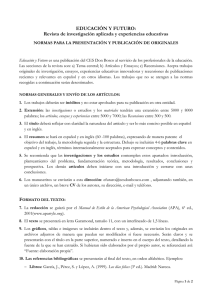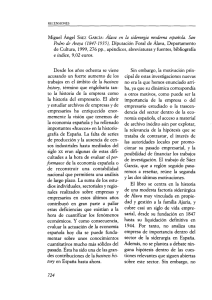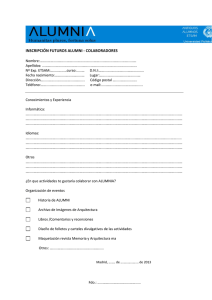artículo - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Anuncio
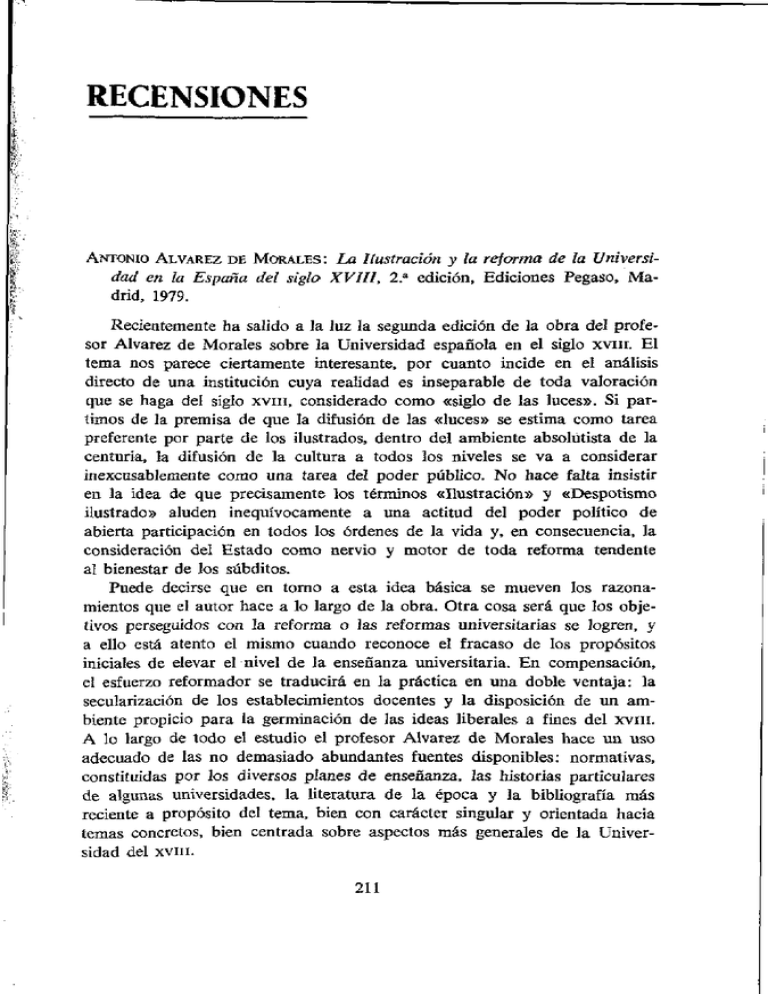
RECENSIONES ANTONIO ALVAREZ DE MORALES : La Ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo XVIII, 2.a edición, Ediciones Pegaso, Madrid, 1979. Recientemente ha salido a la luz la segunda edición de la obra del profesor Alvarez de Morales sobre la Universidad española en el siglo XVIII. El tema nos parece ciertamente interesante, por cuanto incide en el análisis directo de una institución cuya realidad es inseparable de toda valoración que se haga del siglo xvm, considerado como «siglo de las luces». Si partimos de la premisa de que la difusión de las «luces» se estima como tarea preferente por parte de los ilustrados, dentro del ambiente absolutista de la centuria, la difusión de la cultura a todos los niveles se va a considerar inexcusablemente como una tarea del poder público. No hace falta insistir en la idea de que precisamente los términos «Ilustración» y «Despotismo ilustrado» aluden inequívocamente a una actitud del poder político de abierta participación en todos los órdenes de la vida y, en consecuencia, la consideración del Estado como nervio y motor de toda reforma tendente al bienestar de los subditos. Puede decirse que en torno a esta idea básica se mueven los razonamientos que el autor hace a lo largo de la obra. Otra cosa será que los objetivos perseguidos con la reforma o las reformas universitarias se logren, y a ello está atento el mismo cuando reconoce el fracaso de los propósitos iniciales de elevar el nivel de la enseñanza universitaria. En compensación, el esfuerzo reformador se traducirá en la práctica en una doble ventaja: la secularización de los establecimientos docentes y la disposición de un ambiente propicio para la germinación de las ideas liberales a fines del XVIII. A lo largo de todo el estudio el profesor Alvarez de Morales hace un uso adecuado de las no demasiado abundantes fuentes disponibles: normativas, constituidas por los diversos planes de enseñanza, las historias particulares de algunas universidades, la literatura de la época y la bibliografía más reciente a propósito del tema, bien con carácter singular y orientada hacia temas concretos, bien centrada sobre aspectos más generales de la Universidad del xvm. 211 RECENSIONES En el capítulo I el autor despliega en rápidos y expresivos trazos el panorama general de la Universidad española a lo largo del siglo, así como los motivos determinantes de una situación de franca decadencia en que aquélla se debate, al igual que las demás instituciones españolas y el país en general, desde la segunda mitad del siglo xvn. Por lo que a la enseñanza universitaria se refiere, diversas son las causas que determinan su estado de postración y cuya realidad aparece explicitada por observadores cualificados del momento, como son Feijoo, Torres Villarroel y otros. Tales causas pueden reducirse a las siguientes: la predisposición contraria de la Universidad a todo lo que significara novedad científica; el abandono de la docencia por parte de los titulares de las cátedras, quienes las estimaban más como punto de partida y de proyección hacia mejores puestos que como cargos frente a los cuales se adquieren ciertas responsabilidades; la carencia de rigor a la hora de valorar las cualidades científicas de los aspirantes a los grados académicos; el predominio del espíritu de partido o de escuela a la hora de enjuiciar los problemas o someter a debate las cuestiones científicas; finalmente, el predominio incontrastable ejercido por los Colegios Mayores tanto en la enseñanza como a la hora de las oposiciones para proveer las cátedras o en lo que se refería a ocupar los altos cargos de la Administración. Puede decirse que todos y cada uno de estos problemas constituyeron un verdadero lastre, cuyo peso impidió a la Universidad y a la enseñanza en general moverse por cauces más acordes con las nuevas realidades impuestas por los tiempos y en especial por el avance de las ciencias operado en el exterior. El autor está consciente de que tales problemas, con sus múltiples e inevitables secuelas, proyectaron su sombra a lo largo de todo el siglo xvm, e inutilizaron, o a lo menos redujeron notablemente, los intentos de reformas propiciados por los ilustrados. De entre todos ellos es de destacar —y así lo hace el profesor Alvarez de Morales— el influjo ejercido en todas las esferas del poder por los «colegiales», quienes desde el monopolio ejercido a todos los niveles a través de los más diversos cargos políticos y administrativos impusieron durante prácticamente toda la centuria su ley frente a cualquier medida tendente a transformar un estado de cosas que les era particularmente beneficioso. El capítulo II aparece centrado en los fundamentos de la reforma universitaria de Carlos III. Tales fundamentos se hallan en el nuevo impulso dado a las ciencias, que comienzan a transformarse de especulativas y con sedimentos escolásticos, en útiles y abiertas a las nuevas corrientes del saber. Por otra parte, empieza a difundirse la nueva corriente de opinión —propia de la ideología ilustrada— de que la nueva Universidad ha de ser concebida 212 RECENSIONES como un instrumento en manos del Estado, como un organismo centralizado en manos del monarca, único capaz de dar impulso a los nuevos programas de enseñanza a que los planes de estudio pretenden dar vida. La reforma de los estudios, la libre disposición de los cargos directivos, la selección y nombramiento del cuadro de profesores, el sometimiento, en fin, de la coalición colegial, constituyen objetivos prioritarios dentro de un afán de reformas de cuya necesidad se harán eco los ilustrados del momento, quienes no dudarán en poner en manos del Estado su puesta en práctica. Si hubiéramos de resumir en pocas palabras los fines perseguidos por personajes cualificados del momento a quienes cabe atribuir el planteamiento de las bases de la reforma univeristaria (Mayáns, Feijoo, Verney, Olavide, especialmente), podrían reducirse a los siguientes: antiescolasticismo, antijesuitismo, nacionalismo y clasismo. En este sentido, la subida al trono de Carlos III va a llevar consigo la llegada al poder de los reformistas y consiguientemente la puesta en práctica de los principios enunciados. La expulsión de los jesuítas fue una de las primeras medidas adoptadas por los innovadores. Si el hecho —largamente discutido por los historiadores— ha de vincularse a un amplio contexto de circunstancias políticas y de «razones de Estado», lo cierto es que la Compañía se manifestó en todo momento enemiga de unas reformas que, propiciadas por los «manteistas», es decir, por los no colegiales, atentaba seriamente a su estrecha alianza con la facción colegial. Así, pues, aparte otras razones de matiz político, reforma universitaria y expulsión de los jesuítas era un binomio plenamente aceptado por la mayoría de los ilustrados. En el capítulo III aborda el autor el tema de la puesta en práctica de la reforma de las universidades, y ello bajo el signo fundamental de la centralización y uniformidad de los distintos centros. Los aspectos a que habían de atender las innovaciones previstas afectaban, por un lado, al gobierno de las universidades, sobre todo a través de la creación del nuevo cargo de los «directores», el fortalecimiento de la institución rectoral y la aparición de los «censores» regios, cuya finalidad específica fue la de lograr un más completo sometimiento de las universidades al control del Estado, en función de los principios regalistas ahora en boga y, en consecuencia, el establecimiento de serias limitaciones al intervencionismo eclesiástico. Por otro lado, tales innovaciones atendieron a lograr una sustancial reforma de las cátedras y de los grados. En cuanto a las primeras, los objetivos fijados planteaban la necesidad de suprimir el sistema de turnos en la provisión de aquéllas, causa principal del enfrentamiento entre «colegiales» y «manteistas» y, sobre todo, del predominio indiscutido de los primeros desde hacía más de un siglo. En efecto, la primacía colegial se basaba en la mayor densidad numé213 RECENSIONES rica de sus componentes, en el hecho de formar entre ellos una poderosa coalición y, más que nada, por la circunstancia de ocupar tales miembros los puestos más representativos de la vida política del país. Como el autor pone de relieve, el predominio colegial se va a traducir, a través del sistema de turno o alternativa, en el monopolio de hecho a la hora de cubrir las vacantes. Las medidas dictadas por Carlos III tendieron a sustituir el sistema de turno por el de concurso abierto de méritos y realización de ejercicios de oposición, debiendo, una vez finalizados éstos, remitir los jueces al Consejo una terna de opositores, entre los cuales había de recaer el nombramiento. En cuanto a la reforma de los grados, su necesidad venía determinada por la proliferación de las universidades, mayores y menores, así como el considerable número de conventos de religiosos autorizados por privilegio a impartir enseñanza. El resultado de tal proliferación era la inevitable baja calidad de los estudios y la consiguiente asistencia masiva de los estudiantes a aquellos centros menos rigurosos a la hora de distribuir los grados. Las medidas a adoptar tendieron fundamentalmente a obtener una uniformidad de la enseñanza y otorgamiento de grados, lo que al mismo tiempo que trataría de equiparar desde el punto de vista docente a las diversas universidades, tanto mayores como menores, evitaría la despoblación de las más importantes, especialmente Salamanca y Alcalá, las cuales, en sus respectivas representaciones al Consejo, habían patentizado la notoria deserción en sus aulas, frente al nutrido alumnado que las había poblado en el siglo xvi, verdadera Edad de Oro de tales universidades. La reforma puramente científica, inserta en los respectivos planes de estudio de las diversas universidades, reflejaba un particular interés hacia el método de estudio de las diversas facultades. La novedad radicaba en la sustitución del anterior sistema de dictados por el de la utilización de unos libros de texto adecuados. Y aquí se haría patente la penuria de tales libros de texto españoles apropiados a cada disciplina, dificultad que se intentó soslayar con la introducción de textos extranjeros considerados como más apropiados para impartir la enseñanza. Por lo que respecta a las facultades de leyes, el problema se habría de plantear en términos bastante conocidos, especialmente por el predominio absoluto que desde hacía tiempo venía manteniendo el estudio del Derecho romano, en detrimento del Derecho nacional. Sin embargo, la reforma fracasó y ello fue consecuencia de una serie concatenada de factores que impidieron que los planes trazados pudieran llevarse a cabo. Entre tales factores conviene destacar la permanente oposición al programa protagonizada por los elementos reaccionarios, especialmente los colegiales y los religiosos, quienes veían en las nuevas medidas 214 RECENSIONES la pérdida de sus privilegios anteriores. Por otra parte, ya de por sí tales planes de estudio se mostraron desde el principio inaplicables en la práctica, y ello por razones tales como la debilidad del Gobierno para implantar un verdadero régimen de uniformidad en las universidades y las enseñanzas, o la carencia de medios económicos para establecer un régimen de enseñanza centralizado. Pero si la reforma, tal como inicialmente fue concebida, fracasó en sus objetivos inmediatos, sí puede decirse, sin embargo, que su espíritu alimentó los afanes de los ilustrados por dar impulso a los estudios científicos por otros conductos, en particular a través de las Sociedades de Amigos del País y otras instituciones extrauniversitarias, como las denominadas Juntas de Comercio, destinadas, como las anteriores, a facilitar la entrada en el país de las ciencias consideradas útiles (cap. IV). En el capítulo V el autor aborda el tema de la política universitaria en tiempos de Carlos IV. Dos factores estarán presentes a la hora de conformar la realidad cultural y, más concretamente, universitaria, que se abre con el nuevo reinado. Por un lado, las nuevas ideas revolucionarias importadas desde el país vecino y abiertamente combatidas por el gobierno. Por otro, el germen reformador alentado por los ilustrados en el anterior reinado, y continuado por un grupo de personas empeñadas en la tarea dé llevar a la práctica las reformas de los estudios. La política anturevolucionaria desarrollada por el gobierno habría de conducir, por lo que a las facultades de leyes se refiere, a la supresión de cátedras que, desde el primer momento, se mostraron más permeables a las ideas revolucionarias francesas: las de Derecho natural y de gentes. Entretanto, el espíritu reformador ilustrado seguirá ganando adeptos y conquistando posiciones, a lo largo del reinado de Carlos IV, en pro de una enseñanza nacional y uniforme, frente a la cual la mentalidad tradicional no dejará de levantar sus viejas banderas. Puede decirse que asistimos ya al preludio de la contraposición entre el antiguo régimen y el liberalismo, que ya se pergeñaba en el horizonte como alternativa política. Dentro de este espíritu ilustrado cabe situar plenamente los proyectos de reforma de las universidades, debidos al incansable tesón reformista de Jovellanos, especialmente preocupado tanto por extender la consideración de la enseñanza como un problema nacional como por conceder la primacía en los estudios a las ciencias entonces denominadas útiles. Y tras de él, las reformas de Caballero, que, por lo que se refiere a los estudios jurídicos, puede decirse que representaron un importante avance respecto de las de tiempos de Carlos III, avance que radicó esencialmente en el logro de una total uniformidad en los estudios en general y de leyes en particular: años de duración, materias, manuales, etc., por una parte, y en la 215 RECENSIONES supresión de aquellas universidades que por sus escasos recursos no fuesen capaces de mantener un nivel docente digno, por otra. Pero ya estamos en el siglo xrx y la viabilidad de la reforma, con representar un grado de eficacia no alcanzado por los planes de medio siglo antes, se vería cortada por un acontecimiento de ingentes proporciones y dilatadas consecuencias en todos los ámbitos del país: la guerra de la Independencia. No obstante, como el autor se apresura a indicar, el año corto de vigencia del plan sirvió para consolidar la idea de que los problemas de la enseñanza constituyen asuntos de Estado, y que, en definitiva, los nuevos proyectos no constituyen sino el remate de una evolución de las ideas y las experiencias pedagógicas animadas por la Ilustración. En definitiva, estamos en presencia de una obra que constituye una interesante y útil aportación al estudio de la Universidad en un período singularmente crítico, de abandono de viejas ideas y adopción de otras nuevas, un período presidido por un incansable afán de reformas fomentadas por quienes más directamente aparecen imbuidos por el espíritu ilustrado. El autor sabe discurrir por entre fuentes no demasiado abundantes ni generosas en aportar las noticias, así como extraer de ellas con acierto sus deducciones, de forma que al acabar su lectura puede decirse que el libro nos ha aclarado no pocas cosas. José María García Marín AVELINO MANUEL QUINTAS: Analisi del bene comune. Bulzoni Editore, Roma, 1979; 287 págs. La teoría de los fines del derecho constituye uno de los capítulos clásicos de la axiología jurídica. Sin embargo, en comparación con la abundante bibliografía referente a la temática de la justicia o de la seguridad jurídica, los trabajos dirigidos a esclarecer el alcance significativo del bien común son mucho más escasos, pese a que esta expresión, u otras análogas, son continuamente empleadas en el lenguaje de la filosofía jurídica y política. A contribuir al remedio de esta laguna se dirige el libro publicado recientemente por el profesor Avelino Manuel Quintas, de la Libera Universitá Internazionale degli Studi Sociali de Roma, que constituye una aportación muy valiosa en la materia, al situar el análisis del bien común en las coordenadas filosóficas, jurídicas y políticas que hoy conforman su significación. 216 RECENSIONES La obra de Quintas se inicia con un análisis semántico de la expresión «bien común», que le permite poner de relieve la continuidad existente entre este término y las nociones de «interés general», «interés público», «bienestar social», etc., en las que tantas veces se ha querido ver una alternativa secularizada de los presupuestos tomistas ligados a la idea del bien común. Sin embargo, la confrontación del concepto del bien común con la noción anglosajona del public interest permite observar que la suposición de un significado estrictamente descriptivo de este término frente a la dimensión puramente axiológica del bien común no responde a la realidad. Antes bien, es común a estas nociones, que en el fondo no son sino distintas formas de aludir a los valores-guía de la convivencia jurídico-política, el manifestarse en un doble plano: el descriptivo de unas determinadas metas sociales ya realizadas para todos o para un grupo mayoritario de ciudadanos, y el prescriptivo de lo que se asume como «deber ser», como modelo ideal de convivencia a realizar. Esta observación permite, a su vez, un doble enfoque del bien común a partir de su dimensión descriptiva referida a su condición de «comunidad» y a su componente axiológica, que se conecta directamente con su valor de «bien». El carácter comunitario del bien común permite abordar la fundamentación de su peculiaridad y primacía cualitativa respecto a los bienes particulares, pero sin que ello signifique que necesariamente deba contraponerse o sofocarlos, sino que más bien aparece como una intensificación cualitativa de los bienes particulares. Con todo, es la dimensión axiológica la que constituye el elemento nodal del bien común y la que hace más problemática su caracterización, ya que para establecerla es obligado, como cuestión previa, tomar postura sobre la posibilidad y alcance de los valores en el terreno ético, jurídico y político. De ahí que Quintas dedique especial atención al análisis crítico de las tesis relativistas y no cognoscitivistas. Frente a ellas reivindica el nexo entre necesidad y valor, siguiendo la moderna corriente axiológica que entiende por valores aquellos bienes que satisfacen las distintas esferas de necesidades humanas. El valor representa, por tanto, una relación de «deber ser» respecto a la experiencia real de las necesidades en que tiene su fundamento. El carácter axiológico del bien común nace, por tanto, precisamente de su condición de bien adecuado a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Estas premisas obligan a Quintas a realizar un detenido y pormenorizado estudio de los distintos tipos de bienes que satisfacen la pluralidad de exigencias humanas. Para ello se traza una completa escala de valores que se dirigen al desarrollo y al bien integral de la persona. Estos valores, asumidos en su totalidad y en orden a su prioridad cualitativa, se orientan a la consecución del bien humano: específicamente (valores religiosos, culturales, in217 RECENSIONES telectuales...), dispositivamente (valores morales individuales y sociales) e instrumentalmente (valores económicos). Aunque en la investigación que comentamos la noción integral del bien común no se identifica completamente con el bien común político, ya que existen bienes humanos que no afectan directamente a fines de la sociedad política, la dimensión política del bien común constituye su aspecto más relevante. No en vano la función axiológica del bien común adquiere su plena significación como estructura ética de la sociedad política. En relación con su significación política puede precisamente hablarse de un bien común óptimo, esto es, el mejor bien común posible, realizado o a realizar en una sociedad política, tomando en consideración las concretas circunstancias histórico-geográficas. El bien común óptimo es siempre un bien común inmanente, ya que supone la realización existencial, en el tiempo y en el espacio, del bien común de una determinada sociedad política. De ahí que el bien común óptimo sea siempre el resultado de dos tipos de componentes o factores; uno de contenido que se refiere a las exigencias finalistas de los valores humanos del bien común en sí según su jerarquía cualitativa, pero teniendo en cuenta el orden histórico-existencial de condicionamiento derivado de la urgencia de dichos valores, y otro organizativo cristalizado en un aparato instrumental apropiado para la consecución de los valores del bien común en un tiempo y espacio determinados. El descuidar cualquiera de estos dos componentes del bien común conduce a graves desviaciones filosófico-políticas. Así, el atender tan sólo al aspecto organizativo puede desembocar en la consideración de la pesada máquina estatal como fin en sí misma, como sucede en los sistemas dictatoriales o totalitarios, o en un orden jurídico-formalista, típico de las concepciones individualistas, que tiene en cuenta sólo ciertas libertades jurídicas individuales, olvidando otros valores sociales del bien común. De otro lado, el insistir sólo en el aspecto de contenido del bien común puede conducir bien a un racionalismo político que soslaye las concretas y reales condiciones y posibilidades históricas, bien a un irracionalismo que desprecie la organización y el orden jurídico, con grave peligro para la garantía y seguridad de los particulares y para el propio bien común. El estudio del alcance político del bien común da ocasión a Quintas para proponer unos criterios de mediación en los conflictos entre el individuo y la comunidad, para confrontar las nociones de bien común y de orden público, así como para concluir su análisis con una sugestiva exposición de las exigencias estructurales del bien común y las variantes de la democracia. Entiendo que quizá el mérito principal de la investigación desarrollada en este libro sea su contribución a un planteamiento decisivamente correcto 218 RECENSIONES de la significación y alcance actuales del bien común. Por ello, más que a la búsqueda de las raíces doctrinales de la concepción aristotélico-tomista o incluso de la proyección de esa doctrina a la coyuntura sociopolítica de nuestro tiempo, se ha propuesto elaborar una noción amplia del bien común, aglutinadora de las distintas versiones y ámbitos significativos del término, •como punto de referencia para una panorámica general de los aspectos más salientes del debate todavía vigente, en la teoría y la práctica jurídica y política, sobre el bien común. El análisis realizado por Quintas dice mucho y sugiere mucho más en torno a una cuestión que dista aún de hallarse .superada o definitivamente resuelta. A. E. Pérez Luño ¿Cómo domina la clase dominante? Siglo XXI, Madrid, 1979; 360 págs. <3ÓRAN THERBORN: En el campo de la teoría marxista del Estado y de la Ciencia Política en .general comienza a destacar la obra de G. Therborn por su relativa originalidad. El libro en comentario es un intento, muy desigual en la calidad, de •construir una teoría del Estado concillando un enfoque general marxista, en cuanto a los objetivos del estudio, con una metodología de la teoría general de sistemas. El resultado es más que discutible, a nuestro juicio, puesto que cristaliza en la construcción de un modelo explicativo de las diferencias entre los Estados feudal, capitalista y socialista. Ahora bien, desde la perspectiva del marxismo, este modelo —que, para ser comparativamente útil tiene que tener un núcleo inalterado y unos accidentes mudables— es inútil; nos acerca peligrosamente a ese tipo de teoría que el marxismo rechaza de antemano: una teoría general del Estado, una pobre y vacua abstracción. Las diferencias reales no se dan entre el Estado feudal (es discutible, además, la existencia de un «Estado» feudal), el capitalista y el socialista, sino entre el feudalismo, el capitalismo y el socialismo como modos de producción. La tipificación de esta tipología es lo más característico del marxismo. A su vez, la teoría del Estado, como disciplina auxiliar, podrá alcanzar niveles en que los modos de producción —categorías analíticas implacables— se realizan a través de las formaciones económico-sociales. Dentro de cada formación económico-social, la estructura política alcanza unas características determinadas, y una de ellas, quizá, la de convertirse en Estado. En todo caso, debe quedar claro que el intento de arranque de Therborn, con su maridaje entre marxismo y teoría general de sistemas, resulta insólito 219 RECENSIONES y no creemos que sea fructífero, sino más bien todo lo contrario: empobrecedor. El enfoque formal de la teoría general de sistemas —como todos los enfoques formales, por otro lado— únicamente oculta una cierta monotonía de espíritu, si no directamente una pereza intelectual. Teniendo en cuenta la prevención anterior, se puede examinar ahora con mayor detenimiento la obra de Therborn. Esta consta de tres partes, que nacieron con motivos y en ocasiones manifiestamente dispares. De las tres partes, la primera es la que muestra las huellas de la innovación metodológica sistémica. En ella se aplica el modelo de la teoría general de sistemas al estudio del Estado partiendo del examen del problema suscitado en la teoría política marxista por la dictadura del proletariado. Está claro que todo marxista que se enfrente a estos temas tendrá que decir algo sobre la dictadura del proletariado; lo que Therborn tiene que decir es: «El concepto de dictadura del proletariado implica, entonces, dos tesis fundamentales: en primer lugar, la idea de que la propia forma de organización del Estado es la materialización de un modo determinado de dominación de clase. En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, que el Estado socialista de la clase obrera debe tener una forma de organización específica» (pág. 18, subrayados de G. Therborn); lo cual no resulta ni muy nuevo, ni muy audaz, pero plantea, claro está, el problema del carácter de clase del Estado. En este campo, Therborn remite a Poulantzas, a Bobbio, y a Carrillo. Mas el objetivo no es otro que preparar el terreno para mostrar la necesidad de un enfoque sistémico-formal del Estado: la aparente autonomía de lo político sería la mejor justificación para ello. De este modo, Therborn se concentra en la elaboración de un modelo analítico que sirva como herramienta para caracterizar el carácter de clase del Estado. El Estado es una organización y, a su vez, las organizaciones son procesos estructurados formalmente por mecanismos específicos de entrada (inputs) y de salida (outputs), esto es, insumo-producto, como ha decidido la división lingüística de las Naciones Unidas. El carácter de clase de una organización se deriva del modo en que los procesos de entrada, transformación y salida son impregnados por la lucha de clases. Las pautas que Therborn toma para diferenciar son: las tareas de la organización (o, en términos más llanos, las funciones de política interior y exterior que cumple el Estado); las diferentes categorías de personal con que cuenta el Estado; los recursos mateeriales del mismo y la tecnología organizativa de que dispone. Provistos de estos instrumentos conceptuales nos abrimos paso a través de páginas y páginas de declaraciones absolutamente obvias, ancladas en una capacidad de síntesis de la historia que se acerca peligrosamente a la trivialidad: el Estado feudal no hace separación entre lo público y lo privado (tareas); su 220 RECENSIONES forma de reclutamiento de personal son las relaciones de vasallaje; el Estado expresaba de modo directo las relaciones de vasallaje; su política interior iba en sentido de asegurar estas relaciones, etc. A diferencia del feudal, el burgués sí separa lo público de lo privado; recluta su personal en función de la capacidad intelectual y de su «representatividad» de un «público» nacional; su política exterior impulsa la expansión del capital, etc. En resumen, concluye Therborn, mientras que el Estado feudal es un Estado de consumo, el Estado capitalista es redistributivo y el socialista es productivo (pág. 133). Esta última determinación obliga al autor, claro está, a sentar cuentas a la teoría marxista de la desaparición del Estado. No cabe duda, admite, de que las sociedades socialistas son socialistas, pero aún se encuentran atrapadas en contradicciones de clase, de forma que sigue siendo necesario el Estado en ellas; con lo que Therborn admite, con Lenin, que la clase obrera precisa destruir el aparato del Estado burgués, pero niega la creencia leninista de que el Estado obrero sea idéntico, sin más, a la sociedad comunista sin clases (págs. 142-143). Puede que todo esto sea así, pero el lector queda con la duda tenaz de qué entenderá, en este caso, un sueco marxista por «socialismo». Realmente, a la vista de los magros resultados, cabe preguntarse si el esfuerzo de la tipología merecía la pena. Es decir, el afán formalista puede hacernos creer que tiene utilidad distinguir el Estado feudal del capitalista y del socialista folmalmente y en abstracto. Pero con ello no resulta más verdadera la creencia: las distinciones políticas y jurídicas formales (al menos desde el punto de vista marxista) forman un todo inextricable con el resto de las diferencias de las respectivas formaciones económico-sociales. No se debe a un caprichoso azar de la razón hegeliana el hecho de que el «Estado» burgués atienda a la representatividad de un «público» nacional y delimite la esfera de lo público y lo privado; se debe, más bien, a la necesidad del modo de producción capitalista de contar con sujetos productivos, vogelfrei, como dice Marx con irónica expresión en El Capital. Por lo demás, una ojeada a la Roma imperial hubiera convencido al autor de que algo similar estaba pasando cuando se comenzó a hacer la distinción entre el fiscus Caesaris y el Patrimonium (por lo menos en lo atañente a la administración imperial, no senatorial), sin que a nadie se le ocurra pensar por esto que el Imperio romano fuese un Estado capitalista. Los otros dos ensayos que componen el libro son de carácter más clásico. En el segundo, relativo al poder estatal, se trata de delimitar los ejes de determinación del poder político (del Estado), cosa que Therborn hace atendiendo a cuatro factores: 1.° Desarrollo del modo de producción correspondiente. 2.° Lugar que ocupa el modo de producción dentro de la etapa 221 RECENSIONES internacional en que se encuentra el modo de producción de que se trate. 3.° Articulación coyuntural de todos los modos de producción que hay en una sociedad. 4.° Inserción de la formación económico-social en el sistema internacional de formaciones económico-sociales similares (pág. 194). De este modo, resulta claro que el análisis de Therborn vuelve a discurrir por los senderos habituales de la teoría marxista, puesto que se concentra en el estudio de las formaciones económico-sociales. Therborn consigue superar aquí los estudios de Miliband acerca de la práctica de la dominación política. Su tipología del ejercicio del poder del Estado a través de unos «formatos de representación» y unos «procesos de mediación» resulta bastante sugestiva. Entre los principales formatos de representación el autor estudia por separado los partidos de notables, la ampliación del sufragio y la construcción del partido burgués, el estatismo (esto es, cargos políticos reclutados entre quienes ocupan puestos en los aparatos del Estado; corresponde a las figuras políticas la alianza de la burguesía con la nobleza feudal; conviene señalar aquí una buena crítica que Therborn dirige a la ambigüedad del concepto marxista de bonapartismo), el movimiento-estatismo (que supone una reformulación del viejo populismo) y la formación del partido del trabajo. Los procesos de mediación reciben un estudio menos detallado del que debieran. En líneas generales, sin duda, el poder del Estado burgués se basa en la represión, el desplazamiento, la exacción creciente de impuestos, la cooptación, la judicatura y el apoyo. Pero, a su vez, cada uno de estos procesos, probablemente, da lugar a una multiplicidad de fenómenos más complejos, que hubiera sido conveniente reseñar. El tercer ensayo del volumen, un estudio de la estrategia nueva de la vieja izquierda en Europa, del eurocomunismo especialmente, tiene mucho menos interés. En realidad, se trata de un trabajo coyuntural que, probablemente, ya era inadecuado en el momento de la publicación en lengua original. La distinción que hace Therborn entre las cuatro estrategias posibles del movimiento obrero (II Internacional, bolchevique, frentepopulista y actual, cuarta) es falaz, porque, al ser sucesivas en el tiempo, evidentemente, todas son o serían posibles. En definitiva, no hay ningún motivo teórico de peso o entidad que obligue a admitir la «cuarta estrategia» como única posible o razonable. Ramón García Cotarelo 222 RECENSIONES M. GARCÍA CANALES: El problema constitucional en la Dictadura de Primo de Rivera. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980. El libro que comentamos es el resultado de una previa tesis doctoral leída por su autor, en mayo de 1976, en la Facultad de Derecho de Murcia, convenientemente «depurada» y reelaborada a fin de ofrecer un texto de más fáciles edición y lectura. El texto que finalmente se nos ofrece, editado por el Centro de Estudios Constitucionales, es, asimismo, el producto de un dilatado tiempo de trabajo y un ejemplo del rigor, extensión y profundidad con que todavía se elaboran en algunos casos, en nuestras universidades, las tesis doctorales, así como de esa erudición con la que el doctorando ha de demostrar que conoce todo lo publicado o relacionado directa o indirectamente con el tema, en detrimento muchas veces de la agilidad de otros trabajos redactados sin la presión de una exigencia que, en ocasions, dificulta la lectura del libro por quienes acuden a él o lo buscan sin ser especialistas en la disciplina o materia (de aquí el que, posteriormente, aparezcan versiones de bolsillo o notoriamente reducidas a fin de facilitar su difusión). Además de ello, se trata de un trabajo elaborado desde una perspectiva metodológica preponderantemente jurídico-política, no sólo por la procedencia profesional del autor, en la actualidad profesor adjunto de Derecho político, sino también por el objeto fundamental del análisis: el anteproyecto de Ley Fundamental o Constitución (no vamos a entrar ahora en la distinción ideológica entre ambos términos) de 1929, que no llegaría a estar vigente (lo que permite diversas cabalas o interpretaciones sobre su posible virtualidad y desarrollo práctico), y sus cuatro leyes orgánicas complementarias del Consejo del Reino, de las Cortes, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, sin que ello sea menoscabo para que el autor recurra a consideraciones socioeconómicas, psicológicas e histórico-políticas, como sucede siempre que el sentido común dirige las investigaciones y no pruritos metodológicos excluyentes. Nos hallamos, pues, ante un trabajo concienzudo y riguroso, perfectamente trabado y ordenado en torno a un esquema clásico y simple de análisis (antecedentes generales, desarrollo y clima histórico del momento, órgano y procedimiento de elaboración, principios o ideas rectoras del anteproyecto —unitarismo, monarquía constitucional, ejercicio estatal de la soberanía, estado confesional, diferenciación y coordinación de poderes—, nacionalidad y ciudadanía, libertades públicas y derechos sociales, órganos constitucionales básicos —Rey, Consejo del Reino, Cortes unicamerales y 223 RECENSIONES Poder Judicial—, y sistema de defensa y reforma de la Constitución), que clarifica y permite seguir cómodamente la investigación (¿para qué buscar fórmulas pretendidamente novedosas u originales, normalmente más confusas, parciales y unilaterales?), donde cada punto o aspecto es observado desde una variada y repetida perspectiva: en primer lugar, los antecedentes (soluciones teóricas y legales dadas al problema en épocas precedentes); después, el debate teórico del momento en torno a dicho tema (dentro y fuera del país) y el derecho constitucional comparado inmediato o coetáneo, a fin de captar y definir las tendencias predominantes y su conflicto y el clima o ambiente de la época en que tiene lugar la elaboración del anteproyecto; seguidamente, las diferentes posiciones ideológicas y doctrinales en el país y en los miembros de la sección primera de la Asamblea Nacional, a cuyo cargo corrió la elaboración del anteproyecto, y el debate producido en dicha sección primera (cuyas actas de sus sesiones —no publicadas hasta ahora—, examinadas en la biblioteca y archivo del actual Congreso de Diputados, constituyen un «soporte básico» —en palabras del autor— del análisis efectuado); y, por último, el resultado final o elaboración definitiva del anteproyecto y la reacción ante el mismo de la prensa (fundamentalmente de La Nación, El Debate, ABC, El Heraldo, El Liberal, El Socialista y La Época, es decir, lo más representativo y granado de la época), especialistas y comentaristas políticos destacados. Sin intentar una síntesis o resumen más o menos detallado de cada uno de los aspectos del anteproyecto (imposible, por otra parte, en un comentario de este tipo), vamos seguidamente a hacer una serie de consideraciones, sugeridas al hilo de la lectura del libro, en torno a unas pocas cuestiones de carácter más o menos general: A) El anteproyecto de 1929 no es un evento aislado en el tiempo y en el espacio, rara avis al margen de toda conexión con precedentes y reformas constitucionales coetáneas o posteriores. Fuera del país las influencias y similitudes se dan en relación con las Constituciones peruana y chilena de 1920 y 1925, respectivamente, y el punto de referencia comparativo, para sus contemporáneos, desde la perspectiva constitucional-liberal, lo constituye la Constitución de Weimar de 1919. Dentro del país el precedente más claro es el anteproyecto de reforma constitucional de Bravo Murillo de 1852 (antiparlamentarismo y eficacia gubernativa con el consiguiente reforzamiento del ejecutivo), siendo evidentes las influencias de la Constitución de 1876 (por ejemplo, en cuanto a las libertades públicas y derechos públicos individuales), que juega como continuo punto de referencia, así como el apoyo ideológico del previo regeneracionismo y clima general de rechazo de la inestabilidad gubernamental de las dos primeras décadas del xx y del fal224 RECENSIONES seamiento del voto y defensa de un mayor intervencionismo estatal, y, a su vez, las influencias posteriores del anteproyecto de 1929 en la Ley Orgánica de 1967, aspecto este último que sin duda ha contribuido a ocultar o dejar a un lado aquellos otros aspectos en los que el anteproyecto continúa la tradición constitucional-liberal o aparece como un texto renovador que incorpora temas o posiciones novedosas en nuestro Derecho constitucional (por ejemplo, el tema de los derechos sociales o el de la nacionalidad y de la ciudadanía). Esta veta conservadora, autoritaria o totalitaria, que está representada en la sección primera de la Asamblea Nacional por el bloque de quienes al proclamarse la II República formarán el grupo de Acción Española (Pradera, Maeztu y Pemán), será la que con el apoyo de los componentes del ala conservadora, como Maura, Goicoechea o La Cierva, y la influencia del ambiente y situación política inclinaría la balanza en favor del corporativismo orgánico, el nacionalismo unitario, las soluciones institucionales autoritarias, la posición central y predominante del Rey y la ficción parlamentaria, frente a los escasos componentes de orientación constitucional-liberal (García Oviedo y Diez Canseco, sobre todo), más inclinados por una reforma de la Constitución de 1876, ofreciendo un resultado final que se apartaba en gran medida de las primeras previsiones, así como de las pretensiones de Primo de Rivera, y que era claramente inviable como base de una futura ordenación constitucional estable y aceptada por una mayoría suficientemente sólida de las fuerzas políticas existentes en el país en aquellos momentos, lo que provocaría su abandono por el mismo Gobierno, propiciándose la vuelta a la Constitución de 1876. El interés, pues, del anteproyecto deviene de su naturaleza híbrida, a medio camino entre los supuestos constitucional-liberales de 1876 y la Ley Orgánica de 1967 (que provoca una «apariencia de confusión» en el lector actual, y que, en su momento, resultó incoherente y de difícil asimilación y comprensión), con todo lo que ello supone de búsqueda de soluciones constitucionales novedosas a problemas en los que se carecía de precedentes (ese Consejo del Reino, mezcla de órgano de asistencia al Rey con competencias preeminentes de carácter gubernativo, judicial, legislativo y constitucional), a las que se llega mediante un decantamiento hacia posiciones cada vez más autoritarias en relación a la primera redacción e incluso a las intenciones y pronunciamientos del mismo Primo de Rivera (sobre las posibles influencias directas o indirectas del Rey en la marcha de las discusiones y las soluciones adoptadas sólo muy poco puede concretarse al respecto, pero sí están claras, al menos, las divergencias entre la redacción final y los propósitos iniciales de un Primo de Rivera que nunca dejará atrás totalmente su dependencia —posiblemente más emocional que intelectual— del arquetipo liberal 225 15 RECENSIONES y su deseo primero de autentificar la representación desplazando a las viejas élites y modos políticos de acceso al poder en los años precedentes). B) El tema central a la hora de calificar y definir el sistema o régimen constitucional, tal y como se configura en el anteproyecto, es el juego de relaciones, conexiones y dependencias entre el Monarca, el poder ejecutivo y el legislativo; en otras palabras: el ejercicio real de la soberanía (pues afirmar, como se hace en el artículo 4.°, que «el Estado ejerce la soberanía, como órgano permanente representativo de la nación», es no abordar ni resolver el problema de qué órgano del Estado recogía y ejercitaba efectivamente tal representación) y la distribución o atribución de las tareas constitucionales básicas. Una lectura primera y «constitucional» del anteproyecto nos muestra como función esencial de la Corona la «moderadora» (art. 43), consecuencia del principio de diferenciación y coordinación de poderes (no hay división, pues el nexo es el Rey, y lo que se busca es más la coordinación unitaria como efecto de la dependencia, preeminencia y sujeción a la Corona, que la diferenciación o independencia) y fundamento de aquellas «prerrogativas» regias necesarias para el «mantenimiento de la independencia y armonía de todos los poderes, con arreglo al texto constitucional». Una segunda lectura, más detenida, advierte en efecto que todo está pensado para que el Rey gobierne, como cabeza de un ejecutivo que emana de él y que se configura de un modo radical y absolutamente autónomo e independiente en relación a las Cortes (así, el presidente del Gobierno es designado por el Rey oyendo a la Comisión Permanente del Consejo del Reino —Comisión claramente sometida por su composición a las influencias reales— y los ministros por el Rey a propuesta del presidente designado, y tanto uno como otros pueden ser cesados por la Corona sin más), con lo que las tendencias «constitucionales» que abogaban por un reforzamiento del ejecutivo y un presidencialismo bajo la forma de gobierno monárquica, son desplazadas por un puro y simple autoritarismo monárquico en el que el Gobierno «pende de la voluntad del Monarca», como señala el autor del trabajo. Por otra parte, frente a unas Cortes unicamerales devaluadas (composición semiorgánica con escasa representación de las clases obreras, rasgos senatoriales, cercenamiento y limitación en sus atribuciones y debilidad frente a otros poderes —veto real, intervención del Consejo del Reino en la tarea legislativa y potestad normativa con fuerza de ley por el Gobierno ante situaciones excepcionales o de urgencia—) se configura un nuevo órgano constitucional —el Consejo del Reino—, de composición fuertemente sometida a la influencia real (tanto en conjunto cuanto en relación a la 226 RECENSIONES Comisión Permanente, que en muchos casos es el órgano llamado efectivamente a actuar), que nacido para asesorar y asistir a la Corona en su función moderadora y el ejercicio de sus prerrogativas, termina convirtiéndose, a lo largo de los debates, en «órgano supremo, de variado y amplio cometido, y con posibilidades de alimentarse y acrecer a costa de competencias tenidas como tradicionales de los demás órganos superiores del Estado», de naturaleza híbrida entre Senado, Consejo y Tribunal Constitucional y amplia composición en la que se entremezclan el nombramiento real y la representación orgánica y tecnocrático-elitista, aspectos todos ellos que desconcertarán a quienes, desde fuera, intentan encasillar dicho órgano en los esquemas del constitucionalismo liberal, y que, más allá del plano puramente teórico, planteaba serias suspicacias en su funcionamiento real con un Rey como Alfonso XIII. El resultado final de toda esta estructura de relaciones será no un reforzamiento del ejecutivo frente al Parlamento sin más, ni siquiera una autentificación de la representación, o un sistema presidencialista, como en principio se defendía y pretendía, sino la centralización del poder efectivo en un órgano —la Corona— legalmente irresponsable que para actuar precisaba el concurso de otras voluntades, una de ellas (la del Consejo del Reino) para asesorar y otra (el refrendo ministerial) más para exculpar y trasladar la responsabilidad formal (qué duda cabe que no la real y efectiva a la larga) que para limitar. En definitiva, no una Monarquía constitucional limitada, sino un autoritarismo monárquico. C) Subyaciendo a todo el tema constitucional, en el trabajo comentado se atisban o tratan con más o menos profundidad otro tipo de cuestiones directamente relacionadas con el momento histórico en que el anteproyecto se alabora, consecuencia obvia del peso que lo coetáneo y lo inmediatamente precedente —por reacción normalmente— tiene siempre en toda elaboración constitucional. Ello sucede no sólo con aspectos muy concretos (por ejemplo, los debates y decisiones adoptadas en el tema de la sucesión monárquica carecen de sentido si se juzgan al margen de las circunstancias concretas de los posibles herederos de Alfonso XIII), sino en otras más generales, de entre las que resulta profundamente interesante —y de las que se encuentran algunas consideraciones a lo largo del libro— la de los problemas ideológicos ligados a la legitimación de los cambios originados por la dictadura en las élites políticas. Aun sin intentar un análisis profundo del tema —que requiere ser completado con otro tipo de investigaciones—, sí parece claro el desplazamiento de los centros de poder que supuso la dictadura en relación a la oligarquía política turnante (antiparlamentarismo y crítica de la farsa electoral y de su ineficacia para resolver 227 RECENSIONES los graves problemas del país) en favor de una nueva élite tecnocrática (Calvo Sotelo será su más conocida expresión) ligada al creciente intervencionismo estatal y al reforzamiento del ejecutivo (la «revolución desde arriba»), así como el distanciamiento a que Primo de Rivera se vio sometido por un estamento aristocrático desconfiado de su populismo verbal, y la incapacidad de la dictadura para generar una nueva élite política legitimada (fracaso de la Unión Patriótica y de los intentos de establecer un bipartidismo incorporando al Partido Socialista), y establecer un marco constitucional acorde con sus intenciones y propósitos del primer momento. Todo este tipo de análisis sugiere, a su vez, una serie de consideraciones generales que subyacen en el libro: 1) ¿La ideología predominante en esta nueva élite política es apropiación o elaboración realizada una vez se llega al poder o se camina hacia él, o su ascenso es consecuencia o se produce a impulsos de la extensión y difusión de una serie de valores políticos en alza (eficacia, orden, crítica de la corrupción) frente a la clase política de la Restauración? En definitiva, en cada momento histórico-concreto, ¿la ideología es efecto o causa, producto y/u origen de la situación de cada grupo frente al poder político? 2) ¿Cuál es el papel jugado por el conflicto generacional (los nuevos políticos puros, incontaminados y críticos frente a los viejos corrompidos, ineficaces y obsoletos, o bien los viejos experimentados, conocedores y seguros frente a los jóvenes inexpertos e inseguros) y por la cualificación técnica en materias económicas, administrativas, etc. (ideología frente a tecnocracia) en cada modificación dé las élites políticas? 3) ¿Hasta qué punto el sistema político funciona o no como un sistema de recompensas entre la élite política que explica los acercamientos o distanciamientos de ciertos grupos hacia el poder o la oposición, donde el inalcanzable efecto final es el disfrute por todos del poder? O bien, ¿hasta qué punto el poder o la oposición son vistos como elementos atractivos o negativos en función del grado de compromiso o rechazo que cada grupo está dispuesto o cree posible asumir en función de sus posiciones ideológicas y de las reservas o previsiones acerca de la evolución de la situación política hacia expectativas favorables o desfavorables? En definitiva, el estudio de las élites es complementariamente fructífero para la comprensión de los procesos sociopolíticos, y creemos que su análisis en esta etapa explica, como se aprecia en el libro, el aislamiento progresivo que se produce en torno a Primo de Rivera, la incapacidad de la dictadura para generar una nueva situación político-constitucional acorde con sus intenciones primeras, el abandono del anteproyecto por sus mismos promotores y la vuelta a una situación precedente que ya era definitivamente 228 RECENSIONES insostenible, en buena parte como consecuencia de la misma dictadura (invalidación total de la posibilidad de una Monarquía constitucional liberal y democrática para unos, y, para otros, posibilidad abierta hacia otros modelos más puramente totalitarios exentos de las debilidades de este primer ensayo). Antonio Viñao Frago Educación e ideología en la España contemporánea. Editorial Labor, Barcelona, 1980. MANUEL DE PUELLES: ¿Qué le ha pasado a la educación en España? —se pregunta Manuel de Puelles al principio de su obra— para que después de doscientos años sigamos viviendo la educación como problema? Vivir la educación como problema —nuestra penosa experiencia nacional— es cosa bien distinta a la existencia de problemas en la educación. Estos los hay, en grado de mayor o menor gravedad, de una u otra manera, en todos los países. Lo que singulariza el caso español es «haber hecho problema» de la educación entera, por así decirlo, y no, repetimos, de aspectos o circunstancias parciales de la misma. El autor de este libro no es un historiador —no lo ha sido hasta ahora— ni es tampoco un escritor de temas políticos. Puelles es un profesional de la educación, más específicamente de la rama de la administración educativa, a la que se viene dedicando desde hace diez años. Sin embargo, cuando para encontrar una contestación a su pregunta, ha indagado en el nacimiento y desarrollo de nuestro sistema educativo, el estudio que nos presenta no se circunscribe a la historia pormenorizada de dicho sistema, sino que comprende también un resumen de la historia política del período. Es decir, en España —y éste es el hallazgo principal de Puelles, lo que su obra tiene a nuestro juicio de aportación nueva e importante— la historia de la educación, para que sea inteligible, no puede escribirse, incluso desde una perspectiva científica, sin una referencia constante a la historia política. Empezamos a tener así, desde las primeras páginas del libro, una cierta contestación general al grave interrogante con que aquél se abre: si hemos vivido permanentemente la educación como problema, es porque la misma en España nunca ha dejado de ser ideología. ¿Y por qué ha sucedido así? ¿Por qué, entre nosotros, más acusadamente que en otras partes, la educación no ha logrado desenvolverse en un terreno propio, resistente al embate de la refriega ideológica? Más aún, 229 RECENSIONES ¿por qué ésta se instala, como en su campo natural, en el terreno de la educación? En realidad, la educación, observa Puelles, «nunca ha significado instrucción a secas». Pero, preguntamos nosotros, ¿tiene, por ello, que significar precisamente ideología? Para nuestros ilustrados, que son los primeros en proponer una instrucción pública para que pueda llegar a todos, la educación no tiene un contenido ideológico adicional porque es en sí misma ideología, entendida ésta como moral. La maldad del hombre es achacable a su ignorancia, creen estos hombres de la ilustración. Con el perfeccionamiento del individuo por la vía de la educación, se conseguirá también la mejora de la sociedad. Es así como la instrucción se convierte en «razón de Estado», la más importante de todas. Jovellanos lo expresa concluyentcmente al decir: «...Con la instrucción todo se mejora y florece; sin ella, todo decae y se arruina en el Estado.» A la caída del antiguo régimen, los liberales heredan esta fe, un tanto utópica, en la educación como panacea de todos los males que aquejan al hombre y a la sociedad española. Quizá precisamente por esta extensión de los efectos de la educación, la libertad de enseñanza, cuya bandera levantan, no tiene tampoco un contenido ideológico propiamente dicho, sino que es, por el contrario, el medio para impedir la imposición de una ideología determinada, lo que hoy se llama a veces una alienación. Un exponente liberal de época posterior, Romanones, expresa así esta idea: «...Si bien el Estado no debe modelar los espíritus, conviene que también impida que otros lo modelen.» Por su parte, los regeneracionistas de las distintas épocas ven principalmente en la educación el resorte que, con una acción de gobierno que fomente sobre todo las obras públicas, puede sacar a España de su prolongada decadencia. Otros grandes impulsores de la educación, los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, defienden que aquélla, sin perjuicio de su posterior efecto social, debe centrarse en el desarrollo integral de las facultades del hombre, lo cual implica la formación de su conciencia y su responsabilidad. Las varias corrientes de pensamiento que han quedado apuntadas tienen de común una cierta concepción desinteresada de la educación; la convicción, en definitiva, de que la misma es un valor en sí, un valor absoluto y no un instrumento al servicio de una ideología concreta. ¿Quiénes son, entonces, los que ideologizan la educación, los que le ponen apellido? Aquellos que mantienen que España ha tenido un destino en la historia 230 RECENSIONES —la defensa y la propagación de la fe católica— y que este destino ha acabado por ser la única y verdadera sustancia de nuestra identidad nacional. Esa es nuestra grandeza y no tenemos otra, proclamará apasionadamente Menéndez y Pelayo, el más conspicuo e influyente definidor de esta doctrina. Por eso, la educación, en tanto nacional, en tanto educación de los españoles, deberá ser una educación en los valores religiosos. Desde esta toma de posición confesional, no se cree ni admite —tal vez de buena fe— que pueda haber una educación neutra en lo religioso. La enseñanza laica, que se reclama de este neutralismo, es en realidad enseñanza antirreligiosa y no sólo no religiosa. Resulta, pues, que enseñanza confesional, enseñanza únicamente confesional, es enfrentada irrevocablemente a libertad de enseñanza, a libertad de enseñar con contenido religioso o sin éste. En España, como subraya agudamente Puelles, no fue posible, como lo fue en otros países, un catolicismo liberal que hubiera podido evitar el choque ideológico frontal que acabó por conducir al país al desastre. En cierto momento del proceso que, al hilo de la narración del autor, estamos resumiendo, el principio de la libertad de enseñanza es invocado por quienes con tanto ardor la habían combatido hasta entonces. ¿Qué les ha movido a este cambio radical de postura? La evidencia de que se va haciendo más difícil el control de la escuela pública, que asegure la confesionalidad de la misma. El derecho de inspección de la Iglesia sobre todos los centros educativos, estatales o no, por el que se ejerce dicho control, está en retirada. Como no va a ser posible garantizar la confesionalidad de la enseñanza, «desde fuera», no queda otro camino que hacerlo desde dentro, creando al efecto —o más bien extendiéndola y fortaleciéndola puesto que ya existía— una red de centros propios, al amparo precisamente del principio de libertad de enseñanza. Como señala Puelles, los liberales históricos llegan a entender, en efecto, que la libertad de enseñanza debe traducirse en libertad de creación de centros docentes. De este modo, la libertad de enseñanza, que inicialmente se concebía como libertad de pensamiento y de expresión aplicada a la enseñanza, puede decirse que se institucionaliza, al consolidarse a su amparo dos redes de centros: los públicos y los privados. Ello significa, obviamente, el riesgo de que el sistema educativo en vez de servir al cierre de nuestra vieja fisura nacional, puede hacerla más ancha todavía. Resumido así el pasado del problema, ¿cuál es su estado presente? La Constitución vigente parece haberse elaborado, muy especialmente en lo que al tema educativo se refiere, en ese clima de cansancio histórico, propicio al consenso, que facilitó en el pasado junto a otros factores, la 231 RECENSIONES aceptación relativamente generalizada de la Ley Moyano, o, en un marco más general, la larga vigencia de la fórmula política alumbrada por Cánovas. La norma constitucional que nos rige proclama la libertad de enseñanza, aunque no fuera posible, al parecer, recoger definición alguna sobre su contenido. Ello abre, claro está, un margen amplísimo a la interpretación. Respecto al tema de la confesionalidad o no de la enseñanza —caballo de batalla del pasado—, la escuela pública será de hecho neutral, aunque no se haga declaración explícita al respecto, tal vez por no evocar, ni siquiera desde otro nombre, el viejo fantasma del laicismo. Pero quien la quiera, tendrá enseñanza religiosa dentro de la escuela y no fuera de ésta como prometió vagamente la República del treinta y uno. La ética asegurará en todo caso una formación moral para los que no opten por la específicamente religiosa. La aparente aceptación de este modelo por los tradicionales defensores de la confesionalidad de la enseñanza parece contradicha hasta cierto punto por su atrincheramiento en el centro privado, único que, con su ideario coherente (el centro público carecería de ideario), garantizaría plenamente aquella profesionalidad, así como la transmisión de otros valores permanentes. Subsiste, pues, la vieja desconfianza hacia la escuela pública y el consiguiente apartamiento de la misma. Con la existencia y reconocimiento del centro privado se aplica plenamente —al institucionalizarse como antes señalábamos— el principio de la libertad de enseñanza. Por ello, el Estado, como supremo valedor de este principio, está obligado, no ya a ayudar, sino a sostener el centro privado igual que lo hace con el centro público. ¿Y cómo encaja en este esquema, tan complejo y abstracto en su aparente sencillez, el principio de la libertad de cátedra, que también proclama la Constitución, en otro artículo que el dedicado a la enseñanza? Respecto al centro privado, la libertad de cátedra no tendría la ordinaria naturaleza individual con la que se la ha identificado siempre, sino que se encarnaría, por así decirlo, en una entidad: el centro. Cada profesor debería renunciar a su propia libertad de cátedra para asumir el ideario del centro si éste no coincidiese con el suyo. En cuanto a la escuela pública, no existiría libertad de cátedra, ni de centro, ni de profesor. No habría ideario único o coherente, pero tampoco pluralismo ideológico para que cada escolar escogiera, por la supuesta insuficiencia de discernimiento de aquél. Pero ¿es de veras racional y viable tal sistema? Si se conviniera en que no lo es, ¿qué hacer entonces? ¿Es que no es posible crear entre la «instrucción a secas» y el adoctrinamiento ideológico un «espacio de formación», que, al ser aceptable para todos, pudiese sustraer a la educación de la cons232 RECENSIONES tante presión de las ideologías y permitir así su desenvolvimiento sereno y fecundo? A ello apunta el autor de esta obra cuando postula una pedagogía de la democracia. ¿Por qué la llama así? Porque una formación en los valores de la comprensión, la tolerancia, el respeto a las ideas ajenas, desarrollada desde la infancia, sería la base segura para el logro y la estabilidad, no conseguidos hasta ahora, del régimen democrático de convivencia gracias al cual sea posible cicatrizar nuestras viejas heridas y evitar que se abran otras. Esta educación para la convivencia que tanta similitud guarda con la educación cívica que ya propugnaba Kerschensteiner en los albores del siglo, no consistiría, claro está, en el aprendizaje rutinario de una materia —una instrucción—, sino en la asimilación de unos modos de comportamiento por la vía del ejercicio activo de los mismos —una educación verdadera, por tanto. La extensión a los centros privados de este ideario democrático —añadimos nosotros, en relación con la solución que Puelles sugiere—, con cuyo ideario no podría estar en contradicción el suyo específico que aquéllos transmitieran, debería ser la obligada contrapartida de fondo —aparte de las condiciones de otro carácter que también procediera exigir— de la ayuda pública a dichos centros privados, prevista en la Constitución. Es así como la citada ayuda pública tendría su más profunda justificación. Manuel de Puelles ha escrito un libro importante, que se lee con avidez. Para ello, ha debido realizar, sin duda, un esfuerzo intenso y prolongado. Era el suyo un empeño ambicioso. Se trataba de ordenar, poner en claro y analizar el tema abigarrado del desarrollo de nuestro sistema educativo en el contexto de la turbulencia política que tan duramente lo condicionó. El logro obtenido ha sido muy notable. Disponemos ahora, por primera vez, de una historia de la organización de nuestra educación, clara, minuciosa, bien documentada y, entendemos, rigurosa y agudamente analizada y criticada. Ofrecida, además, con una prosa sobria, directa y sugestiva. Para hacer comprensible esta historia, el autor de la misma, según ya hemos expuesto, ha debido hacer una amplia incursión en el terreno de la historia política. La ha hecho, nos parece, con singular acierto. Los resúmenes al respecto, que inician cada capítulo del libro, son siempre claros y atractivos. Ha conseguido páginas especialmente convincentes como las dedicadas al carlismo, al ensayo canovista y a figuras como Donoso y Giner. Por último, estamos ante un libro objetivo, lo cual obviamente realza su importancia. ¿Quiere ello decir que el autor «no toma partido por nadie», que evita sistemáticamente el juicio de valor? No. La objetividad en asuntos de historia, que debe ser un riguroso punto de partida, no tiene por qué 233 RECENSIONES ser, además, un punto de llegada. Creemos que Manuel de Puelles ha partido hacia su aventura intelectual desde una actitud de limpia imparcialidad, probablemente favorecida por una postura de independencia ideológica y un talante personal equilibrado y recto. El resultado de su investigación es el que le ha deparado el desarrollo de la misma y no el que él buscase intencionadamente desde el primer momento. Ha sido a lo largo de dicha investigación cuando su juicio se ha ido decantando y perfilando hasta cristalizar en una postura neta. Ello es perfectamente coherente, por tanto, con la actitud de imparcialidad de la que partió. ¿Y cuál es, en definitiva, la postura a la que Puelles llega? Como «hombre de la educación» —única filiación previa en relación con el tema que parece posible atribuirle— el autor de esta obra no puede dejar de alinearse en lo esencial con todos aquellos —ilustrados, liberales, regeneracionistas, institucionistas— que creyeron en la educación por ella misma, como un bien en sí, capaz de desarrollar y mejorar al hombre y de, resultas de ello, a ese producto humano que llamamos sociedad. Pero esta toma de postura podría decirse que no incide nunca en el rigor de los análisis y en la intencionada objetividad que —insistimos— campea en toda la obra. Muestra expresiva de ello es el juicio, sereno y constructivo, sobre la Ley General de Educación. Como señala Puelles, a la «Ley Villar» le falta legitimación democrática, fracasó sobre todo en su aplicación y parte del contenido de la misma debería ser reformado. Pero convendría que efectivamente se tratara sólo de una reforma, a fin de conservar los importantes aciertos de planteamiento y de solución que la ley contiene. Procediendo así, dejaríamos de ser dominados en esta ocasión por uno de nuestros demonios familiares: el que nos induce, en el proceso de obligado reformismo de las instituciones y los sistemas, a estar partiendo constantemente de cero. Emilio Lázaro 234