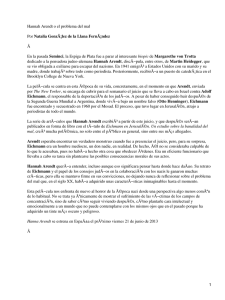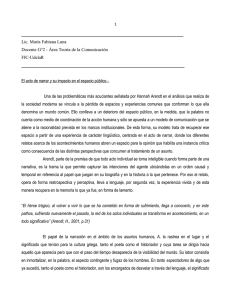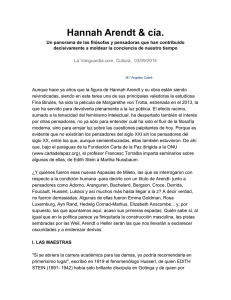Texto completo del artículo
Anuncio
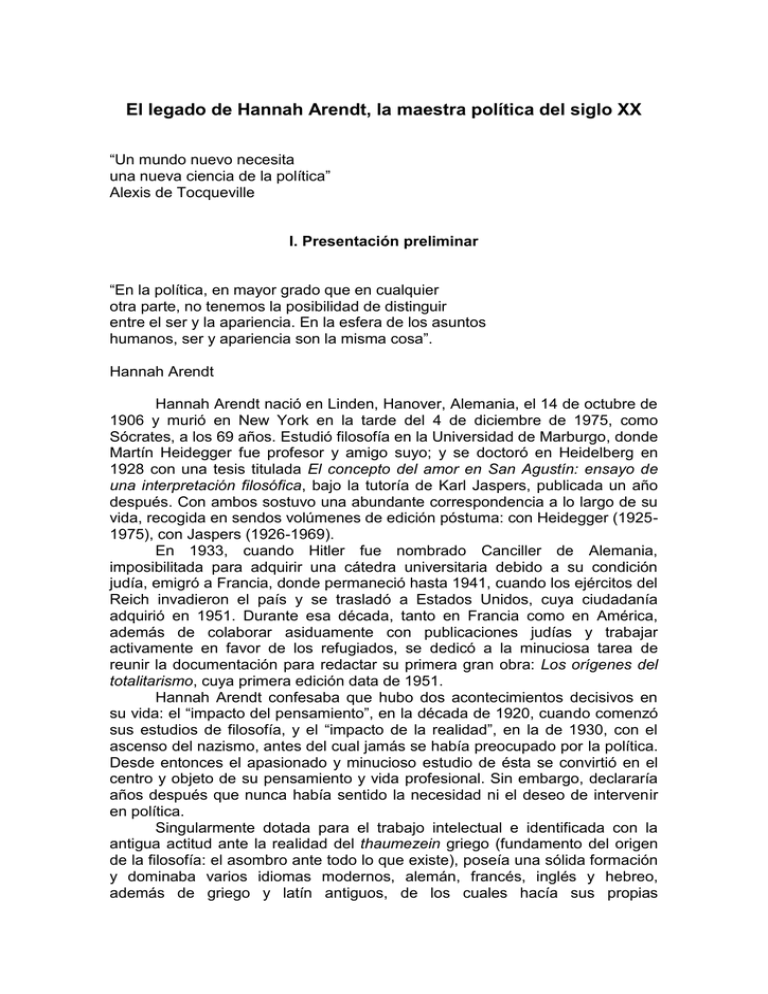
El legado de Hannah Arendt, la maestra política del siglo XX “Un mundo nuevo necesita una nueva ciencia de la política” Alexis de Tocqueville I. Presentación preliminar “En la política, en mayor grado que en cualquier otra parte, no tenemos la posibilidad de distinguir entre el ser y la apariencia. En la esfera de los asuntos humanos, ser y apariencia son la misma cosa”. Hannah Arendt Hannah Arendt nació en Linden, Hanover, Alemania, el 14 de octubre de 1906 y murió en New York en la tarde del 4 de diciembre de 1975, como Sócrates, a los 69 años. Estudió filosofía en la Universidad de Marburgo, donde Martín Heidegger fue profesor y amigo suyo; y se doctoró en Heidelberg en 1928 con una tesis titulada El concepto del amor en San Agustín: ensayo de una interpretación filosófica, bajo la tutoría de Karl Jaspers, publicada un año después. Con ambos sostuvo una abundante correspondencia a lo largo de su vida, recogida en sendos volúmenes de edición póstuma: con Heidegger (19251975), con Jaspers (1926-1969). En 1933, cuando Hitler fue nombrado Canciller de Alemania, imposibilitada para adquirir una cátedra universitaria debido a su condición judía, emigró a Francia, donde permaneció hasta 1941, cuando los ejércitos del Reich invadieron el país y se trasladó a Estados Unidos, cuya ciudadanía adquirió en 1951. Durante esa década, tanto en Francia como en América, además de colaborar asiduamente con publicaciones judías y trabajar activamente en favor de los refugiados, se dedicó a la minuciosa tarea de reunir la documentación para redactar su primera gran obra: Los orígenes del totalitarismo, cuya primera edición data de 1951. Hannah Arendt confesaba que hubo dos acontecimientos decisivos en su vida: el “impacto del pensamiento”, en la década de 1920, cuando comenzó sus estudios de filosofía, y el “impacto de la realidad”, en la de 1930, con el ascenso del nazismo, antes del cual jamás se había preocupado por la política. Desde entonces el apasionado y minucioso estudio de ésta se convirtió en el centro y objeto de su pensamiento y vida profesional. Sin embargo, declararía años después que nunca había sentido la necesidad ni el deseo de intervenir en política. Singularmente dotada para el trabajo intelectual e identificada con la antigua actitud ante la realidad del thaumezein griego (fundamento del origen de la filosofía: el asombro ante todo lo que existe), poseía una sólida formación y dominaba varios idiomas modernos, alemán, francés, inglés y hebreo, además de griego y latín antiguos, de los cuales hacía sus propias traducciones, que con frecuencia desafiaban las usuales. Una vez instalada en Estados Unidos, mientras trabajaba en Los orígenes del totalitarismo y, aun después de concluido el manuscrito original, durante la primera parte de la década de 1950, ella misma definió su actividad central con las siguientes palabras: “estaba muy ocupada con el problema de la acción”. En estas notas expondremos en tres partes muy sucintamente sus ideas básicas siguiendo la cronología de sus principales obras, empezando precisamente con la categoría central de la política: la acción. Antes nos referiremos a la curiosa forma, también política, que ha adoptado el estudio de su obra; haremos una breve reseña del “legado”, los papeles y manuscritos de Arendt que reposan en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y un comentario sobre la ocasión que la condujo a elaborar un nuevo mundo conceptual de la política: su aguda percepción de la quiebra de la tradición occidental. Ella afirmó, inequívoca y repetidamente, que no se consideraba una filósofo ni creía haber sido admitida entre ellos: que la filosofía nació, en su mismo origen (el conflicto entre el filósofo y la ciudad, que condujo a la muerte de Sócrates), prejuiciada y en abierta hostilidad contra la política y así se mantuvo a todo lo largo de la tradición occidental hasta lo que ella consideraba como su estrepitosa quiebra, que sólo se hizo evidente en pleno siglo XX con la irrupción del fenómeno totalitario. No se considerada una filósofo porque, desde su punto de vista, el de la ciencia política, los pensadores profesionales, desde los tiempos de Platón, partían del hombre en singular y no de “los hombres” en su pluralidad, que son los que habitan la tierra y construyen en ella un mundo objetivo y artificial de cosas e instituciones con el expreso propósito de que sea el hogar que albergue a sucesivas generaciones, por lo cual debe ser más duradero y estable que sus propias vidas individuales. Se trata de lo que ella denominó “el artificio humano”, que, en rigor, no es obra de nadie en particular porque es propiedad común incluso de los hombres que aún no han nacido. Según Arendt, el asunto principal de la política no es la conservación de las limitadas vidas individuales de los hombres sino la más duradera y esencial de ese mundo común de cosas e instituciones al que todos llegamos como forasteros y a su tiempo abandonamos para que otros lo habiten. Para ella resultaba obvio que, para los hombres en su conjunto, ese “artificio humano” es el sustrato objetivo de la vida política y su conservación resulta ser más importante y trascendente que la preocupación por las vidas individuales; que, sin la existencia de ese artificio, la vida humana poco se diferenciaría de la del resto de las especies biológicas. De todas formas, teniendo presente esa importante salvedad, no hay ninguna exageración en afirmar que, así como tras el colapso de la revolución francesa, la filosofía de Hegel se convirtió en la referencia intelectual más importante del mundo moderno durante poco más de siglo y medio, del mismo modo, como dice el profesor español Manuel Cruz, tras el fin de la segunda guerra mundial, Hannah Arendt se ha ido convirtiendo en “la filósofo del siglo”. Se trata, en realidad, de un peculiar fenómeno de crecientes proporciones que hoy ha desbordado ampliamente los estrechos círculos intelectuales, académicos y editoriales, convirtiéndose en un auténtico suceso político que no cesa de extenderse en todo el planeta, que acaso sólo una pensadora tan original y única como Hannah Arendt pudo suscitar. El conocimiento de su obra crece a medida que pasa el tiempo, como suele suceder con los clásicos: a un siglo de su nacimiento y tres décadas de su muerte, se ha convertido ya efectivamente en un clásico. Aun en las más variadas referencias que podamos consultar sobre ella suele leerse que se trata de una de las más importantes pensadoras o filósofos de la política del siglo XX. Pero la prodigiosa manera en que crece en todo el mundo el interés por su obra, los crecientes círculos, sociedades y centros de investigación que llevan su nombre, o se crean constantemente bajo su inspiración, en universidades, academias o colegios profesionales, como fundaciones, instituciones independientes o centros de documentación, y hasta mediante asociaciones informales, es un insólito fenómeno que no ocurre respecto a ningún otro pensador, investigador o escritor del siglo XX y nos revelan que, en realidad, se trata de la más grande de los filósofos de la centuria y acaso la mayor de los pensadores políticos de toda la historia occidental. Una ligera ojeada a la red nos pone en contacto con la asombrosa realidad de una gran variedad y multiplicidad de grupos humanos extendidos por todo el planeta cuyo propósito central es preservar el legado de Arendt, estudiarlo y aplicarlo al examen de los problemas de los hombres “allí donde éstos viven juntos”. Como afirma el español Daniel Mundo, uno de los muchos hombres y mujeres que integran esas sociedades que piensan y actúan en nombre del legado arendtiano: “Es tarea de los hombres preservar el fundamento político de este mundo, que se ve amenazado por las lógicas totalitarias y los apremios banales de la vida cotidiana. Contra esto se construyen lugares de reflexión y de unión” en nombre o bajo el patrocinio de Hannah Arendt, quien, incluso después de su muerte, sigue siendo única hasta en los ecos que despierta su obra. Para los miles de hombres y mujeres que, en forma creciente, actualmente se asocian, no sólo para estudiar y discutir el pensamiento de Arendt, sino para buscar soluciones prácticas y actuar a propósito de diversos problemas y conflictos del mundo contemporáneo, el legado es el conjunto de su obra y su propio ejemplo cuando enfrentó los de su tiempo. Pero, en un sentido más técnico y menos político, el legado es también el nombre por el cual se conocen los papeles de Arendt que reposan en la División de Manuscritos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Se trata de más de 25.000 ítems, vertidos en unas 75.000 imágenes digitales que incluyen correspondencia, artículos, lecturas, discursos, libros manuscritos, las transcripciones del juicio de Eichmann, notas y fotos. La colección, formada a partir de donaciones de la propia Arendt entre 1965 y 1967 y tres adicionales después de su muerte, que datan de 1980, 1985-1987 y 1999, respectivamente, se reorganizó y digitalizó en su totalidad en 2000 y hoy está disponible para el público e investigadores en las salas de lectura de la Biblioteca del Congreso misma, en The New School University, en New York, y en la Universidad de Odelburg, en Alemania. Finalizaremos esta presentación inicial volviendo al punto crucial de la quiebra de la tradición. Para Hannah Arendt, el acontecimiento central de la época que le tocó vivir, el fenómeno más general del primer medio siglo XX, más allá de las revoluciones, guerras, expatriaciones, matanzas y horrores, fue la enorme e irreversible ruptura de la tradición occidental, que se hizo evidente dramáticamente cuando ésta se reveló incapaz tanto de comprender como de juzgar el totalitarismo, es decir, ante la perplejidad y el desconcierto sin precedentes del pensamiento, y la correspondiente parálisis de la acción resultantes bajo el impacto del fenómeno totalitario, una forma de gobierno enteramente nueva para la cual tampoco había precedente alguno. Esta ruptura del hilo de la tradición se manifestó en tres vertientes fundamentales: primero, la quiebra de la tradición política y del pensamiento político, tanto clásico como moderno en sus más diversas variantes ideológicas, que no pudieron comprender ni explicar el holocausto final de ese oscuro e inestable período histórico; segundo, la quiebra de la tradición legal y jurídica, que carecía de principios y medios para juzgar semejantes delitos, cometidos por un Estado criminal; y tercero, la quiebra de la tradición moral, que, ante una expresión tan radical del mal, que carecía de todo sentido humanamente comprensible, el asesinato masivo de millones de personas inocentes, de “delincuentes sin delito”, sólo podía responder con un mudo asombro. La percepción central del pensamiento de Hannah Arendt fue precisamente esa certeza de que el mundo había sufrido una rotura irreparable de la tradición y que ésta constituía el acontecimiento central del tiempo que le tocó vivir. A partir de ese punto básico, con pasmosa lucidez y fidelidad a los diversos signos que la anunciaban, fue capaz de comprender su naturaleza, carácter y desarrollo. Pero, además, con una notable seguridad en sí misma, con mucha firmeza y contra viento y marea, desde sus primeras obras se advierte la clara conciencia de que su obra constituiría un legado invalorable al mundo, a ese “artificio humano” que nuestros antepasados erigieron para nosotros y que permanecerá en manos de otros una vez que nos hayamos ido. No solamente se empeñó, con inaudito valor y lucidez, en comprender lo incomprensible, ese desenlace trágico y tenebroso de los acontecimientos de su tiempo, para el cual la tradición no tenía respuestas, sino que se esmeró formalmente en escribir, con gran precisión, sencillez y brío polémico, esas obras suyas que no sólo constituyen un deleite de la inteligencia sino un invalorable aporte a nuestra capacidad para comprender el mundo que vivimos y nuestras posibilidades de actuar sobre él. Cada una de esas obras es única en su estructura literaria formal, incluso respecto al resto de ellas: en todas el mismo estilo vibrante y agudo está vertido en diferentes andamiajes formales que parcelan pero unen a la vez los temas importantes, facilitan la exposición del caso y se adaptan armoniosamente al contenido Su arte de escribir le mereció, en la década del 60, el prestigioso premio anual de la Asociación Wesleyan de Artes y Ciencias de Norteamérica. Es reconocido por sus numerosos críticos e investigadores que su frecuente uso de períodos largos con abundantes oraciones subordinadas estaba condicionado por el hábito del uso de su lengua materna y que, en contraste, el conciso estilo inglés le chocaba; pero, por otro lado, también resulta cierto que esas largas oraciones se adaptaban mejor al hilo de su pensamiento: al inveterado hábito de distinguir, al constante recurso de trazar distinciones, que, junto a su reverso, la fina habilidad para establecer las más insólitas relaciones entre experiencias, fenómenos y realidades, es el método sencillo y fundamental del pensamiento de Hannah Arendt. Volviendo a la crisis de la quiebra de la tradición, que, para Hannah Arendt era evidente que se trataba del hecho más grave y decisivo de nuestra historia moderna, insistimos en que allí tuvo su principio, teórica y metodológicamente hablando, la trabazón conceptual de Hannah Arendt, quien creó un paradigma político enteramente nuevo y en abierto contraste con todo el pensamiento político anterior, el cual, ante sus ojos, había literalmente estallado hecho pedazos por la presión de los hechos que no podía explicar. Sobre esos restos, los pedazos y trozos inconexos que arrojó la ruptura de la tradición política, jurídica y moral, Hannah Arendt erigió el más formidable edificio teórico que la humanidad haya conocido sobre los propios hombres y su vida en este mundo. Ella misma se refirió explícitamente al final de su vida a esta especie de “método” de desmantelamiento de una tradición que se desmoronó y de la cual se dedicó, con un exquisito arte, a distinguir y rescatar las perlas y el coral de entre los escombros del naufragio. A esto aludiremos al final de estas notas. II. El problema de la acción “Los problemas centrales del mundo son hoy cómo organizar políticamente la sociedad de masas y cómo integrar políticamente el poder técnico” Hannah Arendt En su primera gran obra, Los orígenes del totalitarismo (1951), la nueva trama conceptual de Arendt está implícita, aunque, como en todas sus obras históricas, aparecen pequeñas muestras aquí y allá para reforzar las argumentaciones. Esa nueva conceptualización, que ella creó a contrapelo de toda la tradición de pensamiento político y presentó en forma explícita sólo en 1958, en La condición humana, proviene invariablemente de una muy atenta consideración de las diversas actividades y experiencias humanas, de las cuales nunca se despegaba. Varios años antes había escrito, en un prólogocarta dedicado a Jaspers que precedía una colección de ensayos publicada en Alemania en 1947, La tradición oculta: “Uno nunca debe apartarse de los hechos y, cuando lo hace, debe saber qué hace y por qué lo hace”. La exposición de Los orígenes del totalitarismo está dividida en tres partes, que, en algunas ediciones, aparecen por separado: Antisemitismo, Imperialismo y Totalitarismo. En el prólogo a la edición de 1966 de este último volumen escribió: “Con la derrota de la Alemania nazi, parte de la historia llegaba a su fin. Este parecía el primer momento apropiado para examinar los acontecimientos contemporáneos con la mirada retrospectiva del historiador y el celo analítico del estudioso de la ciencia política, la primera oportunidad para tratar de decir y comprender lo que había sucedido, no aún sine ira et studio, todavía con dolor y pena y, por eso, con una tendencia a lamentar, pero ya no con mudo resentimiento e impotente horror. Era, en cualquier caso, el primer momento posible para articular y elaborar las preguntas con las que mi generación se había visto forzada a vivir la mayor parte de su vida de adulto: ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo ha podido suceder?” Desde su aparición, esta obra causó un gran impacto, como, andando los años, ocurriría con el resto de sus libros, que, siempre únicos, singulares e inclasificables, desafiaban abiertamente las distintas ideologías entonces en curso y le valían el ataque de sus causahabientes, tanto de izquierda como de derecha. Años después, en una entrevista afirmó: “La izquierda me toma por conservadora, y los conservadores, a veces por alguien de izquierda, una refractaria o Dios sabe qué. Y debo decir que me trae completamente sin cuidado. No creo que ese tipo de cosas aclare en absoluto las verdaderas cuestiones de este siglo”. Así, el primer gran reto intelectual que se propuso fue comprender lo incomprensible, aquello para lo cual el pensamiento político, jurídico y moral de la época, ni cualquiera de sus versiones ideológicas, carecía de conceptos: la aparición, en el corazón de la civilización occidental, de un Estado criminal en sí mismo, erigido para matar, como hizo, millones de personas; algo que, además, carecía de precedentes en toda la historia conocida. En realidad, el principal fin de ese peculiar Estado ni siquiera cabía en el marco de las tradicionales formas de gobierno, conocidas ya desde la Antigüedad en el pensamiento político clásico: se trataba de una tiranía que no se conformaba con secuestrar y silenciar el espacio público sino que también reclamaba un dominio indisputado sobre la vida privada y pretendía anular no sólo la capacidad política del hombre sino su misma espontaneidad como ser humano en sus más elementales niveles. Tampoco encajaba en los marcos de otras corrientes, como el marxismo, que concebía políticamente la historia como luchas de clases llevadas por sus propios intereses a apoderarse del Estado: en la alemania nazi todo se congeló y la única organización que poseía la iniciativa no era una clase sino una sorprendentemente nueva estructura de partido político. El Estado secuestrado por una banda de asesinos en masa que no representaba a ninguna clase sino que las despreciaba a todas y a la que poco interesaba la economía: la superestructura sublevada y determinando la base económico social. Para el marxismo esto era una paradoja insoluble. Hannah Arendt solía decir que la historia en realidad enseña poco, ya que constantemente nos enfrenta con lo nuevo, pero que, de todos modos, enseña considerablemente más que las llamadas ciencias sociales. La posteridad ha confirmado a Hannah Arendt en sus juicios y relegado al olvido a muchos de aquellos científicos sociales que, en vida suya, la atacaron e insultaron de muchas maneras. Lo que de esas doctrinas más repugnaba al buen sentido de Arendt, como pensadora y como ciudadana, era el conformismo del ser social que postulaban, al que ella oponía la libertad humana, la capacidad de comenzar algo nuevo, de interrumpir procesos automáticos. El origen o principio de la capacidad de acción del ser humano, en la que se funda la política, a diferencia de la conducta o el comportamiento, que atañen sólo a la vida social o privada, sería entonces el nacimiento, la llegada de un nuevo ser al mundo donde los hombres actúan entre sí, que es el primer acto de todo ser humano. Arendt aseguraba que, de tal modo, la categoría fundamental, ontológica, de la acción debía ser la natalidad: todo lo nuevo lleva su impronta y sello. A diferencia de la concepción de la necesidad histórica, propia de las ideologías y las filosofías de la historia, que consideraban a los hombres sujetos a procesos históricos que los arrastraban inexorablemente y a las cuales no podían sustraerse, ella reivindicaba la magnífica y peligrosa potencialidad humana de la acción, de la libertad: su capacidad de comenzar, de dar origen a algo nuevo, que, por supuesto, no es concebible en los esquemas de las ciencias sociales por la simple razón de que no encaja en cadenas de causa-efecto. Como ella afirmaba: “Pertenece a la naturaleza misma de todo origen llevar aparejada una dosis de total arbitrariedad”, la cual no aceptan aquellas doctrinas deterministas en su pretensión cientificista de que todo hecho humano tiene una causa que lo produce y que la libertad no es más que una ilusión ideológica. En las palabras finales de Los orígenes del totalitarismo ya enunciaba el principio de la nueva ciencia política fundada por ella: “Pero también permanece la verdad de que cada final en la Historia contiene necesariamente un nuevo comienzo: este comienzo es la promesa, el único ‘mensaje’ que le es dado producir al final. El comienzo, antes de convertirse en un acontecimiento histórico, es la suprema capacidad del hombre; políticamente, se identifica con la libertad del hombre. Initium ut esset homo creatus est (‘para que un comienzo se hiciera fue creado el hombre’), dice Agustín. Este comienzo es garantizado por cada nuevo nacimiento; este comienzo es, desde luego, cada hombre”. Dos décadas después, en 1970, expresaba, en Sobre la violencia: “Lo que hace de un hombre un ser político es su facultad de acción; le permite unirse a sus iguales, actuar concertadamente y alcanzar objetivos y empresas en las que jamás habría pensado, y aun menos deseado, si no hubiese obtenido ese don para embarcarse en algo nuevo. Filosóficamente hablando, actuar es la respuesta humana a la condición de la natalidad. Como todos llegamos al mundo por virtud del nacimiento, en cuanto recién llegados y principiantes somos capaces de comenzar algo nuevo; sin el hecho del nacimiento, ni siquiera sabríamos qué es la novedad, toda ‘acción’ sería, bien mero comportamiento, bien preservación. Ninguna otra facultad, excepto la del lenguaje, ni la razón ni la conciencia, nos distingue tan radicalmente de todas las demás especies animales. Actuar y comenzar no son lo mismo pero están íntimamente relacionados”. Hannah Arendt coincidía con la opinión griega del período clásico de que la acción es la mayor de las capacidades humanas y que sobre ésta se funda la política. En consecuencia, afirmaba que la fundamentación ontológica de la política debe ser la natalidad, el hecho de nacer en tanto que significa, no la renovación del cíclico proceso de la vida del cual los seres humanos forman parte, como toda criatura natural, sino la renovación y salvación del mundo, el mundo artificial de cosas e instituciones que los hombres han construido para vivir en él, al cual constantemente llegan como inexpertos y principiantes hombres nuevos, que no se parecen a ningún otro que haya vivido antes. Se trata de lo que ella llamaba el “artificio humano”. Los griegos antiguos eran agudamente conscientes de ese continuo asalto que cada generación hace sobre el mundo y los cambios impredecibles que acarrea, hecho político básico por el cual pensaron que los asuntos humanos nunca verían ese orden regular y estable de otros órdenes de la vida y que, en consecuencia, condujo a la primera expresión de la filosofía política, en las obras de Platón, considerara a ésta de un dignidad inferior a otros tipos de conocimiento. Pero de ese hecho, que inducía al pesimismo característico de la filosofía política griega, Arendt, por el contrario, derivaba su optimismo: es el nacimiento de nuevos seres lo que salva y renueva el mundo constantemente. Esa idea, que para los griegos era trivial y sobre la cual no se interesaron ni indagaron porque la daban por supuesta, no encontró expresión en el lenguaje filosófico, pero sí en el religioso y el poético. De allí la extrae Hannah Arendt: del obispo romano Agustín de Hipona, de Jesús de Nazareth y del poeta Virgilio. Y la propone como categoría central del pensamiento político, sobre la cual se fundan la pluralidad y la libertad humanas. En un informe que presentó a la Fundación Rockefeller en diciembre de 1959 sobre un libro que proyectaba escribir con el nombre de Introducción a la política, reconocía que “La razón por la que he tenido que demorarme ha sido la siguiente: la actividad política humana central es la acción; pero para comprender adecuadamente la naturaleza de la acción se reveló necesario distinguirla conceptualmente de otras actividades humanas con las que habitualmente se la confunde, tales como labor y trabajo. Por lo tanto, escribí primero el libro que apareció en 1958 con el título Human Condition, que trata de esas tres principales actividades humanas: labor (labor), trabajo (work) y acción (action), desde una perspectiva histórica. Debería haberse llamado Vita activa. De hecho, es una especie de prolegómeno al libro que ahora me propongo escribir, el cual continuará donde aquel acaba”. En realidad nunca publicó aquel libro; sus borradores han aparecido en una edición póstuma preparada por Ursula Ludz, bajo el título ¿Qué es la política?, de la cual hay traducción española, en cuyo apéndice se incluye el informe citado. El texto consiste en una serie de apuntes y bocetos fragmentarios, el primero de los cuales está fechado en agosto de 1950. De hecho, al revés de lo que la misma Arendt declaraba, esos borradores fueron parte de la preparación del libro efectivamente publicado en 1958: son de sumo interés porque reflejan algo del método de trabajo de Arendt y porque en ellos se nota cómo ataca el problema de la acción desde diversos ángulos. La condición humana, generalmente considerado el libro más importante de Hannah Arendt, fue el resultado de esos años durante los cuales el problema de la acción la tuvo literalmente absorta. Esa obra es, en efecto, central en la biografía intelectual de Arendt. A partir de su publicación, su actividad se multiplicó con seminarios universitarios, conferencias y la publicación y traducción de nuevas obras a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos trabajó, entre otras, en las universidades de Berkeley, Princeton, Chicago, Columbia y en la New School of Social Research de New York, en la cual se desempeñaba cuando murió. La primera edición de La condición humana es de la Universidad de Chicago, en 1958. Al año siguiente ya su autora preparaba la primera edición alemana. Desde entonces el texto ha sido traducido y reeditado en muchos idiomas. La primera edición en español no apareció sino hasta 1974 en SeixBarral. La obra consta de seis capítulos. Los dos primeros, titulados “La condición humana” y “La esfera pública y la privada”, son introductorios. Luego vienen los tres centrales: “Labor”, “Trabajo” y “Acción”; y, por último, una amplia panorámica histórica titulada “La vita activa y la Epoca Moderna”, en la cual presta especial atención al desarrollo de la ciencia moderna, bajo cuyo trasfondo examina las diferentes estimaciones que la civilización occidental ha hecho de las tres actividades centrales antes caracterizadas en los últimos siglos, y desarrolla, en definitiva, una rigurosa, severa y luminosa crítica de la sociedad moderna. En el Prólogo escribió: “No discuto este Mundo Moderno, contra cuya condición contemporánea he escrito este libro”; y añadía: “Lo que propongo en los capítulos siguientes es una reconsideración de la condición humana desde el ventajoso punto de vista de nuestros más recientes temores y esperanzas. Evidentemente es una materia digna de meditación y la falta de meditación –la imprudencia o desesperada confusión o complaciente repetición de ‘verdades’ que se han convertido en triviales y vacías- me parece una de las características sobresalientes de nuestro tiempo. Por lo tanto, lo que propongo es muy sencillo: nada más que pensar en lo que hacemos”. Su persistente rechazo a las ideologías de su tiempo se pone allí de manifiesto del modo siguiente: “Este libro no ofrece respuesta a estas preocupaciones y perplejidades. Dichas respuestas se dan a diario, y son materia de política práctica, sujeta al acuerdo de muchos; nunca consisten en consideraciones teóricas o en la opinión de una persona, como si se tratara de problemas que sólo admiten una posible y única solución”. Ese libro apareció en plena guerra fría, en la época en que, como hoy sabemos, las ideologías europeas decimonónicas estaban en los estertores de su decadencia final y acaso por eso eran más virulentas. Desde entonces Hannah Arendt fue estigmatizada por los causahabientes de esas ideologías, tanto los de izquierda como los de derecha, revolucionarios o conservadores, en cuyos moldes se negaba a encajar. Para los traficantes de ideologías entonces enfrentados, Arendt resultaba una incómoda interlocutora debido a que no podían clasificarla en sus casilleros mentales ni de acuerdo a sus respectivos intereses. Ciudadana norteamericana, aplaudió las rebeliones estudiantiles de finales de los sesenta y combatió la guerra de Vietnam y el macartismo así como las quimeras comunistas sin hacer concesiones de ningún tipo a las ideologizaciones de moda. Acostumbrada a pensar por sí misma y a menudo contra la corriente, prestaba atención a las experiencias humanas y las respectivas realidades antes que a cualquier teoría sobre ellas. Siempre que se enfrentaba a un análisis, una doctrina o un juicio ajenos, y siempre que algún suceso le sugería una idea o tenía una intuición, primero que todo se preguntaba: ¿a qué experiencia humana corresponde? Fina Birulés, su editora catalán, afirmaba: “A lo largo de su obra, muchas son las ocasiones en que Arendt insiste en que lo importante, lo verdaderamente esencial, es pensar a partir de la experiencia viva”. Muchas de sus páginas, palabras y análisis han irritado a numerosos intelectuales porque no encajaban en sus ideologías. A continuación citaremos, a modo de ejemplo, algunas frases suyas que lo expresan mejor que nosotros. “El historiador de los tiempos modernos necesita de una especial precaución cuando se enfrenta con opiniones aceptadas que aseguran explicar tendencias completas de la Historia, porque el último siglo ha producido incontables ideologías que pretenden ser las claves de la Historia y que no son más desesperados intentos de escapar a la responsabilidad”. “El progreso, en realidad, es el más serio y complejo artículo ofrecido en la tómbola de supersticiones de nuestra época”. “Todas nuestras experiencias –a diferencia de las teorías y las ideologías- nos dicen que el proceso de expropiación, que comenzó con la aparición del capitalismo, no se detiene en la expropiación de los medios de producción; sólo las instituciones legales y políticas que sean independientes de las fuerzas económicas y de su automatismo pueden controlar y refrenar las monstruosas potencialidades inherentes a este proceso”. “En esencia, el socialismo ha continuado y llevado a su extremo lo que el capitalismo comenzó. ¿Por qué iba a ser su remedio?” “Lo que protege a la libertad es la división entre el poder gubernamental y el económico, o, para decirlo en el lenguaje de Marx, el hecho de que el Estado y su constitución no sean superestructuras”. En general, Arendt despreció sistemáticamente las llamadas ciencias sociales y del comportamiento, la filosofía de la historia, la necesidad histórica y todas esas “compulsiones ideológicas” similares, de cuya existencia, como productos de su época, dio cumplidas explicaciones y a las que consideraba hijas del prejuicio o de la superstición. En particular, jamás consideró que las cuestiones políticas y el Estado, por un lado, y las leyes y la administración de justicia, por el otro, fueran superestructuras, simples medios para otros fines, sin realidad ni entidad propias, meras derivaciones de una base económica y social. Pero tampoco compartió las nociones que las modernas ciencias políticas dan por sentadas, por mencionar una sola, la de “soberanía”, a la cual tenía no sólo por falaz sino como la más perniciosa de todas, o, en el mejor de los casos, como sinónimo de tiranía. Acostumbraba recordar el catastrófico declive de la Nación-Estado europea, que se basó en esa figura, en contraste con la sólida permanencia de la estructura federal de la unión norteamericana, ajena del todo a ella, lo cual, naturalmente, le valió que la izquierda la tomara por proyanqui. También rechazaba de plano la tentación de volver al revés los esquemas teóricos superados por hechos y realidades, como era típico del maniqueísmo propio de las pugnas ideológicas, que siempre negaban una parte de las realidades o de las dimensiones humanas para afirmar desmesuradamente otras. Nunca pretendió que la política y la legislación tuvieran una primacía causal por sobre lo económico y social: cada cosa en su lugar. Aunque descalificaran sus ideas en forma hasta insultante, ella jamás hizo lo propio con las teorías adversas sino que las contrastaba implacablemente con las experiencias y realidades que les habían dado origen para establecer su fondo de verdad y su parte de prejuicio o de confusión. Por esa vía se hizo una experta en desmontar paradojas y perplejidades sobre las cuales se habían levantado impresionantes sistemas filosóficos, doctrinas e ideologías, como es el caso de Platón y de Marx, sólo por citar dos grandes pensadores, a los cuales, dicho sea de paso, admiraba y valoraba en una medida mayor aún que la generalidad de su epígonos. Entre los muchos prejuicios, quimeras y disparates que analizó, explicó y desmontó, en especial vale la pena referirse a lo que consideró uno de los principales prejuicios de nuestro tiempo, compartido por distintas y opuestas ideologías así como por el ciudadano común y corriente: el dogma de la igualdad humana. En Los orígenes del totalitarismo leemos, al final del volumen sobre el imperialismo: “La igualdad, en contraste con todo lo que está implicado en la simple existencia, no nos es otorgada, sino que es el resultado de la organización humana, en tanto que resulta guiada por el principio de la justicia. No nacemos iguales; llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales. / “Nuestra vida política descansa en la presunción de que podemos producir la igualdad a través de la organización, porque el hombre puede actuar en un mundo común, cambiarlo y construirlo, junto con sus iguales y sólo con sus iguales”. En consecuencia aludía a “las limitaciones de la actividad humana, que son idénticas a las limitaciones de la igualdad humana”. En el capítulo dos de La condición humana trazó una clara distinción entre la esfera pública de la política y la esfera privada de la vida, cuya prodigiosa ampliación moderna ha dado lugar a la nueva esfera social: “porque la esfera pública está tan consecuentemente basada en la ley de la igualdad como la esfera privada está basada en la ley de la diferencia y de la diferenciación universales”. Según Hannah Arendt, esa olvidada distinción entre lo público y lo privado, que fue nítidamente perfilada por los griegos antiguos, no corresponde a ninguna teoría ni es expresión de alguna circunstancia histórica en particular, sino que es inherente a la condición humana, aunque se presente históricamente en diferentes configuraciones. Las ciencias sociales, que reflejan acríticamente las condiciones modernas de vida, simplemente la ignoran y confunden lo social con lo político, por un lado, y lo individual con lo privado, por el otro. “La aparición de la esfera social, que rigurosamente hablando no es pública ni privada, es un fenómeno relativamente nuevo cuyo origen coincidió con la llegada de la Edad Moderna, cuya forma política la encontró en la nación-estado”. Así: “la contradicción entre privado y público, típica de las etapas iniciales de la Edad Moderna, ha sido un fenómeno temporal que introdujo la completa extinción de la misma diferencia entre las esferas pública y privada, la sumersión de ambas en la esfera de lo social”. Para quien quiera asomarse al fascinante y rico mundo intelectual de Arendt, la mejor introducción a sus nociones fundamentales está en esos dos capítulos iniciales de La condición humana y, en general, en esta obra en su conjunto. En ella se encuentra, en lo sustancial, el decálogo de la nueva ciencia política que Hannah Arendt fundó en pleno siglo XX y no ha dejado como el más invalorable de los legados. Allí afirmó que “La asombrosa coincidencia del auge de la sociedad con la decadencia de la familia indica claramente que lo que verdaderamente ocurrió fue la absorción de la unidad familiar en los correspondientes grupos sociales”. Luego los grupos sociales se han diluido en la sociedad de masas que conforma las actuales naciones-estado. “El fenómeno del conformismo es característico de la última etapa de este desarrollo moderno”. De tal modo, la acción es sustituida por la conducta y ésta por la burocracia. Allí encaja “la muy amplia pretensión de las ciencias sociales que, como ‘ciencias del comportamiento’, apuntan a reducir al hombre, en todas sus actividades, al nivel de un animal de conducta condicionada”. Sin embargo, “El auge de la sociedad ha hecho cambiar la opinión sobre dichas esferas, pero apenas ha transformado su naturaleza” porque “En modo alguno es indiferente que se realice una actividad en público o en privado. Sin duda el carácter de la esfera pública debe cambiar de acuerdo con las actividades admitidas en ella, pero en gran medida la propia actividad cambia también su naturaleza”. El significado más fundamental de esa transformación, que conduce a lo social “a devorar las más antiguas esferas de lo político y privado, así como la más recientemente establecida de la intimidad” es que “a través de la sociedad, de una forma u otra ha sido canalizado el propio proceso de la vida”, de la vida biológica de la especie, con sus imprescriptibles necesidades, que antes estaban limitadas y encerradas en la vida privada. III. El problema de la revolución Según Arendt, en las condiciones modernas “La sociedad es la forma en que la mutua dependencia en beneficio de la vida y nada más adquiere público significado, donde las actividades relacionadas con la pura supervivencia se permiten aparecer en público”. De esas condiciones modernas extraen su verosimilitud las modernas ciencias sociales. En diversas partes de su obra alude a esa esfera amorfa, mixta y que caracteriza a una sociedad que pese a su inaudito desarrollo tecnológico, sin embargo desde un punto de vista político, propio de las civilizaciones antiguas griega y romana, incuba en su propia estructura los gérmenes de la barbarie. En el ensayo sobre “La crisis en la educación”, incluido entre los ocho contenidos en Between past and future (1961) afirmaba que “La razón de este extraño estado de cosas no tiene una relación directa con la educación, sino que más bien hay que buscarla en los criterios y prejuicios acerca de la naturaleza de la vida privada y del mundo público y de la interrelación entre ambos, característica de la sociedad actual desde la época moderna”. Añadía allí mismo: “Cuanto más descarta la sociedad moderna la distinción entre lo privado y lo público, entre lo que sólo puede prosperar en un campo oculto y lo que necesita que lo muestren a plena luz en el mundo público, cuanto más inserta está entre lo privado y lo público una esfera social en lo que lo privado se hace público y viceversa, más difíciles son las cosas para sus niños, que por naturaleza necesitan la seguridad de un espacio recoleto para madurar sin perturbaciones”. Para Hannah Arendt esa convicción generalizada de que “el hombre es un ser social”, de que “la historia es una ciencia social”, que la cultura, la política y la legislación no son más que otras de sus innumerables actividades sociales, era una clara expresión de la barbarie del mundo que vivió, cuyas teorías se centraban en la necesidad y omitían la otra cara de la condición humana, la libertad, lo que nos distingue radicalmente del resto de las especies naturales. En tal sentido, consideraba que los pavorosos horrores totalitarios eran inherentes a nuestra propia civilización o, para ser fiel a su espíritu, más bien, a la descomposición de la civilización occidental. El carácter dramático, el pathos característico de la obra de Hannah Arendt, el talante de urgencia con el cual advertía sobre los desastres y desatinos del mundo en que vivió, así como sus fulminantes críticas a las falacias con las cuales intelectuales y profesores intentaban en vano conjurar las funestas tendencias sociales, tienen que ver con su aguda percepción de la naturaleza del mundo actual. En vida fue con frecuencia acusada de reaccionaria o de utopista por numerosos intelectuales y personajes públicos porque se negaba a compartir tanto el fatalista pesimismo que postula que somos seres sujetos a la necesidad como el infundado optimismo puesto en utópicas e ilusorias esperanzas de redención de la humanidad. Una de las asombrosas cualidades de Hannah Arendt es que mantuvo inalterada su extraordinaria y descarnada lucidez pese a que se vio atrapada entre el fuego cruzado de los partidarios de uno y otro bando durante los años de la guerra fría; que, nadando contra la corriente, no cedió ante un desesperado pesimismo al cual podría haberla conducido su clara comprensión de las terribles realidades de nuestro tiempo ni ante el iluso optimismo de las utopías en circulación. Comprendía con mucha claridad que “Los acontecimientos centrales de nuestra época no son menos olvidados efectivamente por los comprometidos en la fe en un destino inevitable que por los que se han entregado a un infatigable optimismo”. No comulgó ni con unos ni con otros y ambos se lo cobraban siempre que podían. En el prólogo original de Los orígenes del totalitarismo afirmaba: “Este libro ha sido escrito con un fondo de incansable optimismo y de incansable desesperación. Sostiene que el Progreso y el Hado son dos caras de la misma moneda; ambos son artículos de superstición, no de fe”. Añadía: “La comprensión no significa negar lo que resulta afrentoso, deducir de precedentes lo que no tiene tales o explicar los fenómenos por tales analogías y generalidades que ya no pueda sentirse el impacto de la realidad y el shock de la experiencia. Significa, más bien, examinar y soportar conscientemente la carga que nuestro siglo ha colocado sobre nosotros –y no negar su existencia ni someterse mansamente a su peso-. La comprensión, en suma, significa un atento e impremeditado enfrentamiento a la realidad, un soportamiento de ésta, sea como fuere”. Criticó a fondo a los llamados científicos sociales por su negativa a distinguir entre los distintos fenómenos y realidades, a los que, en su conjunto, invariablemente adosaban el adjetivo de “social”. En particular atacaba su indistinción entre lo social, esfera de la vida en la cual estamos atados a las necesidades vitales, como el resto de las especies naturales de las cuales formamos parte, y lo político, esfera del mundo artificial de cosas e instituciones creadas por los hombres, que configura lo que ella llamaba “el espacio de aparición”, “el espacio público”, en el cual aparecemos unos ante otros cuando emergemos de la oscuridad de nuestras respectivas vidas privadas. A principios de la década del 60 publicó tres importantes libros. Uno es el ya referido Entre el pasado y el futuro, en 1961, que contenía entonces, como rezaba el subtítulo, seis ensayos de pensamiento político, entre los cuales está el referido al fin de la tradición del pensamiento político, que se inició con Platón y culminó con Marx, Kieerkegaard y Nietzsche. Allí destaca que nunca pueden los fenómenos históricos verse en su más prístina realidad que en su comienzo y en su final. Además, esta obra contiene dos importantes ensayos en los cuales ella misma se expresa por entero, tanto en sus conceptos centrales como en su estilo: “¿Qué es la libertad?” y “¿Qué es la autoridad?”, auténticas joyas de la corona arendtiana. En la notable “Introducción” a estos ensayos, que Arendt propone como modelos de su nueva ciencia política, se alude a la actividad del pensamiento, que había dejado pendiente al final de la condición humana, la cual presenta apoyada por dos poetas: René Char y Franz Kafka. Sin embargo, aún Arendt sigue centrada en el problema de la acción, a la cual busca desentrañar en el fenómeno moderno en el que ésta se mostró más abiertamente que en ningún otro: las revoluciones. Una de las características fundamentales del trabajo de Arendt es, en efecto, su precisa habilidad para establecer relaciones así como para trazar distinciones. A lo largo de toda su obra es común encontrar la aristotélica expresión terminada en “…no son lo mismo” aplicada a muchas ideas o conceptos, como público y privado, social y político, interés y opinión, poder y autoridad, etc. Sobre la base del advenimiento de la sociedad de masas, en la que se diluía la anterior sociedad de clases, propia de las etapas iniciales del capitalismo, y que incluía a todos los sectores o grupos antes al margen de la sociedad, Arendt predijo el fin de las ideologías del siglo XIX y el fin del fenómeno revolucionario, que desde entonces se redujo a los países de Africa, Asia y América latina que alcanzaban su liberación nacional. Parecía entonces llegado el momento de hacer un balance sobre el fenómeno político más importante de los últimos dos siglos: las revoluciones. Acaso después de La condición humana, su obra más importante y hermosa sea Sobre la revolución, aparecida en 1962 y traducida al español por primera vez por Revista de Occidente en 1967, en la cual examina a fondo las revoluciones americana y francesa del siglo XVIII, así como las sucesivas europeas hasta las rusas de 1905 y 1917. En ella explica, con un exquisito cuidado y rigurosamente atenida a las fuentes, cómo la revolución francesa como, que fracasó anegada en sangre, ha hecho la historia del mundo y, en cambio, la norteamericana, que fue capaz de fundar un nuevo orden secular y un cuerpo político estable hasta el día de hoy, lo que es un caso único en el mundo moderno, apenas dejó ninguna tradición comparable. Se trata de un notable estudio comparativo histórico donde las poderosas distinciones arendtianas (entre liberación y constitución de la libertad, político y social, poder y autoridad, etc.) nos proporcionan las claves maestras de la comprensión del fenómeno revolucionario, tras tantos años de desfiguración de los hechos de manos de las ideologías. En los capítulos iniciales destacan el análisis de las figuras de Sócrates y Maquiavelo sobre la hipocresía, el de Hegel y Marx sobre la cuestión social, las referencias literarias a Melville y Dostoievsky sobre el papel de la compasión o de Virgilio y el mismo Maquiavelo sobre el problema de la fundación. En el último capítulo, “El tesoro perdido de la revolución”, quizá de lo más hermoso de la pluma de Hannah Arendt, donde su pasión por la acción y la libertad se funden en lo mejor de su estilo, destaca su reivindicación de las dotes de estadista de Lenin. Para variar, culmina citando a dos poetas, según ella los únicos cuyo oficio es decir la verdad o anticiparla cuando los demás no la ven, en este caso al mismo René Char y a Sófocles. Arendt demuestra aquí, en pleno rigor de la guerra fría, que durante las revoluciones el pueblo ensayó un nuevo sistema de gobierno, el de los consejos, que, en ocasiones, se formaron y articularon en forma espontánea en cuestión de días, pero que, invariablemente, fueron derrotados por los partidos e ideologías que se formaron en el curso de la revolución. Hasta la publicación de esta magnífica obra, la revolución era un tema que pasaba por ser como propiedad de la izquierda; pero ésta, sólo preocupada por confirmar sus doctrinas y no por la verdad histórica, jamás comprendió, en su ceguera para los fenómenos políticos, a los cuales traducía siempre en categorías sociales o simplemente ignoraba por no poderlos explicar, lo que para Arendt saltaba a la vista: que, de todos los fenómenos políticos recientes, la revolución es el único que nos pone en contacto con el problema del origen, es decir, con el problema de la acción. Pero, como se sabe, para esa vieja izquierda, la acción así como el resto de los fenómenos políticos y jurídicos eran desdeñados como epifenómenos que sólo existirían en función de variables sociales y económicas. La tercera obra, Eichmann en Jerusalén, data de 1963 y aún antes de su publicación Arendt alcanzó una notoriedad pública que la expuso mucho más allá de los ámbitos universitarios. Encargada por el New Yorker de reportar el desarrollo e incidencias del juicio, al poco tiempo reunió los textos periodísticos en un volumen que subtituló Un reporte sobre la banalidad del mal. El escándalo suscitado en torno a ese libro le ganó agrias disputas con sus antiguos amigos judíos, muchos indignados insultos y las más peregrinas críticas. Parte de ellas las respondió Arendt en la prensa o en entrevistas, parte en un postscriptum que añadió a la segunda edición. Además la sola expresión “banalidad del mal” mereció desde burlas hasta sesudas interpretaciones y retorcimientos. El impacto que causó a Arendt el acusado, un hombre común y corriente que siempre alegó que recibía órdenes y que, cuando no disponía de un lugar común o una frase hecha para responder, quedaba mudo, es decir, que parecía ser incapaz de reflexionar sobre lo que había hecho y lo que hacía, la condujo a preguntarse sobre la relación entre el ejercicio de la actividad de pensar y hacer el mal, con la cual años después comenzaría la Introducción a su última obra, La vida de la mente. La incapacidad de distinguir entre las distintas actividades y experiencias humanas, a las cuales se cubría con un velo ideológico para fines políticos inmediatos, de las que hacía gala la izquierda, fue denunciada sin medias tintas por Arendt. A fines de esa década, en 1969, volverá a chocar frontalmente con los ideólogos de la izquierda a propósito de la generalización de las luchas estudiantiles, cuando publicó Sobre la violencia. En este pequeño pero precioso texto se distingue entre las realidades y experiencias que corresponden a las palabras poder, autoridad, violencia, fuerza y poderío, cuya indistinción y común empleo como sinónimos eran una triste constatación del lamentable estado de la ciencia política más que una ligereza o sordera lingüística. Arendt se preguntaba entonces cómo era posible que desde Mao hasta Jouvenel, tanto la izquierda más extrema como la más rancia derecha, coincidieran en no distinguir entre conceptos tan básicos y fundamentales de la política. Como es natural, unos y otros atacaron este texto cuando no simplemente lo ignoraron. En 1972 Arendt publicó otro libro que reunía breves ensayos de política práctica del momento, como el escándalo Watergate, la guerra de Vietnam y la desobediencia civil y en el cual se incluía Sobre la violencia, además de una luminosa entrevista en la cual se aludía a las rebeliones por la libertad tras la cortina de hierro en Europa oriental. En ella afirmaba con regocijo que, con la aparición en la calle del movimiento estudiantil, “penetró en el terreno de las política otra experiencia nueva para nuestro tiempo: resultó que actuar es divertido. Esta generación descubrió lo que el siglo XVIII había denominado ‘felicidad pública’, que significa que cuando el hombre toma parte en la vida pública se abre para sí mismo una dimensión de experiencia humana que de otra forma permanece cerrada para él y que, de alguna manera, constituye una parte de la ‘felicidad’ completa”. Ya Arendt se había referido, en Sobre la revolución, a la experiencia de la “felicidad pública” que hechizó a los hombres de acción durante las revoluciones. En estos agitados años Arendt se convirtió en una figura pública con su decidida participación política, que la llevó incluso a apadrinar al joven líder estudiantil francés Conh Bendit, a las marchas callejeras multitudinarias y la prensa. Sin embargo, pasados esos pocos años tumultuosos, Hannah Arendt volvió sobre el asunto que tenía pendiente desde 1958, cuando concluía La condición humana declarando que de las experiencias de la vita activa no consideraba, en esa ocasión, al pensamiento, sobre el cual citaba la paradójica frase atribuida a Catón: “Nunca estoy más activo que cuando no hago nada; nunca menos solo que cuando estoy solo”. Luego consideró brevemente el problema del pensamiento en la Introducción a Entre el pasado y el futuro, con cuyo título aludía directamente a él; y poco después se le volvió a plantear a propósito del juicio a Eichmann. Sin embargo, aún pasaría una década para que Arendt pudiera organizar sus ideas sobre el problema del pensamiento en un libro, para lo cual -a semejanza del problema de la acción, al que había dedicado la década anterior y debió distinguir de otras facultades de la vida activa (labor y trabajo)fue preciso distinguirlo de otras dos actividades de la propia mente, la voluntad y el juicio. IV. El problema del pensamiento “Aunque la revolución que se está produciendo en lo social, las leyes, las opiniones y los sentimientos está muy lejos aún de su fin, sus resultados ya no admiten comparación con nada que se haya producido antes en el mundo. Retrocedo de una época a otra hasta la antigüedad más remota, pero mis ojos no encuentran un paralelo de lo que está ocurriendo: como el pasado dejó ya de echar su luz sobre el futuro, la mente del hombre vaga en la oscuridad” Alexis de Tocqueville La última gran obra de Arendt fue publicada póstumamente bajo el título The Life of the Mind, su primera edición española data de 1984 bajo el sello del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Arendt había planeado que se dividiera en tres partes, cada una dedicada a una disquisición sobre las que consideraba como las facultades superiores de la mente humana: pensamiento, voluntad y juicio. Cedamos la palabra a Mary McCarthy, su amiga a la que nombró legataria testamentaria en 1974 y editora de esta obra. “Hannah Arendt murió de repente el 4 de diciembre de 1975. Era un jueves por la tarde; estaba de tertulia con unos amigos. El sábado anterior había terminado ‘La Voluntad’, la segunda parte de La vida del espíritu”. La obra tuvo su origen en la invitación a participar en las Gifford Lectures, para las cuales “acabó la primera serie, sobre el Pensamiento, en la primavera de 1973. En la primavera de 1974, volvió sobre la segunda serie, sobre la Voluntad, que fue interrumpida por un ataque al corazón después de que había dado su primera conferencia. Su intención era terminar la serie en la primavera de 1976; entre tanto, había utilizado la mayor parte del Pensamiento y la Voluntad en sus clases de la New School for Social Research en New Cork. No había comenzado El Juicio, aunque había utilizado algún material sobre este tema en la Universidad de Chicago y en la New School sobre la filosofía política de Kant. Después de su muerte, se encontró una hoja de papel en blanco en su máquina de escribir; tenía escrita sólo un encabezamiento, ‘El Juicio’, y dos epígrafes. En algún momento entre el sábado en que terminó ‘La Voluntad’ y el jueves de su muerte, se sentó frente a la máquina para trabajar sobre la sección final”. Así, la mayor parte de este libro está ocupada por las dos primeras secciones y sobre el juicio se incluyen sólo unos extractos de sus clases sobre Kant. Arendt dedicó el esfuerzo de sus últimos años a completar las dos primeras partes, de las cuales consideraba que la más difícil era la dedicada a la voluntad, que un buen número de pensadores han tenido por ilusoria, y la más fácil la del juicio, ya que sólo existía un filósofo de primera categoría que se hubiera interesado por éste. Mucho han especulado los críticos de Arendt, cuyo número crece día a día, sobre esta división tripartita en relación a la otra contenida en La condición humana, labor, trabajo y acción. Pero no parece existir ninguna relación entre ambas ni la propia Arendt, tan transparente en lo relativo a su trabajo, insinuó siquiera algo al respecto. Esas tres facultades superiores de la mente están, más bien, relacionadas con la acción. Las tres facultades tienen en común, además, el ser reflexivas: en su ejercicio, la mente actúa sobre sí misma. El pensamiento, que se refiere al pasado, está basado en la memoria y permite hacer presente lo ausente mediante la imaginación; su modo normal es la serenidad, que permite el diálogo con uno mismo, como desde los tiempos de Sócrates fue ya definido el pensamiento. La voluntad, en cambio, apunta al futuro, involucra proyectos y su modo normal es la tensión, el conflicto entre el “quiero” y el “no quiero”, que sólo al resolverse en uno u otro sentido permite que la volición se convierta en acto. La negación de la facultad de la voluntad por muchos filósofos acaso se deba a esta sustancial diferencia: el ejercicio del pensamiento no es posible cuando la mente está vuelta contra sí misma, como es condición necesaria de la voluntad. Por último, la facultad del juicio requiere lo que Kant llamaba un “pensamiento ampliado”, es decir, representarse en la propia mente los juicios de otros de modo que, al contar con el mayor número de puntos de vista sobre un hecho o realidad dada, obtengamos la más clara visión posible del asunto en cuestión. No otra cosa es lo que hace un tribunal de justicia cuando evalúa todos los testimonios disponibles. El modo del juicio es la representación, lo cual supone imparcialidad. A estas disposiciones de la actividad reflexiva de la mente consigo misma, distintas en cada una de las tres facultades, Arendt las llamó las tonalidades de las actividades mentales. Además explica que nuestro aparato psíquico está perfectamente equipado para afrontarlas: el acuerdo con uno mismo en el pensamiento, la tensión entre temor y esperanza de cara al futuro en la voluntad, y una especie de empatía o capacidad de ponerse en el lugar de otro para representarnos su punto de vista en lo que respecta al juicio. De las tres actividades de la mente, la voluntad y el juicio están directamente vinculados a la acción. No así el pensamiento, que tiene en sí mismo sus propios fines y no conduce necesariamente a la acción. La secuencia que conduce a la acción, en todo caso, es la siguiente: el pensamiento imagina o hace presente lo ausente, el juicio elige lo más adecuado y la voluntad decide. Pero el pensamiento, en y por sí mismo, no involucra directa ni necesariamente a la acción, como lo descubrió Platón, cuando invirtió el orden jerárquico de la polis y elevó el pensamiento, desgajado de la acción, a la máxima actividad humana. Allí nació la filosofía y el filósofo profesional, perfectamente representado en la imagen del mito de la caverna de la República como el hombre que se retira de la compañía de sus iguales para dedicarse en perfecta soledad a la contemplación de los asuntos eternos, últimos y más generales de la existencia. Y entre éstos no se cuentan la vida pública y la política, que no admiten un absoluto y son relativas por definición porque dependen de la pluralidad humana, del hecho de que son los hombres, y no el hombre, los que pueblan la tierra. En política, la búsqueda de un absoluto no sólo es infructuosa sino además perniciosa y peligrosa, como Arendt tuvo ocasión de mostrarlo en Sobre la revolución, cuando los revolucionarios del siglo XVIII, los americanos no menos que los franceses, buscaban afanosamente un absoluto para sustituir la autoridad divina en un mundo secular. Si bien el pensamiento deriva de la escuela socrática, la voluntad fue desconocida para la filosofía griega y su descubrimiento se llevó a cabo al margen de la filosofía, en los inicios de la tradición religiosa cristiana, por obra de Paulo de Tarso y la posterior conceptualización de San Agustín. A partir de sendos orígenes, Arendt recorre en cada caso lo que los grandes autores de la tradición filosófica posterior tuvieron que decir de ambas facultades de la mente. Es en este contexto, y en esta obra, donde Hannah Arendt hace explícito su método de desmantelamiento y recomposición de la tradición al cual nos referimos al inicio de estas páginas. Ese método se basa, en primer lugar, sobre el hecho de que se ha producido una quiebra de la tradición, ya expresado años atrás en Los orígenes del totalitarismo: “Al nivel de la percepción histórica y del pensamiento político prevalece la opinión generalizada y mal definida de que la estructura esencial de todas las civilizaciones ha alcanzado su punto de ruptura”. En tales circunstancias, “Ya no podemos permitirnos recoger del pasado lo que era bueno y denominarlo sencillamente nuestra herencia, despreciar lo malo y considerarlo simplemente como un peso muerto que el tiempo por sí mismo enterrará en el olvido”. Vale la pena cerrar esta reseña con una extensa cita en la cual la propia Hannah Arendt nos explica en qué consiste ese procedimiento: “Permítaseme ahora, al final de estas reflexiones, llamar la atención, no sobre mi ‘método’, ni siquiera sobre mis ‘criterios’ ni, peor todavía, sobre mis ‘valores’ (…), sino sobre lo que en mi opinión constituye el supuesto básico de esta investigación. He hablado de las ‘falacias’ metafísicas que, como veíamos, contienen importantes indicaciones sobre lo que pueda ser esa curiosa actividad, fuera del orden de las cosas, que llamamos pensamiento. En otras palabras, me he incorporado claramente a las filas de aquellos que desde hace ya algún tiempo se esfuerzan por desmontar la metafísica y la filosofía, con todas sus categorías, tal y como las hemos conocido desde sus comienzos en Grecia hasta nuestros días. Tal desmantelamiento sólo es posible partiendo del supuesto de que el hilo de la tradición se ha quebrado y no seremos capaces de renovarlo. Desde una perspectiva histórica, lo que se ha derrumbado en realidad es la trinidad romana, que durante milenios ha unido la religión, la autoridad y la tradición. La pérdida de esta trinidad no anula el pasado, y el proceso de desmantelamiento no es destructivo en sí mismo, se limita a sacar conclusiones de una pérdida que es un hecho, y como tal ya no forma parte de la ‘historia de las ideas’, sino de nuestra historia política, de la historia del mundo. “Lo que se ha perdido es la continuidad del pasado tal y como parecía transmitirse de generación en generación, desarrollando en el proceso su propia cohesión. El proceso de desmantelamiento tiene su propio método, al que sólo me referí de pasada. Con lo que nos encontramos entonces es con un pasado, pero con un pasado fragmentado que ya no puede evaluarse con certeza. Sobre esto, y para no extenderme, citaría unos versos que lo expresan mejor y más concisamente que yo: ‘Tu padre yace enterrado bajo cinco brazas de agua; se ha hecho coral con sus huesos; lo que eran ojos son perlas. Nada de él se ha dispersado; sino que todo ha sufrido la transformación del mar en algo rico y extraño.’ La Tempestad, 1, 2 “Es de estos fragmentos del pasado, después de haber sufrido la transformación del mar, de lo que aquí me he ocupado. Si todavía se pueden seguir utilizando se lo debemos al sendero atemporal que abre el pensar en el mundo del tiempo y el espacio. Si alguno de los que me escuchen o me leyeren estuviera tentado de ensayar este método de desmantelamiento, que tenga cuidado de no destruir lo ‘rico y extraño’, el ‘coral’ y ‘las perlas’, que probablemente sólo se pueden salvar como fragmentos. ‘Oh, hunde tus manos en el agua, húndelas hasta las muñecas, y mira el fondo de la pila por ver lo que has perdido. El glacial golpea en el armario, el desierto gime en la cama. Y la grieta en la taza abre una senda hacia el país de los muertos’ W. H. Auden “O por reflejar lo mismo en prosa: ‘Algunos libros son inmerecidamente olvidados, ningunos son inmerecidamente recordados’”. La vida de la mente, pp. 241-243.