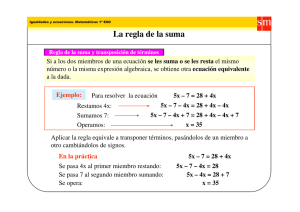Vivir la ecuación de Schroedinger: una
Anuncio

VIVIR LA ECUACIÓN DE SCHROEDINGER: UNA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Miguel Ferreira Universidad Complutense de Madrid Nuestro trabajo tiene como referencia originaria Laboratory Life, el estudio de Woolgar y Latour (1986); lo tiene por muchas razones, algunas de las cuales aquí trataremos de resumir sintéticamente. Entender que existen razones para justificar una fundamentación sociológica de la ciencia implica considerar que la producción de conocimiento científico es una práctica social, en la que participan sujetos que trabajan colectivamente. Así, lo más natural pareciera que, para analizar esa constitución sociológica del conocimiento científico, habría que observar cómo se desarrollan esas prácticas. Una forma de hacerlo es trasladarse al lugar privilegiado en el que esa práctica social se lleva a cabo: el laboratorio científico. Eso es lo que han hecho Woolgar y Latour, y muchos otros después.1 Estos estudios antropológicos del laboratorio, a través del trabajo de campo y de la metodología de la observación participante, han llegado a diversas interpretaciones de esas prácticas que han evidenciado que la naturaleza social de la actividad desarrollada en el laboratorio tiene significativas consecuencias en los resultados científicos que el laboratorio produce, que no son prácticas constitutivamente diferentes de cualesquiera otras prácticas sociales que se puedan considerar y que la singularidad del conocimiento científico es el resultado del modo en que los propios científicos entienden la ciencia más que de la forma en que la realizan. Singularmente, ese modo que los científicos tienen de entender la ciencia coincide con la visión que considera que una interpretación sociológica de la misma no puede obtener conclusiones relevantes acerca de su naturaleza. Esas son las premisas que dan pie a la presente investigación, premisas según las cuales, se puede abordar un estudio sociológico de carácter empírico de la ciencia cuyos 1 Junto al trabajo de Woolgar y Latour, el otro estudio «clásico» es el de Kinorr-Cetina (1981). De los estudios empíricos desarrollados a partir de entonces, podemos citar a Lynch (1982, 1985, 1985b, 1991), a Collins y Pinch (1979) o los trabajos más recientes de la propia Knorr-Cetina (1995, 1999); además, cabe señalar la existencia de estudios afines al desarrollado por el autor, cuyo objeto inmediato de estudio ha sido la formación de los alumnos en disciplinas científicas: Campbell (2003), Salughter et al (2002), Delamnot y Atkinson (2001). 1 resultados son significativos para la comprensión de la propia constitución epistemológica del conocimiento científico. Ese tipo de investigación es el que hemos realizado, sin embargo, lo hemos hecho sobre la base de una crítica a los presupuestos teóricos y metodológicos que se han utilizado para realizar dichas investigaciones hasta el presente. Podríamos resumir nuestro trabajo como el resultado de un estudio antropológico, realizado durante dos años en una facultad de ciencias físicas, asistiendo regularmente a clases como alumno, que, aplicando una metodología antropológica autobservacional, llega a una particular interpretación de la ecuación de Schroedinger: la ecuación es un sujeto social inscrito en un proceso de aprendizaje caracterizado por la que se ha decidido denominar reflexividad transductiva. Orientativamente, lo antedicho sería un buen comienzo introductorio; sin embargo, carece absolutamente de sentido para nosotros. Podría entenderse que hemos llevado a cabo una investigación de la ecuación de Schroedinger, sustentada por cierta perspectiva teórica y cierta metodología, cuyo resultado es una determinada interpretación sociológica de la ecuación. El problema consiste en considerar que lo relevante de la presente investigación es que se haya obtenido un «resultado». En virtud de la perspectiva que tratamos de aplicar, sería improcedente darle sentido a la investigación hablando de unos resultados. Porque ello atentaría contra la crítica que nuestro trabajo pretende ser de la visión ortodoxa o heredada de la ciencia, visión cuyo cuestionamiento propició la obra de Kuhn. Si pretendiésemos que lo que hemos realizado se entienda en virtud de los resultados que haya producido, más bien que a partir de los fundamentos sociológicos que han permitido su producción, estaríamos aplicando sobre nuestro trabajo el mismo tipo de interpretación que esa visión que aquí criticamos aplica a la ciencia como conocimiento. Por lo tanto, si queremos justificar su pertinencia como conocimiento sociológico de la ciencia, hemos de entenderlo de otro modo. Y no porque el autor pretenda rizar el rizo de la reflexividad (de un cierto tipo de reflexividad que también hemos criticado), sino porque es necesario exponer el trabajo propio en coherencia con lo que el mismo trabajo pretende defender que constituye el conocimiento científico en cuanto actividad social. 2 La ecuación de Schroedinger no era en un inicio el objeto de estudio: resultó serlo en virtud de la realización práctica del trabajo de campo. Nuestro punto de partida era la crítica al modo en el que los investigadores sociales se habían enfrentado al estudio empírico de la ciencia como actividad social. Para realizar esa tarea, en primer lugar, se decidió que el «lugar» adecuado en el que se podía encontrar esa actividad en acción era el laboratorio. Eso excluía cualesquiera otros lugares posibles. Pero podemos aceptar preliminarmente que ese primer paso era adecuado. El segundo paso fue ponerse las gafas del antropólogo, del observador participante de la tribu científica. Al hacerlo, se presuponía que el investigador se enfrentaba a una cultura desconocida, y que su objetivo era llegar a entender esa cultura. ¿Cuál es la particular cultura de la ciencia? El concepto «cultura», concepto maldito (Morin, 1995), engloba más cosas de las que se pueden abarcar, pero es de significativa importancia en lo relativo a lo cultural la dimensión simbólica, y dentro de ella, el lenguaje. Para llegar a entender la cultura científica (la cultura particular de la comunidad científica específica que se estudie), entre otras cosas, habrá que entender el lenguaje característico de esa cultura. Este punto es el que han obviado sistemáticamente los estudios empíricos de la ciencia. El lenguaje científico, en cualquier ámbito particular de la ciencia natural del que se trate, es el lenguaje lógico-matemático; ése es el lenguaje que se utiliza cuando se hace ciencia; es evidente que los científicos forman parte de una cultura más amplia que la de su comunidad científica, y que ello les permite poder comunicarse con más gente que sólo entre ellos mismos; pero en lo que se refiere a la cultura científica que los hace ser lo que son, el lenguaje lógico-matemático es un ingrediente fundamental. El investigador social que pretenda estudiar antropológicamente las prácticas de un laboratorio científico tiene que llegar a entender ese lenguaje tan específico que en él se utiliza como parte de las prácticas cotidianas; si no lo hace, esa «cultura» no puede ser accesible a su investigación. Las investigaciones que se han venido realizando no han tenido en cuenta este «pequeño» obstáculo; y las consecuencias son significativas, como hemos demostrado (Ferreira, 2001) a partir del trabajo de Woolgar y Latour. Que manejar ese lenguaje científico (su lenguaje específico y característico, seña de identidad cultural, como lo es el de cualquier tribu australiana o africana que haya sido objeto de estudio antropológico) es de fundamental importancia para el investiga3 dor social de la ciencia, se hace aún más evidente si consideramos las propuestas etnometodológicas de Garfinkel (1984). Una de las características que Garfinkel atribuye a las prácticas sociales es su carácter reflexivo: los sujetos miembros de una colectividad, por el hecho de ser miembros de ella, comparten todo un conjunto de representaciones, que incluyen el sentido que para ellos tiene ser quienes son y lo que hacen, de las prácticas que realizan; esas representaciones se actualizan en la propia práctica para darle sentido, un sentido social: la práctica se nutre y se constituye en virtud de la representación que de ella se hacen sus agentes. La práctica es la que es, y no otra cualquiera, porque los sujetos que la llevan a cabo incorporan determinadas representaciones de la misma, en virtud de cómo se entienden y del sentido que le dan a lo que hacen, y al realizarla, los sujetos van constituyendo a su vez las representaciones que se hacen de si mismos y de esa práctica para seguir actualizándolas en el futuro. Las prácticas se constituyen como tales en virtud de las representaciones que de ellas tienen sus agentes, al tiempo que las representaciones se constituyen en virtud de las prácticas que las van configurando. Esta reflexividad constitutiva de las prácticas sociales implica una conjugación indisociable de lo práctico y de lo cognitivo. Trasladado esto a la práctica social que se presupone que es la actividad científica de un laboratorio, significaría que para entenderla en su constitución como práctica social habría que acceder a esa conjugación reflexiva de lo práctico y lo cognitivo que en ella se daría. Supondría considerar, como dice Garfinkel, que las representaciones no son simples representaciones, sino que por actualizarse en la práctica son ingredientes de esa misma práctica. Habría, entonces, que acceder a las representaciones que los científicos (y por ser científicos y no cualquier otra cosa) actualizan en sus prácticas; representaciones en virtud de las cuales la actividad que realizan tiene, para ellos, determinado sentido y que, al mismo tiempo, constituyen ellas mismas ingredientes prácticos. Los estudios empíricos de la ciencia, como mucho, han accedido a las representaciones que los científicos han suministrado al investigador social, en el lenguaje propio de la cultura de la que ambos participan y no en el lenguaje propio de la cultura científica, que el investigador les ha demandado. Esas representaciones no son, de hecho, las que el científico actualiza y que, de aceptar las premisas etnometodológicas, pone en juego en su actividad práctica como científico; esas no son las representaciones en virtud de las cuales se entiende a sí mismo como científico y su actividad como científica. Luego a partir de ellas no se puede acceder a la cultura del laboratorio. 4 No decimos que los estudios como el de Woolgar y Latour no produzcan resultados relevantes; pero esos resultados no pueden aprehender la actividad científica sobre la base de la reflexividad constitutiva de las prácticas que se desarrollan en el laboratorio. Las representaciones que se aplican para la comprensión de la cultura de laboratorio no pertenecen al repertorio de esa propia cultura; son una sobreimposición producida por el investigador, que efectivamente puede arrojar unos resultados sociológicamente significativos, pero que habrá obviado la naturaleza constitutivamente reflexiva de la actividad social del laboratorio. Por lo tanto, si se quiere acceder a una comprensión de la actividad científica que se realiza en el laboratorio mediante un estudio antropológico, habrá de aprender la lengua de la tribu; eso le permitirá inscribirse, más que desde la observación participante, desde la participación observante, en las prácticas del laboratorio, pudiendo así compartir las representaciones que se ponen en juego en ella, para entenderla en los términos en los que las entienden y aplican los propios científicos; así, se podrá dar una interpretación, anclada en esa conjugación práctico-cognitiva que implica la reflexividad constitutiva, de la actividad social que se desarrolla en el laboratorio. Nuestra intención inicial era, en consecuencia, aprender el lenguaje de la tribu, entendiendo que ello era el paso previo necesario para poder acceder a una investigación empírica de la actividad científica que tuviese en consideración la reflexividad social. Por eso nuestro trabajo de campo se ha desarrollado en una facultad de ciencias físicas y no en un acelerador de partículas. (En ambos «lugares» podríamos haber encontrado, de un modo u otro, la ecuación de Schroedinger.) Esa intención inicial sigue presente y da sentido al trabajo realizado: ahora entendemos la ecuación de Schroedinger de un modo que no nos sería posible antes de haber estudiado la física que estudiamos asistiendo a clases en la facultad. Pero desde esa perspectiva, tomar como punto de referencia la ecuación de Schroedinger no tendría mucho sentido; la ecuación se inscribiría en el conjunto de conceptos y herramientas teóricas y metodológicas que configuran las capacidades representativas del físico en tanto que físico. Si la ecuación se ha convertido en el punto de referencia central es porque, como ecuación de la física, tiene unas implicaciones que exceden el propio ámbito 5 de la ciencia física: es un exponente de la ruptura que supuso la física cuántica respecto a los fundamentos en los que se asentaba la física clásica. En la ecuación de Schroedinger están implícitos principios que podemos entender que nosotros mismos hemos aplicado a la hora de interpretarla: está implícito el principio de incertidumbre de Heisenberg, la constitución probabilística de la materia y su dualidad ondulatorio-corpuscular. Y lo están de determinada forma, pues, por ejemplo, la interpretación probabilística desde la que se aplica la ecuación de Schroedinger es eso, una «interpretación», lo que significa que hay otras interpretaciones posibles que se pueden aplicar a la ecuación. Forma parte de nuestras consideraciones sociológicas el hecho de que existiendo alternativa interpretativas posibles a la probabilística, éstas no aparezcan más que testimonialmente durante la licenciatura. De todas las implicaciones asociadas a la ecuación de Schroedinger, probablemente el principio de incertidumbre sea de especial relevancia en nuestro caso, pues contribuye con un nuevo argumento a la crítica que planteamos a los estudios antropológicos de laboratorio. La razón es metodológica y tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Según el mismo, no es posible determinar de forma simultánea algunas variables dinámicas de los sistemas físicos que estudia la mecánica cuántica, como posición y velocidad, o energía y tiempo. La razón de ello es que la medición altera las condiciones físicas del sistema que se está midiendo: el acto de medir varía las condiciones en las que estaba aquello que se pretendía medir. Si registro la velocidad de un electrón, no podré, por la alteración que supone sobre el electrón esa medición, determinar su posición. Toda medida en física cuántica es un acto perturbador. La implicación metodológica del principio de Heisenberg es fundamental. Podemos considerar que «medir» y «observar» son términos equivalentes en física cuántica, pues la realización de una medición implica una observación. Por lo tanto, la observación, como acto práctico para la realización de una medida, supone la alteración del objeto que se desea observar / medir. No se trata de un defecto que se pueda corregir mediante unos procedimientos metodológicos rigurosos, sino que es una consecuencia inevitable de la constitución corpuscular-ondulatoria de la materia. ¿Se puede aceptar que este condicionante metodológico afecte no sólo a las mediciones que pueda hacer la 6 física cuántica? Según nuestro parecer, esa indeterminación inscrita en la observación de los fenómenos es, si cabe, más relevante en el terreno sociológico. No es muy difícil aceptar que la presencia de un antropólogo en un laboratorio sea perturbadora para la marcha usual del mismo. Al igual que sucede en física cuántica, los resultados que pueda obtener serán fruto de la alteración que haya producido sobre la actividad del laboratorio su presencia como observador, su acto práctico y metodológico de observación. Si atendemos a la dimensión metodológica que conlleva aceptar la reflexividad constitutiva, podemos considerar que un observador ajeno a la actividad normal del laboratorio será un ingrediente que alterará las prácticas del mismo, y como consecuencia, las representaciones que los científicos incorporarán a dichas prácticas, pues éstas toman en consideración a la propia práctica y en ella estará presente un ingrediente novedoso que tendrán que integrar. Hemos de aceptar que esa actividad no será la misma que sería sin la presencia del antropólogo. Así pues, entendemos que la observación participante, como acto práctico que supone, por inscribirse en unas prácticas caracterizadas por la reflexividad constitutiva, implica una interferencia y alteración sobre aquello a lo que dirige su observación; está sometida al principio de incertidumbre. ¿Cabría superar este obstáculo? Según la física cuántica no. Pero lo que sí cabe es tenerlo en consideración y aceptar que nuestro objeto de estudio es alterado por la observación que le aplicamos; ello supone un punto de partida para el cuestionamiento de las categorías epistemológicas tradicionales de sujeto y objeto, pues esa interferencia que supone toda observación sobre lo observado apunta hacia la imposibilidad de trazar una frontera entre sujeto y objeto que el primero pueda atravesar mediante su conocimiento, manteniendo inalteradas las condiciones según las cuales se puede definir a sí mismo como sujeto y al objeto que pretende conocer. Todo acto de conocimiento supone la interpenetración entre sujeto que conoce y objeto conocido, una afectación mutua que es la que permite que el acto de conocer pueda llevarse a cabo. Y ello es así porque, desde nuestra perspectiva, el conocimiento no es una operación abstracta, sino práctica, y como tal, socialmente constituida: ese es el punto de partida en el que nos hemos situado, la perspectiva que suscitó el debate tras la publicación de la obra de Kuhn. 7 Digámoslo de la siguiente forma: necesitamos un objeto de estudio que no sea tal, de modo que no lo alteremos al observarlo; pudiera se un objeto de estudio en proceso de constitución, un proceso en el cual nos pudiéramos integrar, constituyéndonos nosotros mismos, también, en ese proceso, a la vez como sujeto y como objeto. De tal modo que no habría que asumir de partida frontera alguna entre ambos, sujeto y objeto, y se pudiera reconocer la mutua constitución de ambos, y reconocerla de manera práctica. ¿Y si nuestro objeto de estudio pudiera ser entendido en sí mismo como un proceso? Entender el conocimiento científico como una actividad implica considerar que existen unos sujetos, los científicos, que la realizan; para poder realizar esa actividad han tenido que llegar a adquirir la «cultura» específica que la misma implica, lo cual supone que habrán tenido que vivir un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje de un científico es el proceso en el que se forma como tal, como sujeto competente para el ulterior ejercicio de la actividad científica. Luego si dirigimos nuestra atención hacia el proceso de formación del científico, lo estaremos haciendo hacia el proceso de formación de quienes en el futuro constituirán lo que de partida es nuestro objeto de estudio (la actividad científica). Y para tener en consideración el principio de incertidumbre, habremos de hacer eso de una manera determinada: habremos de formar parte junto con ellos de ese mismo proceso de aprendizaje. El proceso de formación del científico es el proceso de formación de nuestro objeto de estudio, la actividad científica; nuestro trabajo de campo se ha llevado a cabo en una facultad de ciencias físicas para acceder a dicho proceso. Pero nuestro objetivo no era observar cómo los alumnos aprenden física, sino participar en ese aprendizaje, aprendiendo física como los alumnos lo hacen. Ahora bien, en la realización práctica de ese aprendizaje, era obvio que estaba presente que además de estar aprendiendo física se estaba realizando una actividad que ulteriormente habría de ser entendida como un trabajo de campo antropológico. El trabajo de campo era plenamente participativo, pero la observación de ese aprendizaje era una virtualidad inscrita en la participación que se sabía habría de ser utilizada en el futuro. Eso nos sitúa de pleno en la metodología autobservacional y evidencia la dualidad que la misma supone: el investigador es a un tiempo participante y observador de la participación (a diferencia de la observación participante, que supone una prioridad metodológica de lo observacional y una participación residual —siempre nos ha resultado difícil de entender que lo que hace un antropólogo cuando se traslada al hábitat de su tribu de estudio se califique como participativo: 8 una observación participante de la estructura de parentesco implicaría participar en esa estructura de parentesco, por ejemplo, cosa que si ha hecho algún antropólogo, nunca ha sido confesada en monografía alguna—). Nuestra investigación ha sido y es autobservacional porque se fundamenta en la práctica efectiva como participante pleno en un proceso que luego se analiza desde la observación de la propia práctica, desde la auto-observación de la práctica. Pero para llevar eso a cabo hay que convivir con la contradicción lógica de ser, al mismo tiempo y de manera indisociable, participante (y presupuestamente «ingenuo» en tanto que tal) y observador, y decimos contradicción lógica porque significa, desde las categorías epistemológicas tradicionales, ser a un tiempo sujeto y objeto en una empresa de conocimiento. Y puesto que la pretensión es un conocimiento sociológico, esa circularidad no se traduce en un ejercicio introspectivo o de auto-análisis, sino que considera que a través de la experiencia práctica de la participación se accede a los mecanismos sociales que configuran el proceso en el que se está participando, mecanismos que, por la dualidad observacional adherida a la práctica participativa, luego se estará en condiciones de evidenciar. Puesto que partimos del presupuesto de que toda práctica social, entre ellas la actividad científica desarrollada en un laboratorio tanto como la actividad de aprendizaje en una facultad de ciencias físicas, es constitutivamente reflexiva, para interpretar autobservacionalmente el proceso de aprendizaje del científico habrá que tener en cuenta esa conjugación práctico-cognitiva que tal reflexividad implica: el proceso de aprendizaje en una facultad de ciencias físicas conjuga ingredientes cognitivos con ingredientes prácticos, en esa mezcla indisoluble que presupone la reflexividad constitutiva, implica una práctica que se constituye en virtud de las representaciones que en ella actualizan los sujetos participantes, representaciones que a su vez se van configurando en virtud de esa misma actualización práctica. Y con ello llegamos finalmente a la ecuación de Schroedinger como referencia fundamental de nuestro estudio del proceso de formación del científico. Podemos entenderla como parte de esas representaciones que se actualizan en el ejercicio reflexivo de la actividad científica en proceso de formación que supone el aprendizaje en una facultad de ciencias. Siendo eso así, no sería posible entenderla más que a través de las 9 prácticas en las que es incluida. No bastaría conocer sus fundamentos puramente formales sino que habría que entender que su sentido integral depende de cómo los sujetos que la tienen por parte de sus representaciones la llevan como tal a la práctica, la incluyen reflexivamente en ella. Es decir, la comprensión estrictamente formal, lógico-matemática de su sentido como ecuación física es la que el alumno tendrá como representación de la ecuación y la que actualizará en sus prácticas cotidianas; pero desde nuestra perspectiva, nosotros, como intérpretes sociológicos, habremos de conjugar ambos aspectos, su sentido puramente formal (el que tiene para los sujetos que la utilizan) y el sentido práctico y vivencial (la utilización efectiva que de ella hacen en virtud de tal sentido); seremos partícipes del sentido que cualquier alumno le atribuye a la ecuación, porque habremos accedido a él bajo las mismas condiciones prácticas en las que ellos lo han hecho (dimensión participativa de la autobservación) pero podremos, además, darle un sentido sociológico al conjugar esa dimensión estrictamente formal de la ecuación con su dimensión práctica. Podemos dar un sentido sociológico y reflexivo de la ecuación porque hemos accedido al sentido estrictamente físico que la ecuación tiene para sus usuarios. Esto debe quedar claro desde el principio: el sentido que aquí atribuimos a la ecuación de Schroedinger nunca podrá coincidir con el que le atribuye un físico, pero podemos dárselo porque conocemos cuál es ese sentido estrictamente físico que la ecuación tiene para sus usuarios. Por todo lo dicho, para nosotros no tiene sentido nuestro trabajo en términos de los resultados a los que hayamos podido llegar, sino por los fundamentos sociológicos que se han puesto en juego para realizarlo; en último extremo, si se quiere, nuestros resultados, entendidos como resumen formal de lo que el trabajo ha sido, son prescindibles. La ecuación de Schroedinger (ESH), ih ∂∂t ψ (r ; t ) = V (r ; t )ψ (r ; t ) - 2hm ∆ψ (r ; t ) 2 10 es la expresión matemática que representa la evolución dinámica de los sistemas ondulatorio-corpusculares microfísicos. Describe cómo evoluciona en el tiempo la función de onda que representa a dichos sistemas; una función de onda que tiene unas propiedades peculiares derivadas de su pertenencia a un espacio particular de funciones conocido como espacio de Hilbert. Por su pertenencia a dicho espacio, aunque implica la existencia de magnitudes complejas, es una función de cuadrado integrable, de manera que se puede obtener mediante su módulo cuadrado la representación de la magnitud física correspondiente a la entidad que la función de onda representa, una magnitud «real». Esto significa poner en juego un amplio conjunto de herramientas matemáticas que se adquieren en un proceso de aprendizaje en el que lo matemático cobra una naturaleza singular por su contraposición con lo estrictamente físico; en concreto, por lo que se refiere a la ESH, la imposición de la plausibilidad física sobre el rigor matemático puede ser componente significativa al aceptar que la transición entre unas herramientas matemáticas (las funciones de onda) que implican la existencia de magnitudes complejas y la descripción física de los fenómenos en virtud de ellas, consista en la transposición de la propia función de onda en su módulo cuadrado, que sólo puede implicar magnitudes reales. ¿Cuál es la razón que hace necesaria esa transposición? ¿por qué de la descripción matemática del fenómeno no resulta de manera directa la magnitud física que representa al fenómeno físico? Para llegar a entender la ecuación en tanto que descripción matemática de esos fenómenos, en consecuencia, las habilidades puestas en juego requieren de un elevado conocimiento de los procedimientos matemáticos necesarios, así como del uso de esos «dos dedos de frente» que tienen que suplir al método riguroso cuando este método se evidencia insuficiente.2 No es una trivialidad esto: bajo esos símbolos matemáticos que transcriben de manera sencilla lo que es la ecuación de Schroedinger se esconde todo un amplio universo de prácticas cotidianas de resolución de problemas matemáticos mediante la aplicación de ese habitus (Bourdieru, 1991) que cabalga entre el método riguroso (que supone la primacía del imperativo matemático) y su supresión cuando deja de ser un recurso útil y se convierte en un obstáculo. Los conceptos «función de onda» y «espacio de Hilbert» entrañan muchas horas en las aulas aprendiendo a combinar ambas 2 Los métodos son para los que no tienen dos dedos de frente; uno tiene que buscarse la vida, comentaba un profesor en una de las asignaturas. 11 vertientes de ese tipo de habilidad; por eso, la mera descripción de la ecuación a partir de su transcripción matemática resulta harto insuficiente. Para esa descripción de la evolución en el tiempo que aporta la ESH, lo fundamental es conocer el hamiltoniano del sistema considerado, que representa su energía; dicho hamiltoniano, suma de las energías potencial y cinética del sistema, es en realidad el operador que aparece en la ecuación en el segundo término actuando sobre la función de onda. Esto significa que la forma que adopta la ESH como descripción de un sistema físico aplica los principios de la Mecánica Analítica, al tomar en consideración la energía del sistema en lugar de las fuerzas, que eran la referencia fundamental en el tratamiento clásico de la física newtoniana. Entender que eso que aparece en la ESH es un hamiltoniano supone como mínimo el tránsito por la asignatura de Mecánica y Ondas, de segundo curso, en la que se explica al alumno cómo se da la transición entre un tratamiento de los problemas aplicando las ecuaciones de Newton que se refieren a las fuerzas que actúan en el fenómeno en cuestión, hasta la formulación de Hamilton, que elimina las fuerzas y las sustituye por la energía. En ese momento el alumno se topa con operaciones que implican, por ejemplo, «algunos rudimentos de cálculo variacional» en los que se introduce el concepto de «desplazamiento virtual»; previamente se han definido las ligaduras del sistema y se han obtenido la velocidades generalizadas. Puesto que es una asignatura de física, que no de matemáticas, dichas herramientas se ponen en juego por su utilidad, dejando al margen justificación alguna o consideraciones acerca de su rigor. En este momento se ha invertido el imperativo de la plausibilidad física y lo matemático impera por necesidad; se elude toda consideración respecto a la cuestión: hacen falta ciertas herramientas matemáticas y éstas se ponen en juego. Llegados al final, tenemos lo buscado, la formulación axiomática de la Mecánica Analítica, que ya podemos manejar. Cuando el alumno detecta un «hamiltoniano» en la ESH, ha incorporado esa otra vertiente de la confusa relación entre física y matemáticas que ha vivido en las aulas, según la cual en determinadas ocasiones se requieren instrumentos matemáticos que todavía no está en condiciones de entender y que debe simplemente asumir; dado ese paso, se ha acostumbrado a utilizar los resultados, físicos, que han sido producto de la utilización de tales instrumentos. 12 En definitiva, de lo que se trata es de entender esa dualidad inscrita en el sentido atribuible de la ecuación; entender que dicho sentido depende en igual medida de los conceptos formales que configuran la visión «ortodoxa» de la ecuación, como de los procesos prácticos de utilización de los mismos. El aprendizaje es un aprendizaje reflexivo porque en su cotidiana realización práctica pone en juego ambas vertientes: el alumno es un sujeto reflexivo de conocimiento, un sujeto social que adquiere las aptitudes de futuro físico mediante la conjugación de esa representaciones formales con la práctica que implica que en su aplicación se hayan de actualizar toda una serie de usos no formalizables. La ecuación de Schroedinger expresa esa reflexividad constitutiva del proceso social que es su aprendizaje porque conjuga la ortodoxia formal de su expresión con la práctica no formalizable que bajo dicha ortodoxia ha hecho posible que se pueda entender en el sentido rigurosamente físico que tiene. Siguiendo las indicaciones de Woolgar, 1992), no hemos tratado de partir de la ecuación de Schroedinger como hecho ya establecido para interpretarla dándole un sentido sociológico. La operación es exactamente la inversa: construir, en el desarrollo de la investigación, un sentido del proceso vivencial de aprendizaje por parte del sujetocientífico, del futuro físico, cuyo resultado final sea la ecuación de Schroedinger. Se trata de averiguar con qué objeto nos topamos en virtud de la representación que de él nos hacemos. Podemos resumir el resultado formal de la investigación en dos afirmaciones: primera, la ESH es un sujeto social. Es decir, como representación, como formulación matemática de ciertos fenómenos físicos, la ecuación de Schroedinger no es nada. Para su comprensión, según la perspectiva de la que hemos partido, será necesaria cierta posición interpretativa que la dote de sentido y, así, la constituya como objeto de conocimiento (pues en sustancia, en sí misma, no es tampoco nada: su objetividad reside en que ella misma se presupone representación de ciertos fenómenos reales, objetivos, materiales; la ESH es una representación, un «producto» del conocimiento científico y, como tal, según nuestra perspectiva, estará sujeto a variabilidad interpretativa). Para llegar a alcanzar esa posición interpretativa es necesario el recorrido, práctico y vivencial, por un proceso de aprendizaje que supone, tanto la incorporación de un amplio conjunto de conceptos y herramientas puramente formales, como la experiencia cotidia- 13 na no formalizable de su puesta en funcionamiento.3 Por un lado, funciones de onda, hamiltonianos, espacios de Hilbert, ecuaciones diferenciales, potenciales, momentos cinéticos, incertidumbres probabilísticas, principio de superposición, conjuntos de medida nula, funciones lipschitzianas, magnitudes imaginarias, módulos cuadrados, operadores diferenciales e integrales, conmutadores, funciones de Green, series de Fourier, etc., etc., etc.; por el otro, plausibilidad versus rigor, dedos de frente o método riguroso según el caso, formalidad lógico-deductiva o analogía, trolas, la triple locura que se requiere para entender cosas como las superficies de Riemann, los campos estadísticos fantasmales, el desasosiego traducido en frases del tipo «que no haya causalidad... no quiere decir... no puede querer decir que no haya causalidad...», la distinción entre metafísica y filosofía, los decretazos, los inventos matemáticos y los modelos físicos ideales, los boniatos rebozados, las ideillas y chapuzas de los precedentes históricos, que la masa sea lo que uno quiera entender por masa, que salga la «ley de verdad» diciendo «tonterías» pero que cuando uno trabaja con «cosas sin sentido» le pueden «salir» velocidades mayores que la de la luz, etc., etc., etc.4 La ESH sólo cobra sentido para un sujeto (un ser humano; dejemos de lado categorías epistemológicas) que la pueda entender de algún modo: la adquisición de ese sentido implica la conjugación de ambas componentes; y además, la priorización de lo formal sobre lo práctico y vivencial si el sentido que se le asigna es el de representación matemática de ciertos fenómenos físicos. Al tratar de incluir la otra componente, el sentido que adquiere es distinto: el de un sujeto social, el de un sujeto que actúa a través de los sujetos que la ponen en juego entendiéndola como mera representación formal, porque pueden hacerlo en virtud de la vivencia práctica sobre la que han desarrollado la adquisición de esa particular comprensión de la ecuación. 3 Nuestra interpretación difiere sustancialmente de la obtenida por Mackenzie (2003) en su estudio de la ecuación de Black-Scholes, utilizada en economía financiera. Su estudio parte de la idea de que en su formulación se aplicó «bricolage» y «artesanía creativa» más que trabajo matemático riguroso, y las conclusiones se centran en el carácter performativo que ha conllevado su aplicación. Es decir, de un análisis de sus orígenes, las conclusiones se trasladan a los resultados (supuestos) de aplicación práctica; la franja intermedia que implicaría una serie de sujetos dedicados a la tarea práctica de utilizarla, construyendo, tanto en los momentos de su desarrollo como en los de su aplicación, el sentido práctico que (para ellos) tenía, ha quedado al margen. Para Mackenzie nunca podría llegar a constituir la ecuación de BlackScholes sujeto social alguno, pues no ha participado del proceso social (reflexivo) en el cual esa cualidad de la misma podría haberse evidenciado. 4 Todas estas alusiones son tomadas de las notas de campo recogidas durante el período en el que el autor fue alumno en la facultad de ciencias físicas. 14 Es decir, la ESH forma parte de un entramado constitutivamente social, configurado en virtud de un proceso práctico de aprendizaje en un organismo institucionalizado de educación formal, en el que su sentido convencionalmente aceptado es el simple y transparente de fórmula matemática para la descripción de ciertos fenómenos objeto de estudio de la ciencia física. Y que eso sea así no es algo autoevidente. Es el resultado de una experiencia práctica, cotidiana, inmediata en la cual se conjugan, para configurar como resultado final ése, herramientas puramente formales, físicas y matemáticas («técnicas») con otras puramente vivenciales, prácticas (y por tanto no formalizables); y de la conjugación de ambas dimensiones resulta la constitución, práctica, concreta, cotidiana, vivencial (constituida, como tal, de ambas dimensiones) que se despliega como un habitus, un aprendizaje práctico en virtud del cual el sujeto-ser-humano se va constituyendo en su cualidad de (futuro) físico al tiempo que va constituyendo, él, las condiciones en virtud de las cuales se puede definir a sí mismo como tal (una práctica constitutivaconstituyente cuya dimensión intelectual, o abstracta o cognitiva se inscribe como ingrediente operativo, efectivo y material que determina a la vez que es determinado por, ese substrato inmediato y concreto). Un habitus que implica esa reflexividad constitutiva que proponía la etnometodología garfinkeliana, esa socialidad generada en virtud de la incorporación práctica de las representaciones que le dan sentido a las propias práctica, y lo hacen como parte misma de ellas; una indisociabilidad de lo representacional y lo material que configura el sentido, vivencial, práctico, inmediato de cuantos elementos configuran esa socialidad. La ESH es un sujeto social porque, en su aparente neutralidad agencial, el mero hecho de que aparezca transcrita (en un libro de texto, en un encerado, en un cuadernillo de examen...) implica la existencia de un sujeto que la entiende, a través de la mera formalidad de ésa su transcripción, de determinada forma (y no de otra cualquiera), y que ella sea ésa y no otra cualquiera que pudiera ser, según el sentido a partir del cual su escritor / lector la entiende, depende de muchas circunstancias más que la de su pura evidencia formal; implica el conocimiento de los espacios de Hilbert, de las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, de la evolución en la concepción de los modelos atómicos..., pero todo ello entendido en el sentido particular en el que en la facultad se le presentan al alumno todos esos ingredientes (no nos reiteraremos más: se sabe que, en lo que a un físico le interesa, más allá de la fundamentación matemática que da sentido a un espacio de Hilbert, éste no representa más que su aparato de medida), modo parti15 cular que en la reiteración cotidiana de ciertos aspectos propios de eso que hemos dado en asimilar al habitus y a la reflexividad constitutiva, aspectos experimentados y no reducibles a codificación alguna, asigna el sentido efectivo que todo ello va adquiriendo para el alumno. La ESH es un sujeto social porque, siendo mucho más de lo que su simple transcripción como ecuación muestra, «actúa» sobre quien la lee o escribe, sobre quien la entiende, en virtud de todo ese proceso práctico y viencial en el que ese «entendedor» ha adquirido sus aptitudes para serlo. No hay más misterio, ni prueba o evidencia adicional que agregar: ése es el resumen de nuestra experiencia práctica. Constatamos que la socialidad de la ecuación es una característica evidente de su consistencia como producto acabado, consolidado y firme del conocimiento científico; cada vez que alguien escribe, lee o maneja la ESH, actualiza en ese momento concreto el proceso práctico mediante el cual ha podido llegar a entender (escribiéndola, leyéndola o manejándola) la ecuación. Abstraída de esa práctica que implica su aprendizaje, reducida a su pura dimensión formal, como ecuación diferencial, o como modelo matemático representativo de ciertos fenómenos físicos, no es nada: cada uno de los símbolos incluidos en ella condensa todo el conjunto de habilidades (prácticas) necesarias para que tenga un sentido: la constante de Planck, h, implica la evidencia de que un simple «truco» de cálculo se ha transformado en principio físico de la discontinuidad constitutiva de la materia; la posibilidad de «ver» en el segundo término de la ecuación un hamiltoniano implica el recorrido por una parte del contenido de una asignatura, Mecánica y Ondas, en la que Galileo era lento, no tonto — decía el profesor—; y así sucesivamente.5 5 En nuestro caso particular el sentido de la ESH es el que afirmamos; en el caso de cualquier alumno de licenciatura será de otra forma y de ello se derivarán las implicaciones particulares de la socialidad que a través de la ESH se expresará y actuará; y esto no significa «re-descubrir» la ecuación, sino trasmitir el sentido vivencial que hemos podido asociarle, y con él darle entidad como objeto (de nuestra investigación); en última instancia, se trata de un acto harto pretencioso, pues pretende afirmar cómo puede un alumno atribuir un sentido a la ESH, por haber sido partícipe del mismo proceso en virtud del cual esa asignación de sentido es posible, sin compartir, al afirmarlo, dicho sentido. 16 Bibliografía Bourdieu, P. (1991): El sentido práctico. Madrid, Taurus. Campbell, R. (2003): «Preparing the Next Generation of Scientists: The Social Process of Managing Students», en Social Studies of Science 33 (6). Collins, H. M. y Pinch, T. (1979): «The Construction of the Paranormal: Nothing Unscientific is Happening», en R. Wallis (ed): On the Margins of Science. The Social Construction of Rejected Knowledge. Sociological Review Monograph 27, Stokeon-Trent, J. H. Brookes. Delamont, S.y Atkinson, P.A. (2001): «Doctoring Uncertainty: Mastering Craft Knowledge», en Social Studies of Science 31 (1). Ferreira, Miguel A. V. (2001): «Más allá del laboratorio: la antropología del conocimiento científico como apuesta metodológica», Política y Sociedad 37, pp.1º5126. Garfinkel, H. (1984): Studies in Ethnomethodology, Cambridge, Polity & Blackwell. Knorr-Cetina, K. D. (1981): The Manufacture of Knowledge. An Essay of the Constructivist and Contextual Nature of Sciene, Oxford, Pergammon Press. Knorr-Cetina, K. D. (1995): «How Superorganisms Change: Consensus Formation and the Social Ontology of High-Energy Physics Experiments», en Social Studies of Science 25 (1). Knorr-Cetina, K. D. (1999): Epistemic Cultures: How the Science Make Knowledge, Cambridge,Massachussets, London, Harvard University Press. Lynch, M. (1982): «Tecnichal Work and Critical Inquiry: Investigations in a Scientific Laboratory», en Social Studies of Science, 12(4). Lynch, M. (1985): Art an Artifact in Laboratory Science. A Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory, Londres, Routledge & Kegan Paul. Lynch, M. (1985b): «Discipline and the Material Form of Images: An Analysis of Scientific Visibility», en Social Studies of Science, 15(1). Lynch, M. (1991): «Laboratory Space and the Technological Complex: An Investigation of Topical Contextures», en Science in Context 4(1). Slaughter, S., Campbell, T., Holleman, M.y Morgan, E. (2002): «The "Traffic" in Graduate Students: Graduate Students as Tokens of Exchange Between Academe and Industry», en Science, Technology and Human Values 27 (2). Woolgar, S. (1992): Ciencia: abriendo la caja negra, Barcelona, Anthropos. Woolgar, S. y Latour, B. (1986): Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts, Princeton, New Jersey, Princeton University Press. [Hay traducción al castellano: La vida en el laboratorio: la construcción de los hechos científicos, Madrid, Alianza (1995)]. 17



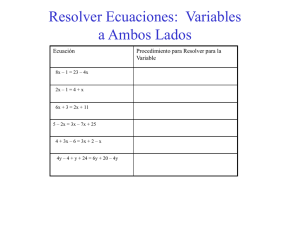

![Prueba Segundos2[1]](http://s2.studylib.es/store/data/003397536_1-3ac4e8618b6474fb10e9bb3037bc9dd2-300x300.png)