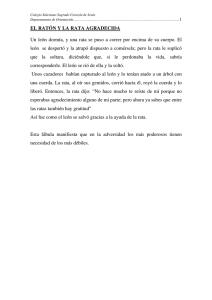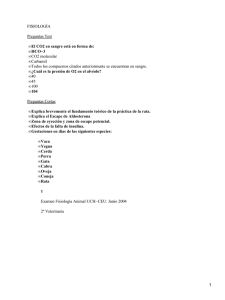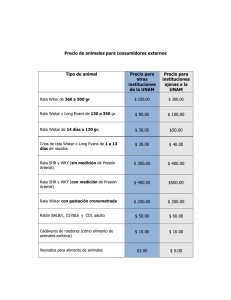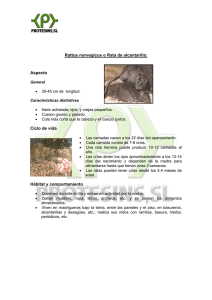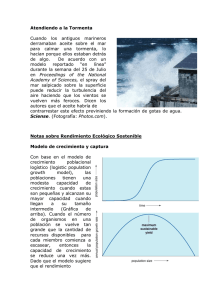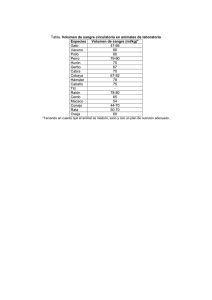Cómo contar una historia verdadera de guerra
Anuncio
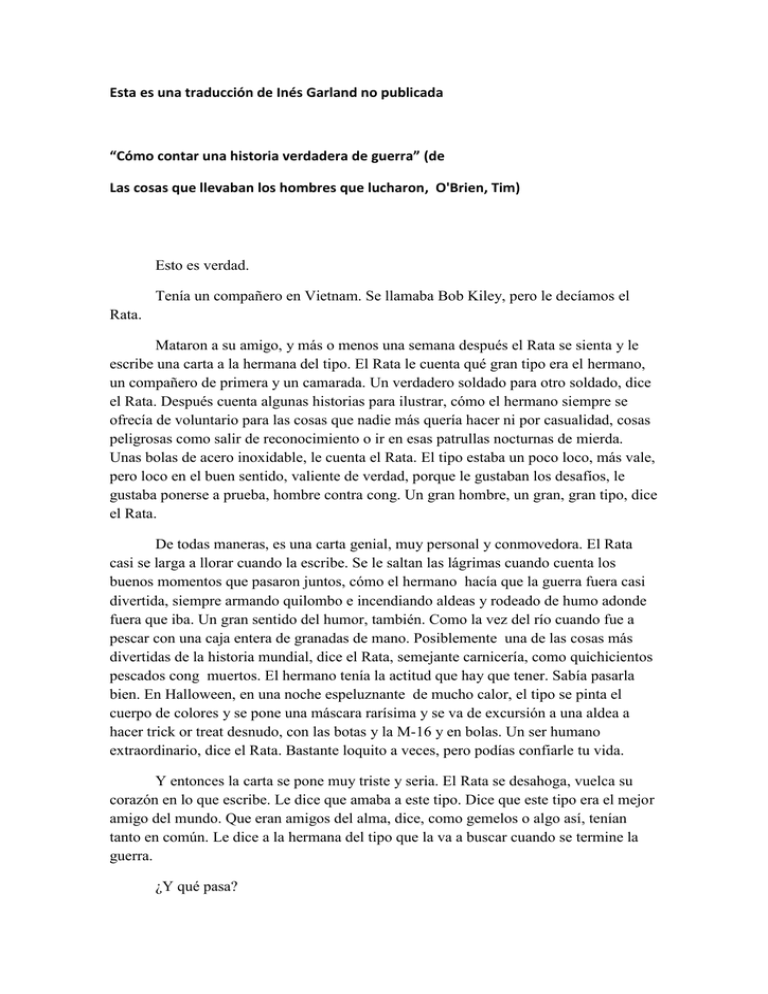
Esta es una traducción de Inés Garland no publicada “Cómo contar una historia verdadera de guerra” (de Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, O'Brien, Tim) Esto es verdad. Tenía un compañero en Vietnam. Se llamaba Bob Kiley, pero le decíamos el Rata. Mataron a su amigo, y más o menos una semana después el Rata se sienta y le escribe una carta a la hermana del tipo. El Rata le cuenta qué gran tipo era el hermano, un compañero de primera y un camarada. Un verdadero soldado para otro soldado, dice el Rata. Después cuenta algunas historias para ilustrar, cómo el hermano siempre se ofrecía de voluntario para las cosas que nadie más quería hacer ni por casualidad, cosas peligrosas como salir de reconocimiento o ir en esas patrullas nocturnas de mierda. Unas bolas de acero inoxidable, le cuenta el Rata. El tipo estaba un poco loco, más vale, pero loco en el buen sentido, valiente de verdad, porque le gustaban los desafíos, le gustaba ponerse a prueba, hombre contra cong. Un gran hombre, un gran, gran tipo, dice el Rata. De todas maneras, es una carta genial, muy personal y conmovedora. El Rata casi se larga a llorar cuando la escribe. Se le saltan las lágrimas cuando cuenta los buenos momentos que pasaron juntos, cómo el hermano hacía que la guerra fuera casi divertida, siempre armando quilombo e incendiando aldeas y rodeado de humo adonde fuera que iba. Un gran sentido del humor, también. Como la vez del río cuando fue a pescar con una caja entera de granadas de mano. Posiblemente una de las cosas más divertidas de la historia mundial, dice el Rata, semejante carnicería, como quichicientos pescados cong muertos. El hermano tenía la actitud que hay que tener. Sabía pasarla bien. En Halloween, en una noche espeluznante de mucho calor, el tipo se pinta el cuerpo de colores y se pone una máscara rarísima y se va de excursión a una aldea a hacer trick or treat desnudo, con las botas y la M-16 y en bolas. Un ser humano extraordinario, dice el Rata. Bastante loquito a veces, pero podías confiarle tu vida. Y entonces la carta se pone muy triste y seria. El Rata se desahoga, vuelca su corazón en lo que escribe. Le dice que amaba a este tipo. Dice que este tipo era el mejor amigo del mundo. Que eran amigos del alma, dice, como gemelos o algo así, tenían tanto en común. Le dice a la hermana del tipo que la va a buscar cuando se termine la guerra. ¿Y qué pasa? El Rata manda la carta. Espera dos meses. La conchuda nunca le contesta. El nombre del tipo muerto era Curt Lemon. Lo que pasó fue que cruzamos un río turbio de barro y marchamos hacia el oeste a las montañas, y en el tercer día hicimos un descanso en un cruce de senderos en la jungla profunda. Enseguida, Lemon y la Rata Kiley se pusieron a jugar. No entendían lo espeluznante que era todo. Eran como chicos; no sabían. Pensaban que era como una excursión por la naturaleza, no una guerra, así que se cobijaron bajo la sombra de unos árboles gigantes—cuatro capas de follaje, ni un rayo de sol— y ellos con sus risitas y se decían madre cong y jugaban a un juego tonto que habían inventado. El juego era con granadas de humo, que eran inofensivas a menos que hicieras alguna estupidez, y lo que hacían era sacarles la traba y pararse a pocos metros de distancia y jugar a atajarlas a la sombra de esos árboles enormes. El gallina que se acobardaba primero era una madre cong. Y si ninguno se acobardaba, la granada hacía un ruidito seco y quedaban tapados de humo y se reían y bailaban en círculos y volvían a hacerlo. Es todo verdad. Me pasó, a mí, hace casi veinte años, y todavía me acuerdo del cruce de senderos y de esos árboles gigantes y de un suave sonido mojado más allá, detrás de los árboles. Y recuerdo el olor a musgo. Arriba en el follaje había pequeños capullos blancos, pero ni una gota de sol, y recuerdo las sombras que se desplegaban bajo los árboles donde Curt Lemon y el Rata Kiley jugaban a atajar granadas de humo. Mitchell Sanders estaba sentado y hacía girar su yo-yo. Norman Bowker y Kiowa y Dave Jensen dormitaban o dormían, y estábamos completamente rodeados por esas montañas verdes. Salvo por las risas todo estaba quieto. En determinado momento, Mitchell Sanders se dio vuelta y me miró, no asintiendo del todo, como para advertirme de algo, como si ya supiera, y después de un rato enrolló su yo-yo y se alejó. Es difícil contar lo que pasó a continuación. Solo estaban jugando. Hubo un ruido, supongo, que debe de haber sido el detonador, así que me di vuelta para mirar y vi a Lemon dar un paso desde la sombra a la brillante luz del sol. Su cara, de pronto bronceada y luminosa, Un chico buenmozo, realmente. Ojos grises penetrantes, flaco y de caderas angostas, y cuando murió fue algo casi hermoso, cómo la luz del sol lo rodeó y lo alzó y lo chupó alto hacia un árbol lleno de musgo y de enredaderas y de capullos blancos. En cualquier historia de guerra pero especialmente en una verdadera, es difícil separar lo que pasó de lo que pareció pasar. Lo que parece pasar se convierte en su propio modo de pasar y tiene que ser contado de ese modo. Los puntos de vista son sesgados. Cuando una mina cazabobos estalla, cierras los ojos y te escabulles y flotas fuera de tu cuerpo. Cuando un tipo muere, como Curt Lemon, apartas la vista y después vuelves a mirar por un instante y después la apartas otra vez. Las imágenes se mezclan; tiendes a perderte muchas cosas. Y después, cuando vas a contarlo, siempre está ese parecido surreal, que hace que la historia parezca falsa, pero que de hecho representa la verdad dura y exacta de lo que pareció. En muchos casos una verdadera historia de guerra no se puede creer. Si te la crees, sé escéptico. Es un tema de credibilidad. A menudo lo delirante es verdadero y lo normal no lo es, porque lo normal es necesario para hacerte creer lo realmente increíble del delirio. En otros casos ni siquiera puedes contar una verdadera historia de guerra. A veces simplemente supera la posibilidad de contarla. Escuché esta, por ejemplo, de Mitchell Sanders. Era casi el anochecer y estábamos sentados en mi trinchera a orillas de un río ancho y turbio de barro al norte de Quang Ngai. Recuerdo lo pacífico que estaba el anochecer. Un rosado rojizo se volcaba en el río, que se movía sin sonido, y a la mañana cruzaríamos el río y marcharíamos hacia el oeste a las montañas. La ocasión era perfecta para una buena historia. —Lo juro por Dios—dijo Mitchell Sanders —. Una patrulla de seis hombres sube a las montañas en una misión básica de puesto de escucha. La idea es pasar una semana, quedarse quietos y escuchar para ver si hay movimiento enemigo. Tienen una radio, así que si oyen cualquier cosa sospechosa —cualquier cosa—se supone que llaman a la artillería o a los bombarderos, lo que sea necesario. Si no, mantienen una estricta disciplina de campo. Silencio absoluto. Solo escuchan. Sanders me miró para asegurarse de que hubiera captado la situación. Estaba jugando con el yo-yo, haciéndolo bailar con golpecitos cortos de la muñeca. Su cara en el anochecer era inexpresiva. —Estamos hablando de reglas precisas, de una misión de manual. Estos seis tipos, no dicen ni mu por una semana entera. No tienen lengua. Son todo oídos. —Ok—digo. —¿Entendido? —Invisibles. Sanders asintió. —Afirmativo—dijo—. Invisibles. Entonces lo que pasa es que estos tipos se meten bien adentro en los matorrales, todos camuflados, y se acuestan y esperan y eso es todo lo que hacen, ninguna otra cosa, se acuestan ahí por siete días seguidos y solo escuchan. Y, man, te digo, es espeluznante. Son las montañas. No sabes qué quiere decir espeluznante si nunca estuviste ahí. Es como la selva, pero está metida arriba en las nubes y hay siempre esta niebla —como lluvia, salvo que no está lloviendo— todo está empapado y arremolinado y enredado y no ves un carajo, no puedes encontrar ni tu propio pito para mear. Como si ni siquiera tuvieras un cuerpo. Espeluznante en serio. Te vas con los vapores —la niebla medio que te lleva…Y los sonidos, man. Los sonidos no paran nunca. Se oyen cosas que nadie nunca debería oír. Sanders se quedó un instante callado, sólo haciendo subir y bajar el yo-yo, después me sonrió. —Así que después de un par de días los tipos empiezan a oír esta música realmente suave, un poco delirante. Ecos raros y eso. Como una radio o algo, pero no es una radio, es esta música cong rarísima que sale de las piedras. Medio lejana, pero bien cerca también. Tratan de ignorarla. Pero es un puesto de escucha, ¿no? Así que escuchan. Y cada noche siguen escuchando este concierto chiflado de música cong. Todo tipo de campanillas y xilofones. Digo: estamos en la selva —no hay manera, no puede ser real—pero allí está, como si las montañas sintonizaran la puta radio Hanoi. Por supuesto se ponen nerviosos. Un tipo se mete chicle en las orejas. Otro casi pierde la chaveta. La cosa es que no pueden reportar música. No pueden ir al micrófono llamar a la base y decir, “Eh, oigan, necesitamos un poco de apoyo de artillería, tenemos que hacer volar por el aire a esta banda de rock rara de los cong.” No pueden hacer eso. No les creerían. Así que se acuestan en la niebla y cierran el pico. Y lo que lo hace peor es que los pobres tipos no pueden hacer bromas como hacen siempre. No pueden sacárselo de encima con pavadas. Ni siquiera pueden hablar entre sí, salvo tal vez en susurros, y eso hace que se te vuelen los pájaros. Lo único que hacen es escuchar. Otra vez se hizo silencio mientras Mitchell Sanders miraba el río. La oscuridad caía con fuerza ahora, y hacia el oeste podía ver la silueta de las montañas, llenas de misterios desconocidos. —Lo que sigue— dijo Sanders en voz baja —no lo vas a creer. —Probablemente—dije. —No lo vas a creer. ¿Y sabes por qué?—me hizo una sonrisa larga y cansada—. Porque pasó. Porque cada palabra es total y absolutamente cierta. Sanders soltó un sonido con la garganta, como un suspiro, como para decirme que no le importaba si le creía o no. Pero le importaba. Quería que yo sintiera la verdad, que creyera por la fuerza bruta del sentimiento. Parecía haberse puesto triste, de alguna manera. —Estos seis tipos—dijo— tienen los sesos bastante fritos a esta altura, y una noche empiezan a escuchar voces. Como en un cóctel. Suena a eso, a un espléndido cóctel en alguna parte en la niebla. Música y conversaciones y cosas así. Es delirante, ya sé, pero oyen los corchos de champagne. Oyen hasta los vasos de Martini. Todo muy chic, muy civilizado, salvo que no están en la civilización. Esto es Nam. “Bueno, los tipos tratan de mantener la calma. Se quedan ahí acostados y hacen su rutina, pero después de un rato empiezan a oír —no lo vas a creer—oyen música de cámara. Oyen violines y cellos. Oyen a esta fabulosa soprano mama-san. Después de un rato oyen ópera cong, y un grupo musical y el Coro de niños de Haiphong y un cuarteto de barberos y todo tipo de cánticos extraños y música Buda-Buda. Y todo el tiempo, de fondo, sigue el cóctel del principio. Todas esas voces diferentes. No son voces humanas, sin embargo. Porque son las montañas. ¿Me sigues? La roca —está hablando. Y la niebla, también, y el pasto y las malditas mangostas. Todo habla. Los árboles hablan de política, los monos de religión. El país entero. Vietnam. El lugar habla. Habla. ¿Entiendes? Nam—Nam habla. “Los tipos no lo soportan. Se quiebran. Encienden la radio y pasan a informar movimiento enemigo—un ejército entero, dicen—y ordenan abrir fuego. Consiguen artillería y helicópteros de combate. Piden ataques aéreos. Y te digo algo, hacen mierda el cóctel. Toda la noche, simplemente arrasan las montañas. Hacen jugo de jungla. Vuelan árboles y grupos musicales y todo lo que hay para volar. Hora de chamuscar. Le tiran napalm a las laderas para arriba y para abajo. Traen los Cobras y los F-4, usan armas químicas y explosivos de alto poder y bombas incendiarias. Se incendia todo. Hacen arder las montañas. “Hacia el amanecer las cosas por fin se aquietan. Es como si nunca antes hubieras oído realmente la quietud. Es uno de esos días densos, de niebla espesa —solo nubes y niebla, se alejaron hasta esta zona en particular, y las montañas están en un silencio absoluto, de muerte. Como Brigadoon —puro vapor. La niebla chupa todo. No hay un solo sonido, salvo que ellos todavía lo oyen. “Así que empacan y empiezan a acarrear. Encaran la bajada, de vuelta al campamento de base, y cuando llegan ahí no dicen ni pío. No hablan. Ni una palabra, como sordomudos. Más tarde llega el coronel, un pájaro gordo y les pregunta qué carajo pasó allá. ¿Qué oyeron? ¿Qué fueron todas esas órdenes? El hombre está agotado, los aprieta. Se acaban de gastar quichicientos millones de dólares en explosivos, y el coronel culón quiere respuestas, quiere saber cuál es la puta historia. “Pero los tipos no dicen ni mu. Lo miran un rato, medio raros, medio alucinados, y la guerra entera está ahí, en esa mirada. Dice todo lo que nunca se puede decir. Dice, man, tienes cera en los oídos. Dice, pobre imbécil, no vas a saberlo nunca —te equivocaste de canal—ni siquiera quieres escuchar esto. Y después saludan al hijo de puta y se van caminando, porque algunas historias no se cuentan nunca más. Puedes distinguir una historia de guerra verdadera porque no parece terminar nunca. Ni entonces ni nunca. No cuando Mitchell Sanders se paró y se alejó en la oscuridad. Todo ocurrió. Incluso ahora, en este momento. Me acuerdo de ese yo-yo. En cierto sentido, me imagino, tendrías que haber estado, tendrías que haberlo oído, pero yo sabía con cuánta desesperación Sanders quería que yo le creyera, su frustración por no poder contar bien los detalles, por no abrochar bien la verdad final y definitiva. Y me recuerdo sentado en la trinchera esa noche, mirando las sombras de Quang Ngai, pensando en el día siguiente y en cómo cruzaríamos el río y marcharíamos hacia el oeste a las montañas, y en todas las formas en que me podía morir, y en todas las cosas que no podía entender. Más tarde a la noche Mitchell Sanders me tocó el hombro. —Se me acaba de ocurrir—susurró—la moraleja, digo. Nadie escucha. Nadie oye nada. Como ese coronel culón. Los políticos, los civiles. Tu novia. Mi novia. La dulce noviecita virgen de todos. Lo que necesitan es salir en una misión. Los vapores, man. Los árboles y las rocas — tienes que escuchar a tu enemigo. Y otra vez, a la mañana, Sanders se me acercó. El pelotón estaba preparándose para salir, chequeando las armas, repasando todos los pequeños rituales que precedían a un día de marcha. El escuadrón líder ya había cruzado el río y estaba enfilando al oeste. —Tengo que confesarte algo —dijo Sanders —. Anoche, man, tuve que inventar un par de cosas. —Ya sé. —El grupo musical. No había ningún grupo musical. —Bueno. —Ni ópera. —No te preocupes. Entiendo perfecto. —Sí, pero escucha, sigue siendo cierto. Esos seis tipos, oyeron sonidos malignos ahí afuera. Oyeron sonidos que no se pueden creer. Sanders levantó su mochila, cerró los ojos por un instante, y después casi me sonrió. Yo sabía lo que seguía. —Bueno—dije— ¿Cuál es la moraleja? —No importa. —No, dale. Por un largo rato se quedó en silencio, con la mirada perdida, y el silencio se estiró hasta hacerse casi incómodo. Después se encogió de hombros y me miró de una manera que duró todo el día. — ¿Puedes oír ese silencio, man? —dijo—. Ese silencio, escúchalo. Ahí está tu moraleja. En una verdadera historia de guerra, si es que hay alguna moraleja, es como la hebra que teje la tela. No puedes sacarla. No puedes sonsacarle el significado sin desenmarañar el significado más profundo. Y al final, realmente, no hay mucho que decir de una verdadera historia de guerra, salvo, tal vez “oh”. Las verdaderas historias de guerra no generalizan. No se dan el gusto de hacer abstracciones o análisis. Por ejemplo: la guerra es un infierno. Como declaración moral la eterna perogrullada parece perfectamente verdadera, y sin embargo, porque generaliza, no la puedo creer con las tripas. No se me revuelve nada adentro. Todo se reduce al instinto visceral. Una verdadera historia de guerra, si está contada de verdad, hace que las tripas la crean. Esta lo logra. La conté antes —muchas veces, en muchas versiones —pero esto es lo que pasó realmente. Cruzamos ese río y marchamos hacia el oeste a las montañas. Al tercer día, Curt Lemon pisó una mina cazabobos con una ronda de 105. Estaba jugando con el Rata Kiley, riéndose, y después estaba muerto. Los árboles eran densos, nos llevó casi una hora abrir una zona de aterrizaje para el helicóptero. Más tarde, en la ladera de la montaña, nos cruzamos con un búfalo vietcong bebé. No sé qué estaba haciendo ahí—no había granjas ni arrozales—pero lo perseguimos y lo atamos con una soga y lo guiamos a una aldea desierta donde acampamos para pasar la noche. Después de comer el Rata Kiley se le acercó y le acarició el hocico. Abrió una lata de raciones C, cerdo y porotos, pero al búfalo bebe no le interesaron. El Rata se encogió de hombros. Dio un paso atrás y le pegó un tiro que le atravesó la rodilla de adelante. El animal no hizo ningún sonido. Se cayó con fuerza, después volvió a levantarse, y el Rata apuntó con cuidado y le arrancó una oreja de un disparo. Le disparó en los cuartos traseros y en la pequeña joroba. Le pegó dos tiros en los flancos. No era para matarlo; era para herirlo. Le metió la punta de la pistola contra la boca y le voló la boca. Nadie dijo mucho. El pelotón entero se quedó parado mirando, sintiendo todo tipo de cosas, pero no hubo compasión por el búfalo bebé. Curt Lemon estaba muerto. El Rata Kiley había perdido a su mejor amigo en el mundo. Más adelante en la semana le escribiría una carta larga y personal a la hermana del tipo, que no le iba a contestar, pero por ahora era una cuestión de dolor. Le voló la cola de un tiro. Le voló pedazos de carne debajo de las costillas. Nos rodeaba el olor a humo y a mugre y a selva, y el anochecer estaba húmedo y hacía mucho calor. El Rata entró en automático. Disparó al azar, casi por casualidad, ráfagas cortas en la panza y en las ancas. Después volvió a cargar, se agachó, y le disparó en la rodilla delantera izquierda. El animal volvió a caer con fuerza y trató de levantarse, pero esta vez no pudo lograrlo. Se tambaleó y se cayó de costado. El Rata le disparó en la nariz. Se inclinó hacia adelante y le susurró algo, como si le hablara a una mascota, después le disparó en la garganta. Durante todo el tiempo el búfalo babé se quedó en silencio, o casi, solo un sonido leve y burbujeante desde donde había estado el hocico. Se quedó tendido muy quieto. Nada se movía salvo sus ojos, enormes, las pupilas de un negro brillante, y atontadas. El Rata Kiley estaba llorando. Trató de decir algo, pero después acunó el rifle y se fue, solo. El resto de nosotros se quedó en un círculo desparejo alrededor del búfalo bebé. Por un rato nadie habló. Habíamos presenciado algo esencial, algo totalmente nuevo y profundo, un pedazo del mundo tan desconcertante que aún no tenía nombre. Alguien pateó al búfalo bebé. Seguía vivo, aunque apenas, solo en los ojos. —Impresionante— dijo Dave Jensen —. Nunca en mi vida vi algo así. —¿Nunca? —Ni cerca. Ni una sola vez. Kiowa y Mitchell Sanders alzaron al búfalo bebé. Lo cargaron a través de la plaza abierta, lo levantaron, y lo tiraron en el pozo de la aldea. Después nos sentamos a esperar a que el Rata recuperara el control. —Impresionante— seguía diciendo Dave Jensen—. Una arruga nueva. Nunca vi una cosa así. Mitchell Sanders sacó su yo-yo. —Bueno, así es Nam—dijo—. El jardín del mal. Acá, man, cada pecado es nuevo y original. ¿Cómo se generaliza? La guerra es un infierno, pero eso no da cuenta ni de la mitad, porque la guerra es también misterio y terror y aventura y coraje y descubrimiento y santidad y piedad y desesperación y anhelo y amor. La guerra es repugnante; la guerra es divertida. La guerra es excitante; la guerra es un trabajo arduo. La guerra te convierte en un hombre; la guerra te convierte en un muerto. Las verdades son contradictorias. Se puede sostener que la guerra es grotesca, por ejemplo. Pero a decir verdad la guerra también es belleza. A pesar de todo el horror, uno no puede sino quedarse boquiabierto ante la majestuosidad horrible del combate. Te quedas mirando fijo las ráfagas que se despliegan en la oscuridad como brillantes cintas rojas. Estás agazapado en una emboscada y una luna fría, impasible se alza sobre los arrozales de la noche. Admiras las simetrías fluidas de las tropas en movimiento, las armonías del sonido y la forma y la proporción, las grandes ráfagas de fuego metálico desde un avión, las andanadas de iluminación, el fósforo blanco, el resplandor violáceo anaranjado del napalm, el destello rojo de un cohete. No es bonito, precisamente. Es impactante. Te llena el ojo. Te domina. Lo odias, sí, pero tus ojos no lo odian. Como un incendio mortífero en el bosque, como el cáncer bajo el microscopio, cualquier batalla o bombardeo o tanda de artillería tiene la pureza estética de la indiferencia moral absoluta—una belleza poderosa, implacable—y una verdadera historia de guerra te va a contar la verdad de esto, aunque le verdad sea horrible. Generalizar sobre la guerra es como generalizar sobre la paz. Casi todo es cierto. Casi nada es cierto. En su esencia, quizás, la guerra es simplemente otro nombre para la muerte, y sin embargo cualquier soldado te diría, si está diciendo la verdad, que la proximidad de la muerte trae con ella la correspondiente proximidad con la vida. Después de un tiroteo, aparece siempre el placer inmenso de estar vivo. Los árboles están vivos. El pasto, la tierra—todo. Todo a tu alrededor las cosas están absolutamente vivas, y tú entre todas ellas, y la vitalidad te hace temblar. Sientes una consciencia extraordinariamente intensa de estar vivo— de tu verdadera esencia, del ser humano que quieres ser y en el que te quieres convertir por la mera fuerza de tu deseo. En medio del mal quieres ser un hombre bueno. Quieres decencia. Quieres justicia y cortesía y acuerdo entre humanos, cosas que jamás supiste que querías. Hay algo de generosidad en ese deseo, algo de sagrado. Aunque suene raro, nunca estás más vivo que cuando estás casi muerto. Reconoces lo que es valioso. De una manera nueva, como si fuera la primera vez, amas lo mejor de ti mismo y del mundo, todo lo que puede perderse. A la tarde te sientas en tu trinchera y miras el ancho río que se tiñe de un rosa rojizo, y las montañas más allá, y aunque en la mañana tengas que cruzar el río y meterte en las montañas y hacer cosas terribles y tal vez morir, aún así, te descubres estudiando los hermosos colores del río y sientes un asombro reverencial ante el sol que se pone, y estas inundado de un amor punzante por cómo podría ser el mundo, por cómo debería ser siempre, pero ahora no es. Mitchell Sanders tenía razón. Para el soldado común, al menos, la guerra se siente—tiene la textura espiritual—de una niebla espesa, fantasmal y permanente. No hay claridad. Todo se arremolina. Las viejas reglas no nos atan, las viejas verdades ya no son ciertas. El bien se vuelca en el mal. El orden se funde con el caos, el amor con el odio, la fealdad con la belleza, la ley con la anarquía, la civilización con la barbarie. Los vapores te chupan. No puedes decir dónde estás, o por qué estás ahí, y la única certeza es una ambigüedad abrumadora. En la guerra pierdes tu sentido de lo definido, y por lo tanto tu sentido de la verdad misma, de ahí se puede asegurar que en una historia de guerra verdadera nada es absolutamente cierto. A menudo en una historia de guerra verdadera ni siquiera hay un propósito, o el propósito no te golpea hasta veinte años más tarde, mientras duermes, y te despiertas y despiertas a tu esposa y empiezas a contarle la historia, salvo que para cuando llegas al final te olvidaste otra vez del propósito. Y después por un rato largo te quedas ahí acostado mirando la historia repetirse en tu cabeza. Escuchas la respiración de tu esposa. La guerra se terminó. Cierras los ojos. Sonríes y piensas, Dios, ¿cuál es el propósito? Esta me despierta. En las montañas ese día, vi a Curt Lemon girar para ponerse de costado. Se rió y le dijo algo al Rata Kiley. Después dio un medio paso peculiar, pasando de la sombra a la radiante luz del sol, y la mina cazabobos de 105 rondas lo hizo volar hasta un árbol. Los pedazos quedaron colgando ahí, así que a Dave Jensen y a mí nos dieron la orden de trepar y despegarlos. Recuerdo el hueso blanco de un brazo. Recuerdo pedazos de piel y algo mojado y amarillo que deben haber sido los intestinos. La cantidad de sangre era horrible, y todavía me persigue. Pero lo que me despierta veinte años más tarde es Dave Jensen cantando Lemon Tree mientras tirábamos los pedazos hacia abajo. Puedes reconocer una historia de guerra verdadera por las preguntas que haces. Alguien cuenta una historia, digamos, y después preguntas: ¿Es verdad?, y si la respuesta importa, ya tienes tu respuesta. Por ejemplo, todos escuchamos esta. Cuatro tipos van por un sendero. Una granada aparece volando. Uno de los tipos se le tira encima y absorbe la explosión y salva a sus tres compañeros. ¿Es verdad? La respuesta importa. Te sentirías estafado si no hubiera pasado nunca. Sin la realidad que te ata, es una fanfarronada trillada, puro Hollywood, mentirosa de la manera en que son mentirosas todas las historias como esa. Y sin embargo aún si pasó—y tal vez pasó, todo es posible—aún así sabes que no puede ser cierto, porque una verdadera historia de guerra no depende de esa clase de verdad. El hecho de que haya pasado es irrelevante. Una cosa puede pasar y ser una mentira total; otra cosa puede no haber pasado y ser más verdadera que la verdad. Por ejemplo: Cuatro tipos van por un sendero. Una granada aparece volando. Uno de los tipos se le tira encima y absorbe la explosión, pero es una granada poderosísima y todos se mueren igual. Antes de morirse, sin embargo, uno de los tipos dice, “¿Para qué carajo hiciste eso?” y el que saltó dice, “Es la historia de mi vida, man,” y el otro tipo empieza a sonreír pero está muerto. Esa es una historia verdadera que nunca pasó. Veinte años después, todavía veo la luz del sol en la cara de Lemon. Puedo verlo girar, mirar al Rata Kiley, después se rió y dio ese medio paso peculiar desde la sombra a la luz del sol, su cara de pronto bronceada y brillante, y cuando su pie bajó, en ese instante, él debe haber pensado que era la luz del sol la que lo estaba matando. No era la luz del sol. Era una mina de 105 rondas de proyectiles. Pero si alguna vez pudiera contar la historia como se debe, cómo el sol pareció juntarse alrededor de él y alzarlo y llevarlo por el aire hasta el árbol, si pudiera de algún modo reproducir la blancura fatal de esa luz, el destello veloz, la obvia relación causa-efecto, entonces podrían creer la última cosa que Curt Lemon creyó, que para él tiene que haber sido la verdad final. De vez en cuando, cuando cuento esta historia, alguien se me acerca después y me dice que le gustó. Es siempre una mujer. Generalmente es una mujer mayor con un carácter bondadoso y actitud humanitaria. Me explica que por principios odia las historias de guerra, que no puede entender por qué la gente se regodea con la sangre y la carnicería. Pero que esta le gustó. El pobre búfalo bebé, la puso triste. A veces, hasta hay algunas lágrimas. Lo que yo debería hacer, dice ella, es dejar todo eso atrás. Encontrar historias nuevas que contar. No lo voy a decir, pero lo voy a pensar. Voy a ver la cara del Rata Kiley, su pena, y voy a pensar, conchuda. Porque no estaba escuchando. No era una historia de guerra. Era una historia de amor. Pero no puedes decir eso. Lo único que puedes hacer es contarla una vez más, con paciencia, agregando y quitando, inventando algunas cosas nuevas para llegar a la verdad real. No hubo un Mitchell Sanders, le dices. No hubo un Lemon. No hubo un Rata Kiley. No hubo un cruce de senderos. No hubo un búfalo bebé. Ni enredaderas ni musgo ni capullos blancos. Es todo inventado, le dices, de principio a fin. Cada puto detalle—las montañas y el río y especialmente ese pobrecito estúpido búfalo bebé. Nada de eso pasó. Nada. Y aún si pasó, no pasó en las montañas, pasó en este pueblito en la península de Batangan, y llovía a cántaros, y una noche un tipo que se llamaba Stink Harris se despertó gritando con una sanguijuela en la lengua. Puedes contar una historia de guerra verdadera si la cuentas una y otra vez. Y al final, por supuesto, una verdadera historia de guerra no es nunca sobre la guerra. Es sobre la luz del sol. Es sobre el modo especial en que el amanecer se despliega sobre el río cuando tienes que cruzar el río y marchar hacia las montañas y hacer cosas que tienes miedo de hacer. Es sobre el amor y la memoria. Es sobre la pena. Es sobre hermanas que no contestan nunca y gente que nunca escucha.