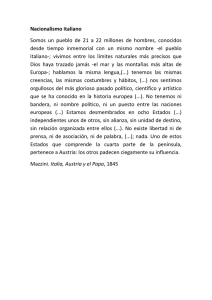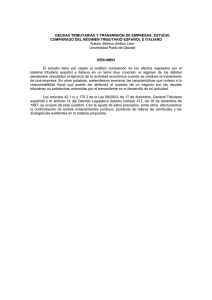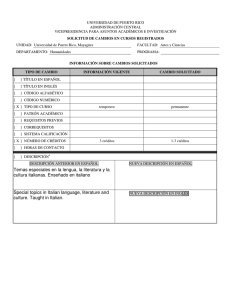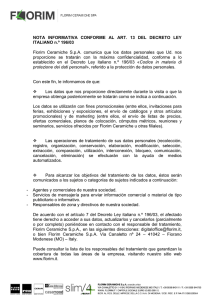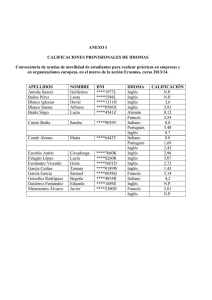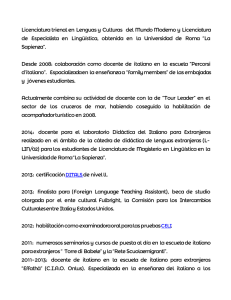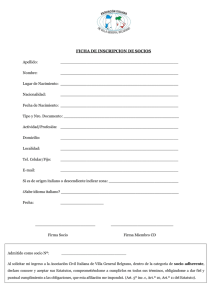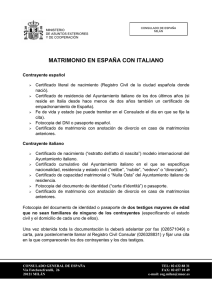Italiano Testimonios.qxd - Hospital Italiano de Buenos Aires
Anuncio

Hospital Italiano Testimonios y nostalgias FRANCISCO LOYÚDICE Loyúdice, Francisco Hospital Italiano : testimonios y nostalgias . - 2a ed. Buenos Aires : delhospital ediciones, 2009. 320 p. : il. ; 23x15 cm. ISBN 978-987-24029-9-0 1. Autobiografía. I. Título CDD 920 Fecha de catalogación: 24/10/2008 Impreso en Graphicom S.R.L. alifornia 1219, CABA enos Aires - Argentina Fecha de impresión: Noviembre de 2008 Tirada: 500 ejemplares Responsable editorial: Jorge Domínguez Diseño de cubierta e interiores: Mora Digiovanni Corrección: María Isabel Siracusa IMPRESO EN ARGENTINA ISBN 978-987-24029-9-0 © delhospital ediciones Departamento de Docencia e Investigación Instituto Universitario Escuela de Medicina Hospital Italiano de Buenos Aires Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires delhospital ediciones Gascón 450 1er piso Departamento de Docencia e Investigación CABA (C1181ACH) Tel: (005411) 4959-0200 interno 2997 Web: www.hospitalitaliano.org.ar/docencia/editorial Email: [email protected] Queda hecho el depósito que dispone la ley 11.723. Todos los derechos reservados. Este libro o cualquiera de sus partes no podrán ser reproducidos ni archivados en sistemas recuperables, ni transmitidos en ninguna forma o por ningún medio, ya sean mecánicos o electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, sin el permiso previo de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires. A mi padre por su cultura del trabajo y su ética intachable. A mi madre por su hermosa concepción del hogar. A Nelly por su amor y nobleza. A Dora por su serenidad. A los doctores Juan B. Borla, Enrique Beveraggi, Enrique Schcolnik y Enrique Nosiglia por lo que significaron en mi vida. A todos mis amigos, ya que, en definitiva, ellos fueron el motivo de mi existencia. Y en especial a Pablo. Prólogos a la segunda edición Querido Francisco: Con verdadero placer y provecho acabo de leer tu libro Hospital Italiano: Testimonios y nostalgias. Digo placer porque su relato es vivaz, atrayente, de lectura que atrapa y está bien escrito. Tu historia personal, narrada a veces con la tensión de una novela, se enlaza con la historia del Hospital Italiano y el efecto es muy positivo. Digo que lo leí también con provecho porque trazaste el perfil de una empresa colectiva, el Hospital, a la que entregaste tus mejores años y con una consagración sin desmayos. Es edificante seguir el paulatino crecimiento y la edificación, a través de décadas, de esa iglesia laica de la salud a la que vos te sumaste como quien se incorpora a una orden caballeresca. Y el lector se siente complacido de saber que ese templo ítalo-argentino se levantó en nuestra tierra contra toda clase de adversidades. Que desde sus modestos inicios en el siglo pasado fue quemando etapas, evolucionando de lo asistencial a la docencia y la investigación, pasando del concurso cerrado al abierto, hasta convertirse en una institución de primer orden. Me pareció bien la mención de los distintos colegas que intervinieron en la larga tarea antes, después, y durante tu actuación en el 10 Francisco Loyúdice Hospital Italiano. Testimonios y nostalgias 11 Hospital. Hay algunos pantallazos anecdóticos de Borla, Pavlovsky, Beveraggi, Sívori, los Finochietto, etcétera, de gran interés, y que uno —el lector— deseaba que fueran más extensos. Como en tu libro se perciben trazos nítidos de esa epopeya que fue el desarrollo de la cirugía argentina, el lector queda con el deseo de recorrer esa galería deteniéndose ante el retrato de algunos de estos grandes. Sus vidas y hazañas no son conocidas por un gran público porque transcurrieron en la sordina de una entrega casi monacal. Por eso me encantó seguir de cerca tus jugosas descripciones y referencias. Como vos los conociste en la intimidad del quirófano y de la vida privada, uno se queda con las ganas de un acceso mayor. Acierto literario el tuyo pero también una solemne lección argentina: ustedes hicieron parte importante de lo que el país tiene de más valioso, la ciencia. Buenas las páginas dedicadas a tu paso por la FIAT y las vinculaciones con Peccei y Sallustro. Conocí al primero en el Club de Roma y luego a través de su memorable y precursor trabajo Los límites del crecimiento. Tus páginas conmueven porque evocan no sólo el asesinato de aquel ser entrañable que fue Oberdan Sallustro, sino también la tragedia que se abatió sobre el país con la extensión del terrorismo. Una última palabra sobre vos, Francisco, como autor del libro. Describiendo el proceso de formación del Hospital Italiano fuiste, al mismo tiempo, trazando el perfil de tu propia vida. Sin que tuvieras una definida intención autobiográfica, lo cierto es que tu figura se fue recortando con una atracción propia. No te lo propusiste, pero el resultado es auténtico: inesperadamente el narrador se vuelve un arquetipo de la más genuina “pasión argentina”. Un hijo de inmigrantes que acentúa el arraigo y el amor por la tierra en que nació, que ama de igual manera a la de sus ancestros y es fiel a sus mejores tradiciones; que además lucha contra sí mismo porque se exige siempre más; que acepta los desafíos con una empecinada voluntad de vencer, Voluntad que él se reprocha —equivocadamente— a sí mismo como emergiendo de la “vanidad”, cuando lo cierto es que sólo quiere responder al llamado de ese “plus ultra” propio de los realizadores. Y lo notable es que esa vida se llevó adelante con ímpetu juvenil, cierta lo- able desmesura, y una alegría de vivir que supo acoger en su seno tanto al triunfo como a la derrota y el infortunio. En suma, en este libro que acabo de leer, yo llamaría la atención sobre el autor: un arquetipo argentino, que es hombre de ciencia, amigo ejemplar de una generosidad inmensa. Dije hombre de ciencia, pero no olvido que también nos estás dando frutos maduros como escritor: así lo atestiguan este libro, y el anterior sobre Alvear. Mis mejores votos, entonces, por la continuidad de esta nueva tarea que no desmerece la condición de arquetipo, sino que, por el contrario, la confirma. Te saluda afectuosamente VÍCTOR MASSUH, escritor De cómo el azar, cruzarse casualmente con un amigo, decidió su vocación e inclinó definitivamente su carrera y su vida es algo a lo que el destino nos tiene acostumbrados. Pero la influencia que esta casualidad significó para nuestro Hospital es algo que no todos conocemos. La impronta que el paso de Francisco Loyudice marcó en la transformación de nuestra Institución es formidable. Cuando disfrutamos la lectura de Testimonios y nostalgias nos adentramos en un mundo fascinante que nos va descifrando la evolución académica y científica de lo que somos: es como recorrer el túnel del tiempo y llegar hasta el punto de la piedra fundacional. Con una prosa amena, por momentos divertida o dramática, su autor va describiendo y asociando hechos y personalidades en una trama, a veces novelada, que se disfruta con interés. Si bien su redacción es autobiográfica, encontramos en sus páginas la historia viva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Destaco dos hitos fundamentales que no podemos dejar de mencionar y que en el libro aparecen narradas: la creación de la residencia médica —de la cual muchos de nosotros somos beneficiarios personales— generó un cambio cultural trascendental y los concursos abiertos para la elección de los jefes de servicio, que nutrieron al Hospital de una renovación superadora. En lo personal, creo que el autor se expone y permite algunas definiciones como el de poseedor de una voluntad inquebrantable que le permitió conseguir para su querido Hospital todo lo que se fue proponiendo. Reconoce y se critica un dejo de “vanidad” como motor de su impulso, pero los que lo queremos decimos que si sirvió como es- tímulo para lo realizado, más que un defecto, fue una virtud. Creo que la lectura de este libro debería ser difundida en todos los ámbitos de nuestro Hospital. Me reservo una frase final para agradecer a mi amigo, el doctor Loyúdice, la deferencia y el privilegio de elegirme para prologar su libro. Doctor ATILIO MIGUES Director Médico del Hospital Italiano de Buenos Aires Septiembre de 2008 La historia de nuestro Hospital es apasionante. Hace ciento cincuenta y cinco años cuando, con el mandato humanista de sus fundadores, brindaba asistencia solidaria a la comunidad; y ahora que, a través de la investigación y la docencia, ha creciendo hasta llegar a ser la Institución que nos enorgullece. En el día a día, con dedicación, esfuerzo, vocación profesional y fe —sobre todo—, su gente escribió la historia que, como toda historia, fue construida por los grandes acontecimientos y también por las pequeñas cosas cotidianas, pero no menos importantes. La historia del Hospital Italiano de Buenos Aires fue hecha por sus protagonistas más relevantes y por otros anónimos, pero también valiosos. Sin duda, el doctor Francisco Loyúdice fue un protagonista destacado en la vida del Hospital y ello emerge, también, de la lectura de su libro Testimonios y Nostalgias, en el que vierte con espontaneidad y en forma amena vivencias y recuerdos. También, al felicitar al doctor Loyúdice por este interesante y cálido aporte, reitero la confianza en que los que sigan haciendo la historia de nuestro Hospital mantengan vivos la dedicación y amor al prójimo como valores esenciales de la existencia y dignidad humana. Ingeniero FRANCO LIVINI Presidente del Consejo Directivo del Hospital Italiano Agosto de 2008 Dos palabras al lector Era un día martes, 8 de enero de 1938, salí de mi casa de la calle Venezuela y me dirigí hacia Quintino Bocayuva. Luego doblé a la izquierda, atravesé la avenida Rivadavia, me encaminé por Gascón y, al llegar al 450 de esta, entré por la vieja portada. Subí por las escaleras, doblé hacia la derecha y en la primera puerta, donde actualmente está la presidencia, se encontraba el señor del’Eche, secretario del profesor Salvador Marino, en ese entonces director de nuestro querido Hospital Italiano. De inmediato le pregunté si el profesor Marino podía atenderme. Del’Eche me preguntó el motivo de esa requisitoria y yo le respondí rápidamente: “Soy estudiante de medicina y quiero ser practicante en el Hospital Italiano”. A continuación fui recibido por el profesor Marino, con el que entablamos el siguiente diálogo: —Doctor Marino, soy estudiante de medicina y nieto de italianos. Mi abuelo Nicolás llegó a Buenos Aires en el año 1860; mi padre nació en Italia y a los cuatro meses viajó junto con su madre a esta ciudad, donde estableció su familia. Por todos estos antecedentes, más que los míos personales, tengo el deseo de ingresar a este Hospital, que 18 Francisco Loyúdice Hospital Italiano. Testimonios y nostalgias 19 es uno de los exponentes más importantes de la influencia de la comunidad italiana en la Argentina. Luego, el doctor Marino me preguntó qué materias tenía aprobadas. A lo que yo respondí: —Las Anatomías, Histología y Fisiología. —Hasta que usted no apruebe Semiología solamente puedo nombrarlo, a partir de este momento, practicante del laboratorio, que dirige el profesor Silvio Dessy. Desde esa fecha y hasta el momento actual he concurrido y concurro diariamente a la “Iglesia laica” de la medicina argentina. Cuando vamos llegando al final del camino los grandes entusiasmos se van atenuando lentamente; y las ambiciones y aspiraciones nobles y justas terminan desapareciendo. Por más brillante que sea el tramonto, sus fuegos rosados se van esfumando y distan mucho de tener el esplendor y el fulgor de la aurora, y por supuesto mucho menos el brillo deslumbrante del mediodía. Cuando han transcurrido los años se observa mejor el camino recorrido, hay mayor serenidad y eficiencia para juzgar los hechos y a los hombres, y es posible expresar en forma simple y sincera la propia actividad desarrollada, librando naturalmente a otros el juicio que ella merezca. Por eso me ha parecido oportuno reunir en este volumen las experiencias vividas a lo largo de 56 años ininterrumpidos de actuación médica y docente en el viejo y querido Hospital Italiano. Este lapso considerable me permitió ver la evolución de la cirugía, desde la cirugía externa hasta las maravillas de la cirugía abdominal y ginecológica, lo que fue posible lograr por los progresos de la clínica, por el perfeccionamiento de la técnica y por la anestesia y los cuidados intensivos. El hombre no se detiene en su andar, ni tampoco el planeta que lo sustenta ni el universo que lo rodea. Vamos siempre hacia adelante y, aunque melancólicamente creamos que el pasado fue mejor, no abandonaríamos las ventajas del presente para volver hacia atrás. El siglo XX señala una etapa admirable en la marcha incierta de la humanidad hacia mejores destinos. Si nos detenemos a estudiar la evolución de la ciencia y del arte de curar, vemos surgir en este siglo la época de la anestesia, que significa el triunfo sobre el dolor, y el mundo nuevo de los antibióticos y de los cuidados intensivos. Estos descubrimientos, que han permitido luchar contra muchas enfermedades, suprimir el dolor, vencer las infecciones y alejar la muerte, bastan para que el siglo XX sea la era luminosa de la historia de la medicina y, aun cuando es indudable que en el futuro mayores progresos asombrarán a la humanidad, este período será siempre uno de los más grandes y gloriosos. Evoco en estas páginas una cantidad de maestros y amigos con los que he tenido la suerte de actuar, que me acogieron con afecto y de quienes he recibido gran parte de mi formación profesional y humanística. Muchos de ellos han desaparecido ya, dejando un recuerdo imperecedero en quienes los conocimos y admiramos, por lo tanto es un deber evocar su gloriosa memoria. En cuanto a mí, poco tengo que pedirle al futuro: lo que pude ser ya fui; sólo deseo el reposo con la serenidad de conciencia, al recordar con profunda melancolía a los colegas amigos desaparecidos, y complacerme en el encanto de revivir todo lo grande, bueno y hermoso que me dieron mis discípulos y amigos. Siempre he creído que nuestra profesión, que se ejerce entre sacrificios y angustias, es hermosa, sobre todo cuando se la ejerce con gran sentido moral, pues como dice Cicerón: “Únicamente el hombre sabe gozar la belleza, la gracia, la proporción de todo lo que ve, pero la razón lo eleva bien pronto de este espectáculo de los sentidos a la concepción de la belleza moral”. Es esta belleza moral la que ha de guiar nuestra conducta si queremos llegar al final del camino estimados por nuestros semejantes y con la indispensable y absoluta serenidad de conciencia. F. L. (1996) I Con ayuda del Cielo Aquella mañana, mientras lavaba mis manos concienzudamente como de costumbre, mi mente no pudo dejar de repasar con rapidez las tres intervenciones realizadas en ese día. Todas ellas habían sido casos de pacientes que padecían cáncer, uno de ellos, gástrico. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí invadido por un íntimo regocijo y por qué no decirlo, también algo de vanidad. Tenía la convicción de que las cosas comenzarían a marchar bien de una vez por todas, modificando sustancialmente el panorama desalentador de los días y semanas anteriores. Cuando seis o siete días antes me había encontrado en los pasillos del Hospital Italiano con el doctor Pavlovsky, y me dijo que deseaba conversar conmigo sobre un asunto particular, pensé que iba a hacerme algún comentario sobre los pacientes recién operados o sobre alguna otra cuestión relacionada con la sala. Pero me equivocaba. —Mirá, Loyúdice, estuve meditando mucho y creo que sería bueno que de ahora en adelante, te ocupes personalmente de llevar a cabo todas las gastrectomías totales por cáncer gástrico que ingresen… 22 Francisco Loyúdice Hospital Italiano. Testimonios y nostalgias 23 —¿Yo? ¿Hacer todas las gastrectomías totales?— quedé en verdad sorprendido y alelado por la responsabilidad que pretendía volcar sobre mis espaldas. Hasta ese momento, marzo de 1957, todos los pacientes a los que se les efectuaban gastrectomías por cáncer gástrico morían en el postoperatorio inmediato. No había terapia intensiva, ni terapistas. —¿Y por qué no? —dijo afectando indiferencia—. Vos mejor que nadie podés efectuar esa operación. Además, ya es una decisión tomada. Dejo todo en tus manos. Adiós. Me palmeó la espalda y desapareció por el recodo del pasillo mientras yo trataba de asimilar el encargo que me había endosado. Luego, sacudiendo la cabeza con gesto de desaprobación, fui a ver si encontraba a Enrique Beveraggi. Tenía la sensación de que la orden impartida encerraba una trampa. En el Hospital nunca había habido una sobrevida en el postoperatorio inmediato. Todos los pacientes operados de cáncer gástrico habían muerto. Si bien la intervención en sí resultaba exitosa, era evidente que existía algún tipo de falla que hacía que esos pacientes no superaran el período postoperatorio y fallecieran en pocas horas, ante nuestra desesperación e impotencia. Todo el equipo tenía conciencia de que las técnicas con que se contaba eran imperfectas, de que la anestesia tampoco reunía las mejores condiciones, ¡pero qué podía hacerse! Esos eran los elementos con los que contábamos en aquel momento, y no había otros. Lo que nos sobraba era sólo voluntad y dedicación. Así, después de cada una de las operaciones, organizábamos varios turnos de guardia de manera que el paciente estuviera siempre acompañado y vigilado. Sin embargo, nuestro esfuerzo era inútil. Una especie de maldición parecía pesar sobre nosotros y debíamos, con rabia contenida, limitarnos a contemplar a los enfermeros que retiraban el cuerpo sin vida de la sala. Por eso, después de mi conversación con el doctor Pavlovsky, decidí que debía buscar un modo de evitar que esas desgracias continuaran produciéndose. Algo se nos estaba escapando de las manos, algo que se hallaba fuera de nuestra órbita era sin duda el factor desencadenante de todas esas muertes. En combinación con Beveraggi, resolvimos ir un día a la morgue de la Facultad y hacer la misma operación sobre un cadáver, para poder estudiar más a fondo cada uno de los pasos. —Estoy seguro de que encontraremos alguna pista… —le dije esperanzado—. Tenemos que encontrarla… Además, creo que con esta responsabilidad inesperada, el viejo sólo ha querido quitarse un enorme peso de encima y lo ha puesto sobre mis hombros. Y es lógico… si todos se mueren. —La tarea que le han encargado no es en absoluto sencilla —comentó Enrique—. De todos modos, cuente conmigo. Me parece una idea excelente ir a la morgue. Allí, sin apuros ni tensiones, tendremos una visión más completa y podremos descubrir dónde está la falla que nos arruina el trabajo… Luego de varios días de intensa actividad, sentimos los dos que habíamos avanzado un poco más. No podíamos precisar bien en qué consistía exactamente este avance, pero ciertos detalles que habíamos percibido podían resultarnos vitales en las siguientes intervenciones. Con enormes esperanzas y acicateado personalmente por la responsabilidad que debía enfrentar, pusimos en práctica pequeños descubrimientos, los cuales nos demostraron de inmediato que íbamos por el rumbo correcto. Las tres últimas operaciones lo probaban. Los pacientes superaron el postoperatorio y emprendieron el camino hacia la recuperación. De más está decir el orgullo interior que amenazaba invadir mi espíritu. Pero era consciente también de que no debía dejarme llevar por ese grato sentimiento, pues estaba sólo en el inicio de una etapa nueva. Debía armarme de paciencia. Al terminar de lavarme las manos, salí al pasillo y una oleada de aire fresco inundó mis pulmones y pareció comunicarme nuevas energías. Una confianza creciente se afirmaba poco a poco en mi mente, brindándome la certeza de que todo marcharía como esperaba. Lo intuía, lo presentía y me sentía muy feliz por ello. 24 Francisco Loyúdice Hospital Italiano. Testimonios y nostalgias 25 Los casos seguían evolucionando favorablemente. Las largas horas pasadas con Enrique en la morgue de la Facultad nos habían servido para refrescar nuestros conocimientos sobre anatomía, y habían reafirmado la seguridad y precisión de nuestras manos, cualidades gracias a las cuales gozábamos de un especial crédito por parte de todo el equipo del Hospital. En las últimas intervenciones, ningún detalle había quedado librado al azar. Se efectuaron las canalizaciones correspondientes, se colocaron las sondas, y la prueba más clara de nuestro acierto era que los pacientes sobrevivían y rápidamente iban recuperando sus fuerzas. Debo confesar que gran parte de mi seguridad se la debía al incansable apoyo de mi antiguo maestro y amigo, el doctor Borla, que nunca dejaba de alentarme y de incitarme a continuar. Pero las fuerzas y el empuje que yo demostraba al entrar una y otra vez en el quirófano, no era capaz de evidenciarlos cuando lo abandonaba. Al trasponer el umbral para ir a quitarme las ropas, sentía muchas veces que el desaliento hacía presa de mí y la tensión acumulada se hacía sentir de golpe, cuando ya todo había pasado, cuando desde el pasillo llegaban a mis oídos los distintos sonidos, el de la camilla que llevaba al paciente de regreso a la sala, o el ruido del instrumental que era llevado a esterilizar, esos rumores tan característicos a los cuales uno termina por habituarse con el correr del tiempo, del mismo modo en que se habitúa en la propia casa al familiar chirrido de una puerta o a la vuelta de una llave. Vivencias de toda índole me fue dado vivir entre los viejos muros del Hospital Italiano. Momentos de euforia cuando el éxito estaba de nuestro lado y la vida ganaba la partida, y momentos de intensa angustia y dolor, cuando como agua que se nos escurría entre las manos, nos dejaba vacíos y con el corazón desolado. Un día, al poco rato de la última operación, recibí tan buenas noticias de los enfermos operados, que mi alegría interior fue enorme. Pero no tuve mucho tiempo para disfrutarla, pues sólo unas pocas horas más tarde debía estar preparado para llevar a cabo la siguiente. Y si bien en general solemos decir que para un médico, todos los pacientes son iguales, en este caso particular, no lo era para mí. Se trataba de un pequeño paciente de siete años, Eduardito, hijo de Zulema y Oscar, amigos entrañables de la infancia. Una semana antes, ya lo había intervenido quirúrgicamente, pues se había presentado un cuadro de apendicitis aguda, con una peritonitis. El caso no había evolucionado según lo previsto y en aquel momento se hallaba el niño en grave estado. De sólo mirarlo se me encogía el corazón. Sus ojos, desmesuradamente saltones, se fijaban en mí como suplicándome que le salvara la vida. No menos desgarradoras eran las caras de sus padres, que con voz estremecida no cesaban de susurrar lo mismo una y otra vez. —¡Salvalo, Francisco! ¡Tenés que salvarlo! Sin darme demasiada cuenta, trataba de no permanecer junto a ellos, pues me hacía mucho mal palpar ese miedo aterrador que tenían a la muerte de su hijo. No podía evitar pensar en el mío, sano y fuerte. Respondiendo apenas con monosílabos a sus ruegos, traté de tranquilizarlos, y luego me escabullí para ir un rato a casa a reponerme ya que faltaban unas horas para la operación. Hacía seis días que estaba viviendo en el Hospital, y sólo iba a casa a cambiarme de ropa y bañarme. Necesitaba un café bien cargado y caliente que me despejara la cabeza de esas brumas angustiosas, brindándome de nuevo la serenidad y claridad que precisaría en la instancia que me esperaba. Al llegar a casa me di cuenta, por el silencio reinante, de que Nelly, mi mujer, había salido. Fui al dormitorio y con infinito cansancio, fruto de los nervios y de la conciencia de la responsabilidad que pesaba sobre mí, me eché sobre la cama vestido como estaba y, con los ojos fijos en el techo, intenté respirar muy hondo para relajarme. Rememoré los distintos momentos pasados, la consulta médica mantenida con el profesor Rivarola, un especialista de primer nivel en cirugía infantil, que me había expresado su parecer. La única alternativa que él veía era intentar una reoperación, cuya finalidad sería tra- 26 Francisco Loyúdice Hospital Italiano. Testimonios y nostalgias 27 tar de bajar la distensión que presentaba el vientre. Para ello era preciso hacer uso de una técnica sofisticada y bastante delicada, que podía constituir la salida adecuada. —Por supuesto que no se trata de algo sencillo —me advirtió con seriedad—. Encierra sus grandes riesgos, pero entiendo que usted es capaz de alcanzar un resultado que los justifique. —¿No se animaría a hacerla usted, doctor? —le supliqué—. Compréndame… es el hijo de un matrimonio muy amigo, y tengo miedo de fallar… ¿Usted sabe lo que significa para mí, que una y otra vez la madre y el padre se cuelguen de mi brazo suplicándome que salve a su hijo, que lloren, que me rueguen, que insistan, y yo no sepa si puedo o no devolverle la vida al niño? Es algo muy pesado de soportar. En realidad, es demasiado para mí, no creo que pueda… —finalicé muy angustiado. —Doctor Loyúdice —su voz firme no me dejó alternativa—. Usted puede y debe hacerlo. Conozco su capacidad. Buena suerte. —Se levantó, apoyó su mano sobre mi hombro y se fue, dejándome sumido en un mar de encontrados sentimientos. Poco a poco comprendí que el camino me indicaba un solo rumbo y que, siguiendo los dictados de mi vocación y de mi juramento, no podía dejar de cumplirlo. Me puse de pie y me encaminé a la Dirección para ver si encontraba a Borla. —¿Qué tal? ¿Cómo sigue Eduardito? —fue lo primero que preguntó al verme. Más de una vez habíamos ido juntos a examinarlo. Le conté mi entrevista con el profesor Rivarola, la opinión que tenía del caso, su planteo de la reoperación como única alternativa, la técnica mediante la cual se tomaba el intestino delgado desde la zona del píloro y se lo seguía hasta la desembocadura del colon, comprimiéndolo suavemente entre los dedos y librando las adherencias, en fin, los detalles de la operación que tenía entre manos y que me daban vueltas por la cabeza aturdida. —Sinceramente —le confesé apesadumbrado— no creo que pueda… —me dejé caer en una silla próxima a la suya. —Vamos, vamos… no te desanimes así. No debes permitir que tu afecto por esa familia te haga flaquear. Al contrario, necesitas estar en posesión de todas tus fuerzas y de toda tu lucidez. Te aseguro que yo no tengo la menor duda de que el chiquito se va a salvar. —Ojalá sea como usted dice, doctor… —murmuré casi hablando conmigo mismo y casi sin darme cuenta me encontré caminando por el pasillo central del Hospital, ese viejo pasillo que es una de las pocas cosas de los viejos años que perdura, luego de las reformas incesantes que se fueron realizando. Una a una, las antiguas paredes, las salas tantas veces recorridas, cedieron sus recuerdos y su sitio a nuevas paredes, a pisos relucientes, a nuevos sueños que dejaron en el olvido un bagaje de recuerdos atesorados por muchos de nosotros, de cosas vividas durante seis intensas décadas. Mientras andaba me encontré suplicándole a Dios que me ayudara, que guiara mis manos, que salvara la vida de Eduardito. ¡Yo! ¡Que era un agnóstico! Yo, que según mis constantes afirmaciones, decía que Dios no existía, y que no creía en é1. Cuando tomé conciencia de mi ruego, me recorrió un estremecimiento desconocido. Tuve la sensación inesperada y primitiva de que algo sobrenatural debía haber en alguna parte capaz de realizar el milagro que yo necesitaba. La gravedad de la situación no me permitió, hasta mucho tiempo después, darme cuenta del vuelco que en mi espíritu se había producido. Yo, que iba a misa sólo por complacer a Nelly mientras pensaba en otra cosa, que jamás me acercaba al altar a comulgar, ahora, en una instancia límite, asistí a la contemplación de esa parte profunda de mi alma que con vida propia, pedía ayuda a lo divino, a quien todo lo podía, con una fe recién nacida —o quizá sólo recién surgida a la luz— con la certeza de que solamente el toque de una mano celestial permitiría a esa familia continuar unida. Y además de invocar la ayuda de Dios, me hallé prometiéndole cosas increíbles, que iría a la comunión de Pablo, mi hijo, que también yo comulgaría de allí en adelante. Evidentemente era mi parte más recóndita que afloraba en ese mo- 28 Francisco Loyúdice Hospital Italiano. Testimonios y nostalgias 29 mento decisivo. Porque mi razón no parecía compartir la misma fe que mi alma. Una extraña dicotomía luchaba dentro de mí. Batallaba mi mente contra mi corazón, y yo asistía atónito a esa lucha, sin saber cómo ni por qué. Todas estas cosas se entremezclaban confusamente en mi interior mientras iba a la parte del fondo del Policlínico, donde se hallaban los quirófanos. Antes de pisar el umbral, una figura agazapada en un banco pegó un repentino salto y se aferró a mi brazo interceptándome el camino. —Francisco… Francisco —la voz de Zulema sonaba trémula y sus manos estrujaban un pañuelo anudado—. Vos sabés que yo soy la madre… —¡Qué increíblemente ridículas podrían haber sonado esas palabras en otro contexto! ¡Cómo no iba a saberlo yo que los conocía a ambos desde antes de que naciera Eduardito…! Pero en ellas volcó esa mujer angustiada en ese momento su pequeña esperanza, su amor por ese chiquillo que podía escapársele de las manos como un pajarito al cielo. Trataba de encontrar mis ojos, pero yo no quería enfrentarme con los suyos. Empecé a sentir una irritación creciente que traté de disimular. Quería abreviar en todo lo posible ese terrible trance previo. —Quedate tranquila, Zulema… esperá acá… —di un paso para alejarme de ella y no escucharla más, pero me arrepentí de inmediato. Volví, y le puse una mano sobre el hombro. Juntos caminamos lentamente hasta la puerta por la que yo debía ingresar en la sala de operaciones. En el trayecto apareció de pronto Oscar. —Francisco… ¿qué posibilidades tenemos?… Más allá, Rosarolla y el negro Sabella, unos amigos comunes, me dijeron: —Fuerza, Francisco… ¡fuerza! —No sé, no sé… —murmuré con la garganta oprimida y haciendo un esfuerzo para no salir gritando y corriendo—. Sólo Dios sabe lo que puede pasar. La sombra mortecina del pasillito me puso a salvo. Necesitaba im- periosamente deshacerme de ellos, de sus lágrimas, de sus súplicas o de lo contrario, jamás podría operar al niño. En el último momento Zulema había caído de rodillas y me besaba las manos completamente descontrolada, entregada a su destino. —Zulema, levantate —le había dicho yo con voz sorda e imperativa— no sos la única madre del mundo… hay muchas más, y también son muchos los hijos que quieren vivir… —Salvalo, Francisco —articuló ella torturándome con sus palabras todavía mientras cerraba la puerta. Supe sin mirar, que a través del vidrio me seguían, e inconscientemente les hice un ademán tranquilizador con la mano. Entré en el vestuario y allí me coloqué el pijama blanco, las botas, el gorro, mientras mil cosas se arremolinaban en mi mente. Tita, la instrumentadora, me ofreció el guardapolvo esterilizado y los guantes y me ayudó a colocármelos. Esa luz tan especial que tienen los quirófanos se reflejaba en el rostro extremadamente pálido del niño que estaba tendido sobre la mesa, los labios lívidos y el cuerpito que entonces me pareció más pequeño que nunca, cubierto por una sábana. Al verlo, me sentí desfallecer, pero la conciencia de que debía hacer todo sin prisa, aplastó mis emociones, relegándolas al fondo de mi alma como si una ráfaga de aire fresco hubiera atravesado la puerta cerrada del quirófano. Estaba listo para comenzar. Eché una mirada a la mesa. Allí estaban los bisturíes, uno curvo, otro delgado, el tercero más agudo, los separadores, las pinzas largas, la tijera de Melzembaum, las pinzas de Kocher, las pinzas de Mirizzi. Tita, a mi lado, Eduardito inerme y anestesiado por e1 inglés Elder, y yo sabiendo que el instante decisivo había llegado. Un poco más lejos, fuera del cono de luz de la lámpara, podía adivinar más que ver al resto del equipo. De repente, asumí la dimensión de la responsabilidad que tenía ante mí. Sabía que la operación era difícil, lenta, compleja y de resultados dudosos. Tuve algo así como la imagen de mi propia voluntad, que ladrillo por ladrillo se desmoronaba en cámara lenta, y al mismo 30 Francisco Loyúdice Hospital Italiano. Testimonios y nostalgias 31 tiempo comprendía que no podía permitírmelo, no ahora, por lo menos, no todavía. Una rabia sorda me inundó entonces y sentí unas ganas incontenibles de gritar, de llorar. Pero allí, en medio del quirófano, con todos los rostros pendientes de mí, era imposible. Son las exigencias que el prestigio nos impone. Mientras tomaba conciencia de mi tensión y de mis nervios, pensé que en el último tiempo no me estaba cuidando como un cirujano debe hacerlo. Salía de noche, estudiaba mucho y trabajaba a destajo. No estaba descansando lo suficiente como para tener la serenidad que demandaba mi profesión. —¿Pero, qué hacen? —grité a los que me rodeaban, que dieron un respingo sobresaltados por mi acción—. ¿No pueden correrse un poco? ¿Cómo piensan que vaya operar si todos me están apretando? ¿Cuándo van a aprender a ser cirujanos? ¡Enrique! ¡Mové esas manos! ¡Se te van a endurecer de estar quieto, caramba! No hubo respuesta ni yo la esperaba tampoco. Todos sabían que mis gritos eran el canal por el cual trataba de alivianar mi angustia, que esos gritos no eran contra ellos sino contra mi propio miedo, contra mi terror de que ese niño quedara muerto sobre la mesa de operaciones. Así fue como en un segundo habían hecho el espacio necesario, mientras en mis oídos volvían a resonar los pegajosos ruegos de Zulema, como los tentáculos de un pulpo envolvente que, cualquiera que fuera el resultado de mi esfuerzo, ya jamás me dejarían en paz. —Transfusión —ordené finalmente recuperando el dominio de mí mismo. Toqué con los dedos la piel, palpando la distensión abdominal postoperatoria—. Bisturí. Con la firmeza de siempre efectué una incisión profunda, bastante extensa. Sentí a Enrique a mi lado, seguro, conocedor del tema y eso contribuyó a serenarme. Estaba a mi lado, como estaría siempre en mi vida. Entre los dos iniciamos la odisea. Tomamos el intestino delgado a partir del píloro, y nos fuimos deslizando por él. Mientras Enrique se- paraba con los garfios los tejidos, con lentitud y cuidado, yo ligaba, anudaba, cortaba con suavidad las adherencias intestinales, cerraba, suturaba. Nuestros ojos saltaban velozmente desde la herida al rostro yerto de Eduardito, preocupados por su resistencia y evolución. Una vez compenetrado, y olvidado de mis propias emociones, volví a ser el cirujano de mano firme y arriesgado. Por fin fue colocado el último punto y recién en ese instante, pude percibir que la suave claridad de la tarde comenzaba a filtrarse por los enormes ventanales de la sala. —Terminado —me escuché decir. Una vez en la sala contigua, me quité lentamente la ropa, me lavé las manos sin apuro y me puse mi ropa de siempre. A mi lado Enrique, el inglés Elder, los mellizos Sívori y más allá Tita, con los labios apretados y pálidos, respondieron a mi agradecimiento. Al pasar frente a un espejo, noté la expresión de mi rostro, la tensión de los músculos. Era en esos momentos cuando yo tenía la sensación de haber consumido años de mi vida en unas pocas horas. Con la íntima certeza de que el niño se salvaría, salí del Hospital y me fui a casa. Necesitaba unas horas de descanso, de no pensar, de no sentir, de no hacer nada. Mientras manejaba como si fuera otro el que lo hacía, podía imaginar el diálogo con mi mujer, pero aquel día tendría connotaciones muy distintas de las habituales. —¿Francisco? Estoy aquí… —dijo Nelly apareciendo en la puerta de la cocina—. ¿Y? ¿Cómo salió todo? —preguntó con ansiedad. —Bien Nelly, por suerte muy bien, tanto que hice una promesa…—contesté. —Sí, ya lo sé…—dijo suavemente. —¿Qué es lo que sabés? —pregunté con brusquedad e impaciencia—. Si no podés saber nada… Si no he hablado del tema con nadie. —Sé que prometiste comulgar también vos cuando Pablo tome la comunión… Al oír sus palabras, sentí un escalofrío. Ya no tenía duda de que la mano de Dios estaba en todo este asunto y de que Eduardito tenía la vida asegurada. 32 Francisco Loyúdice Me levanté de un salto, alcé a mi mujer en brazos. Y comencé a dar vueltas por el living riendo y gritando con gran euforia. —¿Qué te sucede? —preguntó ella riendo— . ¿Te volviste loco, Francisco? —No, no estoy loco, lo que pasa es que no puedo creer todo lo que está pasando. Sé que Eduardito va a vivir. —Como siempre, sos un vanidoso… no conocés la humildad —dijo Nelly feliz. —Sí, querida, pero esta vez con más motivos que nunca. La besé cariñosamente y me fui al dormitorio. Las emociones me habían desbordado. Necesitaba dormir desesperadamente, poner mi mente en blanco, recuperar mi tranquilidad espiritual. Y la cama me pareció un lecho de rosas, tibio y acogedor. Sin embargo no podía apartar de mis oídos las súplicas de Zulema y sus incansables palabras “Salvalo, Francisco”. Mentalmente le respondí: “Sí, Zulema, Dios lo ha salvado”. Apreté los párpados tratando de forzar el sueño, pero fue inútil. Me sentía todavía muy excitado e inquieto. Estiré el brazo y encendí el velador. Allí estaba el diario. Un titular cualquiera rezaba: “La guerra fría desembocará en otra guerra de terribles connotaciones, una guerra atómica que acabará por destruir a la humanidad”. Hijos de perra, murmuré. ¿Cómo podía soportar semejante barbaridad cuando hacía tan poco rato había estado luchando a brazo partido con la muerte por salvar una vida, una diminuta vida en el espacio infinito del cosmos? Me aterraba tomar conciencia de que mientras tantos y tantos hombres se esforzaban por preservar lo vivo, otros tantos se dedicaban con toda su voluntad a destruirlo. Pero eso no haría mermar mi convicción ni mi satisfacción cuando lograba quitar de las garras de la muerte aunque fuera a uno solo, a un desconocido e ignorado hombre, gracias a nuestro esfuerzo y a nuestros conocimientos. Pasaron cuarenta años. Eduardito es hoy un ingeniero de gran suceso. Mi hijo Pablo murió de un cáncer gástrico en junio del 94. II Las alas del pensamiento De pronto, mi mente se disparó hacia una lejanísima noche del año 1936, aquella en la cual Héctor Reale y yo rendimos nuestro examen de ingreso en la Facultad de Medicina. Mi padre tenía por aquel tiempo una fábrica que funcionaba en un gran taller en los fondos de nuestra casa. Por esta razón, él consideraba que lo más conveniente para mí era seguir la carrera de ingeniería, a fin de hacerme cargo de la fábrica más adelante. Me acuerdo de que cuando cursaba el secundario en el Mariano Moreno solía mirar a los alumnos de los cursos superiores y pensaba si yo podría llevar a cabo los estudios necesarios para finalizar esos cinco años. Yo no era un buen estudiante, y la insistencia de mi padre contribuía en alguna medida a hacérmelo saber de modo incesante. —Yo te aviso, Francisquito, que no tengo intenciones de tener en casa a ningún desocupado, así que ya sabés, o te dedicás a estudiar o te buscás algún trabajo. ¿De acuerdo? Tengo que confesar que el trabajo, tal como yo lo entendía enton-