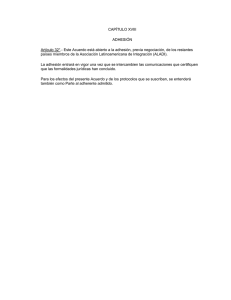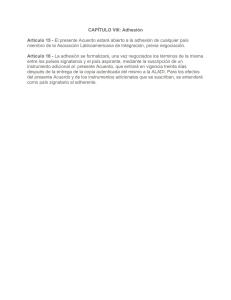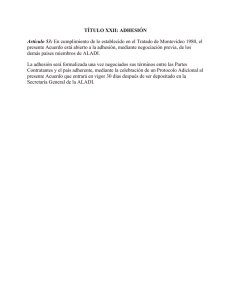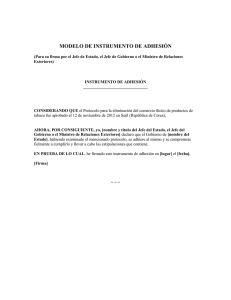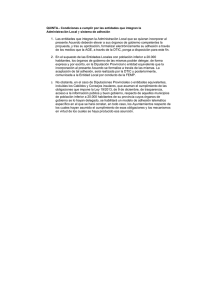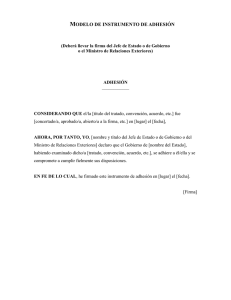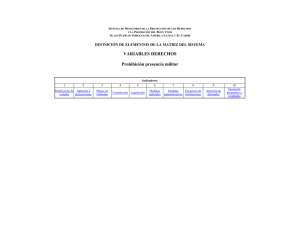dos etapas estelares de la comisión europea y algún
Anuncio

Antonio Alonso* DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO La Comisión de la CEE se puso en marcha en enero de 1958, al entrar en vigor los Tratados de Roma. Años más tarde, en 1967, la Comisión de la CEE pasó a ser el órgano ejecutivo de las tres Comunidades. Esos años iniciales de las Comunidades Europeas, nacidas con la voluntad de asegurar la paz en Europa Occidental, persiguiendo al mismo tiempo un interés común en lo económico y rescatando a Alemania de la difícil situación en la que se hallaba tras la contienda, fueron muy fecundos en todos los campos. España no pudo participar en esta etapa inicial, ya que hasta 1970 no firmaría el acuerdo con la CEE. En este artículo se repasan algunas etapas clave de la andadura comunitaria. Palabras clave: integración europea, instituciones comunitarias, Tratado de Roma, Tratado de Maastricht. Clasificación JEL: F02. 1. Introducción He tenido la fortuna de vivir las dos etapas estelares de la Comisión Europea. La primera desde fuera de la Institución, pero en muy estrecho contacto con ella, durante la presidencia de Walter Hallstein, cuando negociamos el Acuerdo de 1970, y más tarde una segunda, como director en los Servicios Lingüísticos, bajo la presidencia de Jacques Delors. Centraré este escrito en esas dos épocas, aunque refiriéndome también, más brevemente, a otros dos períodos menos brillantes que siguieron a aquéllas y que también me tocó vivir, desde fuera el uno y desde dentro de la Comisión el otro. Sería desleal a ésta si a las mu- * Ministro plenipotenciario. Ex Director en la Comisión Europea. chas alabanzas no añadiera algunos sentidos lamentos e inevitables críticas. 2. Las presidencias fundacionales de Walter Hallstein y Jean Rey La Comisión de la CEE fue puesta en marcha en enero de 1958, al entrar en vigor los Tratados de Roma. Estaba dirigida por un tándem sensacional, formado por Walter Hallstein como presidente y Émile Noël como secretario general. Hallstein había sido secretario de Estado de Relaciones Exteriores con Konrad Adenauer, y Émile Noël procedía del equipo de Jean Monnet, el inspirador de la declaración de Robert Schuman de 1950 de la que todo arrancó. Ambos habían participado activamente en la negociación y redacción de los Tratados de Roma. LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 31 ANTONIO ALONSO Años más tarde, al entrar en vigor el Tratado de fusión de los Ejecutivos, el 1 de enero de 1967, la Comisión de la CEE pasó a ser el órgano ejecutivo de las tres Comunidades, con el nombre de Comisión de las Comunidades Europeas, ahora Comisión Europea. En aquella misma fecha, Jean Rey, hasta entonces comisario encargado de las Relaciones Exteriores, asumió la Presidencia, que desempeñó brillantemente hasta junio de 1970, siempre con Émile Noël como secretario general. El despacho del presidente, hasta entonces en el edificio de La Joyeuse Entrée, donde tuve el honor de visitar en dos ocasiones a Hallstein acompañando al embajador Ullastres, pasó al emblemático Berlaymont, que se inauguró entonces y que albergó la mayor parte de los servicios, entonces de muy discretas dimensiones. Fueron años fecundos aquellos iniciales de las Comunidades Europeas. Nacieron de una voluntad de asegurar la paz en Europa Occidental, persiguiendo al mismo tiempo un interés común en lo económico y rescatando a Alemania de la difícil situación en que se hallaba tras la contienda. Ese mensaje de reconciliación y de prosperidad compartida prendió en la población de los Seis. Durante los doce primeros años, que correspondieron a las llamadas presidencias fundacionales, desde la de Walter Hallstein hasta 1966 y la de Jean Rey desde entonces hasta 1970, los intercambios comerciales intracomunitarios se sextuplicaron y el PNB se incrementó en un 70 por 100. La Comisión Europea aparecía como la clave de bóveda del edificio. España había perdido aquel tren, lo cual era inevitable por razones evidentes, pero es que además ni siquiera intentó encaramarse a los vagones de cola, pirueta que habría sido realizable si hubiéramos intentado una asociación en los primeros momentos, como lo hicieron Grecia y Turquía, países con credenciales democráticas no del todo impecables. Solicitaron la asociación en 1959 y firmaron sus respectivos acuerdos en 1961 y 1962. El Gobierno español, en cambio, no lo hizo hasta el 9 de febrero de 1962, un mes después de que el Parlamento Europeo aprobara el Informe Birkelbach, 32 ICE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 a través de una carta de Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores. Ese Informe iba orientado a evitar que se produjeran asociaciones de otros países europeos que tuvieran regímenes no democráticos. Los acuerdos de asociación se reservaban para los países que reunieran las condiciones para la adhesión pero que, no pudiendo asumir las obligaciones económicas que ésta llevaba consigo, necesitaran un período preparatorio para antes fortalecer su economía. Quedaba claro que, como entonces se dijo, la asociación se había convertido en la «antesala de la adhesión». La asociación quedó con ello vedada para España, pero para los más lúcidos aparecía como evidente que, siendo el nuestro un país europeo y por más que su régimen político les resultara inaceptable, era preciso tender un cable que facilitara algún día nuestra transición hacia un sistema democrático. A ello se añadía el interés de los comunitarios por penetrar a fondo en el mercado español, muy apetitoso pero entonces fuertemente protegido por toda clase de trabas a la importación. Sin embargo, estoy convencido de que el impulso último que les movía era mucho más noble. Quienes del lado comunitario recogieron el reto eran hombres y mujeres cuyo europeísmo, en buena parte, derivaba de una vivencia directa de dictaduras y de horribles conflictos armados entre pueblos con un destino que debía ser común, es decir en el fondo de auténticas guerras civiles. Ello les hacía comprender más cabalmente que había que ayudar a salir del atolladero político a los españoles, ya en fase de franca recuperación pero por el momento sólo en el plano económico y social. Del lado comunitario contaban, al nivel de comisarios y de directores generales responsables de las relaciones exteriores, con negociadores como Rey, Hörst o Sigrist, de gran estatura profesional y ética. Se apoyaban en un puñado de excelentes funcionarios, para nosotros eficaces interlocutores, que llegaban a la Comisión movidos más por un deseo de servir a Europa que por las retribuciones que entonces recibían y que no pasaban de ser dignas. Probablemente no llegaban a compen- DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO sarles del alto coste que supone instalarse lejos del país de origen, sobre todo en aquellos tiempos en que la oferta de las comunicaciones aéreas era ínfima en comparación con lo que ahora conocemos. Del lado español, el único funcionario dedicado exclusivamente al tema comunitario era José Luis Cerón, entonces consejero de Embajada, inicialmente solo y quien, desde junio de 1965, contó con la magra ayuda de tres alumnos de la Escuela Diplomática, Camilo Barcia, Pablo Benavides y yo. Por la mañana trabajábamos con él, o más bien nos beneficiábamos de su fecundo magisterio, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, por la tarde, seguíamos asistiendo a los cursos de la Escuela. Hasta junio de 1966 no nos nombraron secretarios de Embajada. Aquel núcleo inicial empezó a encontrar poco después su lugar bajo el sol con el nombramiento de Don Alberto Ullastres como embajador de España ante las Comunidades Europeas. Llegó a Bruselas en septiembre de 1965, rodeado de un aura de enorme prestigio. Ullastres había sido ministro de Comercio desde febrero de 1957, cuando accedieron al Gobierno varios prestigiosos economistas, entonces llamados «tecnócratas», con Mariano Navarro Rubio a la cabeza. Ullastres fue el hombre que desde Comercio inició la apertura de la economía española hacia el exterior, siempre con la mirada puesta en Europa. Él desde la embajada y Cerón desde Madrid constituyeron un sensacional tándem, comparable al de Hallstein y Noël. Fue para mí una inmensa suerte iniciar mi andadura profesional a las órdenes de tan eminentes personalidades. Los buenos toreros son los que saben mirarle la cara al toro, como los buenos olivicultores son los que saben mirar una oliva. Los buenos negociadores, como los que en aquella ocasión había de uno y otro lado de la mesa, saben contemplarse, comprenderse y consensuar los terrenos. Todos negociamos defendiendo a capa y a espada nuestros intereses económicos respectivos, pero la clave del éxito radicó en que lo hicimos orientados por una muy fina sensibilidad, sin jamás aludir al contenido político de aquella negociación, que sólo aparecía en leve filigrana, imperceptible para los no muy avisados. Jamás traslucimos hacia el exterior cuáles eran los últimos objetivos que perseguíamos. Como alguna vez dijo Don Alberto Ullastres: «¡No necesitamos que nos vitoreen!». La delegación negociadora que teníamos frente a nosotros era un ente trabadísimo, fruto de la confianza que existía entre la Comisión, que era la que negociaba, y los Estados miembros, que le confiaban esa responsabilidad sobre la base de detallados mandatos de negociación, a su vez elaborados a propuesta de la propia Comisión. Eran los años de gloria del sabio y delicadísimo diálogo Comisión-Consejo, tan bien descrito por Émile Noël en Les rouages de l’Éurope. A través de ese diálogo se dosificaban las dos grandes líneas de fuerza, esto es la supranacional tendente hacia el federalismo, que encarnaba la Comisión, y la de los partidarios, en diferentes grados, de la Europa de los Estados, firmemente respaldada por el general De Gaulle. Los españoles sabíamos que las posiciones de partida de la Comunidad, reflejo de difíciles equilibrios entre los intereses de los Estados miembros, son luego difícilmente modificables a través de las sesiones de negociación. Por ello no tuvimos inconveniente en prolongar todo lo necesario la fase preparatoria, a través de infinitas visitas a nuestros colegas en sus despachos del Berlaymont, esto es negociando «en los pasillos», hasta conseguir un segundo mandato que fue transmitido por el Consejo a la Comisión en octubre de 1969 y que permitió entrar en la recta final con el acuerdo prácticamente hecho. Yo trataba de hacer comprender esa situación con una broma, en el fondo una metáfora bastante seria, que hizo fortuna. Imaginaba a la Comunidad como un elefante firmemente anclado sobre sus cuatro patazas, que parecía inamovible pero que, una vez que se le convencía para que adelantara una de ellas, iniciaba una marcha imparable. Lo importante era no sólo ponerlo en marcha, sino conseguir que lo hiciera en la buena dirección. Una distinguida colega comunitaria, tras oírme, incorporó al florilegio entonces vigente, como mía, la frase LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 33 ANTONIO ALONSO «la Communauté, Madame, est un éléphant politique énorme», que mi buen amigo Fernando Mansito se complace en recordar. El nudo de la negociación para nosotros estaba, más que en las concesiones comerciales recíprocas, que debían ser adecuadamente asimétricas, en lograr que se insertara en el acuerdo un mecanismo que le permitiera evolucionar hacia la adhesión, cuando las circunstancias políticas lo permitieran. Puesto en marcha el elefante en la buena dirección, a base de pasarle la mano por el lomo porque con empujones nada se habría logrado, se logró urdir un acuerdo, que alguien llamó «telescópico», en dos etapas pero sin definir su contenido sino para la primera, que duraría al menos seis años. De esa etapa se pasaría a la segunda, según disponía su artículo 1, «por común acuerdo entre las Partes, en la medida en que se reúnan las condiciones». Es fácil imaginar cuáles eran esas condiciones, de las que nada se decía. Tampoco se fijaban las obligaciones en cuanto a desarmes comerciales durante la segunda etapa, pero lo que sí se precisaba era que debía conducir a «la supresión de los obstáculos con respecto a lo esencial de los intercambios entre España y la Comunidad Económica Europea», es decir a la adhesión o, como mínimo, a la constitución de una zona de librecambio. Recogí la historia de esas negociaciones y de las que luego siguieron, hasta la adhesión, en mi libro España en el Mercado Común. Del Acuerdo del 70 a la Comunidad de Doce. El acuerdo entre España y la CEE fue firmado el 29 de junio de 1970 en Luxemburgo, por tres eminentes políticos, Pierre Harmel como presidente del Consejo, Jean Rey como presidente de la Comisión y, por parte de España, Gregorio López Bravo, entonces ministro de Asuntos Exteriores. Hasta poco antes había desempeñado la cartera de Industria, puesto desde el que había hecho posible la negociación al convencer de la necesidad de empezar a liberalizar el mercado español a los no pocos que, desde el Gobierno y desde el mundo empresarial, se cerraban en banda ante tal perspectiva. Junto a López Bravo integraron la delegación española, 34 ICE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 además de Alberto Ullastres y de José Luis Cerón, altos funcionarios de diversos departamentos ministeriales que habían intervenido decisivamente en la negociación, como Félix Pareja por Comercio, Jaime Nosti por Agricultura y José Lladó por Industria. Además de varios diplomáticos, entre otros Enrique Domínguez Passier, segundo de a bordo de la misión ante las Comunidades Europeas y «preceptor» de algún joven compañero suyo entonces también destinado en ella. Las preferencias comerciales que las partes se otorgaron entre sí eran asimétricas, esto es, mucho más amplias las de la Comunidad en favor de productos españoles que las de España para mercancías comunitarias. Ello era perfectamente lógico, teniendo en cuenta la diferencia de potencial económico. Pero quizá los comunitarios habían infravalorado las posibilidades de la industria española. Consideraban a España como un país con un gran potencial agrícola pero en el plano industrial lo identificaban como un apetitoso mercado más que como un posible competidor. Como es lógico, nosotros no hicimos nada por rectificar esa imagen, más bien de cartel turístico. Las reducciones arancelarias españolas, además de bastante limitadas, estaban moduladas por grupos de productos, lo que nos permitió conseguir que las de mayor entidad se refirieran a bienes de equipo y productos intermedios, que la industria española necesitaba recibir a costes internacionales para que sus productos finales fueran realmente competitivos. Tampoco conviene olvidar que nuestro sistema de fiscalidad indirecta en cascada defendía aún más eficazmente nuestro mercado que los contingentes a la importación y los derechos de aduana, por más que algunos de éstos fueran muy elevados. Habíamos conseguido evitar cualquier compromiso de implantar el IVA. Todas esas circunstancias, y sobre todo la formidable reacción de la industria española ante la apertura del mercado de los Seis, dieron lugar a que el acuerdo de 1970 corriera peligro de ser víctima de su propio éxito. Todo ello explica que la Comisión, empujada por los Estados miembros, no sólo empezara pronto a lamentar DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO un supuesto desequilibrio del mismo sino incluso a sondear la posibilidad de negociar de nuevo para reequilibrarlo. En realidad, el acuerdo en lo comercial fue muy beneficioso para ambas partes. Si no lo hubiera sido no se habría mantenido en vigor, durante más de quince años y a través de infinitos avatares, hasta la entrada en vigor del Tratado de Adhesión. Aprendimos gracias a él a convivir con un mundo que era el nuestro pero que hasta entonces había aparecido como muy lejano, abrió la economía española hacia el exterior y dio lugar a un formidable incremento de los intercambios comerciales entre la Comunidad y España. Esa expansión comercial se debió a que nuestra cobertura exportación/importación frente a la Comunidad, entonces sólo del 45 por 100, empezó a mejorar hasta equilibrar la balanza comercial. Ello hizo posible que, al mismo ritmo, fueran expandiéndose los intercambios sin que nuestra divisa se hundiera. Pero desde algunos sectores de la Comunidad no parecían ver otra cosa que la creciente presencia de productos españoles en su mercado y esa percepción se hizo más intensa con la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. La adhesión de los tres nuevos Estados miembros tuvo lugar el 1 de enero de 1973, fecha en la que además entraron en vigor los acuerdos de zona de librecambio con los demás países de la EFTA. Quedaban fuera de esa constelación los países que clasificaban como mediterráneos, especie de cajón de sastre en el que situaron a España, Israel y los tres del Magreb. En junio de aquel mismo año, el Consejo aprobó mandatos para negociar nuevos acuerdos con todos ellos. Se abrió así un trienio, el de 1973-1975, difícil para nosotros. La Comunidad había optado para España por la fórmula que menos nos convenía, pues la creación de una zona de librecambio habría significado pura y simplemente abrir nuestro mercado a la competencia de poderosísimas industrias, sin apenas compensaciones para la agricultura. Porque para los productos agrícolas, que pesaban aún mucho en nuestro comercio exterior, no se podrían obtener sino concesiones comerciales limitadas. Instaurar la libre circulación para ellos sólo era posible aplicando la Política Ágrícola Común, es decir accediendo España a la condición de Estado miembro. Y desde luego nuestra situación política no era como para pensar que se fueran a «reunir las condiciones» a que aludía, sin especificarlas, el artículo 1 del acuerdo de 1970 y que habrían permitido pasar, «por común acuerdo entre las Partes», a una segunda etapa conducente a la adhesión. Por otra parte, los interlocutores ya no eran los mismos. En la Comisión Europea, institución con la que habíamos dialogado más eficazmente, se había procedido, en los dos años y medio que siguieron a la presidencia de Jean Rey, a nombrar otros tres sucesivos presidentes, dando hacia el exterior una impresión de provisionalidad en la cúpula que en nada podía favorecerla. Menos aún en momentos en que la ampliación hacia países de la EFTA iba a reforzar, inevitablemente, la tendencia siempre presente hacia lo intergubernamental. Además, con ello entraba en la Comunidad un gran país que, no habiendo conocido dictadura alguna desde tiempos de Cronwell, difícilmente podía sentir, al contrario que algunos de los Estados miembros fundadores, el sentimiento de solidaridad hacia la población española que siempre creí percibir en muchos de los que negociaron con nosotros desde la Comunidad de Seis. Ahora, en el plano político, dos y dos eran cuatro, aún en mayor medida que antes. Y a ello no dejaba de contribuir la evolución de la política interna española. La tensión que se apreciaba en el interior de España ante la ausencia de síntomas de apertura, agudizada por factores como el Proceso 1001, llegó al paroxismo con el asesinato el 20 de diciembre de 1973 del presidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco. Le sucedió Carlos Arias Navarro, que fue visto desde Europa como alguien atrincherado en un búnker, lo cual en nada nos favorecía a quienes actuábamos en Bruselas. A ello se añadió la circunstancia de que Laureano López Rodó fue reemplazado en Asuntos Exteriores por Pedro Cortina, prestigioso profesional de la di- LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 35 ANTONIO ALONSO plomacia, pero con el que el embajador Ullastres ya no tenía el hilo directo que tanto nos había ayudado, desde la época de López Bravo. En ese poco deseable contexto se iniciaron las negociaciones orientadas hacia la constitución de una zona de librecambio. La posición de partida de los comunitarios quedó plasmada en un primer mandato, aprobado por el Consejo en junio de 1973. Fue muy mal acogido en España, como era lógico, pues proponía un desarme industrial total entre las partes, complementado sólo con concesiones para nuestras naranjas y algún otro producto agrícola. Es decir, que se nos quería hacer pagar lo que para nosotros aparecía como lo esencial del precio de una adhesión, esto es la eliminación de barreras frente a los envíos de productos industriales a cambio de prácticamente nada. El único elemento de flexibilización que avanzaban, sumamente vaporoso, eran unos «reexámenes» de los que hablaba el mandato, pronto bautizados en la jerga comunitaria como rendez-vous. Con ocasión de ellos, en determinados momentos del proceso de desarme industrial, que en ningún caso se interrumpiría, podríamos intentar convencer a la Comunidad de que incrementara sus concesiones para nuestras exportaciones agrícolas. Desde la misión en Bruselas, como de costumbre, habíamos trabajado a fondo a nuestros interlocutores de la Comisión, logrando sustanciales mejoras en sus propuestas al Consejo acerca del futuro mandato. Pero, en esta ocasión, el resultado de esa especie de prenegociación apenas se reflejó en el mandato. El problema fue que el Consejo se mostró tan poco permeable ante los argumentos de la Comisión como las «capitales», esto es los Gobiernos de los Estados miembros, hacia las gestiones de nuestros embajadores. Al mes siguiente se celebró una primera sesión de negociación en la que no se avanzó nada, en vista de lo cual la Comisión se esforzó en obtener un segundo mandato más flexible. Pero el contenido de éste, aprobado por el Consejo en junio de 1974, apenas ofrecía diferencias apreciables respecto del anterior. Algunos pensábamos que la única posibilidad de salir mediana- 36 ICE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 mente bien de aquel atolladero era la de explotar alg máximo las posibilidades que podían ofrecer los rendez-vous. Éstas desde luego se multiplicarían si, cuando esos rendez-vous tuvieran lugar, la política española hubiera entrado en una nueva etapa o, lo que cada vez parecía menos imaginable, si los que trabajaban desde dentro del Régimen de Franco para hacerlo evolucionar hubieran conseguido que empezara a apuntar alguna apertura sustancial. Pero lo más curioso es que, en los momentos en que Franco se encontraba más débil, tras estallar en abril la revolución de los claveles en Portugal y tras su grave enfermedad del verano de 1974, el Gobierno evolucionaba hacia posiciones cada vez más intransigentes. Cundió al parecer el ejemplo en la Administración y así empezó a abrirse paso una corriente de opinión en el sentido de que había que convertir los «reexámenes», en «cerrojos», término ya de por sí significativo. Se pretendía que los pudiéramos utilizar para interrumpir unilateralmente el desarme industrial, que constituye la esencia de toda zona de librecambio, si no nos daban satisfacción en cuanto a las concesiones agrícolas. Todo ello explica que en la sesión de negociación celebrada el 20 y 21 de noviembre de 1974 el embajador Ullastres se viera obligado a leer una declaración, que le había llegado de Madrid, en la que sin paños calientes de ninguna clase se anunciaba que nos reservábamos la posibilidad de interrumpir el desarme si, en los «reexámenes», no se nos otorgaban concesiones agrícolas que estimáramos adecuadas. En medio de un ambiente de enorme tensión, muy bien descrito por Raimundo Bassols en su libro España en Europa, la delegación comunitaria rechazó pura y simplemente nuestra posición y advirtió que no negociaría en lo sucesivo sino a partir de su propio mandato. No hubo ni comunicado final. Pero, tras sólo dos meses como de luto riguroso, Roland De Kergorlay, personaje de gran talla profesional y humana, asumió el riesgo de lanzarse con Ullastres a una negociación underground, inicialmente no sólo confidencial sino estrictamente secreta, para intentar recomponer los platos rotos. Se esforzaron en evitar que la DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO transición política se abriera en España en un ambiente de tensión con la Comunidad. Y, desde luego, su intención era la de no reanudar las negociaciones sino cuando ya se hubiera perfilado para ellas un happy end. Con vistas a ello trataron de hallar un equilibrio entre concesiones industriales y agrícolas aceptable para ambas partes, a base de explotar hábilmente el factor de flexibilidad que podían aportar los rendez-vous, para hacer avanzar el proceso. Éste tendría en filigrana como punto de llegada, al igual que el acuerdo de 1970, la adhesión. Cuando, meses más tarde, esas conversaciones ya eran del dominio público e incluso los dos interlocutores habían logrado «vender» a sus autoridades respectivas, bien que mal, el paquete que habían pergeñado, los fusilamientos de septiembre de 1975 dieron al traste con todo ello. La Comisión Europea se creyó obligada a proponer al Consejo la suspensión de las negociaciones con España aunque el Consejo, menos riguroso, se limitó a constatar que, por el momento, no podían reanudarlas. Probablemente era lo mejor que entonces nos podía ocurrir, pues si al sobrevenir el fin del Régimen de Franco, que cada vez se adivinaba como más próximo, hubiéramos tenido en vigor un acuerdo de zona de librecambio con la Comunidad ya no habríamos contado, para unas negociaciones de adhesión, con la baza importantísima del desarme industrial. 3. La Comisión Europea vista desde Madrid En octubre de 1975 fui destinado al Ministerio de Asuntos Exteriores, donde me asignaron temas que no me interesaban gran cosa. Quizá no tuve demasiada paciencia, pero tras diez años de apasionante actividad en los temas comunitarios, primero en Exteriores y luego en la misión ante las Comunidades, siempre en el ojo del ciclón, pensé que debía evitar cualquier peligro de aletargarme. Decidí seguir dedicándome a la integración europea, como finalmente lo he hecho durante toda mi vida profesional, pero ahora desde la profesión liberal. Así pasé, de la mano de Ignacio Aguirre, al bufete de Pío Cabanillas, donde monté un gabinete de estudios sobre integración europea, dedicado al asesoramiento de empresas privadas y de entidades públicas. Tuve la satisfacción de aportar a aquel peculiar bufete, plataforma de intensísima actividad política, una dimensión comunitaria muy apreciada por Pío Cabanillas, de quien yo decía en broma que era el cliente al que dedicaba más tiempo. Mi segundo vínculo con los temas comunitarios, durante esa época, nació de nuevo de una conexión con Don Alberto Ullastres, ya de regreso de Bruselas, a quien propuse lanzarnos a formar especialistas en integración europea. Acogió muy favorablemente la idea y así creamos unos «Cursos sobre las Comunidades Europeas», para posgraduados, que él presidió durante muchos años y de los que yo fui, durante bastante tiempo, profesor y secretario general. Se celebraron, desde septiembre de 1977, en el edificio de la Escuela Diplomática y allí se especializaron, entre otros destacados profesionales, muchos y muchas de los que accedieron a la función pública comunitaria. Impartían clase en esos cursos profesores de Universidad, altos funcionarios españoles que habían negociado de cerca o de lejos con las Comunidades y también funcionarios de la Comisión que Émile Noël, muy amigo de Alberto Ullastres, se complacía en enviarnos en comisión de servicio, y con los que manteníamos interminables conversaciones. Los cursos constituyeron una auténtica plataforma de encuentro entre europeístas de las más variadas procedencias. Mientras tanto, se convirtió en cliente de mi gabinete de estudios la CEOE, que entonces estaban poniendo en marcha Carlos Ferrer Salat como presidente y José María Cuevas en tanto que secretario general, otro tándem memorable. Quien me puso en contacto con ellos fue José Luis Cerón, después presidente de su comisión de Economía durante largos años y, en aquellos primeros momentos, uno de los más sólidos puntales de la naciente organización empresarial. Los empresarios durante decenios integrados por imperativo legal en los sindicatos verticales, al desaparecer éstos quedaron sin plataforma alguna desde la que los representaran y defendieran sus intereses. Lo único LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 37 ANTONIO ALONSO que había subsistido, aparte de las Cámaras Oficiales de Comercio, era Fomento del Trabajo Nacional, la secular patronal catalana, cuyo presidente, Carlos Ferrer, pasó a serlo de la CEOE. Carlos Ferrer logró convencerme de que cerrara mi gabinete para incorporarme a una Oficina de Relaciones con las Comunidades Europeas que iban a crear en la CEOE. No hubo forma de persuadirle de que podría continuar prestándoles mis servicios desde mi posición de profesional liberal y finalmente acepté su propuesta, por más que había sólidas razones que me podrían haber inclinado a no cerrar mi gabinete. Nunca lamenté aquella decisión. De momento, la Oficina de Relaciones con las Comunidades Europeas, creada en enero de 1980, sólo contó conmigo como director y con una secretaria de muy alto coturno profesional, Marta Paredes, que desde hacía ya varios años trabajaba conmigo. Nos instalamos en un piso de la prolongación de la Castellana, entonces diminuta sede de la CEOE, donde junto al presidente y al secretario general trabajábamos, codo a codo, un puñado de profesionales. Teníamos claro que había que reconstituir el tejido de instituciones con el que toda sociedad debe contar, como puentes entre el individuo y las entidades oficiales. El nuevo Gobierno democrático necesitaba contar con interlocutores y nosotros aspirábamos a ser uno de ellos, y no de los menores, hablando en nombre del mundo empresarial. También necesitaban un interlocutor empresarial los sindicatos, sobre todo UGT, que estaba reorganizándose. Conviene recordar que, desaparecidos los sindicatos verticales, los empresarios no tenían al otro lado de la mesa otro sindicato que Comisiones Obreras, constituido en la clandestinidad. Uno de los temas clave para la CEOE era el de la deseada integración en las Comunidades Europeas, que veíamos como un esfuerzo colectivo de todos los españoles. Nos proponíamos aportar la creatividad y la sensibilidad de los empresarios, defendiendo al mismo tiempo sus intereses, que correctamente interpretados no podían sino coincidir con el interés general. 38 ICE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 Nuestra demanda de adhesión a las Comunidades fue presentada en julio de 1977, un mes después de celebrarse las primeras elecciones legislativas. En abril de 1978 se dio un primer paso adelante desde Bruselas, con la transmisión por la Comisión al Consejo de un amplio dossier, que se dio en llamar el «fresco» y que abordaba el conjunto de los problemas que planteaba la futura adhesión de los tres países mediterráneos candidatos, España, Portugal y Grecia. Comprendían que no se trataba simplemente de incorporarnos a un gran mercado, como había ocurrido con los países de la primera ampliación, puesto que ahora los candidatos eran países con economías muy diferentes de las de los Estados miembros. Se debía llevar a cabo adoptando, por otra parte, todas las precauciones precisas, para evitar que la ampliación hacia el Sur quebrara la evolución ya iniciada, penosamente, por la Comunidad hacia la unión económica y monetaria. Se ponía de relieve, con particular énfasis, una preocupación por el coste financiero de la ampliación y se subrayaba la necesidad de reestructurar la política agrícola, sobre todo en lo concerniente a los productos mediterráneos. En definitiva, se planteaban las que luego serían las cuestiones clave de las futuras negociaciones de adhesión, al menos de la de España, que era el país candidato que realmente les preocupaba. Del lado español no se intentó explotar pacientemente, en contacto con la Comisión, todas las posibilidades que el «fresco» ofrecía, sino que al parecer se consideró como objetivo prioritario que la Comisión lo transformara cuanto antes en un dictamen que enviara al Consejo, para que éste diese luz verde a las negociaciones de adhesión. La Comisión lo hizo en el mes de noviembre de aquel año, pero desgraciadamente el dictamen, exigente y rígido, tuvo poco que ver con el espíritu abierto e imaginativo del «fresco». Se sugería, entre otras cosas, que el desarme arancelario se realizara «en los plazos más cortos posibles» y que se aplicaran a nuestros envíos de productos mediterráneos mecanismos destinados a evitar que pudieran originar perturbaciones en el mercado comunitario. El IVA debía ser implantado, a más tardar, desde el momento de la adhesión. DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO No hubo prácticamente ninguna reacción al «fresco» y pocas al dictamen, aparte de la que hizo pública la CEOE, alarmada ante lo que se sugería en aquél acerca del período transitorio. La CEOE lanzó, además, a través de sus organizaciones miembros una amplia encuesta, publicando luego sus resultados, muy críticos y mayoritariamente a favor de un período de transición de diez años tanto para la industria como para la agricultura. Lo más sorprendente es que entonces casi nadie intuyera que lo que en el «fresco» se proponía era la única vía para una adhesión posible. La sesión de apertura formal de las negociaciones para la adhesión tuvo lugar el 5 de febrero de 1979. En el curso de ella, el Presidente de la delegación comunitaria, François Poncet, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, propuso que se iniciaran con la elaboración en común de una vue d’ensemble, o visión de conjunto de las dificultades que nuestra adhesión pudiera plantear a cada una de las partes. Se trataba en realidad de unas conversaciones exploratorias entre las delegaciones, que se prolongaron hasta fines de 1981, es decir a lo largo de casi tres años. Fue la época en que Leopoldo Calvo Sotelo soportó la ingrata carga de esa negociación, primero personalmente como ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, luego desde la Vicepresidencia del Gobierno de Asuntos Económicos y, tras el intento de golpe de Estado, como presidente del Gobierno. Ha explicado, de palabra y por escrito, siempre con su admirable lucidez, lo que fue esa penosa travesía del desierto. Para los comunitarios, aun siendo un tema de gran trascendencia política, una vez que habíamos accedido a la democracia se había transformado en un asunto esencialmente económico, por no decir mercantil, de los que se tratan contando habas. Es cierto que el tema de la adhesión quedó planteado en un momento incómodo. La crisis del petróleo, cuya causa incidental había sido la Guerra del Yom Kippur de octubre de 1973, había causado estragos en una Comunidad que se reveló incapaz de dar una respuesta colectiva. A la complicada coyuntura económi- ca se sumaban las dificultades derivadas del gran contencioso planteado por el Reino Unido, cuando en 1974 los laboristas llegaron al poder, decididos a reducir la aportación de su país al presupuesto comunitario. Esa etapa negra duró una década. Fueron años de franco resurgimiento del impulso intergubernamental, que difícilmente podía frenar la Comisión bajo las presidencias escasamente carismáticas de Ortoli, Jenkins y Thorn. Sólo a mediados de los años ochenta empezó a recuperar la economía comunitaria su pulso, en gran medida gracias a la bajada de los precios del petróleo y a la reducción de la dependencia energética del exterior. Por fin, en el Consejo Europeo de Fontainebleau de junio de 1984 se logró resolver el contencioso presupuestario con el Reino Unido. Únicamente entonces se entró en la fase final de las negociaciones para la adhesión de España. El arranque de aquel largísimo proceso, iniciado en 1977 con nuestra demanda de adhesión, no podía haber sido más kafkiano. Cuenta Calvo Sotelo, en su prólogo al libro España en Europa de Raimundo Bassols, que la primera batalla que hubieron de ganar fue la de evitar la renegociación del acuerdo de 1970, que según él la Comunidad y principalmente Francia exigían de España «como condición previa para el comienzo de las negociaciones de adhesión». Lo lograron y añade la reflexión de que «así nos fue posible utilizar la ventaja que nos daba el acuerdo en el ámbito industrial como espuela para pinchar la pereza negociadora de la Comunidad en el ámbito agrícola». La vue d’ensemble, que avanzaba a paso de plantígrado, quedó prácticamente congelada a causa de lo que los españoles calificaron de «giscardazo». Ocurrió que, con la esperanza de conseguir algunos votos más en las elecciones presidenciales previstas para el año siguiente, Giscard d’Estaing se lanzó a advertir, ante un auditorio de agricultores, que no se podía negociar la adhesión de España mientras no se redefiniera lo que había de ser la estructura financiera de la Comunidad y su política agrícola. Y además, había que entender, mientras los productos agrícolas mediterráneos de LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 39 ANTONIO ALONSO Francia no quedaran protegidos frente a los envíos desde España. En medio de aquel parón y buscando reavivar el interés de los españoles por un tema que empezaba a desalentar hasta a los más entusiastas europeístas, la CEOE lanzó su Libro Blanco, así llamado quizá por el color de la portada, pero que en realidad se titulaba La empresa española ante la adhesión al Mercado Común. Se publicó en dos volúmenes, de los cuales el primero, que fue el que apareció en enero de 1981, comenzaba con una parte que era la esencial y que llevaba, a su vez, un título muy acorde con el objetivo que se perseguía: Planteamientos de base para una adhesión posible. Fue muy bien recibido por los españoles, que encontraron allí algo que respondía a sus justificadas inquietudes, pero también entre los comunitarios. En la primera sesión de negociación a nivel ministerial que se celebró tras la aparición del Libro Blanco, en marzo de 1981, la delegación comunitaria destacó en su declaración «los esfuerzos desplegados por los dirigentes españoles y por los medios profesionales para integrar armónicamente la economía y las estructuras sociales españolas en la Comunidad». Se partía de la idea de que se trataba de una integración entre dos economías muy diferentes. No bastaba con extender hasta España los límites del ámbito por donde circulaban, sin barreras, mercancías y factores de producción. Había que hacerlo no sólo a lo largo de un período transitorio amplio y equilibrado, sino además acompañando la supresión de obstáculos de una serie de acciones, basadas en las políticas comunes, que neutralizasen los efectos negativos iniciales del librecambio sobre la economía española. Se leía en el Libro Blanco que, a diferencia de lo que ocurrió al producirse la primera ampliación, «en esta ocasión se dan unas circunstancias nuevas, derivadas del actual contexto económico mundial y de las peculiaridades de la economía española, que exigen un esfuerzo de imaginación capaz de hacer un ensamblaje cuidadoso, pausado y suave de dicha economía en la comunitaria». 40 ICE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 Más concretamente, se pedía un calendario de desarme industrial de diez años, lineal y con rebajas arancelarias iguales a lo largo de todo él. Y un período transitorio para la agricultura de la misma duración y concebido de tal forma que pudiera compensar, al menos parcialmente, los sacrificios que España tendría que realizar en lo industrial. En cuanto al IVA, debería ser implantado ya bien avanzado el período de transición. Uno de los objetivos que la CEOE buscaba con su Libro Blanco era el de ayudar a recuperar el capital de imaginación y de flexibilidad que había en el «fresco». Así lo comprendió uno de los diplomáticos destinados en el Palacio de la Trinidad, Carlos Westendorp, que hizo el comentario, certero pero hiperbólico, de que lo que el empresariado estaba pidiendo era «una nueva conferencia de Messina». Cuando en el primer semestre de 1982 Bélgica asumió la presidencia del Consejo, a pesar de lo muy poco favorable que era la situación, logró dar carpetazo a la vue d’ensemble. La presidencia belga propuso que se iniciaran las auténticas negociaciones, cerrando seis capítulos de escasa importancia en una sesión a nivel ministerial, pero a condición de que fuera precedida de otra de suplentes en la que España aceptara implantar el IVA desde la entrada en vigor del Tratado de adhesión, cuestión que ya venían planteaban los franceses como un préalable a la apertura de las negociaciones. Se trataba de un auténtico caballo de batalla para los comunitarios, que ya habían presionado enormemente, cuando negociamos el acuerdo de 1970, para que reemplazáramos por el IVA nuestro sistema de imposición indirecta en cascada, el Impuesto de Tráfico de Empresas o ITE, a decir verdad poco transparente. Sospechaban que las desgravaciones fiscales a la exportación calculadas sobre la base del ITE pudieran estar infladas, de forma que con ellas no se procediera únicamente a neutralizar las cargas fiscales internas, sino que de hecho se estuvieran subvencionando las exportaciones. La CEOE se sintió justificadamente inquieta ante la perspectiva de que nuestra delegación cediera la gran DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO baza negociadora de la fecha de implantación del IVA, sin obtener a cambio compromisos en cuanto al calendario de desarme industrial. A través de contactos confidenciales se pactó que, al mismo tiempo que la delegación española renunciara a obtener un período transitorio para la implantación del IVA, se alineara oficialmente sobre la posición, defendida por la organización empresarial, de que el desarme industrial se debía llevar a cabo a lo largo de un período de diez años. Con arreglo a lo convenido, la delegación española, en la sesión de negociación a nivel de suplentes de 26 de febrero, aceptó que se implantara el IVA al entrar en vigor el Tratado de adhesión, pero sugiriendo al mismo tiempo que hubiera un período de transición de diez años, aunque a través de la fórmula más bien ambigua de que «las necesidades de la integración de la industria española en la Comunidad requieren un período de transición próximo al límite indicado de diez años, sin sobrepasar sin embargo ese límite». Con arreglo a lo previsto, en la sesión a nivel ministerial que se celebró un mes más tarde, el 22 de marzo, se cerraron seis capítulos, los únicos que se concluyeron siendo presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo. El 3 de diciembre de aquel año de 1982 quedó constituido el primer Gobierno presidido por Felipe González, con Fernando Morán al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores y, dependiendo de él, Manuel Marín como secretario de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas. El 13 de diciembre tuvo lugar la primera sesión de negociación con la delegación española presidida por Fernando Morán, quien declaró en el curso de ella que «la adhesión de España a las Comunidades es un asunto de Estado». En mayo de 1983, la Comisión elevó al Consejo una propuesta de desarme arancelario y en junio otra relativa al sector agrícola. En la primera proponía que el calendario se extendiera a lo largo de siete años, pero a base de que España redujera sus aranceles un 50 por 100 en los doce primeros meses. En cuanto a las fórmulas para la agricultura eran aún peores, pues se sugería un período transitorio dividido en dos etapas y durante la primera de las cuales no recibiríamos ventaja alguna para nuestros envíos de productos hortofrutícolas, ni se nos aplicarían los mecanismos de precios comunes y apoyos financieros de la PAC. Es decir, que proponían unos desarmes considerablemente asimétricos, como lo habían sido los del acuerdo de 1970, pero esta vez desequilibrados en contra de la parte más débil. Por las mismas fechas, la Comunidad procedió a limpiar su mesa para lanzarse de una vez a la negociación. En el Consejo Europeo de Stuttgart de junio de 1983 se pactó una solución al tema agropresupuestario que, gracias a la presión de Alemania, principal contribuyente al presupuesto comunitario, quedaba condicionada a que se llevara a cabo la adhesión de España y Portugal. Y en noviembre fue aprobado un reglamento que protegía fuertemente los productos hortofrutícolas franceses frente a la competencia española, tras lo cual el Presidente Mitterrand expresó un apoyo muy explícito a la adhesión de España. Finalmente, en el Consejo Europeo de Fontainebleau de junio de 1984, fue resuelto el contencioso presupuestario con el Reino Unido, que se arrastraba ya desde 1979, pactando el montante del «cheque británico» y precisando los incrementos de la aportación por IVA ligados a la adhesión de España y Portugal. Desde aquella época, en la que aparecía como evidente que se iba a entrar en la etapa final de las negociaciones, los principales interlocutores del Gobierno, esto es Coalición Popular como principal partido de la oposición y CEOE como entidad que representaba al empresariado, actuaron con la máxima prudencia. La CEOE, reduciendo sus pretensiones al nivel de lo factible, había propuesto poco antes al Gobierno unos «objetivos mínimos» a alcanzar en el Tratado de adhesión. Lo había hecho a través de un documento agrícola y de otro industrial, fechados el 14 y 15 de marzo de 1984, que no publicó para no estorbar la labor de los negociadores. Un par de meses después, Coalición Popular precisó al Gobierno los límites que, a su juicio, no se debían sobrepasar y que coincidían en lo esencial con los comunicados por la CEOE. LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 41 ANTONIO ALONSO Sobre tales bases se produjo una ejemplar convergencia entre las posiciones del Gobierno, de la CEOE y de los diferentes partidos. Quedó reflejada a través de la votación en el Congreso de los Diputados, el 13 de junio, de una moción del Grupo Parlamentario Popular que recogía esas posiciones y que fue aprobada con 238 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Había sido presentada por Miguel Herrero de Miñón, en uno de sus brillantes y lúcidos discursos en el Congreso sobre las negociaciones de adhesión. El resultado de aquella votación sin duda reforzó muy considerablemente la posición de nuestra delegación frente a la comunitaria. Se había llegado a un consenso prácticamente total acerca de lo que se podía y debía obtener en el Tratado de adhesión, que aparecía así como un auténtico «asunto de Estado», tal como lo había calificado el ministro Morán. La etapa final de las negociaciones, que entonces se iniciaba y que se había previsto que sería breve, duró aún casi un año. Fue el 12 de junio de 1985 cuando, en un solemne acto celebrado en el Palacio de Oriente, se firmó el Tratado de adhesión, que entró en vigor el 1 de enero de 1986. Con ello se coronaban muchos años de esfuerzos y se alcanzaba lo que había sido una meta para todos los españoles. A continuación se iniciaron los contactos entre el Gobierno y Coalición Popular para ponerse de acuerdo acerca de a quién proponer para uno de los dos puestos de comisarios que correspondían a España, esto es, el que con arreglo al criterio siempre aplicado en Bruselas debía proceder de un ámbito político que fuera diferente del gubernamental. Se produjo una considerable tensión al negarse el Gobierno a presentar a Carlos Robles Piquer, impecable candidato, que desde hacía años había llevado el tema comunitario, como tantos otros, desde la calle Génova. Tal como se resolvió aquel asunto era fácil imaginar que, a partir de entonces, los candidatos para otros puestos relevantes, por ejemplo A1 y A2, fuera cual fuera su perfil profesional o adscripción ideológica, habrían de recibir el visto bueno de los dos comisarios. 42 ICE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 Se pudo comprobar hasta qué punto ese filtro sería riguroso a propósito del nombramiento de director de la Oficina de Prensa e Información de las Comunidades Europeas en Madrid, luego Representación de la Comisión, que era de nivel A3, pero al que en aquella fase de puesta en vigor del Tratado se le atribuía la mayor importancia. Se había pactado, al más alto nivel, que para ese puesto el Gobierno apoyaría a un candidato por el que la misma Comisión Europea, a través del comisario Ripa di Meana, había mostrado una clara preferencia. Unos meses más tarde, el comisario convocó de nuevo al candidato para ponerle al tanto de una serie de circunstancias, fácilmente imaginables, que les iban a llevar a designar a otra persona, procedente del Palacio de la Trinidad. A ello añadió el comisario que ese otro candidato no sería oficialmente nombrado al frente de la Oficina de Prensa e Información antes de que el candidato preterido hubiera tomado posesión de un puesto de director en Bruselas. Ripa di Meana había cedido, pero al menos actuó con cortesía y dignidad. 4. Director en los Servicios lingüísticos de la Comisión Delors El 1 de febrero de 1987 aterricé como director en el Servicio Común Interpretación Conferencias, más conocido por sus siglas como SCIC. De toda la Comisión, ya entonces objeto de duras críticas por motivos muy diversos y más o menos justificados, el Servicio de Interpretación era de los pocos indiscutidos. El equipo de intérpretes del SCIC era reconocido, urbi et orbi, como el mejor del mundo y su directora general, Renée van Hoof, desde un puesto A1 a título personal, lo gobernaba con mano férrea. Era, por así decirlo, la directora fundacional de ese gran Servicio, que ella había creado y que consideraba, más que su creación, su criatura. Renée van Hoof había dirigido un pequeño equipo de intérpretes en la CECA, antes de ser nombrada jefa de una división de Interpretación que fue creada al ponerse en marcha la Comisión de la CEE. Yo la conocí cuando negociábamos el acuerdo de 1970 y su división ocupa- DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO ba unos pocos despachos en el recién inaugurado Berlaymont. En 1973, la división fue elevada al rango de dirección y, en 1971, se transformó en servicio interinstitucional, el SCIC, que aseguraría la interpretación de todas las Instituciones, salvo en el Parlamento y en el Tribunal de Justicia, que contaban con sus propios equipos de intérpretes. El SCIC, en una época en que la interpretación se enseñaba únicamente en la muy prestigiosa escuela de Ginebra y en alguna otra en Bélgica, se esforzaba también en formar intérpretes, sobre todo de las lenguas de países candidatos a la adhesión. Y así, cuando la adhesión de España parecía inminente, empezó a preparar a jóvenes españoles, llenando un absoluto vacío, ya que ni la interpretación ni la traducción aparecían incluidas en los planes de estudio de las universidades españolas. Esa operación de formación de jóvenes intérpretes se llevó a cabo dentro del marco de los cursos sobre las Comunidades Europeas, que impartíamos en el edificio de la Escuela Diplomática. Los candidatos, seleccionados cuidadosamente por Renée van Hoof y Marco Benedetti, con mi colaboración, recibían por la mañana clases de interpretación con funcionarios del SCIC, entre otros Jean Zinc, y por la tarde asistían a las de los cursos. De esa colaboración mía con la directora general del SCIC surgió un aprecio mutuo que en buena parte explica el que luego me nombraran director en su servicio. Por aquel entonces, el SCIC ya aseguraba la interpretación en casi 11.000 reuniones al año. Para ello contaba en primer lugar con sus intérpretes funcionarios, en número de casi 500, y además con agentes temporales y con intérpretes free-lance rigurosamente seleccionados. Puesto que el número de buenos intérpretes a quien se podía recurrir era limitado, como también lo era el presupuesto disponible, sólo se podía asegurar una comunicación de alta calidad en tan numerosísimas reuniones a base de limitarse a atender a lo que llamaban las «necesidades reales». Es decir, reduciendo el número de lenguas utilizadas en toda la medida de lo posible, con arreglo a la reunión de que se trataba. Ello significaba que, por ejemplo, a las reuniones a nivel ministerial se enviaban equipos de intérpretes que cubrían las entonces nueve lenguas oficiales, de forma que se interpretaba desde cada una de ellas hacia las ocho restantes. Mientras que en otras reuniones el régimen lingüístico era asimétrico, en mayor o menor grado, de forma que normalmente se podían hablar todas las lenguas oficiales, pero únicamente se interpretaba hacia algunas de ellas, lo más frecuentemente hacia las tres consideradas como vehiculares, esto es el francés, el inglés y el alemán. Es decir, que en la mayor parte de las reuniones cada delegado podía expresarse en su lengua materna, pero debía estar en condiciones de comprender las intervenciones de los otros participantes transpuestas al francés, el inglés o el alemán. Aparte del aspecto técnico de distribuir unos recursos escasos de la forma más eficaz posible, teníamos que ser capaces de «vender» nuestros regímenes lingüísticos asimétricos o reducidos a tan distinguidos «clientes» como la Secretaría General del Consejo o nuestras direcciones generales. Todo ello suponía un considerable volumen de delicada gestión, que exigía buenas dosis de paciencia, de firmeza y de tacto. Me venía a la memoria la definición famosa que de la Hacienda Pública dio un prestigioso hacendista italiano, para quien era «la ciencia de desplumar la gallina tributaria sin que cacaree demasiado». Renée van Hoof me ofreció la única dirección que existía en su dirección general, para que me ocupara junto a ella de esa complicada gestión, en un momento oportuno, pues la Comisión había decidido nombrarme director. Hubo alguna dificultad porque uno de los gabinetes españoles se opuso frontalmente a ello, mientras que el otro no me apoyaba en absoluto. El problema se resolvió gracias a la intervención de Pascal Lamy, jefe del gabinete del presidente Delors, del que el SCIC para su fortuna dependía. Mi puesto A2, a propuesta conjunta de los dos gabinetes españoles, fue considerado «fuera de cuota», es decir, no contabilizado entre los que la Comisión había reservado para españoles. Hilan- LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 43 ANTONIO ALONSO do más fino, eso significaba que no quedaba infeudado a ninguno de los dos gabinetes. Me encantó servir la causa de la construcción europea desde el SCIC. Encontré allí una pléyade de gente inteligente y sensible, excelentes lingüistas y eficaces funcionarios, capaces de hacer una transposición desde otras lenguas hacia la suya materna con la mayor fidelidad en cuanto al contenido, las intenciones o incluso a veces la premeditada imprecisión de las intervenciones de los participantes en las reuniones. Nos sentíamos eficazmente respaldados por un gabinete tallado a la imagen del excepcional presidente Jacques Delors, que volvió a hacer de la Comisión el motor y la conciencia de la integración europea, como décadas antes lo había sido con Walter Hallstein y Jean Rey, los presidentes fundacionales. Durante los más de cuatro años que pasé en el SCIC reforzamos los equipos de intérpretes de las lenguas de los nuevos Estados miembros, formamos a otros de las lenguas de los países candidatos, y desarrollamos nuevas tecnologías, orientadas a facilitar el trabajo de los intérpretes y a contener el continuo incremento de los costes de la interpretación. No tuvimos ningún percance, es decir que nunca hubo que lamentar ningún fallo en el cumplimiento de la misión del SCIC, esto es la de facilitar la mejor comunicación y comprensión posibles entre quienes asumían la responsabilidad del proceso decisorio comunitario y de la elaboración de los textos legislativos. Uno de los problemas planteados era el del fuerte desequilibrio entre el número de intérpretes funcionarios y agentes temporales de las diferentes lenguas oficiales. Los de los nuevos Estados miembros, por ejemplo España, resultaban muy insuficientes. Cuando llegué al SCIC sólo eran diez los intérpretes de lengua española. Un año después, tras denodados esfuerzos en buena parte llevados a cabo por nuestro representante permanente, Carlos Westendorp, se había logrado aumentar su número hasta treinta y dos, cosa importante teniendo en cuenta que durante el primer semestre de 1989 correspondería a España la presidencia del Consejo. Du- 44 ICE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 rante ella, afortunadamente, todo marchó sobre ruedas en materia de interpretación, gracias a ese fuerte aumento de los intérpretes españoles del SCIC y, también, de la aportación de los free-lance. Fue la única ocasión en que advertí un interés de las autoridades españolas por cuestiones relacionadas con la situación de nuestra lengua en las Instituciones comunitarias. Más tarde se han esforzado porque se puedan utilizar en ellas, dentro de ciertos límites, nuestros idiomas regionales. Pero nunca se ha intentado explotar las posibilidades con que cuenta el español, lengua de ámbito intercontinental, vehículo de literaturas y culturas transnacionales, eufónica y atractiva, para ser colocada, poco a poco, entre las llamadas lenguas vehiculares de las Instituciones europeas. El alemán se cuenta entre ellas, junto al francés y al inglés, gracias a la perseverancia que la República Federal ha puesto en ello. Nosotros no hemos hecho lo necesario por capitalizar en Bruselas lo que entiendo que es nuestro mayor activo a la hora de actuar en el exterior. Tras casi cuatro años y medio de permanencia en el SCIC, me surgió la oportunidad de participar en una operación de reorganización y puesta al día de la traducción. Se trataba de un complejo de muy considerables dimensiones. Los funcionarios traductores a él adscritos, que tras la adhesión de España y de Portugal sumaban unos 1.200, traducían anualmente alrededor de 800.000 páginas, sin más ayuda que la, en aquella época bastante limitada, de la traducción free-lance. Sobre ellos recaía la responsabilidad de salvaguardar el principio del multilingüismo, consagrado en el primer reglamento adoptado por el Consejo de la CEE, en 1958. Con arreglo a su artículo 1 eran lenguas oficiales de la CEE, en pie de igualdad, las de todos los Estados miembros. Y en su artículo 4 se precisaba que los reglamentos y demás textos jurídicos de alcance general se publicarían en todas las lenguas oficiales, algo inevitable tratándose de normas directamente integradas en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. A esa masa ya considerable de documentos jurídicos, entre cuyas diferentes versiones no debe existir discordancia DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO alguna, se suman los documentos preparatorios de ellos y todos los de alguna relevancia en el proceso de adopción de decisiones, entre otros. Pero el logro esencial a contabilizar en el activo de los lingüistas, no era el de traducir cada año una montaña de documentos. Su principal mérito era el de haber hecho posible la transposición de textos relativos a las materias más diversas entre lenguas a veces muy alejadas entre sí y entre las que anteriormente se había traducido muy poco. Haber conseguido realizar versiones perfectamente coherentes hacia por ejemplo el portugués y el griego, lo mismo de pliegos de condiciones técnicas sobre vehículos de motor que de un informe en materia de pesca redactados en lenguas tan alejadas como el danés, constituye toda una hazaña de los traductores y terminólogos de la Comisión y de otras Instituciones comunitarias. Sin el alto nivel de multilingüismo que ellos aseguraban, ni habría sido posible la comunicación dentro de las Instituciones comunitarias, ni habría resultado aceptable la fuerte dosis de supranacionalidad que la construcción europea exige de las viejas naciones que en ella participan, tan apegadas a sus lenguas y a sus tradiciones culturales. Lo más sorprendente es que esa ingente labor, al contrario de lo ocurrido en la interpretación, se había llevado a cabo desde la sombra por unos traductores prácticamente abandonados a su suerte. Habían deambulado por la dirección general de Personal y Administración, más conocida como DG IX y luego como DG Admin, de unas a otras unidades, por no llamarlas cajones de sastre, en las que cohabitaban con actividades como las de la documentación o la reproducción. Tras larga peregrinación de los traductores a través de los meandros de aquella dirección general, por fin en 1987 fue creada una dirección de Traducción, con una sede en Bruselas y otra en Luxemburgo, y siempre dentro de la DG IX. El director, sobre el que recaía la última responsabilidad de hacer traducir casi un millón de páginas entre nueve lenguas, comentaba cuando fue liberado de semejante carga, que apenas contaba con tiempo para otra cosa que para «negociar» los célebres rapports de notation con los nada menos que 1.200 funcionarios LA que de él dependían. El déficit de management, que resultaba patente, no era achacable sino a la inadecuación de las estructuras administrativas. La actividad de los traductores y del personal administrativo de apoyo estaba dirigida por los jefes de las divisiones lingüísticas, que eran dieciocho, una por lengua y por sede, y de enormes dimensiones, pues entre todas ellas agrupaban a casi 2.000 funcionarios. Contaban con el apoyo de un grupo multilingüe de terminólogos, que había creado una formidable base de datos, Eurodicautom, con más de un millón de entradas y muy utilizada tanto en la Comisión como fuera de ella. Un pequeño planning coordinaba la actividad de las divisiones lingüísticas, sobre todo con vistas a evitar que el retraso en una u otra versión pudiera bloquear todo el proceso. Siendo inexistente la infraestructura informática, salvo en lo relativo a Eurodicautom, los traductores grababan sus traducciones en dictáfonos, pasando luego las cintas a secretarias que las mecanografiaban. Tal era la situación de la dirección de la Traducción cuando, hacia mediados de 1991, el comisario Cardoso e Cunha, responsable de la DG IX, tuvo el acierto de desgajar de ésta a los lingüistas, creando un servicio de Traducción al frente del cual fue nombrado Eddy Brackeniers, como director general a título personal. Brackeniers me propuso incorporarme a la única dirección existente, llamada dirección de Traducción cuando fui nombrado, el 1 de julio de 1991, y más tarde dirección de Asuntos Generales y Lingüísticos, aunque más conocida como AGL. Sentí dejar el SCIC, pero lo cierto es que mi antigua dirección quedaba en muy buenas manos, las de Noël Muylle, eminente intérprete y excelente administrador, y que por otra parte las tareas que me confiaban en el Servicio de Traducción aparecían como un interesante reto al que merecía la pena hacer frente. Se logró «vender» a los traductores y a la jerarquía intermedia un nuevo organigrama, en plazo breve y sin excesivas dificultades, sin duda porque era razonable. Con él se buscaba que, aun manteniendo equipos de traductores de una misma lengua, éstos se integraran LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 45 ANTONIO ALONSO en entidades más amplias, que dimos en llamar grupos temáticos, cada uno constituido por nueve pequeñas unidades de traductores, una por cada lengua oficial. Así dejarían de trabajar aislados en un marco unilingüe, fórmula nada recomendable en una Institución como la nuestra. Al frente de cada grupo temático se nombró a un consejero que coordinaría las nueve unidades lingüísticas y aseguraría el contacto con la cúpula del Servicio. Y a cada grupo temático, de los cuales fueron creados cinco en Bruselas y dos en Luxemburgo, se le confió la traducción de los documentos relativos a un área determinada, promoviendo así una especialización que la creciente complejidad y diversidad de los documentos cuya traducción se nos confiaba había hecho indispensable. La dirección de Asuntos Generales y Lingüísticos, y una unidad informática dependiente de la dirección general, tenían ante todo como misión la de sacar la actividad del traductor del contexto anacrónico en el que se hallaba encapsulada. Era preciso hacer entrar en juego factores multiplicadores de la eficacia de nuestros lingüistas, liberándolos en la mayor medida posible de los aspectos repetitivos de su trabajo, para que pudieran concentrarse en tareas más creativas. No era imaginable que se limitaran a traducir, página a página y línea a línea, utilizando los procedimientos tradicionales, sino que debían combinar, cada uno a su nivel de responsabilidad, las posibilidades derivadas de la lingüística computacional que lográramos poner a su disposición. Sólo así aparecería justificada la posición profesional y estatutaria de nuestros traductores, incluso para quienes contemplaban con espíritu más crítico la función pública europea. Hubo división de opiniones entre los traductores. Bastantes de ellos acogieron positivamente el anuncio de tales novedades, mientras que otros se mostraron reticentes en diversos grados, algunos ante el temor de que tales criterios de economicidad les alejara de su ideal profesional de transmitir, de la forma más impecable, los textos a veces muy delicados que se les confiaban. Se logró tranquilizarlos a base de desarrollar las di- 46 ICE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 versas aplicaciones teniendo muy en cuenta sus comentarios y, sobre todo, asociándolos a nuestros proyectos y dándoles siempre la posibilidad de ensayarlos a medida que los desarrollábamos. Fue importante a esos efectos la creación de un célebre Atelier de Traduction, donde un grupo de voluntarios se lanzaron, los primeros, a traducir utilizando esas novedosas aplicaciones. Eran la auténtica punta de lanza de la renovación, dentro del servicio, de los métodos de traducción. Afortunadamente contamos desde el principio con unos excelentes lingüistas, destinados en la AGL, que se dedicaron con ahínco a crear aplicaciones informáticas de ayuda a la traducción. Otras aplicaciones, sumamente especializadas, que precisábamos para traducir entre un número tan elevado de lenguas y sobre los temas más dispares, las hicimos desarrollar por firmas externas siguiendo nuestras especificaciones. Del buen hacer de esos lingüistas queda testimonio en los artículos que ellos mismos firman y que aparecen en el número 1, 1998 de la revista Terminologie et Traduction, monográfico, dedicado a instrumentos de ayuda a la traducción como el Translators’ Work Bench, EURAMIS o Systran, entre otros varios, actualmente utilizados en todas las Instituciones de la Unión y fuera de ellas. Ya por entonces los utilizaban, en diversa medida, muchos traductores del servicio, que así lograban concentrarse en la traducción realmente creativa, evitando las tareas repetitivas y tediosas. Para ello facilitábamos el acceso de los traductores, desde su ordenador, a toda clase de recursos terminológicos y documentales, es decir que les ahorrábamos tiempo y esfuerzo para conseguir tales informaciones. Les evitábamos, además, traducir de nuevo lo que ya lo había sido anteriormente, gracias al empleo de las memorias electrónicas de traducción, que les proponían en la pantalla los textos o fragmentos de textos ya traducidos e introducidos en esas memorias. También les ofrecíamos, a través de la traducción automática, un producto «en bruto» que, para ciertos tipos de textos y de combinaciones lingüísticas, suponían un eficaz desbroce de la tarea que habían de realizar. DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO Éramos plenamente conscientes de que, con informática o sin ella, la traducción seguirá siendo siempre una actividad de elevado contenido intelectual y alto riesgo, que no cabe abordar sin conocimientos lingüísticos profundos y una singular capacidad de análisis y de síntesis. Por ello el manejo de los sistemas de ayuda a la traducción no dan buenos resultados sino cuando lo llevan a cabo profesionales de la traducción. Por otra parte teníamos claro que una utilización a fondo de toda esta infraestructura informática no era viable si no se apoyaba en una «masa crítica» de traducciones absolutamente fiables. Por esta razón, y no sólo porque a veces la «traducción humana» es indispensable, el meollo del servicio debe estar siempre constituido por traductores que dediquen lo esencial de su tiempo a traducir los textos con la calma y con el recogimiento con que se puede traducir un poema. Alcanzar un alto nivel de calidad de la traducción fue siempre un objetivo que compartimos con el resto del servicio. La AGL contaba entre sus funcionarios con unos muy prestigiosos profesionales, los coordinadores lingüísticos, que constituían un vínculo de unión entre todos los traductores de la lengua de cada uno de ellos, destinados en siete diferentes unidades. Eran también los garantes de la calidad de los sistemas de traducción que desde la AGL ofrecíamos. La AGL no sólo apoyó eficazmente la traducción realizada en los grupos temáticos facilitándoles la imprescindible ayuda terminológica y sistemas informáticos de ayuda a la traducción, sino que aportó un muy considerable volumen de traducción, de más de 50.000 páginas anuales traducidas por personal por free-lance. Una «convocatoria de manifestaciones de interés» lanzada en 1991 nos permitió constituir un amplísimo fichero de traductores y firmas de traducción de alta fiabilidad, que luego explotamos siguiendo rigurosos criterios en cuanto a atribución de trabajos, costes y controles de calidad, con arreglo a lo convenido en los contratos marco que con ellos firmamos. La vibrante gestión del servicio de Traducción que entre todos llevamos a cabo, en aquellos años, sólo se ex- plica desde la atmósfera de optimismo y de seguridad en nosotros mismos que caracterizó la etapa de Jacques Delors. Había llegado a la presidencia de la Comisión de forma inesperada, al oponerse Margaret Thatcher al nombramiento del candidato que Mitterrand proponía, que no era otro que Claude Cheysson. Un puro azar había llevado a la presidencia de la Comisión a la persona adecuada. La nueva Comisión quedó constituida el 6 de enero de 1985 y sólo unos días después, en su discurso de investidura ante el Parlamento Europeo, Delors arrancó ya con un mensaje capaz de movilizar voluntades e ilusiones. Anunciaba que se iba a lanzar a perfeccionar el mercado único, eliminando las muchas barreras físicas, técnicas y fiscales que aún dificultaban la libre circulación de mercancías y servicios. Se trataba, en definitiva, de acabar de construir la unión aduanera que en los Tratados de Roma se habían fijado como objetivo esencial. Poco a poco, el horizonte de su acción se ampliaría. Primero porque, por pura coherencia, no cabía concebir un mercado realmente único sin moneda común y sin una mayor dosis de cohesión económica y social. Y más tarde porque comprendió que debía apoyar al canciller Kohl para reunificar Alemania, operación política de dimensión comparable a la inicial integración de los Seis. El 9 de diciembre de 1989, justo un mes después de la caída del Muro de Berlín y ante la perspectiva de una posible reunificación, el Consejo Europeo de Estrasburgo decidió poner en marcha dos conferencias intergubernamentales, una sobre la Unión económica y monetaria y otra sobre la Unión política. Sus trabajos, en los que participaba activamente la Comisión, condujeron a que el 7 de febrero de 1992 se firmara el Tratado de Maastricht, con el que se daba un gran paso, sin duda muy positivo, pero que además incidió considerablemente en los equilibrios institucionales. Era, como se dijo entonces, un templo construido sobre tres pilares. El primero y central llevaba hasta sus últimas consecuencias el proyecto inicial de la Comunidad, hasta transformarla en una Unión económica y monetaria. De los otros dos uno era el de la LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 47 ANTONIO ALONSO PESC y el otro entraba en campos, como el de la política de inmigración o el de la cooperación judicial y policial, acerca de los cuales era aún menos pensable que los Estados miembros pudieran aceptar recortes de competencias. Evidentemente eran cuestiones a abordar, no desde el clásico diálogo Comisión-Consejo, sino desde la óptica intergubernamental, cosa que quedaba patente en el articulado del Tratado. A partir de ese momento sólo una Comisión muy fuerte podía evitar el riesgo de convertirse en una importante secretaría general y órgano burocrático que administrara las políticas comunes. Tal riesgo había empezado a materializarse con las dos siguientes presidencias de la Comisión, una que ha pasado tristemente a la historia ante todo por su autoliquidación tras los dramáticos enfrentamientos con el Parlamento y la otra sorprendentemente anodina. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Nada tiene de sorprendente el que la Comisión haya salido tan malparada del Tratado Constitucional, el más grave traspié en la construcción europea desde el fiasco del Tratado de la Comunidad Europea de Defensa de 1952. Me tocó vivir esas dos presidencias, la segunda sólo hasta el 2001, desde el Servicio de Traducción, que fue uno de los más zarandeados. En menos de siete años, desde la jubilación de Eddy Brackeniers a fines de 1996, fueron nombradas cinco personas al frente del mismo, por orden cronológico desde tres directores generales ad personam, ad interim y faisant fonction, hasta dos sucesivos directores generales, el último de los cuales, afortunadamente, con visos de más larga permanencia en el cargo. Aparte de esa inestabilidad en la cúpula, el Servicio de Traducción tuvo que soportar otros traumas. Uno impuesto por las circunstancias, como es el pasar de traducir entre once lenguas a traducir entre veinte; otro impuesto desde arriba, consistente en tener que deshacer el camino andado, volviendo a concentrarse los traductores en divisiones lingüísticas; y finalmente un tercero, con la reforma Kinnock. Como tantos otros servicios de la Comisión, a pesar de los pesares ha sido capaz de seguir 48 ICE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 cumpliendo eficazmente la misión que se le había confiado, en este caso el de la defensa del principio del multilingüismo en la comunicación escrita. Muchos de los funcionarios de los primeros tiempos de la Comisión habían salido de las filas de los europeístas, de las que también procedíamos no pocos de los incorporados más tarde, tras la adhesión de nuestros países respectivos. Ése es también mi caso, formado como fui en la cátedra de Don Antonio Truyol, uno de nuestros más sabios y eminentes europeístas. Ahora abundan más los expertos en materias de integración europea que los europeístas, lo cual no es lo más deseable. Es como si se contara con muchos críticos literarios y escasos buenos poetas. La de los europeístas es una misión permanente, necesaria incluso en una Europa que hubiera alcanzado su meta última, es decir, que se hubiera dotado de una estructura federal. La federación habría que vigilarla y alentarla para que se mantuviera firmemente anclada en lo que Europa encierra de humanismo, creatividad, cultura y resortes éticos. Pero ahora que hemos emprendido otra travesía del desierto, la aportación de los europeístas es aún más precisa y urgente, imaginando y soñando el futuro, como hacían en los años cincuenta. Urge que nos pongamos a ello. Una de las primeras cuestiones a plantearse es la de cuál puede ser el ángulo desde el que abordar las tareas que tenemos por delante, una vez que se ha llegado a un aceptable nivel de cohesión en el plano económico y monetario. Son tareas que quedan dentro del ámbito de lo intergubernamental y no de aquel que inicialmente se había reservado para la Comunidad Europea. Por consiguiente no cabe imaginar que sea un futuro sensacional presidente de la Comisión quien realice la hazaña de movilizar voluntades, como lo hizo Delors. Los mensajes que se pudieran lanzar, al modo de aquel célebre anunciando la creación del Mercado único, dada la naturaleza de los temas a tratar, serían más bien de la competencia del presidente del Consejo Europeo. Sería éste en definitiva, cuando exista, quien podría dar el pistoletazo de salida y, si no fuera así, sólo DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO quedaría la posibilidad de que viniera de dentro del cuerpo social, esto es de los europeístas. Es cierto que la Comisión ha marcado hasta ahora el ritmo de la construcción europea. Los más recientes logros, plasmados en el Tratado de Maastricht, van a su haber y, por el contrario, lo que quedó fuera de su radio de acción, como la Convención que elaboró el Tratado de la constitución europea, hemos visto a qué condujo. Esperemos que se vuelva a escuchar a la Comisión y que, sea cual sea la distribución de competencias, al menos pueda seguir cumpliendo con la primera de sus funciones, la que Ángel Viñas define como la de ser «la conciencia de la Unión». Esto es continuar apareciendo, en una situación cada vez más proclive a lo intergubernamental, si no como el motor de la maquinaria institucional, al menos como el más firme bastión del europeísmo. LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS: UNA VISIÓN INTERNA Julio-Agosto 2006. N.º 831 ICE 49