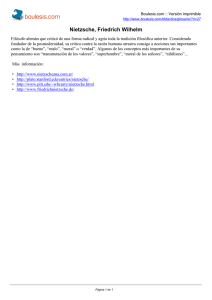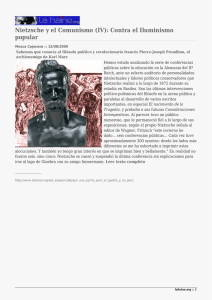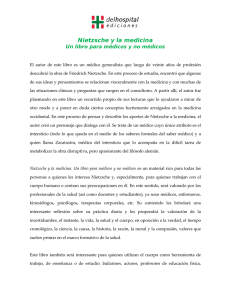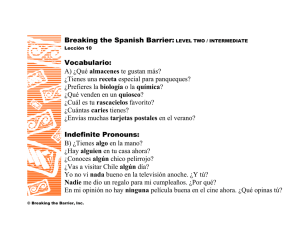Fragmento del libro
Anuncio

Adversus White Tres objeciones de amor y una ovación desesperada Iván de los Ríos «La muerte (o su alusión) hace preciosos y patéticos a los hombres». J. L. Borges, El inmortal 1. Lo primero son los muertos: Robert L. Stevenson, tuberculosis; Chéjov, tuberculosis; Kafka, tuberculosis; Perec, cáncer de pulmón; Katherine Mansfield, tuberculosis; McCullers, cáncer de mama; Wittgenstein, cáncer de próstata; Carver, cáncer de pulmón; Bolaño, insuficiencia hepática: Cuenta Canetti en su libro sobre Kafka que el más grande escritor del siglo xx comprendió que los dados estaban tirados y que ya nada le separaba de la escritura el día en que por primera vez escupió sangre. ¿Qué quiero decir cuando digo que ya nada le separaba de su escritura? Sinceramente, no lo sé muy bien. Supongo que quiero decir que Kafka comprendía que los viajes, el sexo y los libros son caminos que no llevan a ninguna parte, y que sin embargo son caminos por los que hay que internarse y perderse para volverse a encontrar o para encontrar algo, lo que sea, un libro, un gesto, un objeto perdido, para encontrar cualquier cosa, tal vez un método, con suerte: lo «nuevo», lo que siempre ha estado allí1. Bolaño, «Literatura + enfermedad = enfermedad», en El gaucho insufrible, Anagrama, Barcelona, 2003, p. 158. 1 Roberto 23 Supongamos que Walter White está vivo y que Franz Kafka está muerto. Supongamos que existe alguna relación entre la literatura y la medicina y que es cierto aquel rumor que afirma que el doctor Chéjov, tuberculoso y genial, decide acelerar el ritmo de su escritura y la calidad de su arte clínico en el momento de recibir su diagnóstico. Convertirse en un médico excelente y en uno de los mejores cuentistas de la literatura de todos los tiempos. ¿Qué decide un individuo cualquiera, un escritor, por ejemplo, o un profesor de química, ante la noticia de su propia muerte? Pregunta vieja e imprecisa. ¿Y un hombre inteligente? Muy pretenciosa. ¿Qué hace un cobarde? Eso está mejor. En todo caso: ¿cómo abordan el interrogante los mecanismos narrativos contemporáneos diseñados para el consumo masivo de espectadores que, si bien no son médicos ni escupen sangre, saben que todo pasa, incluso el tiempo, y que la muerte bien puede dejar en suspenso esa dimensión oculta de nosotros mismos que siempre ha estado allí, esperando como una araña el hallazgo de cualquier cosa, un método, un objeto perdido, un gesto inédito reflejado en un espejo? Pregunta demasiado larga que habrá que responder más tarde. Los vivos y los muertos se parecen mucho y todos habitan en la misma fábula. Kafka decidió escribir, viajar y puede que también incendiar su propia obra. Chéjov decidió escribir y curar, que son dos cosas muy distintas o infinitamente parecidas. Walter White decide cocinar metanfetamina. La escritura y el fuego. La escritura y Asclepio. La química y la producción nómada de metanfetamina en el desierto de Nuevo México. Extraordinario. Imposible escapar al ángulo adictivo de un proyecto como el de Vince Gilligan. La razón es muy simple: la fábula kafkiana y el vértigo chejoviano —un vértigo invertido y hacia arriba, una burbuja de champán ascendente en un cuento helado de Raymond Carver— son gestos demasiado literarios, demasiado precisos en su ejecución, desesperadamente ansiosos por alcanzar la cumbre. Gestos de cierre. El gesto de White, en cambio, nos parece delirante, impredecible, explosivo, la conflagración de un modelo de vida anémico, débil, cobarde y conformista que, en su consunción, representa la afirmación trágica de la muerte mediante la inversión radical de la propia vida. Morir matando, sí señor. Morir a salvo de uno mismo. ¡Coraje, Walt!, como el mariscal Turenne dirigiéndose a su propio cuerpo antes de cada batalla, repitiendo en voz muy baja un mantra bélico y precioso ubicado por Nietzsche al comienzo del último libro de su gaya ciencia: Carcasse, tu trembles? Mais tu tremblerais bien davantage si tu savais où je te mène2. Kafka despierta convertido en Gregor Samsa. Samsa convertido en un insecto. Chéjov muere en la cama de un hotel de la Selva Negra mientras Walter White abandona la consulta de un oncólogo con la bata blanca manchada de mostaza y, tras gritarle a su jefe la mejor frase de las cinco temporadas (fuck you and your eyebrows!), se desliza como el agua por una pendiente que conduce, entre otras cosas, a la visión de Jane tumbada boca arriba ahogándose en su propio vómito o el envenenamiento magistral de un niño de ocho años. Una pendiente que ejemplifica el martirio rigurosamente administrado de Jesse, el malogrado, el Untergeher, el personaje más interesante de la serie con una diferencia de diez cuerpos. Nadie, insisto, puede resistirse al argumento de Vince Gilligan. Nadie que haya frecuentado los espejos, la curda o las piezas de Borges. Sobre todo nadie que haya experimentado alguna vez la tentación inconfesable que llevó a Edgar Allan Poe a escribir su «William Wilson» y a Stevenson su Mr. Hyde, un relato que planea sobre las aguas de Breaking Bad como el espíritu del Génesis sobre la tierra vacía y desordenada. Lo recuerdan tan bien como yo: en un epílogo titulado Declaración completa de Harry Jekyll acerca del caso, Stevenson nos 24 25 2 «¿Tiemblas, esqueleto? Más temblarías si supieras adónde te llevo». Cf. Friedrich Nietzsche, La ciencia jovial, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001. presenta a un científico «dotado de excelentes cualidades», inclinado por naturaleza al trabajo y respetuoso de sus semejantes, «que tenía todas las garantías para alcanzar un honorable y distinguido futuro»3. Un médico maniqueo convencido de que la naturaleza se compone y divide en dos campos —«los campos del bien y del mal»4— y de que, tal vez, empleando la disciplina incesante del laboratorio, esas mitades podrían ser aisladas «en identidades diferentes» de modo que la vida humana «pudiera verse liberada de todo lo que nos resulta insoportable»5. El Doctor parece olvidar por un instante que los ojos se complacen con la belleza pero también con el horror, que las carroñas inspiran poemas y que el deseo humano enardece ante la contemplación de lo corrupto, lo pestilente y lo abyecto, como recuerda Platón en un pasaje de su Politeia: «Leoncio, hijo de Aglayón, subía del Pireo bajo la parte externa del muro boreal, cuando percibió unos cadáveres que yacían junto al verdugo público. Experimentó el deseo de mirarlos, pero a la vez sintió una repugnancia que lo apartaba de allí, y durante unos momentos se debatió interiormente y se cubrió el rostro. Finalmente, vencido por su deseo, con los ojos desmesuradamente abiertos corrió hacia los cadáveres y gritó: “Mirad, malditos, satisfaceos con tan bello espectáculo”»6. Mirad, malditos. Danzad y mirad. Harry Jekyll no hace otra cosa: «Cuando miré aquel horrible ídolo en el espejo, su imagen no provocó en mí repugnancia, sino más bien deseos de bienvenida»7. Naturalmente que sí, Sr. Stevenson. En usted y en sus lectores y en los hijos de sus lectores. A todos nos Louis Stevenson, El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, Bogotá, La Oveja Negra, 1985, p. 131. 4 «Y digo dos porque el estado actual de mis conocimientos no va más allá. Otros vendrán, otros me superarán en el mismo campo y me atrevo a aventurar que llegarán a descubrirse en el hombre multitud de facetas, incongruentes e independientes», ibíd. 5 Ibíd. pp. 130 y ss. 6 Platón, República 439e-440a, Madrid, Gredos, 2000. 7 Robert Louis Stevenson, op. cit., p. 133. gusta mirar al monstruo. Breaking Bad juguetea con esta noción especular del abismo interior, la expresión del mal como resultado de una transformación dolorosa al tiempo que irresistible. Nos ha pasado siempre, desde la mitología griega, y nos sigue pasando en sede audiovisual: todos dimos la bienvenida al nuevo Walt y al misterioso Dr. Heisenberg. Abrimos los ojos poco a poco, cada vez más, a medida que el profesor se iba instalando en las fases últimas de su desarrollo, cuando emerge el asesino sin escrúpulos, el estratega, el hombre resentido, el machista, el megalómano, el tipo rancio y orgulloso incapaz de aceptar el más mínimo gesto de caridad, el codicioso, el monstruo rapado que acuna a su hija recién nacida en mitad de la noche mientras contempla miles de dólares ocultos en el sótano de su propia casa y susurra: «Mira lo que ha hecho papá». Como el Leoncio de Platón, hemos asistido a un espectáculo repugnante e irresistible, la metamorfosis de un don nadie cuyo talento en el campo de la ciencia se ha visto desaprovechado. Un enfermo terminal que, en lugar de morir como Dios manda, decide vengarse de sí mismo y del universo que lo contiene con la excusa del cazador-recolector que debe proveer para su familia… ¿Qué significa esto? ¿Qué dice de todos nosotros? ¿Nos seduce —una vez más— la fábula compensatoria? ¿Nos engatusa la venganza del pobre Walt, ese desagravio estratégicamente diseñado por un químico brillante, trabajador, responsable, disciplinado y honrado, un padre de familia (cuyo hijo es ligeramente deficiente) que, además de ser ridiculizado por sus alumnos de secundaria, maltratado por el jefe de su segundo trabajo y mortificado por su cuñado en las fiestas familiares, recibe de repente la noticia de un cáncer de pulmón inoperable? «¡No es justo!», grita el coro. Uno se acuerda de Job y de René Girard. Después se queda pensando en todas estas palabras: bondad, paciencia, honradez, talento, trabajo, sacrificio, disciplina, familia, responsabilidad. Por último, piensa en el vocablo «injusticia» y evoca la tesis inicial del segundo libro de 26 27 3 Robert la República, el argumento de Trasímaco retomado por Glaucón para sostener que, básicamente, el justo es un imbécil del que todos se aprovechan, un hombre patético continuamente pisoteado por sus semejantes, un pusilánime que si tuviera la oportunidad de ponerse un anillo mágico y hacerse invisible saquearía la ciudad, violaría a sus mujeres, espiaría a sus enemigos y ocuparía todos los tronos8. El problema del justo es que no se atreve. Que no se atreve o que aún no ha escupido la sangre suficiente: «Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslos para ver adónde conduce cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, movido por la codicia, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que por convención es violentamente desplazado hacia el respeto a la igualdad»9. El justo es un cobarde que o bien no se atreve a sacar tajada o no sabe cómo hacerlo sin ser descubierto. Un tipo cualquiera, insisto, que nunca sabrá desdoblarse10 8 «… si existiesen dos anillos de esa índole y se otorgara uno a un hombre justo y otro a uno injusto, según la opinión común no habría nadie tan íntegro que perseverara firmemente en la justicia y soportara el abstenerse de los bienes ajenos, sin tocarlos, cuando podría apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como, al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como liberar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un dios entre los hombres», República 360b-d, cit., cursivas mías. 9 Ibíd., 359b-d. 10 Desdoblarse como Walter White, que refuerza la imagen externa elogiada por la opinión pública (padre de familia, enfermo terminal y mártir) al tiempo que ejecuta en la sombra sus inclinaciones más perversas y obtiene los máximos beneficios a los que puede aspirar un hombre vanidoso, codicioso y resentido inmerso en el capitalismo salvaje: dinero y poder. El dilema platónico de la justicia representado en la fábula del pastor Giges conduce a la cuestión crucial de la invisibilidad del sujeto moral: «La dificultad de plantear la cuestión de la justicia sólo aflora en el momento en que esas oportunidades de injusticia para triunfar en la vida se quieren representar en su más marcada expresión. Consiste ésta en la invisibilidad de la cualidad moral. Sólo ahí se hace visible que triunfar en la vida no guarda relación alguna con la hechura moral ni tampoco permite entonces género ninguno de conclusión acerca de ésta. Sencillamente el éxito no es recompensa del bueno, ni el fracaso castigo del malo», Hans Blumenberg, Salidas de la caverna, Madrid, Antonio Machado Libros, 2004, p. 88. 28 como es debido para cuidar de sí mismo y de su familia: «En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda muchas más ventajas individuales que la justicia… Y si alguien, dotado de tal poder [la invisibilidad], no quisiese cometer injusticias ni echar mano a los bienes ajenos, sería considerado por los que lo vieran como el hombre más desdichado y tonto, aunque lo elogiaran en público…»11. ¡Ya basta, Walt! Ya está bien de hacer el primo. Uno piensa en el detonante secreto que satisface al espectador cuando Mr. White manda a su jefe a la mierda, cuando pisa la rodilla del adolescente que se burla de su hijo en una tienda de ropa, cuando deja de tener miedo después de tantos años. Ese detonante resuena en el pabellón auditivo como una proposición en bucle: Walt merece más respeto. Walter White merece más respeto, más éxito y más dinero. Respeto, reconocimiento, éxito y dinero. ¿Qué significa todo esto? La tesis es la siguiente: Breaking Bad es una serie excelente. De eso no cabe la menor duda. Pero no es ni podrá ser nunca una pieza maestra, si por pieza maestra entendemos una obra compleja de alcance crítico notable que analice en profundidad y al margen de los esquemas complacientes demandados por la industria cultural el orden plural del que formamos parte. Los esquemas complacientes que nos satisfacen con mayor intensidad son siempre los mismos y Breaking Bad los explota elegantemente, con un estilo audiovisual, un elenco de actores y un ritmo narrativo verdaderamente envidiables: el mérito, la venganza, el orgullo, la desesperación, la recompensa, el poder, la jerarquía. Esa explotación viene acompañada de breves incursiones en asuntos de mayor calado político, como las drogas o el sistema de salud norteamericano. Pero lo cierto es que no son más que visitas ocasionales. Es muy probable que Gilligan —que coquetea con asuntos filosóficos de primer orden como el saber 11 República, 360d-e, cit. 29 y el poder, la hybris y el castigo, el resentimiento, el tedio, la traición, la mentira, la enfermedad o la muerte— nunca haya pretendido diseccionar la sociedad norteamericana y que su objetivo inicial fuera mucho más humilde. Eso a nosotros no debe importarnos. Lo que nos importa es constatar que el creador de Breaking Bad ha diseñado un juguete magistral de considerable potencial crítico, estético y narrativo y que, después, sigilosamente, ha preferido pasar de largo. Pasar de largo y simplificar: 1) el conflicto social de las drogas en Estados Unidos y la representación de los consumidores de metanfetamina en el South-West: personajes sin mundo, putas desdentadas y niñatos con gorros de lana que parecen no existir más allá de su aparición estelar en un guión obnubilado por el individuo al margen del contexto, aquel contexto demandado con fervor y cierta nostalgia por Gus Haynes en la quinta temporada de The Wire; 2) la representación de los traficantes de metanfetamina en Nuevo México: personajes-tipo que enlazan entre sí a la velocidad con la que van desapareciendo las palomitas en el salón de nuestras casas y que nos arrastran sin gradación desde el maestro gélido en la sombra cuyo intelecto sólo es comparable con su crudeza empresarial, hasta una panda de locos desatados de ascendencia latina como Krazy-8 o el increíble Tuco, al que siempre recordaremos esnifando cristal del filo de un machete que haría llorar al mismísimo John Rambo. Figuras excesivas que reducen la complejidad estructural del problema de la metanfetamina en los Estados Unidos a un entretenimiento semanal completamente inofensivo; 3) el sistema de salud norteamericano, que bien puede empujar a la desesperación y la desobediencia civil al más cívico de los enfermos terminales. Vince Gilligan ha preferido pasar de largo y realizar, insisto, una serie brillante, pero plegada a la fascinación que produce el más simple de los mecanismos narrativos: el de la contraposición estructural entre dos instancias antagónicas (el bien y el mal, lo puro y lo impuro, lo verdadero y lo falso, la debilidad y la fuerza, el sueño y la vigilia12) y su desenvolvimiento en el orden del tiempo. Un esquema metafísico que muchos siguen elogiando, a pesar de la denuncia explícita de Nietzsche en el primer parágrafo de Humano, demasiado humano —«Química de los conceptos y sensaciones»— y la crítica magistral de Michel Foucault a la categoría del origen en su Nietzsche, la genealogía, la historia. Estrategias de desenmascaramiento que desvelan mecanismos invisibles de inteligibilidad al servicio de la metafísica, es decir, de la invulnerabilidad, el anhelo de sentido, la calma y la comodidad. La lógica de los opuestos es, quizás, una de las herramientas preferidas de la tradición narrativa de Occidente, un mapa de instrucciones que, si bien facilita la digestión conceptual y el impacto comercial, no admite más que diferencias previsibles entre pares inmutables, eliminando, así, toda modulación problemática y toda gradación sutil: 30 31 química de los conceptos y sensaciones. Los problemas filosóficos vuelven a formular ahora, en casi todos los casos, el mismo planteamiento que hace dos mil años: ¿cómo puede algo nacer de su contrario, por ejemplo lo racional de lo irracional, lo que siente de lo que está muerto, la lógica de lo ilógico, la contemplación desinteresada del deseo apasionado, el vivir para los otros del egoísmo, la verdad de los errores? La filosofía metafísica conseguía hasta ahora salir de esta dificultad negando que unas cosas se originasen de otras y suponiendo un origen milagroso para las cosas más altamente valoradas, como si procediesen directamente del núcleo y la esencia de la «cosa en sí». Por el contrario, la filosofía histórica, que no se puede pensar separada de las ciencias naturales, y el más reciente de todos los métodos filosóficos, ha comprobado en casos particulares (y tal será presumiblemente su resultado en todos los casos), que 12 «I am… awake», es la respuesta que Walt le da a Jesse en el episodio piloto cuando éste le pregunta por qué quiere, de repente, sumergirse en el negocio de la metanfetamina. esas cosas no son opuestas, sino en la acostumbrada exageración de la concepción popular o metafísica, y que esta oposición estaba basada en un error de la razón: según su explicación, no existe para ser rigurosos, ni un obrar altruista ni una contemplación plenamente desinteresada; ambas cosas son sólo sublimaciones en las que el elemento básico se presenta casi volatilizado y se revela como aún existente sólo a la observación más sutil13. Breaking Bad es una de las series más metafísicas que he visto en mi vida. Es buenísima y es metafísica. Es tan buena y tan metafísica, tan brutal y desesperante, que en algún momento esta comunidad de adictos de la que formamos parte ha resbalado y se ha dado de bruces con el vicio del top ten. Yo no sé si Breaking Bad es una de las cuatro mejores series de todos los tiempos. Tampoco importa demasiado. Sé que es mejor que la moda del ranking que la depreda y que, ante el exceso encomiástico de algunos de sus seguidores, uno se siente atraído por sus flancos más débiles. 2. *Vituperar: vitium parare, parar el vicio, detener el hábito, reprender o criticar con dureza a un individuo o serie de televisión con el fin de erradicar una mala costumbre. La peor de las costumbres, diría yo, el peor de los vicios, ese gusanillo travieso que empuja a editores, escritores y espectadores a sacar el manual del hombre inteligente y empezar a repartir naipes, ases, treses, oros, picas. El vicio del jerarca. The Wire: escalera de color; Mad Men: póker de reyes; Los Soprano: póker de ases; Carnivale: flor imperial. El vicio autocomplaciente de la equiparación entre piezas de distinto calibre, con alcances, pretensiones y posibilidades 13 F. Nietzsche, Humano, demasiado humano, par. 1, Madrid, Akal, 1996, cursivas mías. 32 diversas, a menudo irreconciliables, que ni el mismísimo John Wilkins sabría reducir a una lógica del listado. Una pérdida de tiempo, en fin, modelar jerarquías y enfrentar en términos absolutos The Wire con Los Soprano y Breaking Bad y todas ellas con Shakespeare, Esquilo y Bertolt Brecht. El vicio bobo del bloguero que distingue la cepa, el año y los taninos con los ojos vendados. Aplausos. 3. En una carta fechada el 16 de enero de 1869, Nietzsche confiesa que, de no haber sido llamado a ocupar la cátedra de Filología Clásica en la Universidad de Basilea, habría abandonado las letras y el amor por las letras y se habría trasladado al territorio salvaje de la química pura. Se habría fugado con su buen amigo, el filólogo Erwin Rohde. Te habría propuesto, dice —con el susurro inaudible del arrepentido—, huir de la filología y comenzar a estudiar química juntos: «Querido amigo, con un dedo puesto en la boca, te doy un muy fuerte apretón de manos. El destino se burla de nosotros. Todavía la semana pasada quería escribirte y proponerte que nos pusiéramos a estudiar juntos química, y arrojar la filología al ámbito que le corresponde: el trastero de los antepasados. Ahora el diablo “destino” me camela con una cátedra de filología»14. Huir de la filología. Adentrarse en la química juntos. Los sabuesos cuentan que cuatro años más tarde, en 1873, Nietzsche saquea las bibliotecas de la Universidad de Basilea. Entre las piezas de su botín se encuentra la Historia de la Química de Hermann Kopp, un nombre extraño que el filólogo menciona junto a otros cadáveres en sus fragmentos póstumos15. Kopp, Empédocles, 14 Carta del 16 de enero de 1869, en Friedrich Nietzsche. Correspondencia, vol. I, Madrid, Trotta, 2005, pp. 561-563. 15 NF, 1873, 26 [1], Friedrich Nietzsche, Fragmentos Póstumos, vol. I, Madrid, Tecnos, 2006. 33