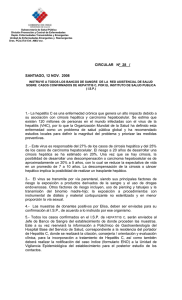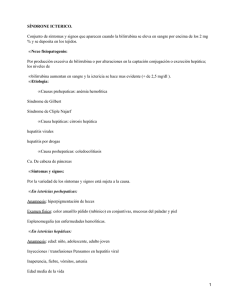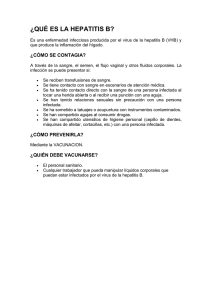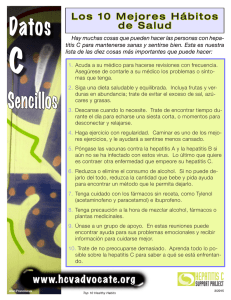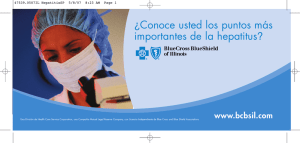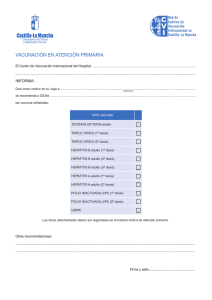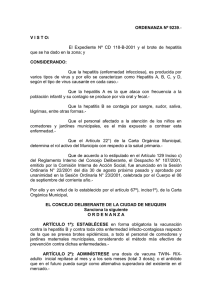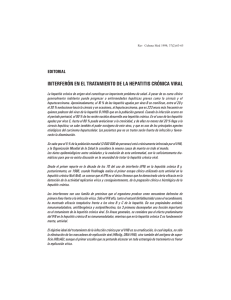17. Terapeúticas en Enfermedades Hepáticas y Pancreáticas
Anuncio

TERAPEUTICA EN ENFERMEDADES HEPATICAS Y PANCREATICAS TERAPEUTICA EN HEPATITIS CRONICA C GONZALEZ GUDIÑO, Y. (FIR III); PENALBA FONT, M.P. (FIR II) Coordinador: FRUNS GIMENEZ, I Hospital Infanta Cristina (Badajoz) INTRODUCCION En 1989, se descubre el virus de la hepatitis C como principal agente viral responsable de la hepatitis noA-noB. La principal vía de transmisión de la hepatitis C es por transfusión, aunque también puede transmitirse por otras vías percutáneas como la autoinyección de drogas por vía intravenosa. Este virus puede transmitirse por exposición profesional a sangre. La introducción de anti-VHC(anticuerpos virus hepatitis C) como «screening» en los donantes de sangre, ha supuesto una reducción significativa de las hepatitis posttransfusionales asociadas al VHC. La infección por el VHC tiende a evolucionar frecuentemente a una infección crónica (70-80%), desarrollando con los años una hepatitis crónica que progresa lentamente y de manera asintomática. El riesgo de evolución hacia la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular va en aumento a medida que transcurren los años. El período de incubación en la HC oscila de 15 a 160 días. Los síntomas prodrómicos de la HC son sistémicos y también variables tales como anorexia, astenia, vómitos, artralgias... pueden preceder en 1 ó 2 semanas al inicio de la ictericia. Los síntomas graves desaparecen en el período de recuperación, durante el cual, sin embargo, persiste cierto agrandamiento hepático y alteraciones de las pruebas bioquímicas de función hepática. Entre los datos biológicos hay que destacar una elevación de las aminotranferasas séricas AST y ALT (aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa). También es importante determinar el tiempo de protombina, ya que su alargamiento puede ser debido a una alteración grave de la función hepática de síntesis que refleja una necrosis hepatocelular extensa. La fosfatasa alcalina sérica puede ser normal o estar solo ligeramente elevada. Puede establecerse un diagnóstico serológico específico de HC – 419 – Manual de Farmacia Hospitalaria Tabla I DATOS ANALÍTICOS DURANTE EL TRATAMIENTO CON IFN BASAL 1.a semana 4.a semana 8.a semana AST (UI/l) 36 28 36 23 34 22 48 ALT (UI/l) 76 49 79 35 40 44 95 0,93 1 1,2 1 1 4 4 5 20/85 21/99 20/84 T. protombina 97% Bilirrubina (mg/dl) 0,7 4 6 6 19/98 21/105 22/120 23/102 GGT/FA (UI/l) 12.a semana 4.°mes 1mes post. tratamiento T4 (pg/ml)/TSH* 12/0.53 14/0,97 8,3/1 Ac. Antitiroideos –/– –/– –/– Anti-VHC + + RNA-VHC + + * microUI/ml. Tabla II DATOS ANALÍTICOS DURANTE EL TRATAMIENTO CON IFN MAS RIBAVIRINA BASAL 2.a sem 4.a sem 8.a sem 12.a sem 4.° mes 5.° mes 6.° mes 1 mes post. tratamiento AST (UI/l) 40 31 25 20 20 19 19 16 17 ALT (UI(l) 76 44 36 19 16 15 14 14 15 T. protombina 1 1 1 1 1 1 1 1 100% Bilirrubina (mg/dl) 6 11 7 5 7 6 5 7 0.3 GGT/FA (UI/l) 27/97 24/106 21/101 15/94 16/86 19/98 16/96 13/98 T4 (pg/ml)/TSH* 8,3/1 13/0,81 13/1,2 15/0,65 17/80 Ac. Antitiroideos –/– –/– –/– –/– Anti-VHC + RNA-VHC + – – – + * microUI/ml. mediante la demostración de la existencia de anti-VHC en el suero. Para confirmar el diagnóstico de HC crónica y poder evaluar el índice de actividad histológica, antes de comenzar el tratamiento, es esencial la realización de una biopsia hepática. Los objetivos primordiales del tratamiento son normalizar los valores de transaminasas, reducir la inflamación del hígado, eliminar el VHC, prevenir la progresión de la enfermedad a una cirrosis y a un carcinoma hepatocelular, y mejorar la supervivencia. En los casos en que la enfermedad ya está establecida la acción terapéutica queda circunscrita a la utilización de fármacos antivirales, ya que – 420 – Terapéutica en enfermedades hepáticas y pancreáticas los corticoides y los inmunoestimulantes no son eficaces. Entre los fármacos antivíricos figuran los interferones (IFN) y actualmente asociados a ribavirina. Los IFN son una familia de proteínas producidas por las células nucleadas en respuesta precoz, anterior incluso a la respuesta antigénica, a las infecciones víricas u otros estímulos (bacterias, endotoxinas, mitógenos). Existen tres tipos de IFN: IFN alfa (producido por los linfocitos b y los monocitos en respuesta a las infecciones víricas), IFN beta (producido por fibroblastos en respuesta a infecciones víricas, particularmente a virus ARN bicatenarios), IFN gamma (producido por las células T colaboradoras, en respuesta a varios antígenos y mitógenos). Los IFN poseen además de su acción antiviral, efectos biológicos notables, como la modulación de la respuesta inmune y acciones antiproliferativas. La acción antiviral está en relación con la activación de genes en represión que dan lugar a la síntesis de proteínas con funciones antivirales. La acción inmunomoduladora está en relación con una estimulación de la actividad fagocitaria de los macrófagos, la inducción en cascada de citocinas, mediadoras de la activación del sistema linfocitario, y la maduración y activación de los linfocitos T citotóxicos. En la hepatitis crónica C el mecanismo de acción principal del IFN es el antiviral más que el inmunomodulador. Basándose en criterios bioquímicos se han establecido 5 tipos de respuesta al tratamiento con IFN: completa (normalización de la ALT al final del tratamiento), completa seguida de recidiva (normalización de la ALT al final del tratamiento seguido de un reascenso de la ALT después de finalizar el tratamiento), ausencia de respuesta (no normalización de la ALT al final del tratamiento), completa sostenida (normalización de la ALT, al menos 6 meses después de finalizar el tratamiento), y fenómeno de «breakthrough» o elevación brusca de las transaminasas a valores iguales o superiores a los iniciales. En la actualidad el IFN es el tratamiento de elección para la infección crónica por VHC. El régimen terapéutico más utilizado es 3 MU (millones de unidades) SC (subcutáneo) 3 veces por semana, durante 6 meses. El aumentar la dosis de IFN no mejora la respuesta, podría ser más eficaz prolongar el tratamiento. Por ello, se intentan buscar alternativas terapéuticas para los pacientes no respondedores o que recidivan al suspender el tratamiento. La ribavirina es un análogo de nucleósidos (análogo de guanosina, aunque mimetiza a la adenosina en ciertas conformaciones) con un espectro de acción muy amplio, ya que inhibe la replicación de virus tanto ADN como ARN, incluyendo a los flavivirus (como VHC). El fármaco necesita ser fosforilado para actuar. Diversos estudios han confirmado que la ribavirina disminuye los niveles de transaminasas, sin embargo, tiene escaso efecto sobre la viremia. El tratamiento con IFN o ribavirina de forma aislada no parece ser la respuesta a la terapia antivírica de la hepatitis crónica C. Entre los efectos adversos más frecuentes de la ribavirina se encuentran: anemia hemolítica leve, astenia, irritabilidad, prurito, herpes cutáneo, dolor abdominal... Con respecto al IFN, éstos – 421 – Manual de Farmacia Hospitalaria dependen de la dosis y duración del tratamiento. Son de 2 tipos: precoces y tardíos, que en ocasiones obligan a reducir o suspender el tratamiento. Se clasifican en: sistémicos, hematológicos, infecciosos, autoinmunes, psiquiátricos, endocrinos, dermatológicos... Therapy, 1997; 336(5): 347-56. LASO PEIRO, V.; CORDOBA CORTIJO, J., y PRIETO CASTILLO, M. «Tratamiento de la hepatitis crónica C». Rev. Esp. Enf. Digest, 1997; 89(8): 621-37. REICHARD, O.; ANDERSON, J.; SCHVARCZ, R., y WEILANDO. «Ribavirin treatment for chronic hepatitis C». Lancet, 1991; 337: 1058-61. SERFATY, L.; GIRAL, P.H.; LORIA, A.; ANDREANI, T.; LEGENDRE, C., y POUPON, R. «Factors predictive of the response to interferon in patient with chronic hepatitis C». J Hepatol, 1994; 21: 12-7. OBJETIVO Analizar las posibles pautas de tratamiento en hepatitis crónica activa por virus C, teniendo en cuenta las características del paciente, datos bioquímicos y demás factores ligados al virus. METODOLOGIA – Estudio de antecedentes personales y diagnóstico de la enfermedad. – Conocimiento de los parámetros analíticos. – Decisión del tratamiento y valoración del mismo. – Posibles alternativas terapéuticas: asociaciones de fármacos. Evaluación global del proceso. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA BRILLANTI, S.; GARSON, J.; FOLI, M.; WHITBY, K.; DEABILLE, R., et al. «A pilot study of ribavirin therapy for chronic hepatitis C». Gastroenterology, 1994; 107: 812-17. DIENSTAG, J.L., y ISSELBACHER, K.J. «Hepatitis aguda». En ISSELBACHER, K.J.; BRAUNWALD, E.; WILSON, J.D.; MARTIN, J.B.; FAUCI, A.S.; KASPER, D.L., y HARRISON. Principios de medicina interna. 13.a ed., Madrid: Ediciones McGraw-Hill Interamericana, 1994, pp. 1676-99. HOOFNAGLE, H.J., y DI BISCEIGLIE, A.M. «The treatment of chronic viral hepatitis». Drug CASO PRACTICO PLANTEAMIENTO Paciente varón de 36 años. Sin antecedentes familiares de hepatopatía, exfumador de 10 a 15 cigarrillos diarios desde hace 3 años. No bebedor actual, previamente bebedor de fin de semana. Quemadura amplia a los 4 años y herida traumática en brazo derecho a los 11 años: transfusión. Poliinyectado de niño, no alergias conocidas a medicamentos. Enero/95. Hace 5 años se detectó hipertransaminasemia, y posteriormente anti-VHC positivo por laparoscopia y biopsia hepática. Asintomático. Mantiene las transaminasas altas desde entonces. Se le diagnostica hepatitis crónica activa por VHC. Abril/96. Se inicia tratamiento con IFN alfa 2b a dosis de 3MU lunes, miércoles y viernes. Efectos adversos: mialgias, pérdida de peso, sueño, cansancio, y al principio fiebre y cefalea. Agosto/96. Se suspende el tratamiento con IFN. Paciente candidato a tratamiento IFN más ribavirina (uso compasivo). Se inicia tratamiento en Noviembre/96: IFN – 422 – Terapéutica en enfermedades hepáticas y pancreáticas 3MU SC lunes, miércoles y viernes, y ribavirina 200 mg 3 comp. en desayuno y 2 comp. en cena todos los días. Efectos adversos: mialgias, cansancio, anorexia, pérdida de peso, erupciones cutáneas, insomnio, molestias laríngeas. Fin de tratamiento Mayo/97 (duración 6 meses). Al mes de terminar el tratamiento el RNA-VHC es positivo. CUESTIONES – Ante las características iniciales del paciente, comentan la estrategia terapéutica a seguir. – Evaluar los datos analíticos del paciente durante el tratamiento con IFN. – Plantear alternativas terapéuticas en vista de los resultados obtenidos. DISCUSION En la actualidad, el único tratamiento aprobado para los casos de hepatitis crónica por virus C es el interferón alfa. Considerando el coste, los efectos adversos, y algunos resultados insatisfactorios del tratamiento, es de gran importancia identificar factores predictivos de respuesta al tratamiento con IFN, de forma que permitan una mejor selección de los candidatos al mismo. En este sentido, podemos analizar factores predictivos de respuesta: dependientes del paciente (sexo femenino, edad menor de 40 años, adquisición de la infección, ausencia de déficit inmunitario, ausencia de consumo importante de alcohol, infección reciente, valores bajos de GGT y ferritina, y ausencia de cirrosis), dependiente del virus (niveles bajos de viremia, genotipo no 1b, baja heterogeneidad del virus) y factores ligados al tratamiento (dosis y/o duración). La evaluación de la respuesta al IFN se basa en criterios bioquímicos: normalización de las transaminasas; y en criterios virológicos. negativización del RNA-VHC, ya que en algunos casos la respuesta bioquímica puede no reflejar la respuesta virológica. En aquellos casos de pacientes no respondedores o que presenten una recidiva, la alternativa terapéutica es la asociación de interferón con ribavirina. Este fármaco no está autorizado en España para el tratamiento del VHC, por lo tanto se debe solicitar a través de uso compasivo. Los últimos estudios han demostrado que esta asociación puede tener efectos beneficiosos en el tratamiento de la infección. Las dosis de ribavirina son de 1.000 a 1.200 mg/día divididas en dos tomas, con un periodo de tratamiento de 6 a 12 meses. Son necesarios más estudios para evaluar la eficacia de esta asociación. – 423 – HEPATITIS B CRONICA ACTIVA MONTERO HERNANDEZ, A. (FIR II), ACOSTA ARTILES, P. (FIR I) Coordinador: DIEZ DEL PINO, A. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria) INTRODUCCION Significado serólogicos: La hepatitis crónica por VHB (virus de la Hepatitis B) es debida a una infección persistente por dicho virus y se caracteriza por una elevación fluctuante de las transaminasas y signos histológicos de lesión hepatocelular. Puede experimentar una regresión a la normalidad si cesa la replicación viral o progresar a cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular en caso de persistencia de la replicación viral. En España el 20% de las hepatitis crónicas por VHB se deben al virus salvaje y el resto a la variedad mutante precore (caracterizada por negatividad del AgHBe y concentraciones séricas positivas del DNA viral), con distinta evolución. Los pacientes con hepatitis crónica por VHB son a menudo asintomáticos y se descubren fortuitamente en una revisión médica o en una donación de sangre. Cuando la enfermedad progresa pueden aparecer síntomas y manifestaciones propias de una cirrosis hepática. de los marcadores AgHBs Infección actual con o sin replicación viral. IgM anti-HBc Infección actual. Anti-HBs y anti-HBc Infección pasada (inmunidad). AgHBe Hepatitis B aguda. Su persistencia significa un estado infeccioso continuo (salvo en los mutantes precore). Indicador de replicación viral activa. Anti-HBe Convalecencia o estado infeccioso continuo. DNA-VHB Replicación viral activa. El VHB se transmite por vía sexual, parenteral o perinatal. Existe profilaxis pasiva y activa. La profilaxis pasiva está indicada solamente en situaciones específicas post- – 424 – Terapéutica en enfermedades hepáticas y pancreáticas exposición. Para la profilaxis activa se dispone de vacunas frente al VHB, y son útiles en las situaciones pre-exposición. La pauta de vacunación estándar es de tres dosis, a los 0, 1, y 6 meses por vía IM. A nivel individual debe vacunarse cualquier sujeto con riesgo parenteral (personal sanitario, adictos a drogas por vía parenteral, hemofílicos, hemodializados) o sexual (heterosexuales promiscuos, varones homosexuales) que no esté inmunizado. TRATAMIENTO El tratamiento va dirigido a suprimir la replicación viral, e idealmente eliminar la infección del organismo, así como evitar la progresión de la enfermedad hepática hacia una cirrosis o carcinoma hepático. Actualmente el medicamento fundamental para el tratamiento de la hepatitis crónica por VHB es el Interferón (IFN) alfa o beta, que posee una acción inmunomoduladora y antiviral. IFN-alfa: En la infección por VHB salvaje la pauta habitual es de 5-10 MUI 3 veces por semana, durante 4-6 meses. La proporción de pacientes respondedores (negativización del DNA-VHB, seroconversión del AgHBe a anti-HBe y normalización de transaminasas) es del 30-40%. GUÍA La pérdida de la replicación viral se mantiene en la mayoría de los casos, aunque en aproximadamente el 10% se observan reactivaciones en el curso del primer año después de haber finalizado el tratamiento. En el 6-10% de los pacientes se aprecia una respuesta completa, con eliminación del AgHBs y aparición ulterior de anti-HBs, lo que puede considerarse curación de la infección. En los casos de infección por VHB con mutación precore defectiva la tasa de respuesta es mayor, pero el 80-90% recidivan al finalizar el tratamiento, por lo que se ha sugerido utilizar pautas más prolongadas (por ejemplo 12 meses). IFN-beta: La dosis habitual es de 5 MUI/m2 de superficie corporal, 3 veces por semana, durante 6 meses. En general produce menos efectos secundarios que el IFN-alfa. Se debe realizar un seguimiento clínico-analítico periódico para detectar precozmente la aparición de efectos secundarios y valorar la eficacia del tratamiento. OBJETIVOS – Conocer el tratamiento hepatitis crónica por VHB. – Régimen posológico. PARA LA MODIFICACIÓN DE LA DOSIS DE IFN de SEGÚN EFECTOS ADVERSOS Gravedad Astenia Granulocitos/mm3 Plaquetas/mm3 Recomendación Leve Tolerable >1.500 Continuar tratamiento >75.000 Moderada Interfiere con la vida 1.000-1.500 50.000-75.000 Reducir la dosis al 50% Intensa Necesita reposo en cama <1.000 <50.000 – 425 – la Suspender el tratamiento Manual de Farmacia Hospitalaria – Monitorización secundarios. de los efectos METODOLOGIA – Valoración de la historia clínica del paciente. – Revisión bibliográfica en relación a la hepatitis crónica por VHB. – Evaluación de respuestas y efectos secundarios. – Estudio de las indicaciones de los tratamientos. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA ARASE, Y.; CHAYAMA, K.; TSUBOTA, A.; MURASHIMA, N.; SUZUKI, Y.; KOIDA, J., et al. «A randomized, double-blind, controlled trial of natural IFN-beta therapy for e-antigen-negative chronic hepatitis B patients with abnormal transaminase levels». J Gastroenterol, 1996; 31(4): 559-64. CAPALBO, M.; PALMISANO, L.; BONINO, F.; PELLAS, C., y MASET, J. «Intramuscular natural beta-IFN in the treatment of chronic hepatitis B: a multicentre trial». Ital J Gastroenterol, 1994; 26(5): 238-41. LAI, C.; CHING, C.; TUNG, A.; LI, E.; YOUNG, J.; HILL, A., et al. «Lamivudine is effective in suppressing Hepatitis B virus DNA in Chinese Hepatitis B Surface Antigen Carriers: A placebo-controlled trial». Hepatology, 1997; 25(1). RUIZ MORENO, M.; FERNANDEZ, P.; LEAL, A.; BARTOLOME, J.; CASTILLO, I.; OLIVA H., y CARREÑO. «Pilot IFN-beta trial in children with cronic hepatitis B who had previously not responded to IFN-alfa therapy». Pediatrics, 1997; 99(2): 222-5. SHERLOCK, S., y DOOLEY, J. Enfermedades del hígado y vías biliares. 9.a ed., 1993, pp. 269-279. Asociación Española para el estudio del hígado. Tratamiento de las enfermedades hepáticas, 1997. CASO PRACTICO PLANTEAMIENTO Varón de 48 años de edad. Accidente cerebrovascular en 1984. Hipertensión arterial. En tratamiento con nifedipino, probucol, silibilina y dipiridamol. Hábito enólico grado tóxico hasta 1981. No transfusiones previas. Niega otros antecedentes epidemiológicos de interés. Madre fallecida por hipertensión arterial. Padre fallecido por linfoma. Dos hermanos vivos sanos. Es remitido a consulta para estudio de hipertransaminasemia con serología + para VHB. Asintomático. Se realiza analítica completa, serología, DNA viral y biopsia hepática, diagnosticándose hepatitis crónica activa por virus B. Hemograma: leucocitos 9.600, neutrófilos 4.700, plaquetas 259.000. Bioquímica: GOT(AST) 141 (5-35); GPT(ALT) 202 (7-56); GGT 104 (8-78); fosfatasa alcalina 111; bilirrubina total 0,7, directa 0,1. Glucosa, urea, creatinina, proteínas totales, triglicéridos, sodio, potasio y cloruro normales. Colesterol 259. Serología VHB: AgHBs +, Anti-HBs –, AgHBe +, Anti-HBe –, Anti-HBc IgG +, Anti-HBc IgM –, DNA-VHB +, Serología VHC y VHD: –. Biopsia hepática: Hepatitis crónica activa. Se indica el tratamiento con IFN beta. Pauta: 5 millones de UI/m2 tres veces por semana durante 6 meses. A los 6 meses (fin de tratamiento) se produjo seroconversión del AgHBe, negativización del DNA y normalización de transaminasas. En el control a los doce meses se aprecia una negativización del AgHBs, lo que indica curación de la infección. – 426 – Terapéutica en enfermedades hepáticas y pancreáticas CUESTIONES – Niveles elevados de transaminasas. – Signos de enfermedad hepática activa en la biopsia. – Niveles séricos bajos de DNA. – Ausencia de cirrosis hepática. – No asociación al virus de la hepatitis D o C. responden a un primer tratamiento con IFN no parecen beneficiarse de la administración de un segundo ciclo. Se ha estudiado el efecto de la asociación de IFN y un tratamiento corto previo con corticoides. Esta asociación se basa en la observación de que la supresión de los esteroides se acompaña de un rebote inmunológico que cursa frecuentemente con una elevación de las transaminasas hasta los niveles similares a los de un brote de hepatitis aguda, lo que sugiere un aumento de la respuesta inmunológica frente al virus, traduciéndose en un descenso de los niveles del DNA-VHB. El IFN solo y asociado con la retirada de corticoides han mostrado prácticamente los mismos resultados, aproximadamente alrededor del 40% de respuestas. Sin embargo,los pacientes que muestran bajos niveles de ALT pre-tratamiento (menos de 100 U/L) responden más frecuentemente a la terapia de combinación que al IFN solo. Existen medicamentos alternativos en fase de estudio: Un indicador importante de respuesta favorable es la objetivación de un aumento transitorio de los niveles de transaminasas durante el tratamiento (2.°-3.° mes) y se asocia con una progresiva disminución de los niveles séricos del DNA-VHB. A los 3 meses de iniciar el tratamiento hubo un aumento de transaminasas: AST 398, ALT 731, GGT 282, que se asocia con una disminución de los niveles séricos de DNA-VHB. En pacientes no respondedores al IFN (transaminasas bajas y/o elevados niveles de replicación viral) actualmente no existe una alternativa útil. Los pacientes que no – Lamivudina: inhibe la síntesis del DNAVHB. .Se han publicado estudios preliminares con dosis variables de lamivudina (100-300 mg ) reduciendo la viremia a niveles casi indetectables, pero que reaparecen tras la suspensión del medicamento. Se puede administrar solo o asociado a IFN, en pacientes con replicación viral activa no respondedores a IFN. También estaría indicada en pacientes que presentan cirrosis hepática e interesa suprimir la viremia antes de proceder a la realización de un trasplante hepático. Se necesitan estudios para evaluar su – ¿Está indicado el uso de IFN? – ¿Existen tratamientos alternativos? – ¿Presentó efectos secundarios el tratamiento? DISCUSION Sí está indicado el uso de IFN, ya que se diagnosticó una hepatitis crónica activa en biopsia, con altas transaminasas y bajos niveles de replicación viral. Cumple los criterios analíticos, clínicos e histológicos de una Hepatitis por VHB, además de varios criterios de respuesta favorable al virus como son: – 427 – Manual de Farmacia Hospitalaria eficacia a largo plazo. – Famciclovir: El mecanismo de acción es similar al de la lamivudina. En hepatitis crónica por VHB disminuye la viremia durante el tratamiento, reapareciendo tras la suspensión. Actualmente se desconoce la tasa de reactivación de la enfermedad tras finalizar el tratamiento. Está en marcha un estudio multicéntrico europeo con el objetivo de definir la eficacia clínica del medicamento. En nuestro caso, el paciente fue tratado con IFN y como efectos secundarios presentó pérdida de peso, astenia y falta de concentración, que revirtieron al suspender el tratamiento. Otros efectos secundarios del IFN son: Precoces: pseudogripales, mialgias, dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Por lo general son de carácter temporal. Se aconseja premedicación con paracetamol. Tardíos: cansancio, irritabilidad, anorexia, pérdida de peso, alopecia, ansiedad y depresión, depresión de la médula ósea (leuco y trombocitopenia), enfermedades autoinmunes. Todos estos efectos son reversibles al retirar el medicamento. – 428 – CIRROSIS HEPATICA ODENA ESTRADE, M.E. (FIR III), MARTIN CONDE, M. (FIR III), TUSET CREUS, M., COROMINAS GARCIA, N. Coordinador: ROCA MASA, M. Hospital Clinic i Provincial (Barcelona) INTRODUCCION La cirrosis es una enfermedad degenerativa del hígado que cursa de forma crónica y progresiva. La formación de nódulos regenerativos y fibrosis, consecuencia de la destrucción del parénquima hepático, conlleva a una desestructuración de los vasos sanguíneos y lobulillos hepáticos. Las principales causas de cirrosis hepática (CH) son las hepatitis víricas (B y C) que se cronifican y el alcoholismo (90% de los casos). Menos frecuentes son las cirrosis debidas a trastornos de las vías biliares, las de origen tóxico, las autoinmunes, las debidas a una obstrucción prolongada del flujo venoso o las debidas a ciertos trastornos metabólicos. El 40% de los casos de CH se diagnostican de forma casual debido a que muchas veces la enfermedad cursa de forma clínicamente silente, lo que se conoce como cirrosis compensada. En cambio, una CH descompensada suele debutar en forma de insuficiencia hepática con ictericia, trastornos de la coagulación e hipoalbuminemia, o en forma de ascitis, hemorragia por varices esofágicas (VE) y encefalopatía hepática (EH), consecuencia de la hipertensión portal (HTP) que se produce. La descompensación de una CH comporta un notable empeoramiento de su pronóstico. Actualmente, el diagnóstico de CH se produce en mayor proporción entre los varones de 40 a 60 años. En la evolución de la CH se instaura una circulación hiperdinámica por aumento del gasto cardíaco que intenta compensar el descenso de las resistencias vasculares sistémicas, debido, fundamentalmente, a la vasodilatación del lecho vascular esplácnico, consecuencia de la hipertensión portal. Ante esta situación se activa el sistema reninaangiotensina-aldosterona con el efecto final de retención de sodio y agua para llenar el árbol vascular dilatado. En – 429 – Manual de Farmacia Hospitalaria estadíos avanzados de la enfermedad el líquido retenido se escapa a la cavidad peritoneal en forma de ascitis, entonces el efecto compensador de la presión arterial no se produce, perpetuándose el ciclo de formación continuada de ascitis. La aparición de ascitis refleja un deterioro importante de la hemodinámica hepática, sistémica y de la función renal. Las complicaciones más graves derivadas de la CH, que constituyen la principal causa de muerte de estos pacientes, son: la rotura de varices esofágicas, las infecciones bacterianas, el síndrome hepatorrenal y el desarrollo de hepatocarcinoma. Junto a la insuficiencia hepática se va instaurando cierto grado de insuficiencia renal, ello es debido a un desequilibrio entre las fuerzas vasodilatadoras y vasoconstrictoras renales, la disminución del flujo sanguíneo que llega a este nivel comporta un menor filtrado glomerular y, por tanto, un menor volumen urinario. Coexisten una insuficiencia renal funcional con un aumento en la reabsorción de sodio y una disminución en el aclaramiento de agua libre. El síndrome hepatorrenal es la manifestación más grave de esta insuficiencia renal. Por tanto, debe tenerse en cuenta que en los pacientes cirróticos existe un riesgo aumentado de nefrotoxicidad por fármacos (aminoglucósidos, AINE...). La elevada incidencia de infecciones, causadas principalmente por bacterias que proceden de la propia flora, se debe a que la afectación hepática produce una deficiencia en el sistema inmunitario que afecta tanto a la actividad fagocítica del sistema reticuloendotelial como a la síntesis de anticuerpos, esto favorece que se den fenómenos de translocación bacteriana. Son frecuentes las infecciones urinarias, las bacteriemias, las infecciones respiratorias y las peritonitis bacterianas espontáneas (PBE), estas últimas favorecidas por el alto paso de gérmenes de origen intestinal que escapan al aclaramiento hepático por la circulación colateral desarrollada. La aparición de una infección suele ser el detonante para la aparición de otras complicaciones de la cirrosis (EH, hemorragia digestiva o insuficiencia renal). La EH es de etiología metabólica y en su desarrollo se postula la implicación de neurotoxinas (amoníaco, mercaptanos...) y de una neurotransmisión alterada (hiperactividad GABA-érgica, falsos neurotransmisores consecuencia del predominio de aminoácidos aromáticos respecto a los ramificados). Factores precipitantes serán aquellos que incrementan la producción de amonio (dieta rica en proteínas, hemorragia digestiva, estreñimiento, tratamiento diurético, alcalosis, hipopotasemia), aunque también pueden serlo la aparición de una infección grave, el empleo de sedantes o un fallo hepático agudo. Los pacientes con cirrosis a menudo presentan malnutrición proteicocalórica. En los casos de cirrosis alcohólica es también frecuente la deficiencia de ácido fólico y tiamina. La esperanza de vida de un paciente con CH se determina mediante la clasificación de Child-Pugh (tabla 1), basada en cinco variables: ascitis, encefalopatía, bilirrubina, albúmina y tiempo de protrombina. Según esta clasificación se diferencian tres tipos de – 430 – Terapéutica en enfermedades hepáticas y pancreáticas Tabla I CLASIFICACIÓN DE CHILD-PUGH Variable 1 punto 2 puntos 3 puntos Bilirrubina (mg/dl) <2* 2-3* >3* Albúmina (g/l) >35 28-35 <28 Ausente Ligera Moderada-Grave 0 I-II III-IV >50% 30-50% <30% Ascitis Grado de Enedefalopatía Tasa de Protombina Grado A: 5-6 puntos; grado B: 7-9 puntos; grado C: 10-15 puntos. * Para la Cirrosis Biliar Primaria los valores de bilirrubina son: <4, 4-10 y >10 mg/dl, respectivamente. población cirrótica: grupo A, grupo B y grupo C, en los cuales el pronóstico de supervivencia a corto plazo va empeorando progresivamente. OBJETIVO – Conocer las posibilidades terapéuticas de la CH. – Conocer la terapéutica a utilizar en la prevención y tratamiento de las complicaciones derivadas de la CH. METODOLOGIA – A partir de los datos del paciente conocer el grado de evolución de su cirrosis. – Conocimiento de los factores que pueden provocar la descompensación de una cirrosis. – Conocimiento de los fármacos que deben monitorizarse en caso de insuficiencia hepática y/o renal. – Evaluación de la terapéutica durante el ingreso. – Evaluación de la terapéutica pautada al alta. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA DIPIRO, J.T.; TALBERT, R.L.; YEE, G.C.; MATZKE, G.R.; WELLS, B.G.; POSEY, L.M. (eds.). Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach. 3.a ed., Stamford, Connecticut: Appleton & Lange, 1997, pp. 785-98. RODES, J.; ESCARTIN, J.; GUARDIA, J.; PAJARES, J.M., y PRIETO, J. (eds.). Actualidades terapéuticas en las enfermedades hepatobiliares, Madrid: Garsi, S.A., 1992, pp. 27-126. RODES-TEIXIDOR, J.; GUARDIA-MASSO, J. (eds.). Medicina Interna. Barcelona: Masson, S.A., 1997, pp. 1493-519. YOUNG, LL.Y.; KODA-KIMBLE, M.A. (eds.). Applied Therapeutics: the clinical use of drugs. 6.a ed., Vancouver, WA: Applied Therapeutics, Inc, 1995, pp. 25.1-25.17. CASO PRACTICO PLANTEAMIENTO Varón de 52 años de edad, fumador ocasional y ex-enol de más de 100 g/día desde hace 1 año. Alérgico a los contrastes yodados. Antecedentes patológicos: apendicectomía hace 20 años, cirrosis enólica diagnosticada por biopsia hepática en febrero de 1993, descompensación ascítica tratada con diuréticos en octubre de 1996, hemorragia digestiva alta (HDA) – 431 – Manual de Farmacia Hospitalaria por VE tratada con somatostatina y propanolol en marzo de 1997. Enfermedad actual: acude a urgencias el 15 de julio de 1997 por un cuadro de desorientación progresiva con postración que no se acompaña de transgresión de la dieta, administración de sedantes, ni evidencia de HDA. Presenta flapping. A la exploración física se evidencian: estigmas cutáneos de hepatopatía crónica (arañas vasculares y eritema palmar); dolor abdominal con defensa muscular y escaso peristaltismo; ascitis grado I/II acompañada de edemas en EEII; ictericia mucocutánea. El resto de la exploración es normal. Exploraciones complementarias: Analítica: Cr 1.3 mg/dL, BUN 20 mg/dl, GOT/GPT 54/63 mg/dl, Bil.T 8 mg/dl, GGT 38 UI/l, FA 392 UI/l, Alb 29 g/l, Quick 37%, Leuc. 1.030 x109/l (84% Neutrof.), Plaq. 83.000 x109/l., Hto. 36%. Paracentesis: 3 l de líquido ascítico (Glu 103 mg/dL, Prot 10 g/l, Htes. 240 x109/l, Cél.nucl. 1560 x109/l, Neut. 91%, cult. microb. positivo para E. coli). Orientación Diagnóstica: CH enólica en estadio C de Child-Pugh (11 puntos). PBE. Tratamiento durante el ingreso: cefotaxima 2 g/8 horas durante 5 días (paracentesis exploradora al tercer día con negativización del cultivo del líq. ascítico), se cambia por norfloxacino 400 mg/24 horas; lactulosa 1 enema al 10%/8h durante 24 horas, luego cada 12 horas durante 24 horas más; lactitol 20 g/6 horas durante 2 días, luego 10 g/8 horas si constipación; furosemida 160 mg/día; espironolactona 300 mg/día; propranolol 10 mg/12 horas que posteriormente se aumenta a 20 mg/12 horas; dieta asódica e hipoproteica; reposo absoluto en cama las primeras 48 horas. Tratamiento al alta: norfloxacino 400 mg/24 horas; furosemida 80 mg/día; espironolactona 200 mg/día; propranolol 20 mg/12 horas; dieta asódica con 60 g de nitrógeno/día. Función hepática al alta: Quick 40%, Bil.T 7,2 mg/dl, Alb. 33 g/l, no EH, no ascitis (Child B). CUESTIONES – ¿Qué posibilidades terapéuticas contra la evolución de la CH podemos proponer al paciente? – Comentar el tratamiento de la PBE que presenta el paciente. – Comentar el tratamiento de la EH que presenta el paciente. – Comentar el tratamiento de la ascitis que presenta el paciente. – Comentar la prevención de HDA por VE que realiza el paciente. DISCUSION – Hasta el momento, el único tratamiento que ha demostrado modificar el pronóstico de esta enfermedad es el trasplante hepático. Éste debe realizarse cuando la probabilidad de supervivencia al año es inferior al 50%, no se presentan contraindicaciones y el estado del paciente permite una intervención quirúrgica. – Dado que en la mayoría de casos de PBE el germen responsable es una enterobacteria (E. coli, Klebsiella, Pseudomonas) la base de su tratamiento es un antibiótico con buena cobertura para gramnegativos. Es importante el diagnóstico y el tratamiento precoces, por lo que la antibioticoterapia deberá realizarse de forma – 432 – Terapéutica en enfermedades hepáticas y pancreáticas empírica con un antibiótico que proporcione concentraciones bactericidas en líquido ascítico y, a ser posible, que no sea ni hepato ni nefrotóxico. Por ello cefotaxima constituye el tratamiento empírico de elección. Estudios realizados con piperacilina o aztreonam no dieron buenos resultados ya que un alto porcentaje de gérmenes aislados en líquido ascítico eran resistentes. No obstante, ceftriaxona, ceftizoxima, penfloxacino y amoxicilina/clavulánico han demostrado que pueden ser una buena alternativa, aunque son necesarios estudios aleatorizados que comparen su eficacia con cefotaxima. Las dosis utilizadas de cefotaxima son de 2 g/12-6 horas según la gravedad clínica del cuadro, sin requerir habitualmente más de una semana de tratamiento (deben realizarse paracentesis exploradoras para controlar la evolución del recuento de neutrófilos en el líquido ascítico y su cultivo). Debido a la elevada probabilidad de que se produzca un nuevo episodio de PBE, se realiza una profilaxis secundaria mediante descontaminación selectiva de las bacterias gramnegativas de la flora intestinal (norfloxacino 400 mg/día). Este tipo de profilaxis también se realiza en otros tipos de pacientes cirróticos que presentan un alto riesgo de infección (pacientes con HDA, pacientes hospitalizados con ascitis y niveles bajos de proteínas totales en el líquido ascítico, lo que disminuye su capacidad opsonínica). – El tratamiento de la encefalopatía hepática se basa en tres frentes de acción: corrección del factor desencadenante (PBE en este caso), reducción del aporte proteico en la dieta y disminución de la producción intestinal de toxinas mediante el aumento del tránsito intestinal y la eliminación de la flora intestinal productora de amonio. La ingesta proteica debe limitarse inicialmente a 40 g/día (suficiente para inhibir el catabolismo nitrogenado), después se irán aumentando progresivamente los aportes hasta 70 g/día o lo que tolere el enfermo; el uso de aminoácidos ramificados no ha demostrado un efecto significativamente mejor sobre la recuperación o la mortalidad que los tratamientos ya disponibles, aunque su empleo puede considerarse en enfermos con mala tolerancia a las proteínas de la dieta. Con la administración de lactulosa o lactitol (disacáridos no absorbibles) se consigue un efecto múltiple: por un lado, su metabolización a nivel colónico produce ácidos grasos de cadena corta que acidifican el medio favoreciendo la conversión de amoníaco en ion amonio (molécula no absorbible); por otra parte, disminuyen la amoniogénesis bacteriana e intestinal; por último, actúan como laxantes (incremento de la producción de gas, de la osmolaridad intraluminal y descenso del pH). La administración puede ser por vía oral o por vía rectal (acción más rápida). Presentan como principal efecto adverso la aparición de diarrea. El lactitol, al ser menos dulce, tiene mejor aceptación por parte del paciente. También pueden utilizarse antibióticos como neomicina, vancomicina o metronidazol que reduce la flora aerobia que contiene ureasa, aunque debe tenerse en cuenta la posible oto y nefrotoxicidad de neomicina y vancomicina pese a que su biodisponibilidad oral sea mínima. Otras opciones terapéuticas se han basado en la potenciación de la eliminación de amoníaco, mediante el ciclo de la urea (sulfato de zinc) o mediante su conversión en glutamina (benzoato, fenilacetato). – 433 – Manual de Farmacia Hospitalaria – El tratamiento de la ascitis se basa en reducir la ingesta de sodio (60 mEq/día) y en aumentar su eliminación mediante reposo y diuréticos (espironolactona y furosemida). El tratamiento diurético se instaura de forma progresiva hasta obtener una pérdida de unos 500 g de peso al día (puede ser mayor si el paciente también presenta edemas). Las dosis máximas de diuréticos son de 400 mg/día para espironolactona y 160 mg/día para furosemida. Las ascitis que no responden a estas dosis de diuréticos se catalogan como ascitis refractaria. Eliminada la ascitis se ajusta el tratamiento diurético para prevenir su reaparición. Sus efectos adversos son la inducción de EH, insuficiencia renal por reducción excesiva de la volemia y desequilibrios electrolíticos, efecto antiandrógenico de la aldosterona y calambres musculares en las extremidades. Éstos pueden tratarse con quinidina (150-300 mg/día). En caso de ascitis refractaria, ésta debe eliminarse mediante paracentesis evacuadoras seguidas de expansión del volumen plasmático con albúmina (8 g/l de líquido ascítico extraído). Otra opción terapéutica de la ascitis refractaria es la implantación de una prótesis peritoneovenosa que permite el paso de líquido ascítico al torrente circulatorio, aunque esta opción tiene una alta incidencia de complicaciones. – La hemorragia por rotura de varices esofágicas (VE) conlleva una mortalidad asociada entre el 30-40% de los casos. El riesgo de recidiva entre los supervivientes es muy alto, por lo que es muy importante su prevención. Se deben considerar tres situaciones: la prevención de la primera hemorragia, el tratamiento de la hemorragia aguda y la prevención de las recidivas. • Para prevenir la rotura de varices en pacientes con varices grandes y «signos rojos», se ha demostrado que el tratamiento de elección consiste en la administración de un betabloqueante no cardioselectivo (propanolol, nadolol). La dosis utilizada es aquella que reduce en un 25% la frecuencia cardíaca, sin descender de 60 ppm. Su acción se ve potenciada con la asociación de mononitrato de isosorbide, clonidina o prazosina. • En el tratamiento de la hemorragia aguda se utilizan indistintamente fármacos (somatostatina o glipresina) o técnicas hemostáticas endoscópicas (escleroterapia o colocación de ligaduras con bandas elásticas). La ventaja de utilizar fármacos reside en su escasa tasa de complicaciones, aunque su eficacia en la consecución de la hemostasia definitiva es del orden del 60%. El fracaso puede seguirse de terapéutica endoscópica. La endoscopia tiene la ventaja de poder ser utilizada en el mismo momento del diagnóstico, con una tasa de hemostasia definitiva superior al 80%, pero con un porcentaje de complicaciones graves. El fracaso de dos sesiones de esclerosis comporta la indicación de cirugía urgente o de colocación de TIPS (derivación portosistémica por vía transyugular). • Para prevenir la recidiva hemorrágica una vez superado el episodio de rotura de varices se pueden utilizar tanto la escleroterapia como el tratamiento farmacológico (propranolol o propranolol asociado a 5-mononitrato de isosorbide), aunque la escleroterapia es ligeramente superior. En algunos casos puede utilizarse la asociación de ambos procedimientos. Como terapéutica de tercera elección se debe considerar la técnica quirúrgica de derivación portosistémica (shunt esplenorrenal). En el caso de este paciente se realiza prevención secundaria de la HDA por VE con propranolol, ya que unos meses antes había sufrido el primer episodio de sangrado por esta causa. SOPORTE NUTRICIONAL Y MANEJO DE FISTULAS MANSO MARDONES, P. (FIR III), BARAJAS SANTOS, M.T. (FIR III), ALFARO OLEA, A., APINANIZ APINANIZ, R. (FIR II), OBALDIA ALANA, M.C., RODRIGUEZ CARBALLO, B. (FIR I) Coordinador: MARTINEZ TUTOR, M. J. Hospital Complejo San Millán - San Pedro (Logroño) INTRODUCCION La pancreatitis aguda (PA) es la inflamación del páncreas producida por activación «in situ» de los enzimas pancreáticos y su posterior liberación en la propia glándula o en los tejidos circundantes que en la mayoría de los casos se resuelve con normalización morfológica y funcional, a diferencia de la pancreatitis crónica. Existen diferentes grados de gravedad en función de su afectación morfológica. En la necrótica que es la forma más grave, se produce necrosis coagulativa del parénquima y del tejido graso circundante. Este tipo es el que puede sufrir más rápidamente una situación de desnutrición debido a la situación de estrés y a la gravedad del proceso que hace improbable una ingesta oral adecuada. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar en las pancreatitis existen 2 tipos: a) Sistémicas: shock, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, sepsis y trastornos metabólicos fundamentalmente (dentro de las primeras 2 semanas). b) Locales: pseudoquiste, absceso, ascitis con o sin fístula pancreática, oclusiones intestinales precoces y tardías (generalmente en una fase más tardía de la enfermedad). Se entiende por fístula pancreática, todo trayecto que comunica el foco patológico pancreático con un órgano o estructura externo o interno, que es rico en enzimas pancreáticos. Las fístulas se caracterizan porque pueden inducir pérdida de agua y electrólitos y se clasifican en fístulas de bajo y de alto débito. Se consideran fístulas de alto débito cuando el drenaje de las mismas es superior a los 200 cc/día. Las de bajo débito tienen tendencia a cerrarse espontáneamente en ausencia de infección o de obstrucción del conducto pancreático, mientras que las de alto débito pueden tardar desde semanas a meses en cerrar completamente y pueden – 435 – Manual de Farmacia Hospitalaria requerir cirugía para ello. Manejo de las fístulas: reposición de fluidos y electrólitos, cuidados de la fístula, prevención y tratamiento de la infección y en caso necesario, cirugía. Las fístulas de gran volumen pueden requerir el empleo concomitante de nutrición parenteral total (NPT) con el fin de mantener o mejorar el estado nutritivo del paciente y ser beneficiosa a la hora de disminuir el volumen de la secreción pancreática exocrina. La adición de somatostatina u octreótido puede resultar útil en reducir la pérdida de fluidos y electrólitos y en promover el cierre de la fístula. Tratamiento general de las pancreatitis: la PA es una situación clínica que requiere siempre la hospitalización del paciente dada la incertidumbre de su pronóstico. El tratamiento médico consiste en la aplicación de medidas generales (tratamiento del dolor, control del estado hemodinámico, hidroelectrolítico y metabólico del paciente), y tratamiento de las complicaciones. Se debe recurrir al tratamiento quirúrgico cuando éste sea necesario. OBJETIVOS Destacar la importancia del soporte nutricional en pacientes con pancreatitis y valorar el empleo de somatostatina y el análogo sintético de la misma, octreótido. METODOLOGIA Estudio de una historia clínica de un paciente con PA grave. Análisis del tratamiento farmacológico y soporte nutricional empleados. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA BURROUGHS, A.K., y MALAGELADA, R. «Potential indications for octreotide in gastroenterology: Summary of Workshop». Digestion, 1993; 54: 59-67. CARNEVALI, D.; SANCHEZ, P., y GARFIA, C. «Pancreatitis». En CAMEVALI, D.; MEDINA, P.; PASTOR. C.; SANCHEZ, M.D.; SATUE, J.A. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Doce de Octubre, 3.a ed., Madrid: MSD, 1994, pp. 50514. CELAYA, S. «Anexo. Soporte nutricional en situaciones clínicas especiales». En CELAYA, S. Guía Práctica de Nutrición Artificial. Manual Básico, 2.a ed., Zaragoza, 1996, pp. 232-4. LAMBERTS, S.W.J.; VAN DER LELY, A.J.; DE HERDER, W.W., y HOFLAND, L.J. «Octreotide». En WOOD, A.J.J. Drug Therapy, N Engl J Med, 1996; 334 (4): 246-54. MASCIOLI, E.A.; BABAYAU, U.K.; BISTRAN, B.R., y BLACKBURN, G.L. «Novel triglycerides for special medical purposes». JPEN, 1988; 12: 127s-132s. MONTORSI, M.; ZAGO, M.; MOSCA, F.; CAPUSSOTTI, L.; ZOTTI, E.; RIBOTTA, G., et al. «Efficacy of octreotide in the prevention of pancreatic fistula after elective pancreatic resections: a prospective, controlled, randomized clinical trial». Surgery, 1995; 117: 26-31. NAVARRO, S., y GUARNER, L. «Enfermedades del páncreas». En FARRERAS. Medicina Interna, vol. 1, 12.a ed., Barcelona: Doyma, 1992, pp. 203-19. PETER, A., y BANKS, M.D. «Practice guidelines in acute pancreatitis». Am J Gastroenterol, 1997; 92(3): 377-86. RAPTIS, S.A., y LADAS, S.D. «Therapy of acute pancreatitis with somatostatin». Scand J Gastroenterol, 1994; 29 Supl. 207: 34-8. RONCHERA, C.L.; POVEDA, J.L., y JIMENEZ, N.V. «Estabilidad de somatostatina en unidades nutrientes parenterales». Nutr Hosp, 1991; VI (2): 98-101. SANCHEZ, J.M. «Nutrición artificial en la pancreatitis aguda». En CELAYA, S. Nutrición artificial hospitalaria, Zaragoza, 1989, pp. 479-91. Drugdex® Editorial Staff. Drugdex® Information System. Micromedex Inc. Denver, Colorado, vol. 94, 1997. Drug Consults: Octreotide therapy of small bowel fistulas. Drugdex® Editorial Staff. Drugdex® Information System. – 436 – Terapéutica en enfermedades hepáticas y pancreáticas Micromedex Inc. Denver, Colorado, vol. 94, 1997. Drug Evaluations: Octreotide. Drugdex® Editorial Staff. Drugdex® Information System. Micromedex Inc. Denver, Colorado, vol. 94, 1997. Drug Evaluations: Somatostatine. CASO PRACTICO PLANTEAMIENTO Varón de 52 años de edad con pancreatitis aguda necrohemorrágica con importantes colecciones líquidas peripancreáticas que precisó ingreso en UCI por cuadro de sepsis con fallo multiorgánico; ante la evolución favorable con NPT y antibióticos sistémicos fue trasladado al servicio de digestivo. Servicio de digestivo: a los 15 días, se añadió tratamiento con octreótido durante 2 días (50-50-100 mcg, SC) y se practicó drenaje percutáneo de una colección pancreática a nivel corporo-caudal detectada por TAC abdominal, donde también se apreció una obstrucción de la vía biliar. Evolución desfavorable a pesar de tratamiento médico con NPT y antibioterapia sistémica por lo que precisó intervención quirúrgica (IQ) urgente. Se practicó IQ en la que se objetivaron áreas extensas de necrosis con abscesos pancreáticos a nivel cefálico y corporocaudal con cultivos positivos para Pseudomonas y Staphilococcus. Se practicó necrosectomía, esfinterectomía, colecistectomía, yeyunostomía y colocación de drenajes. Postoperatorio en UCI. En la UCI presentó una evolución favorable siguiendo tratamiento con NPT + somatostatina en la nutrición (6 mg/día, 8 días). Traslado a cirugía. Servicio de cirugía: se retira la somatostatina, se va disminuyendo la NPT y se inicia nutrición enteral (NE) por yeyunostomía. Aparición de fístula biliar de débito variable (100-300 cc/24 h) que cerró posteriormente con tratamiento conservador. Evolución favorable, se va retirando NE e inicio de la alimentación oral. Persistencia durante unos días de débito bajo por un drenaje izquierdo colocado a nivel de colección corporocaudal pancreática. Dieta oral, alta y control en consulta de cirugía. Servicio de cirugía: a los 4 meses del alta, presenta fístula pancreática externa de bajo débito (100 cc/24 h aprox.) ingresando para tratamiento con somatostatina IV. Tratamiento con somatostatina: * 6 mg, 9 días => ↓débito fístula hasta 15 cc/24 h. * 3 mg, 4 días => ↓dosis, ↑débito hasta 50 cc/24 h. * 6 mg, 8 días => ↑dosis, ↓débito hasta 11 cc/24 h. * 3 mg, 4 días => ↓dosis, ↑débito hasta 100-l50cc/24 h. Efecto rebote al suspender el tratamiento. Se suspende el tratamiento, posteriores controles hasta el cierre completo de la fístula, 5 meses. CUESTIONES – Papel del octreótido en las pancreatitis. ¿Cuándo estaría indicado? ¿Por qué no se empleó somatostatina cuando el paciente estuvo en digestivo? Indicaciones aprobadas para el octreótido. – ¿Cuándo hay que iniciar el soporte – 437 – Manual de Farmacia Hospitalaria nutricional en un paciente con PA? ¿Por qué vía? ¿Es correcto el empleo de lípidos en NPT en las pancreatitis? Y en caso afirmativo, ¿qué tipo de lípidos? – ¿Es correcta la administración de somatostatina en la NPT? ¿Existen datos de estabilidad? – Papel de la somatostatina en el control de fístulas pancreáticas. ¿Fue efectivo su empleo en este caso? Indicaciones aprobadas para la somatostatina. DISCUSION – Los estudios llevados a cabo hasta el momento con octreótido en pacientes con PA no parecen ser alentadores a la hora de mejorar la evolución de la PA. Sin embargo, el octreótido sí ha resultado eficaz en cuanto a la disminución del débito de las fístulas pancreáticas, que como sabemos puede ser una complicación de las PA. Ensayos clínicos han demostrado que es capaz de reducir de forma importante el drenaje de las fístulas, así como de promover el cierre de las fístulas tanto de alto como de bajo débito. La duración de la terapia es variable y normalmente continúa hasta el cierre de la fístula o la resección quirúrgica, pero se han visto reducciones significativas en los drenajes en 48 horas. Sin embargo, este fármaco no está aprobado para esta indicación debiendo emplearse como uso compasivo. Las dosis empleadas normalmente varían entre 50 mcg 2 veces al día hasta 150 mcg 3 veces al día, con resultados similares. En nuestro caso se administraron 50, 50 y 100 mcg durante 2 días en la fase inicial del proceso, interrumpiéndose debido a que el deterioro clínico aconsejó tratamiento quirúrgico. En este caso se prefirió emplear octreótido en lugar de somatostatina, ya que el octreótido presenta una serie de ventajas como son: mayor vida media (90110 min.), vía de administración (normalmente SC), menor coste y además no produce efecto rebote con aumento de las secreciones pancreáticas cuando cesa su administración, debido probablemente a su mayor vida media. El octreótido está aprobado en el tratamiento de la acromegalia, tumores endocrinos gastroenteropancreáticos y en la profilaxis de las complicaciones tras cirugía pancreática. – El estado nutricional de los pacientes con PA severa se deteriora rápidamente. Por lo tanto el inicio del soporte nutricional debe hacerse lo antes posible. Algunos autores promueven su inicio cuando la entrada de alimentos se prevé que va a ser inadecuada durante más de una semana. En cuanto a la vía a emplear, tanto la enteral como la parenteral resultan útiles y correctas si se utilizan en el momento adecuado. En caso de que fuera posible, porque el paciente llevara yeyunostomía quirúrgica, es de elección la vía enteral por conseguir un buen reposo pancreático, evitar la atrofia de la mucosa intestinal, tener menos complicaciones y representar un menor coste respecto a la vía parenteral. La NPT debe emplearse en pacientes con cualquier grado significativo de malnutrición que no pueda ser revertido con NE. Este tipo de nutrición va a ser esencial para promover la curación óptima, recuperación y supervivencia. – 438 – Algunos estudios randomizados han mostrado que pacientes que reciben NPT pueden tener menor tasa de mortalidad e inferior tasa de infección asociada a la pancreatitis. También se ha visto que resulta beneficiosa en fístula pancreática. En cuanto al empleo de lípidos en NPT, aunque su utilización es tema de controversia para algunos autores, la mayoría postulan que las emulsiones lipídicas pueden ser empleadas como una fuente de calorías y ácidos grasos esenciales para pacientes con pancreatitis, si los niveles séricos de triglicéridos se monitorizan y se mantienen por debajo de 400 mg/dl. Unicamente en pacientes con alteraciones lipídicas graves deben utilizarse con precaución y evitarse en aquellos con historia de hiperlipidemia asociada a pancreatitis. Algunos estudios apuntan resultados más favorables con la mezcla MCT/LCT que con los LCT solos, por su más rápida metabolización y aclaramiento plasmático. – La incorporación de somatostatina a las unidades nutrientes parenterales ofrece ventajas potenciales en cuanto a la reducción del costo de la terapia IV y al aumento de su eficacia. Se ha visto que la terapia con somatostatina potencia el efecto que tiene la NPT en reducir las secreciones gastro-intestinales y el cierre de las fístulas. Debido a la corta vida media de este fármaco (2-3 min.) tiene que ser administrado en infusión IV continua, habiéndose empleado dosis de 250 mcg/h (6 mg/día). La somatostatina se puede incluir dentro de la NPT porque ha demostrado ser estable en mezclas de NPT «todo en uno» aunque hasta el momento hay poca bibliografía que lo avale. Al emplear somatostatina en la NPT hay que vigilar más estrechamente los niveles de glucemia del paciente ya que habrá que tener en cuenta tanto el aporte de glucosa administrada en la nutrición, como el posible efecto hiperglucemiante de la somatostatina al inhibir hormonas como la insulina. La dosis utilizada fue de 6 mg/día en infusión continua durante 8 días dentro de la mezcla de NPT. También se ha visto que el octreótido puede actuar como coadyuvante de la NPT, pero se necesitan más estudios para definir su eficacia. – Al igual que pasaba con el octreótido, la somatostatina hasta el momento, no ha resultado eficaz en el tratamiento de la PA. Sin embargo, sí se ha visto su efecto beneficioso en el control de las fístulas pancreáticas; esto ha sido corroborado por diferentes autores. No obstante, su corta vida media y el efecto rebote que se produce tras la suspensión del fármaco, han limitado su utilidad en clínica, por lo que algunos autores prefieren sustituirlo por su análogo sintético más conocido hasta ahora, el octreótido. En este caso se empleó somatostatina para el cierre de la fístula y se observó una disminución en el débito de la misma con la dosis más alta (6 mg), luego al disminuir la dosis a la mitad, volvió a aumentar el débito por lo que se incrementó de nuevo la dosis, volviendo a disminuir el débito. Cuando se interrumpió el tratamiento, sin embargo, se produjo el ya mencionado efecto rebote y aumentó el débito de la fístula hasta los niveles iniciales (100-150 cc/24 h). Posteriormente, ya sin tratamiento, evolucionó favorablemente y cerró por completo en un total de 5 meses, por lo que su utilización no fue completamente efectiva. La somatostatina está aprobada para su tratamiento en hemorragias digestivas producidas por varices esofágicas y para el tratamiento coadyuvante de las fístulas pancreáticas secretoras de al menos 500 ml/día. PSEUDOQUISTE Y ABSCESO PANCREATICO. SOPORTE NUTRICIONAL BARAJAS SANTOS, M.T. (FIR IIII), MANSO MARDONES, P. (FIR III), ALFARO OLEA A., URRUTIA GARCIA, S., HURTADO GOMEZ, M.F., INDO BERGES, O. (FIR I) Coordinador: MARTINEZ TUTOR, M.J. Hospital Complejo San Millán - San Pedro (Logroño) INTRODUCCION La pancreatitis es un proceso inflamatorio de la glándula pancreática de carácter agudo o crónico que clínicamente cursa con dolor abdominal y enzimas pancreáticos elevados en sangre y orina. El proceso inflamatorio es consecuencia de la autodigestión celular del páncreas por las propias enzimas que segrega. Anatomopatológicamente se habla de pancreatitis intersticial y necrótica (peor pronóstico). Las causas que más frecuentemente desencadenan una pancreatitis aguda (PA) son la litiasis biliar y el alcoholismo. Las complicaciones a que pueden dar lugar las PA son numerosas y se pueden dividir en sistémicas y locales. Las primeras incluyen, entre otras, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, shock, sepsis y alteraciones metabólicas (hiperglucemia, hipertrigliceridemia, hipocalcemia…). Las segundas consisten en la formación de pseudoquistes, abscesos, ascitis, fístula u oclusión intestinal a nivel local. El pseudoquiste es una colección líquida rica en enzimas pancreáticos con detritos y sangre, limitada por estructuras adyacentes. Los abscesos pancreáticos se originan por infección bacteriana del tejido necrótico pancreático y peripancreático o por infección de un pseudoquiste. Los microorganismos más frecuentemente obtenidos del cultivo de aspirado percutáneo son Escherichia coli, Enterococcus, Staphylococcus, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas… La determinación de lipasa y amilasa pancreática y la radiografía de abdomen ayudan al diagnóstico de la PA, pero es de elección la ecografía y la tomografía axial computerizada (TAC). El tratamiento incluye: Medidas generales: tratamiento del dolor, control del estado hemodinámico, hidroelectrolítico y metabólico (reposición de líquidos, control de glucemia, calcemia, magnesemia…). Tratamiento de la inflamación de la glándula: reposo digestivo para disminuir – 440 – Terapéutica en enfermedades hepáticas y pancreáticas la función secretora del páncreas (ayuno, nutrición parenteral). Tratamiento de las complicaciones sistémicas, con las medidas habituales. Tratamiento quirúrgico: principalmente indicado en la PA por litiasis biliar y para tratar las complicaciones locales de la enfermedad. OBJETIVO Determinar el pronóstico de gravedad del cuadro de PA del paciente. Evaluar el tratamiento aplicado en las complicaciones locales que presentó y la indicación de soporte nutricional. y 366. NAVARRO, S., y GUARNIER, L. «Enfermedades del páncreas». En FARRERAS, P.; ROZMAN, C. (eds.). Medicina Interna 12.a ed. Barcelona: Doyma, 1992, pp. 203-219. OLDACH, D. «Antibiotic prophylaxis for necrotising pancreatitis». The Lancet, 1995; 346: 652. SACKS, G.S. «Is IV lipid emulsion safe in patients with hypertrigliceridemia?» Adult Patients., NCP, 1997; 12: 120-1. SAINIO, V.; KEMPPAINEM, E.; POULAKKAINEN, P.; TAAUITSAINEN, M.; KIVISAARI, L.; VALTONEN, V., et al. «Early treatment in acute necrotising pancreatitis». The Lancet, 1995; 346: 663-6. SANCHEZ, J.M. «Nutrición artificial en la pancreatitis aguda». En CELAYA, S. Nutrición artificial hospitalaria. Zaragoza, 1989, pp. 479-89. SANFORD, J.P.; GILBERT, D.N., y SAUDE, M.A. Guía de Terapéutica Antimicrobiana, 27.a ed. Madrid: Díaz de Santos, 1996, p. 23. CASO PRACTICO METODOLOGIA PLANTEAMIENTO Consideraciones sobre patología pancreática aguda. Conocimiento de parámetros analíticos. Análisis del tratamiento seguido por el paciente. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA BANKS, P.A. «Practice guidelines in acute pancreatitis». Am. J. Gastroenterol. 1997, 92: 377-86. CARNEVALI, D.; SANCHEZ, P., y GARFIA DEL CASTILLO, C. «Pancreatitis». En CARNEVALI, D.; MEDINA, P.; PASTOR, C.; SANCHEZ, M.D.; SATUE, J.A. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica, 3.a ed. Madrid: EGRAF, 1994, pp. 505-14. GARCIA, P.; BLASCO, M.; LLEDO, J.L., y PEREZ, A. «Pancreatitis aguda». Medicine. Tratado de Medicina Interna, 1992, 6 (6): 216-27. HUNG, S., y CHARLES, F. «Gastrointestinal and pancreatic complications associated with severe pancreatitis». Arch. Surg., 1995; 130: 817-22. MENSA, J.; GATELL, J.M.; JIMENEZ DE ANTA, M.T.; PRATS, G., et al. Guía Terapéutica Antimicrobiana, 6.a ed. Barcelona: Masson, S.A., 1996 pp. 268-9 Mujer de 57 años con antecedentes de cólicos biliares de repetición que ingresa por sospecha de pancreatitis aguda (PA). Datos bioquímicos: a) al ingreso: glucosa 217 mg/dl, LDH 660 U/l, GOT 42 U/l, amilasa 2.658 U/l, leucocitos 20.000/mm3, hematocrito 55%, calcemia 9 mg/dl, albúmina 3,5 g/dl; b) a las 48 horas: hematocrito 53%, calcemia 7,3 mg/dl, creatinina sérica 2 mg/dl, déficit de base – 6,4 mEq/l, Po2 = 83 mmHg, albúmina 2,8 g/dl. Tratamiento: dieta absoluta y fluidos para reposición hidroelectrolítica, famotidina 20 mg/12 h. IV, dalteparina 2.500 mg/24 h. SC, metamizol 2 g/8 h. IV, insulina según glucemias. Cuarto día: se realiza TAC que confirma el diagnóstico de pancreatitis aguda grave con líquido libre abdominal. – 441 – Manual de Farmacia Hospitalaria La paciente presenta hipoproteinemia con hipoalbuminemia de 2,8 g/dl. Se inicia nutrición parenteral (NPT). El día 10 se realiza TAC control: se observan colecciones líquidas rodeadas por un tejido de granulación, compatible con pseudoquiste pancreático en formación. Día 15: la paciente comienza con fiebre. Se toma muestra del catéter de la NPT que resulta negativo. El día 16 se realiza un nuevo TAC y se observan colecciones líquidas en el área pancreática con «burbujas» en su interior que sugieren un absceso en formación. Se comienza tratamiento con Imipenem/Cilastatina 500 mg/6 h. IV. Se suspende la NPT para intervención quirúrgica el día 17. Se practica colecistectomía y debridamiento amplio del material necrótico y drenaje de la cavidad. El día 19 reintervención para limpieza e implantación de yeyunostomía. El día 20 se inicia de nuevo NPT. La paciente presenta albúmina en sangre de 2,7 g/dl. En los días siguientes, la paciente evoluciona favorablemente permaneciendo afebril. Paso paulatino de NPT a nutrición enteral, administrando gradualmente dieta enteral especial para diabéticos por yeyunostomía. Retirada de drenajes. Paso a ingesta oral. Alta. CUESTIONES – ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad según los criterios de Ranson? – ¿Es correcto iniciar soporte nutritivo en esta paciente? ¿Por qué? ¿Qué vía de administración? ¿Qué composición debería tener esa nutrición? – ¿Debería iniciarse tratamiento antibiótico ante la aparición del pseudoquiste? ¿Y ante la sospecha de un absceso pancreático? DISCUSION Las PA pueden variar de cuadros leves a muy graves e incluso mortales. Por ello existen varios criterios con los que se intenta establecer el pronóstico del paciente, con el fin de aplicar un tratamiento más agresivo y una monitorización clínica más intensa. Ranson estableció 11 factores pronósticos (5 de ellos determinados al ingreso, y que reflejan la severidad del proceso inflamatorio agudo en el retroperitoneo, y los 6 restantes a las 48 horas, que son indicadores de la afectación sistémica como consecuencia de la pancreatitis). Tres o más criterios positivos (+) indican PA grave. El caso que se describe (tabla I) presenta 4 criterios de Ranson (+), y los señalados con ± se encuentran en el límite de los valores establecidos como máximos. En las PA es importante mantener en reposo la glándula pancreática con el fin de disminuir al máximo sus secreciones y reducir la autodigestión enzimática. Esto se puede obtener con ayuno (casos leves que vayan a resolverse en poco tiempo) o instaurando soporte nutritivo. En general se recomienda comenzarlo en aquellos pacientes que presenten tres o más criterios de Ranson positivos o que presentando menos criterios sufran fallo de algún órgano. Además, en los casos más severos, el soporte nutricional debe iniciarse lo antes posible, ya que el alto catabolismo con que cursa la enfermedad – 442 – Terapéutica en enfermedades hepáticas y pancreáticas CRITERIOS DE Tabla I RANSON. PA DE Al ingreso POSIBLE ORIGEN BILIAR A las 48 horas Edad > 70 años Caída de hematocrito >10% Leucocitos >18.000/mm3(+) Creatinina sérica > 2 mg/dl.(±) Glucemias >220 mg/dl(±) Po2 < 60 mmHg LDH > 400 U/l (+) Calcio sérico < 8 mg/dl(1) (+) GOT > 250 U/l Déficit de base > –5 mEq/l(+) Secuestro de líquidos > 5 l (1) No se ha corregido el calcio sérico porque los niveles de albúmina son normales. y las complicaciones que pueden asociarse a ella, conllevaran un balance nitrogenado muy negativo que deberá subsanarse lo antes posible. El aporte de nutrientes puede hacerse por vía parenteral o bien enteral siempre que esta última se administre más allá del ligamento de Treitz (en yeyuno) para evitar la estimulación pancreática. La nutrición enteral tiene la ventaja frente a la parenteral de evitar la atrofia intestinal y presentar menos complicaciones. En el caso clínico que se expone se comienza con NPT, porque la paciente presenta un íleo paralítico secundario a la inflamación glandular y probablemente por la severidad del cuadro. En la intervención quirúrgica se aprovecha para colocar una yeyunostomía que permitirá pasar a la vía enteral cuando la enferma lo tolere. Características de la formulación parenteral: el aporte calórico, en ausencia de hiperlipemia y suero lipémico, debe ser mixto, lo que permitirá disminuir la cantidad de glucosa infundida, limitando el riesgo de hiperglucemia y las complicaciones del aporte excesivo de ésta en pacientes con PA. La relación recomendable de las calorías no proteicas carbohidratos/grasa es de 60/40 o de 70/30 según autores. Deben mantenerse los niveles de triglicéridos (TG) por debajo de 400 mg/dl y los de glucosa < 200 mg/dl utilizando insulina en función de los niveles de glucemia. La relación calorías no proteicas por gramo de nitrógeno se determina según el estrés metabólico, recomendándose una relación de 100/1 sin disminuirla de 80/1. Aportar un mínimo de proteína de 1,5 g/kg/día y no pasar de 2 g/kg/día. Las soluciones enriquecidas con aminoácidos ramificados podrían ser beneficiosas en estos pacientes debido a las características del aminograma plasmático que presentan. El aporte calórico total si no puede determinarse por calorimetría indirecta, debe obtenerse multiplicando la fórmula de Harris-Benedict por un factor de 1,25 a 1,55, según el estrés y situación del paciente. Se ha descrito dolor epigástrico cuando las concentraciones de TG > 492 mg/dl y el suero aparece lipémico a las 4 horas de discontinuar la infusión de lípidos. No se deben administrar lípidos IV si TG > 500 mg/dl. En este caso la administración tópica de aceite de soja o girasol puede ser una alternativa útil, ya que el ácido linoleico se absorbe por vía transcutánea directamente al plasma sin exacerbar la hipertrigliceridemia. Se recomienda la – 443 – Manual de Farmacia Hospitalaria administración de los lípidos en infusión continua como mezcla «3 en 1» durante, como mínimo, 16 horas o mejor 24 horas. Entre el 20 y el 50% de los pseudoquistes se resuelven espontáneamente y muchos no requieren tratamiento quirúrgico. El uso de antibióticos en estos casos no estaría indicado, ya que no existe evidencia de infección; sin embargo, algunos autores apoyan su uso como profilaxis en PA severas complicadas con necrosis. Por el contrario, ante un absceso pancreático, está indicado comenzar con antibioterapia de amplio espectro y realizar intervención quirúrgica para drenar el líquido purulento. Debe elegirse un tratamiento que cubra tanto anaerobios como aerobios, ya que este tipo de infecciones suele deberse a flora mixta de la propia luz intestinal. Además debe alcanzar concentraciones terapéuticas a nivel pancreático. Se pueden utilizar combinaciones de antibióticos o bien monoterapia con un antibiótico de amplio espectro. En general se recomienda piperacilina/tazobactam, imipenem, meropenem o cefoxitina, entre otros. – 444 –