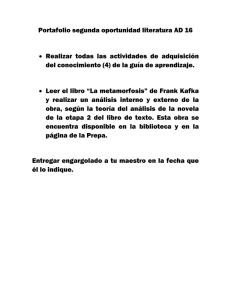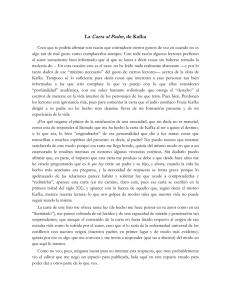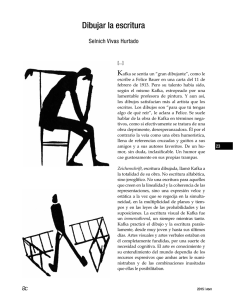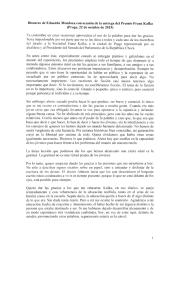La Carta al Padre, de Kafka
Anuncio

La Carta al Padre, de Kafka Creo que se podría afirmar con razón que contradecir ciertos gustos de vez en cuando no es algo tan de mal gusto como complacerlos siempre. Con toda razón algunos lectores prefieren al autor sumamente bien informado que al que se lanza a decir cosas sin haberse tomado la molestia de… En esta ocasión este es el caso: no he leído nada realmente abarcante —y por lo tanto dador de ese “mínimo necesario” del gusto de ciertos lectores— acerca de la obra de Kafka. Tampoco sé lo suficiente para decir cosas que interesan a esas personas tan bien informadas a las que solo complace lo que va parejo con lo que ellos consideran “profundidad” académica, con ese saber bastante sofisticado que otorga el “derecho” al escritor de meterse en la vida interior de los personajes de los que trata. Pues bien. Perdonen los lectores esta ignorancia mía, pues para comentar la carta que el judío austriaco Franz Kafka dirigió a su padre no he hecho sino dejarme llevar de mi formación presente y de mi experiencia de la vida. ¿Por qué negarse el placer de la satisfacción de una necesidad, que sin duda no es material, como esta de responder al llamado que me ha hecho la carta de Kafka al ser a quien el destino, o lo que sea, lo hizo “engendrador” de esa personalidad que dio a luz tantas cosas que maravillan a muchos espíritus del presente: es decir, al padre? No puedo menos que intentar satisfacerla de este modo porque esa carta me llega hondo, quizás del mismo modo en que a un enamorado le resultan intensas en extremo algunas vivencias estéticas. Sin dudarlo puedo afirmar que, en parte, el impacto que esta carta me produjo se debe a que desde hace años me he estado preguntando qué es lo que hay entre un padre y su hijo, y ahora, cuando la vida ha hecho más acuciante esa pregunta, y la necesidad de respuesta se torna grave porque lo apelmazado de las relaciones parece hablar y solicitar luz que ayude a comprenderlas y “redimirlas”, aparece esta carta (en mi camino, claro está, pues esa carta se escribió en la primera mitad del siglo XX), y aparece con la fuerza de aquello que, según decía el mismo Kafka, merece nuestra lectura: lo que nos golpea de modos tales que nuestra vida no puede seguir siendo la misma. La carta de este hijo me ofrece tanta luz (de hecho me hace pensar en su autor como en un “iluminado”), me parece colmada de tal lucidez y de una capacidad de mirada y penetración tan sorprendentes, que aunque el contenido de la carta no fuera lúcido respecto al origen de tan extraña vida como la sufrida por el autor, creo que sí lo sería de la enfermedad universal de los conflictos con nuestro origen (nuestros padres en primer lugar y de modo más evidente); quizás por eso es algo que me convoca y me invita a responder (que no a discutir) del modo en que aquí lo intento. Como no veo, pues, ninguna razón para no intentar esta respuesta, que muy probablemente vio el editor que me negó un espacio para publicarla, hela aquí en este espacio creado para poder dar a otros parte de lo que veo. El misterio rodea cuidadosa y empecinadamente aquello que nos inquieta: ¿qué tenemos que ver, cada uno de nosotros —con todo el peso que implica este “cada uno”—, con aquellos de quienes procedemos? ¿Por qué hay una exigencia interior de “estar a bien” con ese “lugar” de procedencia? ¿Quién siembra en nuestro ser más hondo, ya que no nosotros, la necesidad especial de una relación armoniosa con nuestra génesis? ¿Por qué no puede darse algo así como un perfecto desinterés hacia ello(s)? ¿Sería algo sano o “normal” una tal indiferencia? ¿Por qué tantos no lo experimentamos con esa indiferencia, sino de un modo que me parece ser el totalmente contrario? ¿Por qué esta relación y sus conflictos ha dado lugar a tantas manifestaciones artísticas de gran calibre? ¿Qué es lo que nos “inquieta” y llega a desgarrar nuestra intimidad en profunda soledad, desolación, tristeza, abandono, malestar hondo, cuando el bálsamo del amor no produce en este tipo de relación los frutos que anhelamos, o que sabemos que debería producir? El misterio es más amplio aún; es decir, las manifestaciones diversas y variadísimas de lo que me parecen aspectos de esta realidad no se agotan en lo preguntado. ¿Qué importancia tienen las líneas genealógicas en las que parecen decidirse cuestiones más interesantes o de mayor peso que las herencias o los legados económicos, y que se encuentran en, digamos, la Biblia? ¿Por qué es la bendición paterna la que hace de Jacob el famoso padre de las doce tribus? ¿Qué está buscando Edipo, ese incansable y desgraciado buscador de su comienzo? ¿Por qué importaba tanto a los rapsodas griegos decir de quién era hijo cada héroe? ¿Qué tipo de realidad se oculta en la “obligación” sentida por Hamlet de vengar a su padre? ¿Por qué él mismo se toma tan a pecho que su madre se case muy poco después de la muerte de su padre? ¿Qué nos conmueve tanto de aquella maldición que arroja el personaje de Blake sobre sus hijos? ¿Por qué dice Michael Corleone (“el padrino”) que lo más difícil es ser hijo? ¿Por qué el parricidio es un crimen de tan horrible malignidad? ¿Qué es esa feliz o terrible impronta que nos regalan tan involuntariamente nuestros padres? Desde otro punto de vista, ¿qué resortes del espectador son los que actúan tan amablemente en cuanto presencia la entrega amorosa de un padre a su hijo, o la respuesta incondicional de un hijo hacia su padre? ¿Por qué solemos juzgar como algo bien hecho lo que hicieron, por ejemplo, aquellos hijos de Noé que cubrieron la desnudez embriagada del constructor del Arca, o ha solido escandalizar a los lectores el acto de (¿desprecio?) de su otro hijo? ¿Por qué esa carga de responsabilidad (llámesela, si se quiere, sentimiento de deuda), sin duda diversa de cualquier otra, que tenemos como arpón en medio de nosotros hacia los que en momentos de placer nos sembraron en este mundo? En la vida de Kafka esas preguntas son odiosa y bellamente dramáticas, y él mismo deja ver hasta qué núcleos inalcanzables de su ser la persona del padre hizo de él lo que él fue para sí mismo y para el mundo. Tanta importancia tenía esa herida mortal en su interior que no me arredra decir, luego de leer esta carta, y poco más que eso, que su vida (¿quién separaría “obra” de “vida” en este caso?) no fue nada distinto que una consciente, creciente y deliberada meditación sobre su específica filiación. El más claro (¿consciente?) fruto de esa meditación es la pieza literaria —de primer orden— motivo de estas líneas. Kafka despliega en ella una sabiduría calmada y una lucidez sin duda fría —que no es la distancia del asesino hacia su víctima—, que dejan pasmado a quien sabe algo, por experiencia, de lo real que puede ser el ser de nuestro padre creciendo dentro de nosotros, para bien o para mal (si se me permite hacer ese pareado de gusto tan dudoso), o el desarreglo vital que se instaura en quien no logra la comunión pacífica con quien cree que es su progenitor (realidad mucho más que biológica). Es la de Kafka una lucidez envidiable porque le permite desglosar, como si de la necesidad de descifrar un problema científico se tratara, lo que en su vida llegó a ser un vivo tormento, su tormento. Ser capaz de mirar hacia lo que ha hecho de uno el ser defectuoso que uno mismo es consciente de ser (defectuoso en medidas poco normales) es tan admirable como lo es la capacidad de desplegar en la escritura lo que de ello se llega a comprender, y tan de admirar como la valentía de dirigir, al ser a quien se debe el carácter que de sí mismo se deplora, el resultado de las cuentas vitales que sobre el uno y el otro se hacen (no propiamente felices). Si alguien siente que esto es muy abstracto, y por eso no comprende lo que quiero decir, me permito sugerirle dos cosas, caso de parecerle esto que digo medianamente de su interés: que lea la Carta al padre, de Kafka, y que considere que a miles de seres humanos, incluso en la edad madura, les resulta del todo imposible tanto comprender todo el conjunto de complejidades envueltas en la relación con los padres, como dirigirse a ellos para hacerles caer en cuenta de los daños que, sin quererlo seguramente, han “hecho” a sus hijos de por vida (cuando ese es el caso y tiene alguna importancia). Si ni tan siquiera sabemos hacerle ver un pequeño error del día de hoy —y parece que tanto unos como otros creen muchas veces que no es el hijo quien debe hacerlo, aunque sea el único consciente de tal error y de sus causas—, ¿cómo lograríamos descifrar para él (luego de hacerlo para nosotros) todo el misterio, o al menos parte de él, de aquel papel que ha representado en nuestra propia existencia? Para llevar a cabo empresa semejante, que solo merece alcanzar con éxito quien pone en ello sus más fuertes energías, se requiere la inteligencia del Kafka escritor, su capacidad reflexiva, su dominio del lenguaje, su capacidad de compresión (fuerza vital y personal más muerta en términos culturales que la especie lycanthropos en términos biológicos), su enorme potencia nominadora de las realidades del espíritu, su penetración en las fuerzas vitales que se ponen en juego en la relación paterno - filial, su valentía, como he dicho, y un consumado desapego del posible resultado de la carta, que no riñe con la esperanza de que produzca los frutos deseados, tan distintos al deseo de que las cosas sean como deberían haber sido: allí solo se esperan comprensión y el cambio de una actitud hacia el futuro, y quizás una mirada compasiva hacia el pasado que fue; que todo ayude a vivir lo que reste y a afrontar la muerte de un modo diverso al previsible. No digo con esto que a nosotros, simples “seres de la calle” que exploran con tan poca exigencia sus potencias interiores, se les haya vedado el camino del posible regocijo en las relaciones con su padre, o el de una anhelada conciliación cuando eso se requiera (¿en cuántos casos del todo extraños no se requiere?). Tengo que salir al paso de una tal conclusión, pues sé que se desarrolla con facilidad en la precipitada mente de los lectores. Lo que quiero decir es que lo que hace Kafka es mucho más que aclarar o conciliar, así como tal vez mucho menos que eso. No sé si con su carta logró algo en su padre, o al menos algo de lo que él dice allí que desea; pero si el padre es el hombre que uno tan bien logra conocer en ella (aunque uno sea consciente de que quien nos lo presenta es el hijo, el “humillado”, el fruto nunca logrado, el no reconocido como hijo por ese padre), de seguro que con esa carta no se consiguió nada distinto de abrirnos a los lectores la feliz herida de una posibilidad. Su padre, muy probablemente, no cambió, sino que asumió la actitud prevista y declarada por el autor en su carta; pero nosotros los lectores, los medianos, los que estamos lejos de tener las cualidades de autor tan admirado, vemos ante nosotros un posible camino, haciéndosenos consciente, todo hay que decirlo, que no sea en absoluto fácil de transitar (no precisamente por lo áspero, sino por estar en dimensiones que se nos escapan). Por todo esto se puede decir que uno de los logros de la carta es, para los lectores, algo que se acerca a cierto tipo de experiencia estética: pura admiración, asombro, cierta alegría racional, una suerte de entusiasmo…; en fin, una serie de fenómenos interiores similares a los vividos ante los héroes de ficción, aquellos que se nos presentan como seres maravillosos porque realizan grandes acciones, imitables o inimitables. Esta última cualidad de la mayoría de las acciones heroicas no hacen a sus autores seres menos dignos de nuestro aprecio o de nuestro admiración, pues esas acciones de ellos son precisamente lo que los hace ser de cierto modo a nuestros ojos, acciones con que se aviva nuestro entusiasmo; es algo de ellas lo que nos estimula y lo que de algún modo nos saca a ratos de nuestra pequeñez (haciéndonos vivir, ficticia pero realmente, cierta grandeza). Pero el fruto de la carta en el lector actual no es solo estético. En ella se puede gozar con algo diverso de la belleza, aunque sea difícil que no “pase” por allí la captación de cualquier cualidad en ella. De hecho, de lo que allí más admiro, según me parece, es lo que llamaría “libertad de la reflexión”, una especie de agilidad para moverse por terrenos difíciles e intransitados que aprietan y constriñen a la mayoría haciéndonos presos de nuestra ignorancia (tengo viva en mi memoria la sensación insoportable de dolor en la garganta que produce el llanto que en ella se detiene, llanto y dolor henchidos del malestar de lo que no se puede, porque no se sabe, decir). Esa libertad produce en este caso un fruto de gran esplendor, delicioso a la vista del intelecto, a saber: la comprensión en las obligaciones de los padres, la posibilidad de medir según ellas la conducta del propio padre, y hacer, de ese modo, un juicio adecuado que da razón, a la vez, de su propia repuesta, de lo que esa conducta paterna logró en el hijo. Sin la reflexión, y sin la amplitud de la personal libertad que de ella se sigue, le habría sido imposible a Kafka hacerse cargo de lo que había ocurrido en su vida, y de ese modo le habría parecido haber seguido los cursos normales de la vida biológica, de la vida material o natural que carece de la elasticidad propia de la vida viva del espíritu. En otras palabras. No tendría ningún sentido una carta como aquella si no se llegara a ser consciente de que las cosas “podrían” haber sido de otra manera, que lo único que allí ocurrió “por necesidad” es la respuesta del hijo que, indefenso aún por la inmadurez propia de la edad, y por tanto carente de una capacidad libre y liberadora de respuesta, está atrapado por la inevitable influencia que supone el trato de su padre. Resulta grandiosa esa libertad; una libertad, sin duda, tan solo de visión, ya que no de acciones, conseguida a fuerza de reflexión. ¡Quién gozara de ella a lo largo de la vida! ¡Hacerse cargo, por ejemplo, de las personales inseguridad, aislamiento, cobardía, incapacidad de amar, y a la vez ser capaz de evitar el odio hacia la fuente de tales males! ¡Percibir lo que ha pasado en uno y de comprenderlo, y de manifestarlo tranquilamente! ¡Cuánta infelicidad se evitaría, cuánta maldad arrojada en los demás podría convertirse en bendición, cuánto bien podría regalarse! De hecho, en cierto sentido contrario, si algo puede uno colegir de esa carta es que en la vida del padre hay un tal apegamiento a sí mismo, una ausencia de mirada hacia el propio interior, una tal incapacidad creciente de reflexión, que captarlo de ese modo ilumina el hecho de por qué tantos han visto en el atolondramiento y en la ignorancia de uno mismo la fuente de todos los males (al lado de la maldad humana y de sus efectos el fruto de los accidentes y las otras fuentes de desgracia no son sino trivialidades, juegos de niños). Estas son algunas de las experiencias que se pueden vivir gracias a la carta de Kafka, como algunas de las realidades que se pueden comprender. Quizás por esto es por lo que yo siento ante ella una envidia sana a la vez que una alegría casi malsana. Envidia sana porque me parece sumamente deseable tener consigo las luces interiores que Kafka demuestra tener, es decir, el bien que él tuvo; sano deseo, sin duda, porque desear algo de ese tenor es bueno, de ningún modo reprochable. Siento alegría porque me parece que las relaciones con muchos de nuestros padres están lejos de ser tan terribles, tan dramáticas; pero esa alegría me parece malsana porque ante tal drama no debería nadie alegrarse de ningún modo, ni siquiera en la comparación. Y permita el lector que le confiese que siento, además, otro tipo de regocijo, sobre todo ante el hecho insoslayable de que de algo tan terrible como esas relaciones se produzcan frutos que me parecen tan sabrosos: la carta misma, obra maestra del espíritu; la posibilidad de conocer caminos para conseguir la paz interior respecto a cuestión tan crucial, paz que se derrocha tan lamentablemente en las relaciones con nuestro origen; el estímulo hacia la reflexión como camino indispensable de toda vida que quiera ser humana; el conocimiento de lo posible, de lo que puede llegar a ser; el cúmulo de experiencia que nos ahorra (o que nos da), y, entre tantas otras cosas que se escapan a mi corta visión, la dicha de percibir con cierta sensación de belleza lo que es el duro camino de la armonía con aquel de cuya semilla somos fruto.