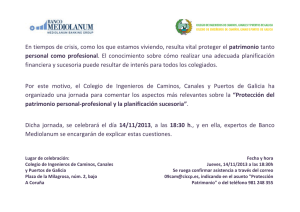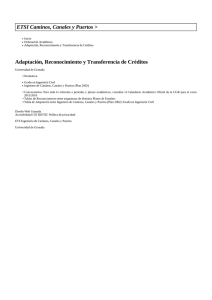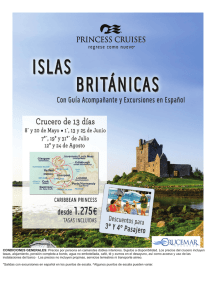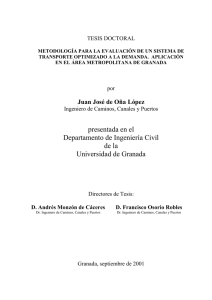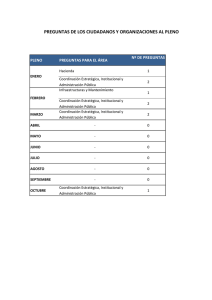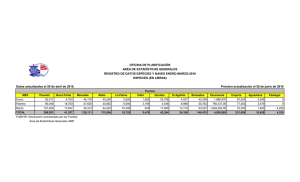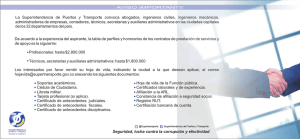06-Juan José Arenas de Pablo - CICCP
Anuncio

49 Nº 49 TERCERA EPOCA ANO 1999 PVP 1.000 PTA / 6,01 $ ALBERT SERRATOSA C. SÁENZ RIDRUEJO ANDRÉS LÓPEZ PITA PEDRO SUÁREZ BORES JUAN R. ACINAS CARLOS NÁRDIZ ORTIZ SALVADOR RUEDA JOAN OLMOS LLORÉNS MANUEL HERCE VALLEJO JOSEP PINÓS I ALSEDÀ FELIPE MARTÍNEZ I. GONZÁLEZ TASCÓN PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO © HIROSHI KITAMURA Nº 49 LA INGENIERÍA CIVIL ESPANOLA DEL SIGLO XX VOLUMEN II Tercera época. Año 1999 Precio 1.000 PTA / 6,01 $ CONSEJO EDITORIAL Antonio Allés Torres, Carlos de Cabo Casado, Jesús A. Collado López, Ricardo Fernández Corte, Rafael Fernández-Simal Fernández, Santiago Hernández Fernández, Humberto Hernández Martín, Carmen Monzonís Presentación, F. de Asís Ramírez Chasco, José Alfonso Vallejo Alonso, Juan Ignacio Vázquez Peña y Pere Ventayol March. LA INGENIERÍA CIVIL ESPANOLA DEL SIGLO XX CONSEJO DE REDACCIÓN Antonio Allés Torres, Javier Botella Soto, Carlos de Cabo Casado, José Luis Cerezo Lastrada, Jesús A. Collado López, Fausto Comenge Ornat, Manuel Durán Fuentes, José Antonio Fayas Janer, Ricardo Fernández Corte, José A. Fernández Ordóñez, Rafael Fernández-Simal, Emilio de Francisco Ugartondo, Luis Galguera Álvarez, Santiago Hernández Fernández, Humberto Hernández Martín, Rafael Jimeno Almeida, Luis Mª de los Mozos Villar, Carmen Monzonís Presentación, Carlos Nárdiz Ortiz, Manuel Nóvoa Rodríguez, Joan Olmos Lloréns, Mariano Palancar Penella, José Á. Presmanes Rubio, F. de Asís Ramírez Chasco, Victoriano Roncero Rodríguez, Santiago Sainz de los Terreros, José Alfonso Vallejo Alonso, Roberto Vázquez Martínez, Juan Ignacio Vázquez Peña y Pere Ventayol March. VOLUMEN II 49 DIRECTOR Ramiro Aurín Lopera SUBDIRECTOR 2 Editorial 4 Territorio e infraestructuras Joan Olmos Lloréns REDACTOR JEFE Juan Lara Coira SECRETARIA DE REDACCIÓN Chelo Cabanes Martín Albert Serratosa i Palet 12 Ríos, presas, canales… Clemente Sáenz Ridruejo COORDINACIÓN DEL CONTENIDO José Antonio Fernández Ordóñez, Santiago Hernández Fernández, Carlos Nárdiz Ortiz y Manuel Nóvoa Rodríguez COLABORADORES Juan R. Acinas García, Ignacio González Tascón, Manuel Herce Vallejo, Andrés López Pita, Felipe Martínez Martínez, Carlos Nárdiz Ortiz, Joan Olmos Lloréns, Josep Pinós i Alsedà, Salvador Rueda, Clemente Sáenz Ridruejo, Albert Serratosa i Palet, Pedro Suárez Bores. 26 Andrés López Pita 32 La ingeniería de costas en España en el siglo XX. Innovaciones y desarrollo Pedro Suárez Bores 44 El sistema portuario en el siglo XX. Aportaciones tecnológicas en ingeniería marítima Juan R. Acinas García FOTOGRAFÍAS Archivo CEHOPU, CEDEX, Julio Tomás, Museo de Badalona, Paisajes Españoles. Los ferrocarriles 56 Los ingenieros de caminos y el urbanismo en el siglo XX Carlos Nárdiz Ortiz ILUSTRACIONES Joan Roca Mainar DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN 70 Ramon Martínez y Maria Carola Salvador Rueda PUBLICIDAD Paipus, S.L. c/ Vilardell, 20 entl. 08014 Barcelona Tel. 93 422 10 09 Fax 93 331 73 93 82 92 Las infraestructuras de servicios urbanos Manuel Herce Vallejo y Josep Pinós i Alsedà SKB, S. A. Índice, S. L. Transporte en la ciudad: el siglo del automóvil Joan Olmos Lloréns FOTOMECÁNICA IMPRESIÓN La ciudad en tránsito hacia el futuro. La ingeniería ante el reto de la sostenibilidad 102 Innovación e I+D en Ingeniería Civil Felipe Martínez Martínez COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN Juan Lara Coira 112 La ingeniería española en el mundo Ignacio González Tascón EDITA Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEPÓSITO LEGAL B. 5.348/1986 ISSN 0213-4195 PORTADA: FUENTE DEL CONOCIMIENTO AUTOR: Hiroshi Kitamura Esta publicación no necesariamente comparte las opiniones de sus colaboradores. Está prohibida la reproducción total o parcial de cualquier texto o material gráfico del presente número, por cualquier medio, excepto autorización expresa y por escrito de los editores previo acuerdo con los correspondientes autores. © JOAN ROCA Els Vergós, 16 08017 Barcelona Telf. 93 204 34 12. Fax. 93 280 29 24 E-mail: [email protected] http://caminos.recol.es E D I T O R I A L Cuando esta segunda entrega de la crónica de la Ingeniería Civil Española del siglo XX llegue a vuestras manos, este siglo violento y ruidoso, que de forma apresurada hemos repasado en estas páginas, llega a su vez a sus momentos postreros. En el transcurrir del tiempo, y después de mil años, el 2 sucede al 1 con una naturalidad en la cadencia que quisiéramos para nosotros en nuestra integración en el devenir de los acontecimientos. El 2 tras el 1. La diversidad tras la unidad. El futuro es tan vasto como un gran árbol frente a la semilla que está en su origen. Si en el siglo XIX encarnamos, sin ninguna duda, la mejor cara del futuro, en el siglo XX nuestra relación con el tiempo y con la his- toria ha sido más escéptica, más dudosa, menos… En el XIX luchábamos contra la naturaleza a favor de los hombres, en el XX, cada vez más, sólo luchamos contra la naturaleza. El futuro de hombres y naturaleza va inseparablemente unido. Los ingenieros de caminos no podemos estar de acuerdo con Fukuyama. Cada vez que empieza un proyecto y una obra, la historia empieza de nuevo. Empieza de nuevo la dialéctica de la voluntad y la materia, la de lo general y lo particular. Inaugurar el futuro, o ser engullidos por el pasado: ésa es nuestra disyuntiva. La globalidad llega a la percepción del territorio, nuestro ámbito. La globalidad de la acción del hombre sobre los territorios que habita obliga a nuestra civilización a visualizar el mundo en que quiere vivir, y a darse cuenta de que ése y no otro es el espejo de su acción. Nuestro futuro se orientaría idealmente hacia nuestra conversión en los actores principales de una nueva cultura en la gestión del territorio, sus infraestructuras y sus características fisiográficas y naturales más significativas. El territorio dejará de ser algo que hay que homogeneizar para poder someterlo, para convertirse en aquello que hay que conocer, como “conditio sine qua non” para actuar con propiedad. Lo contrario será convertir nuestras esforzadas capacidades en un pesado lastre para la evolución de nuestra sociedad. Con este cambio de año tan lleno de poderosos ecos simbólicos, llegan unas nuevas elecciones colegiales, que deberían ofrecernos propuestas de futuro y no inercias y lastres del pasado. El mundo está cambiando, deberíamos ponernos delante y ayudar a que fuera para bien. Feliz año nuevo. Ilustración: JOAN ROCA Algunas figuras destacadas de la ingeniería española: Agustín de Betancourt y Molina (1758-1826), Ildefonso Cerdá y Suñer (1815-1876), Eduardo Saavedra y Moragas (1829-1912), José Echegaray Eizaguirre (1832-1916), Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), Eduardo Maristany y Gibert (1855-1941), Pedro García Faria (1858-1927), José Eugenio Ribera (1864-1936), Rafael Benjumea Burín, Conde de Guadalhorce (1876-1952), Eduardo Torroja Miret (1899-1961), Carlos Fernández Casado (1905-1988) y Juan Benet Goitia (1927-1993). O.P. N.o 49. 1999 Territorio e infraestructuras Albert Serratosa i Palet DESCRIPTORES ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANISMO REDES INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE PLANIFICACIÓN VISIÓN SISTÉMICA Precisiones ferencias entre las varias redes de un mismo sector. Las dos pertenecen al sistema viario y deben estar interconectadas, pero son sustancialmente distintas la red de carreteras y la red de autopistas, como en el sistema ferroviario la red de alta velocidad tiene unas características y responde a una funcionalidad de distinto orden al ferrocarril convencional. Los híbridos son aceptables si significan mejoras del nivel más simple y se convierten en peligrosos si rebajan las cualidades del sistema más complejo. Ejemplo: autovías versus autopistas. Finalmente recordar la gran diferencia entre la primera mitad del siglo y la segunda, que, además de no haber conocido las guerras más terribles de la historia de la humanidad, ha visto el paso de muchas dictaduras a la democracia, con las oscilaciones de rigor. Una primera disculpa por el empeño reiterado en recordar la imposibilidad de separar las infraestructuras del territorio. La redundancia queda justificada por las nefastas consecuencias de tratar las infraestructuras como sistemas cerrados que no influyen ni son influidas por las otras ocupaciones del suelo. Las dificultades del reparto de competencias (infraestructuras de interés general para el Gobierno central y ordenación del territorio para las Comunidades Autónomas) quedaron patentes en el intento de Plan Director de Infraestructuras y han vuelto a ponerse en evidencia en la Unión Europea, con motivo de la elaboración de un esquema territorial, no vinculante por falta de base legal. Nunca será posible, ni sería recomendable, responsabilizar a un poder único de todas las infraestructuras y de todo el territorio (y menos a escala europea). La solución no es concentrar el mando, sino tan sólo tener presente la indisolubilidad esencial del territorio y las redes y a partir de esta premisa recurrir a la coordinación-cooperación leal y respetuosa entre los diferentes niveles de poder, concurrentes más que jerárquicos. Una segunda precisión se refiere a la necesidad de distinguir infraestructuras productivas (que de forma directa y cuantificable contribuyen al Producto Interior Bruto) de las infraestructuras medioambientales (que generan riqueza sólo indirectamente y en plazos más largos). Eliminar las barreras infraestructurales en el litoral es un ejemplo de actuación medioambiental con efectos sobre la calidad de vida y la eficiencia del territorio. La precisión número tres va ligada a las diferencias entre usos estáticos del suelo (vivienda, industria, comercio…) y espacios-canales para la movilidad y los flujos de energía, agua e información. Y mucho más que un matiz es reconocer las di- Datos y procesos coevolutivos En un mundo que estrenó el siglo XX con 1.500 millones de habitantes y lo despedirá con 6.000 millones, la magnitud del cambio en España puede sintetizarse con algunos datos (véase el cuadro 1). La incipiente industrialización, afectada en su desarrollo por las guerras españolas y las dos contiendas mundiales, no empieza a intensificarse hasta después de estos episodios bélicos y se difunde por buena parte del territorio a partir del Plan de Estabilización de 1959, que, en muchos aspectos, significa un antes y un después en la economía española. En una relación circular de causa y efecto, la motorización sigue una evolución paralela y ambos procesos, junto a las grandes olas migratorias post-bélicas (años veinte y periodo 50-70), provocan cambios sustanciales en la ocupación del territorio con un grado creciente de urbanización. Naturalmente entre los -4- bucles de realimentación los caminos, los canales y los puertos participan en los procesos de desarrollo, si bien de forma sincopada: unas pocas veces impulsando y generalmente siguiendo, a menudo a cierta distancia. Un papel semejante desempeñan los servicios (agua, gas, electricidad, teléfono), si bien a finales de siglo las telecomunicaciones suponen un giro copernicano con efectos previsibles de largo alcance. A partir de 1970 la informática y la robotización imponen unas reglas y la terciarización de la sociedad española se acelera y sustituye a la industria como sector generador de empleo, con puestos de trabajo demandantes de una mayor cualificación profesional y cultural. Aparte de la incidencia directa sobre las formas de ocupación del territorio, la menor dependencia de la economía productiva industrial despierta el interés por la mejora y preservación del medio ambiente y los movimientos ecologistas introducen nuevas reglas para acotar el desarrollo, con análisis anticipadores de las posibles consecuencias de la simple extrapolación de las tendencias CUADRO 1 España Demografia (millones de habitantes) Analfabetismo adultos (%) Esperanza de vida (años) Población urbana sobre total (%)* Población en municipios de > 10.000 hab Número de municipios (> de 10.000 hab) Número de municipios (totales) Población activa (%) de 16 a 64 años Sector primario (%) Sector secundario (%) Sector terciario (%) Motorización (vehículos/1.000 hab) Total vehículos (unidades) Producto interior bruto per cápita (PIB)*** 1900 18,7 51 34 32 6M 220 9.267 40** 66 15 19 0 5 0,4 M (1955) 1998 39,3 2,8 (1990) 75 77 30 M 627 8.100 62 8 30 62 528 20,8 M 1,5 M *Empadronada en municipios de más de 10.000 habitantes. INE. Censo 1900/1998. **Hombres 67% y mujeres 14%. ***Pesetas constantes 1990. Fuentes: • Informe económico del Banco Bilbao Vizcaya BBV. Servicio de estudios. 1998. • Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Fomento 1997. • Institut dʼEstadística de Catalunya. Anuari Estadístic 1998. • “La Caixa”. “Població i activitat a Espanya: evolució i perspectives”. Serveis d’estudis, Nº 5. 1996. • Oskar Jürgens; Ciudades españolas. Su desarrollo y configuración urbanística. Hamburgo 1926. Ministerio para las Administraciones Públicas. Madrid 1992. • Francomputer; “Fino al 2001 e ritorno”, www.cronologia.it. • Nicolau, Roser: Presentación de la fuentes y series demográficas españolas de los siglos XIX y XX. 1998. Institut dʼEstudis Demogràfics. Fig. 1. Evolución de la población en España 1900-1995. Fig. 2. Evolución del PIB en España 1955-1995, en millones de pesetas de 1990. Fig. 3. Evolución de la red viaria en España 1905-1995. Kilómetros de carreteras (estatales, autonómicas y provinciales) y autopistas. Fig. 4. Evolución de la red ferroviaria en España 1900-1995. Kilómetros de líneas. Fig. 5. Evolución del parque de vehículos en España 1900-1995. Número total de vehículos excepto motos. Fig. 6. Evolución de la motorización en España 1900-1995. Número total de vehículos (excepto motos) por cada 1.000 habitantes. -5- O.P. N.o 49. 1999 dominantes. El movimiento, con repercusiones políticas y espectaculares efectos mediáticos, se condensa en la idea de sostenibilidad, a la que a su saludable papel profético (o en términos modernos, de “feedback”) se le adhiere a veces un cierto radicalismo conservacionista. En el cuerpo social se advierte ya una reacción para acotar a los acotadores. Se van abriendo las válvulas de seguridad y la libertad creciente de los antiguos súbditos repudia ciertas limitaciones. Es una forma nueva de la conocida lucha entre presente y futuro. ¿Cuánto presente se está dispuesto a sacrificar para garantizar un futuro mejor? Las incertidumbres, en bien y en mal, inherentes a los réditos anunciados como premio a los sacrificios, ¿justifican en todos los casos el precio a pagar? A un entorno sostenible se contrapone una libertad sostenible: una libertad o unas libertades que van más allá de las reconocidas en la Declaración de Derechos Humanos y se infiltran en la cotidianidad, con límites oscilantes entre los intereses individuales y los colectivos. La derecha, la izquierda y las terceras vías ilustran este escenario, afortunadamente postbélico a pesar de las tristes excepciones, con remolinos, mareas y turbulencias, preludio de un nuevo orden, con peligros distintos, pero tendencialmente más libre y más democrático. Fig.7. Evolución de los asentamientos urbanos en el mundo. Simulación del número de habitantes y fechas en el proceso de aparición de cada nuevo sistema. Esta transición de mediana a grande fue a menudo falsa debido al minifundismo municipal dominante. Mientras Zaragoza tiene un término municipal de 1.060 km2, Badajoz de 1.200 y Ronda de 1.800, Barcelona no alcanzó los 97 km2 hasta anexionar ocho municipios colindantes y una parte sustancial de otro. Terminadas las anexiones en los años veinte (Madrid ha sido una excepción), el crecimiento se ha ido repartiendo en coronas sucesivas hasta quedar englobado primero en una mancha de aceite continua que ha recibido el nombre de conurbación, algo así como una gran ciudad formada por yuxtaposición de varios municipios independientes. Como los términos municipales de los pueblos anexionados eran también pequeños o muy pequeños, se densificaron con relativa rapidez y empezaron a crecer, en algunos casos, municipios más lejanos. Cundió la alarma ante la posible aparición de una mancha de aceite monstruosa, arrasadora de cultivos y bosques, y las medidas de protección configuraron unos espacios de llenos (urbanos) y vacíos (rurales) que recibieron el nombre de áreas metropolitanas. La escala de esta nueva especie parecía tener unos límites precisos y relativamente estables, basados en el tiempo máximo tolerable para los desplazamientos domicilio-trabajo. No obstante, las mejoras infraestructurales y los avances tecnológicos (tren de alta velocidad, por ejemplo) han hecho saltar los límites metropolitanos y en algunas zonas ya se aprecian claros síntomas del paso a una escala superior, en forma de regiones urbanas (Cataluña, Euskadi o la Comunidad de Madrid). Tampoco éste es el final y una sucesión de regiones urbanas incipientes va formando corredores urbanos (litoral mediterráneo o cantábrico, valle del Ebro), que no son más que los brazos peninsulares de la clara galaxia urbana del nortecentro de Europa, desde Escocia al Lazio italiano y desde el Atlántico a Chequia. Tan evidente es ya la aparición de este nuevo espécimen, que la Unión Europea, aun sin competencias en ordenación del territorio, ha tenido que iniciar la elaboración de un Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario (Estrategia Territorial Europea), si bien de carácter no vinculante (por ahora) y como orientación para los planes estatales, regionales, metropolitanos o locales. Pretende ser el instrumento racionalizador de las dispersas e incoherentes políticas comunitarias (estructurales o de cohesión), tales como las Políticas Agrícola y de la Pesca, las Redes Transeuropeas o la Política Regional. Consecuencias territoriales del cambio Con una mayor esperanza de vida, con más años a la vida y más vida a los años, es posible en cualquier caso contemplar con menos ansiedad los efectos sobre el territorio de esta metamorfosis centenaria. En lo que afecta directa y visiblemente al territorio, se ha transformado la sociedad y ha desaparecido, o al menos se ha atenuado, la dialéctica rural-urbana. La caricatura del paleto ignorante, perdido y objeto de burlas en la ciudad, ya ha pasado a la historia: el cine primero, la televisión después, la enseñanza obligatoria y el fenómeno Internet (que en pequeños pueblos colapsa las líneas telefónicas justo después de la salida de la escuela) han difundido por valles y montañas una cultura básica y unos comportamientos estándar que configuran una nueva sociedad netamente urbana, aunque en parte siga viviendo en el campo. Al empezar el siglo, la población se repartía por pueblos, villas y ciudades (pequeñas y medianas). Los límites económicos del sector primario, la industrialización y el crecimiento vegetativo provocaron, no sólo en España, una evolución en los tipos de asentamientos urbanos, algunos de los cuales decrecieron, e incluso desaparecieron, y otros crecieron. No todos con intensidades y ritmos iguales. Además las oscilaciones son evidentes (las grandes ciudades históricas pierden población) y se desconocen las condiciones de estabilidad en las diferentes escalas, así como las morfologías más aptas para resistir los cambios acelerados en todos los ámbitos sociales y económicos. Algunos pueblos y villas se convirtieron en ciudades. Algunas ciudades pequeñas pasaron a medianas y unas pocas medianas se hicieron grandes (Barcelona y Madrid llegaron al millón de habitantes alrededor de 1930, con cierto retraso respecto a París, Londres o Nueva York). -6- paración de la residencia y la industria, entonces mayoritariamente contaminante), la Carta olvida problemas esenciales y no acierta en las previsiones de futuro. La ingeniería civil no participa en la resolución de los conflictos y un cierto bucolismo se mezcla con una preocupación dominante por la ordenación de la edificación con olvido de la complejidad de la vida urbana con su mezcla de usos, cuyo metabolismo necesita flujos de materia, energía e información. Al terminar la segunda guerra mundial, Europa se enfrenta a los graves problemas de la mayor avalancha campo-ciudad, después de la retención provocada durante varios decenios por los conflictos bélicos y las crisis económicas. Para resolver en un tiempo breve la demanda de más ciudad se proponen soluciones voluntaristas desde el sector público, cuyas diferencias urbanísticas son más cuantitativas que cualitativas, pero con planteamientos territoriales esencialmente distintos. Los polígonos, en cierto modo un barrio planificado, proliferan y Tapiola (Helsinki) constituye una primera y permanente referencia. Las new towns británicas son ya pequeñas ciudades que unen al objetivo de más ciudad la voluntad explícita de descongestionar las viejas aglomeraciones (sobre todo Londres) e iniciar una inédita política territorial. En Francia, después de la experiencia de los grands ensembles, versión ampliada de los polígonos, se inician las villes nouvelles, con menores intenciones territoriales y mayor voluntad de ordenar el crecimiento de la “grandísima” ciudad (París), preservándola de una mayor congestión rayana en la degradación. Sólo hacia finales de siglo surge la necesidad clara de ordenar el territorio, que, en la galaxia europea y en los entornos regionales de las grandes áreas metropolitanas, es ya plena o incipientemente urbano. A los planes urbanísticos suceden los planes territoriales y aparecen sin solución de continuidad necesidades a escalas crecientes, sólo abordables con planes metropolitanos, regionales, interfronterizos o de dimensión europea (el ya citado Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario). La preservación o descongestión de los viejos centros históricos, el reforzamiento del carácter policéntrico de los espacios metropolitanos o la creación de sinergias urbanas mediante redes articuladas de ciudades son los nuevos instrumentos, en un intento de conseguir una ocupación del espacio menos conflictiva y menos agresiva a los valores naturales. En este panorama simplificado de las grandes transformaciones europeas, la ingeniería civil interviene de una manera destacada en el campo de los transportes. Los hitos más sobresalientes, siempre como causa y efecto de los cambios territoriales, son las autopistas, que, con vehículos más veloces, permiten una contracción temporal del territorio y provocan (como en su momento provocó el ferrocarril) una dilatación del espacio urbano. La otra novedad es el tren de alta velocidad, que refuerza una función también servida por las autopistas: estructurar e integrar redes interestatales de ciudades. Ambas infraestructuras inducen el efecto túnel, impulsor de núcleos urbanos compactos en el entorno de los enlaces viarios y de las estaciones ferroviarias y, al mismo tiempo, preservador de los territorios rurales intermedios e interruptor de los crecimientos en mancha de aceite. De una forma más sutil, más indirecta y, no obstante, con efectos notables y persistentes sobre el proceso de ocupación del suelo, actúan las nuevas formas de reparto del poder. El reconocimiento de las relaciones inevitables en cada sector de las infraestructuras y de los servicios y de la exigencia de integración de los diversos sectores ha puesto en evidencia la especial configuración en redes y sus interacciones con el territorio. Dado que las redes no respetan fronteras municipales, regionales, estatales ni continentales (en muchos casos), son múltiples las instituciones (del municipio a la Unión Europea) y empresas (de agua, gas, electricidad o telefonía) con incidencia directa sobre cualquier territorio. De facto se ha producido un nuevo reparto del poder sólo por motivos tecnológicos o funcionales, al que se ha añadido la centralización (Unión Europea) y la descentralización estatal (Autonomías) o metropolitana (áreas policéntricas). Hitos urbanístico-territoriales El proceso de urbanización creciente, con las grandes migraciones del campo a la ciudad, es quizás la característica específica del siglo XX. La industrialización y los transportes mecanizados (tranvía y metro) y sobre todo la masificación del coche han empujado el crecimiento urbano, aunque la causa última ha sido la búsqueda de mayores opciones en un espacio asequible y, al mismo tiempo, de una libertad más efectiva en el anonimato de las grandes aglomeraciones. En los países desarrollados la atracción de las grandes ciudades, en donde se generan antes y con mayor intensidad los conflictos espaciales, conduce a un doble fenómeno. Por un lado la compactación, con densidades urbanas o manchas de aceite crecientes, y, por otro, una cierta difusión de la residencia en forma de ciudad-jardín, pero suficientemente próxima al centro histórico para no perder las ventajas de una acumulación de opciones laborales, comerciales, culturales, sanitarias o lúdicas. En Estados Unidos aparecen y conviven las dos formas de crecimiento. Nueva York, con sus rascacielos de oficinas y sus asentamientos residenciales periféricos de muy baja densidad, es el símbolo del nuevo urbanismo a principios de siglo. En Europa crecen las mayores ciudades y, excepto en los países del sur y del este, también en cierta medida tiene lugar una difusión progresiva. La diferencia entre ambos continentes viene marcada por las dos guerras mundiales, especialmente la segunda, que obliga a concentrar los esfuerzos en la reconstrucción europea, con una tendencia clara a reproducir, sin grandes innovaciones teóricas, los modelos tradicionales para densificarlos después. La ingeniería civil, a diferencia del siglo XIX con sus pioneros planes de saneamiento y sus ferrocarriles interurbanos, contribuye al cambio a través de las infraestructuras de transporte urbano público (tranvía y metro) y de las adaptaciones al coche de la vieja vialidad, más con actuaciones aisladas que con operaciones planificadas con visión de conjunto. La Carta de Atenas (1932) es un primer intento de corregir los desajustes ya evidentes de las nuevas aglomeraciones. Con sus aportaciones positivas indiscutibles (en especial la se-7- O.P. N.o 49. 1999 la motorización masiva. El acomodo de los inmigrantes se resuelve en las grandes ciudades con densificación, degradación y a veces destrucción de muchos barrios históricos, proceso especialmente nefasto por su carácter fuertemente irreversible y, por tanto, de más difícil recuperación. A pesar de sus deficiencias y sus inconvenientes graves, los ayuntamientos se enfrentan hoy a problemas menos graves socialmente en las nuevas áreas urbanizadas de acuerdo con los modelos europeos, aunque a menudo malamente copiados. Los polígonos, los sectores con plan parcial, las urbanizaciones periféricas, chocan visual y funcionalmente con las viejas ciudades, más compactas y morfológicamente más homogéneas. No obstante las deficiencias y los déficit son menos irreversibles, toda vez que en general han sido proyectados con estándares más generosos por lo que se refiere a espacios de interés colectivo: vialidad, zonas verdes, equipamientos. La ingeniería civil ha hecho su aportación al urbanismo sobre todo mediante los llamados servicios urbanos, muy supeditados y a remolque del proceso más propiamente urbanístico de la planificación, dirigido en general por otros profesionales para los cuales los aspectos formales dominan con frecuencia sobre la funcionalidad, de la que se olvidan sus repercusiones sociales. El paso del urbanismo a la ordenación del territorio, con el añadido de la protección-recuperación de la calidad medioambiental, da a la ingeniería civil una oportunidad excepcional para reincorporarse a una tarea de la que, por problemas de formación-deformación generados por los planes de estudio, se fue apartando paulatinamente. Los retos metropolitanos y regionales han despertado la conciencia territorial y, de forma aún incipiente, la visión sistémica, holística, global del territorio, soporte común de todas las actividades, empieza a sustituir las visiones sectoriales, tan brillantes en su aislamiento como insuficientes y contradictorias en su globalidad. En el campo teórico, la ingeniería civil retorna con más fuerza y claridad al urbanismo con «Traffic in towns» (1962) de Sir Colin Buchanan, y al territorio con «L’urbanisme des réseaux» (1993) de Gabriel Dupuy. Naturalmente no son las únicas obras importantes, pero ambas han constituido “momentos estelares”, y han propiciado la consolidación del trabajo pluridisciplinar con presencia relevante de los ingenieros. España, excepción y regla Con ayuda del “zoom” es posible observar los grandes rasgos de la evolución paralela de España durante el siglo. Aunque no participó en ninguna de las dos guerras mundiales, el reflujo de los conflictos de Cuba y Filipinas, la guerra de Marruecos y la civil de 1936-39 marcaron también una primera mitad caracterizada por el aborto, uno tras otro, de posibles cambios políticos y sociales inherentes a la innovación y, aunque lento, al progreso económico. Los problemas se embalsaron y, sólo avanzada la segunda mitad del siglo, provocaron mudanzas a ritmos desconocidos hasta entonces. El trasiego de personas entre 1950 y 1970 no tenía antecedentes ni posiblemente volverá a repetirse con la misma intensidad, a pesar de la presión creciente del mundo exterior. El barraquismo fue la tapadera de la especulación y de su fundamento: la falta de planificación, el exceso de improvisación y la carencia de control democrático. La realidad puede ser descrita, en una síntesis abusiva por exceso de compresión, mediante crecimientos urbanos encauzados por los ensanches del siglo XIX, claramente influenciados por la teoría y la práctica barcelonesa de Ildefons Cerdà, el gran pionero. La figura del ensanche, original y autóctona, siguió aplicándose, aunque con menos intensidad, y Pamplona fue el ejemplo más emblemático. Gozo y dolor, como dicen los italianos al referirse al motor, se mezclan en esta constatación toda vez que fueron mayoritariamente ingenieros de caminos los autores de los planes que después, sin prisa, pero sin pausa, abandonaron el quehacer más propio de su condición de adaptadores profesionales del territorio. El panorama español no era modélico, con carencias infraestructurales y cualitativas acordes con el bajo nivel económico. No obstante, las ciudades españolas mantenían unos equilibrios básicos notables que sólo a finales de los años veinte empiezan a romperse en Barcelona y Sevilla con motivo de la Exposición Internacional y la Exposición Iberoamericana, respectivamente. La guerra civil se libra en el campo y los efectos limitados sobre las ciudades no provocan reconstrucciones en masa, pero el conflicto impide las innovaciones y no altera el modelo urbano. La reconstrucción se concentra en el campo y la ingeniería civil tiene un papel relevante en una gran cantidad de obras. Destaca por su carácter innovador el sector hidráulico, con una colección notable de presas que sí adaptan el territorio. No corrigen los desequilibrios territoriales ni impiden las grandes migraciones, pero sin lugar a dudas evitan males mayores. La ocupación del suelo, a cierta distancia y a menudo con menos calidad, sigue las pautas europeas sobre todo a partir de 1959, fecha del Plan de Estabilización y del comienzo de Legislación y práctica De nuevo el siglo se parte en dos al analizar el entramado legislativo. En la primera mitad sólo se intenta ordenar o mejorar el suelo urbano y la atención se centra en la administración local. El territorio no se ordena. Es simplemente un lugar donde se colocan las infraestructuras, cuyas interacciones, por añadidura, se olvidan. El saneamiento de las poblaciones y las ordenanzas municipales, cuyas modificaciones en sentido densificador responden más a presiones especulativas que a intereses generales, configuran un primer periodo urbanístico que, tras los últimos escarceos bélicos, desemboca en los planes supramunicipales de Bilbao, Valencia, Barcelona y Madrid y culmina con la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956. El nuevo corpus teórico se avanzó a los acontecimientos y puede considerarse una ley innovadora en su tiempo, aunque las ambigüedades, por un protagonismo jurídico excesivo y una falta de precisiones técnicas, condujeron a una práctica viciosa, permitida y propiciada por unas instituciones sin control democrático. La nueva figura del plan parcial para el suelo urbanizable, pensada para dar flexibilidad a los planes -8- Área Metropolitana de Barcelona (1965) son antecedentes estimables, aunque no tuvieron aprobaciones con suficiente fuerza ni organismos apropiados para desarrollarlos y aplicarlos. En la década de los ochenta, los sucesivos Estatutos de Autonomía, sobre todo en las comunidades históricas, consolidaron la descentralización en materia de ordenación del territorio y los respectivos Parlamentos aprobaron las primeras leyes territoriales, con alcance general (todo el ámbito de la Comunidad) o parcial (agrupación de comarcas), con una clarificación de los niveles de competencia y con voluntad de aportar de forma definitiva la necesaria coordinación-cooperación entre municipios y entre administración local, autonómica y estatal. Es probable, no obstante, que el siglo acabe con sólo el Plan Territorial General de Cataluña, algunos Esquemas y Directrices en otras Comunidades y, hecho relevante, con el repetidamente mencionado Esquema del espacio europeo. Las leyes territoriales y la perspectiva europea están abriendo la participación, más intensa y más estable, de los ingenieros de caminos en las tareas de planificación y gestión del espacio, toda vez que la nueva visión requiere imperativamente equipos pluridisciplinares. Por otro lado, la importancia creciente concedida a las redes en la estructura y funcionamiento del territorio, ha reforzado el papel de la ingeniería civil como parte esencial de cualquier modelo al que condiciona y por el que es condicionada. Tampoco puede olvidarse la trascendencia de la nueva organización comarcal, en algunos casos, por lo que aporta de cambio de escala en la administración local, más necesitada que nunca de la presencia de nuestra profesión. Como colofón el siglo se cierra con la explosión del interés medioambiental, que también refuerza la visión integrada del entorno y la exigencia de cooperación interprofesional. generales de ámbito municipal, se convirtió en instrumento autónomo al margen, y a menudo en contra, de las visiones globales. Los cambios de calificación de zonas industriales, de espacios verdes, de equipamientos y de viales o los aumentos de edificabilidad condujeron a la degradación-congestión y a una pérdida de coherencia funcional y morfológica, sin ningún intento de anticiparse o adaptarse a las nuevas exigencias sociales (mayores estándares, más calidad), tecnológicas (nuevos requerimientos de la industria, del terciario, de la movilidad, de los servicios) y medioambientales. Los intentos de planificación supramunicipal en las grandes aglomeraciones no cuajaron, sobre todo por falta de organismos adecuados. Sólo en Barcelona la evolución de la Ley de 1953, con las modificaciones de 1960 (Carta Municipal) y de 1974 (Corporación Metropolitana de Barcelona), permitió mantener la coherencia teórica de un plan general de ordenación urbana de alcance supramunicipal. Una vez más, no obstante, la falta de instituciones democráticas, la insuficiencia del espacio contemplado (500 km2 con 27 municipios frente a 3.235 km2 del ámbito metropolitano con 164 municipios) y los retrasos en afrontar los problemas condujeron a unos resultados prácticos poco satisfactorios, con el triste consuelo de que podría haber sido peor. De la misma forma que el Plan 1953 de Barcelona influyó en la Ley del Suelo de 1956, la primera versión 1974 de la Revisión aportó precisiones e innovaciones a la Reforma de la Ley del Suelo de 1975 que, durante más de 20 años, permitió un cierto control dentro del marco constitucional. Las sucesivas reformas (1990, 1992 y 1998) de la ley han introducido desconcierto y en la mayoría de los casos han impedido un desarrollo coherente de las competencias autonómicas, exclusivas en materia de urbanismo. A pesar de unos éxitos más bien descriptibles, los intentos de enmarcar la planificación en ámbitos supramunicipales propiciaron una recuperación de la presencia de la ingeniería civil en las tareas urbanísticas y tuvieron lugar los primeros tanteos para una coordinación sectorial-global, a lo que contribuyó en algunos momentos la integración en el gobierno central de las obras públicas y el urbanismo. Por lo que se refiere a la ordenación del territorio, son hechos destacados los polos previstos en los tres Planes de Desarrollo de los años sesenta-setenta y las ACTUR (Actuaciones Urbanísticas Urgentes) de 1970, versión actualizada de la figura del Ensanche, en la línea de ciudad integral de Cerdà y de las “new towns” británicas o “les villes nouvelles” francesas. Con alguna realización lograda (Vitoria, Zaragoza, Madrid…), de nuevo la práctica no ha estado a la altura de las previsiones y las grandes áreas siguen con sus problemas contradictorios de congestión en los viejos centros y de excesiva difusión en el resto, con carencia en todos los casos de estructura metropolitana. Los fracasos, totales o parciales, de los intentos de planificación urbanística plurimunicipal introdujeron una nueva visión del espacio, más allá del entorno inmediato de las grandes metrópolis. En todas ellas, pero especialmente en Madrid y Barcelona, se elaboraron planes que merecen el calificativo de territoriales. El plan de la Coplaco en Madrid y el Plan Director del Grandes planes sectoriales Los grandes planes territoriales a lo largo del siglo XX, como en el pasado, son sobre todo sectoriales. Se basan en la extrapolación de tendencias. Pretenden mejorar la realidad sin cambiarla sustancialmente. Se mezclan planes y programas siempre sin referencia al territorio. No se justifican las propuestas a partir de un modelo territorial explícito ni se analizan los impactos espaciales. Los instrumentos (las infraestructuras) se convierten en objetivos y los verdaderos fines persisten, pero camuflados. La falta de consciencia sobre los efectos ordenadores (o desordenadores) de toda obra pública se une a una carencia de visión sistémica. Los sutiles bucles entre sistemas y subsistemas se ignoran y cada sector (incluso cada subsector) se trata como un sistema aislado, cuyo ámbito de referencia único es España o, a lo sumo, la península Ibérica (islas aparte). Se han aprobado pocos planes sectoriales de ámbito general y se ha llevado a cabo sólo una parte. Los programas a corto plazo o las simples improvisaciones han dominado el panorama. Ante la imposibilidad de hacer un seguimiento uno a uno de los diversos sectores, he optado por limitar el análisis a la parte de la ingeniería civil con mayores impactos globales. Se -9- O.P. N.o 49. 1999 excluyen, a pesar de su enorme importancia, los puertos, la defensa de costas, los aeropuertos o las obras de saneamiento, y se centra la atención en carreteras, ferrocarriles y resto de obras hidráulicas, con referencias extremadamente simplificadas y sintéticas. También se omiten los planes y programas de mejora por su menor impacto sobre el modelo territorial. Los planes de carreteras son el paradigma de la persistencia del modelo, por supuesto radioconcéntrico, diga lo que diga la correspondiente exposición de motivos. El Plan de Modernización de las Carreteras Españolas de 1950 ni siquiera contempla los corredores del litoral mediterráneo y cantábrico. Los planes anteriores a esta fecha (Plan Gasset, 1914; Circuito Nacional de Firmes Especiales, 1926; Plan General de Obras Públicas, 1941 y Plan Adicional de Carreteras, 1946) son cuando menos claros y precisos y contrastan con las ambigüedades evidentes a partir de la Ley de Carreteras de Peaje de 1953: las primeras concesiones de autopistas, una a una, entre 1966 y 1972; el Programa de Autopistas (PANE) de 1967; el Avance del Plan de Autopistas de 1972; el Plan General de Carreteras de 1984 (el de las autovías); el Plan Director de Infraestructuras de 1993; el Programa de Actuaciones Prioritarias en Carreteras de 1994; y finalmente el mapaplan-programa de 1999. En el sector hidráulico cabe destacar los regadíos, que durante el siglo consiguen beneficiar dos millones de hectáreas con una cierta visión de los aspectos territoriales. No tan evidentes son los objetivos en la regulación fluvial. Las actuaciones más destacadas son el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 (Manuel Lorenzo Pardo), que permitió pasar de 6.700 hm3 de capacidad de embalse en 1955 a 25.000 hm3 en 1967; el trasvase Tajo-Segura de los años setenta, que suscitó la gran controversia aún persistente, con defensores y detractores muy cualificados; los laboriosos Planes de Cuenca y el asintótico Plan Hidrológico Nacional, que, curiosamente, parece olvidar la integración en Europa (cuando menos la conexión con el sistema europeo, a través del Ródano, nunca ha constituido una alternativa digna de estudio). En el sector ferroviario convencional, el siglo XIX dejó casi completa la red estatal. Aparte de algunas líneas regionales, las grandes realizaciones de la ingeniería civil se concentraron en las redes de metro de Madrid, Barcelona y últimamente Bilbao y en la nueva red de alta velocidad (Madrid-Sevilla, 1992, y Madrid-Barcelona-frontera francesa, en construcción). Un intento de plan de infraestructuras ferroviarias no llegó a buen puerto y el Plan Director de Infraestructuras absorbió las propuestas. Ninguna de las realizaciones ni de los planes se ha justificado basándose en consideraciones territoriales ni ha contemplado los requerimientos de la intermodalidad. Corresponde a los estudios sectoriales valorar la calidad y el carácter innovador de las realizaciones concretas de la ingeniería civil española en los respectivos campos. En esta visión global sólo cabe destacar que los méritos tecnológicos evidentes no consiguen compensar el olvido del territorio, soporte común a todas las infraestructuras y localizador de todos los usos del suelo generadores de las demandas de agua, de energía, de movilidad o de protección. Balance final A pesar de algunos esfuerzos puntuales y aislados, la formación de los ingenieros de caminos, con la responsabilidad diáfana de las Escuelas y los Planes de Estudio, no les ha proporcionado la mentalidad sistémica, indispensable para captar y manejar las diferentes escalas, los diversos sectores, la multiplicidad de las interrelaciones, y también para disponer de una estructura conceptual capaz de resistir y procesar el alud de información y la complejidad creciente. En el ámbito de la técnica estricta nuestra profesión ha llevado a cabo obras destacables, entre las cuales sobresalen, desde una perspectiva urbanístico-territorial y según orden cronológico de las primeras realizaciones, presas, metro, canales, autopistas, puertos, líneas férreas de alta velocidad, protección de costas y recuperación de playas. Todas ellas han incorporado innovaciones estructurales, y en especial puentes-viaductos de luces crecientes y túneles de mayor longitud. La atención al entorno ha propiciado un recurso más frecuente a estas estructuras altamente respetuosas con el medio ambiente. La tradición de los túneles ferroviarios en el siglo pasado, y de las redes de metro a partir de los años veinte, ha continuado con los túneles carreteros (en Cataluña, por ejemplo, se ha multiplicado por cuatro la longitud total en los últimos 15 años) y, a partir de la línea Madrid-Sevilla, con los túneles ferroviarios en la red de alta velocidad. En la parte negativa de este balance, duele la escasa participación de los ingenieros de caminos en las fases de planificación urbanística y algo más significativa en la planificación territorial. Los motivos hay que buscarlos en la falta de visión global y de la mencionada mentalidad sistémica. Aunque felizmente la política impuso el ancho de vía europeo en la red de alta velocidad, subsiste una fuerte resistencia técnica a reconvertir el conjunto de la red. El error inicial, en su caso, es imputable al siglo XIX, pero sorprende que en todo el siglo que acaba no se haya emprendido un estudio (o al menos no se haya publicado) sobre la viabilidad de la reconversión, ni tan siquiera después de la adhesión a la Unión Europea y cuando tanteos previos demuestran la factibilidad, ligada a los procesos obligados de renovación de vías. En el sistema viario el error no fue copiar los modelos italiano y francés de las autopistas de peaje. La economía española y el sistema fiscal eran distintos en aquel momento y la fórmula facilitó anticipar y racionalizar (de acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial) la red de autopistas. En definitiva, como se sabe, la decisión fue política. El error, con aval técnico, ha sido no entender que las autopistas son de una especie diferente a las carreteras e intentar resolver los problemas de tráfico de largo recorrido con soluciones híbridas, llamadas propia o impropiamente autovías. El error del siglo XX es no empujar la clarificación conceptual mediante la supresión del peaje directo (no hace falta recurrir a los rescates) para obtener en España unas redes separadas de arterias y capilares, con ahorro de miles de incidentes cardiovasculares. Como en Europa, si exceptuamos Francia, Italia y Portugal, que cuando menos no recurren a la figura atípica de la autovía, carente de definición en el mundo científico-técnico entre las vías de alta velocidad. -10- Fig. 8. Tres personajes bidimensionales definen matemáticamente el tipo de obstáculo atravesado: un círculo (A), una elipse (B) y un rectángulo (C). En el punto X los tres discuten cómo resolver la contradicción. Sólo la tercera dimensión del cilindro permite integrar las tres visiones. De nuevo es achacable a la política la incapacidad de definir un marco global para el mejor aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Y de nuevo también cabe inscribir en el debe técnico la ambigüedad. El nombre hace a la cosa y quizás por eso el corsé de un Plan Hidrológico Nacional ha impedido considerar Europa (al menos la comunitaria) como el nuevo ámbito adecuado para obtener los recursos necesarios que permitan compensar insuficiencias, desequilibrios estacionales y pugnas interregionales. Fig. 9. Victorià Muñoz Oms, nacido en 1900 y a punto de entrar en su tercer siglo y segundo milenio, es un paradigma de la ingeniería civil española del siglo XX. Los retos del siglo XXI Ante todo es indispensable un rearme conceptual, asumir directamente o por analogía los avances fundamentales de este siglo e incorporarlos al campo de la tecnología. Las Escuelas no pueden seguir ignorando “los impactos filosóficos de la Física contemporánea” (Milic Kăpec): relatividad, dimensión cuántica, principio de incertidumbre, teoría general de sistemas o teoría del caos aportan nuevas formas de pensar y de entender el mundo que afectan a la valoración del tiempo, a los perfiles de la libertad y en definitiva a la evolución de los comportamientos y de los objetivos colectivos, propios de las obras públicas. Será imprescindible la reflexión con institutos de investigación en todos los sectores de la ingeniería civil para recordar en cada momento que toda innovación, toda práctica verdaderamente innovadora, se sustenta en unas formulaciones teóricas y que cualquier aplicación, incluso de cálculo complejo, debe ir precedida de unos principios de base más amplia. Además de continuar con las mejoras tecnológicas, la dimensión territorial debe aportar al cómo, el porqué, el dónde y el cuándo. Algunas cuestiones a ras de suelo: reducir los accidentes de tráfico, devolviendo a las autopistas y a las carreteras sus funciones específicas sin mezclas explosivas de largos y cortos recorridos; extender y homogeneizar las redes infraestructurales; romper el radioconcentrismo centralizador e integrar las redes españolas en el sistema europeo o, en su caso, intercontinental o mundial; añadir a los esfuerzos de calidad de las infraestructuras su buena gestión y conservación. -11- A modo de resumen final insistiremos en algunos objetivos instrumentales: autopistas segregadas (auténticas, con señalización específica como manda la ley) para absorber los tráficos de largo recorrido; eliminación del peaje directo para adaptar mejor los flujos a las funcionalidades infraestructurales, reducir los accidentes y eliminar los agravios territoriales; integrar la red ferroviaria española en el sistema de ancho europeo (normal o UIC) a través de las líneas de alta velocidad y, en paralelo, una reconversión progresiva; conectar con el entramado hidráulico europeo (Ródano, Rhin, Danubio…) para garantizar recursos suficientes y sobre todo seguros por la diversidad de fuentes, como ya se ha hecho con la electricidad, el gas o las comunicaciones; y finalmente recordar la dimensión territorial como base de todo plan, programa o proyecto de ingeniería civil. ■ Albert Serratosa i Palet Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Técnico Urbanista O.P. N.o 49. 1999 Ríos, presas, canales… Clemente Sáenz Ridruejo DESCRIPTORES RÍOS AGUAS SUBTERRÁNEAS OBRAS HIDRÁULICAS POLÍTICA DE AGUAS INGENIEROS ESPAÑA HISTORIA FUTURO Ríos Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua. Gerardo Diego Romance del Duero Los ríos son de muy variado pelaje y ocurre con ellos lo que con la idiosincrasia de las personas, que cada una es cada una. Pero los cursos más frecuentes son los que nacen entre montañas, donde se encajan y aprisionan en rocas duras, saltan en cascadas y rabiones, para, juntando cada vez mayores caudales, huir hacia los llanos térreos, en los que se vuelven perezosos de meandros –para desesperación de sus navegantes– y cambiantes y volubles de itinerario, para contrariedad de ribereños y pontoneros.1 Así, el perfil en alzado de estas corrientes prototipo es el del tobogán, con pendientes de décimas en cabecera y diezmilésimas en los niveles de base. Arriba predomina el arranque y arrastre de los materiales del lecho y abajo el depósito de esos materiales, elaborados por fragmentación y desgaste en los cursos medios. Esos extremos se conocen de antiguo, y Gliullelmini los expresó en forma de leyes, a fines del siglo XVIII. Leyes que sirven para definir la “hipérbola”2 general a gran escala (el perfil “cóncavo hacia el cielo” del italiano) y también los comportamientos de detalle, a pequeña escala, en función de la competencia del lecho en cada punto: la pendiente se hace agria con la mayor dureza lítica y suave con el mayor aforo. Fig. 1. Los puentes mejor en los estrechos, claro. Los estrechos en las rocas duras, naturalmente. J. Eugenio Ribera: viaducto del Pino, sobre el Duero. -12- Los ríos mayores o caudales se reparten entre sí el territorio, valiéndose de sus afluentes para drenarlo hacia ellos, como ramas hacia el tronco. Adosadas sus cabeceras a las divisorias, se tocan entre ellas como las copas de los árboles del bosque. Su forma en planta es la lágrima o la gota de agua, con el “pico” en el nivel de base (mar, lago, ribera…). Entre cuenca y cuenca, hasta dicha línea ribereña, quedan espacios conopiales que ocupan cuencas menores, a modo de sotobosque de las principales. Y estos espacios drenantes de segunda o tercera categoría pueden ya no provenir de las cordilleras y tener perfiles más atípicos. Las cuencas, a lo largo de milenios, luchan por el control territorial, y han sido frecuentes las capturas –de superficies avenadoras y de los propios cuérnagos–, de tal forma que escorrentías que iban a desembocar en un punto ahora lo hagan en otro distante, con frecuencia en otro mar. El río captor es el de mayor gradiente. En cualquier caso, las morfologías de cursos, valles y cuencas dependen poco de las aportaciones absolutas actuales. Tampoco dependen del reparto temporal de caudales. Ríos bien alimentados y ramblas de escasez espasmódica tienen muchos más rasgos comunes que diferenciales. El río es, simultáneamente, símbolo de tradición y renovación, como expresa el transcrito verso de Diego. Pero sobre todo es sinónimo de vida. Sin agua no hay vida: el sustrato botánico, del que se alimentan el mundo zoológico y el humano, no existe. Se impone el desierto. Por el contrario, el jardín bíblico, el Paraíso, se surca por los ríos caudales que miniaron los monjes que ilustran los Beatos en la Alta Edad Media. Ríos españoles [Al-Andalus] está en medio del mundo habitado, alumbra fuentes copiosas y hace fluir ríos caudalosos. Elogio de España, de al-Razi3 Morfología Algunos de los ríos hispánicos son convencionales, adoptando el perfil del tobogán. Ocurre con los cortos ríos cantábricos y con la mayor parte de los del mar de Alborán (son excepción, entre éstos, algunos que han roto las cadenas costeras, incorporando, por captura, ámbitos traseros). El prototipo español de río con una sola hipérbola es el Guadalquivir. Sus ciénagas terminales de aluvionamiento se acabaron de rellenar en plena época histórica; cuando se romanizó Sevilla el mar llegaba hasta ella en forma de un plato vado: el Lacus Ligustinus, cuyos herederos son las marismas y el Coto de Doñana. En su extinción colaboró muy eficazmente la cadena costera de dunas, que viene desde Portugal. -13- Fig. 2. Perfil en doble tobogán de ríos de la meseta. Esquema de Clemente Sáenz García (1933). Fuente: Plan Nacional de Obras Hidráulicas de Lorenzo Pardo. El modelo más característico de río español es el de doble tobogán,4 y es típico de los de la Meseta: nacimiento en una de las cadenas interiores, detención en el peniplano mesetario, rápidas en sus bordes y llanura terminal costera. Así son, por ejemplo, el Júcar-Cabriel, el Duero, el Tajo y el Guadiana (las cascadas y rápidos de este último en O Pulo do Lobo, a 70 kilómetros del Atlántico, apenas se conocen en España). Si tomamos como nivel básico de referencia la Ribera del Ebro, los grandes ríos del Pirineo, los mejor alimentados de nieve del país, tienen rápidas con estrechamiento al atravesar el Prepirineo y pertenecen a este modelo de dos escalones. Las consecuencias de este dispositivo son múltiples: muy positivas para la hidroelectricidad y negativas para la navegación, fueron la causa del nacimiento de los variados reinos y condados pirenaicos, en las concas resguardadas (y muy defendederas) tras el Prepirineo. Existen en España otros modelos fluviales, algunos abortados y, algunos más, evolucionados. Así, hay ríos “descabezados”, aquellos con cuencas que no llegan en su nacimiento a la divisoria montañosa (de “sotobosque” en el símil arbóreo anterior). Ejemplos, el Valderaduey, el Sequillo o La Cueza, entre los afluentes derechos del Duero. Son ríos “planos”. Como, dados los grandes desniveles, en la Península hay muchas capturas, éstas –si son relativamente recientes– propician un modelo de “plano” (en la zona captada), caída subsiguiente y “plano” inferior. Así son, entre otros muchos, los perfiles del Francolí, río de Tarragona; el valenciano Magro; el Magaña, pequeño río-tigre que ha rajado las cuarcitas de Despeñaperros; el Alhama del trifinio de Castilla, la Rioja y Navarra; el Guadalhorce malagueño; el Limia/Lima hispano-portugués; etc. O.P. N.o 49. 1999 Caudales No es cuestión de repetir aquí el ya manido mapa de isoyetas de año medio en la Península. Es de dominio general que –salvo isleos de detalle, como las serranías gaditanas de Grazalema o El Aljibe– las precipitaciones se reparten en rampa de noroeste a sureste, con medias gallegas muy por encima de los 1.000 milímetros y levantinas por debajo de los 400 milímetros. Naturalmente que a la “abscisa” de “distancia a Galicia”, a efectos de pluviometría, hay que superponer una ordenada de “altitud”, importante, y otras de orientación y vientos. A los efectos de escorrentía, la pendiente, la impermeabilidad y la desnudez del suelo son factores que la aumentan (así como la exigua evapotranspiración). “Grosso modo”, la cornisa cantábrica, Galicia, y las zonas costeras portuguesas hasta más abajo de Oporto, son excedentarias de agua. El valle del Ebro y las dos mesetas son pobres en recursos hídricos, con cierto alivio alrededor de las cordilleras de borde e interiores. El Levante es absolutamente deficitario. La disimetría peninsular de disponibilidades hídricas en la superficie viene agravada por los siguientes factores: — La divisoria de aguas está muy orientalizada –por motivos de geología histórica–, con lo que las cuencas mediterráneas son menores que sus contrapuestas atlánticas (excepción: el Ebro, que es una depresión cerrada, con un portillo en Tortosa). No sólo llueve menos por metro cuadrado, sino en menos metros cuadrados. — Las rocas son más permeables en la franja oriental, con lo que parte de las escorrentías se las traga la tierra y, a su vez, una fracción de esta parte no vuelve a alumbrar y se escapa al mar. — El ámbito mediterráneo es muy evaporítico. Si las aguas se estancan, se evaporan en gran medida. — La misma condición volátil ha producido suelos salinos y salitrosos en abundancia. Éstos contaminan las aguas, que, con frecuencia, son de baja calidad natural, tanto las superficiales como las del subsuelo. Todo lo antecedente se refiere al reparto espacial. Pero si atendemos al temporal, es sabido que la lluvia de los cuadrantes noroccidentales está mucho mejor repartida que la de los surorientales. Que cae distinta, desde el orballo a la tromba. Aunque haya avenidas importantes –e incluso arrasadoras– en la Meseta, la mayor parte se producen en la periferia (minoritariamente por deshielo tras vientos ábregos en el Pirineo –mayencos–, que Poseidonio atribuía a desbordamiento de los lagos en que nacerían esos ríos). Las irregularidades de espacio y tiempo apenas tienen contrapartida natural. Las nieves son muy pocas y los lagos –que hay muchos– son de escasísisma entidad volumétrica. Baste decir que el mayor de ellos, el de Sanabria, queda ya muy por detrás del puesto número 150 en el escalafón de almacenamientos de agua. Ni que decir tiene que los que le preceden en la lista son de mano humana. El otro factor que podría contribuir a la regulación natural y a crear los llamados “caudales de base” fluviales es el de la devolución espontánea de infiltraciones. España es una nación de muchas fuentes, pero de escasa entidad. En la España peninsular, que superen el metro cúbico por segundo (caudal medio) hay unas 40 o pocas más. Todas ellas están en calizas o dolomías, lo que equivale a decir que son enormemente susceptibles a las lluvias y a las secas. La mayor no alcanza los 5 m3/s. De más de 0,5 m3/s no pasan de 100 y también, casi sin excepción, están en rocas carbonatadas. Por encima de 1 l/s podemos calcular que existen alrededor de 35.000-40.000. La aportación total de las fuentes, manaderos, humedales, inyecciones directas a cauces… se puede calcular en 16.000 hm3/año5 frente a un global de 90.000 hm3/año de aguas rodantes desde su inicio. Esta globalización se entiende computada en las costas o en la frontera portuguesa. En los archipiélagos la escorrentía es del orden de 500-600 hm3/año mientras que prácticamente no hay fuentes, pues todas están captadas subterráneamente. Las aguas subterráneas drenadas directamente al mar se estiman en 2.000 hm3/año para la Península y 1.000 para las islas (es decir, en éstas más de lo que escurre). Ningún otro país europeo tiene una proporción tan baja de caudales de base o, si se quiere, una mayor necesidad de regulación artificial. La regulación natural de los cursos hídricos españoles está entre los 8.500 y 9.000 hm3/año.6 Ingeniería hidráulica Es muy posible que jamás se nos hubiese ocurrido pensar en la pobreza de nuestro suelo, si en vez de un poco más de un millón de hectáreas que hay de regadío,7 existiesen siquiera de tres a cuatro millones. Lucas Mallada Los males de la patria Hasta 1900 La menesterosa regulación espontánea de nuestras aguas ha sido, desde siempre, un desafío para los hispanos. Si quieren beber, si quieren regar, han de ingeniárselas, han de hacer ingeniería hidráulica. Y está claro que la han hecho, de todas clases, en todos los tiempos. De las tribus autóctonas prerromanas, concretamente de los astures, sabemos que almacenaron el agua de torrentes escasos, para lanzarla concentrada sobre los conglomerados auríferos. Los romanos, con su técnica y su organización, hicieron abastecimientos y regadíos. Cualquier ciudad mediana tenía su traída de aguas. En principio preferían encañar fuentes perennes, aunque estuviesen distantes, pero también desviaron parcialmente ríos de cierta entidad o regularon algunos pequeños, de azarosos estiajes, tales como el Albarregas y el Pardillas para Mérida, el Alcantarilla para Toledo o el Vero para Barbastro. Algunos aprovechamientos eran mixtos, de aguas potables y de regadío, como el de Osma, con túneles, presa intermedia, sifón, y demás perfeccionamientos vitruvianos.8 -14- En Las Médulas llegaron a hacer canales de 50 kilómetros de desarrollo. Pero semejantes obras, montadas a lomos de la escabrosa orografía ibérica, obligaron a túneles, grandes acueductos, sifones, presas y presillas (Extremadura está plagada de “albueras” itálicas), etc. Aparte de los acueductos famosos enteros o semienteros, debieron de ser extraordinarios el de Alcanadre (canal a gran altura sobre el Ebro), el de Toledo (id. id. sobre el Tajo), o el de Consuegra, larguísimo. Las elevaciones de las corrientes encauzadas estuvieron a la orden del día, pues a las viejas ciudades-fortaleza, emplazadas en tesos defendederos, se llegaba a media altura mediante acueductos o acueductos-sifón, pero el resto del desnivel, una vez interiorizados los caudales en túneles, se salvaba elevando éstos al castellum aquae mediante diversos artilugios (Toledo, Tiermes, Cabeza Griegos, Clunia, Osma…). No trato de resumir aquí la hidráulica hispanorromana (la de más interés, o, al menos, una de las más interesantes del mundo antiguo), sino simplemente de resaltar la respuesta de la ingeniería del Imperio a las dificultades del país, lo que, inevitablemente, creó una señera tradición hidráulica. De la “Edad Oscura” nos quedan pocos testimonios. Tal vez las presas de Melque o la vigencia de muchas obras romanas. Los musulmanes, aunque no regulasen o apenas regulasen, es evidente que tuvieron la cultura de los canales, de transportar el agua y batir tierras, incluso de elevar para batir más arriba, como en las ñoras murcianas o la noria loca que, todavía hace pocos años, podía verse girar con alcaduces rotos cerca de Morata de Jalón. Los moros elevaron también aguas para beber, colocando ruedas y norias; así en la Fig. 3. Paramento mojado de la presa romana de Proserpina, en reciente vaciado. Fig. 4. Si los romanos hubiesen dado altura de cuatro o cinco metros menor al puente de Alcántara, se lo hubiera llevado una crecida. De hecho varias se acercaron a sus claves. -15- O.P. N.o 49. 1999 famosa Albolafia de Córdoba, la Azuda toledana (predecesora del “Juanelo”), la del Carpio, la de Serpa en Portugal, que hacía correr el agua por los adarves… Toda la cuenca del Jalón, su inmediato Queiles (con precedentes romanos), las huertas leridanas, Murcia, Valencia, Granada (en su Acequia Gorda fue a morir, peleando, don Martín Vázquez de Arce, el doncel de Sigüenza)… están surcadas de acequias taifales. Pero los hispanomusulmanes tuvieron también una acendrada cultura del pozo, árabe ancestral, propia de países fluvialmente mal dotados, que utilizaron para la bebida y los pequeños huertos y los baños. Culturas, las de los canalillos y los pozos, que contagiaron o legaron –según los emplazamientos– a sus oponentes cristianos, quienes llenaron sus villas de huertecillos interiores, los ejidos de huertos enceldados con bardas, dehesas irrigadas, linares y cañamares. En los ríos y regatos de la España cristiana medieval, aparte de pesquerías (o pesqueras), proliferaron los molinos hidráulicos de diversos usos y trazas, especialmente los harineros, para que el cereal tuviese transportes cortos. Fueron miles, pues era raro el término municipal de comarcas cerealistas –por paradoja las llamadas “de secano”, generalmente de cursos hídricos muy pobres– que no tuviese uno o varios molinos (en ciertas zonas manchegas y de Campos o en Mallorca tenían que hacerlos de viento).9 Lo menguado de los caudales –y a veces de los desniveles– obligaba a cubadas de considerables dimensiones al final del caz. Las ferrerías, los martinetes, las almazaras o trujales, los trapiches de caña, los molinos de papel o de pólvora, los batanes, los lavaderos de lana, etc. eran industrias en las que se utilizaban las aguas superficiales.10 En las salinas –con harta frecuencia de pozos–, en los baños termales y otras instalaciones, las subterráneas. Se hicieron o reforzaron algunas presas, como Almansa o Almonacid, y canales caudalosos, como la acequia de Piñana (1147-1180) o la de Tauste (1252). El Renacimiento y los Austrias mayores pusieron en marcha obras ambiciosas y, tras la gran decadencia, se dio un importante impulso durante la Ilustración. Hubo como un sueño de navegación, para sacar viajeros, lanas y cosechas a los puertos, que la peliaguda realidad física de la Península acabó reduciendo a términos que hoy día, gracias al Instituto Geográfico, nos parecen los razonables: el movimiento por flotación se reduce a canales del interior de la Meseta o del Ebro, o a las desembocaduras de los ríos más importantes. Esa utopía se fomentó por los ingenieros que habían vivido en la Europa navegable o por los omnipresentes arbitristas. Algunos proyectos fueron mixtos de navegación y regadío, y con el tiempo devinieron en obras de irrigación. El ejemplo más sonado fue el canal Imperial, iniciado en el siglo XVI y rematado a fines del XVIII. Los famosos canales de Castilla y Campos fueron ideas renacentistas, plasmadas en la época de las luces. Algo parecido sucedió con la Real Acequia del Jarama, que comenzó Felipe II (1578) y se terminó en 1741 en Aranjuez (de allí para ayuso el Tajo se dotó, a través de la presa del Embocador –1535–, del canal de las Aves). La más despendolada de todas la aventuras hídricas, con grandes inversiones realizadas y la, para la época, enorme presa del Gasco casi termi- nada, fue el canal del Guadarrama, que pretendió unir por barco dicho río madrileño con el Guadalquivir y el mar. En el siglo XVIII se iniciaron tramos –pueden verse perfectos y abandonados en los altos de Castril y Guardal– para llevar aportaciones de la cabecera del Guadalquivir a Murcia, por iniciativa de Floridablanca; del XVIII es también el canal del Gran Prior en la cabecera del Guadiana o las obras de la Fuente del Rey y de San Telmo para las aguas de Málaga, mientras que el canal de Albacete –luego llamado de María Cristina– lo comenzó con gran impulso Carlos IV y se (casi) concluyó después de la paralización de la Guerra de la Independencia. Cuando llega el siglo XIX en España se han levantado presas notables, como Tibi, Elche, Arguís, Mezalocha, Feria, o Puentes. Pero en las colonias hay obras de gran valor técnico. Aparte de las concentraciones de agua para la minería (Potosí), es preciso citar las construcciones en Méjico, verbigracia las presas de San Blas; las de La Olla y de Los Santos (cercanas a Guanajuato); pero sobre todo, los grandes acueductos, como el de Chapultepec, en la capital; el de Querétaro, gran construcción que domina y da carácter a la ciudad; aunque ninguno como el de Cempoala, más largo, más alto, y más esbelto que el de Segovia. Fue hecho por un franciscano –Fr. Francisco de Tembleque– a los pocos años de la conquista, con vistas a abastecer Otumba por un canal de varias decenas de kilómetros.11 La mayor obra hidráulica colonial fue la desecación de la laguna de la Ciudad de Méjico. En una relación mundial de presas de más de 20 metros levantadas en Europa o por europeos,12 anteriores a 1815, la mitad son de españoles. Los récords de altura para las de gravedad y contrafuertes también lo son (las de materiales sueltos tienen su máximo en Francia). Y eso que en dicha lista no aparecen El Gasco –por inacabada– y Puentes, por arruinada. Ambas fueron récord absoluto. Es preciso resaltar todo lo anterior para que se comprenda la respuesta técnica a la irregularidad de los ríos españoles. Cuando amanece el nuevo siglo se crea el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales. Pero de inmediato el país se sume en el caos, tanto por la sangrienta guerra de supervivencia frente a Napoleón como por la pérdida desgarradora del grueso de las colonias, con las que y de las que España se había acostumbrado a vivir. Todo lo que se diga es poco y resulta natural que los hombres finiseculares hablen de “los males de la Patria”. En el momento de arrancar la tercera y definitiva Escuela de Caminos (1834) y cuando salen los primeros titulados (1839) –con Betancourt yacente bajo los hielos bálticos–, Riego hacía tiempo que se había sublevado, los Cien mil Hijos de San Luis nos habían invadido, y, vuelto el Deseado (?), la carlistada estaba en pleno auge. A mediados del siglo XIX siguen las perturbaciones: los matiners y Montemolín, la guerra de África, la actuación de los sucesivos “espadones”, la caída de Isabel II, la “Gloriosa”, los conflictos sociales, Amadeo, la Primera República y la tercera guerra carlista al culminar el tercer cuarto de siglo. ¿Hay quién dé más? Parece mentira que con tanta agitación política, tantos peligros latentes, tanta bancarrota –que reflejan los memorialistas -16- del Iberian Tour– se pueda hacer una sola obra de infraestructura o desarrollo, o cualquier trabajo positivo; pero a pesar de los pesares se llevan a cabo actividades económicas, en gran parte con la animación de capital extranjero. En ese tercer cuarto de siglo se construye la primera mitad de los ferrocarriles13 y la minería recibe un fuerte empujón. A continuación la Restauración y el sistema canovista son un bálsamo, del que se aprovecha la economía. Los ferrocarriles reciben el segundo gran impulso. Si se construye cualquier gráfico con el crecimiento de las carreteras del Estado, se ve cómo de las prácticamente inexistentes a principios de siglo (1.670 km en 1799) se pasa a 8.324 kilómetros con la actuación de los primeros discípulos de Betancourt (1856); cuando llega la Gloriosa hay 17.502 kilómetros (1868) y la Restauración duplica en tres décadas todo lo existente (33.281 km en 1898). Don Rogelio de Inchaurrandieta, el Director de la Escuela finisecular, que escribió el primer tratado de Geología Aplicada, resume las virtudes que se suponen a sus cachorros: “culto al deber, disciplina administrativa y entusiasmo por la carrera”. Sólo con esas prendas podrían hacer frente a las vicisitudes de la época y culminar un trabajo útil. La progresión de las obras hidráulicas no sigue el mismo ritmo. La puesta en regadío –el objetivo más ambicioso, una vez rebajadas las pretensiones de navegabilidad tratadas en las Cortes de 1820– es una labor de generaciones: los estudios, los expedientes y concesiones, las obras, la sindicación de intereses, la preparación de las tierras, el crecimiento de las plantas… llevan mucho tiempo (los aprovechamientos hidroeléctricos, más dinámicos, aparecerán más tarde). Pero en el último cuarto de siglo se ponen las bases del desarrollo posterior. La internacionalmente pionera Ley de Aguas del 79 (con precedentes en el 43 y en el 66), la Ley de Auxilios del Estado (1883), seguida de las disposiciones sobre concesiones y comunidades de regantes, son jalones obligados para la futura eclosión… de nuevo aplazada en gran manera por las circunstancias políticas: la traumática separación de las últimas colonias, el terrorismo y las luchas sociales. El siglo había empezado mal y terminaba mal. Pero como no hay mal que por bien no venga, el movimiento regeneracionista –consecuencia del Desastre– se fija como uno de sus objetivos esenciales el riego de las “tierras sedientas”. Costa y sus voceros sientan también las bases sociales de lo que vendrá después. Pero ya en el siglo siguiente. Entre tanto, se han hecho algunas presas en la primera mitad del XIX (Níjar, Valdeinfierno, Zalamea de la Serena y otras menores, en especial en Extremadura). En la segunda mitad, con las retenidas para el agua de Madrid (el Pontón de la Oliva, el Villar), un conjunto de diques mineros en la provincia de Huelva, la reconstrucción de Puentes, la erección de Escurisa, en el río Martín, y la construcción con tierras de San Bartolomé, en el Arba de Luesia, remata un periodo en el que la ingeniería civil española produce, con tanta parsimonia como persistencia, muros para la contención fluvial de 25 a 50 metros de altura (aparte de muchos otros menores). Cuando canda el siglo, una ley facilita las obras del canal de Aragón y Cataluña, preludio de todos los grandes que se construirán -17- en el siguiente. Hay una conciencia hidráulica –que se advierte en los escritos de la época– para regar, para abastecer y sanear las poblaciones, y para protegerlas de las avenidas. Es un lugar común que el río Júcar, cuya cuenca es –en superficie– entre 1/10 y 1/40 de las del Pó, el Rhin, el Loira y el Sena, ha tenido crecidas superiores a las de cualquiera de estos ríos. Todo un conjunto de poblaciones fluviales defienden sus márgenes contra los ríos Oñar, Zapardiel, Záncara, Valdeginate, Pas, Limia, Júcar, Cinca, Guadalquivir, etc.14 El siglo XX Por lo que toca a nuestra patria, la primera mitad de esta centuria no fue un sendero de rosas.15 Baste recordar la Semana Trágica, Annual (que coincidió con una curiosa huelga hidroeléctrica: la de La Canadiense), la intensidad de turno de los “gobiernos turnantes”, las convulsiones de la República del 31 –en especial la revolución de Asturias– y, por último y sobre todo, la cruenta guerra civil, con la penosa postguerra y el país desarbolado. De nuevo hay que decir que los españoles supieron superar traumas tan tremendos y, en el tema hídrico que nos ocupa, realizaron un esfuerzo muy fructífero. Esfuerzo que se inició con el plan de estabilización de Navarro Rubio y Ullastres y culminó con los de desarrollo y que después ha continuado, con cadencia de crecimiento mas biológico y menos acelerado, durante la democracia establecida. El siglo se inicia con el Plan Gasset (1902) que, si ha sido considerado por muchos como un mero elenco de obras, tuvo el mérito de señalar sitios para presas de manera extensiva. Algunos ministros trataron de luchar contra las “obras de caciques”, es decir contra aquellas cuyo mérito y urgencia residían en hallarse en la jurisdicción electoral de ciertos compravotos, a menudo “cuneros”. Todavía no existía el prurito de exhaustividad y el agua, salvo en zonas concretas, no era un “bien escaso” a escala nacional. Fue Lorenzo Pardo quien primero vio la necesidad de un Plan Nacional, con una ordenación de los recursos. Este plan era de Obras Hidráulicas, si bien se hacían estudios de las especies a implantar, de las zonas de repoblación, etc. Y en efecto, en esa época lo que más se sentía era la escasez del regadío. La frase de Mallada con que se ha encabezado este capítulo, estaba en la mente y en el corazón de muchos españoles: había que regar muchísimo más de lo que se regaba y para ello había que regular los ríos y, para regularlos e incluso invertir su régimen, había que hacer “pantanos”. Luego hablaremos de la perspectiva y la percepción actual, en que se trata de sustituir la “política hidráulica” por la “política del agua”. Pero aquellos hombres del primer tercio del siglo, utópicos y simultáneamente prácticos, cuyas cabezas eran en gran medida ingenieros de caminos, pusieron manos a la obra al principio de la centuria. Y, gracias a ellos, los tres millones de hectáreas que reclamaba Mallada ya se han rebasado y están en servicio hace tiempo y España (por ello y por otras cosas, pero básicamente por ello) es distinta, cualitativa y cuantitativamente hablando. El plan de Peña Boeuf fue un ajuste económico del de Prieto/Lorenzo Pardo a las estrecheces postbélicas. O.P. N.o 49. 1999 Simultáneamente a las presas de regulación, se fueron llevando a cabo los abastecimientos. En la electricidad, se empezó con los saltos “de agua fluyente” y se siguió con las grandes presas, a veces de este origen con servidumbres de regadío –en esos casos con contraembalse de adaptación a demandas– y otras de regadío, con central subsiguiente, normalmente de pie de presa. Lorenzo Pardo trajo algunos conceptos, que fueron controvertidos: los trasvases, con la protesta de los ribereños de ayuso, en el río donante, y los hiperembalses (dada la gran irregularidad interanual), contestados por la casi insoslayable inundación de varias poblaciones (así, el del Ebro, que hoy lleva los apellidos de don Manuel, se paralizó durante toda la segunda República). Hubo una idea de principios del XX que cautivó a grandes ingenieros de entresiglos y hoy horroriza a todos los ecologistas (y con razón): la desecación de extensas lagunas poco profundas, con el objeto de ganar sus tierras para la producción agrícola (la pérdida de las últimas colonias influyó mucho en estas decisiones, en especial con la mirada puesta en el cultivo de la caña de azúcar). Por ejemplo la laguna de Añavieja, muy extensa, cuya extinción –consumada– proyectaría Saavedra y ejecutaría don Lucas Mallada.16 Así cayeron la de La Nava, la de mayor área de España; la de Antela (posteriormente); y sufrieron daños las de La Janda y las Tablas de Daimiel, extensiones palustres a las que, en términos boxísticos, “salvó la campana”. Los principales objetivos de los planes y de las Confederaciones Hidrográficas –hijas de las claras ideas de Lorenzo, territorializando por cuencas– eran la compensación artificial de la falta de regulación natural, la conversión de los regímenes en caudales constantes (abastecimiento) o inversión de caudales (regadío), el aumento sustancial de las zonas irrigadas y la compensación territorial desde regiones excedentarias a las deficitarias. El porcentaje de regulación natural española se considera está en 1/2 del mundial y 3/5 del europeo de media, aun en hipótesis optimistas.17 Su cambio es el norte que guía la hidráulica hispana. A lo largo del siglo diversos zarpazos fluviales van condicionando las variadas defensas urbanas. Así, Málaga, con la mortífera inundación al alborear el siglo, se protege mediante el original “pantano del Agujero” y la canalización del Guadalmedina, que luego se sustituyen por la presa del Limonero a principio de la década de los ochenta. Otras urbes en posiciones de precario, por estar en plena vega (Murcia, Sevilla…) o en terrazas bajísimas (Valencia, Talavera…), se van defendiendo (lo de Murcia fue endémico con paradas, contraparadas, cortas, etc., pues nada menos que ya San Vicente Ferrer había vaticinado aquello de “tragarase este lobo –el Segura– a esta ovejuela). El Guadalquivir se dotó de canalización en Sevilla –y más tardía en Córdoba– y se hicieron “cortas” muy importantes, aparte de desviaciones de los pequeños arroyos traidores que la atacaban “por la espalda”, como el tristemente famoso Tamarguillo (este tipo de arroyos y riachuelos “quislings” existen y han sido mejor o peor resueltos en otros lugares. El Esgueva en Valladolid; los Pico, Vena y Cordeñadijo en Burgos, el Huerva en Zaragoza, etc.). La tremenda catástrofe de Valencia del año 1957 llevó más tarde a la gran canalización o corta Sur del Turia… En esta materia de protección ante inundaciones puede decirse que las soluciones técnicas han ido a remolque de los sucesos, a pesar –paradójicamente– de que éstos hayan sido muy luctuosos y afectado a asentamientos urbanos, siempre más vinculados a la información y a los centros de decisión que las poblaciones rurales habitualmente protagonistas del mundo del regadío, en el que se desenvuelve la mayor parte del trabajo del agua. El gran protagonismo de los regantes se de- Fig. 5. El puente de piedra de Zaragoza cortado por una crecida. Cuadro de Juan Bautista del Mazo, en el Museo del Prado. Fuente: Museo de El Prado. Foto por cortesía del CEHOPU. -18- be, en gran medida, a la influencia de Costa en la opinión pública y al carácter sindical que Lorenzo dio a las Confederaciones Hidrográficas. La progresión de la extensión irrigada ha sido muy intensa. En millones de hectáreas pasa de 1,2 en el entresiglo, a 1,5 en 1940, 2,0 en 1964, 2,7 en 1975 y 3,3 en la actualidad. El importante desarrollo ha venido garantizado por unas 50 grandes presas a principios de siglo, 200 el año 40, 540 el 64, 750 el 75 y más de 1.150 hoy. De los ciento y pocos hectómetros cúbicos de capacidad de principio de centuria se salta a los más de 56.00018 al presente, lo que indica, por una parte, que los aprovechamientos hídricos del siglo XIX eran de agua fluyente (en algunas zonas muy sensibles a las sequías) y de aguas subterráneas, y también, por otra parte, que se ha llegado a un extremo en el que los nuevos embalses inciden ya mucho menos en la regulación.19 Sin que se pueda hablar en absoluto de descoordinación –no en vano las concesiones de aguas superficiales se han mantenido siempre bajo la misma autoridad administrativa–, sí puede afirmarse que los abastecimientos y el desarrollo hidroeléctrico han funcionado al margen y en paralelo a los riegos. Por el contrario, las aguas subterráneas se han gobernado desde otros ministerios y su coordinación con las superficiales ha sido harto escasa. Una parte sustancial de los regadíos tradicionales (la Murcia no batida por el Segura o el Guadalentín, las islas) se hizo con aguas alumbradas y se han seguido alumbrando a últimos del siglo XX con gran eficacia regional pero hasta extremos de gravísima sobreex- plotación en territorios como Murcia, el alto Guadiana, las Afortunadas mayores, el Campo de Dalías, etc. Sólo a finales de siglo los regantes de pozo se están agrupando en comunidades que, constituidas a tiempo, hubiesen evitado muchos quebrantos. Las aguas subterráneas han venido desempeñando históricamente un papel importantísimo en el suministro de la Iberia rural, permitiendo el crecimiento hortícola de “intramuros” y la disponibilidad directa hogareña, aun con todos los peligros de autocontaminación. La acción municipal trató de colectivizar estas iniciativas, a veces con soluciones de freáticos epiteliales, tan curiosos como los “viajes de agua” de Madrid, Alcalá o Torrijos, de herencia arábiga. Pero los suministros a poblaciones a partir de captaciones más o menos profundas han ido sustituyéndose paulatinamente por otros superficiales, salvo en lugares en que no cabían otros recursos, como Palma de Mallorca o las capitales canarias. Madrid reaccionó muy pronto a la penuria de los “viajes” –con un espectacular crecimiento asociado al cambio de sistema– y Barcelona, por el contrario, estuvo estrangulada por la falta de visión de algunos hidrogeólogos, emperrados en las aguas subterráneas de sus deltas próximos. La inyección de caudales del Ter, propugnada por Durán Farell, y luego la traída del alto Llobregat, han despejado el panorama. Rara es la capital española que no cuenta con su presa de abastecimiento, algunas tan soberbias como El Atazar madrileño y La Baells barcelonesa, bóvedas de más de 100 metros de altura proyectadas en los años setenta por el ingeniero civil portugués Laghinha Serafim. Fig. 6. Presa y embalse de La Baells, de 102,35 metros de altura sobre cimientos. -19- O.P. N.o 49. 1999 La mala política española de aguas subterráneas proviene de la falta de perspectiva de sectores técnicos que han visto en ellas la solución y no el complemento. Si en lugar de esquilmar y sobrebombear e interiorizar aguas fluyentes y secar fuentes, tratando a los acuíferos como recurso primordial (cuando de media nacional nunca debe esperarse de ellos más de 10 -15 %), hubiesen comprendido la importancia de dichos acuíferos como almacén y volante regulador –aun con todos sus problemas de inercia y extracción– se podría haber hecho una política de explotación conjunta muy beneficiosa, que todavía se puede reconducir. Un ejemplo claro son los pozos del Canal de Isabel II, de considerable ayuda en los años secos. La dotación hídrica para pequeños núcleos dispersos, el suministro a las islas de naturaleza filtrante, la recarga mediante embalses de baja estanquidad (Castellón)… son campos en los que las aguas subterráneas son insustituibles. A lo largo de este siglo se han hecho macroembalses o hiperembalses de cabecera, cuando cabía la posibilidad (Bárcena, Cuerda del Pozo, Lorenzo Pardo, Entrepeñas-Buendía, El Tranco, Alarcón, etc.) o no tan arriba, cuando las circunstancias morfológicas o foronómicas no lo permitían (Cijara, Iznajar, Cenajo…)20 Todos los vasos citados se pusieron en servicio entre 1940 y 1970; bastantes estaban comenzados antes de la contienda civil. El gran desarrollo hidroeléctrico español se hizo en las décadas cincuenta, sesenta y setenta de este siglo. Al final de la centuria anterior la electricidad se produjo principalmente en pequeñas centrales térmicas o hidroeléctricas, siendo aquéllas muchas más que éstas y éstas, a su vez, pequeños molinos reconvertidos inmediatos a los centros de consumo, pues el gran obstáculo para la generalización radicaba en el uso de la corriente continua, que impide el transporte a largas distancias. En 1900 hay unas 300 pequeñas centrales hidroeléctricas en España, con producción que hoy sería irrelevante.21 A principios del siglo XX se crean diversas sociedades españolas dedicadas a la construcción y explotación de saltos de agua, que de entrada se hacen fluyentes, sin apenas regulación, dada la baja demanda. Se aprovechan sobre todo ríos y lagos del Pirineo y la cordillera cantábrica, el Júcar, el alto Ebro y el Guadalquivir. Los canadienses que trabajan en el Pirineo y los suizos en Málaga, hacen un par de grandes presas de objetivo hidroeléctrico, con regulación importante: antes de la dictadura de Primo de Rivera se han construido Camarasa (con 103 m de altura) y Montejaque (finísima bóveda de 84 m); las filtraciones de la primera han sido difíciles de domeñar y las de la segunda nunca se sellaron. También el Conde de Guadalhorce hace por entonces un salto con presa de regulación en el río Turón. El desarrollo hidroeléctrico se mide por la conexión: durante el Directorio son importantes la red catalana (unida a la de Zaragoza), con raíces pirenaicas; también aislada la vasca (del mismo origen); las del Guadalquivir (muy importantes) y Sevilla/Cádiz y madrileña, la única conectada a larga distancia con la valenciana y alicantino-murciana. Hay otras “marañas” de líneas eléctricas de transportes más locales: en Cantabria; en Asturias; en diversos ámbitos gallegos; en Valladolid/Zamora/Salamanca; en Sierra Nevada, etc. Durante la segunda República se inaugura la gran presa hidroeléctrica reguladora del río Jándula, así como el Doiras, en el Navia, pero el gran empeño energético hidráulico se hizo por Saltos del Duero, con la presa de Ricobayo en el río Esla, que embalsa casi 1.200 hm3. Su impulsor, Orbegozo, murió convencido de haber arruinado a los accionistas. Tras la guerra, una vez construidos Villalcampo, Castro y las restantes grandes presas del Duero, la compañía se convirtió en uno de los más florecientes negocios del país. Nada más terminar la contienda el Esla estaba unido por líneas de alta tensión con Bilbao y Madrid; en los años cincuenta se había engarzado ya con Cataluña y Galicia, configurándose al principio de los setenta una tupidísima red integral, con conexiones varias a 110, 135, 220 y 380 kV. La Mudarra y Escatrón fueron en esos años los nudos básicos de la interconexión, que luego proliferaron. Como queda dicho, el desarrollo hidroeléctrico del país se produce las décadas cincuenta a setenta. La iniciativa privada contribuye en gran manera a colocar las obras hidráulicas españolas entre las más importantes del mundo y a la cabeza de las europeas.22 Así, por ejemplo, Aldeadávila es la central de mayor producción de la Europa Occidental, Alcántara tuvo récord de cabida en ese mismo ámbito (3.162 hm3) y Almendra, con sus más de 200 metros de altura y su empozadísima central, es un prodigio técnico (existen como unas dos docenas de centrales subterráneas, de grandes dimensiones, algunas de las cuales, como Tanes, Villarino-Almendra y San Agustín son, además, subfluviales, con restitución libre). El aumento de la potencia instalada puede cifrarse así en números aproximados: • Comienzo de la Gran Guerra (1914) • Advenimiento de la República (1931) • Fin de la Guerra Civil (1940) 200.000 kW 900.000 kW 1.400.000 kW • Fin del franquismo (1975) 11.900.000 kW • Actualidad (1999) 18.200.000 kW Pero en este aumento último de la potencia teórica no debe verse una correspondencia biunívoca con la producción. Lo que empezó por unas dispersas “fábricas de luz” siguió como la gran solución energética del país para luego, en los años sesenta, mostrarse insuficiente para atender las demandas. El Instituto Nacional de Industria acomete un programa de grandes centrales térmicas –que pronto es seguido por las empresas eléctricas– y en la mitad de la década de los setenta las térmicas producen ya más que las hidroeléctricas y las nucleares se incorporan a la producción a principios de los setenta. Casi todo el aumento de potencia de las dos últimas décadas23 se traduce en grupos reversibles (unos 3 GW), en aumento de la potencia de centrales existentes (unos 1,8 GW: Aldeadávila, Villalcampo, Castro…) y en la construcción y sobre todo rehabilitación de minicentrales (1,2 GW) (una legislación específica, con ayudas del Estado y mercado garantizado, ha permitido proliferar esta clase de generación de energía de baja calidad, que dudosamente se hubiese desarrollado en mercado libre. Pero es evidente el atractivo de es-20- ta verdadera “escuela” de hidroeléctricos menores, en instalaciones relativamente ecológicas y un cierto aire romántico. Está por ver el futuro de esta simpática operación). Las presas se han recrecido para permitir la reversibilidad, inundando el pie de las que las preceden. En diversos lugares se han hecho bombeos de un río a un lago o de un río embalsado a un estanque artificial. Con estas operaciones se han conseguido centrales reversibles de gran potencia, pues el objetivo principal es el de suministrar las “puntas” del consumo, que no pueden acompañar térmicas ni nucleares. El bombeo se ejerce en las horas de “valle” de la demanda. Algunas de estas instalaciones específicas de bombeo son absolutamente espectaculares; valgan de ejemplo el complejo Cortes/La Muela, en el río Júcar, o el de Bobastro/La Encantada, en el Guadalhorce. La contribución real hidroeléctrica a la “cesta” de productos energéticos en España –aun con la gran variación de la hidraulicidad anual– hace tiempo que bajó del 30 % y se configura alrededor del 15 %, si bien pudiera aumentar algo cuando se hagan algunos saltos todavía ecológicamente factibles y se aprovechen pies de presa hoy estériles. Otro aspecto interesante de la hidráulica española es el de la refrigeración de centrales térmicas y nucleares. Algunas se han hecho a la orilla del mar y los caudales necesarios se han tomado de él (por ejemplo la nuclear de Vandellós). Otras se suministran de un gran río (el Ebro en la central nuclear de Ascó) o bien de un pequeño embalse específico al que se ha transportado aguas fluviales (Arrocampo, almacén de bombeo desde el Tajo para la central nuclear de Almaraz). Pero también es frecuente que estas instalaciones se pongan en un embalse importante (central térmica de Compostilla, en Bárcena de Sil) o no tanto (Sobrón, en el Ebro, para la central nuclear de Santa María de Garoña). Por supuesto que todos estos logros del siglo XX sólo han sido posibles con grandes infraestructuras: lo quebrado del relieve español ha obligado a grandes túneles, importantes viaductos y sifones y muy largos canales. Aparte de la distribución “venosa” de acequias de irrigación y toda suerte de artilugios para la distribución del agua urbana, industrial y de regadíos. Aunque hay numerosos túneles hidráulicos romanos o renacentistas (la mina de Daroca, la del Corregidor Navarro en Toledo…), es en el siglo XX cuando se desarrollan enormemente, algunas veces a presión (sobre todo de carga de centrales) y más frecuentes de lámina libre (un caso especial generalizado es el de los desvíos fluviales para la construcción de presas, que a menudo quedan de desagüe de fondo). El siglo pasado fue el de la construcción de las líneas y túneles ferroviarios, apenas incrementados con la alta velocidad a fines del siglo XX. En cambio los túneles hídricos superan grandemente en número a los de ferrocarril (2.476 frente a 1.931) y en longitud los duplican (1.647 kilómetros frente a 755). A lo largo del siglo las perforaciones hidráulicas han ido aumentado de tamaño: cuando el que esto escribe trabajó en 1956 para el túnel de San Agustín, portador de caudales del río Bibey, era la galería récord absoluto de España, con 8.800 metros largos. Cuando le tocó calar el del Talave, en el -21- trasvase Tajo-Segura, a finales de los años setenta, con unos 30 kilómetros, de nuevo era la mayor perforación subterránea del país con dos bocas; lo sigue siendo. Aunque están aumentando a buen ritmo, los túneles carreteros representan el 5 % en número de los hidráulicos y el 10 % de longitud. Pero la morfología impone grandes acueductos a la salida de esos túneles, algunos tan espectaculares y largos como los del trasvase Tajo-Segura en la provincia de Cuenca, el que proyectó Peña Boeuf en Tardienta (¡que sirvió de trinchera en alto en la guerra del 36!) o el de Torroja en Alloz, de depuradísima traza. Otras veces se han hecho sifones importantes; así los que proyectase González Quijano en la provincia de Cádiz o los de Auxini en el Boeza berciano. Incluso se ha llegado –en terrenos muy peligrosos por deslizantes– a la solución de grandes sifones-túnel, a instancias del autor de estas líneas: en los canales de la margen izquierda del Guadalhorce o en la traída de aguas de Bilbao (Recaldeberri). Los canales que se han servido de todos estos artilugios y que llevan su agua a la irrigación o a los saltos son, con harta frecuencia, grandes obras de ingeniería. En Navarra, en Huesca o en Lérida impresionan no solamente los de gran porte (Bardenas, Monegros, Cinca, Aragón y Cataluña) sino otros menores o derivados que allí llaman acequias, a pesar de sus grandes secciones y obras conexas: La Violada, Terreu, Flumen, etc. Los problemas técnicos han sido extraordinarios en el Somontano del Pirineo; sirvan de ejemplo los derivados de los yesos y los limos. Quienes –por viejos– hemos conocido la comarca con el regadío incipiente y la vemos ahora, podemos certificar el cambio: la parte noroccidental de Alcubierre se llamaba el Desierto de La Violada. Ahora es un vergel. Nada tienen que ver los pueblos polvorientos y deprimidos de Sariñena y vecinos, con los actuales. Al sur de Alcubierre la transformación radical de la zona de Bujaraloz se está produciendo en estos momentos. Ya sabemos que esa “redención” por el riego que propugnó Costa no es del agrado de todo el mundo, que habrá que ponerle coto en breve, por falta de tierras, o climas aptos, por problemas de mercado o algunos ecológicos, pero la justicia social y desarrollo que estas acciones han llevado a esta parte del territorio, o a los regadíos de Talavera o a Badajoz o a Jaén y el bajo Guadalquivir y tantos otros, resisten toda crítica. Los hidroeléctricos españoles también han construido grandes canales: en zonas relativamente asequibles, como los de Castrejón en el Tajo o Ariéstolas en el Cinca; en tramos de dificultad media, como la gran obra de Cornatel y subsiguientes en el río Sil o La Toba en Cuenca, y también han rizado el rizo de las dificultades de la alta montaña, especialmente en el Pirineo y la cordillera cantábrica. Por poner algunos ejemplos, se puede recordar Lafortunada, en Huesca; Camarmeña en el Cares y el salto del Dobra en plenos Picos de Europa; el Bao en la Sierra de Manzaneda y los saltos del alto Bibey, las obras de don Rafael Benjumea en los Gaitanes malagueños; Maitena en Sierra Nevada o las de las hoces del Júcar. Tantos y tantos canales en medias laderas pinas, inaccesibles, deslizantes, en lugares apartados, que han formado y endurecido O.P. N.o 49. 1999 a cientos de ingenieros de caminos, conocedores como pocos de la realidad física del país, crecidos ante las dificultades en épocas –nada lejanas– en que los medios técnicos no se parecían a los actuales, pero en épocas en las que también los hombres que les ayudaban, tal vez curtidos por las carencias, eran capaces de esfuerzos y riesgos espontáneos en ellos, pero que en la actualidad nadie pide ya, ni hay que pedir. Lo que sigue no pretende ser el horóscopo de lo que vaya a suceder ni el espejo de la perfección del tratamiento hídrico deseable para nuestro país. Es simplemente una opinión acerca de cómo creo debieran desarrollarse las cosas. Sin ánimo de exhaustividad la resumo en unos cuantos puntos: • La España pasada requería regular los ríos. Aún queda bastante trabajo en esta materia, pero la España del siglo XXI tendrá más problemas de calidad que de cantidad, si se hacen bien las cosas y se contrarrestan las sequías y las tendencias climáticas con una política adecuada. • Hay que recuperar la pureza de los ríos, manteniendo caudales suficientes en ellos para la vida de las especies piscícolas y la vegetación de ribera. Hay que recuperar las fuentes perdidas –que son muchas– a más o menos largo plazo. • Es hora de abordar una enérgica política de ahorro del agua, principalmente por parte de los regantes, que consumen el 80 % del recurso. Hay que acometer el asunto por vía tarifaria, introduciendo –aun con todas sus dificultades– un sistema de cómputo volumétrico, abandonado los métodos de evaluación por superficie. Otra economía importante provendrá de la fuerte inversión en estanquidad de conducciones, incluyendo en estas medidas las de mejora de redes de abastecimientos urbanos. • Hora es también de acometer a fondo las políticas de recuperación de aguas residuales y de desalinización, con actitudes de la Administración –central y periférica– más sensibles a las iniciativas e investigaciones de la sociedad en estas materias. • No se deben condenar a priori los trasvases entre cuencas, con fundamentalismos que recuerdan los de ciertas sectas que prohiben las prácticas de implantaciones de órganos o transfusiones sanguíneas, en el terreno de la medicina. Los trasvases se han hecho y están haciendo en diversos lugares del mundo civilizado (California, por ejemplo). • No debe darse por cerrada, aunque esté ya muy avanzada, la etapa de construcción de nuevas presas. La prevención de avenidas (con diques como los que se han construido en la década anterior en Murcia), los prioritarios Fig. 7. Depuradora, aguas abajo de Zaragoza, junto a un Ebro meandroide y perezoso. Fig. 8. Ósmosis inversa con la desalinizadora de Ibiza. Se multiplicarán a corto plazo. Ojeada al futuro ¡Qué importa un día! Está el ayer alerto al mañana, mañana al infinito; hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana –ni el ayer– escrito. Antonio Machado El Dios ibero -22- tradas y salidas, computando en este balance la recuperación de niveles a largo plazo (todo ello requiere una alta tecnificación, con apoyo político). • Hay que luchar por la operatividad de los Planes Hidrológicos, no tan sólo los de cuenca sino el nacional. Aunque sea difícil tarea, los técnicos han de convencer a los políticos de que esta es una cuestión de Estado; y de que, en ciertos ámbitos, hay que llegar a la tecnocracia (en la medicina social, en el urbanismo, en el reparto del agua) para el bien de la comunidad. • El conjunto de medidas que se apliquen debe estar supeditado a un riguroso control medioambiental. Pocos mundos son más sensibles a la agresión antiecológica que el del agua, por su ubicuidad, por su fluidez, por su fragilidad, por su carácter de indispensable para la vida, por todo. Algunos ambientes hídricos, tales como los humedales, deben ser declarados intocables. Algunos tramos fluviales (al estilo de los “ríos escénicos” americanos), también deben ser intangibles. ■ abastecimientos, los complementos de regulación que sean justificables… deberán imponer su ley a ciertos planteamientos aprioristas e intransigentes. • El aumento del consumo de agua, que es de esperar se produzca, no tiene por qué ser sustancial, si funcionan las medidas de ahorro (y habida cuenta de la previsible evolución demográfica). • Cualquier plan o previsión debe contemplar la integración de los acuíferos en el sistema hídrico. Para ello hay que empezar protegiéndolos, en bastantes casos de sus propios explotadores. • En cuanto a los acuíferos “mártires”, sobreexplotados, deprimidos, cuando sea factible debe ser congelada la cuantía total de las extracciones a que están sometidos, férreamente estrechado el gasto unitario de agua de sus beneficiarios y, posteriormente, alimentados los “embalses subterráneos” por inyecciones o trasvases, para su reposición. Cuando no sean factibles estos tratamientos, los consumos absolutos de los beneficiarios deberán rebajarse en la proporción adecuada –si no hay más remedio reduciendo extensiones de cultivo– para conseguir el equilibrio entre en- Clemente Sáenz Ridruejo Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Geólogo Notas 1. Puentes burlados por sus ríos: vid. Clemente Sáenz Ridruejo, “Cuando los ríos pasaban bajo los puentes”, Revista Cauce 2000, nº 90, 1999, p. 75. 2. Hipérbola sería si la roca fuese homogénea, la lluvia constante en toda la cuenca, y ésta proporcional al cuadrado de la longitud del curso en cada uno de sus puntos. Como las rocas son más duras en cabecera y allí llueve más, el tobogán es muy pino asuso. 3. Los laudes de al-Razi son de tradición isidoriana. Incluye a al-Andalus = España en el cuarto clima (el central de los siete de los geógrafos árabes), es decir, el privilegiado, el de Bagdad. Estas alabanzas, largas y emotivas, están transcritas por al-Maqqari. 4. Este asunto se planteó por primera vez por Clemente Sáenz García. La figura que se incluye se publicó en el segundo tomo del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, de 1933. 5. Estas cifras son de elaboración propia. Han sido parcialmente publicadas por mi colaborador Eugenio Sanz. Los límites inferiores de los caudales de los brotes son tema de controversia y análisis. ¿Qué debemos entender por fuente? Suele adoptarse el 1/2 l/min como tope bajo (mucho menos de lo que en Murcia llaman un junquillo de agua). A partir de ahí se supone que los brotes no llegan a término y se evaporan o infiltran de nuevo. 6. El C.E.H. calculó 9.190 hm3/año en 1980, con garantía del 96% sobre demanda uniforme. El Libro Blanco del Agua (100%) supone 8.599. Con las series nuevas de aportaciones los cálculos actuales son de 8.927. 7. Mallada escribió esas líneas en 1890. Parece mentira que don Lucas, uno de los grandes sabios españoles, tan sólo sea conocido por el gran público por este librito lúgubre, y ello gracias a que lo leyeron Baroja y Azorín. Sus obras magnas sobre estratigrafía y paleontología, sus magistrales estudios provinciales, ni se mencionan. 8. Vid. Clemente Sáenz Ridruejo, “La traída de aguas de Uxama”, en Celtiberia, nº 70, 1985, pp. 265 a 292. La conducción tiene 18 km. 9. La penosa desaparición de los nacientes canarios, por vía de la sobreexplotación subterránea, condenó los molinos de agua. En Gran Canaria hubo cerca de 200 –a menudo en paralelo con la molienda del azúcar de caña en los ingenios–, quedando 36 en 1937, y siete de viento, aparte de 18 térmicos y eléctricos. En 1988 subsistían 13 molinos de agua (Juan M. Díaz Rodríguez, Molinos de agua en Gran Canaria, Las Palmas, 1989). Sobre los apenas conocidos molinos de viento de las cuencas del Valderaduey y el Sequillo puede consultarse Carlos Carricajo Carbajo, en Los Molinos: cultura y tecnología, pp. 85 a 109. En dicho libro (Logroño 1989) puede verse también el gran desarrollo de los molinos de viento en el campo de Cartegena (Caridad de Santiago y Ana Mas, pp. 317 a 323). 10. Las industrias tradicionales de fuerza motriz hídrica han sido magistralmente descritas por Ignacio González Tascón en su obra Fábricas Hidráulicas españolas (CEHOPU, Madrid, 1987). Contra lo que pueda pensarse, ya había discriminación entre actividades limpias y contaminantes, que se ordenaban según la marcha del agua en los ríos medianos y pequeños. 11. Se preguntaban tanto Schnitter como el recientemente desaparecido Díaz Marta –que me llevó a ver Cempoala– de dónde pudo sacar el frailuco toledano la idea de semejante obra. El ingeniero suizo –en una publicación de la Asociación de Ingenieros de Caminos– echaba cuenta de las distancias a Tembleque desde los principales acueductos romanos en pie. Pero no reparó en que en el siglo XVI (y todavía en el XVIII) subsistía como posible modelo el inacabable arquerío de abas- tecimiento de Consuegra, muchísimo más largo que cualquier otro (así puede verse en un soso dibujo del librito sobre la orden de San Juan en la comarca, de un manuscrito del siglo XVIII editado por la Diputación de Toledo). Desde Tembleque a Consuegra hay veintipocos kilómetros. 12. En la más conocida obra de Nicholas J. Schnitter A History of Dams (Rotterdam, 1994), p.153. 13. Véase el expresivo gráfico de Miguel Aguiló en la “Revista de Obras Públicas” (número del Bicentenario del Cuerpo de I. de C.C.P.), junio de 1999, p. 62. 14. Ver la última parte del capítulo “Ríos y Canales” de la Revista de Obras Públicas de 12 de junio de 1899. 15. Tampoco para nuestros vecinos de Europa. Solamente la Gran Guerra (1914-18) y la Segunda conflagración mundial , causaron más víctimas que todas las guerras de la historia. Sin embargo la Belle Epoque y la posguerra subsiguiente al Plan Marshall, fueron periodos de gran actividad de todo género. 16. Don Lucas recibió allí el mayor disgusto de su vida cuando un sobrino suyo, a quien tenía al frente de los trabajos, fue condenado por un crimen en el lugar de las obras. 17. Clemente Sáenz Ridruejo, en “LXXV aniversario del Instituto de la Ingeniería de España”, “La regulación de los ríos”, pp. 18 a 25. 18. Los datos de regadíos, embalses y sus capacidades están tomados de Francisco de los Ríos (op. cit. En n. 17, pp. 26 a 35), de los Inventarios de Presas del M.O.P.T. y de Luis Berga, en la “Revista de Obras Públicas” de junio de 1999, pp. 68-71. 19. Vid. C. Sáenz Ridruejo en n. 17. 20. El concepto de cabecera a veces es ambiguo, como en el caso del Guadalquivir, que ha cambiado con los siglos. El Guadalmena/Guadalimar se consideró origen del “río grande” y entre aquél y su afluente el Guadalén, dos presas principales juntan tanta agua como la del Tranco de Beas del Guadalquivir. Hay ríos bífidos, como el Júcar-Cabriel; la presa de Contreras, en el segundo, regula casi tanta aportación como Alarcón en el primero. Un río tan importante como el Ebro es evidente que no se gobierna con un embalse como el de Lorenzo Pardo (540 hm3). Pero las canales intrapirenaicas tienen diversas grandes reservas. Solamente Yesa (que se va a recrecer) puede almacenar 446 hm3. El más deficitario en regulacion de raíz es el Duero, pues la Cuerda del Pozo tiene de cabida tan sólo 229 hm3. Bien es verdad que las cabeceras de sus afluentes cantábricos se han dotado de pantanos de cierta importancia, pero nada espectaculares: Barrios de Luna (308 hm3), Porma (317 hm3), Aguilar (247 hm3). Si alguna vez se embalsa la presa de Riaño, el principal afluente, el Esla, contará con una regulación en origen de 664 hm3. Cuando hemos hablado de macroembalses no nos hemos referido a las cifras absolutas de su cabida, sino en relación con las aportaciones. Los mejor dotados son el Tajo, hiperregulado con el sistema Entrepeñas-Buendía, y el Guadiana medio, que une el tándem Zújar/La Serena en su mayor tributario (3.541 hm3) al conjunto Cijara/García de Sola/Orellana (2.870 hm3), en el curso principal. 21. Vid. José Mª de Oriol y Urquijo en op. cit en n. 17, pp. 74 a 100. 22. El Comissioner Domini, con su misión de técnicos de los EE UU, sorprendió a la opinión internacional al dar publicidad a lo que aquí se había hecho. Sin embargo, a fuer de realistas, este temprano crecimiento de la hidráulica española, impulsado por la mala regulación y distribución natural de las aguas, pronto será rebasado por los de naciones emergentes con recursos muy superiores a los nuestros. 23. Ver E. Vallarino y L. Cuesta, en el número de junio de 1999 de la Revista de Obras Públicas, “Los aprovechamientos hidroeléctricos”. -23- O.P. N.o 49. 1999 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO Los ferrocarriles Andrés López Pita DESCRIPTORES INFRAESTRUCTURA OROGRAFÍA VÍA DOBLE FABRICANTES DE MATERIAL VEHÍCULOS DE CAJA INCLINABLE OBRAS DE FÁBRICA TIEMPO OBJETIVO Introducción Abordar en el limitado espacio disponible para un artículo la realidad del ferrocarril español durante el siglo XX, es sin duda un objetivo difícil, al tener que seleccionar algunos, muy pocos, de los numerosos e importantes hitos que han configurado la existencia de este modo de transporte en dicho período de tiempo. Por otro lado, la celebración el pasado año 1998, del 150 aniversario de la puesta en servicio de la primera línea de ferrocarril en España, dio lugar a la publicación de un cierto número de documentos, artículos o libros, en los que se encuentran expuestos, con gran extensión, los eventos técnicos, comerciales, económicos y jurídicos de carácter más relevante. En este contexto, el objetivo del presente artículo es proporcionar una visión sintética de los aspectos relacionados con la infraestructura ferroviaria, en cuanto se refiere a su extensión y desarrollo. Su inserción en el marco europeo proporcionará una perspectiva de lo que podría ser su posible evolución con el comienzo del nuevo siglo. El ferrocarril español al iniciarse el siglo XX Como resulta bien conocido, la primera línea de ferrocarril que se construyó en España entró en servicio comercial en 1848, es decir, 23 años después de la inauguración de la célebre línea entre Stockton y Darlington, que, con sus 44 kilómetros de longitud, abrió la puerta a la creación práctica de este modo de transporte. El desarrollo de la red ferroviaria española se produjo de forma rápida, tal como reflejan los esquemas de la figura 1. En 1855, su longitud superaba los 400 kilómetros; en los diez años siguientes se construirían casi 4.800 kilómetros suplementarios, lo que situaría a España en el tercer lugar de Europa, por extensión de líneas de ferrocarril. Este ritmo de avance, de aproximadamente 400 kilómetros, en media, por año, puede compararse con el que corresponde al progreso de las nuevas líneas de alta velocidad construidas en Europa a partir de 1960/1970. En todo caso, al iniciarse el presente siglo, la red ferroviaria española presentaba la configuración geográfica que muestra la figura 2, en lo que concernía a las vías de ancho normal (del orden de 11.000 km), a los que cabría sumar los casi 2.000 kilómetros de ferrocarriles dotados de vía estrecha. La orografía de la península Ibérica determinó que fuese necesario construir un importante número de obras de fábrica. Un esbozo útil de la actividad realizada en este campo puede encontrarse en la reciente publicación de la Unidad de Mantenimiento de Infraestructura de Renfe, titulada 150 años de infraestructura ferroviaria (pp. 26 a 38). Desde el punto de vista organizativo cabe tan sólo recordar que desde la Ley General de Ferrocarriles de 1855, éstos fueron construidos y explotados en España por compañías privadas. Las dos más grandes fueron Norte, con 3.814 kilómetros, y MZA, con 3.655 kilómetros. El resto no alcanzaban en ningún caso los 1.700 kilómetros de longitud. -26- Sabadell Granollers Mataró Molins BARCELONA Mataró BARCELONA MADRID MADRID Aranjuez Aranjuez Valencia Alcázar de San Juan Albacete Xátiva Jerez de la Frontera 1851 1855 Puerto de Santa María Gijón SANTANDER SAN SEBASTIÁN OVIEDO BILBAO PAMPLONA LUGO LEÓN Santiago de VITORIA Compostela HUESCA BURGOS LLEIDA PALENCIA LOGROÑO SANTANDER SAN SEBASTIÁN LA CORUÑA BILBAO PAMPLONA VITORIA GIRONA HUESCA BURGOS PALENCIA LOGROÑO VALLADOLID ZAMORA ZARAGOZALLEIDA BARCELONA TARRAGONA ÁVILA GUADALAJARA MADRID CASTELLÓN DE LA PLANA TOLEDO VALENCIA ALBACETE LEÓN ZAMORA VALLADOLID ÁVILA MADRID TOLEDO ZARAGOZA BARCELONA TARRAGONA GUADALAJARA ALBACETE BADAJOZ GIRONA CASTELLÓN DE LA PLANA VALENCIA BADAJOZ ALICANTE MURCIA CÓRDOBA SEVILLA SEVILLA Cartagena Cartagena GRANADA 1865 MÁLAGA CÁDIZ ALICANTE MURCIA CÓRDOBA 1875 MÁLAGA CÁDIZ Fig. 1. Construcción de la red de ancho ibérico. Fuente: Miguel Artola, Los ferrocarriles en España. 1844-1943. GIJÓN SANTANDER OVIEDO LA CORUÑA LUGO SANTIAGO DE COMPOSTELA SAN SEBASTIÁN BILBAO PAMPLONA CARRIL PONTEVEDRA LEÓN VITORIA ASTORGA ORENSE PALENCIA BURGOS LOGROÑO S. JUAN A. HUESCA GERONA SORIA VALLADOLID ZAMORA LÉRIDA ZARAGOZA BARCELONA SALAMANCA SEGOVIA TARRAGONA GUADALAJARA ÁVILA BÉJAR MADRID CUENCA CÁCERES TOLEDO CÓRDOBA SEVILLA JAÉN GUADIX HUELVA CASTELLÓN DE LA PLANA ALBACETE ALICANTE MURCIA QUESADA BAZA GRANADA CÁDIZ PTO. ESCANDÓN SAGUNTO VALENCIA CIUDAD REAL BADAJOZ PORT BOU JACA MÁLAGA ALMERÍA ALGECIRAS COMPAÑÍAS NORTE MZA ANDALUCES MADRID-CÁCERES-PORTUGAL Y PLASENCIA-ASTORGA OTRAS COMPAÑÍAS Fig. 2. Red ferroviaria de ancho normal (1900). Fuente: F. Comin et al. (1998). -27- O.P. N.o 49. 1999 El desarrollo del ferrocarril español de 1900 a 1941 18 16 14 Miles de kilómetros Como se observa en la figura 3, entre 1848 y 1900 se construyó la columna vertebral de la red de ancho normal. A partir del inicio del siglo XX y hasta la creación de Renfe, en 1941, la citada red vería incrementada su longitud en poco más de 800 kilómetros, sobre los casi 11.000 kilómetros ya existentes. De tal modo que en los años cuarenta se disponía de la red que se refleja en la figura 4. Como hechos más significativos, en el período comprendido entre 1900 y 1941, destacarían: la conclusión de la línea entre Ávila y Salamanca; el enlace entre Caminreal y Zaragoza, acortando la unión de esta ciudad con Teruel, así como las conexiones Soria-Burgos y Huesca-Canfranc. En este periodo de tiempo uno de los aspectos más significativos fue la incorporación de la doble vía a algunas de las secciones ya construidas. Tal sería la situación que se produciría en la Compañía del Norte para el itinerario Madrid-Valladolid-Irún, así como en la compañía MZA para la conexión de Madrid con Aranjuez y Alcázar de San Juan. Desde la óptica de la geometría de la vía, la figura 5, muestra la distribución de radios en planta y de las rampas en alzado. En el primer ámbito la observación de los datos de la citada figura invitaría a pensar que con un 64 % de la red en alineación recta, las posibilidades de desarrollar elevadas velocidades serían importantes. Sin embargo, con independencia de los condicionantes que introducen otros elementos de la línea (catenaria, instalaciones de seguridad, pasos a nivel, etc.), lo cierto es que la concatenación entre alineaciones rectas y curvas es lo que determina la velocidad máxima alcanzable en un trazado, y no el valor absoluto de los tramos de alineación recta. Es de interés destacar que en el ámbito de la construcción del material ferroviario, las primeras décadas del siglo XX vieron la aparición de grandes empresas españolas. Así, y a pesar de que La Maquinista Terrestre y Marítima se había creado en 1855, su consolidación sería reforzada por el acuerdo suscrito en 1917 con la compañía MZA para la fabricación de locomotoras. Por su parte, la otra compañía de mayor dimensión, Norte, apoyaría la creación de la denominada “Sociedad Española de Construcciones Babcock & Wilcox”, con sede en Bilbao. Con posterioridad, en 1925, inició su actividad la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de Beasaín, que años más tarde se situaría entre las empresas más importantes del sector ferroviario. De acuerdo con Ortúñez (1998), desde 1916 hasta 1930 los ingresos de las compañías Norte y MZA aumentaron de forma continuada (se multiplicaron por dos), pero de 1930 a 1939 los ingresos sufrieron un pronunciado descenso, debido a la crisis económica y a la competencia de la carretera como principales factores de repercusión. Las consecuencias de la guerra civil no permitieron otra solución que la adoptada el 24 de enero de 1941, con la aprobación de la Ley de Bases, de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera, que dio origen a la creación de Renfe, empresa que se haría cargo de la explotación de los ferrocarriles de vía ancha. 12 10 8 6 4 2 0 1848 1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 TOTAL ANCHA ESTRECHA Fig. 3. Evolución de las líneas españolas (1848-1935). Fuente: 150 años de Infraestructura Ferroviaria, Mantenimiento Renfe (1998). Compañías creación Renfe 1941 NORTE MZA ANDALUCES OESTE ESTADO OTRAS COMPAÑÍAS Fig. 4. La red de ferrocarriles en España en 1941 (Portas, 1998). ALINEACIÓN EN PLANTA ALINEACIÓN EN ALZADO Recta Rampa 10-25 ‰ Rampa > 25 ‰ 0,6 % 64,3 % 12,1 % Rampa 5 > 10 ‰ 24,1 % 22,2% 23,9 % 23,6 % 29,1 % Horizontal Radios < 500 m Radios < 500-1.500 m Rampa < 5 ‰ Fig. 5. Estructura geométrica de la red de ancho internacional en 1935. Fuente: 150 años de Infraestructura Ferroviaria, Mantenimiento Renfe (1998). El ferrocarril español de 1941 a1999 Resulta una evidencia recordar que los primeros años de vida de Renfe estuvieron dedicados a tareas de reconstrucción, consecuencia directa del estado en que se encontraban las instalaciones ferroviarias en el momento de crearse esta empresa. Aunque no hubo una variación relevante de la red ferroviaria, se concluyeron algunos tramos que estaban pendientes. En efecto, la observación de la figura 4, ya mencionada -28- con anterioridad, ponía en evidencia la pertinencia de finalizar la conexión entre Santiago de Compostela y La Coruña, así como lograr un nuevo enlace entre Zamora y Orense a través de La Puebla de Sanabria, reduciendo en paralelo la distancia entre la Meseta Central y Galicia. Este enlace se inauguró a finales de los años cincuenta. Con posterioridad, en 1968, se abriría a la explotación comercial la línea directa de Madrid a Burgos, respecto al itinerario vía Valladolid. Uno de los hechos que más ha penalizado las posibilidades de explotación del ferrocarril español, ha sido, sin duda, el escaso porcentaje de tramos dotados de vía doble. Así, si en el momento de la creación de Renfe en 1941 la red contaba con 1.800 kilómetros de tramos con vía doble (14 % de la longitud total), veinte años más tarde no se alcanzaban los 1.900 kilómetros. En la actualidad (1999), la longitud de secciones en vía doble supera ligeramente los 2.900 kilómetros, lo que representa el 25 % del total de la longitud de la red (11.822 km). La figura 6 muestra la distribución geográfica de las citadas secciones. Es importante, no obstante, valorar adecuadamente el esfuerzo realizado en materia de equipamiento de instalaciones de seguridad, y de electrificación de líneas. En el primer ámbito, a finales de la década de los ochenta, la longitud de red dotada de bloqueo automático o CTC alcanzaba el 36 % (48 % en la actualidad). En materia de electrificación el 50 % de la red lo estaba en 1990, y en el momento actual llega al 55 %. Quizás ha sido el marco del material ferroviario el que ha presentado en este periodo temporal (1941-1999) las innovaciones más relevantes. La puesta en servicio comercial del tren Talgo II en 1950 entre Madrid y Hendaya, significó la entrada de la industria española en el ámbito internacional, dado que las sucesivas series de este material: Talgo III en 1964 a 140 km/h; Talgo de rodadura desplazable a 160 km/h, en 1968, superando el problema del diferente ancho de vía; Talgo pendular en 1980, primero a 160 km/h y posteriormente a 200 km/h, supusieron el reconocimiento de la potencialidad de una de las primeras empresas españolas de fabricación de material ferroviario. En materia de prestaciones comerciales este periodo temporal se caracterizó por introducir en explotación servicios con velocidades punta de hasta 160 km/h, hecho que tuvo lugar en algunas secciones del triángulo Madrid-Barcelona-Valencia. Es de interés situar ahora el ferrocarril español en el marco definido por los países europeos que se encuentran al otro lado de los Pirineos. Las figuras 7 y 8 permiten constatar que en términos de longitud de red por superficie de cada país, España tiene un ratio 2,5 veces inferior al de países como Francia, Italia o el Reino Unido. Referida la extensión de la red a la población, España se encuentra en el marco que corresponde a países como Italia, Bélgica o el Reino Unido y es inferior en un 50 % al ratio de que disponen Dinamarca, Suiza, Alemania o Francia. Es indudable, no obstante, que los indicadores mencionados no proporcionan ninguna referencia sobre la calidad de los servicios que potencialmente pueden prestarse por las infraestructuras de cada país. Si como es usual se consideran, a este res-29- SANTANDER LA CORUÑA OVIEDO SAN SEBASTIÁN BILBAO LUGO LEÓN PAMPLONA VITORIA PONTEVEDRA HUESCA LOGROÑO BURGOS ORENSE PALENCIA SORIA VALLADOLID ZAMORA GIRONA LLEIDA ZARAGOZA BARCELONA SEGOVIA SALAMANCA TARRAGONA TERUEL GUADALAJARA CUENCA ÁVILA MADRID CASTELLÓN DE LA PLANA TOLEDO VALENCIA CÁCERES CIUDAD REAL ALBACETE BADAJOZ ALICANTE CÓRDOBA SEVILLA MURCIA JAÉN HUELVA VÍA DOBLE ELECTRIFICADA DE ALTA VELOCIDAD GRANADA MÁLAGA CÁDIZ ALMERÍA VÍA SENCILLA ELECTRIFICADA VÍA SENCILLA SIN ELECTRIFICAR VÍA DOBLE ELECTRIFICADA VÍA DOBLE SIN ELECTRIFICAR Fig. 6. La red ferroviaria actual de Renfe. L (km) S (103 km2) 125 ALEMANIA BÉLGICA 100 FRANCIA ITALIA REINO UNIDO AUSTRIA SUIZA HOLANDA DINAMARCA 75 50 x 4,4 x (2 a 3) 25 ESPAÑA Países Fig. 7. Longitud de líneas de ferrocarril referida a la superficie del país. Fuente: Elaboración propia a partir de datos UIC. L (km) P (106 h) 700 FRANCIA AUSTRIA 600 500 DINAMARCA SUIZA ALEMANIA x 1,87 400 ESPAÑA ITALIA BÉLGICA REINO UNIDO 300 200 x 1,4 x (1,5 a 1,8) HOLANDA 100 Países Fig. 8. Longitud de líneas de ferrocarril referida a la población del país. Fuente: Elaboración propia a partir de datos UIC. pecto, dos de los factores más representativos de dicha potencialidad: el porcentaje de secciones de vía doble y el porcentaje de tramos de la red convencional en los que pueden alcanzarse velocidades punta comprendidas entre 160 y 200 km/h, se constata la deficiente posición del ferrocarril español. O.P. N.o 49. 1999 Nótese, en efecto, en los gráficos de la figura 9, que el ferrocarril español no disponía más que de un 20 % de su red con vía doble, frente al 42 % de Alemania o al 48 % de Francia. Por lo que respecta a la velocidad, la red española que posibilita los 160/200 km/h es el 40 % de la extensión de su red principal, mientras que Alemania dispone del 75 % y Francia del 85 %. No sorprende, por tanto, que en las relaciones de largo recorrido la cuota de mercado del ferrocarril, lo que equivale a decir su papel en el sistema de transportes, sea muy poco significativa; en media y para los principales corredores, del orden del 11 %. La construcción de nuevas infraestructuras en el ferrocarril español Una de las actividades que caracteriza quizás de mejor manera el ferrocarril europeo en las últimas dos décadas, es la construcción de nuevas infraestructuras aptas para recibir circulaciones a alta velocidad. Dos son los motivos básicos de este hecho: la falta de capacidad de algunos itinerarios y, especialmente, la imposibilidad de lograr configurar una oferta de calidad y atractiva frente a la ofrecida por los modos de transporte concurrentes. De un modo global, a nivel europeo, puede decirse que, tal como reflejamos en el cuadro 1, el ferrocarril ha sido el hermano pobre de los sistemas de transporte. %Vía doble % Red principal con 160 < v < 200 km/h 85 75 48 42 40 20 ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA Fig. 9. La infraestructura ferroviaria española en el contexto europeo. Fuente: El ferrocarril en el sistema de transportes español, A. López Pita (diciembre 1994). CUADRO 1 Evolución tecnológica de los diferentes modos de transporte en Europa Modo Situación de base Evolución y año de incorporación de las nuevas tecnologías Carretera Redes nacionales Autopistas (1935) > 38.000 km Dimensión actual (1999) Aviación Aviones a hélice Aviones a reacción (1950/60) Flota completa excepto tercer nivel Ferrocarril Trazados del siglo XIX Líneas de alta velocidad (1981) < 4.000 km Fuente: A. López Pita (1999) En efecto, las carreteras alcanzaron su pleno desarrollo tecnológico pasando de las redes nacionales a las autopistas en 1935, es decir, hace más de 60 años, y en la actualidad hay en Europa más de 37.000 kilómetros. La aviación, a partir de los años sesenta, se olvidó excepto para las cortas distancias de los aviones a hélice, introduciendo el reactor, más rápido, cómodo y seguro. Mientras, el ferrocarril permaneció, hasta comienzos de los años ochenta, con los trazados construidos hacía 150 años, disponiendo en la actualidad de poco más de 3.400 kilómetros de nuevas secciones de líneas. A partir de este hecho objetivo, cabe preguntarse si son o no necesarias en España nuevas infraestructuras de ferrocarril. Con carácter preliminar es útil recordar que en los últimos tiempos ha habido dos planteamientos antagonistas en relación con esta cuestión. Un primer grupo de opiniones aglutinaba a quienes pensaban que el coste de las nuevas líneas no hacía aconsejable construir nuevas secciones, siendo más económico recurrir a la modernización de los trazados existentes. Un segundo grupo de puntos de vista estimaba, por el contrario, que sólo recurriendo a la construcción de nuevas líneas sería posible hacer frente a los avances logrados por los otros modos de transporte. En nuestro criterio, la respuesta al interrogante planteado no puede llevarse a cabo de manera apriorística y por consideraciones simplistas, sino incorporando al menos algunos de los principales elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones. En realidad, estimamos que el objetivo a lograr es conseguir que, en el segmento de mercado en que se enmarca esta reflexión, el transporte de viajeros a medias y largas distancias, el ferrocarril sea un modo útil a la sociedad, entendiendo por útil que sea utilizado por un número relevante de los potenciales clientes que se muevan en una relación dada. En este contexto es indudable que la construcción de la nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla representó que el ferrocarril pasase de ser un modo de transporte “relativamente poco útil”, con una cuota de mercado de tan sólo el 13 % del total de los desplazamientos en la relación, a un modo muy valorado, al disponer de una cuota de mercado casi cuatro veces mayor (41 %). De cuanto antecede se infiere que ¿sólo las nuevas infraestructuras y la alta velocidad dan respuesta “útil”? El cuadro 2 pone de relieve que existen otras formas de situar al ferrocarril en condiciones de ser un modo “útil” de transporte. Nótese cómo la modernización de los trazados, la utilización de vehículos de caja inclinable o la construcción de nuevas infraestructuras, son herramientas de las que dispone el ferrocarril para lograr, mediante una adecuada combinación total o parcial de ellas, alcanzar una presencia significativa en el mercado del transporte. En apoyo de cuanto hemos indicado, mostramos la figura 10, que pone de relieve cómo cada corredor constituye un caso específico y que, por tanto, no puede haber soluciones apriorísticas y de carácter universal. En función de las características propias que concurran en cada corredor es posible encontrar la actuación ferroviaria más adecuada. -30- CUADRO 2 La tecnología utilizada y la parte de mercado del ferrocarril Cuota de mercado País Relación Línea Alemania Hamburgo-Frankfurt Frankfurt-Munich Suecia Tiempo de viaje Ferrocarril Ferrocarril + Carretera + Avión Ferrocarril + Avión 39 % 37 % Ferrocarril Nueva + Modernizada Nueva + Modernizada 3h 40 min 3h 30 min 44 % 53 % Stocolmo-Göteborg Nueva + Modernizada + Basculante 2h 59 min – 55 % España Madrid-Sevilla Madrid-Málaga Nueva Nueva+Pendular 2h 15 min 4h 48 % – 82 % 30 % Francia París-Lyón París-Clermont Ferrand París-Strasbourg París-Montpellier Nueva Modernizada Modernizada Nueva + Modernizada 2h 3h 19 min 4h 4h 15 min – 40 % 35 % – 90% 80 % 44 % 49 % Fuente: A. López Pita (1998). % Tráfico por ferrocarril Conjunto de modos 48 40 París-C. Ferrand (1996) París-Nantes (1998) 39 Hamburgo-Frankfurt (1991) 31 lómetros de viaductos y aproximadamente la misma longitud de túneles. Éstos, frente a secciones del orden de 40 m2 que presentan las actuales líneas, dispondrán de secciones de casi 80 m2. En el terreno del material, la necesidad comercial de lograr un tiempo de viaje entre Madrid y Barcelona comprendido en el intervalo de las 2 h 15 min/2 h 30 min, obligará a disponer de ramas capaces de situarse en el intervalo de los 320/350 km/h de velocidad punta, hasta el momento no practicada por ningún ferrocarril. Para concluir, resulta de interés recordar que, como se indicó en el segundo apartado, de 1855 a 1865 el ferrocarril español avanzó en la construcción de su red a un ritmo medio de 400 km/año. La experiencia disponible a nivel europeo señala que desde el inicio de la construcción de nuevas infraestructuras de altas prestaciones a comienzos de los años setenta, hasta los primeros años del próximo siglo, es decir, en aproximadamente tres décadas, se habrán construido 4.000 kilómetros de nuevas líneas, lo que supondrá un avance medio anual del orden de 130 kilómetros. 48 París-Bruselas (1998) 24 París-Estrasburgo París-Bruselas (1998) (1994) 126 3h 19 130 4h 150 3h 35 195 2h 222 1h 25 VELOCIDAD COMERCIAL km/h TIEMPO DE VIAJE Fig. 10. Cuota de mercado del ferrocarril respecto al conjunto de modos de transporte en algunas relaciones europeas. Fuente: A. López Pita (1999). FRANCIA RICLA-ZARAGOZA 82,8 km (incluido by pass) FRONTERA ZARAGOZA-LLEIDA 130,7 km CALATAYUD-RICLA 35 km GIRONA ZARAGOZA Ricla GAJANEJOS-CALATAYUD 125 km BARCELONA LLEIDA Calatayud TARRAGONA GUADALAJARA MADRID Síntesis MADRID-GAJANEJOS 107 km (conexión incluida) LAV MADRID-SEVILLA Fig. 11. Esquema general del trazado de la nueva línea Madrid-Barcelona. Fuente: G.I.F. En consecuencia, la aplicación de la filosofía precedente al caso español nos invita a pensar que la red ferroviaria del próximo siglo estará formada por una inteligente combinación de trazados del siglo pasado modernizados y de nuevas secciones de línea. En nuestro criterio habría de buscarse un tiempo objetivo para cada relación que venga definido por lograr optimizar las tres variables siguientes: la inversión económica, la cuota de mercado del ferrocarril y el margen positivo de explotación del operador ferroviario. La construcción de la nueva línea MadridBarcelona, en periodo de ejecución, responde a este criterio. Desde el punto de vista ingenieril, esta nueva línea, cuyos tramos en fase de ejecución se muestran en la figura 11, supondrá nuevos retos tecnológicos. De Madrid a Lleida, a lo largo de casi 470 kilómetros, será preciso construir más de 25 ki-31- El presente artículo ha tenido por finalidad efectuar un rápido repaso al desarrollo de las infraestructuras de ferrocarril en España, a través de la consideración de varios escenarios temporales: la situación a comienzos de siglo, el auge y la decadencia de las compañías privadas, la creación de Renfe y su evolución hasta el momento actual. Junto a ellos, determinadas reflexiones sobre el desarrollo futuro de nuevas infraestructuras de ferrocarril en España. ■ Andrés López Pita Profesor Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Catedrático de Ferrocarriles Universidad Politécnica de Cataluña Bibliografía – 150 años de infraestructura ferroviaria, Mantenimiento de Infraestructura de Renfe, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1998. – 150 años de historia de los ferrocarriles españoles, Vol. I y II, Francisco Comín, Pablo Martín, Miguel Muñoz y Javier Vidal, Editorial Anaya, 1998. – Renfe (1941-1991), medio siglo de ferrocarril público, Madrid, Luna, 1995. – “150 años de ferrocarril en España”, Revista Líneas, nº 185, Renfe. – “Opciones alternativas y complementarias en la mejora de la oferta de los servicios interurbanos de viajeros por ferrocarril”, A. López Pita, Revista de Obras Públicas, 1998, pp. 11-19. – Pendulación, basculación y construcción de infraestructuras ferroviarias, A. López Pita, Ministerio de Fomento, 1998, 254 páginas. O.P. N.o 49. 1999 La ingeniería de costas en España en el siglo XX. Innovaciones y desarrollo Pedro Suárez Bores DESCRIPTORES OBRAS MARÍTIMAS INNOVACIONES EN EL PROYECTO TURISMO LITORAL URBANISMO MARÍTIMO INNOVACIONES EN EL DISEÑO PLAYAS DE LEVANTE DE BARCELONA LEY DE COSTAS ACTUACIONES SIGLO XXI Proemio El contenido de este artículo se refiere íntegra y únicamente al entorno y tecnología estrictamente litorales, y no a los asentamientos urbanos o industriales más o menos cercanos a la orilla. La etapa de iniciación e innovación tecnológica. El marco físico costero de la península Ibérica La península Ibérica constituye un microcontinente de formas muy recortadas situado en el suroeste de Europa, entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. La creciente aridez de nuestro suelo, favorecida por una agricultura muy temprana (VII M. a C) y por tácticas guerreras de tierra calcinada (Reconquista), ha producido la colmatación temprana de nuestros estuarios postflandrienses, principalmente los mediterráneos. Sólo la costa gallega, con sus magníficas rías, que conservan aún la articulación original de la orilla, constituye una excepción. Estas circunstancias han hecho de España un país de costas recortadas, sin abrigos costeros naturales, Díez (1996), pero que históricamente ha estado y está muy comprometido con el mar en todas sus fachadas: • Relaciones mediterráneas, desde el Neolítico, culminando con el establecimiento de la talasocracia catalano-aragonesa desde la Edad Media. • Pesca en el banco sahariano al menos desde tiempos de Tartessos. Exploraciones portuguesas y andaluzas de la costa africana, llegando a la India. Descubrimiento de América en 1492, con el establecimiento de la primera talasocracia planetaria, Felipe II. • Relaciones marítimas megalíticas y del Bronce Atlántico con Bretaña, e Islas Británicas, llegando a las Orcadas y Escandinavia. Pesca marítima de la ballena, antes del siglo XII, y del bacalao en las costas de Terranova, desde finales del siglo XV, por los pescadores de la fachada cantábrica. En estas condiciones, de falta de abrigos naturales y de demanda de un tráfico marítimo, los españoles de todas las épocas se han visto obligados a construir puertos exteriores desde hace milenios, a pesar de que las costas españolas, incluso las del Mediterráneo, son muy batidas. Los temporales del Cantábrico son bien conocidos por los navegantes, y los vendavales de golfo de Cádiz, con el paso del Estrecho, son ya descritos por los navegantes de la Antigüedad. Obras marítimas: innovaciones en el proyecto Hasta principios del siglo XX las actuaciones del hombre en costas abiertas se limitaban, en el mundo entero, a la construcción de abrigos para los puertos y la defensa de márgenes, construcción de espigones de encauzamiento y de apoyo, con la natural formación, en su caso, de las correspon- -32- dientes playas de apoyo. La tecnología era puramente artesanal, reduciéndose a un conjunto de recomendaciones, algunas heredadas incluso de los romanos, y de experiencias personales, transmitidas de maestros a discípulos. A pesar de estas limitaciones técnicas y de la dureza del clima marítimo, el puerto de Barcelona empezó a construirse en el siglo XV. En el primer cuarto del siglo XX, Churruca se enfrenta a los temporales del Cantábrico con el dique exterior de El Abra, siendo este dique destruido por la acción del mar. Con la experiencia adquirida, construye un nuevo dique, que aún continúa en servicio, aunque en la actualidad abrigado por el gran dique de Punta Lucero. Este y otros ejemplos, con averías más o menos grandes de los diques –Valencia, Málaga, etc.–, muestran la dureza de nuestros mares y la tenacidad de la lucha entablada. Una innovación fundamental en esta lucha la introduce en 1933 el entonces Catedrático de Puertos de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, don Eduardo J. de Castro, al proponer una fórmula para el cálculo del peso (P) de los cantos del manto principal de los diques de escollera: P= N d H3 (cot α -1) cot α 2 · (d-1) 3 d No tenemos conocimiento del método seguido por el profesor Castro para la deducción de su fórmula, pero el término correspondiente a la densidad (d) nunca ha sido discutido y se perpetúa en todas las fórmulas propuestas posteriormente, Iribarren (1938), Hudson (1959) (1961), Hedar (1960), Iribarren (1965), Losada y Giménez-Curto (1979), etc. Incluso el término correspondiente a la altura de ola (H) es también conservado en todas las formulaciones posteriores, con una sola variable climática: Iribarren (1938), Hedar (1960), etc. Solamente el término en (α) ha sido objeto de posterior progreso, Hedar (1960), Iribarren (1965). La importante contribución de Castro sobre diques de escollera vino a constituir, junto con la fórmula de Sainflou (1928) para diques verticales, la base tecnológica de la naciente Ingeniería de Costas, hasta entonces puramente artesanal, al estar limitados los criterios de dimensionamiento de los diques a una serie de recomendaciones. La ingente labor de su sucesor en la Cátedra de Puertos, el insigne ingeniero y nuestro querido maestro, don Ramón Iribarren, representa el primer intento completo de racionalización y metodización del cálculo de las obras marítimas exteriores. Sobre bases deterministas el Profesor Iribarren investiga la estructura de la fórmula para diques de escollera (1938), (1965). Deduce nuevas fórmulas de aplicación a los diques verticales y a los espaldones sin y con rotura del oleaje y, lo que es quizás más importante, normaliza el dimensionamiento de la sección de los diques, verticales y de escollera. Aunque la teoría de las ondas de gravedad había sido totalmente desarrollada matemáticamente, tanto en profundidades indefinidas como reducidas, ya en el siglo pasado –Gerstner (1809), Airy (1845), Stokes (1880), etc.–, y su aplicación a la propagación del oleaje en el mar había sido -33- ya considerada por el gran geomorfólogo norteamericano Davis y recogida por Johnson (1919), etc., el Método de los Planos de Oleaje, Iribarren (1941), constituye, sin duda, el primer método práctico para estimar una onda de cálculo en cualquier punto de la costa, habida cuenta de la posible refracción –expansión frontal– y difracción –expansión lateral. Una buena parte de esta ingente labor se encuentra compendiada en su tratado de Obras Marítimas: Oleaje y Diques (1956), redactado con la colaboración del entonces profesor Adjunto de la Cátedra, don Casto Nogales y Olano. Al iniciarse la segunda mitad del siglo XX se introducen los métodos estadísticos en el estudio del oleaje: Geometría estadística, Longuet-Higgins (1952), Análisis espectral, Pierson (1952), etc. El oleaje deja de ser tratado como una onda teórica para ser considerado como un proceso estocástico de dos componentes: uno de fluctuación, de corto período –descrito por las distribuciones de las variables (H, T, θ, etc.) para un estado del mar dado–, y otro de largo período –descrito por las correspondientes distribuciones de sus variables características (H1/3 , Topt , N, etc.) en el año medio. Se plantea entonces el fundamental problema de la observación del oleaje en la costa, indispensable para la completa y precisa determinación de las distribuciones de las variables (H1/3 , Topt , N, etc.), ya que, modificado éste en su propagación por efecto de la refracción, difracción y configuración del fetch, sus características varían en cada punto de observación. Evidentemente, con una planificación perfecta, cabe la instalación de los correspondientes registradores en los puntos de ubicación de las futuras obras con antelación suficiente, al menos veintidós años, para que el registro comprenda dos hiperciclos. Desgraciadamente pocas veces es posible una planificación tan previsora. Para resolver este problema proyectamos, Bores (1967), la Red Exterior Española de Registro del Oleaje, REMRO, formada por un limitado número de registradores, situados sobre profundidades indefinidas, no afectados por refracción, difracción, ni efecto de configuración del fetch, situados a distancias tales que no existan entre ellos singularidades ni variaciones climáticas importantes. Estos registradores funcionan indefinidamente y registran la variación del oleaje con la precisión que se desee, sólo dependiente de las características de los registradores. Las características del oleaje en cualquier punto de la costa pueden entonces obtenerse mediante las correspondientes funciones de transferencia entre ese punto y los registradores exteriores (estaciones), lo que puede lograrse por vía analítica o, lo que es mejor, con la instalación durante un año de un registrador en ese punto. De esta manera transformamos el problema bidimensional de observación del oleaje, que requiere la instalación de un número desmesurado de registradores y un presupuesto imposible, en un problema unidimensional, con un número muy limitado de registradores. La REMRO fue aprobada técnica y económicamente por el Ministerio de Obras Públicas en 1968 e instalada en los años siguientes como una red centralizada de datos, en tiempo real, Bores (1974), con la inapreciable colaboración del Doctor Tejedor Martínez (1974). O.P. N.o 49. 1999 Ya con treinta años de funcionamiento, en la actualidad con registradores direccionales, la REMRO, con sus publicaciones periódicas, permite al investigador y al proyectista disponer de unas series de registro de las variables ambientales marítimas únicas en el mundo. En el año 1976 el gran dique de escollera de Punta Lucero, del puerto exterior de Bilbao (Fig. 1), sufrió unas graves averías casi inmediatamente después de la entrega de la obra (Fig. 2), con repercusiones económicas muy importantes, ya que la avería afectó al aprovisionamiento de petróleo de la refinería de Petronor. Este hecho tuvo gran resonancia, ya que el proyecto, y la construcción, se habían realizado de acuerdo con la tecnología más avanzada en aquel tiempo, incluidos los pertinentes ensayos de laboratorio, realizados, eso sí, con ondas monocromáticas. En estas circunstancias, no encontrando explicación a la avería y sin tener criterios dentro del marco conceptual del momento para la indispensable reparación del dique, la Junta del Puerto de Bilbao nos encarga en junio de 1976 la solución de este importante problema. Nuestro planteamiento fue absolutamente general, considerando todos los elementos del dique (espaldón, manto principal, suelo, etc.) y sus posibles componentes de fallo, así como todas las variables de cada componente de fallo, es decir, considerando al dique como un sistema de estabilidad con su correspondiente fiabilidad, ya que muchas de las variables endógenas y exógenas del sistema son aleatorias: altura de ola, período, persistencia o duración de los temporales, etc. Los ensayos fueron realizados en los laboratorios del Danish Hydraulic Lab. (Dinamarca) y los de la Hovercraft Corporation (Isle of Wight, Inglaterra) bajo nuestra dirección, ya que en España no existían entonces paletas productoras de oleaje complejo. Estimadas las distribuciones de las variables ambientales (H1/3 , Topt , N, q, etc.), con la Red Española de Registro del Oleaje ya en funcionamiento, y determinadas, mediante los ensayos, las hipersuperficies características de fallo, obtuvimos la fiabilidad del dique (comprendidos todos los componentes de fallo del sistema), mediante la aplicación de nuestro Método Sistémico Multivariado, MSM, Bores (1977), (1979), etc., para las especificaciones de diseño señaladas en el cuadro 1. En el cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos para el proyecto inicial y para la reparación del dique de Punta Lucero, mostrando claramente la razón de la temprana avería ocurrida con el proyecto inicial. Desde hace ya más de veinte años se viene aplicando el MSM no solamente a las obras marítimas exteriores –diques de escollera desde 1976, pantalanes desde 1977, diques verticales desde 1982–, sino a los “Criterios de evaluación económica de macroproyectos de infraestructuras para el transporte” (Tesis doctoral de don J. L. Almazán Gárate (1990), Universidad Politécnica de Madrid, s.p.), a la Meteorología, Bores (1992), al medio ambiente, Arribas de Paz (1999). Fig. 1. Vista del dique de escollera de Punta Lucero, Bilbao. CUADRO 1 Especificaciones de Diseño Rango Extremal Fallo Local Averías 100% Vida previsible 50 años CUADRO 2 Resultados obtenidos para el proyecto inicial y para la reparacióndel dique de Punta Lucero Peso de los cantos (t) Proyecto inicial Reparación Fig. 2. Averías en el dique de Punta Lucero, Bilbao, en 1976. -34- Talud del dique (cot α) Fiabilidad φ 85 1,5 0,015 150 2,0 0,647 El marco social: turismo litoral Desde el comienzo de los tiempos el hombre ha viajado por muy diversas razones: colectivamente, emigraciones por cambios climáticos, peregrinaciones, etc., e individualmente, por razones comerciales, políticas (embajadas) o por simple curiosidad científica. Bien conocidas son las peregrinaciones a La Meca y a Santiago, los viajes de Herodoto, Marco Polo, etc., pero el turismo, en su concepción actual, surge en la sociedad occidental moderna, evolucionando con el progreso de los medios de transporte, el tiempo libre y el nivel de vida. Antes de que se popularizara el ferrocarril las familias adineradas tomaban vacaciones veraniegas fuera de su domicilio, pero dadas las dificultades del transporte sus desplazamientos eran cortos. Ejemplo insigne lo tenemos en don Santiago Ramón y Cajal, que veraneaba en Cuatro Caminos. Con el progreso de los medios de transporte se populariza el veraneo en las costas atlánticas: Ostende en Bélgica, Normandía y Bretaña en Francia, San Sebastián, Santander y Gijón en España. Los pocos extranjeros que nos visitaban buscaban entonces en nuestro país el arte y el folklore, siendo las ciudades más visitadas Toledo, Sevilla, Córdoba, Granada, Salamanca, Madrid y Barcelona. Es a partir de la segunda guerra mundial cuando nace el turismo tal como hoy lo conocemos, debido a una concurrencia de diversos factores: el interés por los deportes, el aire libre y la naturaleza crece en toda Europa, las vacaciones pagadas, iniciadas en Francia en 1933, se generalizan en pocos años en todos los países de nuestro entorno, y el nivel de vida de los europeos crece de forma espectacular, permitiendo el acceso de un gran número de europeos a bienes de consumo hasta entonces no soñados. A esto se suma que las vacaciones de los niños, tradicionalmente en verano, motivan la concentración de las vacaciones de los funcionarios de las administraciones públicas y de los empleados de las empresas precisamente en verano, en cuya estación los alicientes del mar, deportivos, lúdicos, etc., son más apetecibles. Las condiciones naturales de nuestras costas mediterráneas e insulares, Baleares y Canarias, por sus cielos despejados y sus aguas templadas y tranquilas, son a este respecto privilegiadas, y esos entornos litorales, que hasta entonces no habían despertado ningún interés particular, se ponen de moda. Tierras secularmente casi abandonadas por temor a la piratería marítima pasan a ser ocupadas primero por los habitantes de las poblaciones ocultas en la montaña (Arenys de Munt Arenys de Mar, etc.), después por la masiva emigración interior, del campo a las ciudades (en España costeras, con la excepción de Madrid, Zaragoza y pocas más), por la industria (centrales energéticas, plantas metalúrgicas, etc.) y, finalmente, por el turismo basado en el trinomio sol/playa/mar. Después de la última guerra mundial el boom turístico en España fue espectacular, como se refleja en los datos del cuadro 3, de los que se deduce un crecimiento del 17,7 % anual en la década de los cincuenta y del 14,7 % en la de los sesenta. Estas cifras aún se mantienen en los primeros años de los años setenta, el 15,6 % de tasa anual entre los años 1970 -35- CUADRO 3 Incremento del turismo en España 1950 1960 1.200.000 6.100.000 1970 1972 24.100.000 32.200.000 1983 1999* 41.000.000 51.000.000 *Estimado en junio y 1972. La tasa de crecimiento se va reduciendo con el paso de los años, pero aún sigue en aumento el número de visitantes, ocupando España en la actualidad entre el segundo y el tercer puesto en el turismo mundial. Las provincias costeras mediterráneas y las insulares fueron y siguen siendo las principales receptoras de este aumento, como lo demuestra el incremento del número de plazas hoteleras, que en los años del boom turístico, 1955-1973, exBaleares sube del Gerona sube del Alicante sube del Málaga sube del 5º al 1º puesto 3º al 2º puesto 19º al 5º puesto 15º al 6º puesto Santa Cruz de Tenerife sube del 28º al 7º puesto Las Palmas sube del 29º al 8º puesto Tarragona sube del 10º al 9º puesto perimentan la siguiente variación: Sólo la provincia de Madrid, continental, por su tamaño y especiales características administrativas y culturales, se encuentra aún situada en los primeros puestos. La influencia del turismo sobre España ha sido decisiva. Primero influyendo sobre la mentalidad de los españoles, entonces muy aislados del mundo, y segundo proporcionando una fuente de divisas que ha sido y aún es el motor de nuestro desarrollo y progreso, con unos ingresos de unos cuatro billones de pesetas previstos para 1999. Las condiciones geográficas y el clima juegan a este respecto un papel fundamental, por lo que debemos pensar que nuestro turismo es estable y si actuamos inteligentemente aún puede crecer, y sobre todo mejorar en forma importante, con las correspondientes mejoras en la calidad de nuestro servicio, de nuestras instalaciones y de nuestra oferta. Urbanismo marítimo: innovaciones en el diseño Ante este importante reto creado por la demanda turística, la ingeniería española reaccionó de una forma muy positiva e innovadora, adecuando su importante experiencia y tecnología portuaria a los nuevos y crecientes requerimientos costeros exigidos por una demanda turística claramente orientada hacia la fórmula sol/playa/mar. Aparte de los convencionales espigones de apoyo y de encauzamiento que tradicionalmente venían construyéndose y se construyen en el mundo entero, es en las islas Canarias, en donde las playas naturales son muy escasas y el turismo está claramente polarizado en la costa, donde se inicia este progreso que hoy cuenta ya con siete lustros. En el 1964 el insigne Profesor Iribarren diseña la playa de Las Teresitas (Fig. 3), primera playa artificial del mundo dise1 ñada como tal, con fórmula genética, G1, 4 G, Bores (1978), formados los apoyos (G) por dos espigones de escollera emergentes, de baja altura de coronación, y la contención ( 4 ) por un espigón con coronación a nivel de media marea. El autor de estas líneas, entonces Profesor Adjunto de la Cátedra, colabora en este diseño definiendo el perfil de equilibrio de la playa como formado por dos curvas cóncavas, ambas de pendiente creciente hacia la costa y con intersecO.P. N.o 49. 1999 ción en el punto de iniciación de rotura del oleaje. Después de la muerte del maestro Iribarren, ocurrida en 1967, diseñamos, Bores (1968), con la inestimable colaboración del ingeniero de caminos don Casto Nogales, la playa de Puerto Rico (Fig. 4), en la que, a diferencia de la playa de Las Teresitas, el espigón de contención se encuentra ya siempre sumergido, consiguiéndose así una vista despejada del mar con cualquier estado de marea. Tratándose de una costa más batida que la de Las Teresitas, los diques de la playa de Puerto Rico son de abrigo, en lugar de apoyo, para evitar la excesiva entrada de energía del oleaje y atenuar los basculamientos de la playa, lo que nos condu1 jo a una fórmula genética mucho más compleja, d G1, 4 G D, y a la necesidad de determinar la forma en planta de las playas en el caso general. Esto lo conseguimos, Bores (1974), al considerar que la estabilidad en planta de playas depende, con carácter general, del equilibrio en cada punto de la playa entre el transporte sólido litoral originado por la corriente de incidencia oblicua del oleaje, Qa, y el transporte sólido litoral originado por la corriente de gradiente de sobreelevación del oleaje. Las innovaciones y posterior progreso logrados en estas obras pioneras y la comprensión geomorfológica proporcionada por la Clasificación y Formulación Genética, Bores (1978), nos animaron a plantearnos el problema quizás fundamental de la Ingeniería de Costas: el de la propia morfología de las obras marítimas, que permita el tratamiento integral de las fachadas marítimas sobre bases ambientales, paisajísticas, ocupacionales, etc., además de las tradicionales bases funcionales, estructurales y económicas consideradas hasta el momento en los proyectos de los diques convencionales. Desde hace por lo menos tres milenios el hombre viene creando en las costas abiertas áreas abrigadas artificiales, principalmente con fines portuarios. Sorprendentemente, y a diferencia de lo que ha sucedido en otras técnicas, la tipología y morfología de las obras marítimas –diques y muelles– convencionales, no ha evolucionado substancialmente a lo largo del tiempo. Se han diseñado para cumplir, estrictamente, con la función principal a la que se han destinado –el atraque y amarre de embarcaciones– sin apenas reparar y menos intentar resolver los graves problemas ambientales, paisajísticos, etc. originados por estas obras, problemas que se acentúan particularmente en costas con escasa marea. El inconveniente fundamental de los diques irrebasables convencionales ha sido siempre su desmesurada altura, pues su cota de coronación ha de ser tal que impida el rebase de las olas mayores de los temporales máximos ocurrentes durante la vida previsible de la obra, lo que ha llevado a unas construcciones gigantescas, con cotas de coronación verdaderamente impresionantes: Bilbao 21,5 metros, Gijón 18 metros. Ello origina la formación de barreras ambientales y visuales, con estancamiento del agua de las dársenas, acumulación de residuos, creación de condiciones anaerobias, etc., siendo causa de la ínfima calidad ambiental, sanitaria e incluso estética de los puertos convencionales. A estos inconvenientes se suma la agitación originada por la reflexión de las ondas de gravedad, que entran por la bocana del puerto y/o son generadas por las embarcaciones que navegan en las áreas abrigadas, produciendo, en su caso, interferencias múltiples y posibles resonancias. En contraste con el concepto de obra de abrigo prevalente hasta el momento, consistente en una sola obra de abrigo de grandes dimensiones, irrebasable o parcialmente rebasable, el Sistema Ambiental, P , Bores (1992), está constituido por dos obras de baja cota de coronación y pequeño tamaño, rebasables, y/o permeables, separadas y seguidas por canales disipadores de energía en los que ingresan controladamente los caudales de rebase y, en su caso, las corrientes costeras, facilitando la renovación del agua de las áreas abrigadas. Esto evita los problemas de sedimentación de fangos, acumulación de elementos flotantes y establecimiento de condiciones anaerobias, tan frecuentes en los sistemas convencionales y tan indeseables tanto desde un punto de vista sanitario como estético. Por otra parte, el filtrado de las ondas de gravedad de corto periodo (oleaje, ondas de estela, etc.) amortigua la reflexión • Fig. 3. Playa artificial de Las Teresitas, Tenerife. Fórmula genética G11,4G. Fig. 4. Playa artificial de Puerto Rico, Gran Canaria. Fórmula genética dG11,4GD. -36- de éstas, evitando interferencias y posibles resonancias. Consideramos que el Sistema Ambiental constituye una importante innovación tecnológica que, requiriendo mucho menor volumen de obra, menor laboreo de canteras y menor transporte, en consecuencia, con mucho menor impacto ambiental, permite la libre circulación del aire en superficie y la conservación de las vistas del mar. En épocas de bonanza, que en muchas de nuestras costas es la mayor parte del año, permite su ocupación por los usuarios, tanto de las obras (por paseantes, bañistas, pescadores) como del canal o canales amortiguadores de energía. Este hecho tiene una importancia funcional y económica trascendental, pues permite proporcionar amarre provisional a las embarcaciones en crucero y las pequeñas embarcaciones que no disponen de atraque permanente, o bien destinar estas áreas a otros usos: canotaje, natación, biotopos, etc. Las playas de Levante de Barcelona, por la novedad de su planteamiento, la magnitud de su obra y su repercusión sobre el futuro de la ciudad, que han tenido importantísimas repercusiones internacionales, constituyen, sin duda, el mejor ejemplo del devenir de estas innovaciones en la Ingeniería de Costas. Las playas de Levante de Barcelona La construcción del primer ferrocarril de España, el de Barcelona a Mataró en 1847, aprovechando las tierras llanas y entonces baratas de la costa, inicia un largo aislamiento de Barcelona del mar, aislamiento que fue creciendo según iba extendiéndose el área industrial contigua al ferrocarril. La situación de la fachada marítima de Barcelona en 1975 ofrecía un aspecto tan deplorable como el mostrado en la figura 5, que muestra la barrera costera formada por un ancho vertedero de tierras y de restos de construcción, principalmente, extendiéndose a lo largo de toda la costa y embalsando las aguas pluviales, que ocasionaban grandes inundaciones en las zonas bajas de la ciudad, inmediatas a la costa. Consciente el Ayuntamiento de la magnitud del problema a través de su Subunidad de Saneamiento y Alcantarillado, inicia en 1971 un Plan Director de Saneamiento de la ciudad, que incluía el tratamiento de las aguas residuales así como la construcción de los adecuados emisarios para la evacuación de las aguas pluviales y consiguiente saneamiento de la ciudad, encargando al autor de estas líneas, como parte de este Plan Director, el Estudio de las obras de mejora, estabilización y ordenación de la costa de Barcelona, que fue aprobado técnicamente por la Dirección General de Puertos. En los Antecedentes de la Memoria de este Estudio, que titulamos finalmente “Playas de Levante de Barcelona”, mayo de 1975, decíamos: Muy probablemente pocos pueblos del Planeta son más sensibles al mar que el catalán. La cartografía náutica, la arquitectura naval, las artes de pesca, la técnica portuaria, el comercio marítimo tienen nombres catalanes en todos sus capítulos, en sus pasajes más distinguidos, y, sin embargo, Barcelona, con su grande, con su inmenso amor al mar se ha visto aislada de él más de un siglo. El ferrocarril e industrias concomitantes primero y la polución litoral –industrial y urbana– -37- después, han separado a Barcelona de su secular amigo. Aunque anhelos de la reconquista de la costa existen incluso en el siglo pasado, pues en el Ensanche del ilustre Ingeniero de Caminos D. Ildefonso Cerdà se prevé un barrio marítimo, como prolongación del de La Barceloneta, sólo a partir de los años cincuenta, cuando los deportes alcanzan popularidad y el turismo revaloriza el litoral, el gran problema llega al corazón de todos los barceloneses. Pero la solución integral del problema, la auténtica reconquista de la costa se había pospuesto año tras año. “Hace falta mucho dinero, imaginación y… cirugía.” Con esta mentalidad, la figura 6 muestra una fotografía de la maqueta correspondiente a este Estudio, en donde se muestra claramente la propuesta de reordenación de la práctica totalidad de la fachada marítima, con substitución del trazado del ferrocarril de Barcelona a Mataró por una autovía litoral, la ocupación de los terrenos adyacentes por un amplio espacio verde y la construcción de una serie de playas en doble concha, con sus diques de abrigo, convencionales, enlazados con los extremos de los emisarios de superficie con que se resolvió el desagüe de la ciudad en el mar. La razón de estos abrigos es fundamental, para evitar los basculamientos de las playas, tanto en planta como en alzado, pues la costa catalana al norte del delta del Llobregat está fuertemente batida por los Levantes. Dos espacios de ordenación rompen la monotonía de esta secuencia de playas, tan visitadas en verano, a todas las horas del día, pero que cuando el tiempo empeora se quedan desiertas, pudiendo convertirse en áreas de marginación. En el primero de estos espacios, Barcelona Siglo XXI, al abrigo de los temporales, pero en el mar, sugerimos un conjunto arquitectónico decididamente orientado al futuro. Aunque formas y volúmenes habrían de concretarse en el Concurso Internacional convocado a tal fin, sólo como boceto, sugerimos tres esbeltas estructuras, ligadas a tierra por una solución viaria aérea. En el segundo propusimos una Base Náutica, para dar cabida y formación en los deportes náuticos a los jóvenes de la ciudad. “Por Orden Ministerial de fecha 28 enero 1978 se aprueba con carácter definitivo el Plan de Ordenación de la costa de Levante de Barcelona, actualmente vigente. Este Plan había sido elaborado por la Subunidad de Saneamiento bajo la dirección del Ingeniero de Caminos D. Albert Vilalta i González y en su parte marítima respondía al estudio ‘Playas de Barcelona’ redactado a tal fin por el Ingeniero de Caminos D. Pedro Suárez Bores.” “Por iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona el Ministerio de Obras Públicas, con fecha 21 de noviembre de 1980, encargó la realización del Proyecto de Plan Especial de Infraestructuras de las Playas de Levante de Barcelona, entre cuyos objetivos básicos se encontraba la redacción del Proyecto de las Obras Marítimas previstas en el Plan de Ordenación de la costa de Levante.” 1 La figura 7 muestra la maqueta del proyecto que fue presentado en febrero de 1983 a la Generalitat de Catalunya y al Ayuntamiento de Barcelona, en presencia de una amplia representación de las fuerzas vivas de Barcelona: Universidad, Renfe, etc. En la figura 8 puede verse la situación actual O.P. N.o 49. 1999 Fig. 6. Estudio de las Playas de Levante de Barcelona, mayo de 1975. Fig. 7. Proyecto de las Obras Marítimas. Foto: JULIO TOMÁS Fig. 5. El frente marítimo de Barcelona en 1975. Fig. 8. Detalle en planta del sector Barcelona Siglo XXI, con la explanada terminal de la calle Carlos I. Situación actual. Vista desde la Torre Mapfre. -38- del sector Barcelona Siglo XXI. Fácilmente puede apreciarse en la maqueta de este proyecto que se mantienen fielmente los elementos y estructura de la trama urbanística: autopista litoral, parque litoral, pero se transforma y mejora básicamente el trazado y diseño de los emisarios y de las playas, resolviendo las desembocaduras con la aplicación del Sistema Ambiental, que permite rebajar a cotas cercanas a un metro la coronación de los diques de abrigo proyectados en 1975. Las desembocaduras se resuelven ahora con unas amplias dársenas, canales, amortiguadoras de energía, contiguas a los emisarios, limitadas por espigones de apoyo (experimentados durante más de diez años en las playas de Puerto Rico) para impedir el cegamiento de las dársenas por la arena y substituyendo los altos diques de abrigo, por Diques Arrecife P , Bores (1986), (experimentados durante más de seis años, en la naturaleza, en la central térmica de Cubelles). Además de cumplir su función como elementos rebasables del Sistema Ambiental, estas dársenas sirven para evacuar los rebases de los diques de encauzamiento de las olas remontantes por los emisarios, facilitando el funcionamiento de éstos, y, en temporada, pueden actuar como piscinas, aumentando muy sensiblemente el aforo de las playas. También se mejora el diseño de la Base Náutica, que se dota con un canal de canotaje, formado por el canal disipador de energía del Sistema Ambiental, y sobre todo se define el espacio Siglo XXI. La calle Carlos I, gran eje de la ciudad, alcanza el mar con una gran explanada, que sirve de monumental balconada sobre la laguna en donde se situaría el propuesto monumento de Barcelona al mar, en el propio mar. En esta explanada se propone algún elemento emblemático: en la maqueta un Auditorium. Finalmente, y con gran acierto, se han construido dos magníficas y bellas torres gemelas, que forman una especie de gran pórtico de la explanada. El trazado de dique rebasable se hace curvo para su mejor comportamiento hidrodinámico como Dique Arrecife, y el canal amortiguador de energía, ahora por su extensión convertido en una gran dársena, se dota de un delfinario, cuya forma en planta recuerda la morfología de los cordones litorales. Se propone la apertura del Port Vell directamente al mar, con lo cual se facilita el uso del actual puerto deportivo, eliminando el largo periplo y la peligrosidad de la travesía por el puerto industrial. Además, y esto es lo importante, se abre la posibilidad de un puerto deportivo digno de Barcelona: en dimensiones, más de dos mil embarcaciones, y en ubicación, en el mismo corazón marítimo de la ciudad, en donde ondearon las velas que hicieron de Barcelona una de las ciudades más prósperas e importantes del Mediterráneo. La concesión de los Juegos Olímpicos a Barcelona incide sobre el desarrollo de este proyecto, pues facilita la obtención de créditos en plazo y cuantía como no se podía ni soñar, pero afecta a diversos aspectos del proyecto en cuanto a prioridades. La urgencia con que se plantean los problemas hace que el “Port Olímpic”, indispensable para las competiciones náuticas, se ubique en la dársena Siglo XXI, abortando una • -39- idea que podía haber sido otro hito emblemático de la ciudad, pero afortunadamente conservando la gran explanada de encuentro de la calle Carlos I con el mar e incluso la curvatura del dique, a pesar de no ser ya necesaria, pues el Dique Arrecife se había convertido en un dique irrebasable, con más de siete metros de altura de coronación. La conveniencia de que el verdadero puerto recreativo de Barcelona fuese el Port Vell era tan evidente que, a menos de siete años del 1992, ya se han construido en este sector una serie de importantes y magníficas instalaciones y se están construyendo las obras de apertura del Port Vell al mar. El Port Olímpic, mientras tanto, desde su construcción, evoluciona hacia un alegre enclave, lleno de bares, pubs, etc. Con respecto a la fachada marítima propiamente dicha, como puede apreciarse en la figura 8, mantiene, afortunadamente, la autovía litoral, la zona verde ajardinada y el paseo marítimo, curvilíneo, siguiendo las curvaturas de las playas, desdoblado en una circulación peatonal y otra rodada. Desgraciadamente la obra marítima no está terminada, faltando los abrigos correspondientes a los sistemas ambientales emplazados en las cabeceras de los emisarios. La gran cantidad de energía de abordaje ha producido, como se indicaba en el proyecto, la basculación de las playas, el estrechamiento de éstas y la consiguiente falta de protección del paseo marítimo, que ha sufrido serias averías, con las consiguientes pérdidas económicas y de imagen. Los espigones de abrigo, semisumergidos (que intentan simular la solución dada en el proyecto), no han sido tan eficaces como se esperaba. La etapa de desarrollo El marco social: Ley de Costas. Actuaciones en la costa El progreso logrado en España en Ingeniería de Costas desde 1964 a 1983, y el incremento del turismo costero, que había colocado a la industria turística en un lugar privilegiado de nuestra economía, animaron a la Administración central a emprender un plan de regeneración y creación de nuevas playas tan ambicioso que en estos tres lustros, de final del milenio, ha sido uno de los países con mayores inversiones públicas dedicadas a la mejora del sistema costero en cuanto a accesibilidad, ordenación y protección. Con el Plan de Actuaciones en la Costa (1983-1992), se inicia una nueva etapa de actividad en nuestro litoral. Las promociones locales y particulares quedan subsumidas por la intervención de la Administración central y, tras la publicación de la Ley de Costas de 1988, la función de la Administración es tan extensa e importante que se crea la Dirección General de Costas (1992), única en el mundo, y se prorroga el Plan de Actuaciones con un segundo quinquenio (1993-1997). Lo que hasta entonces había sido prácticamente un proceso de investigación, de auténtica frontera, con escaso número de actuaciones, pero con un gran número de innovaciones, que permitían ir ganando experiencia con obras cada vez más complejas, realizado todo ello por un contado núO.P. N.o 49. 1999 mero de especialistas, pasa a ser un proyecto y proceso estatal, en el que intervienen los ingenieros de la Administración y, mediante los correspondientes concursos, los profesionales de todas las consultoras del país. El número de intervenciones desde 1983, que sin duda ha sido un gran motor de la actividad costera, se cuenta por centenares y ofrece grandes aciertos, como las regeneraciones de las playas de San Juan y Muchavista y la de Benidorm –Ángel Muñoz-Carlos Peña, 1991– (Figs. 9 y 10), y playas artificiales, como la de La Zurriola –J. M. Medina-Gregorio G. Pina-Galo Díez, 1994– (Fig. 11), formada por el espigón de encauzamiento del río Urumea, y la playa de Poniente de Gijón –J. L. Díaz Rato-M. Losada, 1994– (Fig. 12) y otras. Algunas de ellas con paseos marítimos de singular importancia y belleza, que son hoy el orgullo de estas poblaciones y de la Administración e ingeniería españolas. Aparte de los irremediables fallos, ocurrentes en todos los países y especialmente en fases de crecimiento excesivamente rápidas, el saldo global de las actuaciones españolas en la costa, en este siglo, debemos considerarlo como positivo y ha repercutido muy favorablemente en el incremento y mejora del turismo y, también, en el devenir de la Universidad, la Administración y las empresas de construcción, dotadas en la actualidad de laboratorios con grandes y modernas instalaciones e instrumentación, como el CEPYC, de los laboratorios universitarios y de las instituciones privadas, como es el caso de Europroject. La presencia de nuestros profesores y especialistas en los foros internacionales es numerosa y sobresaliente y la investigación de desarrollo muy amplia. En la Universidad debemos destacar los notables trabajos de M. Á. Losada y sus colaboradores sobre diques de escollera, los trabajos de Medina (colaborando con Hudspeth) sobre grupos de olas, los de A. Sánchez Arcilla y la escuela catalana sobre modelos de oleaje y corrientes y los de C. Garau sobre formas de equilibrio de playas. También debemos mencionar los estudios sobre rías de J. Díez, sobre batimetría de J. L. Almazán y sobre oleaje, diques y costas de V. Negro, E. Copeiro, J. M. Grassa, J. M. Fig. 11. Playa artificial de La Zurriola, formada por el espigón de encauzamiento del río Urumea. Fórmula genética dG11,1G. Fig. 12. Playa de Poniente de Gijón. Fórmula genética dG11,1GD. Figs. 9 y 10. Regeneración de la playa de San Juan. -40- Berenguer, A. Lechuga, J. Acinas, y un larguísimo etc. La moderna creación de Facultades de Ciencias del Mar empieza a dar sus frutos, sumándose a los trabajos en costas que tradicionalmente venían realizando las Escuelas de Ingenieros de Caminos. A este respecto debemos destacar la ingente y meritoria labor del Profesor L. Tejedor. También las Facultades de Geología, de Biología y otras, están dedicando cada vez más atención creciente a los estudios costeros. Ilustres profesores, como C. Zazo, J. Goy, C. J. Dabrio, J. Rodríguez Vidal, F. López Aguayo y un largo etc., con sus trabajos en la costa del golfo de Cádiz, y otros ilustres investigadores en otras costas, van adquiriendo un merecido prestigio nacional e internacional. Aunque un poco en el límite del propósito de este trabajo, estamos obligados –y orgullosísimos– a destacar la labor de las empresas de construcción marítima españolas, que además de mostrar en España una competencia indiscutible, compiten en el mundo entero con los grupos extranjeros de más renombre, realizando obras marítimas tan importantes como: Puente de Øresund sobre el mar, uniendo Dinamarca y Suecia, Dragados (1994) y otros. Puente marítimo de Ting Kau, Hong Kong, Necso (1994), Dique seco de Veracruz, Entrecanales (1980), Nuevo puerto de Mónaco, Dragados (1999), etc. Específicamente en Ingeniería Costas y en España, por su magnitud, debemos destacar la experiencia conjunta Entrecanales-Dredging International en la primera actuación sobre el Maresme (1986), la actuación de la UTE Sato-Dragados en la obra de San Juan y Muchavista, y la de Dravosa en La Malagueta. Reflexiones para el siglo XXI Innovación, alta tecnología y prudente legislación, basadas en un objetivo respeto y protección del medio natural (incluido el paisaje, la estética, etc.) y también, indispensablemente, del medio humano (con sus anhelos, sus tradiciones –culturales, arquitectónicas–, etc.), debieran ser especificaciones esenciales en todo nuevo proyecto; sean éstos de las indispensables restauraciones (a realizar en algunos casos), de la adecuada conservación (en todos los casos) o de los nuevos proyectos, siempre que éstos permitan un crecimiento sostenible de nuestros recursos. Estos son los grandes retos de la Ingeniería de Costas en España en el siglo XXI. Una responsable prudencia debe presidir toda actuación en la costa, que en cualquier caso debe estar basada sobre experiencias suficientemente comprobadas, preferiblemente en la propia naturaleza, con entendimiento de la morfodinámica y de la evolución de cada una de las formaciones litorales. No debiera olvidarse nunca que los ensayos hidráulicos en laboratorio, incluso con la instrumentación más avanzada y con las competentes dirección y realización de los mismos, son correctos sólo en ciertos casos, cuando son aplicables las leyes de semejanza de Froude, pero son sólo indicativos en otros casos: transporte sólido, procesos de disipación de energía basados en la tensión superficial, etc. Sólo con el honesto reconocimiento del esfuerzo innovador e investigador realizado por los españoles, y con la formación y reciclado de nuestros cuadros de funcionarios y es-41- pecialistas, particularmente en el respeto a la naturaleza y a la sociedad a que hemos de servir, podremos no sólo mantener sino mejorar el puesto de excepción que por las condiciones naturales de nuestro país nos corresponde. España no puede permitirse el lujo de renunciar al turismo nacional ni tampoco al extranjero, que es y en el futuro será (tal como lo muestran todos los estudios de prospectiva), la principal industria del país y nuestra primera fuente de divisas. Debemos incrementar esta industria en cantidad, en donde indispensablemente se requiera, y en calidad de diseño funcional, ambiental, paisajístico, etc. en todas nuestras costas. ■ Pedro Suárez Bores Profesor Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Catedrático de Puertos y Costas Universidad Politécnica de Madrid Bibliografía 2 – Airy, G. B. (1845) Tides and wave, Enciclopedia Metropolitana. – Castro, E. (1933), “Diques de escollera”, Revista de Obras Públicas, 2.618, abril, 1933, pp. 183-185. – Díez González, J. J. (1996), Las costas, Alianza Editorial, Madrid. – Garau, C. (1973), “Aplicación de los principios del Método de los ʻplanos de oleajeʼ al estudio del movimiento de las arenas”, Revista de Obras Públicas, nº 3099, pp. 643-664. – Gerstner, F. (1809), Theorie der Wellen, Abhandlungen der königlichen. Böhmischen, Gesellschaft der Wissenschaften, Präge. – Hedar, A. (1960), Stability of rock-fill breakwaters, Chalmers Tech. Hog, Goteborg. – Hudson, R. Y. (1959), “Laboratory Investigation of Rubblemound Breakwaters”, American Society of Civil Engineers, ASCE, Journal of Waterways & Harbors Division 85 (WW3). – Iribarren, R. (1938), Fórmula para el cálculo de los diques de escollera, San Sebastián, julio 1938, Bermejillo Usabiaga, Pasajes. – (1941), “Obras de abrigo de los puertos. Planos de oleaje”, Revista de Obras Públicas, nº 1709, enero 1941, pp. 13-25. – (1965), “Formule pour le calcul des digues en enrochement naturels ou éléments PIANC, International Congress Stockholm. – Iribarren, R., y Nogales, C. (1956), Oleaje y diques, Editorial Dossat, Madrid. – Johnson, D. W. (1919), Shore processes and shoreline development, Columbia Univ. – Longuet-Higgins, M. S. (1952), “Journal Mar. Research II”. – Losada, M. A., y Giménez-Curto, L. A. (1979), “The joint influence of the wave height and period on the stability of rubble mound breakwaters in relation to Iribarrenʼs Number”, Journal of Coastal Engineering, 3, pp. 77-96. – Medina, J. R., Fassardi, C., y Husdspeth, R.T. (1990), “Effects of wave groups on the stability of rubble mound breakwaters”, Proc. 22 ICCE, Delft, pp. 1552-1563. – Pierson, W. J. (1952), A unified Mathematical theory. Part I & II, College of Engineers Research Division, New York University. – Sainflou, G. (1928), “Essai sur les digues maritimes, verticales”, Annales Ponts et Chaussées, Volume 98, nº 4, 1928. – Stokes, G. G. (1880), “On the theory of Oscillatory Waves”, Math. & Phys. Papers I, Cambridge University Press, Cambridge. – Suárez Bores, P. (1973), Geomorfología y dinámica litoral. Análisis, planeamiento y gestión del medio litoral, Colegio de Ingenieros de Caminos. – (1974), “Sea Observation in Coastal Areas. The Spanish Offshore Network”, Proc. American Society of Civil Engineers. ASCE-Waves 74. – (1977), “Análisis aleatorio multivariado. Terminología y conceptos básicos”, Revista de Obras Públicas, nº 3151, pp. 831-836. – (1978), “Shore Classification”, Proc. III International Congress I.A.E.G. – (1979), “Sistemas aleatorios multivariados. Aplicación a las obras marítimas”, Revista de Obras Públicas, número extraordinario 3168. – Tejedor, L. (1974), “A Teleprocess System. The Spanish Offshore Network”, Proc. ASCE. Waves ’74. Notas 1. De los “Antecedentes” de “Memoria Proyecto de Plan Especial de Infraestructuras de las Playas de Levante de Barcelona”, realizado por Inypsa, empresa adjudicataria del Concurso, con nuestra colaboración con el “Proyecto de las Obras Marítimas”. 2. Agradezco la colaboración de los profesores Almazán Gárate y Negro Valdecantos y del Arquitecto G. S. Chamberlain en la documentación bibliográfica. O.P. N.o 49. 1999 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO El sistema portuario en el siglo XX Aportaciones tecnológicas en ingeniería marítima Juan R. Acinas García DESCRIPTORES PUERTOS DEL SIGLO XX ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO TECNOLOGÍA MARÍTIMA DEL SIGLO XX TRÁFICOS MARÍTIMOS HISTORIA DE LOS PUERTOS PUERTOS DE ESPAÑA PUERTOS DE EUROPA La herencia recibida. El sistema portuario al finalizar el siglo XIX Con la llegada del cambio de siglo, los puertos estaban experimentando una auténtica revolución: la adaptación a las nuevas condiciones impuestas por la irrupción del vapor en la propulsión mecánica y en las grandes máquinas. Hasta la aparición del vapor los buques a vela navegaban en las épocas de vientos favorables y la actividad portuaria era prácticamente estacional y aleatoria. Los buques no eran muchos y el volumen de comercio estaba restringido a mercancías no perecederas. Pero con la implantación del vapor, los buques pueden navegar casi en cualquier condición y época del año, se abren nuevas rutas y alargan el “foreland” de los puertos. Paralelamente se desarrolla un medio de transporte terrestre, el ferrocarril, que permite el movimiento de grandes volúmenes y pesos, con lo que el puerto adquiere su verdadera dimensión de eslabón, de enlace, entre dos medios de transporte, el marítimo y el terrestre. Aumentan los intercambios comerciales y los puertos, como se conocían hasta entonces, quedan superados. Aparece la necesidad ineludible de contar con muelles de atraque para la carga y descarga directa de la mercancía, prescindiendo del barqueo, y, con ello, se introduce el uso de maquinaria en la operación portuaria. El avance de la técnica, la aparición de maquinaria, en especial de dragado y elevación, los nuevos materiales de construcción –hormigón, metálicos, etc.–, hacen posible acometer obras de infraestructura antes impensables. Fruto de este primer cambio son grandes infraestructuras portuarias y de navegación aún en uso, entre las que destacan los Canales de Suez, Panamá, Kiel y Corinto, así como las dársenas, esclusas y muelles de muchos de los grandes puertos: Rotterdam, Londres, Nueva York, Amberes, Buenos Aires, etc. Por lo que respecta a España, la flota mercante se transforma de 1820 a 1913, año en el que los veleros quedan relegados al tráfico de cabotaje. En 1870 la flota a vapor representaba el 11% del arqueo total; a partir de 1875 se produce un incremento importante de las inversiones de los navieros españoles en buques de vapor, que emplean en los viajes a América. En 1883 se igualan los arqueos, mientras que en 1895 el 65 % del arqueo corresponde a vapores. La continuidad en el desarrollo del comercio, la seguridad del transporte y el tamaño de los vapores obligan a los puertos a incrementar sus instalaciones: líneas de muelle, obras exteriores, dársenas, maquinaria destinada a la manipulación de mercancías y superficies terrestres de almacenamiento. Con ello el puerto cambia su carácter y pasa de ser un mero refugio del barco y eslabón físico en la cadena del transporte, a la categoría de punto generador de tráfico y comercio. Así, de cuatro millones de toneladas movidas en el año medio del lustro 1875-1879 se pasa a los 12,5 millones del año 1896, los 19,0 de 1910 y los 28,3 de 1930. Año que cierra un primer ciclo de tráfico marítimo en España. -44- Los puertos de Bilbao, Barcelona y Valencia son los pioneros en este camino, y las Juntas de Obras de puertos los grandes actores. Cómo se organizan y proyectan estos puertos es algo que abordamos a continuación. El desarrollo del transporte marítimo, los avances tecnológicos y el aumento en extensión y complejidad de las instalaciones obligan a que los puertos comerciales –que pertenecían al Ministerio de Marina– pasen a depender de Fomento. A partir del Real Decreto de 17 de diciembre de 1851 Fomento asume la competencia en materia de obras de nueva construcción y mantenimiento. El deslinde de atribuciones originó repetidos conflictos, al perder paulatinamente competencias la Marina. La Ley de Obras Públicas de 1860 permite la creación de las Juntas de Obras de puertos y la Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880 sanciona su existencia. Estas Juntas son las llamadas a protagonizar la administración e inversión de los fondos disponibles y la ejecución de las obras de cada puerto. Los puertos se clasifican en puertos de interés general, a cargo exclusivo del Estado (22 en 1880, 114 en 1900…), y de interés local. Los puertos españoles tienen además un neto carácter de “obra pública” y por tanto en su funcionamiento llevan implícita la idea de contribuir también al bien común. El sistema de Juntas de Obras de puerto ha sido la figura que de forma práctica encontró el Estado para construir los puertos de interés general. Las tarifas sobre el transporte marítimo se entregan a la Junta correspondiente y ésta emplea los fondos en el puerto. Anteriormente a la Ley de Puertos de 1880 existían ya once Juntas de Obras de sendos puertos –Barcelona (1868), Tarragona (1869), Sevilla (1870), San- tander, Almería y Bilbao (1872), Gijón (1873), Málaga y Huelva (1874), Cartagena (1875) y La Coruña (1877)–, habiendo demostrado su eficacia. Cuando las tarifas no llegan para acometer grandes obras el Estado subvenciona éstas mediante sus presupuestos. En 1896 las inversiones en puertos ascendieron a 15 millones de pesetas, repartiéndose de forma que seis corresponden al Estado y nueve a las Juntas. Según la estadística de Obras Públicas, iban gastados en 1898 200 millones de pesetas en las obras de los puertos, lo que da una inversión media anual de 11 millones en las dos últimas décadas del siglo XIX. Desde este punto, es necesario advertir al lector de que a continuación, con la brevedad impuesta, encontrará las etapas por las que ha pasado el sistema portuario español en el siglo XX, así como la evolución de su tráfico, organización, construcciones y tecnología. Y por último, la realidad actual del sistema y los objetivos que se dibujan para el futuro. Pero hay temas tan importantes como los puertos especiales, la evolución de los planes y proyectos de puertos y el papel de los ingenieros de caminos, canales y puertos en el sector, que no han podido abordarse. El estancamiento del sistema portuario. 1900-1950 España comienza el siglo con un indudable retraso con respecto a los países avanzados de Europa, retraso que se venía acumulando y que la guerra civil acabó de agravar por sus consecuencias internas directas y diferidas, así como por el aislamiento del exterior, que se prolongó hasta los años se- Fig. 1. Puerto de Bilbao. Muelle de la Aduana, 1920. -45- O.P. N.o 49. 1999 El sistema portuario estatal de los años veinte debe adaptarse a los nuevos tráficos y demandas de servicios e instalaciones portuarias. La Ley de Juntas de Obras de puertos de 7 de julio de 1911, la Ley de Puertos de 19 de enero de 1928 y los reglamentos de ambas, publicados en la misma fecha que la Ley de Puertos, contienen las nuevas facultades de la Administración, y organizan el sistema portuario hasta 1968. Las Juntas quedan definitivamente dibujadas como autoridades portuarias, encargándose de la administración económica, la ejecución y conservación de las obras, y la dirección y explotación de sus respectivos puertos. En total, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Puertos, regía, en 1950, 367 puertos (29 de interés general y de refugio, 36 de interés general exclusivamente, 100 de refugio y 202 de interés local). Cuya organización estaba compuesta por 26 Juntas de Obras, tres Comisiones Administrativas y la Comisión Administrativa de Puertos. Las Comisiones Administrativas de Puertos, a modo de Juntas, administran los puertos de interés general de importancia menor. senta, con la autarquía, y que de una u otra forma realmente se extiende hasta 1985, año de incorporación a la Unión Europea como un miembro más. El tráfico portuario total comienza el siglo con 14,5 millones de toneladas y crece paulatinamente hasta alcanzar un máximo relativo en 1913 –tras la crisis de 1912–; es la época de formación de la gran industria periférica. Por ello, los puertos de Bilbao, Barcelona, Huelva y Sevilla son los únicos que superan el millón de toneladas de tráfico en estos años, y Gijón se queda muy cerca. La primera guerra mundial, con el consiguiente retraimiento de la navegación comercial, rebaja también el tráfico portuario español hasta un mínimo de 15 millones de toneladas en 1919, aunque, con la posición neutral española, la evolución económica es favorable. Con la finalización de la guerra la industria se reafirma, la economía evoluciona positivamente y el tráfico marítimo se recupera inmediatamente, creciendo de 1920 a 1930 hasta alcanzar los 28,3 millones de toneladas. Los puertos de mayor tráfico son Bilbao, Barcelona, Huelva y Gijón, que superan los 2,5 millones de toneladas, y van tras ellos Valencia, Sevilla, Melilla y Avilés, todos con más de un millón de toneladas. En España la recesión económica que sigue a la crisis mundial de 1930 enlaza con la guerra civil. Y los valores del comercio marítimo de 1930 no se alcanzan hasta 20 años después, en 1950, con un tráfico de 30,4 millones toneladas. Se dibujan así dos etapas diferenciadas. La primera llega hasta 1930 y se caracteriza por las obras de principios de siglo (desarrolladas en los grandes puertos, Bilbao, Gijón, Valencia y Barcelona) y las de los años veinte (en los puertos de Bilbao, Santa Cruz de Tenerife y Valencia). La segunda etapa, de 1931 a 1950, es de estancamiento, con falta de inversiones y tráficos en los puertos. La larga marcha hacia la recuperación. 1951-1982 A partir de 1951 cambia tímidamente la coyuntura del país al reanudar las relaciones internacionales y poder contar con los primeros créditos. Además, comienza la expansión del turismo. Dada la situación calamitosa de partida, se produce un ritmo de crecimiento de la economía no conocido en el siglo. El tráfico marítimo refleja también esta tendencia, pasándose de 31,6 millones de toneladas en 1951 a 79,3 en 1963. A pesar del crecimiento del tráfico, las cifras absolutas eran realmente pobres y los puertos pretenden modernizarse y construir nuevas infraestructuras, pero las inversiones son todavía escasas. CUADRO 1 Sistema portuario español Tráficos totales (miles de toneladas) Puerto Algeciras Alicante Almería Avilés Baleares Barcelona Bilbao Cádiz Cartagena Castellón Ceuta Ferrol Gijón Huelva La Coruña Las Palmas Málaga Marín Melilla Pasajes Santa Cruz de Tenerife Santander Sevilla Tarragona Valencia Vigo Villagarcía Resto TOTAL 1900 16 298 363 252 118 1.360 5.807 238 116 12 9 32 238 1.124 86 392 380 12 431 225 133 855 691 168 807 39 68 230 14.500 1910 29 346 535 585 200 2.182 4.386 311 197 91 32 54 641 1.912 146 667 367 20 640 376 332 1.410 1.250 247 1.209 193 116 531 19.005 1920 35 413 449 839 246 2.107 3.428 172 195 85 72 53 1.235 1.896 145 661 515 17 634 488 346 896 825 357 1.314 276 115 787 18.601 1930 49 664 658 1.037 449 3.624 3.772 233 346 201 208 94 2.592 3.359 256 815 765 25 1.124 819 647 950 1.422 562 1.802 328 162 1.370 28.333 1940 68 440 162 1.007 326 2.052 2.732 465 281 90 219 72 2.746 1.228 338 630 631 55 861 697 1.035 400 904 305 855 519 114 2.006 21.238 -46- 1950 68 798 615 957 462 2.605 3.453 431 859 79 492 104 3.245 1.764 434 1.696 642 54 1.077 960 2.219 847 1.191 484 1.200 400 122 3.132 30.390 1960 187 939 1.168 3.591 588 3.891 5.140 635 8.269 58 1.553 292 4.521 2.829 1.342 5.139 1.042 183 1.722 1.872 7.099 1.596 1.819 980 2.006 1.664 166 5.546 65.837 1970 8.282 1.409 2.557 6.645 2.028 8.361 12.660 925 16.173 5.857 1.555 767 6.406 8.867 7.204 8.681 4.018 631 1.101 3.571 15.971 3.363 2.582 4.449 4.109 2.468 347 5.100 146.087 1980 22.954 2.252 4.590 5.143 3.094 16.839 24.234 1.899 13.767 5.509 2.504 864 12.558 10.078 9.298 5.993 8.171 511 359 5.233 14.580 4.410 3.414 19.832 8.004 2.545 1.253 16.800 226.988 1990 26.347 2.556 6.803 3.823 6.388 18.421 30.066 3.145 13.794 7.895 3.596 1.278 11.801 10.138 12.590 9.715 9.242 659 470 3.824 13.198 4.141 3.070 24.826 12.172 3.225 511 12.666 256.360 1995 36.987 2.243 8.811 5.796 10.650 23.293 27.766 4.923 10.919 7.738 5.983 6.896 12.316 16.364 12.207 10.814 9.247 1.325 694 4.147 13.957 4.702 3.574 28.705 16.378 3.707 561 1 290.704 1998 45.220 2.648 8.049 3.909 8.056 24.796 27.240 3.991 11.850 8.526 4.656 8.053 15.254 14.555 11.829 14.294 9.341 1.431 822 4.008 15.456 4.950 3.916 25.396 19.805 3.103 666 0 301.817 La situación del sector portuario la describe gráficamente el Director General de Puertos y Señales Marítimas, M. Martínez Catena, en 1970, diciendo: “En nuestro país, hasta fecha bien reciente, había poco tráfico marítimo, muchos puertos, poco dinero para invertir en ellos, y fuertes demandas de inversión por cada uno de los existentes.” La década de los años cincuenta representa un punto de inflexión en la construcción de las tipologías estructurales más importantes y características de la Ingeniería de Puertos, los diques de abrigo y las obras de atraque. La construcción de diques de abrigo en España, en este siglo, presenta tres épocas claramente diferenciadas: En la primera mitad del siglo el ritmo de construcción es bastante bajo. Los valores medios de tramos terminados y de longitud construida son de 3,7 tramos y 1,2 kilómetros de dique, cada cinco años. Como consecuencia del desarrollo industrial y comercial del periodo 1950-1975, se incrementa de forma notable la construcción de obras de abrigo, llegándose a unos valores medios, por lustro, de 27 tramos y 9,7 kilómetros de dique terminados. En los siete años siguientes, 1976-1982, el ritmo de construcción ha ido en aumento, llegándose a valores medios, por año, de 13,7 tramos terminados y 4,1 kilómetros de dique construidos. Con referencia a las obras de atraque construidas en España mediante cajones flotantes de hormigón armado, incluyendo muelles, diques-muelle, pantalanes y duques de alba, las primeras obras de atraque de este tipo entran en servicio en 1932 (Huelva) y en 1945 (Tarifa). Atendiendo a la segunda mitad del siglo, pueden establecerse tres etapas: De 1950 a 1970, el ritmo de construcción es bastante bajo, llegándose a unos valores medios de 3,25 tramos y 1,25 kilómetros de atraque terminados por lustro. En la década de 1970 a 1980 la actividad se multiplica. Además, se construye el muelle de cajones de mayor calado, 32 metros, de España (el Atraque de Grandes Petroleros, 350.000 TPM, en el Puerto Exterior de Bilbao). Los valores medios por lustro de atraques terminados son: 16 tamos y 6,1 kilómetros construidos. En los quince años 1980-1995, la construcción ha alcanzado su periodo de máxima actividad, como respuesta al crecimiento de los puertos comerciales, que han tenido que adaptarse a las nuevas demandas de tráfico. Los valores medios por lustro alcanzados son de 32,7 tramos y 12,7 kilómetros de atraque construidos. Los años sesenta y setenta son de claro desarrollo de las infraestructuras portuarias, abordándose un Plan de Puertos eminentemente constructivo que se apoya en los tres sucesivos Planes de Desarrollo Económico-Social que se extienden desde 1964 hasta 1975. En la construcción de instalaciones se tiende claramente hacia la concentración y especialización. Sin poder ser exhaustivos, destacan las obras marítimas de ampliación del dique de Santurce en Bilbao, y sobre todo el proyecto de abrigo del Abra exterior de Bilbao, donde se llega por primera vez en el -47- Cantábrico a construir un dique rompeolas a la profundidad de 33 metros, que hay que incrementar en 5,2 metros para tener en cuenta la carrera de marea. Esta obra, junto con la del puerto industrial de San Ciprián, es pionera en el mundo. En Gijón, en los años setenta, se construyen los últimos tramos del dique Príncipe de Asturias, llamado a albergar la mayor terminal de manipulación de graneles sólidos –carbón y mineral– en sus parvas de la Terminal de Minerales y de Aboño. Otras obras portuarias importantes son las de Las Palmas, Valencia, Tarragona y Barcelona. Sí queremos dedicar un breve comentario a las construcciones realizadas en Santa Cruz de Tenerife, en concreto a las del dique-muelle de Los Llanos, dique vertical con una longitud, en sus dos primeros tramos, de 1,48 kilómetros y que llega a la profundidad de 52 metros, construido entre los años 1966 a 1971; y a las dos alineaciones finales del dique-muelle del Este, también vertical, que con una longitud superior al kilómetro llega hasta profundidades nunca alcanzadas de 63 metros en la fecha de construcción, de 1966 a 1971. Posteriormente, también en Santa Cruz de Tenerife, se construye, entre los años 1983 y 1987, el dique exterior de Los Llanos, dique de abrigo en talud que alcanza los 75 metros de profundidad. Hay que señalar que en principio existía un proyecto de 1982 que llegaba hasta los 105 metros de profundidad. Las obras realizadas en esta época, los avances en la construcción y en el proyecto de obras marítimas, así como los fracasos encontrados en el camino exigen un tratamiento específico que no podemos abordar en este momento. Por último, apuntar que en esta época de los setenta se sienten dos preocupaciones claras: de una parte, el Estado no puede hacer frente a todas las inversiones que demandan los puertos; de otra, la protección ambiental y de la costa en particular. Y ambos son problemas que deben abordarse sin pérdida de tiempo. A ello se añade la interacción del puerto con la ciudad, actores que en bastantes casos han abandonado la simbiosis y compatibilidad clásicas de los primeros años del siglo, para convertirse en francamente incompatibles. La modernización y autofinanciación del sistema portuario. 1983-1999 A partir de 1983 la política portuaria del Ministerio de Fomento persigue la autofinanciación del sistema portuario mediante la introducción de prácticas empresariales en la gestión y en la prestación de servicios. Además, se potencia decididamente el desarrollo tecnológico en el campo de la Ingeniería Marítima y Portuaria. En 1982 la organización portuaria estaba formada por cuatro Puertos Autónomos, 25 Juntas de Puertos y 65 puertos menores integrados en la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos. Como se ve, una organización análoga a la de principios de siglo, a pesar de los cambios en el volumen y tipo de tráficos, así como en los puertos. Éstos se han convertido, en la práctica, en unidades económicas y de prestación de servicios de gran importancia, con unos ingresos conjuntos en torno a los 70.000 millones de pesetas; por todo ello necesitan salir de la rígida estructura de la Administración. O.P. N.o 49. 1999 70 350 SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL Evolución del tráfico y del PIB en el siglo XX 300 200 30 150 20 100 10 50 70 1960 1970 1980 LID 1990 GR Fig. 2. Evolución del tráfico marítimo y del PIB en el siglo XX. Hay muy pocos países en el mundo, si es que existe alguno, que tengan la variedad y magnitud de obras de abrigo que tienen los puertos españoles. Sin duda, por ello, la aportación más interesante de nuestra ingeniería marítima se refiere al proyecto de diques de escollera. Obra característica de los puertos que abandonan el refugio natural, concedido por sus condiciones geográficas, y buscan mayores calados y superficies de agua mar adentro. Situación que comienza a darse en España con la entrada del siglo XX y a la que la ingenie- 40 60 30 La Dirección General de Puertos y Costas, en el ámbito portuario, venía desarrollando tanto funciones de inversión y desarrollo como de gestión empresarial y de prestación de servicios. Esto se hacía con una organización basada en la Ley de Puertos de 1880, el Real Decreto-ley sobre puertos, de 1928, y la Ley de Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía de 1968. El cambio en la organización portuaria se logra a partir de la aplicación de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Las actuaciones tendentes a modernizar el sistema portuario, tanto en su organización interna como en la planificación y en los contenidos tecnológicos a aplicar, se estaban produciendo desde 1983. Fruto inmediato de ello son los Programas de Clima Marítimo, Actuaciones en la Costa, Señales Marítimas, Desarrollo Tecnológico… Ideas que se recogen también en el Plan de Puertos 1985-90. Aparte de lo ya señalado, es necesario dejar constancia en el haber de esta etapa y de sus impulsores directos –los ingenieros de caminos F. Palao y F. de Rueda– de la idea de poner a disposición de todos los profesionales portuarios y público en general los datos, resultados de estudios y desarrollos tecnológicos obtenidos en los centros públicos del sector. Ello redunda en una nueva política de publicaciones, en la aparición de las Recomendaciones para Obras Marítimas, la puesta a punto, ampliación y, en su caso, creación de redes de medida y modelos de previsión de parámetros metoceánicos… Toda esta filosofía, junto con el desarrollo e implementación operativa de los modernos servicios telemáticos –vía Portel–, constituye sin duda una auténtica revolución operada en el sistema portuario español en este siglo. El proyecto de puertos y obras marítimas 50 OS Años Avances y aportaciones en ingeniería marítima 50 ES SÓ 1950 40 EL 1940 AN 1930 60 UID 1920 30 LÍQ 0 1910 20 ES 0 1900 10 80 OS 40 90 EL 250 AN 50 Tráfico (millones de toneladas) Tráfico marítimo PIB del país GR PIB (billones de pesetas de 1990) 60 70 20 80 10 90 90 80 70 60 50 MERCANCÍA GENERAL 40 30 20 10 TOTAL 1930 ALGECIRAS 1950 BARCELONA 1975 BILBAO 1998 LA CORUÑA Fig. 3. Sistema portuario español. Evolución del tráfico por tipo de mercancías. ría se enfrenta con gran desconocimiento. A pesar de ello, según palabras de Eduardo de Castro, profesor de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el ingeniero está obligado a proyectar en esas condiciones nuevas “porque no hay más remedio que resolver el problema”. El profesor Castro, en un breve artículo de 1933 “Diques de escollera”, sienta las bases para el cálculo de este tipo de estructuras en el siglo. Comienza por advertir de la singularidad de la estructura: “la característica del dique de escollera es el talud de material suelto que se opone a la fuerza de las olas”. Y describe la forma de proyectar, durante el primer tercio del siglo, esta obra marítima: “se trazan perfiles y taludes con la esperanza de que serán estables, aunque con la reserva de que no tenemos regla para seguir. Para fijar estos taludes no suele hacerse otra cosa que el traer a la comparación otros diques que se cree que tienen condiciones parecidas; pero este camino conduce a grandes fracasos”. Ante este panorama en el que se enfrentan, de una parte, el desconocimiento técnico, y de otra, la necesidad de proyectar y construir, el profesor Castro analiza las formas de rotura de los diques y descubre el proceso más frecuente de avería: “No es la ola, cuando choca contra el dique, lo que remueve la escollera, sino la ola al retirarse, al retroceder, al ir cuesta abajo por el talud”. A partir de este descubrimiento propone que para comprender “la estabilidad del dique de abrigo hay que mirar a la ola que baja”, o sea, “el cálculo debe seguir a los movimientos que la marejada produce en los taludes”. Con esta idea esencial y con los datos principales del problema: pesos y forma de la escollera, pendiente del talud, altura de la ola y una hipótesis sobre la colocación de los can- -48- tos en el talud, se plantea la “estabilidad de un canto” y llega a la primera fórmula teórica de cálculo de diques de escollera. Fórmula que, ajustada por el ingeniero Briones con los datos de diques reales, publica por primera vez el profesor Eduardo de Castro en la “Revista de Obras Públicas” en 1933: P (T+1)2 T P T δ A 2 δ = 704 A3 δ (δ-1)3 es el peso de los cantos, en kilogramos. = cotg α; α es el ángulo del talud. es la densidad de la piedra referida a la del agua. es la altura de la ola, en metros. Esta formulación, aún hoy vigente en su término principal, A δ/(δ-1)3, fue posteriormente mejorada y ampliada por investigadores de todo el mundo. Entre ellos, y en primer lugar, se encuentra el profesor Ramón Iribarren, sucesor de Eduardo de Castro en la cátedra de Puertos de la Escuela de Madrid. El profesor Iribarren, figura indiscutible de esta rama de la técnica en el siglo, junto con su colaborador Casto Nogales, establece las bases técnicas para el proyecto y cálculo de las obras marítimas de los puertos, difundiendo internacionalmente sus trabajos y adquiriendo un gran prestigio internacional. En los años setenta la economía de escala y sobre todo el segundo cierre del canal de Suez en 1967 provocan un cambio de estrategia de las petroleras en el transporte de crudos. Aparece el gigantismo, con buques tanque de 300.000 y hasta 500.000 toneladas de registro bruto. Ello obliga a la construcción de nuevos diques de abrigo en grandes calados y con elementos desconocidos hasta entonces. La necesidad de proyectar estos nuevos diques de forma inmediata ha llevado a una situación tal que los fenómenos naturales, como el oleaje y sus solicitaciones, y el comportamiento de los diques en talud, son cualitativamente diferentes a los proyectados anteriormente; pero las técnicas de cálculo siguen siendo las mismas que las de los años cincuenta. Por ello, se producen importantes averías y roturas de grandes diques de abrigo, Bilbao (1976), Sines (1978 y 79), San Ciprián (1980)... A pesar de todos los avances alcanzados en el proyecto de diques rompeolas –Suárez-Bores (1977), Losada y Giménez-Curto (1979)…–, la explicación exhaustiva del complejo fenómeno de interacción oleaje-dique en talud está lejos de conocerse totalmente, siendo todavía válidas las palabras de Eduardo de Castro tras proponer la primera fórmula de cálculo: “Y con todo ello podemos trazar la sección de un dique de escollera con la esperanza de que el mar nos diga que la hemos trazado bien.” 3 Definición del Clima Marítimo La solicitación más importante que soportan las obras marítimas, en la mayoría de los casos, es el oleaje. A pesar de ello, F. Ursell, al compendiar en 1956 el estado del conocimiento sobre el oleaje, con motivo del aniversario de G. I. Taylor, subrayaba en sus conclusiones: “el estado actual de nuestro conocimiento es profundamente insatisfactorio”. -49- En efecto, hasta la segunda mitad del siglo XX no se aborda el oleaje como un proceso estocástico. Rice (1944 y 45) presenta un fenómeno que se explica mediante suma de una serie aleatoria de ondas componentes. Pierson (1952), Longuet-Higgins (1952, 57, 58...), Darbyshire (1952) aplican esos resultados a la descripción y previsión del oleaje. Hasta ese momento, el oleaje se trataba como un fenómeno determinista, explicado mediante la teoría de las ondas de gravedad, para profundidad constante, que ya había sido introducida en el siglo pasado. Es decir, se trabaja con una “onda”, fenómeno determinista y definido matemáticamente, y no con una “ola”, fenómeno real y simulado mediante un proceso aleatorio. Iribarren, en 1941, resuelve, por primera vez, el problema técnico de la propagación de ondas con fondo variable mediante el “Método de los Planos de Oleaje”. Adelantándose a la primera publicación análoga de O’Brian (1942). El método geométrico de Iribarren se demuestra, numéricamente, que conduce de modo eficiente a los mismos resultados que las ecuaciones diferenciales del fenómeno de refracción, ecuaciones aplicadas a la ingeniería marítima por Munk y Arthur (1951). La descripción estadística del oleaje es introducida en nuestro país por el profesor Suárez Bores (1964). Los trabajos en el campo de la previsión de oleaje se deben a Suárez Bores (1976), “Método Integrado”, Acinas (1988 y 89), “Método Paramétrico Direccional”, y a la implementación operativa del modelo WAM por el Programa de Clima Marítimo (J. Conde… 1983-1991). Puertos del Estado ofrece diariamente los resultados del modelo WAM a través de Internet. Las aportaciones en las áreas del proyecto de obras marítimas, propagación del oleaje, modelos hidrodinámicos, clima marítimo, morfología costera, etc., y sus actores, son aspectos tratados por el profesor Suárez Bores en este mismo número de “OP”. El sistema portuario español actual Características generales y estructurales El sistema portuario español ocupa con sus instalaciones el 7 % de la línea de costa y tiene en el presente una gran importancia económica y estratégica. En este sentido, del total de las importaciones y de las exportaciones españolas el 86 % y 68 %, respectivamente, pasan por los puertos, lo que indica que alrededor del 78 % de los transportes internacionales del comercio español se hace a través de los puertos. A ello hay que añadir los tráficos nacionales de cabotaje, alrededor del 25 % del total, y el transporte de pasajeros. El sector del transporte marítimo aporta anualmente alrededor del 19 % del PIB específico de transportes, que viene a ser un 1,1% del PIB nacional, generando empleo directo para unas 35.000 personas e indirecto estimado en 110.000 puestos de trabajo. Con estos primeros datos globales se afirma el papel relevante encomendado a la función de los puertos en el país y su influencia determinante sobre la economía y la calidad ambiental de una amplia franja litoral. O.P. N.o 49. 1999 El sistema portuario español de titularidad estatal se regula desde el 26 de diciembre de 1997 por la Ley 62/97 de modificación de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Puede hablarse de la existencia de 252 puertos, 48 de interés general y competencia estatal y 204 de competencia autonómica. Una de las características esenciales del sistema portuario, impuesta por las condiciones naturales del litoral, es que todos los puertos de interés general tienen un carácter netamente marítimo, con ausencia de conexiones fluviales, a excepción de Sevilla, que se adentra 82 kilómetros en tierra. El sistema es disperso y formado en su gran mayoría por puertos exteriores, de tamaño pequeño o medio cuando se comparan con los grandes puertos europeos del mar del Norte. Todo lo anterior, junto con las exigencias de calados, superficies de agua e instalaciones, impuestas por los buques y los tráficos, ha llevado a la necesidad de construir importantes infraestructuras marítimas –diques de abrigo, muelles, dársenas...– que forman un importante patrimonio de la ingeniería civil. La posición geográfica y su relación con el tráfico marítimo internacional, las instalaciones portuarias e industriales y las conexiones terrestres, condicionan el tráfico de cada puerto. Se aprecia claramente la posición destacada de los puertos del Mediterráneo: Algeciras, Tarragona, Barcelona y Valencia; únicamente Bilbao compite con ellos a nivel global, y se acerca el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El tráfico de graneles sólidos, carbón y minerales principalmente, debido a su vin- culación con la industria receptora, tiene mayor diversificación geográfica, apareciendo en primer lugar, y es la excepción, un puerto del Cantábrico, Gijón; le siguen Tarragona, Ferrol-San Ciprián (con su puerto industrial), Barcelona y Huelva. Modelo de organización y gestión La gestión global del sistema portuario estatal se encomienda a Puertos del Estado, y la particular de cada puerto o conjunto unificado de puertos a la Autoridad Portuaria correspondiente. A efectos competenciales, se distingue entre puertos de competencia estatal y autonómica. De acuerdo con la Constitución española (art. 149.1.20ª), los puertos de interés general son de competencia estatal y su administración, gestión y explotación recae sobre las 27 Autoridades Portuarias, creadas sobre las bases de autonomía y funcionamiento empresarial. El Ente Público Puertos del Estado, bajo la dependencia del Ministerio de Fomento, define los objetivos del sistema y ejerce funciones de coordinación y control, como responsable del grupo formado por las Autoridades Portuarias. Los puertos de competencia autonómica son los de refugio, deportivos y, en general, los no comerciales (art.148.1.6º de la Constitución), así como los puertos comerciales con actividad sólo en el ámbito de su comunidad. La Capitanía Marítima tiene asignadas todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad marítima y lucha contra la contaminación del medio marino. Con la Ley 62/1997 se trata de facilitar y regular la participación de las Comunidades Autónomas en la estructura organizativa de las Autoridades Portuarias de su territorio, con el fin de que las decisiones que éstas adopten tengan en cuenta de forma más efectiva los propios intereses económicos, territoriales y sociales de esas comunidades. La ley pretende también dar un paso más en la modernización de los puertos, adaptándolos a la demanda de servicios de transporte en un entorno abierto, competitivo y cambiante; manteniendo, al mismo tiempo, la necesaria coordinación del sistema. La ley ha sido criticada porque desprofesionaliza el sector portuario. Objetivos del modelo Fig. 4. Puerto de Gijón. Terminal de Minerales. El modelo de gestión establecido tiene como objetivos iniciales la autofinanciación del sistema, la competencia entre puertos y con otros modos de transporte, el aumento de los tráficos y la relación armónica con el medio. La autofinanciación se logra internalizando los costes y transfiriendo al usuario incluso los costes externos, en acuerdo con lo manifestado por la Comisión Europea en el Libro Blanco del Transporte y de nuevo en el Libro Verde sobre los Puertos e Infraestructuras Marítimas. Otro objetivo claro es alcanzar el paso rápido, seguro y a bajo precio de las mercancías por el puerto. Se trata, en definitiva, por una parte, de bajar la factura conjunta de escala que soporta el usuario destinatario final de la mercancía. De otra, de facilitar la comunicación y coordinación de los distintos servicios que intervienen en la operación portuaria (Autoridad Portuaria, prácticos, remolcadores, amarradores, estibadores, consignatarios, agentes de aduanas...). -50- Tráfico y resultados económicos Los últimos datos indican que el tráfico de mercancías ha alcanzado en 1998 el récord histórico de 303 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 3,76 % sobre el año anterior. Con un aumento en la década 1988-98 cercano al 30 %. Es importante destacar la evolución de la mercancía en contenedores, con un volumen de tráfico cercano a los seis millones de TEUs, crecimiento anual del 15 % e índice de contenerización próximo al 60 %. Dentro de este apartado la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras está en cabeza y las de Barcelona y Valencia mantienen su consolidación como puertos de tráfico de contenedores. El tráfico total de pasajeros del sistema supera los 18 millones de personas, repartiéndose en los tipos: cabotaje, con 11,48; exterior, con 2,46; local, con 3,15; y en tránsito, con 1,12. Por razones geográficas este tráfico se concentra en el cabotaje de Santa Cruz de Tenerife (3,92), Bahía de Algeciras (2,13), Ceuta (2,12), Las Palmas (1,01) y Baleares (0,91). La cifra de negocio ha alcanzado, de acuerdo con el Presidente de Puertos del Estado, Fernando Osorio, en 1998, los 92.189 millones de pesetas, de los que 75.996 millones corresponden a ingresos por servicios portuarios (tarifas) y 16.193 millones a ingresos por cánones de concesiones y autorizaciones, lo que representa unos incrementos de 10,2 % en tarifas y del 10,5 % en cánones, respecto a los valores de 1997. Los resultados de explotación aumentaron en el 1998 un 33 % con respecto a 1997, alcanzando los 17.180 millones; y los resultados del ejercicio se situaron en 19.418 millones de pesetas, lo que supone un 59 % de incremento frente a 1997. Los recursos generados por las operaciones (“cash-flow”) en 1998 ascendieron a 49.132 millones de pesetas, aumentando el 13,6 % sobre el ejercicio anterior. Se ha mantenido la autosuficiencia económico-financiera del conjunto del sistema portuario, asumiendo todos los costes de explotación y unas cifras de inversión anuales de 63.389 millones de pesetas en el 98 y de 75.213 en la previsión de cierre del 99. Fig. 5. Puerto de Barcelona. Terminal de Contenedores. -51- Si a los datos anteriores añadimos que en el Proyecto de Presupuestos 2000 se hacen previsiones de crecimientos similares y la previsión de inversiones en nuevo inmovilizado material, inmaterial y financiero asciende a 79.782 millones de pesetas, se confirman las buenas expectativas de desarrollo futuro. Objetivos y estrategias para el futuro El marco de referencia. Los puertos en la Unión Europea Europa se está planteando frontalmente el futuro del sistema portuario y su papel en la Red Transeuropea de Transportes. En un mercado único con un aumento medio del PIB del 2,6 % en los últimos diez años y un incremento continuo en la demanda del transporte de calidad, barato y rápido, el sector portuario de la Unión Europea tiene una importancia trascendental tanto en términos de comercio como de transporte. Por sus puertos pasa más del 90 % del comercio comunitario con terceros países y alrededor del 30 % del tráfico intracomunitario, moviendo en el pasado año cifras cercanas a los 3.000 millones de toneladas de mercancías y más de 200 millones de pasajeros. Los puertos tienen también gran importancia tanto en el desarrollo regional –económico y social– como en la integración comercial europea, al ser “interfaces” esenciales en las conexiones intermodales del transporte. Los puertos, aunque con retraso, han entrado con fuerza en el debate sobre el futuro de los transportes en la Unión Europea. La Comunicación sobre el Cabotaje Europeo (Short Sea Shipping), el Libro Blanco sobre Estrategia Marítima y, sobre todo, el Libro Verde sobre los Puertos y las Infraestructuras Marítimas avalan esta posición. Con ello se trata de mejorar tanto las condiciones de cada puerto como la eficacia del conjunto del sistema portuario, la competencia libre y leal dentro del sector portuario, así como su integración en la Red Transeuropea de Transportes. El objetivo planteado es realmente difícil de alcanzar. Hay gran diversidad entre los puertos europeos: en sus condiciones naturales, infraestructuras, financiación, tarifas y propiedad. El sector portuario refleja la diversidad de la Unión Europea en cuanto a geografía, distribución de población, actividad industrial y desarrollo económico. En 1996 existían más de 300 puertos con un tráfico anual de mercancías superior al millón de toneladas o de pasajeros mayor de 200.000. Estos puertos se reparten en cuatro zonas marítimas: mar Báltico, mar del Norte, Atlántica y Mediterránea, con diferentes características, tráficos y necesidades. La zona del mar Báltico tiene un gran número de puertos de pequeño y mediano tamaño. En 1996 se registró un tráfico marítimo de 294 millones de toneladas, superior en un 10,5 % al de 1993. Es una zona de gran potencial de desarrollo en la región, pues brinda a menudo la ruta de transporte más corta. Se calcula, además, que el tráfico internacional se habrá incrementado en un 65 % en el año 2010. O.P. N.o 49. 1999 La zona del mar del Norte mueve el 50 % del tráfico marítimo de la Unión Europea, circunstancia derivada de la concentración industrial y de población en la zona, y de su fácil conexión terrestre. Estos puertos soportaron en 1996 alrededor de 1.367 millones de toneladas, con un crecimiento del 6 % respecto a 1993. RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE · PUERTOS MARÍTIMOS Tráfico de alta mar en 1993 (millones de toneladas) Importación (74%) Exportación (26%) Movimiento regional de pasajeros (millones) Tráfico regional (millones de toneladas) 262 28 19 95,7 98 211,9 234,3 1.282,8 1993 1996 1996 1.206,1 Mar Báltico Mar del Norte 65,3 65,3 Océano Atlántico 29 1995/ 1995/ 1993 /1996 1993 /1996 6 10 378,6 399,4 675,7 705,3 82,5 26,2 1995/ 1995/ 1993 /1996 /1996 71,8 202 1994/ 1994/ 1999 /1995 1990 /1995 67 Mar Mediterráneo Fig. 6. Tráfico marítimo en la Unión Europea por regiones y tipos de tráfico. A pesar de las buenas conexiones existentes entre el puerto y su “hinterland”, éstas sufren problemas de congestión y capacidad. Situación contraria a otras áreas en las que los puertos sienten la falta de comunicaciones con la red terrestre de transportes. Se deberá desarrollar el transporte por vías navegables y el tráfico marítimo de aporte “feeder”, más que el transporte terrestre. Los puertos están situados a lo largo de las desembocaduras de grandes vías fluviales, por lo que presentan la ventaja de no precisar obras exteriores de abrigo, y tener conexión por vía navegable con su “hinterland”. Por contra tienen problemas de calado. La zona Atlántica presenta puertos dispersos, con malas conexiones terrestres, su “hinterland” no suele extenderse más allá de los 200 kilómetros y carecen de mercados y niveles de población importantes. Los tráficos tienen un alto componente de graneles, un 77 % del total, que abastecen a las industrias pesadas situadas cerca de los puertos: refinerías, centrales eléctricas, siderurgias e industrias químicas. Por esta vinculación, los puertos desempeñan un importante papel básico en la economía de sus regiones. El tráfico marítimo de la zona alcanzó en 1996 los 395 millones de toneladas, con un incremento del 5,5 % respecto a 1993. Sin embargo, los puertos están experimentando dificultades para mantener sus niveles de tráfico. La estabilización y expansión de los volúmenes de tráfico pasa por la mejora de las conexiones con la red terrestre y su incorporación a la Red Transeuropea de Transportes. La zona Mediterránea tiene gran complejidad y muchos contrastes. De modo global se encuentran por debajo de los puertos del norte en inversión, acceso material a los grandes mercados Fig. 7. Puerto de Algeciras, 1999. -52- europeos, precios y eficacia en la gestión. El movimiento de mercancías en 1995 fue de 705 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 4,4 % respecto al nivel de 1990. Destaca en esta zona el incremento importantísimo, 84 % entre 1990 y 1996, del tráfico de contenedores, lo que debe provocar la mejora de la información y gestión en los puertos, su conexión con las redes terrestres y el transporte de cabotaje. Además, se prevé el incremento del tráfico con terceros países del Mediterráneo. Ante la situación dibujada y las estimaciones de la OCDE, que prevé que la demanda de transporte marítimo mundial se doblará en el 2010, la Unión Europea apoya las acciones de futuro siguientes: — Integración de los puertos en la Red Transeuropea de Transportes. Se ha comenzado por incluir al sector marítimo y portuario en el Proyecto de Acción del Transporte Combinado. Además se está fomentando el cabotaje europeo (Short Sea Shipping). — Mejora de las conexiones portuarias con los transportes terrestres. — Mejora de las infraestructuras viales dentro y en el entorno de los puertos. — Medidas tendentes a conseguir la libre y leal competencia entre los puertos. Con la idea de repercutir todos los costes en el usuario, se plantea una tarifación y financiación de infraestructuras análogas para todos los modos de transporte. — Planes de protección del medio ambiente. — Aplicación de la telemática y las tecnologías de la información para conseguir la integración del sector marítimo y portuario en la cadena logística del transporte. — Proyectos de investigación y desarrollo en los campos de la gestión, la intermodalidad y la tecnología marítimas. Campos incluidos en el V Programa Marco sobre investigación y desarrollo tecnológico. El sistema portuario español ante el futuro El futuro del sistema portuario español pasa por la mejora de su competitividad y calidad dentro del marco común de los puertos de la Unión Europea. La mejora de la competitividad global entre modos de transporte y la específicamente portuaria son el eje fundamental que debe presidir la política de transportes en el futuro. Es sabido que para conseguir la competencia real entre los distintos modos se hace necesario dar pasos claros hacia la armonización de las políticas de inversión y fijación de precios, como única forma de evitar falseamientos en la competencia. En el escenario portuario español, las líneas de actuación vienen recogidas en el “Marco estratégico del sistema portuario de titularidad estatal”, aprobado en febrero de 1998. El marco de trabajo del conjunto del sistema debe mantener el principio de autosuficiencia económica global, es decir, independiente de los Presupuestos Generales del Estado. Además, debe conseguir la independencia económica de cada Autoridad Portuaria. Este último punto puede encontrar una excepción: la realización de obras de abrigo importantes e ineludibles para el desarrollo del puerto. -53- En nuestro país todavía existe una red de puertos dispersa y muchos de estos puertos tienen un tamaño pequeño para competir en el futuro. Además, por razones históricas sus zonas de servicio han quedado atrapadas dentro de la ciudad con la que crecieron desde su nacimiento. De tal forma que la única posibilidad de desarrollo la encuentran en el mar, mediante la realización de grandes obras de abrigo exteriores. En los grandes puertos europeos, que necesitan dragados importantes, se ha planteado también que estas obras puedan ser una excepción a la regla de repercutir los costes reales en las tarifas. La lucha entre la autosuficiencia económica y la necesaria competencia entre puertos es indudable que traerá tensiones en el futuro, tanto dentro de cada país como con otros sistemas portuarios de la Unión Europea. Se hace necesario introducir la cultura de la competencia en el negocio portuario, extendiendo ésta a los operadores. Por otro lado, es vital conseguir la participación de la iniciativa privada en las inversiones, lo que actualmente choca con la baja rentabilidad alcanzada (del orden del 2,7 % en 1998) y la falta de tradición y conocimiento del negocio. El futuro desarrollo de los puertos españoles pasa por su eficiente conexión con el interior del país. Además, los puertos del futuro deben encontrar un mayor protagonismo en la cadena de transporte multimodal y como plataformas logísticas. La creación de la terminal ferroviaria Puerto Seco de Madrid, que se prevé moverá 90.000 contenedores en el 2008, es una realidad en la que participan las Autoridades Portuarias de Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia. Un aspecto fundamental del negocio portuario del próximo siglo está en el empleo de las innovaciones tecnológicas del sector. Y en particular en el uso óptimo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. A este respecto, poner a disposición de la comunidad portuaria tanto el seguimiento integral de los servicios como los últimos datos y tecnologías, aspecto en el que ha sido pionero Puertos del Estado, nos parece fundamental. Por último, los puertos españoles en el futuro han de atender a la calidad de su entorno marítimo-terrestre, ocupando un lugar destacado la armonía y complementariedad de las relaciones puerto-ciudad. ■ Juan R. Acinas García Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Bibliografía – Anuarios, Boletines y Memorias de Puertos del Estado. – CE, 1996, Orientaciones Comunitarias para el Desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. 1692/96/CE. – CE, 1997, Libro Verde sobre los Puertos y las Infraestructuras Marítimas, Comisión Europea. Política Común de Transporte. – COM, 1996, “Hacia una Nueva Estrategia Marítima”, COM (96) 81. – Kinnock, N., 1997, “Los puertos del siglo XXI”. Discurso en el 20 Congreso Mundial de Puertos de la IAPH, 2-6/junio/1997, Londres. – Llorca, J., Dtor., 1988, Diques de Abrigo en España, MOPU, Dirección General de Puertos y Costas. – Osorio, F., 1999, “Discurso de Apertura de las V Jornadas Españolas de Ingeniería de Puertos y Costas”, La Coruña 22/9/99. – Planes de Puertos. 1903, 1939, 1964/67, 1967/71, 1972/78, 1981/90, 1998. Fomento. – “Revista de Obras Públicas”, 1899. Número extraordinario, 12 de junio de 1899. O.P. N.o 49. 1999 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO Los ingenieros de caminos y el urbanismo en el siglo XX Carlos Nárdiz Ortiz DESCRIPTORES INGENIEROS DE CAMINOS URBANISMO SIGLO XX INGENIERÍA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURAS URBANAS PLANEAMIENTO URBANO ENSEÑANZA La relación de los ingenieros de caminos con los problemas higiénicos, de circulación o de urbanización, ha estado siempre en la base de su formación, y mientras el urbanismo se mantuvo reducido a estos tres condicionamientos, la presencia de los ingenieros de caminos en la redacción de proyectos de ensanche, reforma interior, o de urbanización fue aceptada como una actividad profesional más, que se unía al proyecto y construcción de las infraestructuras viarias, hidráulicas, sanitarias o portuarias. El desinterés por la ordenación del crecimiento urbano, que implicaba no solamente decisiones de trazado viario, de transporte, de pavimentación, sino de localización y ordenación de la edificación, la industria, los espacios libres, los equipamientos, y problemas jurídicos y económicos derivados de la transformación del suelo rural en urbano, vino derivado, por una parte, por el cambio del proyecto al plan, que se generalizó a partir de los años treinta de este siglo, con la introducción de la zonificación, y por otra parte por el abandono creciente de la ingeniería municipal, entendida desde el conocimiento de los problemas globales que plantea el crecimiento a la ciudad y las consecuencias territoriales que para la ordenación de la misma tienen la localización, trazado y dimensionamiento de las infraestructuras. Solamente a partir de principios de los años setenta, coincidiendo con el cambio de gobierno, y con la reflexión sobre las carencias urbanísticas del desarrollo urbano anterior, se inició un reconocimiento desde la Administración, desde la arquitectura, y desde la propia ingeniería, de la contribución de las infraestructuras, fundamentalmente viarias, en la ordenación del crecimiento de la ciudad, recogiéndose de forma creciente en el propio planeamiento urbano, como el elemen- to con mayor capacidad de ordenación, y entrando en su propia localización, trazado y dimensionamiento en función de las previsiones de crecimiento y de transformación del espacio urbano de la ciudad. Es éste el momento en que hoy estamos, en el que de manera creciente los ingenieros de caminos se van incorporando a los problemas urbanísticos, transmitidos en la propia enseñanza de las Escuelas de Ingeniería, con carencias todavía muy importantes frente a otras enseñanzas que se consideran básicas en su formación, participando de forma creciente en la redacción del planeamiento, y en la gestión urbanística municipal y autonómica. Tratar de reflejar este proceso, es el objeto de este artículo, en el que el siglo XX lo dividimos en tres etapas, la primera hasta el final de nuestra guerra civil, la segunda hasta los comienzos de la democracia, y la tercera hasta hoy en día, como una manifestación de las relaciones que existen entre la manera de afrontar los problemas urbanos que plantea el crecimiento y la densificación de las ciudades, y el marco histórico, político y económico en el que se desarrolla, que condiciona los procesos de urbanización, llegando al momento actual, en que la escala metropolitana o regional de estos procesos en las grandes ciudades, hace que los problemas ambientales, los problemas de transporte, o los problemas de defensa del patrimonio histórico (con los que se ha intentado enfrentar también de forma limitada el urbanismo) tengan hoy tanta o más importancia que los problemas urbanísticos, que han perdido la escala de globalidad que tuvieron anteriormente a pesar de los intentos de redacción del planeamiento territorial, el cual se sigue redactando la mayor parte de las veces partiendo de las mismas limitaciones que el anterior planeamiento municipal. -56- De los proyectos de reforma interior y ensanche a los planes de extensión (1900-1939) La higiene –decía Pedro García Faria a finales del siglo anterior– tiene a la par que un objetivo social, un fin económico, menos humanitario y noble si se quiere. Los estudios sobre el valor económico de la vida humana y sobre las consecuencias de las enfermedades y la mortalidad en las pérdidas de trabajo, se habían iniciado ya en Inglaterra en los años treinta, para justificar la expropiación por apertura de calles en los cascos consolidados a precios inferiores a los de mercado. En España esta posibilidad, sin la expropiación de dos zonas adyacentes a las calles, como pedía Cerdá para financiar y hacer rentable la Reforma Interior, no se va a producir hasta la Ley de Saneamiento y Mejora Interior de las Grandes Poblaciones de 1895 y su Reglamento, que inició la construcción de las Grandes Vías (Madrid, Barcelona, Granada, etc.) y que supuso un salto de escala respecto a los cambios de alineación producidos en el siglo anterior, convirtiéndose en la nueva imagen de la transformación urbana de los centros de las ciudades, con los nuevos edificios comerciales, de viviendas y administrativos que ocultaban las fachadas antiguas de la ciudad. Pero la ciudad del cambio de siglo se estaba transformando también por la construcción o ampliación de los primeros ensanches, por la dotación de los nuevos servicios urbanos (agua, saneamiento, gas, alumbrado), por la introducción de los nuevos medios de transporte urbanos (tranvías, metro, autobús), por la construcción de las nuevas estaciones de ferrocarril, por la transformación de los frentes de mar con los nuevos muelles, diques y malecones, por la nueva accesibilidad que introducían los nuevos puentes en ciudades crecidas en torno a los ríos. En todas estas obras participaban ingenieros de caminos, canales y puertos. En los ensanches proyectados por ingenieros de caminos, los razonamientos higiénicos estaban presentes tanto en la dirección de las calles como en la solución al cruce de las mismas, estudiando las calles desde el punto de vista higiénico y de la viabilidad. Los nombres de Pedro García Faria, Francisco Ramos Bascuñana, Francisco Oliver, Manuel Diz Bercedoniz, Pedro Diz Tirado, José Rodríguez Valvuena, Manuel Hernández, Emilio Pan de Soraluce, José María de Sancha, etc., están relacionados con los ensanches del cambio de siglo, limitados de tamaño y sin relación con los proyectados en la segunda mitad del siglo anterior en Barcelona, Madrid y Bilbao, y asociados a los nombres de Cerdá, Castro y Alzola. El condicionante de la viabilidad urbana lo entendían sin embargo como Cerdá, ya que para ellos la calle no cabía concebirse sin el edificio, ni el edificio sin aquélla, dando gran importancia también a la circulación pedestre. Cerdá, por otra parte, seguía apareciendo como el inspirador de estos ensanches, ya que, como escribía Pedro García Fária en 1926, “en la magna obra de Ildefonso Cerdá han estudiado más de cuatro que no lo han confesado como yo lo hago, declarando lealmente que en ese monumento he aprendido mucho de lo poco que sé, y son muchos los que han sido ensalzados y han pasado a la posteridad, con menor motivo que el citado ingeniero de caminos”. Esta declaración de García Faria, contenida en un artículo sobre ingeniería municipal y urbanismo, coincidía con un número especial que la “Revista de Obras Públicas” había dedicado en 1926 a la ingeniería municipal, cuyo editorial se hacía eco de la nueva situación derivada de la aprobación del Estatuto Municipal en 1924, que abría un campo importante de la actividad profesional en la vida municipal. Aparte de los problemas sanitarios, en este número se insistía en los problemas de vialidad urbana y de transporte urbano. Respecto a los segundos defendía José Cabestany que se debían proponer Fig. 1. Plano general del Proyecto de Ensanche, Reforma y Saneamiento de Cartagena. Francisco Ramos Bascuñana, Pedro García Fária y Francisco Oliver. “Revista de Obras Públicas”. 1898. -57- O.P. N.o 49. 1999 planes relativos a los medios de comunicación con miras a las modernas tendencias de la urbanización regional que está siendo objeto de estudio en todas las naciones. La relación entre transporte y urbanización era planteada por Miguel Otamendi, al afirmar que “cuantos proyectos de urbanización son estudiados, jamás se realizarán, si en ellos no se han resuelto, previa y satisfactoriamente, los problemas de transporte”. Indudablemente estos problemas no eran nuevos y treinta años antes ya los había planteado Arturo Soria y Mata de forma radical con su proyecto de Ciudad Lineal, tanto a escala urbana, a semejanza de la ciudad inacabada que promovió en la periferia de Madrid, como a escala territorial entre ciudades punto. Las propuestas de Soria, sin embargo, no fueron comprendidas en su tiempo ni por los arquitectos ni por los ingenieros. Sabido es que Soria fue rechazado en su ingreso en la Escuela de Caminos, y en ninguna publicación de los ingenieros hasta principios de los años setenta aparece ninguna referencia a su Ciudad Lineal. No es adecuado, por tanto, reivindicarle como ingeniero de caminos. Sí aparecen, sin embargo, constantes referencias a las propuestas de ciudades jardín de Howard, en artículos publicados por ingenieros de caminos a partir de los años veinte (Pedro Diz Tirado o José Paz Maroto), en los que aparte de destacar la solución dada a los problemas higiénicos, de habitabilidad y saneamiento, se destacaba su localización en el medio rural, como satélites de la ciudad central, unidas a ella por medio de ferrocarriles urbanos y suburbanos. En realidad estas propuestas ya se estaban difundiendo en España desde la segunda década del siglo, a partir de la primera Sociedad Cívica de las Ciudades Jardín fundada en Barcelona en 1912. Detrás de las propuestas de ciudad jardín, estaba el problema del crecimiento del extrarradio, al mismo tiempo que se estaba construyendo los ensanches, cuyas viviendas eran inaccesibles para amplias capas de población, que se asentaban de forma suburbana en torno a las carreteras de accesos a las ciudades, o de forma marginal en el centro y en la periferia de la ciudad, con condiciones de habitabilidad, de urbanización y de servicios en las que se concentraban los principales focos de enfermedad y mortalidad. El proyecto realizado por el ingeniero municipal Pedro Núñez Granés (ingeniero militar) para la urbanización del extrarradio de Madrid en 1909, a base de trazados que prolongaban en parte el viario principal del ensanche, delimitando manzanas (que el propio autor denominaba polígonos) de dimensiones veinte veces superiores a las de los ensanches tradicionales, y cuya ordenación viaria y edificatoria dejaba a la iniciativa privada, aunque aprobado por el gobierno en 1916, no fue comprendido en su época, siendo criticado como parte de la tradición de trazado de los ensanches. En la cultura urbanística de esos momentos, representada por los arquitectos municipales opuestos al proyecto de urbanización, se estaban imponiendo las nuevas técnicas derivadas del Plan, en sustitución del Proyecto, con la introducción de la zonificación, adaptada a los modelos de crecimiento aplicados a la gran ciudad, en los que el conjunto urbano se estructuraba a partir de un sistema de vías que seguían modelos radiocéntricos, zo- nas verdes intercaladas entre el viario, zonas reservadas para la edificación de lujo y económica, industria o comercio, parques que limitaban el crecimiento de la ciudad, y ciudades satélite que servían de complemento del crecimiento urbano en el momento en que se consolidara la ciudad central. Esta visión más compleja del urbanismo se puso de manifiesto en el Concurso Internacional de Urbanización de Madrid y Estudio de su Extensión y Reforma Interior, convocado por el Ayuntamiento de Madrid en 1929, y cuyo primer premio quedó desierto, concediéndose el segundo premio a los arquitectos Zuazo y Jansen, y en el que participaron también ingenieros de caminos, como Paz Maroto, que recibió el cuarto premio, y Escario, que recibió el sexto. Otros concursantes inscritos, como el ingeniero de caminos Ramón Montalbán, que daba cuenta de su anteproyecto en los R.O.P. de 1932, no se pudieron presentar al habérseles denegado la prórroga pedida. El Anteproyecto del Trazado Viario y Urbanización de Madrid de Zuazo y Jansen ha sido considerado como un documento fundamental para entender el crecimiento posterior de Madrid en torno al eje norte-sur de La Castellana, y para la solución que a partir de entonces acometerá el gobierno de la República para los enlaces ferroviarios de Madrid. Sobre estos enlaces se venía discutiendo anteriormente, y se seguirá discutiendo después, al rechazar inicialmente los ingenieros de caminos la propuesta de enlazar subterráneamente la futura estación de Chamartín, en la que el anteproyecto de urbanización proponía concentrar los ferrocarriles del norte y noroeste, con la estación de Atocha, en la que se proponía concentrar los enlaces ferroviarios del sur y el este de la Península. Fig. 2. Plan General de Extensión de Madrid. 1931. Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid 1988. -58- El fallo del concurso internacional derivó en un encargo a la oficina técnica municipal (en la cual estaba J. L. Escario) para la redacción del Plan de Extensión, que fue presentado en 1931, respecto al que el Gerente de los Servicios Técnicos Municipales Lorite Kramer emitió un informe reclamando el estudio y la publicación de una ley de urbanismo, la creación de un organismo motor supramunicipal, y la organización de una oficina de urbanismo integrada por distintos técnicos (arquitectos, ingenieros, jurídicos, médicos, administrativos), que desarrollasen el trabajo de urbanización local en coordinación con los organismos oficiales de ferrocarriles, obras hidráulicas, agrónomos, catastro, etc. De la misma opinión era Paz Maroto, que ya había expresado estas ideas antes en la propuesta presentada al concurso internacional. No fue extraño que en Madrid, coincidiendo con este debate, y con el nuevo gobierno de la República, se tomasen dos iniciativas: la creación en 1932 del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio, y el intento de redacción de un Plan Regional. El Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, respondía a la petición de un organismo supramunicipal, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que estudiase los accesos a Madrid, la solución a los enlaces ferroviarios entre el norte y el sur de la Península, la prolongación de La Castellana, la construcción de los Nuevos Ministerios, el parque público del Guadarrama y los problemas urbanísticos del extrarradio. Su creador fue el Ministro de Obras Públicas de la República, Indalecio Prieto, pero su inspirador fue el arquitecto Zuazo. En él estaban integrados ingenieros de caminos, a pesar de la oposición mayoritaria del Cuerpo de Ingenieros de Caminos a la política de obras públicas de Prieto. El Director del Gabinete era el ingeniero de caminos Alberto Laffón, y en él estaban también Silverio de la Torre, José Marín Toyos y Vicente Olmo Ibáñez. Fue este ingeniero, que mantendrá su relación con los accesos a Madrid desde el Ministerio de Obras Públicas hasta los años sesenta, quien contará en el año 1971 en “La Voz del Colegiado” su relación con los demás miembros del Gabinete, diciendo de Secundino Zuazo que “tenía la elegancia de respetar discretamente nuestra acción”, y del ministro Prieto “que celebraba todos los miércoles por la mañana una reunión con nosotros”. Hay que decir que casi a excepción del reducido grupo de ingenieros de caminos que trabajaron en el Gabinete, los demás se oponían a la solución del túnel ferroviario, que entraba en la crítica que hacía el Cuerpo de Ingenieros de Caminos a la política de obras públicas de Prieto, tachándolo de “la obra más lujosa, más aristocrática y más inverosímil que puede soñar el más ardiente partidario de la construcción de nuevas líneas férreas. Sólo el túnel bajo el estrecho de Gibraltar le supera en fantasía y magnificencia”. El intento de redacción de un Plan Regional para Madrid, realizado por el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, presidido por Julián Besteiro, y creado en 1937 para preparar un futuro optimista de Madrid después de la guerra, a semejanza del Plan Regional de Londres, se quedó en una Memoria, y en unos planos que recogían la creación de cinco nuevos núcleos satélites alrededor de Madrid, -59- Fig. 3. Plan de Distribución en Zonas del Territorio Catalán 1932. Nicolás María Rubió i Tudurí y Santiago Rubió i Tudurí. Revista “Novotecnia”. 1976. con los que se intentaba dar una solución al extrarradio. Como experiencia de planeamiento regional tenía mayor interés, aunque limitada también a un estudio preliminar, el “Plan de Distribución en Zonas del Territorio Catalán”, redactado en 1932 por el arquitecto Nicolás María Rubió i Tudurí y por el ingeniero Santiago Rubió i Tudurí. El plan se apoyaba en un estudio previo de las características geográficas, agrícolas, ganaderas, mineras, industriales, paisajísticas, arqueológicas, ambientales, y ofrecía una zonificación del territorio catalán a través de un mapa en el que se ordenaban las distintas actividades humanas, protegiendo los recursos naturales e históricos. Como experiencia de planeamiento metropolitano hay que recordar las propuestas realizadas por el Gatepac (formado por arquitectos) para la creación de una “Ciutat de Repòs i de Vacances” (1932), y para la ordenación de “La Nova Barcelona” (1932-1934) en colaboración con Le Corbusier, con un territorio zonificado a escala metropolitana. El debate que se produjo en España a partir de finales de los años veinte sobre la participación de los ingenieros de caminos y otros profesionales: ingenieros industriales, sociólogos, abogados, en el urbanismo y en la redacción de “la futura ley general sobre urbanismo”, que los arquitectos a partir del Congreso Nacional de Arquitectura celebrado en Madrid en 1927 dedicado al Urbanismo reivindicaban como una competencia suya, no es más que un reflejo de la preponderancia que estaban adquiriendo en estos años frente a la anterior de los ingenieros de caminos, resaltada por su mayor presencia en los Servicios Técnicos Municipales. Del planeamiento a la urbanización (1940-1975) La reconstrucción y la construcción de viviendas para hacer frente al chabolismo, conjuntamente con la reconstrucción de las infraestructuras de comunicación y de los servicios afectados por la guerra, condicionada por la disposición de materiales y recursos económicos, fueron las dos intervenciones en las que se va a concentrar la actividad constructora del EstaO.P. N.o 49. 1999 Fig. 4. Plan General de Ordenación de Madrid de 1946. Accesos. Comunidad de Madrid 1988. do en los primeros años de la década de los cuarenta. Las ciudades entonces estaban absorbiendo un proceso de concentración urbana, que se va a acrecentar en las dos décadas siguientes, que además de plantear problemas de vivienda y de disponibilidad de suelo para localizarla, planteaban problemas de infraestructura viaria y ferroviaria, de medios de transporte, y de servicios de agua, saneamiento y electricidad, con los que hacer frente al crecimiento urbano. Madrid a comienzos de los cuarenta se aproximaba a 1.100.000 habitantes. El Plan General redactado en 1941 por la Oficina Técnica de la Junta de Reconstrucción de Madrid, y aprobado en 1946, asignaba a la capital del Estado una población futura de cinco millones de habitantes. De estas expectativas de crecimiento de población participaba el planeamiento redactado en los años cuarenta para el crecimiento urbano de otras ciudades menores. Así, por ejemplo, para el ingeniero de caminos Manuel Cominges, autor del proyecto de reforma interior, ensanche y extensión de Vigo de 1943, la población de Vigo, que en esos momentos era de 150.000 habitantes (incluyendo las parroquias rurales), sería a finales de siglo de 400.000 habitantes, lo que obligaba a preguntarse por las carencias que tenían los abastecimientos de agua a las ciudades españolas. Para Cominges (“R.O.P.” 1943) los problemas de la ampliación del abastecimiento, el problema de los enlaces ferroviarios con las ciudades y el puerto, y el problema de los accesos por carretera, eran los problemas fundamentales de las ciudades, constituyendo lo que llamaba el “esqueleto ingenieril” que después había de llenarse, en bella forma, de “carne arquitectónica”. No todos los ingenieros de caminos, sin embargo, eran de la misma opinión, y así cuando en el mismo año Jesús Iribas de Miguel describe el Plan de Urbanización de Madrid, entiende perfectamente las decisiones direccionales de crecimiento que toma el plan y las limitaciones que pone a ese crecimiento, aunque en los artículos que escribe en la “Revista de Obras Públicas” explique más ampliamente el Plan de Ordenación Ferroviaria, y el Plan de Accesos a la Capital, en los que había intervenido él directamente, formando parte de la Oficina Técnica de la Junta de Reconstrucción. Los problemas de transporte, urbanísticos, sanitarios y eléctricos que presentaba Madrid, habían dado lugar incluso a la publicación de un número extraordinario de la “Revista de Obras Públicas” en 1945, con artículos de Gabriel Barceló, José Mª Cano, José García Agustín, Miguel Otamendi, -60- Manuel Lamana, Vicente Olmos y Amalio Hidalgo, que se unían a los escritos por Jesús Iribas y José Paz Maroto en el número del año anterior sobre el futuro de Madrid, en los que trataban de reflejar la contribución de los ingenieros de caminos en la construcción de la ciudad. Dentro de los problemas de transporte, el tráfico de los automóviles, tanto en las carreteras de acceso a las ciudades como en las calles de las propias ciudades, aparecía ya en los años cuarenta como un problema fundamental, que en el primer caso justificaba en las ciudades la construcción de vías de cintura (uniendo carreteras radiales existentes) y la construcción de nuevas carreteras de acceso tanto a la ciudad como a los espacios de ocio de las ciudades, y en el segundo la construcción de estacionamientos subterráneos y de túneles viarios subterráneos para la utilización del subsuelo para el viario urbano (frente a la alternativa de los años treinta, recuperada después en los años sesenta, de construcción de pasos superiores por encima de las calles), y que José Paz Maroto y su hijo José María Paz Casañé defendían en los años cincuenta como parte de lo que llamaban el urbanismo subterráneo, en el que incluían también el metro, las estaciones ferroviarias y de autocares subterráneas, y las galerías de servicios. El problema urbanístico fundamental, sin embargo, con el que se enfrentaban en los años cuarenta y cincuenta las ciudades era el de la vivienda social y la disponibilidad de suelo barato y en condiciones adecuadas para su localización. En los escritos de los ingenieros de caminos encontramos muy pocas referencias a este problema (a diferencia de lo que había ocurrido hasta el primer tercio de este siglo), ya que como decía en 1952 Ricardo Alonso Misol al destacar los dos problemas más importantes que plantea al urbanismo la ciudad, y que para él eran el de la vivienda y el de la circulación, “el problema de la vivienda atañe más directamente al arquitecto que al ingeniero”. Hasta la creación en 1957 del Ministerio de la Vivienda se van a llevar a cabo una serie de iniciativas orientadas a la resolución de este problema por parte de la Obra Sindical del Hogar que, conjuntamente con las llevadas a cabo después por el propio Ministerio a través de la Gerencia de Urbanización y del Instituto Nacional de la Vivienda, van a tener una gran influencia en la transformación de las ciudades. En el año 1957 se acababa de aprobar la Ley del Suelo de 1956, que respondía al encargo hecho en 1949 por el propio Jefe del Estado para terminar con la especulación, que afectaba entre otras cosas a la disposición de suelo barato para la localización de viviendas sociales, necesaria, al igual que las medidas higiénicas del siglo anterior, para favorecer la concentración de medios de producción en torno a las ciudades. No es posible entrar aquí en los antecedentes de esta ley y en su contenido, que supuso la transformación del régimen de la propiedad, en la que algunos hacen coincidir el nacimiento del derecho urbanístico español, aunque Martín Bassols en su libro sobre la Génesis y Evolución del Derecho Urbanístico Español (1812-1956) (1973) ha estudiado la legislación urbanística previa en la que se apoyó la ley. Igualmente un libro fundamental para entender las distintas vicisitudes -61- del planeamiento urbanístico en España hasta los años setenta es el libro del arquitecto Fernando Terán sobre Planeamiento Urbano en la España Contemporánea (1900-1980) (1987), en el que sin embargo encontramos muy pocas referencias a la labor de los ingenieros de caminos. El grueso fundamental del libro describe la etapa entre 1939 y 1969 en la que el arquitecto Pedro Bidagor estuvo al frente primero de la Jefatura Nacional de Urbanismo, dependiente de la Dirección General de Arquitectura, y, después, de la Dirección General de Urbanismo, cargo que ostentó hasta 1969, en que fue sustituido por el ingeniero de caminos Antonio Linares. La necesidad de suelo urbanizado, en el que el propio Estado pudiese construir las viviendas sociales, o la propia iniciativa privada pudiera promoverlas a precios razonables, al no tener que hacer frente a los costes de la urbanización, estaba detrás de la creación en 1959 de la Gerencia de Urbanización, adscrita al Ministerio de la Vivienda, que asumió la tarea inicial de urbanizar 4.000 hectáreas de terreno para ponerlas al servicio de los planes del Instituto Nacional de la Vivienda. La dirección de la Gerencia se encargó al ingeniero de caminos César Sanz Pastor, que había estudiado y proyectado la variante de la carretera de La Coruña a su paso por la sierra de Guadarrama en túnel de peaje. César Sanz Pastor estuvo en la Gerencia hasta 1963, en que fue cesado por Bidagor. En 1964, la Memoria de la Gerencia daba cifras de 15.000 hectáreas urbanizadas desde su creación, lo que permite imaginar la transformación tan drástica que estaba realizando en las anteriores periferias de las ciudades a partir de la construcción de polígonos de viviendas, apoyados en una red viaria jerarquizada, y bloques de edificación, de acuerdo con las prácticas de ordenación de la época. Vivienda e industria eran entonces dos caras de la misma moneda, y la asociación de la industria al desarrollo y a la disponibilidad de mano de obra determinó la localización de industrias pesadas fuertemente contaminantes en los ríos, bordes litorales, villas y ciudades, que han actuado después y siguen actuando como una fuerte hipoteca para el crecimiento urbano. La asociación de la industria con el desarrollo, después del cambio de política económica que se produjo en España a partir del Plan de Estabilización de 1959, estaba detrás de la urbanización de suelo industrial, dentro de los Polígonos de Promoción y Desarrollo industrial, incluidos en los Planes de Desarrollo a partir de 1963, en cuya delimitación y localización tuvo poco que ver el planeamiento urbanístico. Un intento de coordinación administrativa, entre los problemas urbanísticos y los de infraestructuras, se produjo en Valencia, para que no volviesen a repetirse las consecuencias de la doble riada del Turia acaecida en octubre de 1957. La Comisión Técnica para la Ordenación de Valencia y su comarca, creada en enero de 1958, estaba apoyada en una oficina técnica presidida por Manuel Cánovas, ingeniero de caminos y director de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y formada por ingenieros de caminos y arquitectos. El argumento fundamental era que la solución que se adoptase para canalizar la avenida de 5.000 m3/s, que evitase las inundaciones, condicionaría el crecimiento de la ciudad y su O.P. N.o 49. 1999 Fig. 5. Ordenación Técnica de Valencia y su comarca. Solución Sur. Revista de Obras Públicas. Noviembre 1958. zona de influencia, y las soluciones que se dieran a los enlaces ferroviarios, los accesos por carretera, la ampliación del puerto, e incluso el saneamiento de la ciudad, “ya que todas estas obras se influenciaban entre sí”. En estos años se estaba produciendo en España la revisión del planeamiento redactado en los años cuarenta y cincuenta (antes y después en la aprobación de la ley), todavía heredero de los planes de ensanche y de extensión, pero que sin embargo al fijar las alineaciones de las nuevas calles que iban a soportar el desarrollo urbano, va a tener una incidencia muy importante en la conformación de los nuevos barrios, en los que van a actuar pequeños promotores inmobiliarios, con un tipo de calle y de edificación muy distinto que en los ensanches tradicionales, y de los que se van a derivar las carencias actuales de los mismos. Se trataba de planes en los que habían participado junto a los arquitectos también ingenieros de caminos, pertenecientes a veces a la propia administración municipal o estatal. La preocupación de los ingenieros de caminos por el urbanismo, aunque minoritaria, se seguía manteniendo. Ya a finales de los años cincuenta, el Congreso Nacional de Urbanismo celebrado en Barcelona en noviembre de 1959 (coincidiendo con la inauguración de un monumento en Barcelona a Cerdá) había tenido su respuesta en la redacción de un número extraordinario de la “Revista de Obras Públicas” de enero de 1960 dedicado al congreso, en el que se reivindicaba a Ildefonso Cerdá. Como documentos singulares de la época, por el intento de rebasar la escala municipal, se puede citar el Plan General de Madrid de 1963 y su área metropolitana (que revisaba el Plan de 1946 e introducía el concepto de Área Metropolitana, para la gestión de la cual se formó la Coplaco), y la redacción del Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona de 1966 (en revisión del Plan Comarcal de 1953) que sólo será aprobada en 1968 como Avance del Plan Metropolitano, y en cuya redacción participó el ingeniero de caminos del Ayuntamiento de Barcelona Albert Serratosa, conjuntamente con los arquitectos José Soteras (director del Plan de 1953) y Manuel Ribas Piera y Manuel Solá-Morales, y que según Terán merece un puesto destacado en la historia del planeamiento en España, tanto por su nuevo enfoque metodológico, como por el modelo territorial adoptado. A mediados de los años sesenta la formación de los técnicos encargados de la redacción del planeamiento urbanístico había cambiado de forma notable. Por una parte los cursos y seminarios del Instituto de Estudios de la Administración Local (I.E.A.L.) venían otorgando, desde 1944, un Diploma de Técnico Urbanista que aunque no tenía el reconocimiento académico sí lo tenía a efectos administrativos locales. Aunque el alumnado estaba formado mayoritariamente por arquitectos, la presencia de ingenieros, fundamentalmente de caminos, fue también importante en su primera etapa (hasta 1965). La propia “Revista de Obras Públicas” se hacía eco en 1961 de la IX promoción, en la que habían obtenido el diploma ocho ingenieros de caminos (entre ellos Albert Serratosa) y de la X promoción, en la que el número se había incrementado a diecinueve (entre ellos Albert Vilalta), que luego mantendrán sus preocupaciones por las implicaciones territoriales de las obras de ingeniería. El estudio que realizó en 1974 el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona de la Enseñanza del Urbanismo, desde la perspectiva española, redactado por el arquitecto Manuel Solá-Morales y por el ingeniero de caminos José L. Gómez Ordóñez, es la mejor manera de relacionarse con las transformaciones de la enseñanza del urbanismo hasta comienzos de los años setenta. En este estudio se reproducen los temas de la asignatura Urbanismo del Plan de 1964 de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, con cuarenta y siete temas distribuidos sin ningún tipo de organización, como una asignatura incluida en la especialidad de Transporte, Puertos y Urbanismo, y que sustituía a las enseñanzas anteriores de José Paz Maroto y José María Paz Casañé recogidas en su libro Urbanismo y servicios urbanos. Para Paz Maroto las obras públicas eran la base fundamental del urbanismo, considerando que los dos problemas básicos de toda urbanización eran el de la carretera y la ciudad, y el del ferrocarril y la ciudad, y son básicos –decía– porque determinan por encima de las teorías urbanísticas las expansiones y transformaciones de las ciudades. A ellos añadía los problemas sanitarios, los derivados de los medios de transporte y las instalaciones básicas, y los problemas jurídicos, administrativos y financieros, que siguen a los problemas técnicos “cual sombra al cuerpo”, y que no es posible separar ni menospreciar. -62- Fig. 6. Accesos a La Coruña y polígonos industriales y residenciales urbanizados en los años sesenta por la Gerencia de Urbanización. Los problemas de la carretera y la ciudad venían preocupando desde los años cuarenta, aunque el debate se centraba en los accesos a Madrid. Parte de estos accesos estaban en construcción en los años cincuenta (desdoblamiento de la carretera de La Coruña, autopista de Barajas, vías de Abroñigal y Manzanares), mostrándonos las fotografías que los reproducen el papel que luego van a jugar como soporte de la urbanización de la entonces periferia de Madrid. En otras ciudades españolas es posible también identificar la trascendencia urbana que van a tener las nuevas carreteras de acceso construidas en los años cincuenta, que van a dirigir la urbanización y el crecimiento de la ciudad durante las décadas posteriores, como ocurrirá por ejemplo con la Avenida de Lavedra en La Coruña. No será sin embargo hasta principios de los años sesenta (coincidiendo con la aprobación del Plan General de Carreteras) cuando la Dirección General de Carreteras realice los estudios de tráfico de todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, iniciando así el proceso de planeamiento de las redes arteriales de las ciudades, que tanta importancia van a tener en la transformación de la periferia de las mismas a partir de mediados de los años sesenta, con los nuevos polígonos residenciales e industriales conectados a la ciudad y a los puertos por el nuevo viario arterial. Las redes arteriales intentaban resolver no solamente el problema de tráfico de paso a través de las calles de la ciudad (como las anteriores variantes), sino también hacer frente a la ocupación del viario urbano por parte del vehículo privado, que en esa época se trataba de promocionar como medio de transporte. Sus redactores, sin embargo, eran conscientes de que el informe realizado por C. Buchanan para Londres en 1962 había mostrado claramente las limitaciones de las grandes ciudades para admitir el libre uso de los coches, por lo que la solución debía basarse también en unos transportes colectivos adecuados. “Así se evitarán” –decía Antonio Valdés en 1967– “medidas poco ponderadas que al pretender resolver problemas sin solución, pueden destruir inútilmente otros valores urbanos”. De estas medidas poco ponderadas, pensando que el problema de circulación se resolvía con nuevas infraestructuras viarias, están llenas nuestras ciudades, con intervenciones en aquellos años, como el paso superior de Atocha, cuya supre-63- sión, unida a la demolición del carácter urbano de esta parte histórica de la ciudad, van a constituir una de las principales reivindicaciones urbanas de la España de principios de los años setenta, a las que luego nos referiremos. A finales de los años sesenta, por otra parte, se terminará el enlace ferroviario subterráneo entre Chamartín y Atocha (completando las obras iniciadas en la República), se iniciará la construcción de nuevas estaciones, construyéndose nuevos barrios en el espacio ocupado por las anteriores, se construirán enlaces ferroviarios en Barcelona, Bilbao, Valencia y otras ciudades medias, prolongándose así mismo las líneas del metro de Madrid y Barcelona, que doblarán las longitudes anteriores de las líneas, de acuerdo con el crecimiento urbano que estaban sufriendo estas ciudades. La política del Ministerio de Obras Públicas en los años sesenta se centraba también en los puertos, con la construcción de nuevos diques y muelles especializados, para hacer frente a la industrialización de la franja territorial próxima a los mismos. La transformación que se produjo en las ciudades como consecuencia de las nuevas obras portuarias, ganando terreno al mar, especializando para usos portuarios amplias franjas del litoral, modificando las relaciones anteriores que existían entre los muelles construidos hasta mediados de siglo y la ciudad, permitiendo la localización en los nuevos rellenos, o en la proximidad de la costa, de refinerías e industrias químicas, va a tener unas consecuencias paisajísticas y urbanísticas en la transformación del borde litoral de las ciudades, modificando incluso las direcciones anteriores de crecimiento urbano. En estos años la industrialización del país era ya una realidad, que determinará que en una década se duplique el PNB, se incremente la renta per cápita en un 80 por 100 y se doble la población en las grandes capitales de la Península. Tanto la administración urbanística, con Vicente Mortes como Ministro de la Vivienda, como las obras públicas, con Silva Muñoz en Ministerio de Obras Públicas, cambiaron de escala a través por una parte del Decreto Ley de Actuaciones Urbanísticas Urgentes de 1970, y por otra de la Ley de Autopistas de Peaje de 1972, en las que algunos vieron una nueva etapa de producción del espacio urbano, calificada entonces como “capitalismo monopolista del Estado”, a través de la cual caracterizaban el modelo territorial de concentración de población y empleo en las grandes áreas metropolitanas y los consiguientes desequilibrios territoriales que se derivaban de este modelo. En el Ministro de la Vivienda Vicente Mortes y en el Director General de Urbanismo Antonio Linares coincidían la misma faceta profesional de ingenieros de caminos. Fue contra este tipo de urbanismo a gran escala, contra los déficit que presentaban las viviendas, los equipamientos, los espacios libres de los barrios construidos en los años sesenta por la iniciativa pública y privada, contra las prácticas permisivas de la administración local, contra los planes de transporte del Ministerio de Obras Públicas por sus implicaciones urbanísticas y sociales, como se empezaron a formar en la primera mitad de los años setenta las asociaciones de vecinos, en demanda de nuevas formas de construcción de la ciudad, que se verán canalizadas por los primeros ayuntamientos deO.P. N.o 49. 1999 Fig. 7. Red viaria fundamental y parques forestales del Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de Barcelona 1976, incluido en el libro de A. Serratosa Objetivos y Metodología de un Plan Metropolitano (1979). mocráticos a partir de 1979. Paradójicamente el apoyo urbanístico para este nuevo urbanismo, va a venir de la Ley del Suelo de 1975, cuyo primer borrador databa del año 1971. Será en este contexto en el que el debate urbanístico pasará a primer término, con arquitectos, abogados e ingenieros aconsejando a las asociaciones de vecinos a interpretar el planeamiento en tramitación, con los colegios profesionales realizando alegaciones al planeamiento, e incluso a los planes del Ministerio de Obras Públicas, con las escuelas, como en el caso de las E.T.S. de Arquitectura de Barcelona y Madrid, replanteándose la enseñanza anterior, con los colegios profesionales, como en el caso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, organizando cursos de urbanismo y de planificación territorial con un carácter interdisciplinar. Iniciativa del Colegio de Ingenieros de Caminos (en esos momentos presidido por José A. Fernández Ordóñez) fue la organización de una gran exposición en torno a Cerdá, con motivo del centenario de su muerte (1876-1976), coordinada por el arquitecto Salvador Tarragó, y por el ingeniero de Caminos Arturo Soria y Puig, que venía investigando desde hacía años la obra que entonces se conocía de Cerdá, apoyada fundamentalmente en la reedición de la Teoría General de la Urbanización que había realizado Fabián Estapé en 1968. A este ambiente contribuyeron también revistas como “Ciudad y Territorio”, publicada en Madrid por el I.E.A.L. a partir de 1969, y “Cuaderns d’Arquitectura y Urbanisme”, que venía publicando desde los años treinta el Colegio de Arquitectos de Cataluña, pero que en esas fechas se centraba en los temas urbanísticos. La mayor parte del planeamiento municipal de los años setenta, sin embargo, no estará redactado por ingenieros de caminos; a lo sumo aparecían como colaboradores de los arquitectos, en los temas de las infraestructuras viarias y sanitarias. Como una excepción hay que señalar la participación de Albert Serratosa en la dirección, conjuntamente con el arquitecto Joan Antoni Solans, del Plan del Área Metropolitana de Barcelona, cuyo documento aprobado inicialmente en 1974 dio lugar a un proceso de participación pública en esos momentos innovador en España, en el que se implicaron la asociación de vecinos y los colegios profesionales, con alegaciones a favor de los objetivos del plan y en contra de las prácticas anteriores del planeamiento. El Plan se aprobó finalmente en 1976, en una versión corregida, con el nombre de Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana de la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, recogiendo así el reconocimiento de las áreas metropolitanas que había hecho la Ley de Régimen Local de 1975. La experiencia del planeamiento metropolitano de Madrid no va a seguir los pasos de Barcelona, ya que el encargo realizado a la Coplaco (Comisión de Coordinación del Área Metropolitana de Madrid) en 1971 de revisión del Plan del 63, no se concretó en los años setenta en un Plan, sino en la redacción de planes sectoriales del medio físico, de grandes equipamientos comerciales, de infraestructuras básicas y de infraestructuras de transporte. La redacción del nuevo Plan de Madrid, a principios de los años ochenta, supondrá la desaparición de la Coplaco, en la que estaban integrados distintos técnicos, incluidos ingenieros de caminos. -64- De los equipamientos a las infraestructuras y el territorio (1976-1999) A mediados de los años setenta el debate sobre la ciudad y el urbanismo estaba en la calle. Los profesionales que terminaban en esos años sus estudios (arquitectos, ingenieros, abogados, sociólogos, geógrafos, economistas) y que sentían inquietudes sobre la situación social y política del país, transmitida en esos años desde la propia universidad, encontraban en la defensa de una forma distinta de construir la ciudad su compromiso político. El contacto con las asociaciones de vecinos y con los todavía clandestinos partidos políticos, devolvía a aquellos que se preocupaban por resolver los problemas sociales y urbanísticos de las ciudades a las mismas motivaciones que estaban en los orígenes del urbanismo. Frente a ellos estaban aquellos que seguían explicando el urbanismo como una técnica neutra de planeamiento y gestión administrativa, más propia de juristas que de aquellos que vivían la euforia de poder apoyarse en las posibilidades que permitía el urbanismo para cambiar la forma de construcción de la ciudad. A la consecución de equipamientos y espacios libres para los barrios, en una etapa en que la demanda de viviendas sociales ya no era prioritaria, al haberse detenido el crecimiento de las ciudades mayores, le siguió la exigencia de un nuevo planeamiento urbano, que sustituyese al redactado en los años setenta, sobredimensionado para unas expectativas de crecimiento que no tenían que ver con la realidad urbanística de entonces. Alejados ya desde los años cincuenta del campo del planeamiento urbano, que se había convertido, tanto en la escala del plan general como en las escalas intermedias, en una competencia fundamentalmente de arquitectos, a los ingenieros se les seguía reconociendo la competencia en las infraestructuras de transporte y sanitarias, aunque su trazado no se considerase determinante en la redacción del planeamiento urbano, limitándose los planes a reflejar los proyectos previstos por los ingenieros de los Ayuntamientos, Jefaturas de Carreteras, Juntas de Puertos o Confederaciones Hidrográficas. Únicamente correspondía a los ingenieros de estos organismos vigilar en las Comisiones Provinciales de Urbanismo que sus proyectos aparecían reflejados en el planeamiento. La situación sin embargo cambió con el planeamiento realizado a partir de principios de los años ochenta. No sólo eran las asociaciones de vecinos y determinados colectivos profesionales los que criticaban la aproximación anterior a las infraestructuras y a los temas de transporte urbano por parte de los ingenieros, sino que también los propios ingenieros de caminos, formados en una aproximación al proyecto de las infraestructuras y el transporte urbano distinta, criticaban la actuación anterior de especialización del viario de la ciudad, y la metodología usada para relacionar el transporte con los usos del suelo. Como ejemplo de esta nueva actitud puede citarse a los doce ingenieros de caminos que colaboraban en el número 2 de la revista “Ciudad y Territorio” de 1980, criticando las intervenciones sectoriales sin relación con los objetivos urbanísticos de los Planes de Transporte, o las consecuencias que para la calidad de vida, para el medio ambiente y para el espacio ur-65- Fig. 8. Áreas de nueva centralidad. Ayuntamiento de Barcelona 1980-1991. bano tenían las políticas dirigidas a aumentar la movilidad privada, planteando incluso políticas de transporte alternativas de menor consumo energético. Arturo Soria y Puig, Agustín Herrero, Fernando Menéndez Rexach, Pedro Puig-Pey, Ramón Fernández Durán, Jesús Rubio, Carlos Miró, Alfonso Sanz, Fernando Nebot, por ejemplo, colaboraban en este número. Indudablemente no eran los únicos. Javier Valero venía defendiendo la relación entre la planificación urbana y el transporte desde su libro sobre el Transporte urbano de 1970. Enrique Calderón había introducido desde mediados de los años setenta la planificación ambiental en relación con el tráfico urbano, siguiendo las propuestas del informe de Buchanan de 1962. José Luis Gómez Ordóñez había participado en la elaboración de los nuevos planes catalanes de principios de los ochenta, defendiendo la condición urbana y territorial del trazado de las nuevas variantes y la necesidad de considerar el problema del trazado de una carretera urbana como un problema urbanístico. En su misma tesis doctoral sobre “El urbanismo de la obras públicas” (1982) investigaba las relaciones entre las intervenciones urbanísticas y la idea de la movilidad en la ciudad, y el cambio que se produjo en la propia ingeniería municipal, a partir de los años cincuenta, en la que al ingeniero que urbaniza (citando la tradición de Paz Maroto, Cabestany, Jiménez Lombardo, Machimbarrena) le sustituye el ingeniero que desurbaniza. No hay duda de que dentro del planeamiento redactado de los años ochenta (con el precedente del Plan de Barcelona de 1976), con planes generales como los de Madrid, Gijón, Tarragona, Málaga, Valladolid, Salamanca, Sevilla, etc., planes especiales de intervención en los cascos históricos, planes parciales de ordenación de las nuevas áreas residenciales, de los que nos da cuenta por ejemplo la publicación del MOPU sobre 10 años del Planeamiento urbanístico en España 19731983 (1990), había una nueva cultura de planeamiento como instrumento de la política urbanística de los nuevos ayuntamientos democráticos en cuanto al patrimonio inmobiliario, en cuanto a los equipamientos de los barrios periféricos, en cuanto a los tipos de edificación, en cuanto a las infraestructuras viarias y sanitarias, en cuanto a la protección de los recursos naturales y paisajísticos de la ciudad, y en cuanto a la O.P. N.o 49. 1999 posibilidad de gestionar tanto la obtención de suelo para equipamientos y espacios libres, como recursos económicos y fiscales para la construcción de las obras de urbanización. La morfología residencial de los nuevos ensanches de la periferia, la recuperación de las calles y espacios públicos de los centros históricos, de los ensanches y de los barrios construidos en los años cincuenta y sesenta, han quedado como imagen más atractiva, desde el punto de vista arquitectónico, del paso del Plan al Proyecto. Desde el punto de vista ingenieril, han sido sin embargo las operaciones estructurantes o estratégicas, programadas por el propio planeamiento, con proyectos urbanos sobre piezas de la ciudad, ligados a la recuperación de bordes fluviales o marítimos ocupados por instalaciones obsoletas, y a la integración de áreas periféricas dotándolas de centralidad, las que han supuesto una mayor participación de los ingenieros de caminos en la construcción de la ciudad, si bien no desde el planeamiento y el proyecto a gran escala previo, sino desde el proyecto de las infraestructuras sanitarias, viarias y portuarias, necesarias para la transformación de estas áreas o bordes sin urbanizar o desurbanizadas de la ciudad. El reconocimiento de estas actuaciones infraestructurales previas, aunque no siempre difundidas, sí ha sido reconocido como una colaboración entre los redactores del planeamiento y de los proyectos a gran escala (fundamentalmente arquitectos) y los proyectistas de estas infraestructuras (fundamentalmente ingenieros de caminos), pertenecientes a los Servicios Técnicos Municipales, o a los órganos dependientes del MOPU, Renfe, Confederaciones Hidrográficas o Consejerías de Obras Públicas, Ordenación del Territorio o Política Territorial de las Comunidades Autónomas. A mayores están las propias empresas de ingeniería, en las que se ha apoyado de manera creciente la Administración para redactar los proyectos, y las empresas de gestión públicas, con una participación a veces anónima, de lo que ya se quejaban los ingenieros en los primeros años de este siglo. La operación de transformación y acabado urbano de la periferia sur de Madrid, en contacto con el Manzanares, recogida en el Plan General de 1985, descansaba fundamentalmente en el Plan de Saneamiento Integral de Madrid, iniciado a principios de los años ochenta, y en la llamada operación Atocha, que tenía en la supresión del paso elevado de la glorieta de Atocha su elemento más atractivo, pero que implicaba una transformación de los itinerarios de tráfico, la modificación de las infraestructuras viarias y de los servicios existentes, y la transformación de la estación de Atocha en un intercambiador modal de transporte de la ciudad. La integración del ferrocarril en la estructura urbana, a través de operaciones como el Pasillo Verde Ferroviario (a semejanza de la operación de Montparnasse en París), se ha extendido después a otras ciudades (Oviedo, Córdoba, etc.) ligándolas a la renovación de barrios de la ciudad y a la desafectación de los suelos ocupados antes por las playas de vías, transformándolos en espacios libres y en áreas residenciales y terciarias de nueva centralidad. El saneamiento de los bordes litorales y fluviales, el traslado de las vías de ferrocarril que ocupaban estos bordes, la construcción de nuevas estaciones, la construcción de vías de Fig. 9. Avenida de la Ilustración. Madrid, 1985. Equipo de José A. Fernández Ordóñez. ronda, recogidas en las redes arteriales de los sesenta, pero planteadas con un carácter urbano distinto (de lo que son ejemplo las rondas de Barcelona, o las rondas de Madrid, con el precedente de la avenida de la Ilustración en Madrid y de la ordenación del Moll de la Fusta de Barcelona), forman parte de las intervenciones más importantes (que habría que calificar de urbanísticas, puesto que han sido el soporte de otras transformaciones urbanísticas) que se han producido en ciudades como Sevilla o Barcelona, con motivo de la preparación de acontecimientos como la Expo de Sevilla, o los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. De la importancia del saneamiento integral de Barcelona, y de su historia anterior, nos daba cuenta la propia revista “OP” en el número especial sobre la exposición “Sota la ciutat” (Bajo la ciudad) (1991). La participación de los ingenieros de caminos en la planificación, proyecto y construcción de estas infraestructuras ha sido fundamental, al igual que en el Puerto Olímpico de Barcelona (A. Vilalta, J. R. Clascà), en la ordenación de la Expo de Sevilla (equipo de J. A. Fernández Ordóñez), en colaboración con arquitectos. La colaboración de los ingenieros de caminos en los propios equipos redactores de los proyectos, formando parte de la propia administración municipal, o dentro de las Jefaturas de Carreteras, Costas o Juntas de Obras del Puerto, ha sido muy importante como expresión de un diálogo distinto al que se produjo en las décadas anteriores para la integración de infraestructuras viarias dentro del propio planeamiento urbano (modificando las previsiones iniciales de las redes arteriales), en los Planes Especiales redactados a partir de los años noventa para los puertos (con participación importante de ingenieros de caminos), o en la transformación de bordes marítimos y fluviales desurbanizados, con proyectos de urbanización en forma de paseos marítimos o fluviales, buscando la mejora de las relaciones de las ciudades con el mar y con los ríos, que requieren además el enfrentamiento con problemas de dinámica fluvial y litoral, tradicionalmente propios de la ingeniería de caminos. Es por tanto a través de la transformación de las infraestructuras sanitarias, ferroviarias, viarias, portuarias, buscando su integración en la ciudad, o de los bordes fluviales o marítimos, como se están produciendo hoy las mayores transforma-66- Fig. 10. El nuevo eje metropolitano de Bilbao. “Urbanismo COAM”, nº 27. ciones urbanísticas en las ciudades. Del planeamiento urbano apoyado en la reivindicación de los equipamientos de los barrios se ha pasado a la escala de los proyectos urbanos, apoyados en la transformación de las infraestructuras existentes, a partir de las cuales se mejoran las características urbanas de los espacios anteriormente ocupados y especializados de estas infraestructuras. El caso de Bilbao, con la construcción del nuevo puerto exterior y la recuperación urbana y ambiental de espacios en torno a la ría del Nervión, ocupados anteriormente por instalaciones industriales y portuarias obsoletas, en un área en contacto con el ensanche histórico, es el mejor ejemplo en España de una operación urbanística apoyada en la transformación de las infraestructuras portuarias. La ley de Puertos de 1992 abordaba la posibilidad de la coordinación urbanística entre la planificación del puerto y el planeamiento urbanístico municipal, dentro de un debate iniciado en los noventa a través de la redacción de Planes Especiales, con los que se trataba de coordinar las decisiones funcionales y territoriales de ambas administraciones. Igual ocurrió con la Ley de Costas de 1988, con fuertes implicaciones urbanísticas, aunque su manifestación más visible hayan sido las actuaciones de regeneración de las costas, que apenas han utilizado las posibilidades de los planes urbanísticos a escala municipal o intermedia y de los planes territoriales para intentar algún tipo de coordinación en franjas territoriales que no saben de límites municipales. El territorio, de esta manera, rebasada la escala municipal, aparece cada vez más dentro de las áreas o regiones metropolitanas en las que vivimos, como el objeto fundamental de planeamiento, en el que las decisiones de utilización del suelo se coordinen con las infraestructuras, con la localización de equipamientos y espacios libres, y con la preservación del patrimonio histórico y natural. Si a la necesidad de abarcar los límites de los términos municipales con el planeamiento, superando la etapa anterior de los proyectos de ensanche y extensión, se había llegado ya en los años treinta de este siglo, la superación de los límites municipales, con la experiencia de planeamiento y coordinación metropolitana que se ha producido en las grandes ciudades, incluso en España, es hoy una necesidad. -67- Si desde la ingeniería se rechazaba anteriormente el plan municipal, por considerar que la solución de las infraestructuras sanitarias, viarias, hidráulicas o portuarias, no era posible dentro de los límites municipales de las ciudades, los nuevos planes territoriales, adaptados a las directrices de ordenación del territorio, sí pueden coordinar la transformación de las infraestructuras, con la transformación de los usos del suelo que se asientan en un territorio ordenado por la disponibilidad de infraestructuras. Aunque el ingeniero de caminos no redacte el planeamiento territorial o el plan urbanístico, reducido o no al término municipal, sí tiene que tener una información del papel de este planeamiento, y de los procesos territoriales que intenta controlar, generados por la propia transformación de las infraestructuras. Es éste un aspecto al que me refiero en un artículo de la revista “OP” (nº 39, 1998) en el que hablo de la enseñanza del Urbanismo en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Son posiblemente aquellos ingenieros relacionados con la enseñanza del urbanismo en las Escuelas de Ingenieros, algunos ya citados, como A. Serratosa, J. L. Gómez Ordóñez, J. Valero, E. Calderón, a los que habría que añadir, J. M. Herrero Marzal, José María de Ureña, Antonio Serrano, Julio Pozueta, Juan Santamera, Manuel Herce, etc., los que han planteado con mayor radicalidad las limitaciones que hoy tiene en la formación del ingeniero de caminos la falta de comprensión de los efectos urbanísticos y territoriales de las infraestructuras que proyectan y construyen los ingenieros, frente a otras enseñanzas que se consideran básicas en su formación. A través de esta visión histórica de la participación de los ingenieros de caminos en el urbanismo (no hemos querido entrar en la ordenación del territorio, respecto a la cual hay una aproximación más clara desde los cursos de Planificación Territorial y de Ordenación del Territorio de los años setenta a partir de las enseñanzas de A. Serratosa, E. Calderón, A. Serrano, J. M. de Ureña, J. González Paz), vemos la pérdida de la visión global de la ciudad y del territorio que se ha producido en la ingeniería de este siglo, a pesar de que, como decía el arquitecto Oriol Bohigas a principios de los ochenta, siguen siendo los ingenieros los que construyen la ciudad “pero ahora en un proceso de desintegración tecnológica”. Creo que el cambio de la enseñanza del Urbanismo y de la Ordenación del Territorio que se está produciendo en las Escuelas de Ingenieros de Caminos, puede contribuir a que los ingenieros tengan una visión más global de los problemas territoriales. Por tanto, el siglo XXI en el urbanismo de la ingeniería ya ha empezado, aunque la enseñanza del Urbanismo en las Escuelas de Ingeniería tenga todavía que seguir profundizando en la propia práctica profesional. A ello puede contribuir la mayor relación del ingeniero de caminos con el planeamiento urbano, la gestión urbanística, y los proyectos de infraestructuras hechas por los propios ingenieros con mayor urbanidad o sentido territorial. ■ Carlos Nárdiz Ortiz Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Profesor Titular de Urbanística y Ordenación del Territorio Universidade da Coruña O.P. N.o 49. 1999 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO La ciudad en tránsito hacia el futuro La ingeniería ante el reto de la sostenibilidad Salvador Rueda DESCRIPTORES URBANISMO SOSTENIBILIDAD INGENIERÍA ECOLOGÍA URBANA CIUDAD COMPACTA CIUDAD DIFUSA Introducción Este artículo tiene tres partes diferenciadas que coinciden con tres momentos históricos distintos. El pasado está representado por la figura de un ingeniero civil cada vez más reivindicada, que aunque le tocó vivir en el siglo XIX es de rabiosa actualidad; se trata de Idelfonso Cerdá. De la obra de Cerdá creo que pueden extraerse excelentes lecciones de cómo intervenir en la realidad de modo integrado y también de cómo la imaginación y el sentido común pueden plasmarse en proyectos tan complejos como el de la remodelación y construcción de una nueva ciudad. La integración, una palabra cada vez más utilizada verbalmente, pero con dificultades evidentes en la puesta en práctica, es uno de los términos de futuro. No obstante, hoy se reivindica la integralidad pero la mayoría de proyectos no tienen la globalidad necesaria para incorporar en ellos los distintos puntos de vista disciplinarios. Cuando uno analiza de manera pormenorizada el proyecto se da cuenta de que éste suele adolecer de un modelo sistémico donde hacer que las piezas (entre ellas el propio proyecto) encajen sin que se resientan las variables de entorno. Cerdá consigue salvar este inconveniente porque propone un modelo después de analizar con detalle multitud de variables principales y colaterales. La justificación de cada pieza en el rompecabezas tiene sentido porque cada una de ellas se inserta en un modelo sistémico más amplio. Escoger la figura de Cerdá para que constituya una parte sustancial del artículo no es casual, y no lo es por varios motivos: el primero es que Cerdá era ingeniero, el segundo es mi interés profesional por los sistemas urbanos, y el tercero, y sin duda más importante, es que las ciudades son los sistemas que mayor impacto generan en el conjunto de la Tierra, es decir, son la pieza clave para hablar de la sostenibilidad. La segunda parte del artículo se centra en la época actual. Se caracteriza el modelo de ciudad difusa y los criterios que la fundamentan. Me interesa, también, analizar uno de los aspectos básicos de la lógica al uso para la transformación de la realidad. Las soluciones “ad-hoc” para la resolución de problemas, no importa la disciplina o la profesión que intervenga, son uno de los handicaps para variar el proceso de insostenibilidad (más adelante se justifica esta idea) al que nos vemos sometidos. La lógica lineal, como veremos, se aparta de la lógica sistémica que emana del funcionamiento de los ecosistemas de la Tierra. La tercera parte propone para el análisis, la planificación y el seguimiento de cada proyecto la unidad sistema-entorno, que permite diseñar nuevos modelos con nuevos criterios que apuntan a la resolución de las actuales disfunciones. La Ecología urbana crea el marco teórico para el análisis sistémico e integral de las ciudades y su entorno. El hilo conductor de las tres partes lo encontrarán en el desarrollo de la lógica sistémica. Se ejemplifica de distintas maneras la necesidad de su uso en el futuro, como única garantía para compaginar la transformación del mundo y el funcionamiento de los ecosistemas. El papel de los ingenieros de caminos, significativo en la transformación, se mire desde donde se mire, es fundamental en el proceso de acomodación de la acción humana a cierta preservación de los sistemas de soporte. Su papel en la ordenación del territorio es clave, como es sabido, y hay que decir que dicha ordenación es, también, clave en el proceso hacia la insostenibilidad. El origen del urbanismo y sus instrumentos Fue Idelfonso Cerdá el inventor, a mediados del siglo XIX, del término urbanismo para abordar una realidad con graves disfunciones y que requería, para sus soluciones, un sentido interdisciplinario y la imaginación suficiente para crear y usar los instrumentos técnicos, económicos, legales y sociales que dieran soporte al nuevo concepto. -70- Así lo expresó en su obra magna (Cerdá I, 1867): “Colocado en la alternativa de inventar una palabra o de dejar de escribir sobre una materia a medida que he ido profundizando en su estudio, la he creído más útil a la humanidad, he preferido inventar y escribir, que callarme, el uso de una palabra nueva no puede ser censurable siempre y cuando la necesidad lo justifique, y lo abone a un fin laudable.” La nueva palabra, no obstante, iba más allá de los condicionantes de vecindad de la vivienda con el resto de viviendas y sus ventajas e inconvenientes, la calle en relación con los edificios, etc., ya que incluye en el análisis consideraciones de otras disciplinas aplicadas: “… y observé los muchos y complicados intereses que juegan y luchan y se combaten en estos grandes palenques donde se concentran y bullen, todos los de una comarca, a veces de una provincia y distrito, a veces de una Nación entera: y me convencí de la parte muy principal, que no voluntaria, sino forzadamente forman en esas luchas los intereses materiales, los morales, los administrativos, los políticos y los sociales y los de la salud pública y del bienestar del individuo, que son casi siempre sacrificados a la prepotencia de aquéllos…” En la nueva idea que trata de definir, soporta el concepto de sistema de manera más o menos clara: “… lo primero que se me ocurrió, fue la necesidad de dar un nombre a ese maremágnum de personas, de cosas, de intereses de todo género; de mil elementos diversos, que sin embargo de funcionar, al parecer, cada cual a su manera de un modo independiente, al observarlos detenida y filosóficamente, se nota que están en relaciones constantes unos con otros, ejerciendo unos sobre otros una acción a veces muy directa, y que por consiguiente vienen a formar una unidad.” “El conjunto de todas estas cosas, sobre todo en su parte material, se llama ciudad; mas como mi objeto no era expresar esa materialidad, sino más bien la manera y sistema que siguen esos grupos al formarse, y cómo están organizados y funcionan después todos los elementos que lo constituyen, es decir, que además de la materialidad debía expresar el organismo, la vida, si así cabe decirlo, que anima a la parte material, es claro y evidente, que aquella palabra no podía convenirme.” Cuando se analizan otros aspectos de su obra, su idea de sistema es más cercana a un sistema cerrado que a un sistema abierto. En los sistemas abiertos tan importante es el conjunto de elementos que lo constituyen y sus interrelaciones, como el entorno que les proporciona los recursos y asume sus residuos. En aquella época, en la que los problemas ecológicos aún no habían aflorado, es lógico que Cerdá no incorporara a su análisis la idea de sistema abierto en toda su extensión, al menos tal como la entendemos hoy; no obstante, introduce aquellos aspectos externos que interesan para resolver las disfunciones y problemas que tiene planteados; por ejemplo, el sol juega un papel determinante en su obra como agente de salubridad e higiene. El origen del término lo busca en la palabra urbs romana, que expresa todo aquello que estuviera en el espacio circunscrito por el surco perimetral que los romanos abrían con los bueyes sagrados: “… con la apertura del surco urbanizaban -71- el recinto y todo cuanto en él se contuviese; es decir, que la abertura de este surco, era una verdadera urbanización; esto es, el acto de convertir en urbs un campo abierto o libre.” “He aquí las razones filológicas que me indujeron y decidieron a aportar la palabra urbanización, no sólo para indicar cualquier acto que tienda a agrupar la edificación y a regularizar su funcionamiento en el grupo ya formado, sino también el conjunto de principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse, para que la edificación y su agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las facultades físicas, morales e intelectuales de hombre social, sirvan para fomentar su desarrollo y vigor para acrecentar el bienestar individual, cuya suma forma la felicidad pública.” Este es el origen del urbanismo, un nuevo concepto interdisciplinario que relaciona los componentes físicos con la actividad humana que se desarrolla en un espacio teóricamente cerrado. Esta visión de conjunto, no obstante, no ha sido hasta nuestros días la regla utilizada por la mayoría de los autores de realizaciones urbanas. Las soluciones que se han dado han sido mediatizadas por visiones teleológicas y fragmentadas, para intentar resolver problemas concretos y parciales sin atender al marco que les da sentido, provocando, a veces, disfunciones secundarias de una envergadura que difícilmente justificarían las soluciones dadas. Una de las características que hacen actual la teoría de la urbanización de Cerdá es justo la aportación de la visión de conjunto de la urbe con el fin de resolver los conflictos más importantes de su época (la higiene, la movilidad, la trituración de lo que estaba construido, la reducción de la injusticia, etc.), aportando, a la vez, soluciones de conjunto y detalle a problemas que se van arrastrando a lo largo de la historia de la urbanización, como son la dialéctica privado y público, privacidad y sociabilidad, campo y ciudad, quietud y movimiento, regularidad y variedad. Esta actitud metodológica antepone los fenómenos axiológicos de la urbanización a la proyección técnica, como él decía, y se enfrenta con la problemática de un modo integral: analizando y profundizando en los aspectos políticos, económicos, sociales, higiénicos, administrativos y jurídicos de la urbanización (Bassols, M., 1995). La nueva concepción de ciudad y el nuevo enfoque metodológico que Ildefonso Cerdá imprime para poder aproximarse a la realidad, le obliga a crear nuevos instrumentos para abordar los conflictos a resolver. Del conjunto de propuestas realizadas por Cerdá me interesa traer aquí un par de aspectos que considero adecuados para sentar las bases de la reflexión. En primer lugar, que el proyecto de la nueva ciudad de Barcelona creaba un paraguas, un marco para el conjunto de profesionales que iban luego a intervenir. Su propuesta, equivocada o no, tenía intencionalidades claras (también justificadas con el conocimiento de su tiempo) que pretendían resolver los problemas de la Barcelona de mediados del siglo XIX: soluciones para la higiene y la salubridad, para la convivencia, para la movilidad, para el desarrollo económico… estaban incluidas en el modelo por él dibujado. En segundo lugar propone una secuencia de los eleO.P. N.o 49. 1999 mentos urbanos, de algún modo jerárquica, definiendo primero la estructura del conjunto, es decir, la red, para ir descendiendo, después, al resto de elementos. La secuencia que propone, siguiendo a Soria, A. (1980), es la siguiente: 1º Las redes como tales, ya que cada red viaria tiene ventajas e inconvenientes que es preciso conocer por su decisiva influencia en el diseño de la ciudad y de su funcionamiento. 2º El tramo, es decir, las características de las calles entre intersecciones. 3º Los nudos y el cruce de vías. Los famosos chaflanes del Ensanche de Barcelona son fruto de un análisis detallado sobre la continuidad del movimiento. 4º Los espacios delimitados por los tramos y nudos, que denominamos manzanas y que Cerdá definió como intervías. 5º El edificio y los jardines que ocupan las intervías. La base del diseño de la ciudad es, para el inventor del concepto de urbanismo, la red viaria, por un lado, y las islas por el otro. Es en las intervías donde se da respuesta integrada a la habitabilidad y la vialidad y ha de ser el módulo de crecimiento de la ciudad. El papel del ingeniero de caminos en la secuencia es relevante, y lo es no sólo en el ámbito urbano sino también, extendiendo el análisis al conjunto del territorio, en la ordenación territorial. Las redes e infraestructuras de movilidad que ustedes se reservan como patrimonio, ligado al ejercicio de su profesión, son, como ya saben, determinantes de lo que va suceder luego en el territorio. De la ciudad compacta de Cerdá a la ciudad difusa de hoy Aunque no he hecho referencia explícita, ha de entenderse que el marco económico y el político juegan un papel importante en el proceso de definición de la propuesta y sobre todo en el proceso posterior de construcción del “Eixample”. Sólo es necesario hacer un repaso a la historia del proyecto para darse cuenta de los impedimentos y dificultades que en parte pudo superar. En cualquier caso, la tozudez, aguante y voluntad (también su fortuna) empleados por Cerdá para desarrollar el proyecto del Eixample según sus criterios científico-técnicos es uno de los aspectos a destacar. La presión por el Ayuntamiento y ciertos arquitectos ligados al mismo, los gremios agrícolas y sobre todo las ordenanzas que la especulación ha impuesto a lo largo de estos 100 años de Eixample han im- Fig. 1. Una pastilla de lʼEixample actual. pactado en el proyecto inicial, subvirtiendo, en parte, algunos criterios de la propuesta, aunque si se analiza con detalle, la mayoría de criterios se han desarrollado, permitiendo reconocer y admirar, aún hoy, la obra de Cerdá. Actualmente, el Eixample de Barcelona es un distrito que detenta el mayor dinamismo del conjunto de tejidos urbanos de la ciudad. Es, además, el tejido más complejo y poderoso del conjunto de núcleos urbanos de Cataluña. Yo considero que la idea sistémica que informó el proyecto de Cerdá es la que proporciona esa fuerza excepcional. Desde que Ildefonso Cerdá estableció que los conflictos principales a resolver en la planificación y construcción de la ciudad eran los relativos a la higiene y la salubridad, la equidad y la reducción de la injusticia social, y los que hacen referencia a la movilidad, no se vuelve a retomar la necesidad de planificar nuevas ciudades tendiendo a la resolución de nuevos conflictos hasta la llegada de Le Corbusier y el movimiento funcionalista. Quizá es necesario destacar, entre tanto, la figura de E. Howard y el movimiento de la ciudad jardín, que pretendía aclarar el conflicto campo-ciudad de resultas de los distintos impactos de contaminación atmosférica, de ruido y salubridad de la ciudad industrial. Se trataba de promocionar la ilusión de vivir en el campo, viviendo en la ciudad. Después el Plan regional de Geddes amplía la planificación territorial y regional y extiende la ciudad jardín a periferias extensas, intentando, sin conseguirlo, preservar las áreas de suelo fértil de uso agrícola. Fueron los tratadistas alemanes los introductores de la zonificación en la planificación urbana en la segunda mitad del siglo XIX, pero fueron Le Corbusier y el movimiento funcionalista mediante los CIAM los que impulsaron con éxito el orden y la funcionalidad como principios estructuradores de la ciudad moderna. Critican el modelo de ciudad del siglo XIX por su escasez en zonas verdes y el alejamiento de la naturaleza, la falta de equipamientos de ocio, la mezcla de usos y las funciones de la calle corredor, etc. Frente a este modelo, se plantea una ciudad clasificada funcionalmente y segregada socialmente: el centro de la ciudad reservado a los negocios y los servicios de la Administración; la residencia obrera segregada, en medio de áreas verdes, a lo largo de ciudades industriales lineales. El mismo Le Corbusier desarrolló ampliamente estos aspectos en sus Tres establecimientos humanos. Se opta por la vivienda colectiva y se planifica el espacio urbano atendiendo a las cuatro funciones básicas: hábitos, trabajar, recrearse y circular. Hay dos aspectos más que es necesario subrayar: en primer lugar, la aparición de un nuevo ingenio: el automóvil, que se percibe como uno de los revulsivos de la nueva planificación y que obliga a acomodar los nuevos proyectos a la nueva realidad. La movilidad universal anunciada por Ildefonso Cerdá es de nuevo anunciada por Le Corbusier, que propone una repetición sin fin de su estructura triangular de los Tres establecimientos humanos con la construcción repetitiva de la 7v; en segundo término, es necesario señalar que -72- Foto: PAISAJES ESPAÑOLES % de la población activa 12 12 Tasa de paro 10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 0 0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 Fig. 2. Polígono de viviendas en un barrio periférico de Terrassa. Fig. 3. Evolución del paro en Europa. Fuente: Eurostat: cálculos DGXVI. la puesta en práctica de las teorías racionalistas del movimiento moderno se acentúa con los grandes movimientos migratorios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que en nuestro país se alargan hasta la década de los setenta. La principal preocupación de los profesionales racionalistas era la producción masiva de viviendas y las condiciones en que era posible hacerlo de modo ordenado y asequible a los grandes grupos sociales menos favorecidos económicamente. Estas condiciones pasan por la producción masiva, la localización periférica (en búsqueda de un suelo barato) y el soporte público (concesión de suelo, financiación privilegiada y subvenciones, etc.). Se crean nuevas redes de carreteras y desaparece la calle corredor, se implantan las autopistas y se adapta la ciudad a la circulación. El movimiento moderno conforma, sobre todo en los países de la Europa occidental, el verdadero marco teórico que encuadró el nuevo planeamiento e incluso la nueva legislación sobre el suelo y la vivienda durante diversas décadas y, en la práctica, hasta el momento actual. La bonanza económica de los años cincuenta y sesenta, la gran industrialización de esta etapa y el uso del automóvil y las infraestructuras de movilidad como estructuradoras del territorio, junto con la zonificación funcional y la emigración en masa, provocaron un crecimiento acelerado de las metrópolis urbanas. En esta época, aparte de los problemas sociales (segregación, seguridad) y estructurales (falta de infraestructuras urbanas y equipamientos), se constata ya un aumento sustancial de recursos materiales, suelo y energía, aunque era el principio de lo que había de venir, en España, a partir de los años setenta. La crisis del petróleo coincidió (hay quien postula que fue la excusa) con el inicio de la era de la información y el extraordinario desarrollo del sector terciario y la internacionalización de la economía. La modernización del sector industrial y la reestructuración o eliminación de los sectores desfasados significó la caída de la plena ocupación y configuró unas bolsas de paro, denominado estructural, de porcentajes elevados en relación con el total de la población activa. La división en la producción industrial ya no era definida por sectores especializados sino por funciones, con influencia decisiva de la automatización y los procesos de información. Desde entonces el paro, la lucha contra el paro, se convertirá en una de las variables guía de todas las planificaciones posteriores, justificando el crecimiento de todos los ámbitos (consumo de suelo, de materiales, de agua, de energía, etc.) en un intento de reducir los porcentajes de paro. Pero el paro no decrece, los problemas que genera tampoco y la carrera es a la desesperada, a ver quién corre más para continuar, al menos, estando en el mismo sitio. La internacionalización de la economía va creando un mundo integral, donde las dimensiones relativas se reducen día a día, y las ciudades compiten para atraer inversiones o para mantener las existentes, y así conseguir la localización de redes empresariales, de organizaciones internacionales, de acontecimientos deportivos o culturales de amplia audiencia. Aparece la “ciudad empresarial” de Harvey, el objetivo de la cual es definir la estrategia de crecimiento que tenga las máximas posibilidades de éxito de acuerdo con las particularidades, los recursos y las potencialidades locales (López de Lucio, R., 1993). El modelo se basa en la lógica del crecimiento, el consumo y la acumulación, con predominio de la producción y distribución a gran escala, intensiva en capital, poco demandante de trabajo y causa de un elevado impacto ambiental (Fernández Durán, R. y Vega Pindado, P., 1994). La traducción del modelo económico en el terreno de los sistemas urbanos, se plasma en una creciente importación a nuestro país del modelo de ciudad difusa, que ocupa regiones cada vez mayores, con la intención de usar íntegramente el territorio. En este contexto no se sabe dónde empieza la ciudad y dónde acaba el campo, regiones enteras se configuran como una unidad funcional, como un territorio global. La banana centroeuropea o la costa oeste norteamericana son los ejemplos más extendidos y potentes. Una red de movilidad que permita una distribución lo más isótropa posible del territorio se configura como el elemento central de las recientes planificaciones territoriales en distintas Comunidades Autónomas en España. La Comunidad de Madrid o la de Cataluña son ejemplos claros de planificación regional donde la red de movilidad se presenta como el motor y la vanguardia de la transformación urbana del territorio. El resto de factores de planificación vienen supeditados de algún modo a la red de movilidad por carretera. -73- O.P. N.o 49. 1999 Xarxa viària 0 km 50 Fig. 4. Esquema de la red viaria del Plan Territorial de Cataluña. Fuente: PTGC. El conjunto del suelo llano entre las poligonales dibujadas por la red de vías principales será potencialmente usado como suelo urbano. Se trata de eliminar cualquier impedimento, sea del tipo que sea (legal, de infraestructuras, etc.), para poder incluir la inversión atraída en el lugar que a ésta más le convenga. El crecimiento económico permanente y el posicionamiento entre territorios para obtener los recursos y las ventajas más favorables, con el paro como excusa, se configuran como los criterios principales del modelo de desarrollo. Todo entra en el negocio pues todo es susceptible de ser consumido o, mejor, despilfarrado; de hecho el crecimiento únicamente puede funcionar aumentando los niveles de consumo y de despilfarro. Los productos se han de consumir parcialmente y tirarlos de inmediato, haciendo que la economía mejore cuando los productos duren poco. Es el principio que L. Van Valen denominó de la Reina Roja: se trata de correr todo lo que se pueda para estar, al final, en el mismo sitio (el paro estructural se mantiene, la eficiencia de recursos en relación con la organización mantenida es muy reducida, etc.); se trata de competir sin tener en cuenta ni la entropía que se genera ni el hecho de que los recursos son finitos. El modelo de ciudad difusa provoca una simplificación o pérdida de estructura organizada de los fragmentos de ciudad mediterránea, compacta y compleja, que se han hecho lentamente de manera ininterrumpida y sin perturbaciones importantes, y que han ido aumentando la diversidad de sus componentes a lo largo del tiempo. Su lógica perturba la complejidad consolidada, simplifica el tejido urbano, substituyendo actividades y usos diversos por otras actividades y usos homogeneizadores del territorio. En el centro se despliega un conjunto de tiendas similares de artículos de regalo y de ropa, también de oficinas que desplazan los espacios residenciales. La especulación del suelo y la implantación de nuevos estilos de vida expulsan o impulsarán a los jóvenes, a la población sin recursos y a la industria y otras actividades a suelos periféricos, que conforman fragmentos de suelo suburbano con funciones precisas, homogéneas y poco complejas. El nuevo sistema urbano se caracteriza porque simplifica las partes de que estaba compuesto (no necesariamente el conjunto), entendiendo que los fragmentos de ciudad poco complejos consumen más materiales y bienes de consumo, incluido suelo. El nuevo sistema urbano se extiende por el territorio sin límites, a excepción de los que impone la orografía externa y algunas reservas naturales que, al final, casi vienen a ser lo mismo. En este marco, los usos y las funciones se separan en el territorio, obligando a los ciudadanos a desplazarse con medios motorizados, sobre todo en vehículo privado, para realizar cualquier actividad cotidiana: trabajo, estudio, compras, ocio, etc. El consumo energético en la ciudad difusa se dispara y la movilidad es la causa principal. El consumo de materiales y agua también aumenta significativamente; la importación del estilo de vida americano de casa unifamiliar con piscina es demandante de más energía (casas expuestas a los cuatro vientos), más materiales (el mantenimiento en una casa aislada es mayor) y más agua, pues todo el mundo aspira a tener piscina y el jardín regado. El consumo de suelo de la ciudad difusa es ingente, aunque no aumente la población. En las grandes metrópolis españolas en 20 años (desde los setenta a los noventa) se ha consumido más suelo para usos urbanos que en los 2.000 años anteriores. En la Región Metropolitana de Barcelona se han consumido 26.000 hectáreas entre los años 1972 y 1992; en el resto de la historia anterior tan sólo se habían consumido 20.000 hectáreas. Los Planes Generales de Urbanismo municipales han aprobado en estos últimos tiempos una ocupación futura de suelo (suelo urbanizable) de 30.000 hectáreas más. El suelo ocupado para usos urbanos es mayoritariamente suelo llano y fértil. La red de movilidad por carretera ha ido desplegando una araña en el conjunto del territorio cada vez más tupida e imbricada, que ha supuesto una insularización de los sistemas naturales cada vez mayor, lo que está provocando una simplificación y degradación de su estructura viva. Fig. 5. Vías segregadas en la ciudad difusa. -74- Por otra parte, la nueva ciudad va segregando a la población que accede a una determinada urbanización según su capacidad económica. Esta separación drástica de rentas (en otras ciudades la separación se concreta también por razas, religión, etc.) en el territorio es motivo, cada día más, de inseguridad y de actos de desobediencia civil. Ciudades como Los Ángeles, Londres o los banlieu de las ciudades francesas, nos muestran el tipo de problemas sociales que podemos esperar en un futuro en nuestras metrópolis. El uso de la lógica lineal para la resolución de disfunciones El rol que tiene el ingeniero de caminos en el modelo antes expuesto es determinante. Con su saber y el dominio de la técnica y la tecnología más poderosa trasforma el territorio como no se había transformado nunca antes. Pero, ¿a qué lógica responde este poder ingente que tiene? Cuando canaliza un río, o cuando diseña una depuradora, o incluso cuando proyecta un plan de saneamiento, o también cuando construye una vía de comunicación por carretera o el Plan de Carreteras… no suele utilizar una lógica sistémica. A excepción de Cerdá y algunos más (pocos) siempre se ha aplicado una lógica lineal para resolver los conflictos y disfunciones, es decir, siempre se han buscado soluciones “ad hoc”: a un problema una solución, sin tener demasiado en cuenta el resto de variables que están ligadas al problema a resolver. En muchas ocasiones los efectos secundarios de la solución adoptada son peores que el problema de inicio. Como decíamos, siempre ha sido así; no obstante, nunca se contó con la capacidad energética y tecnológica que hoy tenemos. Usar una tecnología tan poderosa para la ejecución de decisiones quizá equivocadas nos puede llevar a la irreversibilidad de determinados procesos que supongan, por adición, la insostenibilidad del conjunto. Con un par de ejemplos podemos ampliar la reflexión sobre el uso de la lógica lineal. En un principio, cuando el uso del automóvil era reducido, las vías construidas permitían que éstos circularan sin más restricciones que las propias de la tecnología y los hábitos de circular de los ciudadanos que iban a pie o en otros medios. Cuando el número de vehículos aumentó fueron muchas las ciudades que ampliaron las vías para el paso de éstos y redujeron las áreas para el paso de los peatones. En muchas ocasiones incluso se talaron los árboles de las aceras. A medida que se ampliaba a más ciudadanos el uso del coche, las soluciones “ad hoc” se fueron sucediendo una tras otra con el fin de aumentar el número de vehículos circulando a la máxima velocidad posible. Para resolver las fricciones que ejercían los cruces entre calles se habilitó un punto para que un guardia urbano ordenara la circulación; luego vendrían los semáforos, que eran menos conflictivos. Pero el número de vehículos circulando iba aumentando, y se les debía hacer sitio, pues eran el signo del progreso y el motor de la economía; muchos bulevares y ramblas se convirtieron en verdaderas autopistas urbanas; en ocasiones se construyeron pasos elevados para disminuir los puntos -75- de fricción entre ellos; más tarde se realizó el primer cinturón de ronda, para que luego vinieran el segundo, el tercero y en algunas ciudades ya van por la docena. A los distintos cinturones se acompañaban las edificaciones (viviendas unifamiliares sobre todo) pertinentes de la ciudad difusa para que, a corto o medio plazo, llegaran a su punto de saturación. Hoy hay ciudades que presentan congestión de tráfico a 200 kilómetros del centro. Todas las soluciones para resolver el problema del tráfico se han hecho una a una y, si se analiza, cada caso tiene una memoria que justifica la solución adoptada; una justificación que atiende a la lógica interna (lineal) del problema analizado de modo parcial. Al final, después de tomar ciertas decisiones “ad hoc” para resolver el problema del tráfico nos encontramos con que la velocidad media de nuestras ciudades es menor que la conseguida por un cicloturista, es decir, que éstas no han conseguido el objetivo deseado, y que no es otro que desplazarnos de un lugar a otro lo más rápidamente posible y, lo que es peor, los efectos secundarios o disfunciones provocados con las soluciones adoptadas son tan graves que ponen en crisis el modelo de movilidad actual. En efecto, a medida que se han ido ejecutando las soluciones “ad hoc”, la contaminación atmosférica ha ido aumentando, la superficie de suelo expuesta a ruidos inadmisibles también; ha aumentado el número de accidentes y el número de horas laborables perdidas; el consumo del suelo, en especial suelo llano y fértil y el consumo de materiales y energía han crecido en la medida en que lo hacían el tráfico y las infraestructuras de movilidad. Los sistemas naturales se han visto insularizados por una malla de unos 5 x 5 km o 10 x 10 km que los simplifica y degrada inexorablemente, y todo, para conseguir que la congestión se instale sin remedio en la mayor parte del territorio. Las soluciones teleológicas o lineales nos han llevado a un callejón sin salida cuando, quizá, las soluciones circulares o sistémicas nos hubiesen permitido resolver el problema enmarcándolas en un modelo sistémico de movilidad participado por los distintos modos de transporte, conectados con escenarios de urbanización compactos y complejos. Las disfunciones antes anunciadas no tendrían la entidad actual y la proximidad entre usos y funciones permitiría el “acceso” a los servicios y a la ciudad entera de la mayoría (hoy casi el 70 % de ciudadanos, entre niños, ancianos y personas sin carnet de conducir, dependen de otros para poder realizar sus actividades cotidianas), consiguiendo, a su vez, un aumento sustancial de la velocidad. El ciclo hidráulico puede ser la base de un segundo ejemplo en el uso de la lógica lineal. En un país como el nuestro, semiárido en su mayor parte, se vienen adoptando soluciones “ad hoc” sobre el ciclo hidráulico que han de ser, tarde o temprano, fuente de conflicto, cuando no un handicap para el desarrollo del propio país. Aunque es sabido que en la vertiente mediterránea suele llover torrencialmente en determinadas épocas del año, son muchos los municipios que han permitido la ubicación de edificaciones en el cauce extraordinario de sus ríos. Las desgracias ocurridas de un modo recurrente no han disuadido de modo significativo al cuerpo social para que deje de O.P. N.o 49. 1999 Foto: PAISAJES ESPAÑOLES Fig. 6. Canalización de la desembocadura del río Besòs. implantar nuevas edificaciones en el cauce extraordinario, adoptándose como solución lineal la canalización del cauce. Hay ríos con muchos kilómetros canalizados y con el cauce extraordinario ocupado por la urbanización. De modo complementario, nos hemos dedicado, de un tiempo a esta parte, a impermeabilizar amplias áreas llanas del territorio para el desarrollo de la ciudad difusa. Muchas de las urbanizaciones, no obstante, se han implantado en áreas de montaña. Nadie ha pensado en el ciclo del agua como ciclo. Las aproximaciones al ciclo del agua suelen ser parciales y supeditadas al propio proyecto ejecutivo. El ingeniero de caminos que proyecta la canalización lo hace previo estudio de los periodos de recurrencia de lluvia torrencial y de las avenidas, remontándose, a veces, a 1.000 años; lo que verdaderamente le preocupa es que las avenidas no traspasen los muros de contención proyectados y le importa, en principio, poco si con la canalización la velocidad del agua de lluvia caída en la cuenca hasta llegar al mar ha aumentado o no. El arquitecto y el ingeniero que proyectan la construcción de infraestructuras y edificaciones en una extensa área llana de la cuenca, no están demasiado interesados en las consecuencias que tiene la impermeabilización de ésta y, en consecuencia, en el aumento de velocidad del agua de lluvia caída desde esta Fig. 7. La aliseda del Besòs en su desembocadura (1915). Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa. área hasta el cauce más próximo. Les interesa que la carretera se ajuste a las premisas del contrato o que la vivienda construida tenga los requisitos de habitabilidad, de seguridad, etc. que el mercado le demanda. El agua en ambos casos es una variable del todo secundaria, como no podía ser de otro modo con el uso de la lógica lineal. Tanto el caso de la canalización del cauce como el caso de la ocupación urbana de áreas llanas de la cuenca, suponen, como hemos visto, un aumento de la velocidad del agua en el recorrido de ésta hacia el mar. El agua, un elemento es- -76- tratégico para el desarrollo de nuestro país, se conduce hacia el mar rápidamente, cuando nuestro máximo interés sería retenerla de un modo más razonable. Nuestros ríos, que son principalmente “subterráneos”, ven reducidas las áreas de infiltración cuando impermeabilizamos las áreas llanas de la cuenca. Lo mismo sucede con la canalización de los ríos. Podríamos ampliar el uso de la lógica lineal a otros ámbitos y comprobaríamos cómo se acentúa el despilfarro de un elemento que, seguramente, es el factor limitante por excelencia de nuestro futuro desarrollo. Las prácticas de riesgo agrícola son en la mayor parte de territorio obsoletas; el ahorro en el consumo del agua y su reutilización brillan por su ausencia, también, en la industria y en el ámbito doméstico; las ciudades están diseñadas para “usar y tirar el agua usada”; nuevas urbanizaciones de montaña están apropiándose de agua que ha servido al bosque, desde siempre, para mantener una humedad relativa (por evapotranspiración, exudación, etc.) suficiente para frenar muchos incendios forestales, y el porcentaje de apropiación humana del agua es muy superior al treinta por ciento que en teoría nos correspondería si queremos que los ecosistemas tengan una cuota de agua para mantenerse… La solución a todos estos problemas se volverá a concretar, seguramente, trasvasando agua de un cauce a otro, no importa los lejos que esté ni las consecuencias ecológicas que ello tenga; en el uso de la lógica lineal lo importante es que agua no falte. Hoy la iremos a buscar al Ródano y mañana al Polo, total, es mejor aprovecharla ahora, no sea que se diluya en el mar por efecto del deshielo producido por el anunciado cambio climático. El uso de la lógica lineal supone tomar decisiones una tras otra sin que haya un marco que les proporcione coherencia. Es una especie de fuga hacia adelante sin más sentido que el propio que quiere conseguir, desconectado del resto. Es una fuga, no obstante, que suele engordar los índices económicos, pues las actuaciones suelen consumir materiales, energía y suelo. Como se ha podido comprobar, el uso de la lógica lineal no es patrimonio de los ingenieros de caminos, es una lógica que atraviesa el conjunto de profesiones sin distinción. La insostenibilidad del actual desarrollo La información que va apareciendo en los medios de comunicación científico-técnicos pone de relieve, de modo reiterado, la irreversibilidad de determinados procesos que suponen un creciente deterioro de los sistemas de la Tierra: la destrucción de ecosistemas, y de suelo fértil, la extinción de especies, el agotamiento de determinados depósitos minerales, el probable cambio climático por causas antrópicas, etc. son algunos ejemplos que ponen de manifiesto la insostenibilidad del actual desarrollo. A la irreversibilidad de determinados procesos vienen a unirse otras informaciones que denotan la idea de límite ya en los recursos de la Tierra,1 como en los sumideros. La atmósfera terrestre da muestras de encontrarse en procesos de cambio y saturación para varios fenómenos cada vez más conocidos: el anunciado cambio climático, la reducción de la capa de ozono estratosférico, o también la reducción de la ca-77- pacidad de oxidación de la atmósfera, etc. son fenómenos que ponen de manifiesto la reacción del entorno (organizándose de otro modo) ante la información que el hombre le proyecta en forma de emisiones fruto de su actividad y del actual desarrollo sostenido. La idea de límite o, también, la denominada capacidad de carga, puede aplicarse a escalas distintas, pasando desde el análisis de sistemas más o menos reducidos, como una ciudad, en relación con su entorno más o menos inmediato (por ejemplo a escala regional), a sistemas más amplios, como podría ser el conjunto de sistemas urbanos, en relación con el sistema atmosférico a escala planetaria. Tanto en uno como en otro caso, la idea de límite se acerca a la idea de saturación, a la idea de que algo va a suceder si se continúa con la tendencia actual de transformación de los sistemas. El añadido de más azúcar a una disolución acaba precipitando el soluto, generando una nueva organización molecular en el vaso azucarado; de modo similar podríamos representar el probable cambio de organización en las turbulencias atmosféricas (que son las que dan lugar a los fenómenos meteorológicos, y éstos, por reiteración estadística, definen el clima de una región) si continuamos añadiendo emisiones masivas de gases de efecto invernadero. Como en la disolución, los mecanismos que permiten mantener dentro de ciertos márgenes la organización atmosférica tal como la conocemos pueden ver reducida su capacidad de absorción de nuevas emisiones. Los datos publicados últimamente parece que así lo reflejan: las concentraciones de CO2 en la actualidad son las más altas de las registradas en los últimos 160.000 años y van en aumento. Todo parece indicar que la capacidad de los océanos2 para sedimentar el CO2 atmosférico, manteniendo en equilibrio determinadas concentraciones en la atmósfera, va camino de la saturación. El problema es que cuando yo cocino con combustibles fósiles emito gases de efecto invernadero, cuando voy en coche también, cuando consumo un determinado producto éste lleva incorporada, en su ciclo de vida, una emisión de gases con efecto invernadero. Pero como yo, todos; la ciudad entera se constituye toda ella como un sistema que contribuye, con su metabolismo, a consumir materiales y energía y a emitir residuos, entre ellos ingentes cantidades de gases de efecto invernadero. Por poco que uno piense, se da cuenta de que el volumen de gases dependerá, entre otras cosas, de los estilos de vida en el caso de los individuos y de los modelos de gestión en el caso de las ciudades. Los modelos de ocupación de suelo y ordenación del territorio, los modelos de movilidad, y los modelos que gestionan el agua, los materiales y la energía, explican en buena medida el mayor o menor volumen de emisiones a la atmósfera de los gases con efecto invernadero. Repensar los modelos citados en clave “atmosférica” puede permitir una reducción drástica de las emisiones y con ello un “respiro” de los mecanismos de regulación de dichos gases. La presión que ejercemos sobre el conjunto de ecosistemas de la Tierra es cada vez mayor, haciendo que nuestro control sobre el entorno sea cada vez menor; nuestra capacidad de anticipación ante fenómenos complejos procedentes del enO.P. N.o 49. 1999 torno (hemos puesto el ejemplo del cambio climático pero podríamos poner otros) va disminuyendo a medida que el impacto que ejercemos sobre él va en aumento. Las soluciones adoptadas hasta ahora no parece que puedan resolver los verdaderos problemas, siendo, en muchos casos, nuevas operaciones de maquillaje. Se cree que, sin modificar el crecimiento económico actual, la solución de los problemas vendrá con un aumento de la inversión y que ésta corregirá el deterioro ocasionado por el propio sistema que la produce. Esta lógica, que funciona en el mundo de los economistas y en el de los políticos, es inviable en el mundo de la física. Como plantea Ehrlich, el flujo circular de la inversión que corregirá las disfunciones del sistema “es el simple diagrama de una máquina de movimiento perpetuo, que no puede existir más que en la mente de los economistas” (Ehrlich, P. R., 1989). Con esta lógica las mejoras pueden lograrse, es cierto, a escalas local y regional, pero al final los sistemas de más allá se resentirán, puesto que de ellos se extraerán más recursos y a ellos irán a parar más residuos. La ecología urbana, un nuevo marco para resolver los conflictos y disfunciones actuales Hasta que la explosión urbana ha alcanzado una cierta dimensión no se ha hecho evidente –la evidencia ha sido dramática en algunos casos– que los ecosistemas de los cuales depende la ciudad tienen una capacidad de carga determinada. Los límites de explotación de los sistemas no han sido fijados en cada caso, y el resultado ha sido un agotamiento de los recursos y una desestructuración de los sistemas, en algunos casos de modo irreversible. La expansión poco a poco de la ciudad y la explotación sectorial de los recursos no ayuda a comprender la dimensión global del impacto. La única manera de abordar los conflictos derivados de la explotación excesiva de los sistemas es sabiendo cómo funcionan de manera integrada, sabiendo, también, cómo funciona el ecosistema urbano. El urbanismo y la ordenación del territorio se quedan en las puertas cuando se trata de abordar el funcionamiento de los sistemas; se limitan a indicar cuáles son las funciones previstas (tipologías funcionales de gran alcance) y la compatibilidad entre ellas. Haciendo un repaso de las disfunciones y escenarios conflictivos creados por la ciudad es evidente que el urbanismo no puede resolverlos. Su fondo epistemológico y conceptual y los instrumentos que configuran su disciplina son apropiados para resolver problemas parciales, pero no lo son para dar respuesta a problemas propios de la autoecología, que son propios de los ecosistemas urbanos, es decir, de la ecología urbana. Los problemas parciales son muy importantes, pero la inquietud y las preocupaciones también son globales. Se trata de responder a la cuestión de la posible persistencia de ciertos sistemas y principalmente sistemas en un estado de desarrollo progresivo. Si este desarrollo consiste en un crecimiento exponencial (caso de la ciudad difusa), la respuesta es, ciertamente, negativa (Margalef, 1986). La aptitud de la ecología para participar en la discusión de la sostenibilidad no es tan sólo porque los sistemas económicos y humanos forman parte de la biosfera y este es el tema de estudio de la Ecología. También viene del interés de la Ecología por el análisis profundo de los sistemas y, concretamente, por sistemas cuyos componentes, por cierto, los más importantes, son organismos (Margalef, 1986). El hombre y sus ciudades son sistemas, considerados a su vez como subsistemas de sistemas más amplios, que soportan sus estructuras en procesos de recurrencia inestables. Las ciudades son ecosistemas interdependientes de otros sistemas que constituyen su entorno, formando una “unidad” íntima “ciudad-entorno”. El traspaso de información, materia y energía entre la ciudad y el entorno es la base que mantiene y hace más compleja, si cabe, la estructura organizada de la ciudad, pero en la misma medida, el entorno se modificará fruto de esta relación (Rueda, S., 1995). La adopción de pautas, normas y reglas jurídicas, económicas, organizativas y técnicas, centradas en esta “unidad”, la denominamos ecología urbana. El cambio de paradigma consiste en el reconocimiento de la naturaleza dotándola de valores propios, que deje de ser lo otro, lo exterior, para convertirse, también, en el centro mismo del pensamiento, donde la idea rectora sea el reconocimiento del conjunto complejo de relaciones que se dan en los ecosistemas, situando al hombre como uno de sus aspectos parciales. El nuevo paradigma no quiere decir que deban olvidarse los conflictos que en el orden social, económico y político han sido resueltos o estén aún por resolver; en todo caso, los derechos humanos habremos de resituarlos en el nuevo marco de referencia. Los trazos básicos para la resolución de parte de los conflictos y disfunciones antes mencionados, en el marco de la ecología urbana, podrían ser los siguientes: En primer lugar, se considera la ciudad como un ecosistema y, en consecuencia, el diagnóstico necesario para el plan- Fig. 8. Flujos de materiales, energía e información en la unidad Sistema-Entorno. -78- teamiento y la intervención posteriores habrían de acomodarse a los principios y reglas que dicta el funcionamiento del sistema urbano en la búsqueda intencionada de maximizar la entropía recuperada en forma de información (en otros términos, significa hacer más eficiente el sistema urbano) y minimizar la entropía proyectada al entorno, es decir, reducir la huella ecológica de la ciudad. La ciudad compacta y diversa, en casi todas sus partes, es el modelo sistémico que mejor interpreta el aprovechamiento de la entropía, en tanto que la traduce en organización de la ciudad aumentando su complejidad, del mismo modo que permite reducir drásticamente la entropía proyectada al entorno. Es el modelo que permite reducir mejor el consumo de materiales, energía, tiempo y suelo, a la vez que proporciona los mecanismos de regulación y control para conferir estabilidad al sistema (Rueda, S., 1995). Cuando la unidad de estudio e intervención es el ecosistema urbano, la unidad puede ser el conjunto de la ciudad o también partes de la ciudad previamente delimitadas. En cualquier caso es necesario especificar los efectos de la intervención local en relación con el sistema más amplio. Del mismo modo que una célula es importante para la vida de un organismo, las partes que configuran la ciudad deberían ser tratadas con un cuidado extremo, tanto en su contenido, por las relaciones que establecerá con el resto de variables, como formalmente, por la proyección simbólica que tendrá sobre el inconsciente individual y colectivo. La lentitud en los procesos de cambio es una garantía necesaria, aunque no suficiente, para conseguir sistemas urbanos complejos. Pero la ciudad como ecosistema necesita explotar otros sistemas para mantener y aumentar, si cabe, su complejidad. Poner límite a la explotación de los sistemas, atendiendo a los principios de funcionamiento de éstos y permitiendo su sostenibilidad en el tiempo, se revela como la estrategia óptima que configura la otra parte del modelo de ordenación del territorio. Si una parte es la ciudad compacta y compleja, la otra parte la constituyen unos sistemas naturales complejos y maduros y un conjunto de campos de cultivo, pastos y setos, conformando un mosaico diverso que proporciona los equilibrios necesarios entre explotación y sucesión, para su conservación en el tiempo. El mosaico indicado es la retícula que se ha manifestado sostenible durante siglos en la Europa templada. La Tierra es un sistema abierto en energía y prácticamente cerrado en materiales; ahora bien, los sistemas que soporta son sistemas abiertos tanto en materiales como en energía. Todos los organismos necesitan degradar energía y utilizar materiales para mantener su vida y la de los sistemas que los mantienen. El único modo de evitar que esto nos conduzca a un deterioro entrópico de la Tierra y nos proyecte equilibrios diferentes a los actuales, con la incertidumbre que ello representa, pasa por ir articulando esta degradación energética y la transformación de los materiales sobre el único flujo de energía renovable que se recibe, el procedente del sol, y sus derivados, manteniendo un reciclaje completo de los ciclos materiales, tal como se encarga de demostrar continua-79- mente el funcionamiento de la biosfera. En la biosfera, los organismos autótrofos utilizan la energía luminosa transformándola en energía química, energía que será utilizada por el resto de organismos heterótrofos. De este modo, la energía solar, prácticamente inagotable a escala humana, se deriva hacia las redes de la vida y la creación de complejidad en los ecosistemas. A la vez, y soportado por la misma energía, se pone en movimiento el ciclado de los materiales y los complejos procesos de reciclaje, el cual permite la viabilidad en el tiempo de los ecosistemas. Al final, la degradación de la energía procedente del sol, que de todos modos se hubiera producido, no supondrá un aumento de la entropía del entorno. Esta es la estrategia que utiliza la biosfera para su sostenibilidad. No parece muy razonable que el hombre y sus sistemas se alejen demasiado de esta estrategia, sobre todo si tenemos en cuenta la falta de flexibilidad que hoy presentan algunas variables del entorno global. La reducción en el consumo de recursos: suelo, agua, materiales y energía; la minimización de los flujos residuales y la incorporación de la idea de ciclo en los procesos de transformación de la materia y la energía, pueden permitirnos una aproximación a la estrategia citada o, al menos, flexibilizar algunas de las variables que hoy presentan una menor capacidad para el cambio. La limitación de la explotación de los sistemas lejanos está justificada, también, por la necesidad de mantener la estabilidad de los ecosistemas urbanos, perjudicados por una explotación excesiva de su entorno cercano, del cual dependen. La segunda fase de transición demográfica en estos sistemas urbanos únicamente es posible si se permite que la complejidad de sus ciudades aumente, si no se mantienen simplificaciones excesivas. ■ Salvador Rueda Ecólogo Urbano Notas 1. Por ejemplo, la pesca, que había de ser nuestra despensa del futuro, está hoy en una situación de sobreexplotación en todos los mares y océanos de la Tierra, a excepción del océano Índico; se pescan más de 100 millones de toneladas anuales, cuando la FAO fija en 82 millones de toneladas la cantidad de pesca máxima a capturar para no sobreexplotar los caladeros. 2. Los océanos son los responsables primeros de mantener unas determinadas concentraciones de CO2 en la atmósfera, cobrando otros mecanismos, como la función fotosintética de las plantas, un papel secundario. Bibliografía – Bassols, M., 1995, “Ildefons Cerdà davant lʼordenació jurídica de lʼurbanisme: aportacions y anticipacions”, I jornades Internacionals Cerdà. Urbs y Territori. – Cerdá, I., 1867, Teoría General de la Urbanización. Reforma y Ensanche de Barcelona, Instituto de Estudios Fiscales, 1968. – Ehrlich,P. R., 1989, The limits to Substitution: Meta Resource Depletion and New Economic-Ecologial Paradigm, Ecologial Economics. – Fernández, R. y Vega, P., 1994, “Modernización-globalización versus transformación ecológica y social del territorio”, revista Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, Vol. II, tercera parte. – López de Lucio, R., 1993, Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX, Universitat de València, Servei de publicacions: 75-90. – Margalef, R., 1986, Ecología, Editorial Omega. – Rueda, S., 1995, Ecologia Urbana. Barcelona i la seva regió metropolitana com a referents, Beta Editorial. – Soria, A., 1980, “¿A qué se llama transporte?”, revista Ciudad y Territorio, nº 2.180, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid. O.P. N.o 49. 1999 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO Transporte en la ciudad: el siglo del automóvil Joan Olmos Lloréns DESCRIPTORES TRANSPORTE URBANO AUTOMÓVIL SIGLO XX Al amigo Antonio Mingote, que ha accedido a colaborar en este trabajo aportando el genio de una parte de sus dibujos históricos. El siglo XX aporta dos avances tecnológicos, la televisión y el automóvil, que son responsables de algunos de los cambios sociales y urbanos más importantes de nuestro tiempo. En 1950, un diario británico advertía: “Si abrís la puerta de vuestra casa a la televisión, la vida nunca será igual.” Unos años antes, en 1926, un diario español vaticinaba: “Tal vez las generaciones que vengan empiecen por derribar las ciudades actuales y construir unas nuevas que favorezcan las expansiones de una humanidad voltijeante y como espasmódica.” La reflexión sobre el transporte en nuestras ciudades españolas está impregnada por todas partes por este artefacto que hemos visto nacer, crecer, y transformar las costumbres y nuestro hábitat. El escritor Eduardo Galeano se pregunta, en el último tramo de la centuria, si hay un lugar para las personas en estos inmensos garajes en que se han convertido las ciudades, ya que nacieron como lugar de encuentro entre los seres humanos. ¿Sustituirán en el próximo tiempo las nuevas tecnologías de la comunicación esta necesidad ancestral de la especie humana? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Las ciudades constituyen hoy el albergue habitual de la mitad de la población mundial, y la movilidad representa una de sus funciones capitales. El tamaño máximo de las ciudades, a lo largo de la Historia, ha venido determinado por la distancia que, “razonablemente”, han estado dispuestos a recorrer los seres humanos, con los medios disponibles en cada época. Hasta la aparición del ferrocarril, el desplazamiento a pie marca el ámbito de lo urbano. Todo suele estar, como máximo, a media hora de distancia, y las grandes ciudades medievales giraban en torno a los cinco kilómetros de diámetro. La evolución de los diferentes medios de transporte ha influido en el desarrollo de nuestras ciudades. Antes de la Revolución Industrial, la navegación a vela y el transporte por los caminos –con tracción humana o animal– constituían los únicos modos de satisfacer los desplazamientos de personas y mercancías a través de nuestro planeta. Durante el siglo XVIII, la técnica de los vehículos tirados por animales había llegado a un tope y eran los caminos los que necesitaban renovarse. Las aportaciones de McAdam y Telford en los firmes y los trazados supusieron un gran avance. Como señala Madrazo, “puede parecer ridículo pasar de una velocidad de 1,8 millas por hora en 1770 a 8,26 millas por hora en 1874 en el trayecto Madrid-Barcelona, pero en su momento se valoró como un cambio radical.” 1 Ildefonso Cerdá analizó con especial rigor e inteligencia la cuestión de los desplazamientos en las ciudades, el dimensionamiento de las calles, la distribución de los diferentes tráficos, y todo ello en una época en la que no existían todavía los vehículos automóviles. Cerdá fue testigo de la aparición del ferrocarril y su gran impacto en las áreas urbanas, al multiplicar el tráfico urbano y crear la necesidad de repartir la gran cantidad de mercancías y personas que, de golpe, inundaban las ciudades. Los viajeros exigían modos análogos para continuar los viajes por el interior de las mismas. El transporte mecanizado era, obviamente, escaso y, como observa el propio Cerdá, refiriéndose a Barcelona, los coches, de tracción animal, estaban, hasta ese momento, reservados “a la nobleza, al obispo y al Capitán General.” 2 Más tarde, las ordenanzas propuestas por él introducirían algunas novedades, como circular por la derecha, establecer sentidos prohibidos de circulación y fijar limitaciones al aparcamiento. -82- Las vías urbanas fueron objeto de profundo estudio por parte del ingeniero catalán. A estas cuestiones dedicó, como señala Arturo Soria y Puig, sus mejores páginas.3 Cerdá prestó especial atención al desplazamiento de los viandantes.4 Ya señaló, por aquellos tiempos, las contradicciones que se podían derivar entre las dos funciones básicas de las vías, como son servir al movimiento y a las actividades económicas y de sociabilidad. En el reparto del espacio viario entre peatones y vehículos, Cerdá estableció criterios de equidad (una preocupación constante a lo largo de su obra), fijando, como mínimo, un 50 % del espacio reservado a los viandantes. Como subraya Enric Tello,5 para Cerdá, la calle no era “simplemente una carretera destinada a servir a las comunicaciones directas entre dos puntos”, sino que “está más principal e inmediatamente destinada a prestar (…) servicios al vecindario estadante.” Si el siglo XIX contempló, con el ferrocarril, la primera revolución de los transportes, pronto llegaría la segunda, ya que antes de finalizar el mismo aparecía un nuevo invento cuyo impacto resultaba difícil de predecir: el automóvil. El ferrocarril en la ciudad. La era dorada de los tranvías El siglo XX es, desde el punto de vista del urbanismo y los transportes, el siglo del automóvil, aunque su incidencia trasciende estos campos, ya que ha supuesto una profunda transformación de los hábitos sociales, culturales y económicos. Pero hasta que el automóvil superó la etapa inicial y se convirtió en un vehículo de masas, el ferrocarril conoció su época de esplendor, tanto en el ámbito urbano como en el interurbano. Londres, una ciudad pionera en tantas innovaciones urbanísticas, había inaugurado su primera línea de metro en 1863, Viena en 1898 y París en 1900. En España, Madrid y Barcelona inauguraron sus primeras líneas en 1919 y 1924, respectivamente. El ferrocarril, en sus distintas variantes, no solamente revolucionó el sistema de transportes, sino también el crecimiento de las ciudades que conectó. La extensión de la ciudad industrial fue posible gracias al ferrocarril, creando nuevos subcentros menores –a escala de viandantes– en las estaciones, y los tranvías crearon un desarrollo lineal que siguió los ejes de las principales calles. El tamaño máximo de las ciudades llega a tener, en esta nueva etapa, entre 20 y 30 kilómetros. Se había pasado de la “walking city” (la ciudad a pie) a la “transit city” (la ciudad del transporte ferroviario).6 En cuanto al tranvía, en 1832 se inauguró en Nueva York un coche sobre carriles tirado por caballos. La mejora del diseño de los carriles y la incorporación de otros sistemas de tracción –el vapor, el cable, e incluso el aire comprimido– dieron finalmente con el modelo eléctrico sobre raíles hendidos en el pavimento, que fue el que terminó consolidándose. En algunas ciudades españolas se crearon líneas de tranvías hipomóviles, más tarde sustituidas efímeramente por el vapor y finalmente convertidos en eléctricos. El primer tranvía de este género en Europa se había inaugurado en 1891 en Berlín. El tranvía se convirtió, en algunas ciudades españolas, en el único medio de transporte colectivo, hasta que aparecieron los autobuses en la década de los años cuarenta (en realidad -83- ya existían durante la II República, aunque muy minoritarios). Como señala López Bustos,7 los tranvías tuvieron, desde sus orígenes, “mala prensa” por las protestas de todo tipo que generaron; por parte de los comerciantes, porque interrumpían sus acciones de carga y descarga, y por los ciudadanos en general a causa de los accidentes, especialmente a partir de la electrificación, que aumentó su velocidad. Recordemos que un ilustre arquitecto catalán, Antoni Gaudí, falleció atropellado por un tranvía en 1926. También fueron, a menudo, un objetivo indirecto de las iras de los manifestantes callejeros. La imagen de un tranvía volcado, o simplemente “fuera de sus raíles” evoca algunos de aquellos acontecimientos. La electrificación representó un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en el uso del tranvía, como señalan Monclús y Oyón,8 pasando a ser el medio casi exclusivo de transporte colectivo en más de treinta ciudades españolas y un factor determinante de su crecimiento urbano. Según los citados autores, la electrificación supuso en España, en términos absolutos, pasar de 80 millones de viajeros transportados al año, a más de 700 millones a principios de los años treinta. Durante la posguerra española continuó creciendo su uso, y los índices de utilización del transporte colectivo, en general, alcanzaron máximos históricos, a pesar de la precariedad de los medios y la progresiva descapitalización del sistema. En 1950, los tranvías de Madrid transportaron 200 millones de pasajeros, y los de Barcelona cerca de 400.9 El caso de Valencia es representativo del proceso seguido. En el ámbito urbano, los transportes de superficie (tranvías, autobuses y trolebuses) movían, en conjunto, unos 100 millones de viajeros en 1964 (77 correspondían al tranvía), un valor absoluto análogo al actual (110 millones de viajeros trans- Fig. 1. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1967, p. 75. O.P. N.o 49. 1999 portan los autobuses urbanos de Valencia). En el área metropolitana, la antigua red de ferrocarriles de vía estrecha alcanzó en 1971 una marca histórica, con 30 millones de viajeros. La estación central de aquellos trenes fue, en su momento, la segunda de mayor movimiento de pasajeros de Europa, solamente superada por la estación Victoria de Londres. (Esa cifra de viajes anuales no ha sido rebasada por la red de metro actual, heredera de aquélla. En efecto, el metro de Valencia, con el gran esfuerzo inversor de los últimos 15 años, aún no ha pasado de los 22 millones de viajeros. Y si tenemos en cuenta que tanto la población del área de Valencia como la movilidad han aumentado sensiblemente, los valores relativos todavía son más desiguales. Del mismo modo, las cifras de utilización del tranvía en Barcelona de 1950 no han sido superadas posteriormente por el metro y el autobús urbano.10) En Madrid las últimas líneas de tranvías se cerraron en 1968, y en Valencia en 1970. Los tranvías conocieron su época dorada hasta los años cuarenta. Promovidos por empresas privadas en régimen de concesión, en muchos casos con participación extranjera (inglesas, francesas y belgas), fueron, como hemos dicho, prácticamente los únicos medios de transporte colectivo en algunas ciudades, algunas de cuyas líneas salían al “extrarradio”. Pero sucumbieron finalmente ante la presión del automóvil, siendo sustituidos progresivamente por autobuses. Así pues, en algunas grandes ciudades coexistieron tranvías, autobuses y trolebuses durante unos años, si bien estos últimos de modo efímero. (El trolebús surgió a principios de siglo en París, pero tampoco pudo competir con el autobús, mucho más “flexible”). Finalmente, el transporte urbano de superficie quedó en manos de las compañías de autobuses, que habían hecho su aparición, como hemos señalado, en los años cuarenta, también para trayectos interurbanos y metropolitanos. La autopista en la ciudad. Aparece el automóvil Aunque los primeros prototipos comenzaron a rodar en los últimos años del siglo XIX, la era del automóvil en serie comienza en el siglo XX. “Un coche rodó por primera vez por la península Ibérica en 1890, y el diario La Vanguardia lo definió como ‘un carruaje que se mueve por sí mismo’. Tras correr años y kilómetros por la historia, aquel carruaje nos ha dejado factorías de automóviles en los cinco continentes, ciudades con las calles y subsuelos ocupados por los coches, marcas e industrias que se fusionan, globalizan y se agigantan en Wall Street, un rastro de muertes en la carretera, huellas de automóvil en todas las artes, una publicidad que transforma la máquina de correr en objeto de deseo, concursos televisivos que regalan coches…” (Joaquín Roglán).11 Durante 1900 se matricularon en España solamente tres vehículos. En los años veinte hubo una espectacular subida, con una media de 20.000 vehículos por año. Antes y después de esa década las cifras fueron mucho más bajas, hasta que en la segunda mitad de los cincuenta empezó una curva moderadamente ascendente. En 1960 el parque nacional de turismos alcanzó la cifra del millón de unidades, las dos décadas siguientes dieron una media de medio millón de altas anuales y la de los noventa casi ha duplicado esa cifra. (En 1998 se ha obtenido una cifra récord de 1.281.210 nuevos coches matriculados, superando los veinte millones de vehículos en el total del parque. Los datos de 1999, hasta este momento, hacen prever una cifra todavía mayor.) En la ciudad, el automóvil penetró sutil pero inexorablemente, abriéndose paso por nuevos accesos y entre bulevares transformados, y con el apoyo de toda una nueva tecnología –semáforos, pasos elevados, aparcamientos subterráneos– que iba a cambiar radicalmente el aspecto y el funcionamiento de la vida urbana. Los primeros problemas de seguridad habían aparecido ya a principios de siglo y la opinión pública se mostraba en contra de la “velocimanía” hasta el punto de que12 algunos “chauffeurs” iban armados de pistola para defenderse de las iras de los viandantes. (Actualmente, el 20 % de las víctimas mortales en accidentes en la Unión Europea son viandantes, la mayoría en áreas urbanas. En 1996 hubo en España 13.449 víctimas de accidentes, de las que 960 fallecieron. La mitad de estas últimas, en zona urbana13). De ciudadanos a peatones Una magnífica exposición, inaugurada en marzo de 1999 en Barcelona, titulada “La Reconquista de Europa”14, muestra cómo, a principios de siglo, los ciudadanos se transformaron en peatones, aceptando la prioridad de los vehículos, en la medida en que las calles se fueron convirtiendo en carreteras. Una película de Gaumont de los años veinte presenta, en el marco de dicha exposición, una sesión de “adiestramiento” de los viandantes por parte de los primeros guardias urbanos. En el documento cinematográfico puede verse cómo los ciudadanos, que hasta ese momento habían ocupado el espacio público de las ciudades indistintamente por el centro de las calles o por sus orillas, son obligados a circular por espacios delimitados y a detenerse ante las nuevas señales, con la excusa de mantener su seguridad. Este cambio radical en la forma de percibir y usar la ciudad por parte de sus habitantes va a provocar, a partir de ese momento, una auténtica revolución urbana. ¡Taxi! Los coches de alquiler (con conductor) son un negocio antiguo aunque corresponde a la era industrial su despegue definitivo. Ya hemos visto cómo los viajeros que llegaban a las estaciones ferroviarias exigían continuar el viaje por la ciudad en condiciones análogas de comodidad y rapidez. O, simplemente, el desconocimiento del medio urbano les aconsejaba tomar un guía mecanizado. Los coches de caballos esperando a las puertas de estas estaciones son una estampa habitual de las primeras décadas del ferrocarril. El automóvil sustituyó rápidamente estos vehículos y su auge provocó el ascenso de los coches de alquiler, cuya importancia –poco conocida, por cierto– destacaremos más adelante. En 1891, el ingeniero alemán Wilhelm Brun inventó el taxímetro, un aparato incorporado a los vehículos que medía la distancia recorrida y el tiempo empleado por los coches.15 -84- Los primeros taxis fueron de tracción eléctrica con baterías, pero poco a poco se impuso el motor de combustión interna. Desde el principio, la competencia entre las empresas de coches de alquiler y los empresarios autónomos ha sido una constante en este sector empresarial y la intervención de la Administración apareció como inevitable. Como es fácil suponer, en sus primeros años, el taxi era un servicio de lujo. (A pesar de que hoy, en España, este servicio es razonablemente asequible, en la memoria colectiva todavía persiste esa imagen prohibitiva). Pero el abaratamiento de la producción de automóviles produjo un aumento espectacular, en la década de los años veinte, y consiguientemente una bajada de los precios. El aumento de todo tipo de tráfico en las ciudades llevó a reglamentar el funcionamiento de los taxis, que fueron obligados a incluir, además del taxímetro, un distintivo visible en la carrocería, al tiempo que se establecían los primeros reglamentos de carácter municipal. Esta regulación llevó pronto a la “contingentación” de la oferta, es decir, a la limitación del número de licencias, que se iba a convertir en otro de los elementos de conflicto entre Administración y empresas. (De la importancia del taxi en el conjunto del transporte urbano actual, basta con dar unos significativos y sorprendentes datos. En las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona o Valencia, la facturación global del sector del taxi es el doble que la del metro y las empresas de autobuses urbanos juntos. Además, emplean una cantidad de personas del mismo orden y su participación en la movilidad urbana llega a ser del 10 % del total de los desplazamientos en el caso de Madrid. Así que el empleo directo del taxi en España es superior a la plantilla de Renfe,16 que, según datos de la compañía ferroviaria, empleaba en 1997 a 36.023 personas). La crisis del transporte colectivo. Las primeras reacciones ante el problema ambiental de los transportes Las primeras autopistas europeas se construyeron en Italia en 1929. Los norteamericanos, por su parte, habían iniciado un amplio programa de construcción de autopistas estatales e interestatales y en 1923 se construyó en Nueva York la primera autopista urbana, la Bronx-River Parkway. Un cambio de escala se iba a producir en el diseño de las vías urbanas a partir de ese momento. (Por aquellos años, las compañías General Motors –hoy primer fabricante mundial de automóviles– y Westinghouse habían ideado un sistema de automóviles guiados por rieles, que no tuvo éxito). El proceso de motorización masiva iniciado en los años treinta en Estados Unidos afectó gravemente a los sistemas de transporte colectivo. Durante esos años se dieron los primeros procesos de sustitución de los medios colectivos por los privados, como sucedió en Nueva York, precisamente en el momento en que aquéllos habían llegado al punto culminante de utilización.17 No siempre fue un proceso espontáneo, como señala Vicente Torres,18 sino que la oferta de transportes estaba manipulada, llegándose, en algunos casos, a su eliminación con el fin de potenciar el transporte privado. -85- 17-1-69 —No es lo malo que haya tanta gente, sino que a todos se les ocurran las mismas cosas a las mismas horas. Fig. 2. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1969, p. 79. 20-4-65 —Es un nuevo procedimiento para ganar tiempo. A medida que cosntruimos la carretera vamos haciendo ya las reparaciones. Fig. 3. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1965, p. 66. El caso más espectacular se dio a partir de 1936, cuando la compañía “National Cities Lines”, un consorcio integrado por empresas petroleras, de neumáticos y de camiones, entre otras, organizó una campaña para eliminar las redes de tranvías de las ciudades. Este proceso se llevó a cabo por el expeditivo método de emplear fondos gigantescos en la compra de líneas de tranvías y trolebuses, para proceder a continuación a su cierre, lo cual obligó a sus usuarios a recurrir al uso del automóvil. (Aunque los tribunales norteamericanos dictaron una sentencia condenatoria por violación de las leyes antimonopolísticas, el objetivo del citado consorcio se cumplió). En Europa, el “boom” automovilístico apareció unos veinte años más tarde que en los Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, el fenómeno había producido un hecho urbanístico nuevo: la creación de las ciudades del automóvil, aquellas que sería imposible imaginar hoy sin la cooperación de este invento y que se caracterizan por su gran extensión, baja densidad y segregación espacial de las funciones urbanas. Nuestras viejas ciudades europeas no ofrecían las mismas facilidades para la adaptación al coche, pero pronto se transformaron en “nuevas ciudades”: las que se extendían por la periferia, la ciudad de los bloques, la de los suburbios, la de los polígonos obreros y las urbanizaciones residenciales suO.P. N.o 49. 1999 burbanas. Este modelo de producción se caracteriza por un gran consumo de espacio. Baste decir que, en los últimos treinta años, las ciudades españolas han ocupado más territorio que en toda su historia anterior. Como ocurriera en otros países, la crisis del transporte colectivo en España fue en paralelo con el auge del automóvil (que, a su vez, se produjo con cierto retraso respecto a Europa occidental). Esa crisis, que algunos han señalado como un círculo vicioso, se inicia con la pérdida de eficacia y disminución de la velocidad comercial, sigue con la pérdida de viajeros, aumento del déficit y descapitalización; lo cual, a su vez, produce más pérdida de usuarios… “La gasolina será vuestra, pero el aire es nuestro” La posguerra española trajo toda clase de restricciones y carencias, reguladas por el racionamiento y burladas por el “estraperlo”. La de combustible fue una de ellas y los automóviles tuvieron que recurrir a otras fuentes “alternativas”, como el gasógeno. En plena expansión del automóvil, y con un cierto clima de frustración nacional, no es sorprendente que ocurrieran hechos como el que nos cuentan las crónicas de la época. En Valencia, apareció un coche de lujo americano con las ruedas pinchadas y una advertencia en forma de “grafitti”: “La gasolina será vuestra, pero el aire es nuestro.” Seguramente sin desearlo, su autor creó todo un profundo alegato ecologista anticipado.19 La ingeniería de tráfico, especialidad que se generó en el seno de algunas ramas de la ingeniería civil, encontró un clima político y social muy favorable para la aplicación de las teorías que venían del otro lado del Atlántico, donde se había desarrollado todo un conjunto de teorías y técnicas para la regulación del tráfico. A partir de los “manuales de capacidad” (que han sido, hasta nuestros días, el referente casi único en la planificación del sistema viario) y de una metodología propia –aforos, encuestas, diagramas– se crearon nuevas unidades administrativas en los grandes ayuntamientos, que comenzaron a actuar en coordinación con la administración de carreteras para aumentar la capacidad de las vías de acceso a las ciudades y las de sus redes interiores. Un conjunto de nuevos términos técnicos pasa a formar parte, a partir de ese momento, del vocabulario especializado para designar, entre otras cuestiones, el nuevo viario: redes arteriales, cinturones, rondas, variantes…20 Unos años antes, en el resto de Europa, ya habían aparecido las primeras contradicciones entre tráfico y ciudad. El “Informe Buchanan” 21 puso de relieve que las cuestiones del tráfico no pueden separarse de las políticas urbanísticas y advirtió que no se podía alimentar eternamente la esperanza de que, con el incremento de infraestructuras, se acabaría por solucionar los problemas de la congestión. (Según Richards,22 sólo un tramo de 6,4 kilómetros de autovía elevada en Londres, la llamada penetración Oeste, habría sido responsable de un incremento del 38 % del tráfico en el centro de la ciudad). Una de las primeras respuestas urbanísticas a este conflicto surgió del llamado “Movimiento Moderno” del período de entreguerras, que propuso la segregación funcional de las calles –es decir, la especialización según las clases de tráfico– y también en la corriente de las “ciudades-jardín” y de las “nuevas ciudades” inglesas, donde apareció la preocupación por separar el tráfico rodado del tráfico peatonal. (Desde la perspectiva actual, sin embargo, la “ciudad funcional” surgida de aquel movimiento está siendo fuertemente cuestionada, precisamente porque la segregación espacial de las funciones urbanas ha generado mayores necesidades de desplazamientos). En los países industrializados, la mayoría de las ciudades adoptó, al inicio de la motorización, una estrategia de acomodación al automóvil, lo que significó una amplia operación de cirugía urbana dirigida a aumentar la capacidad de calles, plazas y en general del conjunto del espacio público, con el objetivo de aumentar la velocidad y el flujo de vehículos, pero también la superficie destinada a aparcar esos mismos vehículos, siguiendo, en parte, el modelo americano. (Hoy, si bien los usuarios motorizados son una minoría, ocupan la mayor parte del espacio público). Muy pocas ciudades propusieron medidas de prevención y contención, y las que actuaron en esa línea lo hicieron combinando medidas de potenciación del transporte colectivo con planes urbanísticos dirigidos a frenar el crecimiento y la terciarización de las áreas centrales. Es el caso, por ejemplo, de grandes ciudades, como Londres o Estocolmo, pero también otras ciudades menores se dedicaron a frenar la invasión de los coches en la escena urbana. El objetivo y alcance de este artículo nos impide profundizar en este tipo de medidas, que se extendieron principalmente por el centro y el norte de Europa. A medida que el automóvil competía con el transporte colectivo, éste empezó a ser deficitario y a constituir una carga insostenible para los ayuntamientos, por lo que se planteó, en el caso de España como en otros países, la participación presupuestaria del Estado, acción que continúa en la actualidad mediante diversas fórmulas de cooperación. No se trata, sin embargo, de una situación generalizada. En 1988, de 150 empresas existentes en España dedicadas al transporte colectivo de superficie, solamente unas veinte presentaban situaciones de déficit de explotación, si bien correspondían a las ciudades de mayor tamaño.23 En cualquier caso, los programas de capitalización y creación de nueva infraestructura, también son objeto de participación estatal y, más recientemente, de la administración autonómica. Así nos movemos en las ciudades españolas En España, la mitad de la población se concentra en 17 áreas urbanas, y las dos principales –Madrid y Barcelona– reúnen el 22 %.24 Entre 1940 y 1991 la población urbana pasó del 36 % al 65 % del total. Es posible, como dice Winfried Wolf,25 que la suma de desplazamientos que satisfacen las necesidades de movilidad de las personas (que él cifra en 1.000 por persona y año) permanezca constante a lo largo del siglo XX, habiendo aumentado sensiblemente el tamaño de los mismos. El crecimiento de la movilidad y los cambios de los patrones del comportamiento tienen que ver, obviamente, con los cambios sociales y económicos. En nuestro país, entre 1970 y 1992, la población aumentó un 13 %, el Producto Interior (P.I.B.) se duplicó y la movilidad se multiplicó por tres. -86- VÍA SECUNDARIA 15-10-61 —Esta es una calle tranquila. Sólo pasan los coches que van buscando sitio para aparcar. Fig. 4. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1961, p. 52. TÉCNICOS 8-4-64 —Tendremos que seguir investigando hasta encontrar automóviles que no rompan el pavimento. Fig. 5. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1964, p.63. La población urbana ya no se encuentra concentrada en ciudades compactas, sino que se localiza en áreas cada vez más dispersas, un fenómeno que ya hemos relacionado con la evolución de los transportes y en especial con la extensión del uso del automóvil. Si bien las actividades económicas se concentran en las ciudades, la mayor parte de la industria y del comercio mayorista se ha localizado en la periferia urbana. Por otro lado, los procesos industriales han sufrido grandes cambios. Las características de la movilidad actual son análogas, salvo matices, en los países motorizados. La mayor aglomeración urbana española, la de la capital, presentaba en 1996 un número de desplazamientos diarios en torno a los 12 millones, que se repartían del siguiente modo: a pie 33 %, en coche 26 % y en transporte público el 41%.26 No obstante, las cifras relativas entre estos dos últimos modos varían de unas ciudades a otras. En Valencia, por ejemplo, la relación es de 60/40 a favor del viaje en coche, casi al revés que en Madrid. (En esta última ciudad, la pérdida de cuota del colectivo respecto del privado en los últimos veinticinco años es de más de diez puntos, y en Valencia la pérdida supera los veinte puntos). A pesar de la presión de la cultura del coche y de los procesos urbanos señalados, los desplazamientos a pie representan desde un tercio del total en las grandes ciudades, hasta el 50 % en ciudades intermedias. En las ciudades menores, el peso de los viajes andando es todavía mayor.27 Jan Gehl, catedrático de Diseño Urbano de la Universidad de Copenhague, se pregunta por qué se elaboran tantos estudios sobre el tráfico de automóviles y no sobre el de personas, para conocer sus hábitos, necesidades y flujos. En esa ciudad, las políticas restrictivas al uso de los coches han dado como resultado un incremento del 25 % de la “circulación” de personas por la calle, mientras que el movimiento de vehículos no ha crecido en las tres últimas décadas.28 En cuanto a la bicicleta, si bien resultan incuestionables su potencial y ventajas como modo de transporte urbano, en España no ha pasado de ser, salvo experiencias muy aisladas y marginales, un medio de practicar deporte en vacaciones. En Barcelona, por ejemplo, se estima que unas 30.000 personas la utilizan a diario, pero los días festivos la cifra de usuarios aumenta hasta 140.000.29 Por el contrario, su inclusión en los -87- CURSO INFANTIL DE CIRCULACIÓN 14-4-61 —No es nada, señor guardia. Es que uno hace de motorista y el otro de peatón. Fig. 6. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1961, p.48. planes de transporte de algunos países es un hecho desde hace muchos años, siendo Holanda el caso más conocido. Allí existen 14 millones de bicicletas para 15 millones de habitantes, que realizan el 30 % del total de los desplazamientos por ese modo, y el Gobierno aprobó en 1991 el “Plan Director de la Bicicleta”. La bicicleta, un invento relativamente reciente (aunque con antecedentes en el siglo XVII, las primeras unidades en serie, tal como las conocemos hoy, se produjeron a finales del siglo XIX), ofrece ventajas indiscutibles como modo de transporte. Máxime, si, como ocurre con la mayor parte de nuestras ciudades, la topografía y el clima son muy favorables a su uso. También en sus inicios fue un objeto de lujo, relegado más tarde al ámbito rural y devaluado socialmente cuando aparecieron los coches. En las zonas más favorables a su utilización, se convirtió en un medio habitual de transporte. Incluso la combinación bici + tren, que ahora Renfe y otras compañías ferroviarias comienzan a tolerar tímidamente, era un hecho habitual en aquella época. (“Velo City” es una Conferencia internacional sobre la promoción y la planificación de la bicicleta que se celebra cada dos años. Estas reuniones de trabajo están organizadas por la Federación Europea de Ciclistas, ECF, que agrupa a las organizaciones de usuarios de la bicicleta de Europa. Recientemente se ha celebrado la XI edición. En estas conferencias participan organizaciones estatales y planificadores de todo el mundo que intercambian experiencias e ideas sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte). Al vehículo de dos ruedas se incorporó también el motor de explosión y las motocicletas se convirtieron en un medio de transporte muy popular desde su aparición industrial. En realidad, fueron un invento anterior al automóvil. Hoy, sus versiones menores, los llamados ciclomotores, han invadido nuestras áreas urbanas, siendo sus usuarios predominantemente jóvenes. Esta nueva moda ha encontrado especial aceptación en España, donde la permisividad sobre su uso inadecuado –nos referimos, entre otras cuestiones, al “escape libre”– resulta llamativa. Estas “bicicletas con prótesis”, como han sido calificadas despectivamente por algunos, están ocasionando serios conflictos en el ya de por sí complicado mundo del tráfico urbano y suburbano. O.P. N.o 49. 1999 En cuanto al ferrocarril, sumido en una profunda crisis a partir de los años sesenta, hay que destacar, sin embargo, su creciente utilización, desde hace unos tres lustros, como servicio de cercanías en las grandes ciudades. En 1997, de los 395 millones de viajeros transportados por Renfe, el 90 % corresponde a la categoría de “suburbanos”. 30 (Este tráfico ferroviario puede haberse multiplicado por cinco en los últimos veinte años). Fin de siglo: tendencias europeas, realidades españolas Las nuevas políticas de gestión de la oferta, surgidas en el último tercio del siglo, han abierto un campo nuevo de aplicaciones tecnológicas en el área de los transportes, aunque hay que decir que en España van llegando “en cuentagotas” y con mucho retraso. Estas políticas pretenden aumentar el rendimiento de la infraestructura existente sin recurrir a su ampliación, y aunque no contienen objetivos específicamente ambientales, consideran que van a reducir los impactos del transporte. Citemos de manera resumida algunas de esas medidas:31 • La creación de los “carriles de alta ocupación” es una de las medidas innovadoras, que parten del objetivo de incentivar el viaje compartido en vehículo privado. En 1994, el Gobierno Federal de los Estados Unidos propuso un programa para reducir los desplazamientos al trabajo con este criterio. (En 1995, una experiencia de este estilo se ensayó en el tramo Madrid-Las Rozas de la A-6). • Gestión del aparcamiento: si bien ésta constituye un arma de doble filo, al conseguir efectos, a veces, contradictorios (disuasión-estímulo). Las ordenanzas de regulación del aparcamiento (O.R.A) han ido implantándose poco a poco, con resultados muy discutibles. • Aplicación de los avances electrónicos para el control del tráfico “en tiempo real” (una expresión poco afortunada), que facilita información a los conductores sobre el grado de congestión de la red, para tratar de que modifiquen su camino. Algunos ayuntamientos, como el de Valencia, han ido colocando paneles en las calles con esta finalidad. • Conducción asistida por ordenador en los coches y, en una perspectiva más “futurista”, sistemas de guiado automático. Esta segunda iniciativa pretende ir más allá de lo que significa proporcionar información directa al conductor, al tratar de sustituir la acción de éste por el ordenador. • Las mejoras técnicas en vehículos y combustibles, para aumentar la eficiencia energética y reducir la contaminación, afectan tanto a los vehículos privados (la ciudad francesa de La Rochelle puso en marcha, en 1993, la primera red de suministro de coches eléctricos para uso privado), como al transporte colectivo. Gas natural, etanol y metanol, hidrógeno y electricidad son los combustibles alternativos a los petrolíferos. Sevilla y Alicante están implicadas en proyectos para implantar autobuses “híbridos” (eléctricos y térmicos a la vez) en sus respectivas redes de transporte público32 y otras ciudades comienzan a utilizar vehículos con gas natural. En el transporte colectivo, además de la unificación tarifaria, los sistemas de ayuda a la explotación pretenden aumentar la eficacia del conjunto, al proporcionar información centralizada de la red y suministrar a los usuarios datos instantáneos sobre tiempos de espera, incluidas aquellas medidas interactivas que permiten a los ciudadanos solicitar servicios en zonas de baja densidad urbana. • El establecimiento de plataformas reservadas para el transporte colectivo de superficie, proporciona más seguridad y regularidad, y aumenta la capacidad de las líneas, al mejorar la velocidad comercial. Pero es en el campo tecnológico de los propios vehículos donde ha habido más innovaciones. Autobuses de plataforma baja, autobuses guiados por carriles, con tracción eléctrica, tranvías articulados o metro “ligero” son algunos de los elementos empleados para aumentar la capacidad de la red y la calidad del servicio. La mayor parte de las medidas citadas anteriormente se muestran, sin embargo, insuficientes para resolver la cuestión de fondo y acaban generando deseconomías en el transporte colectivo, al reducir las expectativas sobre los objetivos de rentabilidad comercial. (Algunos autores han criticado ciertas estrategias de potenciación del transporte colectivo, por considerar que no van dirigidas a quitar protagonismo al coche, sino a favorecer su supervivencia en la ciudad.33 En otro ámbito profesional, Antonio Mingote ya había descubierto esta sutil teoría en 1962, como podemos ver en uno de sus dibujos sobre el metro que hemos seleccionado para ilustrar este artículo). En algunos casos extremos, como el prometido guiado automático de vehículos, parece que se trata más bien de infundir falsas ilusiones sobre las posibilidades de mantener el modelo “todo para el automóvil”. Este optimismo tecnológico ha llevado a realizar previsiones como la que citamos: “Los automóviles se podrán ver y sentir entre ellos, y también se podrán comunicar con la calzada. Sabrán cómo se encuentra el conductor y le avisarán si está cansado, distraído o si corre demasiado. Más adelante, serán capaces de tomar ellos mismos las riendas del viaje y en ciertas condiciones y lugares podrán funcionar sin que el conductor intervenga, como los aviones con el piloto automático. Y además, reducirán, progresivamente, el combustible que consumen y la contaminación que producen…” (Dieter Zetsche, de Mercedes-Benz, 1995).34 20-10-62 —Creo que están ampliando el “Metro” para que los dueños de automóviles puedan ir a los sitios. Fig. 7. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1962, p. 55. -88- Aunque los desplazamientos de personas ocupan la mayor parte de los objetivos de la planificación, conviene recordar que el reparto de mercancías en zonas urbanas genera unos impactos nada despreciables, tanto en el ámbito privado (comercios, oficinas) como público (correos, sanidad). Comienzan a aparecer en algunas ciudades europeas las primeras experiencias en distribución logística de mercancías en centros urbanos, que evitan la proliferación innecesaria de vehículos realizando las mismas tareas. Las políticas de gestión de la demanda, por el contrario, persiguen una utilización más racional de los recursos disponibles, disuadiendo del uso de determinados hábitos e incentivando la adopción de otros: • La restricción del acceso a la infraestructura viaria, tanto urbana como interurbana, reduciendo las facilidades de aparcamiento (Copenhague). • La aplicación de medidas fiscales y restricciones legales, desde aquéllas que tratan de internalizar los costes del vehículo privado, a través de tasas y peajes, hasta otras más radicales de control de la oferta y sistema de cuotas para acceder a la propiedad de los vehículos (Singapur). • Incentivando los cambios e intercambios modales, favoreciendo el uso del transporte colectivo y el combinado, estimulando el uso de los modos no mecanizados, como la bicicleta (Holanda) o los desplazamientos a pie. (San Sebastián, Vitoria, Oviedo, Barcelona y pocas ciudades más, han iniciado proyectos, con diferente intensidad, para recuperar el espacio público para los viandantes). Son cada vez más frecuentes las experiencias de todo tipo que van apareciendo desde hace más de tres décadas en todo el mundo y también progresan las medidas legales que, por una u otra vía, pretenden reducir el impacto negativo de un sistema que presenta graves disfuncionalidades internas y costes de todo tipo insoportables. En Europa, las iniciativas legales y políticas van abriéndose paso. El “Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano” (1990), el “Libro Verde sobre el Impacto del Transporte en el Medio Ambiente” (1992) o las resoluciones del Parlamento Europeo (Derechos del peatón) han configurado un nuevo marco teórico de reflexión. 29-3-68 DESMAYO —¡Venga, más gasoil para reanimar a este señor, que es de Madrid! Fig. 8. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1968, p. 78. -89- Pero han sido las iniciativas en el ámbito internacional, a partir de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano (1972) y sobre todo el “Informe Brundtland” (1987), las que han ido poniendo los cimientos de uno de los nuevos paradigmas del fin de siglo: la sostenibilidad. La Conferencia de Río (1992) dio paso, en la esfera local, a la “Carta de Aarlborg” de las ciudades europeas a favor de la sostenibilidad, y la última reunión de Lisboa (1996) ha perfilado cambios sustantivos en la Unión Europea, en donde aparecen, no obstante, claras contradicciones entre las políticas medioambientales y las económicas. En todas estas citas, el transporte aparece como uno de los principales agentes del cambio climático y de la pérdida de calidad de la vida en las ciudades. (Algunas experiencias testimoniales, como el “Día sin coches” en Francia, el 22 de septiembre de 1998, que fue seguida en Cataluña en el mes de abril del siguiente año, marcan algunos indicios de lo que pueden ser nuevas formas de afrontar este importante problema que tienen planteado nuestras ciudades). Sin embargo, hay también voces menos optimistas sobre lo que puede todavía “dar de sí” el modelo actual, con perspectivas de incrementos muy notables de los índices de motorización en los países que, como los Estados Unidos, parecían haber alcanzado niveles de saturación, o en nuestra propia órbita europea. La liberalización de las reglas del urbanismo propiciará, de acuerdo con esta visión, un incremento de los procesos de dispersión de las ciudades. Y todo ello por no hablar, en términos globales, de lo que previsiblemente puede ocurrir si países como China (motorización actual, dos vehículos por 1.000 habitantes) mantienen el ritmo de crecimiento económico actual. Fin del viaje: ¿Cómo será el siglo XXI? Ya hemos visto cómo durante los años sesenta y setenta se dieron cifras históricas máximas en el uso del transporte colectivo y se iniciaba, al mismo tiempo, un declive generalizado en su utilización. Durante las dos últimas décadas del siglo, a pesar de que se ha vuelto a recuperar, en cierto modo, el discurso ideológico favorable al transporte público, la tónica general es de pérdida progresiva de sus cuotas de participación, mientras la motorización privada crece y todo lo invade. Por lo que respecta al transporte en sentido más amplio, los cambios derivan de los procesos de fragmentación de la producción y de los procesos de globalización de la economía. (Veamos qué ocurre, por ejemplo, con los viajes de un bote de yogur en Alemania, como ha hecho Stefanie Böge, del Wupertal Institut. Ha contabilizado los desplazamientos necesarios para fabricar este producto y el resultado es una tupida red de recorridos de sus múltiples componentes de un extremo a otro de Centroeuropa, hasta reunirse, en Stuttgart, para formar el producto terminado. Algo parecido a lo que ocurre con la “fragmentación” de las funciones urbanas en nuestras ciudades, que obliga a absurdos desplazamientos diarios de niños en edad escolar o a los ya asumidos movimientos pendulares, cada vez más duraderos y tediosos, para ir y venir del trabajo). O.P. N.o 49. 1999 18-12-66 —Se habla de que van a hacer autopistas de peaje. Verás cómo nosotros acabamos pagando alquileres. Fig. 9. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1966, p. 71. 10-11-64 —Sólo hemos pavimentado las calles por donde pasa la autopista, para que los automovilistas no se confundan. Fig. 10. Fuente: A. Mingote, Motorización, MYR Ediciones, 1964, p. 64. Resulta difícil entender el verdadero nudo del problema, y por tanto las soluciones “sostenibles”, si se ignoran determinados aspectos del funcionamiento interno del sistema. Esto ocurre, a mi juicio, con algunas opiniones que enfatizan el derecho al libre desplazamiento y al modo de hacerlo, frente a cualquier medida restrictiva del uso del coche privado. Un profesor de universidad, tras invocar el derecho constitucional a circular libremente por el territorio nacional, escribe: “Si los ciudadanos quieren utilizar su vehículo para transportarse, aunque sólo vaya ocupado por el conductor, tienen todo el derecho a hacerlo. Los poderes públicos tienen que defender las preferencias de los ciudadanos y (…) subsanar los impedimentos materiales para que aquéllos puedan transportarse a su libre gusto.” 35 Estas actitudes, que ponen el acento en los derechos individuales obviando sus limitaciones colectivas, son muy frecuentes. Pero es cierto, como afirma Marcia D. Lowe,36 que a nivel social la paradoja determinante del problema de los transportes consiste en que se sobrevalora la movilidad y se infravaloran sus verdaderos costes. En cuanto a los que defienden la libre elección modal como una consecuencia obvia de la libertad de mercado, he aquí una de las conclusiones del informe encargado por el comisario europeo Ripa di Meana en 1991: “El predominio del coche no está basado en las leyes inexorables del mercado, sino en su violación, al no tener en cuenta, en un balance ecológico correcto, las externalidades negativas y la internalización de los datos positivos en relación con el sistema basado en el coche y, en definitiva, en el vacío institucional con que se encuentran los que toman decisiones frente a una tarea totalmente nueva: adaptar el transporte a la ciudad.” 37 Algunos autores38 estiman los costes sociales externos derivados del transporte en torno al 2,5 % del Producto Interior en varios países europeos. Por eso proponen fórmulas como “tarifar la congestión” para trasladar parte de los costes de los atascos a los conductores que los causan, aunque al mismo tiempo advierten que las medidas de este tipo perjudicarían a las clases con menos renta. Si se ignoran estos costes, no resulta extraño que a los argumentos sobre la libertad de circulación se añadan otros de carácter fiscal: la mayoría de los usuarios ignora que los impuestos sobre el automóvil, incluidos los carburantes, no cubren siquiera los costes directos ocasionados por éste, por no hablar de la nula cobertura de los costes indirectos. Los esfuerzos de las administraciones públicas por resolver el problema del incremento imparable del tráfico motorizado, están a la orden del día, y se relacionan con otros aspectos de gran actualidad, como la calidad del medio ambiente urbano y la influencia en el cambio climático. No siempre las estrategias adoptadas –cuando existen– abordan el problema con rigor, sino que se limitan a “parchear” con medidas inconexas y de reducida eficacia. Tal como señalan, cada vez con mayor énfasis, las instituciones europeas, la solución global al problema exige una reconsideración a fondo del papel de los transportes en las ciudades y una reconversión de la estructura de los desplazamientos, incluyendo nuevos enfoques en la planificación urbanística. (Los intentos actuales de implantar el metro en algunas ciudades, caso de Sevilla, deberían tener en cuenta estos argumentos). Evitar desplazamientos innecesarios, trasladar los desplazamientos motorizados individuales hacia otros modos –a pie, en bicicleta, en vehículos colectivos–, forman parte, como ya hemos apuntado, de ese objetivo señalado. Para ello, es imprescindible que nuestras ciudades ofrezcan posibilidades para llevar a cabo esta reestructuración de la movilidad urbana: haciendo posibles los desplazamientos peatonales en condiciones idóneas, disponiendo itinerarios para una utilización adecuada de la bicicleta y, en fin, mejorando sustancialmente la oferta de transporte colectivo. Las nuevas ideas renovadoras sobre el problema generado por el binomio tráfico-ciudad, han calado también –de modo muy minoritario, es cierto– en el colectivo de los técnicos. Nuestra revista “OP” publicó en 1995 un número monográfico dedicado a “Movilidad y ciudad” que mereció, entre otros, el siguiente comentario de la revista “Medi Ambient” (editada por la Generalitat de Catalunya): “Es muy importante que debates de esta clase hayan surgido del colectivo de ingenieros, ya que algunos críticos todavía arrastran aquella visión infantil de pensar que todo planteamiento ambiental tiene un cierto sentido antiprogreso.” 39 -90- Y finalmente, existe un segmento de la investigación científica y tecnológica, en las fronteras de la ciencia-ficción, que superando el mundo bidimensional de nuestros debates, nos habla de coches voladores o, dando un salto mucho mayor, de nuevos modos de desplazamiento, como la propulsión por iones o la telequinesia. Quizás habrá que transformar entonces nuestra red viaria en un inmenso parque lineal y reconvertir las fábricas de coches en factorías de vehículos espaciales, como nos indica uno de los documentales televisivos del fin del milenio.40 Tal como están las cosas, no cabe descartar nada en este momento. ¿Qué opinan los ciudadanos? Volvamos al siglo XX. Según un sondeo realizado recientemente por el Gobierno francés,41 la mayoría de los ciudadanos de ese país aspira a vivir en unas ciudades más verdes, más seguras y con menos coches. Al fijar prioridades para resolver la cuestión de los desplazamientos, un 40 % se muestra partidario de acondicionar las calles para los peatones, las bicis y los patines. Un porcentaje similar apuesta por limitar el acceso de vehículos al centro, creando aparcamientos en el exterior. En España apenas disponemos de sondeos sobre estas cuestiones, pero ya apunté en otro artículo42 la tesis de que, por regla general, las posiciones de los ciudadanos no varían mucho entre diferentes poblaciones, ni tampoco de unos sectores ideológicos a otros, como demuestran algunas encuestas realizadas en Madrid, Alicante y otras ciudades. Y esas posiciones no difieren mucho, en materia de transportes, de lo que opinan nuestros vecinos franceses. Lo que resulta sorprendente es que, con una opinión pública más favorable de lo que se cree a cambiar de modelo, los que deciden, técnicos y responsables públicos, mantengan, de manera casi unánime, posiciones contrarias a las que mayoritariamente esperan los ciudadanos. ¿Qué ha de suceder para que se produzca esa concordancia de intereses? El debate apenas se ha iniciado. ■ Joan Olmos Lloréns Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Nota del autor Los dibujos de Antonio Mingote que ilustran este artículo han sido seleccionados de “La Motorización” (Colección Mingote, Ediciones MYR, 1973), y fueron publicados en la prensa (“ABC” y “Blanco y Negro”) en los años cincuenta y sesenta. Resulta admirable, al paso del tiempo y al contrastarlos con la “doctrina” sobre el tráfico, comprobar la lucidez, intuición y sencillez con que el genial humorista descubre algunos de los paradigmas y contradicciones a los que hemos accedido, con más complicaciones y prejuicios, algunos profesionales. Referencias 1848 1852 1863 1867 1890 1894 1900 1903 1919 1923 1940 1942 Ferrocarril Barcelona-Mataró. El tranvía hipomóvil, en Valencia. Metro de Londres. Teoría General de la Urbanización, Ildefons Cerdà. Un automóvil circula por vez primera en España. Karl Benz produce en Alemania el primer coche en serie, el Velo. En España se matriculan tres automóviles durante este año. H. Ford produce el primer coche en serie en Estados Unidos, el modelo “T”. Primera línea de metro en Madrid. Primera autopista urbana, en Nueva York. El trolebús, en Bilbao. Primer tramo de autopista en España: enlace de Barajas (Glorieta de Eisenhower) al aeropuerto. 1950 400 millones de pasajeros en los tranvías de Barcelona. 1951 1957 1960 1962 1963 1970 1972 1990 1992 1993 1996 Huelga de usuarios del tranvía en Barcelona contra el aumento del precio del billete. Nace en España el “600”, que alcanzó una producción cercana a las 800.000 unidades. El parque de coches en España supera el millón de unidades. Copenhague cierra al tráfico la calle principal, Stroget. Informe Buchanann Traffic in towns. Madrid supera los tres millones de habitantes. Circulan los últimos tranvías en Madrid. La velocidad media del transporte urbano en España alrededor de los 13 km/h. Febrero. Las diez principales ciudades italianas cerradas al tráfico por la contaminación. Se reimplanta el tranvía en España (Valencia). Antonio Estevan y Alfonso Sanz publican Hacia la reconversión ecológica del transporte en España. 1998 22 de septiembre. Francia celebra el “Primer día sin coches” en 35 ciudades. 1999 29 de abril. Día sin coches en varias ciudades de Cataluña. Notas 1. El sistema de transportes en España, 1750-1850, Santos Madrazo, Colegio de Ingenieros de Caminos. 2. Teoría General de la Urbanización, I, Ildefonso Cerdá. 3. Cerdá. Las cinco bases de Teoría General de la Urbanización, A. Soria y Puig, Ed. Electa. 4. Aunque menos generalizado, utilizaremos preferentemente este vocablo frente al más usual e inevitable peatones, siguiendo las observaciones de Fernando Lázaro Carreter (El dardo en la palabra, Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores). 5. Velo-city 97. Comunicación de E. Tello, D. Eritja y H. Resinger. 6. “The land use - transport connection”, P. Newman y J.R. Kenworthy, Revista Land Use Policy, enero de 1996. 7. “Alfa y omega de los tranvías en Madrid”, C. López Bustos, Revista Archipiélago, nº 18-19 /1994. 8. “Transporte y crecimiento urbano en España, mediados s. XIX-finales s. XX”, F. J. Monclús y J. L. Oyón, Revista Estudios Territoriales (107-108) ,1996. 9. Datos extraídos del artículo anteriormente citado. 10. “El transporte público en la formación de las metrópolis. El caso de Barcelona”, Jordi Julià, Revista OP, nº 39, 1997. 11. “El siglo que viajó en automóvil”, Magazine (Revista dominical de prensa), 23/5/99. 12. Diseño de tráfico y forma urbana, G. Boaga, Ed. G.Gili, 1977. 13. Alfonso Sanz, “La ciudad a pie: un programa para recuperar las urbes andando”, artículo para A PIE, asociación de viandantes, Madrid. 14. “La Reconquista de Europa” es una exposición promovida por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y muestra los intentos por recuperar el espacio público urbano en Europa desde 1980. 15. “El sector del taxi en Valencia”, trabajo inédito, realizado por alumnos del Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia. 16. “Estudio sobre la situación actual del taxi en el área de prestación conjunta de Valencia”, Generalitat Valenciana, 1997. 17. Transport i ciutat, Carme Miralles, Universidad Autónoma de Barcelona, 1997. 18. “Políticas públicas frente a los problemas del sistema de transporte”, V. Torres Castejón, 1997. Trabajo de investigación. Inédito. -91- 19. La Valencia de los cuarenta, R. Brines, Ayuntamiento de Valencia, 1999. 20. “Sistema de transportes y desarrollo urbano en el Área Metropolitana de Valencia, 1966-1990”, Tesis doctoral (inédita), Joan Olmos, 1991. 21. Traffic in towns, Collin Buchanan, Ed. Tecnos. 22. Transport in cities, Brian Richards, AD-TP, London, 1990. 23. “Estructura, financiación y actuaciones recientes en el transporte urbano”, Matías Esteras, TTC, Revista del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, nº 30. 24. “Plan Director de Infraestructuras”, MOPTMA, 1993. 25. “La sociedad del automóvil: un callejón sin salida” Revista Mientras tanto, nº 61. 26. Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 1996. Hay que advertir el sesgo que suele darse a los desplazamientos peatonales, ya que, en la mayor parte de los casos, sólo se consideran a partir de un tamaño dado. 27. Alfonso Sanz, op. cit. 28. Diario “El País”, p. 28, 2/4/1995. 29. “Velo-city 97”, op. cit. 30. Fuente: Renfe. 31. V. Torres, op. cit. 32. “Estudio de viabilidad para la implantación de autobuses eléctricos en la Comunidad Valenciana”, Joan Olmos y Vicente Torres, 1997, Generalitat Valenciana. 33. Carme Miralles (op.cit) cita esta tesis en su libro, referida a Ziv & Napoleón, 1981. 34. Xavier Duran destaca, en la revista “Medi ambient”, op. cit., un artículo de Zetsche en “Scientific American”, septiembre de 1995, del que se extrae el párrafo citado. 35. “Viajeros para el déficit”, Jesús Serna, diario “El País”, 21/11/90. 36. “Precio de la movilidad”, diario “El País”, 26/5/94. 37. “Propuesta de investigación para una ciudad sin coches” (Informe final, Tecnoser, Roma, 1991, por encargo del Comisario de la Unión Europea Ripa di Meana). 38. Marcia D. Lowe, del Worldwatch Institute, en un artículo de opinión (“El País”, 26/5/94). 39. Revista “Medi Ambient. Teconologia i cultura”, nº 15, julio 1996, Generalitat de Catalunya. 40. “Futuro fantástico”. Visto en “Documanía”, Canal Satélite Digital. 41. Ver diario “Le Monde”, 23/6/99, p. 15. 42. “El movimiento se demuestra andando”, Joan Olmos, Revista OP, nº 34, 1995. O.P. N.o 49. 1999 Las infraestructuras de servicios urbanos Manuel Herce Vallejo y Josep Pinós i Alsedà DESCRIPTORES INGENIERÍA URBANA SERVICIOS URBANÍSTICOS HISTORIA DE REDES URBANAS URBANISMO La ciudad es producto de acumulación en el tiempo de hechos físicos de transformación del territorio, cuyos efectos se entrecruzan e interfieren. De entre esos acontecimientos, son las denominadas infraestructuras de servicios urbanos (en su sentido más amplio, incluyendo los canales de transporte) las que tienen un mayor grado de pervivencia y son de más difícil mutabilidad. Y esta característica de las infraestructuras de servicios se manifiesta en la coexistencia, en un determinado espacio y tiempo, de galerías e instalaciones tecnológicamente diferentes que, sin embargo, son ramales de un mismo sistema funcional. Esta breve acotación pretende enmarcar el análisis que se efectúa en este artículo; fundamentalmente para entender los límites y condicionantes de la ingente tarea de renovación y transformación de los servicios urbanos que se está realizando en nuestras ciudades. La ciudad moderna, la ciudad entendida como el ámbito primordial de convivencia y producción, es la ciudad que comienza a desarrollarse en el siglo XIX, y es, fundamentalmente, la ciudad que inventa, innova y construye servicios; muchas veces creando la demanda, y en cualquier caso colaborando a la configuración de un nuevo modo de sociedad y de inmersión en ella del individuo. En el breve periodo de cien años (de mitad a mitad de los siglos XIX y XX) se han construido cientos de miles de kilómetros de conducciones de agua, saneamiento, gas, electricidad, telégrafos, teléfonos, tranvías, ferrocarriles metropolitanos, cables de televisión, etc. Los pequeños (comparativamente) núcleos amurallados que existían hasta el XVIII, han estallado, extendiéndose en decenas de veces su superficie; y lo han hecho sobre la base de la creación de redes de servicios hasta entonces inexistentes. La ciudad moderna, la ciudad industrial, nace con la entronización de la propiedad privada (con los códigos civiles). Y en este sentido, la extensión de las redes de servicios es la que confiere condiciones de habitabilidad a un territorio, es la que permite transformar parcelas agrarias en solares; es, en suma, la articuladora del aleatorio proceso de reparto espacial de la plusvalía generada por el crecimiento de la ciudad. Visto desde este ángulo, el tema de la conformación, construcción y desarrollo tecnológico de los servicios urbanísticos, es el tema crucial de la construcción histórica de nuestras ciudades; y es muy a menudo también tema primordial en la conformación de base económica de nuestra propia sociedad. No se va a insistir en ello, y nos remitimos a notables escritos de Folin1 o de Gómez Ordóñez.2 El artículo que se nos solicita es sobre la ingeniería española del siglo XX en materia de infraestructuras de servicios urbanísticos. Poco podríamos aportar, más que cifras de extensión de redes y concentración de empresas explotadoras, o una cierta cronología de mutaciones tecnológicas. Es por ello por lo que tiene sentido, e importancia, situar en el tiempo el surgimiento de cada uno de esos servicios (casi todos en el XIX), su introducción y extensión en España (normalmente a caballo de los dos siglos), y el cómo ese proceso marcó indeleblemente un modo de entendimiento tecnológico y unos modos de gestión empresarial de esos servicios. A ello vamos a dedicar la primera mitad de este artículo, aunque sea remontarnos al siglo anterior al del objeto del número monográfico de “OP”. El embrión de los servicios en la ciudad preindustrial Es comúnmente conocido que algunos de los servicios urbanísticos han existido de forma embrionaria, desde que tenemos noticias de la ciudad; la tecnología del camino y la tecnología del agua han estado presentes en aquélla desde sus orígenes; aunque, posiblemente, nuestro primer precedente tecnológicamente consistente se lo debamos a Roma. Esta misma revista dedicó un excelente número monográfico al tema,3 y no tiene sentido repetir lo allí expuesto. -92- Pero la temprana tecnología de la red de drenaje, o del abastecimiento de aguas, o del enlosado de caminos, tan ligado a la ciudad, no va a sufrir prácticamente transformaciones hasta el siglo XVII, perdurando sobreexplotadas sus escasas infraestructuras a lo largo de los siglos. A. Guillerme,4 en un libro que pide su traducción a gritos, ha puesto de relieve la casi desaparición de las tecnologías de abastecimiento y drenaje de aguas a lo largo de la Alta Edad Media (e incluso la pérdida de valor relativo de los cursos de agua en la ubicación de ciudades), su tardía reaparición en los siglos XII y XIII (ligada a la preindustrialización que supuso la extensión del molino hidráulico), y el papel del agua como nervio económico del la creación de las urbes preindustriales de los siglos XVI y XVII. El ciclo del agua, como materia básica de telares, tejedores y curtidores, la acumulación de desechos orgánicos en la propia ciudad (materia básica a su vez de esos procesos industriales), fueron la base de muchas de las primeras ordenanzas de higiene (o simplemente de protección de espacios ligados a las puertas de la ciudad, o a los territorios extramuros destinados a la ubicación de hospitales, órdenes mendicantes,etc.). Y, en este contexto, ríos y rieras (extramuros) toman el papel de auténticos vertederos (de ahí los nombres de merderon, merdançon, merdon, que van a poblar no sólo la toponimia sino gran parte de las ordenanzas de higiene de los siglos XV y XVI; o nuestro “caganell” que calificó oficialmente a la famosa Rambla de Barcelona hasta su canalización (iniciada por Jaime I y acabada en 1336). El mismo Guillerme pone de relieve la función simbólica del mal olor como prueba irrefutable de la pujanza económica de la ciudad del XVI. Pero más allá del dato histórico, que tiene la importancia de mostrar cuán distinta era la ciudad de hace tan poco, nos interesa subrayar que la tecnología de abastecimiento de agua y de drenaje había descendido a límites casi preurbanos: vertido directo (fosas sépticas, dos pozos negros en la realidad, sólo desde 1700) y coincidentes a menudo en el mismo subsuelo con las fuentes de abastecimiento. La propia prohibición en Europa de baños públicos, iniciada en el Concilio de Aix en Chapelle en el año 803, limitó los avances en materia de almacenamiento y distribución de agua a las ciudades árabes o a los “call” judíos de nuestro contexto (aseveración que puede ser sostenida a pesar de notables excepciones, como las obras hidráulicas de Gregorio IX en Roma o de Pere II en Valencia; o los acueductos de superficie o “recs” de algunas grandes ciudades). El siglo XVIII supuso una auténtica revolución en materia de conocimiento; física y química sentaron las bases del enorme desarrollo tecnológico del XIX. Pero es evidente que hubo de esperarse a la revolución urbana del XIX para que apareciera la demanda que provocaría la concreción práctica de ese desarrollo. La ingeniería del XVIII sigue siendo militar y no urbana; los French, Tresaguer, Telford, McAdam, sientan las bases de la ingeniería moderna sobre la consolidación de las redes territoriales de caminos; como también lo harán nuestros Larramendi, Miranda, Del Valle, Ribera, etc., además de sobre la hidráulica y los canales. Pero siempre desde la perspectiva de una preocupación de articulación del territorio nacional, en que está todavía ausente la ciudad.5 -93- Fig. 1. Esquema divulgativo de las ventajas de la calefacción doméstica. La petite enciclopedie, 1884. Hay algunos tempranos hechos que conviene destacar. En 1788 la Academie Royale de París lanza un concurso para la definición de relaciones científicas entre tamaño y necesidades de población, ratios de suministro de agua, precisiones de reserva, etc. El origen está en la ingeniería militar, en la precisión del dimensionamiento de la red de galerías que unen las fortificaciones; pero tiene mucho que ver con las preocupaciones de unos hombres ilustrados que van a encontrar en la ciudad el territorio de la igualdad y de la definición de un nuevo rol del poder público al servicio de los “ciudadanos”. La ciudad de la higiene Los Hausman y los Cerdá, los artífices de la primera y radical concepción de la ciudad moderna, son genios en el sentido más exacto de la palabra, pero que nacen y se forman en un contexto de irrupción de inventos sorprendentes al servicio de la sociedad, de preocupación pública por la higiene y la salud, de confianza en la técnica como motor de crecimiento y de construcción de un nuevo tipo de hábitat urbano.6 La preocupación por el saneamiento del agua, el surgimiento de la moderna red de alcantarillado, comienza con el siglo. El inspector Bruneseau lleva a cabo en 1805 el primer inventario de galerías y fosas de París, aplicando técnicas de levantamiento topográfico; base del primer proyecto de red de drenaje del norte de su ciudad, de 1834, que cambia el concepto de escorrentía superficial por un caz central en la calle, por canaletas e imbornales con bombeo lateral de aquélla (aparición, por tanto, de la rigola como elemento urbano). O.P. N.o 49. 1999 Hacia 1820 se generalizan las técnicas de normalización de fosas sépticas, con separadores de líquidos y con depósito cerrado móvil para la limpieza; poco antes de 1850 Bullet introduce el sifón, en la tecnología de fosas y tragantes. Pero sobre todo destaca el papel de E. Chadwick en la definición sanitaria del ciclo urbano del agua, y en su influencia en la Public Health Act de 1848; o la enorme obra de Belgrand en la construcción de la red del París de Hausman. G. Dupuy ha escrito un libro imprescindible, al que nos remitimos al respecto.7 Saneamiento y agua están, como puso de relieve Chadwick, estrechamente ligados en la preocupación de esos primeros urbanistas-higienistas. Como consecuencia de las epidemias de cólera del primer tercio de siglo, se desarrolla una preocupación por el análisis de aguas; ya Pasteur y Darcy habían estudiado las propiedades de potabilización del agua, y acueductos desde fuentes naturales vuelven a sustituir a pozos junto a ríos. Y aunque las bacterias no serán descubiertas hasta 1880,8 desde inicios del siglo se avanza en la higiene de potabilización y se prueban las ventajas de los filtros de gravas y de carbón (Sausure 1806). Igualmente debe recordarse el impulso a las máquinas elevadoras de agua, desde el “ariete hidráulico” de Montgolfier (1796) hasta la turbina de Burdin (1824) y las máquinas de vapor (defendidas con un interesante cálculo energético por Genieys en 1830, mismo año de la divulgación del pozo artesiano). Realmente, toda la primera mitad del siglo está ligada a la preocupación por las redes de saneamiento y de abastecimiento de agua. El impulso dado por Darcy al crear ábacos de cálculo de redes a partir de consumos y pérdidas de carga (1855) va a ser enorme en la lógica de la sustitución de esquemas ramificados acabados en fuentes por las primeras redes malladas; y va a rematar un fructífero proceso iniciado con la sustitución del plomo por la fundición (desde 1820), la normalización de espesores e incluso la introducción del revestimiento bituminado para reducir rugosidad (hacia 1835). A la normalización y estandarización del abastecimiento domiciliario de aguas, va a acompañar el enorme desarrollo de las redes de saneamiento; aunque la normalización y estandarización de su concepción fue un poco más tardía, y fruto de las aportaciones de los citados Chadwick, Belgrand, Meyer, Kock, Latham (a los que debemos la sistematización de medidas de precipitación, la fijación de escorrentías, el acuñado del concepto periodo de retorno, etc.). La famosa ley de “Tout a l’egout” (1894) o la preferencia inglesa por los sistemas separativos, centran polémicas sobre higiene y servicios todo a lo largo de finales del XIX. La ciudad de los avances tecnológicos Junto a esta preocupación por la potabilización, la distribución y el saneamiento de aguas, aparecen en el propio siglo XIX infraestructuras de concepción nueva que van a dar un vuelco cualitativo a la ciudad. Porque mientras que las infraestructuras del ciclo del agua van a remolque de la ciudad construida y que se transforma, implicando cuantiosas inversiones que –más en el saneamiento que en el agua– requieren de una fuerte presencia del sector público, las “nuevas tecnologías” van a provocar demandas nuevas y se van a mostrar mucho más flexibles para crear redes y colonizar el territorio, anticipándose incluso a su urbanización. Muy tempranamente, en 1837, aparece el telégrafo, que, como apunta C. Pinaud,9 introduce “la fascinación del infinito”, la negación de la distancia. Ya desde inicios de siglo, el gas de hulla se transforma en gas de utilización urbana y de iluminación pública, generando una demanda que nunca antes había existido en la ciudad. Y a ello se va a añadir, más tardíamente, la competencia de la electricidad. Muchos de los avances técnicos de la ingeniería del XIX emanan de esa competencia en la producción del espacio; tranvías y ferrocarriles, calefacción e iluminación a gas versus desarrollo de la electricidad, teléfono y cable en sustitución del telégrafo, son enormes avances provocados por las competencias en la captación de demanda urbana. J. Tarr10 ha mostrado la gran influencia de la concentración de las empresas de producción eléctrica (sobre todo desde la introducción por Westinghouse del sistema de corriente alterna para transporte energético al final del siglo) en la transformación de las tecnologías urbanas, desde la transformación de los tranvías (la primera línea eléctrica se inaugura en Rithmond en 1888), a la proliferación de funiculares (desde 1870 a 1890 se construyen más de 300 líneas en las ciudades de Estados Unidos), a la sustitución del gas en la iluminación urbana (la Exposición Universal de Chicago de 1893 fue el gran empuje de la electrificación) y más tarde en el consumo energético (desde la invención por Wright en 1898 del contador-registrador de consumo). G. Dupuy11 ha mostrado cómo la capacidad de generar redes que estos inventos supusieron, máxime desde la invención del teléfono por Bell en 1876, ha constituido el soporte de todo el crecimiento urbano de nuestras ciudades. J. M. Offer12 ha añadido a esa capacidad de las redes de ser instrumentos de territorialización, una buena reflexión sobre el protagonismo de la iniciativa privada en el surgimiento de las redes y la tendencia de las primeras empresas a su concentración hasta conformar monopolios que han precisado de la posterior intervención reguladora del sector público. El primer tercio del siglo XX es el gran momento de la extensión generalizada de las redes de servicios urbanísticos en las grandes ciudades. Y, desde la perspectiva que nos ocupa, puede decirse que todas las redes de servicios han sido inventadas y que serán pocos los avances tecnológicos que se producirán durante décadas. Incluso el pavimento de asfalto, que va a tardar muchos años en sustituir al adoquinado sobre hormigón del siglo XIX (ya había sido ensayado en Washington en 1876), ya era una realidad en las principales capitales occidentales. La ingeniería urbana española La ingeniería española va a incorporarse de forma relativamente tardía a esta enorme revolución tecnológica en la ciudad. La impresionante obra de Cerdá, su visión adelantada de las redes de agua, saneamiento, gas y telégrafos e incluso su influencia en la práctica y legislación de los ensanches de la segunda mitad del XIX, no logra enmascarar aquel hecho. Las -94- Fig. 2. Casa de bombas de las obras de drenaje de Buenos Aires. 1892. sociedades de urbanización que van a colaborar a la construcción del ensanche de Barcelona no pueden ser catalogadas como grandes sociedades de servicios urbanos; y las empresas de producción y distribución de gas, o de agua potable, no tuvieron en el XIX más que un ámbito de cobertura local. En Cataluña puede entenderse como pionera la Sociedad Catalana de Gas, creada en 1842, a la que siguió el contrato a Leblón de la sustitución de las lámparas de aceite por gas en la década siguiente, que hizo de Barcelona la primera ciudad con iluminación pública de España (y a ello han de seguir un buen número de pequeñas fábricas de gas manufacturado en Barcelona y otras ciudades catalanas). Es curioso, pero este desarrollo fuerte en Cataluña del gas (cabe citar como ejemplo los dos millones de metros cúbicos producidos en 1856, frente a los tan sólo 21.000 metros cúbicos de la compañía de Gas de Madrid, creada en 1847), la poca carestía del mismo, y el contrato de monopolio del alumbrado público, van a marcar el atraso en la introducción de la electricidad respecto a otras ciudades occidentales. De hecho, hasta 1894 el gas fue la principal fuente de energía de la ciudad, en un proceso caracterizado por la concentración de fábricas y la competencia entre La Catalana (consumo doméstico e industrial) y Leblón (alumbrado público), produciéndose finalmente la fusión en 1923.13 El otro sector de tardía innovación es el sector del abastecimiento de agua. En Barcelona, el conflicto entre propietarios y Ayuntamiento sobre el Rec Comtal, desde la desamortización, va a extenderse hasta 1877, con el perfeccionamiento de la extracción de aguas de las minas de Montcada (en sustitución de los pozos y acueducto del Besòs) y sobre to-95- do con la creación de la Sociedad de Aguas de Barcelona con capital franco-belga. Sociedad ésta que va a absorber gran parte de las compañías creadas en la década de los sesenta sobre la base del aprovechamiento de pozos locales (Aguas de Horta, de Sarriá, del Ensanche, de Dos Rius del Llobregat, etc.), pasando a adoptar en 1882 su moderno nombre de S.G.A.B. La incorporación de la ingeniería española a la preocupación higiénico-sanitaria, va a seguir la enorme influencia francesa de normalización de la segunda mitad de siglo. En 1882 se crea la Sociedad Española de Higiene, uno de cuyos animadores, Pedro García Fária, va a ser autor del primer gran proyecto español de saneamiento, el que tiene por objeto el llano barcelonés (1893). No queremos extendernos tampoco sobre la obra de García Fária,3 pero sí que debe dejarse constancia de la enorme sistematización que introdujo en la concepción de las redes y en la tipificación de secciones, con utilización de secciones monolíticas de hormigón, del cemento hidráulico como revoco de impermeabilización, y de secciones visitables en conductos unitarios con cubetas según el modelo francés. Es de destacar en la enorme obra de García Fária, la utilización de la red para la recogida de basuras, empalmando con una tradición europea de preocupación por la recogida y tratamiento de residuos sólidos; a este respecto cabe recordar como referencia la extensión desde 1865 en las grandes ciudades occidentales del horno de combustión lenta (“the british destructor”), y los avances tecnológicos, como la ventilación forzada, ya introducida en 1885. O.P. N.o 49. 1999 Sin embargo, la aplicación de las técnicas de abastecimiento y saneamiento es tardía en las ciudades españolas. Salvo pocas excepciones no existen redes de galerías de drenaje (no se tienen noticias, por ejemplo, en Madrid hasta 1860). Y en la transición de siglo el tema no deja de ser una preocupación extendida sobre todo en círculos cultos propios de la ingeniería. Por ejemplo, en 1880 la mitad de las casas de París o Londres están conectadas a la red de agua potable, justo cuando en Barcelona (ciudad adelantada en el contexto español) se aprueban ordenanzas exigiendo a los propietarios de solares esa acometida. Y aunque Cataluña había sido primera en el tema del gas y del alumbrado público, hasta final de siglo no se inicia la transformación de los fanales de gas en eléctricos, en un lento proceso que no se va a acabar hasta 1960. Otro dato relevante es el de la tardía irrupción de la electricidad; iniciada la distribución a domicilio en Nueva York en 1881, y a pesar del interés teórico que supone la creación de la Sociedad Española de la Electricidad hacia finales de esa década, no va a ser hasta avanzado el siglo XX cuando se extiende en las ciudades españolas (en Barcelona desde Pearson y La Canadiense en 1912). En otro orden de cosas Makay14 contabiliza hasta 12.000 millas de líneas de tranvías en ocho ciudades americanas en la transición de siglo, en gran parte electrificadas; Barcelona, que había inaugurado su primera línea en 1872 en Gracia, dispone en esa época de escasamente 50 kilómetros no electrificados; y mientras, el metro de Londres se inicia en 1861, y el de Nueva York en 1867, el de Barcelona en 1925 (de hecho en 1914, con el ferrocarril de Sarriá y Las Planas). Muchos pueden ser los factores que explican esta paradoja de presencias individuales destacadas en la ingeniería de servicios (Cerdá, García Fária, L. del Valle, etc.) y de retraso en la extensión de las técnicas en nuestras ciudades. De entre los muchos análisis efectuados resultan los más sugerentes los que ponen el acento en el papel de concentrador de capitales del ferrocarril (la relación capital invertido en los ferrocarriles a capital en la industria, a mediados del siglo XIX, es 6,6, según apunta Tortella15); o los movimientos especulativos y la poca flexibilidad de la legislación sobre la bolsa,16 que va a provocar las crisis financieras de 1864-66 y el hundimiento, entre otras, de las sociedades inmobiliarias creadas para la construcción de los ensanches (M. Corominas cuantifica en 57 hectáreas todo el suelo urbanizado por esas sociedades en Barcelona, de las que casi la mitad corresponde a la Sociedad de Fomento del Ensanche).17 La ingeniería de servicios urbanos del siglo XX En cualquier caso, desde 1910 a 1930 la ingeniería española desarrolla con fuerza la generación de servicios urbanísticos y la construcción de redes. Junto a la evolución monopolista de aguas (S.G.A.B., Canal de Isabel II, etc.), y de gas (Catalana de Gas), irrumpen con enorme importancia las redes eléctricas; primero con fábricas tipo Edison y Gramme (ya utilizadas de forma selectiva en la industria textil desde 1875) y luego ligada a las redes de tranvías. A fin de siglo (1894) se creó la Compañía Barcelonesa de Electricidad, y es sorprendente que al absorber otras fábricas, la más importante, la de Horta, solo tenía 120 usuarios. En 1896 se creó la fábrica de Parlamento y en 1910 ya existen 1.200 kilómetros de cable en la ciudad de Barcelona (730 kilómetros de corriente continua trifilar y 430 kilómetros de corriente alterna trifásica). La creación de los Ferrocarriles de Cataluña (1912) va a ser el gran momento de lanzamiento de la electricidad; pero también es curioso comprobar cómo los dos frentes principales de demanda (iluminación y tranvías) van a terminar cuando en 1911 la industria eléctrica consolida las grandes centrales hidroeléctricas y el transporte en alta tensión. En ese año se crean simultáneamente las sociedades Energía Eléctrica de Cataluña (con central en Cabdella), Riegos y Fuerza del Ebro (con centrales en Tremp y Seròs) y Catalana de Gas y Electricidad (con central en Seira); creándose igualmente la central de reserva de Sant Adrià, y conectándose (1914) con cable subterráneo de 50 kV (en tecnología bastante avanzada en Europa) esa central con la de Vilanova y la de Villarroel. Es curioso comparar el desarrollo de la conexión de la red de alta tensión catalana (ya totalmente integrada y normalizado su voltaje a 110.000 V en 1935) y la tecnificación de otras empresas eléctricas españolas, con la lentitud del cambio del gas en la iluminación. Un análisis de los Anuarios de la Escuela de Ingenieros de Caminos en la época de la Segunda República es bastante esclarecedor al respecto del desarrollo de la técnica de servicios urbanos. Entre las 34-36 asignaturas que consolidan el Plan de Estudios (sin incluir las de ingreso) se encuentran dos asignaturas de estas especialidades (Hidráulica aplicada, de Gómez Navarro, e Instalaciones eléctricas, de P. de Lucía), y sobre todo se observa francamente consolidada la Ingeniería Sanitaria, con contenidos de redes de abastecimiento y drenaje, depuración e incluso tratados de alineaciones viarias y de planificación regional. Esta importancia de la ingeniería sanitaria, asociada al abastecimiento y al urbanismo, y heredera de la tradición francesa (que va a desembocar en la C. G. 1333 francesa de 1949), se mantiene en la formación del ingeniero de caminos hasta prácticamente el denominado Plan 64, en el que el urbanismo toma carta de individualización. Los congresos de ingeniería municipal están centrados en la práctica del saneamiento (normalmente municipal) y el abastecimiento, estando ausentes discusiones sobre redes eléctricas (circunscritas a ingenieros industriales y a empresas privadas) y, mucho más, telefónicas. No obstante, en el contexto de la España de la Dictadura de Primo de Ribera y de la República, puede entenderse asentada la ingeniería municipal española. Se ha hablado de la normalización de las redes de saneamiento y de la creciente tecnología de aguas (con presencia oligopolista de los fabricantes de bombas en el mundo entero y con consolidación de la técnica de impulsión-depósitos). Se ha comentado el importante salto cualitativo que tiene la electricidad al aplicar las economías de escala que tiene la interconexión en la generación-captación de demanda. Y debe dejarse constancia de la paralela conformación de una técnica moderna en ma-96- Fig. 3. Esquema de vivienda salubre e insalubre. Belgrand, 1864. Fuente: “Sota la ciutat”, Revista OP, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Barcelona, 1991. teria de ferrocarriles urbanos electrificados (soterrándose el tren de la calle Balmes en 1929 e iniciándose la construcción del metro de Madrid y Barcelona) y de pavimentos (Circuito de Firmes Especiales de 1926). Incluso, también tardíamente, en 1924, el Estado español contrató con la recién creada Compañía Telefónica Nacional (mayoría de capital de la ITT) la expansión de la incipiente red nacional de teléfonos. La tardía aparición de la red telefónica es parecida en otras grandes ciudades europeas. Desde el invento de Bell en 1876, las ciudades americanas habían iniciado una rapidísima extensión de redes de ese tipo (en principio ligadas a las ventajas respecto al telégrafo para redes de aviso a bomberos y policías), rápidamente tecnificadas a partir del colapso del sistema de operadoras. En 1882 se había inventado el primer autoconmutador público en La Porte (Indiana) y en 1912 ya se había inventado el conmutador de barras cruzadas, iniciándose una presión sobre la innovación (conmutadores indirectos, registradores, etc.) que se va extender hasta la introducción de la electrónica. En 1930 el porcentaje de usuarios conectados en las grandes ciudades americanas y escandinavas es cercano al 50 %; tasas que en España, Francia o Italia no van a alcanzarse hasta 1970. Ante este panorama de consolidación de la técnica de redes de servicios urbanísticos, la sociedad española va a sufrir una considerable paralización, fruto de la guerra civil y del aislamiento internacional, que durará hasta finales de los años cincuenta. Época de subsistencia y sobreexplotación de infraestructuras, en palabras del ingeniero Gómez Ordóñez,18 -97- que lógicamente va a presentar sus aspectos más agudos en unos servicios urbanísticos cuya demanda queda paralizada durante tiempo y cuyo mantenimiento o transformación pierden importancia ante otras prioridades. Las restricciones de consumo eléctrico son generalizadas hasta 1951; la política eléctrica se deriva hacia prioridades energéticas (hidroeléctricas), y hacia la reconstrucción de tendidos de alto voltaje y conexión de líneas. La recuperación de las grandes empresas eléctricas toma otros nombres en esta ingente tarea; es la época de las Fecsa (1951), Enher (1946), Fenosa, Hidroeléctrica, etc. y de la creación de UNESA (1951) como foro de coordinación. A pesar de la nacionalización de Telefónica (1944), no se generalizan las redes urbanas de teléfonos hasta bastante más tarde. Y las grandes obras hidráulicas de abastecimiento urbano, como la traída de aguas del Ter, no se producen hasta mediados de los años sesenta (casi cien años después de su primer proyecto). Incluso a lo largo de esos años la técnica de servicios urbanos puede decirse que está bajo mínimos. Va a ser a mediados de los años sesenta cuando, primero el Instituto Nacional de la Vivienda, y poco más tarde su heredero el INUR, comiencen una tarea de sistematización de normas de diseño y construcción (Manual de Alumbrado Público, Normas para redes de distribución eléctrica en polígonos, etc.), paralela a otros documentos oficiales del MOP, como la Instrucción de Carreteras, las Recomendaciones de Enlaces y la de Intersecciones, el Plan de Aforos o las Normas del Plan Nacional de Abastecimiento de Aguas. O.P. N.o 49. 1999 Fig. 4. Esquema de vía moderna de circulación y servicios en varios pisos. E. Hénard. 1910. Fig. 5. Galería de servicios en el Cinturón Litoral de Barcelona. IMPU 1992. La ingeniería sanitaria es quizás el tema que más mantiene un ritmo de producción científica, ligado sobre todo a la práctica municipal. La publicación de las Recomendaciones de Saneamiento para Barcelona,19 y la labor de formación en la Escuela de Ingenieros de Madrid (Paz Maroto, A. Hernández, etc.) son un buen referente de normalización de estas técnicas. También cabe destacar los manuales que Editores Técnicos Asociados producen sobre diferentes temas de servicios urbanísticos. La propia reforma de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana (1976) es un reflejo del interés público en definir qué tipos de redes debe contemplar la urbanización, estándares dotacionales y obligaciones de construcción y gestión, mostrando cómo en aquellos momentos está centrado el interés ciudadano en la reforma y modernización de nuestras ciudades. No es a ello ajeno el fuerte movimiento ciudadano que preludia el “boom” urbanístico de la democracia. No obstante, hemos realizado un análisis del contenido de los artículos publicados en la “Revista de Obras Públicas” entre 1950 y 1990, que es un buen indicador de las preocupaciones técnicas de los ingenieros. Sobre un total de 2.760 ar- tículos publicados, escasamente setenta artículos tienen por objeto temas de infraestructuras de servicios urbanos; aunque será absurdo negar que mucho de la preocupación estructural o de técnicas constructivas revierte igualmente en la técnica urbanística. Y de entre ellos, más del 80 % dedicados a temas de aguas y saneamiento. Posiblemente ello explique la presencia masiva de otros ingenieros (industriales) en los también consultados anales de Congresos de Ingeniería Municipal. Puede decirse que el advenimiento de la democracia, combinado con el enorme crecimiento económico del país y su paralelo desarrollo urbano, han traído la consolidación de técnicas a niveles parejos a otros países occidentales. La tipificación de soluciones de gestión20 y la de soluciones técnicas realizadas desde la Administración21 o desde las empresas suministradoras de materiales, ha sido enorme y fructífera en los últimos veinte años. Pero interesa poner de relieve en qué modo la revolución electrónica e informática ha alterado la concepción de unos servicios cuyas bases técnicas estaban plenamente sentadas en el siglo anterior. Aunque cabe encontrar el primer precedente de cable subterráneo para televisión en Estados Unidos en 1950 (incluso J. Tarr explica que en San Diego ya en 1961 existe una red subterránea de siete canales), no es hasta finales de los setenta cuando su uso como red urbana se generaliza en las ciudades europeas (en España a mediados de los ochenta). A eso hay que añadir el gran cambio que en la telefonía va a significar la introducción de la modulación por impulsos que la electrónica aportó en los años sesenta; y más tarde la profunda transformación que, asociada al cable, supone la tecnología de computación, entendida como red que supera los ámbitos municipales y nacionales. No queremos extendernos en la descripción de los pasos e innovaciones tecnológicas que estos cambios han producido en algo más de una década. Pero lo que nos interesa es poner de relieve en qué modo esto está trastocando esta forma, conformando una auténtica ruptura epistemológica sobre los paradigmas convencionales de las redes de servicios urbanísticos. Perspectivas de transformación En primer lugar, y siguiendo la excelente interpretación técnica ofrecida por Offer, cabe resaltar que la mallación, la interconexión, la creciente complejidad de líneas sobre el territorio, ha convertido los canales de todo tipo en redes. La propia ingeniería está generando otros campos de conocimiento que acuñan nuevas especialidades ligadas a esa ingeniería de las redes (“genie civil”, “la ingeniería de sistemas”, “el urbanismo de redes”, la ingeniería urbana); la utilización de grafos, la absorción de la teoría de la fractalidad, etc., están presentes, por vez primera de modo generalizado, en la concepción del análisis de las redes. Parámetros e indicadores de cobertura espacial, de potencial de crecimiento, de versatilidad de transformación, comienzan a ser tan utilizados como los de capacidad, nivel de servicios, pérdida de carga, etc. Y en este sentido los mecanismos de gestión están en la propia concepción de las redes, dotándolas de características funcionales tan importantes o más que sus características físicas. -98- Lo interesante de esta transformación es que aquellos agentes que se habían especializado en producción de bienes de equipo para el suministro de las empresas (los Alsthon, Siemens, Philips, etc., e incluso las empresas químicas y petroleras) entran en el campo de la concepción y gestión de redes (quizá, como mecanismo de generación de su propia demanda). Y eso está llevando a una superación de los modos de gestión habituales (empresas nacionales o concesiones municipales de servicios públicos), dando lugar a un modelo transmunicipal de globalización de métodos, instalaciones y compañías de gestión. La privatización creciente de servicios urbanísticos, la transformación multifuncional de las grandes empresas municipales o regionales alemanas, de las empresas nacionales de electricidad, gas y teléfono, e incluso de las grandes constructoras (véase el caso de Focsa, Dragados, etc.) no es ajena a este proceso. Desde el punto de vista de la tecnología, el cable ha trastocado la concepción de las redes. El paradigma del agotamiento-transformación, que en urbanística conocemos con el nombre de salto de umbral, y que ha sido la base de las grandes obras de transformación urbanísticas de las décadas anteriores, ha dado paso a la gestión de la red como maximización de la eficacia de lo que tenemos. Las redes de alcantarillado con control de avenidas en tiempo real, la gestión de la capacidad con estanques de la minería y desvío de escorrentías, etc. son ya un hecho en nuestras ciudades. El cable no sólo funciona como alarma en abastecimientos de gas o de agua, sino como sistema de telecontrol y gestión de la red. A ello se añade la creación de sistemas de información territorial, cada vez más concebidos como sistemas interactivos de contacto con usuarios, empresas de servicios y gestores públicos. Hay un ejemplo incipiente que sirve de referente, y es el de los sistemas de regulación de flujos de tránsito, con alteración de circulaciones, establecimiento de peajes selectivos, regulación de rutas y de aparcamientos, e incluso en algunos lugares (Vancouver, Lille) experiencias de automatización total de líneas de transporte colectivo. No tardará mucho en integrarse la concepción y gestión de redes diferentes; de hecho, ya, las compañías de electricidad distribuyen vapor, o las empresas de tratamiento de residuos producen electricidad, rompiendo el modelo de competencia entre distintos servicios que ha caracterizado la evolución de las redes urbanas. La incógnita principal es de qué ciudad estamos hablando. Parece como si la propia evolución de las redes nos llevara hacia modelos más dispersos de utilización del territorio y hacia una concepción distinta del tiempo y del espacio (de ese espacio-tiempo que, como apuntaba Borges, ha convertido para unos el planeta en una bola de billar, dejando su dimensión física originaria para otros muchos).22 Y esa ciudad ligada a redes y disgregada en el territorio, comienza a apuntar modelos de creciente autonomismo de gobierno de municipios y periferias (incluso dentro de las grandes metrópolis), junto al modelo de gestión de redes por empresas multinacionales.23 Y en ese contexto, de creciente pérdida del control tecnológico y de las redes urbanísticas por parte de los municipios (durante mucho tiempo gestores, o concesionarios o impulsores -99- de las mismas), el control urbano intenta recuperarse a través de la planificación y concepción del espacio. Los grandes proyectos urbanísticos (estaciones, intercambiadores, puertos… y más modestamente, reforma de cruces, pasos a nivel, zonas de aliviado de aguas, etc.) prefiguran soluciones nuevas y avanzadas tecnológicamente para aquellos servicios. Pero también una creciente preocupación por la sostenibilidad del ecosistema urbano está llevando hacia una transformación tecnológica de la propia concepción de las redes (aliviados selectivos, creación de estanques de oxigenación y depuración natural, con conexión de redes de riego y de realimentación de cauces, etc.), así como en los elementos e instalaciones de esas redes (iluminación con célula fotovoltaica, reguladores de flujo, control de la reflexión en el pavimento, porosidad de éste y mantenimiento de la humedad del suelo, y sobre todo aprovechamiento de los materiales de desecho en las obras de urbanización y en sus instalaciones). Esta aparente contradicción, de tecnificación progresiva de redes e innovaciones tendentes a la reconstrucción de ciclos naturales, está transformando la concepción de los servicios urbanísticos y va a constituir un debate altamente enriquecedor para la técnica en los próximos años.24 ■ Manuel Herce Vallejo* y Josep Pinós i Alsedà** *Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos **Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Notas 1. Folín, La ciudad del capital, Ed. G. Gili. 2. Gómez Ordóñez, “El urbanismo de las obras públicas”, Tesis doctoral. UPC. 3. “Sota la ciutat,” Revista OP, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Barcelona, 1991. 4. A. Guillerme, Les temps de l’eau, Ed. Champs Vallou. 5. F. Sáenz Ridruejo, Ingenieros de caminos del siglo XIX, Ed. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1990. 6. Sobre la conformación en nuestro país de esta burguesía emprendedora y ciudadana, véase Díez del Corral, El liberalismo doctrinario, Ed. I.E.P., y Artola, La burguesía revolucionaria, Ed. Alfaguara. 7. G. Dupuy, Assainer la ville, Ed. Dunond. 8. Sobre la influencia de los descubrimientos médicos en el siglo XIX, véase El siglo de los cirujanos, J. Thordwald, Ed. Destino. 9. C. Pinaud, “Petit abécédaire de la commutation”, en Reseaux territoriaux, Ed. Paradigme. 10. J. Tarr, “Lʼeau, la televisión i lʼélectricité”, en Reseaux territoriaux, Ed. Paradigme. 11. G. Dupuy, El urbanismo de las redes, Ed. Oikoss-Tau. 12. J. M. Offer, “El desarrollo de las redes técnicas como modelo genérico”, en Reseaux territoriaux, Ed. Paradigme. 13. J. Roca y otros, La formación del cinturón industrial de Barcelona, Ed. Proa. 14. Mackay, Tramways and Trolleys, Ed. Princenton University. 15. G. Tortellá, Los orígenes del centralismo en España, Ed. Tecnos. 16. J. Nadal, El fracaso de la revolución industrial en España, Ed. Ariel. 17. M. Corominas, La urbanización del Plá de Barcelona (trabajos sobre Cerdá), Ed. MOPT. 18. J. L. Gómez, “Crecimiento urbano como inversión en capital fijo”, Revista Ciudad y Territorio, nº 2, 1977. 19. A. Vilalta, Recomendaciones para la redacción del proyectos de saneamiento, Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona, 1974. 20. Fue pionero el Manual de Gestión Municipal del CEUMT (1978). 21. Del que es el mejor ejemplo el trabajo de Alabert y Guillemani, Execució, control i gestió de la urbanització, Ed. Incasol. 22. Véase J. Borja y M. Castell, Global y local, Ed. Taurus. 23. Véase el interesantísimo reportaje de R. Kaplan, El futuro del Imperio, Ediciones B. 24. Guía ambiental de la UPC, M. Herce, “Urbanización y medio ambiente”, Ed. UPC. O.P. N.o 49. 1999 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO Innovación e I+D en Ingeniería Civil Felipe Martínez Martínez DESCRIPTORES I+D INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DESARROLLO TECNOLÓGICO INGENIERÍA CIVIL HISTORIA ESPAÑA INNOVACIÓN El panorama previo Los comienzos del siglo XX Al finalizar el siglo XIX, nuestro país había quedado atrás, quizá descolgado, respecto a los avances inducidos por la Revolución Industrial, circunstancia ésta que, afectando a otros órdenes de la vida social y económica, incide de forma muy especial en todas las facetas de innovación, investigación y desarrollo, y marcadamente en las correspondientes a un campo tan perceptible como el de la Ingeniería Civil, habida cuenta de su repercusión en la calidad de vida. En este fin de siglo fue recurrente el tratar de achacar los “males de la Patria”, y sobre todo la “derrota del 98”, a las carencias científico-tecnológicas. De otra parte, la ingeniería civil oficial estaba más pendiente de administrar e inspeccionar que de hacer por sí misma, rasgo éste que a los efectos que nos interesan tiene indudable trascendencia. En las Escuelas, un tanto alejadas de la experimentación y del laboratorio, se piensa más en la matemática y en la tradición teórica francesa. No obstante, al final del XIX se inicia una etapa de renovación, tendente a acercar a los alumnos a la práctica profesional. Muchos esfuerzos costó sacar adelante el Decreto por el que se creaba, el 12 de agosto de 1898, el Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, siendo Director de la Escuela Rogelio de Inchaurrandieta. Desprovisto entonces el Laboratorio de finalidad investigadora, servía al menos, y nada menos, para comenzar en abril de 1899 una andadura de calidad en las obras y de aproximación experimental a los quehaceres prácticos de la profesión, evitando tener que recurrir a laboratorios extranjeros para determinados ensayos. No podía finalizar el siglo con mejores perspectivas en esta faceta. En ese mismo año de 1899 nace Eduardo Torroja, y Ribera abandona la Administración. En todo caso, 1900, fue año de eclipse total de sol en España, y Max Planck formuló la teoría cuántica. Al despuntar el nuevo siglo, las figuras de Zafra y Ribera significaron un aldabonazo tanto a la enseñanza como a la innovación y desarrollo de la ingeniería. De su mano entra en nuestro país el hormigón armado. Zafra representa la teoría, conoce a fondo la elasticidad, las estructuras hiperestáticas y el hormigón armado, y gracias a sus publicaciones, que comenzaron en 1905, los ingenieros españoles se incorporan al quehacer de la comunidad técnica internacional. Por aquel entonces (1906), se hinca por Ribera (puente de Valencia de Don Juan) el primer cajón de hormigón armado con aire comprimido y también los primeros pilotes de hormigón armado del mundo para el puente de María Cristina. En 1909 los cajones con aire comprimido del puente de Amposta (Ribera) son récord de profundidad en España hasta mucho más tarde. Son éstas, a decir de Jiménez Salas, señaladas y tempranas aportaciones al mundo geotécnico. En 1902 Ribera pronuncia una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre hormigón armado y, por esas mismas fechas, publica su libro «Hormigón y cemento armado», prologado por Echegaray. El espíritu innovador de Ribera se manifiesta, entre otros, en sus arcos de armadura rígida que sirven de autocimbra (sistema Melan-Ribera). El primer arco de hormigón armado sin cimbras es el de la Garganta del Chorro (1904-1907) y el primero de hormigón armado en España es el de Golbardo (1900), sobre el río Saja. En 1904, se realiza el primer ensayo de alquitranado. Ese mismo año se crea el Laboratorio de Mecánica Aplicada en el seno del Centro de Ensayos de Aeronáutica, y Leonardo Torres Quevedo ostenta su dirección. A partir de aquí saldrá, en 1907, el Laboratorio de Automática, orientado al estudio y construcción de máquinas y aparatos científicos para la industria y las ciencias experimentales. En 1907 nace la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, pre- -102- sidida por Ramón y Cajal e inspirada en la ideología de la Institución Libre de Enseñanza, creada en 1876. Si bien sus tareas y principios quedan alejados de nuestro campo, constituyen referente obligado en el panorama científico de la época. Incluye la Junta diferentes laboratorios y trata de fomentar el conocimiento y la investigación básicos, lo que consta específicamente en su formulación de partida. En 1910 se crearán la Residencia de Estudiantes y la Asociación de Laboratorios. El puente de la Reina Victoria (1909) sobre el río Manzanares, sirve de prueba a Ribera para los modelos oficiales de puentes de carretera. Zafra crea en el curso (1910-11) la asignatura de Hormigón Armado. En 1912 Torres Quevedo presenta su primer ajedrecista; el siguiente verá la luz en 1920. Entre 1905 y 1915 Echegaray ocupa la Cátedra de Física Matemática en la Universidad Central. En 1911, en línea con la adecuación de la enseñanza a objetivos más pragmáticos, tiene lugar un viaje de los profesores Machimbarrena y Orduña para recorrer distintos centros de enseñanza de ingeniería en Europa y analizar el funcionamiento de sus laboratorios. Viaje que se repite por Machimbarrena y Cebada en 1916, con el objeto concreto de la electromecánica e hidráulica, centrándose en la Politécnica de Zurich, puesto que en 1917 se acabarían las obras de fábrica del edificio del Laboratorio de Alumnos de la Escuela en el cerro de San Blas, en cuyas plantas baja y sótano se alojarán las dependencias dedicadas al Laboratorio de Hidráulica. Durante toda esta época va tomando importancia la práctica y las realizaciones con hormigón armado. Leonardo Torres Quevedo produce nuevos desarrollos, siendo quizá el más conocido el transbordador del Niágara (1916). Los comienzos de siglo no tienen mayor repercusión en materias como los puertos en lo que a su componente científica se refiere, que sigue brillando por su ausencia en todo aquello que no sea propiamente estructural o geotécnico. Los años veinte Fig. 1. Patio de máquinas para ensayos mecánicos del Laboratorio Central. En los años veinte el panorama sufre alguna variación. La protección del arancel (1922) facilita en numerosos aspectos la mejora del intercambio de conocimientos y cualificación técnicos. Se introduce una mayor altura científica en los estudios de Hidrología (González Quijano), aparece la Geotecnia de la mano de Terzaghi, Aguilar (1923) recoge los “ensayos de afirmados especiales” en una comunicación del Congreso Mundial de Carreteras (Sevilla). La dictadura de Primo de Rivera, a decir de Raymond Carr lo más importante que le pa- Fig. 2. Laboratorio de Alumnos de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el cerro San Blas. -103- O.P. N.o 49. 1999 sa a España en esta parte del siglo, constituye una oportunidad singular para la ingeniería: carreteras (Circuito Nacional de Firmes Especiales), obras hidráulicas (creación de las Confederaciones Hidrográficas), plan ferroviario, etc., que llevan el sello del Conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea. A reseñar, durante este período, las aportaciones a la aeronáutica de Juan de la Cierva, con sus diferentes autogiros de la serie C. Con el C-6, Lóriga voló entre Getafe y Cuatro Vientos. En 1923 Zafra es sustituido por Peña en la Cátedra. Se llevan a cabo estudios elásticos sobre hormigones y se plantean cuestiones relativas a la adherencia, anclaje, etc. En 1926 aparece una solución propia del futuro hormigón pretensado en el tramo central del acueducto sobre el Guadalete para abastecimiento a Jerez. En 1926 el Real Decreto-Ley de Autonomía de la Escuela confiere a ésta, y por ende a sus laboratorios, un carácter técnico científico tendente a propiciar la investigación experimental. La mano de Benjumea se hace notar de nuevo. En 1927 se realiza el primer ensayo en modelo reducido de estructuras hidráulicas en el laboratorio de la Escuela, con el que se inaugura una etapa fructífera e intensa de investigación aplicada en este campo. En el Anuario de la Escuela correspondiente a 1934 se citan como realizados los trabajos de investigación profesional mediante ensayos en modelo de los vertederos del salto del Alberche, Fig. 3. Máquina “universal” para ensayos de compresión y torsión. Cuerda del Pozo, Alloz, Cantillana, salto del Esla y la esclusa de Sevilla. También, en el mismo Anuario, se alude a la necesidad de ampliación de este laboratorio en terrenos cedidos por el Ayuntamiento en el propio cerro de San Blas. En 1929, Ribera publica su libro «Cimientos y puentes de fábrica», contribución decisiva al desarrollo de la Geotecnia en España. Los años treinta Al comienzo de los años treinta despunta en España la formulación científica de los aspectos relacionados con la tecnología portuaria, por medio del profesor Eduardo de Castro, que, en 1933, publicó en la “Revista de Obras Públicas” un artículo denominado “Diques de escollera”, el cual constituye, muy probablemente, la primera contribución española al cálculo del peso de los cantos del manto principal de un dique en talud. Con motivo de un cursillo organizado en 1934 sobre cementos y hormigones, Eduardo de Castro y José Luis Escario hacen una propuesta, formalmente aprobada, que recoge la necesidad de reforzar la labor investigadora de tipo experimental. En 1934 se crea el Instituto de la Construcción y de la Edificación, como asociación privada formada básicamente por ingenieros y arquitectos, Eduardo Torroja y José Mª Aguirre, entre otros. Este mismo año se aprueba el Código de la Circulación. En 1933, refiriéndonos al campo del agua, se crea por Decreto, de 22 de febrero, el Centro de Estudios Hidrográficos, siendo Indalecio Prieto el Ministro de Obras Públicas, y su primer Director Lorenzo Pardo. Aunque concebido expresamente para la confección del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, su componente de conocimiento del medio en nada desentona de cuanto aquí se trata. El Plan Nacional, esencialmente de regadíos, quedó sin aprobación. Como singularidad, el Plan contemplaba el trasvase del Tajo al Segura. A señalar, también, por su carácter innovador, los pavimentos de hormigón proyectados por Fernández Casado para el puerto de Pasajes (1936-38). Los años treinta suponen la eclosión del quehacer de Torroja y así ven la luz, junto a la cubierta del mercado de Algeciras (1933), el Frontón Recoletos (1935) y las cubiertas del Hipódromo de la Zarzuela (1935). La relevancia de estas obras justifica sobradamente la calidad e intensidad de las investigaciones, estudios y análisis experimentales en los cuales se basan. En 1938, Ramón Iribarren publica la primera versión de su fórmula para el cálculo de los diques de escollera. En el mismo año ve la luz su «Cálculo de diques verticales», el Gobierno de Burgos suprime la Junta para Ampliación de Estudios, y se logran la fisión nuclear y los materiales con memoria de forma. Al finalizar la guerra civil, en 1939, se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el objeto de fomentar, orientar y coordinar la investigación científica y técnica. A través de su Patronato Juan de la Cierva –que fue, por cierto, el que contaría con mayor presupuesto en estos años– va a tener cabida cuanto incumbe a la ingeniería civil en las especialidades allí cultivadas (Geofísica, Física Aplicada, Construcción y Edificación, Combustibles). También quedará incluido en el Consejo el Instituto “Torres Quevedo” de Mate- -104- rial Científico, heredero en parte del Laboratorio de Automática. Si bien la Junta había estado polarizada hacia el conocimiento básico, el Consejo se ocupó también de su aplicación, quizás por influencia de Albareda, edafólogo, Secretario General hasta 1966. El Instituto de la Construcción y Edificación se integra como adherido en el Consejo. Los años cuarenta A partir de 1940, el proceso de reconstrucción ofrece nuevas oportunidades de desarrollo. Este año, J. L. Escario se hace cargo de la Cátedra de Caminos, introduciendo las nuevas teorías de la construcción y conservación de carreteras. A lo largo de los cuarenta se establecen los laboratorios de Puertos y del Transporte, y el Laboratorio Central, con Torroja como Director, se traslada a su nuevo edificio. En 1944 tuvo lugar la inauguración de las nuevas instalaciones del Laboratorio Central y se equiparon su sección de Geotecnia y la de Mecánica del Suelo del Laboratorio del Transporte. Se instala en el Laboratorio de Puertos (1949) el primer generador de oleaje, monocromático, basado en la caja de cambios de un camión. En 1941 se constituyó el INI y se estatalizaron los ferrocarriles (Renfe). Son años de escasez que aguzan el ingenio y propensos a la utilización de medios de fortuna y generalmente autárquicos. A resaltar el apoyo de figuras como Peña y otras procedentes del mundo de las presas y del agua, al socaire de los problemas hídricos del país y los programas de construcción de infraestructuras para remediarlos. Torroja sustituye a Peña en la Cátedra de Hormigón Armado y da a la luz diferentes publicaciones sobre cálculo anelástico, deformación por efecto de las cargas, comprobación de secciones, coeficientes de seguridad, cálculo de láminas, lecciones de elasticidad, etc., con el soporte de los equipos humanos y materiales de sus laboratorios (Central e Instituto). En 1946, Torroja se reúne en París con L’Hermite y los Profesores Ros, Campus y Colonneti para fundar la Reunión Internacional de Laboratorios para el Ensayo de Materiales (RILEM), cuyo fin principal es el intercambio técnico y científico. A finales de 1947 el Instituto de la Construcción y Edificación pasará a denominarse Instituto Técnico de la Fig. 4. Generador de oleaje (1949) diseñado por Ramón Iribarren y Vicente Sánchez Naverac. Construcción y en 1949 se fusiona con el del Cemento, nacido en 1947 en el seno del Patronato Juan de la Cierva. A consecuencia de esta integración tomará el nombre de Instituto de la Construcción y el Cemento. En 1949, Iribarren y Nogales presentaron al Congreso Internacional de Navegación de Lisboa el llamado “parámetro de Iribarren”, que pretendía, en principio, obtener el valor límite de la pendiente para discernir reflexión de rotura. Pocos podían imaginar su trascendencia posterior y su plena actualidad al día de hoy, y con el nombre de su creador desplazando al de “surf similarity parameter”. El “método de los planos de oleaje”, Iribarren (1941; 1949), permitió estimar la ola de cálculo en cualquier punto de la costa tomando en consideración refracción y difracción. Representó un avance significativo en el tratamiento refinado de los problemas portuarios y costeros, estos últimos analizados por Iribarren en «Corrientes y transporte de arenas ocasionados por el oleaje» (1947) y por González Isla en sus «Notas para el proyecto de obras de defensa y regeneración de costas» (1948). Enrique Becerril, titular desde 1941 de la Cátedra de Hidrodinámica, creó el Laboratorio de Investigación Hidráulica en un pequeño local situado en el jardín de la Escuela y en los terrenos circundantes al aire libre. En ese mismo lugar se escriben estas páginas. Los años cincuenta Con la entrada en los cincuenta, la firma de los acuerdos con Estados Unidos (septiembre de 1953) y la construcción de las bases (Torrejón, Zaragoza, Morón y Rota) son caldo de cultivo apropiado para desarrollos en el campo de los firmes, la geotecnia, los materiales, el control de calidad y el despegue de una ingeniería de consulta moderna. Llaman la atención los gráficos que reflejan el número de ensayos de laboratorio realizados en estos años. Jiménez Salas inicia los estudios sobre arcillas expansivas y, junto con Serratosa, presenta la primera fórmula que considera la interacción suelo-estructura. En 1955, la Asamblea General de la ONU aceptó el ingreso de España en la organización, y dos años después se publicó el «Tratado de obras marítimas exteriores: oleaje y diques», de Ramón Iribarren y Casto Nogales, que compendia y resume el estado del arte en la materia. En 1957, aparece la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas y, a partir de los Laboratorios de la Escuela, cuando ésta pasa al Ministerio de Educación, se crea el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que va a jugar un papel importante en el tema que nos ocupa. Con la recreación del Centro de Estudios Hidrográficos en 1960, en el seno del CEDEX, este organismo, incluyendo Hidrográficos, pasaría a contar a principios de los sesenta con los siguientes laboratorios: Central de Ensayos y Materiales, del Transporte y Mecánica del Suelo, de Puertos, y de Hidráulica, junto con los gabinetes de Aplicaciones Nucleares y de Cálculo. En 1958, Iribarren publica en la “Revista de Obras Públicas” un artículo sobre la resonancia en los puertos, que contiene una de las series experimentales más notables sobre ondas de resaca, rompe con la “harbour paradox” y pone de -105- O.P. N.o 49. 1999 Fig. 5. La creación del Centro de Estudios Hidrográficos permitió la concentración de las principales investigaciones en materia hidráulica en nuestro país. manifiesto la importancia de la fricción en la atenuación de estos fenómenos. Durante los años cincuenta se produce realmente la entrada del pretensado en España, si bien la primera obra es el acueducto de Alloz (proyecto construido en 1939) de Eduardo Torroja. En el puente de Almazán, Torroja y Páez (1955) terminan de poner a punto el sistema de pretensado Barredo, patente española de gran importancia. Posteriormente se desarrollará también el sistema Stronhold (Juan B. Ripoll). En 1953, el Instituto de la Construcción y del Cemento se traslada a las instalaciones de “Costillares” en Chamartín de la Rosa. En 1955, la Cámara Sindical de Constructores de Francia organiza en París una reunión de especialistas en construcciones de hormigón a la cual asiste Torroja. Se exponen las ventajas de disponer de unas normas europeas para el proyecto y construcción. Nace así el Comité Europeo del Hormigón (CEB), del que Torroja formó parte muy activa. La consecuencia más importante del “Segundo Simposio sobre construcción de Cubiertas Laminares de Hormigón”, celebrado en Oslo en 1957, fue la creación del Comité Internacional de Estructuras Laminares, del que fue elegido Torroja como Presidente, por unanimidad. De este Comité surgió la IASS (Asociación Internacional de Estructuras Laminares y Espaciales), fundada por Torroja en 1959 y cuya secretaría ha estado en el CEDEX (Laboratorio Central) desde entonces. En 1957 se publica «Razón y ser de los tipos estructurales» y Torroja proyecta la cubierta del Club Tachira, que se ensaya en el Laboratorio Central a la escala 1/10. En 1958 se crea la CAICYT, Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, con el doble objetivo de establecer unos planes de investigación según proyectos competitivos y, a su vez, asesorar al Gobierno en esta materia. Si bien sus presupuestos y líneas de actuación son limitados, y ciertamente escasos en nuestra faceta, entendemos que ofreció una oportunidad moderna, dando comienzo a una nueva etapa. En 1959 se pone en marcha el Plan de Estabilización, uno de cuyos objetivos fue aproximar a España al proceso de integración iniciado con el Tratado de Roma (1958), mediante el cual se creó la CEE. Los años sesenta En 1961 se produce el fallecimiento de Eduardo Torroja, y el Instituto de la Construcción y del Cemento lleva desde entonces su nombre; en la actualidad, como Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”. En este año de 1961 vieron la luz “El método del momento tope” y la «Instrucción HA-61», últimas aportaciones de don Eduardo. Relata Enrique Becerril, en 1963, con motivo de la entrada en servicio del nuevo Laboratorio de Hidráulica del CEDEX, hasta 79 ensayos realiza- -106- dos desde el año 42 en la vieja instalación del cerro de San Blas: aliviaderos, desagües de fondo y encauzamientos (alguno con consideración de fondo móvil). Jiménez Salas estudia, en estos años, la interacción entre terreno y pilote. Se construye al comienzo de los sesenta el tramo experimental de siete kilómetros en la N-II para estudio de una variada gama de firmes (hormigón armado y pretensado, en masa, etc.). Los años cuarenta, cincuenta y principio de los sesenta, en lo que al cálculo se refiere, tropezaron con la limitación de herramientas. El computador automático de Aiken aparece en 1944, después lo haría el ENIAC y en 1949 el EDSAC (Cambridge). Tales carencias forzaron el empleo y desarrollo de la fotoelasticidad y de las técnicas de análisis experimental mediante modelo, generalmente reducido. Los modelos, tanto elásticos como en rotura, resultaron de gran utilidad para la comprobación de todo tipo de estructuras. Los ensayos mecánicos de presas alcanzaron un auge extraordinario en estos años. Asimismo, y en igual sentido, puede hablarse de la difracción de rayos X para el estudio de las deformaciones residuales, del empleo de ultrasonidos y del cálculo analógico. Hacia 1965 se generaliza el uso de los computadores. En 1967 había en España 300 equipos en servicio; de los 200 CV necesarios para el ENIAC se habrá llegado a los 14 kW del 1130. Cuando se establece, en 1964, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica, surge en España la investigación competitiva como instrumento principal de política científica del Gobierno a través de los proyectos de investigación. La metodología del proyecto de investigación se desarrolló a nivel internacional entre 1940 y 1950, aunque su consolidación definitiva tuvo lugar en 1961, con la incorporación al Departamento de Defensa de Estados Unidos de McNamara, (Planning, Programming, and Budgeting System). Por entonces, también se ponen en marcha en España otros programas de innovación, investigación y desarrollo, mucho más concretos, como son los Planes Concertados de Investigación, dirigidos a las empresas, sobre la base de préstamos en condiciones muy favorables. Todo ello enlazaba con los Planes de Desarrollo, en los que el país se encontraba inmerso durante la década de los sesenta, en la cual comienza a funcionar el Comité Científico Hispano-Norteamericano para la Cooperación Técnica y Científica, con resultados ciertamente halagüeños en muchos campos, especialmente en el de los recursos hídricos, materializado en numerosas colaboraciones entre el U. S. Bureau of Reclamation y el CEDEX, que continúan en la actualidad. En 1965, Iribarren publica la que sería, de su propia mano, última versión de la fórmula para el cálculo de diques de escollera. En 1967 se produciría la trágica desaparición del maestro. Entre 1965 y 1971, con Silva al frente del Departamento, tiene lugar un importante avance en mejora de carreteras, trazado de autovías, primeras autopistas, electrificación ferroviaria, etc. En 1965 se crea la Escuela de Santander y en 1971 la de Madrid se integra en la Universidad Politécnica. En 1968 la Escuela abandona el cerro de San Blas, y su ya deteriorado jardín de Winthuysen, y se traslada a la Ciudad Universitaria. En los sesenta comienza el “boom” turístico en nuestras playas, y la joven ingeniería de costas empieza a cobrar importancia en nuestro país de la mano de Pedro Suárez Bores, que introduce en España la consideración espectral del oleaje y su tratamiento estadístico. En 1970 tuvo lugar en el palacio de Velázquez del Retiro una exposición monográfica de la Inventiva Española, en la cual la innovación en Ingeniería Civil quedó representada, entre otros, por los siguientes productos: célula para la medida in situ de la presión negativa del agua de un suelo y aparato para la medida de hinchamiento de arcillas alimentadas con el agua a presión negativa, ambos CEDEX (V. Escario y J. Sáez); dispositivo para determinar in situ la resistencia de una roca saturada de agua a presión (S. Uriel); electro motor-vibrador automático (A. Angulo); método de los “planos de oleaje” (R. Iribarren); campo de visión descansada; nuevo fundamento del trazado geométrico de carreteras (A. del Campo y Francés); embarcadero flotante (J. Gaudo); paredes para grandes silos con posible aplicación al sostenimiento de tierras (R. de la Vega); Vulcano, aparato para mejorar las condiciones de resistencia y estabilidad del terreno (M. Vidal Pardal); aparato para dosificar y batir mezclas (F. Zapata); pilotes vibrados con recubrimiento (F. Zapata); cilindro de cálculo (J.L. Blanco). La contribución de Vicente Roglá se materializó con: motor rotativo de combustión interna; cubierta con piezas triangulares trilobuladas prefabricadas; y dipolos elásticos para cálculos tridimensionales, que constituyen sólo una pequeña muestra del quehacer pluridisciplinar de Roglá, que abarca facetas tan variadas como la electrodinámica, la física de partículas o la termoelasticidad, por citar algunas. José Mª Aguirre y José Soto Burgos expusieron: sistemas de torres, estructuras metálicas ligeras y transportables, y las probetas “Soto” para determinación rápida a pie de obra de la resistencia del hormigón. Los años setenta En la parte final de la década de los sesenta, Suárez Bores concibe la Red Exterior de Medida y Registro de Oleaje (REMRO), que será llevada a la práctica en los setenta y que hoy día es una magnífica realidad, que ha servido y sirve como base a cuantos estudios de clima marítimo se llevan a cabo en nuestro litoral. También, en esta etapa del siglo, se configuran los nuevos laboratorios de las Escuelas de Madrid y Santander. En 1970 aparece la Ley de Educación. Un ingeniero español, José Torán, ocupa la Presidencia del Comité Internacional de Grandes Presas y tiene lugar en Madrid el Congreso Mundial de la especialidad, en el que se ponen de relieve algunas de las aportaciones españolas a su proyecto, construcción y explotación. El párrafo que sigue está tomado literalmente de J. Torán (1970): “Durante los últimos tres años se colocaron 45 millones de metros cúbicos de hormigón en las presas del mundo, de los cuales 22 millones lo fueron en España.” En esta materia, en las presas, junto con otras obras hidráulicas, España ocupa desde entonces una posición destacada, debido a la gran experiencia acumulada por la necesidad perentoria de regulación de nuestros ríos. Al ser la obra hidráulica un crisol en el que funden diferentes ramas de -107- O.P. N.o 49. 1999 ducir en la fórmula de diques de oleaje de escollera (LosadaGiménez Curto). La escuela de Jiménez Salas produce importantes desarrollos, analizando por primera vez el colapso y la consolidación de los suelos semisaturados. En el campo estructural y de los materiales hay avances significativos en la teoría de la fractura y en el comportamiento bajo tensión de los aceros (CEDEX-Laboratorio Central, Astiz, Elices, Sánchez Gálvez). En 1978 se crea el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Durante este período, en el que la crisis económica afectó primordialmente al sector de la ingeniería civil, hay que destacar la intensa producción de normativa relativa a carreteras y las investigaciones sobre mezclas bituminosas, grava-emulsión, etc. Los años ochenta Fig. 6. Ensayo en modelo reducido del encauzamiento de la desembocadura del río Guadalhorce, Málaga. Fig. 7. Ensayos mecánicos en modelo reducido de presas. la Ingeniería Civil, ejerció una función de arrastre sobre la ya potente ingeniería de consulta existente en la época y sobre la innovación en diferentes campos y a lo largo de varias décadas. A reseñar, por ejemplo, el “sistema Barragán”, para la construcción de canales circulares, que mereció en alguna de sus fases el apoyo económico de la CAICYT; los avances en el tratamiento y diseño de órganos de desagüe de presas, disipación de energía, métodos de cálculo estructurales con las nuevas herramientas disponibles, métodos de simulación hidrológica y un largo etcétera. En la ingeniería de costas aparece el método sistémico multivariado, Suárez Bores (1973), los métodos para el estudio de formas litorales estables, y la clasificación genética de playas, entre otros. Se empieza, por estos años, a participar en las acciones COST (1972), si bien de forma un tanto tímida. Son los primeros balbuceos de investigación cooperativa en Europa. Se introduce en España la segunda generación de reproductores de oleaje, que son capaces de simular el espectro energético deseado, obtenido del registro en la naturaleza. A partir de ahí tienen consideración nuevos parámetros a intro- La década de los ochenta está jalonada de elementos que, en buena medida, contribuyen a trabar el panorama científico técnico, hasta entonces bastante inconexo, excepción hecha de lo que respecta a la CAICYT y Fondo Nacional, que evolucionó desde los 100 millones de pesetas en 1965 hasta los 8.500 de 1982. Puede decirse que esta etapa va a ser decisiva en la configuración de un sistema de ciencia y tecnología en España. En 1982 se redactó un proyecto de Ley de Investigación Científica y Técnica que la disolución de las Cortes impidió aprobar. La Ley de Reforma Universitaria (agosto 1983) establece la autonomía de las Universidades y la reestructuración docente y de los planes de estudio. A principios de los ochenta, se inician las técnicas de reciclado de firmes, con el fin de limitar el consumo de ligantes hidrocarbonados, y se investiga sobre mezclas drenantes. En 1986, la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Ley de la Ciencia) sienta las bases del sistema: creación de los OPIS (Organismos Públicos de Investigación), Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y Plan Nacional de I+D. También, en 1986, la integración en la Comunidad Europea resulta decisiva, pues ello significa la participación en las actividades del Programa Marco de I+D. En 1982, Jiménez Salas pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: “Aportaciones científicas españolas a la Geotecnia”, que resume y aúna cuanto del particular puede señalarse hasta esa fecha. Es en los años ochenta, con la banalización de la informática, cuando el desarrollo y aplicación de las técnicas numéricas inunda la investigación en todo tipo de parcelas ingenieriles. En 1981 se inaugura el nuevo Laboratorio de Puertos, como Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX, en las dependencias de Antonio López. Esta circunstancia va a marcar una señalada inflexión en cuanto se refiere a los estudios e investigaciones de la especialidad. Si en los albores de los sesenta las nuevas instalaciones del Laboratorio de Hidráulica, en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, constituyeron un salto decisivo en la experimentación sobre modelo, esta nueva oportunidad vino a situar a España en una posición privilegiada, que se vio sobremanera fortalecida, en lo que a -108- Fig. 8. Los métodos numéricos constituyen una poderosa herramienta para la investigación en ingeniería civil. Fig. 9. Bloque B-tas. Fig. 10. Pista para el ensayo acelerado de firmes a escala real. las carreteras afecta, con la entrada en servicio (1987) de la pista de ensayo de firmes a escala real, única en su género en el mundo, en el Centro de Estudios de Carreteras del CEDEX. Dentro de este mismo organismo, la década de los noventa alumbrará nuevas instalaciones experimentales singulares en las diferentes disciplinas que conforman su quehacer: simulador de maniobra de buques en áreas restringidas, tanque de generación de oleaje en tres dimensiones, canal de 90 metros de longitud, 3,5 metros de anchura y seis metros de calado, mesa sísmica de 3 x 3 metros con seis grados de libertad, prensa dinámica de 10.000 kN de capacidad, caja de ensayo de corte de 1 x 1 metros, triaxial de gran capacidad con temperatura controlada, entre otros. Simultáneamente, los laboratorios universitarios se fueron desarrollando sensiblemente durante la etapa 80-90 y, en algunos casos, con instalaciones dignas del mayor encomio. Signifiquemos a estos efectos el canal de ensayos de oleaje que la Universidad Politécnica de Cataluña tiene instalado en el LIM (Laboratorio de Ingeniería Marítima), bajo la dirección de S. Arcilla, que es anterior al del CEDEX y de dimensiones ligeramente superiores. -109- Fig. 11. Tanque de oleaje multidireccional. O.P. N.o 49. 1999 Fig. 12. Canal de oleaje de grandes dimensiones (1998). Fig. 13. Simulador sísmico con seis grados de libertad de 3 x 3 metros. Fig. 14. Investigación sobre aliviaderos escalonados. Fig. 15. Los Sistemas de Información Geográfica han permitido integrar un alto número de variables en los estudios a gran escala. Los años noventa La innovación supuesta por las presas de hormigón compactado potenció el desarrollo de los aliviaderos escalonados y, en España, que es el país con mayor número de presas de este tipo, se han tipificado los elementos fundamentales por medio de investigaciones muy valiosas. Asimismo, el empleo de los Sistemas de Información Geográfica imprimió un avance fundamental al tratamiento de la variabilidad hidrológica mediante el empleo de modelos distribuidos. También, durante los primeros noventa, se llevan a cabo investigaciones significativas sobre hormigones de altas prestaciones y sobre los de fibras, así como sobre la reflexión de grietas en los pavimentos (tramo experimental, Variante de Carabias). La “Ley de Ciencia” y los tres planes nacionales de I+D, que fueron su consecuencia directa, han contribuido a elevar el porcentaje de los gastos destinados a la investigación en España, el cual ha crecido de forma muy importante. Así, al -110- comienzo de los ochenta estaba en torno al 0,2 % referido al PIB y en 1998 se aproximó al 0,9 %. En términos comparativos, las cifras son extremadamente bajas: en la UE se está destinando como media el 1,8 %, por no hablar de países concretos de la Unión o, mucho menos, de Japón y Estados Unidos. Si, además, nos ceñimos a las especialidades de la Ingeniería Civil, el panorama resulta desalentador en lo que a indicadores concierne, pues no llegamos a alcanzar el 0,2 % del PIB correspondiente a los sectores implicados (construcción, etc.). Existen razones objetivas que justifican estas cifras, unas derivan de las características del sector, y otras provienen de la consideración que desde fuera, particularmente desde el mundo de la I+D, se hace del mismo. En cuanto a estas últimas basta señalar las carencias temáticas específicas de los Planes Nacionales y, también, de los Programas Marco de la UE. En el primero de los casos, Plan Nacional, el Programa de Ciencia y Tecnología Marinas no aparece hasta el 93, los Recursos Hídricos lo hacen en el 96, el Transporte en el 99 y, posiblemente, la Construcción lo haga en el Plan Nacional 2000-2003. A pesar de todo, tanto a nivel nacional como europeo, han existido diferentes nichos y oportunidades que, en general, han sido convenientemente aprovechados y con buenos resultados, bien bajo la perspectiva técnico-científica, como desde la económica, si a retornos de la UE nos referimos. De otra parte, resulta de fácil comprobación el nivel avanzado, claramente competitivo, que la ingeniería civil española posee en la actualidad; razón por la cual los indicadores deben tomarse con precaución y relativizarse adecuadamente, dado que la asimilación y puesta en rutina de nuevas tecnologías forma parte del proceso de innovación. Prueba de cuantos comentarios avalan aquí el nivel tecnológico de nuestra ingeniería, es la serie de eventos (congresos, conferencias, simposia, etc.) que, como etapa final del método científico, han tenido a España como escenario en los últimos tiempos. Puede decirse que no hay parcela o especialidad al margen de esta circunstancia. Además, la presencia activa y relevante papel de los ingenieros e instituciones españoles en las asociaciones, foros y grupos internacionales relacionados con la investigación técnica y científica, refrenda este sucinto análisis. Reflexiones finales y perspectivas para el siglo XXI Una de las áreas de investigación en Ingeniería Civil de la que, hasta el momento, no se ha hecho mención, es la correspondiente a su faceta histórica, que tiene y ha tenido a lo largo del siglo una meritoria –diríase, en algunos casos, excelente– contribución al conocimiento: sea a través del CEHOPU (Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo), con sus publicaciones y exposiciones, lo sea por medio del Colegio de Ingenieros de Caminos, o bien de la mano de investigadores como Fernando Sáenz Ridruejo y muchos otros. Poco o nada se ha dicho hasta aquí de otra cuestión que forma parte indisoluble del binomio I+D y, más aún, de la innovación: su difusión y/o transferencia, es decir, su paso al “mercado”. Es cada vez más frecuente encontrar “papers” de ingenieros españoles en revistas cotizadas (Science Citation Index) de carácter internacional. Existen algunas publicaciones periódicas y monográficas, en español, de excelente nivel y hay, por último, una buena colección –bastante consolidada en algunos casos– de cursos, seminarios, conferencias y otras acciones, que incluyen también a Iberoamérica, cuyo recuento y pormenor excede al objeto de estas páginas. Expuesta a grandes rasgos –con un cierto desorden y notables carencias de rigor– una visión sesgada y particular del siglo bajo la perspectiva encomendada, proceden la reflexión y la cábala. Puede recurrirse a Madariaga («Englishmen, Frenchmen, and Spaniards») para explicar una buena parte de la acción tratada: espontaneidad, falta de continuidad, grandes dosis de imprevisión, individualismo, rechazo del método, condiciones innatas para la tarea, éxitos personales más que colectivos, intuición, ausencia de crítica… Los más significativos inconvenientes aquí citados se atenúan en la etapa final, de forma acorde con lo que la investigación cooperativa, paulatinamente introducida en este período, supone. Las líneas generales en las cuales se enmarcará el futuro pueden, en principio, tomarse de la formulación de objetivos del V Programa Marco: resolver los problemas existentes y orientarse al servicio del ciudadano. Este Programa concentra tres cuartas partes del presupuesto en la búsqueda de soluciones a numerosos problemas sociales y económicos. Entre ellos, caen dentro del ámbito de la ingeniería civil asuntos tales como: el medio ambiente, las infraestructuras, movilidad e intermodalidad sostenibles, tecnologías marinas y para el transporte terrestre, gestión sostenible y calidad del agua, la ciudad del mañana, y los sistemas de energía más limpios. Todo ello envuelto por la sociedad de la información. Se adivinan en este listado algunas pautas que presidirán la acción a desarrollar: predominio de la gestión, aprovechamiento de tecnologías de otros campos, calidad, reutilización y reciclado, trabajo con la naturaleza, durabilidad y seguridad, sistemas y materiales inteligentes, entre otras. Al finalizar el siglo XX, nuestro país ocupa una posición relevante en el campo de la ingeniería civil. Tal afirmación, que pudiera ser tachada de pretenciosa, se contrasta a diario, con independencia de que tanto el camino recorrido como cuanto incluye y subyace, no sean, precisamente, modélicos. Al borde del siglo XXI, existe en España un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación con un grado de madurez aceptable, si bien la ingeniería civil juega en el mismo un papel reducido, aunque con tendencia al alza, y es escasa la participación del sector privado. Centros oficiales y Departamentos universitarios aportan recursos humanos e infraestructuras de excelente calidad, pero el conjunto necesita de mayores impulso, apoyo y consideración, a fin de alcanzar la masa crítica, interacción y efectividad precisas. ■ -111- Felipe Martínez Martínez Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Director General del CEDEX O.P. N.o 49. 1999 La ingeniería española en el mundo Ignacio González Tascón DESCRIPTORES INGENIERÍA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO SIGLOS XVI-XX JOSÉ FRANCISCO NAVARRO RAFAEL GUASTAVINO BÓVEDAS TABICADAS LOS PRIMEROS RASCACIELOS LEONARDO TORRES QUEVEDO JOSÉ EUGENIO RIBERA HORMIGÓN ARMADO RAFAEL BENJUMEA, CONDE DE GUADALHORCE MANUEL DÍAZ-MARTA RAMÓN IRIBARREN CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO La primera aventura ultramarina Los distintos reinos asentados en la península Ibérica en tiempos medievales tuvieron ya una clara vocación constructora orientada más allá de sus fronteras políticas. Mudéjares musulmanes dejaron temprana huella de su habilidad como alarifes en los reinos de Castilla y Aragón; maestros canteros de Cantabria construyen puentes en Aragón y fortificaciones en Francia y fusteros y ferrones de Aragón y Cataluña construyen cimbras, pilotajes y rejas en sus territorios italianos. En el siglo XVI, España inició, bajo el gobierno de la Casa de Austria, una larga andadura ultramarina que tuvo en el campo de la ingeniería civil su más cumplida plenitud. Frailes constructores, alarifes, maestros canteros y fusteros, junto con aladreros y carpinteros de lo prieto, protagonizaron en los virreinatos de la Nueva España y del Perú la primera incursión de ingenieros y empresarios europeos en América. Ellos dieron las trazas de las nuevas ciudades, construyeron los primeros puentes en arco con ayuda de cimbras (artificio nunca visto hasta entonces, y que asombró a los pueblos indígenas), levantaron los primeros molinos hidráulicos –“corrientes y molientes”, como ordenaban los viejos fueros castellanos– desecaron lagunas y construyeron los primeros puertos abrigados, dotándolos de diques rompeolas, muelles de atraque, grúas y tinglados y almacenes para almacenar las mercadurías. El mestizaje entre constructores españoles y americanos permitió aprender a los ingenieros llegados de Castilla nuevas técnicas constructivas, como las cimentaciones adecuadas en terrenos sometidos a grandes terremotos o la construcción de puentes colgados, en la que los ingenieros incas eran consumados peritos. Sus “puentes de criznejas” o “puentes hamaca”, cuya construcción describe de manera precisa Garcilaso de la Vega el Inca, asombraron a los españoles, que los mantuvieron en algunos Caminos Reales durante siglos, cambiando tan sólo los cables vegetales por otros más sólidos formados por cordones de cuero de ganado vacuno. En América los españoles vieron por primera vez las simples y peligrosas tarabitas, que tanto espanto causaron a los españoles y a sus bagajes. Señalaremos algunas de las obras más relevantes del siglo XVI, el periodo fundacional de la mayoría de las ciudades americanas. Comenzando por las islas caribeñas, destaca en primer lugar la “Zanja Real”, el gran abastecimiento de aguas a la ciudad de La Habana. O la red de saneamiento “a la romana” llevada a cabo en la ciudad de Santo Domingo. En la Nueva España, destacaron el gran acueducto de Zempoala, construido bajo la dirección de fray Francisco de Tembleque y las ingeniosas obras de saneamiento del pantano de Yuririapúndaro, obra de fray Diego de Chaves, donde en vez de desecar una laguna renovó sus aguas convirtiéndola en un lago saludable de aguas renovables. En el remoto virreinato del Perú, la obra más significativa del siglo XVI fue sin duda el extraordinario equipamiento hidráulico realizado para suministrar agua a la industria minera de Potosí. Fue sin duda la mayor obra de ingeniería del mundo, construyendo en el macizo de Cari-Cari un conjunto de más de veinte presas conectadas entre sí para garantizar agua suficiente al llamado “Canal de la Ribera”, cuyos caudales permitían moler día y noche los minerales de plata hasta reducirlos a la finura de polvo, paso previo indispensable para proceder a la nueva metalurgia de amalgamación en frío. -112- Fig. 2. El desagüe de Huehuetoca en el año 1873. Fuente: I. González Tascón, Ingeniería Española en Ultramar, CEHOPU, CEDEX, MOPT, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1992. Fig. 1. Puente de criznejas sobre el río Apurímac. Fuente: I. González Tascón, Ingeniería Española en Ultramar, CEHOPU, CEDEX, MOPT, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1992. A diferencia de España, en las ciudades americanas el siglo XVII es un periodo de consolidación y crecimiento. En los primeros años se construirá la mayor obra de ingeniería civil del mundo, aquella que siglos después dejó perplejo y asombrado a Alexander von Humboldt. Fue una obra llevada a cabo para evitar inundaciones a la ciudad de México, cuyo emplazamiento, inadecuado y sin desagüe natural posible, estaba permanentemente amenazado por las lagunas que lo rodeaban, y que desbordadas en cascada anegaban con frecuencia la ciudad. El “Desagüe de Huehuetoca”, con sus más de veinte kilómetros de canal, y su túnel de más de seis, constituye la gran obra de ingeniería de la época, y en la que intervinieron, junto con el impresor y astrólogo alemán Enrico Martínez, frailes iracundos, como fray Andrés de San Miguel, llegando a escribirse en este siglo el primer “Libro Blanco” de la ingeniería española. En el siglo XVIII, bajo la administración borbónica, hace su aparición el primer cuerpo de ingenieros organizados, el cuerpo de ingenieros militares de la Corona, que se ocupan no sólo de levantar castillos, murallas y fortificaciones abaluartadas, sino también iglesias, palacios y obras públicas. Entre éstas destaca la construcción del arsenal de La Habana, con su extraordinaria sierra de agua para cortar maderas. O las nuevas obras en el Desagüe de México, levantando la gran bóveda o socavón para convertirla en un gran desmonte a cielo abierto. Allí se levantaron en el siglo XVIII algunos puentes extraordinarios, se mejoraron los caminos –como el Camino de los Virreyes, que iba de Veracruz a México–, se hicieron alamedas y nuevas traídas de aguas, construyendo nuevas fuentes barrocas, y en menor medida neoclásicas. Pero la obra más innovadora, al menos para quien esto escribe, no fue proyectada y construida por un ingeniero militar, sino que fue concebida por un cosmógrafo, Pedro de Peralta Barnuevo. Observando la erosión costera causada por el oleaje cuando incide oblicuamente a la costa, proyectó y construyó los primeros espigones para crear playas artificiales que conocemos, y que tuvieron además un señalado éxito, creándose unas playas que hicieron retroceder al mar, y poniendo fin a la erosión del pie de la muralla que defendía a la ciudad portuaria de El Callao, antepuerto de Lima, capital del virreinato. Españoles en la Rusia de los Zares En los primeros años del siglo XIX inicia su andadura la Escuela de Caminos y Canales de Madrid, obra del gran ingeniero canario Agustín de Betancourt. Tras desarrollar una gran labor en España, y ante los negros presagios que llegaban de Francia, las disputas con Godoy impulsaron a Betancourt a contratarse al servicio del zar de Rusia Alejandro I, estableciéndose en su capital San Petersburgo. Allí, a partir de 1808 y hasta su muerte en 1824, Betancourt llevó a cabo extraordinarias obras de urbanismo en la capital, mejorando las comunicaciones y construyendo la gran Feria de Nizhni Novgórod, de capital importancia para organizar el comercio de una gran gran parte del imperio. Junto a él trabajó el joven ingeniero Rafael Bauzá, colaborador en las grandes obras de ingeniería de Rusia, y constructor de la Casa de la Moneda de Varsovia. -113- O.P. N.o 49. 1999 Fig. 3. Agustín de Betancourt y Molina. Óleo sobre lienzo de Platón Tiurin, 1859. Fuente: Betancourt, Los inicios de la ingeniería moderna en Europa, CEHOPU, CEDEX, MOPTMA, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1996. Dos empresarios pioneros en los Estados Unidos La riqueza y pujanza del capitalismo norteamericano –patente ya a mediados del siglo XIX– actuó como un imán para hombres emprendedores e inconformistas de todo el mundo. Entre ellos algunos españoles que llevaron a cabo obras relevantes en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX y que paradójicamente son más conocidos en América que en España. José Francisco Navarro (San Sebastián, 1823 - Nueva York, 1909) y Rafael Guastavino (Valencia, 1842 - Asheville, en Carolina del Norte, 1908) son un paradigma del buen oficio de empresarios constructores españoles en los Estados Unidos. El joven Navarro abandonó España cuando sólo contaba con 15 años de edad, embarcándose hacia La Habana. Allí estableció los primeros contactos con técnicos y empresarios norteamericanos que construían los primeros ferrocarriles de la isla, lo que le permitió aprender inglés. Tras una corta estancia en Cuba, en 1840, cuando contaba 17 años, abandona la isla para establecerse en Norteamérica. En 1843, tras haber trabajado en una compañía en Baltimore, regresa a Cuba, trabajando en los ferrocarriles, de importancia capital para transportar el azúcar desde los ingenios donde se obtenía hasta los puertos de la costa por los que se exportaba. Se estableció en Cárdenas, donde funda, asociado al rico hacendado Inocencio Casanova su primera empresa, Casanova y Navarro. Un terrible incendio que asoló a la ciudad de Cárdenas en enero de 1852 le llevó a la ruina. Tras liquidar lo que le quedaba, abandona la isla, estableciéndose en Nueva York en 1855. Se integra con facilidad en su nueva vida, y dos años después, en 1857, se casa con Ellen Amelia Dykers, hija de un acreditado banquero, lo que le permitirá relacionarse con el mundo de los negocios y las finanzas. En 1859 construye el primer vapor de hierro botado en los Estados Unidos, el buque “Matanzas”. Ese mismo año, con su amigo Henry Hyde, funda la compañía de seguros “The Equitable Life Assurance Society of the United States”, compañía conocida en España como “La Equitativa”, a la que Navarro permanecerá vinculado como directivo toda su vida. La empresa creció y en 1870 se trasladó a una nueva sede, el Equitable Building, el edificio más alto de la ciudad, y que gracias a la perspicacia de Navarro fue el primer edificio de oficinas de Nueva York dotado de ascensores, abriendo el camino a la construcción de los rascacielos. Desde su terraza, a la que se ascendía cómodamente en ascensor, se contemplaba la mejor vista de Nueva York. Algunos años antes, en 1865, Navarro crea una compañía de vapores para comerciar entre los Estados Unidos y Brasil. El primero de agosto de este año zarpa de los muelles de Nueva York hacia Río de Janeiro el vapor North America, en el que ondeaban las banderas norteamericana, española y brasileña. Navarro fue también un inventor, patentando y fabricando en su empresa Hydraulic Machine Company los primeros contadores de agua que se instalaron en Nueva York. En 1871, las autoridades de la ciudad se comprometieron a comprar diez mil ejemplares de sus contadores para el Departamento de Obras Públicas. Por los talleres de la Hydraulic Machine Company apareció un día del año 1871 Simón Ingersoll para que le repararan una taladradora de su invención que se le había estropeado. Navarro se percató del interés que podía tener la fabricación masiva de taladradoras de este tipo y, tras llegar a un acuerdo económico, fundan la Ingersoll Rock Drill, compañía que más tarde pasará a denominarse The Ingersoll Rand Company, y que suministrará la mayoría de las taladradoras que se utilizarán en la construcción del Canal de Panamá. En la década de los setenta llega a los Estados Unidos el valenciano Rafael Guastavino. Había estudiado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y dado sus primeros pasos como constructor en la casa Batlló. En Cataluña, de la mano de su maestro Juan Torras, Guastavino se familiarizó con la construcción de bóvedas tabicadas tradicionales, con las que era posible –uniéndolas con yeso o con cemento– construir bóvedas, cúpulas o escaleras sin necesidad de utilizar cimbras, lo que resultaba un ahorro importante en muchos casos. Además, estas estructuras cerámicas mostraban un excelente comportamiento en caso de que se declarase un incendio, asunto que preocupaba mucho a las autoridades norteamericanas. En Nueva York, el empresario e inventor vasco Navarro pronto se interesó por el extraño modo de construir del valenciano Guastavino. A principio de los años ochenta Navarro le encargó a Guastavino la construcción de un edificio para albergar la sede en Nueva York de la Edison Electric Illu- -114- minating Company, pues el genial inventor Thomas Edison (1847-1931) y el empresario Navarro fueron amigos y socios en diversos negocios relacionados con la novedosa iluminación por incandescencia. Pronto las estructuras cerámicas construidas por la empresa Guastavino Fire Proof Construction Company comenzaron a extenderse por los Estados Unidos, y en 1891 su compañía familiar tenía ya oficinas en Nueva York, Boston, Providence, Milwaukee y Chicago. La catedral neoyorquina de Saint John the Devine, el Museo Nacional de Washington, el Pabellón Español en la Exposición Universal de Chicago, el edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Biblioteca Pública de Boston, el Hospital General de Búfalo y la estación de metro de City Hall en Nueva York son algunas de las más notables. Esta última, de gran belleza, fue abierta al público en 1904, y hoy día, en reconocimiento a su singularidad, está considerada un monumento histórico de la ciudad. Tras la muerte de Rafael Guastavino en 1908 continuará su labor en los Estados Unidos su hijo del mismo nombre hasta su muerte en 1950. La empresa familiar aún sobrevivirá a ambos algo más de una década, cesando su actividad en 1962. Dejaba un legado de más de mil estructuras tabicadas –de ellas casi 400 en Nueva York– y un curioso libro «Essay on the Theory and History of Cohesive Construction», publicado en Boston para justificarlas. Fig. 5. Anuncio con la descripción de algunas de las bóvedas construidas por R. Guastavino Co. Mientras Rafael Guastavino levantaba edificios, iglesias, fábricas y bibliotecas, José Francisco Navarro –asociado a partes iguales con George Pullman y Cornelius Garrison– construye en 1878 el Ferrocarril Elevado en la Sexta Avenida, por entonces la más próspera y elegante de la ciudad de Nueva York. Fue el primero del mundo de estas características, una revolución en el transporte urbano, que ya estaba muy congestionado (todavía no había metro) y un excelente negocio. Se inauguró el 4 de junio de 1878, y la noticia del nuevo ferrocarril aparece puntualmente recogida en la revista española “La Ilustración Española y Americana” el 15 de junio de 1878. Fig. 6. Viaje inaugural del ferrocarril elevado. Dibujo de F. Cusachs. Fuente: Conchita Murman y Eric Beerman, Un vasco en América. José Francisco Navarro Arzac. (1823-1909). Fig. 4. Navarro en el laboratorio de Edison. Dibujo de F. Cusachs. Fuente: Conchita Murman y Eric Beerman, Un vasco en América. José Francisco Navarro Arzac. (1823-1909). -115- O.P. N.o 49. 1999 El ferrocarril elevado permitía recorrer nueve kilómetros en tan sólo 25 minutos contando el tiempo de paradas; hasta entonces los trabajadores empleaban en hacerlo en tranvías casi hora y media. La gran demanda, que superó todas las previsiones, hizo que la empresa aplicara el criterio “no seat, no fare”, cobrando sólo a los usuarios que viajaban sentados. En 1881 Navarro vendió sus acciones del ferrocarril urbano elevado, convirtiéndose en una de las veinte mayores fortunas de los Estados Unidos. Este mismo año entró en el sector de la construcción con su inmobiliaria Navarro Apartments y su constructora Central Park Building Company. En tan sólo dos años –1881 a 1883– Navarro levantó ocho edificios de viviendas de lujo que pueden considerarse como los primeros rascacielos de Nueva York. Los proyectó en un estilo vagamente hispanomorisco el arquitecto francés Phillip Hubert y recibieron nombres de ciudades de la península Ibérica: Madrid, Córdoba, Granada y Valencia daban a la calle 59, y Lisboa, Barcelona, Salamanca y Coimbra lo hacían a la calle 58. Los Navarro Apartments contaban con los últimos avances –ascensores, telefonía interna, calefacción por vapor y agua caliente central–, y con una excelente iluminación eléctrica que le recomendó su amigo Edison. Costaron seis millones de dólares, y fueron un gran éxito urbanístico, aunque no desde el punto de vista financiero. Con los Navarro Apartments comenzó a ser elegante vivir en pisos elevados en vez de en mansiones aisladas; Navarro fue también en este campo un precursor. Los Navarro Apartments fueron demolidos en 1927. Fig. 7. Navarro Apartments. Fuente: Conchita Murman y Eric Beerman, Un vasco en América. José Francisco Navarro Arzac. (1823-1909). Otro de los grandes negocios de Navarro relacionados con la construcción fue la fabricación de cemento, que a diferencia de Europa había tenido escasa relevancia en los Estados Unidos. Navarro tuvo que importarlo para sus obras, y en la década de los ochenta adquirió los derechos de varias patentes, fundó su propia empresa –Keystone Cement Company– y construyó en Coplay una factoría que producía el mejor cemento Portland de los Estados Unidos. La compañía cementera de los Navarro –que pasó más tarde a denominarse Atlas Portland Cement Company– suministró la mayor parte del cemento requerido para llevar a cabo las obras del Canal de Panamá (1904-1914). Más de cinco millones de barriles de cemento, sin que el severo control de calidad de la obra rechazase una sola partida. El transbordador del Niágara de Leonardo Torres Quevedo De gran brillantez técnica, aunque de menor relevancia económica, fue la obra emprendida por otro vasco universal, el ingeniero de caminos Leonardo Torres Quevedo (1852-1936). Inventor en múltiples campos –hizo aportaciones notables en la aerostación y en la construcción de máquinas algebraicas–, su principal obra en el exterior tuvo como escenario el río Niágara, en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. El 20 de enero de 1916, la revista “The Canadian Engineer” testimoniaba el éxito técnico y empresarial del Transbordador Funicular del español Leonardo Torres Quevedo, que salvaba una luz de unos 550 metros sobre las aguas del río Niágara con una barquilla capaz de transportar 45 personas. Algunos años antes, en 1907, este mismo artífice había construido en San Sebastián otro del mismo tipo, aunque de luz mucho menor (280 m), lo que le dio prestigio, facilitando la adjudicación del construido sobre el cauce del río Niágara, a unos cinco kilómetros aguas abajo de las célebres cataratas. El emplazamiento elegido, un recodo del río llamado Whirlpool (Remolinos), obedeció a razones funcionales, ya que en ese lugar ambas orillas del río se encuentran situadas en la provincia de Ontario (Canadá), mientras que en otros lugares el río hace de frontera entre Canadá y los Estados Unidos. Tanto las patentes del Transbordador, como la empresa que lo construyó –The Niagara Spanish Aerocar Co. Limited– eran íntegramente españolas. Para dirigir las obras, se desplazó a Canadá Gonzalo Torres y Polanco, hijo del inventor. La barquilla fue construida en España y enviada a Canadá. Se montó suspendida de un carro que rueda sobre seis cables paralelos, cada uno de los cuales va firmemente anclado en uno de sus extremos, el situado en Colt’s Point. En el opuesto, los cables no van anclados, sino que pasan por unas poleas y terminan en unos contrapesos metálicos de unas diez toneladas por cable. Esta disposición, muy ingeniosa, proporcionaba una gran seguridad al transbordador, siendo una de las principales razones por las que fue la elegida. Se debe a que la tensión de los cables depende exclusivamente de los contrapesos, y no del peso de la barquilla; si aumenta el peso de la barquilla, debido al mayor número de pasajeros que lleva, los contrapesos se elevan y la barquilla desciende ligeramente hasta alcanzar el equilibrio. -116- Esta disposición confiere al transbordador una gran seguridad en caso de que accidentalmente se rompiese un cable, pues no aumentaría la tensión en los restantes, sino que la barquilla descendería bruscamente alrededor de un metro, hasta alcanzar su posición de equilibrio. Desde su inauguración hasta hoy, el Transbordador sobre el río Niágara ha sido utilizado por decenas de miles de turistas, constituyendo la principal obra llevada a cabo por una empresa de ingeniería española en Canadá. El hormigón armado hace su aparición. José Eugenio Ribera Las primeras construcciones de hormigón armado en España se deben a José Eugenio Ribera (1864-1936), el más brillante constructor español del siglo XX. Fundó la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles, desde la que desarrolló una intensa actividad en campos muy variados, destacando sus construcciones de puentes de hormigón armado, que levantaba con armaduras rígidas, lo que le permitía construir sin necesidad de utilizar cimbras. No me corresponde a mí comentar sus extraordinarias obras en España, pero sí señalar que su Compañía llevó a cabo obras importantes en Marruecos, como el puente de hormigón armado sobre el río Lucus en la línea férrea de Tánger a Fez. Consta de cuatro tramos de vigas rectas de hormigón armado de 18 metros de luz. También, y sobre el mismo río Lucus, el puente carretero en las cercanías de Larache, en la carretera de Tánger a Rabat, abierto al tráfico en enero de 1929. Está constituido por cinco tramos de alrededor de 30 metros, todos ellos formados por vigas aligeradas o celosías de hormigón, tipología heredada de la época de las celosías metálicas, pero que hechas en hormigón requerían mucho trabajo de encofrado. También en Francia construyeron puentes de viga aligerada o celosía de hormigón. El proyecto era del ingeniero Caquot, quien proyectó un paso superior en la calle Lafayette en París, formado por dos tramos cuyas luces superaban los 70 metros, quedando inaugurada la obra en 1928. El Conde de Guadalhorce y el Metro de Buenos Aires El fin de la monarquía y la llegada de la Segunda República arrastró a un voluntario exilio a uno de los más competentes ingenieros de caminos de nuestro siglo, Rafael Benjumea, nombrado Conde de Guadalhorce por Alfonso XIII en reconocimiento a su buen hacer en el campo de la ingeniería hidráulica. Tras pasar un periodo de reflexión en Francia, Rafael Benjumea decidió emprender una nueva vida profesional y empresarial en América, saliendo para Argentina a finales de 1931. No regresaría a España hasta 16 años después, en diciembre de 1947. Con ayuda de algunos amigos fundó su nueva empresa –la Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas–, que orientó sus actividades a la construcción del Metropolitano de Buenos Aires. Fig. 8. José Eugenio Ribera. Fuente: José Eugenio Ribera, Ingeniero de Caminos, 1864-1936, Colegio de Ingenieros de Caminos, Madrid, 1982. Fig. 9. Rafael Benjumea, Conde de Guadalhorce. Fuente: F. Sáenz Ridruejo, Los Ingenieros de Caminos, Colegio de Ingenieros de Caminos, Madrid, 1993. No fue tarea fácil, pues encontró la desconfianza de la banca local y la manifiesta hostilidad de la Compañía AngloArgentina de Tranvías, que veía una peligrosa competencia en la gran actividad del español recién llegado. Benjumea se sobrepuso a todo, y a finales de abril de 1933 inició las obras del Metropolitano de Buenos Aires con tal ímpetu, que el 9 de noviembre de 1934 pudo inaugurarse el primer tramo de la línea Constitución-Retiro. Lo hizo el presidente de Argentina, quien finalizó su discurso dirigiéndose a Benjumea: “Conde, creo en Dios y en Vd”. Contó, como hombre de confianza para dirigir las obras del metro de Buenos Aires, con el también ingeniero Francisco García de Sola, quien en 1935 recibió un homenaje en Madrid, que recoge la “Revista de Obras Públicas” de ese año. En 1938 se habían construido casi 16,5 kilómetros de metro en las tres líneas Constitución-Retiro, Plaza de Mayo-Palermo y Constitución-Boedo, que transportaban más de 200 millones de viajeros al año, dejando una huella imborrable de este infatigable ingeniero y noble constructor español. Los hombres del exilio La Guerra Civil y los penosos años de reconstrucción que la siguieron no fueron los más favorables para emprender aventuras empresariales fuera de nuestras fronteras. Las realizaciones más notables en este periodo corresponden a ingenieros y arquitectos emigrados o exiliados que desarrollan su actividad en países muy diversos, unas veces constituyendo empresas propias, y otras trabajando al servicio de Gobiernos e instituciones internacionales. Labor muy meritoria en el campo de la hidráulica desarrolló en Venezuela el ingeniero Félix de los Ríos (1880-1963), que había sido Director General de Obras Hidráulicas durante la Guerra Civil. Así se lo reconoció con generosidad su país de acogida, pues tras su muerte el Presidente de la República ordena –por decreto de 30 de junio de 1969– que se denomine Presa Ingeniero Félix de los Ríos a la que se encontraba entonces en construcción sobre el cauce del río Tocuyo, en el sitio de Dos Cerritos, municipio de Bolívar, en el Estado de Lara. Más de un siglo después de que Agustín de Betancourt buscara acogida en Rusia huyendo de Godoy, lo hizo Federico Molero Gimeno en la Unión Soviética. Allí –como Betan- -117- O.P. N.o 49. 1999 court más de un siglo antes– desarrolló una intensa vida profesional en el campo de la ingeniería hidráulica, diseñando y proyectando grandes canales prefabricados que podían transportarse por flotación. México fue un país que prestó generosa acogida a los españoles del exilio, y éstos, en justa contrapartida sirvieron con eficacia al país que los adoptaba. El ingeniero Manuel Díaz Marta, que había iniciado su vida profesional en las obras de regadío del Cíjara en la cuenca del Guadiana, llevó a cabo tras su exilio en México el abastecimiento de aguas a Acapulco y los muelles de Veracruz, pasando después a prestar sus servicios al servicio de organismos internacionales que le permitieron conocer casi todos los países de Hispanoamérica. Otro joven arquitecto, Félix Candela, se acoge tras la Guerra Civil a la hospitalidad de México, país en el que llevará a cabo la mayor parte de su obra como constructor. En 1949 funda con sus hermanos Antonio y Julio la empresa constructora Cubiertas ALA, siendo su presidente durante dos décadas. Entre sus obras más notables destacan las cubiertas laminares de hormigón de la capilla de Lomas de Cuernavaca (México, 1959) formada por una simple hoja de paraboloide hiperbólico, y la planta embotelladora Bacardí en Cuautitlán (México, 1960). Su última gran realización, empleando ya acero estructural, fue el Palacio de los Deportes para la Olimpiada de México (1968), construido en tan sólo dieciocho meses, y cuya cúpula esférica, de grandes dimensiones (20.000 metros cuadrados de superficie), se realizó con arcos de acero, paneles de aluminio en forma de paraboloides hiperbólicos y una cubierta de planchas de cobre. Las décadas de los cincuenta y los sesenta Tras la contienda civil, la década de los años cuarenta fue una época de penosa reconstrucción en un clima de aislamiento del mundo exterior. Durante los años cincuenta España y sus empresas comienzan a interesarse tímidamente en los mercados próximos, sobre todo en los de Portugal, cuyo régimen político era amigo y cuya vecindad geográfica y de lengua facilitaba los intercambios comerciales. En 1955 la empresa española Boetticher y Navarro S.A. suministra e instala en Portugal compuertas de aliviadero para la Hidroeléctrica do Cávado, y construye un puente-grúa importante para Electra de Lima. La década de los sesenta señala el comienzo de una actividad empresarial en Hispanoamérica que no hará sino aumentar hasta hoy. A la apertura de este importante mercado contribuye la fundación en 1964 de Tecniberia, que organiza anualmente una Misión Técnica para difundir nuestros logros en el campo de la ingeniería en ultramar, y abrir así nuevos mercados. En 1964 la Misión Técnica se orientó hacia Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador; al año siguiente se hizo una labor de prospectiva en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, y en 1966 fueron México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá los países visitados. El creciente nivel técnico de la ingeniería española alcanzó cotas muy notables en el campo portuario, donde destaca la figura señera de Ramón Iribarren. En 1967, tras su muer- te, el ingeniero francés M. Lafaix reconoce en un artículo publicado en la ”Revista de Obras Públicas” no sólo sus aportaciones teóricas del “Método de los planos de oleaje”, sino también sus grandes éxitos en puertos vasco-franceses, y muy especialmente en el de San Juan de Luz. Fue nombrado por ello por el Gobierno francés Caballero de la Legión de Honor. Este mismo año de 1967, tiene lugar en Ecuador un concurso internacional para la construcción de un oleoducto de 367 kilómetros entre Durán y Quito, con 3.000 metros de desnivel, que debe afrontar la terrible cordillera de los Andes. Resultó vencedor un consorcio de empresas españolas de ingeniería y construcción de equipos, que abrieron el camino a sucesivas intervenciones. El rápido crecimiento económico de los años sesenta da lugar a la consolidación de empresas constructoras cada vez más potentes y prestigiosas, aunque todavía pueden crecer sin problemas en el mercado interior. En 1970 Dragados y Construcciones S.A. –que cuenta ya con 20.000 empleados– recibe el Trofeo Internacional de la Industria, concedido por el Institut International de Promotion et de Prestige de Ginebra, entidad patrocinada por la Unesco. Este mismo año 1970, la empresa Texsa de Barcelona recibe la primera medalla de oro de la Exposición Internacional de Inventores de Bruselas por su producto Morter-Plas, una lámina impermeable que permite grandes deformaciones, de gran utilidad en el mundo de la construcción. Aunque la década de los años sesenta fue de expansión interior, y las constructoras españolas no precisaban para su crecimiento y consolidación buscar imperiosamente obras en el mercado exterior, algunas compañías iniciaron su andadura en este campo. Cubiertas y MZOV, empresa de vocación africanista, construye en Marruecos las presas de Mechra Homadi y Mechra Klila, el pantalán para dar salida marítima a los fosfatos Saharianos, y levanta en Mozambique la presa Oliveira Salazar. La década de los años setenta La crisis del petróleo de 1973 hizo que la demanda nacional de obras públicas se estancase para a continuación sufrir una lenta pero continua recesión. Las empresas españolas, que gozaban ya de un buen nivel tecnológico y organizativo, comenzaron a orientar cada vez más su actividad hacia los mercados exteriores. En 1974, ya en plena crisis económica, las constructoras españolas contrataron obra internacional por valor de 100 millones de dólares, que se multiplicaron por tres en 1975, por cinco en 1976 y por ocho en 1977. Un ritmo de crecimiento vertiginoso, que cae bruscamente en 1978 a 400 millones de dólares –la crisis de Irán–, para recuperarse en años sucesivos hasta alcanzar los 1.200 millones de dólares en el último año de la década (1980). Entre las obras más notables destaca el Puente Internacional Fray Bentos-Puerto Unzué sobre el río Uruguay, que pasó a ser la comunicación terrestre más al sur entre Uruguay y Argentina. Es un puente de 3.408 metros de longitud, y una luz máxima de 220 metros. En 1972 se encargó la construcción del puente a un consorcio del que formaba parte la empresa -118- española Entrecanales y Távora. Se utilizaron en su cimentación campanas de aire comprimido, siendo el puente de hormigón pretensado. En 1977 estaba terminado, y ese año es descrito en la “Revista de Obras Públicas” por el ingeniero de Entrecanales y Távora Dieter Horstmann. Otra de las grandes constructoras españolas con temprana proyección internacional fue Agromán. En esta década realizó dos importantes obras de ingeniería hidráulica, ambas en la República Dominicana. La primera fue la construcción del Complejo Hidroeléctrico de Valdesia, la más importante construida hasta entonces en la República. Consta de una presa de contrafuertes de 80 metros de altura máxima, con un vertedero central con capacidad de aliviar 7.200 m3/s, la central hidroeléctrica, un túnel de presión, un pozo de compuertas, túnel de desagüe, contraataguía, y presa de contraembalse de Las Barías. Las obras se iniciaron en 1972 y se terminaron a principios de 1976. La otra fue la Presa del Rincón, sobre el cauce del río Jima, junto al poblado de Rincón. Se trata de una presa de gravedad de 54 metros de altura máxima, destinada al regadío y la producción de electricidad. Las obras comenzaron en 1976, terminándose a mediados de 1978. Otra obra notable, proyectada y construida por la empresa Entrecanales y Távora en Paraguay, fue el gran puente de hormigón pretensado sobre el río Paraguay para mejorar las comunicaciones por carretera entre las diversas regiones del país. Tiene una longitud total de 1.370 metros, siendo el mayor el vano central, con 170 metros. Fue construido mediante voladizos sucesivos. En 1975 se adjudicó a esta empresa la obra, encontrándose terminada a finales de 1979. La década de los ochenta Una de las obras más emblemáticas de la década fue la construcción por Entrecanales y Távora del complejo hidroeléctrico de Paute, en Ecuador. Incluía la construcción de la presa Daniel Palacios, de 170 metros de altura, que permite embalsar 120 millones de metros cúbicos de agua. Desde la presa, un túnel de 6,2 kilómetros de longitud y cinco metros de diámetro conduce un caudal de 100 m3/s hasta una tubería de presión que conduce el agua hasta las cinco turbinas emplazadas en la casa de máquinas, una gran caverna de 123 metros de longitud, 23 de ancho y 42 de altura, excavada en la roca. Esta misma empresa levantó la presa de Santa Rita, en Medellín, Colombia. Agromán tuvo en esta década su obra más significativa en la República Dominicana, escenario de otras muchas realizaciones anteriores. En 1984 terminó la Presa del Hatillo, sobre el río Yuna, que con sus mil hectómetros cúbicos de embalse constituyó la de mayor envergadura de todo el Caribe, destinada al regadío y la producción de electricidad. Quizá la obra más emblemática de Dragados y Construcciones en esta década sea la construcción del puerto de Agadir, en la costa atlántica de Marruecos, una obra portuaria de gran envergadura. La constructora Cubiertas y MZOV, firmemente implantada en Venezuela desde la década de los sesenta, lleva a cabo la construcción de una parte importante del Metropolitano de Caracas, y la Presa de Río Grande, de materiales sueltos, también en Colombia. Esta misma empresa construyó en Ecuador importantes obras para el regadío en el cauce del río Daule. Otras obras fueron construidas conjuntamente por varias empresas españolas asociadas temporalmente; así, Dragados y Construcciones y Agromán consiguen la adjudicación de la construcción de la autopista de circunvalación de Guayaquil (Ecuador). El fin de siglo Durante esta década, Hispanoamérica continúa siendo el principal mercado exterior, con la característica de que muchos de los complejos contratados no son obras de infraestructuras básicas, sino de tipo turístico. Un buen ejemplo lo constituye el complejo hotelero de Meliá Cancún en México, construido por la empresa Huarte. Es una época expansiva, pues se pasa de los 58.000 millones de obra contratada en el exterior en 1900, a los 250.000 millones contratados en 1995. Sería interminable –además de pretenciosa– una prolija descripción de las principales obras de empresas constructoras españolas en el exterior. Señalaremos tan sólo que incluyen presas de regadío y producción hidroeléctrica, ferrocarriles, carreteras y autopistas, con sus puentes y viaductos, complejos hoteleros y otros edificios (hospitales, centrales térmicas, aeropuertos, factorías industriales, metropolitanos, puertos, silos. Terminando el siglo, Hispanoamérica sigue siendo el principal escenario de la actividad exterior, con obras al menos en Bolivia, Chile, República Dominicana, Jamaica, Argentina, Cuba, Honduras, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica y Panamá. Le sigue África (con obras en Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes y Libia entre otros) y Europa, muchas veces asociados con otras empresas nacionales o extranjeras. Es una década además en la que se difumina cada vez más la idea de empresa nacional, por las múltiples compras, fusiones y asociaciones temporales, y en la que los grandes equipos de técnicos y financieros proyectan, dirigen y financian las obras de manera mucho más colectiva que en las primeras décadas del siglo. ■ Ignacio González Tascón Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Bibliografía utilizada – “Revista de Obras Públicas”, Años 1956, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1977, 1979, 1980, 1981. – Burman, Conchita y Beerman, Eric, Un vasco en América. José Francisco Navarro Arzac, Madrid, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1998. – Guastavino, Rafael, Essay on the Theory and History of Cohesive Construction, applied especially to the Timbrel Vault, Boston, Ticknor and Company, 1893 (segunda edición). – Martín Gaite, Carmen, El Conde de Guadalhorce, su época y su labor, Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1977. – Nieto, Patricia, “Construcciones españolas en el extranjero. Obras de extramuros”, Revista del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, junio 1988, pp. 17-22. – Rodríguez, J. Ignacio, “Constructoras españolas en el extranjero. Lejos de casa”, Revista del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, diciembre 1993, pp. 4-10. – Rodríguez, J. Ignacio, “Constructoras españolas en países sacudidos por conflictos. Entre la paz y la guerra”, Revista del Ministerio de Fomento, junio 1996, pp. 16-23. – Sáenz Ridruejo, Fernando, Los Ingenieros de Caminos, Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1993. -119- O.P. N.o 49. 1999