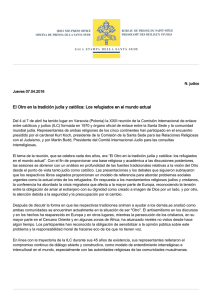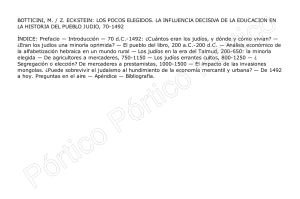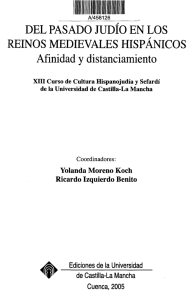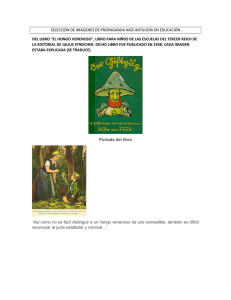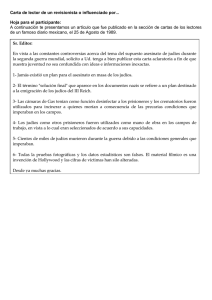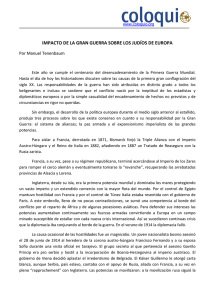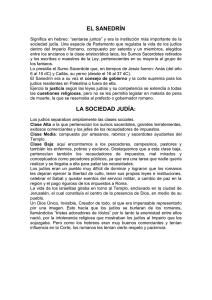A vueltas con la cuestion judia - Elisabeth Roudinesco
Anuncio

En este libro la autora traza una historia general del odio al judío, primero en las sociedades teocráticas (que aspiran a asimilar al enemigo) y luego en las sociedades surgidas de la Ilustración, cuando el racismo legitima la destrucción física del elemento «corruptor». La politización del antisemitismo, unida a la perversión de la ciencia, permitirá la industrialización de la muerte en los campos de exterminio nazis. La investigación de Roudinesco tiene dos polos de referencia: el origen francés del antisemitismo moderno y la guerra que libra Israel desde su fundación. Pero no sólo desfilan por estas páginas franceses e israelíes, culpables o perseguidos, sino también Freud, Hannah Arendt, Jung, Ernest Jones, Heidegger, Chomsky, Paul de Man y Víctor Farías. Desde el momento en que los nazis quisieron destruir un fragmento de humanidad, todos los seres humanos están implicados. Elisabeth Roudinesco A vueltas con la cuestión judía ePub r1.0 Titivillus 30.07.15 Título original: Retour sur la question juive Elisabeth Roudinesco, 2009 Traducción: Antonio-Prometeo Moya Editor digital: Titivillus ePub base r1.2 Se han dicho sobre los judíos cosas infinitamente exageradas y a menudo contrarias a la historia. ¿Cómo negar las persecuciones de que han sido víctimas en el seno de diferentes naciones? Por el contrario, son los crímenes de las naciones los que debemos expiar, concediéndoles los derechos imprescriptibles del hombre de los que ningún poder humano pueda despojarlos. Se les atribuyen vicios, prejuicios, un espíritu sectario e interesado […]. Pero ¿no deberíamos atribuirlos más bien a nuestras propias injusticias? Después de haberlos excluido de todos los honores, incluso del derecho a la estimación pública, no les hemos dejado más que los objetos de especulación lucrativa. Restituyámoslos a la felicidad, a la patria, a la virtud, concediéndoles la dignidad de hombres y ciudadanos; pensemos que nunca será político, dígase lo que se diga, el condenar al envilecimiento y a la opresión a una multitud de personas que viven entre nosotros. MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE, 23 de diciembre de 1789 Que Céline haya sido un escritor dado al delirio no me lo hace antipático, pero sí que ese delirio se expresara mediante el antisemitismo; todo antisemitismo es en última instancia un delirio, y el antisemitismo, aunque sea delirante, es el error capital. MAURICE BLANCHOT, 1966 INTRODUCCIÓN «Nazis, eso es lo que sois, echáis a los Judíos de sus casas, sois peores que los árabes». Lanzada en diciembre de 2008 por jóvenes Judíos fundamentalistas instalados en Hebrón, Cisjordania, esta acusación se dirigía a otros Judíos, soldados del ejército israelí (Tsahal) que habían recibido orden de expulsar a sus compatriotas. Ni unos ni otros habían conocido el genocidio[1]. «Nazis peores que los árabes»: esta frase contiene los significantes fundamentales de la pasión que no deja de extenderse de un extremo a otro del planeta desde que el conflicto palestinoisraelí se ha convertido en el referente principal de todos los debates intelectuales y políticos de la escena internacional. En el núcleo de estos debates —y con un fondo de asesinatos, matanzas y ofensas—, los Judíos extremistas insultan a otros Judíos y los califican de «peores que los árabes». Ello indica hasta qué punto odian a los árabes, y no sólo a los palestinos, a todos los árabes, esto es, al conjunto del mundo árabe-islámico, incluso a aquellos que no son árabes, pero que hacen suyo el islam[2] en todas sus modalidades: jordanos, sirios, paquistaníes, egipcios, magrebíes, iraníes, etc. Judíos racistas, pues, dado que en la frase en cuestión se dice que los que ellos llaman árabes — musulmanes e islamistas por igual— son como los nazis, sólo que algo mejores; pero también Judíos que llaman a otros Judíos peores que los árabes, es decir, los comparan con los mayores asesinos de la historia, con aquellos genocidas responsables de lo que en hebreo llaman la Shoá, la catástrofe —el exterminio de los Judíos de Europa— que tan determinante fue en la fundación del Estado de Israel[3]. Cuando franqueamos las murallas, las alambradas, las fronteras, no cabe duda de que encontramos la misma pasión, generada por extremistas que, aunque no representan toda la opinión, no por ello son menos influyentes. Del Líbano a Irán y de Argelia a Egipto, los Judíos suelen ser tratados de nazis o identificados con los exterminadores del pueblo palestino. Cuanto más se califica a los Judíos en su conjunto de genocidas poscoloniales, adeptos al imperialismo americano, o de islamófobos[4], más se recupera la literatura surgida de la tradición antisemita europea: «Los Judíos», dicen, «descienden de los monos y los cerdos». Y más aún: «Los Judíos han corrompido Estados Unidos, los cerebros Judíos han mutilado los cerebros americanos. El Judío Jean-Paul Sartre ha difundido la homosexualidad. Las calamidades que causan estragos en el mundo, las tendencias bestiales, la concupiscencia y el comercio abominable con los animales proceden del Judío Freud, del mismo modo que la propagación del ateísmo se debe al Judío Marx.»[5] En este mundo no hay reparos en leer Mein Kampf, o Los protocolos de los sabios de Sión, o Los mitos fundacionales del Estado de Israel[6], ni en negar la existencia de las cámaras de gas, ni en denunciar presuntas conspiraciones judías para dominar el mundo. Todo cabe aquí: jacobinos, defensores del capitalismo liberal, comunistas, masones, todos están presentes como agentes de los Judíos, según puede verse, por ejemplo, en el artículo XXII de la Constitución de Hamas, que representa un retroceso completo en relación con la de la OLP[7]: «Desde hace ya mucho tiempo, los enemigos [los Judíos] vienen trazando planes y aprobándolos para llegar a donde están actualmente […]. Gracias al dinero, controlan los medios mundiales, las agencias de información, la prensa, las editoriales, las emisoras de radio […]. Ellos estuvieron detrás de la Revolución Francesa, de la revolución comunista y de la mayor parte de las revoluciones de las que hemos oído y oímos hablar aquí y allá. Gracias al dinero, han creado organizaciones secretas que se instalan en todo el mundo para destruir las sociedades y favorecer los intereses del sionismo, como la francmasonería, los clubs de rotarios, los Lions Clubs, la B’nai B’rith, etc. Gracias al dinero, han conseguido tener el control de los Estados colonialistas y son ellos quienes los han empujado a colonizar numerosas regiones para explotar sus riquezas y expandir allí su corrupción.»[8] Si nos volvemos ahora hacia el corazón de Europa, y nos fijamos concretamente en Francia, vemos que las injurias brotan con la misma violencia. Muchos ensayistas, literatos, filósofos, sociólogos y periodistas apoyan la causa israelí cubriendo de insultos a quienes defienden la causa palestina, mientras que éstos los injurian a su vez; unos y otros no dejan de tratarse mutuamente de nazis, negacionistas, antisemitas y racistas. Por un lado, los fustigadores del «negocio de la Shoá», del «Estado sionista genocida», del «nacionallaicismo», de los «renegados colaboracionistas», de los «judeólatras», de los «judeonistas» (judíos sionistas), por el otro los que denuncian a los «renegadoizquierdoislamo-nazifascistas»[9]. En pocas palabras, el conflicto entre israelíes y palestinos —vivido como una división estructural entre los Judíos y el mundo árabe-islámico, pero también como una fisura interna en la judeidad de los Judíos, o incluso como una ruptura entre el mundo occidental y el mundo antiguamente colonizado— está hoy en el centro de todos los debates entre intelectuales, sean o no conscientes de él. Y se comprende por qué. Desde el exterminio de los Judíos por los nazis —acontecimiento trágico que dio lugar a una nueva organización del mundo de la que surgieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Estado de Israel en Palestina—, las ideas de genocidio y crimen contra la humanidad se han vuelto aplicables a todos los Estados del planeta. En consecuencia, y de manera creciente, el discurso del universalismo llamado «occidental» se ha puesto seriamente en entredicho. Dado que el mayor de los salvajismos conocidos —es decir, Auschwitz— surgió en las naciones más civilizadas de Europa, todos los pueblos humillados por el colonialismo o por las distintas formas de explotación capitalista, así como todas las minorías oprimidas (en razón de su sexo, del color de su piel, de su identidad), podían arrogarse el derecho a poner en duda los valores presuntamente «universales» de la libertad y la igualdad. En su nombre, en efecto, los Estados occidentales habían cometido las peores atrocidades y seguían gobernando el mundo, perpetrando crímenes y delitos condenados por la declaración de derechos que ellos mismos habían estatuido. Asistimos así a una nueva polémica sobre los universales. Tanto si nos interesamos por el altermundialismo, por la historia del colonialismo y del poscolonialismo, por la de las minorías llamadas «étnicas» o «identitarias», como si analizamos la construcción o la deconstrucción de las determinaciones de género o de sexo (homosexualidad, heterosexualidad), tanto si insistimos en la necesidad de estudiar el hecho religioso o la desacralización del mundo como si tomamos partido por la historia recordada frente a la historia erudita, empezamos siempre por remitirnos a la cuestión del exterminio de los Judíos en la medida en que sin duda fue el momento fundador de una reflexión sobre los conflictos identitarios. De ahí la exacerbación del antisemitismo y del racismo que aparece paralelamente a una nueva reflexión sobre el ser judío. Por las estructuras laicas de sus instituciones, Francia pareció durante mucho tiempo quedar al margen de esta clase de conflictos, hasta el punto de que antaño hizo soñar a los Judíos asquenazíes que vivían en Alemania, en Rusia o en la Europa oriental: en Francia se vive como Dios, venían a decir. Y si vivías allí ya no tenías que preocuparte por las plegarias, los ritos, las bendiciones, las preguntas sobre la interpretación de delicadas cuestiones dietéticas. Rodeado de escépticos, también tú podrías relajarte al caer la tarde, exactamente como miles de parisinos en su café favorito. Pocas cosas son más agradables, más civilizadas que una terraza tranquila en el crepúsculo. Pero los tiempos cambiaron desde que el modelo laico francés se puso en entredicho, conforme el conflicto palestino-israelí se convertía en un problema importante en el seno de la sociedad civil y, con la aparición de reivindicaciones identitarias y religiosas, la República tropezaba con nuevas dificultades para asimilar a inmigrantes que llegaban de sus antiguas colonias. Incluso en los últimos tiempos parece ser víctima de la manía de evaluar los orígenes, lo cual incita, al margen de la política, a acoger a las personas en función de criterios llamados étnicos, sexuales o de «pertenencia comunitaria». Puede que esta manía de las mediciones no sea en el fondo sino volver a la exclusión, pues la patria de los derechos del hombre, la primera que emancipó a los Judíos, en 1791, estuvo también, alrededor de 1850, entre las primeras que generaron tesis antisemitas, y ya en 1940 traicionó su propio ideal con la instauración del régimen de Vichy. Volver pues sobre la cuestión judía, es decir, sobre las diferentes formas de ser judío en el mundo moderno después de que el antisemitismo, a fines del siglo XIX, se convirtiera en el motor de una revolución de la conciencia judía. Pero volver histórica, crítica, desapasionadamente, según el espíritu ilustrado. Para responder de manera definitiva a la pregunta de quién es antisemita y quién no. Y para contribuir con serenidad a eliminar del debate intelectual las insensateces, los odios y los insultos que proliferan alrededor de estos temas. En el primer capítulo, «Nuestros primeros padres», se establece una clara distinción entre el antijudaísmo medieval (hostigador) y el antijudaísmo ilustrado (emancipador y contrario al oscurantismo religioso), precisamente porque algunos quisieran hoy identificar el segundo con el primero para desacreditarlo mejor: todos antisemitas, dicen, desde Voltaire hasta Hitler. En el segundo, «La sombra de los campos y el humo de los hornos», se analizan las etapas de la construcción del antisemitismo europeo, que fue político en Francia (de Ernest Renan a Édouard Drumont) y racial en Alemania con Ernst Haeckel. Seguidamente, «Tierra prometida, tierra conquistada» traslada al lector a Viena, donde surgió la idea sionista, que fue concebida por sus iniciadores (Theodor Herzl y Max Nordau) como una descolonización, por el mundo árabe como un proyecto colonialista y por los Judíos de la diáspora como un nuevo factor de división: una idea, tres reacciones igual de legítimas. En «Judío universal, Judío territorial», el conflicto de la legitimidad se plasma en un célebre debate entre Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. «El genocidio, entre la memoria y la negación» vuelve sobre las condiciones en las que se fundó un Estado de los Judíos en Palestina, en 1948, fundación que reflejaba la necesidad no sólo de instituir una memoria judía de la Shoá, sino también de someter a Adolf Eichmann en Jerusalén a un juicio durante el que se enfrentaron dos grandes figuras de la judeidad moderna (Hannah Arendt y Gershom Scholem), mientras subterráneamente se instalaba en Europa la idea de que el genocidio había sido una invención de los Judíos. En esta andadura se analizan las tomas de posición de algunos intelectuales sobre el tema «después de Auschwitz qué»: de Jean-Paul Sartre a Maurice Blanchot, pasando por Theodor W. Adorno, Pierre Vidal-Naquet y Jacques Lacan: qué decir, qué hacer, qué pensar, cómo redefinir la identidad judía. «Un delirio devastador»: tal es la forma en que se presenta aquí el negacionismo, discurso «lógico» construido como enunciado de una verdad delirante que falsifica la verdad y al que Noam Chomsky, lingüista de las estructuras profundas, creyó oportuno dar un voto de confianza significativo. El último capítulo, «Figuras de inquisidores», expone las causas antisemitas promovidas por algunos revisionistas, sin más finalidad que sembrar la confusión y reducir el debate sobre la cuestión judía a un conflicto de legitimidad inscrito en las coordenadas del bien y del mal. 1. NUESTROS PRIMEROS PADRES Como subraya muy bien Hannah Arendt, no hay que confundir el antisemitismo, ideología racista que se desarrolla a fines del siglo XIX, con el antijudaísmo, que se gestó en el Occidente cristiano después de que el cristianismo pasara a ser religión estatal durante el reinado del emperador Teodosio, a fines del siglo IV. Es en esta época, o sea, más de cuarenta años después del Concilio de Nicea, celebrado en 325 a instancias del emperador Constantino, cuando el cristianismo cristaliza como religión oficial, impuesta por el poder secular: Jesús había anunciado el reino y la Iglesia había llegado. Los paganos, antaño perseguidores de los primeros cristianos, son ahora los perseguidos, como también se erradican los vestigios de la cultura grecolatina: se prohíben los juegos olímpicos, se condena a muerte a los homosexuales, llamados entonces sodomitas y considerados perversos porque atentaban contra las leyes de la procreación. El antijudaísmo cristiano que se desarrolla entonces en toda Europa — hasta el siglo de la Ilustración— se basa en los mismos principios, sólo que para los monarcas cristianos el judaísmo no es en ningún caso un paganismo. El Judío no es, pues, ni el enemigo del exterior, ni el bárbaro de allende las fronteras, ni el infiel (musulmán), ni el hereje (albigense, cátaro), ni el otro, ajeno a uno mismo. Es el enemigo del interior, inscrito en el núcleo de una genealogía —el primer padre, según la tradición cristiana—, dado que ha generado el cristianismo y que el fundador de la nueva religión era judío. El Judío que porta el judaísmo es, pues, tanto más detestable cuanto que está a la vez dentro y fuera. Dentro porque subsiste en el seno del mundo cristiano, fuera porque no reconoce la verdadera fe y vive en una comunidad que no es la de los cristianos. Para que el cristianismo sea la única religión monoteísta universal —y Cristo deje de ser portador de un nombre judío— aún habrá que desembarazarlo de su origen judío, considerado pérfido. El tema sexual del Judío pérfido, perverso, de costumbres desnaturalizadas —pues se dice que las mujeres judías se acuestan con machos cabríos— está presente en todas partes durante las persecuciones antijudías de la época medieval y es la razón por la que la figura del Judío se asocia a menudo a la del sodomita y el incestuoso. Prueba de ello es la sorprendente leyenda de la maldición judía, recogida por Jacobo de Vorágine hacia 1260, que hace de Judas un duplicado de Edipo, destructor del génos (dinastía) de los Labdácidas y por lo tanto del orden familiar, al combinar incesto y parricidio. Hela aquí resumida. Embarazada de Rubén, Ciboria sueña que parirá un niño maldito, marcado por el vicio, que acarreará la ruina del pueblo judío. Tras el nacimiento de este niño, al que llaman Judas, se deshace de él poniéndolo en una cesta que arroja al mar. Pero la frágil embarcación llega a una isla cuya reina, que es estéril, adopta al niño. Ya mayor, al enterarse de que no es hijo de sus padres, Judas huye a Jerusalén y entra al servicio de Poncio Pilatos. Cierto día que a éste le apetece comer las manzanas de un huerto vecino, Judas va a buscarlas y se pelea con el propietario, sin saber que se trata de Rubén. Lo mata y Pilatos lo obsequia con los bienes y la esposa de Rubén. Cuando descubre que ha matado a su padre y se ha casado con su madre, Judas se dirige a Jesús y se hace discípulo suyo. Pero acaba traicionándolo y arrepintiéndose[10]. Resumiendo: en la larga historia del mundo medieval, el Judío encarna a la vez al diablo y a la bruja, es asesino de su padre y marido de su madre, pero también los dos sexos, en el sentido de que reúne los dos en uno. Además, a menudo se presenta como un animal que integra una dualidad muy particular de macho y hembra: es la alianza del escorpión y la cerda. En el orden humano, suprime la diferencia de los sexos y de las generaciones por ser incestuoso y estar doblemente sexuado (masculino/femenino), y en el orden animal borra la barrera de las especies procediendo a un acoplamiento que no existe en la naturaleza. Señor de los venenos, la usura y el saber, lúbrico y glotón, encarna pues el horror absoluto. Acusados de deicidas hasta el Concilio de Trento[11], los Judíos formaron en Europa una «comunidad» que no tenía asignado ningún territorio. Una comunidad a la vez visible e invisible, una comunidad errante. No pudiendo ejercer más que oficios prohibidos a los cristianos, los Judíos fueron acusados de realizar toda clase de prácticas repugnantes, relacionadas con su condición de supresores de la diferencia sexual y de la separación de las especies: bestialismo, asesinatos rituales, incestos, rapto de niños, profanación de la hostia, ingestión de sangre humana, contaminación de aguas, instrumentalización de los leprosos, propagación de la peste, conspiraciones diversas. Pero sobre todo, y por la misma razón, fueron considerados poseedores de los tres grandes poderes que son característicos de la humanidad: poder económico, poder intelectual y poder para pervertir la sexualidad. Con objeto de contrarrestar la capacidad que se les atribuía, también fue necesario obligarlos bien a convertirse, bien a aceptar una humillación continua: «quemar el Talmud», llevar el redondel, el sombrero amarillo o la insignia del deshonor, ser encerrados en guetos, o juderías, rigurosamente vigiladas[12]. Este antijudaísmo —que no quería exterminar a los Judíos, sino convertirlos, perseguirlos o expulsarlos — no era un antisemitismo en sentido moderno, dado que se extiende en un momento de la historia humana en el que es Dios quien gobierna el mundo y no los hombres. El antijudaísmo cristiano de la época medieval supone, en efecto, el principio de una soberanía divina, de un Dios único (monoteísmo), mientras que el antisemitismo, que hará del Judío el espécimen de una «raza» y no el servidor de una alianza divina —por vergonzosa que sea—, se basa en la transformación del judío religioso en un Judío identitario, portador de un estigma, es decir, de un «resto»: la judeidad. Encarnado hasta el siglo XVIII por la monarquía de derecho divino y transmitida por la Iglesia católica romana[13], el Dios de los cristianos decidía el futuro del mundo, mientras que el Dios de los Judíos, invisible y no representable, seguía prometiendo a su pueblo la llegada de un mesías y el regreso a la tierra prometida. Mientras Occidente fue cristiano, judíos y cristianos tuvieron un mismo Dios, aunque la relación de unos y otros con ese Dios no fue de la misma naturaleza. Pues si el cristianismo es una religión de fe individual y colectiva, representada por una iglesia —y más concretamente por la Iglesia católica romana—, el judaísmo es una religión de pertenencia que se acompaña de un culto a la memoria, de un pensamiento hecho de glosas y comentarios, y de obediencia a ritos ancestrales: indumentarios, corporales (circuncisión), alimentarios (cashrut), conductuales (Sabbath). Se basa en la primacía de una alianza primigenia y renovada sin cesar entre un Dios y el pueblo elegido por él. Dicho de otro modo, la religión judía es diferente de los dos monoteísmos a los que ha dado origen. Desde que existen, los Judíos (con mayúscula) no se consideran únicamente judíos (con minúscula), es decir, creyentes de una religión llamada judaísmo, sino una población mítica y una nación, procedentes del reino de Israel, luego de Judea (Sión), con Jerusalén como ciudad santa. En consecuencia, según la ley judaica (Halajá), todo Judío sigue integrado en su pueblo, aunque haya dejado de practicar el judaísmo y aunque rechace su judeidad convirtiéndose. Y cuando un no Judío se convierte al judaísmo, es ya judío por toda la eternidad, quiera o no quiera. Ser judío, pues, no es como ser cristiano, porque incluso cuando el Judío abandona su religión sigue formando parte del pueblo judío y por consiguiente de la historia de este pueblo: tal es su judeidad, su identidad de Judío sin dios, por oposición al judaísmo de quienes siguen siendo practicantes. Esta idea no aparece en ninguna otra religión: en efecto, según la ley judaica, se sigue siendo judío (en el sentido de la judeidad) incluso cuando se ha dejado de ser judío (en el sentido del judaísmo). Y se es judío de manera definitiva, sin posibilidad de volver atrás, ni por filiación materna ni por conversión. El periodista y satírico alemán Ludwig Börne, convertido al luteranismo en 1818, luego afincado en Francia, patria de los derechos humanos y de la emancipación de los Judíos, resumía así el principio de esta identidad, siempre sospechosa y siempre dividida: «Unos me reprochan que sea judío, otros me elogian por serlo, otros incluso me lo perdonan, pero ninguno lo olvida.»[14] Y este pueblo, desde sus orígenes míticos, se caracteriza por el culto que rinde a su propia memoria. No deja de recordar las catástrofes (Shoá) que desde siempre le ha enviado Dios y que continuamente lo condenan al exilio, a la dispersión (diáspora o galut) y en consecuencia a la pérdida del territorio y de sus lugares sagrados: destrucción por Nabucodonosor del primer templo, construido por Salomón, cautividad de Babilonia, regreso del cautiverio, construcción del segundo templo, destruido luego por Tito —y del que no quedará más que un muro de lágrimas y sollozos (el muro de las lamentaciones) —, persecución por los romanos, que llamarán Palestina a Judea[15], y luego por los cristianos. La historia del pueblo judío es la historia de un sufrimiento incesante, de un infortunio profundo y una lamentación infinita que se traduce, entre expulsiones y matanzas, en el sueño, nunca realizado sin catástrofes, de volver a la tierra prometida: «Te dispersará el Eterno entre todos los pueblos, de un extremo a otro de la tierra […]. Te dará el Eterno un corazón pávido, unos ojos decaídos y un alma angustiada.»[16] Hasta el nacimiento del sionismo, consecuencia de la desacralización del mundo europeo, el pueblo judío seguirá siendo el pueblo de la memoria y del recuerdo, que espera sin cesar una entrada en la historia. Y al anunciarse la nueva religión (el cristianismo), que había sido generada por el propio judaísmo y que en cierto modo era su relevo, se hará necesario que los judíos fijen la Ley oral (Torá), tanto en Jerusalén como en Babilonia, mediante textos y comentarios (Mishná y Guemará), a fin de que el judaísmo sea un cuerpo ortodoxo de reglas unificadas (Talmud). Acuérdate de la tierra prometida (Eretz Israel) por Yavé a los antiguos hebreos, el pueblo de la Biblia, errante y nómada; acuérdate de la tierra continuamente perdida y reconquistada; acuérdate del Eterno y de su unicidad; acuérdate de Noé, padre del arca y de la alianza, de Abraham, el antepasado común de los tres monoteísmos[17], de Moisés, fundador de la ley; acuérdate de lo que queda del Judío cuando el pueblo judío es dispersado y cuando el Judío ya no es del todo judío. «El año que viene en Jerusalén»: tal es el destino complejo de los judíos. En este sentido, la mística judía siempre ha comportado cierto mesianismo del regreso y la retirada, dado que la redención prometida por Dios sólo puede advenir de dos maneras: o por una regeneración espiritual que conduce al exilio interior o por una ruptura concreta y colectiva que debe traducirse en la partida hacia Tierra Santa, una tierra que sólo puede concederla Dios por boca de un nuevo mesías. Tal fue por lo demás la opción de Sabbatai Zevi, que, en el imperio otomano, a mediados del siglo XVII, se proclamó mesías. Después de someterse a serias mortificaciones y pasar numerosas veces de un estado de lamentación a un estado de exaltación, desafió la ley judaica al precio de merecer el herem[18]. Ayudado por su discípulo Natán de Gaza y renunciando a impregnarse espiritualmente de la presencia íntima de Dios, sublevó a las comunidades judías de Oriente hasta el extremo de convencerlas de que contribuían al renacimiento del antiguo reino de Israel. Ya encarcelado, aceptó convertirse al islam, antes de ser desterrado a Dulcigno[19] en 1676, abandonado por sus secuaces. Al final de un magnífico estudio dedicado a las grandes corrientes de la mística judía, Gershom Scholem describe que, en su última fase, el jasidismo, que había continuado el sabbatianismo, acabó transformando la investigación teórica, léase búsqueda mística, en una fuente inagotable de relatos: todo se volvió historia —dice —, esto es, historia rememorada. Y cuenta esta anécdota que pone en boca de un narrador (Maggid) hebreo: «Cuando el Baal Shem Tov tenía que realizar una labor difícil, se dirigía a cierto lugar del bosque, encendía una hoguera y se sumía en silenciosa oración; y lo que tenía que llevar a cabo se cumplía. Cuando el Maggid de Meseritz, una generación después, se vio en la misma coyuntura, se dirigió al mismo lugar del bosque y dijo: “Ya no sabemos encender la hoguera, pero sabemos recitar la oración”. Y lo que tenía que llevar a cabo se cumplió. Una generación después, el rabí Moisés Leib de Sassov tuvo que llevar a cabo la misma tarea. También él fue al bosque y dijo: “Ya no sabemos encender la hoguera, tampoco conocemos los misterios de la oración, pero conocemos el lugar exacto del bosque donde ocurrieron estas cosas, y seguro que eso es suficiente”. Fue suficiente. Pero cuando transcurrió otra generación y el rabí Israel de Rishin tuvo que afrontar la misma labor, se quedó en su casa sentado en su sillón y dijo: “Ya no sabemos encender la hoguera, ya no sabemos recitar las oraciones, ya no conocemos el lugar del bosque, pero aún sabemos contar la historia”. Y la historia que contó tuvo el mismo efecto que las prácticas de sus predecesores.»[20] Más allá del jasidismo, la anécdota testifica lo que es la pertenencia identitaria vivida por los Judíos y definida como un «resto» y como un «¡acuérdate!», que hace a la vez posible e imposible el regreso a Tierra Santa. Jacques Le Goff cuenta cómo se portaba Luis IX, a mediados del siglo XIII, con los enemigos de la fe, que eran los herejes, los infieles y los judíos. Consideraba a los primeros los peores, porque habían practicado la fe y habían renegado de ella, pasando así a ser traidores, falsos, apóstatas «contaminados por la mancha de la perversión». Aconsejaba quemarlos o expulsarlos del reino. Tenía a los segundos por enemigos «llenos de inmundicia», pero poseedores de un alma, ya que creían en una religión. En cuanto a los judíos, «abominables y repletos de ponzoña», proponía esclavizarlos a perpetuidad, hacer de ellos parias y excluidos, «sometidos al yugo de la servidumbre». Sin embargo, desde este punto de vista, la religión judía no se consideraba una herejía (como la de los albigenses o los cátaros) ni una religión propia del enemigo exterior (como la de los sarracenos). Era conocida y reconocida, puesto que había generado la religión cristiana. En consecuencia, los judíos debían ser protegidos y reprimidos al mismo tiempo. Y a poco que aceptaran la conversión, serían reincorporados al seno de la cristiandad. «¿Cómo caracterizar la actitud de San Luis ante los judíos?», se pregunta Le Goff. «Hoy disponemos de dos términos: antijudaísmo y antisemitismo. El primero se refiere exclusivamente a la religión y, fuera cual fuese la importancia de la religión en la sociedad judía y en la conducta de San Luis hacia ella, es insuficiente. El conjunto de problemas a los que concierne esta conducta sobrepasa el marco estrictamente religioso y pone en juego un odio y una voluntad de exclusión que van más allá de la hostilidad hacia la religión judía. Pero hablar de “antisemitismo” es inadecuado y anacrónico. No hay nada racial ni en la actitud ni en las ideas de San Luis. Hay que esperar hasta el siglo XIX para que las teorías raciales pseudocientíficas permitan desarrollar mentalidades y sensibilidades racistas, antisemitas. No me parece que el término “antijudío” caracterice la conducta de San Luis. Pero esta concepción, esta práctica y esta política antijudías formaron la base del antisemitismo posterior. San Luis es un jalón en la trayectoria del antisemitismo cristiano, occidental y francés.»[21] He aquí una excelente lección de método. En efecto, hay dos formas de abordar la cuestión judía. Una consiste en acumular hechos y acontecimientos y en confundir rupturas y filiaciones; en cambio, la otra propone subrayar los cambios de paradigma en el interior de una continuidad aparente, para que un enunciado cualquiera no diga cualquier cosa, sin más finalidad que encontrar en él lo que se busca de antemano: las pruebas no deben adelantarse nunca a la conclusión. En otras palabras, para tratar la cuestión judía no hay que privilegiar ni la ficción de una historiografía judía consistente en presentar una visión apologética de las víctimas perseguidas desde la noche de los tiempos por verdugos siempre idénticos a sí mismos, ni la de una historiografía antijudía basada en la constatación de una conspiración judía cuyos artífices aspiran al dominio del mundo. Antes bien, se trata de demostrar, para superar los dos enfoques, que se alimentan mutuamente, conforme van apareciendo nuevos debates sobre la judeidad y el antisemitismo. En virtud de estas delimitaciones, por las que nos abstendremos de inventar una genealogía de la conspiración contra los Judíos (paralela a la mitología de la conspiración atribuida a los Judíos), diremos que aunque la historia de la persecución de los Judíos es antigua y está probada, no ha sido la misma en todas las épocas, como tampoco los Judíos han sido siempre iguales a lo largo de su historia. Sin abandonar esta perspectiva, podremos llamar «historia del antisemitismo» a la historia de la persecución de los Judíos, siempre que precisemos que la palabra antisemitismo, tal como se definirá cuando se invente en 1879, a raíz de su difusión masiva como ideología racial y como movimiento político, no podrá aplicarse retrospectivamente al antijudaísmo cristiano y menos aún al antijudaísmo de la Ilustración, como veremos. Por decirlo de otro modo, el término antijudaísmo comporta variantes paradigmáticas según las épocas que se estudien. Así, la política de San Luis sobrepasa el simple antijudaísmo medieval y apunta al Judío detrás del judío, sin decirlo de manera manifiesta, sin que se pueda confundir esta política antijudía con el antisemitismo. El antijudaísmo de la Ilustración, por su lado, no contiene ninguna política antijudía, sino una voluntad, común a Judíos y no Judíos, de reformar la condición del judaísmo tanto como la de la vida de los Judíos en la sociedad. En cambio, diremos que, en la actualidad, el lenguaje del antisemitismo se enuncia también, en grados diversos y a veces de manera inconsciente, en la casi totalidad de los discursos del antijudaísmo cristiano, islámico o ateo. Esto se debe al hecho de que el antisemitismo ha acabado por integrar, en su misma definición, los significantes principales del odio al Judío. Por este motivo, la palabra puede conservarse como término genérico que permite designar todas las formas de discurso antijudío. Un episodio de la historia del antijudaísmo cristiano —el de la limpieza de sangre— muestra que a fines del siglo XV, momento que señala en cierto modo el fin de la Edad Media, la temática de la raza estaba presente en España, en la designación de ciertos hombres considerados infames, entre ellos los judíos y musulmanes conversos (marranos y moriscos) y los descendientes de los leprosos. Incitados a convertirse, los judíos de la península ibérica, los sefarditas, eran en realidad sospechosos de seguir practicando clandestinamente sus antiguas prácticas, a pesar de hacer alarde público de su conversión. En tanto que herejes, podían ser castigados por los tribunales de la Inquisición. Y como tenían poder en la sociedad, los «cristianos viejos» los calificaban de impuros o marranos. De ahí la aparición de los «estatutos de limpieza de sangre», que autorizaban a los conversos, presentando varios documentos —fe de bautismo, pruebas de que se descendía de padres conversos—, a incorporarse a la cristiandad. En realidad, la referencia a la limpieza de sangre, en las sociedades del antiguo régimen, remitía al linaje y a la herencia y no a la raza biológica en el sentido del siglo XIX. Pero, en última instancia, la idea de que una identidad pudiera depender de un estigma definido, incluso después de un compromiso espiritual que habría debido liberar de los signos distintivos (sombrero amarillo o redondel), indicaba que la condición de converso era en sí misma sospechosa: la profesión de fe no bastaba para hacer del judío un verdadero cristiano, como tampoco la del musulmán, por otro lado. Fueran o no sinceros, los cristianos nuevos no eran en definitiva, a los ojos de los demás cristianos, sino impostores o apóstatas. Así, se promulgaron leyes discriminatorias que estuvieron vigentes durante dos siglos[22], lo cual no impidió la gran expulsión de 1492: en virtud del decreto de la Alhambra, ciento cincuenta mil sefardíes fueron condenados a un destierro forzoso —a otros países de Europa, a África del Norte y al imperio otomano—, mientras otros cincuenta mil se hicieron cristianos sin llegar en ningún momento a pertenecer plena y cabalmente a la comunidad de los católicos. Terrible situación la de los marranos. En tanto que judíos conversos, son a la vez cristianos nuevos y nuevamente judíos. En España y Portugal, convertidos por obligación, practican su fe en secreto. Pero si emigran, deben (re)convertirse al judaísmo, aun estando bajo sospecha ante los demás judíos de seguir siendo culturalmente cristianos. En este sentido, el marranismo puede definirse estructuralmente como un lugar de paso o de transición entre dos existencias[23]. Continuamente convertido, el marrano es en todas partes un extraño que rompe consigo mismo y prisionero tanto de su pasado como de su futuro: es judío para los cristianos y cristiano para los judíos, camino perfecto bien para alumbrar la impugnación de la fe, la religión y el dogma, bien para fabricar auténticos fanáticos del dogma. En este crisol tan particular se cuece en Ámsterdam, a mediados del siglo XVII, el deísmo de Spinoza, que conducirá al ateísmo. Ni judío ni converso, Baruch de Spinoza surgió de esa comunidad marrana que había huido de la península ibérica para escapar a la Inquisición. En 1656, cuando aún no había publicado nada, discutió la inmortalidad del alma y el carácter divino de las Escrituras, recusando así los principios fundamentales de la fe judía y cristiana. Faltó poco para que un fanático lo matara. Para evitar el escándalo, los parnassim[24] le ofrecieron toda clase de compensaciones: «Si hubiera querido», escribe Henry Méchoulan, «habría podido retirarse a cualquier ciudad cercana, con un capital aportado por la comunidad, incluso habría podido seguir practicando exteriormente una fe que ya no era la suya. Pero Spinoza rechazó la componenda. Al romper con la fe de sus padres, quiso obrar con espíritu universalista.»[25] Por rechazar la apariencia engañosa, Spinoza llevó a término una ruptura que lo conduciría al spinozismo. Dicho de otro modo, ratificó su propia exclusión (herem), cumpliendo con ella el requisito de la elaboración futura de su doctrina. Y ello porque su herem suponía un no retorno (schamatta) deseado por ambas partes. Por parte de los jueces recibió violentas maldiciones que no se encuentran en el enunciado de ningún otro herem de la época: «Con la ayuda del juicio de los santos y los ángeles, excluimos, expulsamos, maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza con el consentimiento de toda la santa comunidad, en presencia de nuestros sagrados libros […]. Que sea maldito de día, que sea maldito de noche; que sea maldito durante el sueño y la vigilia […]. Quiera el Eterno no perdonarlo jamás […]. Que su nombre sea borrado de este mundo y por siempre jamás […]. Sabed que no debéis tener con Spinoza ninguna relación, ni escrita ni oral. Que no se le preste ningún servicio y que nadie se le acerque a menos de cuatro codos. Que nadie permanezca bajo el mismo techo que él y que nadie lea ninguno de sus escritos.»[26] Se comprende así que Spinoza, en su obra filosófica, arremeta violentamente contra la religión judía, subrayando que el odio universal que concitan los Judíos se debía en parte a su forma de diferenciarse de los demás pueblos, por su apego a ritos destinados a su propia conservación. Al hacer esto, no criticaba otra cosa que la intolerancia y el odio de que hacían gala los Judíos al «execrar» a quienes osaban poner en duda sus dogmas. Y a través de este juicio Spinoza denunciaba en última instancia las formas de intolerancia religiosa propias de los Estados teocráticos, mostrando además que los hijos de Israel (los hebreos) habían inventado una democracia auténtica que había acabado por degradarse. Volviendo al argumento de la queja, la lamentación y la catástrofe —como hicieron después Voltaire, Marx, Freud y muchos otros—, concluía que en razón de su dispersión y de esta manera de vivir al margen de otros pueblos que le era propia, los Judíos habían atraído el odio de las naciones, lo cual, por otra parte, les había permitido subsistir en tanto que pueblo. Y, como hará también Rousseau, especulará sobre el posible regreso de los Judíos a Israel: «Si los principios mismos de su religión no ablandaran su corazón, creería sin reservas, conociendo la mutabilidad de las cosas humanas, que a la menor ocasión los judíos restablecerían su imperio y Dios volvería a elegirlos.»[27] En resumen, contra lo que afirman hoy algunos fiscales del pensamiento, hostiles a la Ilustración, Spinoza fue tan poco antisemita que David Ben Gurion propuso, a mediados de los años cincuenta, que el Estado de Israel anulase solemnemente su [28] excomunión . Fue en vano. Como es sabido, el espíritu de la Ilustración aparece con el Renacimiento, cuando se diluye la vieja representación de un cosmos dominado por el poder divino. A partir de Galileo, el heliocentrismo se pone en lugar del geocentrismo. Dios no puede ya ejercer el mismo poder sobre los hombres. El hombre está entonces condenado a concebirse como responsable de su destino y del gobierno de sus semejantes. Comienza así en Europa la crítica del oscurantismo religioso, de Spinoza a Voltaire, pasando por Kant, Montesquieu, Diderot y D’Holbach. Se tratará a partir de ahora de iluminar el mundo y no de contribuir a oscurecerlo, de hacer del hombre un ser racional, capaz de usar libremente su juicio para recusar las creencias y los falsos saberes. En el siglo XVIII, gracias a las críticas de los filósofos ilustrados contra el oscurantismo religioso, las conversiones forzosas dejan de percibirse como solución a la integración de los Judíos. La emancipación y luego la adhesión voluntaria a otro orden del mundo —el de la ciudadanía humana y laica— aparecen entonces como la única forma posible que tienen los Judíos para salir del encierro sacrificador que había hecho de ellos el enemigo irreductible de la criatura que habían engendrado. De aquí la consolidación, sobre todo en Alemania, el país de la reforma luterana, de un gran movimiento, la Haskalá, dedicado a reformar el judaísmo en un sentido humanista, basado en el uso de la razón (Aufklärung) y no en la sumisión y la exclusión. Los Judíos pueden ya, como proclama Moses Mendelssohn, padre fundador de la Ilustración judía, ser a la vez «judíos y alemanes», y no «judíos en privado y alemanes por fuera»[29]. No vivir dos filiaciones que se excluyen mutuamente, sino dos identidades afirmativas claramente definidas, una vinculada a una fe más interiorizada y depurada de signos exteriores (ritos alimentarios, obligaciones diversas), la otra a la tierra: «Adaptaos a las costumbres del país en que estéis desterrados; pero respetad sin falta la religión de vuestros padres. Soportad estas dos cargas como mejor podáis.»[30] En Francia, para cumplir el programa de la Ilustración, se comprometen a ir más lejos todavía y a renunciar a «la carga de las dos identidades»: sólo debe contar el sujeto de derecho en su universalidad, liberado de la influencia religiosa o comunitaria y, en consecuencia, autorizado a practicar el culto que elija[31]. Al mismo tiempo, se trata de invertir la genealogía propia del antiguo orden monárquico y de pensar el cristianismo no ya como realización de un mesianismo liberador capaz de vencer al judaísmo —por conversión, persecución o expulsión—, sino al contrario, como expresión de la más cruda intolerancia hacia las demás formas de pensamiento y por ende hacia la otra religión, la «religión madre», la del «primer antepasado»: «Judaísmo y cristianismo», dirá Diderot, «son dos religiones enemigas; una trabaja para establecerse sobre las ruinas de la otra; es imposible elogiar una religión que se esfuerza por aniquilar aquella en la que se cree y que se profesa.»[32] Esta inversión permite, obviamente, criticar tanto el oscurantismo de la primera religión como el de la segunda: «No esperemos encontrar entre los Judíos», añade Diderot, «precisión en las ideas, exactitud en el razonamiento, rigor en el estilo, en pocas palabras, nada de cuanto caracteriza a una sana filosofía. Por el contrario, encontramos una mezcla confusa de los principios de la razón y la revelación, oscuridad afectada y a menudo impenetrable, principios que conducen al fanatismo, un respeto ciego por la autoridad de los doctores y por la antigüedad, en resumen, todos los defectos que anuncian una nación ignorante y supersticiosa.»[33] Si la emancipación, en Alemania, conduce a la creación de un humanismo «germano-judío»[34], en Francia desemboca en la invención de un humanismo laico, de tendencia universalista: el sujeto de los derechos del hombre no será sujeto —vale decir, ciudadano— más que desjudaizado si es judío y descristianizado si es cristiano. Pero también podrá ser judío, cristiano o lo que quiera, a título privado. En la Ilustración francesa hay varias tendencias, pero en conjunto los filósofos coinciden en un punto. Todos piensan, unos más y otros menos, que los Judíos dejarán de estar ligados a una religión hecha de tiranía y supersticiones cuando cese la persecución de que son objeto y cuando las religiones —todavía enemistadas entre sí— dejen de gobernar el mundo para someterse finalmente al imperio de la razón. No más guerras sanguinarias entre protestantes y católicos, no más noches de San Bartolomé, no más hogueras ni procesos por brujería, no más herejes ni infieles: que Dios sea accesible o no, que exista o sea una invención de los hombres, no debe servir ya para dividirlos. Unos la toman con la Biblia y censuran más a los antiguos hebreos que a los Judíos de su época; otros, en cambio, definen los perfiles de un nuevo porvenir para los Judíos. Entre los primeros, D’Holbach es el más violento, pero también el más ateo. Trata al Dios de los hebreos de bárbaro y a sus adeptos de sacerdotes supersticiosos, bandidos, ladrones y asesinos[35]. Voltaire es el más irónico, pero también el más polemista y blasfemo: «No encontraréis en ellos sino un pueblo ignorante y bárbaro que después de muchos años se aferra a la más sórdida avaricia, la más detestable superstición y el odio más inconmovible a los pueblos que los toleran y enriquecen. Pero no hace falta quemarlos.»[36] Es verdad que Voltaire machaca a los Judíos por vivir sometidos a la religión madre, pero afirma amarlos y sentir compasión por ellos, dado que han sufrido persecuciones. De resultas, después de haber vilipendiado la religión hebraica, la toma no sólo con lo que él considera sectas —papistas, calvinistas, tomistas, molinistas, jansenistas—, sino también y sobre todo con el cristianismo, la religión «más absurda y sanguinaria». Y acto seguido, rasgo de humor más bien pérfido, recomienda a todos la religión de Mahoma, «más sencilla, sin clero, sin misterios. No adoraban en ella a un Judío que aborrecía a los Judíos; no caían en la extravagante blasfemia de decir que tres dioses forman un solo dios; por último, no comían lo que adoraban y no expulsaban a su creador en el bacín». Entre los que figuran en la segunda perspectiva, Jean-Jacques Rousseau es el más visionario en lo que se refiere al posible destino de los Judíos, y Montesquieu el más riguroso en el enfoque de las relaciones entre perseguidores y perseguidos. Al contrario que sus contemporáneos, Rousseau piensa que la emancipación y la igualdad, aunque necesarias, no bastan para resolver el problema de la singularidad del pueblo judío. Hará falta, dice, que tengan un Estado propio: «No creeré nunca haber entendido las razones de los Judíos mientras no tengan un Estado libre, escuelas, universidades donde puedan hablar y discutir sin riesgo. Sólo entonces sabremos lo que tienen que decir.»[37] En cuanto a Montesquieu, afirma que el problema judío no existe sino porque quienes persiguen a los judíos tienen un problema con la religión madre: «Hacen que los cristianos, lo mismo que nosotros, se obstinen de un modo implacable en su religión. La religión judía es un antiguo tronco que produjo dos ramas que han cubierto toda la tierra, y me refiero al mahometismo y el cristianismo; más bien es como una madre que engendró dos hijas agobiadas por mil plagas: pues en asuntos de religión, los más cercanos son los peores enemigos. Pero por muchos malos tratos que haya recibido, no deja de regocijarse por haberlas lanzado al mundo; se sirve de una y otra para abarcar el mundo entero, mientras que, por otro lado, su venerable antigüedad abarca todas las épocas.»[38] En noviembre de 1791, al término de los memorables debates sostenidos en la Asamblea Constituyente desde septiembre de 1789, los Judíos franceses de todas las creencias pasan a ser ciudadanos, con libertad para practicar su culto y con todas las demás libertades inherentes a su nueva condición. Rabaud Saint-Étienne abrió el fuego: «Pido la libertad para todas esas personas proscritas desde siempre, vagabundas, errantes por el globo, esas personas condenadas a la humillación: los Judíos». La proposición fue apoyada inmediatamente por el abate Grégoire, luego por el conde de ClermontTonnerre, luego por Mirabeau, Robespierre, Barnave, contra el parecer de los diputados de la reacción. Muchos asambleístas propusieron a continuación que los turcos, los musulmanes y hombres de todas las «sectas» fueran dotados de los mismos derechos. Poco después, el diputado Regnault pedirá que se llame al orden a quienes hablen en contra de los Judíos: pues sería como contravenir la propia Constitución. El 13 de noviembre de 1791, Luis XVI, que había estado a favor de la emancipación de los Judíos, ratificó la ley declarándolos ciudadanos franceses. La Ilustración había generado esta importante decisión. En estas condiciones, es totalmente aberrante calificar de antisemita el antijudaísmo de la Ilustración que, al contrario que el propio del Antiguo Régimen, no quería ni eliminar, ni excluir, ni perseguir a los Judíos, sino más bien denunciar los perjuicios causados por las tres religiones monoteístas —judaísmo, cristianismo e islam (o «mahometismo[39]»)—, así como las costumbres anticuadas y condenables de quienes las practicaban[40]. En lo referente a los Judíos, la gran consigna del nuevo siglo fue su posible «regeneración»: la cual, por otra parte, será recuperada por los fundadores del sionismo: inventar un Judío nuevo, libre de rezos, rituales, circuncisiones y obligaciones alimentarias. No ya odiar a los Judíos, sino amarlos, a pesar de ellos mismos a veces, hasta el punto de desearles un destino mejor que el de víctimas encerradas en la espiral del rechazo, la persecución y la estigmatización. Amar a los Judíos, pues, será desear que, por encima de todo, sean hombres antes que Judíos: hombres libres y no sujetos alienados por sus tradiciones. Los mismos Judíos suscribirán este deseo para no suscitar más el odio, ni estar, a su vez, sometidos a la maldición de ser judíos: «El pueblo de Israel», dirá Theodor Lessing en 1930, «es el primero, quizá el único, que ha buscado en sí mismo el origen culpable de sus desgracias. En lo más profundo de cada judío se esconde esta tendencia a concebir todo infortunio como un castigo.»[41] Desde que algunos pensadores franceses —filósofos o historiadores— se convencieron, a comienzos de la década de 1970, de que la Ilustración no había sido, en Alemania y en Francia, más que el crisol del que habían surgido dos totalitarismos, el nazismo y el estalinismo, se ha vuelto moneda corriente decir que Marx, tras los pasos de Spinoza, Voltaire y Hegel, es uno de los padres fundadores del antisemitismo[42]. Al mismo tiempo, la Revolución de 1789, que sin embargo había emancipado a los Judíos, es más detestable aún porque fue el origen de todos los baños de sangre posteriores: el Terror, la epopeya napoleónica, el bolchevismo, el estalinismo, la «solución final» y por último el terrorismo islámico. En consecuencia, a todos los pensadores subversivos o radicales de la segunda mitad del siglo XX que se atrevieron a comentar las obras de Nietzsche, Marx o Freud, se les reprocha el haberse adherido a esta deplorable herencia. Así, no es sorprendente que, en este contexto, el bicentenario de la revolución de marras, ahora objeto de odio, se haya celebrado en 1989 bajo el signo de la contrarrevolución: más Joseph de Maistre que Robespierre[43]. Aunque es totalmente legítimo exponer, por ejemplo, que el espíritu de emancipación es susceptible de convertirse en lo contrario, y aunque es coherente señalar las contradicciones internas de los ideales de la democracia y de los Derechos Humanos para actualizar su «lado oscuro»[44], cuesta aceptar sin más ni más la idea de que el Gulag y el genocidio estaban ya en Marx y por lo tanto en Robespierre, y por lo tanto en Voltaire y en Rousseau, y por lo tanto en Spinoza: en pocas palabras, que el antisemitismo estaba… donde no estaba. Y sin embargo, en virtud de esta lógica, un pequeño artículo de cuarenta páginas publicado en 1843 en respuesta a otros dos de Bruno Bauer, y dedicado a la cuestión de la emancipación de los Judíos en Alemania, se ha convertido en una especie de manifiesto racista, animado por un plan exterminador. Incluso se ha afirmado en nombre del psicoanálisis que Marx no fue más que un «homosexual latente», «antimarxista» y «criminal», deseoso de eliminar a los Judíos con objeto de asumir mejor el pecado de un padre culpable de haberse convertido al protestantismo para poder ejercer la profesión de abogado[45]: fascinante manera, vive Dios, de querer ser más marxista que Marx, aunque estigmatizando la homosexualidad. Se sabe que el padre de Marx, Herschel Levy, hijo del rabino Marx Levy, fue bautizado en Tréveris en 1824 con el nombre de Heinrich Marx, seis años antes del nacimiento de su célebre hijo. Patriota prusiano, admirador de Voltaire y de D’Holbach, no había tenido inconveniente en renunciar a su judaísmo en la medida en que su conversión era para él como dar un paso hacia la civilización y una forma de liberarse de todo prejuicio judío. En cuanto al hijo, totalmente ateo, sólo soñaba con liberar a la humanidad de la religión, «opio del pueblo». Algunos autores, a semejanza de Pierre-André Taguieff, no han dudado en bucear en la correspondencia privada del fundador del comunismo para incriminarlo y malinterpretar más todavía el significado de su hostilidad hacia el judaísmo. Sin duda han encontrado lo que buscaban. Marx, tan polemista como Voltaire, suele burlarse en sus cartas tanto de sus enemigos como de sus amigos: ruso «atrasado», polaco «imbécil», francés «sin cerebro», etc. En cuanto a los Judíos, correligionarios suyos, les endosa de buena gana epítetos y adjetivos de una crueldad insólita: «Judío de bolsa», «Judío Süss de Egipto», «maldito Judío», «cerdo Judío», «Judío charlatán», «Judío grasiento», «Judío eslavo», «Judío negro», etc. A propósito de Ferdinand Lassalle, socialista alemán y compañero de viaje, no elude ningún improperio. Pero Lassalle no disimula el desprecio que siente por el pueblo de la Biblia, que era el suyo. Y fustiga a los Judíos del mismo modo que Marx, como hará más tarde Karl Kraus, el gran periodista vienés[46]. La cosa está clara: la negativa a ser judío, la repugnancia hacia el texto bíblico —plagado de homicidios— y el rechazo de los ritos, considerados grotescos y alienantes, fueron los principales ingredientes de un «autoodio judío» a través del cual se manifiesta, en el siglo XIX —y mucho más en Viena que en otros lugares[47]—, el humor mordaz de los Judíos desjudaizados que vuelven contra ellos mismos el odio que suscitaban en otros. Y para los Judíos germanófonos, esos asquenazíes herederos de la Haskalá que no creían ya ni en la elección ni en el judaísmo, ni en ninguna tierra prometida, este autoodio fue la última etapa de la catástrofe: «Odio a los Judíos», decía Lassalle, «y odio a los periodistas. Por desgracia, yo soy las dos cosas.»[48] En 1842, el problema de la emancipación de los Judíos se planteaba de manera apremiante en Alemania. En efecto, el país estaba compuesto de una acumulación de Estados autónomos, diferentes entre sí, y los Judíos no gozaban de derechos civiles, como ocurrirá en 1871, tras la unificación alemana. En este contexto de afirmación de las ideas liberales, Bruno Bauer, que pertenecía al círculo de los jóvenes hegelianos, se esforzó por demostrar a los Judíos que debían renunciar a su religión. Mientras los Judíos siguieran siendo judíos, venía a decir, estarán incapacitados para emanciparse. También deben renunciar a la perpetuación de sus ritos antes de reclamar la laicización del Estado. A diferencia de los cristianos, cuya religión es universal, los Judíos, por su apego a la ley mosaica, eran, según Bauer, particularistas incapaces de acceder a los derechos humanos. Contra esta argumentación, el joven Marx replicó que los Judíos podían perfectamente emanciparse sin necesidad de apartarse del judaísmo, pero que harían bien en comprender que la obtención de los derechos cívicos no es más que una ilusión mientras el Estado tenga raíces teológicas. Sólo un Estado aconfesional, pensaba, estará en condiciones de garantizar la libertad de cada ciudadano, incluida la libertad de culto. En consecuencia, la cuestión de la emancipación de los Judíos no es más que un caso particular de la cuestión de la emancipación humana. Favorable en este sentido al modelo francés, Marx, a petición del presidente del consistorio de Colonia, no vacila en redactar un escrito en favor de los Judíos prusianos, dirigido a la Dieta: «Por grande que sea mi repugnancia por la religión israelita, las ideas de Bauer me parecen demasiado abstractas. Se trata de abrir más brechas en el Estado cristiano y de introducir fraudulentamente lo racional, tanto como se pueda. Al menos es conveniente hacer una tentativa y la exasperación crece con cada petición rechazada con quejas.»[49] En la segunda parte de su artículo, la más breve y la más comentada, Marx sostenía que el «Judío de todos los días», el «Judío real», no estaba ya condicionado por su pertenencia al judaísmo, sino por prácticas de vida que sus perseguidores le habían impuesto y que habían hecho de él un «Judío de dinero», sometido voluntariamente a la ley de bronce del capitalismo: «El dios de los Judíos se ha secularizado, se ha convertido en dios universal. La letra de cambio es el dios real del Judío. Su dios es solamente la letra de cambio ilusoria». En consecuencia, sólo la emancipación de la religión —y por ende de todo Estado teológico-político — permitirá a los Judíos emanciparse socialmente: «La emancipación social del Judío es la emancipación de la sociedad respecto del judaísmo.»[50] Marx, pues, no es antisemita en absoluto y no habría que recurrir a su correspondencia para apoyar esta tesis, ni siquiera cuando resulta penoso leerla. En cuanto a la evocación peyorativa del Judío adorador del dios dinero —rasgo común a los textos del antisemitismo establecido—, lejos de ser un signo de esta actitud, refleja por el contrario un conflicto que opone, en el siglo XIX, el «Judío del dinero» al «Judío del intelecto». Lo que Marx critica no es al Judío en cuanto tal, sino aquello en lo que se ha convertido el Judío en el mundo burgués. Ataca ciertamente los principios de una sociedad basada en el culto al dinero —de la que los Judíos reales son ya protagonistas de pleno derecho después de haber sido perseguidos—, pero no hace del dios dinero la emanación de una esencia judía, corruptora de la humanidad. Según él, lo que hay que abolir es la sociedad burguesa, no al Judío, que, una vez abolido el judaísmo, podrá entrar por fin en la historia y renunciar a su condición de Judío abstracto para convertirse en Judío histórico. El Marx maduro, el del Capital, evocará la dialéctica de la dominación y la explotación, recordando esta escisión interna en su judeidad de Judío que detesta el judaísmo. Las mercancías, dirá entonces, son «Judíos de alma circuncisa», «medios prodigiosos para hacer del dinero más dinero»[51]. A esta invisibilidad del Judío circunciso por dentro, transformado en mercancía, le opondrá la visibilidad sufriente del cuerpo del obrero fabril, nuevo pueblo elegido, enajenado del Capital, como los Judíos lo habían estado de Yavé. Finalmente, Marx, tal vez sin saberlo, siguió ligado, al pensar el advenimiento del comunismo y el proletariado, no a la religión judía en cuanto tal, sino a la historia de su pueblo, que, al crear el judaísmo, dio a luz a su enemigo, el cristianismo. Según este mismo proceso, el judaísmo convertido al Capital estaba engendrando, a sus ojos, a otro pueblo elegido, destinado a subvertirlo: «Si el Judío Karl Marx», dirá Hannah Arendt, «podía expresarse como los radicales antijudíos es porque esta especie de antijudaísmo tenía muy poco que ver con el verdadero antisemitismo […]. La fuerte influencia ejercida por el marxismo en el movimiento obrero alemán es una de las razones por las que encontramos tan pocas huellas de antisemitismo en los movimientos revolucionarios alemanes.»[52] Los representantes de la Ilustración francesa insistían en la necesidad de vincular lo particular a lo universal y de liberar al individuo de toda forma de soberanía —religiosa, monárquica, territorial, etc.— para hacer de él un sujeto libre, capaz de pensar por sí mismo y de acceder así a la dignidad suprema. En este sentido, según los ideales de 1789, el pueblo se identificará con una nación, es decir, con una colectividad social no definida por fronteras o raíces, sino por la referencia a un Estado de derecho, encargado de representarlo. Desde este punto de vista, el término nación se emparenta con el de patria, que designaba a la vez la tierra natal y el país de elección, el país que el ciudadano de los derechos del hombre elegía libremente, para servirlo y defenderlo al precio de la vida. Así, el nuevo héroe de la Ilustración, semejante a los antiguos griegos, podía identificarse con una nación que no tenía nada de nacionalista y con una patria a cuyo ideal servía al margen de todo recogimiento identitario. Tal fue el credo de la Ilustración francesa y que se repitió durante toda la epopeya revolucionaria: unir el pueblo (la nación) a la élite (el sujeto libre) para servir a la patria, es decir, a la Revolución, a la República, a la igualdad de todos los hombres y en consecuencia del género humano. Se debe a Montesquieu la expresión más contundente de esta idea de lo universal abstracto que quería, respetando las diferencias, apartar al ser humano de todo particularismo identitario, religioso o sexual: «Si supiera de algo que me fuera útil a mí», decía Montesquieu, «pero fuese perjudicial para mi familia, lo alejaría de mi espíritu. Si supiera de algo que fuera útil para mi familia, pero que no lo fuera para mi patria, procuraría olvidarlo. Si supiera de algo que fuera útil para mi patria, pero fuese perjudicial para Europa, o que fuera útil para Europa pero perjudicial para el género humano, lo tendría por un crimen.»[53] En virtud de este principio, la Francia revolucionaria fue el primer país de Europa que emancipó a los Judíos, lo que suponía que la religión judía entraba en la misma categoría que las demás religiones. Sin embargo, los Judíos del siglo XIX, fuera cual fuese su nacionalidad, se encontraron ante un dilema: tener que elegir entre la universalidad humana y la particularidad judía. El judaísmo, ya lo hemos dicho, es en efecto la única religión que afirma que se sigue siendo judío (en el sentido de la judeidad) aunque se deje de ser judío (en el sentido del judaísmo). Más allá de la filiación religiosa, los Judíos, a diferencia de los cristianos, son, pues, un pueblo y forman una nación, aunque ésta no esté ligada a ningún territorio. En estas condiciones, ¿cómo ser otra cosa que judío? Mendelssohn había entendido el dilema cuando recomendó a sus correligionarios que fueran a la vez «judíos y alemanes». De hecho, en Alemania lo mismo que en Francia, los Judíos adeptos al humanismo de la Ilustración optaron con frecuencia por convertirse. Para los Judíos alemanes era la única forma de acceder a los derechos cívicos; para los Judíos franceses fue una elección patriótica, pero también una forma de escapar al odio que suscitaban en el seno de la sociedad civil. Tanto en un lado como en otro, las conversiones y los cambios de nombre dieron lugar a una auténtica adaptación y en consecuencia a una renuncia a la judeidad. Pero no por ello, conforme se volvían menos visibles, dejaban de ser acusados, en cuanto aparecía una crisis social o económica, de disimular o de fomentar conspiraciones contra la nación que los había emancipado o tolerado. La sociedad civil que los había integrado tan a la perfección era pues capaz, a la menor conmoción, de señalar a los judíos como elemento indeseable, de estigmatizarlos calificándolos de especuladores, pueblo dentro del pueblo, nación dentro de la nación. Y como los Judíos adaptados acabaron por ser totalmente invisibles en el seno de la sociedad civil, para lanzarlos de nuevo al oprobio hubo que sustituir esta invisibilidad adquirida con la adaptación por una nueva visibilidad. Pero ¿cómo distinguir a un Judío de un no Judío, cuando ya no se podía identificar mediante ningún signo de filiación religiosa o indumentario? Tal será la importante pregunta que movilizará a los antisemitas. Fue en Francia, patria de los derechos humanos y de la emancipación de los Judíos, donde nació la idea antisemita, a mediados del siglo XIX, antes incluso de que se inventara el término, que apareció veinte años más tarde, en el mundo alemán. Y el antisemitismo fue allí una fuerza tan poderosa como la que había engendrado la emancipación radical. Pero, para que nazca, hará falta un cambio radical de paradigma. 2. LA SOMBRA DE LOS CAMPOS Y EL HUMO DE LOS HORNOS Tras haber sido depositaria de todas las aspiraciones de los pueblos europeos a elegir libremente su destino, la palabra nación se convirtió en lo contrario, a medida que el ideal patriótico insuflado por el espíritu ilustrado se transformaba en un proyecto comunitario centrado en la vinculación con el suelo. Así, el término nacionalismo, derivado de nación y acuñado en 1797 por el abate Augustin de Barruel, enemigo jurado de los jacobinos, para designar peyorativamente el ideal patriótico identificado con una «conspiración masónica»[54], acabó convirtiéndose, cuarenta años más tarde, en una doctrina basada en el chovinismo, la exclusión de la alteridad y la primacía de lo colectivo sobre la individualidad. Sin embargo, la aspiración de ser una nación libre había sido en toda Europa, hasta 1850, un ideal de progreso y libertad. Lo prueba el gran movimiento revolucionario de 1848. Juventud de los pueblos, juventud de las revoluciones, juventud del liberalismo, juventud del socialismo, aurora del comunismo. Los europeos reclaman en todas partes la abolición de los antiguos regímenes monárquicos que habían sido restaurados, desde 1830, en todos los países en que las guerras napoleónicas habían contribuido a la expansión de los ideales de 1789: «Un fantasma recorre Europa», escriben Marx y Engels en 1848, «el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma…»[55] Como es sabido, estas revoluciones fueron severamente reprimidas y la aspiración de los pueblos a elegir su propio destino se transformó en una voluntad de unificar no a todos los hombres, europeos y no europeos, sino a las naciones enfrentadas entre sí. Desde entonces, cada nación, replegada ya en sí misma, puede ser identificada con la suma de sus particularismos. Así, el nacionalismo pasó a ser una doctrina contraria al ideal original del que había sido portador: «La Constitución de 1795», decía Joseph de Maistre ya en 1796, «exactamente como sus antepasadas, se ha hecho para el Hombre. Ahora bien, no hay ningún Hombre en el mundo. En el curso de mi vida he visto franceses, italianos, rusos, etc. Pero, en cuanto al Hombre, declaro no haber tropezado con ninguno en toda mi vida. Si existe, yo no me he enterado.»[56] En la Francia burguesa de la segunda mitad del siglo XIX, dedicada a poner en la picota al socialismo, Valmy y las insurrecciones de los hambrientos, el término adquirió un significado nuevo. Lejos de servir para designar la unión del pueblo y de la patria, fue utilizado alrededor de 1850 para definir a una comunidad aglutinada por un alma colectiva, por las similitudes y por la identidad genealógica. Y se designó con el nombre de raza a esta entidad caracterizada por una situación histórica. Más tarde, con la aparición del darwinismo, se insuflará una dimensión biológica a esta idea nueva, propiciando el paso de una concepción historicista o morfopsicológica del origen de los pueblos (de las razas) a una concepción organicista. No bastará ya una designación cultural o identitaria, sino que se añadirá otra ligada a la antropología física: color de la piel, forma del cráneo, de las orejas, de la nariz, de los pies. En contra del espíritu de la Ilustración, los eruditos alemanes y franceses adeptos al historicismo buscarán la forma de desembarazarse a la vez del universalismo y del problema del origen de las religiones, tratando de descubrir mediante el estudio de las lenguas el mecanismo para laicizar la teología. Arrinconaron a Dios, la fe y los mitos, y se esforzaron por demostrar la aparición de las civilizaciones según una ciencia de las lenguas, la filología, cuyo cometido era reflejar el alma nacional de los pueblos y el cuerpo orgánico de las naciones. Así inventaron la pareja infernal de arios y semitas, convencidos de que estos dos pueblos imaginarios fueron portadores de una identidad secreta cuyos valores, al parecer, se han venido transmitiendo desde la noche de los tiempos, hasta el punto de que cada nación europea podría encontrar ahí sus orígenes[57]. De este modo, reinventaron el mito ancestral de la guerra de razas, y en consecuencia el de la dialéctica de la conquista y el sometimiento de una raza por otra[58]. Desde este punto de vista, los semitas, esto es, los hebreos (y por lo tanto los Judíos), tuvieron el privilegio de inventar el monoteísmo, pero como siguieron siendo nómadas fueron incapaces de acceder a la creación, al saber, al progreso y a la cultura. En cambio, los arios, que eran politeístas —y que fueron confundidos con los indoeuropeos—, se presentan adornados con todas las virtudes del dinamismo, la razón, la ciencia y la política. Sólo el cristianismo fue capaz de realizar una síntesis armoniosa entre el monoteísmo judío, salvado por Jesús, y el dinamismo ario, fuente de futuro[59]. Aquí se advierte bien cómo funciona estructuralmente la pareja infernal que dará origen al antisemitismo. Aunque los Judíos son, entre los semitas, el primer pueblo, el de la primera religión, se vuelven nómadas sin creatividad, nocivos, errantes e inútiles, tras haber sido despojados por los cristianos de lo más sublime que tenían: el monoteísmo. En consecuencia, son considerados inferiores a los presuntos arios, los cuales, por definición, son los únicos capaces de unir las cualidades del monoteísmo, importadas por el cristianismo, a las (intrínsecas) de una tradición indoeuropea rebautizada arianismo. De ahí su superioridad. Fueran cuales fuesen las variantes —arianizar el cristianismo, semitizar el arianismo, inventar etapas intermedias —, se tratará siempre, para los portavoces de este enfoque, de demostrar que el cristianismo es superior al judaísmo no como religión, sino como civilización; que la lengua es una cuestión de raza y que el judaísmo, como identidad cultural, no se prolonga en el cristianismo, sino en el islam, cultura considerada tan semita como la de los Judíos. Desde este punto de vista, los musulmanes son infames, en la medida en que pertenecen al campo del semitismo, pero los Judíos lo son todavía más, dado que engendraron el islam. La tesis del «primer antepasado» aparece aquí perpetuada, aunque en versión laica y además «racial». Pasamos así del antijudaísmo al antisemitismo y luego al racismo: los Judíos no se enfocan ya como adeptos a una religión, sino como semitas —y, entre los semitas, como los peores—, es decir, parte de una raza históricamente inferior a todas las demás. Este encadenamiento revela las razones profundas por las que el racismo tiene por matriz el antisemitismo o, por decirlo de otro modo, por las que todo racismo es en principio la expresión de un antisemitismo. Señalemos ante todo que si el racismo y el antisemitismo son dos manifestaciones distintas —una se refiere a una alteridad manifiesta y la otra a una alteridad sin estigmas aparentes—, las dos acaban coincidiendo siempre, aunque por caminos tortuosos. Pero primero viene el antisemitismo y después el racismo. Como el judaísmo es la primera religión monoteísta y abrahámica, y engendró las otras dos, cuando se catalogó a los Judíos como raza semita, hacia 1850, los Judíos siguieron siendo los primeros antepasados, los primeros padres, no sólo por haber engendrado los otros dos monoteísmos, sino por haber pasado a ser el soporte original de todas las proyecciones raciales primarias. Constatamos, además, que el paso del antijudaísmo al antisemitismo tiene por corolario histórico la invención del racismo[60], popularizado a su vez por el colonialismo. Volveremos sobre esto. Hacia 1848, fascinado por la pareja infernal del ario y el semita, Ernest Renan se consagra a una gran demostración filológica, sin saber que por ella será uno de los padres fundadores del antisemitismo. Profesor de filología, entusiasta del orientalismo y hondamente influido por los trabajos de Johann Gottfried Herder y Franz Bopp, fue uno de los mayores hebraístas de su tiempo, profundo conocedor de lenguas antiguas y culturas arcaicas, que según él revelan el secreto del funcionamiento de las sociedades modernas. Por aquellas fechas concibe el insensato proyecto de hacer de la filología la ciencia exacta de las cosas del espíritu y por lo tanto del género humano. Con este enfoque y después de liberarse del yugo de la religión, publicó, en 1855, su principal estudio sobre el tema: la Histoire générale et système comparé des langues sémitiques[61]. Cuando se leen las quinientas páginas de esta obra dedicada al origen de las lenguas y de la humanidad, cuando se recorre esta tremenda saga que nos lleva del estudio de la Biblia al de los pueblos semitas e indoeuropeos, impresionan el rigor de sus demostraciones y la pasión que mueve al autor a reconstruir una sorprendente mitología que según él debe abrir el camino hacia una ciencia de las raíces de la naturaleza humana. En el núcleo de este monumento de erudición, saturado de referencias bibliográficas y de términos griegos, hebreos y arábigos, vemos desplegarse la terrible fábula del semita y el ario, entre «lo sublime y lo odioso»[62]. Nos enteramos así de la vida de los hebreos, los arameos, los jeveos, los jeteos, los ferezeos, los gergeseos, los jebuseos, y descubrimos con estupor hasta qué punto la ciencia recién promovida puede servir de apoyo a una urdimbre de leyendas que pretenden demostrar que las lenguas no son otra cosa que el fruto de la conciencia humana, que toda teoría de la lengua reside en su historia y, finalmente, que las lenguas no son sino la ejemplificación de la existencia de una desigualdad natural entre los diferentes elementos de la especie humana. Ni el menor entusiasmo, ni la menor emoción, ni el menor romanticismo, ni el menor abandono de la razón: tal es el estilo de Renan, una pasión fría. Cuatro años antes de que Darwin publicara El origen de las especies, este gran estudioso, ferviente humanista, afirma tranquilamente que la humanidad está compuesta, desde sus orígenes, por tres clases de razas[63]: las inferiores, pertenecientes a la época arcaica y hoy desaparecidas; las civilizadas, china y asiática, materialistas, apegadas al comercio, incapaces de todo sentimiento artístico y poseedoras de un instinto religioso poco desarrollado; y, por último, las razas nobles, divididas en dos ramas: la semita y la aria. Los semitas, inventores del monoteísmo, experimentaron pronto una gran decadencia y dieron origen al islam, que «simplifica el espíritu humano», mientras que los arios, superiores en todo, después de asimilar el monoteísmo se convirtieron en señores del género humano, los únicos capaces de asegurar el avance del mundo: «Si la raza indoeuropea no hubiera aparecido», escribe Renan, «es evidente que el más alto grado de desarrollo habría sido algo semejante a la sociedad árabe o judía, una sociedad sin filosofía, sin reflexión, sin política.»[64] A juzgar por las apariencias, tal vez digan algunos que las imprecaciones antijudaicas de los hombres de la Ilustración —de Voltaire a Marx— son hoy más insoportables que el discurso erudito de Renan, pulido y elegante, siempre preocupado por respetar la verdad de los pueblos y su historia. Pero no nos engañemos. Los excesos verbales de los unos no son más que la expresión de una voluntad emancipadora que quiere rescatar al hombre de la religión, mientras que la elegancia histórica del otro anticipa la aparición de una doctrina de exterminio. En este sentido, restablece, más allá de las diferencias, la tradición de las persecuciones antijudías del cristianismo. Que Renan haya sido el primero en Francia en incorporar el antijudaísmo cristiano a una presunta ciencia de la desigualdad histórica de los semitas no debe sorprendernos. Alejado de la religión hasta el punto de ser calificado de blasfemo por la Iglesia católica por haber escrito una biografía histórica de Jesús, no por eso será menos defensor de su mayor prejuicio. Sustituirá al «pérfido judío» por el semita venido a menos, volviendo así admisible la idea de la decadencia y por lo tanto la de la inferioridad: «La deuda contraída con Renan por el antisemitismo francés es indiscutible», escribe Zeev Sternhell, «cuesta imaginar el éxito de Drumond y su herencia, hasta las leyes raciales de 1940, sin la respetabilidad que, gracias a Renan, adquirió la idea de la inferioridad de los semitas.»[65] Y cuando en 1882 Renan tome partido por el derecho de los pueblos a disponer de su propia suerte, sólo será para seguir combatiendo el espíritu de la Ilustración. Pues lo que él llamaba nación no era la patria de los constitucionales, sino más bien el alma del nacionalismo, esa idea de nación que presuponía que todo hombre debía pertenecer a un cuerpo colectivo orgánico y jerarquizado. Y Renan odiaba Alemania. En realidad, se adhirió a la democracia por nacionalismo francés[66]. Nada que ver con la rebelión de Nietzsche contra la Ilustración francesa. Entusiasta de la filología, el filósofo alemán no cedió nunca a la pasión antisemita, en contra de lo que pretenden quienes lo presentan como un precursor del nazismo[67]. Nietzsche no apreciaba ni el cristianismo («religión de esclavos»), ni el socialismo, ni la democracia, ni las masas, ni el nacionalismo, ni siquiera la religión judía en sentido estricto. Pero si critica las Luces es para encender otras nuevas, más sombrías y deslumbrantes al mismo tiempo. Esperaba que la superación de las Luces por otras Luces diera lugar a una «fusión de las naciones» capaz de producir un nuevo hombre europeo. Por eso, en 1878, precisamente cuando se forma el antisemitismo alemán, condena la persecución de los Judíos por ser una de las facetas más detestables del nacionalismo, la que «consiste en conducir a los Judíos al matadero como chivos expiatorios de todos los males posibles, públicos y privados. Desde que lo importante no es ya conservar las naciones», dice, «sino producir y educar a una raza europea lo más fuerte posible, el Judío es un ingrediente tan útil y tan deseable como cualquier otro vestigio nacional…». Después de elogiar a Spinoza y de celebrar el ingenio de los Judíos librepensadores, añade, defendiendo lo diametral opuesto a Renan y a los adeptos de la pareja infernal: «Gracias a sus esfuerzos debemos en gran medida que una explicación del mundo más natural, más razonable y en todo caso liberada del mito haya podido por fin alzarse de nuevo con la victoria, y que no se haya roto la cadena de la civilización que nos ata hoy a las Luces de la antigüedad grecorromana. Si el cristianismo ha hecho lo imposible por orientalizar Occidente, el judaísmo ha contribuido a occidentalizarlo de nuevo: de donde resulta que la misión y la historia de Europa es, en cierto modo, una continuación de la historia griega.»[68] Finalmente, en 1887, en una carta a Theodor Fritsch, al que consideraba un imbécil, carga contra el antisemitismo propiamente dicho: «Créame: esta repugnante invasión de hoscos diletantes que creen tener algo que decir sobre el valor de los hombres y las razas, esta sumisión a autoridades —como Eugen Dühring, Richard Wagner, Ebrard, Wahrmund, Paul de Lagarde, el cual es el menos autorizado y el más injusto en cuestiones de moral y de historia—, a las que todas las personas sensatas condenan con frío desprecio, estas continuas y absurdas falsificaciones y distorsiones de conceptos tan vagos como “germánico”, “semita”, “ario”, “cristiano”, “alemán”, todo esto acabará por enfadarme en serio y por hacerme perder la templanza irónica con que he observado hasta el presente las veleidades virtuosas y los fariseísmos de los alemanes actuales. Para concluir, ¿qué cree usted que siento cuando los antisemitas se permiten pronunciar el nombre de Zaratustra?»[69] El mismo año que Renan, el conde Arthur de Gobineau, escritor mediocre y diplomático fracasado, marcado por el romanticismo y poseedor del fatalismo típico de los enemigos de la Ilustración, publica su célebre Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, que en aquel momento apenas tiene resonancia. En vez de basar la presunta desigualdad en la pareja infernal del ario y el semita, se entrega a un encendido elogio de los Judíos —«pueblo libre y fuerte que ha dado al mundo tantos doctores y mercaderes»[70] —, a fin de fustigar mejor a las que él llama razas inferiores, en sentido morfopsicológico o fisonómico, no en sentido biológico. Postula así la existencia, en el origen de la especie, de una raza arquetípica —los arianos o arios—, verdadera casta aristocrática o «raza pura» que dio origen a los pueblos más civilizados del mundo. Por eso alega que la mezcla de razas —o mestizaje— ha redundado siempre en la decadencia de las civilizaciones. En la cima de la pirámide sitúa a la raza blanca, superior en todo, por su belleza, su inteligencia y su capacidad de resistencia, y en la base de la escala, a la raza negra, salvaje y abyecta. En el centro pone a la raza amarilla, obesa y apática, siempre a merced de los goces materiales o de impulsos sensuales. Pero, como buen católico, conserva la idea de la unicidad original de la especie humana, subrayando que en el caníbal más repugnante pervive una chispa del fuego divino. Ningún pueblo puede evolucionar, dado que la raza determina la condición humana: no es posible, pues, ningún progreso y, como contrapartida, toda colonización es inútil. En realidad, y a diferencia de Renan, Gobineau no se preocupa por dar un contenido racional a sus tesis. No las sistematiza más que para aplicarlas al análisis de la sociedad posrevolucionaria, a la que detesta. Lo mismo arremete contra los socialistas que contra los liberales, partidarios, unos y otros, de la Declaración de los Derechos del Hombre. Y los compara, cuando se tercia, con seres de raza amarilla, únicamente buenos para satisfacer sus necesidades naturales. Con esto lleva a cabo una sabia mezcla de razas y clases sociales. En la parte inferior de la escala, dice, se encuentra la «turba», campesinos y obreros, equiparables a los negros; en el centro, los burgueses, industriosos: los amarillos; en la cúspide, la nobleza o la raza blanca, única capaz de grandeza, pero en vías de extinción. No es de extrañar que las tesis de Gobineau, después de haber sido veneradas por los nazis y otros colaboracionistas, por las mismas razones que las de Édouard Drumont, hayan sido rescatadas desde los años ochenta no sólo por los exponentes de la Nueva Derecha, sino también por los denunciadores del presunto antisemitismo de la Ilustración. Como el conde elogiaba a los Judíos, vienen a decir en pocas palabras, poco importa su doctrina de la desigualdad, ya que no es, al fin y al cabo, más que la confirmación de la diversidad estructural de las culturas, abordable en los mismos términos que la antropología moderna. Y para fundamentar una afirmación de este calibre echarán mano de alguna cita de Claude Lévi-Strauss, procurando descontextualizarla[71]. En Raza e historia, en efecto, Lévi-Strauss subraya que Gobineau concebía la desigualdad de las razas de manera cualitativa y no cuantitativa, lo que podría ser interesante, pero añade inmediatamente que cometió el error de confundir la raza con la cultura y que, por ello mismo, quedó encerrado en el círculo infernal de la «legitimación involuntaria de todas las tentativas de discriminación y explotación»[72]. A continuación, Lévi-Strauss disuelve los conceptos de raza y de desigualdad, exponiendo que la existencia de la diversidad de las culturas es uno de los principios fundadores de la idea de humanidad: lo contrario de las tesis de Gobineau. En realidad, la obra gobiniana apuntalaba sin el menor esfuerzo la tesis de la desigualdad que había de convertirse en uno de los principales ingredientes del antisemitismo. Añadía a la de Renan el elemento que le faltaba y sin el cual la idea de raza, en sentido biológico, no habría podido utilizarse para reemplazar a la antigua fórmula morfopsicológica. Poco importa que los Judíos no figuren ahí como tales. Pues bastará que aparezca el darwinismo social y luego el eugenismo, doctrina centrada en la presunta mejora de la raza humana, para que se reúnan las condiciones necesarias para la aparición del antisemitismo político, basado en una concepción del mundo antimoderna, antidemocrática, antiliberal y nacionalista. De las discusiones exquisitas, reservadas hasta entonces a elegantes orientalistas, atentos a la alta autoridad de la Biblia y que se cercioraban puntillosamente del origen del primer antepasado, pasamos, en cosa de quince años, y sobre un fondo de crisis sociales e identitarias, a la expresión realista, peligrosa y populista de un antisemitismo de masas: el «socialismo de los imbéciles», dirá August Bebel[73]. En Alemania, después del fracaso de la Revolución de 1848, las clases medias aspiraban a una reforma profunda de la cultura y la sociedad. Mientras numerosos radicales, salidos de la extrema izquierda, hostiles al liberalismo, evolucionaban hacia un ideal pangermánico, los liberales, alineados con Bismarck y su política de unificación basada en el modelo prusiano, abrazaron la causa nacionalista por razones de seguridad económica, pero también por adhesión a un realismo derivado de la desilusión que siguió al optimismo de la juventud de los pueblos[74]. Así, en 1870, una ola de pesimismo antimoderno inundará Alemania en el momento mismo en que Francia sufría una derrota humillante y que no tardará en desembocar en una reacción nacionalista y germanófoba. Fue entonces cuando, a uno y otro lado de las nuevas fronteras establecidas por el tratado de paz entre los dos países, los Judíos fueron considerados responsables de todas las desgracias que parecían abatirse sobre ambos. En una Alemania poderosa y unificada, pero reducida a una Kleindeutschland dominada por Prusia y de mayoría protestante, se les acusó de haber contribuido a una modernización social y cultural contraria al antiguo ideal imperial de la Grossdeutschland, de mayoría católica (pues esta «Panalemania» comprendía Austria), y a la tradición romántica goetheana. En Austria, en cambio, los Judíos procedentes de todas las comunidades diseminadas por los imperios centrales se habían integrado en la burguesía liberal, adoptando la lengua y la cultura alemanas. Entre 1857 y 1910 Viena fue la gran metrópoli judía de Mitteleuropa[75]. Pero precisamente en este nuevo contexto la integración de los judíos en la sociedad vienesa repercutió no sólo en el crecimiento del antisemitismo, sino también, y mucho más que en otros lugares, en la intensificación del famoso autoodio judío (jüdischer Selbsthass), sobre todo entre los intelectuales como Karl Kraus, Otto Weininger y muchos otros: «Esta modalidad característicamente austriaca de rechazo del yo, esta duda judía, este vehemente impulso de negarse a uno mismo», escribe Arnold Zweig, «aparece al principio cuando la vida de la sociedad no judía produce o refleja una atracción real, coloreada, mágica, y una humanidad humana.»[76] Desde 1873, a raíz de la crisis económica, los Judíos vieneses urbanizados sufrieron un rechazo violento y fueron acusados de ser responsables no sólo de la desestabilización de los mercados, sino también de la decadencia del patriarcado. Dicho de otro modo, fueron considerados responsables, una vez más, de un proceso de transformación social que iba a conducir lógicamente a una evolución de las costumbres y a una organización nueva de la familia. A fin de cuentas, ¿no era el pueblo judío un pueblo errante, sin patria ni fronteras, siempre dispuesto a practicar el asesinato ritual, a propiciar las relaciones sexuales perversas, movido por el incentivo del lucro[77]? De hecho, los efectos de la desintegración política del imperio austrohúngaro hicieron de Viena, durante el fin de siglo, como dice Carl Schorske[78], «uno de los caldos de cultivo ahistórico más fértiles» de la época. En consecuencia, los hijos de la burguesía judía, ante el impacto del antisemitismo y el crecimiento del nacionalismo pangermánico, rechazaron las ilusiones liberales de sus padres y se volcaron sobre otras aspiraciones: fascinación por la muerte y la intemporalidad en Freud, sueño de una tierra prometida en Theodor Herzl o Max Nordau. En Francia, país vencido y luego debilitado por la guerra civil, se señaló a los Judíos en tanto que conspiradores que contribuyeron a la derrota de la nación, en connivencia con el enemigo germánico. Los nacionalistas de todas las tendencias vieron entonces en el antisemitismo «el denominador común capaz de servir de plataforma a un movimiento de masas»[79], como dice Zeev Sternhell. Contra la democracia liberal y la sociedad burguesa, algunos socialistas y anarquistas vencidos por la represión versallesca; contra el fantasma de la Revolución de 1789 y el marxismo alemán internacionalista, la derecha radical antiuniversalista, hostil a los comuneros y apegada a los ideales de la antigua Francia monárquica. El adjetivo «antisemita» fue utilizado por primera vez en Alemania en 1860, por Moritz Steinschneider, eminente Judío orientalista de Bohemia, que con ese término quiso dar nombre al prejuicio que había contra los semitas (antisemitisch Vorurteil). A propósito de un artículo dedicado a la obra de Renan y escrito por otro filólogo judío (Heymann Steinthal), Steinschneider denunciaba la teoría «antisemita» que alegaba que los pueblos semitas padecían taras culturales y raciales[80]. Diecinueve años después, en 1879, la palabra había salido de la esfera de los debates eruditos y en la pluma de Wilhelm Marr se había constituido en núcleo de una nueva concepción del mundo: el Antisemitismus. Publicista mediocre salido de las filas de la extrema izquierda, Marr había evolucionado hacia el anarquismo y el ateísmo antes de fundar una liga cuya misión era expulsar a Palestina a los Judíos de Alemania y sobre todo estigmatizarlos como clase peligrosa para la pureza de la raza germánica. En unos años, y hasta la Primera Guerra Mundial, el antisemitismo se difundió por toda Europa con multitud de variantes: biológico, higiénico y racial en Alemania, nacionalista y católico en Francia. Sus partidarios formaron ligas por doquier y lanzaron una prensa especializada en la denuncia y la injuria, y dirigida a un amplio público que buscaba chivos expiatorios. Publicaron multitud de folletos contra el espíritu de la Ilustración, recuperando por su cuenta, a diversos niveles, los principales elementos del antijudaísmo cristiano, con intención de aglutinarlos en un programa político contestatario, antiliberal, monárquico, antimarxista, populista, xenófobo, antiuniversalista, antimoderno, antiemancipador y antiprogresista. El concepto de antisemitismo abarcaba ya únicamente a los Judíos, no a los demás semitas, como los árabes, antaño asociados a aquéllos. Añadiendo a las tesis de Renan las de Gobineau y sus herederos, señalaron a los Judíos como representantes de una raza inferior, identificable por sus estigmas y totalmente consagrada, desde la noche de los tiempos y a través de la presunta influencia de sus tres fuerzas pulsionales —la sexualidad pervertida, el dinero y el intelecto—, a la destrucción de los pueblos «arios» civilizados. En Francia, en Alemania y luego en toda Europa se multiplicaron las ligas antisemitas o «antisemíticas» para estigmatizar a la hipotética «raza judía», de la que los pueblos deberían desembarazarse a toda costa. La era de las conversiones, de la asimilación y la integración, que había ocasionado tantas divisiones entre los Judíos europeos —y más aún entre los Judíos alemanes—, concluía con el advenimiento de un gigantesco plan de erradicación. El odio al Judío fue reemplazado por las premisas de una política de exterminio que tomaría cuerpo cincuenta años más tarde. El libro más abyecto que se haya escrito nunca contra los Judíos se debe a Édouard Drumont, periodista católico y monárquico, inspirado en los escritos de Hippolyte Taine y que detestaba tanto a la burguesía liberal como la herencia de la Ilustración y la de la Revolución de 1789. Auténtico manual fundador del antisemitismo organizado, La Francia judía, publicado en 1886[81], se propone reconstruir en seis partes y con espíritu objetivo una verdad al parecer oculta desde siempre: la historia de la destrucción de los pueblos civilizados de Europa por los Judíos. Y para presentar al mundo la prueba de la veracidad de su tesis, recupera por su cuenta toda la temática conspiratoria del antijudaísmo cristiano: los Judíos propagan la peste, contaminan las aguas, cometen crímenes rituales, descuartizan niños, etc. No obstante, integra la historia de esta conspiración en la larga epopeya de la lucha a muerte que libran desde el origen de los tiempos los semitas y los arios. Y concluye que la mayor victoria conseguida por los arios frente al azote semita fue la expulsión de 1394. Entre esta fecha y el estallido de la Revolución de 1789, viene a decir, Francia, «gracias a la eliminación de esta ponzoña, consiguió ser una gran nación europea»[82]. A partir de entonces, asegura, empezó a decaer. Drumont describe al semita como a un ser vil, codicioso, astuto, femenino, aferrado a sus instintos, nómada, y al ario como a un auténtico héroe, hijo del cielo, que desafía a la muerte y está poseído por un ideal caballeresco. En contra de la tesis de Renan que afirma que los semitas inventaron el monoteísmo, explica que el verdadero semita no es ya el sarraceno, que al menos es capaz de heroísmo, sino el Judío bárbaro, reconocible por la pestilencia que emana, consecuencia de su «apetito inmoderado por la carne de cabrito y de oca»[83]. El semita es, pues, el Judío y nada más que el Judío, un ser que pertenece a una «raza» antes que ser practicante de una religión[84]. El ario ha dado origen al cristiano, que inventó el monoteísmo. El discurso antisemita fundado por Drumont instaura, pues, la separación definitiva entre judaísmo y cristianismo, por una parte, y, por la otra, entre judaísmo y «mahometismo». En cuanto al protestantismo, Drumont lo compara con un «semijudaísmo»: «El protestantismo hizo de puente para que los judíos entraran no en la sociedad, sino en la humanidad. La Biblia, relegada a un segundo plano en la Edad Media, ocupó su lugar junto a los Evangelios. El Antiguo Testamento se puso a la altura del Nuevo. Detrás de la Biblia apareció el Talmud.»[85] Según este punto de vista, los negros o los árabes «mahometanos» son ciertamente pueblos inferiores, pero menos peligrosos para la civilización aria, es decir, cristiana, que los Judíos: por ello, si unos deben ser sojuzgados, los otros, esto es, la «raza semítica», deben ser eliminados. Pues al no disponer de un territorio propio, los semitas no se adaptan sino para destruir a los pueblos que los acogen. Dicho de otro modo, en contra de Gobineau, al que no cita, Drumont es menos racista que antisemita, lo que confirma la hipótesis de que el antisemitismo es la matriz del racismo moderno, que será su consecuencia. Aunque se proclama europeo en su cruzada contra los Judíos, Drumont califica de judío todo lo que no es «francés». En consecuencia, los inmigrantes son Judíos. Pero esto no basta. Para que un no Judío pueda equipararse a un Judío, tendrá que ser o francmasón, o ateo, o republicano, o protestante, o jacobino. Así, Cambacérès es considerado judío porque se considera francmasón, y lo mismo sucede con Léon Gambetta, porque es republicano y de origen italiano. Por obra y gracia de este razonamiento, Francia estaba «judaizada» por los cuatro costados, toda vez que, por culpa de Voltaire y del abate Grégoire —el primero por anticristiano y el segundo por apóstata —, los Judíos se apoderaron de todo a causa de su emancipación. En este sentido, a Drumont le trae sin cuidado el antijudaísmo de la Ilustración, dado que este antijudaísmo tenía por objeto liberar a los Judíos de la carga de la religión. Haciéndose eco de la tesis de Barruel y de buena parte de los enemigos de la Ilustración, Drumont hizo nacer el «semitismo» en el siglo XVIII, lo que significa que la Revolución no fue, según él, más que una conspiración de los Judíos contra la auténtica Francia, cristiana y aria[86]. Pero como también pretende basarse en el pueblo insurrecto de «cepa francesa» frente a los liberales «judaizados» y en la Francia cristiana frente a los socialistas cosmopolitas, también «judaizados», acusa a los primeros, es decir, a los versalleses, de haber aplastado la Comuna de 1871 y a los segundos de haber corrompido la revuelta de los comuneros en beneficio de los primeros. Gracias a lo cual, la destrucción de la Comuna fue obra de los Judíos: «Así pues, la Comuna tuvo dos caras. Una irracional, irreflexiva, pero valerosa: la cara francesa. La otra, mercantil, codiciosa, saqueadora: la cara judía. Los federados franceses se batieron bien y encontraron la muerte. Los comuneros judíos robaron, asesinaron e incendiaron para ocultar sus robos.»[87] Los Judíos, para Drumont, no son sólo seres cosmopolitas, sucios, lúbricos y hediondos, sino también portadores de toda clase de enfermedades orgánicas y mentales, que evidencian la corrupción de su sangre y de su alma: escorbuto, sarna, escrófulas, neurosis: «Examinad a los especímenes que más se ven en París, intermediarios políticos, bolsistas, periodistas, y los veréis consumidos por la anemia. Los ojos desorbitados, las pupilas febriles del color del pan tostado reflejan enfermedades hepáticas: el Judío, en efecto, tiene en el hígado la secreción que produce un odio de mil ochocientos años.»[88] No contento con revisar la historia explicando que las víctimas son los perseguidores y los verdugos las víctimas[89], Drumont inventa un estilo, un vocabulario y una sintaxis basados en el insulto y la delación. Inaugura así ese nuevo modo de expresión periodística al que hice referencia más arriba y que será como la marca de fábrica de La Libre Parole, su periódico, y durante el caso Dreyfus, antes de renacer, con más violencia si cabe, durante el período de entreguerras y hasta 1945, con los panfletos de Louis-Ferdinand Céline y los llamamientos a matar de Robert Brasillach. Drumont elabora listas, revela nombres, propala rumores y pinta los retratos de la Antifrancia: Rothschild, Fould, Crémieux, Kahn, Halévy, lacayos de Marx, Heine o Disraeli. En pocas palabras, funda el lenguaje del antisemitismo que luego se repetirá hasta la saciedad, semejante a una estructura que da origen a un discurso, siempre el mismo y casi inalterable, a pesar de sus múltiples metamorfosis. Y, para ser generoso, Drumont arrastra a su lucha al escritor francés más popular del siglo XIX, jugando así la carta del romanticismo contra el clasicismo: Victor Hugo contra Voltaire. Haciendo hablar a los muertos, explica que el gran poeta, al que un año antes se han dedicado unas honras fúnebres a escala nacional, era un auténtico antisemita, defensor de los valores cristianos. Hugo, vendrá a decir, cada vez que hablaba de los Judíos, los calificaba sistemáticamente de «inmundos». Concreta, además, que fue víctima de un Judío que se coló en su casa y lo asesinó después de impedirle «volver a Cristo»[90]. La elección de Hugo no es casual. Al hacer a los Judíos regicidas (1793), ejecutores del pueblo (1871) y asesinos del escritor más célebre del siglo XIX, clarín de conciencias y libertades, Drumont trata de reunir, para combatirlos, los ideales fundadores de las dos Francias: la medieval por un lado, simbolizada por Juana de Arco y el cristianismo, y la popular por el otro, la de los oprimidos, los menesterosos, los rebeldes. Ahora bien, como es sabido, Hugo era con diferencia el símbolo de esas dos Francias: en su vida, porque había sido monárquico de joven, liberal en la madurez y republicano cuando se hacía viejo; y en su obra, porque no había dejado de hablar de sus heroicas metamorfosis, aunque sufriendo por no saber resolver el conflicto ancestral entre judaísmo y cristianismo. Al describir el odio que despertaban los Judíos, Hugo, en efecto, había afirmado que no podía «dejar tranquilamente que los hombres fueran Judíos, es decir, perseguidos». Para levantar a todo el pueblo de Francia contra los Judíos, Drumont invocaba pues a Hugo. Pero omitía decir que si a veces, comentando la Biblia o reinventando la leyenda del «crimen ritual», el novelista y poeta había indicado, sin desmarcarse, que los cristianos consideraban a los Judíos bribones y deicidas —«amo, luego odio»—, también había afirmado que había que bendecirlos después de maldecirlos y que la maldición que pesaba sobre ellos era una tragedia: «Sobre los Judíos pesa una maldición; en los gitanos hay un misterio. Los Judíos son la tragedia, los gitanos son el drama.»[91] Por si fuera poco, el autor de La Francia judía callaba igualmente que el poeta lanzó en 1882 un llamamiento en favor de los Judíos rusos perseguidos[92], como también callaba la famosa carta dirigida en 1843 al director del Archivo Israelita, al día siguiente de la representación de los Burgraves, que dicho director había criticado por la forma en que se presentaba a los judíos: «El siglo XIII», decía Hugo, «es una época crepuscular. Hay en ella densas tinieblas, poca luz, violencia, crímenes […]. Los judíos eran bárbaros, los cristianos también, los cristianos eran los opresores, los judíos eran los oprimidos, los judíos reaccionaban […]. Hay que pintar las épocas tal como son. ¿Quiere decir esto que los judíos, en nuestros días, degüellan y se comen a los niños? Señor, en nuestros días, los judíos como usted están llenos de ciencia e ilustración, y los cristianos como yo estamos llenos de aprecio y consideración hacia los judíos como usted. Indulte pues los Burgraves, señor, y permítame estrecharle la mano.»[93] Drumont concluía su obra con un llamamiento a que Francia encontrase por fin un «jefe justiciero», capaz de aniquilar a los «Judíos podridos de dinero»: «¿He preparado nuestro renacimiento? Lo ignoro. En todo caso, he cumplido con mi deber respondiendo con insultos a los insultos sin cuento que la prensa judía endereza a los cristianos.»[94] Que Drumont tuviera necesidad de dar la vuelta a las cosas, haciendo del odio a los Judíos un odio procedente de los Judíos, muestra con claridad que el discurso antisemita, en su estructura más profunda, surge de una revisión perversa o delirante de la historia que, a fuerza de exageraciones, se transforma siempre en una negación de la realidad, que es sustituida por una fábula aprendida de memoria. De esta negación nacerá el negacionismo, después del genocidio nazi. Pero en 1886, con cuarenta y dos años de edad y cuando el antisemitismo se consolidaba en toda Europa en forma de movimiento político, Drumont era realmente el hombre que pedía el momento. Pobre, desclasado, revanchista, enemigo de los ricos y los intelectuales, no dejó de reprochar a la sociedad —y por lo tanto a los Judíos— la locura maníaco-depresiva de su padre, internado en Charenton en 1862, y la insignificancia de su madre, mujer medio retrasada de la que se avergonzaba. Educado en la estupidez y privado de afecto, era feo, sucio, miope y deforme, y sufría por todo ello hasta el punto de proyectar sobre los Judíos sus propios defectos. Cuando lo acusaron, a él, el cristiano a machamartillo, de no ser más que un lacayo de los jesuitas, invocó los manes de su padre el republicano, un adepto de Voltaire, un hombre por el que no sentía más que desprecio. Y cuando fue desafiado a duelo por Arthur Meyer, un periodista al que había injuriado, del arañazo que recibió sacó una gloria complementaria: «El día más feliz de mi vida», dijo. Reducido a la miseria durante años, por pereza y por su incapacidad para elevarse espiritualmente, buscó siempre consuelo entre mujeres feas y de condición humilde para maltratarlas mejor. Enriquecido luego gracias a sus escritos, se volvió más huraño. Tal era el hombre que se veía a sí mismo como redentor de la nación francesa, apoyado por un sector importante de la prensa y de la derecha intelectual: por Alphonse Daudet, que lo respaldó sin tregua, turnándose con su hijo Léon, fustigador de las teorías freudianas, luego por Edmond de Goncourt, y finalmente por la cohorte de los antidreyfusistas: Maurice Barrès, Charles Maurras, Paul Bourget, etc. En cuanto a Georges Bernanos, éste consideraba La Francia judía una obra maestra literaria, un acontecimiento en la historia del pueblo francés, que por fin había sido capaz de expresarse liberándose del yugo de la República: «La Francia judía daba en el clavo, golpeaba al régimen en las raíces mismas de la vida, donde más le dolía». Y en el más puro estilo drumontiano añadía: «No se equivocaba Clemenceau. Desde el fondo de su despacho, en medio de sus ridículos cachivaches chinos, este sujeto cruel y mágico, experto en venenos, devorado por el desprecio, acechaba con sus ojos de verdugo mongol la angustia de sus cómplices, observaba temblando de odio y de placer el brote de ese chorro de sangre dorada.»[95] En 1939, al acusar a LouisFerdinand Céline de recibir dinero de los alemanes para difundir una «repugnante propaganda antisemita», Bernanos afirmó que los Judíos, a su vez, eran racistas, recuperando de ese modo la tesis antisemita de que los Judíos, al considerarse el pueblo elegido, habían inventado el racismo: «No debemos odiar ni despreciar a los Judíos. Lo cual no impide que el racismo judío sea un hecho judío. Son los Judíos los que son racistas, no nosotros.»[96] Además del Yo acuso de Zola, que después de 1898 puso fin a su carrera política y luego a la de los antidreyfusistas, sólo una cosa perturbó realmente a Drumont, un arma con la que no había soñado: el humor, el ingenio del humor judío. Recurriendo a este humor, sus adversarios supieron vapulearlo, propalando por todas partes la leyenda de que este desdichado personaje de nariz ganchuda y cráneo braquicéfalo no era en realidad más que un… «judío renegado», un «semita camuflado», descendiente de una ilustre familia de ópticos de Colonia: los Dreimond. A este rumor que lo persiguió hasta el fin de sus días respondió con ira y desmesura… y sin el menor sentido del humor: «Mi obra soy yo, mi obra es mi raza y mi raza es mi origen.»[97] Esta biblia del odio es todavía hoy, junto con los Protocolos y Mein Kampf, el principal punto de referencia de todos los portavoces del antisemitismo organizado de todo el mundo, en todas sus variantes. Escritor místico, desesperado e intensamente exaltado, Léon Bloy se enfrentó a Drumont en un libro sorprendente, Le salut par les Juifs[98]. Rechazaba toda idea de erradicación o de persecución. Desde su punto de vista, los Judíos, depositarios de las virtudes atribuibles al «primer antepasado», habían degenerado por culpa de la estigmatización que pesaba sobre ellos: «He pasado horas leyendo, como muchos otros, las lucubraciones antijudías del señor Drumont y no recuerdo que haya citado esta frase sencilla (salus ex judaeis est) y formidable de Nuestro Señor Jesucristo que trae San Juan en el capítulo IV de su Evangelio.»[99] Y para poner de manifiesto la desdicha moral y física de los Judíos, y preconizar un ideal de conversión al cristianismo, único capaz, según él, de salvar a la vez a Judíos y cristianos, para que los segundos no fueran los huérfanos de los primeros, Bloy hacía una descripción apocalíptica del gran Mercado de los Judíos de Hamburgo. Utilizando el lenguaje del antisemitismo, tanto para adoptarlo como para refutarlo, contaba sobre todo la historia de una aparición. En medio de la ropa usada, de la inmundicia y del chamarileo, vio a tres viejos infames, tres «judiones» que le recordaron, en una especie de transfiguración de lo abyecto en sublime, a la tríada bíblica de los patriarcas sagrados: Abraham, Isaac y Jacob: «Quién imaginaría — apenas me atrevo a escribirlo— a estos tres personajes mucho más que humanos, de cuyo costado han surgido todo el pueblo de Dios y el mismo verbo de Dios». En contra de Drumont, Bloy rendía así homenaje por última vez a ese antijudaísmo cristiano que ya estaba desapareciendo y del que se consideraba el adepto más desesperado en un mundo condenado al antisemitismo, en otras palabras, a una escisión criminal entre los dos primeros monoteísmos. Pues, en su sentir, la abyección en que se tenía al Judío —«viejo hebreo, sórdido y encorvado, que encontraba el oro en la inmundicia»— era también lo que, en el cristianismo, lo hacía digno de compasión. A estos tres «incomparables crápulas» hallados en Hamburgo encomendaba, pues, la salvación en Cristo crucificado, al recordar, en vísperas del advenimiento de una modernidad sin Dios, que la salvación de los cristianos pasaba por la salvación de los Judíos: «Les debo el homenaje de un recuerdo casi afectuoso por haber evocado en mi espíritu las imágenes más grandiosas que puedan entrar en el humilde habitáculo de un espíritu mortal.»[100] A raíz de la publicación de su libro, Bloy recibió el apoyo de Bernard Lazare, escritor y periodista judío[101], que acabó siendo uno de los grandes personajes de la lucha por Dreyfus. Entre el visionario de las catacumbas, atormentado por la locura, y el ateo radical que apelaba a una revolución spinozista se estableció una extraña relación. Lazare compartía con Bloy un antidrumontismo visceral[102]. Sin embargo, durante años había atacado a los Judíos extranjeros, oponiendo a su «bárbara perversión» la figura del Judío civilizado: el israelita. Pero abandonó el esteticismo de la vanguardia literaria en beneficio de un compromiso más proletario y transformó su desprecio por los pobres en devoción. Su encuentro con Bloy le permitió pasar del autoodio, manifiesto en su Histoire de l’antisémitisme[103], a una aceptación de su identidad de Judío que lo indujo a dar la vuelta a sus planteamientos. Hannah Arendt trazó un interesante retrato suyo calificándolo de «paria consciente»[104]. En cualquier caso, éste fue el lugar tan singular que ocupó Léon Bloy en la historia de la cuestión judía en Francia. Durante las dos guerras mundiales, los admiradores de Drumont no vacilaron en asociar las tesis de Hitler a las de su héroe, aunque silenciando las diferencias entre los dos discursos. Poco importaba entonces que Drumont fuera un católico combativo, ajeno a la doctrina de la «raza superior», la mística nórdica y el anticristianismo visceral que caracterizaba el nazismo, ya que lo esencial era agrupar todas las tendencias europeas del antisemitismo. Pero los dos hombres se parecían, por sus orígenes y por un fracaso convertido en revanchismo insurreccional: la misma exaltación del populismo, el mismo espíritu de destrucción, la misma pulsión asesina hacia el Judío «de dos caras», maestro de la economía, inventor de la Revolución, artesano de la intriga, maestro del intelecto y de los secretos de la sexualidad. Sólo que, en Hitler, la pasión antisemita se había transformado, desde el final de la Primera Guerra Mundial, en una voluntad fría y racional de pasar al acto y de exterminar legalmente a los Judíos, no limitándose ya a proyectar su eliminación en el plano de las palabras: «El antisemitismo basado en motivos puramente sentimentales», decía en 1919, «encontrará su expresión final en los pogromos. El antisemitismo de la razón, en cambio, debe conducir a una lucha legal y metódica y a la eliminación de los privilegios que posee el Judío, a diferencia de otros extranjeros que viven entre nosotros. Pero el objetivo final e inmutable debe ser la eliminación de los Judíos en general.»[105] En 1967, después de un largo eclipse, los amigos de Édouard Drumont, reunidos ante su tumba, en el cementerio parisino del Pére-Lachaise, celebraron la gloriosa memoria de aquel «francés de raza, auténtico francés de Francia…». Fundaron una asociación a la que fueron a parar todas las variedades del neofascismo, los herederos de Maurras, los integristas católicos; todos tenían en común el odio a Charles de Gaulle, a la Resistencia, a la descolonización y a la independencia de Argelia. Fue entonces cuando Emmanuel Beau de Loménie, con el apoyo del editor Jean-Jacques Pauvert y el filósofo Jean-François Revel, futuro académico y fanático fustigador de Marx, de Freud, de Sartre y del espíritu de la Ilustración, tuvo la idea de publicar, con una presentación complaciente y un talante conspirador, una antología de textos de Drumont en la que éste figurase, no como antisemita, sino como anticapitalista tergiversado por «la alta autoridad de la Sorbona» y cuya «rehabilitación sería necesaria, conmovedora y la mejor medida para explicar a las generaciones futuras las causas de nuestros fracasos y los medios de nuestra posible recuperación»[106]. Pero el comentario más incongruente de la posguerra sigue siendo el de Georges Bernanos, eterno defensor de Drumont. Escritor de talento excepcional, pero siempre enemigo de todo —del comunismo, de la democracia, del liberalismo, del capitalismo, de los burgueses, los republicanos y los socialistas—, Bernanos había arremetido contra Maurras, contra Action Française, contra el franquismo, contra el Pacto de Múnich y contra el nazismo antes de exiliarse a Paraguay en 1938, para apoyar luego, desde 1940, la Resistencia gaullista. Poco después del exterminio de los Judíos[107], atormentado siempre por el miedo a la decadencia de Europa y al advenimiento de la «brutalidad» norteamericana, anatematizó el nuevo régimen parlamentario que surgió con la Liberación, subrayando que por lo menos el de Vichy podía alegar en su defensa el haber estado al servicio del ocupante. Y, a propósito del movimiento sionista y del regreso de los Judíos a Palestina, reiteró, acentuándolos hasta la caricatura, los objetivos que había sostenido durante el período de entreguerras: «Hay una cuestión judía. No soy yo quien lo dice, los hechos lo prueban. Que después de dos milenios el sentimiento racista y nacionalista judío sea tan evidente para todo el mundo que nadie, al parecer, haya encontrado extraordinario que en 1918 los aliados victoriosos pensaran en restituirles una patria, ¿no demuestra que la toma de Jerusalén por Tito no solucionó el problema? Los que hablan así son tachados de antisemitas. Cada vez me produce más horror esta palabra, Hitler la ha deshonrado para siempre […]. Yo no soy antisemita, lo que por otra parte no significa nada, pues los árabes también son semitas. Yo no soy antijudío, en absoluto […]. No soy antijudío, pero enrojecería de vergüenza si escribiese, contra lo que pienso, que no hay problema judío o que el problema judío no es más que un problema religioso. Hay una raza judía, eso se reconoce por signos físicos evidentes. Si hay una raza judía, hay una sensibilidad judía, un pensamiento judío, un sentido judío de la vida, de la muerte, de la sabiduría y de la felicidad […]. No existe la raza francesa. Francia es una nación, es decir, una obra humana, una creación del hombre […]. Pero existe una raza judía. Un judío francés incorporado a nuestro pueblo al cabo de varias generaciones será sin duda racista, porque toda su tradición moral y religiosa se basa en el racismo, pero es un racismo humanizado poco a poco y el Judío francés acaba siendo un francés judío.»[108] La famosa frase se ha comentado muchas veces. Los admiradores de Bernanos no han dejado, desde 1947, de disculparle todo rasgo antisemita por el hecho de haber puesto en la picota a la Alemania de Hitler. Pero al mismo tiempo olvidan que cuando expresaba el horror que le producía una palabra considerada «deshonrada», Bernanos no condenaba a Hitler más que para rehabilitar a Drumont y odiar a Alemania: a toda Alemania y no sólo a la de los nazis. Quiero decir que esta declaración en forma de negación daba a entender que podía existir un antisemitismo honorable. Pero ¿cuál? Con estas declaraciones como mínimo ambiguas, en las que se plasma el horror del odio al otro[109], un horror que no hace sino reflejar, sin sublimarlo nunca, el sórdido autoodio que caracteriza a los personajes de sus novelas, Bernanos anunciaba la aparición de una nueva modalidad expresiva del discurso antisemita. Este discurso, convertido en impronunciable después de Auschwitz, en efecto, no puede expresarse, por lo menos en las sociedades occidentales, más que de manera «honorable», es decir, disfrazada, negada, inconsciente. Aunque fue en Francia donde se inventó el antisemitismo político, que culminó con la aventura populista del general Boulanger en la década de 1880 y después mientras duró el caso Dreyfus, antes de dar marcha atrás en 1930, fue en Alemania[110] donde germinó el antisemitismo biológico —un antisemitismo «racialista» y por lo tanto racista—, que cuarenta años más tarde alimentará el nazismo. Con él, el antiguo concepto de raza, en sentido genealógico, adquiere un significado nuevo, llamado «científico». A fines del siglo XIX, fascinados por la difusión del darwinismo y atormentados por el terror que les producía la posible decadencia de las sociedades y los individuos, las más altas autoridades de la ciencia médica alemana fomentaron la implantación de una biocracia. Tratando de superar los conflictos políticos, querían gobernar a los ciudadanos con ayuda de las ciencias biológicas, del mismo modo que sus maestros historicistas habían creído explicar el origen de la jerarquía de las razas mediante la filología. Más igualitarios y menos apegados que estos últimos a los mitos genealógicos, se consideraban más herederos de la Ilustración que portavoces de un regreso al pasado. Y como eran conscientes de los desastres que causaba la industrialización en el alma y el cuerpo de un proletariado cada vez más explotado en fábricas malsanas, deseaban purificar las estructuras culturales alemanas y combatir todas las formas consideradas «degeneradas[111]», vinculadas al ingreso del hombre en la modernidad industrial. Materialistas y hostiles al oscurantismo religioso, estos investigadores inventaron una extraña figura científica: el hombre nuevo, regenerado por la razón y la superación de sí mismo. En esto fueron imitados por los comunistas[112] y por los fundadores del sionismo, sobre todo por Max Nordau[113], que veía en el regreso a la tierra prometida la única forma de liberar a los Judíos europeos del envilecimiento en que los había sumido el antisemitismo. Partidarios de la emancipación de las mujeres y del control de la natalidad, estos investigadores ilustrados — médicos, biólogos, sociólogos, etc.— pusieron en práctica un programa estatal de regeneración de las almas y los cuerpos, un programa eugenésico con el que invitaron a la población a purificarse mediante matrimonios controlados desde el punto de vista médico. Incitaron a las masas a desprenderse de sus vicios: tabaco, alcohol y toda clase de sexualidad desordenada. Fueron igualmente los artesanos de un gran plan de medicina preventiva para tratar las enfermedades que corroían el cuerpo social: sífilis, tuberculosis, etc. Algunos, como Magnus Hirschfeld, pionero de la emancipación de los homosexuales, se adhirieron a este programa. Hirschfeld estaba convencido de que la ciencia podía crear un tipo nuevo de homosexual, liberado por fin de la herencia perversa que lo incluía en una raza maldita. Al igual que los fundadores del sionismo, quería crear un hombre nuevo: «el nuevo homosexual». En 1911 hizo un llamamiento en favor de la protección de las madres, del derecho al aborto y del perfeccionamiento físico y psíquico de la raza humana[114]. En el momento en que se constituye el movimiento de higiene racial, aparecen en su interior dos corrientes principales que se oponen. La primera, representada por el ilustre médico Rudolf Virchow, se basaba en una medicina orientada a las ciencias naturales e interesada en promover un programa progresista de prevención de las enfermedades y las epidemias. Liberal en materia de costumbres, hostil al antisemitismo, a Gobineau y al colonialismo, Virchow fundó en 1869 la Sociedad de Antropología de Berlín, acercando así esta disciplina a la biología. Insistió en la necesidad de trabajar con la diversidad de las culturas, desarrollando la idea de que las enfermedades eran evolutivas, por los mismos motivos que lo eran las razas. La otra corriente, surgida de las tesis de Ernst Haeckel, propagador del darwinismo en el mundo germanófono, se basaba por el contrario en los escritos gobinianos, que conocieron así un éxito póstumo. Deseoso de aplicar a las sociedades humanas la teoría de la selección de las especies, Haeckel quería integrar el conjunto de las ciencias humanas en la zoología. Frente a la escuela darwiniana anglosajona, preocupada por la competencia y basada en una concepción liberal de la selección natural —aunque a pesar de todo también «racialista[115]»—, Haeckel ideó una clasificación de las razas humanas, mezclando el monogenismo y el poligenismo[116]. Convencido de que el mundo humano se parecía al mundo animal, pensaba que la humanidad, a pesar de su unicidad original, estaba dividida en varias especies. Así, afirmaba que las diferencias entre los humanos superiores y los humanos inferiores eran mayores que las que había entre los humanos inferiores y los animales superiores[117]. Entre los inferiores, según él, estaban los retrasados, los locos y los pueblos de color: negros, aborígenes, hotentotes. Además, consideraba que la humanidad se dividía en doce especies y treinta y seis razas, agrupadas a su vez en cuatro clases: los salvajes, los bárbaros, los civilizados y los cultos. En su opinión, sólo las naciones europeas creaban clases cultas y, en consecuencia, les correspondía ejercer sobre el resto del mundo una misión civilizadora. Todas estas tesis posdarwinianas impregnaron las distintas variedades europeas del nuevo imperialismo colonial de fines del siglo XIX: comercial y diferencialista entre los ingleses, cultural y asimilador entre los franceses, exterminador (aunque tardío y de corta duración) entre los alemanes, que poco después reorientaron su pulsión expansionista contra una Europa presuntamente «judaizada[118]». Desde 1920, en una Alemania destrozada y empobrecida por la crisis económica, los herederos de la biocracia prosiguieron este programa añadiéndole la eutanasia y prácticas sistemáticas de esterilización. Pasaron así de la Ilustración a la Antiilustración y de un cientificismo biológico a una ciencia criminal sin otro objeto que la puesta en práctica de una voluntad genocida[119]. Obsesionados y aterrorizados por la decadencia de su «raza», inventaron la idea del «valor vital negativo», convencidos de que algunas vidas no merecían vivirse: las de los individuos aquejados de una enfermedad incurable, una deformidad, un impedimento o una anomalía, las de los enfermos mentales y, por último, las de las razas llamadas inferiores. La figura del hombre nuevo, ideada por la ciencia más evolucionada del mundo europeo, se transformó así en una figura abyecta, la de la raza de los señores vestidos con uniforme de las SS. Fue así como el nazismo, recuperando por su cuenta y riesgo las teorías biológicas anticristianas elaboradas por los posdarwinistas y el antisemitismo político francés exento de catolicismo, se propuso «despoblar» el mundo de todas las razas que no eran «arias», entre ellas la peor, la de los Judíos, definida como propia del reino de la subanimalidad: gusanos, piojos, microbios, virus, etc. El antijudaísmo se fusionó con el antisemitismo, pues judaísmo y cristianismo no eran, desde el punto de vista nazi, más que las dos caras de un mismo semitismo cuyo emblema sólo debían llevar los Judíos y del que los cristianos no podían liberarse más que convirtiéndose al «arianismo». Ni el antijudaísmo cristiano ni el de la Ilustración sobrevivieron al exterminio de los Judíos por los nazis. Por eso el antijudaísmo posterior a 1945 no ha sido más que la expresión de una prolongación de la pasión antisemita: enmascarada en los Estados de derecho, reivindicada en el resto del mundo. Los nazis llamaron «solución final» (Endlösung) a la puesta en práctica del genocidio de los Judíos y «tratamiento especial» (Sonderbehandlung) al proceso de exterminio. Mataron el idioma alemán hasta el extremo de que algunas palabras son ya impronunciables. Y creyeron haber «regulado» la cuestión judía aniquilando a los Judíos: una forma de obedecer la orden fin de siècle de que el antisemitismo no acabaría más que con la desaparición de los Judíos. Borraron inmediatamente las huellas del acto con el que habían perpetrado la aniquilación. Cuando fueron derrotados destruyeron los instrumentos del crimen —las cámaras de gas— e hicieron desaparecer a los testigos «portadores de secretos», creyendo que así crearían, para el futuro, las condiciones de una reconstrucción corrompida del pasado. Al obedecer a Hitler, que se había inspirado en Los protocolos de los sabios de Sión, pensaban que podrían propalar la idea de que la guerra «había sido deseada y provocada únicamente por los financieros internacionales de origen judío o que trabajaban por los intereses judíos»[120]. Contra estas expresiones (Endlösung, Sonderbehandlung) que por su banalidad burocrática tendían a eclipsar el horror de la muerte administrada, y contra la destrucción de las huellas de la destrucción, la historia conservará el nombre general de Auschwitz —idéntico en todos los idiomas— para designar lo que los nazis quisieron enmascarar. Y los testimonios de los supervivientes no tardarán, contra los negacionistas, en invertir el proceso de borrado que habían deseado éstos. Más allá de la sombra de los campos y del humo de los crematorios, Auschwitz[121] acabará siendo, con el paso de los años, el significante clave del exterminio con el que habían soñado, sin creer que pudiera conseguirse, los fundadores del antisemitismo. 3. TIERRA PROMETIDA, TIERRA CONQUISTADA El sueño de la reconquista de Sión[122] es tan antiguo como la historia de la dispersión de los Judíos, obsesionada por el mesianismo del regreso y la retirada, como testifica la aventura de Sabbatai Zevi. Incluso podría decirse que es inherente a la existencia del pueblo judío: «pueblo desdichado», pueblo shlemihl[123], sometido desde la noche de los tiempos a la voluntad de un Dios misterioso que no deja de prometer a sus elegidos la llegada de un mundo mejor: «Yo no soy bien recibido en ninguna parte», dice el Judío Schlemihl, «en todas partes soy extranjero, quisiera abarcarlo todo y todo se me escapa, soy un infeliz.»[124] Moses Hess, el amigo de Marx, y Lev Pinsker, autor de un célebre folleto publicado anónimamente en 1882, también pensaban así de sí mismos[125]. Y sin embargo el sionismo, como movimiento laico de emancipación de los Judíos de la diáspora, no surgió del judaísmo, ni de ninguna escatología, sino más bien de la desjudaización progresiva de los Judíos europeos, que por otro lado fue consecuencia de la secularización de ese mismo mundo[126]. Impulsados por la Ilustración y movidos por un ideal de alejamiento de la religión, los Judíos emancipados del siglo XIX pensaban que podían integrarse en la sociedad burguesa de varios modos: como ciudadanos de pleno derecho en Francia, como individuos pertenecientes a una comunidad en Inglaterra, luego en Estados Unidos, como súbditos judeoalemanes en el mundo germánico, como minorías en los imperios centrales o en el mundo mediterráneo y árabeislámico. Muchos se cambiaban el nombre según el país al que emigraban: germanización o afrancesamiento de nombres polacos, rusos, rumanos, etc. Finalmente, muchos abandonaron la circuncisión o se convirtieron sin ser obligados a ello. Pero a medida que el nacionalismo reemplazaba los viejos ideales de la «juventud de los pueblos», empezaron a ser rechazados no ya por su religión, sino por su raza y, por lo tanto, por esa filiación identitaria invisible que se resistía a las conversiones y que, al mismo tiempo, los forzaba a definirse, a ellos también, en calidad de oriundos de una nación. Si las naciones europeas, durante siglos, sólo habían tenido que vérselas con Judíos, es decir, con un pueblo de parias[127] consciente del rechazo que suscitaba y que pensaba su unidad o su universalidad sin referencia a fronteras, pronto tuvieron que entenderse con un pueblo que ahora pretendía concebirse como nación: la nación judía. Pero ¿qué es una nación sin fronteras? ¿Qué es un pueblo sin territorio? ¿Qué son una nación y un pueblo compuestos por sujetos o individuos que no son ciudadanos de ninguna parte, a fuerza de ser ciudadanos de diversas naciones? Después de haber sido el principal vehículo de una empresa de exterminio del hombre por el hombre, el antisemitismo ha persistido desde 1945 bajo formas nuevas, mientras que el sionismo ha dado lugar, en Palestina, a un Estado condenado a una guerra perpetua, en la medida en que el mundo árabe lo considera de naturaleza colonial y los Judíos sionistas la culminación de un proceso de legitimación incondicional[128]. En cuanto al antisionismo —movimiento de oposición política e ideológica al sionismo—, al principio fue obra de muchos Judíos europeos que se oponían a la conquista de una nueva tierra. Entre ellos había personalidades tan diferentes como Lord Edwin Montagu, Charles Netter y Sigmund Freud, pero también marxistas y socialistas, herederos de la Haskalá, reagrupados en el Bund, movimiento fundado en Vilna en 1897, y orientados hacia una lucha encarnizada contra todas las formas de antisemitismo. Así como el antisemitismo había sido la matriz del racismo, éste sirvió de teoría biológica en la implementación de la conquista colonial. De este modo, el colonialismo contribuyó a la mundialización del antisemitismo, como dice magistralmente Hannah Arendt[129]. Como se consideraba a los Judíos responsables de toda clase de conspiraciones, fueron acusados de ser agentes de esta potencia contra aquella otra. Bastaba, por ejemplo, que Inglaterra quitara Egipto a los franceses para que se les considerase responsables a ellos. Así surgirá la tesis de un espíritu de conspiración internacional atribuido al «imperialismo de los Rothschild». Durante la segunda mitad del siglo XX, mientras el sionismo se identifica de manera creciente con una nueva forma de colonización, el colonialismo decae a medida que sus víctimas vuelven contra sus opresores europeos, y a menudo con su apoyo, las armas de un ideal de libertad que les había permitido sojuzgarlas. En este sentido, hay que señalar que ninguna de las tres potencias coloniales europeas más antiguas —Inglaterra, España y Portugal— acuñó la palabra colonialismo para caracterizar esa ideología imperialista que se basa en una teoría racial que mezcla el gobinismo con el darwinismo social. En efecto, el término se inventó en Francia en 1902[130] para justificar a posteriori un fenómeno de expansión que había empezado a mediados del siglo anterior y que consistía en someter a los pueblos no europeos —negros, árabes, asiáticos —, considerados inferiores: expediciones a Tonkín, Madagascar, Congo, Marruecos, Túnez, departamentalización de los territorios adquiridos en Argelia. El movimiento se expandió en el momento del estallido del antisemitismo drumontiano, para desplegarse finalmente bajo la modalidad de una conquista laica y republicana a comienzos del siglo XX, después de que el antisemitismo político sufriera su más aplastante derrota con el reconocimiento de la inocencia del capitán Dreyfus. Restituido su esplendor, el ejército francés podrá esgrimir de manera creciente, y esto hasta 1914, las armas de una temática racial[131]. Los republicanos llamaron «misión civilizadora» a esta vasta empresa de conquista territorial, dirigida, según ellos, a extender los derechos del hombre y el ciudadano a los «indígenas», es decir, a hombres a los que no consideraban sus iguales ni ciudadanos de pleno derecho. Fue Ernest Renan, el inventor de la pareja infernal de los semitas y los arios, y más tarde afecto a la República, quien dio, en 1870, la mejor definición de lo que fue luego esta doctrina: «La conquista de un país de raza inferior por una raza superior no tiene nada de chocante […]. Así como las conquistas entre razas iguales deben censurarse, la regeneración por las razas superiores de las razas inferiores o envilecidas figura en el orden providencial de la humanidad.»[132] Esta tesis será recogida más tarde por Jules Ferry, gran organizador de la epopeya colonial: «Las razas superiores», dirá en 1885, «poseen un derecho en relación con las razas inferiores […]. Tienen el derecho de civilizar a las razas inferiores.»[133] El razonamiento de Ferry se basaba en la idea de que el universalismo republicano es superior a toda forma de diversidad regional, lingüística, racial, familiar y cultural. En nombre de la lucha contra esta diversidad, había defendido, en 1881, el principio de la educación gratuita y obligatoria de todos los niños franceses. Partidario del colonialismo, volvió en su contra el ideal republicano surgido de la Revolución de 1789 y abrazó por su cuenta y riesgo, frente al miedo a una división política entre las dos Francias —jacobinos contra monárquicos—, las tesis desigualitarias de los enemigos de la Ilustración. Durante la Tercera República aparecieron varias tendencias. Para unos, deseosos de sentar en el banquillo a la Ilustración sustituyendo el universalismo de los derechos por las leyes de la «herencia», el colonialismo debía limitarse a una simple empresa de explotación de riquezas y dominación de pueblos, necesaria para la supervivencia de Europa. A los ojos de los demás, en cambio, la Ilustración seguía siendo el vehículo de un proyecto igualitario que permitía liberar de viejos despotismos a los pueblos conquistados: «Francia, esa nación generosa cuya opinión gobierna la Europa civilizada y cuyas ideas han conquistado el mundo», escribía Francis Garnier ya en 1864, «ha recibido de la providencia la más elevada misión, la emancipación, el llamamiento a la Ilustración y a la libertad de las razas y los pueblos todavía esclavos de la ignorancia y el despotismo.»[134] La tercera tendencia, minoritaria, era hostil a toda forma de colonización y de colonialismo. Fue sobre todo el caso de Georges Clemenceau, que fue dreyfusista y publicó el Yo acuso de Zola: «La conquista», decía en 1885, «es el abuso puro y simple de la fuerza que da la civilización científica frente a las civilizaciones rudimentarias para apropiarse del hombre, torturarlo, quitarle toda su fuerza […] en beneficio del presunto civilizador. No es el derecho, es su negación.»[135] Vencida por Alemania en 1870 y perdidas Alsacia y Lorena[136], Francia se empeñó en una vigorosa política colonial. Victoriosa en las mismas fechas, Alemania también se volvió imperialista, lo que no impidió que, como en Francia, surgieran voces que se oponían a esta política, sobre todo la de Virchow, pero también la del geógrafo Friedrich Ratzel: «Se ha convertido en norma deplorable», señalaba en 1891, «que los pueblos poco avanzados perezcan cuando entran en contacto con pueblos extremadamente cultos. Esto es aplicable a la gran mayoría de los australianos, los polinesios, los asiáticos del norte, los americanos del norte y numerosos pueblos de África del Sur y América del Sur […]. Los indígenas son muertos, perseguidos, proletarizados y se destruye su organización social […]. Los blancos sedientos de tierras se multiplican entre poblaciones indias débiles y parcialmente desintegradas.»[137] Vencida en 1918, Alemania será obligada a devolver a Francia Alsacia y Lorena, pero también a renunciar a sus posesiones africanas. Desde entonces, en un contexto de crisis general de los Estados-naciones, el antisemitismo prenderá de nuevo en toda Europa: un antisemitismo político y biológico, ya lo hemos visto, surgido de la alianza entre la tradición drumontiana francesa y la biocracia alemana. Aunque el antisemitismo organizado y el colonialismo tienen en común, a fines del siglo XIX, una teoría desigualitaria de la raza, las dos doctrinas difieren en cuanto a sus objetivos. El primero es intrínsecamente exterminador y se propone de entrada la aniquilación de la «mala raza» —y conducirá a Auschwitz cuando las circunstancias se presten a ello—, mientras que el segundo comporta un proyecto de sometimiento, de explotación, de discriminación o de «regeneración», en cuyo nombre, por lo demás, el Estado conquistador no vacilará en cometer matanzas, es decir, en promover la extinción de las razas llamadas «inferiores». En consecuencia, sería un error identificar la ideología colonialista con una prefiguración del nazismo y de Auschwitz. Sin embargo, desde 1945, el cuestionamiento simultáneo del colonialismo y del exterminio de los Judíos conducirá a los pueblos colonizados y a los historiadores de la colonización a establecer vínculos entre las políticas de destrucción de los pueblos vírgenes, emprendidas tanto por los esclavistas como por sus sucesores, y el embrutecimiento progresivo de los Estados europeos. Entre la acuñación de la palabra genocidio por Raphael Lemkin en 1944 y su adopción por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, en el marco de una reformulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se abrió un amplio debate que dio lugar a un nuevo enfoque del fenómeno colonial y de todas las formas anteriores de destrucción masiva de personas y culturas[138]. Y la crítica de los valores llamados «occidentales» no hará sino acentuarse a comienzos del siglo XXI. Así, en el seno de la ONU, acabará por plantearse progresivamente un nuevo reparto del mundo tras el proceso de descolonización. La caída del comunismo en 1989, la destrucción del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 y el crecimiento del poder del continente asiático no harán más que poner de manifiesto este movimiento de fondo[139]. Si el sionismo y el antisemitismo han perdurado como respuesta a la cuestión judía, otros compromisos trazaron otros destinos, encarnando, contra un patriotismo de la nación, un patriotismo del exilio: el comunismo, el intelectualismo crítico y estético, el feminismo, el socialismo, el regreso redentor al judaísmo o a su historia recordada[140] y, por último, el psicoanálisis, cuyo vínculo con el sionismo consiste en haber sido creado, entre 1896 y 1904, por Judíos vieneses enfrentados, en el corazón de Mitteleuropa, en una situación histórica muy particular —la agonía del imperio austrohúngaro—, perfectamente descrita por Robert Musil o Stefan Zweig. En ningún otro lugar como en Viena, en esta época, en este punto de paso entre Oriente y Occidente, hubo tanto apasionamiento por las metamorfosis posibles de la identidad humana: investigaciones sobre las relaciones entre sexualidad y pulsión de muerte, fascinación por la decadencia de las sociedades y la degeneración del hombre condenado al egotismo, obsesión por la feminización de los varones y la masculinización de las mujeres, culto a los mitos fundadores, sueño de tierras prometidas y de tierras conquistadas… «El sionismo tuvo que nacer en Viena y en Austria», dirá Joseph Roth. «Lo inventó un periodista vienés. Nadie más habría podido.»[141] Nacido en 1860 en el imperio austrohúngaro, Theodor Herzl, padre fundador del sionismo, apodado el nuevo Moisés del pueblo judío, era una mezcla de Savonarola y Sabbatai Zevi. Se había criado en el seno de una familia liberal e integrada que no respetaba las prescripciones alimentarias y para la que el judaísmo era un piadoso recuerdo que sólo ordenaba respetar el ritual de las festividades[142]. Después de haberse arruinado con la crisis económica de 1873, el padre se fue de Budapest y se instaló en Viena, donde el hijo estudió derecho, aunque soñaba con ser un dramaturgo famoso, si bien no tenía más talento que el de saber transformar magistralmente su vida en una continua representación teatral. En efecto, Herzl era un actor prodigioso, capaz de fascinar tanto a las multitudes como a sus interlocutores del momento. Apegado infantilmente a su madre y sujeto a crisis de entusiasmo y melancolía, sentía por la sexualidad una especie de repulsión que se traducía en odio por su pene circunciso y en vergüenza por su condición judía. Mientras fue estudiante, rodeado de antisemitismo, no dejó de sentirse humillado, haciendo suyos los argumentos de sus enemigos: admiraba el ideal wagneriano y el pangermanismo «ario», tratando así de evadirse, como dirá Stefan Zweig, «de lo meramente judío hacia lo espiritual», obedeciendo el «impulso inconsciente de emanciparse de todo lo que había tornado estrecho el judaísmo, del exclusivista y frío afán de ganar dinero»[143]. Pero, por lo que sabemos, muy pronto fue víctima del autoodio (Selbsthass) judío, pasión suicida y tan tortuosa y ambivalente como la que sintió por su mujer, Julie, inestable, colérica, demente, que amenazaba sin cesar con cortarse las venas, con envenenarse o con tirarse por la ventana. De este turbulento matrimonio nacieron tres hijos: Pauline, la mayor, morirá durante las peregrinaciones de sus padres después de haber sido internada varias veces. Hans, el varón, experimentará numerosas conversiones —fue baptista, cuáquero, unitariano—, hasta que finalmente volvió a la sinagoga, pero cuando se enteró de la muerte de su hermana se suicidó pegándose un tiro. Trude, la menor, maníaco-depresiva, fue asesinada por los nazis en Theresienstadt, en 1942, mientras que su hijo, el único nieto de Theodor, se negó a instalarse en Palestina y se suicidó ahogándose en Washington. Instalado en París en 1891 como corresponsal del gran periódico vienés Neue Freie Press, Theodor Herzl fue testigo de la crisis del partido político del general Boulanger, del crecimiento del movimiento anarquista y sobre todo del tremendo auge del antisemitismo drumontiano. Trató a Drumont en el salón de Alphonse Daudet y estableció con él un nexo de empatía, llegando a admirar La Francia judía, según él el ensayo más brillante que se había escrito en la época sobre la «cuestión», después del de Eugen Dühring. Es evidente que había interiorizado el odio a los Judíos y a sí mismo hasta el punto de considerar que los antisemitas tenían razón al querer librarse de aquellos intrusos: «Debo a Drumont una buena parte de mi libertad conceptual, dado que es un artista». Y más aún: «Comprendo la esencia del antisemitismo. Nosotros los Judíos, aunque no por culpa nuestra, somos un cuerpo extraño en las diferentes naciones en que vivimos. En el gueto hemos adoptado una serie de comportamientos antisociales. El hostigamiento ha corrompido nuestro carácter y para corregirlo hará falta un antihostigamiento. En realidad, el antisemitismo es consecuencia de la emancipación de los Judíos. Fue un error por parte de los libertarios doctrinarios creer que es posible la igualdad de las personas mediante un decreto de la Gaceta […]. Cuando los Judíos no se ocupan ya del dinero y ejercen profesiones que les estaban prohibidas hasta entonces, se apropian en gran medida de los medios de sustento de la clase media. Sin embargo, el antisemitismo, fuerza pujante e inconsciente entre las masas, no perjudicará a los Judíos. Yo creo que ayudará a templar el carácter judío…»[144] Estas palabras, tomadas de una carta fechada en mayo de 1895, un mes después de que Alfred Dreyfus fuera deportado a la Isla del Diablo, indicaba ya cuánto se había horrorizado Herzl de lo que sin embargo había sido el acontecimiento liberador más importante de la larga historia de la persecución de los Judíos. Al detestar la democracia, al despreciar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y más aún el acto fundador de 1791 por el que los Judíos habían adquirido en Francia, y por primera vez en el mundo, unos derechos que los convertían en ciudadanos completos, rechazaba en bloque la Ilustración del mismo modo que antes había odiado su propia judeidad. Así daba curso a las fuerzas oscuras de la pasión antisemita para aceptar su imposición y transformar en orgullo de ser judío su autoodio judío. Y como los antidreyfusistas habían conseguido que se condenara al Judío francés más integrado y más representativo de las grandes virtudes de la integración republicana, el hecho aportaba a sus ojos una prueba definitiva de que la emancipación, en todas sus modalidades, era la peor solución a la cuestión judía. Poco le importaba, en estas condiciones, la batalla que libraban los dreyfusistas en favor de la verdad. Poco le importaba la lucha de un Bernard Lazare, por ejemplo; lo único que contaba para él era la frase que dijo el capitán en el momento de su detención: «Me acosan porque soy judío». Inmerso en su proyecto de transformar el antisemitismo en fuerza motriz, Herzl, aunque no se comprometió en el caso Dreyfus, decidió en 1895, a raíz de una «iluminación[145]», poner en práctica un vasto programa de evacuación de los Judíos europeos hacia otros territorios: Argentina, Uganda y, finalmente Palestina. Lo más insólito de esta historia es que al principio consiguió convencer a las potencias coloniales — el imperio otomano, los Estados europeos—, y luego a millares de Judíos de la diáspora, de que su proyecto era factible. Hay que señalar que en esta época estaba en su apogeo el frenesí migratorio de los Judíos. Huyendo de los pogromos de la década de 1880, los Judíos del este (Ostjuden), procedentes del imperio ruso y aferrados a sus ritos, se refugiaban en Viena, en Berlín o en París. Rechazados tanto por los Judíos occidentales integrados y desjudaizados como por los antisemitas organizados en partidos políticos, no tenían más remedio que soñar con la tierra prometida, la tierra de la Biblia. Y cuando, a raíz del impacto del caso Dreyfus, los Judíos integrados se pusieron a su vez a soñar con un nuevo exilio fuera de Europa, pareció que llegaba el momento de hacer posible lo que aún no era más que una utopía. No es de extrañar, pues, que en estas condiciones los primeros en emigrar fueran los religiosos del Este, en busca de una tierra santa, ni que éstos entraran pronto en conflicto con los otros emigrantes, laicos conservadores o socialistas, que aspiraban a construir un Estado-nación. Así tuvieron lugar, entre 1882 y 1940, las cinco grandes aliyot[146] preestatales que dieron lugar a la fundación del Estado de Israel, un Estado a la vez laico, religioso y democrático. Herzl era evidentemente el hombre clave del momento. Vienés extraño y medio loco, hizo realidad lo que no había sido más que un sueño, del mismo modo que Freud, a fines del siglo XIX, transformó el mundo de los sueños en un lugar de deseo, con objeto de desacralizar el oscuro universo de las predestinaciones y los oráculos. Herzl pudo ser el iniciador de este proyecto quizá porque no tenía ningún conocimiento serio ni de judaísmo, ni de geografía, ni de la diferencia entre los Judíos del Este, a los que reprochaba que propiciasen el antisemitismo, y los del Oeste, a los que detestaba. La tierra prometida con la que soñaba —es decir, Eretz Israel— sólo existía en la tradición bíblica y particularmente en la Mishná. Ahora bien, Herzl apenas conocía la Biblia y muy poco el Talmud. Hablaba alemán, húngaro, inglés y francés, pero muy poco yiddish y menos hebreo. No sabía nada de los Judíos mediterráneos, los sefardíes que hablaban árabe, ya instalados en Palestina. Pero deseaba esa tierra como lugar de una posible regeneración de los Judíos y de él mismo: no una tierra sagrada, heredada directamente de la leyenda de los antiguos hebreos, sino una tierra conquistada en la que pretendía construir un Estado-nación según el modelo de los Estados europeos de los que quería huir y de la que le preocupaba poco que estuviera poblada por sus «auténticos» habitantes: los árabes de Palestina. En realidad, Herzl soñaba con una tierra mítica cuyo recuerdo se había transmitido en el mundo judío de generación en generación, desde que los romanos habían tratado de erradicar el judaísmo de Judea, dando a ésta el nombre de Syria Palestina. Su obsesión acabó por tener razón frente a la realidad y su negación de la realidad fue más inflexible que todas las formas de racionalidad. En pocos años (entre 1896 y 1904), movido por la fuerza de su imaginación y la tenacidad de su deseo, consiguió transformar un mito en una realidad, una tierra soñada en un Yishuv (comunidad de colonos[147]) y hacer verosímil en su presente y para el futuro la creación de un «Estado para los Judíos» —o Estado de los Judíos (Judenstaat)— sin haber tenido siquiera que inventar la palabra sionismo[148]: «Este sencillo deseo de obrar», escribe Hannah Arendt, «fue un elemento de una novedad tan sorprendente, un elemento tan totalmente revolucionario en la vida judía que se extendió como un incendio forestal. La duradera grandeza de Herzl consiste precisamente en su deseo de hacer algo acerca del problema judío, en su deseo de obrar y resolver el problema en términos políticos.»[149] Después de fundar en Basilea, en 1897, la Organización Sionista Mundial, tropezó con una viva oposición por parte de la élite judía de las ciudades europeas, de los bancos y de todos los que preferían la diáspora al exilio, pero no dudó en movilizar contra ellos el lenguaje del antisemitismo más vil tratándolos de Mauschel[150]: «El Mauschel es antisionista. Lo conocemos desde hace mucho tiempo y sólo con mirarlo, sin acercarnos siquiera y menos aún, el cielo nos perdone, tocarlo, basta para ponernos enfermos […]. Pero, a propósito, ¿quién es el Mauschel? Un individuo, queridos amigos, un personaje que aparece regularmente, el temible compañero del Judío, del que es tan inseparable que siempre se toma al uno por el otro […]. El Mauschel es una nauseabunda desfiguración de la naturaleza humana, algo incalificable, bajo y repugnante […]. El Mauschel es la maldición de los Judíos. En nuestros días no basta ya con alejarse de la religión para desembarazarse del Mauschel. Es la raza lo que se pone en tela de juicio.»[151] El golpe demoledor de este hombre, que amaba tanto a los antisemitas, fue inspirarse en Moses Hess y en Pinsker para acendrar de algún modo la idea bíblica de la unicidad del pueblo judío e imponerla mediante la célebre fórmula del Estado de los Judíos: «Somos un pueblo, un solo pueblo [ein Volk].» Con unas palabras que tendrán fortuna, Herzl llamaba así a los Judíos diseminados por el mundo a entrar en la Historia, a abandonar su inmovilismo, su insistencia en la memoria judía y en el autoodio; puesto que los consideraba un pueblo, su pueblo, los invitaba a emanciparse por su propia cuenta, a concebirse parte de una nación y de un Estado con el mismo derecho que los demás pueblos: «¿Qué es el sionismo y qué quiero hacer?», dirá en 1899. «Lo que quiero es dar a los Judíos de todas las naciones un rincón del mundo donde puedan vivir en paz, donde ya no sean acosados, humillados y despreciados […]. Quiero, por último, librarlos de esta mugre moral; que puedan utilizar sus verdaderas dotes intelectuales y morales y que mi pueblo no sea ya el “sucio Judío”, sino el pueblo ilustrado que por fin puede ser.»[152] Fundador del sionismo político, no estuvo más que una vez en Palestina, en 1898, pero desde Europa, donde no dejó de ganar adeptos, hizo de la cuestión judía una cuestión nacional, creando una nueva patria, definiendo ya, antes incluso de todo proceso de emigración organizada, lo que sería la instalación de los Judíos en el nuevo territorio. En su libro explicaba cómo se organizarían, a través de la Jewish Company, el transporte de pobladores, la construcción de viviendas, la modalidad del hábitat, la adquisición de tierras y, finalmente, los nuevos estilos de vida necesarios para construir un Judío depurado, soberbio y magnífico, capaz de liberarse de todas las humillaciones que habían sufrido sus antepasados desde el origen de los tiempos. También estaba dispuesto a ayudar a las potencias imperiales en su vasta empresa de colonización y a hacer del nuevo hogar enclavado en el corazón del mundo árabe el aliado del dominio a perpetuidad de Occidente sobre Oriente: «Un fragmento de muralla frente a Asia […] el centinela de la civilización frente a la barbarie.»[153] En 1902 incluso se atrevió a publicar un relato[154] en el que imaginaba la Palestina futura como un modelo de sociedad basada en la cooperación, sin ejército ni cárceles. Describía en él la armonía perfecta existente entre los Judíos y los naturales del lugar y contaba que éstos se sentían muy contentos de integrarse en una sociedad mayoritariamente judía, pues les permitía conservar sus costumbres y su religión. A causa de este escrito fue atacado por Ahad Haam[155], partidario de un sionismo espiritual y por lo tanto de la conservación de un judaísmo no «diaspórico» en tierra santa antes que de la creación de un Estado europocéntrico para los Judíos. Aunque Herzl se dejaba llevar por un sueño idílico que hará decir a sus detractores que «no se daba cuenta de que había árabes en Palestina», estos detractores, a pesar de ser mucho más realistas, no abordaban más que él la cuestión, crucial en el futuro, de la presencia árabe en aquella tierra. Y cuando Max Nordau, al defender a Herzl, les acuse de hablar de los árabes igual que los antisemitas o los adeptos de la Inquisición, tampoco él aportará ninguna solución al problema[156]. También él era, frente a Ahad Haam, partidario de crear en Palestina un Estado de corte europeo y no un foco centrado en el particularismo hebraico. Todas estas polémicas muestran claramente que el sionismo tuvo su papel en la conquista colonial y que es así como los árabes enfocaron el proyecto. Por eso es difícil sostener que el sionismo como tal y en sus diversos componentes (cultural, religioso, político, espiritual) no es más que una coartada del colonialismo. Nacido de una respuesta a una situación vivida como intolerable, el sionismo no buscó realmente ni someter a pueblos indígenas considerados inferiores ni imponerles una cultura o una civilización. Sólo tenía por objetivo instalar a «un pueblo sin tierra en una tierra sin pueblo»[157]. Y al margen de lo que hayan podido decir sus diferentes representantes —unos favorables a la coexistencia, otros a la exclusión—, el proyecto contenía en potencia su propia negación. Los Judíos, pueblo sin tierra, supieron adaptarse, al realizar el proyecto sionista, a una tierra ocupada por otro pueblo. Prolongación de la tragedia: una tragedia judía. Revolución identitaria interna en la historia de la conciencia judía, rebelión contra la memoria judía hecha de «lamentaciones», el sionismo fue a la vez un fenómeno colonial, dado que se proponía apoderarse de un territorio contra la voluntad de sus habitantes, y un proceso de autodescolonización, puesto que su objetivo fue que los Judíos accedieran a una nueva forma de emancipación. De este modo, como ha subrayado Alain Dieckhoff, se inscribía «en la larga línea de movimientos de defensa frente a las persecuciones religiosas que habían conducido a los puritanos a América del Norte o a los calvinistas holandeses a África del Sur»[158]. Sólo que esta experiencia es única en el mundo. Pues al concebirse como nación y luego al aceptar la creación, en 1917, de un foco nacional, preludio de la fundación de un Estado en 1948, los Judíos europeos comprometidos con el sionismo, mezcladas todas las tendencias, obedecieron en definitiva a la conminación de los antisemitas, que, desde fines del siglo XIX, no habían hecho más que expulsarlos de todos los países de Europa. Y al mismo tiempo, al pasar de la condición de parias a la de conquistadores, no pudieron menos de convertirse, desde el punto de vista de los pueblos expulsados de sus tierras, en perseguidores y por lo tanto en colonialistas. Y después de haber sido reducidos por los nazis a menos de la mitad, víctimas de un espantoso genocidio, serán aún más detestados por el mundo árabe-islámico, que los considerará responsables, desde 1948, de la destrucción del pueblo palestino. Así como el antisemitismo catapultó la simiente de una revolución identitaria de la conciencia judía y de una ruptura con el ideal de la Ilustración europea, así el sionismo tuvo por efecto el despertar del nacionalismo árabe, promovido al principio por los cristianos de Oriente, luego, en el período de entreguerras, por los musulmanes, y por último, decenios más tarde, por los islamistas. Es tanto como decir que el sionismo introdujo en Oriente, no la paz soñada por Herzl, sino una guerra perpetua cada vez más criminal y cuyas consecuencias serán catastróficas para el conjunto del mundo. Desde 1898, Rachid Rida[159] interpretó la utopía herzliana como una voluntad de unir a los creyentes con fines políticos. Y como era partidario de un califato árabe, es decir, de un proyecto de unión de todos los musulmanes del mundo para concentrar su poder espiritual y político en el islam, dijo inspirarse en el sionismo para perfeccionar su visión moderna del nacionalismo árabe[160]. Sin embargo, el primer análisis importante del sionismo que se hizo en el mundo árabe fue realizado en 1905 por un cristiano maronita, admirador de Barrès y enemigo del «peligro judío mundial». Oriundo de Jaffa, educado en Francia, funcionario del sanjacado[161] de Jerusalén y fundador, junto con Eugène Jung, antiguo administrador francés en Tonkín, de la Liga de la Patria Árabe, Nagib Azoury es famoso por haber escrito unas líneas premonitorias, de un tono altamente hegeliano, en el preámbulo de una obra apenas leída en su época: Despertar de la nación árabe en el Asia turca: «Dos fenómenos importantes de la misma naturaleza y sin embargo opuestos, que todavía no han llamado la atención de nadie, se manifiestan en este momento en la Turquía asiática: son el despertar de la nación árabe y el esfuerzo de los Judíos por reconstruir a gran escala el antiguo reino de Israel. Estos dos movimientos están destinados a combatirse a perpetuidad, hasta que uno de los dos venza al otro. Del resultado final de esta lucha entre dos pueblos que representan dos principios contrarios dependerá la suerte del mundo»[162]. Dos principios opuestos y destinados a enfrentarse hasta el infinito, hasta que llegue la muerte: una auténtica tragedia que además dará origen a un conflicto sin fin en el que las dos partes enfrentadas —palestinos e israelíes— tendrán sus propias razones, tan legítimas unas como otras, como los griegos y los troyanos en el poema de Homero. Imposible elegir un campo en contra del otro, dado que ninguno de los dos tiene otra opción que vivir con el otro; o morir con el otro. Al mismo tiempo que este combate perpetuo, se desarrolla otra lucha, más salvadora en apariencia, pero también más tenebrosa: ésta tiene lugar en el seno del pueblo judío. Sus premisas se encuentran en un pasaje del Génesis que describe el combate nocturno de Jacob con el ángel. Solo en la noche, el hijo de Isaac y nieto de Abraham lucha hasta el alba con un misterioso adversario cuyo sexo desconoce y del que no sabe que es a la vez Dios y el emisario de Dios (Elohim y el ángel). Al comprobar que no vencerá al hombre, el ángel le golpea en la articulación del muslo y lo deja cojo. Al amanecer, mientras busca la forma de escapar, Jacob le pide que lo bendiga a cambio de revelarle su nombre. El ángel le dice: «No te llamarás ya en adelante Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres y has vencido.»[163] Vencedor de su adversario, pero herido de por vida, el tercer patriarca encarna la idea de que la más alta victoria del hombre es la que obtiene sobre sí mismo, sobre su arrogancia, su voluntad de poder, temática recogida por Freud. Y el nombre de este personaje —Jacob vencido y vencedor — es el que se dará en 1948 al Estado de los Judíos soñado por Herzl: Israel. Un Estado condenado a un combate perpetuo contra los hombres y en lucha continua consigo mismo. Si una trama secreta une el Estado de los Judíos con la lucha de Jacob y el ángel, otra trama, no menos misteriosa, relaciona a fines del siglo XIX los destinos de Joris-Karl Huysmans, Marcel Proust y Oscar Wilde. Marcados por el decadentismo, estos tres escritores tienen en común el haber inventado tres personajes que, cada cual a su manera, se inscriben en la larga historia de los perversos, donde se encuentran mezcladas las configuraciones mixtas de lo abyecto y lo sublime: los Judíos, los sodomitas, los criminales sexuales, los anormales, los marginados, los místicos, los locos, los creadores rebeldes. Identificado con su retrato, que es de una belleza pasmosa, Dorian Gray se entrega secretamente al vicio y al crimen, mientras lleva una vida fastuosa y conserva los rasgos de su eterna juventud. Cae en la abyección cuando lee A contrapelo, cuyo protagonista, Jean Des Esseintes, se ha retirado del mundo después de haber llevado una existencia malsana. Rodeado de objetos preciosos y de flores exóticas, se ha metamorfoseado en un perseguido voluntario dedicado totalmente a una beatitud diabólica que lo ha conducido a la autoaniquilación. Robert de Montesquiou, célebre dandy parisino del que Des Esseintes había sido el doble literario, servirá de modelo a Palamède de Guermantes, barón de Charlus, personaje clave de En busca del tiempo perdido, a su vez heredero del Vautrin de Balzac y principal encarnación de la «raza maldita» de los sodomitas[164]. Afeminado, empolvado, avergonzado de su vicio, Charlus desprecia a los débiles, siente un placer enfermizo destruyendo amistades y goza vengándose de quienes no le han ofendido. Odia a los Judíos, a los que acusa de destruir la sociedad, lo que no le impide frecuentar a Charles Swann, ferviente defensor del capitán Dreyfus y algunos de cuyos rasgos psicológicos — sobre todo el masoquismo— se tomaron de Herzl. Y, para que se comprenda mejor hasta qué punto los «sodomitas» forman un pueblo universal, capaz a la vez de integrarse en todos los demás y de concebirse como una comunidad basada en una diferencia electiva, los compara con otra «raza maldita», los Judíos, también ellos identificados por los antisemitas con los invertidos[165]. Al igual que los Judíos, los «sodomitas», según Charlus, son seres dobles, víctimas de un eterno combate consigo mismos. Y, al igual que los sionistas, sueñan con reconstruir su ciudad de origen: Sodoma. Pero en cuanto lleguen, profetiza Charlus pensando en los Judíos, abandonarán la ciudad para no tener el aspecto de sus habitantes, se casarán y tendrán queridas. No irían a Sodoma más que los días de suprema necesidad. Todo sucederá en la tierra prometida como en Londres, en Roma, en Petrogrado o en París. Max Nordau, médico y periodista vienés, instalado en París en 1880 y corresponsal, como Herzl, de la Neue Freie Press, dará una versión infame y grotesca de este decadentismo que le fascinaba, porque le parecía que comportaba los estigmas de un autoodio ontológico, en una obra realmente perversa, Degeneración[166], que, al igual que La Francia judía, será un gran éxito de librería en la última década del siglo XIX. Alumno de Jean-Martin Charcot, con el que defendió su tesis doctoral en medicina, sobre la histerectomía, Nordau admiraba sobremanera no sólo al alienista Bénédict-Augustin Morel, acuñador del término, sino también y principalmente a Cesare Lombroso, gran maestro italiano de la criminología, socialista y judío, que se inspiró en el darwinismo para elaborar su idea del «criminal nato». Según él, el crimen era fruto de una disposición instintiva propia de ciertos sujetos que, en vez de evolucionar normalmente, regresaban hacia el estado animal. Basándose en esta «constatación» sin fundamento científico, Lombroso había extendido su tesis a todos los fenómenos humanos y sociales, convencido de que el «genio creador» era de la misma naturaleza que el «genio criminal». En realidad, la doctrina de la degeneración hereditaria había invadido todos los dominios del saber en esta época. Aspiraba a aplicar el análisis de los fenómenos patológicos —locura, crimen, neurosis, neurastenia— a la observación de «estigmas» reveladores de «taras» sociales o individuales cuya consecuencia era la degradación de la humanidad y la decadencia de la nación. Partiendo de esta base se podían trazar dos caminos antagónicos: uno llevaba al genocidio y la eugenesia[167], el otro a la higiene y la reparación. Por un lado, la selección y la erradicación para preservar la «buena raza», por el otro la redención basada en la regeneración de las almas y los cuerpos. La tesis de la degeneración impregnó con tanta intensidad a los Judíos europeos que para escapar a su origen no se contentaron ya con cambiar de nombre. Convencidos de ser portadores de los estigmas de su «raza», los más adaptados comenzaron a recurrir a la cirugía plástica, en expansión desde la Primera Guerra Mundial, para modificar ciertos rasgos faciales, sobre todo la nariz y las orejas. Seguidor de esta doctrina, Nordau se dedicó a fustigar en toda su obra las dos lacras fin de siècle que él consideraba responsables de la decadencia de la cultura europea: el egotismo y la imbecilidad. Y arremetió contra todos los escritores de su tiempo —Zola, Ibsen, Huysmans, Wilde, Nietzsche y Mallarmé— a los que se acusaba de producir obras malsanas, de corromper el espíritu de los lectores y de arrastrarlos por la pendiente funesta del crepúsculo de los pueblos. Llegó incluso a condenar sus rasgos físicos, que él tenía por repugnantes, con términos idénticos a los del discurso antisemita. Finalmente, fustigó a los homosexuales, imaginando las catástrofes que se producirían si llegase el día en que obtuvieran el derecho a casarse legalmente[168]. Estas posiciones le valieron la crítica educada pero categórica de Lombroso, que en ningún caso, afirmó, había tratado de descalificar las obras de los ingenios literarios modernos. Por el contrario, recordó, las había elogiado… Cuando se encontró con Herzl, en 1896, Nordau se comprometió con fervor con el sionismo político. Pasando de la condena de la degeneración al culto a la regeneración, se convenció de que el antisemitismo era una bendición para los Judíos europeos, olvidando que había afirmado que las naciones pequeñas no podrían sobrevivir nunca a la competencia de las grandes, organizadas en imperios. Gracias a Drumont, era posible, según Nordau, construir un Judío nuevo, liberado de los oropeles de una judeidad de diáspora, un Judío «viril» y no ya «afeminado», un Judío dotado de las cualidades del ario, capaz de cultivar los campos, de vivir al aire libre, de practicar deportes: «Sin Drumont», afirmó en 1897 en La Libre Parole, «nunca me habría sentido judío. No voy a la Bolsa y desde los catorce años no he puesto los pies en una sinagoga […]. Pero los libros de Drumont me han transformado por sugestión. Gracias a él, me he encontrado a mí mismo […]. ¿Qué hay […] en el fondo de las doctrinas de Drumont? Una idea nacionalista. El antisemitismo francés querría renacionalizar Francia, el sionismo quisiera renacionalizar Israel. Cada cual en su esfera, perseguimos el mismo objetivo. Démonos la mano.»[169] A pesar de su éxito, el libro de Nordau no tardó en caer en el olvido, después de haber sido muy bien acogido por Charles Maurras: «Ha dicho usted la palabra exacta sobre la situación actual de nuestra Europa. No hay otras, es Degeneración. Puede aplicarse casi en todas partes […]. Sí, todos degenerados: los parnasianos y los simbolistas, los decadentes y los egotistas, los místicos prerrafaelitas y los místicos tolstoianos, los ibsenianos, los wagnerómanos […]. Todo este maravilloso mundo es un mundo de verborreicos y degenerados. Están condenados a perecer y ya están muertos.»[170] Sin embargo, sería un error ver en la prosa de Nordau la prefiguración de la idea de «arte degenerado» que concibieron los nazis en 1937. Cercano a las tesis hereditarias de la psicopatología de fines del XIX, Nordau fomentaba la regeneración y no la erradicación. En este sentido, volvía a conectar con el espíritu de la Ilustración que había rechazado anteriormente. Sólo que esta prosa se había vuelto realmente ilegible y a Freud se debió el haber reducido a humo la doctrina de la degeneración, que pese a todo compartían todos los psicólogos de su época. Aliado y amigo de Herzl, Nordau desempeñó un papel central en la construcción del ideal sionista del nuevo Judío. Y aunque se opuso a los partidarios de un sionismo más global, no por ello dejó de pensar que el pueblo judío debía su «inmortalidad» a la perennidad de un «secreto» transmitido de generación en generación: el orgullo judío. Su concepción organicista de la evolución de las sociedades no le impidió abrazar el imaginario propio del sionismo, según el cual la historia mítica procedente de la alta autoridad bíblica debía ponerse al servicio de una política nacionalista. Mediante la invención de una nueva noción de pueblo judío, se trataba, tanto para Herzl como para Nordau, de convertir en historia lo que no era más que una gigantesca fantasía sobre los orígenes, con objeto de hacer entrar a los Judíos en la política. Al «un solo pueblo» únicamente le faltaba, ya localizada la tierra, unirse una vez más, imponiendo a los «Judíos nuevos» una lengua nueva. Tal fue la obra de Eliezer Ben Yehouda, Judío lituano (nacido Perlman) que transformó el hebreo, lengua muerta de la Torá, en una lengua franca, el hebreo hablado, que fue adoptado en 1907 como lengua oficial del movimiento sionista. Con el árabe y el inglés, se convertirá, bajo mandato británico, en una de las tres lenguas oficiales del país. Con cada aliyah, los inmigrantes adquieren la costumbre de transformar el patronímico. La hebraización de los nombres se convierte para ellos en una forma de romper con su judeidad de origen, fuente de humillación, y de sentirse por fin orgullosos de ser judíos, física e intelectualmente. Así se instauró una ruptura entre dos modalidades de ser judío: por un lado los sionistas, contrarios al «alma de la diáspora», por otro los Judíos de la diáspora, hostiles al nacionalismo, y tanto unos como otros soñando, según la época, con pasar de una condición a otra. Los herederos de los dos padres fundadores no cesaron de despellejarse entre sí, pero la idea de regeneración se había abierto camino y el sionismo ideado por Herzl y Nordau se ramificó en múltiples corrientes enfrentadas que ponían de manifiesto tanto su vitalidad como sus contradicciones: liberales, marxistas, espiritualistas, socialdemócratas, religiosos y revisionistas (ultraderecha), es decir, no sionistas o antisionistas. Ciudadano del imperio austrohúngaro y residente en París, Nordau pasó a ser súbdito de un país enemigo en 1914. Así que se vio obligado a abandonar Francia para refugiarse primero en España y luego en Gran Bretaña. Fue testigo, como Zweig y Freud, del desmantelamiento de los imperios centrales y del ocaso de ese mundo europeo con cuyo final tanto había soñado, sin ni siquiera darse cuenta de que se había distanciado de él. No comprendió la evolución política de la nueva generación de militantes para los que el sionismo era también un asunto intelectual, cultural y espiritual. Antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, el orbe árabe, enardecido por el belicoso impulso del inolvidable Thomas Edward Lawrence[171], utopista europeo enrolado como coronel en el ejército inglés, esperaba que las potencias victoriosas favorecieran el crecimiento de un nacionalismo que pudiera conducirlo a la independencia. Pero en virtud de los acuerdos secretos firmados en mayo de 1916 por Mark Sykes y François Georges-Picot, Francia y Gran Bretaña se comprometieron, con la participación de Rusia, a orquestar una política de desmembramiento colonial del imperio otomano que fue denunciada, nada más estallar la Revolución de Octubre, por el nuevo gobierno bolchevique. Los británicos querían Palestina, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, y los franceses el Líbano y Siria. Deseoso de perpetuar el monopolio británico sobre la región, Lloyd George hizo suya la tesis del derecho de los pueblos a decidir su destino, tesis cara al presidente Wilson, con la esperanza de acelerar la entrada de Estados Unidos en la guerra. De este modo apoyó el nacionalismo árabe, aunque favoreciendo la expansión del sionismo. Empeñada por su parte en salvaguardar los Santos Lugares y en proteger a los cristianos de Oriente, Francia se vio entonces obligada a aceptar la hegemonía inglesa, aunque apoyando a los nacionalistas árabes, que le eran hostiles, y no a los sionistas. En este contexto, el 2 de noviembre de 1917, Sir Arthur Balfour, ministro británico de Asuntos Exteriores, escribió una carta al barón de Rothschild, con el consentimiento de Jaim Weizmann[172], en la que anunciaba la creación de un foco nacional judío en Palestina, preludio de la futura fundación de un Estado. Así, el pueblo inglés daba a un pueblo sin tierra la tierra de un tercer pueblo, tierra poblada a la sazón por campesinos árabes, explotados por funcionarios turcos[173]. El mandato británico fue oficializado por la Sociedad de Naciones en abril de 1922. Ni los árabes ni los colonos judíos de Palestina quedaron satisfechos con este nuevo reparto territorial que en realidad los dividía. A pesar de los encuentros entre Faisal, Lawrence y Weizmann, que querían unificar sionismo y «arabismo» y encontrar una solución práctica a la situación real de los Santos Lugares[174], y a pesar del angustioso llamamiento a la unidad lanzado por Elie Eberlin, discípulo de Bernard Lazare, los dos pueblos acabaron enfrentados bajo la férula de las potencias europeas: no les quedaba ya más que aprender a vivir juntos o destruirse desde dentro o desde fuera. Gershom Scholem[175] juzgó con severidad la aceptación de este estado de cosas por parte del sionismo: «El sionismo ha concretado su posición, libremente o coaccionado. En realidad, libremente, al ponerse al lado de las potencias en declive y no al de las fuerzas en expansión […]. ¿Puede un movimiento de renacimiento nacional contentarse con ponerse a la sombra de los vencedores en la guerra? […]. El sionismo será barrido por el imperialismo o será consumido por las llamas de esta revolución que viene de Oriente». Ésta fue también la posición de Martin Buber y de Hannah Arendt[176]. Durante todo su mandato los británicos no dejaron de inclinar su política en favor del nacionalismo árabe, mientras los Judíos, en sucesivas olas migratorias y víctimas del antisemitismo europeo, encontraban refugio en la nueva patria inventada por Herzl[177]. Desde 1927, la traducción al árabe de Los protocolos de los sabios de Sión causó estragos en las filas de los antisionistas de Oriente Próximo, que poco a poco adoptaron las tesis emanadas del antisemitismo europeo. Y más aún porque los propios sionistas no habían dejado de desacreditar en ningún momento a los Judíos de la diáspora, tratándolos de viles «cosmopolitas» apegados a las «potencias del dinero». En 1939, la inmigración judía fue suspendida oficialmente en Palestina[178]; no por ello dejó de existir, aunque de manera clandestina, durante la Segunda Guerra Mundial. En esta época los sionistas empezaron a tomar el nazismo como significante de referencia, no sólo para oponerse unos a otros, sino también para estigmatizar al enemigo árabe, utilizando así el antisemitismo como motor de sus conflictos internos y externos, del mismo modo que Nordau y Herzl se habían apoyado en Drumont para reivindicar su orgullo judío. Fue entonces cuando se produjo la «catástrofe» en Europa, el monstruoso paso al acto criminal, descrito por primera vez en directo el 19 de enero de 1942 por el rabino de Grabow: «Matan a los Judíos de dos maneras, fusilándolos y con gas. Al cabo de unos días se llevan a miles de Judíos de Lodz y hacen lo mismo con ellos. No piensen que todo esto lo cuenta un hombre aquejado de locura. Es, ay, la trágica, la horrible verdad. “Horror, horror, hombre, rásgate las vestiduras, cúbrete la cabeza de ceniza, corre por las calles y baila”[179]». 4. JUDÍO UNIVERSAL, JUDÍO TERRITORIAL En agosto de 1929 se produjeron en Hebrón algunos tumultos, en el curso de los cuales los árabes acabaron con una de las más antiguas comunidades judías del Yishuv. Ante las reivindicaciones nacionalistas de esta población desposeída de su tierra, los dirigentes de los movimientos sionistas estaban divididos en relación con la conducta que convenía seguir. Unos, como Vladimir Zeev Jabotinsky[180] — apodado «Vladimir Hitler» por Ben Gurion—, pensaban que los árabes estaban marcados por un determinismo biológico que les impediría por siempre aceptar la presencia de Judíos y que en consecuencia había que construir una «muralla de acero» militar entre las dos comunidades, mientras que los otros — militantes de la izquierda socialista— recomendaban, por el contrario, crear un Consejo Legislativo Palestino, compuesto a partes iguales por Judíos y árabes. Era «reconocer a los árabes un derecho legal sobre Palestina», escribe Georges Bensoussan, «concesión enorme según los dirigentes judíos, unánimemente convencidos de que el derecho histórico de los Judíos no era comparable al derecho de residencia de los árabes»[181]. Ni las insurrecciones, ni las matanzas, ni otras violencias, que no dejaban de multiplicarse, permitían resolver el terrible problema del acceso a los Santos Lugares, prohibidos a los inmigrantes. Y aunque la prensa hebrea cargaba con dureza contra los Judíos ortodoxos de Hebrón, a los que acusaba de dejarse degollar sin resistencia, algunos sionistas de derechas, y sobre todo el célebre Abraham Schwadron, archivista y coleccionista de autógrafos, invocaban el respeto a las víctimas sin aportar pese a ello la menor solución a la tragedia palestina: «Los santos de Hebrón», escribe, «[…], que ni siquiera trataron de defenderse y que no hicieron nada por matar a ninguno de sus agresores, murieron de una muerte absolutamente inmoral.»[182] En este contexto, Jaim Koffler, miembro vienés del Keren Hayesod[183], se dirigió a Freud para pedirle, como a otros intelectuales de la diáspora, que apoyara la causa sionista en Palestina y el derecho de los Judíos a acceder al Muro de las Lamentaciones. Gracias a la intervención de Jaim Weizmann, que quería organizar la enseñanza oficial del psicoanálisis en Israel, Freud era, desde 1925, miembro del consejo de administración de la Universidad de Jerusalén, al igual, dicho sea de paso, que su discípulo inglés David Eder[184]. Freud, sin embargo, declinó la invitación de Koffler: «No puedo hacer lo que usted desea. Mi negativa a interesar al público por mi personalidad es inamovible y a la luz de las críticas circunstancias actuales no me parece recomendable. Quien quiera influir en la mayoría debe tener algo clamoroso y entusiasta que decir y las reservas que tengo sobre el sionismo no me lo permiten en mi caso. Los esfuerzos acometidos libremente cuentan con toda mi simpatía, estoy orgulloso de nuestra Universidad de Jerusalén y me alegro de la prosperidad de que gozan los poblados de nuestros colonos. Pero, por otra parte, no creo que Palestina pueda llegar a ser nunca un Estado judío, ni que el mundo cristiano, como tampoco el mundo islámico, esté dispuesto algún día a poner los Santos Lugares bajo la custodia de los Judíos. Más sensato me parecería fundar una patria judía en un suelo con menos peso histórico; sí, ya sé que para un proyecto tan racional jamás se podría contar con el entusiasmo de las masas ni con la cooperación de las clases pudientes. Admito también, con pesar, que el fanatismo poco realista de nuestros compatriotas tiene su parte de responsabilidad en el despertar de la desconfianza de los árabes. No puedo sentir ninguna simpatía por una piedad malinterpretada que hace de un fragmento de la muralla de Herodes una reliquia nacional y que por ella se enfrenta a los sentimientos de los habitantes del país. »Juzgue usted mismo si con un punto de vista tan crítico soy la persona indicada para desempeñar el papel de consolador de un pueblo quebrantado por una espera injustificada.»[185] Es evidente que la carta del fundador del psicoanálisis disgustó a los miembros del Keren Hayesod, porque en otra carta, dirigida a Abraham Schwadron, Koffler subrayaba: «La carta de Freud, a pesar de su sinceridad y su estilo cordial, no nos es favorable. Y como aquí, en Palestina, no hay secretos, es probable que salga de la colección de autógrafos de la Biblioteca de la Universidad para hacerse pública. Ya que no puedo ser útil al Keren Hayesod, por lo menos no quisiera perjudicar a su causa. Si desea usted, a título personal, leer ese manuscrito, para devolvérmelo a continuación, se lo mandaré con el doctor Manka Spiegel, que hará un viaje de turismo por Palestina». Schwadron respondió en hebreo a Koffler, a modo de posdata a la carta que escribió a éste: «Sí, no hay ningún secreto en Palestina, pero como no estoy naturalizado, mi colección no recibe ayudas y apenas es consultada por el público […]. Ni enseñada ni entregada a quien sea, es decir, para ser más exactos, a un no sionista, me libera de mi responsabilidad: le “ordeno como los mensajeros celestes (Daniel 2, 14) que se dé prisa”. Le prometo, en nombre de la Biblioteca, que “ningún ojo humano la verá” (Job 7, 8).»[186] La promesa de que ningún ojo humano vería la carta, considerada desfavorable a la causa sionista, fue respetada durante unos sesenta años. Pero como la mejor forma de ocultar un documento es destruirlo, esta carta, por el hecho mismo de que sobre su localización y su existencia pesara cierto misterio, dio lugar a múltiples rumores. En realidad no contenía más que un secreto a voces, porque Freud se había manifestado sobre el particular en otras ocasiones. Así, el mismo día (26 de febrero de 1930) escribió a Albert Einstein para decirle exactamente lo mismo: que detestaba la religión, que era escéptico a propósito de la creación de un Estado judío en Palestina, que se solidarizaba con sus «hermanos» sionistas —a veces los llamaba «hermanos de raza»— y que simpatizaba con el sionismo, con cuyo ideal no comulgaba, sin embargo, en razón de sus «sacrosantas extravagancias»: «Quien quiera influir en la masa debe tener algo clamoroso y entusiasta que decir y mi moderada opinión sobre el sionismo no discurre en ese sentido». Freud se declaraba orgulloso de «nuestra» universidad y de «nuestros» kibutzim, pero no creía en la creación de un Estado judío, porque, repetía, los cristianos y los musulmanes nunca aceptarían confiar santuarios a los Judíos. También deploraba el «fanatismo poco realista de nuestros hermanos judíos», que contribuía a «despertar la desconfianza de los árabes»[187]. Para señalar, por lo demás, que seguía solidarizándose con las iniciativas sionistas —y más aún después de la llegada al poder de los nazis—, Freud, con ocasión del decimoquinto aniversario de la fundación del Keren Hayesod, no dudó en enviar a Leib Jaffé una carta de elogio: «Le aseguro a usted que sé muy bien hasta qué punto su fundación es un instrumento eficaz, potente y beneficioso para la instalación de nuestro pueblo en la tierra de sus antepasados […]. Veo ahí un signo de nuestra invencible voluntad de vivir, que lleva ya dos mil años enfrentándose a una opresión asfixiante.»[188] En 1934, se alegró de que el sionismo no fuera un pretexto para resucitar la antigua religión y manifestó cierto entusiasmo por la posible creación de un Estado laico. En resumen, Freud prefería su posición de Judío de la diáspora, universalista y atea, a la de guía espiritual apegado a una nueva tierra prometida: «Aunque les doy las gracias por haberme acogido en Inglaterra, quisiera pedirles que no me trataran “como a un guía de Israel”. Desearía ser considerado únicamente un humilde hombre de ciencia y de ningún otro modo. Aunque soy un buen Judío que nunca ha renegado del judaísmo, no puedo olvidar mi postura totalmente negativa hacia todas las religiones, comprendido el judaísmo, lo cual me diferencia de mis colegas judíos y me incapacita para el papel que ustedes quieren adjudicarme.»[189] Freud estaba al corriente del gran movimiento regeneracionista de los Judíos que habían inaugurado los padres fundadores. Conocía a sus hombres y sus ideas. Pero aunque nunca hubiera renegado de su judeidad, no concebía que el regreso a la tierra de los antepasados pudiera aportar ninguna solución al problema del antisemitismo europeo. En este sentido, cabe señalar su intuición magistral al sugerir que la cuestión de la soberanía sobre los Santos Lugares estaría un día en el centro de un conflicto casi irresoluble, no sólo entre los tres monoteísmos, sino también entre los dos pueblos hermanos que vivían en Palestina[190]. Temía, y con razón, que una colonización abusiva terminase por enfrentar, alrededor de un pedazo del muro idolatrado, a árabes antisemitas y a Judíos racistas. No se encuentra en Freud ninguna huella de las grandes imprecaciones que salpican los discursos de Nordau sobre el futuro del «nuevo Judío». Para Freud, los Judíos europeos no eran seres patológicos, corrompidos por siglos de opresión. Puesto que nunca había sido partidario ni de la teoría de la degeneración ni de la psicología de los pueblos, no pensaba que sólo el afincamiento en una tierra fuese capaz de dotar a los Judíos de un cuerpo biológico renovado o de un psiquismo purificado de las presuntas «taras» resultantes de su envilecimiento. En 1909, cuando el desdichado Hans Herzl fue a verlo para pedirle consejo sobre su futuro, Freud lo instó a emanciparse del modelo paterno: «Su padre es un hombre que ha transformado sueños en realidad», le dijo. «Las personas de esta clase son escasas y peligrosas. Yo diría sencillamente que están en oposición a mi labor investigadora, que consiste en despojar a los sueños de su misterio, en volverlos claros y vulgares. Estas personas hacen lo contrario, mandan en el mundo mientras se quedan al otro lado del espejo psíquico.»[191] Freud consideraba el sionismo una utopía peligrosa, pero también una patología, esto es, una forma de compensar los sentimientos nacionales frustrados por el antisemitismo, y tampoco había dejado de horrorizarse, cosa lógica, de todas las formas del autoodio judío, llegando incluso a pensar que la obra de Theodor Lessing era una abyección. Sabía, sin embargo, que el fenómeno existía y lo juzgaba una enfermedad típicamente judía, sobre todo entre los vieneses. Veía asimismo en el complejo de castración la raíz inconsciente, no sólo del antisemitismo, sino también del autoodio judío y del odio a las mujeres: «Pues ya desde muy pequeño el niño oye decir que a los Judíos les cortan algo en el pene, un pedazo de pene, imagina el infantil sujeto, y esto le da el derecho de despreciar a los Judíos. Tampoco la idea de superioridad sobre la mujer posee más honda raíz inconsciente.»[192] Por ello, cómodo con su identidad, sin sentirse humillado como su padre, y después de haber prometido en la infancia que lo vengaría, identificándose con el semita Aníbal, Freud recomendaba a todos sus íntimos que no se convirtieran nunca y aceptaran ser a la vez judíos y alguna otra cosa. Pues a sus ojos, la negación de uno mismo, creyendo en una posible metamorfosis identitaria, era la peor solución a la cuestión judía, la cual, por otra parte, no tenía ninguna necesidad de «solucionarse». En resumen, lejos de extraer del antisemitismo la energía necesaria para aceptar su dictamen y renunciar a la emancipación interior en la diáspora, en nombre de un «orgullo judío» —como hicieron Herzl y Nordau inspirándose en Drumont—, Freud no se proclamaba judío más que cuando tenía que afrontar el prejuicio antisemita y nunca para evadirse a una tierra ancestral: «Mi idioma es el alemán», dijo en 1926. «Mi cultura, mis escritos son alemanes. Me consideraba intelectualmente alemán hasta que percibí el avance del antisemitismo en Alemania y en la Austria alemana. Desde entonces prefiero llamarme judío.»[193] Al mismo tiempo, considerando la judeidad un estado transhistórico —algo así como «lo propio del Judío»—, veía en ella una fuente de resistencia a todos los fenómenos de masificación: «Debía precisamente a mi naturaleza judía las dos cualidades que me han sido indispensables a lo largo de mi difícil existencia. Por ser Judío me hallé libre de muchos prejuicios que restringen a otros en el empleo del intelecto; como Judío me sentía preparado para formar parte de la oposición y no estar de acuerdo con la mayoría compacta.»[194] Freud compartía, pues, con Hannah Arendt la idea de que los Judíos estaban capacitados para invertir su situación y pasar de su condición de perseguidos a la de «parias conscientes», que les permitía someterse en la adversidad y en consecuencia hacer que toda la humanidad se beneficiase de la fuerza caracterológica de una singularidad rebelde. Reiteró esta afirmación en 1930, en el prólogo para la edición hebrea de Tótem y tabú: «A ninguno de los lectores de este libro le resultará fácil situarse en el clima emocional del autor, que no comprende la lengua sacra, que se halla tan alejado de la religión paterna como de toda otra religión, que no puede participar de los ideales nacionalistas y que, sin embargo, nunca ha renegado de la pertenencia a su pueblo, que se siente judío y no desea que su naturaleza sea otra.»[195] Y añadió que estaba convencido de que este libro sobre el origen de las religiones sería acogido favorablemente en un país que había sabido favorecer el espíritu del judaísmo moderno y mantener viva la lengua sacra. Se equivocaba. A pesar del apoyo de Weizmann, le fue imposible conseguir que se enseñase el psicoanálisis en la Universidad de Jerusalén, tras haber elegido para ello a Moshe Wulf[196], instalado en Palestina al mismo tiempo que Max Eitingon. Y lo que es peor, por iniciativa de Judah Magnes[197], enemigo encarnizado de la doctrina freudiana y partidario de la psicología experimental heredada del modelo norteamericano, ésa no obtuvo ningún reconocimiento oficial, ni siquiera mientras los psicoanalistas judíos de Europa eran perseguidos por los nazis y obligados a emigrar. Más tarde, los mejores pensadores del país —Gershom Scholem y Martin Buber entre los más destacados— olvidaron la obra freudiana y hubo que esperar al año 1977 para que se crease una cátedra de psicoanálisis, por iniciativa de Anna Freud, que favoreció básicamente los trabajos clínicos de inspiración anglófona más que las investigaciones eruditas del corpus freudiano[198]. La tierra prometida en que pensaba Freud no conoce fronteras ni patria. No está rodeada de murallas ni tiene necesidad de alambradas para afirmar su soberanía. En la interioridad del hombre, en la interioridad de su conciencia, está tejida con palabras, con fantasías y escenas trágicas: Edipo en Tebas, Hamlet en Elsinor. Heredero de un romanticismo convertido en científico, Freud tomó sus conceptos de la civilización grecolatina y de la Kultur alemana. En cuanto al territorio que quería explorar, él lo situaba en un allá imposible de delimitar: el de un sujeto desposeído de su dominio sobre el universo, separado de sus orígenes divinos, inmerso en la enfermedad de su yo. Se comprende entonces por qué Freud, durante toda su vida, estuvo preocupado por la posibilidad de que el psicoanálisis se identificara con una «ciencia judía», es decir, según él, con una categoría dependiente de la psicología de los particularismos. Él lo definió como una teoría científica y universal del inconsciente y del deseo. Freud no quería que su doctrina quedara encerrada en un gueto, aunque fuera el regenerado, el prometido por el sionismo. Él, el Judío infiel, quería unir en un mismo pueblo, en el seno del psicoanálisis, a los Judíos y a los no Judíos, «el aceite y el agua». Y para demostrar que éste no dependía en absoluto de un genius loci, estuvo dispuesto a todo, por ejemplo a confiar a Carl Gustav Jung, es decir, a un no Judío abiertamente antisemita, la dirección de la International Psychoanalytical Association (IPA), que había fundado en 1910: «Y por eso es tanto más valiosa su adhesión. Casi diría que sólo al sumarse él pudo el psicoanálisis eludir el peligro de convertirse en un asunto nacional judío.»[199] Y de nuevo, en diciembre de 1908: «Nuestros camaradas arios nos son indispensables, pues de lo contrario el psicoanálisis sucumbirá a manos del antisemitismo.»[200] Pero lo más sorprendente es que, en 1913, cuando Jung abandone el movimiento para fundar su propia corriente, Freud, furioso y herido, dará un viraje completo sin ni siquiera darse cuenta de su repudio. Durante un tiempo, efectivamente, atribulado por una especie de rejudaización imaginaria de su doctrina, declaró que sólo los buenos Judíos, es decir, los discípulos del primer círculo surgido de Mitteleuropa, serían capaces de conducir bien en el futuro la política de su movimiento. Pero al final confió la pesada tarea de dirigir la IPA a Ernest Jones, el único no Judío del comité secreto. En 1917, ya ferozmente anglófilo y no menos ferozmente antijunguiano, se declaró favorable a la fundación de un foco nacional en Palestina, bajo mandato británico: «Lo único que ahora me alegra auténticamente es la toma de Jerusalén y el experimento de los ingleses con el pueblo elegido.»[201] Hay que decir que Lord Balfour consideraba a Freud uno de los más grandes pensadores de los tiempos modernos. Por último, en una carta de febrero de 1926, dice a Enrico Morselli que no se sentiría avergonzado de que se viese en el psicoanálisis el «producto directo» de la «mente judía»: «No estoy seguro de que su opinión, que considera el psicoanálisis un producto directo de la mente judía, sea correcta, mas, si así fuese, tal hecho no me avergonzaría. Aunque hace mucho tiempo que estoy separado de la religión de mis antecesores, nunca he perdido el sentimiento de solidaridad con mi pueblo y me percato con satisfacción de que se considera usted discípulo de un hombre de mi raza: el gran Lombroso.»[202] Como todos sus contemporáneos, Freud hablaba de buen grado de «raza judía», de «semitismo», de «filiación racial», incluso de «diferencias» entre los Judíos y los «arios», llamando con frecuencia «arios» a los no Judíos, lo que nos indica hasta qué punto se habían tomado en serio los delirios filológicos del siglo XIX. Y cuando se enfadaba con sus primeros discípulos de la Wiener Psychoanalytische Vereinung (WPV), los trataba de «Judíos» incapaces de ganar amigos para la nueva doctrina[203]. Sin embargo, el empleo de estas expresiones no le condujo nunca a promover una psicología de la diferencia. En una carta a Sándor Ferenczi, fechada en 8 de junio de 1913, se posiciona sobre esta cuestión en los siguientes términos: «En cuanto al semitismo, hay ciertamente grandes diferencias respecto del espíritu ario. Tenemos todos los días la confirmación de esto. Es indudable asimismo que de uno y otro saldrán concepciones del mundo diferentes y un arte diferente. Sin embargo, no debería haber una ciencia particular aria o judía. Los resultados deberían ser idénticos y sólo la presentación podría variar […]. Si estas diferencias interfirieran en la concepción científica de las relaciones objetivas, entonces habría algo que no cuadraría.»[204] La relación que mantuvo con Max Eitingon revela la situación en que se encontraba en 1933, cuando el psicoanálisis fue motejado de ciencia judía, es decir, tres años después de que dijera que el sionismo era una utopía peligrosa. Es verdad que había tenido razón al predecir una andadura compleja al futuro Estado judío, pero en lo referente a Europa y sobre todo a Alemania no fue muy lúcido al optar por la política de Jones y no por la mucho más clarividente de su discípulo sionista y socialista. Nacido en 1881, en Mohilev, Bielorrusia, Max Eitingon era hijo de un rico comerciante en pieles. En febrero de 1921, después del hundimiento de los imperios centrales, fundó, por amor a Freud y al psicoanálisis, la mayor obra de su vida: el Berliner Psychoanalytisches Institut (BPI), primer instituto educativo, que serviría de modelo a los que se fundarían posteriormente en todo el mundo, integrados en la IPA. En señal de agradecimiento, Freud le regaló el anillo de oro que reservaba para los iniciados. Al cabo de los años, Eitingon encontró su destino al frente de su Instituto, organizando además, en el marco de una policlínica, servicios terapéuticos gratuitos para los necesitados (y de pago para los demás pacientes). En 1930 se había convertido, según expresión de Ernest Jones, en «el corazón de todo el movimiento psicoanalítico internacional». Sin embargo, a partir de enero de 1933, aislado en el seno del BPI, fue inducido a dimitir por algunos psicoanalistas no Judíos —sobre todo Felix Boehm y Carl MüllerBraunschweig—, que aprovecharon la situación para adherirse al nazismo y ocupar el puesto de los colegas excluidos por las llamadas leyes de arianización de la medicina y la psicoterapia. Conservador, hostil a la izquierda freudiana alemana —Otto Fenichel, Ernst Simmel, etc.— y deseoso de fortalecer la plataforma anglonorteamericana, Jones se apoyó en Boehm para favorecer una política de colaboración con el nuevo régimen. Ésta consistió en llevar a cabo, bajo el nazismo, una práctica neutral, por así decirlo, del psicoanálisis, a fin de preservar éste de todo contacto con las demás escuelas de psicoterapia, integradas ya en el seno del nuevo BPI «arianizado». En 1935, en nombre de esta tesis considerada de «salvaguarda del psicoanálisis», Jones aceptó presidir en Berlín la sesión de la Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG), en el curso de la cual los Judíos fueron obligados a dimitir. Un solo no Judío se negó a tal infamia: se llamaba Bernhard Kamm. Abandonó la DPG por solidaridad con los excluidos. Tras exiliarse poco después, se instaló en la ciudad estadounidense de Topeka, en Kansas, en la famosa clínica de Karl Menninger, auténtico punto de confluencia de todos los psicoterapeutas exiliados de Europa. El psicoanálisis no tardó en calificarse de «ciencia judía». Los nazis pusieron entonces en práctica, bajo la batuta de Matthias Heinrich Göring, primo del mariscal, un auténtico programa de destrucción no sólo de los terapeutas no exiliados, sino también de su vocabulario, de sus palabras y conceptos. El epíteto tan temido por Freud no se aplicó más que a su doctrina, nunca a las otras escuelas de psiquiatría dinámica fundadas igualmente por Judíos. Y puesto que el psicoanálisis era la única doctrina de la psique que reivindicaba la herencia de una judeidad sin dios, separada de sus raíces —y en consecuencia patrimonio de un humanismo universalista—, estuvo, en cuanto tal, condenada a la erradicación. Fue como si, queriendo exterminar el idioma y el vocabulario del psicoanálisis —y no sólo a sus representantes judíos—, los nazis hubieran tenido en el punto de mira lo que había de universal en él. Así como al exterminar al Judío por ser judío exterminaban al Hombre, también al erradicar el idioma del psicoanálisis tendían a suprimir lo que en esta doctrina afectaba a la universalidad del Hombre. En la raíz de toda manifestación de odio radical, absoluto y pasional al psicoanálisis descubrimos siempre el síntoma de un antisemitismo reprimido o inconsciente. Hostil a esta línea, Eitingon exigió, antes de tomar una decisión, que Freud le expusiera por escrito sus propias orientaciones. Y Freud respondió con una carta fechada en 21 de marzo de 1933, en la que subrayaba que su discípulo podía elegir entre tres soluciones: 1) cesar las actividades del BPI; 2) contribuir a su conservación bajo la férula de Boehm «para sobrevivir en tiempos desfavorables»; 3) abandonar el barco, a riesgo de dejar que los junguianos y los adlerianos se apoderasen de la joya, lo cual obligaría a la IPA a descalificarla[205]. Por aquellas fechas, Freud había optado ya por la segunda solución. El 17 de abril se alegró de que Boehm lo hubiera librado del psicoanalista Wilhelm Reich, disidente y marxista, personaje al que detestaba y que fue excluido de la IPA antes de emigrar a Noruega y después al otro lado del Atlántico, y de Harald Schultz-Hencke, adleriano nazi, que no tardó en volver al seno del BPI. Ante tamaña ceguera, consistente en creer que el psicoanálisis podría sobrevivir bajo el nazismo, Eitingon decidió seguir siendo fiel tanto al freudismo como al sionismo. Sin reprochar nada a Freud, abandonó Alemania y se instaló en Jerusalén en abril de 1934. Allí coincidió con el escritor Arnold Zweig y fundó una sociedad psicoanalítica y un instituto basado en el de Berlín, poniendo así las bases de un futuro movimiento psicoanalítico israelí. A pesar de los esfuerzos de Freud, no obtuvo ningún apoyo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En unos años, la vieja Europa se quedó sin ninguno de los pioneros germanófonos del psicoanálisis. Convertidos en anglófonos y pragmáticos, se vieron obligados a emigrar a Estados Unidos y, ante la cólera de Freud, a transformar una doctrina centrada en la exploración del inconsciente, la subjetividad y la pulsión de muerte en un instrumento terapéutico al servicio de una higiene de la felicidad: lo contrario de lo que había constituido la revolución del sentido íntimo, inventada en Viena a comienzos del siglo XX por Judíos de la Haskalá, agrupados alrededor del padre fundador, el cual, a raíz del Anschluss, no tendrá más remedio que refugiarse en Londres con toda su familia. En el momento de despedirse de sus discípulos vieneses, que rechazaban la política de Jones, Freud pronunció estas palabras: «Cuando Tito destruyó el primer templo de Jerusalén, el rabino Yohanán ben Zakai pidió autorización para abrir en Jabné una escuela consagrada al estudio de la Torá. Nosotros vamos a hacer lo mismo. De todos modos, estamos acostumbrados a ser perseguidos por nuestra historia, nuestras tradiciones y algunos de nosotros por la experiencia personal, con una excepción». Y Freud señaló entonces a Richard Sterba, único no Judío del círculo que, al igual que Kamm, había dicho no a Jones[206]. Así pues, Freud, que había rechazado la denominación de ciencia judía para calificar su doctrina y que había terminado por aprobar la política de Jones en Alemania frente a la de Eitingon, invocaba en Viena, patria del sionismo y de la teoría del inconsciente, la tradición del judaísmo, cuando anteriormente se había declarado el peor enemigo de la religión y había sido escéptico respecto de la idea de fundar un Estado judío en Palestina. Lo que había salvado al judaísmo, vino a decir en 1938, salvará también al psicoanálisis. Transmisión de una herencia, estudio de los textos, aceptación del exilio y la dispersión: tal era el destino judío del universalismo freudiano, una judeidad sin territorio, aferrada al saber. ¿Cómo no recordar en este punto esa escena tan conmovedora que cuenta Elie Wiesel en La noche? Un día, en Auschwitz, los SS ahorcaron a un niño —el pequeño Pipel, con su cara de ángel— por el simple placer de hacerlo y obligaron a los prisioneros a presenciar el acto: «¿Dónde está Dios?», preguntó un hombre. Y el joven deportado[207] que había perdido la fe se dijo: «Está aquí: colgado en esta horca.»[208] Por este acontecimiento y por su confrontación con la pulsión de muerte que le había impulsado a no querer socorrer ni siquiera a su padre, que ya agonizaba, y después a verse a sí mismo como a un cadáver que sobrevivía, Wiesel sustituyó la pérdida de Dios por la necesidad de dar testimonio: rezar es creer en Dios, escribir es creer en el hombre. En Auschwitz, como es sabido, los Judíos decidieron juzgar al Dios que había permitido aquellas cosas y lo condenaron a muerte. Después de dictar sentencia, el rabino invitó a los presentes a una lectura de la Torá. Así, aunque Dios haya muerto, aunque el templo se destruyera, aunque Viena, cuna del psicoanálisis, se haya borrado del mapa, queda la transmisión y en consecuencia la esperanza: el testimonio, la lectura del texto sagrado, la conservación de la memoria. Pues lo que es eterno entre los Judíos no es Dios, sino el hombre que recuerda, es decir, el Judío que sabe, capaz de perpetuar la alianza por la palabra y la escritura. A su llegada a Londres, en 1938, cuando el representante inglés del Keren Hayesod le pidió una nueva carta de apoyo, Freud respondió una vez más diciendo que no. Las persecuciones antisemitas no habían modificado en absoluto su opinión. Todavía se solidarizaba con su pueblo del mismo modo, pero seguía detestando igualmente la religión, incluido el judaísmo, el que pese a todo había invocado en el momento de poner fin a la gran aventura vienesa. Pero seguía negando que la idea de un Estado judío —o para los Judíos— fuera viable, precisamente porque un Estado así, al remitirse a un «ser judío», no podría ser, a sus ojos, verdaderamente laico. Escribió a Eitingon: «Yo ya no entiendo este mundo. ¿No ha leído usted que en Alemania se preparan para prohibir a los Judíos que pongan a sus hijos nombres alemanes? Su única respuesta debería ser exigir que los nazis renuncien a esos nombres tan apreciados como son Johann, Josef y Maria.»[209] Si la posición de Freud ante la política de Jones había sido como mínimo ambigua, la de su hija Anna lo fue más todavía. En el congreso de la IPA que se celebró en París en julio de 1938[210], repitió las palabras de su padre sobre Ben Zakai delante de todos los psicoanalistas europeos, cuya suerte ya estaba echada. Después, en el discurso de clausura, Jones proclamó el triunfo de la política de la presunta «salvaguarda» del psicoanálisis en Alemania y se felicitó por la «autonomía» de la nueva DPG. A partir de aquel día, y a pesar del genocidio, los diferentes presidentes de la IPA nunca reconocieron que esta política fue desastrosa y en todo momento la presentaron, por el contrario, bajo la luz más optimista. Hubo que esperar hasta 1985 para que en Alemania se organizara una exposición sobre este capítulo del pasado, aunque con la condición de que el nombre de Jones no se pusiera en entredicho[211]: esta nueva censura tuvo repercusiones considerables. En enero de 1940, cuando Anna Freud pidió a Eitingon que reuniera las cartas de su padre, Arnold Zweig envió a su amigo las que había recibido de Freud. Con mucha delicadeza, le llamó la atención a propósito de una fechada en 10 de febrero de 1937, en la que el maestro vertía opiniones crueles sobre Mirra, la mujer de Eitingon. Herido en lo más hondo, el más lúcido de los dos en relación con el nazismo y con la necesidad del psicoanálisis de negarse a colaborar con lo peor —fueran cuales fuesen sus modales— no quiso conservar de Freud otro recuerdo que el de un ser querido. Murió tres años más tarde, cuando el mundo berlinés al que tantos servicios había prestado no era ya más que noche y niebla. Desde 1933, mientras criticaba el sionismo, aunque felicitándose por sus éxitos y por haberse equivocado respecto del nazismo, Freud extrajo, sin embargo, en un retorno laico a la historia judía, el fermento de una ética racional capaz de responder al hundimiento de la vieja Europa de la Ilustración. En efecto, fue durante este período cuando se dedicó a la redacción de su última obra, Moisés y la religión monoteísta[212], que apareció el año de su fallecimiento, en Londres y en Ámsterdam. En cierto modo, era una réplica a Herzl. Éste se había identificado con el profeta eternamente obligado a combatir el becerro de oro para ayudar a su pueblo a salir de la esclavitud, y había comparado su historia con la tragedia de un conductor (Führer) que se negaba a comportarse como un seductor (Verführer). En 1922, el historiador berlinés Ernst Sellin había adelantado la idea de que Moisés había sido víctima de un asesinato colectivo, cometido por su pueblo, que prefería adorar a los ídolos. Convertida en tradición esotérica, la doctrina mosaica había sido transmitida por un círculo de iniciados y fue en este caldo de cultivo donde nació la fe en Jesús, profeta asesinado igualmente y fundador del cristianismo. No hacía falta tanto para seducir a Freud, que se sentía fascinado por todas estas historias sobre el asesinato del padre. A esto añadió la tesis del origen egipcio de Moisés, sostenida por historiadores de la Aufklärung deseosos de dar una interpretación racional (y no religiosa) de la historia del profeta. Según la perspectiva adoptada por Freud, el texto bíblico no hacía sino desplazar el origen del monoteísmo a un tiempo mítico, atribuyendo su fundación a Abraham y sus descendientes. Alto dignatario egipcio y partidario del monoteísmo, Moisés se puso al frente de una tribu semita, dando así al monoteísmo una forma espiritualizada. Y, para diferenciarla de las demás, introdujo el rito egipcio de la circuncisión, indicando de este modo que Dios había elegido, en virtud de esta alianza, al pueblo escogido por Moisés. Pero el pueblo no soportaba la nueva religión, mató al hombre que se arrogaba el papel de profeta y con el tiempo reprimió el recuerdo del crimen, que volvió a repetirse con el cristianismo. Freud recogía aquí el hilo de la tesis del antiguo antijudaísmo cristiano para interpretarlo a contracorriente de su enfoque clásico, el del pueblo deicida. Hizo del judaísmo la religión del padre y del cristianismo la religión del hijo, y a los cristianos herederos de un asesinato reprimido por los Judíos: «El antiguo Dios, el Dios-padre, pasó a segundo plano. Cristo, su hijo, ocupó su lugar, como habría querido hacer en tiempos pretéritos cada uno de los hijos sublevados.»[213] Siempre según Freud, Pablo de Tarso, continuador del judaísmo, había sido también su destructor: al introducir la idea de redención, exorcizó el fantasma de la culpabilidad humana aunque negando la idea de que el pueblo judío fuera el pueblo elegido. Por último, renunció al signo manifiesto de la elección: la circuncisión. La nueva religión pudo así ser universal y dirigirse a todos los seres humanos. Pero Freud fue aún más allá. En efecto, afirmó que el odio a los Judíos se había alimentado de su creencia en la superioridad del pueblo elegido y de la angustia de castración que la circuncisión producía en tanto que signo de la elección. Este rito, según él, tendía a ennoblecer a los Judíos y a que éstos despreciaran a los demás, los incircuncisos. Desde este mismo punto de vista, tomaba al pie de la letra, desplazando su significado, el reproche principal del antijudaísmo, es decir, la negativa judía a admitir el asesinato de Dios. El pueblo judío, decía, se obstina en negar el asesinato del padre y los cristianos no dejan de acusar a los Judíos de ser deicidas, dado que ellos se liberaron de la culpa original cuando Cristo, sustituto de Moisés, se sacrificó para redimirlos. En otras palabras: si el cristianismo es una religión del hijo que reconoce el asesinato y la redención, el judaísmo sigue siendo una religión del padre que se niega a reconocer el asesinato de Dios. Y no por ello los Judíos dejan de ser perseguidos por el asesinato del hijo, del que son inocentes. Freud concluía alegando que esta negativa exponía a los Judíos al resentimiento de los demás pueblos[214]. Después de haber admitido que la historia de los Judíos no era separable de la del antijuidaísmo de los cristianos, Freud añadía que el antisemitismo de las naciones modernas era un desplazamiento hacia los Judíos del odio al cristianismo: «Cabe tener presente que todos esos pueblos, hoy destacados enemigos de los judíos, no se convirtieron al cristianismo sino en épocas relativamente tardías, y muchas veces fueron compelidos a hacerlo por sangrienta imposición. Podría decirse que todos ellos fueron, en cierto momento, “mal bautizados”; que bajo un tenue barniz cristiano siguen siendo lo que eran sus antepasados, adoradores de un politeísmo bárbaro. No lograron superar todavía su rencor contra la nueva religión que les fue impuesta, pero la han desplazado a la fuente desde la cual les llegó el cristianismo […]. En el fondo, el odio de estos pueblos contra los judíos es un odio a los cristianos, y no debe sorprendernos que esta íntima vinculación entre las dos religiones monoteístas se haya expresado tan claramente en la persecución de ambas por la revolución nacionalsocialista alemana.»[215] Dicho de otro modo: aunque el judaísmo, religión «fósil», era superior al cristianismo por su fuerza intelectual pero no apto para la universalidad, había que concebirlos juntos para heredar una cultura judeocristiana capaz de oponerse al antisemitismo moderno. La novedad del posicionamiento freudiano consistía, en realidad, en poner al día las raíces inconscientes del antisemitismo, partiendo del propio judaísmo y no enfocándolo sólo como un fenómeno exterior a él. Una forma de volver a abordar la problemática de Tótem y tabú, del que el Moisés era continuación. Si la sociedad había sido engendrada por un crimen cometido contra la persona del padre, poniendo fin al reinado despótico de la horda salvaje, y luego, por la instauración de una ley en que se revalorizaba la figura simbólica del padre, esto significaba que el judaísmo repetía el mismo guión. Después del asesinato de Moisés, había engendrado el cristianismo, basado en el reconocimiento de la culpabilidad: el monoteísmo no era, pues, sino la historia interminable de la instauración de esta ley del padre sobre la que Freud había construido toda su doctrina. Obedecía así la orden de regresar a la alta autoridad de la Biblia y a la religión de sus padres. Pero lejos de adoptar la solución de la conversión como respuesta al antisemitismo, o la del sionismo, se redefinía como Judío sin dios —Judío de reflexión y conocimiento—, aunque negando el autoodio judío. De este modo separaba el judaísmo del sentimiento de judeidad propio de los Judíos descreídos, eludiendo tanto la alianza como la elección. Pero desde el momento en que desjudaizaba a Moisés para hacerlo egipcio, Freud asignaba a la judeidad, entendida a la vez como esencia y como filiación, una posición de eternidad. Freud poseía ese sentimiento por el que un Judío sigue siendo un Judío en su subjetividad, incluso considerándose apartado del judaísmo, y no dudaba en identificarlo con una herencia filogenética. Puesto bajo el signo de la especulación y del estudio crítico de los mitos, este testamento freudiano en forma de novela de los orígenes da lugar a múltiples interpretaciones contrapuestas. En 1991, el historiador estadounidense Yosef Hayim Yerushalmi se puso a «escuchar a Freud» y publicó el comentario más erudito y más completo que se haya hecho sobre esta obra. Aunque rejudaizando el enfoque freudiano de la judeidad, subrayaba que Freud había hecho del psicoanálisis la prolongación de un judaísmo sin dios: una judeidad interminable[216]. Y acusaba a la IPA de no haber dicho nunca nada sobre el genocidio de los Judíos ni sobre la destrucción del psicoanálisis en Alemania: «Por lo que sé, entre 1939, fecha en la que ya no había nada que perder, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, ninguna autoridad oficial de ninguna organización psicoanalítica alzó la voz para denunciar la aniquilación de los Judíos, ni siquiera la del psicoanálisis, ya que una comprende a la otra, en la Alemania nazi y en los países que estaban bajo su dominio. Fue como si establecer un vínculo directo entre los Judíos y el psicoanálisis hubiera sido tabú.»[217] Entre los investigadores israelíes, especialistas en historia judía, la obra freudiana apenas fue apreciada. Martin Buber reprochaba a Freud su escaso rigor científico[218] y Gershom Scholem prefería a Carl Gustav Jung —al menos durante un tiempo—, que pasó a ser un ferviente sionista conforme crecía su antisemitismo y su apoyo a la Alemania nazi. También él deseaba la expulsión de los Judíos de Europa, hasta el punto de no ver lo que se anunciaba. Mientras los freudianos colaboracionistas se preocupaban por la presunta pureza del psicoanálisis, los discípulos alemanes de Carl Gustav Jung adoptaron posiciones divergentes. Gerhard Adler, James Kirsch y Max Zeller se opusieron al nuevo régimen y no tardaron en exiliarse a Londres o a California. Otros, en cambio, se convirtieron en militantes de la nueva psicoterapia hitleriana. Entre ellos, Gustav Richard Heyer y Walter Cimbal. Racista y antisemita, Heyer había fundado un grupo junguiano en Múnich en 1928 y recibió con entusiasmo el advenimiento antes de ser miembro del partido, en 1937. En el Instituto Göring llevaba el uniforme y proclamaba el culto a la «sangre y el suelo», oponiendo el carácter sano y creativo de la psicoterapia alemana al psicoanálisis «judío», grosero y materialista. En cuanto a Walter Cimbal, era, como Achelis o Haeberlin, un representante puro del espíritu völkisch. La individualidad, según él, no podía realizarse más que mediante un grandioso regreso a la raíz primordial de un inconsciente profundo, el «único capaz de asegurar la unidad de los miembros de una misma comunidad»[219]. El caso de Jung es mucho más complejo. En 1933, Ernst Kretschmer, psiquiatra alemán, hostil al régimen, dimitió de la dirección de la Allgemeine Ärtzliche Gesellschaft für Psychotherapie (AÄGP). Fundada en 1926, esta organización tenía por objeto unificar las diferentes escuelas de psicoterapia europeas, bajo la égida del saber médico. Su órgano de difusión era una revista, el Zentralblatt für Psychotherapie, que empezó a publicarse en 1930. Con la llegada de Hitler al poder, la rama alemana de la sociedad y el Zentralblatt, que se editaba en Leipzig, fueron obligados a nazificarse, bajo la batuta de Göring. Fue entonces cuando los psicoterapeutas alemanes, deseosos a la vez de complacer al régimen y de proseguir sus actividades nacionales y europeas, pidieron a Jung que dirigiese la AÄGP, de la que ya era vicepresidente. Jung quería consolidar el dominio de la psicología analítica sobre el conjunto de las escuelas de psicoterapia y aceptó la presidencia. Quería proteger, desde Zúrich, tanto a los psicoterapeutas no médicos, marginados hasta entonces por Kretschmer, como a los colegas judíos que habían perdido el derecho de ejercer en Alemania. En realidad, había sido elegido por los facultativos alemanes por la confianza que inspiraba a los promotores de la psicoterapia aria, rabiosamente opuestos al pensamiento freudiano. Apoyado por Cimbal y Heyer, Jung se lanzó así a una aventura a la que habría podido sustraerse fácilmente. Como muestra una carta de 23 de noviembre de 1933, dirigida a su discípulo Rudolf Allers, que también acabó emigrando a Estados Unidos, aceptó todas las condiciones dictadas por Göring para la dirección del Zentralblatt: «Necesitamos con urgencia un jefe de redacción “normalizado” que sobre todo sepa olfatear, mejor que yo y sin riesgo de equivocarse, lo que puede decirse y lo que no. En todo caso habrá que andarse con pies de plomo […]. Hay que procurar que la psicoterapia se quede en el interior del Reich alemán y que no se instale fuera, sean cuales fueren las dificultades que encuentre». Y Jung añadía: «Göring es un hombre muy amable y muy razonable, lo cual representa el mejor de los presagios para nuestra colaboración.»[220] Jung comenzó entonces a publicar textos favorables a la Alemania nazi en el Zentralblatt «arianizado», del que era ya director, con Cimbal de secretario general. El primero apareció en 1933 con el título de «Geleitwort» (editorial) y en él defendía el enfoque «clásico» de la diferencia entre las razas y las mentalidades, pues cada una estaba dotada de una psicología específica: «La tarea más noble del Zentralblatt será, pues, respetando imparcialmente todas las colaboraciones que se presenten, crear una concepción de conjunto que haga a los hechos fundamentales del alma humana más justicia de la que ha tenido hasta ahora. Las diferencias que de hecho existen, y que por lo demás son reconocidas desde hace mucho por personas clarividentes, entre la psicología germana y la psicología judía, no deben eliminarse, la ciencia no se beneficia con ello. Hay en psicología, más que en ninguna otra ciencia, una “ecuación personal”, y su desconocimiento adultera los resultados de la práctica y de la teoría. Hay que entender, y me gustaría que se entendiera correctamente, que no se trata de una vulgar depreciación de la psicología semita, del mismo modo que tampoco depreciamos la psicología china cuando hablamos de la psicología propia de los habitantes del Lejano Oriente.»[221] Consciente de su delicada posición, Jung trató de demostrar que el diferencialismo que defendía no tenía ninguna relación con el racismo diferencial del nacionalsocialismo. Pero perdía el tiempo. En el mismo número del Zentralblatt, Göring se deshacía en elogios hacia el Mein Kampf, mientras Walter Cimbal proponía, en nombre de las tesis junguianas, un auténtico programa antisemita de nazificación de la psicología y la psicoterapia en Alemania. Lejos de dimitir tras esta primera afrenta, Jung siguió por el mismo camino. En una carta a Cimbal, fechada en 2 de marzo de 1934, acusaba a Göring de haber cometido un «grave error táctico al poner ante las narices de los abonados extranjeros un manifiesto relacionado con la política interior alemana»[222]. No impugnaba el contenido de este manifiesto, sino el «desliz». El 26 de junio de 1933, de paso en Berlín para asistir a un seminario, accedió a una entrevista radiofónica con su discípulo Adolf von Weizsäcker, neurólogo, psiquiatra y ahora nazi. Éste presentó al maestro de Zúrich diciendo que era un eminente protestante de Basilea y el «mayor investigador de la psicología moderna». Con mucha habilidad, afirmó que su teoría del psiquismo era más creadora y estaba más cerca del «espíritu alemán» que las de Freud y Adler. A continuación invitó a Jung a hacer un retrato elogioso de Hitler y de la buena juventud alemana, y a condenar las democracias europeas, «atrapadas en el parlamentarismo». Jung finalizó la entrevista proponiendo a las naciones que se enriquecieran poniendo en práctica un programa de renovación del espíritu basado en el culto al jefe: «Como decía Hitler hace poco, el jefe debe ser capaz de estar solo y debe tener el valor de seguir su propio camino […]. El jefe es el portavoz y la encarnación del espíritu nacional. Es la punta de lanza de todo el pueblo en movimiento. El bien de la masa exige siempre un jefe, sea cual fuere la forma del Estado.»[223] Adepto a una teoría de la diferencia de las razas, Jung consideraba que el psiquismo individual era el reflejo del alma colectiva de los pueblos. En otras palabras, lejos de ser un ideólogo de la desigualdad al estilo de un Vacher de Lapouge o de un Gobineau, se presentaba como un teósofo en busca de una ontología diferencial de la psique. En realidad quería elaborar una «psicología de las naciones», capaz de dar cuenta a la vez del destino del individuo y de su alma colectiva. Dividió el arquetipo en tres instancias: el animus (imagen de lo masculino), el anima (imagen de lo femenino) y el Selbst (el yo), verdadero centro de la personalidad. Los arquetipos, según él, formaban la base de la psique, una especie de patrimonio mítico, propio de una humanidad organizada alrededor del paradigma de la diferencia. Con esta idea de arquetipo, Jung, obviamente, se apartaba del universalismo freudiano, incluso cuando pretendía encontrar lo universal en las grandes mitologías humanas y en el simbolismo alquímico o esotérico. Y es verdad que el arquetipo en cuestión tenía sin duda más que ver con el pattern de los culturalistas[224] estadounidenses que con el diferencialismo racial del nacionalsocialismo. Pero en el contexto histórico del advenimiento del nazismo en Alemania las dos tesis se solapaban. Pertrechado con su psicología arquetípica, Jung clasificaba a los Judíos en la categoría de los pueblos desarraigados, condenados al peregrinaje y tanto más peligrosos cuanto que, para escapar a su desnacionalización psicológica, no dudaban en invadir el universo mental, social y cultural de los no Judíos. La aparición del primer artículo de Jung en el Zentralblatt provocó un escándalo entre sus colegas suizos. En febrero de 1934, Gustav Bally, psiquiatra y psicoanalista, amigo de Ludwig Binswanger y analizado por Hanns Sachs en el BPI, publicó en la Neue Zürcher Zeitung un ruidoso ataque contra Jung. Le reprochaba fundamentalmente que ponía su concepción del psiquismo al servicio del nazismo: «¿Y cómo va a distinguir la psicología germana de la psicología judía? ¿Qué valor tendría para la investigación en ciencias humanas el hecho de considerar “diferentes” las obras del Judío Husserl […], de aplicar un criterio racial a los trabajos de los psicólogos de la Gestalt?»[225] Bally terminaba el artículo con estas palabras: «Jung apela al destino que lo ha colocado en ese puesto. Seguramente es ese destino el que ha querido que, gracias a su popularidad, la política nacionalsocialista haya podido anotarse un éxito en materia científica». Esta vez el mensaje estaba claro. Jung habría podido entonces tomar conciencia del engranaje en que estaba metido y presentar la dimisión. Pero, en vez de hacerlo, replicó a Bally con dos artículos que aparecieron en la misma publicación, en marzo de 1934: «Zeitgenössisches» (De actualidad) y «Nachtrag» (Posdata). En ellos se comparaba con Galileo y con Einstein, «mártires» de la ciencia, condenando de paso no el contenido de los artículos de Cimbal y de Göring, sino la estrategia editorial de los mismos. Sobre todo reafirmaba su adhesión plena y absoluta a las tesis de la psicología de las naciones, rechazando la psicología «uniformadora» de Freud y Adler: «La universalidad engendra odio y resentimiento contra los oprimidos y los incomprendidos […]. ¿De dónde procede esta susceptibilidad ridícula cuando alguien se atreve a hablar de la diferencia psicológica entre Judíos y cristianos?»[226] A raíz de la polémica desencadenada por Bally, Jung empezó a sentirse perseguido. Entonces se lanzó a decir que los Judíos eran responsables del antisemitismo que se abatía sobre ellos. En este contexto evolucionó hacia una concepción desigualitaria del psiquismo arquetípico. Hasta entonces se había conformado con un simple diferencialismo. Pero en abril de 1934 publicó en el Zentralblatt un largo artículo titulado «Zur gegenwärtigen Lage der Psychotherapie» (Acerca de la situación actual de la psicoterapia[227]), en el que justificaba el nacionalsocialismo afirmando la superioridad del inconsciente ario sobre el inconsciente judío. Este texto, pronazi, antifreudiano y antisemita, se volverá tristemente célebre y tendrá un peso enorme en la suerte posterior de Jung y del movimiento junguiano. Todos los ingredientes estaban allí reunidos para transformar la teoría freudiana en un pansexualismo obsceno, vinculado a la «mentalidad» judía. Al hacer esto, Jung parecía olvidar que un cuarto de siglo antes había defendido el psicoanálisis de argumentos que lo reducían a una «epidemia» surgida de la «decadencia» de la Viena imperial. He aquí el pasaje central de este escrito: «Los Judíos y las mujeres tienen esta particularidad en común: al ser físicamente más débiles, buscan defectos en la armadura de sus adversarios y, gracias a esta técnica que se les ha impuesto durante siglos, están mejor protegidos donde los otros son más vulnerables […]. El Judío, que, como el chino culto, pertenece a una raza y a una cultura trimilenaria, es psicológicamente más consciente de sí mismo que nosotros. Por este motivo, no tiene miedo, en términos generales, de depreciar su inconsciente. El inconsciente ario, en cambio, está cargado de fuerzas explosivas y con la simiente de un porvenir todavía por nacer. No puede, pues, devaluarlo ni tacharlo de romanticismo infantil, so pena de poner su alma en peligro. Jóvenes aún, los pueblos germánicos pueden producir nuevas formas de cultura y este porvenir duerme todavía en el inconsciente oscuro de cada ser, donde reposan gérmenes rebosantes de energía y prestos a inflamarse. El Judío, que tiene algo de nómada, no ha producido jamás y jamás producirá sin duda una cultura original, pues sus instintos y sus dotes exigen para desarrollarse un pueblo anfitrión más o menos civilizado. »Y ello porque, según mi experiencia, la raza judía posee un inconsciente que no puede equipararse al inconsciente ario más que en ciertas condiciones. Exceptuando a determinados individuos creativos, el Judío medio es demasiado consciente y está demasiado diferenciado para ser portador de las tensiones del futuro. El inconsciente ario tiene un potencial superior al inconsciente judío: tal es la ventaja y el inconveniente de una juventud todavía próxima a la barbarie. El gran error de la psicología médica ha sido aplicar sin distinción categorías judías —que ni siquiera son válidas para todos los Judíos— a eslavos y a alemanes cristianos. En consecuencia, no ha visto en los tesoros más íntimos de los pueblos germánicos —en su alma creadora e intuitiva— otra cosa que pantanos primitivos y superficiales, mientras que mis advertencias se han considerado sospechosas de antisemitismo. Esta sospecha procedía de Freud, que no entendía la psique germánica, como tampoco la entendían sus discípulos alemanes. ¿Es que no les ha abierto los ojos el grandioso fenómeno del nacionalsocialismo, que todo el mundo contempla con pasmo?»[228] El mismo año, evocando la temporada que había pasado en África Oriental diez años antes, dio una conferencia sobre la cuestión de los «pueblos primitivos», incapaces de pensar por sí solos de forma racional. Y afirmó entonces, siempre en virtud de su teoría de la diferencia arquetípica, que a los indígenas les gustaba que les dieran latigazos: «Al principio de mi estancia, me asombraba la brutalidad con que eran tratados, ya que el látigo era moneda corriente; no me parecía que fuera necesario, pero acabé convenciéndome de que sí lo era; y desde entonces siempre tuve mi látigo de piel de rinoceronte al alcance de la mano. Aprendí a fingir pasiones que no sentía, a gritar a pleno pulmón y a patalear de cólera. No hay más remedio que suplir de este modo la deficiente voluntad de los indígenas.»[229] Así encontramos en Jung el vínculo genealógico que une racismo y antisemitismo. Si los Judíos «nómadas» tienen un inconsciente inferior al de los «arios», venía a decir este hombre, entonces los negros, mucho más simpáticos en principio porque son «primitivos», no se parecen en ningún caso a los blancos civilizados y menos aún a los Judíos desjudaizados. Por consiguiente, hay que mantenerlos en el único estado que conviene a su «arquetipo»: el de colonizados que desean el látigo. En su correspondencia del año 1934, Jung dijo varias veces que ya no podía abrir la boca para hablar de los Judíos sin que lo acusaran de antisemita. Como los ataques se redoblaran, los atribuyó a una polémica anticristiana: «El simple hecho de que yo hable de diferencias entre la psicología judía y la psicología cristiana», escribió a James Kirsch, «basta para que todo el mundo haga circular la idea preconcebida de que soy antisemita […]. Se trata simplemente de una susceptibilidad enfermiza que hace casi imposible toda discusión. Como usted sabe, Freud ya me acusó de ser antisemita porque yo era incapaz de aprobar su materialismo sin alma. Por culpa de esta propensión a ver antisemitismo en todas partes, los Judíos acabarán por generar realmente [230] antisemitismo.» Pese a reprocharles que creaban las condiciones de su persecución, Jung hacía como que les ayudaba a ser mejores Judíos. En una carta a su alumno Gerhard Adler, fechada en 9 de junio de 1934, aprobaba una idea de este último, según la cual Freud era en cierto modo culpable de apartarse de su arquetipo judío, de sus «raíces» judías. En otras palabras: de acuerdo con su teoría, Jung recusaba el modelo freudiano del Judío universal, del Judío sin religión, del Judío de la Ilustración. Condenaba la figura moderna del Judío desjudaizado, culpable, según él, de haber renegado de su «naturaleza» judía: «Cuando critico la faceta judía de Freud, no critico a los Judíos, sino esa censurable capacidad de los Judíos para renegar de su propia naturaleza y que se manifiesta en Freud.»[231] Deseoso de llevar a los Judíos al terreno de una psicología de la diferencia, Jung, a diferencia de Freud, se volvió un ferviente sionista y siguió con interés creciente la suerte de sus discípulos judíos exiliados en Palestina. Pensaba que gracias a la nueva tierra prometida, por fin podrían ser junguianos. A Erich Neumann, instalado en Tel Aviv, le escribió una carta, fechada en 22 de diciembre de 1935, en la que fustigaba a los intelectuales judíos europeos, «siempre en busca del no Judío». En cambio, valoraba a los Judíos palestinos porque finalmente habían encontrado su «suelo arquetípico»: «Su muy positiva convicción de que la tierra palestina es indispensable para la individuación judía es muy valiosa para mí. ¿Cómo conciliar eso con el hecho de que los Judíos en general hayan vivido mucho más tiempo en otros países que en Palestina […]? ¿Estarán tan acostumbrados los Judíos a ser no judíos que necesitan en concreto el suelo palestino para recordar su judeidad?»[232] Desde 1936, Jung soñaba con dimitir de la dirección de la AÄGP y del Zentralblatt. Lo hizo en 1940, cuando la organización quedó, hasta el final de la guerra, bajo el control de la Alemania nazi. Su sede, hasta entonces en Zúrich, pasó a estar en Berlín, mientras que el Zentralblatt quedó bajo el dominio exclusivo de Göring. Después de haber publicado el artículo citado más arriba, Jung cambió de opinión respecto de la psique alemana. Alemania pasó a ser a partir de ese momento la malvada Alemania, el crisol donde se acumulaban todos los maleficios que devastaban Europa. En cuanto a Hitler, idealizado en 1933 con los rasgos de un magnífico despertador del alma germánica, fue comparado desde entonces con un siniestro embaucador, «marioneta» o «autómata», auténtico arquetipo de la arianidad alemana. Hitler, según él, no tenía «psicología personal» y como sólo tenía con las mujeres una relación malsana, estaba literalmente poseído por un anima maléfica, de esencia germánica. Tal fue a las claras el significado de su estudio de 1936 dedicado a Wotan y de la larga entrevista que concedió en 1938 al célebre periodista estadounidense Henry Knickerbocker[233]. Jung se revolvió contra Alemania y contra su Führer utilizando los mismos argumentos con que los había glorificado dos años antes. Prodigio de pacotilla, inmerso en la polvareda del arquetipo, la psicología de Jung acabó así en el callejón sin salida en que acaban todas las modalidades del pensamiento diferencialista. Proyectaba en la figura del otro los términos de una negatividad que oscilaba entre la inclusión simbiótica y la exclusión radical. De este círculo infernal no podía salir ninguna forma de alteridad real. Convencido a partir de 1940 de que Hitler era «el arquetipo de la psicología alemana», Jung multiplicó desde entonces las declaraciones germanófobas, haciendo del Führer un monstruo violento, comparable a un Wotan resucitado, culpable sobre todo de haber matado a Europa y perseguido a los Judíos. La malvada Alemania fantaseada por Jung debía, pues, una reparación a los no alemanes y en particular al propio Jung[234]. Consumada la victoria aliada, Jung no entendió los ataques que llovieron sobre él. ¿Cómo podía ser culpable él, que había condenado hasta entonces a la malvada Alemania? Para responder a sus detractores, publicó en 1946 un breve trabajo en inglés, Essays on Contemporary Events[235], en el que reproducía algunos textos suyos de preguerra, con una introducción y un epílogo. Pero si Jung no se sentía responsable de sus actos era porque había expulsado de su sistema todo lo que había extraído de la concepción llamada «occidental» de la conciencia. Un acontecimiento nos muestra sin embargo que quería purgar su pasado. Con motivo de las conferencias organizadas en Zúrich en 1946 por Hermann von Keyserling, también teórico de una caracterología de las naciones, coincidió con el rabino Leo Baeck, que había escapado del exterminio tras haber seguido a su comunidad religiosa a Therensienstadt. Conocedor del pasado del psicólogo, se negó a ir a su casa de Küsnacht. Pero Jung fue a verlo a su hotel y, después de una viva discusión, dijo: «Es cierto, di un patinazo». Baeck refirió la conversación a Gershom Scholem, que aceptó entonces la invitación de Jung a participar en los encuentros Eranos en Ascona[236]. Jung fue así redimido por el perdón del mayor historiador de la mística judía, también hostil a Freud. Convencido de que el psicoanálisis y el marxismo habían contribuido a una desacralización del mundo que era perjudicial para el judaísmo y por lo tanto para el sionismo, Scholem prefería pese a todo la religiosidad junguiana al materialismo freudiano, aunque, llegado el caso, alineaba a Freud, de manera positiva, en la categoría de los «hijos del pueblo judío»[237]. Durante años Jung pudo seguir reuniendo a su alrededor, con motivo de los encuentros Eranos[238], a investigadores, psicólogos e historiadores de las religiones, entre ellos Henry Corbin, Mircea Eliade[239] y Lancelot White. Su dedicación a una vasta reflexión sobre los intercambios posibles entre filósofos orientales y occidentales le permitió olvidar el pasado. Nunca pareció entender que había tenido una participación real en el nazismo, jamás renunció a su psicología arquetípica, jamás hizo el menor comentario sobre el genocidio de los Judíos, jamás quiso reconocer que tuvo objetivos antisemitas. Todo su arrepentimiento consistió en confesar lo del «patinazo[240]». Por razones opuestas a las que habían movido a Freud a criticar el sionismo, Jung sólo abrazó esta causa porque odiaba a los Judíos de la diáspora —a los que consideraba nómadas y envilecidos— y porque quería, para «salvarlos» de su judeidad, fijarlos en un territorio y en una raza. El «sionismo» de Jung no fue, pues, otra cosa que la perpetuación enmascarada de un antisemitismo cuya existencia, tanto en sus escritos como en su colaboración con el nazismo, nunca quiso reconocer. Como ya he señalado, los dirigentes de la IPA se negaron a analizar y criticar la política de Jones. En consecuencia, no hicieron ningún análisis serio de la cuestión judía[241]. Yosef Yerushalmi, el único pensador de la historia judía que se tomó en serio el Moisés de Freud, llegó a afirmar que los psicoanalistas judíos que emigraron a Estados Unidos no fueron capaces de tener presente en sus curas la cuestión fundamental del antisemitismo inconsciente: «¿Cuántos hombres y mujeres se tienden todavía en el diván y se preguntan si el analista, cuyo nombre no revela su origen, es o no judío, pero no se atreven a plantear abiertamente la pregunta porque este tema les parece más embarazoso y explosivo que la sexualidad? ¿Cuántos sentimientos antisemitas no sólo se reprimen, sino que conscientemente se ocultan en el proceso de transferencia con un analista judío, y cuántas otras cosas quedan sin decirse por el mismo motivo?»[242] Pero ha habido cosas más trágicas aún. En julio de 1977, cuando la IPA celebró su primer congreso en Jerusalén, con presidencia francesa[243], y se fundó la muy esperada cátedra Sigmund Freud en la Universidad Hebrea, Anna Freud preparó un discurso que fue leído en la sesión de clausura y cuyo contenido asombró a buena parte del público. No rendía homenaje ni a Eitingon ni a Wulf, padres fundadores procedentes de la vieja Europa. No hablaba más que de técnicas de cura, perversiones, estados límite, valores terapéuticos de la clínica, eficacia, fisiología, psicología, metodología, tratamiento de los niños, etc., olvidándose por completo de citar los trabajos de su padre dedicados a la cuestión judía. Ni una sola palabra sobre el Moisés, ni sobre Tótem y tabú, ni una palabra sobre Viena ni sobre Berlín, y menos todavía sobre la historia conjunta de sionismo y psicoanálisis, ni, desde luego, sobre Auschwitz, ni sobre la transformación de la IPA después de este acontecimiento. Y entonces, de súbito, al final del discurso, recordando que el psicoanálisis había sido atacado innumerables veces, reivindicó su categoría de «ciencia judía»: «Se ha reprochado al psicoanálisis que sus métodos sean imprecisos, que llegue a conclusiones sin prestarse a comprobaciones experimentales, que no sea científico, incluso que es una “ciencia judía”. Sea cual fuere el valor que se conceda a estas denigraciones, creo que este último calificativo, en la presente circunstancia, puede considerarse un título de honor.»[244] Así pues, la propia hija de Freud, repetía por su cuenta y riesgo, queriendo darle la vuelta, la infame expresión utilizada por los nazis para destruir el idioma y la doctrina psicoanalíticos. A fuerza de censurar, de olvidar y de reprimir los años negros, los amos de la IPA —y Anna Freud en primer lugar— habían hecho del psicoanálisis una «ciencia judía» sin comprender siquiera la carga simbólica que podía tener un calificativo así en aquel lugar: en la propia Jerusalén, donde los descendientes de Herzl y los descendientes de Freud habrían podido acordarse, aunque sólo fuese durante unos segundos, de sus dos antepasados vieneses. No importaba: Israel había reprimido durante mucho tiempo el nombre de Freud y la internacional freudiana acababa de escarnecer su doctrina. Un gran intelectual de nacionalidad estadounidense, Edward Said, nacido en Jerusalén en el seno de una familia cristiana de Palestina, profesor de literatura comparada en la misma universidad que Yerushalmi y miembro del Consejo Nacional de Palestina entre 1977 y 1991, se acordó de esta represión cuando pronunció una magnífica conferencia sobre el Moisés en el Museo Freud de Londres en diciembre de 2001: «Freud y el mundo extraeuropeo»[245]. Lector asiduo de la obra freudiana, Said proponía una interpretación del Moisés que hacía hincapié en su deconstrucción de la concepción occidental del orientalismo. Sabemos, en efecto, que en su libro magno, Orientalismo, publicado en 1978 y promotor de los estudios angloamericanos sobre el poscolonialismo, había tratado de demostrar que los trabajos especializados de los orientalistas europeos estaban plagados de temores y de sentimientos de superioridad del Occidente colonial hacia un Oriente más imaginario que real: tesis interesantísima que venía a sumarse, por otro lado, a la de Frantz Fanon sobre la fenomenología del colonizado[246]. Fuera como fuese, en la charla pronunciada en el Museo Freud, Said subrayaba que la concepción freudiana de la condición egipcia de Moisés se apartaba tanto del viejo orientalismo como de la manía semita de Renan y Gobineau, y abría el camino hacia una exploración crítica del mundo extraeuropeo. En otras palabras, puesto que el Estado de Israel había reprimido a Freud reprimiendo al mismo tiempo su concepción de una judeidad surgida de una genealogía no judía (la «egipteidad»), los no Judíos de Israel y Palestina, excluidos de su identidad por el Estado judío —unos como ciudadanos israelíes sin nacionalidad, los otros como despojados de su territorio y de todo Estado—, tenían derecho a considerarse freudianos, es decir, herederos de una larga tradición de Judíos disidentes, de Judíos no judíos, profetas y rebeldes continuamente excomulgados: Spinoza, Marx, Heine. No podía haberse expresado mejor. Y es la razón por la que Edward Said, aun reconociendo la legalidad del Estado de Israel, siempre fue partidario, en tierra palestina, de un Estado binacional que permitiera reunir en un solo pueblo los tres monoteísmos (judaísmo, cristianismo, islam) y los dos enemigos hereditarios (Judíos y no Judíos) para que vivan juntos. Pero la lección apenas se ha entendido a día de hoy. 5. EL GENOCIDIO, ENTRE LA MEMORIA Y LA NEGACIÓN El exterminio de los Judíos fue hasta tal punto único en la historia de la humanidad que hubo que inventar una palabra para designarlo: genocidio. Cuando Raphael Lemkin, jurista polaco, políglota y de familia judía, utilizó el término por primera vez, en 1944, en una obra titulada El dominio del Eje en la Europa ocupada, respondía directamente a una preocupación de los aliados y en particular de Winston Churchill, que había calificado aquellos asesinatos de «crímenes sin nombre». Y, en efecto, se trataba de nombrar finalmente lo que se descubría —un crimen en masa organizado— y que los vencedores de los nazis no habían querido tener en cuenta, ni siquiera cuando fueron informados al respecto en enero de 1942, fecha en la que los jefes nazis habían decidido, en la conferencia de Wannsee, aplicar la «solución final». En 1942, los periódicos más conocidos de Estados Unidos empezaron a difundir la noticia y, en agosto, los jefes de las potencias aliadas recibieron la confirmación de que en la Polonia ocupada se estaba procediendo a exterminar en masa a la población judía. En diciembre, diversos informes hablaban del uso de nuevas técnicas de exterminio con gas[247]. Sin embargo, deseosos de ganar la guerra enseguida y soñando ya con un nuevo reparto del mundo, los aliados prefirieron no intervenir directamente contra las deportaciones en masa, cosa que habrían podido hacer, por ejemplo, bombardeando las vías férreas. Además, la organización científica y técnica de estos asesinatos era tan impensable en esta época que, para convencerse, esperaron a disponer de «pruebas materiales». Pero cuanto más esperaban, más aumentaba el proceso exterminador, pues los jefes nazis, conscientes de que podían perder la guerra en el terreno militar, se empeñaron en no perder la otra guerra: la de la aniquilación de los Judíos, que en su sentir era más importante que las demás. Las «pruebas» no se obtuvieron hasta que los diversos ejércitos de liberación entraron en el corazón de las tinieblas. El cine pasó a ser desde entonces un arma indispensable para establecer los hechos, antes incluso que los testimonios escritos u orales de los propios nazis[248] y luego los de los supervivientes de los campos de exterminio y de los campos de concentración: Primo Levi, Jean Améry (nacido Hans Mayer), Bruno Bettelheim, Robert Antelme, David Rousset, etc. Durante años se sucedieron centenares de testimonios. Sin embargo, el tribunal de Núremberg no admitió la palabra genocidio, a pesar de las presiones de Lemkin sobre la delegación estadounidense. Reunido desde el 8 de agosto de 1945, el tribunal admitió tres clases de crímenes en la acusación contra los principales dignatarios nazis: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre los que se contaban el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y todos los actos inhumanos cometidos contra poblaciones civiles perseguidas en razón de su religión o de su raza. Es verdad que el exterminio de los Judíos entraba en esta definición, pero por el mismo motivo que todos los perpetrados por los nazis. Sólo el 9 de diciembre de 1948 adoptó la ONU la normativa sobre la represión y el crimen de genocidio, que se definió entonces como acto cometido con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto tal: 1) Asesinato de miembros del grupo. 2) Agresión grave contra la integridad física o mental de miembros del grupo. 3) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que comporten su destrucción física total o parcial. 4) Medidas tendentes a impedir los nacimientos en el seno del grupo. 5) Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. Como se ve, el término describía un crimen más amplio que el de crimen contra la humanidad, ya que incluía la idea de que se atentaba no sólo contra civiles en razón de su raza o su religión, sino contra un grupo en cuanto tal, por su existencia misma. Desde entonces quedó claro que sólo un Estado podía ser acusado de genocidio, ya que ningún individuo estaba en condiciones de cometer un crimen de tal amplitud, por muchos cómplices que tuviera. En el concepto de genocidio quedaba, pues, incluida la idea de intencionalidad estatal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea de la ONU, tuvo en cuenta los fallos dictados por el tribunal de Núremberg y la adopción del concepto de genocidio. En el preámbulo se define a los hombres como pertenecientes a una sola «familia humana» y en consecuencia a un génos (especie, género, linaje), y el desconocimiento de sus derechos se equipara a un «acto de barbarie» que repugna a la conciencia humana, que se considera universal. Aunque la invención de la palabra fue útil para calificar un crimen de nuevo cuño, apenas sirvió para definir lo específico del genocidio cometido por los nazis contra los Judíos. Por lo demás, tampoco había sido ésa la intención de Lemkin. Deseoso de vincular el exterminio de los Judíos a la larga historia de las matanzas perpetradas por hombres contra otros hombres, abarcaba en su definición no sólo el genocidio de los armenios cometidos por los turcos —que Hitler consideraba modélico—, sino también todos los crímenes del estalinismo, incluida la hambruna planificada en Ucrania, así como todas las consecuencias culturales de tales crímenes. Además, se proponía revisar toda la historia de la humanidad en función de este nuevo paradigma y escribir en tres volúmenes una historia general de los genocidios desde la antigüedad. El problema de un cometido así es que resulta difícil reescribir la historia sirviéndose de un sistema de conceptos que apenas coincide con lo que se quiere describir. Si, como ya vimos al principio, resulta peligroso calificar retrospectivamente de antisemitismo todas las formas antiguas de antijudaísmo, es casi imposible transformar en genocidio todas las matanzas perpetradas por el hombre desde el origen de los tiempos: fueran cuales fuesen su amplitud y su crueldad. Además de caer en el anacronismo, una empresa así correría el riesgo, por un lado, de judicializar la historia haciendo entrar todos los asesinatos en la acusación retrospectiva de genocidio y, por el otro, de olvidar que para que se hubiera podido producir un genocidio real —distinto de todas las formas de matanza colectiva anteriores— habría hecho falta previamente que se constituyeran Estados-naciones, que surgiera el antisemitismo, el nacionalismo moderno, el colonialismo, el racismo y finalmente la ciencia, y por consiguiente la posibilidad de que los Estados pervirtieran esta misma ciencia con fines de exterminio. Tal fue el error de Lemkin, el subestimar estos datos históricos cuando pensó que podía incluir el genocidio en la familia del tiranicidio, el homicidio y el parricidio, y que la destrucción de Cartago, las matanzas de los albigenses y los valdenses, incluso las cruzadas, entraban en la categoría jurídica del genocidio[249]. En este sentido, señalemos que la ONU se mostró más razonable que el inventor del concepto al dar una definición más restringida del nuevo tipo de delito. Desde que se adoptó la calificación, la ONU sólo ha reconocido cuatro genocidios y sólo tres en el plano jurídico: el de los armenios, el de judíos y gitanos (cometido por los nazis), el de los tutsi de Ruanda (cometido por los hutu) y el de los bosnios (cometido por los serbios). Pero Serbia, en tanto que Estado, no ha sido señalada como culpable de genocidio. Aunque consideradas crímenes contra la humanidad, la ONU no calificó de genocidio ciertas grandes matanzas de Estado del siglo XX, a pesar de las expectativas de las víctimas y la violencia de los debates que se desataron alrededor de la decisión. Como ya hemos visto, aunque al cabo de los años ha sido necesario redefinir el concepto de genocidio —extendido ya a los exterminios planificados de todas clases—, es difícil, sin vaciarlo de contenido, incluir en él por ejemplo las matanzas ordenadas por Pol Pot contra su propio pueblo, en nombre de la Kampuchea democrática: ¿se trataba de destruir el génos del pueblo camboyano o de exterminar lo que se creía que era una clase social? Para dar el nombre de genocidio a una matanza así habría que equiparar la pertenencia de clase a una identidad vinculada a un génos y hablar entonces de autogenocidio, lo cual no parece muy pertinente. Y sin embargo está claro que el horror es el mismo, hasta el punto de que hoy se habla de genocidio para calificar estas matanzas. Ya se trate del colonialismo francés, de las matanzas de los indios americanos o de la esclavización, es preferible no hablar de genocidios ni siquiera cuando lo piden las víctimas, pues la calificación supone la voluntad previa, por parte de un Estado, de exterminar a un pueblo porque no se desea que exista y no sólo porque se le sojuzgue o se le persiga. La diferencia es importante[250]. Visto de cerca, el término genocidio califica bien un crimen contra la humanidad tendente a la aniquilación de un pueblo por parte de un Estado no sólo por lo que piensa, sino por lo que es, es decir, por su génos, su identidad, su ser, su historia, su genealogía. En este sentido, la destrucción planificada de los Judíos de Europa se ajustaba perfectamente a esta definición y no fue casualidad que el término fuese acuñado por un Judío polaco que, para concebir su alcance, se vio obligado a pensarlo a partir del exterminio de su propio pueblo. Sabemos que los nazis no querían sólo destruir a los Judíos residentes dentro de tales o cuales fronteras. Querían eliminar a todos los Judíos, al margen de la delimitación geográfica y de la presencia real de las víctimas. Lo que se proponía la «solución final» era la destrucción no sólo del origen mismo del Judío, localizado genealógicamente —antepasados, abuelos, padres, hijos, niños por nacer, Judíos ya muertos y enterrados[251]—, sino también del Judío genérico, al margen de los territorios, con su lengua, su cultura, su religión: exterminio vertical desde los primeros padres, exterminio horizontal desde la diáspora (dispersión). Y en el génos judío, convertido en paradigma de la mala raza, se incluía todo lo que no era el génos ario. Los nazis pretendían así reemplazar al pueblo elegido fabricando, con el mito ario, una figura pervertida de la doctrina de la elección: «El nazismo», escribía Pierre Vidal- Naquet en 1987, «es una perversa imitatio, una imitación perversa de la imagen del pueblo judío. Había que romper con Abraham, y en consecuencia también con Jesús, y buscar un nuevo linaje en los “arios”. Intelectualmente hablando, la Nueva Derecha actual no razona de otro modo.»[252] Por lo que se refiere a la decisión de exterminar a los Judíos en las cámaras de gas, es un claro testimonio de la confluencia operada en el nazismo entre una política antisemita y un programa de eutanasia aplicado a todas las categorías de humanos «no arios». En este sentido, se puede sostener que hay claramente una especificidad en esta destrucción de los Judíos europeos cometida por los nazis: es la única en toda la historia de la humanidad que encaja de manera estricta en el concepto de genocidio, en la medida en que, más allá de los Judíos, el crimen del que éstos eran víctimas incluía todos los demás. En Auschwitz, el hombre no mataba a su semejante por razones simplemente humanas, sino para erradicar al hombre mismo y, con él, el «concepto de humanidad»[253]. El genocidio de los Judíos fue, pues, como tal, el del Hombre, y éste es el motivo por el que hay un antes y un después de Auschwitz. Y si Auschwitz da nombre a la singularidad del crimen nazi es porque éste da nombre al mismo tiempo al crimen contra la propia humanidad. La cámara de gas se inventó claramente para el Judío, porque a través del Judío el nazismo quería aniquilar lo humano[254]. Esta fractura, que hace de Auschwitz un acontecimiento único, se debe al hecho de que el exterminio de los Judíos no tenía más finalidad que satisfacer un odio perverso, patológico, léase paranoico, al Judío, como ser excluido del mundo humano. No hubo ninguna otra razón en el origen del plan: ni la eliminación de un enemigo, ni la conquista de un territorio, ni el sometimiento de un pueblo, ni siquiera saciar un ansia de poder ancestral[255]. No hay duda de que sólo las categorías freudianas permiten enfocar tal acto genocida en su dimensión colectiva e individual. Después de la victoria de los aliados, diversos intelectuales, alejados de los lugares del crimen, estuvieron en condiciones de pensar, y sobre todo de poner en palabras, este acontecimiento: Hannah Arendt, Karl Jaspers, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jean-Paul Sartre, Günther Anders, Maurice Blanchot, Jacques Lacan, Dwight Mcdonald[256]. Freud, como se sabe, había muerto antes de haber podido descubrir su principio, más allá de lo que representó la publicación del Moisés. Adorno y Horkheimer se embarcaron en 1947 en una larga digresión sobre los límites de la razón y los ideales del progreso[257]. Sostenían que la aparición de la cultura de masas y de la planificación biológica de la vida corría el peligro de generar nuevas formas de totalitarismo si la razón no conseguía autocriticarse ni superar sus tendencias destructoras: tal había sido, por lo demás, el mensaje freudiano en 1930. Anders[258], por su lado, comparaba Auschwitz e Hiroshima, subrayando que, entre un acontecimiento y otro, la ciencia más avanzada podía servir para destruir totalmente a la humanidad. Pero señalaba asimismo que la utilización del átomo, en aquellas circunstancias, no ponía de manifiesto ningún proceso genocida y que, por lo demás, Claude Eatherly, que había pilotado el Straight Flush para reconocer el terreno antes del lanzamiento de la bomba, había expiado la «culpa» de Estados Unidos al negarse a ser el «héroe de Hiroshima». Periódicamente caía en estados melancólicos. Ningún nazi reaccionó nunca de este modo. En cuanto a Sartre, escribió en Francia el primer gran libro sobre la cuestión judía después de Auschwitz, preguntándose a la vez sobre el ser judío, auténtico e inauténtico, y sobre la pasión antisemita[259]. Recordaba mucho más la herencia drumontiana que el exterminio, en la medida en que consideraba, como filósofo y no como historiador, que el genocidio no modificaba la naturaleza del problema. El antisemitismo auténtico no podía, en su opinión, sino conducir a la peor de las abyecciones. ¿Cómo no darle la razón? Y en el meollo de la obra hacía de Louis-Ferdinand Céline el prototipo del perfecto antisemita francés, a pesar de que, como es sabido, Sartre fue uno de los grandes defensores del Viaje al final de la noche[260]. Céline le respondió en la más pura tradición del escupitajo antisemita: «Asesino, miserable, asqueroso, alcahuete incordiante, asno gafudo […], cagarruta del genio de mi culo […], maldito mamarracho, ventosa babosa, ojete de Caín uf […], tenia, condenada rabadilla podrida […], cobra, ingrato, borrico maldito», etc[261]. Mascarón de proa de la intelectualidad neoyorquina de izquierdas, Dwight Mcdonald renunció al marxismo para abrazar la causa libertaria en el momento en que Sartre lo descubría[262]. Y entonces comenzó a afirmar que el exterminio de los Judíos era el gran tema moral de la época, que inauguraba una fractura en la historia del antisemitismo y que el estalinismo no era de la misma naturaleza que el nazismo, tesis que recogería Hannah Arendt[263]. La actitud de Maurice Blanchot fue diferente, pero igual de interesante por su radicalidad extrema. Nacido en 1907 en el seno de una familia católica de la Francia profunda, había descubierto la filosofía alemana en 1925 al asistir en Estrasburgo a los cursos de Emmanuel Lévinas. Entre el futuro gran filósofo del judaísmo y la judeidad y el joven estudiante que sería una de las figuras más importantes de la literatura francesa de la segunda mitad del siglo XX nació una amistad que no hizo más que aumentar durante los siguientes cincuenta años: un estado de gracia al que rendirá homenaje Jacques Derrida, amigo de los dos, el benjamín de los tres. Nacionalista, robespierrista, anticapitalista y fervientemente monárquico, Blanchot entró pronto en política en calidad de editorialista de diferentes periódicos de la extrema derecha de Maurras. En esta época escribió artículos contra los Judíos, los freudianos, los marxistas, los estalinistas, los hitlerianos, y más tarde contra Léon Blum y el Frente Popular. Llamaba, contra todos los moderados y un poco a la manera de Bernanos, a una purificación de la nación francesa que, en su sentir, se había convertido en una «torre de Babel», en una [264] «abyección ». Durante la ocupación alemana se convirtió en otro hombre y se orientó hacia la ficción. Cuando Lévinas fue hecho prisionero por los alemanes y encerrado en un campo, Blanchot acogió en su casa a la mujer y a la familia de aquél y se encargó de ponerlos en lugar seguro. Aunque siguió colaborando en revistas de la Francia de Vichy, para las que pese a todo sólo escribía crónicas literarias, tomó conciencia de la necesidad de romper radicalmente con lo que había sido hasta entonces. El encuentro y amistad con Georges Bataille y luego con Dionys Mascolo, Marguerite Duras y Robert Antelme[265] desempeñaron un papel importante en esta transformación. Esto se ve en Thomas el oscuro, novela empezada en 1932 y modificada dos veces: en 1940, con la derrota de Francia, y en 1950, después de Auschwitz. Auténtico manifiesto de una literatura antipsicológica que se inspiraba en la tradición vanguardista —de Proust a Kafka, pasando por Thomas Mann—, la novela comenzaba con esta frase, que se hizo célebre: «Thomas se sentó y miró el mar». Héroe humano y monstruoso, inmerso en fuerzas nocturnas, Thomas, cuyo nombre evoca al apóstol incrédulo de Jesús, se enfrenta a la muerte: a la suya y a la de dos mujeres que optan, una por cortarse el cuello con un estilete y la otra por morir de hambre. Después de esto se deja arrastrar por la nada: «Pienso, dijo Thomas, y el Thomas invisible, inexpresable, inexistente en que me he convertido hizo que ya no estuviera nunca donde estaba, y en ello ni siquiera hubo nada de misterioso. Mi existencia pasó a ser por entero la de un ausente […] mi vida era la de un hombre totalmente emparedado en hormigón.»[266] Desde entonces Blanchot no dejó de escribir sobre la muerte, sobre su momento y su avance hacia el interior de la vida, aunque negándose durante cuarenta años a intervenir en el espacio público: ni fotos ni participación en debates. Vivió retirado del mundo, pero, a modo de «compañero invisible»[267], estaba presente en todas partes con la pluma: en cartas dirigidas a sus amigos, a sus enemigos, a la prensa o a interlocutores, en sus textos, en sus diversos compromisos. Con esta ausencia del mundo parecía expiar su culpa pasada, expiando la colectiva de Europa en relación con los Judíos. Sin embargo, no había cometido el menor delito ni delatado a nadie. En la intimidad, rodeado de sus íntimos y sin crear escuela, fue el escritor más vivo que existía y el más radiante. Comprometido en la posguerra con la lucha anticolonialista, en 1960 redactó el célebre Manifesto de los 121, «sobre el derecho a la insumisión en la guerra de Argelia», que terminaba con estas palabras: «La causa del pueblo argelino, que contribuye de manera decisiva a destruir el sistema colonial, es la causa de todos los hombres libres.»[268] Los firmantes fueron tachados de burgueses por la extrema izquierda, de anarquistas por la derecha, mientras que los herederos de la Francia de Maurras, partidarios de la Argelia francesa —entre ellos Thierry Maulnier, antiguo compañero de Blanchot—, respondieron con una contrapetición en la que se insultaba a Sartre[269]. Por lo que se refiere al texto sobre la insumisión, se inscribía en la justa línea de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Manifiesto de Marx y Engels: una obra maestra literaria. Y Blanchot afirmó que lo había firmado en tanto que escritor y no «como autor político»[270]. Por el camino de la lucha anticolonial y luego por su compromiso político en Mayo de 1968, Blanchot se puso a teorizar sobre la cuestión del exterminio de los Judíos como un absoluto de la Historia, como una fractura que determinaba en profundidad las condiciones mismas del trabajo filosófico y literario. Aunque de acuerdo con Adorno, subrayaba que la humanidad murió totalmente en Auschwitz y que, desde entonces, todo escrito, fuera cual fuese la fecha de su redacción, era «antes de Auschwitz». Pues si la vida continuaba después de este acontecimiento, no podía ser más que una supervivencia de la que cada texto debía dar testimonio[271]. De ahí la idea de concebir el ser judío como un peregrinaje o una cultura del rechazo: una diferencia. Opuesto a todo antisionismo, que según él amenazaba siempre con transformarse en antisemitismo, y pese a estar cerca de Jacques Derrida, que, para evitar un posible patinazo, evolucionaba hacia un pensamiento susceptible de incluir el tercer monoteísmo en el judeocristianismo —y por consiguiente el mundo árabe-islámico en tanto que parte a la vez interna y externa del mundo occidental[272]—, Blanchot dio apoyo a Israel: no a la política de sus gobernantes, sino al significante Israel, considerando que lo que encubría este término era más vulnerable que el de libertad enarbolado por los palestinos: «Suceda lo que suceda, estoy con Israel. Estoy con Israel cuando Israel sufre. Estoy con Israel cuando Israel sufre de hacer sufrir.»[273] La adopción de la palabra genocidio permitió a los pueblos colonizados u oprimidos apropiarse de una forma diferente de su historia e instaurar un memorial de sus sufrimientos pasados que pronto entraría en competencia con el de los Judíos, sobre todo después de la fundación del Estado de Israel, vivida por ellos como la victoria de los opresores sobre los condenados de la tierra: los árabes de Palestina. Los «pueblos sin historia», explotados por un Occidente vencedor de la barbarie, y considerados iguales a sus explotadores por la Declaración Universal, no tardaron en despertar para hacer valer sus derechos. En este contexto, la palabra genocidio, cuyo significado estaba claro, vino a chocar con otros términos con connotación religiosa. En el mundo anglófono, dominado por la interpretación protestante de la Biblia, se ha adquirido la costumbre de llamar Holocausto al exterminio de los Judíos. Ahora bien, esta palabra designa el «sacrificio por el fuego de un animal macho de pelaje uniforme» y remite asimismo a las acusaciones medievales de crímenes rituales practicados por los Judíos, así como a las hogueras en las que se les quemaba en otros tiempos para castigarlos por crímenes imaginarios. La palabra no era, pues, apropiada, pero se impuso. Y lo mismo ha sucedido con el término Shoá, que remitía a la historia del judaísmo y a las diferentes catástrofes que Dios había enviado a su pueblo para castigarlo. Esta última palabra fue oficialmente adoptada por el Estado de Israel el 12 de abril de 1951, con motivo de la fijación del día nacional de la memoria. No tardó en imponerse, sin sustituir por ello a genocidio[274]. Y sin embargo el exterminio de los Judíos de Europa no fue ni un sacrificio ni una catástrofe enviada por Dios, sino una destrucción concertada y concebida por hombres hostiles al judeocristianismo y radicalmente ajenos a toda idea de Dios. Ahora bien, la adopción de términos como Holocausto o Shoá tendía a favorecer el culto al recuerdo, la evocación de los sufrimientos más que el estudio racional de aquel acontecimiento histórico sin precedentes. La memoria contra la historia. Así como el sionismo había contribuido al despertar del nacionalismo árabe, así la guerra civil de 1948, en el curso de la cual los palestinos tuvieron que exiliarse, fue vivida por las víctimas como el equivalente de la Shoá. Ellos llaman Naqba (catástrofe) a la destrucción de su sociedad, dado que también ellos cultivan una historia de la memoria en la que identifican a los Judíos con racistas genocidas. A esta historia rememorativa, vivida con dolor, las autoridades israelíes opusieron una negativa: la Naqba no existe, dijeron, es una ficción inventada en su totalidad por la propaganda árabe, por los antisemitas, por los antisionistas. Ha habido que esperar a los trabajos de los nuevos historiadores israelíes, que se basan en documentos de su país, para establecer su veracidad[275]. Sea como fuere, en el curso de una guerra en la que desde luego no hubo nada comparable a la Shoá, pero en la que sin embargo se produjeron matanzas, alrededor de ochocientos mil palestinos fueron brutalmente expulsados de su lugar de residencia, sus bienes fueron confiscados y sus casas devastadas. ¿Qué configuración podemos dar a un Estado que se funda en tales condiciones? La Declaración de Independencia del 14 de mayo de 1948 proclamaba que el Estado de Israel, que no tenía constitución, era a la vez judío y democrático. Siendo judío, apelaba por una parte a la Biblia, y por lo tanto a un origen mítico y religioso (el primer monoteísmo), y por la otra al sionismo, movimiento espiritual, laico y nacionalista. Pero, como Estado democrático, se consideraba también un Estado de derecho, basado en una ciudadanía de naturaleza incluyente. Abierto a la inmigración judía procedente de todos los países de la diáspora, como Estado judío —y de los Judíos, como había dicho Herzl—, este Estado pretendía también asegurar la más completa igualdad social y política a todos sus habitantes, sin distinción de raza, religión ni sexo: es decir, a los no Judíos. Pero aunque apelaba a principios universales que permitían garantizar a cada ciudadano plena libertad de conciencia, de culto, de educación y de cultura, para definir esta libertad no se remitía a la definición surgida de la Declaración de los Derechos Humanos, sino a las enseñanzas de los profetas de Israel. Desde su fundación, pues, este Estado estaba atravesado por una contradicción propia de la historia misma del pueblo judío: se remitía a un particularismo (el judaísmo) y a un universalismo (la democracia). Pero además estaba moldeado por la cuestión judía, dicho de otro modo, por el antisemitismo, y en particular por su forma más criminal: la Shoá. Concebido al principio para dar una nación a los Judíos víctimas del antisemitismo de fines del siglo XIX, este Estado, según estipulaba su Declaración de Independencia, debía ser también el de todos los supervivientes del genocidio. Pero, como Estado judío — constituido en favor de los Judíos—, ¿podía garantizar la igualdad de todos sus ciudadanos? Este tema no se ha resuelto todavía, a pesar de las múltiples tentativas de los diversos juristas israelíes que durante décadas se han afanado por elaborar una constitución capaz de permitir al Estado librarse de su carácter híbrido. En consecuencia, las minorías no Judías — los drusos, los circasianos, los armenios y sobre todo los árabes israelíes, los más numerosos, llamados también «palestinos del interior» (musulmanes, laicos o cristianos)— no recibieron los mismos privilegios que los Judíos. Reconocidos en calidad de ciudadanos, no tienen la nacionalidad israelí al ciento por ciento, que está reservada a los Judíos. El Estado israelí puede, pues, calificarse de Estado democrático para los Judíos y de Estado judío para los árabes, como recuerda el jurista Claude Klein[276], dentro de la gran tradición del humor judío. En vísperas de la fundación de este Estado, que unas veces se calificará de «judío», porque había sido concebido para los Judíos, y otras de «hebreo», por referencia a la lengua nacional, se suscitaron numerosas discusiones alrededor de su futuro nombre. Durante un tiempo se impuso la palabra «Judá», pero finalmente se prefirió «Israel», por el nombre que dio el ángel a Jacob, el tercer patriarca. La elección no fue gratuita, porque el nombre comportaba el recuerdo ancestral de la lucha entre el ángel y el hijo de Isaac, entre Dios y el elegido de Dios: una lucha interminable e interna del pueblo judío. En cuanto a los símbolos nacionales, se inspiraron en la tradición bíblica: la bandera, adornada con una estrella de David, ostenta el color azul del taled para rezar; el escudo oficial reproduce el candelabro de los siete brazos, símbolo de la aspiración del pueblo judío a la paz. En lo referente al himno nacional (Hatikva), expresa el deseo bimilenario del pueblo judío de recuperar Jerusalén y la tierra prometida de Sión. Obligado a hacer concesiones a los ultraortodoxos, que querían asegurar una presencia sólida del judaísmo en el seno del Estado, Ben Gurion confió a la autoridad rabínica la administración de los derechos civiles, creando un aparato jurídico específico —doce tribunales y una corte de casación— para regular los asuntos matrimoniales de los ciudadanos judíos, sobre la base del derecho religioso (la Halajá). Así, para determinar quién es judío se aplicó la ley judía que dice que el Judío sólo lo es cuando nace de madre judía o convertida al judaísmo. Igualmente, sigue siendo judío el Judío que, nacido en las mismas condiciones, ya no practica la religión judía aunque, por su situación personal, esté obligado a obedecer los ritos religiosos. Además, para reforzar el «carácter judío» del Estado —en el sentido de identidad nacional— y tratar de exorcizar el inevitable conflicto entre religiosos y laicos, Ben Gurion promulgó leyes que garantizaran la observancia de los ritos alimentarios, del Sabbath y de las fiestas en todos los sectores de la vida pública. Y cuando, en 1953, se creó el memorial Yad Vashem, que enumeraba y honraba a las víctimas de la Shoá, se adquirió la costumbre de celebrar al mismo tiempo la Pascua judía (Pésaj), la fundación del Estado de Israel (Fiesta de la Independencia) y el recuerdo de los muertos del genocidio y de la heroica sublevación del gueto de Varsovia. Así se aunaron, en una misma evocación, acontecimientos muy distintos: culto a los muertos y celebración de un renacimiento, recuerdo de una acción heroica, invocación de la tradición religiosa: «Si es así», dirá Pierre VidalNaquet, «y tengo poderosas razones para temerlo, no pienso sólo que es políticamente peligroso, sino que es históricamente peligroso.»[277] Con los años y los diferentes «retornos», no dejaba de plantearse la cuestión de saber quién es judío: ¿puede, por ejemplo, seguir llamándose judío quien practica voluntariamente otra religión? En 1970 se votó una enmienda a la ley del regreso que definía al Judío como «el nacido de madre judía o convertido al judaísmo y que no practica otra religión». Esta opción respetaba la división producida desde la Haskalá en el meollo de la conciencia judía: significaba en efecto que se podía ser judío sin ser creyente (en otras palabras: sin ser practicante del judaísmo), pero que era imposible seguir siéndolo cuando se adoptaba otra religión sin que mediara coacción alguna. Pero esta enmienda no resolvía el problema, irresoluble todavía, de los niños nacidos en Israel de padre judío y de madre no judía y no convertida. Así, en estos casos, los matrimonios mixtos estaban prohibidos por la ley judía. Pero como el Estado era democrático y había tribunales civiles, no se prohibió el concubinato manifiesto. En cuanto a los derechos de los homosexuales a la vida en común y a la adopción de niños, acabaron por reconocerse, ante la desesperación de los Judíos ortodoxos. Desde entonces y por primera vez en la historia, se produjo una ruptura en la realidad entre el Judío universal (de la diáspora) y el Judío territorial convertido en ciudadano de una nación con la creación de un Estado judío. Y, de hecho, el conflicto interno de este Estado se reveló casi tan grave como el que lo oponía a sus enemigos, pues era percibido como una amenaza, no sólo para el futuro de la sociedad israelí, sino para el destino de una diáspora judía superviviente de los campos[278]. Para unos, los laicos, el Estado de Israel estaba condenado, desde el principio, a caer en el integrismo y por lo tanto a perecer; para los otros, los religiosos, corría el peligro de volver a desaparecer por la pérdida de su «alma judía» y de su alianza electiva con Dios[279]. En ambos casos se perpetuaba el terror a la desaparición: por la catástrofe o por una nueva dispersión. En cuanto al recuerdo de la Shoá, estaba presente en todas partes: «De manera periódica, y según las circunstancias», subrayaba Idith Zertal en 2002, «las víctimas de la Shoá se recuerdan y tienen un papel central en el debate político israelí, en particular en el contexto del conflicto árabe-israelí y más concretamente cuando hay crisis graves, léase guerras. De hecho, desde 1984 y hasta la crisis actual, que comenzó en octubre de 2000, no ha habido guerra o conflicto armado que la sociedad israelí no haya percibido, definido y conceptualizado en términos relacionados con el genocidio.»[280] Todo sucedía finalmente como si los Judíos modernos —los Judíos «posteriores a la catástrofe» o Judíos de la Shoá— estuvieran poseídos por el miedo a su desaparición. A principios del siglo XIX, el filósofo Nachman Krochmal ya había examinado la cuestión antes de que Freud la recogiese para resolverla magistralmente. Y había llegado a la conclusión de que los Judíos no corrían peligro de desaparecer porque, al no tener territorio ni identidad nacional, no habían dejado, desde su origen, de completar el ciclo del auge y la decadencia para renacer cada vez gracias a la fuerza de su espiritualidad[281]. Pero esta profecía se volvió caduca desde el momento en que la mitad de los Judíos se adaptaba a una nación como las demás, con un territorio y un Estado. Antes, cuando no había Estado, eran perseguidos, parias, nómadas, advenedizos, integrados. Pero luego, en tanto que pueblo con un Estado, los Judíos de Israel se enfrentaron entre sí y tuvieron enemigos o adversarios como los tienen todos los ciudadanos integrados en un Estado. Y si vamos a los detalles, aunque después de 1945 no había catástrofes de envergadura que amenazasen a los Judíos de la diáspora, protegidos en todas partes por leyes contra el odio racial, la única catástrofe que amenazaba a los Judíos israelíes procedía de la política de sus gobernantes, que iba a ser, tras un primer período esplendoroso, crecientemente desastrosa y cada vez más criticada por los mismos israelíes, en particular por intelectuales, historiadores, escritores brillantes: «Si la guerra amenaza la supervivencia física de Israel», escribe Ilan Greilsammer, «su existencia territorial, la paz, por su lado, amenaza mortalmente el tejido social israelí y acarrea el peligro de causar su disolución o su implosión. Algunos aconsejan hacer las paces incluso con los árabes hostiles a la existencia de Israel… Para que el Estado judío deje de existir por autodestrucción, a consecuencia de un proceso interno.»[282] Terrible constatación. Todos los debates sobre el genocidio y sobre el miedo a desaparecer indican claramente que en el momento en que se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos para poner fin a toda forma de racismo, y extender a todos los pueblos el mensaje de la Declaración francesa de 1789, se inició un vasto movimiento de oposición a su universalidad que no hizo más que crecer con el paso del tiempo. Cuanto más afirmaban esta universalidad los países democráticos que no dejaban de burlarla con políticas de explotación en los países pobres, sobre todo de África, más tendía la población de estos países a relativizar, de manera desmedida, esos principios de justicia, derecho e igualdad que emanaban de la Declaración, en vez de apropiárselos. Recordemos que después de haber conseguido imponer la idea sionista al mundo occidental, sin vacilar en cooperar con el imperialismo colonialista, Herzl, siempre visionario y paradójico, había fantaseado con resolver la cuestión racial al mismo tiempo que la judía, y había descrito el proyecto, en 1902, en su inverosímil novela titulada Altneuland: «Hay un problema, una desgracia nacional cuyo profundo horror sólo puede calcular un Judío y que no ha tenido solución hasta el presente. Es el problema de los negros […]. Hombres que, por ser negros, son cazados como animales, deportados, vendidos. Sus descendientes han vivido lejos de su país, odiados y despreciados porque eran de otro color. No tengo empacho en decirlo aunque se burlen de mí: después de haber vivido el regreso de los Judíos, quisiera ayudar a preparar el regreso de los negros.»[283] Los herederos de Herzl apenas lo siguieron en este terreno. En 1952, Claude Lévi-Strauss, en un escrito célebre, Raza e historia, puso en guardia a los valedores de los derechos universales, haciendo hincapié en el peligro que había en suponer que una raza pudiera ser superior a otra. Al mismo tiempo, impugnó la idea de raza —que, origen de todos los racismos, se abandonó en fecha posterior—[284] y subrayó que de un rasgo biológico no podía deducirse ninguna propiedad cultural o psicológica. No impugnó el darwinismo, pero denunció las desviaciones de un evolucionismo que amenazaba siempre con volver en su contra un ideal totalizador de progreso, demasiado dispuesto a negar los valores positivos de la diversidad cultural. Pues, sin respeto por estas diversidades, ninguna teoría universal del hombre podría explicar la unidad del género humano. Y lo demostró la barbarie nazi, que se basaba en un desigualitarismo tan radical que no se proponía sólo exterminar a los Judíos, sino también a todo el género humano[285]. En este contexto, los pueblos colonizados vivieron de manera creciente la fundación de un Estado judío para los Judíos como un acto de opresión. Después de haber sido casi aniquilados, los Judíos expulsaban de su tierra a los palestinos, que no habían sido en absoluto responsables de la gran matanza y en los que las democracias occidentales desahogaban su sentido de culpa por no haber sido capaces de frenar la «solución final». Y el padre fundador de este nuevo Estado, David Ben Gurion, era muy consciente de ello, ya que poco después de su victoria hizo esta sorprendente declaración: «Si yo fuera un dirigente árabe, no firmaría jamás un acuerdo con Israel. Es lógico: les hemos quitado su país. Es cierto que Dios nos lo ha prometido, pero esto a ellos ni les va ni les viene. Nuestro Dios no es el suyo. Ha habido un antisemitismo, han existido Hitler y los nazis, pero ¿qué tienen que ver con ellos? Ellos sólo ven una cosa: que hemos venido y les hemos quitado su país. ¿Por qué habrían de conformarse?»[286] He aquí cómo evocó Edward Said, poco antes de morir, lo que había sido para Siri Husseini Shahid, madre de Leila Shahid, el mundo palestino anterior a la Naqba, que venía a ser como el «mundo de ayer», reconstruido por Stefan Zweig en sus memorias, para los Judíos europeos de los años 1905-1914: «Vemos pastores, cocineros, tías, primos, campesinos […] parientes, amantes, objetos amados: las casas, las escuelas, las granjas, los lugares de excursión y de reuniones sociales que fueron conquistados y transformados por Israel en “bienes extranjeros” o pura y simplemente destruidos […]. Este libro merece tener un lugar en el museo de la memoria, al lado de otros recuerdos, para que ni la amnesia ni el presunto progreso histórico puedan jamás borrar sus testimonios.»[287] El material reunido por el tribunal de Núremberg abrió asimismo el camino al estudio de la cuestión del exterminio. Incluso cuando los supervivientes guardaban silencio, prefiriendo reprimir el horror a transmitirlo a sus íntimos, durante los años posteriores a la victoria aliada, una época en que todas las víctimas del nazismo vivían aturdidas, los historiadores se volcaron de nuevo sobre la cuestión judía. Durante la segunda mitad del siglo, el discurso antisemita fue oficialmente desterrado de todos los países democráticos e imposibilitado por una serie de leyes que prohibían la incitación al odio racial y castigaban los insultos y las injurias contra los Judíos, los negros, los árabes, etc. A medida que los Judíos de la diáspora, protegidos por estas leyes, volvían a encontrar el orgullo de ser judíos, cambiaron de actitud ante los principios de la integración, sobre todo en Francia, donde había sido escarnecida por el régimen de Vichy. En vez de afrancesar sus nombres o disfrazar sus orígenes, los reivindicaron, del mismo modo que trataron, sin ser creyentes ni practicantes, de resucitar, a través de ritos laicizados, un recuerdo de la antigua Yiddishlandia, desaparecida en la tormenta. Como los primeros sionistas, muchos, hijos de deportados o no, se comprometieron con luchas progresistas convirtiéndose en anticolonialistas y luego en comunistas, trotskistas o maoístas. También revalorizaron la idea revolucionaria que había conducido a la emancipación de los Judíos en Francia. Pero muchos otros Judíos, nacidos después de la guerra, volvieron a conectar con la aventura de los Judíos de la diáspora gracias al psicoanálisis, bien como practicantes, bien como pacientes: la cura fue para ellos una forma de enfrentarse a su cuestión judía. Y el papel de Lacan fue determinante en Francia en esta experiencia, en una época en que los psicoanalistas de la International Psychoanalytical Association (IPA) se encontraban en un callejón sin salida a propósito del pasado colaboracionista de Jones. Marcado por la gran obra de Adorno y Horkheimer, Lacan no dejó, en efecto, de situar su retorno a Freud bajo el signo de un después de Auschwitz. Antinazi desde el principio y totalmente lúcido desde el período de entreguerras, Lacan no estuvo en la Resistencia, pero sentía horror por todo lo que sonaba a racismo y a antisemitismo, hasta el punto, por otro lado, de no sentir ninguna turbación por haber buscado la forma de conocer a Maurras en su juventud, después de haber tratado a Pierre Drieu la Rochelle en 1932, y finalmente por haber manifestado toda la vida una gran admiración por Heidegger, aunque deformando el significado de sus escritos cuando se inspiraba en ellos, en particular cuando se puso a hacer una traducción salvaje de Logos, haciendo decir a este texto lo contrario de lo que decía[288]. En 1936 había asistido, pasmado, a las Olimpíadas de Berlín, y nada más acabar la Segunda Guerra Mundial concibió la idea de redactar un estudio clínico sobre el «caso» Rudolf Hess. Lo cierto es que pensaba que el mensaje freudiano de los comienzos debía actualizarse a la luz de Auschwitz, que en aquel momento confirmaba que Freud había tenido razón en la cuestión de la pulsión de muerte[289]. Pero Lacan pensaba asimismo, como Freud, dicho sea de paso, que la emigración a Estados Unidos de los psicoanalistas europeos había sido una catástrofe para el freudismo, que había cambiado de rostro. Obligados a adaptarse, los emigrados habían acabado por abrazar los ideales pragmáticos de una psiquiatría higiénica, centrada en la adaptación del sujeto a la sociedad, olvidando que la investigación del deseo y del inconsciente era totalmente extraña a las doctrinas del bienestar social[290]. Tal es el motivo por el que, al fundar la Escuela Freudiana de París (EFP), en 1964, afirmó que el marxismo y el hegelianismo no bastaban para entender el Holocausto: pues en esta tragedia moderna, decía, aparecía la forma suprema del sacrificio al Dios oscuro (identificado con el gran Otro). Y decía que Spinoza era el único filósofo capaz de pensar el sentido eterno del sacrificio en el amor intellectualis. Pero después de haber puesto a este filósofo en un lugar de excepción, llamó además a una superación de la filosofía por el psicoanálisis recordando el contenido de su célebre artículo «Kant con Sade»[291], inspirado por la lectura del escrito de Adorno en el que éste expone hasta qué punto la inversión perversa de la Ley conduce a hacer de la ley la ley del crimen. Pero rechazaba igualmente, a pesar de emplear la palabra holocausto, toda teologización de la cuestión del genocidio, fuera religiosa o atea; ni sometimiento sacrificial del hombre ni acontecimiento insensato supresor del orden divino. Lacan universalizaba Auschwitz haciendo de él la tragedia del siglo, común a toda la humanidad[292]. Él, el no Judío identificado con Spinoza, venía a decir a los notables de la IPA, atrincherados en su ideal adaptativo, que ya no eran los portadores del mensaje de la universalidad judía que Freud les había legado y que, después de Auschwitz, debía replantearse de manera radical. La investigación de las causas del genocidio y el interés por los testimonios de las víctimas iban de la mano con la necesidad de castigar a los genocidas y por lo tanto de acorralarlos en los países en que habían encontrado refugio. Pero la cuestión del castigo se planteó en Israel de manera paradójica. Además, la ley de 1950, que permitía perseguir a los criminales de guerra y a los autores de crímenes contra la humanidad, no podía aplicarse más que a los Judíos supervivientes de los campos que habían sido obligados a cooperar con los nazis. Entre ellos, los miembros de los consejos judíos (Judenräte), los kapos y otros auxiliares de los campos, incluidos, naturalmente, los Sonderkommandos[293]. En un primer momento, la búsqueda de cómplices tendió, pues, una vez más, a purificar la sociedad israelí de toda deshonra procedente del mundo europeo. Pero al hacer esto se corría el riesgo de cometer la peor de las injusticias: juzgar a las víctimas y no a los asesinos. Pues los Judíos que habían cooperado con los nazis no se parecían en nada a los colaboracionistas clásicos, por ejemplo los del régimen de Vichy. En efecto, estos individuos no habían tenido más alternativa que la muerte: al cooperar no hacían sino retrasar el momento de su propio exterminio, y ellos lo sabían. En 1950, una mujer de veintiséis años, Elsa Trank, fue juzgada por «crímenes» que había cometido en Birkenau ocho años antes. Por indicación de los nazis, había mantenido el orden y la disciplina en las filas de los deportados, a veces golpeándolos. Pero, conforme prestaba declaración, los jueces la vieron como a una víctima obligada a convertirse en verdugo[294]. En consecuencia, no podía haber otra sentencia que la libre absolución para quienes, de un modo u otro, habían estado en los campos condenados a una muerte segura. Más grave fue la denuncia presentada contra Israel Kastner, antiguo dirigente socialista procedente de Hungría, por Malchiel Grünwald, húngaro de nacimiento y emigrado a Palestina antes del genocidio. El denunciante, sionista de derechas y criado en un medio modesto, había perdido a parte de su familia en los campos de exterminio. El acusado, intelectual cultivado y hombre de mundo y de encanto indudable, se había convertido en una importante figura política de la clase dirigente israelí. Durante las horas sombrías del exterminio, había cooperado con los nazis para organizar la salvación de 1685 Judíos privilegiados, entre ellos su propia familia, abandonando a su suerte a muchos otros Judíos con menos recursos. Su deseo de reconocimiento era en cierto modo el síntoma de la terrible culpabilidad que padecía por aquel episodio. En cuanto a su rival, que lo trataba de «cadáver putrefacto», quería simplemente que fuese «exterminado». El Estado tomó partido por el denunciado y contra el denunciante, que fue condenado por difamación. Pero el problema de los consejos judíos no se resolvió con este veredicto. En marzo de 1957 Kastner fue abatido de un tiro en una calle de Tel Aviv. Era el momento de poner fin a este género de juicios y de procesar a un auténtico verdugo. Como dice Idith Zertal: «Gracias al juicio de Grünwald contra Kastner se incoó el caso contra Eichmann, con objeto de corregir los efectos devastadores de casos anteriores —cosa que consiguió— y de demostrar la capacidad del nuevo Israel, un Israel diferente, que perseguía desde ahora por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad no ya a las víctimas judías sino a un criminal nazi de relieve. Tal fue la última gran obra nacional de Ben Gurion.»[295] Cuando éste decidió capturar en Argentina a Adolf Eichmann, responsable de la «solución final» en Alemania y en todos los países ocupados, su principal objetivo fue glorificar el heroísmo combativo de los israelíes, oponiendo sus hechos de armas a la supuesta pasividad de los Judíos europeos, que, según se decía, se habían dejado conducir al matadero. Pero también quería legitimar más aún el Estado de Israel, llamar al orden a los aliados para que lo apoyaran y por último decir al mundo que nunca más debería tolerarse la menor vuelta a la legalidad de los partidarios de la destrucción de los Judíos. En este sentido, el proceso fue un triunfo irrefutable, a pesar de todas las críticas que se formularon contra su presunta ilegalidad, empezando por la de Erich Fromm. En efecto, en una carta publicada en el New York Times, afirmaba este conocido psicoanalista que el secuestro de Eichmann había sido un acto ilegal, «del mismo tipo de los que se imputaban a los propios nazis (y a los regímenes de Stalin y Trujillo). Es verdad que no hay provocación peor que los crímenes cometidos por Eichmann. Pero precisamente en estos casos de provocaciones extremas es cuando han de ponerse a prueba el respeto a la ley y la integridad de los demás países»[296]. Disidente del freudismo clásico y decidido antiuniversalista, Fromm, expulsado de Alemania por el nazismo, había pasado del sionismo al antisionismo. En 1948, al igual que Hannah Arendt, había pedido el regreso de los palestinos a sus territorios. Pero en 1963 no dudó en comparar la situación de Estados Unidos con la de la Alemania de los años treinta, subrayando, después del proceso no deseado por él, que Eichmann no era consciente de las órdenes que había cumplido, que en el fondo no era más que un hombre corriente. Cada hombre, venía a decir, tiene en su interior un Eichmann reprimido. Nada más inexacto que este juicio que, basado en una psicología conductista, daba a entender que cualquiera, a poco que las circunstancias se lo permitan, es capaz de convertirse en genocida[297]. Esta tesis fue después confundida, injustificadamente, con la de Hannah Arendt sobre la «banalidad del mal». Pero el verdadero escándalo que rodeó el proceso vino de la insensatez con que fue recibido, por algunos Judíos israelíes, estadounidenses, alemanes y franceses, el comentario que hizo al respecto Hannah Arendt, enviada a Jerusalén por la revista New Yorker para cubrir el acontecimiento. Sionista de primera hora, pero siempre dispuesta a criticar los errores de la política israelí, Hannah Arendt era, como Judah Magnes, favorable al entendimiento con los árabes, lo cual no le impedía pensar que existiera un «pueblo judío». Aunque rechazó las desviaciones patrioteras de la doctrina de la elección, no dudó en considerar, basándose en los trabajos de Gershom Scholem, que la espiritualidad era indispensable para la transmisión de la cultura y el espíritu judíos. Sin embargo, no imaginaba que los Judíos se contentaran con comentar los textos sagrados. Por el contrario, debían penetrar en la historia real. En 1944 había redactado un escrito[298] que suscitó una fuerte polémica. En él señalaba que el sionismo era portador de dos versiones contradictorias de la política judía — una progresista, la otra nacionalista— y que había triunfado la segunda. En consecuencia, la indiferencia ante la diáspora entre los Judíos de Palestina iba de la mano, según ella, con la incomprensión de la política imperialista en Oriente Próximo. El texto fue rechazado por Clement Greenberg, director de la muy conservadora revista Commentary: «Piensa que hay demasiadas implicaciones antisemitas, no que las haya puesto usted conscientemente, pero un lector malpensado podría deducirlas con facilidad.»[299] Por primera vez, pues, desde la fundación de un Estado judío, un Judío ultraconservador acusaba de antisemitismo a una Judía mucho más competente que él en este tema, y que se había atrevido a criticar el nacionalismo sionista. Y esta acusación era tanto más malintencionada por cuanto ella se creía simpatizante y protectora: Hannah Arendt, decía Greenberg, no se da cuenta de que es antisemita. Fue como el prólogo de lo que sucedería después, ya volveremos sobre ello, la cantilena preferida de los fiscales revisionistas y conservadores de la segunda mitad del siglo XX, consistente en denunciar un antisemitismo que no existe, sobre todo entre los partidarios de la Ilustración. La acusación parecía verosímil porque Hannah Arendt, durante su juventud, en Alemania, había tenido una relación sentimental con Martin Heidegger. Ahora bien, el filósofo no sólo había sido antisemita, sino que en 1933 había dado su apoyo al régimen nazi en su «Discurso del rectorado»[300]. Para sus adversarios, Arendt pasaba a ser, dadas las circunstancias, un blanco privilegiado: culpable de haber amado a un nazi y no haberse arrepentido de ello, culpable de antisionismo por haber criticado cierto nacionalismo judío (ya criticado anteriormente por otros judíos). Heidegger era detestable y su mujer, Elfriede, era aún peor. Y por más que él la despreciara, Hannah no lo atacó. Nunca se rindió a los argumentos de su gran amigo Karl Jaspers, que la incitaba a tener más lucidez[301]. A raíz de una profunda reflexión sobre las revoluciones, Arendt había afirmado claramente su predilección por la concepción estadounidense de la libertad, basada en las comunidades, más que por la concepción francesa, que, por el carácter del Estado-nación, vinculaba la libertad a la igualdad. Pero después de haber emigrado a Estados Unidos, e identificada con la postura de Bernard Lazare, paria consciente y rebelde, no cesó de criticar la política del país del que acabó siendo ciudadana de pleno derecho. Así por ejemplo, denunció el macarthismo con la mayor firmeza. Como no se sentía ni totalmente judía ni totalmente alemana, pero sí más judía que alemana, prefería definirse como «la que viene de otro lugar», siempre ajena a una integración demasiado normativa. Por este motivo había corrido el riesgo de ser considerada antisemita por los nacionalistas judíos, Judía por los antisemitas, conservadora por los marxistas, comunista por los conservadores. Fuera como fuese, para unos era una sionista peligrosa, para otros una antisionista implacable. Mucho más allá de toda expresión de compasión por los sufrimientos ancestrales de su pueblo, había sido la primera teórica de la historia judía en pensar seriamente la cuestión del antisemitismo moderno, que distinguía del antijudaísmo cristiano. Según ella, en efecto, y con toda razón, el antisemitismo, nacido a mediados del XIX, no había sido sólo un arma contra los Judíos, sino el mayor germen de descomposición que había conocido el mundo europeo: había conducido tanto a la destrucción de los Judíos como a la de Alemania y del humanismo europeo[302]. Antes incluso de la publicación de los trabajos modernos sobre la historia del colonialismo y de la esclavitud, Arendt fue la primera en condenar estos fenómenos, pero también en diferenciarlos del genocidio, como hará más tarde Pierre Vidal-Naquet cuando responda a los partidarios de identificar todas las formas de carnicería y opresión del hombre contra el hombre. Incluso reconoció que el genocidio de los Judíos no tenía el mismo significado para los pueblos asiáticos o africanos que para las poblaciones del ámbito occidental[303]. Al igual que Freud, cuya obra desconocía, hasta el punto de confundirla con la de sus divulgadores baratos, Arendt rechazaba la idea sionista de la supremacía de los Judíos territoriales sobre los Judíos de la diáspora. No oponía pues el «ser israelí» al «ser judío», como tampoco admitía que la creación de un Estado pudiera equivaler a una revolución copernicana en la historia de la conciencia judía. Habiendo puesto ya las bases de una reflexión sobre el genocidio, consideraba que su deber de Judía era asistir al proceso de uno de los mayores responsables del exterminio de los Judíos y de la destrucción del mundo europeo. También estaba de acuerdo con la celebración del proceso, hasta el punto, por otra parte, de no cuestionar la pena de muerte. En ningún momento confundió a víctimas y verdugos, ni siquiera cuando criticó duramente el comportamiento de los consejos judíos, basándose en la obra de Raul Hilberg[304], cuya primera edición acababa de publicarse en Estados Unidos. Además, diferenciaba entre los responsables de los consejos judíos —a los que reprochaba, sin pretender juzgarlos, el haber cooperado con los nazis en diversos grados— y los internos que, una vez integrados en la maquinaria genocida, no tuvieron otra alternativa que la muerte y no precisamente la «buena muerte» de la tradición griega. Desde este punto de vista, y al igual que Hilberg, dicho sea de paso, atacó a Leo Baeck, con el que ya se había enfrentado y que veía en el nazismo la continuación de la eterna persecución contra los Judíos, pueblo elegido por Dios y distinto de los demás a causa de su talento. Baeck negaba así la diferencia entre antijudaísmo y antisemitismo, hasta el punto de pasar por alto la fractura concreta representada por el genocidio de los Judíos. Cuando Baeck comprendió que el exterminio de los suyos era inevitable, decidió mentirles para hacerles más soportable el trago final: «Cuando se planteó la cuestión de saber si los auxiliares judíos debían ayudar a detener a los Judíos para deportarlos, decidí que era preferible que se encargaran ellos del asunto, porque al menos iban a ser más amables y comprensivos que la Gestapo y les harían la experiencia más soportable. Apenas teníamos autoridad para oponernos eficazmente a estas órdenes.»[305] De este modo, Baeck no sólo había privado a los suyos del derecho a enfrentarse a la muerte, sino que su actitud había contribuido además a forjar la leyenda de que los Judíos se habían dejado conducir al matadero como borregos, una idea que había sido aprovechada por los genocidas durante su juicio. En efecto, Eichmann, Höss y muchos otros afirmaron que los propios Judíos deseaban su exterminio o que, por lo menos, fueron los principales responsables del mismo[306]. Hannah Arendt no tardó en darse cuenta de que ni el fiscal Gideon Hausner ni su equipo estaban a la altura de la tarea que se les había encomendado. Esperaban que compareciera un monstruo, surgido directamente de la larga tradición de los vampiros y otros sádicos sedientos de sangre, y quedaron chasqueados cuando vieron ante sí a un imbécil y un fracasado que afirmaba que nunca había perseguido a los Judíos «por placer ni por pasión», y que se presentaba no sólo como un buen sionista en busca de una «solución humana» a la cuestión judía, sino además como una «víctima» de superiores que se habían «aprovechado de su obediencia», convirtiéndolo en un desdichado ejecutor. Y se quejaba con toda la inocencia del mundo de las atrocidades a que lo habían sometido desde que lo habían secuestrado en Argentina: «Se lanzaron sobre mí, me pusieron inyecciones para dejarme inconsciente y me llevaron al aeropuerto de Buenos Aires; desde allí, me sacaron de Argentina en avión. Evidentemente, esto sólo se puede atribuir al hecho de que me consideraban responsable de todo.»[307] En esta época había ya una abundante literatura de inspiración psiquiátrica y psicoanalítica que se centraba en los criminales nazis para inventarles una infancia acorde con una concepción equivocada de la idea de perversión, que estos autores entendían como una desviación monstruosa de la pulsión sexual. Desde este punto de vista, muchos autores elaboraban impresionantes catálogos clínicos de las diferentes prácticas sexuales de los genocidas. Así, los biógrafos de Hitler que querían hacerse los psicólogos lo presentaban como un coprófago lleno de taras mentales[308]. En cuanto a Eichmann, decían que a los diez años había construido un aparato de torturar niños. Además, se le atribuían abusos sexuales y violaciones[309]. Nunca se insistirá bastante en lo mucho que las presuntas descripciones clínicas de los verdugos, inventadas por autores poco escrupulosos y avaladas a menudo por psicoanalistas, han contribuido durante años a falsear las categorías freudianas y en consecuencia la definición estructural de la perversión y sus diferentes metamorfosis. Así pues, los jueces de Jerusalén, influidos por toda una ideología de la presunta «inhumanidad monstruosa» del nazismo y de los genocidas, se quedaron atónitos al ver ante ellos a un funcionario trivial, lleno de tics y obsesiones, básicamente grotesco e idiota, incapaz de sentir afecto y sin el menor sentido de la responsabilidad. El verdugo tenía conciencia de sus actos, los juzgaba abominables, pero acusaba a otros de ser los auténticos responsables. Por consiguiente, se declaraba inocente porque no se sentía culpable de lo que se le acusaba[310]. Muchos psiquiatras presentes en Núremberg habían calificado a los genocidas de «autómatas esquizoides y asesinos», dotados de una normalidad escalofriante, aunque señalando que el sistema nazi, al promover una inversión axiológica del bien y el mal, había engendrado aquella clase de criminales. Sin querer basarse en estos expertos, que ella juzgaba además inadecuados, Arendt señaló que Eichmann era espantosamente normal: «Hubiera sido tranquilizador creer que Eichmann era un monstruo […]. No se habría llamado a corresponsales de prensa de todos los rincones del mundo con el solo fin de exhibir a una especie de Barba Azul sentado en el banquillo. Lo turbador de Eichmann era precisamente que había muchos que se le parecían y que no eran ni perversos ni sádicos, que eran y son todavía espantosamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones y de nuestra ética, esta normalidad es mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas, pues supone que esta nueva clase de criminal […] comete crímenes en tales circunstancias que le es imposible saber o sentir que hace el mal.»[311] Por este motivo, Arendt pensaba que Eichmann era «inconsciente» del significado de sus actos, aunque consciente de haberlos cometido. En consecuencia, no merecía vivir, dado que negaba la diversidad humana: si el nazismo es el mal radical, decía, el mal según Eichmann es «banal» y de ningún modo demoníaco. Este mal no emana de Dios, sino de los hombres y los nazis son seres humanos que, mediante el genocidio de los Judíos, declararon que ciertos seres humanos eran superfluos en tanto que seres humanos y por lo tanto que el ser humano en cuanto tal podía ser superfluo. Pero Arendt señalaba asimismo que los actos de un criminal de esta naturaleza hacían dudar del castigo y que era absurdo castigar con la muerte al responsable de crímenes tan desmesurados. Porque Eichmann no soñaba más que con eso: ser ahorcado en público y gozar de su propia ejecución para creerse inmortal como un dios. Hasta el extremo de que, ya en el cadalso, provocó a sus jueces afirmando que volvería a verlos en el futuro, olvidando que asistía a su propia muerte: «Como si, en aquellos últimos instantes, resumiera la lección que nos ha enseñado este largo estudio sobre la maldad humana: la espantosa, indecible, impensable banalidad del mal.»[312] Precisamente por manifestar una normalidad extrema encarnaba Eichmann la esencia misma de la perversión: goce en el mal, ausencia de afecto, gestos automatizados, lógica implacable, culto al detalle y a las anécdotas más insignificantes, capacidad inusual para cargar con crímenes odiosos teatralizándolos para mostrar mejor que el nazismo había hecho de él un ser abyecto. Y haciéndose el kantiano decía la verdad, porque, para él, el carácter infame de la orden recibida no contaba en absoluto ante el carácter imperativo de la orden propiamente dicha. Así llegó a ser genocida sin experimentar la menor culpabilidad. La genialidad de Arendt —que, repito, no había leído ni una línea de Freud— consistió en comprender hasta qué punto el antisemitismo era también una cuestión del inconsciente. No cabía la menor duda de que Eichmann era antisemita, pero negaba su antisemitismo y se decía amigo de los Judíos. Era evidente que había sido uno de los principales responsables del genocidio, pero negaba esta responsabilidad aun reconociendo haber sido el ejecutor de un exterminio abyecto. No mentía, no disimulaba, no se ocultaba: ponía en escena una sinceridad atroz, unida a una estupidez total. Había allí algo que interesaba a esta filósofa judeoalemana que había escapado del infierno y que, lejos de Israel, no dudaba en criticar tanto las desviaciones nacionalistas del sionismo como el culto exagerado a una memoria victimista. Es evidente que Arendt se equivocaba en un aspecto, al olvidar que los miembros de los Judenräte no habían sido conscientes de su cooperación con los nazis y que, aunque lo hubieran sido, no habría cambiado nada, como creía ella, en el proceso de exterminio. También, sin duda, su concepción de la banalidad del mal podía prestarse a confusión y hacer creer, por ejemplo, que cualquier funcionario podía convertirse en genocida. En realidad, la idea de banalidad del mal puede ilustrar a la perfección la tesis de Bebel de que el antisemitismo es el socialismo de los imbéciles. Un antisemita está siempre y desde el principio poseído por la idiotez[313], sea cual fuere el grado de su patología o criminalidad. Y Arendt demuestra muy bien que Eichmann es, por encima de todo, un ser totalmente idiota. Sólo que su libro, muy adelantado a su época, hacía un análisis magistral del fenómeno genocida y de su principal organizador que no convenía en absoluto a los Judíos de los años sesenta: ni a los de la diáspora, en busca de una nueva identidad entre comunidad y universalismo, ni a los del Estado de Israel, deseosos de presentar una imagen heroica de sí mismos. Y, además, en aquellas fechas era inadmisible que se quisiera retratar a un verdugo cuando las víctimas estaban todavía empezando a dar sus versiones. En consecuencia, este informe sobre el proceso de Jerusalén fue acogido en todo el mundo con una lluvia de críticas, lo cual no honra a los detractores de Arendt. Estupefacta por las calumnias que cayeron sobre ella y que ponían en su boca lo contrario de lo que había escrito, Arendt decidió responder. Pero acabó comprobando que cada artículo de prensa de sus adversarios imitaba a otro anterior, multiplicando así las inexactitudes, un proceso inevitable en la época de la toma del poder de los medios, de su intrusión en debates intelectuales reservados hasta entonces a un público restringido y culto. En Estados Unidos, los Judíos conservadores la acusaron de sentirse fascinada por el verdugo, de olvidar a las víctimas y de vilipendiar a los miembros de los consejos judíos[314]. Afirmaron que el libro se convertiría en la biblia de los antisemitas ávidos de endosar a los Judíos los crímenes de los nazis. En Israel, los allegados a Hausner le reprocharon que invirtiera el significado de la Shoá e hiciera del criminal un ser virtuoso y de las víctimas asesinos. En Francia, el traductor del libro, Pierre Nora, creyó oportuno añadir un prefacio ambiguo. Hizo un resumen de la polémica, aunque guardándose de tomar partido[315]. Y cuando Le Nouvel Observateur dedicó un excelente dosier al proceso, varios intelectuales de renombre publicaron una carta colectiva con seis puntos, en la que manifestaban su indignación: «¿Hannah Arendt es nazi?». Tal fue la pregunta que formularon Robert Misrahi, Vladimir Jankélevitch, Madeleine Barthélemy-Madaule, Olivier Revault d’Allones y algunos otros[316]. Decían que la filósofa era masoquista y malintencionada, la acusaban de mentir, de decir falsedades evidentes, de ser indiferente a la suerte de los Judíos, etc. Éliane Amado Lévy-Valensi invitaba a «promover un debate» y a devolver al libro su significado inconsciente. Con lo cual tachaban a la autora, a la vez, de esquizofrénica y paranoica, presa del autoodio judío y de la pasión antisemita, incapaz de comprender el sacrificio de los miembros de los consejos judíos. En medio de esta tormenta interpretativa que ponía de relieve que los acusadores no habían entendido el análisis innovador de la autora, sólo Pierre Vidal-Naquet tuvo valor para ponerse de su parte. Afirmó que el libro no se había leído correctamente, que casi todos los hechos relacionados con los consejos judíos eran conocidos y exactos, y que la genialidad de la autora consistía en haber retratado a un genocida en conformidad total con los análisis que ya había adelantado a propósito del totalitarismo. Y subrayaba hasta qué punto era brillante este informe sobre la banalidad del mal, pues permitía, en efecto, comprender que el lenguaje totalitario —esa perversión de la lengua alemana, que dirá después Saul Friedlander— era a su vez una mixtificación que había autorizado al verdugo a creerse kantiano y a considerarse inocente de los crímenes que había cometido[317]. La verdadera crítica, la más dolorosa para Arendt, fue la que escribió Gershom Scholem. Es verdad que éste no tenía el mismo concepto del sionismo que ella, pero estaban unidos por una admiración recíproca, por intercambios familiares y por su común amistad con Walter Benjamin. En relación con el sabbatianismo[318], Scholem había demostrado su genio al analizar el problema de la locura de su fundador, convertido al islam. Había sabido entender con sutileza las oscilaciones del discurso místico, entre la sombra y la luz, y había planteado con firmeza el problema de la redención por el pecado, aunque recomendando la necesidad de restaurar en el judaísmo un pensamiento mesiánico reprimido por el racionalismo. Además, había sido uno de los pocos que analizaron, sobre todo en relación con el destino de Walter Benjamin, cuyo marxismo reprobaba, las paradojas inherentes a la doble búsqueda de lo universal y lo territorial, del materialismo y el espiritualismo. Sabía que el exilio era uno de los grandes temas en juego en el combate de Jacob con el ángel, en la lucha entre el hombre espiritual y el hombre natural, entre el que no dice su nombre (Dios) y el que, en el momento de su lesión y de su triunfo, recibe el nombre de Israel, el nombre del que sabe combatir a Dios. Conocía asimismo, y mejor que nadie, el Angelus novus de Paul Klee, con el que Benjamin se había identificado y cuyos ojos están vueltos a la vez hacia el futuro y hacia el pasado[319]. En resumen, era el mejor situado para comprender lo que se jugaba en aquel proceso: la necesidad, para los supervivientes de la Shoá —Judíos de Israel y de la diáspora—, de establecer, juzgando al verdugo, un nexo entre historia y memoria, y para los investigadores de todo el mundo, de promover nuevas reflexiones sobre la cuestión judía, sobre el antisemitismo, sobre el nazismo, sobre el totalitarismo. Sin embargo, tras evolucionar hacia cierto nacionalismo, Scholem estaba convencido de que la única solución de la cuestión judía residía en un regreso, no al judaísmo ortodoxo, sino a una judeidad centrada en la adhesión voluntaria a la fe, a la religión y a la doctrina de la elección: «Siempre he considerado el sionismo laico como una vía legítima, pero rechazo esa propuesta estúpida que dice que los Judíos deberían ser “un pueblo como los demás”. Si eso ocurriera, sería el fin del pueblo judío. Yo soy de la opinión tradicional que dice que, aunque quisiéramos ser un pueblo como los demás, no lo conseguiríamos. Y si lo consiguiéramos, sería nuestro fin […]. No entiendo a los ateos, jamás he podido entenderlos, ni en mi juventud ni en mi vejez. Creo que el ateísmo no es comprensible más que si se acepta el dominio de las pasiones desbocadas, una vida desprovista de valores.»[320] Que es tanto como decir que Scholem estaba muy alejado de la posición de los Judíos desjudaizados de la diáspora, que llevaban una «existencia galútica» de «Judíos no judíos» o de Judíos sin dios[321]: ni el marxismo ni el freudismo ni el sionismo laico habían despertado su simpatía. En consecuencia, el nazismo no fue para él más que la experiencia de una destrucción sistemática de la imagen de Dios en el hombre. Es verdad que Scholem pensaba que se podía juzgar a Eichmann, pero en su opinión era preferible no ejecutarlo. Sin ser partidario de abolir la pena de muerte, el gran teórico de la mística pensaba que aquella ejecución no iba a ser de ninguna utilidad para el Estado de Israel ni iba a resolver el problema de saber por qué tantos Judíos se habían dejado exterminar[322]. ¿No se corría el peligro —decía— de que se acusara a los Judíos de querer vengarse por haber sido débiles? Desde este punto de vista dirigió a Arendt una crítica en toda regla que, por desgracia, carecía de argumentos serios. Le reprochaba, por ejemplo, que no amara al pueblo judío, que fuera marxista y que no sintiera ninguna empatía por Leo Baeck. Impugnaba, sin analizarla, la idea de banalidad del mal y además reconocía no sacar nada de la idea perversa de que Eichmann se había atrevido a llamarse sionista[323], haciendo como que buscaba una solución a la cuestión judía. Herida por la carta del anciano maestro, Hannah Arendt le respondió con acritud. Le recordó que no era marxista, que su fidelidad al sionismo y a la judeidad seguía intacta, que su posición era la de una foránea en el exilio y, por último, que su concepción del amor se refería a individuos, lo cual excluía que pudiera amar a un pueblo en detrimento de otro. Lamentaba constatar que su interlocutor, por el que tanto respeto sentía, malinterpretara sus tesis hasta el punto de ser incapaz de criticar la desastrosa falta de separación, en Israel, de Estado y religión. Y añadía: «El mal cometido por mi pueblo me aflige, naturalmente, más que el mal cometido por otros pueblos.»[324] En esta correspondencia, la pregunta por la cuestión judía adoptaba un nuevo sesgo, en la medida en que la filósofa judía desacralizaba la causa sionista no sólo analizando la personalidad del verdugo, sino poniendo de relieve, en relación con un proceso que quería ser «fundador», la profunda división existente entre los Judíos de la diáspora y los Judíos de Israel, y entre los Judíos deseosos de adherirse al ideal de un Estado salvador y otros Judíos que querían, por el contrario, distanciarse de esta referencia al territorio. Desconocida por los mayores pensadores franceses —de Sartre a Derrida, pasando por Foucault, Canguilhem, Deleuze y Althusser—, la obra de Hannah Arendt no empezó a leerse en Francia hasta los años ochenta[325]. Para los freudianos era antifreudiana, para los marxistas y feministas era conservadora, para los Judíos sionistas era antisionista y para todos cuantos reducían la filosofía de Heidegger a una epopeya hitleriana había sido cómplice del nazismo a causa de su silencio. Para los historiadores era filósofa, para los filósofos era politóloga, para los especialistas del judaísmo no era bastante judía y para los materialistas de todos los colores, ateos y antirreligiosos, estaba demasiado determinada por el judaísmo. En resumen, en el campo intelectual francés de los años 1960-1980 no había apenas sitio para una obra tan paradójica ni para una mujer de juicios tan libres. En este caso, Vidal-Naquet fue, una vez más, un pionero. Hay que señalar también que los debates franceses y alemanes sobre el totalitarismo no tardarían en ir contra las opiniones de Hannah Arendt, sobre todo cuando Ernst Nolte y François Furet aproximaron los dos totalitarismos. Uno y otro identificaban el comunismo con el estalinismo, como si el estalinismo estuviera contenido en la obra de Marx y en el ideal comunista. Los dos consideraban además que el comunismo era con diferencia mucho más criminal que el nazismo, porque era posible atribuir a esa «ideología nefasta» una tasa de mortalidad humana mucho más elevada que la causada por el nazismo. Leyendo a estos dos historiadores se podía pensar tranquilamente que el comunismo era responsable de todas las matanzas acaecidas en Europa desde 1917 y luego en China, en Camboya, en Vietnam, etc.: los muertos de la guerra civil, las víctimas del hambre, los muertos de las dos guerras mundiales, los muertos de las guerras coloniales, etc. Alumno de Martin Heidegger y de Eugen Fink, Nolte sostenía no sólo que el comunismo y el nazismo eran sistemas idénticos, sino que el nazismo había sido la consecuencia alemana de la victoria de la Revolución Bolchevique en Rusia. Desde este punto de vista, relativizaba el nazismo transformándolo en un simple anticomunismo y, por añadidura, subrayaba que el Gulag, anterior a la Shoá, había sido el primer modelo del exterminio de los Judíos. Esta tesis revisionista, atacada luego por Jürgen Habermas, tendía a exonerar a Alemania de toda responsabilidad en la génesis del nazismo y a reducir el comunismo al estalinismo. Furet avaló este posicionamiento revisando la historia de la Revolución Francesa y afirmando que si el Terror de 1793 estaba ya en activo en las insurrecciones de 1789, eso significaba que el bolchevismo estaba presente en la Declaración de los Derechos del Hombre y luego en el robespierrismo, y que, en consecuencia, la Revolución de 1789 conducía directamente al Gulag: tesis recogida luego por numerosos filósofos franceses, deseosos de transformar la Ilustración en un pensamiento oscurantista, generador de antisemitismo[326]. Por lo que se refiere a Alain Besançon, que había sido, como Furet, miembro del partido comunista francés hasta 1956, y estuvo por lo tanto marcado por un sólido estalinismo, sostiene una tesis casi idéntica, basada en un comparatismo igual de ineficaz. La diferencia es que añadía a su enfoque una perspectiva que él llamaba «psicoanalítica». Tras calificar el nazismo y el comunismo de «gemelos heterocigóticos», decía que el primero era fruto de un romanticismo pulsional, alegando que el genocidio no había sido más que la realización de la pulsión de marras, y que el comunismo era la mayor perversión del siglo. A diferencia del nazismo, venía a decir, el comunismo no pide al hombre que dé conscientemente el paso moral del criminal. Era pues, intrínsecamente, más perverso que el nazismo, dado que hacía pasar el exterminio de las víctimas por una necesidad moral: en un caso (el nazismo) se honraba a las víctimas, en el otro se olvidaban[327]. Una vez que pasaron las polémicas, Arendt recibió en Estados Unidos el apoyo de una nueva generación de intelectuales de izquierda, judíos y no judíos, que criticaban a la vez la expansión del imperialismo estadounidense en el Tercer Mundo y la política crecientemente imperialista del Estado de Israel ante los palestinos. Éstos, con la proclamación de la constitución de la OLP en 1964, declararon «ilegal» la fundación de Israel[328]. Después de la guerra de los Seis Días, que consolidó el triunfo de la potencia militar israelí en Oriente Próximo[329], los Judíos de la diáspora se sintieron obligados a optar por una posición: o ser aliados incondicionales de Israel, corriendo el riesgo de evolucionar hacia un nacionalismo identitario, o situarse en la oposición, a riesgo de apartarse de toda vinculación con el sionismo, es decir, de criticarlo en cuanto tal, hasta el punto de negar el crecimiento muy real del antisemitismo árabe. Tanto en un lado como en otro despuntaba una vez más, para los judíos, la gran obsesión de la desaparición, la dispersión y la catástrofe. Unos querían «olvidar la Shoá», otros, en cambio, preferían reconstruir su recuerdo para que la «bestia inmunda» no volviera a surgir nunca más de las entrañas del alma humana. En cuanto a los árabes, despojados de sus tierras, acabaron por considerar al Estado judío un Estado colonialista y racista[330]. Paralelamente se produjo en Israel un aumento del racismo antiárabe. En junio de 1982 el ejército israelí invadió Líbano y en septiembre del mismo año, protegida por el ejército, la milicia falangista cristiana, dirigida por Elie Hobeika, con intención de vengar otras matanzas, así como el asesinato de Bashir Gemayel, jefe de la milicia de las fuerzas libanesas, penetró en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila para pasar a cuchillo a mujeres, niños y ancianos. Esta invasión israelí no tenía nada que ver con el presunto genocidio del pueblo líbano-palestino, ni con la destrucción del gueto de Varsovia, como afirmaron muchos que quisieron «nazificar» a sus enemigos. Pero la actitud del ejército israelí en el momento de las matanzas desató en Israel una ola de protestas. Bajo la dirección del juez Itzhak Kahane, una comisión investigadora estableció que aunque los asesinatos hubieran sido cometidos únicamente por los falangistas, la conducción de la campaña militar israelí fue delictiva. Ariel Sharon vio comprometida su responsabilidad personal por no haber intervenido y dimitió. Este episodio de la guerra inacabable agravó las dificultades en Israel y, en consecuencia, las de los Judíos de la diáspora y sus aliados, que se sintieron obligados los unos a relativizar la importancia del acontecimiento y a sostener aún más incondicionalmente la política israelí al precio de cerrar los ojos, los otros a adoptar una actitud cada vez más crítica, al precio de oírse llamar malos Judíos o, peor todavía, «alterjudíos», a mayor alegría de los verdaderos antisemitas de la época: los negacionistas. Con Sabra y Chatila murió la inocencia de Israel[331]. 6. UN DELIRIO DEVASTADOR Entre 1950 y 1966 nadie podía imaginar en Francia, con excepción de algunos grupos neonazis y de nostálgicos del régimen de Vichy, que se pudiera negar el genocidio de los Judíos, y nadie se atrevía a declararse antisemita públicamente. Como no era ya expresión de la política de ningún partido ni una opinión autorizada, el antisemitismo se había convertido en una forma individual de pensar o de no pensar la cuestión judía: era sobre todo asunto del inconsciente y en consecuencia tanto más patológico, vergonzoso y pasional cuanto que estaba reprimido hasta el punto de enunciarse en lapsus, negaciones o salidas de tono. Da fe de ello un episodio conmovedor que le ocurrió a Jacques Derrida. Nacido en Argelia, había experimentado de niño la humillación de ser judío, sobre todo en 1942, cuando, tras la abolición de la ley Crémieux[332], fue expulsado del colegio. En 1952, con veintidós años y domiciliado en Francia, fue recibido por la muy tradicionalista familia de Claude Bonnefoy y en medio de una conversación de buen tono oyó una alusión antisemita. Unos días después escribió una carta a su amigo en la que apuntaba las diferencias entre el antisemitismo que había conocido en Argelia y el que imperaba en la metrópoli: «Soy judío […]. No tenía derecho a ocultarlo, aunque para mí la cuestión sea artificial […]. Hace unos años estaba muy “sensibilizado” ante este tema y cualquier alusión de carácter antijudío me sacaba de mis casillas. Era capaz de reacciones violentas […]. Todo esto ya se ha aplacado un poco. En Francia he conocido personas completamente ajenas al antisemitismo. He aprendido que en este dominio eran posibles la inteligencia y la honradez. He aprendido que ese dicho que circula desgraciadamente entre los Judíos —“el que no es judío es antijudío”— no era verdad. Este tema se ha vuelto menos candente para mí, ha pasado a segundo plano. Otros amigos no judíos me han enseñado a relacionar el antisemitismo con toda una serie de determinantes […]. El antisemitismo parecía en Argelia más insuperable, más concreto, más terrible. En Francia, el antisemitismo forma parte o quiere formar parte de una doctrina, de un conjunto de ideas abstractas. Sigue siendo peligroso, como todo lo que es abstracto, pero se acusa menos en las relaciones humanas. En el fondo, los franceses antisemitas no son antisemitas más que con los Judíos que no conocen […]. Si un antisemita es inteligente, no cree en su antisemitismo. Sabe perfectamente que todo eso no es serio.»[333] Si los franceses inteligentes y antisemitas no creían, según Derrida, en su antisemitismo en una época en que el genocidio de los Judíos no se había identificado aún como tal, el antisemitismo no estaría menos presente en Francia, silenciosa e inconscientemente, catorce años después, cuando empezó a estudiarse la cuestión del exterminio concreto de los Judíos. En diciembre de 1966, una encuesta realizada por el Instituto Francés de Opinión Pública dedicada a la cuestión judía indicaba que el 19% de los franceses pensaba que los Judíos «no eran franceses como los demás», y en particular los comunistas (hasta un 28%). Alrededor del 10% expresaba abiertamente su antipatía por los Judíos y sólo el 9% se declaraba antisemita. Pero el 50% afirmaba que no votaría por un candidato judío a la presidencia de la república, el 31% pensaba que había «demasiados en política» y el 81% insistía en la presencia de Judíos en el comercio. Por último, un francés de cada cien calificaba el genocidio de «medida en última instancia saludable», mientras que la tercera parte estimaba el número de muertos entre 5 y 6 millones[334]. Durante el año académico 1966-1967, a los veintidós años, treinta y cinco antes de confrontar mis experiencias con las de Derrida, me habían destinado a un puesto de profesora en el Centro de Hidrocarburos de Boumerdés, en Argelia, con la misión de reorganizar un curso de lengua francesa para alumnos apenas más jóvenes que yo, que se preparaban, bajo la dirección de docentes soviéticos, para ser técnicos e ingenieros especializados en el petróleo. Aquellos jóvenes habían conocido la violencia de la guerra. Unos habían visto cómo los militares franceses torturaban o ejecutaban a sus padres, otros habían sido testigos de matanzas perpetradas en la guerra de las vilayas (provincias). Después de haber sido víctimas, algunos se convirtieron en agresores; por ejemplo, habían violado a la profesora que me había precedido en el puesto porque se había atrevido, según ellos, a evocar el destino de George Sand y a cantar las excelencias del amor libre. Aquellos alumnos deseaban recibir una enseñanza clásica, calcada de los programas de los liceos franceses. Cuando decidí añadir a la lista de autores del patrimonio nacional los nombres de algunos autores argelinos en francés —Mohamed Dib o Kateb Yacine —, no ocultaron su malestar. Ellos sólo querían que se les enseñara la cultura del antiguo colonizador, que, pese a todo, detestaban. Me negué a su petición y resolví añadir al programa el nombre de Frantz Fanon. Obligados a leer Los condenados de la tierra, la mayor parte me señaló que se trataba de un «negro». La experiencia fue para mí más bien violenta, porque yo me sentía heredera de Sartre y de los quintacolumnistas del FLN. Había llegado a Argelia con una imagen bastante maniquea de la situación poscolonial y convencida de que tenía la obligación de reparar, con una buena enseñanza, las faltas cometidas por la colonización. Después de unas negociaciones más bien largas, mis alumnos aceptaron mi programa, a condición de que pudieran recitar alejandrinos libremente. Estaban enamorados del teatro y les encantaban las tragedias de Racine y de Corneille. Me habría gustado que estudiaran las obras de Jean Genet, sobre todo Los biombos[335]. Pero tuve que desistir. Durante la guerra de los Seis Días, y ante mi tremenda sorpresa, las paredes de algunas aulas, entre ellas la mía, se llenaron de cruces gamadas. Los profesores franceses, a quienes se llamaba por entonces «pies rojos», porque habían militado por la independencia de Argelia antes de afincarse allí como docentes, se negaron mayoritariamente a ver en aquel acto una expresión de antisemitismo. Muchos estaban fascinados por la Revolución Cultural China y acudían de buen grado a la embajada china en Argel, donde proyectaban películas de propaganda que exaltaban la vida y la obra de Mao. Asistí entonces a una representación de Oriente rojo, un espectáculo nauseabundo que me alejó inmediatamente de todo compromiso maoísta. En aquella coyuntura política la hostilidad hacia Israel era tan intensa y la culpa frente a los antiguos colonizados tan angustiante que nadie se atrevía a tocar el asunto de las cruces gamadas. Me acuerdo de una conversación que sostuve con un profesor, antiguo desertor del ejército francés[336], que me explicó que un símbolo variaba de significado según el contexto en que se utilizaba. Así, el relativismo cultural servía para justificar que una cruz gamada pudiera ser expresión legítima de la sublevación de un pueblo aplastado por el imperialismo norteamericano-israelí. Nada de aquello, decían, remitía al nazismo o al antisemitismo. Hubo fuertes discusiones entre la minoría en la que me encontraba, y que se negaba a proseguir las clases en unas aulas pintarrajeadas de aquel modo tan abyecto, y quienes, por el contrario, se negaban a suspender las actividades semanas antes del fin del año académico[337]. Al final pedí a mis alumnos que limpiaran las paredes a la mayor brevedad posible. Me acusaron de odiarles y de ser una enemiga sionista. Yo entendía que los jóvenes argelinos pudieran considerar enemigos a los israelíes, pero no que para designarlos necesitaran invocar el principal significante del exterminio de los Judíos europeos. Y para hacerles comprender lo que quería decir, les di un cursillo sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los campos de la muerte. Les di numerosos detalles que no dejaron de recordarles los episodios traumatizantes de su infancia. Limpiaron las paredes con mucha dignidad, afirmando que no sabían nada de aquella historia. Y obviamente me preguntaron si yo también, al igual que ellos, y en tanto que judía, había perdido algún familiar en aquel caos. Pensaron, pues, que era judía porque era contraria al antisemitismo. Y sin duda era ambas cosas, pero no del modo que creían ellos. Yo era judía en el sentido de la judeidad y no del judaísmo; y, a fuer de materialista y sin verdadera religión, me sentía heredera tanto del catolicismo, religión del deseo y del arte admirada por mi padre, como del protestantismo, religión del libre albedrío profesada por mi madre, cuyo padre pertenecía a la alta sociedad protestante, y del judaísmo, religión del libro, del saber y de la inteligencia. A lo cual añadía los dioses griegos, mis preferidos, porque eran los dioses de la historia, la tragedia, la filosofía y la astucia. Nacida en el seno de una familia de Judíos republicanos integrados, resistentes gaullistas desde el principio, en mi infancia, al contrario que mis condiscípulos, hijos de deportados y siempre silenciosos, había oído hablar constantemente del exterminio, del antijudaísmo romano y cristiano, de la emancipación, del antisemitismo y del caso Dreyfus[338]. Nadie de mi entorno había sido exterminado y nadie había llevado la estrella amarilla. Mis padres, desde 1938, habían sido resueltamente contrarios al Pacto de Múnich y se daban perfecta cuenta de las intenciones criminales de Hitler. Habían tomado además todas las precauciones posibles para proveerse de falsas partidas de bautismo y toda clase de papeles destinados a ocultar su origen para combatir mejor al ocupante. Durante muchos años jamás se me había ocurrido que tuviera que definirme en Francia como judía o no judía y necesité aquella experiencia argelina para tomar conciencia no de la existencia concreta del antisemitismo, sino de su presencia estructural —y por lo tanto interminable — en el corazón de la subjetividad humana. En resumen, los jóvenes argelinos me habían hecho comprender que al tomar a los israelíes por Judíos, se identificaban con los nazis y por lo tanto con los antisemitas, sin saber nada de la Shoá. El antisemitismo estaba inscrito en su inconsciente y este antisemitismo apuntaba al Judío en sentido general y no al enemigo territorial. Recuerdo que les dije que la lucha contra el antisemitismo no debía ser sólo un asunto de Judíos, sino de toda persona digna de este nombre. Y que yo no adoptaba aquella actitud en tanto que judía: cualquiera habría podido y debido reaccionar de aquel modo. Ante el relativismo cultural profesado por un militante anticolonialista que veía en las cruces gamadas el signo de una rebelión justa contra el imperialismo, y en contacto con aquellos jóvenes herederos del horror colonial pero capaces de llegar a tener conciencia de su historia mediante el conocimiento de una historia que no era la suya, adquirí la certeza de que jamás había que ceder en la cuestión de la función simbólica[339]. De allí surgió también mi convencimiento de que, en historia, las ideas de «contexto», «mentalidad» o «contextualización» no debían utilizarse gratuitamente. Si era evidente que no había que interpretar el antijudaísmo cristiano como un antisemitismo anticipado porque había que situarlo en el contexto de una época, también saltaba a la vista que la idea de contexto se adulteraba si aceptábamos que el antisionismo se relacionara con los signos exteriores del nazismo con el pretexto de que, en el «contexto del mundo árabe», una cruz gamada o Los protocolos de los sabios de Sión no tenían el mismo significado que en el contexto del mundo occidental. En realidad, y con la coartada del «contexto», la experiencia me demostró más bien que a partir de la guerra de los Seis Días el antisionismo amenazaba con ser el vehículo de un antisemitismo que no quería decir su nombre. Recordemos igualmente que, en el conflicto entre israelíes y palestinos, el proceso de nazificación del adversario no había hecho más que aumentar desde 1945. Durante la experiencia que estoy contando tomé conciencia también de que había dos formas de criticar a Israel: una consistía en cuestionar su existencia, la otra en cuestionar su política. Ahora bien, el hecho de cuestionar la existencia de Israel pertenece a una actitud negacionista que puede autorizar a pasar del antisionismo al antisemitismo y que por ello mismo prohíbe toda crítica política. Sin embargo, atacar la política colonialista de Francia jamás ha conducido a cuestionar la existencia de este país[340]. Esta concienciación no fue ajena a la admiración que sentiría más tarde por la obra de Claude Lévi-Strauss y, en términos más generales, por lo que se llamaría estructuralismo, que, en sus variantes modernas, posmodernas o deconstructivistas, me parecería con el tiempo, después de la aventura sartreana, el mejor baluarte que podía levantarse frente a todas las formas de barbarie basadas en el psicologismo, el sociologismo, el conductismo, el cientificismo y otros conocimientos llamados cognitivos, naturalistas o afectivos del ser humano. Si es verdad, como afirma Aimé Césaire, que Hitler es el «demonio del hombre blanco» porque aplicó en Europa procedimientos bárbaros que hasta él sólo habían afectado a los negros, los árabes o los asiáticos, no es menos cierto que si no se tiene cuidado, los excolonizados pueden, por las mismas razones que los excolonizadores, acabar poseídos por el demonio de Hitler, es decir, por el antisemitismo[341]. Poco importa entonces que este demonio se inventara en Europa en el siglo XIX: esté donde esté, debe combatirse. A partir de los años ochenta, los estudios sobre la Shoá aumentaron considerablemente. Sin embargo, cuanto más se estudiaba la historia del exterminio y al mismo tiempo se renovaba el doble enfoque de la cuestión judía y la cuestión colonial, más se desarrollaba una forma nueva de antisemitismo que ponía en duda las conquistas de la historiografía: me refiero al negacionismo. Paralelamente se desplegaba a ambos lados del Atlántico un nuevo tipo de argumentación consistente en identificar toda crítica de la política israelí y todo antisionismo con un antisemitismo: Hannah Arendt había pagado las consecuencias y otros, después de ella, también serían sus víctimas y serían llamados «nuevos antisemitas» por el hecho de apoyar la causa palestina o por vincularse al marxismo, al anticolonialismo o al [342] altermundialismo . Es verdad, como ya hemos dicho, que el discurso del antisemitismo puede surgir del antisionismo. Y más aún cuando este antisionismo se basa en un islamismo radical. Pero para que haya una verdadera correspondencia entre antisionismo y antisemitismo es necesario que la crítica se enuncie en un discurso que recoja los significantes del odio al Judío. La acusación de antisemitismo pierde sentido cuando no se basa en una argumentación sólida. Dicho de otro modo, si el antisemitismo está por todas partes, no está en ninguna, y si todo antisionismo se identifica con un antisemitismo, entonces se corre el riesgo de confundir al que se opone a una política con el que odia a los Judíos, y de dar a entender que apoyar a Israel o su política viene a ser como combatir el antisemitismo. En este dominio, la defensa es tan inútil como el anatema. Poner en la picota al Estado de Israel porque podría no ser más que una invención artificial de Occidente para eternizar el espíritu del colonialismo es tan estéril como ver en él el único horizonte posible para los Judíos de la diáspora: una especie de tierra prodigiosa que encarna la lucha contra la barbarie tercermundista[343]. Los dirigentes de la OLP tomaron conciencia de estas contradicciones, dado que en 1969, en su tercera carta constitucional, definen así el objetivo de su lucha: «Al Fatah no lucha contra los Judíos como comunidad étnica o religiosa, sino contra Israel como expresión de una colonización basada en un sistema teocrático, racista y expansionista.»[344] Es verdad que la comparación de Israel con un Estado racista y colonialista era discutible, como ya he tenido ocasión de señalar, pero los Judíos en general no eran el objetivo de este texto, que tenía el mérito de diferenciar antisemitismo, lucha contra Israel y lucha contra el sionismo. Si el antisemitismo, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser en Europa un tema inconsciente, el negacionismo[345] fue su perpetuación en forma de delirio, un delirio que proyectaba no sólo exterminar por segunda vez a los Judíos mediante el intento de matar su recuerdo[346], sino también negar toda legitimidad al Estado de Israel, que, como es sabido, se alzaba sobre unos cimientos frágiles y discutibles. Poco a poco se producirá, a pesar de lo que aleguen las diferentes cartas constitucionales de la OLP, una confluencia progresiva del negacionismo de la extrema derecha europea y el antisionismo procedente del mundo árabe. Los Judíos, dirán entonces ambas partes, han mentido para culpabilizar a Occidente y posibilitar la fundación de un Estado «criminal» cuyas víctimas son los palestinos. Y así como el colonialismo, a fines del siglo XIX, había sido la plataforma del antisemitismo, también lo será el antisionismo: como si el antisemitismo fuera tan indestructible que pudiera servir a dos causas tan contrarias. La asombrosa historia del negacionismo comenzó en 1948 con Maurice Bardèche, cuñado de Robert Brasillach, hombre de Vichy, antisemita, anticomunista y antisionista. En su forma primitiva, este discurso presenta la historia no sólo invirtiendo los significantes y las causalidades, según el principio de una negación idéntica a la de los genocidas, sino introduciendo además en esta inversión una temática conspiracionista. En otras palabras, en vez de contar los hechos tal como se desarrollaron, los negacionistas empiezan siempre por explicarlos de acuerdo con una interpretación delirante. Por ejemplo, Maurice Bardèche presenta la liberación de Francia en 1944 como un momento desastroso de la historia del país. Mientras que Pétain, dice, quería proteger a los Judíos de una persecución de la que ellos mismos eran responsables, los aliados, en cambio, sumieron a Occidente en el caos: raparon a las mujeres, las violaron, masacraron poblaciones civiles alemanas con bombardeos abominables. Para juzgar a los vencidos, después de haberlos asesinado salvajemente, inventaron en Núremberg un proceso infame que se basaba en testimonios falsos. Así dieron origen al mito del holocausto, verdadera impostura cuyo objetivo era ocultar la realidad del nuevo dominio de los Judíos sobre el mundo[347]. Las tesis de Bardèche no son más que la continuación clásica de las del régimen de Vichy, que luego serán recogidas por los movimientos de extrema derecha, aunque se contradigan. Estas tesis no habrían tenido ninguna incidencia historiográfica si no hubieran sido sostenidas —e incluso inventadas — por otro discurso: el muy curioso de Paul Rassinier, resistente socialista y anarquista, deportado y torturado en Buchenwald en 1943 y que, al cabo de los años, amargado por los fracasos de una vida gris y revanchista, se unió a Bardèche y se adhirió también a esa idea de que la historia escrita por los vencedores no es más que una impostura, una falsificación de la realidad. No sólo decía Rassinier que los comunistas se habían comportado en los campos como asesinos más activos que los nazis, sino que sostenía que nadie había podido constatar en ninguna parte la existencia de las cámaras de gas[348]. Desde entonces se amplió la inversión y el método negacionista se perfeccionó. Todos los testimonios verdaderos fueron desestimados como fabulaciones —tanto los de los Judíos como los de los nazis—, mientras los «expertos» hacían evaluaciones que se esforzaban por demostrar, «pruebas» en mano, que era materialmente imposible proceder a ningún gaseamiento de Judíos[349]. «Para estar al nivel de los medios», escribirá Vidal-Naquet, «era necesario aliarse de hecho y de derecho con los únicos grupos a quienes podía interesar ideológicamente una tesis así: la extrema derecha antisemita, bien de la variedad católica integrista, bien de la variedad paleonazi o neonazi, más una fracción del mundo árabe-islámico en lucha contra Israel por buenas o malas razones.»[350] El movimiento se expandió a partir de 1965, después de la muerte de Rassinier, y en particular cuando Pierre Guillaume, exmilitante de Socialismo o Barbarie, personalidad «perversa y megalómana»[351], fundó la librería La Vieille Taupe[352], que, hasta su cierre, en 1972, será punto de reunión de una secta ultraizquierdista encabezada sobre todo por Serge Thion, especialista en el Sudeste Asiático y sociólogo comprometido con las luchas anticolonialistas. Al igual que Guillaume, se unirá a la extrema derecha después de haber sido despedido en 2000 de su cargo de investigador en el CNRS[353]. En cuanto a Gabriel CohnBendit, militante libertario, se arrepintió muy pronto[354]. Con la entrada en escena de Robert Faurisson, el negacionismo adquirió un talante nuevo[355]. Alumno de Jean Baufret, curtido en la crítica literaria y acostumbrado en su juventud a hacer declaraciones prohitlerianas o a organizar expediciones de castigo contra sus compañeros, Faurisson ha estado obsesionado desde siempre por la conspiración judía y por la censura que practicaban los editores que se negaban a publicar los panfletos de Céline. Deseoso de celebridad y convencido de que todas las vanguardias literarias eran imposturas, empezó su carrera con una interpretación presuntamente psicoanalítica del famoso soneto de las vocales de Arthur Rimbaud que publicó en la revista Bizarre, dirigida por JeanJacques Pauvert. Después de dedicarse a criticar las supuestas incongruencias de Lautréamont, se le ocurrió demostrar, pruebas en mano, que el Diario de Ana Frank era un texto inventado de arriba abajo, y por las mismas razones, dicho sea de paso, que todos los testimonios elaborados por los nazis sobre los campos de exterminio. A partir de 1978 empezó a interesar a los medios mayoritarios por su historia de la inexistencia de las cámaras de gas. Un año después, con ocasión de la emisión televisiva de un serial estadounidense bastante malo, Holocausto, buena parte de la prensa francesa tuvo la ocurrencia de enfrentar, según un supuesto objetivismo basado en el famoso principio del a favor y en contra, a los partidarios y a los negadores del genocidio. Pero Pierre Vidal-Naquet dio un toque de atención a esta insensata iniciativa alegando que aunque un historiador digno de este nombre tenía la obligación de desenmascarar a los falsarios, no debía dialogar con ellos por ningún concepto, para tenerlos al margen de la comunidad de los investigadores. No pensaba lo mismo Noam Chomsky, lingüista respetado y ya célebre en el mundo entero por haber reformado la teoría del lenguaje y rechazado definitivamente las teorías estructurales de su maestro, Roman Jakobson, el lingüista más eminente del siglo XX (y que no compartió nunca sus orientaciones). Revolución nihilista, basada en la idea de una posible universalidad comunicativa del lenguaje, la llamada teoría «generativa» de Chomsky tenía por objeto elaborar la gramática de una lengua como modelo explícito de la misma, separando las secuencias «gramaticales» de las series llamadas «agramaticales». Y para llevar a cabo esta operación de liquidación de todo significado del lenguaje como portador de un inconsciente, reintrodujo en la lingüística un ideal comunicativo rechazado por Saussure: la idea del sujeto intuitivo, surgido de la psicología más conductista, es decir, la más simplista. Con el fin de explicar el fenómeno del lenguaje, la nueva lingüística se basaba en una naturalización del espíritu humano, para construir una gramática de la competencia asociada a una gramática de la actuación, que comprende dos modelos: el de la emisión (hablante) y el de la recepción (oyente). Este planteamiento epistemológico conducirá a la esclerosis total de la disciplina lingüística y a su atrincheramiento en la neuropsicología: «Los primeros estructuralistas», dice Tzvetan Todorov, «estaban inmersos en la pluralidad de las lenguas y eran capaces de citar ejemplos en sánscrito, en chino, en persa, en ruso, en alemán. Pero Chomsky ha sido la negación total y radical de todo esto, dado que él ha trabajado en todo momento con el inglés, es decir, con su lengua nativa. Aun cuando ha sido un buen especialista de lo que hace, su influencia ha resultado desastrosa, ya que ha redundado en una esterilización impresionante del campo de la lingüística.»[356] A petición de Serge Thion, Chomsky apoyó a Faurisson en un escrito que sirvió de prefacio (y por lo tanto de aval) a una nueva publicación negacionista de este último en la que los Judíos eran acusados de inventar su propio exterminio. Hijo de un eminente profesor de lengua hebrea, Chomsky no careció de valor a la hora de denunciar los estragos que causaba el colonialismo y el imperialismo estadounidense, en un contexto en que la mezcla de antisionismo y antisemitismo era particularmente explosiva. Sin embargo, después de inventar una teoría de la cognición que vaciaba la subjetividad humana de toda forma de relación significativa con la lengua y el lenguaje, confundía el análisis político con la moral y rechazaba todo lo que pudiera parecerse a un orden simbólico. Asimismo, se negaba a jerarquizar los grandes sistemas de gobierno inventados por los seres humanos. Metiendo en un mismo saco el nazismo, el comunismo y el capitalismo, apenas hacía diferencias entre el primer sistema, que se basaba en la producción industrial de cadáveres, el segundo, que era la corrupción de un ideal emancipador, y el tercero, que se centra en el beneficio y la comercialización de los sujetos[357]. Y arremetía contra el último, que en su opinión era más criminal que los otros dos, dado que era de las democracias obligadas a ser «morales». Este arte del comparatismo deductivo había llevado a Chomsky a denunciar los «baños de sangre» causados por los países occidentales entre los oprimidos del mundo entero y a compararlos con los del Archipiélago Gulag[358], con objeto de relativizar los efectos devastadores del genocidio practicado en Camboya por los jemeres rojos[359]. Asimismo, y basándose nuevamente en su teoría del lenguaje, comparaba sin cesar, estableciendo correlaciones ilegítimas, lo que no puede ser comparado —ni debe serlo—, y luego se asombraba de las críticas que se le dirigían y en las que veía una «conspiración», francesa las más de las veces. Hablando de su compromiso, explicaba en 1983 que la política de su país le parecía aterradora, añadiendo a continuación que la política de todos los Estados del mundo le parecía igual de espantosa. Y, sin darse cuenta de sus incongruencias, afirmaba: «Supongamos que un intelectual alemán hubiera escrito en 1943 unos artículos sobre atrocidades cometidas por ingleses, estadounidenses o judíos; aunque hubiera sido exacto lo que decía, no nos habría impresionado gran cosa.»[360] En nombre de la libertad de expresión, y para proteger a Faurisson de eventuales «persecuciones» por parte del Estado francés, tachado de liberticida, Chomsky avaló el negacionismo admitiendo además que no había leído el libro al que prestaba su apoyo[361] y en el que el autor, una vez más, aseguraba que las cámaras de gas no existían porque no existen. Y presentaba como prueba el hecho de que todos los deportados volvieron de los campos (sic) y de que los testimonios de los nazis —sobre todo el del médico de las SS Paul Kremer— habían sido inventados de arriba abajo por los aliados, al igual que el Diario de Ana Frank, la autobiografía de Rudolf Höss y el informe de Kurt Gertein[362]. Y, como es lógico, Faurisson encontraba un placer maligno señalando los errores de los furibundos partidarios de una revisión de la historia de la cuestión judía, consistente en hacer que los textos del pasado digan cualquier cosa. Así, con gran júbilo por su parte, denunció el disparate cometido por un representante regional de la LICRA que había protestado ante el gobierno de Francia a causa de la emisión televisiva de El mercader de Venecia de Shakespeare: «No sólo es esta obra de un carácter tal que incita al odio antisemita», subrayaba el representante de la LICRA, «sino que el realizador, Jean Le Poulain, con su puesta en escena y su forma de interpretar el papel de Shylock, ha acentuado el carácter antisemita de esta obra que se emitió a una hora de gran audiencia». Le Poulain, acusado de antisemitismo, respondió amenazando con presentar una demanda contra la LICRA, señalando que su interpretación del personaje shakespeariano tendía, por el contrario, a expresar la soledad y la desesperación de un hombre abandonado, repudiado por el racismo y el odio[363]. Sabemos que con esta obra, escrita entre 1594 y 1597, en una época en que la reina Isabel I había restablecido cierta tolerancia hacia los Judíos conversos refugiados en Inglaterra, Shakespeare puso en escena, en un contexto veneciano lleno de conflictos y tensiones entre comunidades, una lucha a muerte entre cristianos y Judíos que acababa con la derrota de Shylock, usurero sublime y feroz que había exigido de su alter ego Antonio, cristiano melancólico, que su deuda le fuera satisfecha con una libra de carne. Pero esta derrota, que mostraba la crueldad del antijudaísmo cristiano, era también el triunfo de la razón sobre la venganza y del amor sobre la codicia. Héroe ambivalente y torturado, Shylock encarnaba la posición del Judío europeo de fines del siglo XVI, obligado a una doble identidad de perseguidor y perseguido: personaje orgulloso de su fe que desprecia la de sus opresores y que, con sus quejas, ponía un rostro humano a la alteridad judía, entre la búsqueda identitaria y la emancipación: «¿Es que un Judío no tiene ojos? ¿Es que un Judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones? ¿Es que no está nutrido de los mismos alimentos, herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo verano y por el mismo invierno que un cristiano? Si nos pincháis, ¿no sangramos? Si nos cosquilleáis, ¿no nos reímos? Si nos envenenáis, ¿no nos morimos? Y si nos ultrajáis, ¿no nos vengaremos? Si un Judío insulta a un cristiano, ¿cuál será la humildad de éste? La venganza.»[364] Faurisson disfrutaba con la ceguera de quienes denunciaban un antisemitismo imaginario, acusándolos de querer «instaurar una policía del pensamiento». En cuanto a la inconsciencia de Chomsky, que estaba convencido de que en los años setenta se había restablecido en Francia una censura digna del antiguo régimen, es tentadora la idea de interpretarlo como un patinazo. Pero no lo es: Chomsky no lamentará haberlo hecho e incluso tendrá la desfachatez de hacerse pasar por una víctima del mundillo intelectual francés, adoptando una postura idéntica a la de Faurisson e incluso acusando al Estado de Israel de negacionista[365]. Sin estar pese a todo poseído por el autoodio judío, Chomsky era indiferente a todas las reflexiones de sus contemporáneos sobre la cuestión. Sentía un profundo respeto por su padre, que lo había iniciado en la lengua hebrea, pero cuyos estudios consideraba poco serios[366], amaba a su madre y se sentía totalmente judío. Pero no perdonaba a su país que lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima, un acontecimiento que lo traumatizó en la adolescencia, e incluso odiaba a la Europa continental por haber engendrado el genocidio de los Judíos. Despreciaba todo lo que procedía de aquel lugar maldito y prefería prestar atención a otros continentes. Juzgaba ridículos a los filósofos de la Escuela de Frankfurt, el psicoanálisis le parecía una idiotez, tenía a Freud por un charlatán y pensaba que el cine de Hollywood era de pacotilla. Además, desde los años setenta no dejaba de poner en la picota al surrealismo, al dadaísmo, al estructuralismo, al existencialismo, a la fenomenología y a todos los pensadores franceses que habían tenido una acogida triunfal en los departamentos de literatura de las universidades estadounidenses[367]. No encontraba palabras lo bastante duras para condenar su «impostura», convencido además de que la universidad francesa estaba poblada por analfabetos predarwinianos, ignorantes de su historia y de la filosofía alemana[368]. «Intocable e inmune a la crítica», dice Pierre Vidal-Naquet, «ignorante de lo que había sido el nazismo en Europa, envuelto en un orgullo imperial y en un patrioterismo a la americana digno de esos “nuevos mandarines” que él mismo denunciaba en otra época, Chomsky acusaba de liberticidas a todos los que no pensaban como él.»[369] Convencido de haber puesto el dedo en la llaga de «la tremenda censura» del gobierno francés y de haber descubierto que en Francia no había derechos civiles, arremetía contra la «vida intelectual francesa», contra sus medios informativos, sobre todo los de izquierdas, contra sus revistas y contra uno de sus principales historiadores, Pierre Vidal-Naquet, afirmando, en el prefacio del libro que no había leído, que Faurisson tenía todo el derecho del mundo a ser discutido por la comunidad de los investigadores galos: «Como ya he dicho, no conozco bien sus trabajos. Pero por lo que he leído, en gran parte a causa de la naturaleza de los ataques que se le dirigen, no encuentro ninguna prueba capaz de apoyar esas conclusiones. No encuentro ninguna prueba creíble en los documentos que he leído relacionados con él, ni en textos publicados ni en correspondencias privadas. Hasta donde puedo opinar, Faurisson es una especie de liberal apolítico». Poco después dudaba del antisemitismo de Faurisson. En el mismo texto, Chomsky, que a pesar de todo no dejaba de criticar la ausencia de derechos civiles en Estados Unidos[370], se jactaba de los méritos de la primera enmienda de la Constitución de aquel país, porque impedía que se persiguiera el negacionismo: «En Estados Unidos, Arthur Butz (que podría considerarse el equivalente estadounidense de Faurisson) no ha sido víctima de los ataques despiadados que se han lanzado contra Faurisson. Cuando los historiadores revisionistas (noholocaust) celebraron un simposio internacional hace unos meses en Estados Unidos, no tuvieron que vérselas con nada parecido a la histeria que ha rodeado en Francia el caso Faurisson.»[371] Para comprender el motivo de esta actitud tan exagerada, consistente en afirmar que Faurisson era no sólo una víctima de la intelectualidad francesa, sino también un autor más serio que la mayoría de los pensadores franceses del siglo XX, hay que leer el comentario que hizo sobre este asunto el mejor discípulo de Chomsky, el físico belga Jean Bricmont, autor, junto con Alan Sokal, de una obra dedicada a las supuestas «imposturas» de la intelectualidad francesa[372]. En un artículo publicado en 2008, y deseoso de resumir «objetivamente» la polémica, también él valoraba la posición de Faurisson subrayando que «su investigación era más de carácter histórico que sociológico o filosófico». Y acusaba a Vidal-Naquet de haber propiciado con sus ataques la difusión de las tesis faurissonianas al tratar de excluir de la escena francesa los argumentos de un «Judío estadounidense anarquista», más idóneo que ningún francés para encarnar los ideales republicanos. Y añadía: «Emplear esa calificación [investigación] no presupone ningún juicio de valor sobre ella. Dado que soy físico, recibo a menudo cartas o informes extravagantes de investigadores “independientes” que tratan de cuestiones de física. Al leer estos escritos no tengo ningún medio que me permita adivinar las intenciones de los autores, pero no veo motivo alguno por el que no deba referirme a ellos como trabajos de física, aunque no tengan ningún valor.»[373] En otras palabras: según el método de la negación y de las comparaciones ilegítimas, Bricmont afirmaba que la cuestión de la existencia o inexistencia del genocidio dependía de un debate científico y que por ello mismo ningún negacionista debía ser excluido del campo de la historiografía. Bricmont ya se había manifestado sobre el mismo tema en el año 2000 al prologar un libro de Norman Finkelstein en el que se expresaba, bajo la forma de concesión retórica, la voluntad de incluir en el campo de la historiografía a uno de los negacionistas más temibles del mundo anglófono, David Irving: «Por innobles que sean las opiniones y motivaciones de sus autores», decía Finkelstein, «la literatura negacionista no está totalmente exenta de interés. Deborah Lipstadt acusa a David Irving de ser uno de los negacionistas más peligrosos (recientemente ha perdido un juicio promovido por él mismo por esta afirmación y otras del mismo corte). Pero Irving, bien conocido por ser un admirador de Hitler y un simpatizante del nacionalsocialismo, a pesar de todo ha hecho una contribución “indispensable”, como indica Gordon Craig, refiriéndose a su libro, La guerra de Hitler, aunque descartando sus tesis sobre el holocausto nazi por “estúpidas y totalmente desacreditadas”.»[374] Como se ha visto, el discípulo expresaba en 2008 la misma opinión que su maestro, explicando así el porqué del prefacio al libro de Faurisson. Un negacionista era por lo tanto, según Chomsky, un historiador como cualquier otro. Había que tomarlo en serio. Con su gesto, Chomsky había querido rehabilitar el negacionismo. Evidentemente, es inevitable alegrarse de que haya perdido la batalla, pero creo que tenemos derecho a preguntarnos por la naturaleza del odio que este «Judío estadounidense anarquista» ha sentido siempre por los intelectuales de la Europa continental, judíos o no judíos, y por todos los Estados democráticos, hasta el extremo de instrumentalizar en favor de Faurisson la lucha de los palestinos por el reconocimiento de sus derechos nacionales. Sabemos que los Judíos de Estados Unidos se han definido desde siempre, incluso después de la Shoá, más como estadounidenses judíos que como Judíos estadounidenses. Identificados con la nación estadounidense, a diferencia de los Judíos de Francia, más integrados, participaron en pocas aliyot, pero fueron, en cambio, los mejores defensores del Estado de Israel, mientras estallaban divergencias fundamentales que enfrentaban a conservadores y liberales, a Judíos inmigrantes (o hijos de inmigrantes) y Judíos nacidos en suelo estadounidense[375]. A causa de esto, sólo los creyentes ortodoxos volvieron a la tierra prometida, convencidos de que toda Palestina les pertenecía, según estipulaba la ley de Dios. De ahí el proceso de colonización salvaje, imposible de contener, y que será imitado por otros fanáticos, llegados de los antiguos países comunistas. En este sentido, la actitud de Chomsky era paradójica. Como no se sentía ligado como Judío a la diáspora europea, a la que detestaba, acusaba a los Judíos estadounidenses, de izquierdas y de derechas, de vivir una historia de amor insensata con el pueblo de Israel[376]. En 1967, después de la guerra de los Seis Días y a propósito de la de Vietnam, sostenía, como si fuera una tesis nueva y revolucionaria, que «el recurso a la violencia es ilegítimo salvo cuando está legitimado por la necesidad de eliminar un mal mayor». Y contra Hannah Arendt, a la que reprochaba su «absolutización de la democracia», había afirmado que China era el único país en que había auténtica libertad[377]. Nihilista y relativista, fascinado por los «otros mundos», ajenos al Occidente judeocristiano, se proclamaba unas veces maoísta y marxista, otras antimaoísta y antimarxista, sin sentir por otro lado la menor simpatía, ni siquiera crítica, por el Estado de Israel, toda vez que la compleja cuestión de las relaciones entre judaísmo, judeidad, sionismo, antisemitismo y antisionismo apenas tenía sentido para él. Chomsky estaba básicamente contra todo y sólo la protesta siempre moralizante contra esto, aquello y todo lo contrario encontraba gracia a sus ojos de lógico de la insignificancia. Así, unas veces decía que Hamas estaba más dispuesto a las negociaciones que Estados Unidos e Israel y otras que era al revés. Unas veces afirmaba que los palestinos debían abandonar su aversión a Estados Unidos y otras les aconsejaba que no cedieran nunca en nada. Y lo mismo se mostraba favorable a la creación de un Estado binacional como a la creación de dos Estados; y en última instancia nunca tomaba partido por una solución viable al conflicto palestino-israelí. Israel era en su opinión unas veces una tierra donde reinaba el apartheid, otras un simple peón instrumentalizado por Estados Unidos, otras un país receptivo donde él podía debatir democráticamente con sus amigos de extrema izquierda sobre las matanzas cometidas, en nombre de la democracia, por los estadounidenses y los israelíes. En el fondo, la cuestión judía no interesaba a Chomsky, salvo cuando se trataba de apoyar a Faurisson, para demostrar así que Francia —y con ella la Europa de la Ilustración— era a la vez antiamericana, reaccionaria, antisemita y antidemocrática, puesto que había dado lugar a tres plagas: el Gulag, la Shoá y el capitalismo. A partir de los años noventa, y a medida que fracasaban las tentativas de paz en Oriente Próximo, a pesar de los acuerdos de Oslo y de las fructíferas negociaciones entre Yasser Arafat y Yitzak Rabin[378], el negacionismo se ha ido extendiendo en el mundo árabeislámico, a causa del auge del islamismo radical en la región y del paulatino reemplazo de la OLP y Al Fatah por Hamas[379]. De ahí el éxito del libro del filósofo Roger Garaudy[380], antiguo deportado y exestalinista convertido al islamismo, Los mitos fundacionales del Estado de Israel. El objetivo del autor era denunciar «la herejía del sionismo político, que consiste en sustituir el Dios de Israel por el Estado de Israel, imbatible portaaviones nuclear de los provisionales amos del mundo: Estados Unidos»[381]. La obra estaba llena de citas, no siempre completas, destinadas a hacer comprender a los lectores que el autor era una víctima de Occidente, tolerante con todas las religiones no integristas, heredero del gaullismo y denunciador de la ingente conspiración mediante la que los Judíos desjudaizados de la diáspora y sus cómplices sionistas habían hecho creer en la existencia de las cámaras de gas. De este modo, el negacionismo, aliado con el antisionismo y el islamismo, ha pasado a ser una fuerza política con la que también se ha aliado Faurisson, hasta el extremo de convertirse en actor grotesco, al lado del humorista Dieudonné Mbala Mbala y otros tránsfugas de la ultraderecha y la extrema izquierda[382]. El negacionismo procede de la voluntad genocida en la medida en que su discurso tiene por única función negar el exterminio de los Judíos, es decir, borrar su rastro. Es, pues, un intento de proseguir, por medio del discurso, con el ocultamiento de la matanza. Es consustancial al genocidio propiamente dicho porque permite perpetuar el crimen para convertirlo en crimen perfecto: sin dejar rastro, sin recuerdo ni memoria. Además, en virtud de esta misma perspectiva negadora, los jerarcas nazis se tomaron muy en serio la ocultación de su crimen, incluso a costa de organizar su propio suicidio. A diferencia de los generales japoneses que se suicidaban sin ocultarlo y de acuerdo con el ritual feudal del harakiri, para que el pueblo pudiera revivir la derrota de la que se sentían responsables, Hitler y sus secuaces dieron instrucciones para que después de la aparatosa escena del búnker hicieran desaparecer sus cadáveres —es decir, el rastro de su suicidio—, una forma de pervertir el acto suicida de tipo sacrificial. Si el negacionismo es la continuación del genocidio por otros medios, es comprensible que algunos Estados —Alemania, Austria, etc.— hayan concebido la idea de instituir una ley que permita condenar explícitamente su negación, en la medida en que ésta podría ser una incitación a la continuidad del espíritu genocida. La ley Gayssot[383], introducida en el código penal francés en 1990, y muy diferente, por su objetivo, de la ley Pleven de 1972, sobre la incitación al odio racial, apuntaba igualmente a resolver el problema del antisemitismo por la vía jurídica, pero con peligro de que el legislador cargue con la responsabilidad de zanjar una cuestión que no depende del derecho, sino del trabajo intelectual. Y aunque permite acusar y condenar a los autores de libros o de declaraciones negacionistas, hay que señalar que éstos —Robert Faurisson y Paul Rassinier— ya habían sido condenados por falta moral y en virtud del artículo 1382 del código civil[384]. Como muchos intelectuales y juristas, estoy en contra de esta ley, que dio lugar a otras leyes de nefasto recuerdo[385]. Es verdad que ha permitido prohibir en Francia la difusión de libros negacionistas. Pero al hacer un delito del negacionismo, se limita la libertad de quienes quieren combatirlo por escrito y que se arriesgan mientras tanto a ser acusados a su vez de tolerancia hacia el negacionismo. Quiero decir que, en este dominio, cuanta más libertad de expresión haya, más eficaz será la lucha contra la abyección. En los países donde no existen estas leyes, la situación no es muy diferente de la de Francia. Ninguna propaganda negacionista ha obtenido nunca la menor legitimidad en ninguna institución universitaria: los negacionistas se reúnen solos, como una secta, estén protegidos o no por los regímenes que promueven oficialmente el negacionismo[386]. En este sentido, ni Chomsky ni Bricmont se han salido con la suya. La libertad de expresar opiniones de este jaez existe en diversos grados en los Estados de derecho, pero cada Estado ha dictado leyes que restringen esta libertad: mucho más en Europa, lugar del exterminio, que al otro lado del Atlántico[387]. Pero para que esta libertad exista incondicionalmente, es necesario que la ley no sustituya a la libertad de expresión, que sigue siendo el mejor recurso, el más ilimitado y el más racional, para contrarrestar el efecto de las opiniones negacionistas, y en consecuencia antisemitas. Con el crecimiento del negacionismo han aparecido otras formas de negación e incluso se han multiplicado en la vida pública francesa. Lo testifican las declaraciones de Raymond Barre en una entrevista de France Culture, realizada por Raphaël Enthoven y emitida el 1 de marzo de 2007. Político centrista respetado por todos y jefe de un gobierno de derechas entre 1976 y 1981, Raymond Barre no tenía nada de negacionista delirante, nada en común, digamos, con ningún joven argelino traumatizado por la violencia de la guerra. Nació en 1924, en el seno de una familia de comerciantes católicos afincados en Saint-Denis, en la Isla de la Reunión, donde pasó su infancia. Era jovial, culto, inteligente, desbordaba elegancia y nada en su actitud permitía imaginar que pudiera estar poseído, sin ser consciente de ello, claro, por una forma de pasión antisemita: la normalidad misma. Sin embargo, el 3 de octubre de 1980, tras un atentado criminal[388] en una sinagoga de la calle Copernic de París, hizo una declaración pasmosa cuyo significado no podía escapar a nadie en el país más freudiano del mundo: «Este odioso atentado», dijo, «ha querido golpear a los israelitas que acudían a la sinagoga y ha golpeado a franceses inocentes que pasaban por la calle Copernic.»[389] Durante veintisiete años se mantuvo en el olvido el salvajismo de esta frase, que había irrumpido en el discurso de un primer ministro ofuscado por el horror de un acto terrorista. La clase política quiso creer que se trató de un desliz inocente sin mayores consecuencias. Y hete aquí que el 1 de marzo de 2007 Raphaël Enthoven pidió al interesado, que moriría unos meses más tarde, que recordara aquel acontecimiento. Se quedó estupefacto al oír que el anciano, por lo general hombre razonable, se ponía a elogiar a Maurice Papon, condenado en 1998 por crimen contra la humanidad, y a Bruno Gollnisch, miembro del Frente Nacional, concejal de su municipio y condenado también por declaraciones negacionistas, en aplicación de la ley Gayssot. En cuanto al caso de la calle Copernic, no sólo no se arrepintió de sus declaraciones, sino que las reivindicó: «P: ¿Lamenta haber dicho aquello? »R: No, recuerdo perfectamente el clima en que lo dije. No olvide que en la misma declaración dije que la comunidad judía no puede separarse de la comunidad francesa. Cuando se cita, hay que citar por entero. Y la campaña que hizo el lobby[390] judío más vinculado a la izquierda se debía a que estábamos en un clima electoral y a mí aquello no me impresionó y pueden seguir repitiéndolo. »P: Pero ¿por qué franceses inocentes? »R: Pues sí, porque eran franceses que iban por la calle y fueron alcanzados porque otros quisieron volar una sinagoga. Los que querían atacar a los Judíos habrían podido volar la sinagoga y a los Judíos. ¡Pero no! Hacen un atentado a ciegas y hay tres franceses no Judíos. Y esto no quiere decir que los Judíos no sean franceses. »P: Sí, pero ¿inocentes? »R: Porque lo esencial de los que cometieron el atentado era castigar a Judíos culpables. »P: ¡Según ellos! »R: Según ellos, naturalmente. Para mí, los franceses no estaban en absoluto relacionados con ese asunto. Además, ninguno de mis amigos judíos —porque los tengo— me ha hecho el menor reproche. He de decir que sobre este asunto pienso que el lobby judío —no sólo en lo que me atañe— es muy capaz de montar operaciones indignas y tengo que decirlo públicamente.»[391] Convencido de que era perseguido por un lobby que no existía más que en sus fantasías, Raymond Barre fue incapaz aquel día de darse cuenta del significado de su propio discurso. Proclamaba su buena fe con toda la sinceridad del mundo. Sin embargo, desde el fondo de su inconsciente, su pasión reprimida se expresaba sin inhibiciones en el sintagma «francés inocente, Judío culpable»[392]. Ningún escritor, ni siquiera el dotado con el mejor humor judío, habría podido inventar un diálogo así. En el orden del análisis textual, estamos ante un verdadero caso de manual. Antes, en la primavera de 2000, se había producido otro caso que había dividido no el mundo político, sino a la comunidad intelectual, hasta el extremo de poner de manifiesto no sólo las pasiones que rodean el conflicto palestino-israelí, sino también la crisis profunda que la atraviesa en lo referente a la cuádruple problemática de la identidad judía, la búsqueda de orígenes y raíces, la obsesión por las listas, heredada de Drumont, y por último la definición de un antisemitismo de tipo nuevo, innombrable, ilocalizable, negado, reprimido, y que relaciona la denuncia del genocidio y la pérdida de la grandeza soberana de la Francia eterna —de su glorioso idioma y su magnífico sistema docente republicano, con sus guardapolvos y su latín— con una franca repulsa por los comunistas equiparados al «ojo de Moscú», por la socialdemocracia, por los progresistas en general, por los antirracistas, por los árabes, por el mestizaje, por la gamberrocracia de los barrios periféricos y por la vulgaridad pequeñoburguesa. Homosexual declarado, identificado por voluntad propia con el barón de Charlus, con los hermanos Goncourt, con Gobineau o con Charles Maurras, Renaud Camus es autor de una cuarentena de libros para conocedores y es maestro en el arte confesional gracias a unos diarios en los que ha venido expresando, sin rodeos ni censura, sus cóleras, sus caprichos, sus sentimientos íntimos y sus prácticas sexuales. Enuncia así, so pretexto de un buen sentido ingenuo teñido de perversidad aristocrática y falsamente infantil, una serie de declaraciones que presenta como sabios juicios estéticos. En La campagne de France[393] defendía a los «franceses de pura cepa» frente a los inmigrantes y se lanzaba a hacer contabilidad de los periodistas «judíos» que trabajaban en France Culture, aunque alegando que el nazismo y la Shoá le habían producido escalofríos: «Los colaboradores judíos de Panorama[394], de France Culture, exageran un poco, de todas formas: por un lado suelen ser cuatro de cinco en cada programa, o cuatro de seis o cinco de siete, lo que en un puesto nacional y casi oficial constituye una clara sobrerrepresentación de un grupo étnico o religioso establecido; por otro, se hace de manera que por lo menos un programa por semana se dedique a la cultura judía, a la religión judía, a escritores judíos, al Estado de Israel y su política, etc.». Y más abajo: «Los pequeños comerciantes de los barrios periféricos sufren quince o veinte veces seguidas agresiones a mano armada de jóvenes que siempre tienen el mismo origen étnico. Si destacan este detalle y dicen desconfiar de adolescentes o jóvenes de esta procedencia, son tachados de racistas. Y los medios, si acceden a informar de estos hechos, se sienten obligados a no mencionar el origen de los agresores.»[395] Obviamente, estas declaraciones no tenían nada que ver con las que hizo Raymond Barre en fecha posterior. Se trataba, por el contrario, de una forma de hablar totalmente controlada. Camus pensaba sinceramente que había demasiados Judíos entre los cronistas de France Culture y estaba convencido de que los medios ocultaban el hecho de que los jóvenes árabes de los arrabales agredían a los comerciantes. Es esta convicción lo que hay que indagar. Para quien haya conocido el célebre Panorama, la argumentación de Camus no se sostiene. Fanáticos de la literatura y de los debates de ideas, los cronistas de este programa no dejaban de discutir entre ellos, no alardeando de su judeidad ni de ninguna cultura judía, sino analizando durante toda la emisión obras sobre las que estaban en total desacuerdo: Blanchot, Bataille, el nouveau roman, las vanguardias, el feminismo, el surrealismo, la revista Tel Quel, Foucault, la sexualidad, Rank, Freud, Philip Roth, Claude Simon, Sollers, Lévinas, Derrida, Althusser, Reich, Marcuse, Adorno, Arendt, Heidegger, Benjamin, etc. Además, habían adquirido la costumbre de lanzar andanadas de críticas a los invitados. Yo, por ejemplo, recuerdo haber pasado en 1993 alrededor de una hora con aquel estupendo equipo, que organizó, a propósito de mi libro sobre Lacan, un pugilato verbal insólito: al final del programa, uno de los cronistas, totalmente agotado, tuvo que tenderse sobre la moqueta, implorando piedad. Otros autores fueron atacados, igual que yo, con la misma violencia, y no tenían más remedio que defenderse como mejor podían. Que Renaud Camus imaginara que un programa así estuviera dominado por Judíos, hasta el punto de elaborar una contabilidad nauseabunda, significa que, en su sentir, sólo los Judíos, ajenos a la literatura de «cepa francesa», podían reinar en una emisora pública sin ser censurados. Por lo tanto daba a entender que France Culture era una radio judía, una radio que enmascaraba los crímenes de los árabes en los arrabales. La publicación del libro, su retirada y luego su reaparición en los escaparates[396] originó una tormenta en los medios intelectuales franceses, canadienses y estadounidenses[397], de la cual dan fe centenares de debates y artículos. Apoyado por la derecha y la extrema izquierda literarias, por varios periodistas de Libération y de Marianne, así como por investigadores y filósofos conservadores, soberanistas o, en su defecto, libertarios y apolíticos, Renaud Camus fue atacado por otro sector de la intelectualidad, lacaniano, foucaultiano, althusseriano, sartreano, etc., y por la totalidad de los periodistas de Le Monde. Jacques Derrida, Jean-Claude Milner, Bernard-Henri Lévy, Serge Klarsfeld, Jean-Pierre Vernant y Philippe Sollers estuvieron entre los primeros firmantes de un escrito publicado por Claude Lanzmann que calificaba de «criminales[398]» los pasajes de La campagne de France dedicados a la lista de los cronistas judíos[399]. De ahí la furia de los dos principales defensores de Camus: Pierre-André Taguieff y Alain Finkielkraut. Siempre dispuesto a rastrear el antisemitismo en las obras de Spinoza, Voltaire, Marx, Deleuze, Genet, Nietzsche, los comunistas, los maoístas, los trotskistas, los árabes, los musulmanes y los Judíos partidarios de un Estado palestino, el primero adujo que las declaraciones comprometedoras se debían a la «ingenuidad» del autor[400]. En cuanto al segundo, seducido por el esteticismo maurrasiano de Camus, afirmó, en calidad de Judío, que «los grados de filiación nacional», la negativa de Camus a «reconocer el papel de la herencia en la identidad y su dedicación crispada a lo poco que queda de “conocimiento por el tiempo” adquieren otro sentido que el — esencialista, racista, criminal— que ha querido verse aquí precipitadamente»[401]. Este caso no fue en realidad más que el indicio revelador de la reaparición masiva del viejo antisemitismo procedente del mundo de las letras y cuyo negacionismo era la fachada inmunda. Ahora bien, este ascenso del drumontismo en Francia se produjo en un momento en que el populismo de siempre se maquillaba con los remozados colores del Frente Nacional. Invocando a Léon Bloy, cuando en realidad era más bien heredero directo de Drumont, Marc-Édouard Nabe se dedicó en 1985[402] a rehabilitar a los escritores colaboracionistas, alegando que los panfletos antisemitas de Céline tenían un valor literario superior al de sus novelas y que más valía reeditarlos en vez de leer y admirar el Viaje al final de la noche. Dándoselas de ser el hombre más perseguido de Francia y creyéndose probablemente el mayor escritor del patrimonio nacional, durante quince años estuvo denunciando a los Judíos, los homosexuales, los africanos —a los que comparaba con «simios degenerados»—, los transexuales, los blancos, los árabes, el mundillo intelectual, etc[403]. Pero lo más interesante es que en 1999, en un texto en que no aparecía la palabra «judío», Nabe recogía por su cuenta la famosa tesis de que los Judíos son responsables, por culpa de Freud, Marx y Einstein, de la destrucción de la humanidad y, más aún, de la invención de una fábrica de cadáveres: «Tomad a Freud, al innoble Freud, por ejemplo. El que os fascina. El curandero de los Edipos adiposos, el despabilador de los atemorizados, el tercero en discordia de ese espantoso trío de bribones sobre el montón de crímenes del que vivimos sonambulescamente desde hace casi cien años. Marx-Einstein-Freud: trípode maldito tan metido en nuestra repostería íntima que hoy ya no podemos calcular su veneno sin sentir sudores. Toda la mierda ha salido de estos tres anos, no nos engañemos: ¡la cagada total, los veinticinco centímetros marrones! Puede que algún día lleguemos a imaginar lo que habría podido ser el siglo XX sin estos Hermanos Marx de la depresión. La bomba, el complejo, lo social: ¿qué más podría soñarse para destruir un universo?»[404] Diez años después, Nabe rizó el rizo con motivo de unas declaraciones sobre Barack Obama que ponían de manifiesto que sus resortes son los mismos que los de sus congéneres: «Durante toda su campaña Obama ha reiterado su apoyo continuo a Israel. Quiere una Jerusalén israelí y tropas de refuerzo en los santos lugares ocupados por los sucios palestinos… ¡Todo por Israel! El 78% de los Judíos yanquis ha votado por él. Podemos confiar en ellos: no habrían elegido a un negro si no hubieran estado seguros de que es su hombre […]. Si han llegado a elegir a un negro es que los yanquis ya no saben qué hacer… Obama no ha sido elegido porque fuera negro, sino porque los blancos que tienen el poder se han dado cuenta de que promoviendo a un negro, Estados Unidos podría correr un tupido velo sobre sus marranadas y volver a estar en cabeza. Su imagen estaba tan ennegrecida por sus crímenes que hacía falta un negro para limpiarla. Obama ha blanqueado Estados Unidos.»[405] Ahora entendemos que como Estados Unidos está dominado por los Judíos, sus ciudadanos han elegido, no a un negro auténtico, sino a un «negro blanqueado», un mestizo, el único capaz de rejudaizar Estados Unidos en beneficio del sionismo. Mientras el negacionismo pasaba a ser la comidilla de los historiadores del mundo entero y se extendía como una mancha de aceite por el mundo árabe, muchos sionistas se dieron cuenta de que el sionismo no era ya una respuesta a la cuestión judía. Así nació el postsionismo, basado en el modelo de la posmodernidad. Puesto que no querían adherirse a los grandes relatos del origen —ley del regreso, vocación israelocéntrica, etc. —, algunos intelectuales judíos israelíes se volvieron cada vez más críticos con el nacionalismo de sus gobernantes. Sabían que tarde o temprano tendrían que preguntarse si un Estado podía calificarse de judío a pesar de ser laico, es decir, equiparable a los demás Estados democráticos y por definición imposible de reducir a la judeidad, por muy separada que se halle ésta del judaísmo. A esta esfera de influencia se unió la brillante escuela historiográfica israelí que se llamó de «los nuevos historiadores»[406]. Cuando falleció Pierre Vidal-Naquet, en el verano de 2006, muchos le rindieron homenaje al lado de Stéphane Hessel, antiguo resistente y uno de los redactores de la Declaración Universal de 1948, y de los dos grandes representantes de la causa palestina: Leila Shahid y Elias Sambar[407]. En el momento del negacionismo faurissoniano, y tras los pasos de la tesis que denunciaba el «nuevo antisemitismo», apareció en Francia una forma de revisionismo de la que ya he hablado y que consistía en considerar antisemita todo discurso que ponía en tela de juicio la política israelí y toda tentativa de enfocar la cuestión judía de otro modo que mediante la adhesión a un sionismo idealizado, como si el Estado de Israel se hubiera vuelto, con la memoria de la Shoá, el único referente identitario posible para los Judíos de la diáspora: una conminación a la fusión[408]. Desde este punto de vista, el sociólogo Shmuel Trigano acuñó, junto con Muriel Darmon, el neologismo «alterjudío», para designar al mal Judío, oveja negra y descarriada a la que negaba toda pertenencia a la identidad judía, a la historia judía, al pueblo judío: Judíos prescritos, en cierto modo, indignos, irrecuperables y que había que desterrar del orbe de la judeidad. La denominación tenía claramente por objeto estigmatizar a todos los que criticaban la política israelí, a fin de mezclarlos con quienes negaban a Israel el derecho a existir y la realidad del genocidio. Trigano situaba entre los «alterjudíos» a personalidades que no tenían nada que ver entre sí: Judíos franceses de derechas, de izquierdas, de centro, periodistas, escritores, directores de periódico, filósofos, intelectuales y por último los historiadores israelíes «postsionistas», cuya heterogeneidad posicional no hacía falta exponer. Todos eran acusados de querer satanizar a Israel. En resumen: Trigano, como Renaud Camus, Nabe y muchos otros, no parecía darse cuenta de que el solo hecho de contar a los Judíos —y por lo tanto de «elaborar listas»— los insertaba en la línea de la herencia drumontiana[409]. Entre los más estigmatizados figuraba el sociólogo Edgar Morin, que en 2002 había firmado, junto con Danielle Sallenave y Sami Naïr, un artículo contra la política israelí en el que subrayaban que les «costaba imaginar que los Judíos de Israel, descendientes de víctimas de un apartheid llamado gueto, guetificaran a los palestinos. “El oprimido de ayer, el opresor de mañana”, decía Victor Hugo […]. La conciencia de haber sido víctima es lo que permite a Israel convertirse en opresor del pueblo palestino. La palabra Shoá, que singulariza el destino judío de víctima y trivializa todos los demás (el del Gulag, el de los gitanos, el de los negros esclavizados, el de los indios de América), pasa a ser la legitimación del colonialismo, el apartheid y la guetificación de los palestinos»[410]. Es verdad que el texto adolecía de ciertas exageraciones, aunque la referencia a Hugo fuera justa. Cometía también el error de arremeter contra los «Judíos de Israel» en su conjunto y no contra la política del Estado, olvidando que ésta era criticada con frecuencia por los Judíos israelíes. Pero no merecía concitar tanto odio. Y, sobre todo, no contenía ninguna declaración antisemita. Los autores, sin embargo, fueron denunciados ante los tribunales por «difamación racial» por las asociaciones France-Israël y Abogados Sin Fronteras. Así pues, unos Judíos denunciaban a otros Judíos, para alegría de los antisemitas y otros negacionistas que no podían sino aplaudir a esta policía del pensamiento, esta nueva caza de brujas. Con el mismo talante se publicó en 2007 un curioso Diccionario del antisemitismo, dedicado a revisar la historiografía llamada ortodoxa y a señalar por fin a los auténticos antisemitas que pueblan el planeta. Fundador del llamado «Círculo de zetética»[411], el autor, Paul Éric Blanrue, periodista, pretendía desenmascarar redes, conspiraciones, imposturas o relaciones consideradas «peligrosas» o capaces de desnaturalizar el poder político[412]. Ofrecía además una «lista» de más de quinientas personalidades consideradas antisemitas, cuyos nombres, según él, habían sido ocultados por la historia oficial. Incluía sobre todo, dedicándoles largos apartados, no sólo agentes o pensadores de todos los países y de todas las épocas —que no eran en absoluto antisemitas—, sino también escritores a los que acusaba de haber presentado personajes dudosos en sus obras. En esta lista, al lado de Hitler, Goebbels, Céline o Rabatet, encontrábamos los nombres de Moisés, Tácito, Beaumarchais, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Spinoza, Diderot, Voltaire, Sade, Dumas, Baudelaire, Marx, Freud, Proust, Deleuze, LéviStrauss, Gandhi, Clemenceau, Philip Roth, Salvador Allende e incluso el escritor francés Pierre Assouline, por haber escrito en su biografía de Marcel Dassault que éste dijera sin rodeos: «Con dinero se consigue todo.»[413] En el prefacio, escrito en un tono muy «zetético», Yann Moix, escritor y periodista, denunciaba a su vez a los autores culpables: «Estoy muy orgulloso: mi escritor favorito, Charles Péguy, no figura en esta Antología. Cuando vemos la cantidad de personalidades que aparecen en estas páginas y que han hecho, durante toda su vida o una sola vez en el curso de su existencia, declaraciones abyectas contra los Judíos, su caso resulta demasiado inusual, singular, excepcional, para ser señalado.»[414] Después de hacerse el fiscal de presuntos antisemitas, Blanrue hizo gala de un antisionismo violento. En 2009, deseoso de desenmascarar a los responsables del gran «desbarajuste de la República» en beneficio de las camarillas judías estadounidenses e israelíes, se adhirió a las tesis de Thierry Meyssan, ejemplificadas en un bestseller, La gran impostura[415], que negaba la realidad de los ataques terroristas contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Arremetiendo contra los Judíos y su nefasta influencia, Blanrue aspiraba a incluirse en la misma órbita que dos autores académicos estadounidenses, John Mearheimer y Stephen Walt, que habían demostrado el papel del lobby proisraelí en la política neoconservadora de Estados Unidos. Los dos, sin embargo, habían recibido las pullas de Chomsky, que les reprochaba no haber ido suficientemente lejos en el análisis de la influencia del sionismo en Estados Unidos… Después de haber fantaseado que Francia estaba sometida a una auténtica dictadura intelectual, el lingüista había acabado convenciéndose de que ningún sector de la sociedad civil estadounidense escapaba ya a la influencia del sionismo[416]. En realidad, Blanrue, más chomskyano que Chomsky, inventaba un presunto discurso judío contra Occidente que no era inversamente proporcional al presunto discurso antisemita cuya génesis había atribuido a la práctica totalidad de escritores, pensadores y agentes políticos de la cultura mundial: de Moisés a Philip Roth, pasando por Freud, De Gaulle y Shakespeare. Es verdad que estos libros no alcanzan nunca el reconocimiento universitario, como tampoco los de los negacionistas. Y que la prensa en general, como por otra parte los editores y los distribuidores, suelen ser prudentes al respecto. Pero esto no impide que entre 2001 y 2009, un período en que, tras la destrucción del World Trade Center, la histeria interpretativa sustituyó al análisis crítico, la «zetética» se reflejara en las tesis aberrantes de algunos autores totalmente integrados en la comunidad investigadora. A fuerza de ver antisemitismo donde no lo hay, se acaba siempre, a base de inversiones perversas, por proyectar en los Judíos las conspiraciones o discursos imaginarios que se habían creído descubrir en aquellos a quienes se había puesto la etiqueta de infames. «La pasión antisemita», decía Sartre en 1946, «se adelanta a los hechos que deberían engendrarla, va a buscarlos para alimentarse de ellos […]. El antisemitismo no es sólo el goce de odiar, sino que procura placeres positivos.»[417] De buena gana añadiría yo que esa pasión no tiene necesidad de objeto para existir, en la medida en que es pulsional y está traspasada por el deseo de la muerte radical de uno mismo y del otro. Entre los propios Judíos se traduce bien por una tentativa de abolir una judeidad que se tiene por vergonzosa, bien, por el contrario, por una revalorización arrogante de la condición judía. Y cuando la situación se presta y la pasión da lugar a un movimiento político, el resultado no puede ser peor. Como es puro goce, esta pasión no desea otra cosa que ella misma y ésa es su fascinación, que puede proporcionar al delator que no tiene nada que denunciar el placer de gozar de su propia manía acusadora. Por eso mismo, cuando una persona se deja arrastrar por ella, corre peligro de sostener sobre la cuestión judía un discurso parecido al que pretende criticar. En otras palabras, y como bien dijo Pierre Vidal-Naquet acerca del negacionismo, siempre es posible presentar interpretaciones de textos, relatos o investigaciones críticas con el aspecto de la verdad —hasta el extremo de llegar a seducir a los lectores por su lógica—, pero que son puros inventos, totalmente carentes de validez. En lo referente a los detalles, estas ficciones no son siempre falsas y a veces incluso se basan en fuentes auténticas o se fundamentan en referencias fidedignas, pero una vez que se completan, el conjunto es puro engaño y pura ilusión. Fenómeno mundial, el negacionismo ha adquirido en Francia, con Faurisson y otros dementes literarios, un carácter tan delirante como devastador. Pero ha sido asimismo en Francia donde este mismo negacionismo se ha combatido con una fuerza que no se ha dado en ningún otro lugar: «Donde crece el peligro», decía Hölderlin, «crece también la salvación». 7. FIGURAS DE INQUISIDORES Siempre he pensado, como he dicho en otra ocasión, que cierta forma de odio a la idea revolucionaria —la de 1789— puede compararse con cierta forma de odiar a los Judíos[418]. Además, durante todo el siglo XIX, el discurso contrarrevolucionario tuvo en todo momento por corolario la temática del contubernio judeomasónico[419]. Y cuando el antisemitismo pasó a ser un movimiento político y luego literario, el odio se volcó tanto sobre los Judíos como sobre quienes los habían emancipado. Desde la década de 1930, con el ascenso del nazismo y del fascismo en Europa, los Judíos volvieron a ser objeto de discriminación, una política que prosiguió durante el régimen de Vichy: la policía francesa los entregaba al ocupante nazi, mientras los intelectuales eran bien colaboracionistas y antisemitas (Louis-Ferdinand Céline, Lucien Rebatet, Robert Brasillach, Pierre Drieu la Rochelle, etc.), bien resistentes comunistas, gaullistas o socialistas (Louis Aragon, Paul Eluard, Jean Paulhan, Jean Cavaillès, Georges Canguilhem, Marc Bloch, etc.). Los restantes mantuvieron una postura crítica (Jean-Paul Sartre, André Gide, André Malraux, etc.) sin comprometerse con la Resistencia, física o literariamente. Según este punto de vista, en Francia se representa sin cesar, desde 1894, y con las metamorfosis más inesperadas, el drama inicial del dreyfusismo y el antidreyfusismo. Sabemos que fue el caso Dreyfus lo que dio lugar al sionismo, porque Herzl y Nordau, sus dos padres fundadores, los dos periodistas y escritores, frecuentaban los círculos literarios parisinos. Fernand Braudel señaló en cierta ocasión la extrañeza de esta división estructural tan característica de la excepción francesa. La unidad del país —decía— nunca ha estado asegurada. En consecuencia debe reconstruirse sin cesar, dado que sin ella corre el riesgo de disolverse. La historia de Francia es, pues, la de una batalla interior continuamente recomenzada: protestantes contra católicos, revolucionarios contra monárquicos, comuneros contra versalleses, colonialistas contra anticolonialistas[420]. Ahora bien, sin la Revolución de 1789, que emancipó a los Judíos convirtiéndolos, por primera vez en el mundo, en ciudadanos con igualdad de derechos, ni habría existido el caso Dreyfus ni habría contribuido éste a la aparición de la autoconciencia de la clase intelectual —Zola contra Barrès, Clemenceau contra Drumont—, ni habría podido producirse nunca con tanta vehemencia una batalla tan sangrienta como la que enfrentó a resistentes y colaboracionistas, a De Gaulle y Pétain, a comunistas y fascistas. En otras palabras: la excepción significa no sólo que Francia es capaz de lo mejor y de lo peor —Valmy y Vichy—, sino también que la categoría que se concede en Francia, desde el antiguo régimen, a la lengua, a las palabras, al vocabulario y al léxico es de una importancia crucial. Todo combate en Francia es un asunto literario y ésta es la razón por la que el antisemitismo concierne a la literatura y a la filosofía: hay una lengua del antisemitismo y una estructura de su discurso. Y es igualmente la razón por la que el negacionismo francés, en su versión más delirante y más mediática, ha surgido, como hemos visto, de la cabeza de un profesor de literatura, deseoso, en primer lugar, de interpretar los escritos de Rimbaud y de Lautréamont. Lejos de considerar su lengua como un instrumento de comunicación, los cenáculos franceses —conservadores o progresistasla han valorado siempre convirtiendo su forma escrita en el símbolo de una nación homogénea y luego de la República. De ahí la importancia que se concede no sólo a la Academia, cuyo papel consiste en legislar sobre el «hablar bien» y el «escribir bien», sino también a los escritores y a los intelectuales. Con esta primacía de la lengua fue con lo que tropezó Chomsky en Francia cuando quiso defender la libertad de expresión de un Faurisson sin haber leído sus escritos o cuando quiso oponer a la potencia formal de la lingüística saussuriana una lógica de la insignificancia. No es de extrañar, pues, que la escena de la lucha a muerte se repitiera una vez más con los acontecimientos de Mayo de 1968, cuando la idea revolucionaria volvió a estar de actualidad. Y tampoco es de extrañar que después de este episodio, tan importante para el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, el drama se haya repetido en forma de farsa desde el momento en que la búsqueda de la verdad —con el conflicto palestinoisraelí como telón de fondo— se ha visto sustituida por la injuria, el hostigamiento verbal, la inquisición, el odio: el discurso del antisemitismo en vez de la reflexión sobre la cuestión judía. En suma, la pasión en estado puro. Y como Francia es asimismo, y por razones que ya he expuesto, el único país en que el freudismo ha sido considerado por unos una revolución del espíritu y el lenguaje, a través del surrealismo y la renovación lacaniana, y por otros, a modo de reacción, una práctica ortodoxa que se opone a toda forma de revuelta «edípica[421]», se puede pensar que es bastante lógico que el primer libro violentamente hostil al movimiento de Mayo fuera escrito por dos psicoanalistas ultraconservadores —Bela Grunberger y Janine ChasseguetSmirgel— que en 1969 se impusieron la misión de acusar de «malos Judíos» no sólo a los estudiantes contestatarios, sino a toda la juventud freudiana de Francia que había preferido la enseñanza lacaniana a la de la Société Psychanalytique de Paris (SPP), más ortodoxa y por lo demás muy honorable. Con el seudónimo de André Stéphane, estos dos autores la tomaron con la revuelta estudiantil en una obra titulada El universo contestatario: los nuevos cristianos. Se trataba de un panfleto de una violencia increíble que se proponía explicar que la protesta estudiantil no sólo acarreaba una experiencia concentracionaria —nazi y estaliniana—, sino que además era expresión de un nuevo cristianismo antijudaico, y por lo tanto antisemita, caracterizado por una regresión a la etapa anal. En resumen, los dos miembros de la SPP, obsesionados por el ano, los zurullos y otras materias fecales, pretendían erguirse en inquisidores de las maniobras de unos jóvenes a los que calificaban de terroristas y que, como buenos hitlerianos cristianos, sólo aspiraban a vengar a los árabes de Palestina, humillados durante la guerra de los Seis Días, por el glorioso ejército israelí. Al mismo tiempo atacaban a toda la «modernidad» de una época que según los autores había perdido el sentido del deber, de la obediencia, la familia y la paternidad. Y naturalmente Jacques Lacan, pensador no judío, procedente de un medio cristiano, era señalado como gran responsable de este estado de delicuescencia de la sociedad francesa, junto con su cómplice de antisemitismos, Karl Marx. Por lo que se refería a todos los que participaban en aquella revolución «anal», estaban presentes — desde Jean-Luc Godard hasta Maurice Clevel, pasando por Herbert Marcuse— en tanto que adeptos perversos a un masoquismo primario. Pero Chasseguet-Smirgel y Grunberger no se contentaban con denunciar la presunta estupidez del pensamiento filosófico francés —de Sartre a Foucault—: negaban además la existencia de todo vínculo entre judaísmo y cristianismo para hacer del cristianismo no una religión en toda regla, sino una especie de secta surgida de un cisma y convertida en prototipo de todas las disidencias llamadas antijudías, entre ellas el junguismo y el lacanismo: aquél porque venía de un protestante, éste porque había sido fundado por un católico. Pero ¿qué hacer entonces con las disidencias judías de Freud, los Adler, los Ferenczi, los Rank, los Reich, etc.? ¿Qué hacer con Spinoza y los fundadores de la ego psychology? Los autores se guardaban muy mucho de responder. Y, sin saber que Marcuse era judío, remitían el revisionismo contestatario a los cubos de basura del cisma cristiano. Siempre basándose en el mismo razonamiento, daban una curiosa interpretación de la presunta estructura de lo «cristianocontestatario», subrayando que los cristianos estaban al parecer menos capacitados que los Judíos para tratar su neurosis, en la medida en que su religión, basada en el «cisma» de los hijos, les prohibía resolver su conflicto edípico. En razón de esta filiación, eran doblemente culpables: de su analidad, consecuencia de su espíritu contestatario, y de su antisemitismo, fruto de su cristianismo. Así que era inevitable compararlos —por haberse atrevido a levantar barricadas en el Barrio Latino— con los «profanadores de cementerios judíos»[422]. Dedicaban varias páginas a Daniel Cohn-Bendit, jefe indiscutible, según ellos, del «universo contestatario». Es verdad que los dos psicoanalistas señalaban que el joven era judío. Pero, deseosos de demostrar que toda rebelión derivaba del gran cisma cristiano, explicaban que Cohn-Bendit era anarquista antes que judío[423]. En este punto hacían una interpretación del discurso de Mayo del 68 que luego se repetirá multitud de veces con multitud de variantes. Al señalar que Cohn-Bendit había optado por la nacionalidad alemana, subrayaban que era más alemán que judío[424]. Por lo tanto, los manifestantes que habían ideado la consigna «Todos somos Judíos alemanes» no se identificaban en modo alguno con la judeidad de su dirigente. En el inconsciente de todos, venían a decir los autores, los rebeldes de Mayo se oponían al padre, es decir, al Judío en tanto que prototipo de la religión del padre. También ellos eran antisemitas. De este modo se borraba del libro el principal símbolo del 68. Y eludiendo la palabra anarquía para destacar la referente a la judeidad, ausente de las declaraciones de Marchais, los manifestantes quedaban identificados con la judeidad exiliada, aunque afirmando que no había que confundir a los alemanes con los nazis. Contra toda forma de germanofobia y de antisemitismo, proclamaban, por encima del recuerdo de la Shoá, la necesidad de la reconciliación de Francia y Alemania: se confesaban europeos, antinacionalistas, antipatrioteros e internacionalistas. Tal era su «revuelta contra el padre»: no una degeneración anarquista, terrorista, antisemita, estaliniana o nazi, sino, más sencillamente, la expresión de una aspiración a una sociedad menos rígida, menos caciquil y más abierta a las libertades individuales de las mujeres, los homosexuales, los niños, los locos, los marginados, etc. Esta obra, única en la historia del psicoanálisis francés, recibió réplicas de la mayoría de los psicoanalistas de todas las tendencias, incluidos los de la SPP. Por este motivo se ocultaron los autores tras un seudónimo[425]. Desde que se publicó causó tal indignación que algunos lo rebautizaron L’univers con et stationnaire (el universo gilipollas y estacionario). Anne-Lise Stern publicó en Le Nouvel Observateur una carta titulada «Un lapsus de SS»: «¿Cómo expresar mi sublevación, mi asco, mi sensación de impotencia […]? Muchos colegas psicoanalistas, no de los menores, los comparten pero renuncian a expresarlos, por excelentes razones. Yo no puedo, no debo». Y al final de la carta puso un triángulo con su número de deportada[426]. Michel de Certeau, jesuita e historiador, afirmó: «Una extraordinaria jerga psicoanalítica pone a la sabiduría del fatuo una indumentaria molieresca. Eso le pasa a un libro donde la seriedad de los actores es el motor mismo de lo cómico. Las sangrías y las lavativas se han sustituido por la analidad y la evitación del padre […]. Es realmente fabuloso ser psicoanalista.»[427] Un libro de esta clase habría tenido que ir a parar, lógicamente, a las mazmorras de la historia. Pero no fue así. Pues la fuerza del discurso del odio no cesa de abatirse, con el paso del tiempo, sobre la revuelta estudiantil y, más aún, sobre la famosa consigna «Judíos alemanes», pronto comparada con una declaración «altermundialista», «islamista», «antisoberanista», «antipatriótica y hostil a la nación francesa»[428]. Apoyado por la revista Contrepoint[429], el libro fue aclamado como una obra maestra por Alain Besançon, Jean-François Revel y muchos otros. Y para la reedición de 2004 los autores añadieron un prefacio en el que explicaban que habían sido precursores en la denuncia de la caída de la familia patriarcal y en la de los lacanianos y otros pensadores de los años setenta que habían apoyado a los estudiantes. Subrayaban, además, que habían optado por arremeter contra el islam antes que contra el cristianismo para exponer mejor hasta qué punto la religión de Mahoma se había convertido, más que la de Jesús, en la punta de lanza del antijudaísmo, y en consecuencia del antisemitismo. E invocaban el apoyo que les daban ciertos pensadores de la derecha conservadora: Trigano, Taguieff[430], etc. Sólo el convencimiento de que los Judíos son racialmente superiores a los no Judíos permite explicar que Judíos freudianos que se afirman como tales hayan podido adoptar, en nombre del freudismo y de la identidad judía, los símbolos del antisemitismo y del antifreudismo. Como Anna Freud en 1977, pero por otros caminos, hicieron del psicoanálisis una «ciencia judía» reservada a los «buenos» Judíos, lo que equivalía a desconocer no sólo la cuestión de la judeidad freudiana, sino también la totalidad de los trabajos de los historiadores sobre la judeidad vienesa[431]. Europa central, destruida por el nazismo, no existía en la reflexión de los dos autores, que parecían haber olvidado que Freud era judío, que su doctrina había surgido de la deconstrucción del orden patriarcal y que su concepción de la judeidad, expuesta en el Moisés, era el polo opuesto de este fárrago interpretativo basado en la analidad y el goce del excremento. Este discurso no era, pues, diferente del de los antisemitas, convencidos también ellos de que los Judíos eran, por definición, entusiastas del oro intestinal y de las lavativas. Y de hecho los cristianos ocupaban, en las declaraciones de los dos autores, el lugar atribuido a los Judíos por los antisemitas. Tal es el motivo de que, en el prefacio a la reedición del libro, y a pesar de la atenuación de las declaraciones anticristianas, siga presente la temática de la conspiración jesuítica: a Michel de Certeau, en efecto, se le llamaba de forma peyorativa «el reverendo padre»[432], porque se había atrevido a escribir que el pueblo había tomado la palabra en 1968 como en 1789 había tomado la Bastilla. Cuando conocí a Janine ChasseguetSmirgel, en 1985, para recoger sus opiniones, mientras preparaba el segundo volumen de mi Historia del psicoanálisis en Francia, me llamó la atención que acusara a Lacan y a los lacanianos de haber desviado el psicoanálisis de su esencia judía. Y cuando le señalé que había sido él, y no los freudianos de la IPA, quien había vuelto a poner en circulación, en su escuela, la pregunta por la cuestión judía, acogió la noticia con tono de lamentación. Y como estaba convencida de que entre ella y yo tenía que haber alguna clase de connivencia judía, repuso que los Judíos eran ya minoritarios en la comunidad psicoanalítica francesa, olvidando que siempre lo habían sido y que aquél no era el problema[433]. Entonces, para demostrarme que tenía razón, quiso detallarme el número de Judíos que había en su sociedad, pretendiendo además hacer una selección entre los «buenos» y «malos» Judíos —estos últimos, cristianizados por Lacan— y entre los asquenazíes y los sefardíes, los primeros según ella más nobles que los segundos, que se parecían a los árabes. Después de varios encuentros y cuando, con motivo de una reunión pública, manifesté que ningún historiador debería pasar por alto el tema de la colaboración de los freudianos con los nazis —como tampoco el conflicto entre Jones, Freud y Eitingon—, me respondió: «Quien critica a Jones, critica a Freud, y quien critica a Freud es antisemita». Abandoné la sala en el acto, totalmente estupefacta, no sin haber señalado antes que aún faltaba mucho para que los psicoanalistas estuvieran en condiciones de analizar la historia de su movimiento. Era la primera vez que me acusaban de ser antisemita[434] y que esgrimían, para intimidarme, el símbolo de una judeidad inquisitorial. Tuve entonces la sensación de que en lo sucesivo sería posible recurrir a esta construcción revanchista para arrojar a la cara de cualquiera los seis millones de Judíos exterminados por los nazis. Comenzando por la cara de los propios Judíos. El recurso a la figura del Judío inquisitorial amenazaba con helar de terror la del Judío de la Shoá. Esta mutación era consecuencia de la ampliación de la brecha abierta entre los Judíos de la diáspora y los Judíos territoriales. Es verdad que los primeros no constituían una comunidad homogénea, pero el Estado de Israel se había convertido para ellos en una referencia identitaria innegable. Asimismo, se sentían obligados a «tomar partido» entre el anatema y la apología: los unos hostiles a ese Estado y críticos bien de su política, bien de su legitimidad, mientras los otros establecían con la tierra prometida una relación integradora. En cuanto a los Judíos territoriales, unidos en una nación, eran tan diferentes entre sí, a causa de su múltiple origen y de la oposición entre laicos y religiosos, que les costaba convivir. Aunque ya no criticaban, después de tanto tiempo, la legitimidad de su Estado, no por ello estaban menos divididos en cuanto a la política que había que adoptar ante la guerra perpetua. La cuestión judía, inducida primero por el antisemitismo, lo era ahora por el conflicto entre Israel y el mundo árabe. Consciente de esa brecha, y de los desastres que generaba, me había dado cuenta de que muchos intelectuales franceses de mi generación, y que en algunos casos siguen siendo amigos míos, estaban tomando partido: unos renegaban de la rebeldía de su juventud (y caían en el apoyo incondicional al nacionalismo israelí), otros adoptaban un radicalismo antiisraelí próximo al de Chomsky, llegando incluso al extremo de creer que el islamismo podía ser el vehículo de una nueva liberación: a fuerza de criticar la Ilustración y de reprochar a las democracias occidentales el haber pisoteado los derechos humanos, habían acabado por confundir el ideal comunista con el oscurantismo religioso. Los primeros creían ver en toda crítica del sionismo un antisemitismo más peligroso que el de Drumont y los nazis, mientras que los segundos no dejaban de tratar a los primeros de «filosemitas», pues consideraban que Israel era por su propia naturaleza un Estado colonialista, genocida y racista, olvidando que tenía divisiones internas. Había llegado, pues, la hora de los fiscales y había llegado al mismo tiempo que la de los negacionistas y los enemigos de la Revolución. En consecuencia, comenzó una caza del antisemitismo de una manera muy curiosa, en literatura, en cine, en ciencias humanas, en psicoanálisis y en filosofía. Ya no tenía mucho que ver con el combate necesario contra el antisemitismo, porque quienes pretendían hacer batidas ya no sabían distinguir entre los antisemitas y quienes no lo eran. Los acontecimientos de Mayo fueron la oportunidad para que los jóvenes intelectuales que invocaban tanto la revolución estructuralista como el compromiso anticolonialista, comunista, feminista, maoísta, situacionista o libertario entraran en la escena política poniendo al día las polémicas interpretativas que ya habían sido abordadas tras la Liberación por revistas como Critique y Les Temps modernes. ¿Qué es la modernidad en literatura? ¿Qué es el compromiso? ¿Es posible leer, apreciar y comentar obras de pensadores y escritores antisemitas que delataban a los Judíos, que eran favorables al nazismo o al colaboracionismo? ¿Había que leer el Viaje al final de la noche de Céline a la luz de sus panfletos? ¿O había que ensalzar sus novelas olvidando el resto de su obra, obscena y repugnante, que pese a todo no dejaba de estar presente en sus escritos posteriores al genocidio? Que el antisemitismo sea una pasión o un delirio no es ninguna excusa. Un delirio debe ser escuchado o curado, un delirio antisemita debe ser combatido. Al volver de su temporada en Sigmaringen más loco que nunca, Céline siguió emponzoñando la vida intelectual francesa hasta su muerte, publicando textos cada vez más flojos literariamente y que, en todo caso, tenían ya muy poco que ver con la exuberancia barroca y desesperada de las dos grandes novelas anteriores a los panfletos[435]: «¡Pues bien, hablad entonces de Augsburgo [Auschwitz]!», escribía en 1952, «¡no eran placas granujientas! ¡Era la escabechina total! ¡Todos los pellejos para las lámparas de los AA [SS]! ¡Pantallas y encuadernaciones de piel curtida, flautas, valquirias, sabbaths de Ondinas y hornos de gas! ¡Declaro que yo no tengo la culpa! ¡Ni de mi trasero ni de Augsburgo! ¡Yo no declaré la guerra!»[436] En realidad, a fuerza de acorralar al microbio judío para entregarlo, Céline había ahogado su genio literario en el antisemitismo, hasta el extremo de que sus novelas posteriores a Auschwitz apenas se diferenciaban ya, formalmente, de sus panfletos: eran sencillamente delirantes y este delirio se expresaba con el lenguaje del antisemitismo. Después de Auschwitz, Céline no hará más que corromper su propia escritura, ya destruida por los panfletos. A esta abyección celiniana me gustaría oponer un relato único en su género, Ô vous frères humains, escrito por Albert Cohen después del genocidio y en el que, sin hablar de Auschwitz, describía la humillación que sentía un niño judío de Marsella, el día que cumplía diez años, en 1905, cuando era insultado por un vendedor ambulante, contrario a Dreyfus. Inspirándose en el poema de François Villon, Albert Cohen recoge aquí la idea sartreana de que un Judío se define por el odio que suscita en los demás. Pero, en vez de adoptar una posición fenomenológica, da a entender, con el mismo lenguaje de Céline o de Drumont —y a la manera de un Shylock que hubiera sobrevivido a la catástrofe —, el gran dolor de la condición judía ante un antisemitismo en continua renovación. El Judío de la Shoá contra el Judío inquisitorial: «Muerte a los Judíos Muerte a los Judíos Sucios Judíos Sucios Judíos. Así decía la clara inscripción ante la que yo sabía perdida mi vida […]. El sucio Judío estaba dolido, el sucio Judío tenía la boca entreabierta de desdicha […]. Era un dolor de sucio Judío, incluso de judezno o de judión […]. Antisemitas, almas caritativas, busco el amor al prójimo, decidme, ¿sabríais dónde está el amor al prójimo?»[437] Tales eran los interrogantes de los años 1945-1960, que fueron recogidos, aunque de manera diferente, en Mayo del 68 e incluso en 1980, por los intelectuales franceses: esos a los que Chomsky detestaba. Dos secuencias célebres estructuran esas preguntas que se formulaban alrededor del recuerdo del exterminio: por una parte, cómo escribir después de Auschwitz con las palabras adecuadas[438], por la otra, cómo reinventar un arte cinematográfico capaz de expresar un acontecimiento así sin caer en la simple restitución de unos hechos imposibles de representar. Si se debe a Sartre el haber definido magníficamente la pasión antisemita en relación con la cuestión de la identidad judía, corresponde a Alain Resnais el mérito de haber sido el primero[439] en realizar un documental sobre el exterminio, mostrando el horror en bruto: cadáveres amontonados, esqueletos, supervivientes medio muertos o medio vivos, en suma, algo parecido a lo real del genocidio[440]. Sartre hablaba del Judío, de los Judíos, de la cuestión judía y del antisemitismo sin evocar el exterminio y remitiéndose a Drumont, mientras que Resnais exponía el exterminio en blanco y negro, sin nombrar a los Judíos ni mencionar el antisemitismo: el genocidio de los Judíos se convertía así en el exterminio del hombre mismo en su más grande universalidad[441]. En el texto de Jean Cayrol que acompañaba las imágenes de Noche y niebla[442] no aparecía más que una sola vez la palabra judío. Resnais mostraba, pues, lo que Sartre no nombraba y viceversa. Unos años después, el texto del filósofo y el documental del cineasta formaban un conjunto inseparable. Pero Noche y niebla planteaba además, y por primera vez, un tema que no tardó en ser determinante para los cineastas de la nouvelle vague: François Truffaut, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard. Si se había preguntado cómo escribir después de Auschwitz y cómo pensar Auschwitz, podía formularse legítimamente otra pregunta: ¿en qué condiciones era posible filmar Auschwitz? Y en este contexto Luc Moullet, inspirándose en Fuller, dijo: «La moral es una cuestión de travellings.»[443] En 1961, en un artículo célebre que inició el gran debate sobre las condiciones éticas de un cine nuevo, Rivette atacó violentamente Kapo de Gillo Pontecorvo, primera película occidental en la que, a través de una ficción, se ponía en escena el sistema de campos de concentración. No reprochaba a este honrado cineasta italiano de izquierdas el haber elegido ese tema. Antes bien pensaba que todo podía filmarse o reconstruirse y que en este dominio no había que poner ningún límite al arte cinematográfico. Por el contrario, atacaba la opción estética del cineasta, la forma que había elegido para la película: la muerte se exponía de un modo precioso, en primer grado, con realismo, emoción y buenos sentimientos, como en un folletín cualquiera. Así, tomaba al espectador por testigo de lo que él llamaba una «abyección», es decir, una ausencia de ética cinematográfica que volvía obscena toda la película: «Se ha citado mucho, y casi siempre de un modo ridículo, una frase de Moullet […]. Se ha querido ver ahí el colmo del formalismo… Sin embargo, ved en Kapo el plano en que Emmanuelle Riva se suicida arrojándose sobre la alambrada electrificada. El hombre que en ese momento decide hacer un travelling hacia delante para enfocar el cadáver en contrapicado, procurando que la mano levantada quede exactamente en un ángulo del encuadre final, ese hombre merece el mayor de los desprecios.»[444] En realidad, Godard había dado la vuelta a la proposición de Luc Moullet, alegando no que la moral fuera cuestión de travellings, sino que «el travelling es una cuestión de moral». Para toda una generación de cinéfilos, a la que pertenezco, como Serge Daney y muchos otros amigos míos, esa consigna llevaba consigo un ideal de subversión que volví a encontrar en la aventura estructuralista y después de haberme enfrentado a la cuestión de mi judeidad durante el episodio argelino de las cruces gamadas. En efecto, si la mirada en el cine es el vehículo de una moral y no al revés, eso significa que después de Auschwitz no se puede estetizar impunemente la abyección. En consecuencia, cada gesto cinematográfico debía estar asociado a una ética, a una forma de concebir el mundo y su representación, so pena de caer en la obscenidad[445]. Mayo del 68 fue en realidad un momento en que, para muchos jóvenes intelectuales de mi generación, la cuestión de la adhesión a un ideal revolucionario pasaba más por la pregunta por el lenguaje y las formas que por un compromiso directamente político. Tal es el motivo por el que todo era para nosotros una cuestión de significantes. En el «Todos somos Judíos alemanes» volvía a conjugarse la adhesión a la idea godardiana de que el travelling es una cuestión de moral y de que la herencia de Auschwitz no podía pensarse sin inventar una nueva forma de llamarnos judíos, lo fuéramos o no. Había que oponer una judeidad de la Ilustración no sólo a los antisemitas obligados a enmascararse o a reprimir su antisemitismo, sino también a esa figura nueva del Judío inquisidor, estuviera o no encarnada por un Judío real. En este sentido, El universo contestatario no merecía sino lo que Rivette dijo de Kapo. Pero que la obra hubiera sido escrita por practicantes del inconsciente que hacían del psicoanálisis una «ciencia judía» invocando a Freud, y que éste se instrumentalizara como símbolo de una cohorte de inquisidores que, so pretexto de restaurar la «Ley del padre», se dedicaba a denunciar salvajemente lo más interesante que la judeidad vienesa había aportado al mundo contemporáneo, era ciertamente una extraña paradoja. Había otras preguntas, planteadas ya al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Era concebible, después del exterminio, seguir publicando los textos antisemitas de Drumont, de Rebatet, de Brasillach y muchos otros? Pero, sobre todo, ¿qué hacer con la obra de Martin Heidegger? ¿Podíamos leer Ser y tiempo[446] olvidando el apoyo dado a Hitler y al nazismo por este gran filósofo que no se arrepentía de nada y cuya obra, plagada de referencias secretas al nacionalsocialismo, era de una importancia crucial para la historia de la cultura europea desde el período de entreguerras[447]? Esta obra era de una riqueza tal que podía leerse perfectamente sin que estas referencias resultaran ofensivas para quien no tratara de analizarlas a fondo. En otras palabras, la filosofía era grande y el filósofo innoble, como había subrayado Sartre: «Heidegger era filósofo antes que nazi […]. “Heidegger, dice usted, es miembro del partido nacionalsocialista, luego su filosofía debe de ser nazi”. No es eso. Heidegger no tiene carácter, ésa es la verdad. ¿Se atreverá a decir entonces que su filosofía es una apología de la pusilanimidad? […]. Tampoco es eso. ¿No sabe usted que hay hombres que no están a la altura de sus obras?»[448] Pero no bastaba con decir que el hombre no estaba a la altura de su pensamiento. Había que ir más allá y afirmar, por encima de la postura sartreana, que cuanto más importante era el pensamiento, más necesario se hacía confrontarlo con la ignominia de un compromiso[449]. Tal es el motivo por el que el antisemitismo de Heidegger y su apoyo al hitlerismo —nunca confesados, nunca lamentados— serán objeto, en el campo intelectual y político francés, de un cuestionamiento recurrente: hasta el delirio. Había dos frases pronunciadas en 1949 que no dejaban de comentarse, las únicas con las que Heidegger hacía alusión al genocidio. La primera daba a entender que las cámaras de gas eran de la misma naturaleza que la bomba de hidrógeno y que la industrialización de la agricultura: «La agricultura es hoy una industria alimentaria motorizada, en esencia lo mismo que la producción de cadáveres en las cámaras de gas y en los campos de aniquilamiento, lo mismo que el bloqueo de un país para que pase hambre, lo mismo que la fabricación de bombas de hidrógeno». La segunda distinguía dos formas de morir, una acarreada por la esencia del ser, la otra por el aniquilamiento: «Centenares de miles mueren en masa. ¿Mueren? Perecen. Se les mata. ¿Mueren? Pasan a ser artículos en stock en la producción de aniquilamiento. ¿Mueren? Son liquidados discretamente en campos de aniquilamiento. Y sin eso: millones perecen hoy de hambre en China.»[450] Desde 1945 y a través de numerosas polémicas, Heidegger, condenado en Alemania por su adhesión al nazismo y atacado por Adorno por su obra filosófica[451], se había convertido en figura de referencia para la filosofía francesa. Antiguo resistente, Jean Beaufret estaba convencido de que el alemán, cuya obra le maravillaba, nunca había sido nazi[452], lo cual no impedía que la mayoría de sus comentaristas — Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, Élisabeth de Fontenay, Alain Finkielkraut y muchos otros— se tomara muy en serio la cuestión. En olas sucesivas y en el curso de casi diez años, la politización de Heidegger fue objeto de múltiples debates en el interior del mundo universitario, conforme el responsable de la traducción francesa de sus obras, François Fédier, heredero de Beaufret, iba presentando al maestro como un Dios intachable, atacado por todas partes a causa de su genio. En realidad, Heidegger era el único filósofo del siglo de la Shoá del que podía decirse con certeza que era un «caso». Su antisemitismo no presentaba ninguna duda, su apoyo al nacionalsocialismo había sido voluntario, por lo menos entre 1932 y 1935, y su compunción era muy poco creíble[453]. Cuando apareció Hitler, quedó deslumbrado, ya que vio plasmada en él una estetización política de su pensamiento. Y como la lengua alemana era en su sentir la única capaz de redescubrir la verdad original del griego de los presocráticos, eso significaba que el nazismo —basado en el principio de la elección aria— podía aportar al hombre una doctrina de salvación que le permitiera transformar el mundo. Y esta tesis servía de base a la idea de que eran necesarios el desmantelamiento (Abbau) y la destrucción (Destruktion) del poder soberano de la metafísica occidental, dado que ésta había ocultado el origen verdadero y mítico (presocrático) del ser-ahí del hombre. Pero esta doctrina podía interpretarse igualmente, si se desconocía la adhesión nazi del filósofo, como una revolución del pensamiento que, por su crítica del cogito cartesiano, prolongaba la de Husserl, su maestro. En pocas palabras, nada permitía afirmar que esta obra pudiera reducirse a lo que había sido el compromiso de Heidegger. Por su apoliticismo, su atemporalidad, su rechazo de toda historicidad (en beneficio de una «historialidad»), parecía «prescrita» del discurso y de los actos de su autor. También podía funcionar como una doctrina ajena al compromiso político de su iniciador. Y por eso mismo eran posibles todas las interpretaciones. Incluso las dos frases relativas a los campos podían leerse también como una crítica del nazismo: una indicaba que las fábricas de aniquilamiento eran fruto de la ciencia y de la técnica, y que el fenómeno podía perpetuarse fuera de Alemania, en particular en todos los regímenes democráticos. La otra vendría a significar, por qué no, que los nazis habían prohibido morir de muerte natural a los que habían exterminado. El problema es que la palabra Judío estaba ausente de los dos textos, que la ciencia y la técnica —y no su utilización pervertida— se condenaban por su naturaleza destructora, que el genocidio se relativizaba y que las democracias modernas, basadas en los derechos humanos, no eran otra cosa, según las palabras heideggerianas, que dictaduras camufladas, poseídas por la pulsión de muerte. En 1987, cuatro meses después de la condena de Klaus Barbie por crímenes contra la humanidad, y mientras el debate sobre el negacionismo estaba en su apogeo, la polémica sobre el nazismo de Heidegger adquirió en Francia un sesgo diferente con motivo de la publicación de un libro meteórico, Heidegger y el nazismo[454], del filósofo chileno Víctor Farías, que había sido un fiel discípulo del maestro hasta que renegó de él a título póstumo. Mientras tres generaciones de filósofos se habían apropiado de su obra, a través de múltiples debates especializados, para transformarla en lo que no era —hasta el extremo de que las lecturas interpretativas se habían vuelto casi tan ricas como el original—, un desconocido, surgido del mundo latinoamericano, invertía la tendencia aportando información nueva[455]. Pero el libro se servía de esta información para reducir toda la obra heideggeriana a un panfleto nazi, lo cual transformó un debate de especialistas en un tema de opinión pública. Todos los medios — televisión, radio, prensa— invitaron a los intelectuales franceses a manifestarse al respecto: a favor o en contra de Heidegger. Puesto que ahora se verificaba que el filósofo, exaltado por tantos pensadores de prestigio, había sido hitleriano antes incluso de la aparición del nazismo, es decir, desde 1911, dado que había nacido, dice Farías, en una ciudad donde se enfrentaban «católicos y católicos viejos» y por aquella época había sufrido «malestares cardíacos sin causa fisiológica»[456], y como estaba demostrado que su obra era el equivalente de Mein Kampf, la cuestión que se planteaba era si también lo eran aquéllos y sus escritos. Y si se demostraba que todos los heideggerianos franceses de todas las tendencias eran cómplices de un nazi, podían legítimamente ser sospechosos de antisemitismo. Escrito por el filósofo Christian Jambet[457], el prefacio no tenía mucho que ver con el contenido del libro: «Si el nudo central del hitlerismo es la “solución final”, si los campos de exterminio, con sus cámaras de gas, son la esencia del nazismo, ¿qué significado tiene la biografía de un filósofo que consiente todo esto?»[458] Jambet, que sentía horror por la filosofía de Heidegger, venía a decir lo mismo que Lacoue-Labarthe, que se contaba entre los herederos de Heidegger y por entonces acababa de dedicar un estudio al tema. Pero lo formulaba a la manera «heideggeriana», señalando que «lo que se pone de manifiesto —y desde entonces no deja de manifestarse— en el apocalipsis de Auschwitz es Occidente y su esencia». Y añade: «En concebir este acontecimiento es en lo que fracasó Heidegger.»[459] Jacques Derrida fue el más afectado por este asunto[460]. También él publicaría entonces sus propias reflexiones sobre la «pregunta»: «Voy a hablar del espectro, de la llama y las cenizas. Y de lo que para Heidegger quiere decir evitar.»[461] Más conocido por entonces en Estados Unidos que en Francia, Derrida encarnaba en todo el mundo, en particular desde la muerte de Sartre y de Foucault, la tradición crítica de la Ilustración francesa, representada en su caso por la deconstrucción[462] y la idea de que la mejor forma de recibir la herencia de un pensamiento era serle infiel: ni liquidación ni hagiografía, ni anatema ni apología. De este modo, siendo un lector infiel del pensamiento heideggeriano, se sentía judío, como Freud y como Arendt, pero convencido también de que estaba poseído por lo que «quedaba de judaísmo en el mundo». El significante judío estaba según él tanto más presente en su vida y sus reflexiones cuanto que parecía ausente de su obra. Se había distanciado en 1967 de Beaufret, cuya evolución no apreciaba, y por su origen argelino se sentía un «Judío negro y árabe»[463]. Admiraba a Nelson Mandela, que, según él, había sabido volver el modelo democrático inglés contra los partidarios del apartheid[464], y arremetía contra todas las formas de imperialismo y tiranía de lo Uno. Sin cuestionar la legitimidad del Estado de Israel, no dudaba en reprobar la política de sus sucesivos gobernantes, hasta el punto de haber sido tachado a veces de ser «mal Judío»[465]. En resumen, soñaba con una Europa donde se pudiera criticar la política israelí sin ser motejado de antisemita, donde pudieran apoyarse las aspiraciones de los palestinos a «recuperar su tierra sin aprobar por ello los atentados suicidas ni la propaganda antisemita que tiende —demasiado a menudo— a dar nueva credibilidad a los monstruosos Protocolos de los sabios de Sión en el mundo árabe»[466]. Además, no cesaba de afirmar que Occidente debía añadir al pensamiento griego una reflexión sobre los tres monoteísmos, una forma de señalar, con Lévinas y en contra de Heidegger, hasta qué punto el retorno a los griegos pasaba por un regreso a Jerusalén[467], aunque también por la deconstrucción del falocentrismo propio de los tres monoteísmos, cuya común esencia excluía de su campo a la mujer en tanto que différance[468]: «Los judíos ortodoxos», me dijo en 2001, «y no precisamente los menos sutiles, te dirán que si se abandona la circuncisión, se corre el riesgo de perder algo esencial para el judaísmo. En términos más generales, si se abandona la circuncisión (literal o figurada, aunque todo se juega alrededor de la letra, tanto en el judaísmo como en el islam), se está en camino de abandonar el falocentrismo. Esto sería aplicable a fortiori a la ablación […]. De todos modos, el falocentrismo y la circuncisión vinculan islam y judaísmo. A menudo he señalado la irreductibilidad profunda de la pareja judeoislámica, es decir, su privilegio, con frecuencia negado, respecto de la pareja confusamente acreditada del judeocristianismo.»[469] Atacado en medio de la tormenta, Derrida se defendió en los medios franceses, lo cual contribuyó a aumentar aún más su notoriedad. Señaló más que nada que el peligro de aquellos contenciosos era la posibilidad de que llegara a prohibirse en las universidades todo estudio serio de la obra de Heidegger y a reducir ésta a Mein Kampf; y de que las bibliotecas se quedaran poco a poco no sólo sin los libros del filósofo alemán, sino también sin los de sus comentaristas[470]. Un año antes, en un libro polémico que tuvo cierto éxito, había sido comparado con un destructor nihilista y antidemócrata, al lado de Lacan, Bourdieu y Foucault[471]. Esta andanada fue una bagatela en comparación con la que recibió por las mismas fechas en Estados Unidos. Detestado tanto por los conservadores (que lo consideraban nihilista, antidemócrata, antiamericano y hostil a Israel) como por los filósofos de la escuela positivista y analítica (que lo consideraban un «literato»), era igualmente rechazado por Chomsky y sus partidarios, que lo tenían por un impostor, por lo demás demasiado favorable a la democracia occidental y al «imperialismo norteamericano». También fue atacado violentamente por la prensa estadounidense, tras la revelación, a título póstumo, del pasado de su amigo Paul de Man. Nacido en Bélgica en 1919, éste había emigrado al otro lado del Atlántico al acabar la Segunda Guerra Mundial. Profesor de literatura europea en diversas universidades, fue en 1966, durante un famoso simposio celebrado en la Universidad Johns-Hopkins de Baltimore[472], el primer introductor del estructuralismo en ese país, lo cual le valió enemistades y ser acusado de formalista, nihilista y apolítico. Por su lado, él reprochaba a los enfoques académicos o psicologistas que negaran la autonomía de la forma literaria, y consideraba organismos anquilosados los departamentos de lengua y literatura inglesas. Era muy amigo de Derrida. Ahora bien, en el verano de 1987, un investigador belga, Ortwin de Graef, descubrió doscientas crónicas literarias escritas por el joven De Man entre 1940 y 1942 y publicadas en la prensa valona: casi todas de menos de una página y veinticinco más extensas. En esta época, el rey Leopoldo III había aceptado someterse al ocupante nazi, considerándose un cautivo en su propio país. Su consejero Henri de Man, tío de Paul, antiguo dirigente del Partido Obrero belga, partidario de superar el marxismo, estaba convencido de que el nacionalsocialismo iba a imperar en Europa mucho tiempo. Y ejerció una influencia importante en su sobrino[473]. Entre los textos exhumados en 1987, sólo uno, «Los Judíos en la literatura actual», es propiamente antisemita. Paul de Man criticaba en él «el antisemitismo vulgar», que en su opinión tendía a perseguir la literatura «judaizada» o «contaminada». Pero encontraba reconfortante que los intelectuales occidentales hubieran sabido defenderse de la «influencia judía». Y añadía: «La creación de una colonia judía, aislada de Europa, no comportaría consecuencias deplorables para la vida literaria de Occidente. Ésta perdería en total algunas personalidades de poco valor y continuaría, como en el pasado, desarrollándose según sus grandes leyes evolutivas.»[474] De Man trataba, pues, de diferenciar el antisemitismo bueno del malo: expresión aterradora e imperdonable, dirá Derrida, esforzándose por entender el significado de la actitud de su amigo. De Man había ocultado a sus amigos durante toda su vida sus actividades de cronista literario en un periódico colaboracionista de la Bélgica ocupada y había muerto sin dar explicaciones. En 1987, sus adversarios, lejos de hacer un juicio equitativo para determinar las condiciones en las que había cometido aquel delito cuarenta y cinco años antes, lo acusaron de colaboracionista, nazi y antisemita, pero para condenar en realidad la deconstrucción, es decir, para acometer la Destruktion en sentido heideggeriano. Nada más hacerse público este aspecto del pasado de De Man, los deconstructores, con Derrida a la cabeza, fueron acusados de ser cómplices de un nazi y de haber querido destruir la enseñanza de las humanidades en los departamentos de románicas de las universidades americanas para asegurarse la hegemonía «falsificadora» en aquel continente. Un personaje ducho en esta clase de campañas, Jeffrey Mehlman, sobre el que volveremos, afirmó que la «deconstrucción en general era un vasto proyecto destinado a amnistiar las políticas de colaboración de la Segunda Guerra Mundial»[475]. En otras palabras: para sus detractores, De Man no era más que una especie de Rabatet que había emigrado, ocultado su infamia y conspirado contra Estados Unidos. En cuanto a Chomsky, todavía convencido de que los intelectuales franceses hostigaban a Faurisson, aprovechó la polémica para decir a Edward Said, concienzudo conocedor de Foucault, de Barthes, de Freud y del pensamiento europeo, que era necesario distanciarse de aquella nefasta ideología estructuro-deconstruccionista: «Yo apreciaba a Derrida», dirá Said, «y teníamos una buena relación personal […]. Pero se había vuelto “derridiano” […]. Se desliga de sus trabajos (recuerdo haber tenido una discusión con Chomsky sobre ello), más por ambigüedad y autocomplacencia que por querer en serio comprometerse políticamente en relación con ciertos problemas del momento, fuera Vietnam, Palestina o el imperialismo. En todo momento daba la impresión de querer escurrir el bulto.»[476] Tachado de nazi en razón de su heideggerismo, acusado luego de haber sostenido una amistad sospechosa con un antiguo colaboracionista, Derrida replicó señalando que esos juicios retrospectivos se parecían mucho a una utilización de la Shoá y de la cuestión judía[477]. Pero acabó comprobando, como Hannah Arendt antes que él, que cada artículo repetía lo que decían otros y que la maquinaria mediática era implacable. Es verdad que el rumor de que el deconstruccionismo era una conspiración nazi contra Occidente que contaba con la complicidad de Heidegger cayó pronto en desuso y que todo el asunto contribuyó en última instancia a dinamizar el compromiso político de Derrida. Pero no concluyó por eso e incluso volvió a estar de actualidad en Francia, en 2005, por obra y gracia de Emmanuel Faye, germanista y profesor de filosofía. Aunque dedicó al nazismo de Heidegger un estudio más serio y más erudito que el de Farías, Faye no dudó en afirmar no sólo que debía prohibirse en todo el mundo la enseñanza de los escritos afectados, sino que el término deconstrucción era hijo de la Destruktion en sentido heideggeriano: «Una obra así [la de Heidegger] no puede seguir estando en las bibliotecas de filosofía: su lugar es más bien el fondo reservado a la historia del nazismo y el hitlerismo». Y más aún: «De allí nació la “deconstrucción”, que, asimilando el Abbau y la Destruktion heideggerianos, partió de Francia a la conquista de los “departamentos de humanidades” de las universidades estadounidenses, con el apoyo inicial de Paul de Man (colaboracionista y antisemita belga). La aventura permitió a Heidegger abrir sucursales en Estados Unidos y luego en el resto del mundo…»[478] Lo más sorprendente del asunto es que nadie pareció interesarse realmente por Farías: lo coronaban de laurel pero en ningún momento fue invitado a explicarse en los medios. Sin embargo, obsesionado también él por alguna fantasía conspiratoria, decidió, después del caso Heidegger, dedicarse a desmitificar la llamada «historia oficial» de su país y aportar pruebas de que Salvador Allende, muerto el 11 de septiembre de 1973 tras un combate con la junta militar dirigida por Augusto Pinochet, no era en el fondo sino un creyente de la «solución final», antisemita, homófobo y verdugo de las «razas inferiores»: en suma, un nazi disfrazado de socialista. Pero ¿cómo conseguir que una fábula así tuviera visos de verdad? Para responder a esa pregunta, Farías se dedicó a exhumar los trabajos de juventud de Salvador Allende, quien, ya comprometido con la izquierda, había presentado en 1933 en la Universidad de Santiago una tesis doctoral dedicada a la cuestión de la higiene mental y la delincuencia. Allende exponía en ese texto las teorías que habían sido adoptadas en Europa a fines del siglo XIX. Y cita sobre todo a la escuela italiana, en particular a Lombroso, inspirador de Max Nordau, y que había escrito que la criminalidad «específica de los Judíos eran la usura, la calumnia y la falsedad, asociadas a una notable ausencia de asesinatos y de delitos pasionales». Reproduciendo esta frase y atribuyéndosela a Allende, Farías sostenía que el expresidente chileno había sido nazi durante toda su vida. De este modo quería desmitificar una de las figuras más populares —junto con la del Che Guevara— del antifascismo latinoamericano. En su ensayo se adivinaba entre líneas la presencia de una persuasión delirante. Así como antes había reducido a panfleto nazi la obra de un filósofo cuya cobardía y cuyo antisemitismo habían planteado un serio problema a todos los filósofos de la segunda mitad del siglo XX, ahora trataba de nazi a un mártir. Pero la historia no había recordado más que el proceso contra Heidegger, sin que nadie o casi nadie advirtiera el vínculo que unía los dos casos[479]. Si una polémica alrededor de una obra así había podido perturbar hasta tal punto el campo intelectual y mediático francés, y si el proceso póstumo contra Paul de Man había podido convertirse tan fácilmente en un proceso contra la deconstrucción, era evidente que desde los años ochenta se estaba gestando una revolución neoconservadora de larga duración. Se alimentaba del hundimiento del comunismo, para felicidad de los nuevos fiscales del pensamiento, deseosos de explotar, contra la tradición ilustrada, la relación conflictiva entre Israel y la diáspora. Todo era como si para responder a la manía negacionista, al rechazo del espíritu revolucionario y a la crisis del sionismo fuera necesario revisar el conjunto de la cultura europea para descubrir antisemitismo donde no lo había —preferentemente en la izquierda—, a fin de ocultarlo mejor donde se presentaba con formas nuevas o camufladas. Ya se había presentado a Hannah Arendt como sospechosa de sentir simpatías por los verdugos y ahora se pretendía decir que casi todos los pensadores de la Ilustración, al igual que sus herederos, habían sido antisemitas, empezando por Spinoza, Voltaire, Marx y Freud y terminando por Lacan, Derrida, Blanchot, Gide, Lévi- Strauss, Sartre y Deleuze. En 1982, a Jeffrey Mehlman, brillante académico estadounidense, traductor sin rival, innegable especialista en literatura francesa, en deconstrucción y en French Theory, se le ocurrió aplicar el método estructural de descodificación psicoanalítica de la textualidad a autores a los que había amado tanto que había acabado por odiar. Este paso de la idolatría al anatema había coincidido, según diría él mismo tiempo después, con una especie de autoanálisis que le había llevado a descubrir, entre 1974 y 1980, que no era la persona que creía ser[480]. Por ello no dejó de levantar el brazo armado del Judío inquisidor contra la potencia intelectual francesa, dedicándose, desde entonces, no sólo a descubrir el rastro vergonzoso de un antisemitismo reprimido en el menor término vagamente sospechoso, sino también a inventar antisemitismo cuando éste no existía y, más aún, a no perdonar en ningún caso los errores de quienes los habían cometido y confesado. Así, en un artículo de revista y luego en un libro titulado Legs de l’antisémitisme en France[481], arremetió contra autores tan dispares como Jean Giraudoux, André Gide, Maurice Blanchot y Jacques Lacan. Identificándose con Gershom Scholem sin ningún rubor, se dedicó en este texto a pillar «en flagrante delito[482]» a los autores mencionados, para darle la vuelta a la imagen del antisemitismo que se habían forjado las humanidades francesas. No ocultaba, pues, sus intenciones. Dejando a un lado las vociferaciones de Céline y otros colaboracionistas, juzgados en última instancia poco peligrosos, quería demostrar que, subrepticiamente, y en los escritos de sus novelistas, dramaturgos y pensadores más prestigiosos, la Francia de Drumont y de Vichy estaba presente donde menos se esperaba. Y la selección de personalidades no era baladí. Giraudoux era la principal figura de una renovación de la escena cuyo símbolo, desde hacía más de un siglo, era el Théâtre-Français. Gide, fundador de La Nouvelle Revue Française, soberano de la casa Gallimard y premio Nobel de Literatura, era por sí solo el símbolo de la Francia literaria, heredera de Zola y de Voltaire, hasta el extremo de que cuando Otto Abetz llegó a París en junio de 1940, dijo que la ciudad estaba poseída por tres potencias: la NRF, la masonería y los grandes bancos. Si Mehlman había elegido a Gide y a Giraudoux por su popularidad, su clasicismo o su academicismo, se acordó de Blanchot y de Lacan por todo lo contrario. Los dos representaban a la otra Francia, la de la modernidad, el formalismo, la subversión, la estructura: la herencia de Mallarmé, de Rimbaud, del surrealismo. Al explorar la obra de estos cuatro autores, para demostrar que habían sido los mayores antisemitas del siglo XX, Mehlman se convertía en otro Robert Paxton encargado de revelar a los lectores de los años ochenta no sólo que seguían teniendo la Francia de Vichy pegada a la piel sin que lo supieran, sino, peor aún, que los tribunales de depuración se habían equivocado de reos: los «verdaderos» antisemitas habían conseguido librarse del castigo y ocupaban las estanterías de las bibliotecas de Francia y de Navarra, como fantasmas shakespearianos surgidos del fondo de una conciencia culpable. Pero Mehlman olvidaba claramente que en aquellas fechas, como ya he señalado, los estudios sobre la cuestión de la colaboración, el genocidio y la identidad judía estaban en plena expansión en Francia. Escritor y diplomático nacido en 1882, Giraudoux se había negado, durante el gobierno del Frente Popular, a dirigir la Comédie-Française, pero había aceptado ser comendador de la orden de la legión de honor. Se comprometió en política al comienzo de la Segunda Guerra Mundial presidiendo un consejo superior de información. Germanófilo pero antinazi, no estuvo con Pétain ni con la Resistencia, y falleció en septiembre de 1944, antes de poder dar cuenta de su postura. No hay duda de que su obra contiene rasgos antisemitas: ahí tenemos ese libro de inspiración racista, publicado en 1939, en el que Giraudoux se hacía el portavoz de una política de inmigración controlada, dirigida a preservar Francia de un excesivo mestizaje con otras razas, entre ellas la de los Judíos: «Han entrado en nuestra tierra, por culpa de una infiltración cuyo secreto he tratado en vano de descubrir, unos cien mil askenasis [sic] escapados de los guetos polacos o rumanos, cuyas reglas espirituales rechazan, aunque no su particularismo […]. Por allí por donde pasan siembran la acción clandestina, la malversación, la corrupción, y representan amenazas continuas para el espíritu de claridad, buena fe y perfección que es propia del artesanado francés. Horda que se las apaña para ser despojada de sus derechos nacionales y merecer así todas las expulsiones, y cuya constitución física, inestable y anormal atesta nuestros hospitales.»[483] Armado con este «razonamiento», Giraudoux pedía un Ministerio de la Raza para garantizar el bienestar de Francia: «Estamos totalmente de acuerdo con Hitler en proclamar que una política no alcanza su forma superior si no es racial.»[484] Un texto sin ambigüedades: Mehlman podía frotarse las manos. Tenía a un auténtico antisemita y no iba a dejarlo escapar. En consecuencia, partiendo de la lectura de un volumen de ensayos sobre literatura, publicado en 1941, hizo del dramaturgo el nuevo teórico de la pareja infernal de los semitas y los arios, alegando que su teatro no era más que otra versión de la política exterminadora de Vichy. Incluso la protagonista de La loca de Chaillot fue añadida a esta interpretación. Ante una inmunda pléyade de acreedores, estafadores y especuladores, ¿no era la delirante condesa la encarnación de una Europa demente de la que Giraudoux, a título póstumo, seguía creyéndose el gran portavoz, dado que encargaba a su heroína la misión de expulsar de la escena del mundo a los reyes de la economía, es decir, a los Judíos? No sólo atribuía Mehlman a un personaje de ficción unas intenciones antisemitas que no estaban en el texto, sino que a este estudioso le importaba poco que la obra hubiera sido representada por primera vez el 22 de diciembre de 1945, por la compañía de Louis Jouvet, en beneficio y en recuerdo de los deportados. Lo esencial para él era descubrir el mensaje oculto, incluso en textos de ficción en los que no había nada que descubrir. Como la Francia de la Liberación continuaba en secreto la política de Vichy, la condesa loca expresaba a título póstumo el antisemitismo reprimido de Giraudoux. André Gide, en cambio, nunca había escrito ningún texto antisemita. Sin embargo, cuando se le observaba de cerca, se apreciaba su culpabilidad, según Mehlman, dado que en su diario, con fecha de 27 de enero de 1914, había hablado de «raza judía» y de «literatura judía». Pasando por alto que estas expresiones eran frecuentes en aquella época, Mehlman no dudaba en hacer depositario de la herencia drumontiana al fundador de la NRF. Cuando abordaba a Lacan, el juicio por antisemitismo adquiría un sesgo cómico. Y con razón. Puesto que conocía su obra, Mehlman no había conseguido encontrar en el pasado del renovador del psicoanálisis ninguna «falta» que le permitiera ejercer sus dotes de inquisidor. Convencido de que había que localizarla a cualquier precio, le dio por decir que toda la obra lacaniana estaba llena de un antisemitismo reprimido. Y en apoyo de esta tesis citaba un pasaje anodino del Seminario de 1964 en el que Lacan, recordando su «Kant con Sade», situaba su regreso a Freud bajo el signo de un «después de Auschwitz» y de un reconocimiento de la figura del Judío de la Shoá. Mehlman no había memorizado, pues, más que una sola frase de este Seminario. Veámosla, al final de la cita: «¿No les presenté ya a Freud la última vez como figura de Abraham, de Isaac y de Jacob? Léon Bloy, en La salvación por los Judíos, los encarna en tres viejos que, según una de las formas de la vocación de Israel, se dedican, alrededor de una lona, a esa ocupación que llaman chamarileo. Clasifican. Ponen una cosa a un lado y otra a otro. Freud pone a un lado las pulsiones parciales y a otro el amor. Dice: no es lo mismo.»[485] Acusando a Bloy de ser cómplice de Drumont —es decir, lo mismo que Drumont—, Mehlman quería demostrar, partiendo de una interpretación del no es lo mismo, que el retorno de Lacan a Freud no había sido sino la tachadura de toda huella de un retorno a Bloy. Lacan era fundamentalmente bloyano, es decir, drumontiano, y su freudismo era la «sutura de este error garrafal»: antisemitismo, pues[486]. Cuando conocí personalmente a Jeffrey Mehlman, después de que tradujera al inglés mi Historia del psicoanálisis en Francia, le dije lo que pensaba de su forma de leer la obra lacaniana. Poco después se olvidó de Lacan, en busca de otros horizontes. Sin embargo, el rumor de un Lacan antisemita y vichysta fue recogido por otros, sobre todo en la reedición de El universo contestatario. Dejó de circular muy pronto. Pero al que Mehlman no perdonaba absolutamente nada era a Maurice Blanchot, el escritor al que más había admirado cuando aún idealizaba a la intelectualidad francesa. Desde la conmoción que había sufrido al enterarse, gracias a Sternhell, en 1974, de lo que todo el mundo sabía ya —la juventud fascista de Blanchot—, no dejó de perseguirlo para vengarse, llegando al extremo de afirmar que su apoyo a Israel y su interés manifiesto por la mística judía eran «filosemitismo», esto es, un antisemitismo disfrazado. Sin embargo, Blanchot había confesado su «falta» una vez más, en diciembre de 1992, en una carta dirigida a Roger Laporte[487] en la que afirmaba que «incluso el nombre de Maurras era la expresión de una deshonra». No hacía falta más para que Mehlman acusara a Blanchot de denunciar a Maurras para denunciarse mejor a sí mismo. No sólo era imperdonable Blanchot: también lo era su inconsciente. Así, apoyado por una pequeña facción de la intelectualidad francesa[488] que estaba en contra de la comunidad judía más ilustrada[489], este excelente académico estadounidense estuvo transformando la obra de Blanchot en un monumento al antisemitismo durante treinta años. Y, a través de Blanchot, Mehlman atacaba también a Derrida, dado que durante el caso Paul de Man había afirmado que el deconstruccionismo servía para ocultar el pasado nazi de Europa. Sin embargo, Derrida no compartía las posiciones de su amigo Blanchot: ni sobre Israel ni sobre la imposibilidad de escribir después de Auschwitz, ni siquiera sobre la absolutización de la fractura representada por el genocidio. No importaba, pues los dos, al parecer, eran ya cómplices, por nazis y por antisemitas. Durante unos años, desde 1990, el gran intérprete del ser judío después de la Shoá, amigo de Derrida, de Lévinas y de Israel, pasó a ser así, en opinión de sus inquisidores, un destructor que por la omnipotencia de su invisibilidad y de sus metamorfosis había acabado invadiendo la literatura y la filosofía francesas: mucho más que Céline, que no dejaba de glorificarse por entonces no por el Viaje sino por los panfletos. ¿Nos atreveremos a decir que el Blanchot desfigurado por sus detractores se había convertido en cierto modo en el equivalente de aquel Judío que, según Drumont, infestaba Francia? A quienes, a golpe de interpretaciones freudianas, arrojaban a la cara de este hombre los seis millones de exterminados, se les habría podido replicar con estas palabras de Lévinas: «El judaísmo aporta este magnífico mensaje. El remordimiento —expresión dolorosa de la imposibilidad radical de reparar lo irreparable— anuncia el arrepentimiento generador del perdón que repara. El hombre encuentra en el presente con qué modificar, con qué borrar el pasado. El tiempo pierde su irreversibilidad misma. Se postra, debilitado, a los pies del hombre como un animal herido. Y lo libera.»[490] Si Blanchot fue arrastrado por el fango durante toda su vida por un pecado de juventud mil veces expiado, y si Paul de Man lo fue por no haberlo confesado nunca, Jean Genet fue reo de un juicio por antisemitismo, a título póstumo, por las razones contrarias: por su apoyo incondicional al pueblo palestino. La transformación de Genet en escritor antisemita y, más aún, en oficial nazi, involucrado en el colaboracionismo entre 1940 y 1944, y luego en el terrorismo durante los quince últimos años de su vida (1970-1986), comenzó al otro lado del Atlántico[491], doce años después de la muerte de Sartre, que había sido el primer filósofo que había consagrado un estudio monumental[492] a este poeta y dramaturgo cuya juventud había sido la de un personaje de Los Miserables. Continuó en Francia desde 2001, con la publicación de dos obras[493] de Éric Marty, semiólogo especializado en Barthes y adepto de un enfoque lacaniano de los textos literarios. Hacía de Genet una especie de miembro de la Gestapo, anulador de la diferencia de los sexos y las generaciones, incapaz de aceptar la «ley del padre», afectado de «rivalidad mimética» negativa y cuya homosexualidad no era sino la manifestación de un antisemitismo apenas reprimido: pederasta, perverso y por lo tanto nazi. El objetivo de esta serie de intervenciones era político. El autor se basaba en el «caso Genet», primero para comparar a la prensa francesa con un «doctor Mabuse» que había organizado una conspiración contra Israel, luego para negar la responsabilidad (incluso pasiva) de Ariel Sharon en la matanza de los campos de Sabra y Chatila (Líbano) en 1982 y finalmente para acusar a los palestinos de haber inventado una «metafísica del exilio» (la Naqba) por odio a los Judíos y los israelíes[494]. El autor reunía aquí las tesis de los dos autores de El universo contestatario[495], mientras que su estilo entroncaba más con el de Jeffrey Mehlman. Una vez más se emplazaba ante un tribunal de depuración a una figura emblemática del medio literario, en una época en que, casi veinte años después de su muerte, su producción y sus diversos compromisos se habían comentado en obras eruditas y sin el menor espíritu hagiográfico[496]. ¿Tan nazi, tan antisemita y tan terrorista era Jean Genet, uno de los dramaturgos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que hacía falta darle muerte para garantizar la supervivencia del Estado de Israel? No sólo una comisión parlamentaria, en el mismo Israel, se había pronunciado sobre la responsabilidad de Ariel Sharon en la matanza libanesa, sino que ningún comentarista serio negaba ya la realidad de la Naqba. En cuanto a la acusación lanzada contra la prensa francesa, ponía de manifiesto una manía conspiratoria de la que ya he tenido ocasión de hablar. Después de esta publicación, otro investigador[497], afecto según él a la escuela de la revista Annales y al rigor desapasionado de una tradición positivista, quiso escribir por fin una «biografía desmitificadora» de Genet para demostrar no sólo que el hombre era un hitleriano, y de pequeño un «niño mimado», sino que toda su producción teatral era nazi. Lo cual habían pasado por alto, en su opinión, todos sus comentaristas: Sartre, Derrida, Foucault, Bataille, etc. Ya era hora, decía, de recordar que este embustero patológico no era sino un colaboracionista, del mismo pelaje que Rebatet, Brasillach o Céline. ¿No había tenido la desfachatez de librarse de la deportación mientras millones de Judíos eran exterminados, en particular dos grandes poetas franceses, Max Jacob y Robert Desnos? Una vez más, los medios desempeñaron un papel importante en el debate, a cuyo término, hay que recordarlo, estas tesis fueron invalidadas[498]. Durante la primera parte de su vida, como se sabe, Genet llevó la existencia de esos hombres infames cuya historia Foucault proyectó escribir un día, señalando que encarnaban el aspecto maldito de las sociedades humanas. En razón inversamente proporcional a la de los hombres ilustres, decía, sus vidas son innombrables. Y cuando adquieren renombre suele ser a causa de una criminalidad considerada bestial o monstruosa[499]. Nacido en 1910, abandonado por su madre y sin ningún conocimiento de su origen, Genet, pupilo de la Beneficencia, fue colocado en una familia de acogida del Morvan, sin más expectativas, cuando saliese de la escuela, que ser criado o mozo de labranza. Muy pronto odió el Estado republicano, aunque profesaba una pasión incontenible por la lengua francesa y se sentía llamado a un destino excepcional. La lengua era su única familia, madre y padre a la vez, lo masculino y lo femenino mezclados. Las palabras, los libros, la cultura, el arte, la belleza, los nombres de las plantas — rosa, retama (genêt en francés)— fueron para él tanto un patrimonio genealógico como un territorio de exilio que le permitía entregarse a fantasías transgresoras que lo acercaban a seres más humildes que él, pero también más peligrosos, víctimas o verdugos: prostitutas y prostitutos, travestidos, sodomitas, criminales, vagabundos, mercenarios. En sus narraciones y en su producción teatral les dará nombres comunes «mayusculados[500]» — Mimosa, Querella, Divina, Ojos Verdes, Diferente, Santa María de las Flores— para que tengan derecho a una denominación imponente antes de entregar el alma o de subir al patíbulo. Incapaz de adaptarse a las condiciones de vida que le habían asignado, se dedicó a fugarse y a los quince años entró en la historia de la neuropsiquiatría infantil, entonces en plena expansión. Examinado por un psiquiatra de la escuela de Georges Heuyer, que lo catalogó en la categoría de los débiles mentales y los inestables, se sometió a un «tratamiento» de psicoterapia en el Patronato de la Infancia del Centro Henri-Rolet, que no consiguió más que agravar su caso. Después de algunos vagabundeos y de tres meses de encierro en la prisión de la Roquette, fue enviado a la colonia penitenciaria agrícola de la Mettray, uno de aquellos «presidios infantiles» que fueron suprimidos con la Liberación[501]. Enrolado en el ejército de Oriente Próximo, descubrió el mundo árabe, entonces en pleno despertar nacionalista, el rigor del colonialismo, uno de cuyos agentes era él, y los escritos de Lawrence de Arabia, por el que sintió una fascinación ambigua. Entre 1933 y 1940 llevó una vida errante y de ratero, recorriendo toda Europa en una época en que el continente estaba sacudido por el nazismo. El pequeño ladrón de telas y de libros era considerado un criminal, un desertor, un vagabundo peligroso precisamente mientras los asesinatos en masa y las persecuciones eran organizados legalmente por Estados cada vez más homicidas y en países condenados a la guerra. También se consideraba víctima de una injusticia cuando, al volver a Francia, fue una vez más condenado a prisión por haber robado una docena de pañuelos en la Samaritaine y una edición de las obras completas de Proust en una librería. Genet se alegró de que Francia, de la que sólo amaba la lengua, estuviera ya sometida al yugo nazi. Y como el Estado que lo había tachado de criminal se había vuelto mucho más criminal que él, pudo por fin metamorfosearse en otro hombre. El encuentro con Jean Cocteau le permitió acceder a la condición de escritor y la escritura lo salvó de una vida miserable. El 19 de junio de 1943, mientras millones de Judíos eran exterminados en toda la Europa del Este y la prensa colaboracionista los denunciaba con ahínco creciente, Genet, que sólo pensaba en su libertad, tuvo que enfrentarse nuevamente al saber psiquiátrico, encarnado esta vez en la persona de Henri Claude[502], gran jefe de la medicina mental en el hospital de Sainte-Anne. En su informe, de una idiotez supina, incluyó al poeta en la categoría de la «locura moral», dando a entender que sus aspiraciones a la vida literaria apenas eran creíbles, aunque se envanecía de tener sólidos protectores en el medio intelectual parisino: ni demente ni perverso, decía, sino afectado de una «ceguera moral» que le hacía vivir en la oscuridad, lejos de las realidades de la vida. Y añadía que los «locos morales» de su especie representaban un peligro para la sociedad y que la justicia debía mostrarse severa para impedir que causaran daños[503]. De nuevo ante los tribunales y condenado a tres meses de prisión, reincidió una vez más cuando robó una edición del Gran Meaulnes y el 25 de diciembre, en el momento en que aparecía su primera gran obra[504], fue trasladado al campo de Tourelles, entonces dirigido por la Milicia francesa, bajo la supervisión de la policía alemana. Allí estaban agrupados, antes de ser deportados, presos políticos y presos comunes, los segundos despreciados por los primeros. Dispuesto a todo, incluso a enrolarse en la Wehrmacht para reforzar el Muro Atlántico, Genet recurrió a su amigo François Sentein, escritor fascista, que intercedió ante Joseph Darmand. Éste lo puso en libertad el 14 de marzo de 1944[505]. Desde aquel día dejó de ser un ladrón. Un mes más tarde conoció a Sartre y a Simone de Beauvoir, y luego a Marguerite Duras, a Juan Goytisolo y muchos otros escritores comprometidos con la izquierda o con la extrema izquierda. En ellos encontró una verdadera familia, la familia de las letras en la que había soñado con integrarse robando libros y haciendo de su lengua materna su único progenitor. Indultado en 1948 por el presidente Vincent Auriol, gracias a la intervención de multitud de intelectuales, pasó de la condición de paria forzoso a la de paria voluntario. Aunque se estaba integrando en el orden literario escribiendo una obra barroca, pornográfica, poseída por el goce del mal y el culto a lo sagrado, y centrada en una dialéctica del amo y el esclavo que no hacía sino parodiar la de Hegel, dado que no conducía a ninguna solución, Genet no dejaba de ser lo que siempre había sido: un fuera de la ley del pensamiento y de la norma que vomitaba sobre los ricos, los burgueses y la democracia y no soportaba ser ahora honorable, célebre, admirado y pronto rico y conocido en todo el mundo. Sublimaba así con la escritura sus pulsiones asesinas. Protegido por Sartre, mantenido por la editorial Gallimard, buscado por los mejores dramaturgos de la época, se infligía todas las crueldades que no había sufrido en la infancia: no vivía en ninguna parte, se abandonaba físicamente, se vestía con harapos (aunque también, ocasionalmente, con ropa elegante), elegía a sus amantes entre saltimbanquis y marginados, preferentemente árabes. Y por encima de todo le gustaba irritar a su círculo llamándose todavía ladrón, delincuente y traidor, cuando ya no lo era. Mediante metamorfosis continuas fingía ser el que no era (o el que ya no era), aunque seguía siendo odioso e insomne, sufría a menudo de melancolía y siempre andaba en busca de enemigos declarados. También era un escándalo permanente para sus amigos, pero sobre todo para la derecha francesa y sus escritores. Tal fue igualmente la grandeza del gaullismo y sobre todo, obviamente, de André Malraux: haberle concedido el derecho de expresarse sin censurarle en ningún momento. Soñando con la libertad bajo el nazismo, no dejó, después de encontrarla con la democracia, de aspirar a todas las formas de enclaustramiento y disciplina de las que antes había sido víctima. De ahí su gusto por los asesinos, los santos y los guerreros de la época medieval: nada era más sublime para él que imaginar el bárbaro ayuntamiento de Gilles de Rais y Juana de Arco. Paria voluntario, Genet no conoció la suerte de los escritores malditos y sodomitas de fines del siglo XIX — Rimbaud, Verlaine, Wilde—, de los que era heredero. Menos aún la de Sade, príncipe de los perversos, encerrado durante casi treinta años por tres regímenes distintos. Tampoco la época era la misma. Lo quisiera o no, Genet fue en este sentido y contra sí mismo un escritor posterior a Auschwitz, un escritor de la Shoá. Y tal es el motivo de que durante la segunda mitad de su vida estuviera obsesionado, si no por la cuestión judía, sí al menos por la del exterminio de los Judíos, es decir, por Hitler, figura del mal absoluto. Pero Hitler no le interesaba más que como personaje singular sobre el que proyectaba sus fantasías eróticas. Al arrasar Francia, Hitler había «vengado» a Genet de las humillaciones reales e imaginarias que le habían infligido y por este motivo le concedía extrañas «gratificaciones» convirtiéndolo en sodomita castrado, disfrazado de fantasma o manchado con la sangre menstrual de Juana de Arco en su hoguera[506]. Más aún, lo reducía a un bigote, teñido con l’Oréal, cuyos pelos negros y rígidos tenían nombres criminales: estrangulamiento, ira, espumarajo, despotismo, crueldades, víboras, desfiles, prisiones, puñales[507]. Pero Genet conocía asimismo el precio de esta venganza y, aunque fuera incapaz de sentir compasión por los supervivientes de los campos, estaba obsesionado por lo real del exterminio: alambradas, hornos crematorios, uñas arrancadas, pieles tatuadas y curtidas para servir de pantallas de lámpara. Los crímenes en masa le horrorizaban y sólo admiraba a los criminales solitarios, a los aristócratas del mal. Genet había tenido trato con fascistas durante la ocupación, pero nunca había comulgado con el ideal hitleriano, ni denunciado a nadie, ni incitado al asesinato de Judíos. Nunca escribió ningún texto antisemita, nunca fue colaboracionista, nunca adoptó el lenguaje del antisemitismo, y por último nunca, en tiempos posteriores, prestó el menor apoyo a los islamistas radicales ni a los negacionistas. Por lo demás, el compromiso político no le interesaba. Genet era incapaz de adherirse a la línea de ningún partido, era inasimilable, un maestro del disfraz, siempre en estado de metamorfosis. Pero los Judíos seguirían siendo para él un enigma, porque, por la maldición que pesaba sobre ellos, y que a sus ojos era signo de una elección sagrada, habían conseguido vencer al mal absoluto. Incluso eran el único pueblo que había realizado ese milagro al cabo de los siglos: despertar odio para asegurar su propia supervivencia[508]. Sin embargo, lejos de amar a los Judíos, Genet envidiaba sus padecimientos, lo cual era una forma de percibirlos como rivales. Por este motivo, después de la victoria de los aliados dirigió a los supervivientes de la Shoá un himno barroco, impregnado de una obscenidad macabra y venenosa: «Se nos maltrató tanto y tan cobardemente en la cárcel que envidio vuestros suplicios […]. Un simple empujón de sus gendarmes cobró vida gracias a la sangre ardiente de los héroes del Norte, creció hasta convertirse en una planta de belleza, tacto y habilidad maravillosos, una rosa cuyos pétalos tortuosos, retorcidos y que ostentan el rojo y el rosa bajo un sol infernal tienen nombres terribles: Majdanek, Belsen, Auschwitz, Mauthausen, Dora. Me descubro. Pero seguiremos siendo vuestro [509] remordimiento.» A partir de 1970, en sus últimos años de vida, durante los que ya no escribía, Genet dio apoyo a los Panteras Negras estadounidenses, a los miembros del grupo alemán Facción del Ejército Rojo[510] y finalmente a los fedayines de Al Fatah: los primeros y los segundos estaban casi todos por entonces en la cárcel, y los últimos habían sido despojados de su territorio. Cuando defendió a los primeros, evocó el Yo acuso de Zola y cuando redactó un texto en favor de los segundos acusó al Estado alemán de haber reprimido su pasado nazi[511]. También organizó un nuevo escándalo dando la sensación de que celebraba las virtudes de la Unión Soviética. Y cuando se trasladó a Chatila para describir los montones de cadáveres, pudo dar rienda suelta por fin al odio que sentía no por los Judíos en cuanto tales, sino por Israel como Estado. Describió los montones de cadáveres con las mismas palabras que había empleado para evocar el exterminio y añadió una frase, luego censurada, en la que reprochaba a los Judíos el no haber sobrevivido a su maldición más que para convertirse, con el Estado de Israel, en un pueblo de colonizadores[512]. En 1976 se explicó a propósito de su extraña erotización de Hitler. Tras subrayar que su admiración se había «agotado», añadió que el hueco no había sido llenado con nada: «Me sentía vengado […] pero sé también que en el interior del mundo blanco había un conflicto que me superaba con diferencia […]. Además, yo sólo podía identificarme con los oprimidos de color y con los oprimidos que se rebelaban contra el Blanco.»[513] Y en su último libro, Un captif amoureux[514], publicado póstumamente, tomó partido por los palestinos, con los que se había alojado en varias ocasiones, sólo porque los consideraba víctimas de un Estado colonial y subrayando que si algún día obtenían un territorio, sería enemigo declarado de ellos. Invitado por Leila Shahid, hizo suyas, en su propia lengua, las tesis expuestas tanto por Edward Said como por los nuevos historiadores israelíes, según las cuales los palestinos eran «víctimas de víctimas»: «Las víctimas clásicas de los años de las persecuciones antisemitas y del Holocausto», dirá Said, «han pasado a ser, en su propia patria, verdugos de otras poblaciones que por este hecho se han convertido en víctimas de víctimas.»[515] Y Tom Seguev añadirá: «Los árabes, que eran hombres libres, partieron al exilio como infelices refugiados, mientras los Judíos se apoderaban de las casas de los expatriados para comenzar una nueva vida de hombres libres.»[516] Al redactar este testamento, a veces delirante, en el que afirmaba que los palestinos habían causado un colapso en su vocabulario, Genet invocaba por última vez el fantasma de Hitler para darle a besar al Leproso y salvarlo de haber quemado a los Judíos[517]. El pasaje es oscuro, insostenible y provocador, y parecía escrito por un sadiano moribundo que hubiera adivinado que algún día sus más feroces enemigos se dedicarían a tratarlo de nazi, de agente de la Gestapo y de antisemita: goce último para un escritor perverso que condenaba a los Estados asesinos, culpables de una inversión perversa de la Ley. Pero también imaginaba que habría podido ser un «viejo rabino educado en la fe talmúdica», heredero del pueblo del origen y que busca a sus antepasados entre los peleteros: «Habría llevado los rizos hasta el pecho: esto es lo que echo de menos.»[518] Y ante este rabino afeminado que él quería ser para poder engendrar un hijo, futuro agente del Mosad, inventó otra pareja, la formada por su amigo Hamza y su madre, que él comparaba con una pietà. ¡Extraña familia recompuesta! Hijo de su lengua materna y padre de una obra en continua caída, Genet se sentía, en vísperas de su muerte, como el cautivo de un terceto crepuscular en el que se emparejaban los tres monoteísmos: María madre de Dios, rabino de Yavé con rizos, Jesús de Al Fatah. Por eso era incapaz de hacer de su última obra el manifiesto que habían esperado sus amigos palestinos y, entre los de primera fila, Yasser Arafat. ¿Era antisemita? Sartre había respondido a esta pregunta hacía mucho tiempo: «Genet es antisemita. Mejor dicho, juega a serlo. Suponemos que le cuesta mantener la mayoría de las tesis del antisemitismo. ¿Negar los derechos políticos a los Judíos? Pero él se burla de la política. ¿Excluirlos de las profesiones liberales, prohibirles todo comercio? Eso sería como decir que se niega a robarles, cuando los comerciantes son sus víctimas […]. ¿Quiere entonces matarlos en masa? Pero las matanzas no interesan a Genet. Los asesinatos con que sueña son individuales […]. Israel puede dormir tranquila.»[519] En efecto, Genet jugaba a ser antisemita: y sin duda más le valía a Israel un enemigo declarado de la envergadura de Genet que los falsos amigos inquisidores. En ese testamento abordaba, por lo demás, una cuestión esencial que sus acusadores pasaron por alto[520]. El destino de los Judíos víctimas —venía a decir— está indisolublemente unido al de los palestinos, víctimas de las víctimas. Y, para señalar de forma más clara todavía la existencia de este vínculo, asociaba dos consignas y cuatro palabras tan imposibles de unir como de desunir: Palestina vencerá / Israel vivirá[521]. En su lenguaje poético, Genet, sutil conocedor de la aventura de Herzl y lector de la Biblia, interpretaba el conflicto palestino-israelí no sólo como metáfora del combate nocturno de Jacob con el ángel, sino también como la repetición hasta el infinito de esa lucha a muerte que había sido causa del sionismo: «Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra». Y concluía, lleno de furia, que los Judíos serían siempre vencedores porque dominaban la lengua. El verdadero vencedor sería siempre quien supiera alzarse con la victoria no por la fuerza física, sino por la fuerza del espíritu. En un caso, un pueblo sin Estado estaba condenado a vencer para subsistir, y en el otro, un pueblo cuyo Estado no conseguía nunca darse nombre tenía la victoria asegurada por la soberanía de su verbo, lo cual significaba que los Judíos tenían garantizada la supervivencia eterna, marcada sin cesar por el miedo a la desaparición o a la fosilización. Freud no había dicho otra cosa. Anarquista, materialista, ateo, antisionista, homosexual y perverso, Genet defendía la causa palestina por los mismos motivos que Chomsky, en términos tales que no se entendían. Pero lejos de odiar la lengua y la cultura europeas o estadounidenses, y más que presentarse como gran maestro de un soberanismo de la insignificancia, vinculaba su destino de antigua víctima, fascinada por los verdugos, al de los tres monoteísmos y, más aún, al del primer pueblo, a la vez elegido y maldito. ¿Qué Judíos? ¿Qué Estado? ¿Qué catástrofe? ¿Qué pueblo? En 1993, en una novela muy audaz, Operación Shylock, el escritor estadounidense Philip Roth, motejado igualmente de antisemita —como Genet, como Freud, como Derrida—, trató de responder a esta pregunta en la ficción poniendo en escena la gran obsesión judía de la identidad, la elección, la dispersión y la catástrofe. Inventó un doble de sí mismo, llamado Moshe Pipik, junguiano y postsionista. Para resolver el nuevo problema judío ligado a la desastrosa escisión entre Israel y la diáspora, Pipik, el sosias loco, siempre en busca de un territorio y de una usurpación, quería fundar un movimiento semejante al antiguo sionismo: el diasporismo. Apoderándose de la identidad del verdadero Roth, narrador freudiano, neurótico, sin territorio y amigo del escritor israelí Aharon Appelfeld, superviviente de la Shoá[522], proponía trasladar a Europa a todos los Judíos asquenazíes de Israel. Éstos podrían entonces regenerar el viejo continente, que había perdido su alma al exterminarlos. Con este retorno a la verdadera tierra prometida resucitaría el genio de la historia judía: el jasidismo, la judeidad, la Haskalá, el sionismo, el socialismo, el comunismo, el psicoanálisis, las obras de Heine, de Marx, de Freud, de Spinoza, de Rosa Luxemburgo, de Proust, de Kafka. En vez de conmemorar anualmente «el año que viene en Jerusalén», estos Judíos nuevos podrían celebrar por fin el recuerdo de su partida liberadora y restituir a los árabes sus tierras, dejando allí a los sefardíes, instalados desde hace mucho, así como a los fanáticos, racistas o fundamentalistas: «el año pasado en Jerusalén», dirían, conscientes de haber conseguido finalmente una victoria histórica sobre Hitler y Auschwitz. Pues más vale perder un Estado, sugiere Roth, que perder el alma arriesgándose a desencadenar una guerra nuclear[523]. Podríamos imaginar una continuación para esta confesión del gran escritor judío de la diáspora de fines del siglo XX. Pero sería menos divertida y más trágica. Hablaría de la difusión, en la opinión pública israelí, de las extravagantes tesis de Yoram Hazony, contrarias tanto a las del narrador freudiano como a las de su sosias falsamente junguiano. Nacido de padres israelíes que habían emigrado a Estados Unidos en 1965, Hazony se había instalado en Israel veinte años más tarde, completando así un ciclo bastante clásico entre algunos Judíos estadounidenses. Vinculado a la revista Commentary y marcado por las enseñanzas del rabino Meir Kahane[524], que preconizaba una política racista, favorable a la gran Israel y a la expulsión de todos los palestinos del país, había fundado en 1994, con otros intelectuales de la misma tendencia, el Centro Shalem e iniciado un vasto programa de reflexión sobre la historia judía y las instituciones políticas israelíes. Convertido en guía de un movimiento neosionista, hostil tanto a la izquierda israelí como a los nuevos historiadores postsionistas y a los mejores escritores de Israel —Amos Oz, David Grossman, etc.—, Hazony publicó a fines del año 2000 y durante la segunda Intifada[525] una obra muy antidiáspora en la que revisaba la historia del sionismo desde Theodor Herzl, con objeto de promover una rejudaización radical del Estado de Israel: concentración de la enseñanza escolar en los valores judíos, culto al patriotismo judío, olvido de la Haskalá y de la Ilustración, valoración de las características propias del pueblo judío y del «alma judía». Es tanto como decir que este extraño retorno a Herzl se parecía mucho a un retorno a Drumont, contra el que Herzl había ideado el regreso a Sión. Hazony arremetió violentamente contra Aharon Appelfeld, el amigo de Philip Roth, acusado de haber criticado, en su autobiografía, la disciplina que le habían impuesto mientras hacía el servicio militar. Desde este mismo punto de vista, Hazony denunciaba la conspiración instigada por los malos Judíos[526] laicos y universalistas contra la existencia de Israel en tanto que Estado judío. Y proponía resolver de una vez para siempre la cuestión de la naturaleza de este Estado, discutida desde hacía sesenta años, eliminando de sus fundamentos el principio democrático. A sus ojos, esta palabra — democracia— se había vuelto nociva, habida cuenta del crecimiento del doble peligro representado por una parte por los Judíos desjudaizados y, por la otra, por los árabes. Según Hazony, el Estado de Israel no debía ser ya israelí, sino judío, y debía estar reservado únicamente a los ciudadanos judíos, a condición, sin embargo, de que aceptaran rejudaizarse e identificarse con una nación judía, dos eufemismos para referirse a una «raza judía». El problema es que esta tesis, tendente a transformar el Estado de Israel, bien en una teocracia comparable a una república islámica, bien en una dictadura basada en el racismo y el apartheid, bien en ambas cosas a la vez, fue adoptada por sus dirigentes conservadores, frente a una Autoridad Palestina desbordada a su vez por Hamas. Nuevamente, una doctrina «racialista» ideada por académicos, que habría tenido que ser objeto de debate entre eruditos, acababa poniéndose al servicio de una política basada en la guerra perpetua. Freud había predicho una pesadilla así cuando había expresado su temor a que en la Tierra Prometida (entre el Muro de las Lamentaciones y la Cúpula de la Roca) se enfrentaran Judíos racistas y árabes antisemitas. Y como la pesadilla se ha hecho realidad a comienzos del siglo XXI, los israelíes tienen ante sí un auténtico desafío: o hacen de su Estado una democracia más laica y más igualitaria, manteniendo el nombre de Israel, pero admitiendo que un Estado de derecho sólo puede ser no judío para ser realmente democrático, o afirman el carácter judío del Estado aceptando al mismo tiempo que deja de ser israelí y democrático para ser religioso y racial. En el primer caso seguirían siendo judíos en el sentido del judaísmo o de la judeidad, aunque serían ciudadanos israelíes con los mismos derechos que los no judíos: hombres entre otros hombres, capaces de dar un territorio a un pueblo que fue despojado del mismo. En el segundo caso dejarían de ser ciudadanos israelíes, asumiendo el hecho de ser Judíos en el sentido de nación, de etnia, de raza, con un Dios vengador y homicida. Sería un medio seguro de perder lo esencial de lo que ha forjado la universalidad del pueblo judío y su capacidad para resistir a todas las catástrofes: una manera única de legar a la humanidad la idea de que ningún hombre puede reducirse a su comunidad, a sus raíces, a su territorio. Pues tal es la historia de Jacob, patriarca bíblico, profeta del islam, que dio nombre a Israel: herido por Dios, vencedor de Dios y de sí mismo, elegido por Dios para ser un hombre entre los demás hombres. AGRADECIMIENTOS Quisiera dar las gracias a todos los que han contribuido de una manera o de otra a la elaboración de este libro: Laure Adler, Jacques-Martin Berne, Stephane Bou, Mireille Chauveinc, Raphaël Enthoven, Liliane Kandel, Guido Liebermann, Arno Mayer, Maurice Olender, Benoît Peeters, Michel Rotfus. A Dominique Bourel, que leyó las galeradas. Y, naturalmente, a Olivier Bétourné, mi editor. ÉLISABETH ROUDINESCO (París, 10 de septiembre de 1944) es una historiadora y psicoanalista francesa. Hija del médico francés de origen judío rumano Alexandre Roudinesco, republicano, laico y asimilado, y de Jenny Aubry (1903-1987), nacida con el apellido Weiss, pediatra y psicoanalista francesa de origen judío alemán, de la alta burguesía y convertida al protestantismo. Su hermana es la feminista Louise Weiss. Estudió en el Collège Sévigné, de París. Cursó estudios superiores en la Sorbona, licenciándose en Lengua y Literatura. Posteriormente, realizó un máster, que fue supervisado por Tzvetan Todorov y su tesis doctoral, titulada Inscription du désir et roman du sujet, por Jean Levaillant en la Universidad de París VIII-Vincennes, 1975. Al mismo tiempo, tomó cursos de Michel de Certeau, Gilles Deleuze y Michel Foucault. Luego, obtuvo su habilitación para dirigir investigaciones (H. D. R.), necesaria para supervisar y dirigir tesis doctorales en 1991 con Michel Perrot como supervisor. Eran miembros del jurado: Alain Corbin, Dominique Lecourt, Jean Claude Passeron, Robert Castel y Serge Leclair. Este trabajo se publicó bajo el título Généalogies. De 1969 a 1981 fue miembro de la Escuela Freudiana de París, fundada por Jacques Lacan, formándose allí como psicoanalista. Así mismo, fue miembro del consejo de redacción de Revue Poétique, de 1969 a 1979. Colaboró con Libération, de 1986 a 1996, y desde 1996 con Le Monde. Es investigadora independiente invitada en la Universidad de París VII Denis Diderot. Élisabeth Roudinesco es una historiadora de la psiquiatría del siglo XX en lengua francesa. Notas [1] Stéphane Amar, «Cette maison est à nous, ce pays appartient au peuple d’Israël», Libération, 6 de diciembre de 2008. << [2] El islam es la tercera religión monoteísta y fue fundada por Mahoma en el siglo VII. Deriva del judaísmo y hace suyos a sus grandes patriarcas bíblicos, como Abraham y Moisés, de ahí que también se denomine religión ismaelita, por Ismael, hijo de Abraham. El judaísmo es una religión de la Halajá, el islam una religión de la sharía: en ambos casos, la vida del creyente (el derecho, el culto, la ética, el comportamiento social) está gobernada por la ley revelada por Dios. La palabra musulmán designa a la persona que profesa el islam. El adjetivo islámico remite al islam como religión. El islamismo es una doctrina política surgida en el siglo XX, y el islamismo llamado «radical», una agudización del islamismo que quiere instaurar, en nombre de la ley de Dios, un régimen teológico-político en sustitución de los Estados laicos. Pero el islam remite también a una cultura, como las demás religiones. El integrismo y el fundamentalismo designan, en el cristianismo, el seguimiento estricto de una doctrina. El primer término se aplica al protestantismo, el segundo al catolicismo, pero los dos se han extendido al judaísmo y al islam. << [3] Escribo Judíos con mayúscula para designar a los Judíos de la judeidad (que forman un pueblo) y judíos con minúscula para designar a los judíos que practican la religión judía o judaísmo, del mismo modo que escribo cristianos y musulmanes. << [4] El neologismo islamofobia designa las actitudes difamatorias contra el islam y es comparable a un racismo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no admite los atentados contra el derecho a creer en Dios y considera injuriosas estas actitudes. Islamofobia, judeofobia, cristianofobia o, a la inversa, judeofilia, islamofilia, cristianofilia o filosemitismo son neologismos equívocos que hay que utilizar con precaución. << [5] Cf. «Les racines de l’antisémitisme arabe», extractos de prensa, Courrier International, febrero-abril de 2009, n. o extra, pp. 12-13. Y: declaraciones del ulema egipcio Alla Said en 2009 contra el sionismo y sus «cómplices», difundidas luego por la cadena de televisión Al-Rahma, 2 de enero de 2009. << [6] Los Protocolos son un documento inventado en 1903 por un agente de la policía secreta rusa, Mathieu Golovinski (1865-1920), con objeto de demostrar la existencia de una supuesta conspiración orquestada por un grupo de sabios judíos para acabar con el cristianismo [de los Protocolos hay múltiples traducciones al castellano, casi todas de los años treinta; véanse las fichadas en Norman Cohn, El mito de la conspiración judía mundial, Alianza, Madrid, 1983, p. 307; y sobre todo en José Antonio Ferrer Benimeli, El contubernio judeo-masónico- comunista, Istmo, Madrid, 1982, pp. 144 y 147-150. Roger Garaudy, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, Samiszdat, París, 1996 [trad. esp.: Los mitos fundacionales del Estado de Israel, Ojeda, Barcelona, 2008]. No existe más que una edición francesa de Mein Kampf, publicada en 1934 [de Mi lucha sólo hay una traducción completa en castellano, de 820 páginas, publicada en México en 1941; las demás versiones, de unas 350 páginas y publicadas en España, México, Chile y Argentina, se basan en un resumen, distribuido por el partido nazi alemán, que empezó a publicarse en 1935]. << [7] OLP: Organización para la Liberación de Palestina, cuya carta constitucional, de carácter laico y promulgada en 1964, fue considerada «caduca» en 1989 por Yasser Arafat, fundador, en 1959, de Al Fatah, principal organización de resistencia nacional a la creación del Estado de Israel. Con aquella declaración, Arafat reconocía la existencia de este Estado. Hamas: movimiento de resistencia islámica, surgido de la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, que niega la existencia del Estado de Israel. << [8] Texto de la Constitución de Hamas, 1988. Citado por Charles Enderlin, Le grand aveuglement. Israël et l’irrésistible ascension de l’islam radical, Albin Michel, París, 2009. << [9] En Internet constantemente circulan insultos de este jaez, con la inevitable invención de neologismos. << [10] Jacobo de Vorágine (1230-1298) es el autor de una célebre colección de vidas de santos y santas, La légende dorée, reeditada bajo la dirección de Alain Boureau, Gallimard, París, pp. 222-223 [versión más reciente: Leyenda de los santos, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2007]. Freud no conoció esta historia, como tampoco Otto Rank, que no la menciona en Le mythe de la naissance du héros, Payot, París, 1983 [trad. esp.: El mito del nacimiento del héroe, Paidós Ibérica, Barcelona, 1992]. << [11] El XIX Concilio Ecuménico, convocado por el papa Pablo III en 1542, en respuesta a las peticiones de Martín Lutero en el marco de la reforma protestante. Este concilio señala la ruptura entre la iglesia medieval y la de los tiempos clásicos. El concilio se manifestó contra el antijudaísmo de Lutero, decretando: «Quien quiera saber por qué el Hijo de Dios sufrió una pasión tan dolorosa, encontrará que la causa, además de la falta hereditaria de nuestros primeros padres, fueron los pecados y crímenes cometidos por los hombres, no por los Judíos, desde el origen del mundo». En 1959, Juan XXIII suprimió de las letanías del viernes la expresión «pérfidos Judíos». << [12] Jean-Louis Schefer, L’hostie profanée. Histoire d’une fiction théologique, POL, París, 2007. Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, Seuil, París, 4 vols. (1956, 1961, 1968, 1977); ed. en 2 vols., 1991 [trad. esp.: Historia del antisemitismo, Muchnik, Barcelona, 1980-1986, 5 vols.]. La primera expulsión de los Judíos de Francia se produjo en 1306, durante el reinado de Felipe el Hermoso; la segunda fue decidida por Carlos VI en 1394. Cf. Gilbert Dahan (ed.), L’expulsion des Juifs de France, 1394, Cerf, París, 2004. << [13] En 1054 se produjo el gran cisma en el seno del cristianismo, que hasta entonces había sido a la vez católico (universal) y ortodoxo (se basaba en un dogma). El cisma señala la separación entre la Iglesia de Occidente (católica y romana) y la de Oriente (ortodoxa). << [14] Ludwig Börne, Lettres de Paris, 7 de febrero de 1832, citado por Hannah Arendt, Sur l’antisémitisme (1951), Seuil, París, 1984, p. 146 [trad. esp.: Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1974; reedición en 3 vols. («Antisemitismo», «Imperialismo», «Totalitarismo») en Alianza, Madrid, 1981 y ss.]. Es la primera parte de sus Origines du totalitarisme. Ludwig Börne (17861837), cuyo verdadero nombre era Leo Baruch, se considera, con el mismo derecho que Heinrich Heine, representante de un movimiento literario radical que contribuyó a las revoluciones de 1848. Cf. capítulo 2. << [15] Cf. Martin Goodman, Rome et Jérusalem. Le choc de deux civilisations, Perrin, París, 2009. << [16] << Deuteronomio 28, 64-65. (N. del T.). [17] En el Génesis, el primer hijo de Abraham es Ismael y lo tiene con Agar, la sierva egipcia de Sara, su mujer. Pero el elegido de Dios será Isaac, hijo de Sara y Abraham. Ismael queda, pues, excluido de la alianza, aunque los musulmanes lo tienen por padre del linaje y la lengua árabes, así como del profeta Mahoma. << [18] Al igual que Spinoza, pero por razones opuestas. Cf. más abajo. El herem es un procedimiento de exclusión propio de la comunidad judía que la tradición cristiana equipara a la excomunión. << [19] En el actual Montenegro. << [20] Gershom Scholem, Les grands courants de la mystique juive, Payot, París, 1973, p. 368 [trad. esp.: Las grandes tendencias de la mística judía, Siruela, Madrid, 1996]. Israel ben Eliezer, llamado Baal Shem Tov (17001760): fundador del nuevo judaísmo jasídico (diferente del de la época medieval), que preconizaba el regreso a una espiritualidad religiosa cuyo objetivo era confortar al pueblo judío en las persecuciones. En este sentido, se oponía al movimiento ilustrado judío o Haskalá (véase más abajo), que tendía a la desjudaización de los Judíos. Los dos movimientos tenían en común la idea de una posible «regeneración» de los Judíos. Cf. también la Historia de los judíos de Heinrich Graetz (1811-1891), texto íntegro disponible en Internet [el texto disponible en Internet está en alemán: Geschichte der Juden]. << [21] Jacques Le Goff, Héros du Moyen Âge, le Saint et le Roi, Gallimard, París, 2004, pp. 865-866. << [22] Los decretos de limpieza de sangre, que acabaron siendo leyes, fueron derogados en 1865, aunque ya se habían suspendido durante el breve reinado de José Bonaparte (1808-1812). Cf. Yosef Hayim Yerushalmi, «L’antisémitisme racial est-il apparu au XX e siècle? De la limpieza de sangre en Espagne au nazisme: continuité et ruptures», Esprit, n. o 150, marzo-abril de 1993. << [23] El término se utiliza actualmente en francés (marrane) para definir un modo de resistencia interna a una institución opresiva. << [24] Miembros del Mahamad, el organismo laico que gobernaba la comunidad judía de Ámsterdam. << [25] Henry Méchoulan, « L’excommunication de Spinoza», Cahiers Spinoza, 3, Replique, París, 1980, p. 133. << [26] Ibíd., pp. 127-128. << [27] Spinoza, Traité des autorités théologiques et politiques (1670), en Œuvres complètes, Gallimard, París, 1954, p. 721 [trad. esp.: Tratado teológico-político, Alianza, Madrid, 1986]. << [28] Cf. Daniel Lindenberg, Figures d’Israël, Hachette-Littératures, París, 1997, pp. 168-170. Sobre los fiscales del pensamiento, véase el capítulo 7. << [29] Cf. Dominique Bourel, «Humanisme juif et philosophie des Lumières. En Allemagne: Moses Mendelssohn», en Colloque des intellectuels juifs. L’idée d’humanité, Albin Michel, París, 1994. << [30] Así comenta Hannah Arendt el mensaje de Mendelssohn en «L’Aufklärung et la question juive», Revue de métaphysique et de morale, año 90, n. o 3, julio-septiembre de 1985, p. 391. Los judíos ortodoxos recusaron los principios mismos de la Ilustración judía preconizando valores opuestos a los de la reforma. << [31] Cf. asimismo Michael Löwy, «Humanisme juif et philosophie des Lumières», en L’idée d’humanité, op. cit., pp. 148-159. << [32] Artículo «Juif» de la Enciclopedia (1750), presentado por el caballero de Jaucourt. Si los soberanos de la cristiandad utilizan la expresión «primer antepasado» para designar el judaísmo, los filósofos ilustrados hablan más bien de «religión madre». << [33] Ibíd. << [34] Según la expresión de Dominique Bourel. Cf. también Enzo Traverso, Les Juifs et l’Allemagne. De la «symbiose judéo-allemande» à la mémoire d’Auschwitz, La Découverte, París, 1992 [trad. esp.: Los judíos y Alemania: ensayos sobre la «simbiosis judío-alemana», Pre-Textos, Valencia, 2005]. Y Jacques Ehrendfreund, Mémoire juive et nationalité allemande. Les Juifs berlinois à la Belle Époque, PUF, París, 2000. << [35] D’Holbach, L’esprit du judaïsme ou Examen raisonné de la loi de Moïse et de son influence sur la religion chrétienne, Londres, 1770. << [36] Voltaire, Dictionnaire philosophique ou la raison par l’alphabet (1764), artículo «Juif», sección I, Flammarion, París, 1964 [trad. esp.: Diccionario filosófico, Temas de Hoy, Madrid, 2000, 2 vols.]. Esta obra fue condenada por el Parlamento parisino y por Roma. Cf. asimismo el Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, 1753, Introducción [trad. esp.: Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, Hachette, Buenos Aires, 1959]. Todas las obras de Voltaire están disponibles en Internet. << [37] Jean-Jacques Rousseau, L’Émile ou De l’éducation (1762), libro IV, Œuvres complètes, t. IV, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, París, p. 621 [trad. esp.: Emilio o la educación, EDAF, Madrid, 1987]. << [38] Montesquieu, Les lettres persanes (1721), Œuvres complètes, t. I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, París, p. 218 [trad. esp.: Cartas persas, Alianza, Madrid, 2000]. << [39] Según el uso de la época. << [40] En contra de lo que afirma PierreAndré Taguieff, que descontextualiza las citas de Voltaire y olvida el herem de que fue víctima Spinoza para transformar a los dos en judeófobos, es decir, en antisemitas (La judéophobie des modernes. Des Lumières au Jihad mondial, Odile Jacob, París, 2008, p. 95). El rabino conservador estadounidense Arthur Hertzberg (19212006), violentamente hostil a toda forma de laicismo a la francesa, ya había sostenido en 1968 la tesis del presunto antisemitismo de la Ilustración. Según él, el antisemitismo fue inventado por los filósofos ilustrados y los revolucionarios de 1789, que, al emancipar a los Judíos, se comportaron en realidad como sus peores enemigos, por querer imponerles una ciudadanía. Al mismo tiempo, Hertzberg prefiere el antijudaísmo cristiano al antijudaísmo de la Ilustración, lo cual carece de sentido si queremos comprender el origen del antisemitismo. Cf. Les origines de l’antisémitisme moderne, Presses de la Renaissance, París, 2004. El cardenal Jean-Marie Lustiger también es partidario de esta tesis: «La Ilustración conduce a Auschwitz». Además, el 12 de diciembre de 1989 se opuso a trasladar las cenizas del abate Grégoire al Panteón. Y al mismo tiempo le echa la culpa a Nietzsche, Marx y Freud. Cf. Le choix de Dieu. Entretien avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton, Éditions de Fallois, París, 1987 [trad. esp.: Lustiger, La elección de Dios, Planeta, Barcelona, 1989]. En la misma perspectiva, señalemos que hoy es la extrema derecha cristiana, aliada por lo demás con los fundamentalistas judíos, quien quiere aprovechar esta propensión actual a calificar a Voltaire de antisemita, no sólo para exculpar a Pío XII de haber colaborado con los nazis, sino para atribuir a Voltaire la paternidad del antisemitismo hitleriano. Desde este punto de vista, el «antijudaísmo cristiano» podía perdonarse, dado que la Iglesia católica ya entonó su mea culpa en relación con el genocidio nazi, mientras que el «ateísmo de la Ilustración», heraldo del comunismo, el socialismo y, en consecuencia, de todo el izquierdismo moderno, no merece más que condenas, porque fue, por adelantado, responsable del genocidio. Cf. Paolo Quintili, Voltaire. Il manifesto dell’antisemitismo moderno, a cura del padre della tolleranza, comentada por Elena Loewenthal, Claudio Gallone Editore, Milán, 1997. << [41] Theodor Lessing, La haine de soi. Le refus d’être juif, Berg International Éditeur, 2001, p. 37. He traducido el pasaje citado del original alemán. << [42] Sobre todo Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, Seuil, París, 1991, 2 vols. [trad. esp.: Historia del antisemitismo, Muchnik, Barcelona, 1980-1986, 5 vols.], seguido por Pierre-André Taguieff, La judéophobie des modernes, op. cit. Cf. igualmente Arthur Hertzberg, Les origines de l’antisémitisme moderne, op. cit. Y especialmente Robert Misrahi, Marx et la question juive, Gallimard, París, 1972. Además, Michael Löwy, que ha llegado a afirmar que el abate Grégoire reveló su antisemitismo cuando quiso «regenerar» a los Judíos, en op. cit. Pero la tesis de un Marx antisemita es muy anterior a toda esta literatura. Cf. Franz Mehring, Vie de Karl Marx (1918), traducción, notas y prólogo de Gérard Bloch, PIE, París, 1984 [trad. esp.: Carlos Marx, Grijalbo, Barcelona, diversas ediciones desde 1970]. Al igual que Gérard Bloch, muchos autores han cuestionado este enfoque, sobre todo Robert Mandrou, Introducción a la reedición de À propos de la question juive de Karl Marx, seguido de La question juive de Bruno Bauer, UGE, París, 1968 [trad. esp.: La cuestión judía, Anthropos, Barcelona, 2009. El texto de Marx, también en Karl Marx y Arnold Ruge, Los Anales franco-alemanes, Martínez Roca, Barcelona, 1970, pp. 223-257]. La mejor exégesis es la de Élisabeth de Fontenay, Figures juives de Marx, Galilée, París, 1973, relacionada, por lo demás, con la de Hannah Arendt, L’antisémitisme, op. cit. Cf. asimismo Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire (1978), Fayard, París, 1997. Y Lionel Richard, «Anachronisme et contresens: Karl Marx, juif antisémite?», Le Monde diplomatique, septiembre de 2005. Cf. igualmente el excelente análisis de Enzo Traverso, Les marxistes et la question juive, Kimé, París, 1997, prefacio de Pierre Vidal-Naquet. El texto de Marx puede verse en Œuvres, III (Philosophie), edición preparada, anotada y comentada por Maximilien Rubel, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, París, pp. 346-381. << [43] Cf. François Furet, Penser la révolution française, Gallimard, París, 1978 [trad. esp.: Pensar la Revolución Francesa, Petrel, Barcelona, 1980]; Le passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Robert Laffont, París, 1995 [trad. esp.: El pasado de una ilusión: ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1995]. Y para la crítica de la tesis de una revolución que se ha vuelto odiosa, Olivier Bétourné y Aglaia I. Hartig, Penser l’histoire de la Révolution. Deux siècles de passion française, La Découverte, París, 1989. La idea absurda de que Hegel, Marx y la filosofía alemana están en el origen del Gulag y al mismo tiempo del exterminio de los Judíos procede de André Glucksmann. Cf. Les maîtres penseurs, Grasset, París, 1977 [trad. esp.: Los maestros pensadores, Anagrama, Barcelona, 1978]. << [44] He abordado este tema en Philosophes dans la tourmente, Fayard, París, 2005 [trad. esp.: Filósofos en la tormenta, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007], y en La part obscure de nous-mêmes. Une histoire des pervers, Albin Michel, París, 2007 [trad. esp.: Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos, Anagrama, Barcelona, 2009]. << [45] Robert Misrahi, Marx et la question juive, Gallimard, París, 1972, pp. 223-227. Por el contrario, en el mundo anglófono y germanófono es frecuente la tendencia a rejudaizar a Marx y a hacer de él un profeta de Israel, portador de un mesianismo de nuevo cuño que ve al proletariado como al pueblo elegido e invita a los Judíos a emanciparse del «becerro de oro capitalista». Cf. nuevamente Enzo Traverso, Les marxistes et la question juive, op. cit. << [46] Cf. Jacques Le Rider, Modernités viennoises et crises de l’identité (1990), PUF, París, 1994. Las famosas citas tomadas de la correspondencia de Marx fueron reunidas por Léon Poliakov y repetidas luego hasta el infinito. << [47] En este sentido, Marx es menos representativo del autoodio judío que los Judíos vieneses de fines del siglo XIX, nacidos después de 1850. << [48] Citado por Paul Giniewski, Simone Weil ou La haine de soi, Berg International, París, 1978, p. 287 [trad. esp.: Simone Weil y el judaísmo, Riopiedras, Zaragoza, 1999]. << [49] Karl Marx, Œuvres, III, op. cit., p. 326. << [50] Ibíd., p. 381 [véase Anales francoalemanes, op. cit., pp. 254 y 257]. << [51] Élisabeth de Fontenay comenta de un modo magistral estas dos referencias marxianas a la historia judía. La frase figura en la sección segunda del libro I, capítulo IV, pero fue censurada por los comunistas franceses y el pasaje quedó como sigue: «El dinero, pues, no se presenta aquí en conflicto con la mercancía, como ocurre en el caso del acaparador. El capitalismo sabe muy bien que todas las mercancías, sea cual fuere su aspecto y su olor, “en la fe y en la verdad” son dinero y por añadidura medios prodigiosos para hacer dinero.» Cf. Karl Marx, Le Capital, libro I, t. I, Éditions Sociales, París, 1972, p. 158, y Garnier-Flammarion, 1969, p. 120. Prefacio de Louis Althusser [trad. esp.: El Capital, Siglo XXI, Madrid, 19751981, tomo I, vol. I, pp. 188-189; el texto castellano trae la frase en cuestión]. Véase igualmente Enzo Traverso, Les marxistes et la question juive, op. cit. << [52] Exceptuando a Karl Eugen Dühring (1823-1921), que, después de haber sido atacado por Marx y Engels, acusará a los Judíos de ser responsables de su expulsión de la Universidad de Berlín y en 1880 publicará uno de los primeros textos antisemitas de inspiración biológica. Cf. Hannah Arendt, L’antisémitisme, op. cit., pp. 86-87. << [53] Montesquieu, «Mes pensées», Œuvres complètes, vol. I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, París, p. 98. Señalemos que en 1890 Friedrich Engels condena con firmeza toda forma de antisemitismo. Cf. Enzo Traverso, Les marxistes et la question juive, op. cit., p. 52. << [54] Augustin de Barruel (1741-1820) fue, en efecto, uno de los iniciadores de esas teorías de la conspiración que no dejarán de apuntar a los francmasones y a los Judíos. Mémoires pour servir l’histoire du jacobinisme, 1797-1798 [1.a trad. en España: Compendio de las Memorias para servir a la historia del Jacobinismo, por Mr. el abad Barruel. Traducido del francés al castellano para dar a conocer a la nación española la conspiración de los filósofos, francmasones e iluminados contra la Religión, el Trono y la Sociedad…, León, 1812]. << [55] Karl Marx y Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste (1848), Éditions Sociales, París, 1966, p. 25 [trad. esp.: Manifiesto del partido comunista, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1965, p. 31]. << [56] Joseph de Maistre, Considérations sur la France, 1796 [trad. esp.: Consideraciones sobre Francia, Tecnos, Madrid, 1990]. << [57] El mejor libro sobre el tema es Maurice Olender, Les langues du paradis. Aryens et sémites: un couple providentiel, Gallimard/Seuil, París, 1989 [trad. esp.: Las lenguas del paraíso: arios y semitas, una pareja providencial, Seix-Barral, Barcelona, 2001]. Olender analiza los trabajos de Johann Gottfried Herder (1744-1803), Ernest Renan (1823-1898), Friedrich Max Müller (1823-1900), Adolphe Pictet (1799-1875), Rudolf Friedrich Grau (1835-1893) e Ignaz Isaac Goldziher (1850-1921), que fue el único que criticó los fundamentos de la utilización de la pareja infernal y uno de los padres fundadores de la islamología moderna. Escribe Jean-Pierre Vernant en el prefacio del libro: «En estos dos espejos-espejismos, acoplados y asimétricos, en que los eruditos europeos del siglo XIX se esfuerzan, proyectándose en ellos, por distinguir los rasgos de su propio rostro, ¿cómo no ver hoy perfilarse la sombra de los campos y el humo de los hornos?». << [58] Sobre las metamorfosis de la cuestión de la guerra de razas, cf. Michel Foucault, «Il faut défendre la société». Cours au Collège de France, 1976, Gallimard/Seuil, París, 1997 [trad. esp.: Hay que defender la sociedad. Curso del Collège de France (1975-1976), Akal, Madrid, 2003]. << [59] El término semita deriva del nombre de Sem, uno de los tres hijos de Noé (los otros dos son Cam y Jafet), antepasado de Abraham, de quien descienden en teoría los hebreos, los árabes, los arameos, los fenicios y los elamitas. Las lenguas llamadas «arias», derivadas del sánscrito, son las propias de los latinos, los eslavos, los griegos, los celtas, los germanos y los persas, todos procedentes del grupo indoeuropeo. De este modo se confunde a los indoeuropeos, pueblos de Europa y Asia, con los hipotéticos «arios», que no existen más que en las construcciones teóricas de los filólogos del siglo XIX, deseosos de oponerlos a los semitas. << [60] El término se debe a un colaborador de La Libre Parole, el periódico de Édouard Drumont, que lo utilizó por primera vez en 1894. << [61] Ernest Renan, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, L’Imprimerie Impériale, París, 1855. La obra tuvo numerosas reediciones. Renan apoyó tiempo después las tesis de Darwin, que, sin embargo, contradecían radicalmente las suyas. Cf. Charles Darwin, L’origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, ou la préservation des races dans la lutte pour la vie (1859), Flammarion, París, 1992 [trad. esp.: El origen de las especies, CSIC, Madrid, 2009]. << [62] Según la expresión de Maurice Olender. << [63] En el sentido histórico, no biológico, del término. << [64] Ernest Renan, Histoire générale…, libro 1, op. cit., p. 476. << [65] Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire, op. cit., p. 20. << [66] Ernest Renan, «Qu’est-ce qu’une nation?» (1882) [trad. esp.: ¿Qué es una nación?, Centro de Estudios Políticos, Madrid, 1983; Sequitur, Madrid, 2001]. Citado por Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire, op. cit., pp. 19-20. << [67] Debido a que su hermana, Elisabeth Förster, antisemita y hitleriana, falseó su obra. << [68] Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain (1878-1879), Œuvres, t. I, Laffont, París, 1993, pp. 651-652; edición a cargo de Jean Lacoste y Jacques Le Rider [trad. esp.: Humano, demasiado humano, Edaf, Madrid, 1984; se trata del aforismo 475. En Internet está disponible la obra completa de Nietzsche con el texto de las ediciones críticas de Giorgio Colli y Mazzino Montinari]. << [69] Carta de Friedrich Nietzsche aTheodor Fritsch, 29 de marzo de 1887. Cf. Jacques Le Rider, L’Allemagne au temps du réalisme. De l’espoir au désenchantement (1848-1890), Albin Michel, París, 2008, sobre todo las páginas 422-432, dedicadas al presunto antisemitismo de Nietzsche. Poco después de esta carta, Theodor Fritsch (1852-1933), discípulo de Wilhelm Marr y primer traductor alemán de los Protocolos de los sabios de Sión, escribió una reseña de Más allá del bien y del mal. Afirmó haber encontrado en esta obra una «exaltación de los judíos» y una «áspera condena del antisemitismo», y calificó a Nietzsche de «filósofo superficial», sin «ningún conocimiento de la esencia de la nación». << [70] Joseph Arthur de Gobineau, Essai sur l’origine des races humaines (1855), t. I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, París, 1983, p. 306 [trad. esp.: Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, Apolo, Madrid, 1937; esta traducción, la única completa en castellano, está disponible en Internet]. << [71] Ésta es en parte la tesis de PierreAndré Taguieff, que se queja de que presenten la obra de Gobineau como una teoría racista para uso de antifascistas y que opone el «racialismo» bueno del conde al «racialismo» malo de Vacher de Lapouge y de los nazis: «Desde 1945», dice, «era inevitable que se produjera una inversión de esta valoración ideológica: el antigobinismo está integrado mecánicamente en el antifascismo como uno de sus componentes culturales. La obra de Gobineau se ha vuelto vergonzosa para Francia», La couleur et le sang. Doctrines racistes à la française, Mille et Une Nuits, París, 2002, p. 58. Cf. asimismo el artículo francés de la Wikipedia sobre Gobineau. Y el de Jean Gaulmier en la Encyclopaedia Universalis. << [72] Claude Lévi-Strauss, Race et histoire (1952), Gallimard, París, 1987, p. 10 [trad. esp.: Raza y cultura, Raza e historia, Cátedra, Madrid, 1996]. LéviStrauss no ha ocultado nunca su admiración por algunas obras de Gobineau. << [73] August Bebel (1840-1913): cofundador del partido socialdemócrata alemán, conocido por sus alegatos en favor de la diversidad de las culturas. << [74] Cf. Jacques Le Rider, L’Allemagne au temps du réalisme, op. cit., pp. 137-142. << [75] En 1857 vivían allí 7000 judíos, en 1910 habían pasado a 175.000. << [76] Citado por Claude Klein en su Essai sur le sionisme: de l’État des Juifs à l’État d’Israël, en Theodor Herzl, L’État des Juifs, La Découverte, París, 2008, p. 129 [trad. esp.: Herzl, El Estado judío, Riopiedras, Zaragoza, 2004]. << [77] En el discurso antisemita, el Judío es siempre la encarnación de una sexualidad que se considera perversa: se le representa, pues, tan peligroso como el homosexual o el travestido. El peor Judío, para el antisemita, es la mujer judía, el judío «feminizado», o el Judío intelectual, incapaz de actividades llamadas «viriles». El odio a las mujeres y a los homosexuales es a menudo el indicio de un antisemitismo oculto. De ahí que el autoodio judío vaya de la mano con el rechazo de la hipotética «feminidad» del Judío. << [78] Carl Schorske, Vienne fin de siècle, Seuil, París, 1983 [trad. esp.: Viena finde-siècle, política y cultura, Gustavo Gili, Barcelona, 1981].Véase también Jacques Le Rider, Modernité viennoise et crises d’identité, op. cit. << [79] Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire, op. cit., p. 191. << [80] Moritz Steinschneider (1816-1907), Hebräische Bibliographie. Blätter für neuere und ältere Literatur des Judenthums, vol. III, Berlín, 1860. Heymann (Hayim) Steinthal (18231899), «Zur Charakteristik der Semitischen Völker», Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 4, 1860. Cf. Gilles Karmazyn, «L’antisémitisme: une hostilité contre les Juifs. Genèse du terme et signification commune», 2002-2004. Artículo disponible en Internet. << [81] Édouard Drumont, La France juive. Essai d’histoire contemporaine, Marpon et Flammarion, París, 1886 [trad. esp.:, La Francia judía, traducida de la 9.ª ed. francesa, Barcelona, 1889, 436 páginas]. De la primera edición, en dos volúmenes de 1200 páginas en total, se vendieron 65 000 ejemplares y la obra tuvo ciento cincuenta ediciones. Cito por la edición de 1887, ilustrada con «escenas, vistas, retratos, mapas y planos de nuestros mejores artistas», Librairie Blériot, 954 páginas. Cf. Grégoire Kauffmann, Édouard Drumont, Perrin, París, 2008. Sobre los antisemitas franceses de derechas y de izquierdas —Joseph Proudhon, Maurice Barrès, Jules Guérin, Alphonse Toussenel, Gustave Tridon, Georges Vecher de Lapouge, Charles Maurras, etc.—, cf. Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire, op. cit. << [82] Édouard Drumont, La France juive, op. cit., p. 154. << [83] Ibíd., p. 95. << [84] Drumont se basa sobre todo en las tesis de Théodule Ribot (18391916), psicólogo francés, adepto a las teorías de la degeneración hereditaria y de la desigualdad de las razas. En una obra célebre, L’hérédité (1873), afirmaba que la formación de una nación era fruto de leyes fisiológicas y psicológicas. He llamado «inconsciente a la francesa» a una configuración intelectual surgida de esta doctrina, que reanudaron con tesón antifreudianos como Marcel Gauchet, Jacqueline Carroy y los autores del Livre noir de la psychanalyse, Les Arènes, París, 2005. Cf. Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, vols. 1 y 2, Fayard, París, 1994; nueva edición, Hachette, París, 2009 [trad. esp.: La batalla de cien años: Historia del psicoanálisis en Francia, Fundamentos, Madrid, 1988-1993, 3 vols.]. Para la recuperación de la tesis de la degeneración por Max Nordau, véase más abajo. << [85] Édouard Drumont, La France juive, op. cit., p. 157. «Quien dice judío, dice protestante», dirá Alphonse Toussenel en Les Juifs, rois de l’époque. Histoire de la féodalité financière, publicado el mismo año que La Francia judía (1886). << [86] Los actuales enemigos del espíritu de la Ilustración, que aducen que ésta «conduce a Auschwitz», no hacen sino recuperar, dándoles la vuelta y sin saberlo, las tesis de Drumont. << [87] Édouard Drumont, La France juive, op. cit., p. 318. << [88] Ibíd., p. 107. << [89] Tesis recuperada luego por los genocidas nazis y que es enunciada literalmente por Rudolf Höss, comandante del campo de Auschwitz. Cf. Élisabeth Roudinesco, La part obscure de nous-mêmes. Une histoire des pervers, op. cit., en particular el capítulo «Les aveux d’Auschwitz» [trad. esp.: Nuestro lado oscuro. Una historia de los perversos, op. cit., 2009, capítulo 4, «Las confesiones de Auschwitz», pp. 139-179]. << [90] Édouard Drumont, La France juive, op. cit., pp. 283 y 806. << [91] Henri Meschonnic y Manako Ôno, Victor Hugo et la Bible, Maisonneuve et Larose, París, 2001, p. 22. << [92] A raíz del asesinato del zar Alejandro II, en marzo de 1881, los Judíos rusos fueron acusados de conspirar contra el régimen y perseguidos. << [93] Victor Hugo, Œuvres complètes, publicadas bajo la dirección de Jean Massin, Le Club Français du Livre, París, t. 6, 1966, p. 1232. << [94] Édouard Drumont, La France juive, op. cit., p. 913. << [95] Georges Bernanos, La grande peur des bien-pensants (1930), Le Livre de Poche, París, 1998, p. 169. Seguido de «À propos de l’antisémitisme de Drumont» (1939), «Encore la question juive» (1944) y «L’honneur est ce qui nous rassemble…» (1949). La temática del judío envenenador, de aspecto mongoloide, es típica del discurso antisemita. Bernanos no ignoraba, al escribir estas líneas, que Clemenceau había sido uno de los actores principales del dreyfusismo. << [96] Ibíd., pp. 391 y 395. << [97] Citado por Grégoire Kauffmann, Édouard Drumont, op. cit., p. 17. Bernanos atribuyó este rumor a Abraham Dreyfus, autor teatral citado en La Francia judía, y acusó al comunista Paul Lafargue de haberlo propalado, lo que le permitió abrazar (también él sin el menor sentido del humor) la defensa de un Drumont «víctima de los Judíos y los comunistas», antes de añadir: «Hacia 1908 circuló en las mismas redacciones el rumor de que Maurice Barrès descendía de Judíos portugueses», en La grande peur…, op. cit., p. 39. << [98] Léon Bloy, Le salut par les Juifs, Mercure de France, París, 1892 [trad. esp.: La salvación por los judíos, Hyspamérica, Madrid, 1987]. << [99] Ibíd., pp. 13-14. << [100] Ibíd., pp. 40-41. << [101] Bernard Lazare (1865-1903): socialista y anarquista, muy antirreligioso, fue el primer dreyfusista francés. Luego se acercó brevemente a Theodor Herzl, aunque siguió siendo un sionista socialista de la diáspora. << [102] Véase el Cahier de l’Herne dedicado a Léon Bloy, Éditions de l’Herne, París, 2003, dirigido por Christian Jambet. Pierre Glaudes (ed.), Léon Bloy au tournant du siècle, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2003, sobre todo el artículo de Rachel Goitein. << [103] Bernard Lazare, Histoire de l’antisémitisme. Son histoire et ses causes (1894) [trad. esp.: El antisemitismo, su historia y sus causas, Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1986], seguido de Contre l’antisémitisme (1895). Las dos obras se han reeditado en 1982 y 1983, en condiciones dudosas, con sendos prefacios del negacionista Pierre Guillaume, en la editorial La Différence. << [104] Hannah Arendt, La tradition cachée, Christian Bourgois, París, 1987, pp. 194-199 [trad. esp.: La tradición oculta, Paidós, Barcelona, 2004]. << [105] Adolf Hitler, carta de 16 de septiembre de 1919, citada por Eberhard Jäkel, «L’élimination des Juifs dans le programme de Hitler», en L’Allemagne nazie et le génocide des Juifs, Gallimard/Seuil, París, 1985, p. 101. << [106] Emmanuel Beau de Loménie, Drumont ou l’anticapitalisme national, Pauvert, París, 1968, p. 12. << [107] En un texto escrito en 1946-1947, Bernanos se contentó con evocar «los innumerables montones de cadáveres judíos de esta guerra», al rendir homenaje a un amigo judío de su hijo, caído por Francia. Véase «L’honneur est ce qui nous rassemble» (1949), reeditado en La grande peur…, op. cit., p. 401. << [108] Georges Bernanos, «Encore la question juive», en La grande peur…, op. cit., pp. 397-399. Aunque se declaraba incómodo con el antisemitismo de Bernanos, Elie Wiesel dijo en 1988: «No puedo estar resentido con Bernanos, que tuvo la valentía de oponerse al fascismo, de denunciar el antisemitismo y de decir justamente lo que dijo y escribió sobre la belleza de ser judío, sobre el honor de ser judío y sobre el deber de seguir siendo judío», ibíd., p. 13. << [109] «En Bernanos», subraya Bernard Lonjon, «el enemigo es el que odia a su prójimo, haga lo que haga y diga lo que diga», «La psychose de l’ennemi chez l’écrivain», Société, 80, 2, 2003, p. 37. << [110] Sobre todo con Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), escritor de origen inglés y de nacionalidad alemana, yerno de Richard Wagner, que tuvo una enorme influencia en Austria. Cf. Carl Schorske, Vienne fin de siècle, op. cit. << [111] La acepción médica del término francés dégénérescence (degeneración) fue inventada en 1857 por el alienista Bénédict-Augustin Morel (1809-1873) para designar la desviación maligna del tipo primitivo ideal. Max Nordau la recuperó años después. << [112] El hombre nuevo del comunismo está llamado a regenerarse por el trabajo manual. << [113] Véase el capítulo 3. He abordado también esta cuestión en Nuestro lado oscuro, op. cit. << [114] El llamamiento fue firmado por Sigmund Freud y Havelock Ellis. << [115] Cf. Hannah Arendt, L’impérialisme (1951), Seuil, París, 1984. Segunda parte de Los orígenes del totalitarismo. Véase también André Pichot, Aux origines des théories raciales. De la Bible à Darwin, Flammarion, París, 2008. << [116] En contra de los preceptos bíblicos que defendían la idea de la unidad del género humano (monogenismo fijista), algunos filósofos de la Ilustración (sobre todo Voltaire) adoptaron la tesis poligenista, según la cual el origen del hombre se basaba en la existencia de la pluralidad de razas. Aislando arbitrariamente a los pueblos entre sí, según el principio de un diferencialismo peligroso, el poligenismo conducirá al racismo, es decir, a la idea de la desigualdad de las razas, cuando el propio Darwin había sostenido la idea monogenista sin pensar por ello al modo fijista. << [117] Esta tesis racista será recogida por los seguidores del ecologismo profundo y sobre todo por Peter Singer. La he criticado en Nuestro lado oscuro, op. cit. Haeckel fue también el inventor de la palabra ecología (en 1866). Cf. asimismo Élisabeth de Fontenay, «Pourquoi les animaux n’aurient-ils pas droit à un droit des animaux?», Le Débat, 109, marzo-abril de 2000. << [118] Robert Gerwart y Stephan Malinowski, «L’antichambre de l’Holocauste?», Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, Presses de SciencesPo (París), 99, julio-septiembre de 2008. Los autores del artículo establecen un nexo entre las matanzas perpetradas por los alemanes en África Sudoccidental en 1904 y 1907, y el genocidio nazi. << [119] Cf. Paul Weindling, L’hygiène de la race, t. I, Hygiène raciale et eugénisme médical en Allemagne, 1870-1933, La Découverte, París, 1998; prefacio de Benoît Massin. << [120] Hermann Rauschning, Hitler m’a dit, Les Lettres Latines, París, 1979, pp. 306-315 [trad. esp.: Hitler me dijo: confidencias del Führer sobre sus planes de dominio del mundo, Atlas, Madrid, 1946]. Y Norman Cohn, Histoire d’un mythe. La «conspiration» juive et les Protocoles des sages de Sion, Gallimard, París, 1967, p. 189 [trad. esp.: El mito de la conspiración judía mundial, Alianza, Madrid, 1983]. << [121] El nombre general de Auschwitz simboliza el genocidio de los Judíos cometido por los nazis, o sea, los 5,5 millones de Judíos exterminados en el marco de la solución final. En cinco años fueron deportados al campo de Auschwitz 1,3 millones de hombres, mujeres y niños y fueron exterminados 1,1 millones de los que el 90% eran Judíos. Puesto bajo las órdenes de Heinrich Himmler, Auschwitz era un complejo industrial compuesto por tres campos: Auschwitz I (el campo inicial), campo de concentración abierto el 20 de mayo de 1940; Auschwitz II-Birkenau, campo de concentración y de exterminio (cámaras de gas y hornos crematorios), abierto el 8 de octubre de 1941; Auschwitz III-Monowitz, campo de trabajo para las fábricas de IG Farben, abierto el 31 de mayo de 1942. El dispositivo total se completaba con una cincuentena de pequeños campos dispersos por la región y situados bajo la misma administración. El nombre de Auschwitz es también el significante del exterminio de los Judíos, los gitanos y todos los representantes de las razas consideradas «impuras». << [122] El monte Sión es la elevación sobre la que se construyó Jerusalén. << [123] Término yiddish que designa a quien tiene mala suerte. << [124] Adalbert von Chamisso, La véritable histoire de Peter Schlemihl (1814), Aubier-Montaigne, París, 1966, p. 84 [trad. esp.: La maravillosa historia de Peter Schlemihl o el hombre que vendió su sombra, Siruela, Madrid, 1994]. << [125] Lev Pinsker (1821-1891): judío ruso-polaco adepto a la Haskalá. Impresionado por los pogromos rusos de 1881, publicó en Berlín una obra titulada Autoemancipación que lo convirtió en guía intelectual del grupo Amantes de Sión. << [126] Cf. Georges Bensoussan, Une histoire intellectuelle et politique du sionisme, 1860-1940, Fayard, París, 2002. << [127] Según el término empleado por Hannah Arendt en La tradition cachée, op. cit. << [128] Sobre este punto, el mejor estudio es el de Henry Laurens, La question de Palestine, t. 1, 1799-1922: L’invention de la terre sainte, Fayard, París, 2003; t. 2, 1922-1947: Une mission sacrée de la civilisation, Fayard, París, 2003; t. 3, 1947-1967: L’accomplissement des prophéties, Fayard, París, 2007. << [129] Hannah Arendt, Sur l’antisémitisme , op. cit., p. 253. << [130] << Parece que lo acuñó Charles Péguy. [131] Entre 1870 y 1913, el imperio colonial francés pasó de un millón de kilómetros cuadrados a trece millones, y la población colonizada de siete a cuarenta y ocho millones de personas. Cf. Olivier Lecour-Grandmaison, La République impériale. Politique et racisme d’État, Fayard, París, 2009, p. 15. << [132] Ibíd., p. 7. << [133] Ibíd. Discurso ante la Cámara de los Diputados, 28 de julio de 1885. << [134] Francis Garnier, La Cochinchine française en 1864, Dentu, París, 1864, pp. 44-45. << [135] Georges Clemenceau, discurso de 30 de julio de 1885 en la Cámara de Diputados, citado por Olivier LecourGrandmaison, La République impériale, op. cit., p. 7. << [136] Alsacia y Lorena pasaron a llamarse Elsass-Lothringen por el tratado de Frankfurt, firmado entre Francia y Alemania el 10 de mayo de 1871. << [137] Citado por Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes. L’odyssée d’un homme au coeur de la nuit et les origines du génocide européen, Le Serpent à Plumes, París, 1999, pp. 189-190 [trad. esp.: Exterminad a todos los salvajes, Turner, Madrid, 2004]. Friedrich Ratzel (1844-1904), zoólogo y geógrafo alemán, autor de una Antropogeografía (1891) que se proponía restablecer el elemento humano en la ciencia geográfica: «La humanidad es una parte del globo». Se oponía al imperialismo de la Grossdeutschland en favor de la creación de una Mittelafrika. Émile Durkheim comentó esta obra en 1899. << [138] Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes…, op. cit. Rosa Amelia Plumelle-Uribe, La férocité blanche. Des non-Blancs aux non-Aryens. Génocides occultés de 1492 à nos jours, Albin Michel, París, 2001. Sobre la cuestión de la definición de genocidio, véase el capítulo 4. << [139] Esta evolución se vio durante la primera conferencia sobre racismo que se celebró en Durban del 1 al 7 de septiembre de 2001, días antes de la destrucción del World Trade Center. Se confirmó durante la segunda conferencia, llamada Durban II, que se celebró en Ginebra entre el 20 y el 25 de abril de 2009. Cf. a este respecto Jean Ziegler, La haine de l’Occident, Albin Michel, París, 2008 [trad. esp.: El odio a Occidente, Península, Barcelona, 2010]. << [140] Cf. Franz Rosenzweig, L’étoile de la rédemption, Seuil, París, 1982 [trad. esp.: La estrella de la redención, Sígueme, Salamanca, 1997]. << [141] Joseph Roth, Juifs en errance, Seuil, París, 1986, p. 19 [trad. esp.: Judíos errantes, Acantilado, Barcelona, 2008]. << [142] Cf. Ernst Pawel, Theodor Herzl ou le labyrinthe de l’exil, Seuil, París, 1992. << [143] Stefan Zweig, Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, Belfond, París, 1993, p. 29 [trad. esp.: El mundo de ayer, en Obras completas, Juventud, Barcelona, 1953, vol. IV, p. 1303]. Herzl tuvo una vida breve: murió en 1904, a los cuarenta y cuatro años, y su mujer tres años más tarde, a los treinta y nueve. Cf. Viviane Forrester, Le crime occidental, Fayard, París, 2004 [trad. esp.: El crimen occidental, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008]. << [144] Citado por Ernst Pawel, Theodor Herzl…, op. cit., pp. 182-183. << [145] El hecho existió, en contra de lo que adelanta Claude Klein en su comentario al libro de Herzl, L’État des Juifs (1896). Véase más abajo. << [146] Aliyot, plural de aliyah, inmigración. Aliyah significa «subida» y remite al hecho de subir o de ser llamado al facistol para leer la Torá delante de los fieles. Fechas y cantidades de inmigrantes: 1) 1882-1900, 25 000; 2) 1905, 40 000; 3) 1919-1923, 35 000; 4) 1924-1926, 60 000; 5) 1933-1940, 200.000. Entre 1940 y 1948 se produjo la sexta aliyah, clandestina, o aliyah beth. << [147] La palabra significa literalmente «instalación». << [148] Theodor Herzl, Der Judenstaat: Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage («El Estado judío: ensayo de una solución moderna a la cuestión judía») (1896), reeditado con el título de El Estado judío. La palabra sionismo se inventó hacia 1890 para sustituir al término palestinofilia, y su acuñador fue otro Judío vienés, Nathan Birnbaum (1864-1937), totalmente opuesto a las tesis de Herzl y más tarde antisionista. Según Walter Laqueur, la invención del término tuvo lugar la noche del 23 de enero de 1892. Cf. Histoire du sionisme, Calmann-Lévy, París, 1973 [trad. esp.: Historia del sionismo, Instituto Cultural Mexicano Israelí, México, 1982]. << [149] Hannah Arendt, Penser l’événement , Belin, París, 1989, p. 124. << [150] La autora emplea la palabra francesa youpin y luego, entre paréntesis, Mauschel, que es el término alemán utilizado por Herzl. Youpin es una forma despectiva de decir «judío» que procede del árabe magrebí. Mauschel es una deformación del yiddish Moyshe, Moisés, y otra forma insultante de decir «judío». Esta palabra ha desaparecido del alemán actual, pero según el Wahrig Deutsches Wörtebuch (ed. de 1980) el verbo mauscheln significa tanto hablar yiddish como hablar de un modo incomprensible. (N. del T.). << [151] Citado por Ernst Pawel, Theodor Herzl…, op. cit., p. 325. << [152] Citado por Claude Klein en L’État des Juifs, op. cit., p. 131. << [153] Ibíd., p. 47. << [154] Theodor Herzl, Altneuland: Pays ancien, pays nouveau (1902), StockPlus, París, 1980. El título alemán, que podría traducirse por «Antiguo país nuevo (tierra prometida/tierra conquistada/tierra colonizada)», condensaba, al igual que Judenstaat, todas las ambigüedades del sionismo: ¿país de los Judíos o de los hebreos? ¿Estado judío, Estado de los Judíos o Estado para los Judíos? Volveré sobre esto en el capítulo 5. << [155] Ahad Haam, nacido Asher Guinzburg (1856-1927): judío ucraniano, teórico del sionismo espiritual, opuesto a Theodor Herzl, hostil a la Ilustración y a la adaptación, instalado en Palestina en 1922, favorable a la adopción del hebreo como lengua nacional y fundador de una sociedad secreta: los «Hijos de Moisés». Cf. Henry Laurens, La question de Palestine, t. I, op. cit., pp. 115-117. << [156] Cf. Ernst Pawel, Theodor Herzl…, op. cit., pp. 245-246. << [157] Esta frase fue popularizada en 1901 por Israel Zangwill (1864-1926), novelista y periodista inglés, feminista y sionista, procedente de una familia de inmigrantes rusos. << [158] Alain Dieckhoff, «Max Nordau, l’Occident et la question arabe», en Max Nordau, escritos editados por Delphin Bechtel, Dominique Bourel y Jacques Le Rider, Cerf, París, 1996, p. 289. << [159] Rachid Rida (1878-1924): intelectual sirio educado en la tradición islámica reformista. << [160] Cf. Jean-François Legrain (ed.), À propos du «Traité sur le califat» de Rachîd Ridâ, CNRS-Maison d’Orient et de Méditerranée, Lyon, 2006. << [161] Sanjacado: división administrativa del imperio otomano, a cargo de un sanjaco o gobernador. << [162] Este preámbulo se ha comentado de distintas maneras, según el comentarista. Cf. Georges Bensoussan, Une histoire…, op. cit., p. 201. Henry Laurens, La question de Palestine, t. I, op. cit., pp. 205-206. << [163] Génesis 32, 24-31. El nombre Israel está relacionado en hebreo con el verbo combatir y significa «Dios combatirá». << [164] Joris-Karl Huysmans, À rebours (1884), Gallimard, París, 1977 [trad. esp.: A contrapelo, Cátedra, Madrid, 1984]. Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray (1890), Gallimard, París, 1992 [trad. esp.: El retrato de Dorian Gray, Espasa-Calpe, Madrid, 2006]. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, t. 3, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, París, 1988 [trad. esp.: Sodoma y Gomorra, Alianza, Madrid, 1967]. << [165] El tema del Judío, a la vez hombre y mujer y capaz de todas las inversiones sexuales, es uno de los principales ingredientes del discurso antisemita. Está presente en Drumont, sobre todo en su retrato de Marat como «judía». Cf. Élisabeth Roudinesco, «Antisémitisme et contre-révolution (1886-1944)», en colaboración con Henry Rousso, L’Infini, 27 (1989). << [166] Max Nordau, Dégénérescence (1892-1893), Max Milo, París, 2006 (edición abreviada: 192 páginas). Nacido Simon Maximilien Südfeld, Nordau era, como Herzl, de origen húngaro [trad. esp.: Degeneración, Analecta, Pamplona, 2004, 908 páginas, facsímil de la edición de 1902]. << [167] En esta época apareció en Alemania la corriente favorable a la higiene racial de la que hablé en el capítulo 2. << [168] Nordau fue sin duda el primero en imaginar un cambio de estas características, que ni siquiera los más progresistas se atrevían a concebir. << [169] Declaraciones recogidas por Gaston Méry, «Au jour le jour. Chez le docteur Max Nordau», La Libre Parole, 17 de septiembre de 1997, citado por Ernst Pawel, Theodor Herzl…, op. cit., p. 319. << [170] Citado por Victor Nguyen, Aux origines de l’Action Française. Intelligence et politique à l’aube du XX e siècle, Fayard, París, 1991, p. 570. << [171] «Sin duda está usted al corriente de las diferencias fundamentales que hay entre los Judíos de Palestina y los colonos judíos: lo que cuenta a los ojos de Faisal es que los primeros hablan árabe y los segundos yiddish», carta de T. E. Lawrence a Mark Sykes, 7 de septiembre de 1917. Citada por Henry Laurens, La question de Palestine, op. cit., p. 369. << [172] Jaim Weizmann (1874-1952): judío ruso-polaco, químico de renombre, presidente de la Organización Sionista hasta 1946 y principal artífice de la alianza del sionismo con la política británica. << [173] Según la fórmula de Arthur Koestler: «He aquí que una nación promete a otra la tierra de una tercera nación», citado por Georges Bensoussan, Histoire intellectuelle…, op. cit., p. 940. << [174] Este proceso se describe con detalle en Henry Laurens, La question de Palestine, t. I, op. cit., pp. 473-477. << [175] (Gerhard) Gershom Scholem (1897-1982): nacido en Berlín, instalado en Palestina en 1923, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, miembro del Berit Shalom (1925), organización por la paz y el desarrollo de las relaciones entre judíos y árabes, siempre fue partidario de fundar un Estado único binacional. << [176] Georges Bensoussan, histoire…, op. cit., p. 511. << Une [177] La población judía pasó de 83 000 a fines de 1918, a 164 000 en 1930, a 463 000 en 1940 y finalmente a 650 000 después de aprobarse la creación del Estado de Israel. Durante este período, la población árabe se duplicó, pasando de 660 000 a 1.200.000. Para la historia de estos acontecimientos, cf. Henry Laurens, La question de Palestine, op. cit. Y Georges Bensoussan, Une histoire…, op. cit. << [178] Comienza entonces, desde 1940, la aliyah beth (o inmigración clandestina), organizada por David Ben Gurion (1886-1973): afincado en Palestina en 1906, padre fundador del partido laborista y primer presidente de gobierno de Israel entre 1948 y 1953, luego entre 1955 y 1963, Ben Gurion es sin lugar a dudas el mayor estadista de la historia de Israel. Cf. sobre este tema Alain Dieckhoff (ed.), L’État d’Israël, Fayard, París, 2008. << [179] Georges Bensoussan, Génocide pour mémoire, Éditions du Félin, París, 1989, p. 13. El 7 de diciembre de 1941, 900 Judíos de Kolo, en Polonia, tuvieron «el privilegio de ser los primeros gaseados de la solución final». Claude Lanzmann, «Notes ante et antiéliminationnistes», Les Temps modernes, 592, febrero-marzo de 1997, p. 14. << [180] Zeev Jabotinsky (1880-1940): nacido en Odessa, fundador en 1923 del movimiento sionista revisionista, situado a la derecha y hostil a los socialistas. Frente al poder árabe, preconizaba la creación de una «muralla de acero», es decir, una fuerza militar de corte fascista. << [181] Georges Bensoussan, Une histoire…, op. cit., pp. 627-629. << [182] Citado en ibíd., p. 715. << [183] Keren Hayesod: organismo fundado en 1920 para favorecer la instalación de inmigrantes en Palestina. << [184] Sobre este tema, véase Guido Ariel Liebermann, Histoire de la psychanalyse en Palestine et en Israël, tesis doctoral dirigida por Élisabeth Roudinesco, UFR-GHSS, Universidad de París-VII Denis-Diderot, 2006. David Montague Eder (1866-1936): psiquiatra y psicoanalista, fundador, con Ernest Jones, del movimiento psicoanalítico inglés; fue primo de Israel Zangwill, militante sionista, socialista y autor de novelas que le valieron el sobrenombre de «el Dickens judío». << [185] El manuscrito original de esta carta, fechada en 26 de febrero de 1930, y la copia mecanografiada por una persona desconocida se encuentran en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la colección Abraham Schwadron. Estoy en deuda con Guido Liebermann, que me mandó el documento, así como con Michael Molnar, del Museo Freud de Londres, con Patrick Mahony y con Henri Rey-Flaud, por sus juiciosos consejos. Jacques Le Rider, al traducirla, dijo «malinterpretada», pero habría podido decir también «descarriada». << [186] Esta carta de 2 de abril de 1930 forma parte de la colección Schwadron. << [187] Carta de Sigmund Freud a Albert Einstein, 26 de febrero de 1930, citada por Peter Gay, Freud. Une vie, Hachette, París, 1991, p. 688 [trad. esp.: Freud, una vida de nuestro tiempo, Paidós Ibérica, Barcelona, 2004]. << [188] Carta de Sigmund Freud a Leib Jaffé, 20 de junio de 1935, citada por Peter Gay, Freud, un Juif sans dieu, PUF, París, 1989, pp. 118-119 [trad. esp.. Un judío sin dios, Ada Korn, Buenos Aires, 1994]. << [189] Citado por Jacquy Chemouny, Freud et le sionisme, Solin, París, 1988, pp. 127 y 266. Sobre la judeidad de Freud hay abundante literatura. Cf. sobre todo David Bakan, Freud et la tradition mystique juive (1958), Payot, París, 1977. Marthe Robert, D’Oedipe à Moïse, Calmann-Lévy, París, 1974 [trad. esp.: Freud y la conciencia judía: de Edipo a Moisés, Península, Barcelona, 1976]. Peter Gay, Freud, un Juif sans dieu, op. cit. << [190] Sobre la imposible solución de la cuestión de los Santos Lugares, cf. Charles Enderlin, Le rêve brisé, Fayard, París, 2003. << [191] Anécdota referida por Jacob Weinshal, Hans Herzl, Tel Aviv, 1945. Citada por Jacques Le Rider, Modernité viennoise, op. cit., p. 309. << [192] Sigmund Freud, «Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans» (1909), OCF, vol. IX, PUF, París, 1998, p. 31 [trad. esp.: «Análisis de la fobia de un niño de cinco años», Obras Completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, vol. II, p. 1381, nota]. Y Jacques Le Rider, Le cas Otto Weininger. Racines de l’antiféminisme et de l’antisémitisme, PUF, París, 1982. << [193] Sigmund Freud, entrevista con George Sylvester Viereck, Glimpses of the Great, Londres, 1930. Citado en Ernest Jones, La vie et l’œuvre de Sigmund Freud, vol. III, PUF, París, 1969, p. 143. << [194] Sigmund Freud, «Lettre du 6 mai 1926», Correspondance 1873-1939, Gallimard, París, 1967 [trad. esp.: Epistolario, Orbis, Barcelona, 1988, vol. III, p. 410]. Y L’homme Moïse et le monotheisme, Gallimard, París, 1986 [trad. esp.: Moisés y la religión monoteísta, en Obras completas, vol. XXIII, Amorrortu, Buenos Aires, 1987]. << [195] Sigmund Freud, Totem et tabou (1912-1913), Gallimard, París, 1993, p. 67 [trad. esp.: Tótem y tabú, en Obras completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, vol. II, p. 1746]. << [196] Moshe Wulf (1878-1971): psiquiatra y psicoanalista judío, nacido en Odessa, fundador con Max Eitingon (1881-1943) de la primera Sociedad Psicoanalítica del futuro Estado de Israel. Tras la muerte de Eitingon, formó a la primera generación de psicoanalistas israelíes, que poco después lo expulsaron de la sociedad que había fundado. << [197] Judah Leib Magnes (1877-1948): rabino reformado, procedente de la comunidad judía de San Francisco, afincado en Palestina en 1922. Presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén durante veinticuatro años. Cf. Guido Liebermann, Histoire de la psychanalyse…, op. cit. << [198] Se debe al filósofo Yirmiyahu Yovel una de las escasas contribuciones israelíes a la cuestión de las Luces sombrías de Freud. Cf. su Spinoza et autres hérétiques, Seuil, París, 1991 [trad. esp.: Spinoza, el marrano de la razón, Anaya & Mario Muchnik, Madrid, 1995]. << [199] Sigmund Freud y Karl Abraham, Correspondance complète, 1907-1925, Gallimard, París, 2006, p. 71 [trad. esp.: Correspondencia, Gedisa, Barcelona, 1979, p. 59]. << [200] Ibíd., p. 110 [ibíd., p. 90]. << [201] Ibíd., p. 453 [ibíd., p. 295]. << [202] Sigmund Freud, Correspondance, 1873-1939, op. cit., p. 396 [trad. esp.: Epistolario, Orbis, Barcelona, 1988, vol. III, p. 408]. << [203] Cf. Peter Gay, Freud. Une vie, op. cit., p. 252. << [204] Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, Correspondance, t. I, 1908-1914, Calmann-Lévy, París, 1992, pp. 519-520 [trad. esp.: Correspondencia completa, vol. II, 1912-1914, Síntesis, Madrid, 1993]. << [205] Sigmund Freud, Max Eitingon, Correspondance 1906-1939, Hachette, París, 2009, p. 785. << [206] Richard Sterba, Réminiscences d’un psychoanalyste viennois, Privat, Toulouse, 1986, pp. 145-146. << [207] En 1944, Elie Wiesel, con dieciséis años, fue deportado a AuschwitzBirkenau con su padre, su madre y su hermana. Sólo él sobrevivió. Trasladado a Buchenwald, fue liberado por el ejército estadounidense. << [208] Elie Wiesel, La nuit (1958), Minuit, París, 2006, pp. 124-125 [trad. esp.: La noche, El Aleph, Barcelona, 2002]. Y Betty Bernardo Fuchs, «Judéité, errance et nomadisme: sur le devenir juif de Freud», Essaim, 9 (2009), pp. 15-25. << [209] Sigmund Freud, Max Eitingon, Correspondance, op. cit., p. 842. << [210] Sobre este acto, cf. Élisabeth Roudinesco, Jacques Lacan. Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Fayard, París, 1993 [trad. esp.: Jacques Lacan. Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento, Anagrama, Barcelona, 1995]. << [211] Ibíd. << [212] Sigmund Freud, L’homme Moïse et la réligion monothéiste. Trois essais, Gallimard, París, 1986 [trad. esp.: Moisés y la religión monoteísta, en Obras completas, vol. XXIII, Amorrortu, Buenos Aires, 1987, y en Obras completas, Biblioteca Nueva, Madrid, vol. III, 1973]. << [213] Ibíd., p. 180 [Obras completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, vol. III, p. 3294]. << [214] Jean-François Lyotard propone una interpretación que dice que Freud hizo del judaísmo una «figura prescrita», una religión basada en el rechazo de la realidad, y del cristianismo una reanudación del totemismo y del paganismo. Jean-François Lyotard, «Figure forclose», L’écrit du temps, 5 (1984), pp. 65-105. Cf. Élisabeth de Fontenay, Une toute autre histoire. Questions à Jean-François Lyotard, Fayard, París, 2006. << [215] Sigmund Freud, L’homme Moïse… op. cit., p. 185 [Obras completas, op. cit., vol. III, p. 3296]. << [216] Cf. Yosef Hayim Yerushalmi, Le Moïse de Freud. Judaïsme terminable et interminable, Gallimard, París, 1993. Respuesta de Jacques Derrida: Mal d’archive, Galilée, París, 1995 [trad. esp.: Mal de archivo: una impresión freudiana, Trotta, Madrid, 1997]. Yo propicié el encuentro entre Yerushalmi y Derrida a raíz de un coloquio organizado por la Sociedad Internacional de Historia de la Psiquiatría y el Psicoanálisis (SIHPP) en el Museo Freud de Londres, en 1994, sobre el tema Memoria documental. Entre las mejores interpretaciones del Moisés mencionaré la de Jacques Le Rider, Freud, de l’Acropole au Sinaï. Le retour à l’antique des Modernes viennois, PUF, París, 2002. Y en un registro muy diferente, la de Henri ReyFlaud, «Et Moïse créa les Juifs…», Le testament de Freud, Aubier, París, 2006. << [217] Yosef Hayim Yerushalmi, Le Moïse de Freud, op. cit., p. 184. << [218] Martin Buber, Moïse, PUF, París, 1986 [trad. esp.: Moisés, Imán, Buenos Aires, 1949]. << [219] Cf. Geoffrey Cocks, La psychotérapie sous le IIIe Reich, Les Belles Lettres, París, 1987, p. 125. << [220] C. G. Jung, Correspondance, t. I, 1906-1940 (Olten, 1972), Albin Michel, París, 1992, pp. 181-182. << [221] C. G. Jung, «Geleitwort», en Zentralblatt für Psychotherapie, 6, 1 (1933), pp. 10-11. Reproducido en C. G. Jung, Gesammelte Werke, Walter Verlag, Olten y Friburgo de Brisgovia, 1974, vol. 10, pp. 581-583. Traducido con el título de «Éditorial», en Cahiers jungiens de psychanalyse, 82, primavera de 1995, pp. 9-10. << [222] C. G. Jung, Correspondance, op. cit., pp. 196-197. << [223] C. G. Jung, «Une interview à Radio-Berlin», 26 de junio de 1933, en C. G. parle. Rencontres et interviews, Buchet/Chastel, París, 1985, traducción francesa revisada por Marie-Martine Louzier-Sahler y Benjamin Sahler, pp. 55-61. La versión alemana de este texto fue conocida en 1987 y analizada por Matthias von der Tann en «A jungian perspective on the Berlin Institute for Psychotherapy: a basis for mourning», San Francisco Jung Institute Library Journal, 8, 4 (1989). Véase Andrew Samuels, «Psychologie national, national-socialisme et psychologie analytique: réflexions sur Jung et (1989), Revue l’antisémitisme» Internationale d’Histoire de la Psychanalyse, 5, París, 1992, pp. 183-221. << [224] «Culturalismo: con este término se designan las tendencias de la antropología que intentan descubrir, en la diversidad de las culturas […], una explicación del hombre basada en la diferencia y lo relativo […]. La corriente culturalista es esencialmente norteamericana y la representan sobre todo los trabajos de la escuela llamada Cultura y Personalidad, en la que se agruparon durante el período de entreguerras Abram Kardiner, Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton y Cora Dubois, en torno a un trabajo colectivo de antropología cultural centrado en dos grandes nociones: el pattern y la personalidad básica. Por pattern, concepto que introdujo Ruth Benedict en 1934, se entiende la forma específica que toma una cultura para singularizarse con relación a otra […]», Élisabeth Roudinesco y Michel Plon, Diccionario de psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1998, trad. de Jorge Piatigorsky, pp. 205-206. (N. del T.). << [225] G. Bally, «Deutschestämmige Therapie» (Psicoterapia de origen alemán), Neue Zürcher Zeitung, 343, 27 de febrero de 1934, traducido (correctamente) con un mal título: «Psychothérapie de souche allemande» (Psicoterapia de cepa alemana), en Cahiers jungiens de psychanalyse, 82, op., cit., pp. 10-12. << [226] Los dos escritos están traducidos en los Cahiers jungiens de psychanalyse, op. cit., pp. 12-20. Jung repite la misma tesis en varias cartas de 1934, como puede verse en su Correspondance, op. cit. << [227] Carl Gustav Jung, «Zur gegenwärtigen Lage der Psychotherapie», Zentralblatt für Psychotherapie, 7 (1934), pp. 1-16 [trad. esp.: «Acerca de la situación actual de la psicoterapia», en C. G. J., Obras completas, Trotta, Madrid, vol. 10, 2001]. Reproducido sin modificaciones en C. G. J., Gesammelte Werke, vol. 10, op. cit., pp. 181-201. Traducido al inglés en C. G. J., Collected Works, Princeton University Press, Princeton, 1970, vol. 10, con el título de «Psychotherapy today». << [228] Hay una buena traducción parcial de este pasaje, debida a Jacqueline Carnaud, en el libro de Yosef Hayim Yerushalmi, Le Moïse de Freud, op. cit., pp. 103-104. Yo he traducido directamente del texto alemán, con ayuda de Jacques Le Rider. << [229] C. G. Jung, L’homme à la découverte de son âme, Albin Michel, París, 1987, p. 111. << [230] Carta de 26 de mayo de 1934, Correspondance, op. cit., p. 216. << [231] Ibíd., p. 219. << [232] Ibíd., pp. 219 y 268-269. << [233] C. G. Jung, «Wotan», en Gesammelte Werke, vol. 10, op. cit., pp. 203219 [trad. esp.: «Wotan», en Obras completas, Trotta, Madrid, vol. 10, 2001]. Entrevista con H. R. Knickerbocker con el título de «Diagnostic des dictateurs», en C. G. Jung parle, op. cit., pp. 96-115. << [234] Las obras de Jung fueron incluidas por entonces en la famosa lista Otto. [Lista Otto: libros prohibidos en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial]. << [235] C. G. Jung, Essays on Contemporary Events: Reflexion on nazi Germany (1949), Routledge, Londres, 1989; presentación de Andrew Samuels [cf. «Prólogo al libro Reflexiones sobre historia actual» y «Epílogo a Reflexiones sobre la historia actual», ambos en Obras completas, op. cit., vol. 10]. << [236] Véase a este respecto Gerhard Wehr, Carl Gustav Jung. Sa vie, son œuvre, son rayonnement, Librairie de Médicis, París, 1993, pp. 320-321 [trad. esp.: Carl Gustav Jung. Su vida, su obra, su influencia, Paidós, Barcelona, 1991] y Aniela Jaffé, Aus Leben und Werkstatt von C. G. Jung. Parapsychologie, Alchemie, Nationalsozialismus – Erinnerungen aus den letzten Jahren, Rascher Verlag, Zúrich, 1968 [trad. esp.: Personalidad y obra de C. G. Jung, Monte Ávila, Caracas, 1976]. Poco después Scholem se distanció de Jung. << [237] Gershom Scholem, Fidélité et utopie, Calman-Lévy, París, 1978, pp. 47-50. << [238] Eranos quiere decir en griego banquete improvisado. Fundados en 1933 por Olga Fröbe Kapteyn, estos encuentros se organizaban a orillas del Lago Mayor, en una villa situada cerca de Ascona (Suiza). Su objetivo era establecer una comunicación entre Oriente y Occidente para promover la comprensión mutua de dos tradiciones espirituales. << [239] Mircea Eliade (1907-1986): historiador rumano de las religiones, conocido por su apoyo al fascismo rumano durante la Segunda Guerra Mundial y su hostilidad a la Ilustración, a los Judíos, a los masones y a los comunistas. << [240] En sus recuerdos autobiográficos, recogidos por Aniela Jaffé, guarda silencio sobre este período de su historia. C. G. Jung, Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, recueillis par Aniela Jaffé (1961), Gallimard, París, 2000 [trad. esp.: Recuerdos, sueños, pensamientos, Seix Barral, Barcelona, 1991]. La impresionante biografía de Deirdre Bair, Jung, Flammarion, París, 2007, no aporta ninguna aclaración sobre este tema. La autora prefiere que creamos que Jung era un inocentón que se dejó engañar por los nazis, en vez de aceptar una verdad ya reconocida por todos los historiadores. Cf. Élisabeth Roudinesco, «Carl Gustav Jung. De l’archétype au nazisme. Dérives d’une psychologie de la différence», L’Infini, 63, otoño de 1998. << [241] El libro de Rudolf Loewenstein, Psychanalyse de l’antisémitisme (1952), PUF, París, 2001, prefacio de Nicolas Weill, no aborda esta cuestión. En Francia tuvo repercusiones, como veremos en los siguientes capítulos. Filósofa y psicoanalista formada en Francia, hija de madre deportada, instalada luego en Israel y partidaria de una cultura ecuménica (cristianismo, judaísmo, islam), Éliane Amado LévyValensi (1919-2006) dedicó al Moisés de Freud una obra que trata de la identificación de éste con el profeta: Le Moïse de Freud ou la référence occultée, Éditions Mónaco, 1984. << du Rocher, [242] Yosef Hayim Yerushalmi, Le Moïse de Freud, op. cit., p. 185. << [243] La de Serge Lebovici. Sobre el papel de éste ante la dictadura brasileña, cf. Histoire de la psychanalyse en France, op. cit. << [244] Texto original mecanografiado y titulado «Inaugural lecture», comunicado por Guido Liebermann. Cf. Paul Schwaber, «Title of honor: The psychoanalytic congress in Jerusalem», Midstream, 24, 1978. Citado también por Yosef Hayim Yerushalmi, Le Moïse de Freud, op. cit., p. 187. Las cuatro hermanas de Freud, como es sabido, fueron exterminadas por los nazis. << [245] Edward Said, Freud et le monde extra-européen, Le Serpent à Plumes, París, 2004 [trad. esp.: Freud y los no europeos, Global Rhythm Press, Barcelona, 2006]. Con presentación del psicoanalista Christopher Bollas y un comentario de Jacqueline Rose, profesora de literatura en Londres, traductora e introductora de la obra de Lacan en el mundo anglófono y autora de un libro excelente: The Question of Zion, Princeton y Oxford University Press, Nueva Jersey, 2005. << [246] Edward Said, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident (1978), Seuil, París, 1980 y 1997, prefacio de Tzvetan Todorov [trad. esp.: Orientalismo, DeBolsillo, Barcelona, 2003]. Said modificó su tesis en un posfacio de 2003. << [247] Cf. Enzo Traverso, L’histoire déchirée. Essai sur Auschwitz et les intellectuels, Cerf, París, 1997, pp. 191-192 [trad. esp.: La Historia desgarrada: ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales, Herder, Barcelona, 2001]. << [248] Los dos primeros testimonios fueron el de Rudolf Höss, comandante del campo de Auschwitz, que justificó el exterminio diciendo que se había limitado a obedecer los deseos de las víctimas, y el de Kurt Gerstein, que, por el contrario, trató de informar a los aliados, antes de suicidarse en 1945, y fue rehabilitado por Saul Friedländer. Cf. Élisabeth Roudinesco, La part obscure de nous-mêmes, op. cit., p. 161 y todo el capítulo 6 [trad. esp.: Nuestro lado oscuro, op. cit., p. 174]. << [249] Raphael Lemkin, Qu’est-ce qu’un génocide?, Éditions du Rocher, Mónaco, 2008, pp. 242-243. << [250] Tanto más cuanto que la noción de crimen contra la humanidad ha sido revisada varias veces desde 1945. Dicha noción califica once tipos de actos cometidos en el marco de una agresión generalizada y sistemática contra una población civil: asesinato, exterminio, esclavización, deportación, tortura, persecución organizada de orden étnico, religioso, cultural, sexista, prostitución, apartheid, así como todos los crímenes llamados «inhumanos». << [251] Destrucción de cementerios, de monumentos, de arte, de la lengua, de libros, de lugares de culto. << [252] Pierre Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire, La Découverte, París, 1987, p. 164 [trad. esp.: Los asesinos de la memoria, Siglo XXI, México, 1994]. En un interesante libro prologado por Vidal-Naquet el historiador estadounidense Arno Mayer ha propuesto el término «judeocidio» en La «solution finale» dans l’histoire, La Découverte/Poche, París, 2002. << [253] Hannah Arendt y Karl Jaspers, Correspondance, Payot, París, 1996, p. 120. << [254] No comparto sobre este punto la posición de mi amigo Jean-Claude Milner cuando afirma (con toda justicia) que la cámara de gas se inventó para el Judío, pero no aclara, me parece, lo que se buscaba en el Judío. Cf. Les penchants criminels de l’Europe démocratique, Verdier, París, 2003 [trad. esp.: Las inclinaciones criminales de la Europa democrática, Manantial, Buenos Aires, 2007]. Tampoco comparto la de mi amigo Alain Badiou cuando sostiene que, con la palabra «Auschwitz», toda una manada de retóricos y propagandistas ha hecho del exterminio de los Judíos el «fondo comercial de su propaganda “democrática”». Prefacio a Ivan Segré, La réaction philosémite, Lignes, París, 2009, p. 15. << [255] En este sentido, no estoy de acuerdo con los análisis de Ivan Segré, que niega esta singularidad, que según él depende de una concepción «judía» de la historia de la destrucción de los Judíos. Cf. Ivan Segré, Qu’appelle-t-on penser Auschwitz?, Lignes, París, 2009. << [256] Enzo Traverso los repasa a conciencia en L’histoire déchirée, op. cit. << [257] Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, La dialectique de la raison (1947), Gallimard, París, 1974 [trad. esp.: Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, 1994]. << [258] Günther Anders, Avoir détruit Hiroshima. Correspondance avec Claude Eatherly, Laffont, París, 1962 [trad. esp.: Más allá de los límites de la conciencia: correspondencia entre el piloto de Hiroshima Claude Eatherly y Günther Anders, Paidós, Barcelona, 2003]. << [259] Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive (1946), Gallimard, París, 2006 [trad. esp.: Reflexiones sobre la cuestión judía, Seix Barral, Barcelona, 2005]. << [260] Louis-Ferdinand Céline, Le voyage au bout de la nuit (1934) [trad. esp.: Viaje al final de la noche, Edhasa, Barcelona, 2003]. Las novelas de Céline están publicadas en la «Bibliothèque de la Pléiade» de Gallimard. << [261] Louis-Ferdinand Céline, «Sartre demi-sangsue, demi-ténia», Magazine littéraire, 488, julio-agosto de 2009, pp. 80-81. Y «À l’agité du bocal», L’Herne, Louis-Ferdinand Céline, 3 y 5, 1963. << [262] Enzo Traverso, L’histoire déchirée, op. cit., p. 190. << [263] Ibíd., pp. 189-191. Y Dwight Mcdonald, «The responsibility of peoples», Politics, vol. II, n. o 3, marzo de 1945, pp. 82-93. << [264] Maurice Blanchot, «La grande passion des modérés», Combat, 9, noviembre de 1936. << [265] Robert Antelme (1917-1990): poeta y resistente, marido de Marguerite Duras entre 1939 y 1942, miembro, junto con Dionys Mascolo, del grupo de resistencia de François Mitterrand, deportado a Buchenwald y Dachau, y autor de un testimonio fundamental sobre las condiciones de vida en los campos: L’espèce humaine, Gallimard, París, 1947 [trad. esp.: La especie humana, Arena Libros, Madrid, 2001]. Antelme describe aquí la experiencia de lo inhumano en un estilo desnudo y despojado de todo psicologismo. Blanchot se inspiró en él para escribir la última versión de Thomas el oscuro. << [266] Maurice Blanchot, Thomas l’obscur (1941), Gallimard, París, 1950, p. 148 [trad. esp.: Thomas el oscuro, PreTextos, Valencia, 1982]. Blanchot suprimió un centenar de páginas para la última versión del libro. << [267] Según la expresión de Christophe Bident, Maurice Blanchot, partenaire invisible, Champ Vallon, Seyssel, 1998. << [268] Firmado por Robert Antelme, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Pierre Vidal-Naquet, Marguerite Duras, Claude Lanzmann, Pierre Boulez, André Breton, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, etc. Cf. Maurice Blanchot, Écrits politiques, 1953-1993, Gallimard, París, 2008, pp. 49-54. << [269] Cf. Christophe Bident, Maurice Blanchot…, op. cit., p. 399. Durante la segunda mitad del siglo XX, Sartre fue el autor francés más insultado en su propio país y en el extranjero, y también el más célebre. Fue incluso acusado de antisemita por una profesora universitaria estadounidense y de criminal sexual por una periodista francesa. << [270] Ibíd., p. 77. Extremista siempre, Blanchot, a pesar de los razonables consejos de sus amigos, estaba convencido de que el gaullismo era un nuevo fascismo. << [271] Maurice Blanchot, Après coup, Minuit, París, 1983 [trad. esp.: Tiempo después, Arena Libros, Madrid, 2003]; L’entretien infini, Gallimard, París, 2006, p. 99 [trad. esp.: La conversación infinita, Arena Libros, Madrid, 2008]. << [272] Jacques Derrida, L’autre cap, Minuit, París, 1991 [trad. esp.: El otro cabo, Serbal, Barcelona, 1992]. << [273] Maurice Blanchot, «Ce qui m’est le plus proche», Globe, 30, julio-agosto de 1988, p. 56. Sobre la trayectoria política de Maurice Blanchot, cf. Christophe Bident, Maurice Blanchot…, op. cit. Sin recordar la trayectoria posterior de Blanchot, Zeev Sternhell dijo que durante el período de entreguerras fue la «perfecta encarnación del espíritu fascista», en Ni droite, ni gauche. L’idéologie fasciste en France, Seuil, París, 1983, p. 368. << [274] Hay que decir que la película de Claude Lanzmann Shoah (1985), celebrada justamente por los historiadores más destacados, ha contribuido mucho a laicizar el término, a sacarlo de la historia del judaísmo y a conciliar historia y memoria: «La palabra se me aparece como algo evidente, porque al no entender el hebreo, no comprendía su sentido, lo cual era una forma de no denominar». La palabra le fue sugerida por un amigo israelí, que le insinuó que hiciera, «no una película sobre la Shoá, sino una película que fuera la Shoá». Cf. Claude Lanzmann, Le lièvre de Patagonie, Gallimard, París, 2009, pp. 429 y 525 [trad. esp.: La liebre de la Patagonia, Seix Barral, Barcelona, 2011]. << [275] Sin embargo, los nuevos historiadores están duramente enfrentados entre sí no a propósito de la realidad de la Naqba, sino de su interpretación. Unos sostienen que es fruto de la guerra, otros que fue programada como «una limpieza étnica», otros aún que no es más que un ejemplo de política de apartheid. Estos debates, de una gran violencia, confirman, si es que había alguna necesidad de hacerlo, que en Israel existe libertad de investigación. Cf. Ilan Pappé, La guerre de 1948 en Palestine, La Fabrique, París, 2000. Y Dominique Vidal, Le péché originel d’Israël. L’expulsion des palestiniens revisitée par les «nouveaux historiens» israéliens, Éditions de l’Atelier, París, 2003. << [276] Claude Klein, «La constitution, encore la constitution», Les Temps modernes, 651, noviembre-diciembre de 2008, p. 164. El libro de referencia para esta cuestión es el coordinado por Alain Dieckhoff, L’État d’Israël, op. cit. << [277] Pierre Vidal-Naquet, Réflexions sur le génocide. Les Juifs, la mémoire et le présent, t. 3, La Découverte, París, 1995, p. 287 [trad. esp.: Los judíos, la memoria y el presente, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1996]. << [278] Señalemos que la población total de Judíos en el mundo, a principios del siglo XXI, se ha calculado en unos 14 millones, repartidos en 28 países. La mayoría vive en Israel (5 640 000), en Estados Unidos (5 500 000) y en Europa (1 200 000). Entre los países europeos, es en Francia donde son más numerosos: alrededor de 500.000. El pueblo judío existe, pues, pero, a diferencia de los demás, su existencia es más «diaspórica» que nacional. << [279] Cf. Marius Schattner, Israël, l’autre conflict, André Versaille, Bruselas, 2008. << [280] Idith Zertal, La nation et la mort. La Shoah dans le discours et la politique d’Israël, La Découverte, París, 2004, p. 9 [trad. esp.: La nación y la muerte, Gredos, Madrid, 2010]. << [281] En una obra notable, el historiador Alain Dieckhoff definía Israel como una «nación por antífrasis. Nación difunta, pues, o más bien nación fantasma». Cf. L’invention d’une nation. Israël et la modernité politique, Gallimard, París, 1993, pp. 118-119. Este tesis hace pensar en la de Jacques Derrida a propósito de Marx. Cf. Spectres de Marx, Galilée, París, 1993 [trad. esp.: Espectros de Marx, Trotta, Madrid, 1995]. El fantasma es, efectivamente, la aparición de una fuerza espiritual inusual que siempre produce escalofríos. Es imbatible. << [282] Ilan Greilsammer, «En Israël, entre Juifs», Colloque des intellectuels juifs. Comment vivre ensemble, Albin Michel, París, 2001, p. 149. << [283] Theodor Herzl, Pays ancien, pays nouveau, op. cit., p. 188. << [284] El concepto de raza fue abandonado oficialmente por la Unesco en 1950 y luego por la comunidad científica mundial. Ha sido reemplazado por el concepto de etnia, que plantea también numerosos problemas. << [285] Más tarde, en 1971, en Raza y cultura, Claude Lévi-Strauss expondrá que la evolución biológica de los hombres y las poblaciones está determinada en gran parte por su organización cultural. Cf. Claude LéviStrauss, Race et histoire (1952), Race et culture (1971), Albin Michel/Unesco, París, 2001 [trad. esp.: Raza y cultura, Raza e historia, Cátedra, Madrid, 1996]. << [286] Nahum Goldmann, Le paradoxe juif, Stock, París, 1976, p. 121 [trad. esp.: La paradoja judía, Losada, Buenos Aires, 1979]. << [287] Siri Husseini Shahid, Souvenir de Jérusalem, Fayard, París, 2005, pp. 18-19. << [288] Cf. Élisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, op. cit. Estoy en deuda con Jean Bollack por haberme aclarado lo de esta traducción. << [289] Sigmund Freud, Au-delà du principe de plaisir (1920), Œuvres complètes, t. XV, PUF, París, 1996, pp. 273-339 [trad. esp.: Más allá del principio del placer, en Obras completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, vol. III, pp. 25072541]. << [290] Lacan desconocía por entonces el asunto de la presunta «salvaguarda» del psicoanálisis en Alemania. << [291] Jacques Lacan, Écrits, Seuil, París, 1966; Le Séminaire, livre XI, 19631964, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, París, 1973, pp. 246-248 [«Kant con Sade», en Escritos, Siglo XXI, México, 1984, vol. II, pp. 744-770; la referencia a Spinoza en El Seminario, 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1991, p. 283]. << [292] Personalmente he demostrado que, aunque Lacan no había leído la obra de Hannah Arendt, coincidía con sus tesis. << [293] Sonderkommandos: literalmente, «grupos (de operaciones) especiales»; nombre aplicado, entre otros, a los equipos de deportados obligados a participar en el exterminio en las cámaras de gas y en los crematorios y luego exterminados a su vez por haber visto lo que nadie debía ver. Muy pocos sobrevivieron para prestar testimonio; uno, inolvidable, aparece en la película de Lanzmann. A propósito de estas personas, Primo Levi habló de la peor perfidia del nazismo, consistente en hacer que los mismos Judíos metieran en los hornos a los Judíos muertos, con objeto de «demostrar» que los genocidas eran los propios Judíos, como llegó a decir Rudolf Höss. Cf. Schlomo Venezia, Dans l’enfer des chambres à gaz, Albin Michel, París, 2007. Y Élisabeth Roudinesco, Nuestro lado oscuro, op. cit., sobre todo el capítulo sobre «Las confesiones de Auschwitz». << [294] Idith Zertal, La nation et la mort. La Shoah dans le discours et la politique d’Israël, La Découverte, París, 2008, pp. 93-94 [trad. esp.: La nación y la muerte, Gredos, Madrid, 2010]. << [295] Ibíd., p. 126. << [296] New York Times, 11 de junio de 1960. << [297] Véase Erich Fromm, De la désobéissance et autres essais, Laffont, París, 1983 [trad. esp.: Sobre la desobediencia y otros ensayos, Paidós, Barcelona, 2001]. He criticado esta tesis en Nuestro lado oscuro, op. cit. Volveré sobre ella. << [298] Hannah Arendt, «Réexamen du sionisme» (1944), Auschwitz et Jérusalem, Tierce, París, 1991. << [299] Pierre Bouretz, «Hannah Arendt et le sionisme. Cassandre aux pieds d’argile», Raisons politiques, 16 (2004), p. 128. << [300] Martin Heidegger, Auto-affirmation de l’Université allemande, edición bilingüe, trad. de Gérard Granel, TER, Mauvezin, 1982 [trad. esp.: La autoafirmación de la universidad alemana, Tecnos, Madrid, 1989]. El filósofo francés François Fédier, que siempre ha negado el nazismo de Heidegger, tituló este texto en francés del siguiente modo: L’université allemande envers et contre tout elle-même (La universidad alemana contra viento y marea), dando a entender así que Heidegger sostenía la idea de que la universidad podía resistir al principio del caudillismo, cuando, por el contrario, proponía incorporarlo a ella. Martin Heidegger, Écrits politiques, Gallimard, París, 1995. << [301] Cf. Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, Anthropos, París, 1986, pp. 389-401 [trad. esp. Hannah Arendt: una biografía, Paidós, Barcelona, 2006]. << [302] Cf. Martine Leibovici, Hannah Arendt, una Juive. Expérience politique et histoire, Desclée de Brouwer, París, 2002, prefacio de Pierre VidalNaquet. << [303] Hannah Arendt, «Les techniques de la science sociale et l’étude des camps de concentration», en Les origines du totalitarisme et Eichmann à Jerusalem, Gallimard, París, 2002, pp. 845-860 [trad. esp.: Los orígenes del totalitarismo, op. cit.; Eichmann en Jerusalén, DeBolsillo, Barcelona, 2006. La edición francesa no es una simple yuxtaposición de los dos textos; trae un prólogo y un epílogo del preparador de la edición, Pierre Bouretz, e inéditos de Arendt relacionados con Los orígenes, además de fotos, bibliografías e índices]. << [304] Raul Hilberg, La destruction des Juifs d’Europe (1961), Fayard, París, 1988 [trad. esp.: La destrucción de los judíos europeos, Akal, Madrid, 2005]. << [305] Ibíd., p. 900. << [306] Rudolf Höss teoriza esta infamia afirmando que al exterminar a sus víctimas, cumplía sus deseos. Cf. Élisabeth Roudinesco, Nuestro lado oscuro, op. cit. << [307] Annette Wieviorka, Le procès Eichmann, Éditions Complexe, Bruselas, 1989, pp. 184-187. << [308] Ian Kershaw ha invalidado todas estas opiniones. << [309] Victor Alexandrov, Six millions de morts. La vie d’Adolf Eichmann, Plon, París, 1960. << [310] Más allá de las diferencias psíquicas que los caracterizan — Eichmann no se parece ni a Höss ni a Mengele ni a Himmler ni a Göring—, los genocidas y mandatarios nazis tenían un rasgo en común y era que se negaban a tomar en consideración los actos que habían cometido. Es esta negación lo que caracteriza su perversión y no su «perfil psicológico». Cf. Nuestro lado oscuro, op. cit. << [311] Hannah Arendt, Eichmann Jérusalem, op. cit., p. 303. << à [312] Ibíd., p. 277. << [313] Para Flaubert, la idiotez era el mal absoluto, es decir, el enemigo invencible. Flaubert estuvo, junto con Tocqueville, entre los primeros que hicieron de la idiotez una perversión, identificándola con el poder que ejercían sobre el pueblo los prejuicios, la opinión pública, los ideales de las falsas ciencias. Jean-Paul Sartre recogió en parte esta tesis. << [314] En particular Norman Podhoretz y la revista Commentary. << [315] Pierre Bouretz presenta muy bien la polémica. Cf. Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme et Eichmann à Jérusalem, op. cit., pp. 979-1013. << [316] Le Nouvel Observateur, 102, 25 de octubre-1 de noviembre de 1966. << [317] Pierre Vidal-Naquet, «La banalité du mal», Le Monde, 13 de enero de 1967. Sobre este punto puede también consultarse el prefacio de Vidal-Naquet al libro de Martine Leibovici [citado en la nota 1, p. 196]. << [318] Se refiere a Sabbatai Zevi, estudiado por la autora en el capítulo 1, y en particular al libro de Gershom Scholem Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah, 1626-1676, Princeton University Press, Princeton, 1973. (N. del T.). << [319] Gershom Scholem, Benjamin et son ange (1972), Rivages, París, 1995 [trad. esp.: Walter Benjamin y su ángel, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003]. Jean-Michel Palmier, Le chiffonier, l’ange et le petit bossu, Klincksieck, París, 2006. << [320] Gershom Scholem, Fidélité et utopie, op. cit., pp. 54-56. << [321] «Existencia galútica»: de la palabra hebrea galut, exilio. La expresión «Judío no judío» es de Isaac Deutscher. << [322] El problema no es admisible como problema y el proceso de Eichmann contribuyó a hacerlo más inadmisible todavía. Elie Wiesel fue el primero en exponerlo. Cf. La nuit, op. cit. << [323] Scholem, Fidélité et utopie, op. cit., pp. 215-221. << [324] Ibíd., p. 224. << [325] Gracias sobre todo a Claude Lefort, André Enegren, Jacques-Taminiaux, Myriam Revault d’Allonnes, la revista Esprit y más tarde Martine Leibovici y Pierre Bouretz. Se debe a Olivier Bétourné la primera edición unificada, en Points-Seuil, de los tres volúmenes de su obra principal, Los orígenes del totalitarismo, hasta entonces publicados por editoriales diferentes. Fue él quien me dio a conocer esta obra, en 1986. Cf. asimismo Françoise Collin, L’homme est-il devenu superflu?, Odile Jacob, París, 1999. << [326] Les historiens devant l’histoire. Les documents de la controverse sur la singularité de l’extermination des juifs par le régime nazi, Cerf, París, 1988. Para la crítica de estas posiciones y el desconocimiento de Furet de los trabajos de Hannah Arendt, véase Olivier Bétourné y Aglaia I. Hartig, Penser l’histoire de la Révolution. Deux siècles de passion française, op. cit. De tanto «revisar» la historia de la revolución a contracorriente de lo que fue su dialéctica, de tanto ignorar la diferencia entre los dos totalitarismos —e identificar el genocidio de los Judíos con el Gulag estaliniano—, Stéphane Courtois, antiguo «anarcomaoísta», discípulo de Nolte y luego de Furet, acabó por calificar de negacionismo la ceguera de los comunistas ante los crímenes de Stalin (Le Monde, 26 de diciembre de 1995). Tesis recogida, y luego refutada, en Le livre noir du communisme, Laffont, París, 1997 [trad. esp.: El libro negro del comunismo, Planeta, Barcelona, y Espasa-Calpe, Madrid, 1998]. << [327] Alain Besançon, Le malheur du siècle: sur le communisme, le nazisme et l’unicité de la Shoah, Fayard, París, 1998. << [328] Artículos 17 y 18 de la carta constitucional de la Organización para la Liberación de Palestina, 2 de junio de 1964: «El reparto de Palestina en 1947 y la fundación de Israel son decisiones ilegales y artificiales sin que importe el tiempo transcurrido, ya que son contrarias a la voluntad del pueblo de Palestina y a su derecho natural sobre su patria. Se tomaron violando los principios fundamentales contenidos en la carta de las Naciones Unidas, entre los que figura en primer lugar el derecho a la autodeterminación. La Declaración Balfour, el mandato y todo lo que se derivó de aquí son imposturas. Las reivindicaciones tocantes a los lazos históricos y espirituales entre los judíos y Palestina no se corresponden con los hechos históricos ni con las bases reales de un Estado. No porque el judaísmo sea una religión divina ha de engendrar una nación con una existencia independiente. Además, los Judíos no forman un pueblo con una personalidad independiente, toda vez que son ciudadanos de países a los que pertenecen». Como ya señalé [véase nota 1, p. 12], Yaser Arafat declaró «caduca» esta carta en 1989. << [329] El 5 de junio de 1967, sintiéndose amenazado, el gobierno israelí, de mayoría derechista, decidió atacar a la coalición formada por Egipto, Siria, Irak y Jordania. Dirigido por el general Moshe Dayan, el ejército israelí (Tsáhal) conquistó en seis días el Sinaí, el Golán, Cisjordania, Gaza y Jerusalén este. << [330] En 1975, a iniciativa de los países árabes, africanos y del bloque soviético, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que equiparaba el sionismo con una forma de racismo y discriminación. Fue anulada en 1991, pero la denuncia prosiguió y fue recogida por una ONG en la primera conferencia de Durban, en Sudáfrica, en vísperas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. << [331] Según la expresión de Pierre VidalNaquet, Les assassins de la mémoire, op. cit., p. 174. Cf. asimismo Amnon Kapeliouk, Sabra et Chatila. Enquête sur un massacre, Seuil, París, 1982. << [332] Adolphe Crémieux (1796-1880): abogado, presidente del consistorio central de la Alianza Israelita Universal. Autor de una ley de 1870 que concedía a los Judíos de Argelia la ciudadanía francesa y que fue abolida por el régimen de Vichy. << [333] Jacques Derrida, carta inédita de agosto de 1952, IMEC [Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine], cedida por Benoît Peeters. Cf. asimismo Jacques Derrida y Élisabeth Roudinesco, De quoi demain…, Fayard/Galilée, París, 2001, capítulo dedicado al antisemitismo [trad. esp.: Y mañana, qué, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003. Parte de esta larga conversación en ocho capítulos puede verse en Internet, en el sitio «Derrida en castellano»]. Señalemos que Jacques Derrida establece aquí el vínculo entre antisemitismo e idiotez. << [334] Encuesta del IFOP, «Les Français et le problème juif», citado en Le Nouvel Adam, diciembre de 1966. Cf. Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, Seuil, París, 2000, p. 116. << [335] La obra acababa de montarse en el Odéon-Théâtre de France en abril de 1966, con una puesta en escena de Roger Blin que había sido un escándalo. Cf. Jean Genet, Théâtre complet, edición presentada, establecida y anotada por Michel Corvin y Albert Dichy, Gallimard, París, 2002 [trad. esp.: Teatro de Jean Genet, Losada, Buenos Aires, 2 vols., 1964-1966]. Sobre el escándalo organizado sobre todo por los antiguos partidarios de la Argelia francesa y la valiente negativa de André Malraux, a la sazón ministro de Cultura, a prohibir la representación, cf. Edmund White, Jean Genet, Gallimard, París, 1993, pp. 469-489 [trad. esp.: Los biombos en el vol. 2. Genet, DeBolsillo, Barcelona, 2005]. << [336] Maurienne, Le déserteur, Minuit, París, 1960. << [337] Los cursos solían finalizar a fines de junio. << [338] Mi padre escribió un libro sobre el tema y poseía una biblioteca muy completa sobre el antisemitismo y la cuestión judía, que hederé. Cf. Élisabeth Roudinesco, Généalogies, Fayard, París, 1994. << [339] Cf. Catherine Simon, Algérie, les années pieds rouges, La Découverte, París, 2009. << [340] Pierre Vidal-Naquet señala esta evidencia en Les Juifs, la mémoire et le présent, op. cit. << [341] Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme (1950), Présence Africaine, París, 1955, pp. 13-14 [trad. esp.: Discurso sobre el colonialismo, Akal, Tres Cantos, 2006]. Y esta famosa frase: «¿Hitler? ¿Rosenberg? No, Renan». << [342] La tesis del nuevo antisemitismo fue sostenida en Francia por Jacques Givet, La gauche contre Israël. Essai sur le néo-antisémitisme, Pauvert, París, 1968. No tardó en ser recogida por Pierre-André Taguieff y otros autores, deseosos unas veces de revisar la historia y de hacer de la Ilustración la antesala de Auschwitz y otras de descubrir antisemitismo donde no existía. Volveré sobre esto en el capítulo 7. En Estados Unidos el debate se desarrolló con una violencia extrema alrededor de la revista Commentary, lo cual explica también la actitud de Noam Chomsky, como veremos. << [343] Cf. Alain Dieckhoff, L’État d’Israël , op. cit., p. 10. << [344] Las cartas de la OLP están disponibles en Internet. Volveré sobre la cuestión del Estado judío en el capítulo 7. << [345] Henry Rousso acuñó este término en 1987 para reemplazar el de revisionismo, que era inadecuado. Cf. Le syndrome de Vichy, Seuil, París, 1987. El negacionismo no es una revisión de la historia como querrían sus adeptos, sino un discurso patológico que consiste en negar la existencia del genocidio de los Judíos y más concretamente de las cámaras de gas. Señalemos, además, que los negacionistas no se interesan por el exterminio de los enfermos mentales, los gitanos o los Testigos de Jehová, lo que muestra bien a las claras que su negacionismo es antisemitismo. << ante todo un [346] Según la expresión de Yosef Hayim Yerushalmi, reproducida por Pierre Vidal-Naquet. << [347] Maurice Bardèche, Nuremberg ou la Terre promise, Les Sept Couleurs, París, 1948 [trad. esp.: Núremberg o la tierra prometida, Asociación Cultural Editorial Ojeda, Barcelona, 2006]. << [348] Paul Rassinier, Le mensonge d’Ulysse. Regard sur la littérature concentrationnaire (1950), La Vieille Taupe, París, 1979 [trad. esp.: La mentira de Ulises, Ediciones Acervo, Barcelona, 1961]. << [349] Pierre Vidal-Naquet ha desglosado en siete puntos el método de los negacionistas, en Les assassins de la mémoire, op. cit. Cf. asimismo, Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, op. cit. << [350] P. Vidal-Naquet, Les assassins, op. cit., p. 158. << [351] Según Pierre Vidal-Naquet, Les assassins, op. cit., p. 157. << [352] Inspirado en una famosa frase de Hegel, recogida por Marx, para referirse a la revolución y que curiosamente recuerda la historia del combate de Jacob con el ángel: «A menudo da la sensación de que el espíritu se olvida, se pierde, pero en el interior está siempre en oposición consigo mismo. Es progreso interior, y como dice Hamlet del fantasma de su padre, “¡Buen trabajo, viejo topo!”». << [353] Sobre las relaciones anteriores de Serge-Thion con Pierre Vidal-Naquet, Edgar Morin y Nadine Fresco, cf. Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, op. cit., p. 258. << [354] Abandonó la secta negacionista en 1981, reprobando las tesis de Faurisson. << [355] El negacionismo existe en muchos países, pero el caso Faurisson es una excepción en el contexto francés, ya que este personaje empezó relacionado con la historia de las vanguardias literarias y la enseñanza impartida en los liceos preparatorios para la École Normale Supérieure. Volveré sobre esto en el capítulo 7. << [356] François Dosse, Histoire du structuralisme, III. Le Chant du cygne. De 1967 à nos jours, La Découverte, París, 1992, p. 23 [trad. esp.: Historia del estructuralismo, Akal, Tres Cantos, 2004, 2 vols.]. Noam Chomsky, Structures syntaxiques, Seuil, París, 1969 [trad. esp.: Estructuras sintácticas, Siglo XXI, Madrid, 1974]; Le langage et la pensée, Payot, París, 1969 [trad. esp.: El lenguaje y el entendimiento, Seix Barral, Barcelona, 1973]. Sobre las incidencias del chomkysmo en el psicoanálisis, cf. Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, 2, op. cit. Sobre la revolución del cognitivismo en psiquiatría, cf. Élisabeth Roudinesco, Pourquoi la psychanalyse?, Fayard, París, 1999 [trad. esp.: ¿Por qué el psicoanálisis?, Paidós, Barcelona, 2000]. Lingüista de formación, he asistido personalmente, mientras preparaba la tesina de licenciatura con Todorov, a la degradación de toda una generación de jóvenes lingüistas que se pasaron al chomkysmo y que no se interesaron desde entonces más que por frases como «El perro se bebe la leche del gato, la leche del gato es bebida por el perro, la leche del gato que el perro bebe está caliente, al gato no le gusta que el perro se beba su leche y ha perseguido al perro que se la bebía, etc.». Jean-Claude Milner puso punto final a su carrera de lingüista a raíz de la «revolución» chomskyana. << [357] Chomsky llama TINA (There is not alternative: No hay alternativa) al imperialismo capitalista, compuesto por «gigantescas personas inmortales» (las sociedades transcontinentales de la economía, la industria y el comercio que se reparten la riqueza del planeta), a las que opone las «personas de carne y hueso». Cf. Noam Chomsky, La conférence d’Albuquerque, Allia, París, 2001. << [358] Novela en tres volúmenes de Alexandr Solzhenitsyn, publicados, entre 1974 y 1976, en Seuil [trad. esp.: Tusquets, Barcelona, 3 vols., 19982005]. << [359] Noam Chomsky y Edward S. Herman, Bains de sang, precedido por L’Archipel Bloodbath [de Jean-Pierre Faye], Seghers/Laffont, París, 1975 [trad. esp.: Baños de sangre, A. Q., Madrid, 1976]. Y Change, 24, octubre de 1975, para las cartas de Chomsky a Jean-Pierre Faye. << [360] Noam Chomsky, «Les raisons de mon engagement politique», Cahiers de l’Herne, Éditions de l’Herne, París, 2008, p. 308. << [361] Robert Faurisson, Mémoire en défense contre ceux qui m’accusent de falsifier l’Histoire. La question des chambres à gaz, La Vieille Taupe, París, 1980. Precedido de una advertencia de Noam Chomsky. (Arno Mayer, que había tratado en vano de impedir que Chomsky redactara el prefacio, me confirmó que éste no había leído el libro.) Cf. igualmente Serge Thion, Vérité historique ou vérité politique, La Vieille Taupe, París, 1980. << [362] Rudolf Höss, Le commandant d’Auschwitz parle, La Découverte, París, 2004 [trad. esp.: Yo, comandante de Auschwitz, Muchnik, Barcelona, 1979]. Saul Friedländer, Kurt Gerstein ou l’ambiguité du bien, Casterman, París, 1967. << [363] Le Monde, 5 de julio de 1980, p. 23. << [364] William Shakespeare, El mercader de Venecia, en Obras completas, trad. de Luis Astrana Marín, Aguilar, Madrid, 1972, p. 1066. Shakespeare se inspiró en parte en el médico judío converso Rodrigo López, que fue ahorcado, decapitado y descuartizado después de haber sido acusado, injustamente, por el conde de Essex, Robert Devereux (1566-1601), favorito de la reina, de haber querido envenenarlo. Devereux murió a su vez decapitado. << [365] De la Naqba. Como especifica Ur Shlonsky: «Israël et le sionisme», Cahiers de l’Herne, 88, octubre de 2008, p. 330. Cf. asimismo, Noam Chomsky, «Réponses à mes détracteurs parisiens…», ibíd., pp. 29-227. << [366] Robert F. Barsky, Noam Chomsky. Une voix discordante, Odile Jacob, París, 1998, p. 32 [trad. esp.: Noam Chomsky: una vida de discrepancia, Península, Barcelona, 2005]. << [367] Noam Chomsky: «La vida intelectual francesa no es en mi opinión más que un star system con lentejuelas de bisutería. Algo así como Hollywood. Van de absurdo en absurdo — estalinismo, existencialismo, estructuralismo, Lacan, Derrida—, unos obscenos (estalinismo) y otros simplemente infantiles o ridículos (Lacan y Derrida). Lo que más llama la atención, sin embargo, es la grandilocuencia y la autosatisfacción de que alardean en cada etapa», cf. Cahiers de l’Herne, op. cit., p. 23. << [368] Robert Barsky, Noam Chomsky…, op. cit., p. 254. << [369] Pierre Vidal-Naquet, Les assassins, op. cit., p. 99. << [370] Lo cual no le impidió afirmar más tarde que su país era el único en que existía auténtica libertad de expresión. << [371] Noam Chomsky, «Quelques commentaires élémentaires sur le droit à la liberté d’expression», reed. en Cahiers de l’Herne, op. cit., pp. 282-283. Por aquellas fechas se utilizaba el inadecuado término «revisionismo» para designar el negacionismo. << [372] Alan Sokal y Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Odile Jacob, París, 1997 [trad. esp.: Imposturas intelectuales, Paidós, Barcelona, 1999]. Entre los «impostores»: Henri Bergson, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Paul Virilio, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Régis Debray, Jacques Lacan, etc. Yo escribí una réplica a este libro: «Sokal et Bricmont sont-ils imposteurs?», L’Infini, 62, verano de 1998. << [373] Jean Bricmont, «Chomsky, Faurisson et Vidal-Naquet», Cahiers de l’Herne, op. cit., p. 276. << [374] Norman Finkelstein, L’industrie de l’holocauste, La Fabrique, París, 2001, prefacio de Jean Bricmont [trad. esp.: La industria del holocausto: reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío, Siglo XXI, Madrid, 2002]. Para una crítica seria de este libro, véase Dominique Vidal, «Ambiguïtés», Le Monde diplomatique, 565, abril de 2001. << [375] Sobre este tema véase Françoise S. Ouzan, Histoire des américains juifs, André Versaille, París, 2008. << [376] Entrevista de Noam Chomsky con Frank Barat, junio de 2008, Agora Vox, en Internet. Y Noam Chomsky, L’ivresse de la force. Entretiens avec David Barsamian, Fayard, París, 2008 [trad. esp.: Lo que decimos, se hace: sobre el poder de Estados Unidos en un mundo en cambio. Conversaciones con David Barsamian, Península, Barcelona, 2008]. << [377] «The legitimacy of violence as a political act?», debate entre Noam Chomsky, Hannah Arendt, Susan Sontag y otros, 15 de diciembre de 1967, en Internet. << [378] Yitzak Rabin (1922-1995): primer ministro de Israel de 1974 a 1977 y de 1992 a 1995, asesinado por un Judío israelí fundamentalista, Ygal Amir, contrario a los acuerdos de Oslo. Todavía se recuerda el célebre apretón de manos que se dieron los dos hombres en presencia de Bill Clinton, en Washington, el 13 de septiembre de 1993. << [379] Charles Enderlin, aveuglement, op. cit. << Le grand [380] En Egipto, Irán, el Líbano, etc. << [381] Roger Garaudy, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, op. cit., pp. 7-8. Para un análisis del negacionismo de Garaudy, véase Michael Prazan y Adrien Minard, Roger Garaudy. Itinéraire d’une négation, Calman-Lévy, París, 2007. A pesar de algunos errores de bulto, la obra es interesante. << [382] Con motivo de las elecciones europeas de junio de 2009, elaboraron una lista que llamaron «antisionista, por una Europa libre de censura, de comunitarismo, de especuladores y de la OTAN», una forma de señalar una vez más a los Judíos como responsables de todas las desgracias del mundo. << [383] Se trata en realidad del artículo 9 de la ley 90-615 de 13 de julio de 1990, que incluye un artículo, el 24 bis, en la ley de 1881 sobre la libertad de prensa: «Serán castigados con las penas previstas en el apartado 6.o del artículo 24 quienes pusieren en duda por los medios descritos en el artículo 23 la existencia de uno o varios crímenes contra la humanidad, tal como los define el artículo 6 del estatuto del Tribunal Militar Internacional adjunto al acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945 y que hayan sido cometidos bien por los miembros de una organización declarada criminal en aplicación del artículo 9 del mencionado estatuto, bien por una persona reconocida culpable de tales crímenes por un tribunal francés o internacional». << [384] «Cualquier hecho que causare un perjuicio a otro obliga al causante a reparar la falta cometida». << [385] «La loi menace-t-elle les historiens?», entrevista con François Chandernagor, L’Histoire, 306, febrero de 2006. << [386] Como ocurrió durante la conferencia de Teherán sobre el Holocausto en diciembre de 2006. << [387] En Austria y en Alemania, como ya he dicho, las leyes son aún más severas que en Francia. Señalemos, en relación con este particular, que no hay que confundir la prohibición de enseñar, lo cual, en el caso del negacionismo, el racismo, el antisemitismo, etc., es una medida saludable, con la prohibición de publicar. David Irving fue duramente criticado en Estados Unidos por una denuncia que había presentado contra Deborah Lipstadt, que era contraria a cualquier ley que prohibiera las declaraciones negacionistas. Cf. sobre este tema Jacques Derrida y Élisabeth Roudinesco, De quoi demain…, op. cit. << [388] << Cuatro muertos y veintiséis heridos. [389] Declaración a TF1, 3 de octubre de 1980. << [390] Recordemos que la palabra lobby no tiene en otros idiomas la connotación peyorativa que tiene en francés. << [391] Puede verse en Internet la transcripción íntegra de la entrevista. << [392] Raphaël Enthoven me ha confirmado que su interlocutor no tenía la menor conciencia del significado real de sus declaraciones. Cf. asimismo Claude Lanzmann, «Raymond Barre, un “français innocent”», Les Temps modernes, 642, febrero-marzo de 2007. << [393] Renaud Camus, La campagne de France, Fayard, París, 2002. << [394] Programa ya desaparecido en el que se comentaba de forma muy viva el estado de las publicaciones especializadas en ciencias humanas, filosofía y literatura. << [395] Renaud Camus, La campagne de France, op. cit., pp. 48 y 55. << [396] Estuve envuelta personalmente en este asunto porque Olivier Bétourné, a la sazón vicepresidente de la librería Arthème Fayard, fue el responsable de la retirada del libro. Volvió a ponerse a la venta, pero sin las frases que pudieran considerarse causa de incitación al odio racial. Jacques Derrida y yo hablamos largo y tendido del tema en De quoi demain…, op. cit. << [397] Renaud Camus solía recibir invitaciones de las universidades del otro lado del Atlántico. << [398] Debo decir que la calificación era exagerada y no del todo apropiada. El escrito apareció en Le Monde de 25 de mayo de 2000. << [399] Le Monde, 25 de mayo de 2000. << [400] Pierre-André Taguieff, La nouvelle judéophobie, Mille et Une Nuits, París, 2002, pp. 200-201 [trad. esp.: La nueva judeofobia, Gedisa, Barcelona, 2003]. Y La judéophobie des modernes, op. cit. << [401] Alain Finkielkraut, L’imparfait du présent. Pièces brèves, Gallimard, París, 2002, p. 54. << [402] Marc-Édouard Nabe, Au régal des vermines (1985), Le Dilettante, París, 2006. << [403] Morgan Sportès y Gérard Miller tuvieron la valentía de atacar frontalmente a Nabe en televisión en dos ocasiones, una en Apostrophes, el 15 de febrero de 1985, la otra en el programa de Laurent Ruquier en 2006. << [404] Marc-Édouard Nabe, Non, Éditions du Rocher, Mónaco, 1999, p. 26. En el discurso antisemita o negacionista se recurre siempre a Hiroshima para neutralizar el efecto Shoá. Lo mismo ocurre con el Gulag estaliniano. << [405] Declaración del 20 de enero de 2009, disponible en Internet. Estas afirmaciones deben ponerse en relación con las recogidas el mismo día por Lorraine Millot, corresponsal del periódico Libération en Moscú, en el momento de la elección de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. Al comprobar hasta qué punto eran racistas muchísimos rusos, a veces sin ni siquiera darse cuenta, la corresponsal cita unas palabras de un investigador de la Academia de Ciencias, a quien no sorprendía la situación: «El racismo se ha reforzado en Rusia estos últimos tiempos e incluso ahora pueden oírse comentarios como “Si hoy hay un negro en la presidencia de Estados Unidos, mañana habrá un Judío en la de Rusia”». Sin duda es una declaración racista, pero agazapado en la sombra vemos perfilarse lo fundamental de estas palabras: que el racismo tiene siempre por matriz el antisemitismo. << [406] Ya he citado los trabajos de algunos, sobre todo los de Idith Zertal. << [407] «Un historiador en la ciudad», homenaje celebrado el 10 de noviembre de 2006 en la Biblioteca Nacional de París. << [408] Sobre este tema véase Régine Azria, «L’État d’Israël et la diaspora, une relation complexe», en Alain Dieckhoff, L’État d’Israël, op. cit., pp. 333-349. << [409] «Les alterjuifs», Controverses, 4, febrero de 2007. No cito los nombres que figuran en esta lista precisamente porque su objetivo es señalarlos como culpables exclusivamente ante los Judíos, lo cual equivale a aplicar métodos dignos de los antisemitas. Tariq Ramadan había procedido del mismo modo al querer elaborar, en un artículo de denuncia, una «lista» de Judíos que llamaba «comunitarios» y en la que, por supuesto, figuraba al menos un no Judío. Cf. «Critique des nouveaux intellectuels communautaires», 3 de octubre de 2003, artículo rechazado por Le Monde y Libération. ¿Cómo distinguir a un Judío de un no Judío? Tal es el problema básico de los antisemitas y ya sabemos con qué complicaciones tropezó el Estado de Israel cuando tuvo que definir quién era judío sin recurrir a los «estigmas» físicos o nominales. << [410] Edgar Morin, Sami Naïr, Danielle Sallenave, «Israël-Palestine: le cancer», Le Monde, 3 de junio de 2002. << [411] Neologismo inventado por el autor para definir la presunta ciencia del desenmascaramiento de imposturas. << [412] Por ejemplo, Carla Bruni y Nicolas Sarkozy. << [413] Paul Éric Blanrue, Le monde contre soi. Anthologie des propos contre les Juifs, le judaïsme et le sionisme, Éditions Blanche, París, 2007, prefacio de Yann Moix. Rebautizado Dictionnaire de l’antisémitisme. << [414] Ibíd., p. 7. << [415] Thierry Meyssan, L’effroyable imposture, Carnot, París, 2002 [trad. esp.: La gran impostura: 11 de septiembre de 2001: ningún avión se estrelló contra el Pentágono, La Esfera de los Libros, Madrid, 2002]. Titulado Nicolas Sarkozy, Israël et les Juifs, el libro de Blanrue, publicado por una editorial belga en 2009, no fue distribuido en las librerías, lo que dio pie al autor para afirmar, en una entrevista con Meyssan el 27 de mayo de 2009 (red Voltaire, en Internet), que ahora era víctima de los sionistas después de haber sido felicitado por B’nai Brith por su denuncia de los antisemitas. << [416] John Mearsheimer y Stephen Walt, Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, La Découverte, París, 2007 [trad. esp.: El «lobby» israelí y la política exterior de Estados Unidos, Taurus, Madrid, 2007]. Noam Chomsky, «Lobby israélien? Vous avez dit: lobby israélien?», International Solidarity Movement, 30 de marzo de 2006, en Internet. << [417] Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, Gallimard, París, 2006, pp. 19 y 29. << [418] Pueden verse ecos incluso en la carta constitucional de Hamas, en el pasaje reproducido en la Introducción. << [419] Al que acabó añadiéndose la conspiración jesuita. Los jesuitas, sobre todos los de la Ilustración, se han comparado a menudo con los Judíos. << [420] Fernand Braudel, L’identité de la France, 3 vols. Arthaud-Flammarion, París, 1986, [trad. esp.: La identidad de Francia, Gedisa, Barcelona, 3 vols., 1993]. << [421] Cf. Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, op. cit. Sobre la reaparición del antisemitismo en la historia del movimiento psicoanalítico francés, ibíd., sección titulada «Herencias». Véase igualmente Pourquoi la psychanalyse, op. cit. << [422] Bela Grunberger y Janine Chasseguet-Smirgel, L’univers contestationnaire (1969), In Press, París, 2004, p. 53. Esta nueva edición, con un prefacio inédito y sin el subtítulo sobre los nuevos cristianos. << [423] Ibíd., p. 51. << [424] El 3 de mayo, en L’Humanité, Georges Marchais, secretario general del partido comunista francés, pronunció una frase que se haría célebre: llamó a Cohn-Bendit «anarquista alemán», estigmatizándolo así a la vez como enemigo del comunismo y como enemigo de Francia. El 21 de mayo, el gobierno dictó contra el joven estudiante una orden de expulsión que dio lugar a una de las manifestaciones más impresionantes de la época, ya que su consigna era: «Todos somos Judíos alemanes». << [425] Y no, como afirmaron los autores, para «proteger a sus pacientes». << [426] Anne-Lise Stern, Le savoir déporté. Camps, histoire, psychanalyse, precedido de Una vie à l’œuvre, por Nadine Fresco y Martine Leibovici, Seuil, París, 2004, p. 223. He reconstruido todo este asunto en el segundo volumen de mi Histoire de la psychanalyse en France, op. cit. << [427] Le Nouvel Observateur, 3 de mayo de 1969. << [428] Así, Paul Yonnet piensa que los de Mayo del 68 que reivindicaron el «Todos somos Judíos alemanes» son en gran parte responsables del odio que se desató en Francia contra la nación. Paul Yonnet, Voyage au centre du malaise français, Gallimard, París, 1993. Para un análisis de estos discursos anatematizadores, véase Serge Audier, La pensée anti-68. Essai sur les origines d’une restauration intellectuel, La Découverte, París, 2008. Debo decir por otra parte que no estoy de acuerdo con el sutil análisis de Jean-Claude Milner, que alega que, en la consigna citada, el adjetivo «alemán» oculta el significante judío y que los manifestantes habrían debido decir simplemente: «Todos somos Judíos»: «Respecto de la aparición del sustantivo judío, la fórmula desempeña una función muy concreta. Sirve para compensar el peligro de fractura subjetiva que el sustantivo judío comporta todavía, cf. L’arrogance du présent. Regards sur une décennie 1965-1975, Grasset, París, 2009, pp. 174-175 [trad. esp.: La arrogancia del presente, Manantial, Buenos Aires, 2010]. Evidentemente, este análisis honesto, inteligente y personal no debe ser confundido en ningún caso con el de los anatematizadores que apoyaron L’univers contestationnaire». << [429] Fundada en 1970 por Georges Liebert, antimarxista y vinculado al movimiento pro-Argelia francesa, y por Patrick Devedjian, político procedente de la extrema derecha y del grupo Occident, la revista Contrepoint dio origen en 1978 a la revista Commentaire, dirigida por Jean-Claude Casanova, tomando como modelo la revista neoconservadora estadounidense Commentary. << [430] Pierre-André Taguieff, Les contreréactionnaires. Le progressisme entre illusion et imposture, Denoël, París, 2007. << [431] Con el mismo talante, Janine Chasseguet-Smirgel denunció a los homosexuales masculinos con una violencia insólita, afirmando que la perversión había llegado al colmo por culpa de la cultura dominante. Por lo demás, identificaba homosexualidad con sodomía, recuperando el vocabulario de la época medieval y condenando, por ser «contra natura» y por lo tanto «anal», toda forma de legalización de las parejas homosexuales. «Entretiens avec J. Chasseguet-Smirgel», RFP, t. 54, 1990, pp. 187-188. << [432] Bela Grunberger y Janine Chasseguet-Smirgel, L’universe contestationnaire, op. cit., p. 36. En los medios ilustrados no es habitual referirse a este historiador con esta etiqueta. << [433] Yo ya había analizado esta cuestión en el primer volumen de mi Historia del psicoanálisis en Francia y ella lo sabía. << [434] La escena tuvo lugar el 5 de mayo de 1986, durante una reunión organizada por Alain de Mijolla y a la que había sido invitada con vistas a la celebración de un coloquio sobre el psicoanálisis durante la Segunda Guerra Mundial. Unos meses más tarde apareció el segundo volumen de mi Historia del psicoanálisis en Francia, donde se hacían públicos por primera vez el nombre de los autores de L’univers contestationnaire y la participación de los psicoanalistas alemanes en la llamada política de «salvaguarda» del psicoanálisis, así como el caso de la falsa colaboración de René Laforgue. René Major me apoyó mucho en este tema, criticando la actitud de la SPP, de la que era miembro. Aprovecho esta mención para volver a darle las gracias. El coloquio se celebró el 3 de mayo de 1987, con el patrocinio de la Asociación Internacional de Historia del Psicoanálisis (AIHP), diez días antes del inicio del juicio contra Klaus Barbie. La cuestión de la colaboración de Ernest Jones con los nazis no se abordó directamente. Cf. Élisabeth Roudinesco, «Au temps des psychanazistes», Libération, 16-17 de mayo de 1987. << [435] Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932), op. cit., y Mort à crèdit (1936) [trad. esp.: Muerte a crédito, Lumen, Barcelona, 2000]. Las obras narrativas de Céline se han publicado en la «Bibliothèque de la Pléiade» de Gallimard. << [436] Louis-Ferdinand Céline, Féérie por une autre fois, Gallimard, París, 1952, p. 60 [trad. esp.: Fantasía para otra ocasión y Normance, DeBolsillo, Barcelona, 2006]. << [437] Albert Cohen, Ô vous frères humains, Gallimard, París, 1972, pp. 172175 [trad. esp.: Oh vosotros, hermanos humanos, Losada, Madrid, 2004]. << [438] Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre, Primo Levi y muchos otros se esforzaron por hacerlo, como ya he expuesto basándome en los trabajos de Enzo Traverso. << [439] George Stevens y Samuel Fuller, que iban con el ejército estadounidense, fueron los primeros cineastas que filmaron la liberación de los campos. Cf. Antoine de Baecque, L’histoire-caméra, Gallimard, París, 2008. << [440] Utilizo aquí el concepto de «real» en sentido lacaniano: una heterogeneidad prescrita que vuelve a la realidad. << [441] En este sentido, es ridículo acusar a Alain Resnais y a Jean Cayrol de haber ocultado la especificidad del genocidio. Del mismo modo es absurdo acusar a Sartre, como se ha hecho, de ocultar el exterminio para favorecer una reflexión sobre el antisemitismo drumontiano. Claude Lanzmann ha defendido a Alain Resnais con toda justicia. Cf. Le lièvre de Patagonie, op. cit., p. 531. << [442] Alain Resnais, Nuit et brouillard, 1955. La película había sido encargada por Anatole Dauman y el Comité de Historia de la Segunda Guerra Mundial, para conmemorar el décimo aniversario de la liberación de los campos. Fue la primera película dedicada al recuerdo de los muertos de la deportación. << [443] Antoine de Baecque, La cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture, 1944-1968, Fayard, París, 2003, p. 206. << [444] Jacques Rivette, «De l’abjection», Les Cahiers du Cinéma, junio de 1961. Gillo Pontecorvo (1919-2006), cineasta italiano, autor de Kapo (1959), La batalla de Argel (1966), Queimada (1969) y Operación Ogro (1979). << [445] Jean-Luc Godard fue el primer cineasta que quiso definir una moral de la representación de la Shoá, como muy bien señala Antoine de Baecque en L’histoire-caméra, op. cit., p. 100. << [446] Martin Heidegger, Être et temps (1927), Gallimard, París, 1992 [trad. esp.: El ser y el tiempo, trad. de José Gaos, Fondo de Cultura Económica, México, 1951; Ser y tiempo, trad. de Jorge Eduardo Rivera, Trotta, Madrid, 2009]. << [447] He hablado de todos estos debates en mi Histoire de la psychanalyse en France, op. cit. Muchas otras obras sobre el tema han aportado aclaraciones interesantes: Denis Hollier (ed.), De la littérature française, Bordas, París, 1993. Gisèle Sapiro, La guerre des écrivains, 1940-1953, Fayard, París, 1999. Dominique Janicaud, Heidegger en France, Albin Michel, París, 2001, t. I, Récit, t. II, Entretiens (con Kostas Axelos, Michel Deguy, Jacques Derrida, Gérard Granel, JeanPierre Faye, Edgar Morin, Jean-Luc Marion, Jean-Luc Nancy Philippe Lacoue-Labarthe y otros). << [448] Jean-Paul Sartre, «À propos de l’existentialisme: mise au point», 29 de diciembre de 1944. Michel Contat y Michel Rybalka, Les écrits de Sartre, Gallimard, París, 1970, p. 654. Hugo Ott, Martin Heidegger. Une biographie, Payot, París, 1990 [trad. esp.: Martin Heidegger: en camino hacia su biografía, Alianza, Madrid, 1992]. << [449] Ésta será la postura de Maurice Blanchot, Les intellectuels en question, Fourbis, París, 1996 [trad. esp.: Los intelectuales en cuestión, Tecnos, Madrid, 2003]. Y de Philippe LacoueLabarthe, La fiction du politique (1987), Christian Bourgois, París, 1988 [trad. esp.: La ficción de lo político, Arena Libros, Madrid, 2002]. << [450] Pasajes citados por Emmanuel Faye, L’introduction du nazisme dans la philosophie, Albin Michel, París, 2005, pp. 490 y 492 [trad. esp.: Heidegger: la introducción del nazismo en la filosofía, Akal, Madrid, 2009]. << [451] Preguntado en 1963, Theodor Adorno respondió: «Quien se haya fijado en la continuidad de mi trabajo no debería tener derecho a compararme con Heidegger, cuya filosofía es fascista hasta en los detalles más íntimos», cf. Le jargon de l’authenticité (1964), Payot, París, 1989, p. 30 [trad. esp.: La ideología como lenguaje: la jerga de la autenticidad, Taurus, Madrid, 1987]. << [452] He descrito la trayectoria de Jean Beaufret (1907-1982), analizado por Lacan, en Jacques Lacan, op. cit., pp. 291-307 [pp. 326-339 de la edición española citada]. Sobre la introducción del pensamiento heideggeriano en Francia, la obra de consulta es Dominique Janicaud, Heidegger en France, 2 vols., op. cit. A fuerza de negar el nazismo de Heidegger, Beaufret acabó induciendo a su antiguo alumno Robert Faurisson, en dos cartas de 1978 y 1979, a dudar de la existencia de las cámaras de gas. Cf. Michel Kajman, «Heidegger et le fil invisible», Le Monde, 22 de enero de 1988. << [453] Se contentó con decir: cometí una «solemne tontería». << [454] Víctor Farías, Heidegger et le nazisme, Verdier, Lagrasse, 1987, prefacio de Christian Jambet [trad. esp.: Heidegger y el nazismo, Muchnik, Barcelona, 1989, con correcciones del autor y con un prólogo suyo a la edición española que sustituía al de Jambet; última edición, nuevamente corregida y aumentada, en Objeto Perdido, Palma de Mallorca, 2009]. El libro, redactado en español y en alemán, se publicó antes en Francia, lo que confirma que el tema del nazismo de Heidegger afectaba sobre todo a Francia. << [455] Por aquellas fechas no se había traducido aún al francés el libro de Hugo Ott y se pensaba en términos generales que el nazismo de Heidegger se limitaba al período de su rectorado y no afectaba al resto de su obra. << [456] Farías, Heidegger et le nazisme, op. cit., pp. 24 y 34 [p. 43 y 52 de la 1.a ed. española]. << [457] La historia de la izquierda proletaria y de sus filósofos fundadores, unos sartreanos (Benny Lévy), otros lacanianos o althusserianos (Christian Jambet, Jean-Claude Milner, Robert Linhart), está aún por escribir. He hablado un poco de esta cuestión en un capítulo de mi libro sobre Lacan. Cf. igualmente Jean-Claude Milner, L’arrogance du présent, op. cit. Benny Lévy, Le nom de l’homme. Dialogue avec Sartre, Verdier, Lagrasse, 1984; L’espoir maintenant. Les entretiens de 1980, Verdier, Lagrasse, 1991 [trad. esp.: La esperanza ahora: las conversaciones de 1980, Arena Libros, Madrid, 2006]. Alain Finkielkraut y Benny Lévy, Le livre des livres. Entretiens sur la laïcité, Verdier, Lagrasse, 2006. Y Virginie Linhart, Le jour où mon père s’est tu, Seuil, París, 2008. << [458] Farías, Heidegger et le nazisme, op. cit., p. 9. << [459] Philippe Lacoue-Labarthe, La fiction du politique, op. cit., p. 59. << [460] El 13 de noviembre de 1987 escribí una carta a Derrida, en relación con el libro de Farías, señalándole que el libro era intelectualmente flojo, pero que aportaba información que yo desconocía. Le comentaba el hiato que había entre el texto de Farías y el prefacio de Jambet (Archivos del IMEC). En aquella época aún no había estudiado la relación de Lacan con Heidegger. Pero nunca he simpatizado personalmente con este filósofo ni he sentido ningún interés particular por su pensamiento. Tuve que pedir disculpas a Derrida después de haberle criticado por ello. << [461] Jacques Derrida, De l’esprit. Heidegger et la question, Galilée, París, 1987, p. 11 [trad. esp.: Del espíritu. Heidegger y la pregunta, PreTextos, Valencia, 1989. Texto disponible en Internet, en el sitio «Derrida en castellano»]. << [462] Utilizado por Jacques Derrida por primera vez en 1967, en De la grammatologie (Minuit, París), este término remite a un trabajo del pensamiento inconsciente («ello se deconstruye») que consiste en desmontar, sin destruir, un sistema de pensamiento hegemónico o dominante. Deconstruir es en cierto modo resistir a la tiranía de lo Uno, del logos, de la metafísica (occidental) en la lengua misma en que se enuncia, con el mismo material que se desplaza, que se mueve, para hacer reconstrucciones móviles y nunca estancadas. Derrida siempre ha dicho que con este término quería distanciarse de los conceptos heideggerianos de Destruktion y Abbau (destrucción y desmantelamiento) [trad. esp.: De la gramatología, Siglo XXI, México, 2003, 7.ª ed.]. << [463] Cf. Circonfession, de Jacques Derrida y Geoffrey Bennington, Seuil, París, 1991, pp. 57 y 279 [trad. esp.: «Circonfesión», en Jacques Derrida, Cátedra, Madrid, 1994]. << [464] Su primer escrito sobre Mandela se publicó en la misma fecha que De l’esprit, en Psyché. Invention de l’autre , Galilée, París, 1987 [véase «Psyche. Invenciones del otro» en AA. VV., Diseminario: La desconstrucción, otro descubrimiento de América, XYZ Ediciones, Montevideo, 1987]. << [465] En una carta inédita de nueve páginas, dirigida a Claude Lanzmann y fechada en 30 de enero de 2002, Derrida explicaba que su condición de Judío le permitía juzgar más severamente que otros la política del Estado de Israel (Archivos del IMEC). << [466] Jacques Derrida, conferencia de 8 de mayo de 2004, en el marco de un encuentro organizado por Le Monde Diplomatique. Publicado en Le Monde Diplomatique en noviembre de 2004. << [467] Derrida ha ido varias veces a Jerusalén para reunirse con intelectuales israelíes y palestinos. << [468] Différance: concepto acuñado por Derrida que se basa en la similitud fónica de différance y différence (como si en castellano dijéramos «diferenzia») y en el doble sentido del verbo «diferir» (aplazar y diferenciarse). Cf. Jacques Derrida, «La différance», conferencia de enero de 1968, de la que hay tres versiones en castellano: Redacción de «Tel Quel», Teoría de conjunto, Seix Barral, Barcelona, 1971; J. Derrida, Márgenes de la filosofía, Cátedra, Madrid, 1988, y en la red, en el sitio «Derrida en castellano». (N. del T.) << [469] << De quoi demain…, op. cit., p. 314. [470] Jacques Derrida, «Heidegger, l’enfer des philosophes», entrevista con Didier Eribon, aparecida en Le Nouvel Observateur (6-12 de noviembre de 1987) y en Points de suspension, Galilée, París, 1992, pp. 193-203. << [471] Luc Ferry y Alain Renaut, La pensée 68, Gallimard, París, 1986. << [472] Cf. sobre este tema Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, vol. 2 op. cit. << [473] Sobre la trayectoria de Henri (Hendrik) de Man, véase Zeev Sternhell, Ni droite, ni gauche, op. cit. << [474] Publicado en Le Soir, 4 de marzo de 1941. Recogido por Jacques Derrida, Mémoires pour Paul de Man, Galilée, París, 1988, p. 190 [trad. esp.: Memorias para Paul de Man, Gedisa, Barcelona, 1989]. << [475] Citado por David Lehman, «Deconstructing de Man’s life», Newsweek, 15 de febrero de 1988, p. 63. Véase igualmente Signs of the Tmes. Deconstruction and the Fall of Paul de Man, Poseidon Press, Nueva York, 1991, pp. 24 y 79. Jeffrey Mehlman, Genealogy of the Text. Literature, Psychoanalysis and Politics in Modern France, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), 1995. << [476] Entrevista con Hassan Arfaoui, 25 de septiembre de 2003. Disponible en Internet. << [477] Jacques Derrida, «Biodegradables: Seven diary fragments», Critical Inquiry, 15, verano de 1989. Mémoires pour Paul de Man, op. cit. «Réponse à Élisabeth de Fontenay», Papiers du Collège International de Philosophie, sesión del 10 de marzo de 1990. Todo este contencioso se cuenta detalladamente en la biografía de Derrida escrita por Benoît Peeters y cuya aparición está prevista para 2010 [Derrida, Flammarion, París, 2010]. << [478] Emmanuel Faye, Heidegger. L’introduction du nazisme dans la philosophie, op. cit., pp. 513 y 515. << [479] Víctor Farías, Allende, la face cachée. Antisémitisme et eugénisme (2005), Granchet, París, 2006 [Salvador Allende, antisemitismo y eutanasia, Maye, Santiago de Chile, 2005]. Toda la información, así como la tesis de Allende, están disponibles en Internet, en el sitio de la Fundación Presidente Allende [la dirección del sitio donde figuran los escritos y discursos de Allende es: http://www.salvadorallende.cl]. En 2006, la Fundación presentó una demanda contra Farías por atentar contra la memoria de un difunto. Cf. asimismo Élisabeth Roudinesco, «La mémoire salie d’Allende», Libération, 12 de julio de 2005. << [480] Jeffrey Mehlman, «Blanchot philosémite», coloquio sobre La figure juive de la pensée contemporaine, 18 de mayo de 2008, Alliance Israélite Universelle. << [481] Jeffrey Mehlman, Legs de l’antisémitisme en France, Denoël, París, 1984. Traducción del autor. Su artículo sobre Maurice Blanchot se había publicado en la revista Tel Quel, mal traducido en su opinión y por lo tanto incomprensible. Lo cual no impidió que parte de la prensa lo recibiera como una innovación reveladora de los viejos demonios franceses. Respuesta de Jeffrey Mehlman en L’Infini, 1, invierno de 1983, p. 123. << [482] En 2005, Régis Debray comparó a Mehlman con el gran historiador Robert Paxton, autor del primer libro de referencia sobre Vichy: La France de Vichy, Seuil, París, 1973 [trad. esp.: La Francia de Vichy, Noguer, Barcelona, 1974]. «Lo que fue Paxton para nuestra historia lo es Jeffrey Mehlman para nuestra historia literaria […] y hale hop, el flagrante delito», prefacio a Jeffrey Mehlman, Émigrés à New York. Les intellectuels français à Manhattan, 19401944, Albin Michel, París, 2005, p. 10. << [483] Jean Giraudoux, Pleins pouvoirs, Gallimard, París, 1939, p. 66. << [484] Ibíd., p. 26. << [485] Jacques Lacan, Le Séminaire. Les quatre concepts, op. cit., pp. 172-173 [p. 196 de la edición española citada]. << [486] Jeffrey Mehlman, Legs de l’antisémitisme en France, op. cit., pp. 49 y 58. << [487] Jeffrey Mehlman, philosémite», op. cit. << «Blanchot [488] Christophe Bident ha dedicado 500 páginas a esta cuestión y cuando se repasan en su Maurice Blanchot, partenaire invisible, op. cit., todos los horrores que se han vertido sobre el hombre y su obra, desde la publicación del libro de Mehlman, se queda una estupefacta. << [489] Salomon Malka, «Maurice Blanchot et le judaïsme», L’Arche, 373, mayo de 1988; Lévinas, la vie et sa trace, JeanClaude Lattès, París, 2002 [trad. esp.: Emmanuel Lévinas: la vida y la huella, Trotta, Madrid, 2006]. << [490] Emmanuel Lévinas, «Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlerisme», ibíd., p. 155. Recordemos que Lévinas no consideraba antisemita a Blanchot ni siquiera en la época en que éste escribía sus textos discutibles: «Vivía el monarquismo de Blanchot como una curiosidad, poco compatible con el resto de su personalidad, pero incompatibilidad concebible», cf. Christopher Bident, Maurice Blanchot, op. cit., p. 41. << [491] Harry E. Stewart y Rob Roy McGregor, «Jean Genet’s “Douteuse mentalité”», Romance Quarterly, vol. 39, 1992. Jean Genet. From fascism to nihilism, Peter Lang Publishing, American University Studies, 1994. Los dos autores se apoyan en la psiquiatría cognitivo-conductista para hacer de Genet, además de un antisemita, un desviado de mentalidad dudosa: personalidad psicopática, sociópata, asocial, perturbado y débil mental. << [492] Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, Gallimard, París, 1952 [trad. esp.: San Genet, comediante y mártir, Losada, Buenos Aires, 2003]. << [493] En realidad se trata de artículos reunidos en dos volúmenes: Bref séjour à Jerusalem, Gallimard, París, 2003, y Jean Genet, post-scriptum, Verdier, Lagrasse, 2006. << [494] Éric Marty, Bref séjour, op. cit., pp. 57, 73 y 165. << [495] En la reedición de L’univers contestationnaire, op. cit., p. 21, Janine Chasseguet-Smirgel elogiaba el valor de que hacía gala Éric Marty al denunciar el antisemitismo de Genet, olvidando que hablaba de un lacaniano que, a diferencia de Mehlman, había exonerado a Lacan de todo antisemitismo y que Lacan había sido uno de los comentaristas del teatro de Genet, sobre todo de El balcón. Cf. Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre V (1957-1958), Les formations de l’inconscient, Seuil, París, 1998, pp. 262-268 [trad. esp.: El Seminario, 5: Las formaciones del inconsciente, Paidós, Aires, 1999, pp. 271-276]. << Buenos [496] Entre las mejores obras de consulta cito: Edmund White, Genet, Gallimard, París, 1993; con una cronología preparada por Albert Dichy [trad. esp.: Genet, DeBolsillo, Barcelona, 2005.] Hadrien Laroche, Le dernier Genet, Seuil, París, 1997. Cf. asimismo Michelle Perrot, Histoire des chambres, Seuil, París, 2009 [trad. esp.: Historia de las alcobas, Siruela, Madrid, 2011], que trae un buen retrato de Genet y señala que las habitaciones de hotel fueron en su vida y hasta su muerte los únicos lugares habitables para él, símbolos de su existencia errante. << [497] Ivan Jablonka, Les vérités inavouables de Jean Genet, Seuil, París, 2004. << [498] Sobre todo por Albert Dichy, «La part d’ombre de Genet», Le Monde, 20 de enero de 2005. «Il faut avoir le courage de lire Genet sans défaillir», Magazine Littéraire, 436, 1 de diciembre de 2006. Hadrien Laroche, «Une interrogation radicale de la responsabilité», ibíd. << [499] Herculine Barbin, dite Alexina B., Gallimard, París, 1978, presentación de Michel Foucault [trad. esp.: Herculine Barbin, llamada Alexina B., Talasa, Madrid, 2007]. << [500] Como dice Jacques Derrida, otro filósofo que dedicó un texto de lujo a Genet. Lo califica de gran deconstructor del saber absoluto, «casándolo» con Hegel según un rito de escritura funeraria calcado de la exégesis talmúdica. Cf. Glas, Galilée, París, 1974. << [501] Sobre el destino de los niños dados, abandonados y separados, y sobre el papel de Georges Heuyer (1884-1977), remito al libro de mi madre, prologado por mí: Jenny Aubry, Psychanalyse des enfants séparés. Études cliniques, 1952-1986, Denoël, París, 2003. << [502] Henri Claude (1869-1945): psiquiatra francés, especialista en la esquizofrenia, maestro de la primera generación de psicoanalistas franceses, partidario de un psicoanálisis «latinizado». << [503] Edmund White, Genet, op. cit., p. 322. << [504] Jean Genet, Notre-Dame des fleurs (1943), L’Arbalète, París, 1948 [trad. esp.: Santa María de las flores, Alba, Barcelona, 2004]. << [505] Reprochar a Genet, es decir, a un hombre como cualquier otro, haberse librado de la deportación, siendo un preso común, mientras millones de Judíos eran exterminados, va contra todo el pensamiento judío anterior y posterior a la Shoá. Sin embargo, es lo que hacen sus detractores, convencidos de que asomando la faz del Judío inquisidor vengan a los Judíos. Pero la «venganza judía» es una idea extraña a la tradición del humanismo judío. << [506] Jean Genet, Pompes funèbres (1953), Gallimard, París, 1978 [trad. esp.: Pompas fúnebres, Alba, Barcelona, 2004]. << [507] Ibíd. << [508] Recordemos que Emmanuel Lévinas había llegado a considerar que el nazismo era la mayor prueba que había tenido que pasar el judaísmo, en la medida en que la afrenta y el ultraje habían «añadido a la humillación un agrio sabor a desesperación», cf. L’Herne, Lévinas, op. cit., 1991, p. 144. << [509] Jean Genet, L’enfant criminel (1949), en Œuvres complètes, vol. 5, Gallimard, París, 1979, p. 389 [trad. esp.: El niño criminal, Errata Naturae, Madrid, 2009]. << [510] Rote Armee Fraktion (RAF), organización terrorista de extrema izquierda que promovía, desde 1968, la guerrilla urbana y el asesinato de rehenes para luchar contra el «imperialismo americano» y sus aliados de Alemania Federal (a los que además reprochaban su pasado nazi). Sus dos cabecillas principales, Andreas Baader y Ulrike Meinhof, fueron encarcelados en 1972 en la prisión de alta seguridad de Stuttgart-Stammheim. Al parecer se suicidaron en 1976, aunque las circunstancias del hecho nunca han estado claras. Recibieron el apoyo de Michel Foucault y Jean-Paul Sartre, que, aunque censuraban su línea política, protestaron por las condiciones en que estaban encarcelados. Panteras Negras o Black Panther Party: movimiento revolucionario afroestadounidense, fundado en 1966 por Bobby Seale y Huey P. Newton, que se disolvió en 1982 a causa de las rivalidades internas, de las que Genet fue testigo en circunstancias difíciles. Cf. sobre este tema el libro de White, Genet, op. cit. << [511] Jean Genet, «Violence et brutalité» (1977). Recogido en L’ennemi déclaré. Textes et entretiens, edición establecida y anotada por Albert Dichy, Gallimard, París, 1991. << [512] Jean Genet, «La ténacité des Noirs américains» (1977); «Violence et brutalité» (1977); «Quatre heures à Chatila» (1982). Recogidos en L’ennemi déclaré, op. cit. << [513] Jean Genet, «Entretien avec Hubert Fichte», Die Zeit, 13 de febrero de 1976. Recogido en L’ennemi déclaré, op. cit., p. 149. << [514] Jean Genet, Un captif amoureux, Gallimard, París, 1986 [trad. esp.: Un cautivo enamorado, Debate, Madrid, 1988]. << [515] Edward Said, «Reflections on twenty years of Palestinian history», Journal of Palestine Studies, XX, 4, verano de 1991, pp. 12 y 15. Citado por Hadrien Laroche, Le dernier Genet, op. cit., p. 200. << [516] Tom Seguev, Le septième million. Les Israéliens et le génocide, Liana Lévi, París, 1993, p. 218. Cf. asimismo Hadrien Laroche, Le dernier Genet, op. cit., p. 201. << [517] Jean Genet, Un captif amoureux, op. cit., p. 320. << [518] Ibíd., p. 220. << [519] Jean-Paul Sartre, Saint Genet, op. cit., p. 230. Cuestionado violentamente por Marty por haber negado el presunto «antisemitismo» de Genet y apoyado también la causa palestina, Derrida respondió con una punzante cita de Emmanuel Lévinas: «Invocar el “holocausto” para decir que Dios está con nosotros en todas las circunstancias es tan odioso como el Gott mit uns [Dios con nosotros] que figuraba en los cinturones de los verdugos», cf. Magazine Littéraire, 419, abril de 2003, p. 34. Declaraciones recogidas por Alain David. << [520] Lo señaló Hadrien Laroche. << [521] Jean-Paul Sartre, Saint Genet, op. cit., p. 454. << [522] Aharon Appelfeld: escritor israelí, nacido en Rumanía en 1932, emigrado a Palestina en 1946, sionista de izquierdas, autor de una cuarentena de libros, discípulo de Gershom Scholem. Es otro protagonista de la novela de Roth, otro doble del autor. << [523] Philip Roth, Opération Shylock, Une confession, Gallimard, París, 1995 [trad. esp.: Operación Shylock, DeBolsillo, Barcelona, 2007]. << [524] Meir David Kahane (1932-1990): rabino y político estadounidense-israelí, fundador de la Liga de Defensa Judía en Estados Unidos y luego, en Israel, del Kach, partido de extrema derecha, excluido de la Knéset (Parlamento israelí) en 1984 a causa de su racismo. Fue asesinado por un extremista tras haber exhortado a los Judíos estadounidenses a que emigraran a Israel. << [525] Yoram Hazony, L’État juif. Sionisme, post-sionisme et destin d’Israël (2000), Éditions de l’Éclat, París, 2007. La segunda Intifada se produjo en septiembre de 2000, tras la visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas/Monte del Templo. Los palestinos tomaron la visita por una provocación, máxime cuando Yasser Arafat había solicitado la víspera al primer ministro israelí, Ehud Barak, que no se efectuase. Arafat se enfrentaba por esas fechas al fortalecimiento de Hamas, impulsado en realidad por los sucesivos gobiernos israelíes, y a la política desastrosa para el proceso de paz que promovía el presidente estadounidense George Bush, un neoconservador obsesionado por la idea de que su país debía dirigir una cruzada mundial contra las fuerzas del mal. << [526] Esto recuerda la denuncia de los «alterjudíos» en Francia. <<