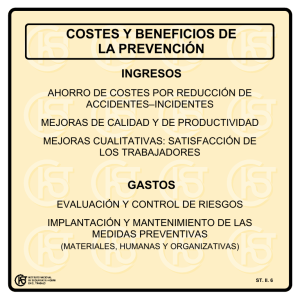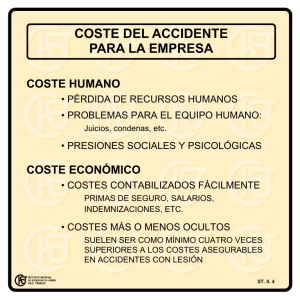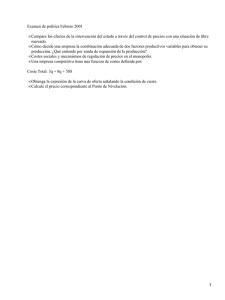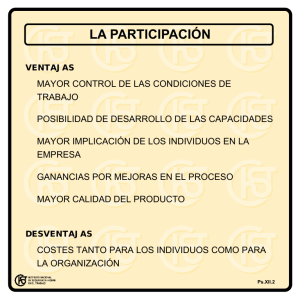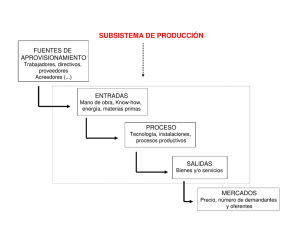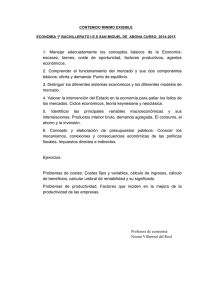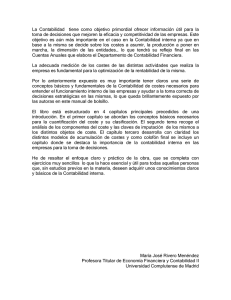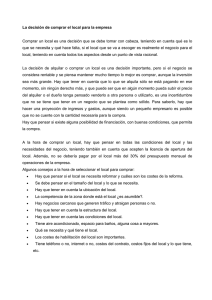Comentarios del Grupo de Análisis Económico del Ministerio de
Anuncio

Comentarios a la evaluación del panel científico técnico sobre los temas económicos Grupo de análisis económico de la DMA Comentarios generales 1.- En general, las recomendaciones y los análisis incluidos en los cuatro textos que tratan sobre economía del agua son o coinciden en gran medida con las recogidas en diversos documentos que ha redactado el Grupo de Análisis Económico del Agua del Ministerio de Medio Ambiente en los últimos años. 2.- Los comentarios se refieren a cinco aspectos: - Grado de desarrollo general y nivel de publicidad e integración de los análisis y trabajos del GAE. - Mercados y régimen concesional. - Régimen económico financiero y contabilización de costes. - Análisis de la agricultura y la política agraria. 2.- En los artículos relacionados con los aspectos económicos hay que distinguir entre aquellos con elementos de análisis y proposititos (Naredo y Garrido/Varela) y aquellos que se centran fundamentalmente en los análisis del MMA valorando los trabajos y avances (De la Roca y Arrojo). A) Comentarios de los autores sobre el grado de desarrollo de los AE y nivel de publicidad e integración 1.- La descripción de los trabajos realizados por el MMA y las CCHH recogido en el documento redactado por el Profesor F. La-Roca es incompleta, ya que se han abordado otros trabajos que no están contemplados en el documento del Profesor La-Roca. En el periodo inicial se acometió no sólo el proyecto piloto del Cidacos, también se desarrolló el análisis del artículo 5 en la cuenca piloto del Júcar (dos documentos sin publicar, pero divulgados ampliamente) que se han resumido de manera muy breve por parte de la CHJ en el documento presentado a Europa. Este proyecto piloto ha servido para la preparación de recomendaciones metodológicas y aplicaciones informáticas para el análisis económico de los diferentes usos del agua. Las propuestas han sido debatidas y analizadas en Grupos de Expertos en cada uno de los usos y se hizo un curso de formación en el CEDEX para explicar estos análisis. Las aplicaciones se completaron para todas las cuencas y para todos los usos más significativos y sirvieron de base para que las CCHH hicieran su trabajo (revisándolas y mejorándolas). Los comentarios que se realizaron en el contexto del proyecto Aquanet y que se citan en el documento como referencia han sido contestados ampliamente por el GAE por lo que en su caso deberían considerarse. 2.- Hay un aspecto de importancia destacado por el Profesor La-Roca (página 5 del documento) respecto a las carencias de difusión y sometimiento al escrutinio público de los trabajos de análisis económico. Sin duda esto es cierto , ya que dada la falta de institucionalización de la economía del agua en el MMA, existen dificultades para la divulgación vía WEB de los documentos y otra información. Existe la necesidad, sin duda, de crear foros de debate y de análisis de los documentos antes de que estos sean definitivos. No obstante, hasta el presente, se ha hecho en el marco de grupos de expertos (economía agraria, demanda de agua urbana, costes ambientales) pero esta labor necesita continuidad y organización. 3.- La información que se ha divulgado en los documentos integrados a nivel nacional se presenta en estado agregado. Sin embargo la confección de los “informes integrados” ha partido de los informes de base de cada una de las demarcaciones hidrográficas en el contexto de los trabajos dirigidos a cumplir con el requisito de información que establecía la DMA por lo que la escala de trabajo para el análisis de los usos ha sido el municipio, la zona regable o la comarca agraria. Se ha tratado de dar cohesión a los documentos contrastando la información con las Oficinas de Planificación Hidrológica y los responsables de los Informes, a tal suerte que los datos incorporados han pasado por una serie de filtros de verificación y confirmación a fin de ofrecer la mayor fiabilidad posible. Esto se demuestra con la inclusión de mapas detallados en los informes integrados donde se muestra que la información tiene un nivel de desagregación que llega a nivel municipal o comarcal. 4.- Sin duda es necesario mejorar el grado y nivel de desagregación de la información. Es más, sería necesario que las bases de información y de datos que se han desarrollado para los distintos informes se actualizaran de manera continua. Sin embargo, la inexistencia de recursos humanos en el MMA y las Confederaciones Hidrográficas dedicados a la economía del agua hace que esto sea una labor pendiente. Es verdad, sin embargo, que en el marco de la estrategia conjunta de aplicación de la DMA se plantea la necesidad de la mejora continua de los análisis y la información, conscientes de que en los primeros planes de cuenca va a haber limitaciones. Por ello tal y como plantean algunos de los artículos elaborados hay que trabajar para mejorar la información y los análisis y para ello es una condición sine qua non tener recursos humanos dedicados a ellos con cierta continuidad. 5.- En el informe del Profesor La-Roca -y en el del Profesor Leandro del Moral- se plantea que está pendiente la integración del análisis económico de los usos del agua con el análisis de presiones e impactos. La integración de los trabajos de análisis económico de los usos con los de presiones e impactos se esta planteando en el marco de la nueva instrucción del planificación y especialmente en el marco de los trabajos de análisis coste-eficacia. Puede que haya camino por andar en este sentido, en todo caso, ya que los problemas de “integración” sin lugar a dudas, reflejan la especialización funcional de competencias y responsabilidades de diferentes departamentos. La integración requiere crear estructuras horizontales de cooperación dentro de la administración hidráulica con responsabilidades compartidas más allá de las estructuras jerárquicas. En el caso de la integración de los análisis económicos los problemas aumentan debido a su inexistencia formal dentro del MMA o de los organismos de cuenca y su “falta” de inclusión en la estructura formal de funciones y responsabilidades. 6.- Los comentarios en el artículo del Profesor Naredo sobre diferencias en las estimaciones del uso del agua de acuerdo con diferentes fuentes no hacen más que poner en evidencia los problemas derivados de trabajar con estimaciones de los usos del agua. Precisamente por ello la apuesta en la instrucción de planificación es trabajar con datos reales siempre que sea posible/viable obtenerlos. Especialmente en el caso de los usos urbanos para los que existen mediciones de consumo. El artículo parece concluir que se inflan los datos de demanda y que esto puede tener intencionalidad. Sin embargo quizás esto necesita revisarse porque puede haber otras lecturas posibles sobre usos industriales no contabilizados que utilizan recursos de aguas subterráneas y que por tanto no tiene contabilizados las empresas que prestan servicios de agua. Las industrias de cada uno de los sectores industriales en Madrid pueden usar agua por debajo de la media -por su composición específica- pero las estimaciones nos permitirían identificar los casos en los que es posible en los que se este usando más agua de la concedida tanto de aguas superficiales como subterráneas y que en todo caso sería necesario comprobar. B) Comentarios de los autores a los aspectos de mercados y régimen concesional Este tema es tratado en tres informes (Naredo, Arrojo y La-Roca). En ellos se realiza una valoración de la experiencia y presentan un análisis de carácter más conceptual (Naredo) sobre cual debe ser su papel en la gestión pública del agua: 1.- Las “Recomendaciones al reto de flexibilizar el sistema concesional” (Página 18 del documento de P. Arrojo) son muy parecidas a las recogidas en el Informe de Análisis de las Transacciones de Agua redactado por el GAE a mediados de junio de 2007, sobre todo en lo referente a transparencia, consideraciones acerca del “lucro cesante”, recuperación de costes y aplicación de “excepciones”, entre otras. 2.- Sin duda, las ideas en el informe de Naredo -también presentes en el de Arrojo y La-Roca- son altamente relevantes y coinciden con las propuestas del GAE y de la SGTyB. Es sin duda importante distinguir entre la apuesta de los mecanismos de mercado como instrumento del programa de medidas para conseguir los objetivos de calidad -a través de la reasignación del recurso- y la apuesta por la privatización. Son aspectos diferentes y hay que mantener el papel instrumental de los mecanismos de mercado. Las aportaciones sobre la necesidad de flexibilizar concesional -manteniendo el régimen concesional como referencia- y de dar prioridad a los trasvases entre usos frente a los trasvases entre territorios (Naredo, página 13) son aspectos fundamentales desde una perspectiva ecológica y que sin duda es relevante recordar. 3.- Hay recomendaciones claras de Naredo sobre la necesidad de apostar por una adaptación de los derechos concesionales a la realidad de caudales y acometer de una vez por todas el proceso registral de las concesiones, todavía incompleto tras 20 años de promulgación de la Ley de Aguas (Naredo, páginas 15-17). Sin duda el esfuerzo que se esta realizando y se ha estado haciendo parece insuficiente al autor y conllevaría plantearse que es lo que ha estado fallando. Quizás hay que desarrollar propuestas concretas sobre como hacerlo. C) Comentarios de los autores a los aspectos relacionados con el régimen económico financiero y los informes de recuperación de costes de los servicios de agua Este tema es tratado en dos informes (La-Roca y Arrojo, con alguna mención en del Moral y las conclusiones) y que reflejan los trabajos del MMA y realizan una evaluación de los mismos: 1.- Los Comentarios recogidos en el artículo de Arrojo y presentados bajo el titulo de “Errores económico-financieros en la contabilización de costes en aguas superficiales.” (Página 20 del documento de Arrojo), en realidad en gran medida no hacen mas que reflejar el diagnostico realizado por el propio MMA y que han servido de base para preparar propuestas de modificación de la Ley de Aguas. Entre estos documentos se encuentran, sin ánimo de ser exhaustivos, “Precios y Costes del Agua en España”, “Revisión de Actuaciones 2004 (Informe para la OCDE)”, “Memoria Económica de los cambios en el régimen económico-financiero de la Ley de Aguas”, “Memoria Económica de la Tasa por Prestación de Servicios de Gestión, Registro, Control e Inspección de los Usos del Agua”, “Conclusiones Generales del Ciclo Debate del Uso del Agua en España”, etc. La forma en la que el autor presenta algunos de los aspectos recogidos en estos informes del MMA da lugar a confusión porque no se sabe si hay errores en los cálculos de los informes o si se refiere a que el régimen económico financiero tal y como esta da lugar a errores de contabilización. Quizás convendría destacar en el texto precisamente en que puntos se esta de acuerdo con el Diagnostico del MMA; que aspectos son incompletos; y que aspectos son errores de contabilización de los informes con contabilización alternativa a la que se dan en los informes. Tal y como está presentado no esta claro y da lugar a confusión porque parece que la critica/valoración de los mismos consiste en que no se itenen en cuenta estos aspectos. 2.- El documento de Arrojo señala entre estos “errores” en la página 21 del documento que una parte de la estimación errónea de costes se debe a la no inclusión como coste de inversión para el cálculo de los cánones y tarifas la parte de los costes de inversión financiada por fondos europeos. Sobre este aspecto hay que hacer dos precisiones: a) en el calculo de los costes de inversión para los informes del artículo 5 se han recogido la información de los costes de inversión de las obras incluyendo los costes subvencionados siempre que se ha podido localizar esta información en la base de datos “Aljibe” -se ha hecho un esfuerzo importante de contraste de fuentes para conseguir esta información-; b) desde el ejercicio 2003, de acuerdo con Informe del Servicio Jurídico del Estado de fecha 2 de junio de 2003, se establece que en el cálculo de la compensación de los costes por inversión que soporta la Administración General del Estado es necesario considerar la cuantía total de la inversión sin deducir los retornos comunitarios derivados de la financiación vía Fondo de Cohesión o FEDER. Así se ha estado haciendo hasta recientemente cuando la Comisión Europea ha dado instrucciones de no repercutir el coste financiado con fondos europeos. 3.- El documento de Arrojo señala entre estos “errores” la no inclusión de algunos costes de “compensación” derivados de la realización de presas y embalses (página 21). Este es un aspecto importante que hay que analizar ya que aunque se han recogido los costes derivados de medidas compensatorias exigidas en la evaluación de impacto ambiental que se consideran costes del proyecto, este no es el caso de otras compensaciones que se puedan haber realizado a otros usos por afecciones que puedan tener y de las que no se tenga constancia en la documentación del MMA – este es un tema también apuntado por A Estevan durante la celebración de las jornadas en Sevilla-. Este es un aspecto que el GAE también apunta en los comentarios a los Informes de Viabilidad de Proyectos de obras. Además de otros aspectos como los relativos a los plazos de amortización, que en algunos proyectos se sigue aplicando la legislación de 1915 y amortizando en plazo de 99 años, etc. 4.- Tanto en la página 21 como en la página 23 del documento de Arrojo, se citan ciertos aspectos sobre los que el GAE ha llamado continuamente la atención tal y como queda reflejado en diferentes documentos citados más arriba. El primero es el referido al aspecto financiero de la llamada “Reserva de Infraestructura para Usuarios Futuros”, donde la aplicación de los correspondientes cánones y tarifas se lleva a cabo cuando los usuarios las utilicen. Es cierto, sin embargo, que tal y como se refleja en los informes integrados este coste no se ha contabilizado por falta de datos y el esfuerzo que requeriría y únicamente se recoge la información de los expedientes de cánones y tarifas que hacen una estimación para aplicar “descuentos”. El otro elemento de cálculo de los cánones de regulación que hay que considerar de acuerdo con Arrojo -y que esta recogido y cuantificado en los informes del GAE- tiene que ver con la prestación de servicios de carácter de “bien público”, como es la prevención de avenidas, por el que se establece, en aquellas infraestructuras de carácter multifuncional, un “descuento” de costes que se aplica sobre el montante a girar a los usuarios que no presenta un carácter homogéneo y transparente en cada demarcación. 5.- Un aspecto que quizá se olvida el documento de Arrojo es que en la aplicación de la figura del Canon de Regulación o la Tarifa de Utilización del Agua, para aquellos supuestos que se practican liquidaciones sobre unidades de superficie, que el pago efectuado por los usuarios es independiente del volumen, produciéndose la circunstancia que en ejercicios de sequía extrema los usuarios se vean obligados a satisfacer el correspondiente Canon sin percibir el agua concedida (valga para el caso los informes emitidos por el GAE con fecha 6 de septiembre de 2007 referente a la posibilidad de condonación del Canon de Regulación en varios ejercicios). De esta forma, al estar aplicándose exacciones por unidad de superficie no se toma en consideración el volumen de agua realmente consumido o aplicado en las explotaciones, por lo que toda consideración acerca del volumen de pérdidas es irrelevante a estos extremos (a pesar de lo señalado en la página 22 del documento de Arrojo). La propuesta de Arrojo esta de hecho recogida en los documentos realizados por el MMA y en la propuestas de modificación del régimen económico financiero de la Ley de Aguas y en la instrucción de planificación donde se apela a la puesta en marcha de sistemas de medida “real” basados en el consumo, y no en dotaciones teóricas o unidades de superficie, para una mejor racionalidad económica y técnica. 6.- La afirmación del documento de Arrojo en su página 23 que los “coeficientes de equivalencia” practican una discriminación entre usos es un aspecto que ya se recogía en el informe “Precios y Costes de los Servicios del Agua en España” del MMA. No obstante, la forma en la que esta recogida en el documento también da lugar a confusión porque parece que es una critica a los trabajos del MMA porque no lo tiene en cuenta, cuando se ha hecho un esfuerzo inédito en este país por cuantificarlo a escala de sistema de explotación. 7.- En referencia a las conclusiones referidas a que no se contabilizan los costes de personal como costes de los servicios de agua prestados por los Organismos de Cuenca, señaladas en las páginas 23 y 24 del documento de Arrojo, es necesario precisar que se han considerado tantos los costes directos (coste corrientes directamente asociados a la explotación de las obras incluidos los de personal) como indirectos (de administración generales del organismos de cuencaincluidos personal imputables a los servicios), y se ha realizado un análisis en los informes del MMA sobre que proporción de los costes corrientes de los organismos de cuenca que se repercuten a los servicios de explotación (vía canon y tarifa). Esto ha permitido al MMA acotar la importancia de este problema y sobre todo identificar las diferencias de criterio de los diferentes OOCC a la hora de repercutir sus costes corrientes como costes de los servicios. En todo caso parece importante destacar -como está en los informes integrados- que hay una parte de los servicios y actividades que desempeñan las confederaciones, destinando parte de sus recursos al cumplimento de servicios de bien público no imputables a los usuarios y que presentan ciertas peculiaridades en su valoración. 8.- Los Comentarios al apartado 6.2, en el documento de Arrojo, de Errores en el cálculo de la capacidad y disponibilidad al pago de los usuarios son en su mayoría muy generales, por lo que es difícil abordar un comentario a los mismos. El problema de la confusión del análisis económico con el financiero que se señala en la página 25 del documento de Arrojo no es meramente el de la inclusión de unas partidas en lugar de otras, de acuerdo a la numerosa documentación generada desde el GAE (“Informe sobre los Usos del Agua en España”, Comentarios a los Informes de Viabilidad de Proyectos, etc.). Este es, sin duda, un aspecto que hay que tratar y aclarar para el análisis coste eficacia de los programas de medidas y para lo que puede plantearse la preparación de una Guía específica de análisis financiero y económico de las medidas y propuesta de estrategias de financiación. Las afirmaciones de la página 26 del documento de Arrojo, referidas a que la contabilización de los costes de oportunidad de los servicios de agua que se prestan en este momento, se puede medir en términos del coste de la desalación, es un aspecto que habría que debatir y en el artículo debería justificarse esta propuesta desde la perspectiva económica. Habría que aclarar si la propuesta del autor sería calcular los costes de provisión de todos los servicios de agua en alta a costes de desalación y comprar estos costes con los ingresos que en este momento reciben los organismos de cuenca por canon y tarifa. 9.- En relación con los comentarios al apartado 6.4, en el documento de Arrojo, de Estimación de costes y del nivel de recuperación de costes en España no parece pertinente la afirmación de carencia de rigor ya que se ha enumerado antes las razones por las que los datos presentados necesitan mejoras. Hasta el año 2004 y la realización de los esfuerzos y análisis con motivo de los requisitos del Artículo 5 de la DMA, la información sobre el sector presentaba carácter sesgado y estaba fuertemente sujeta juicios de valor. A raíz de un considerable esfuerzo integrador y localizador de información dispersa (Ver documento “Precios y Costes de los Servicios del Agua en España”) se pueden presentar resultados y contenidos con una información mucho más completa que antes. Información que refleja de forma transparente el estado de la materia y que requiere de nuevas aportaciones para poder mejorar (faltan algunas fuentes financieras de subvenciones localizadas geográficamente e incluir algunas partidas de costes de difícil valoración como son los costes ambientales y del recurso). 10.- Lo que quizás se echa de menos en el artículo es que esté reflejado de manera mas clara una cuestión fundamental que ha destacado Arrojo en sus presentaciones diversas -y que podría estar más clara en el artículo. Arrojo considera que la información del MMA puede ser suficiente para los propósitos de mejora de la práctica existente y especialmente para hacer propuestas de modificaciones en la fiscalidad del agua y que sobre todo hay que plantearse que lo que hagamos a partir de ahora no tenga los mismos problemas que anteriormente y para ello es condición importante el cambio legislativo y sobre todo su aplicación en los nuevos proyectos que se financien con dinero público. Considera que dedicarle más recursos y atención a revisar los análisis de recuperación de costes no va a tener una utilidad práctica. De hecho esta reflexión esta en línea con las recomendaciones de la estrategia común de aplicación de la DMA que plantea que los “esfuerzos” deben ser proporcionados y prácticos. 11.- Por ello la recomendación señalada en el cuarto párrafo de la página 28 del documento de Arrojo, referida a que “sería particularmente útil y relevante calcular con rigor los costes de proyectos en tramitación o ejecución”, es una preocupación que debe ser resaltada del Informe. Sin duda, esta propuesta de Arrojo requiere – tal y como él mismo ha señalado- un seguimiento detallado de la aplicación de las condiciones de recuperación de costes exigidas en la aprobación de los informes de viabilidad de proyectos financiados por el MMA , las CCHH y las Sociedades Estatales. 12.- Una cuestión fundamental del informe de Arrojo y de la Roca recogido en las conclusiones es sobre si los informes integrados y los trabajos del GAE han servido para aclarar y apoyar las mejoras y modificaciones legales al regimen económico financiero. Algunas afirmaciones siembran dudas sobra la intencionalidad y la aportación de los trabajos del GAE (recogidos no solo en los informes integrados, sino también en las propuestas de reformas legislativas, presentaciones publicas y otros documentos) a trasmitir un mensaje claro sobre la importancia del mecanismo de precios – con sus cautelas- para mejorar la racionalidad económica de las decisiones, sobre la necesidad de repercutir costes, sobre cual es el peso real de los pagos por los servicios del agua para los consumidores domésticos, industriales, agrícolas, etc. El GAE ha mostrado que dados los resultados ha habido y hay una gran demagogia en los debate públicos sobre el tema, etc.. etc.. . Un trabajo del GAE del MMA y una apuesta reflejada en numerosos informes internos (y externos), -incluidas las condiciones a los informes de viabilidad- y en el dia a dia. A menudo poco considerada por ser “inconveniente”. Por tanto esta afirmación de los evaluadores parece innecesariamente dura y sobre todo claramente injusta ya que este no es el mensaje que desde el GAE y el MMA se esta trasmitiendo. Lo que se consigue con estas afirmaciones no es mas que contribuir al descrédito de un trabajo ímprobo durante mas de 2 años cuando realmente los evaluadores no han considerado revisarlos – a pesar de los ofrecimientos- para poder contrastar esta opinión. 13.- Hay que estar parcialmente de acuerdo con lo señalado referente a la reforma legislativa de las páginas 8 y 9 del documento de La-Roca. Hay que modificar el actual marco del Régimen Económico-Financiero, pero parece dudosa la viabilidad legal que se propugna con la configuración de un único instrumento de recuperación de costes. La normativa fiscal y tributaria española, al contrario que en otras legislaciones, no permite excesiva discrecionalidad por parte de la Administración a la hora de fijar sus tasas y precios públicos. Estas figuras presentan un límite en el “coste efectivo” (interpretado por los tribunales de justicia como coste presupuestario de los gastos efectivos relacionados con la prestación del servicio), lo que no ha lugar a la incorporación de los costes ambientales o del recurso a través de la figura de una tasa. Otra consideración merece establecer una figura impositiva sustitutiva, o complementaria, de las anteriores por lo que el autor debería explicar si es esto lo que se propone y considerar su viabilidad en el marco competencial existente. Este aspecto requeriría de un tratamiento por parte de expertos fiscalistas que sin duda tendrán en cuenta que la Ley de Tasas obliga a una disciplina a la administración de probar un gasto efectivo en defe nsa de los beneficiarios de servicios públicos14.- La-Roca señala algunos comentarios a los informes del MMA sobre la definición de los costes ambientales y del recurso. En realidad las definiciones recogidas en los informes reflejan en gran medida los documentos elaborados por el Grupo de Expertos de Economía del Agua del Director General del Agua en el que participa el autor. Sin duda, la clave va a estar de manera importante en el análisis de los programas de medidas y la necesidad de valorar diferentes alternativas de paquetes de medidas de acuerdo con diferentes criterios (incluyendo el balance energético). Quizás el documento no apunta como hacer operativas propuestas alternativas y esto si debería hacerse. 15.- Referente a lo contenido en el tercer párrafo de la página 8 del documento de La-Roca, cabe matizar dos cuestiones: a) En ningún punto se ha tratado de establecer un “plan contable” homogéneo. Los distintos planes contables sectoriales de cada sector allí están y responden a “algo más” que informar sobre la recuperación de costes. Sí se han realizado, sin embargo, propuestas que han acompañado a las distintas tentativas de modificación legislativa para aunar esfuerzos en pos de una homogenización de criterios y decisiones respecto a la valoración y cuantificación de ciertas partidas (imputación de costes corrientes generales, descuentos por laminación de avenidas, etc.). b) El MMA a través de su página WEB facilita el acceso a los informes de viabilidad de proyectos que pueden accederse a través de la dirección: http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/actuacione s_proyecto_aguas/informes/ Esta información se encuentra disponible con carácter público para las personas que quieran acometer las evaluaciones pertinentes. D) Análisis de la agricultura y de la política agraria Este tema se trata en un único documento (Garrido y Varela) que tiene un carácter analítico del sector agrario señalando algunos aspectos que habría que considerar y contrastar por su gran interés: 1.- El informe analiza el panorama del regadío en España a partir de los datos del MAPA (Encuesta de Superficies y Rendimientos de los Cultivos de España), INE (Censo Agrario) y del propio MMA. Los autores deberían actualizar la información sobre rentabilidad de cultivos (procedentes del GAE) ya que esta ha sido revisada. 2.- El análisis que realizan los autores es a escala nacional o de CC.AA. y se comentan datos de evolución de superficies, técnicas de riego, empleo agrario, productividad y rentabilidad de cultivos, estructura productiva, cambio climático, agua virtual y huella hidrológica. 3.- En el contexto de políticas se hace una descripción del sistema de administración del agua en España y se comentan los elementos que consideran de mayor relevancia de la DMA: la recuperación de costes a través del establecimiento de tarifas (Art. 9) y los programas de medidas para alcanzar el buen estado de las masas de agua (Art. 11). 4.- Se hace especial énfasis en las sinergias que hay y deben existir entre las políticas agrarias, el desarrollo rural y las políticas de agua. Aspecto también destacado en el documento de Leandro del Moral. 5.- Respecto a la modernización de regadíos contemplado en el PNR y el plan de choque, los autores consideran que finalmente puede no estar sirviendo para disponer de más recursos en otros usos, sino para garantizar el suministro de agua a las CCRR. Los autores afirman que el regadío como medida de desarrollo rural no parece ser un instrumento útil que esté evitando el envejecimiento de la población rural interior. Este parece un comentario inédito a considerar. 6.- Uno de los aspectos más interesantes abordado por los autores es un análisis sobre el efecto que la Reforma intermedia de la PAC está teniendo en España a través del estudio de la evolución de superficies por Comunidades Autónomas entre los años 2004 y 2006. Estos datos han sido obtenidos del ESYRCE (MAPA) y entre sus principales conclusiones se encuentra la disminución de la superficie de cultivos más intensivos en agua. Se aprecia una bajada importante en maíz y leguminosas, frente al crecimiento de los cereales de invierno, la vid y el olivar. Pero su conclusión es que no esta claro -hay diferencias entre autores- que esto esté afectando al total de agua empleada en la agricultura. Este análisis se enmarca muy bien en los trabajos desarrollados por el GAE con el modelo MODERE, y puede servir para ayudar a definir el escenario actual y como contraste de resultados. 7.- Los autores destacan un análisis de debilidades y fortalezas del sector, en las que cabe destacar entre las primeras un estudio de la relación entre el tamaño de la explotación y su viabilidad económica en relación al agua empleada. También realizan unas valoraciones sobre los aspectos positivos y negativos de las políticas agrarias, de desarrollo sostenible y del agua y unas recomendaciones específicas. Este es un aspecto complementario a los trabajos del GAE de gran interés. Entre ellas destacan algunas como Potenciar el desarrollo en agronomía e ingeniería del riego; Vincular la gestión de la demanda de agua para riego con los Programas de Medidas (centros de intercambio, contratos de cesión o gestión activa y preventiva de sequías); etc.