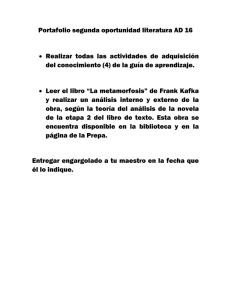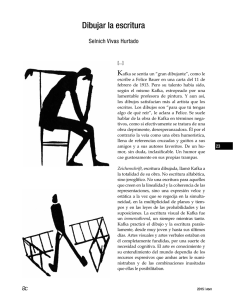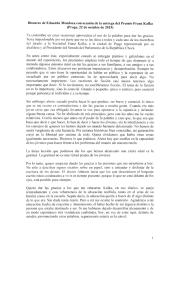en PDF - Revista La Rana
Anuncio

STAFF CONTENIDO EDITOR GENERAL Hernán Arias - Artículos HAY CADÁVERES por Ignacio Barbeito....................................................................................................04 DOBLAR ES ANALFABETIZAR por Roger A. Koza..................................................................................13 CONRAD VS VALÉRY por Nicolás Magaril...............................................................................................17 CO-EDITORES Julián Aubrit Ignacio Barbeito Roger A. Koza ESCRIBEN Hernán Arias Ignacio Barbeito Roger A. Koza Flavio Lo Presti Giselle Lucchesi Nicolás Magaril TAPA “La lectrice soumise” de René Magritte - Cuento inédito en español de RAYMOND CARVER: El faisán..................................................................................................................10 - Entrevista a SULTANA WAHNÓN: ................................................................................................................................06 - Cuestionario. Responde: NOÉ JITRIK.................................................................................................14 - Columnas PÁGINA WEB por Giselle Lucchesi...........................................................................................................18 DIVAGACIONES ESTÁTICAS por Flavio Lo Presti...................................................................................19 FOTOS Motivo: Sombreros (selección de G. Lucchesi) - Comentarios [email protected] Redacción: San Cayetano 3388 Ameghino Sur. Córdoba Capital CP X5011EAH www.revistalarana.com.ar BECKETT: ATRAPADOS EN EL PRESENTE por Hernán Arias................................................................03 HOGAR, DULCE HOGAR por Roger A. Koza...........................................................................................09 MUNDO WENDEL por Hernán Arias.........................................................................................................18 LA RANA 3 (2006) ISSN 1850-1435 BECKETT / Primer amor Asocio, para bien o para mal, mi matrimonio con la muerte de mi padre, en el tiempo. Que existan otras uniones, en otros aspectos, entre ambas cosas, es posible. Bastante difícil me resulta decir lo que creo saber. Me acerqué, no hace mucho, a la tumba de mi padre, esto sí que lo sé, y me fijé en la fecha de su muerte, de su muerte tan solo, porque la del nacimiento me era indiferente, aquel día. Salí por la mañana y regresé de noche, habiendo comido algo en el cementerio. Pero unos días más tarde, deseando saber a qué edad murió, tuve que volver a la tumba, para fijarme en la fecha de nacimiento. Estas dos fechas límite las tengo anotadas en un pedazo de papel, que conservo en mi poder. Y así es como estoy en condiciones de afirmar que debía de tener más o menos veinticinco años cuando me casé. Porque la fecha de mi nacimiento mío, eso he dicho, de mi nacimiento mío, no la he olvidado jamás, jamás me he visto obligado a apuntarla, ha quedado grabada en mi memoria, por lo menos la milésima, en cifras que la vida va a tener que sudar tinta para borrar. También el día, si hago un esfuerzo, lo encuentro, y lo celebro a menudo, a mi manera, no diré siempre que viene, no, porque viene demasiado a menudo, pero sí a menudo. Personalmente no tengo nada contra los cementerios, me paseo por ellos muy a gusto, más a gusto que en otros sitios, creo, cuando me veo obligado a salir. El olor de los cadáveres, que percibo claramente bajo el de la hierba y el humus, no me desagrada. Quizá demasiado azucarado, muy pertinaz, pero cuán preferible al de los vivos, sobacos, pies, culos, prepucios sebosos y óvulos contrariados. Y cuando los restos de mi padre colaboran, tan modestamente como pueden, falta muy poco para que me salten las lágrimas. Ya pueden lavarse, los vivos, ya pueden perfumarse, apestan. Sí, como sitio para pasear, cuando uno se ve obligado a salir, dadme los cementerios y ya podéis iros a pasear, vosotros, a los jardines públicos, o al campo. Mi bocadillo, mi plátano, los como con más apetito sentado sobre una tumba, y si me vienen ganas de mear, y me vienen con frecuencia, puedo escoger. O bien me pierdo, las manos a la espalda, entre las losas, las rectas, las plantas, las inclinadas, y mariposeo entre las inscripciones. Nunca me han decepcionado, las inscripciones, siempre hay tres o cuatro tan divertidas que me tengo que agarrar a la cruz, o a la estela, o al ángel, para no caerme. La mía, la compuse hace ya tiempo y sigo estando satis- Fragmento del relato "Primer amor", publicado en Relatos, Barcelona: Tusquets Editores S.A., 1997. Traducción de Félix de Azúa. fecho, bastante satisfecho. Mis otros escritos, todavía no se han secado y ya me asquean, pero mi epitafio me sigue gustando. Ilustra un tema gramatical. Pocas esperanzas hay desgraciadamente de que jamás se alce por encima del cráneo que lo concibió, a menos de que el Estado se encargue. Pero para poderme exhumar será preciso primero encontrarme, y temo mucho que al Estado le sea tan difícil encontrarme muerto como vivo. Por tal razón me apresuro a consignarlo en este lugar, antes de que sea demasiado tarde: Yace aquí quien tanto huía que también de esta escaparía. Hay una sílaba de más en el segundo y último verso, pero no tiene importancia, a mi modo de ver. Más que esto me perdonarán, cuando deje de existir. Luego con un poco de suerte se encuentra uno con un entierro de verdad, con vivos enlutados y a veces una viuda que quiere tirarse en la fosa, y casi siempre ese bonito cuento del polvo, aunque he podido comprobar que no hay nada menos polvoriento que esos agujeros, son por lo general de tierra muy especiosa, y el difunto tampoco tiene nada especialmente polvoriento, a menos de haber muerto carbonizado. Es bonita de todos modos, esa pequeña comedia con el polvo. Pero el cementerio de mi padre, no era mi favorito especialmente. Estaba demasiado lejos, en medio del campo, en el flanco de una colina, y además era muy pequeño, excesivamente pequeño. Además estaba, por decirlo así, lleno, unas cuantas viudas más y estaría repleto. Prefería con mucho Ohlsdorf, sobre todo por la zona de Linne, en tierra prusiana, con sus cuatrocientas hectáreas de cadáveres bien amontonados, a pesar de que yo no conocía a ninguno de ellos, de no ser al domador Hagenbeck, por su fama. Hay un león grabado sobre su losa, creo. La muerte debía tener cara de león, para Hagenbeck. Los autocares van y vienen, repletos de viudos, de viudas y huérfanos. Bosquecitos, grutas, estanques con cisnes, suministran consuelo a los afligidos. Era en el mes de diciembre, nunca he tenido tanto frío, no podía tragar la sopa de anguila, temí morir, me detuve para vomitar, los envidiaba. Beckett: atrapados en el presente por Hernán Arias Hace un tiempo llegué a la casa de un amigo escritor con un libro de Artaud. ¿Estás leyendo a Artaud?, me preguntó. Yo le dije que sí. El problema es que no hay mucho para sacar de ahí, me dijo. Imagino que me habría dicho algo parecido si hubiera llevado un libro de Beckett. En alguna medida, los escritores siempre leemos para aprender. Puig confesó que no podía leer sin un lápiz en la mano, y García Márquez dijo haber aprendido mucho de Hemingway, incluso a mostrar «cómo un gato dobla la esquina». Sobre cuestiones técnicas, sobre cómo crear atmósferas o definir un personaje, hay ciertas obras que, leídas con atención, le enseñan más a un escritor que el plantel completo de los profesores de Letras de cualquier universidad. Eso no sucede con Beckett, al menos con su narrativa –las obras de teatro de Thomas Bernhard demuestran que en ese género el legado de Beckett es más visible y valioso. El Beckett narrador, en cambio, se parece mucho a Borges: ambos son inimitables, y a todo aquel que pretenda escribir, cuando lee sus obras, lo inducen a callar. En alguno de sus libros George Steiner dice que las poéticas de ambos poseen como elemento central el silencio. Y parece algo más que una simple casualidad que compartieran, en 1961, el Premio Formentor, y que por esos años fueran candidatos al Nobel. Tanto Beckett como Borges son extraordinarios en su singularidad, pero no parecen haber dejado descendencia directa –como sucede, por ejemplo, con el minimalismo iniciado por Hemingway. En este sentido, me parece interesante lo que escribió Lawrence Shainberg, escritor y amigo de Beckett: «Después de leer a Proust o a Joyce, uno puede sentirse embarazado ante la propia falta de musicalidad o de inteligencia, pero después de leer una de las oraciones autoirónicas y tortuosas de Beckett, uno puede helarse de horror ante la idea de cualquier forma que sugiera “Había una vez”, en realidad con cualquier cosa que se aparte del presente absoluto». Es verdad, Beckett, como ningún otro escritor, por el tipo de asociaciones que establece y esa mezcla de admiración y desconcierto que demuestra –y nunca decae– frente al lenguaje, nos da la sensación de estar escribiendo delante de nuestros ojos, permitiéndonos, solamente, llevar a cabo el único acto posible para quienes, frente a su obra, estamos atrapados en el presente: leer. LA RANA 03 Hay cadáveres por Ignacio Barbeito En el libro octavo de Eneida, Evandro relata el suplicio que el rey Mezencio reservaba a sus enemigos. Juntando cuerpos vivos con cadáveres mandaba atarlos de tal modo que las bocas de unos quedasen unidas a las bocas de los otros. Entonces, muy lentamente, la podredumbre y los gusanos de los cuerpos insepultos se adueñaban de la vida de aquellos hombres condenados a acompañarlos en el inexorable proceso de su descomposición. A menudo, como en el espectáculo orquestado por Mezencio, los muertos no descansan sino que se aferran a los vivos. Éstos creen a veces liberarse de un pesado lastre que los asfixia; pero, cuando menos se los espera, los muertos asaltan la memoria de los vivos. ¿A dónde van los muertos cuando se cree haberlos olvidado? ¿Dónde se esconden antes de venir a entumecer lo que se mueve? ¿De qué formas los muertos habitan el presente de los vivos? ¿Qué papel desempeñan, y merced a qué medios, en la vida de quienes les sobreviven? “Los fantasmas se instalan a vivir entre los vivos –escribe Kureishi, casi al concluir Mi oído en su corazón–, desde luego –se les puede oír hablar, las voces interiores–, pero ¿de qué modo?, ¿en qué modo son liberadoras esas voces y en qué modo son restrictivas?”. Antes que mostrarse interesadas en responder a tales preguntas, las sociedades occidentales contemporáneas parecen empeñadas en escuchar y acoger decididamente a los muertos. Más aún, en ir a buscarlos allí donde se insinúe la tenue estela de una posible desaparición. La tendencia, que comprende desde la apertura de museos hasta el encumbramiento del género testimonial en todas sus variantes, presagia, para algunos críticos, una escena no menos funesta que la de los ajusticiamientos de Mezencio. Cuando lo sólido se desvanece en el aire y ya ni siquiera se sabe a dónde debería irse, el pasado se presenta como el último peñón al cual aferrarse. Seguramente, es una creencia conservadora, quizás obsecuente, quizás suicida. Por eso, advirtiendo los efectos de una economía de superproducción que desestabiliza las identidades y, en compensación, llega a ofrecer la posibilidad de consumir pasados que nunca existieron, Andreas Huyssen, en su libro En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, concluye que lo que está en juego en el presente, un presente cada vez más estrecho, “(...) reside más bien en el intento de asegurarnos alguna forma de continuidad en el tiempo, de proveer alguna extensión de espacio vivido dentro de la cual podamos movernos y respirar”. La ampliación del campo de la experiencia posible no es un propósito desestimable, pero inmunizar a una sociedad contra el retorno de los muertos, como si la experiencia pudiese ser emplazada en un perpetuo exilio, semeja una astucia totalitaria. Huyssen no rechaza la memoria sin más. Estima que los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías han reconfigurado drásticamente, y lo seguirán haciendo, la percepción del tiempo y del espacio, tornando ingenuo cualquier intento de distinguir entre una memoria “real” y otra “virtual”. Para Huyssen, eso sucede también en los países donde las formas de la memoria tienen una impronta predominantemente política (el crítico alemán menciona a Sudáfrica, Argentina, Chile y Guatemala): las prácticas de la memoria “(...) se ven afectadas y, en cierta medida, incluso son creadas por la cobertura mediática internacional obsesionada por la memoria (...). Después de todo, la memoria no puede ser un sustituto de la justicia; es la justicia misma la que se ve atrapada de manera inevitable por la imposibilidad de confiar en la memoria”. Sin duda, en Argentina, la memoria del último golpe de Estado y de sus consecuencias estuvo, especialmente en el presente año, potenciada, condicionada, ampliada y parcialmente creada por la cobertura mediática y las tecnologías digitales. Pero nadie ha pretendido buscar consuelo en la memoria del pasado. Al contrario, 04 LA RANA la incitación a no olvidar, dirigida también, o sobre todo, a aquellos que no habían nacido en 1976, se articuló con el objetivo de desestabilizar eso mismo que Huyssen considera radicalmente amenazado por la ciberaceleración del capitalismo: las coordenadas del presente. Los que invitan a no olvidar no piden un pasado al cual poder aferrarse ni creen que no olvidando se hace justicia; más bien, ante aquellos que hacen del presente la única realidad posible exigen el reconocimiento de la historicidad de la experiencia y frente a los que llaman a la reconciliación y a “mirar al futuro” –un futuro que no es más que el de los canallas– exigen justicia. No confunden el pasado con el hogar ni la memoria con la justicia, pero tampoco confunden lo que es con lo que debe ser. Es cierto, Huyssen se pronuncia por el “recuerdo productivo”, por la memoria que, razonablemente, distingue los pasados utilizables de los desechables. Pero en materia de memoria al igual que en cuestiones de justicia, se sabe, las decisiones no las toman los individuos sino las instituciones. La memoria no es ni quiere ser el equivalente de la justicia. En todo caso será su impulso más fuerte. A veces, en el pasado, destellan las ruinas de un futuro potencialmente redimible, aquel que los muertos amaron, aquel que los vivos perdieron. El mayor peligro del presente no consiste entonces en un exceso de memoria. Consiste, en cambio, en lo que Eric Hobsbawm llama la destrucción “(...) de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de las generaciones anteriores”. Todavía el narrador de En busca del tiempo perdido podía recordar a las campesinas del siglo XIX que atesoraban nociones de la historia antigua, pagana y cristiana merced a una rica y muy antigua tradición oral, deformada y viva, que les había sido legada en custodia. Pero esa forma de continuidad, esencial para la imaginación identitaria, ya no es reconocible. Es posible que una de las pocas preguntas que seguirá horadando las certezas del futuro sea aquella que Benjamin formuló en “El narrador”, uno de sus ensayos más leídos: “¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla?”. Benjamin, citando a Valéry, destacaba el movimiento acompasado de alma, ojo y mano que acompañaba, como un sello personal, la elaboración de la experiencia. Como forma artesanal de la comunicación, el propósito de la narración no reside en transmitir “(...) el ‘puro’ asunto en sí. Más bien lo sumerge en la vida del comunicante para poder luego recuperarlo. Por lo tanto, la huella del narrador queda adherida a la narración, como las del alfarero a la superficie de su vasija de barro”. Se sabe, Benjamin notaba que el artesanado de la narración se encontraba, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, en la fase terminal de un proceso de extinción que había comenzado con el surgimiento de la novela. Quienes regresaban de la Primera Guerra Mundial no tenían nada que contar puesto que la magnitud de lo sucedido no había podido ser asimilada. En el transcurso del siglo, el acontecimiento, que hasta entonces pudo ser tomado como excepcional, se convertiría en regla: la época en que los muertos iban a contarse por millones –la “era de las catástrofes”, como la llamó Hobsbawm– recién comenzaba. Y muchos de quienes volvieron de esas catástrofes advirtieron que el único sentido posible con el cual investir el regreso era el de dar testimonio. Los que testimoniaban no pretendían hechizar a la comunidad con una historia. Ellos no eran narradores; eran, antes que nada, sobrevivientes. ¿Qué clase de narración es ésa cuya escucha tiene, frecuentemente, el efecto de hacer que ya no sea posible mirarse unos a otros sin experimentar vergüenza? ¿Qué clase de relato es ese que se sostiene en los labios vacilantes de un hombre o de una mujer que parecen arrastrar cada palabra desde el fondo de la noche? ¿Quién es y de dónde viene el que habla, quebrándose en llanto a veces, repitiendo o interrumpiendo abruptamente el decir? En su último libro, Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Beatriz Sarlo constata el auge contemporáneo de la retórica testimonial y calibra los alcances y efectos de un tipo de discurso que, desbordando el ámbito judicial, termina por convertirse en un operador cultural e ideológico de gran relevancia. Sarlo exhibe las nervaduras discursivas de los relatos testimoniales: la acumulación de detalles, su carácter lacunar, la centralidad de la primera persona, la atribución inmediata de sentido a los detalles incorporados por el narrador y la pretensión de verdad en la rememoración de la experiencia, producto, esta última, del respaldo proporcionado por la subjetividad o, mejor, por la amalgama producida entre sujeto, objeto (experiencia) y sentido. Al presentar al testimonio como un discurso más, aquél queda desprovisto de esas prerrogativas epistemológicas que a menudo le concede la cultura de la memoria. Para Sarlo, el testimonio no concreta la utopía benjaminiana de redimir al sujeto de una historia que aliena a los objetos de sus vínculos con la subjetividad. Pero tampoco contribuye a la inteligibilidad del pasado: “(...) la subjetividad es histórica y si se cree posible volver a captarla en una narración, es su diferencialidad la que vale”. En contrapartida, Sarlo señala las garantías que proporciona toda perspectiva que deslinda el objeto del marco en el que ese objeto se construye y problematiza. Es la conciencia de la doble temporalidad, la de la escritura y la de su objeto, la que está vedada al testimonio, no así a la disciplina que, en virtud de sus matrices teóricas, “ilumina” la experiencia. Tal es el caso de la historia profesional producida en los recintos académicos donde: “(...) la visualización de la experiencia se sostiene en un momento analítico, un esquema ideal previo a la narración”. Sarlo no niega que los andamiajes teóricos empleados por la historia estén “impregnados de ideología” tanto como pueda estarlo la retórica testimonial. Sin embargo, a diferencia de esta última, la producción disciplinar supone control y crítica en la esfera pública. De esta manera, el dominio de las palabras, el control institucional sobre el discurso, la racionalización de los impulsos y, sobre todo, la descalificación de la emotividad y la primera persona ofrecen, por fin, el semblante imperturbable de un saber que, a paso firme y sostenido, arranca al caos constelaciones ordenadas y sin mácula. Si después de haber matado a Dios bajo el peso de sus palabras, el hombre, por fin, se creyó soberano, se debió a la desesperación de ver desaparecer ante sus ojos un cosmos donde cada cosa tenía un sitio y un destino asignados. El testimonio sería así la patética y tardía reverberación de una época ya caduca que prometió al individuo un mínimo de ser. Testimoniar consiste en afirmar, ilusoriamente, la propia existencia. Una breve confesión cierra Tiempo pasado: “Si tuviera que hablar por mí –escribe Sarlo–, diría que encontré en la literatura (tan hostil a que se establezcan sobre ella límites de verdad) las imágenes más precisas del horror del pasado reciente y de su textura de ideas y experiencias”. Glosa, de Juan José Saer, Dos veces junio, de Martín Kohan, Los planetas, de Sergio Chejfec, y Austerlitz, de W. G. Sebald, son los textos señalados como fieles exponentes de esa narración “artísticamente controlada” que puede llegar tan lejos como el saber disciplinar, en todo caso, más lejos que cualquier testimonio, hasta el fondo mismo de la muerte: lo irrepresentable no es, desde el punto de vista de la ficción, inenarrable. En Mi oído en su corazón, Hanif Kureishi, el protagonista, descubre una novela escrita por su padre, ya fallecido. La lectura se convierte para Hanif en una indagación acerca de su lugar en la historia y la fantasía de su padre y, lo que constituye su consecuencia, en un modo de explorar la manera en que el muerto manipula los hilos que gobiernan la vida de quien le sobrevive. Mi oído en su corazón parece un testimonio (de la infancia y la juventud del autor, de su inserción en el universo literario, del significado de ser un inmigrante en una sociedad colonialista, de los efectos del radicalismo islámico) pero es algo bien distinto porque Hanif Kureishi piensa a Hanif Kureishi desde fuera, con distancia y extrañamiento: “Hablar es preferible al silencio, pero las palabras sin respuesta pueden parecernos inútiles. El escritor que habla desde dentro con este ánimo queda atascado. Éstas son las únicas palabras que tiene, y no son lo bastante buenas: se han convertido en un bucle. Las sensaciones que tiene son demasiado poderosas; las palabras que les aplica no logran disiparlas. Lo que necesita es que sus palabras sean reconocidas de maneras que parezcan liberadoras, liberadoras porque generan movimiento y nuevos pensamientos. Desde luego que esto sólo es posible cuando tu vida empieza a parecerte casi insoportablemente extraña”. Al final de Mi oído en su corazón, Hanif se encuentra solo en su habitación: “(…) en esta habitación se está bien, caliente, seguro, controlado; más allá no hay mapas; papá trazó todos los mapas, le pertenecían a él y se los llevó consigo”. Así y todo, Hanif se levanta, guarda el manuscrito leído y abandona la casa, solo. No hay mapas y gracias al trabajo de ordenar un aluvión de materiales de diversa procedencia el muerto parece estar en su lugar: allí donde cesa su influjo sobre los vivos dejándolos aventurarse en solitario. Pero, a veces, las palabras vagan por cementerios. El que habla se deja llevar por las palabras y las palabras cavan fosas. Se sale de algunas, otras oprimen y no ceden. El que habla pierde el control; no informa, no argumenta, no usa las palabras como recipientes. Es hablado, hasta que por fin las palabras se abren y callan. El fondo informe de la muerte, no la que imaginó Dante, se apodera de las nervaduras del discurso y las deshace. ¿Qué amor es el que sostiene al poema sobre el fondo de la muerte y la claridad ilusa de la ciencia? ¿Qué poema se escribe cuando al amor le fue arrebatado el derecho a enterrar a sus muertos? LA RANA 05 ENTREVISTA A SULTANA WAHNÓN “No creo que Kafka previera exactamente Auschwitz” por Nicolás Magaril -La figura de Max Brod parece haberse detenido en la consabida solapa de todos los libros de Kafka: amigo y albacea desobediente. Tampoco han faltado suspicacias, como la de Maurice Blanchot. ¿Cuál es la importancia de Brod en la vida y obra de Kafka? –Capital. Brod fue el gran amigo de Kafka, y no sólo en lo personal (que también lo fue), sino en lo intelectual. Lo que, desde mi punto de vista, hace admirable la figura de Max Brod es que, siendo él también escritor, no abrigara nunca hacia Kafka ningún sentimiento de rivalidad o envidia que lo llevara a ocultar sus méritos. Todo lo contrario. Lo animó siempre a escribir, le ayudó a publicar, le dedicó un importante ensayo en 1921, el único que se escribió en vida de Kafka, y luego, como se sabe, editó póstumamente su obra, “desobedeciendo” al parecer las indicaciones del escritor –gracias a lo cual conocemos su obra. Además, Brod es el autor de uno de los libros más importantes que se han escrito sobre Kafka. No creo que pueda pedirse más de un amigo. Y, por otro lado, no creo que sea cierta la acusación de que manipulara la obra, al editarla: en relación con El proceso, por ejemplo, estoy persuadida de que Kafka lo escribió tal y como Brod lo editó, es decir, con el final que todos conocemos. De la fidelidad con que Brod editó la obra de Kafka da cuenta el hecho de que ni siquiera suprimió los pasajes de los Diarios en los que Kafka se refería a él (al propio Brod) en términos algo críticos. Otra cosa es estar más o menos de acuerdo con él en la lectura en clave religiosa de la obra de Kafka que hizo en su libro de 1937. -Su estudio Kafka y la tragedia judía concilia dos enfoques críticos y metodológicos: una lectura literal de El proceso (que había reclamado, entre otros, Todorov para La metamorfosis) y una lectura en clave histórico-política (inscrita asimismo en una corriente iniciada por Hannah Arendt y desarrollada, entre otros, por Adorno, Steiner y Traverso). ¿Por qué esta combinación y qué consecuencias tiene? –Mi libro surgió del intento de encontrar una respuesta al gran enigma de la novela: el del sentido del arresto y ejecución de Josef K. Muchos críticos antes que yo habían tratado ya de responder a esta pregunta, pero lo habían hecho de dos formas a mi juicio igualmente insatisfactorias: o negándole todo sentido al proceso sufrido por Josef K., etiquetado como absurdo burocrático, o buscándole un sentido oculto, alegórico, del tipo de expiación de una culpa simbólica, edípica o religiosa. Por mi parte, en cambio, estaba convencida de que el secreto del texto, si lo había, debía residir en su descuidada literalidad, y fue leyendo y releyendo el texto como empecé a percibir la necesidad de hacer una lectura en clave histórico-política, prosiguiendo así en la línea iniciada por Arendt, Adorno, etc. La principal consecuencia de esta lectura literal y política al mismo tiempo ha sido haber hecho posible por fin una rotunda declaración de inocencia para Josef K., quien queda así liberado de todos los cargos y todas las sospechas con que una crítica literaria convertida, velis nolis, en cómplice del tribunal, lo había venido castigando. -Su ensayo habría nacido, entonces, de una pregunta sobre la culpa o la inocencia de Josef K., para finalmente 06 LA RANA probar su inocencia a partir de evidencias textuales. ¿Quiere esto decir que hay una relación entre la ética y el análisis del discurso? –Yo creo que, en cuestiones de análisis del discurso o del texto, la única ética exigible es la de respetar lo que dice el texto, nos guste o no lo que diga. En este sentido, mis convicciones están muy próximas a las de la hermenéutica tal y como ésta se entiende desde Dilthey, es decir, como intento (nunca logrado del todo) de acceder a la significación objetiva del texto, más allá de las preferencias del intérprete. Estas convicciones las complemento con otras sobre la validez de las técnicas de análisis estructural a la hora de acceder a los significados propiamente literarios. Ahora bien, en el caso concreto de El proceso, al proyecto ya en sí mismo ético de entender su significado lo más objetivamente posible, se añadió otra clase de motivación ética, derivada de la propia significación de la obra, que es ella misma esencialmente moral, puesto que gira en torno a cuestiones como la culpa y la inocencia, la justicia y la injusticia, etc. Podría decirse, pues, que mi lectura ha tratado de ser doblemente ética: por un lado, respetando la literalidad del texto; por otro, respondiendo a las grandes cuestiones éticas (o jurídicas) planteadas por la novela. -¿Cómo leer a Kafka después de Auschwitz? Es decir, después de la abominable confirmación de su pesadilla de la historia. –Yo no creo que Kafka previera exactamente Auschwitz, porque lo que llegó a ocurrir en los campos de exterminio fue, en realidad, algo que nadie fue capaz de prever, por muy pesimista que fuera o mucha imaginación que tuviera. Lo que sí entrevió, al hilo de los acontecimientos de que fue testigo, fue la posibilidad de que adviniera en la Europa civilizada un régimen político que, obviando todas las conquistas del siglo XIX en relación con los derechos humanos, volviera a hacer de los judíos europeos una víctima propiciatoria, situándolos al margen de la ley. El tribunal de El proceso es, desde luego, una prefiguración literaria de las futuras leyes de Nuremberg. Ahora bien, si Kafka fue capaz de entrever esto no fue porque poseyera cualidades mágicas o mistéricas, de profeta al estilo griego, sino porque era un gran conocedor de la historia y un magnífico observador del presente. En eso, y en su extraordinaria sensibilidad, consistía su don de la profecía, del que él mismo fue muy consciente. -¿Qué textos breves de Kafka elegiría para una antología y por qué? –Si el criterio fuera, por ejemplo, el de los textos de temática relacionada con el judaísmo, los seleccionados serían: “Informe para una Academia”, “Ante la ley”, “Chacales y árabes”, “Sobre la cuestión de las leyes”, “Investigaciones de un perro”, “En nuestra sinagoga...”, y quizás “Un viejo manuscrito”. Si el criterio fuera estético-literario, añadiría por supuesto “La construcción de la Muralla China”, “En la colonia penitenciaria”, “Un artista del hambre”, “Josefina, la cantora o el pueblo de los ratones”, y tres de los más cortos que me parecen soberbios: “El buitre”, “El silencio de las sirenas” y “De las metáforas”. En fin, seguro que se me olvidan varios... Sultana Wahnón da clases de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Granada. En su libro Kafka y la tragedia judía (Barcelona, 2003) propone una lectura doble de El proceso, literal y en clave histórico-política de los que ella llamaba los “alegoristas” modernos, es decir, por esa clase de críticos, religiosos, psicoanalíticos o marxistas, que buscan siempre un significado oculto, un más allá del texto, previo a toda consideración sobre su más acá: es lo mismo que Ricoeur llamó “hermenéutica de la sospecha”. Pese a todo, ha habido críticos de Kafka más atentos al texto, que han arrojado luz sobre ciertos aspectos de su obra y que por eso mismo han sido puntos de apoyo constantes a la hora de realizar mi propio trabajo: Martin Walser, Roland Barthes, Marthe Robert, Pierre Zima, y luego, ya en el campo de la lectura filosófica, los ya mencionados Hannah Arendt, Adorno, etc. Lo que ocurre –y esto no es algo que concierna sólo a Kafka– es que de todo cuanto se escribe sobre los grandes escritores, hay que seleccionar mucho. La proliferación discursiva, el exceso de literatura secundaria del que habló Steiner en Presencias reales es lo que explica el desfase existente entre lo mucho que se publica y lo poco que en realidad se añade de nuevo a la bibliografía sobre Kafka. -¿Qué importancia tiene el corpus autobiográfico de Kafka a la hora de interpretar su narrativa? –Muchísima. Pero no por las razones que siempre se han esgrimido. Por ejemplo, para entender la obra de Kafka no hace falta saber nada acerca de sus relaciones con su famoso y mitológico padre –salvo que estemos trabajando la Carta al padre, claro. Tampoco creo que La metamorfosis pueda leerse en clave estrictamente biográfica, como si la familia de Gregor Samsa fuera un reflejo de la de Kafka. Si el corpus autobiográfico ayuda a entender la obra de Kafka o, mejor dicho, una parte de ella, es por todo cuanto en los Diarios, las Cartas o la misma Carta al padre hace alusión al contexto histórico en que vivió el autor, a las condiciones del judaísmo europeo en la época, a sus ideas sobre el sionismo y el antisemitismo... Fue leyendo estos pasajes concretos del corpus autobiográfico de Kafka como pude, precisamente, confirmar mis hipótesis sobre la significación política de El proceso. Pero no hay una directa y automática relación entre la vida familiar y afectiva de Kafka y su obra. Dicho de otro modo, El proceso no puede entenderse a la luz de sus conflictos con el padre ni tampoco, pese a lo que sostuvo Canetti, a la luz de la ruptura del noviazgo con Felice. -Pocas obras han generado un caudal semejante de interpretaciones y malentendidos. Susan Sontag se refirió en este sentido a una especie de “secuestro masivo” de la obra de Kafka por parte de sus críticos. ¿Cómo ve la relación entre Kafka y sus críticos a lo largo de la historia? –No se puede generalizar, entre otras cosas porque hoy día nadie puede conocer por completo todo cuanto se ha escrito sobre Kafka, así que sería muy arriesgado hacer afirmaciones tajantes en este sentido. No obstante, coincido con lo que sostenía Susan Sontag al hablar del secuestro de la obra de Kafka por parte -¿En qué escritores de lengua hispana observa resonancias de la obra de Kafka? –En España, Javier Tomeo es un narrador que recuerda mucho a Kafka. Uno de sus títulos más conocidos, Amado monstruo, lleva ya en sí mismo la huella kafkiana. En Hispanoamérica hay muchos. Sobre todo, claro, Borges. Pero también otro en el que la influencia de Kafka no ha sido suficientemente advertida, a pesar de que él mismo ha reconocido tener en él a su autor predilecto del siglo XX. Me refiero a García Márquez, a quien es más frecuente vincular con Faulkner, pero que en mi opinión aprendió mucho de Kafka, y no sólo en lo que a técnicas se refiere: la temática cripto-judía de Cien años de soledad, en la que, como sabe, yo he localizado la clave interpretativa de la novela, me parece de hecho directamente heredada de Kafka. -Borges escribió que la más indiscutible virtud de Kafka es la invención de situaciones intolerables. ¿Cuál es, a su juicio, “la más indiscutible virtud” de Kafka? –Tiene muchas, así que es difícil elegir, pero, si no hay más remedio, creo que la medida de su genio la da, sobre todo, su capacidad para distanciarse y describir objetivamente, con imparcialidad de juez, esas situaciones intolerables de que hablaba Borges. Esto es especialmente perceptible en El proceso, donde la situación que se describe, la de los acusados inocentes que sucumben ante la presión del tribunal, le tocaba muy de cerca a él mismo, en cuanto judío, y sin embargo no hay el menor indicio de implicación emocional por parte del narrador, que es mero cronista de los hechos, dejándole al lector la tarea de juzgar y decidir sobre lo ocurrido. Creo que ésta es una de las grandes aportaciones estéticas de Kafka al arte de la novela: su objetividad es muy superior a la de Dostoievski y Flaubert, y quizás esto sea lo que ha venido confundiendo a la crítica en relación con la posición del propio Kafka LA RANA 07 hacia los hechos narrados en la novela. -En su libro presta una especial atención a la llamada leyenda del portero. ¿Cuál es la importancia de este breve relato? –Es central. La leyenda del portero es un relato dentro del relato, que contiene una historia muy similar (aunque no idéntica) a la que se cuenta en la novela, pero que además va seguida de una larga exégesis, la “exégesis de la leyenda”, en la que está contenido el modelo interpretativo de todo el texto. Sólo que esto no ocurre de la manera que se ha venido sosteniendo. Lo que tenemos en esa exégesis no es, como dijo Derrida, un modelo de la lectura “infinita”, radicalmente abierta e indecidible, sino todo lo contrario: el modelo de una hermenéutica de la obra cerrada, con sentido accesible, que puede descubrirse a poco que uno le dedique al texto el tiempo necesario de lectura y que no se deje confundir por la sofística del capellán. Para demostrar esto es para lo que he tenido, en efecto, que emplear muchas páginas de mi libro; pero es que se trata de un argumento central para mi tesis sobre la posibilidad de acceder a la significación de la novela, precisamente porque muchos críticos se han basado en este episodio de debate hermenéutico entre Josef K. y el capellán para proclamar la imposibilidad de decidir sobre esa significación y, por tanto, sobre la culpa o la inocencia de Josef K. 08 LA RANA -Kafka es, para muchos, el modelo del escritor abnegado, dispuesto a renunciar a todo para escribir, sencillamente porque no puede no hacerlo, dispuesto a impedir que lo domine el cansancio y a “lanzarse de un salto” a su narración corta, “aunque me despedace la cara”. Pero, ¿cuál es la importancia del Kafka lector? –Kafka es tan original que puede creerse que su arte nada debe a sus predecesores. Pero en realidad su narrativa no sería como es si Kafka no hubiera sido un gran lector, y no sólo de la literatura más moderna y vanguardista de su tiempo, sino también y sobre todo de la tradición literaria. A los griegos los conocía muy bien, y esto explica que algunos de los aspectos más importantes de su arte narrativo (por ejemplo, su tendencia a los finales concluyentes, en forma de muerte del protagonista) puedan entenderse a la luz de las convenciones de un antiguo género literario, el de la tragedia, que él habría renovado profundamente, tanto desde el punto de vista técnico como ético. Una de las tesis de mi libro es, precisamente, que Kafka releyó esas convenciones a la luz del nuevo concepto de lo trágico que Nietzsche había elaborado en su conocido libro, lo que quiere decir que, además de gran lector de literatura, Kafka era también un gran y asiduo lector de filosofía. Para quien lo dude, remito a las Cartas a Max Brod y a los Diarios, plagados de referencias y comentarios a lecturas muy diversas, que incluían también la Biblia. CINE **** excelente *** buena ** interesante * regular X mala Hogar, dulce hogar por Roger A. Koza Una historia violenta, Estados Unidos, 2005. Dirigida por David Cronenberg. Escrita por John Olson y D. Cronenberg. **** excelente Nada es lo que parece, ésa es la moraleja del último film de Cronenberg, juicio que sirve también para advertir que el mismo film poco tiene que ver con su título y su predecible desarrollo. ¿Un policial? ¿Una de tiros con Viggo Mortensen? Basada en una novela gráfica escrita por John Wagner y Vince Locke, Una historia violenta está en las antípodas de Ciudad del pecado (también inspirada en una novela gráfica). La violencia jamás se estetiza de tal modo que sea tolerable, incluso cómica. Cronenberg es un moralista, no un cínico o un hedonista de la tortura fascinado por el castigo y los golpes. En verdad, Una historia violenta posee una agenda secreta: criticar oblicuamente la vida social y política de los Estados Unidos, propósito ausente de la fantasía adolescente y sádica del film de Rodríguez. El admirable plano secuencia inicial ya indica el tono del film. La composición del plano es excelsa: cuidadosos movimientos de cámara acompañan el lento andar de dos tipos que salen de un motel suburbano. Cantan las chicharras, hace calor. El lenguaje corporal los delata. Después, una niña justificadamente horrorizada pega un grito ante la presencia de uno de los tipos. Inmediatamente, otra niña se despierta de una pesadilla. El padre, la madre, y el hermano mayor la abrazan. “Los monstruos no existen”, dice el padre. La familia está unida, dice la imagen. La introducción ya establece un orden indescifrable entre la vigilia y lo onírico, o más precisamente, entre la utopía conservadora del sueño americano y su fantasma, la violencia constitutiva de aquella fantasía. El plano final del film es la contrapartida perfecta de esa postal familiar digna de los antecesores de la familia Ingalls, aquí los Stalls. La historia es mínima: los Stalls viven en armonía en Millbrook, un pueblo de Indiana en donde la gente se saluda diciendo “nos vemos el domingo en la iglesia”. Mortensen es dueño de una confitería (un cartel en la entrada dice que allí atienden amorosamente) y su mujer (Maria Bello) es abogada. Quizás su hijo no la pase tan bien en el secundario, pero eso no interrumpe el edén ejemplar en el que viven. Hasta que un día los dos asesinos del inicio visitan el bar y el Sr. Stall los despacha en defensa propia. Un héroe ha nacido, al menos así lo festeja el pueblo, aunque las consecuencias del heroísmo involuntario habrán de traerle más problemas a la familia en cuestión. No todo es lo que parece. Visceral y atmosférica, Una historia violenta examina el sueño americano como si fuera la continuación secular y moderna de un western, una decisión acertada si se tienen en cuenta las metáforas que racionalizan la política exterior de los Estados Unidos. En efecto, los Stalls son la miniaturización de una comunidad moral y su comportamiento esquizoide. Pero Cronenberg es el maestro de la sugerencia. Su retrato de la Realpolitik americana es indirecto, pues su objetivo es cuestionar la violencia colectiva materializando la psiquis de quienes la experimentan. En este sentido, su anterior film Spider es el capítulo introductorio a Una historia violenta, pues si aquel film exploraba la fragilidad de la identidad en clave privada, éste prosigue con un mismo tipo de indagación en clave pública y política. Y es aquí también en donde Cronenberg prefiere adoptar un estilo expresionista más que realista, pues intenta con esa decisión acentuar un estado anímico. Véase la combinación entre luz y banda de sonido: las tonalidades Cronenberg jamás ha hecho una película mala, y en esta oportunidad el clasicismo de su cine alcanza la perfección, en este cuento moral y sombrío sobre el sueño americano. verdes y amarillentas en contrapunto respecto de las cuerdas de Howard Shore sintetizan un estado de ánimo específico: lo sombrío. Obsérvese la sobresaliente escena (que también parece un sueño) en donde Stall corre desde su trabajo a su casa; es la mañana y la calle está vacía: ¿es un pueblo fantasma? No, es la percepción enajenada del protagonista. El expresionismo de Cronenberg denota una estética y una ética. Se trata de destilar un concepto hasta su mínima expresión. Abstraer la violencia de sus connotaciones secundarias se predica de una decisión ética respecto de cómo se experimenta visualmente la misma. Diríase que el espectador está desprotegido ante el concepto de violencia y su exposición, pero no por eso se maltrata o se agrede a quien mira. En una escena hay un tiro frontal. Una vez que se escucha el balazo, Cronenberg elige un plano medio para mostrar qué efecto tiene la pólvora sobre un rostro. Cuatro segundos bastan para comunicar qué puede hacer una pistola. El expresionismo opera de tal modo que desnaturaliza la violencia para denunciarla y cuestionarla en el propio ámbito en donde su representación es ya un lugar común: el cine. Cronenberg entonces, milagrosamente, consigue imputar con su relato violento el núcleo violento de una sociedad trastornada por sus contradicciones fundacionales: el gángster como trasgresión inherente del americano modelo, habitante de esos pueblos en donde la quietud y la bonhomía constituyen una virtud colectiva, nacional, aunque dichas almas nobles suelen ser bastante intolerantes y limitadas. No sólo al Sheriff no le cierran las cosas. Se ha comparado Una historia violenta con Los imperdonables de Clint Eastwood. También se ha insistido bastante en señalar la diferencia entre Cronenberg y los hermanos Coen, como también desmarcarlo de las películas de David Lynch. No hay duda de que la comicidad posmoderna y petulante de los Coen está ausente del cine de Cronenberg, aunque el canadiense nunca excluye el humor como herramienta de crítica. De hecho, Una historia violenta posee pasajes cómicos bizarros, incluso hay una utilización elegante de la ironía: la escena del béisbol, juego mítico y correlativo al sueño americano, aquí ligado a un entrenamiento competitivo en el que se pone en juego una aptitud que nada tiene que ver con el deporte. O véase la selección de alimentos coloridos aunque artificiales que la familia comparte ante el regreso del padre tras una excursión a la tierra de la memoria. La crítica de Cronenberg al sueño americano dista de la Lynch, más intuitiva que meditada. Los personajes de Lynch encarnan crisis psicóticas como diagnóstico primordial del psiquismo nacional. El camino de los sueños no es el de Cronenberg. Es por eso que Cronenberg tan sólo registra aquí lo cotidiano, y allí ve trazos de un delirio colectivo. Y a diferencia de Eastwood, Cronenberg no le impone a su relato una dimensión trágico-mítica, y, menos aún, se permite, como sí lo hace Eastwood en Río místico, postular una oblicua justificación de la venganza como justicia alternativa. Una historia violenta incomoda: su violencia, su política, sus escenas de sexo, su construcción perfecta impiden saber de antemano qué se debe sentir y pensar. Es propio de las obras maestras provocar tal incertidumbre. LA RANA 09 El faisán por Raymond Carver A Gerald Weber no le quedaban muchas palabras. Permanecía callado y manejaba el auto. Shirley Lennart se había quedado despierta al principio, más que nada por la novedad, el hecho de estar a solas con él durante algún tiempo. Había puesto varios cassettes –Cristal Gayle, Chuck Mangione, Willie Nelson– y después, cerca de la mañana, había empezado a sintonizar en la radio una estación tras otra, eligiendo noticias internacionales y locales, informes del campo y breves pronósticos del tiempo, incluso un programa a la mañana temprano de preguntas y respuestas sobre los efectos de fumar marihuana en madres que están amamantando, cualquier cosa para llenar los largos silencios. De vez en cuando, fumando, lo miraba a través de la oscura penumbra del auto. En algún lugar entre San Luis Obispo y Potter, California, a unas ciento cincuenta millas de su casa de verano en Carmel, renunció a Gerald Weber como una mala inversión –había hecho otras, pensó cansada– y se quedó dormida en el asiento. Él escuchaba su respiración entrecortada por encima del ruido del aire que afuera pasaba bramando. Apagó la radio y se alegró por la privacidad. Había sido un error dejar Hollywood en medio de la noche para un viaje de trescientas millas, pero esa noche, dos días antes de cumplir treinta años, se había sentido perdido y había sugerido que fueran unos días a su casa de la playa. Eran las diez en punto y todavía estaban tomando martinis, aunque habían salido al patio con vista a la ciudad. «¿Por qué no?», había dicho ella, revolviendo el trago con el dedo y mirándolo, apoyado contra la baranda del balcón. «Vamos. Creo que es la mejor idea que has tenido en toda la semana», dijo mientras se chupaba la ginebra del dedo. Él apartó la vista del camino. No parecía dormida, parecía inconsciente, o gravemente herida, como si se hubiera caído de un edificio. Estaba torcida en el asiento, una pierna cruzada y la otra colgando del asiento casi hasta el piso. La pollera se le había subido, mostrando la punta de las medias, el portaligas y la piel del medio. Tenía la cabeza en el apoyabrazos y la boca abierta. Había llovido de a ratos durante la noche. Ahora, justo cuando empezaba a aclarar, dejó de llover, pero la ruta todavía estaba mojada y oscura y podía ver pequeños charcos de agua en las depresiones de los campos abiertos a uno y otro lado del camino. No estaba cansado todavía. Se sentía bien, después de todo. Estaba contento de haber hecho algo. Era agradable estar sentado atrás del volante, manejando, sin tener que pensar. Acababa de apagar las luces y de bajar un poco la velocidad cuando vio al faisán de reojo. Volaba bajo y rápido y en un ángulo que podía cruzarse con la trayectoria del auto. Tocó el freno, después aumentó la velocidad y apretó bien el volante. El pájaro golpeó el faro izquierdo con un fuerte toc. Pasó dando vueltas por encima del parabrisas, dejando plumas y un chorro de mierda. –Dios mío –, dijo, horrorizado por lo que había hecho. –¿Qué pasó? –dijo ella, sentándose pesadamente, con los ojos muy abiertos y sobresaltada. –Atropellé algo … un faisán –. Cuando frenó el auto, escuchó el tintineo en el pavimento del vidrio del faro roto. Estacionó en la banquina y se bajó. El aire estaba húmedo y frío y él se abotonó el suéter cuando se inclinó para revisar el daño. Excepto por algunos pedazos de vidrio que tironeó unos minutos 10 LA RANA con dedos temblorosos para aflojar y sacar, el faro ya no estaba. Había también una pequeña abolladura en el guardabarros izquierdo. En la abolladura, una mancha de sangre cubría el metal y había varias plumas de color pardo pegadas en la sangre. Había sido un faisán hembra, lo había notado un momento antes del impacto. Shirley se inclinó hacia el lado de él y apretó el botón de la ventanilla. Todavía estaba medio dormida. «¿Gerry?», lo llamó. –Un minuto. Quedate en el auto –, dijo él. –No iba a bajar –, dijo ella. – Era para que te apures. Él volvía caminando por la banquina. Un camión pasó arrojando una nube de rocío y el conductor lo miró desde la cabina mientras pasaba rugiendo. Gerry encogió los hombros por el frío y siguió caminando hasta que llegó a los restos de vidrio roto en el camino. Caminó un poco más, mirando detenidamente en el pasto mojado al lado del camino, hasta que encontró al pájaro. No pudo obligarse a tocarlo, pero lo miró un minuto; aplastado, los ojos abiertos, un punto brillante de sangre en el pico. Cuando volvió al auto, Shirley dijo «No sabía qué había pasado. ¿Le hizo mucho?» –Arrancó un faro y le hizo una pequeña abolladura en el guardabarros –, dijo. Miró por donde habían venido, y después salió al camino. –¿Lo mató? – dijo ella. –Quiero decir que tiene que haberlo matado, obviamente. Supongo que no tuvo escapatoria. Él la miró y después miró de nuevo el camino. «Íbamos a setenta millas por hora». –¿Cuánto estuve dormida? Como él no respondió, ella dijo: «Me duele la cabeza. Me duele mucho la cabeza. ¿Cuánto falta para Carmel?» –Un par de horas –, dijo él. –Me gustaría comer algo y tomar café. Tal vez eso me haga pasar el dolor de cabeza –, dijo ella. –Paramos en la próxima ciudad –, dijo él. Ella movió el espejo retrovisor y estudió su cara. Se tocaba con el dedo acá y allá abajo de los ojos. Después bostezó y prendió la radio. Empezó a girar la perilla. Él pensaba en el faisán. Había sucedido muy rápido, pero para él estaba claro que había atropellado al pájaro deliberadamente. CUENTO Fires. Essays, Poems, Stories New York: Vintage Contemporaries Edition, 1989 Traducción de Julián Aubrit «¿Qué tan bien me conocés realmente?», dijo. –¿Qué querés decir? – dijo ella. Dejó la radio un minuto y se apoyó de nuevo en el asiento. –Solamente dije: ¿Qué tan bien me conocés? –No tengo la menor idea de qué querés decir. Él dijo: «Solamente qué tan bien me conocés. Es todo lo que pregunto». –¿Por qué me preguntás eso a esta hora de la mañana? –Estamos hablando solamente. Nada más te preguntaba qué tan bien me conocías. ¿Soy –¿cómo debería decirlo?– digno de confianza, por ejemplo? ¿Confiás en mí? –. No estaba claro para él mismo lo que estaba preguntando, pero sentía que estaba al borde de algo. –¿Es importante?–, dijo ella. Lo miraba fijamente. Él se encogió de hombros. «Si vos no pensás que lo es, entonces supongo que no». Él volvió a prestar atención al camino. Al menos al principio, pensó, había habido cierto afecto. Empezaron a vivir juntos primero porque ella lo había sugerido y porque cuando la había conocido, en la fiesta de un amigo en un departamento en Pacific Palisades, él había querido el tipo de vida que imaginaba que ella podía darle. Ella tenía plata y tenía conexiones. Las conexiones eran más importantes que la plata. Pero las dos cosas, plata y conexiones, eso era insuperable. En cuanto a él, acababa de terminar sus estudios de teatro en UCLA –la ciudad no estaba llena de ellos de todas maneras– y, excepto por producciones teatrales universitarias, un actor sin un papel pago a su favor. También estaba en la quiebra. Ella le llevaba doce años, había estado casada y se había divorciado dos veces, pero tenía algo de plata y lo llevó a fiestas donde conoció gente. Como resultado, había conseguido algunos papeles menores. Podía llamarse a sí mismo un actor por fin, aun cuando no tenía trabajo más que un mes o dos al año. El resto del tiempo, los últimos tres años, lo había pasado tirado al sol al lado de la pileta, o en fiestas, o corriendo de un lado a otro con Shirley. –Entonces dejame preguntarte esto –, siguió. –¿Creés que actuaría, que alguna vez haría algo contra mis propios intereses? Ella lo miraba y con la uña del pulgar se pegaba en un diente. –¿Y? –, dijo él. Todavía no le quedaba claro a dónde podía lle- var esto. Pero estaba decidido a seguir. –¿Y, qué? –, dijo ella. –Me escuchaste. –Creo que sí, Gerald. Creo que sí si pensaras en ese momento que es lo suficientemente importante. Ahora no me hagas más preguntas, ¿está bien? El sol ya había salido. Las nubes se habían abierto. Él empezó a ver carteles que anunciaban distintos servicios en la próxima ciudad. Había más tráfico en la ruta. En los dos costados, los campos mojados parecían recién florecidos y brillaban con el primer sol de la mañana. Ella fumaba su cigarrillo y miraba fijamente por la ventana. Se preguntaba si debía hacer el esfuerzo para cambiar de tema. Pero se estaba irritando también. Estaba cansada de todo el asunto. Fue un gran error haber aceptado venir con él. Debería haberse quedado en Hollywood. No le gustaban las personas que estaban siempre tratando de encontrarse a sí mismas, el papel del introspectivo y meditabundo. Entonces ella dijo: «¡Mirá! Mirá esos lugares», exclamó. En los campos a su izquierda había secciones de barracas portátiles en las que vivían los peones. Las barracas estaban sobre bloques a dos o tres pies del suelo, esperando ser trasladadas en camión a otro lugar. Había veinticinco o treinta de esas barracas. Habían sido elevadas del suelo y colocadas de manera que algunas barracas miraban al camino y otras miraban en otras direcciones. Parecía como si hubiera habido un movimiento geológico. –Mirá eso –, dijo ella mientras pasaban a toda velocidad. –John Steinbeck –, dijo él. –Algo sacado de John Steinbeck. –¿Qué? –, dijo ella. –Ah, Steinbeck. Sí, tenés razón. Steinbeck. Él parpadeó y se imaginó que veía al faisán. Se acordó de su pie pisando el acelerador cuando intentó atropellar al pájaro. Abrió la boca para decir algo. Pero no pudo encontrar palabras. Estaba asombrado, y al mismo tiempo profundamente conmovido y avergonzado, por el repentino impulso –bajo el cual había actuado– de matar al faisán. Sus dedos apretaron con fuerza el volante. –¿Qué dirías si te dijera que maté a ese faisán intencionalmente? Que tuve la intención de atropellarlo. Ella lo miro fijamente un minuto sin interés. No dijo nada. Algo quedó claro para él entonces. En parte, supuso luego, fue el resultado de la mirada de aburrida indiferencia que ella le dirigió, y en parte fue una consecuencia de su propio estado mental. Pero entendió repentinamente que ya no tenía valores. Ningún marco de referencia, fue la frase que se le cruzó por la cabeza. –¿Es cierto? –, dijo ella. Él asintió. «Podría haber sido peligroso. Podría haber atravesado el parabrisas. Pero es más que eso», dijo él. –Estoy segura que es más que eso. Si vos lo decís, Gerry. Pero no me sorprende, si es eso lo que pensás. No estoy sorprendida –, dijo ella. –Nada tuyo me sorprende ya. ¿Te diste con el gusto, no? Estaban entrando a Potter. Él disminuyó la velocidad y empezó a buscar el restaurante que había visto anunciado en un cartel. Lo ubicó a unas cuadras en la zona del centro y estacionó al frente en el estacionamiento de grava. Estaba tranquilo a la mañana temprano. Adentro del restaurante, las cabezas se volvieron en su dirección cuando él paraba con cuidado el auto y ponía el freno. LA RANA 11 Sacó la llave del encendido. Se dieron vuelta en el asiento y se miraron. –No tengo más hambre –, dijo ella. –¿Sabés qué? Me quitaste el apetito. –Yo mismo me quité el apetito –, dijo él. Ella siguió mirándolo fijamente. «¿Sabés qué sería mejor que hicieras, Gerald? Sería mejor que hicieras algo». «Voy a pensar en algo». Abrió la puerta del auto y salió. Se inclinó frente al auto y examinó el faro destrozado y el guardabarros abollado. Después dio la vuelta hacia el lado de ella y le abrió la puerta. Ella dudó, después salió del auto. –Las llaves –, dijo. –Las llaves del auto, por favor. Él sintió como si estuvieran haciendo una escena y ésta fuera la quinta o sexta toma. Pero todavía no estaba claro qué iba a pasar a continuación. De repente estaba cansado hasta los huesos, pero también se sentía exaltado y al borde de algo. Le dio las llaves. Ella cerró la mano y apretó el puño. Él dijo: «Supongo entonces que nos despedimos, Shirley. Si no es demasiado melodramático». Estaban parados al frente del restaurante. «Voy a hacer el esfuerzo y ordenar mi vida», dijo. «En pri- 12 LA RANA mer lugar, encontrar un trabajo, un trabajo de verdad. No ver a nadie por un tiempo. ¿Está bien? Sin lágrimas, ¿está bien? Vamos a seguir siendo amigos, si querés. Tuvimos algunos buenos momentos, ¿no?» –Gerald, no sos nada para mí –, dijo Shirley. –Sos un imbécil. Te podés ir a la mierda, hijo de puta. Adentro del restaurante, dos mozas y algunos hombres en overol se acercaron a la ventana del frente para ver a la mujer pegar al hombre una cachetada en la mejilla con el dorso de la mano. La gente de adentro primero estaba conmocionada y después divertida con la escena. Ahora la mujer en el estacionamiento estaba señalando el camino y sacudiendo el dedo. Muy dramático. Pero el hombre ya había empezado a caminar. Tampoco miró atrás. La gente de adentro no podía escuchar lo que la mujer estaba diciendo, pero como el hombre siguió caminando pensaban que captaban la situación. –Dios, cómo se la dio, ¿no? –, dijo una de las mozas. –Lo sacaron corriendo, no cabe duda. –No sabe cómo tratarlas –, dijo un camionero que había visto todo. –Tendría que haberse dado vuelta y cagarla a trompadas. Doblar es analfabetizar por Roger A. Koza La cita a continuación es compleja, aunque fundamentará una tesis concisa que no requiere ningún argumento cómplice en consonancia con una teoría general del signo. El enunciado habría de leerse así: doblar, dejar de subtitular películas, es analfabetizar. La cita: “El cine en su totalidad vale tanto como los circuitos cerebrales que consigue instaurar, precisamente gracias a que la imagen está en movimiento… Sobre este asunto, el problema fundamental atañe a la riqueza, a la complejidad y a la textura de estos dispositivos, conexiones, disyunciones, circuitos y cortocircuitos. La mayor parte de la producción cinematográfica, con su violencia arbitraria y su erotismo blando, revela una deficiencia del cerebelo, en lugar de invención de nuevos circuitos cerebrales”. Las afirmaciones pertenecen a Gilles Deleuze, filósofo, cuya hija Emile es cineasta. ¿Neurobiología aplicada al cine? Por ahora algo más simple: señalar una tendencia en el modo que se experimenta el cine, delimitar respecto a ello un problema que afecta a la literatura, y, por añadidura, rotar y convertir el análisis de una práctica cultural menor, el doblaje, en una disputa política que involucra la libertad de pensamiento. Hoy se celebra un nuevo mito: la adaptación cinematográfica de cierta literatura que incentiva a la lectura. Sí, el cine es literatura por otros medios; sí, el cine es cultura, no mero entretenimiento. En efecto, la generación Potter parece haber encontrado el pasadizo que lleva de la sala oscura a las páginas de un libro. La histeria colectiva por ver las aventuras paganas y aristocráticas de Potter en la pantalla grande, y quizás leerlo después, merece un comentario, tal vez un estudio a mediano plazo: ¿cuántos niños y adolescentes, tras ver un Potter en cine, se compran el libro y lo leen? Una entrada cuesta menos dinero y ver la película elegida lleva menos tiempo, variables de ajuste más que determinantes. Sin embargo, el fenómeno aquí implicado es otro, trasciende el trillado malestar conservador de “los chicos no leen”. Lo que está en juego es el desarrollo de una actitud perceptiva y un cerebro despierto. Curiosa paradoja: la clientela de Potter, esa imaginaria comunidad de lectores púberes, elige su versión doblada en vez de subtitulada, disyunción entre la lectura de la imagen y el texto que viene impreso en ella, ruptura operacional entre el hábito de leer y ver. En verdad, se trata del triunfo de una cultura ágrafa que prescinde del texto para interpretar el mundo, una cultura clip y digital que se impone, lentamente, sobre una tradición enraizada en el texto, cuyos hombres y mujeres, ya pretéritos, pertenecen aún a una galaxia simbólica en vías de superación denominada Gutemberg; son hijos de la vieja era de la imprenta. En otras palabras, el fenómeno Potter (junto a Tolkien y sus añillos, y también ahora el mega evento evangélico de las crónicas de Narnia, inspirada en la obra de Lewis) es más bien un simulacro de literatura, cuya constatación inmediata es la predilección de su supuesto público lector por el doblaje. Y, ¿qué ocurre con el comportamiento cognitivo? El tipo de exigencia que implica la lectura de un subtítulo en sincronía con el trabajo de decodificación de las imágenes, además de la interpretación simultánea de aquello que se ve, queda abolido. Deleuze diría, supongo, que se resienten circuitos del cerebro, aquellos que pueden fortalecer la conciencia crítica, es decir, nutrir y movilizar regiones de nuestro pensamiento. De más está decir que el problema excede al subtitulado, pues el tipo de narración cinematográfica (hollywoodense), la lógica audiovisual dominante, en su naturalización efectiva cristaliza la percepción, y, por consiguiente, también delimita una conducta cognitiva. En este sentido, una película de Kiarostami, de Tarr, de Weerasethakul, de Sokurov, no sólo necesitarían del lógico subtitulado, sino que haría falta un hipotético subtitulado suplementario en el que el espectador hollywoodizado pudiera traducir un estilo narrativo y un tipo de composición estética inconmensurable respecto del lenguaje de Jackson, Spielberg y Lucas. De lo contrario, la reacción típica y acrítica es denostar y execrar tales obras como oscuras, incomprensibles, lentas y aburridas, categorías que detienen una actitud de aprendizaje. Es cierto que el doblaje suministra empleo a una cantidad de actores no consagrados que encuentran en esta modalidad cierta viabilidad para su profesión. También es verdad que la democratización del DVD como formato ha tenido un efecto positivo respecto del subtitulado en algunos países en donde la tradición del doblaje era incuestionable. No obstante, ni el desempleo disminuye por ello, ni el DVD con sus múltiples opciones lingüísticas garantiza la elección del subtítulo. Y no se debe olvidar, además, que el sonido original de una película y la voz natural de sus intérpretes son partes constitutivas de una ontología de la imagen, elementos de una realidad registrada. Por alguna misteriosa razón, poco inocente por cierto, se acepta ver a un actor estadounidense hablando en castellano. Nótese cuán distinta es la experiencia, por ejemplo, de ver una película japonesa doblada al español. Imagínese a Takeshi Kitano profiriendo vocablos como coño, fierita, tío. El rechazo se explica porque vemos a un japonés como un verdadero otro; en cambio, a un estadounidense hablando en español se lo recepciona como a uno de nosotros. Un dato ideológico no exento de importancia y muy revelador. Doblar es analfabetizar. Doblar es debilitar nuestra habilidad de combinar signos con imágenes. El doblaje como demagogia encubierta en la que se supone a un público bruto, poco instruido, incapaz de acceder al cine, quitándole la oportunidad de realizar un esfuerzo edificante que resguarda, indirectamente, el acto de leer. El doblaje como operación política destinada a homologar la alteridad del sonido y las lenguas en un ficticio lenguaje nacional. El doblaje como ejercicio discreto pero eficaz de nivelar hacia abajo la tonicidad cognitiva. Ver cine doblado al español es como desconocer el placer del sexo sin condón. LA RANA 13 Cuestionario LA RANA Responde NOÉ JITRIK 1-¿Cuáles son para usted los escritores más importantes después de Borges? ¿Por qué? –Creo que la noción de “importancia” ha cambiado radicalmente; Borges es tal vez el último en encarnarla pero después, y especialmente en la actualidad, lo que se considera son dos cosas: presencia y significación. En cuanto a lo primero, la presencia está dada también por dos categorías: lo mediático (es fatigoso hablar de eso y sobre todo hacer la lista de los personajes prominentes de los medios); en cuanto a lo otro, es lo sorprendente, aquello que de pronto rompe expectativas y hace un aporte a la literatura, no se limita a actuar sobre sus rasgos o deformaciones permanentes. En el primer aspecto hay mucho (los suplementos literarios giran como satélites en torno a escritores que venden mucho o que son apreciados en otras partes); en el segundo no tanto pero, en todo caso, quienes podrían ser incluidos no están en un parnaso como fue el caso de Borges aun antes de ser tan famoso (no hay más que echar un vistazo a la revista Sur para advertirlo); piden una lectura más atenta y silenciosa, hay que redescubrirlos en cada acercamiento. Podría decir que sería el caso de los libros más recientes de Juan José Saer (es previsible que diga eso), es el caso de Tununa Mercado (por otras razones también es previsible que lo señale), es el caso de escritores de nuevas generaciones, como Mario Goloboff, Guillermo Martínez, Eduardo Berti, Antonio Oviedo, Vicente Muleiro, Ricardo Piglia (debe haber unos cuantos más, pero esto no es un tratado sino una mera opinión) en cuanto a novela pero es lo mismo en poesía; recientemente se ha exaltado mucho, y con razón, a Juan Gelman pero debería considerarse en parecidos términos a Hugo Padeletti, a Leónidas Lamborghini, a Arturo Carrera, por no señalar más que algunos nombres que me son próximos. Pero hay que entenderlo bien: no son importantes en el sentido en que lo era Borges pero no porque no escriban tan bien como él sino porque los esquemas han cambiado, se ha masificado la existencia de escritores, se ha acentuado el individualismo, cada uno de ellos responde a poéticas disímiles y la situación social de la literatura no es la misma, por no decir que es mucho menos significativa, cosa que no permite, como ocurría entre Borges, Bioy, Bianco, Mujica y otros, agruparlos con facilidad. Exclusión hecha de los que tratan por todos los medios de treparse a la fama y a las ventas y cuya gloria es efímera, tal como lo prueba la suerte que corren los libros que ganan concursos de grandes sumas de dinero: es una noche de cheques y cenas y después muy poco o nada, la suerte implacable del olvido. 2-Borges a) ¿Cuál cree que es el mejor libro de Borges? ¿Por qué? –Sigo creyendo que Ficciones es el que más me dice o me atrae, no sé si es el mejor porque no se me ocurre cómo medir eso. Pero también me atraen los viejos poemas y cada artículo o ensayo me deslumbra, de modo que me resulta muy difícil tomar distancia. ¿Por qué me atrae? En parte por un efecto de seducción de lectura; en parte porque la inteligencia de los planteos me hace creer que también yo soy inteligente; en parte, porque la audacia en la transversalidad (cuentos que son filosofía, por ejemplo) tiene una gran trascendencia en la literatura contemporánea y, por fin, porque la explosión que realiza del saber común es francamente ines14 LA RANA perada., no se le escapa nada y en cada línea que produjo hay una revelación. Que, siguiendo con la imagen precedente, me hace sentir un ser revelante, alguien capaz de salir de su ceguera intelectual para inteligir algo que quizás estuviera guardado en mí. Y que esperaba ser llamado para emerger. b) ¿Cuál le parece el menos importante? ¿Por qué? –Si por importante, ampliando la primera observación, se entiende que es algo que importa, habría que empezar por decir qué puede ser lo que “me” importa. A mí, a quien, como cantaría Daniel Santos, todo me importa. Así que no puedo responder que es esto o aquello, este o aquel libro. Sólo puedo decir que siendo siempre original y diverso también prosigue implacablemente las líneas que él mismo “se” había trazado, o que “lo” trazaron desde que empezó esa labor que no sabía que iba a durar más de 60 años. No he notado que haya habido desfallecimientos, pero sí repeticiones o reiteraciones u obsesiones pero eso no hace de un libro que sea inferior a otros en los que apareció primero lo que se reitera, repite u obsede. c) ¿Qué opina sobre El tamaño de mi esperanza? –No es ningún secreto que las ideas que recorren ese libro corresponden a la etapa nacionalista de Borges, contemporánea, sin embargo, de las revelaciones urbanas y lingüísticas que tuvo en el momento ultraísta. Fue producto de una preocupación, que atacó a muchos intelectuales, por saber qué era esa cosa que se llamaba el “ser argentino”. Cuando percibió otros alcances de la pertenencia a un país, y que expresa en el muy comentado “El escritor argentino y la tradición”, procede a un olvido deliberado y sistemático de lo que implican tales ideas. Sin embargo, esas ideas, que en boca de otros condujeron al criollismo, al populismo y al nacionalismo, le permitieron enfrentar con certeza y elegancia a la presuntuosidad española en materia de lengua en el todavía recordado “Las alarmas del doctor Américo Castro”. Evidentemente, sabía de qué se trataba puesto que, si es verdad lo que se dice, le torció el brazo al castellano, le extrajo jugos que languidecían en el charco de la costumbre o la inercia. 3-Julio Cortázar a) ¿Qué opina de Rayuela? –En su momento me atrajo vivamente, hasta cierto punto me condicionó porque, por un momento, empecé a escribir como él, sin, por supuesto, lograr ese efecto de renovación que tuvo. Sus méritos residían más en el arrojo con el que enfrentaba a la novela tradicional en cuanto a discontinuidades, ritmos, configuraciones formales. Sin embargo, algo me disonaba ya entonces: era el prurito de distancia ideológica respecto de las clases medias, medias y tirando a bajas. Entonces, mucho en realidad no me importó y ahí quedó. Cuando lo releí recientemente, a propósito del vendaval de rememoraciones de que fue infatigablemente objeto, lo encontré envejecido, casi diría que complaciente, voluntarista, envuelto en una telaraña ideológica de distanciamiento culpógeno. En fin, se me cayó de las manos, tal como me había ocurrido con Los premios un par de años antes. No puedo dejar de decir que ese penoso sentimiento, porque lo admiraba como escritor y lo quería como persona, me afligió: o yo me estaba equivocando en el orden del sen- timiento o la glorificación se equivocaba de tema. Pero así es la lectura: lo cambia todo y lo que era veneración en un momento se convierte en otro en desidia o, en el peor de los casos, en fastidio. b) ¿Qué valor tiene para usted la obra cuentística de Cortázar? –Ése es otro cantar: la perfecta economía, la precisión del núcleo, la delicadeza del trazo son únicos y hablan de una maestría fuera de serie, mayor, si hablamos del “género” cuentos, que la de Borges –cuyo valor es otro, más relacionado con lo metafísico–, y la de Quiroga, más apegada a referentes de experiencia que siempre son fugitivos. Sé que esta distinción se hace con frecuencia pero se reduce a un “me gustan más los cuentos que las novelas”, lo que quiere decir poco. Me parece, por el contrario, que la estatura clásica de los cuentos equilibra el intento más vanguardista de las novelas o los textos chistosos (ver “cronopios” y demás), intento al que hay que reconocerle la audacia, es un arrojarse a terrenos desconocidos después de haber pisado tierra firme. 4- a) En Crítica y ficción, Ricardo Piglia escribe: “La conciencia estética de Cortázar, la imagen del escritor que construye su obra en la soledad y el aislamiento se fracturó, podría decirse, con el éxito de Rayuela, por un lado Cortázar se plegó al mercado y a sus ritos y en un sentido después de Todos los fuegos el fuego ya no escribió más, se dedicó exclusivamente a repetir sus viejos clichés y a responder a todas las demandas estereotipadas de su público”. ¿Qué opina de esta afirmación? –Con otro lenguaje y teniendo en cuenta otros aspectos, me parece que hay una coincidencia entre lo que afirma Ricardo y lo que he dicho en las preguntas precedentes. Hay que recordar, también, que si en mí ejerció una influencia, en el orden textual, también en él, pero más evidente: el primer título de La invasión, indudablemente cortazariano, sustituyó a Jaulario, que lo era todavía más. Pero tal vez, en lo que respecta a los cuentos, la afirmación es demasiado tajante porque, me parece, Cortázar “siguió escribiendo”, en el sentido más puro de la expresión. b) ¿Cree usted que este proceso (el efecto del éxito sobre la producción literaria) se da en otros escritores? ¿En cuáles? ¿Cómo? –Hay éxitos y éxitos; están los que se persiguen obsesivamente, molestando a todo el mundo, no sé quién puede estar embarcado en una empresa semejante y cómo le va, y están los que siguen su camino y de pronto, milagrosamente, son leídos y estimados; ahí sí puedo dar ejemplos: el propio Borges, de quien hablamos, José Saramago, en una escala menor Juan José Saer, Sebald, Bernhard en su momento, Cortázar y García Márquez, por dar ejemplos bastante a la mano. Pero no es un tema que me interese mucho: siempre creo que la lectura es un milagro y que, como no se puede obligar a nadie a leer, hay que esperar a tener la suerte de Cervantes, tan celebrado y exitoso cuatrocientos años después. 5-¿Considera que la obra de Leopoldo Lugones tiene algún valor en la literatura argentina? ¿Cuál? –Lo tiene en varios aspectos: como poeta tiene momentos inolvidables, de inspiración, de perfección, de percepción; como cuentista es un precursor, pocas veces se ha escrito de manera tan precisa e inteligente y en el campo de la ciencia ficción, por ejemplo, en un momento en que casi todo eran balbuceos; por la riqueza y artificiosidad de su prosa (ver La guerra gaucha), por su sabiduría (ver su erudición helénica); por sus cambios políticos y sus transformaciones tan radicales y extremas (del anarquismo al fascismo); por su sentimiento de fracaso en relación con lo que era posible esperar de una labor intelectual y que lo iba llevando de un espacio a otro, furibundo opositor de izquierda, ideólogo de la extrema derecha. Todo eso obliga a considerar y a pensar y eso es sin duda un valor, aunque no en todos los aspectos sea un valor apreciable. También es un valor el hecho de que sea una figura dramática: se lo podrá poner en cuestión e incluso desollar pero lo que no podría hacerse es ignorarlo. 6-¿Cuál es a su entender la importancia de la obra de Macedonio Fernández en la literatura argentina? –Macedonio es un hecho decisivo en la literatura argentina: emergente de una sociedad tradicional, en el contexto de una literatura que se buscaba en las retóricas también tradicionales, brota con fuerza sin igual proponiendo una poética de vanguardia espontánea que lleva a entender su emergencia no sólo como un caso raro y excepcional sino como una bisagra: si no se percibe ese rasgo creo que no se entiende la posibilidad de poseer una literatura con marcas propias. Es claro que otra vez hablamos de importancia: desde el punto de vista de la importancia que otorga el conocimiento y la difusión de su obra y de la lectura de que es objeto, Macedonio tiene poca o ninguna: casi ilegible, distorsionante, sin temas “importantes”, o se busca en lo que dejó o se lo ignora totalmente porque lo que para esa manera de ver las cosas se estima es otra cosa, bonita a veces pero fuera de un ámbito en el que la escritura descubre en la lengua lo que el sentido común no puede ver. LA RANA 15 7-¿Cuál es a su entender la importancia de la obra de Roberto Arlt en la literatura argentina? –Por razones que no implican a ninguno de los tres nombres mencionados, sin Arlt la literatura argentina no sería lo que es: cierta libertad caótica, cierta intuición salvaje de cuestiones esenciales, la posibilidad, casi sarmientina diría, de construir desde una desértica nada de la cultura o, si decir esto es demasiado, con restos de cultura, todo eso es Arlt y su presencia le abre un camino a la imaginación literaria. Precisamente eso, que parece tan simple, hace que su obra siga en movimiento y permita actuar sobre ella con un aparato psicoanalítico o un sistema deconstructivo sofisticado. Otros quieren ver algo así como una actitud contracultural que pondría en evidencia una línea o una tradición opuesta a la que caracterizaría a Borges: puede ser pero es, como diría Borges, poco interesante; más, creo, es tratar de comprender una energía y seguir el rumbo que indica y no ponerle una etiqueta. 8-¿Qué obra de la literatura argentina, además de la de Borges, considera usted que tiene valor para la literatura occidental? –En su momento el Facundo incidió, tal vez por lo que tiene de menos memorable, en el pensamiento y la expresión americana por lo menos; en menor medida el Martín Fierro, fue una importante carta de presentación de lo que podríamos llamar el “genio argentino”. Después no sé. Salvo, desde luego, Macedonio Fernández por su carácter de precursor de problemas literarios que adquirirían todo su peso muy posteriormente, en el auge y reinado de la teoría. Pero, como suele suceder, la vinculación no se hace sino muy lentamente y el reconocimiento tarda, sobre todo por el aislamiento de la obra de Macedonio y porque se ha llegado a establecer un elenco de temas, que están contenidos en su obra, por otros caminos que, por cierto, él no transitó ni conoció. 9-¿Cuál es su opinión acerca de la obra de los escritores más jóvenes de nuestra literatura? –Reconozco una habilidad muy grande para organizar relatos y, complementariamente, cierta sabiduría literaria que en el momento en que yo empecé a escribir no se distinguía en los jóvenes. Me da la impresión de que, voluntariamente o no, se inclinan por modos de narrar a la norteamericana, o sea en los que predomina el tema “interesante” por sobre eso que llamamos “escritura”. Serán los aires de la época, será la incidencia irresistible del mercado, será un deseo de comunicabilidad garantizada, o todo eso junto, lo que gran parte de lo que se publica persigue. Hay que hurgar un poco para percibir otras búsquedas o búsquedas de otro signo, que las hay sin duda. 10-¿Cuál es su opinión sobre la obra de los siguientes escritores?: –No tengo tantas opiniones y no puedo hacer una historia de la literatura argentina enhebrando con habilidad opiniones sobre tan connotados autores. Adolfo Bioy Casares –Creo que La invención de Morel es un hito y es indispensable. El resto tiene otros alcances; es inigualable su modo de jugar con lo que otros toman solemnemente en serio. Antonio Di Benedetto –No es ningún misterio que Zama es un gran texto. Además, fue un objetivista anterior al objetivismo y, en todos los casos, un escritor refinado y dramático… 16 LA RANA Rodolfo Fogwill –No he leído casi nada de sus textos; sus declaraciones agresivas me dejan frío. Witold Gombrowicz –Leí Ferdydurke casi cuando apareció la versión en castellano; muy posteriormente Trans-Atlántico y las obras de teatro. Me deslumbró. Sentí que rompía todos los límites y se atrevía, en un gesto vanguardista muy radical, a poner todo el orden convencional patas para arriba. Osvaldo Lamborghini –Toda la brutalidad sin recato que muestra en sus textos me asombró y, al principio, me chocó, cuando movido por la atmósfera que se creó a su alrededor lo empecé a leer. Años después la brutalidad me importó mucho menos que la “fuerza” y un imaginario desbordante, irresistible, un fenómeno casi equivalente a lo que pudo ser la irrupción de un Sade en la tranquila literatura francesa. Leopoldo Marechal –Me interné, apenas comenzaba a creer que podría hacer algo en literatura, en el Adán Buenosayres, y quedé muy prendado, aunque con reservas ideológicas pero, en todo caso, admirando un poder, casi un paisajismo. Lo que siguió, simbólico o esotérico, me dijo mucho menos pero su poesía precedente, de la época ultraísta, me había parecido muy sutil, coherente con la maestría de sus compañeros de generación que, es bueno decirlo, constituyen un momento de madurez de la literatura argentina. Ricardo Piglia –Sigo con afecto e interés lo que produce: La ciudad ausente me parece un texto muy inteligente, muy imaginativo. Es uno de los pocos escritores argentinos que unen su veta de narrador con preocupaciones teóricas muy originales. Es uno de los pocos que se atreve a narrar ideas, que las tiene muchas. Ver para advertirlo El último lector. Pero habría que acercarse a cada uno de los textos para hallar la cifra de su propuesta, entre narrativa, intelectual, política y teórica. Manuel Puig –No comparto la adoración que suscita su obra. Me parece un excelente artesano que manejó siempre un mismo esquema narrativo. Ernesto Sábato –Nunca me interesó demasiado: es un ejemplo de filosofía trivial y de presunta trascendencia. Juan José Saer –Creo que ha sido uno de los mejores de las últimas tres décadas: poseedor de un programa narrativo preciso supo afinar su modo de narrar hasta un paroxismo impresionante. Rodolfo Walsh –Creo que ha sido objeto de transferencias de uno a otro campo que frecuentó: la “non-fiction”, en la que fue un maestro, la denuncia política, de una enorme valentía, y la narración. Si además se considera que su terrible muerte obliga moralmente, los juicios que se puedan tener sobre su obra literaria están muy condicionados. Leo sus cuentos y me gustan mucho: son económicos, refinados, en los que la experiencia vivida está atravesada por un saber literario indiscutible. Pero no creo que haya llegado el momento de acercarse a su narrativa con la libertad con la que leemos la obra de Bioy o de Gombrowicz. Conrad vs Valéry por Nicolás Magaril Difícilmente pueda concebirse una dupla más perfectamente opuesta y complementaria que la encarnada por Conrad y Valéry a fines del siglo XIX. Tengo entendido que fueron buenos amigos. Monsieur Teste y Heart of Darkness, las dos son novelas cortas, se escribieron con un par de años de diferencia (en 1896 la primera, en 1898 la segunda), pero con un abismo en el marco de la experiencia respectiva de sus autores1: un gabinete urbano con un mobiliario austero y la jungla fluvial del centro de África. La doble matriz de la tradición occidental, el Saber y la Acción, encuentra en ellas su punto de quiebre, su resolución dramática, su reducción al absurdo. Constituyen el anverso y reverso crítico de cierto extremo de la modernidad. En ambas se toca un punto de no retorno en el dominio de la actividad humana, necesariamente histórica: puede asumir la forma de una crítica epistemológica o antiimperialista. A partir de allí, Europa correrá rápidamente hacia su propio suicidio. Las últimas palabras de Kurtz y el lacónico remate de Monsieur Teste confluyen en una misma sentencia: “el horror” y la “marcha fúnebre del pensamiento”. Edmond Teste establece el límite de la conciencia de sí, el estatismo absoluto, el soliloquio improductivo, el ser absorto en su variación interna, abandonado completamente a la observación y disciplina del espíritu geométrico y analítico. La esterilidad del saber llevada a sus últimas consecuencias: la captura, en los confines de la ciencia y de la mente, de aquel “instante de diamante” en que se revela y se disuelve la experiencia puramente ideal. En lo profundo de su introspección, la materia psíquica no encuentra sino su propio reflejo convertido en objeto de sí misma. Aquí no cuentan los libros propiamente dichos; la enciclopedia ya había sido exonerada hacía algunos años por Bouvard y Pécuchet: Edmond Teste hereda ese vacío y lo convierte en su elemento. Las aberraciones de los tres franceses se implican recíprocamente. Los quince mil volúmenes que según dicen leyó Flaubert para escribir su novela, esa aguda intoxicación teórica que trasladó a los copistas, pareciera el límite último de una inflexión que conduce inmediatamente a su total ausencia: la imperturbable pureza de las operaciones mentales del héroe valeriano. No administra discursos transpuestos, no produce conocimiento a partir del conocimiento producido, no repite; asiste, en todo caso, al fluir de su propia racionalidad estudiándose a sí misma: su saber existe en la medida en que le permite jugar esa práctica con mejores resultados, es decir, que le permite entrar en sí mismo “armado hasta los dientes”. El mundo circundante (la ópera, la bolsa de comercio) lo solicita al indócil eventualmente como un estímulo de sus procedimientos ideales. Potencial e indefinidamente provisional, el Sr. Teste no hace nada: lo redime su propósito inofensivo, el método secreto de su conciencia. El lenguaje revisa así su propia naturaleza y Mallarmé termina abrumando a su discípulo dilecto: luego de escribir Monsieur Teste, Valéry se calló durante veinte años. Durante esos veinte años, en cambio, Joseph Conrad, convertido ya en ciudadano terrestre de Inglaterra, se dedicó a escribir a un ritmo desenfrenado: más de veinte novelas, alrededor de treinta relatos de diversa extensión, algunos ensayos, cartas y páginas autobiográficas. Como es sabido, salvo en un par de ocasiones (las recreaciones históricas incluidas en A Set of Six, El agente secreto, que transcurre en Londres, o las obras escritas en colaboración con Ford Madox Ford), Conrad se inspiró, por lo general muy fehacientemente, en lo visto y oído durante sus años como marino mercante en los mares orientales. De la experiencia en el Atlántico y, más precisamente, en el Golfo de México, deriva su novela más larga: Nostromo, para algunos la obra maestra, para otros la más aburrida. Y en 1889 estuvo varios meses en lo que hoy es la República Democrática del Congo y que en aquel entonces era un área poco conocida del planisferio (“de tinieblas”, dirá Marlow), donde hacían sus primeras incursiones los mercenarios del marfil. Como su relator-protagonista, Conrad ciertamente remontó en un “vapor de hojalata”, en nombre de una “Sociedad Anónima para el Comercio del Congo”, con sede en Bruselas, uno de los ríos más caudalosos del mundo en busca de un tal Kelin, agente de la compañía que se hallaba enfermo en una estación internada en la selva. Kelin, como Kurtz, murió en el viaje de regreso, y Conrad, por su parte, contrajo allí una malaria que se manifestó intermitentemente hasta el final de su vida. Todo su “botín” de África, confesó, fueron dos relatos: Heart of Darkness y Una avanzada del progreso (este último incluido luego en Cuentos de inquietud). Si para hablar de Valéry es posible prescindir casi completamente de su biografía, para hablar de Conrad es casi imposible ignorarla, pero en un sentido, si cabe, cualitativo: como función en el marco de su concepción estética, no en virtud de tal o cual detalle documental. En una oportunidad, Conrad destacó que el arte literario puede definirse como un intento unipersonal de rendir la más alta justicia al mundo visible, que por obra de la palabra escrita el lector pueda, por encima de todo, ver. En este sentido, probablemente, su biografía como función estética: Conrad es el que fue y vio; el rigor de su prosa (era lector de Flaubert y Henry James) encuentra en esa lealtad su desafío y su justificación. Como sea, El corazón de las tinieblas es abiertamente antiimperialista y antiesclavista: “la conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que nosotros, no es nada agradable cuando se mira de cerca. Lo único que la redime es la idea”. Se trata, sin duda, de una descarnada contrapartida al white man’s burden (aquella idea redentora, “ante lo que uno puede postrarse y ofrecer un sacrificio”) que lanza Kipling precisamente el año en que Conrad termina el relato, 1899. Fecha clave además en el voraz proceso imperialista de los Estados Unidos, que, luego de vencer definitivamente a los españoles, afianzó su dominio en Centroamérica y Filipinas. Se diría que la increíble vigencia del breve relato de Conrad es proporcional al desarrollo avasallante del mal que denuncia. Pero su verdadera perdurabilidad, su inagotable poder de irradiación (del cual Apocalypse Now es su exponente más alto y el nuevo Kong su caricatura, pero que se manifiesta, asimismo, en el interés que ha despertado en pensadores como Said o Anderson, y aun en los numerosos foros de discusión online con los que cuenta actualmente) descansa en la calidad de esa denuncia. Desde la geopolítica a la biografía, la moral o la estilística, el texto de Conrad abre una impresionante cadena de discusiones. Acaso convenga retener una imagen final: cierto lúcido espanto ante aquello de lo que es capaz el hombre, el hombre blanco. Ese movimiento expansivo y su contrario: la contracción de Monsieur Teste, la localización del punto ciego de todos los discursos. Dos formas de la locura occidental, o de su terrible cordura. 1- O en la experiencia de sus protagonistas: tanto Charles Marlow como Edmond Teste se consideran, con buenos fundamentos, como alter ego de sus creadores. Se trata, sin embargo, de personajes complejos, siempre con un margen de autonomía. El caso de Marlow es, en este sentido, particularmente interesante: reaparece como narrador más o menos protagonista en otras tres obras de Conrad (Juventud, Lord Jim y Azar), cada una de las cuales refiere a un período diferente de su vida y por lo tanto a un punto de vista correlativo. LA RANA 17 COMENTARIO Mundo Wendel por Hernán Arias La caprichosa, 2005. Técnica mixta (40 x 40). Germán Wendel En algún lugar Ricardo Piglia dice que los consejos del viejo Vizcacha son como ruinas de relatos perdidos. Un acierto poético de Piglia, sin duda, con el que resulta difícil no coincidir: pensar esos consejos no como simples enseñanzas, sino como ruinas, como lo que quedó de algo a lo que ya no podemos acceder, pero que intuimos. Yo tengo esa sensación frente a la obra de Germán Wendel. Sus pinturas, como las ruinas, narran por elipsis. Pero en este caso, a diferencia de lo que ocurre con los consejos del viejo Vizcacha, que pretenden universalizar desde la vejez, los relatos de Wendel tienen la asombrosa capacidad de devolvernos a una intimidad casi olvidada, a nuestra secreta mirada de niños. Frente a sus pinturas, como en la infancia, siempre estamos solos. Y en soledad adivinamos que esos relatos, a los que ya no podemos acceder, hablaban a su vez de mundos perdidos. En muchas de sus obras aparece la llanura –su paisaje– como el difuso escenario de situaciones precisas. Esa sugestiva combinación define su estilo. Lo muestra como un artista capaz de captar el detalle revelador en medio de una atmósfera encantada. Unos pocos elementos dispuestos con pericia entre el llano y un cielo generalmente plomizo nos transportan al mundo de las fábulas antiguas, pero en un tiempo en el que la ingenuidad no está permitida. Así, sus telas muestran el revés de esas fábulas, lo que evitaron decirnos. En un ensayo famoso, Borges define el hecho estético como «la inminencia de una revelación que no se produce». Ésa es la sensación que el Mundo Wendel transmite. PÁGINA WEB por Giselle Lucchesi www.enfocarte.com 18 LA RANA La revista digital de arte y cultura Enfocarte surge en el año 2000 dirigida por el escritor y periodista argentino Fabrizio Volpe Prignano como otro medio de expresión para incentivar las manifestaciones artísticas, promoviendo un espacio independiente para el desarrollo de opiniones enmarcado en un ámbito netamente cultural. Las diferentes secciones de esta publicación abordan las principales disciplinas artísticas: Letras (literatura, poesía, filosofía, pensamiento), Artes (plástica, escultura, fotografía) e Interpretación (teatro y cine). A medida que la revista fue consolidándose, se incorporaron secciones que a su vez se expandieron en múltiples enlaces, haciendo de este sitio un amplio espacio por el que nos desplazamos recorriendo con facilidad los distintos lugares. En el extenso número de este año se destaca un artículo sobre Sloterdijk, otro sobre la pintura de Bacon, la tercera entrega de Los orígenes del teatro en China, la cuarta entrega de Las palabras y las cosas de Foucault, Filosofías de la India de Heinrich Zimmer (un libro póstumo muy interesante preparado por Joseph Campbell, a partir de las extensas anotaciones dejadas por Zimmer), un dossier de poesía danesa y fotografías de Keith Sharp y Tom Chambers. En el primer editorial de Enfocarte, su director se preguntaba: ¿Qué lugar ocupa la cultura en esta sociedad del flamante tercer milenio que comenzamos a transitar? Con la certeza de que ésta quedaba relegada, se proponía como opción la creación de este espacio virtual desde el cual desarrollar vínculos creativos y artísticos como un constante lugar de resistencia. Después de seis años y veintisiete publicaciones, a las que puede accederse a través del Archivo, Enfocarte se consolidó como un referente cultural con más de cuarenta mil visitas mensuales. OPINIÓN divagaciones estáticas por Flavio Lo Presti Es cierto, no hay que confundir los términos de discusión. Tiene razón Coelho (Oliverio). Piglia es un buen escritor. No es un gran escritor (no es Dostoievski, quiero decir), y, a despecho de sus deseos (confesados en sus diálogos con Saer), lo que escribió no le cambió la vida a nadie. Es así: la aspiración legítima, bíblica, de que los libros incidan directamente en la vida no fue cumplida por los libros de Piglia. Cuando Fogwill vino a Córdoba una vez (hace ya un tiempo) dijo en una conferencia que Respiración artificial y La ciudad ausente eran libros que parecían escritos por un adolescente (a mí la prosa rimada me preocupa poco). Al mismo tiempo, dijo Fogwill, había textos de Piglia que parecían escritos por el mejor Fogwill (modestia aparte). Se refería sobre todo a Prisión perpetua, que realmente es un muy buen libro. Es un libro por momentos conmovedor, muy bien escrito, que planea con habilidad sobre la línea entre la ficción, la no ficción y la ahora famosa autoficción y que se sirve muy bien de la cita encubierta para generar climas, evocar zonas de la literatura que se transforman en personajes, hacer de las ideas objeto de sorpresa y extrañeza. Hay que recordar el modo en que está narrada la escena de Flaubert y los barqueros que miran su torre desde el río: hay algo cautivador, diría una vieja (si uno se deja cautivar y no está permanentemente escudado detrás del cinismo), en el modo en que Piglia ensambla narración y crítica, y hay también una gran inteligencia en su apropiación de la literatura ajena. En el número anterior yo hablaba de una cita de Kerouac, que aparece en Prisión perpetua como un desvarío del hermano de Radcliff. Esa cita cumplía varias funciones en el libro, entre ellas la de hacer verosímil al fugitivo norteamericano al que Piglia hizo amigo de Conrad Aiken. Pero también producía un efecto interesantísimo: yuxtaponía la rareza de la sintaxis de una traducción de Kerouac con el característico estilo de Piglia, a mitad de camino entre la oralidad y el registro escrito más íntimo, afectado por una melancolía un poco hiperliteraria y por lo tanto dudosa. Y ayudaba a pensar en un problema del que Piglia mismo había dado una pista: el problema de la lectura y absorción de los textos de otras literaturas. Piglia se decía a sí mismo, en una de esas entrevistas simuladas de Crítica y ficción: no importa si nos interesa Arno Schmidt, o Bernhard. Importa cómo lo leemos al interior de la literatura nacional. Siempre entendí esa frase desde un dilema personal. Casi toda la literatura que he leído es literatura traducida, siempre terriblemente lejana a la lengua que he escuchado en la calle, en la televisión y en los medios durante toda mi vida. Incluso una lengua diferente a la de la literatura nacional. He leído libros extranjeros en los que pululaban palabras espantosas, intolerables a pesar de su evidente servicio a la economía de una frase: el pronombre cuyo, por ejemplo. El verbo recordar. Minucias. La frase en el/en la cual. La palabra rostro en lugar de cara, incluso cuando en el original inglés era simplemente face. No sentimos pudor cuando la firma que abre el libro en la cubierta es la de Martin Amis, mediada por la de Encarna Castejón o quien sea el traductor de Anagrama al que le tocó traducir el libro de turno. Pero con esas lecturas, esas palabras fueron sedimentando en el oído hasta formar parte de una norma más, que era la que se activaba a la hora de escribir. Resulta casi redundante decir que ese alimento tenía, por usar la metáfora más estúpida que se me ocurre, los nutrientes inadecuados. La prosa que salía de ahí era completamente exangüe. Con los años me di cuenta de que Piglia, en cambio, tenía un estilo. El caudal de la literatura extranjera (Pynchon, Arno Schmidt, Bellow, el que sea) pasa por debajo del estilo de Piglia en una solución perfecta, sin que se note la veta. Están los defectos que Aira y Fogwill le achacan a los libros de Piglia, pero al menos en Prisión perpetua (¿cuántos libros hacen falta para que alguien sea un buen escritor?) Piglia es nada más y nada menos que eso, un buen escritor. Incluso a pesar del halo romántico que rodea a sus derrotados, una cosa que no puede dejar de producir incomodidad. La cuestión es que de un tiempo a esta parte la lengua literaria argentina se ha adelgazado. Hay excepciones en la extraña obra del mismo Coelho (debo confesar que me cuesta leerla, pero es probablemente un problema mío), en Marcelo Cohen (no pude terminar de leer El oído absoluto), en la amanerada novela de Alan Pauls El pasado (de lectura recomendable a pesar de que parece, como dijo un casi famoso escritor porteño en confidencia, “redactada en francés”). Sin embargo, casi todo lo que me cae en las manos últimamente va en otra dirección, a veces visiblemente no meditada: reducir la distancia entre un imaginario promedio del idioma de los argentinos (de los argentinos que ven televisión, digamos) y la lengua que se usa al escribir literatura. Es muy difícil dar pruebas de algo que es más bien una sensación, pero recuerdo que me pasó con varios cuentos de La joven guardia (no es el caso de los dos autores cordobeses, aclaro): la sensación de que la brecha entre la lengua literaria y los registros más crudos se reduce hasta no existir. Hay algo en el fenómeno de los blogs que se relaciona con este otro fenómeno, algo en esa inmediatez que tiene efectos sobre el modo en que se escribe ficción. A veces pienso que circula la ilusión de que escribir como Bolaño es sencillamente liquidar toda atención compositiva. A veces pienso que lo que está en la base de todo esto es el mandato airiano de escribir sin corregir. Pero la mayoría de las veces pienso que es otra de las formas en las que todo se descompone: el fútbol, la política (algo que me interesa poco), y ahora la literatura. Y la literatura se vuelve francamente aburrida cuando en las frases no hay nada. La situación llegó a tal punto que el otro día me entusiasmé leyendo unos cuentos de prosa sincopada y casi aforística de Juan Villoro (que no es Borges, digamos, probablemente no sea ni siquiera Cortázar). Leí después por ahí que a Villoro le gustaba Onetti, alguien a quien las frases le preocupaban bastante (a mí también: empecé a leer literatura por Onetti). Por otra parte, si no existe en Argentina un mainstream ligado a la novela realista, como existe en la literatura inglesa (Coelho siempre nombra a Martin Amis, a mí me gusta más McEwan), y esa circunstancia educó al público para que espere de la literatura las especies más desconcertantes: ¿por qué no apostar en esa dirección, en una novela realista inteligente, etcétera? La tradición del libro extraño se ha transformado en una especie de cárcel. Cada gran pontífice argentino dicta sus prohibiciones: Piglia nos recuerda que la literatura argentina está “en otra serie”; Aira prefiere que los artistas sean incomprensibles para sus contemporáneos (la razón por la que lo comprendemos a él es el malentendido). Yo quisiera que alguien escriba Niños en el tiempo en Argentina, un bodrio en el que en cada párrafo hay una evaluación teórica de la relación entre el hombre y los objetos; me gustaría que alguien escriba Los inconsolables: libros a los que no les falta ni riesgo ni trabajo. El miedo a escribir para señores burgueses aterroriza a los escritores argentinos, incluso a pesar de que solamente señores más o menos burgueses leen literatura. Es bastante desconcertante: todo el mundo se proclama Talibán y le da entrevistas a monopolios de prensa (a mí me parece peor proclamarse Talibán que dar las entrevistas; me parece que todos quieren dar entrevistas, existir, ser escritores: no ser Rimbaud, sino ser Vargas Llosa: no está mal). No me alcanza con la diferencia entre producción y circulación para despejar mis dudas al respecto. Las cosas no son tan simples como aparecen en los debates a los que asistimos últimamente. LA RANA 19