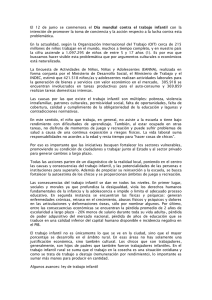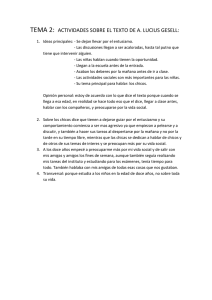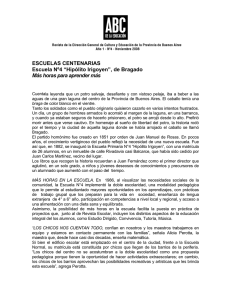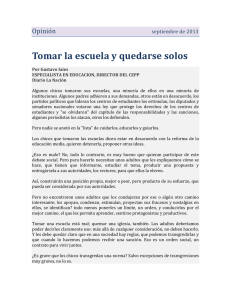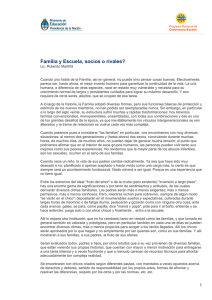El río Pilcomayo. - Redes Solidarias
Anuncio
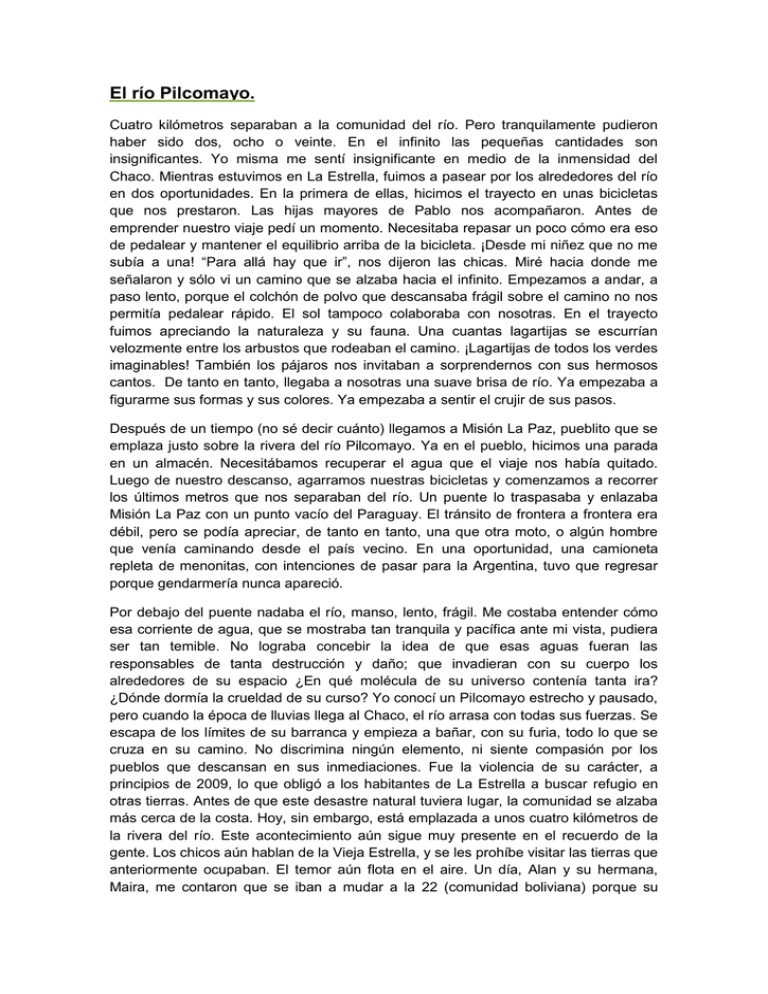
El río Pilcomayo. Cuatro kilómetros separaban a la comunidad del río. Pero tranquilamente pudieron haber sido dos, ocho o veinte. En el infinito las pequeñas cantidades son insignificantes. Yo misma me sentí insignificante en medio de la inmensidad del Chaco. Mientras estuvimos en La Estrella, fuimos a pasear por los alrededores del río en dos oportunidades. En la primera de ellas, hicimos el trayecto en unas bicicletas que nos prestaron. Las hijas mayores de Pablo nos acompañaron. Antes de emprender nuestro viaje pedí un momento. Necesitaba repasar un poco cómo era eso de pedalear y mantener el equilibrio arriba de la bicicleta. ¡Desde mi niñez que no me subía a una! “Para allá hay que ir”, nos dijeron las chicas. Miré hacia donde me señalaron y sólo vi un camino que se alzaba hacia el infinito. Empezamos a andar, a paso lento, porque el colchón de polvo que descansaba frágil sobre el camino no nos permitía pedalear rápido. El sol tampoco colaboraba con nosotras. En el trayecto fuimos apreciando la naturaleza y su fauna. Una cuantas lagartijas se escurrían velozmente entre los arbustos que rodeaban el camino. ¡Lagartijas de todos los verdes imaginables! También los pájaros nos invitaban a sorprendernos con sus hermosos cantos. De tanto en tanto, llegaba a nosotras una suave brisa de río. Ya empezaba a figurarme sus formas y sus colores. Ya empezaba a sentir el crujir de sus pasos. Después de un tiempo (no sé decir cuánto) llegamos a Misión La Paz, pueblito que se emplaza justo sobre la rivera del río Pilcomayo. Ya en el pueblo, hicimos una parada en un almacén. Necesitábamos recuperar el agua que el viaje nos había quitado. Luego de nuestro descanso, agarramos nuestras bicicletas y comenzamos a recorrer los últimos metros que nos separaban del río. Un puente lo traspasaba y enlazaba Misión La Paz con un punto vacío del Paraguay. El tránsito de frontera a frontera era débil, pero se podía apreciar, de tanto en tanto, una que otra moto, o algún hombre que venía caminando desde el país vecino. En una oportunidad, una camioneta repleta de menonitas, con intenciones de pasar para la Argentina, tuvo que regresar porque gendarmería nunca apareció. Por debajo del puente nadaba el río, manso, lento, frágil. Me costaba entender cómo esa corriente de agua, que se mostraba tan tranquila y pacífica ante mi vista, pudiera ser tan temible. No lograba concebir la idea de que esas aguas fueran las responsables de tanta destrucción y daño; que invadieran con su cuerpo los alrededores de su espacio ¿En qué molécula de su universo contenía tanta ira? ¿Dónde dormía la crueldad de su curso? Yo conocí un Pilcomayo estrecho y pausado, pero cuando la época de lluvias llega al Chaco, el río arrasa con todas sus fuerzas. Se escapa de los límites de su barranca y empieza a bañar, con su furia, todo lo que se cruza en su camino. No discrimina ningún elemento, ni siente compasión por los pueblos que descansan en sus inmediaciones. Fue la violencia de su carácter, a principios de 2009, lo que obligó a los habitantes de La Estrella a buscar refugio en otras tierras. Antes de que este desastre natural tuviera lugar, la comunidad se alzaba más cerca de la costa. Hoy, sin embargo, está emplazada a unos cuatro kilómetros de la rivera del río. Este acontecimiento aún sigue muy presente en el recuerdo de la gente. Los chicos aún hablan de la Vieja Estrella, y se les prohíbe visitar las tierras que anteriormente ocupaban. El temor aún flota en el aire. Un día, Alan y su hermana, Maira, me contaron que se iban a mudar a la 22 (comunidad boliviana) porque su mamá sabía que el río iba a volver a crecer. Una corriente escalofriante me recorrió el cuerpo al notar cómo las consecuencias de aquella catástrofe natural aún repercutían en la vida de los habitantes de La Estrella. Pero el río no es sólo maldad. Sus aguas encierran la vida que sirve de alimento al chorote. Las arenas de su costa conservan los secretos de belleza de sus mujeres. Su presencia otorga una hermosura única al paisaje chaqueño. Ir a visitarlo, representa una linda aventura para los niños. Ellos fueron nuestros compañeros en nuestra segunda visita al río. Una camioneta nos levantó en el camino, y el viaje fue placentero, si lo comparamos con nuestro viaje en bicicleta. En el trayecto, los chicos nos señalaron el camino que conducía a la Vieja Estrella. Al llegar, bajamos a la costa del río y pasamos un hermoso rato. ¡Las arenas de la playa eran realmente movedizas! Una fuerza inferior te chupaba y te hundía en el suelo pantanoso. Los chicos, cancheros para andar en esos terrenos, sorteaban maravillosamente el problema. Como jóvenes gacelas, iban dando pequeños y ligeros saltos sobre las arenas húmedas. Daba la agradable sensación de que lograban flotar sobre el suelo. Intentaron enseñarme sus técnicas, pero no resultó. Por tal motivo, preferí quedarme, quietecita y firme, en un lugar fijo. Ana y Ángeles acompañaron a los chicos a caminar por los bordes del río. Al regresar, Ana volvió con barro hasta por encima de las rodillas. ¡El suelo era verdaderamente traicionero! La vuelta a la comunidad fue a pie. Durante todo el camino, no pasó ninguna sola camioneta que nos facilitara el regreso. ¡Para colmo, el sol no tuvo mejor idea que asomar sus narices en nuestro, hasta entonces, agradable y fresco día! Paso a paso, fuimos volviendo. Pisar el volátil polvo que reposa en la calle era agotador, pero amortiguamos nuestro cansancio jugando con los niños. ¡Jugábamos a escapar de las garras del sol subiéndonos a la sombra de alguna nube! También fuimos tomando clases particulares de chorote. ¡Los chicos eran nuestros maestros! Hasta el día de hoy, sigo lamentando no haber tenido hoja y papel en mano para anotar todas las palabras y frases que nos enseñaban. Mi memoria es débil y el tiempo erosiona mis recuerdos. Sólo sé que hay cosas que cambiaron su nombre. El perro pasó a llamarse no’o. El chancho dejó de ser chancho, y ahora se llama cochi. E, indudablemente, cada vez que quiera decir buena gente diré chorote. El río Pilcomayo se presentó, ante mí, dócil y pacífico. Tal vez por eso lo rememoro tan buenamente. Su amarronado mundo me regaló el refrescante color de su entorno. Detrás de cada curva y contra curva, se oculta la vida que nada en su interior. Desde arriba del puente vi pasar su ritmo, vi bailar a los elementos que su corriente arrastraba. ¡Yo misma me sentí mecer entre sus aguas! Sereno e irascible. Hambriento y alimento. Serpenteante y serpentino. Todo esto es el río. Y siempre me sentiré feliz de haber hundido mis pasos en su barro, de haberme cobijado bajo el manto de su frescura, de haber atestiguado su existencia. Una expedición surrealista. Después del mediodía, el calor dilataba el tiempo. Los adultos se iban a descansar y la quietud invadía la comunidad: comenzaban las horas de la siesta. Se podría hablar de una quietud absoluta si no fuera por las hojas de los árboles que continuaban meciéndose, por el polvo que continuaba danzando en el espacio, por los niños que se balanceaban en las hamacas o se desplazaban por el patio dando alegres saltos. Ana y Ángeles preferían aprovechar esas horas para tirarse un rato en la cama. Yo, en cambio, no soportaba el peso de la chapa caliente sobre mi cuerpo, ni toleraba sentirme envuelta entre la materia muerta que alguna vez formó parte del monte. Yo prefería el peso de la sombra de algún árbol, el golpe de la brisa rodeándome desde todos los flancos. En cuanto los chicos me veían, se arrimaban a mí, se sentaban a mi lado y comenzaban a conversarme. Fue durante esas horas que aprendí las mayorías de las cosas que sé sobre sus vidas y sus costumbres y creencias. De a poquito me iban contando qué hacían sus padres, cuáles eran sus sueños, quién gustaba de quién, los secretos de la recolección de frutos silvestres, los lugares ocultos que sólo ellos conocían en el monte. Fue así como me hice poseedora del conocimiento de que existía – o existe o existirá – una gran laguna, lejana y solitaria, a donde, de tanto en tanto, ellos iban a buscar diversión y a alimentar sus jóvenes espíritus bohemios. Una laguna que flotaba pacífica y atlántica en un punto oculto del conjunto chaqueño; que aguardaba expectante ser descubierta detrás de algún arbusto verde o de un árbol gigante o de una dura roca o de una nube viajera; que ocultaba bajo su profundidad la más insólita variedad de vida acuática y anfibia. Un fantástico lugar que prometía ser inolvidable y permanente; que sonaba a aventura. ¿Podemos ir? pregunté entre decidida y temerosa. ¡¡Sí!! me contestaron con una determinación que alimentó aun más mis ganas de emprender el viaje. ¿Queda muy lejos? Se tomaron un tiempo antes de contestarme. Necesitaban determinar la lejanía a su manera. Necesitaban ese pequeño instante que se precisa para medir las distancias chaqueñas, con el único instrumento útil para medir el infinito: la regla mental. Pasados unos segundos, un chico habló: Sí. Para allá. Y lanzó su mano al cielo. Mis ojos siguieron a su mano, como si, de alguna manera, fuese posible encontrar, en el cielo, la laguna. Luego bajé mis pretensiones y miré hacia el horizonte. Aún así me parecía lejano. No lograba entender la distancia que me estaban marcando, así que continué con mis preguntas: ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar? Dos horas dijo uno. ¡¡No!! Tres horas corrigió otro. Un tercer chico habló: Una hora Un enanito del fondo alzó su voz: ¡¡Diez horas!! Y bueno, los conceptos de tiempo y espacio son abstractos y relativos. Y evidentemente sus nociones no me ayudaban a entender que tan lejos quedaba esa laguna que empezaba a tornarse enigmática. Bueno chicos, díganme, si salimos ahora, ¿volvemos antes que se haga de noche? ¡¡Sí!! Gritaron todos con una fuerza y convicción que me dio seguridad. Y así fue que tomé la decisión y el coraje para empezar a alistarme para alcanzar mi destino. Pero antes de que pudiera apoyar mi primer paso sobre la tierra, uno de los chicos agregó: ¡Pero hay que tener cuidado con los cocodrilos! Y mi decidido primer paso quedó congelado en el aire, sostenido por el paralizante miedo que me entró por las venas. ¡¡¿¿Cocodrilos??!! ¿Hay cocodrilos? ¿Cocodrilos de verdad? Miré a Matilde. De alguna manera, sus doce primaveras le habían sellado una expresión madura en su aterciopelado rostro y eso me inspiraba confianza. Asintió con su cabeza y con sus ojos y con todo su cuerpo. Los chicos continuaron describiéndome el lugar: Sí, hay cocodrilos. También hay pájaros, monos, rinocerontes, jirafas, dinosaurios… No cabía lugar a dudas de que ahora se estaban burlando de mí. Se daban cuenta de mi inocencia e ignorancia y sacaban provecho de ello. Pero, ¿los cocodrilos existen?, ¿Tenemos que atravesar mucho monte? ¿Hay un camino marcado? ¿Es seguro que podamos ir? ¡¿Es seguro que podamos volver?! Mis preguntas continuaban. Necesitaba hacerme el tiempo para apaciguar la batalla que se estaba librando en mi interior. Ir o no ir. Esa era la cuestión. Pero no me hubiese perdonado la cobardía. Después de todo, ¿cuántas veces anda uno cobijado por la magia infinita del Chaco?, ¿cuántas veces se transita por caminos intransitables?, ¿cuántas veces se alcanza el horizonte? Oportunidades así se presentan una vez en la vida y me sentí en la obligación de aprovecharla. Salí a prepararme. Corriendo, apresurada, porque por detrás, muy de cerca, me seguía el miedo. Camino al baño me encontré con Ana y le conté de esta intrigante laguna, que no ocupaba ningún terreno concreto, pero que esperaba, en algún lugar, nuestra visita. Luego le contamos a Ángeles y las tres terminamos entusiasmadas con la idea de realizar esta expedición a aquella distante zona montaraz. Al salir del baño, me esperaba Karina. Había algo en su mirada que asustaba. Sus ojitos cargaban la preocupación mítica de su pueblo. Se acercó a mí y, con algo de vergüenza y miedo, empezó a hablarme muy calladamente: Matilde pregunta si vos……. Las siguientes letras fueron articuladas adentro de mi oreja. Los sonidos se unieron en la profundidad de mi oído. Ahí nacieron las palabras, ahí maduró la oración. Y ahí adentro morirá… No. Contesté sin entender claramente a qué iba su pregunta. Las chicas urbanas, egoístas y avasallantes, sólo habían considerado sus propias voluntades y deseos. No sabían – no podían saberlo puesto que son urbanas – que necesitaban el consentimiento de una fuerza mayor y abarcadora. En última instancia, era la madre naturaleza y la creencia pueblerina la que nos concedería el permiso de realizar el viaje. El monte sólo nos iba a recibir buenamente si antes cumplíamos con ciertos requisitos. Y, afortunadamente, las tres pasamos esa prueba de fuego. Ahora, que contábamos con la adecuada autorización – la única que tiene validez en el Chaco – estábamos listas para empezar a prepararnos (toda gran aventura necesita una gran preparación). Nos pusimos zapatillas, por si alguna serpiente quería honrarnos con el beso de la muerte; protector solar, por si el sol amenazaba con mordernos con sus afilados y amarillentos colmillos; gorra con visera y anteojos, por si el astro dorado se encaprichaba en pinchar nuestros ojos con sus ardientes espadas; ¡hasta campera nos pusimos!, para evitar que los insectos realizaran su letal ritual sobre nuestra piel. Ya estaba todo cuidadosamente preparado. Ya había llegado la hora de partir, de aniquilar nuestros miedos, de enfrentar con valentía nuestro destino… Y así comenzó nuestra odisea hacia aquellas tierras nunca exploradas. Los hombres irían adelante. Con un machete fingido, irían abriendo un pasaje entre los enredados brazos arborescentes. Irían, con mucho valor, espantando a las bestias que osaran atravesar nuestro camino. Con gigantescos palos, irían intimidando a cualquier fantasma que amenazara con asustarnos. Con decisión, con miedo, con entusiasmo, con incertidumbre, comenzaron nuestros pasos a dejar sus huellas profundas en el camino. Las marcábamos con incisiva fuerza, para asegurarnos el regreso. Un, dos, tres, y el machete se dejó caer sin uso sobre el quebrado suelo; cuatro, cinco, seis, y los sueños se desintegraron sobre la faz de la tierra; siete, ocho, nueve, y el miedo perdió todo sentido; diez, once, doce, y la valentía se quedó con las ganas de nacer. Los pasos continuaron multiplicándose de tres en tres, y nuestras expectativas se desvanecieron de golpe, nuestras ilusiones volaron al polvo y de nuestras gargantas explotó la risa desmedida de los tontos. ¡Las horas de viaje se habían reducido a segundos! Miramos atrás: el viento todavía no se había llevado nuestras huellas, las casas de la comunidad seguían siendo tan grandes como antes. Miramos adelante: se había acabado el viaje, ya no había espacio para un último paso, ya estábamos frente al precipicio de la laguna. ¡No lográbamos entender lo que estaba sucediendo! ¡Pero resultó ser más largo el viaje al baño que a la laguna! No hubo camino que abrir, porque el monte ya estaba inmensamente abierto. La laguna había estado siempre frente a nuestras narices, pero no habíamos notado su existencia. Tampoco había cocodrilos (aparentemente hubo alguno, alguna vez, en algún lugar), ni hubo insectos peligrosos que esquivar, ni riesgos que afrontar, ni miedos que desafiar. Pero, sin lugar a dudas, hubo algo. Porque las cosas ordinarias no se vuelven inolvidables porque sí. Las cosas comunes y corrientes no se paran triunfales y altivas en la cima de nuestros recuerdos. Algo extra tuvo que existir en ese momento y lugar. Porque hoy evoco a mis memorias y distingo entre ellas, un espejo amarronado en donde el coqueto sol se asomaba a peinar sus rayos; un colchón de agua en donde la luna se tiraba a dormir por las noches; una lluvia celeste bajo la cual bañamos felizmente nuestras tontas preocupaciones; un gran arco iris caído del cielo; una enorme playa en donde los cocodrilos se ponían panza arriba a tomar sol; un monumental mar sobre el cual volaban los pececitos de oro del alquimista de Macondo; un infinito océano jurásico en donde nadaban libremente los gigantes ya extintos. En su superficie veo asomar los cuernos del monstruo que vive en toda laguna que se crea famosa; las aromáticas escamas de mil sirenas; el áureo tridente de Poseidón, las coronas doradas de los reyes atlantes, la cabellera húmeda de los habitantes de Tajzara. ¡Porque en sus profundidades existe la vida! ¡Porque en su recuerdo existe la magia! ¡Porque indudablemente algo extra hubo en ese viaje y en esa laguna! Hubo la ilusión óptica que te regala el desierto, el hechizo con el que te atrapa la infinitud del Chaco, la alegre sonrisa y el dulce amor de mis compañeros de viaje. Y sí. La verdad que no me hubiese perdonado la cobardía. Porque este viaje me significó la felicidad y su mero recuerdo me dibujará por siempre una sonrisa. Nuestro trabajo en la comunidad. Mercedes y Claudia habían quedado en mandarnos, por mail, la lista de arreglos que teníamos que realizar en la escuelita de la comunidad. Pero, por ciertos problemas que surgieron en el camino, la lista no pudo llegar a nuestro poder. Fue así, que una vez que auditamos los elementos que nos había enviado la Fundación, empezamos una recorrida alrededor de la escuelita. Necesitábamos detectar cada falla para luego deducir qué elemento correspondía a cada lugar. Terminamos arreglando puertas y ventanas, cambiando trabas y pasadores. La madera de algarrobo blanco, con la cual estaba construida la escuela, nos hizo muy difícil el trabajo. ¡Traspasar su cuerpo fue una verdadera misión imposible! El destornillador pasaba de mano en mano, como si se tratase de una competencia para determinar quién tenía más fuerza. También tuvimos que retirar unas ventanas que tenían los vidrios rotos y llevarlas a una vidriería en Tartagal. Pablo y su mujer nos ayudaron a envolverlas con cartón y atarlas. Las trasladamos con nosotras en nuestro viaje de regreso. Su acarreo resultó bastante tragicómico. La mayor parte de nuestras fuerzas habían quedado invertidas en la comunidad, pero, a su vez, el mismo cansancio nos hacía afrontar las últimas dificultades con risas. Afortunadamente, contábamos con la ayuda de un cuarto compañero de aventuras: un carrito de metal que siempre acompaña a las voluntarias en cada viaje. Este armatoste terminó convirtiéndose en una parte clave de nuestro equipo, porque en varias oportunidades colaboró con nuestro trabajo. La empresa Río Pilcomayo sería la encargada de llevar de vuelta esas ventanas a la comunidad. Aún hoy sigue siendo un misterio el estado en el que regresaron a La Estrella. Además de los arreglos que realizamos en la escuela, cada una de nosotras diseñó actividades para realizar con los chicos. Leímos cuentos, realizamos dibujos, fabricamos títeres, hicimos varitas mágicas, jugamos al vóley y compusimos fotografías de manera artesanal. Ángeles había conseguido una donación de aros, pelotas y conos, y con estos elementos realizamos juegos de destreza física. Los chicos se prendían con mucho entusiasmo en todas las actividades que proponíamos. Siempre demostraron tener una fuerte predisposición en realizar las tareas y los juegos propuestos. Nos ayudaban en todo lo que estuviera a su alcance. ¡Hasta colaboraron con nosotras en los arreglos realizados en la escuela! Continuamente demandaban por más y más actividades. Pero especialmente, les encantaba hacer dibujos, collages y toda actividad que implicara jugar con la imaginación o que involucrara creaciones artísticas. Día a día, fuimos descubriendo habilidades y destrezas en cada uno de los niños. También realizamos una campaña de limpieza. Con la colaboración de todos los chicos, empezamos a recorrer los alrededores de la comunidad en busca de basura. Nos dividimos en dos grupos: uno de mujeres y otro de hombres. Organizamos una competencia para ver cuál de los equipos lograba llenar más bolsas. Al final de la recolección de basura, arrojamos todo el contenido de las bolsas en un pozo excavado para este fin. Luego, Pablo sería el encargado de incendiar todos los residuos. Otra actividad que programamos, fue una campaña de cepillado. Repartimos cepillos de dientes a todos los chicos, y a través de diapositivas y con la ayuda de un video de Barney, les enseñamos cómo limpiarse los dientes. Algunos de los chicos se acercaban a nosotras a mostrarnos lo bien que se cepillaban la dentadura. Otros, parecían estar insertos en alguna dimensión desconocida, y, sin escuchar nuestras palabras, se divertían usando los cepillos de dientes tal cual espadas. Una actividad que tuvo un éxito inesperado fue un bingo familiar. En él, participaron los niños y los grandes. Comenzamos haciendo unas guirnaldas. Queríamos colorear el lugar. Los chicos colaboraron con nosotras y juntos realizamos una bonita decoración. “Vayan a avisarle a los papis que en seguida empieza el bingo”, dijimos. Inmediatamente, los niños se dispersaron a los gritos llamando a los adultos. De a poquito empezaron a aparecer algunas madres. Primero fueron unas pocas, pero de repente las sillas no alcanzaban. Fuimos a buscar más bancos al salón grande y lentamente empezaron a acomodarse. Pero una segunda ola de madres se asomó a jugar, y esta vez las mesas quedaron chicas. Sin más sillas que traer, les pedimos a los nenes que se sentaran en el suelo. Y bueno, una vez todos acomodados, repartimos los cartones y las piedritas para anotar… ¡y a aclarar la garganta para cantar los números con fuerza! Las madres entusiasmadas escuchaban atentas los números que salían y los buscaban en esa alborotada y caótica matriz que no respetaba ningún orden. Tenían que hacer mucho esfuerzo porque los más chiquititos, ¡y hasta los bebés!, tuvieron el derecho de jugar. Pasamos una tarde magnífica. El viento, celoso de tanta diversión, nos revoleó todos los cartones por el suelo. Pero lejos de arruinarnos el juego, lo condimentó con un toque de comedia. Todos ayudándose entre sí. Las madres ayudaban a sus hijos. Los nenes más grandes ayudaban a los más chicos que aún no sabían los números. A través del juego fueron aprendiendo a reconocer las cifras, el orden de los dígitos, a ser compañeros, a trabajar en equipo, a brindar una mano al prójimo. Los niños llenaban con piedras sus manitos cóncavas y a la vez las llenaban con el sueño de ganar. Las madres, por su parte, tomaban las piedras de una en una. Esperaban, con paciencia, soltar la piedra sobre el papel antes de alzar la otra. Sus manos no estaban acostumbradas a cargar grandes cantidades. No estaban preparadas para sostener la corpórea y tangible sustancia del elemento físico. No necesitaban llenarlas con la molécula corrupta de la materia. Sus manos ya estaban llenas y ocupadas: llenas de las dulces caricias maternas; ocupadas en sostener el pecho que alimenta al hijo. A lo largo de nuestra estadía, fueron naciendo momentos mágicos y únicos; momentos que atesoraré por siempre en mis recuerdos. Florecieron pequeños instantes de diversión y risas frescas, de los cuales el olvido nunca podrá adueñarse. La brillantina, aun hoy, vuela junto al viento, otorgando un agradable resplandor a mis memorias. Las islas tropicales que brotaban de las hojas en blanco todavía refrescan mis días. Las hadas madrinas, que jugaban con sus varitas mágicas, continúan danzando en mi alma y los coloridos títeres aún siguen viviendo en mis manos. Las tijeras, las plasticolas, los papeles texturados, los lápices de colores labraron en el centro de mi esencia un hermoso collage de amor y alegrías. En mi mente, se tallaron imágenes características de cada uno de los chicos: el llanto de Negui, la solidaridad de Monito, la dulzura de Maira, el “señorita” de Paulina, las travesuras de Sebastián, la mirada pícara de Karina, los silencios de Matilde. Cada uno de estos elementos se transformó en lo cotidiano y habitual de nuestros días en La Estrella. Imperceptiblemente, pasaron a formar parte fundamental de nuestra cotidianidad. Tal vez por eso, sus ausencias se sienten con tanta pesadez y nostalgia. Tal vez por eso, la melancolía jala con fuerza de mi alma hacia el norte. Tal vez por eso, el recuerdo tira enérgicamente de mi cuerpo, obligándome a volver. Y así lo haré. Porque mi ser es posesivo, volveré a buscar todas mis pertenencias cotidianas. Porque mi espíritu es justiciero, volveré a buscar el corazón que me robaron.