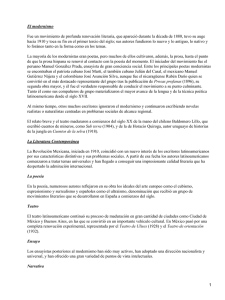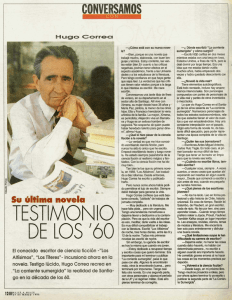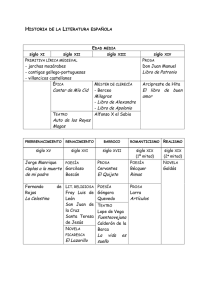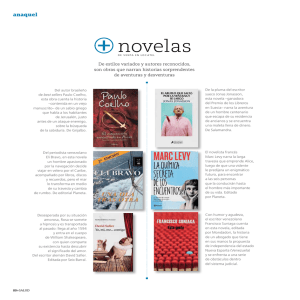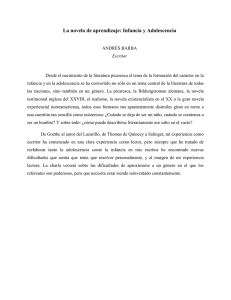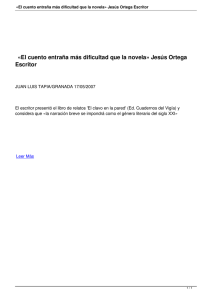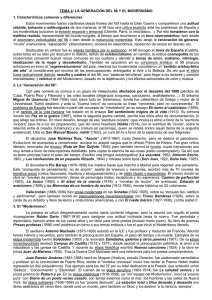Valle-Inclan. Los botines blanc - Francisco Umbral
Anuncio

Biografía apasionada de ValleInclán, el autor impar de nuestro
siglo y del 98, en un libro vertiginoso
a
veces,
enlagunado
de
pensamiento otras, donde la prosa
corre siempre avivada de intuiciones
y fascinante de imágenes. Francisco
Umbral ha conseguido, entre la vida
y la obra, quedarse con el hombre.
Aquí se estudia demoradamente una
época, una trayectoria social y
humana, del Simbolismo a la
Revolución, pasando del ensayo
literario al primor histórico, pero lo
que nos queda, al fin, es la figura y
la entraña valiente y fuerte, lírica y
cruel, épica y sentimental, de don
Ramón María, quizá el hombre, el
español más singular del siglo XX.
Francisco Umbral
Valle-Inclán. Los
botines blancos
de piqué
ePub r1.0
Bacha15 25.11.14
Título original: Valle-Inclán. Los botines
blancos de piqué
Francisco Umbral, 1997
Editor digital: Bacha15
ePub base r1.2
Despreciar a los demás y no
amarse a sí mismo.
Valle-Inclán
Prólogo
Entre lo que alguna vez he llamado «los
libros de mamá», es decir, la pequeña
biblioteca doméstica, encontré un día La
guerra carlista, sin portada, las tres
novelas en un tomo. Leí aquello con
iluminación todavía infantil, lo releí
varias veces en aquellos años y luego,
con la vida, me he ido haciendo un
modesto especialista en Valle-Inclán,
conocedor de toda su obra, supongo,
variantes incluidas, y amigo de los
amigos que le quedan a Valle, y que
cada día son más, en España y en el
mundo.
Aunque en un prólogo no se deben
sentar premisas, debo decir que don
Ramón es el más vivo, hoy, de los
escritores del 98, entre otras cosas
porque no hay tal 98, como saben los
mejores críticos, sino que todo es
modernismo, y el 98 quizá sólo sea el
ala
izquierda
del
modernismo/simbolismo. Ala izquierda
con la que acaba volando Valle. Mi
proyecto de «un Valle-Inclán» viene de
muy atrás, claro. He cumplido otros,
como son los libros sobre Lorca, Gómez
de la Serna, etc., pero ahora que «se va
angostando el horizonte», como decía
Ortega, me ha entrado la urgencia de
hacer el libro de Valle, que se venía
enriqueciendo dentro de mí con las
agregaciones de la vida, la cultura, el
tiempo, la experiencia, etc. Por otra
parte, creo que hay que someter a todo
autor fundacional —fundacional o
fundante para uno mismo— a la prueba
de la tardanza, porque hay pasiones de
juventud que luego se disipan. Valle, por
el contrario, ha ido creciendo en uno
como en la gente, y sólo cabría objetar a
esto que hoy es más universal por su
teatro que por sus novelas, pero ello se
debe a la espectacularidad teatral, que
se difunde mejor.
A uno, naturalmente, le gusta más el
Valle novelista, pero a ambos los
estudio con igual detenimiento y placer.
Mi libro no es que carezca de
procedimiento, sino que evita los
procedimientos
académicos,
universitarios,
«profesionales»,
habituales, consagrados, para atenerse a
otro sistema más personal y quizá un
poco heterodoxo, tampoco demasiado,
que pasaron los tiempos de jugar a
escritor maldito. Al menos pasaron para
mí. Valle no deja de ser un maldito,
empero, de modo que tampoco necesito
poner
el
énfasis
en
esta
calidad/cualidad, sino sólo mostrarla,
como decía Flaubert que se debe hacer
en la novela. Y Valle, sin ser
flaubertiano, está muy en la modernidad
narrativa del francés.
Hay en este libro mío una cronología
implícita. Stendhal, que tantos trucos
conocía de la novela, no da el tiempo
mediante
fechas,
sino
mediante
síntomas, detalles. Algo así ha hecho
uno, mayormente cuando esto no es una
biografía, sino una lectura muy personal
del que considero el mayor/mejor
escritor español de todos los tiempos,
en cuanto a acumulación de facultades.
No digo, pues, que no haya otros más
profundos o trascendentales.
Pero tampoco he escrito un libro
silvano, sino que recurro continuamente
a autores españoles y extranjeros, a todo
el que ha escrito algo sobre Valle, desde
el gacetillero amarillecido hasta los
grandes tratadistas o los odiadores
profesionales del galaico genial.
Al ir profundizando en la obra
(modestamente sistematizada), se me ha
dado sola la intrabiografía del escritor,
un Valle al trasluz, un poeta visto a
trasflor, con esquelatura sólo de
palabras. Porque con lo que no he
querido tener nada que ver es con la
anécdota de café y el dicho que todavía
perdura de unos en otros, ya que al ser
Valle criatura millonario en anécdotas,
casi siempre banalizadas por los demás,
caeríamos fácilmente en eso que llaman
lo «pintoresco», palabra que ya en sí me
asquea y no he utilizado jamás, hasta
ahora mismo. Nada, pues, de un Valle
pintoresco a base de melena y
bastonazo, hambre y barba amarilla. Sí,
en cambio,
utilizo
un detalle
característico y dandi, del que nadie
habla nunca: los botines blancos de
piqué. Con esta nota de color subtitulo
el libro, aclarando que a veces los
bolines eran grises y de fieltro. Y par
ahí se entra al estudio del dandismo de
Valle, mucho más verdadero que su
leyenda bohemia de desharrapado
barojiano y con piojos.
Me permito polemizar con muchos
especialistas (fue saben más que yo del
tema, porque la mayoría están muertos y
no pueden replicarme.
En este libro, ensayo, biografía
interior o lo que sea, yo sólo iba
buscando una cosa: las claves de una
escritura. Pero luego me han apasionado
los conflictos morales del autor y sus
personajes, las políticas de cada época
y, en fin, la historia de España, que Valle
ha contado/criticado mejor que nadie
hasta ahora, por encima de novelistas e
historiadores, por lo que se refiere al
siglo XIX, naturalmente.
Y más aún. A trasflor de la obra,
como he dicho, ha ido surgiendo el
hombre desde los traspatios de sus
libros, un ser singular, estético y cruel,
maudit y padre amantísimo, artista más
que poeta, dandi y aldeano, aristócrata
natural y revolucionario histórico,
sentimental y sádico, hasta puede que
masoquista, ejemplar como tío de una
pieza (escondiendo tantas), españolazo
barbado y gótico de la palabra. Su
castellano, curiosamente, o no tanto, ha
hecho más revolución en América que
en España. Aquí seguimos siendo como
muy realistas, ortodoxos, académicos y
aculotados.
Claro que este libro no le hacía
ninguna falta a don Ramón María del
Valle-Inclán. Pero a mí sí.
Francisco Umbral
La Dacha, diciembre de 1996.
1. Los botines blancos de
piqué
Hay un momento en la vida de ValleInclán en que aparece de botines blancos
de piqué. No importa que la ropa
todavía sea un derramamiento de
sombras, que el sombrero no sea ya sino
la horma del tiempo en su cabeza. No
importa que tenga brazo o no lo tenga.
Valle ha dado con el punto justo e
inequívoco de su dandismo, y ya puede
pisar las calles emborriladas de Madrid,
la paseada calle de Alcalá, el barro de
las Vistillas, la arena vieja, meada y
numerosa de las plazas sin luz, donde
tropieza con un niño, con un orinal que
tiene un ojo en el fondo, con un muerto.
Es igual. Vuelve a casa con los botines
impecables, con el blanco piqué
eucarístico cubriendo las canillas (para
cuando se levanta el pantalón, al
sentarse) y la pala del calzado. Sus
gafas, más que sus gafas, son como un
doble monóculo de doble impertinencia.
Ha aprendido Valle a peinarse la barba
con las manos. Está todo él más trajeado
de alma. Y es que al fin ha cuajado el
dandi, el hombre que va dejando un
reguero de blancura, admiración e
indiferencia por el Ateneo, Fornos,
todos los cafés, Alcalá, la plaza del
Progreso, su plaza, popular y revuelta,
ágora de unos griegos castizos en
camiseta. Valle venía buscando ese
punto, ese tono, esa discreción, esa
gracia masculina toda su vida. La ha
encontrado.
Porque la vida de Valle, desde la
adolescencia
quizá,
consiste
en
renunciar a sí mismo para construirse
otro sí mismo. Y esto tiene mucho que
ver con la mística y la estética del
dandi. El falso apellido, la confusión del
nacimiento, con enredadas Pueblas de
Caramiñal, el dudoso viaje a una
entredudosa América, la barba afluente
de otras tantas barbas, la autoleyenda
entre modernista y legendaria. Valle no
es sino un esfuerzo sostenido, desde el
primer día (no sé qué primer día de
qué), por no ser él, por «no amarse a sí
mismo», como confesaría, por crear otro
personaje en quien poder amarse y
admirarse.
Quizá la necesidad del dandi de
suprimir el yo en beneficio de un yo
ficticio y elaborado no sea sino la maña
para poder rendirse culto a distancia.
Oscar Wilde dijo aquello de que había
derrochado el genio en su vida y sólo el
talento en su obra. Me parece que nunca
se le ha comprendido bien. La obra de
su vida es él mismo. Eso es lo que
quiere decir. Y eso es lo que quiere
Valle sin decirlo. Valle sueña un escritor
capaz de escribir lo que él escribió.
Renuncia a una gran obra con un creador
mediocre, como tantas y tantos que
conocemos y leemos. La literatura y el
arte están llenos de eso. Valle quiere
estar a la altura de lo que todavía no ha
escrito, y por eso viene fabricando un
personaje, día a día, con palabras,
actitudes, mentiras, sueños, botines de
piqué blanco, frases y sorpresas.
Supone, con una cierta lógica del
absurdo, que primero tiene que ser el
creador y luego la creación. Fragua una
obra tan alta que teme quedar él por
debajo.
Lo acostumbrado es que la propia
obra vaya haciendo al hombre. «Somos
hijos de nuestras obras.» Pero hay una
perversión estética y psíquica que se da
a veces en unos pocos hombres, o en uno
solo. Consiste en fabricar primero un
escritor tan único que necesariamente
hará la obra única. Lo que a Valle le
certifica la grandeza de su obra no
escrita es la grandeza del hombre
venidero que está fraguando. Es el que
un día paseará botines por Madrid para
verse y verlos reflejados en los charcos
de Vallecas y en los espejos del Casino.
Eso le da seguridad. La tragedia
cotidiana del dandi es que su disciplina
interior, su diferencia, no la capta nadie
o casi nadie. Se ha llegado a ser único y
la gente no se entera. Hay que mostrar
esa unicidad mediante la ropa para que
el mundo lea en ella. Hay que ser el
hombre/texto. Valle, como paseante
elegantón o mísero de Madrid, es el
mejor texto de Valle. Cuando llega a lo
de los bolines, el brazo sobrante y la
cabeza de Quijote cínico, cosa que
nunca fuera don Quijote, es cuando
acierta definitivamente consigo mismo.
Pero antes han pasado muchas cosas y
veremos algunas. ¿Consigo mismo,
digo? No, Valle no quiere coincidir
consigo mismo sino con el don Ramón
María que ha falseado, con el Inclán que
no es, lleno de resonancias nobles y
atardecidas en la historia. Valle se pasó
la vida queriendo ser otro que es el que
nos ha quedado, el que nos ha legado.
Don Ramón no era así, pero quería que
así le recordásemos, le glosásemos.
Esto no es hacerse una estatua en
vida, entiéndaseme. Esa se la hacen
todos los gobernadores civiles. Lo del
dandi es falsearse frenéticamente día a
día, año a año, por horror ante lo
natural, que era el horror de Baudelaire,
por fascinación ante lo artificial.
Haciéndose uno a sí mismo no le debe
nada a nadie, y menos a Dios. He aquí el
gesto satánico del dandismo. No ser
obra de Dios ni de la naturaleza, sino de
los sastres y las lecturas.
Se nos aparece muy pronto, en
retratos y autorretratos, como carlista
«por estética», como indiano, como
militar, como asesino de navío, como
místico y quietista, como hijo del hachís
(hoy jas) (La pipa de kif). Se nos
aparece entre Don Juan, Bradomín e
hidalgo galaico. Hay unos versos que no
son suyos, pero le van:
¿Dónde vas tú, sentimental
catástrofe, roto soneto, galgo pasante
por tu borrado escudo?
Fue una catástrofe sentimental, un
enamorado del amor, un amante difícil
de su esposa Josefina. Fue un soneto
roto de un poeta literario, demasiado
literario, urgido siempre por la prosa, su
gran armónium. Fue galgo de hambres
por aquel Madrid «absurdo, brillante y
hambriento», (¿algo pasante por los
borrados escudos de su grandeza celta.
Nos sabemos de memoria toda la
biografía mentida de Valle. La biografía
real no la recordaba ni él.
Esta ardua tarea de todo dandi.
Pasarse la vida asesinando y enterrando
el yo. Valle, como todo dandi logrado o
en proyecto, va dejando pedazos del yo
por las alcobas, los colegios, los
salones, las esquinas, las mujeres.
Esconde sus piltrafas como si hubiera
descuartizado a un perro. Necesita hacer
hueco en sí para edificar ese otro yo al
que va a dedicar vida y obra.
Valle crea leyendas, mentiras,
historias fascinantes o pueriles respecto
de su vida y viajes, sin salir nunca de
los cafés de Alcalá o la Puerta del Sol,
porque está nublando su pasado, su
verdad, su presente, para que a través de
esa niebla entre luego el yo elegido y
acuñado en oro. El dandi nunca es
autobiográfico, sino numeroso en
biografías falsas. El citado Wilde quiere
y no quiere ser Dorian Gray. Valle
quiere y no quiere ser Bradomín.
Provenir no de la zoología, sino de
la mitología. Eso es lo que pretende el
dandi. El dandi es un ángel sin Dios que
se pasa la vida fabricándose unas alas,
generalmente de papel de periódico:
«Que hablen de uno, aunque sea bien.»
Valle se quiere artificial, artístico, y por
eso es artística su prosa. No le interesa
la realidad, sino lo que él hace con la
realidad. Y, en ese trance, va y se
compra unos botines blancos de piqué.
2. Prosa artística y poesía
literaria
La prosa artística y la poesía literaria no
tienen muy buena calificación entre los
enterados, conocedores y literatos en
general. Valle principia haciendo prosa
artística y poesía literaria; esos dos
géneros mixtificados, equivocados,
machihembrados, sublimidades juntas y
perdidas.
Principia y seguirá haciéndolo toda
su vida. Sólo que, a fuerza de insistencia
y de talento, como Quevedo antes y Cela
después, Valle sublima esos géneros
vagos y los redime o convierte en útiles,
usaderos y gloriosos al menos para él.
Valle es un experto en redimir
materiales de desecho, en sobredorar
viejas ferradas, los géneros ínfimos en
el teatro y la prensa de su época, por
ejemplo, hasta refundirlas en algo
precioso y legítimo. Pero de todo esto
hablaremos más adelante. Ahora parece
más urgente preguntarse: ¿qué es una
prosa artística?
En principio, una sutileza de
entendidos, ya que si la literatura es una
de las bellas artes, si la literatura es
arte, ¿por qué no puede ser «artística»?
Prosa artística llamamos, en fin, a la
infartada de bellezas premeditadas y
excesivas. Prosa artística es la que sólo
quiere trabajar con palabras y cosas
bellas. Prosista artístico es el que
confunde la sintaxis con la joyería y el
adjetivo con la lentejuela. Durante algún
tiempo, después del romanticismo y
antes del 98, se creyó en España que la
poesía y la prosa estaban ahí para
explicar/exponer lo bello y lo moral. Lo
moralmente bello.
Detrás de la superstición de la
belleza está la superstición del bien. Y
aquí es donde se falsea el principio y el
final de la escritura, que poco tiene que
ver con los valores, y menos con los
valores convencionales establecidos.
El único escritor/artista que hemos
tenido en España, para ir dejando las
cosas claras, es Ricardo León, amante o
amigo de doña Concha Espina, otra
escritora/artista por su culto sistemático
de la belleza a toda costa y, más aún, de
la belleza como origen y consecuencia
del bien. Por eso los amores de esta
pareja
fueron
castos,
estéticos,
idealistas, contra lo que sugiere
Cansinos-Assens en sus memorias.
Ricardo León le gustaba mucho a
don Francisco Franco.
Como escritor artista (ahora sin
barra disyuntiva) se ha considerado
siempre a Gabriel Miró, pero Miró es
una hermosa joya/fruta levantina que al
final tiene un sabor dulciamargo donde
está toda la decepción de su alma y toda
la sombra del mundo. Miró supo ver
obispos leprosos y eso le salva. Valle
supo
ver
grandiosos
adulterios
aristocráticos, crímenes a lo Benvenutto
Cellini, y eso le salva también. Valle
supo ver canónigos y beneficiados muy
usurarios, desde joven, y eso le salva
asimismo.
Valle, contra lo que siempre se ha
dicho, no tiene la superstición de la
belleza, sino el don de hacer buena
literatura con la mitad podrida del
mundo y de hacer literatura canalla con
los grandes de España y con la España
grande.
La prosa artística es un rastrillo de
vanidades suntuosas. La prosa de
Quevedo, Gracián, Larra, Torres
Villarroel, Valle, Miró, etc., es una gran
prosa de genios truhanes que nos dan
chatarra por oro y oro por chatarra,
llenos de picardía y generosidad.
De toda moneda falsa quieren hacer
un luis de oro y de toda moneda de oro
una pieza taladrada y sin valor, por que
veamos por el agujero la vanidad del
oro, que, como dijera Ramón (una prosa
antiartística), «siempre se está riendo».
Hay malicia o ignorancia en quienes
siguen hablando de la prosa artística de
Valle, sabiendo que eso es insulto.
Durante la larguísima posguerra
española (más larga aún en lo cultural),
Valle estuvo sometido a una media
censura. Se toleraba al artista, pero se
silenciaba al escritor. Fue amigo de
Azaña y tuvo cargos con la República.
Ni siquiera el carlismo, tan de la braña,
le quiso de los suyos. Hasta los
escritores de izquierdas lo dejaban en
estela. Valle estorbaba como un
candelabro impar.
En su lugar se entronizó a Baroja,
por sumisiones políticas, cazurras, y por
llenar el hueco. Poner el énfasis en lo
menor de uno es otra forma de censura:
la más inteligente y dañina. La consigna
del mero esteta, consigna franquista,
dura todavía, pesa escandalosamente
sobre Valle, de quien sólo salvan su
teatro, y eso porque el mundo lo reclama
y porque se representa (falseándolo)
como una Andalucía celta, rarísima.
¿Y eso de la poesía literaria?
Naturalmente no se refiere a la poesía
narrativa (romances de Machado) o
descriptiva (sonetos de Machado),
aunque también. Poesía literaria es en
cierto modo la de Quevedo. Esto lo dio
el Barroco, o el Barroco nació de esto.
Sonetos muy cerrados, muy abrochados,
poesía de una pieza. Según José Hierro,
cuando se dice menos de lo que se dice,
no hay literatura. Cuando se dice lo que
se dice, hay prosa. Cuando se dice más
de lo que se dice, hay poesía. El escritor
metido a poeta (que no es el caso de
Quevedo, pese a todo) no dice más que
lo que dice. Mejor el poema abierto,
sugerido, como algunos del malcitado
Machado de más arriba, donde siempre
queda una fuente manando, algo en
movimiento.
El caso máximo de poeta/poeta, de
poema abierto, es Juan Ramón Jiménez,
que siempre deja unos puntos
suspensivos (no tipográficos, horror,
salvo en sus primeros tiempos), puntos
suspensivos de luz o duda al final del
poema, o solución y abrazo que nada
solucionan. La poesía está fuera del
poema, según Gerardo Diego, que es
donde debe estar. O empieza cuando el
poema termina. La poesía, así, sería una
iniciación, una introducción al lirismo,
una puesta en situación.
El poeta que quiere resolverlo todo
en sus versos —amor, muerte, tiempo,
vida— es el mal poeta, aunque lo haga
muy bien, pues incluso la filosofía y la
novela deben ser géneros abiertos,
sugeridores, manantes sin fin.
Valle entendió muy bien esto en la
prosa (el teatro exige más rigurosas
geometrías). Valle deja sus novelas
abiertas (y sus cuentos, naturalmente,
contra la cerrazón clariniana). La
apertura narrativa va siendo algo
progresivo en Valle, y ya en El ruedo
ibérico incluso las situaciones, las
secuencias, quedan en el aire,
suspensivas. La poesía, en cambio, Valle
la cierra con la energía de un consonante
férreo, de una frase definitiva, de un
verso de hierro y oro. Eso es poesía
literaria, encofrada de palabras,
explícita de arriba abajo. El lirismo es
el género implícito por excelencia, pero
esto no acabó de pensarlo nunca ValleInclán, ay.
Cuando rima «tan, tan» con
«catalán», estamos perdidos.
La mayor parte de la poesía que
leemos es literaria. El que tiene el
sentido de lo inacabado, el que no trata
de decir lo inefable, es el que lo dice. A
Juan Ramón se le escapa siempre la
mariposa y sólo le deja en las manos «la
forma de su huida». Poeta lírico es el
que sólo apresa, de la idea poética, la
forma de su huida.
El Barroco quizá no sea otra cosa
que eso otro. Un afán desesperado y
teológico por cerrar las situaciones, los
versos, el mundo, los edificios, el
hombre, a golpe de verso duro o
moldura eterna. Hay otro barroco más
fluente, y sin mayúscula, que viene de
Heráclito (amado por los surrealistas) y
pasa refrescante por Quevedo, pero no
siempre.
La poesía de Valle, en libro, teatro o
lo que fuere, la gustamos por su
consonancia y expresivismo, por su
fuerza y corroboración, pero la gustamos
sabiendo que no es poesía.
Valle era demasiado escritor,
demasiado prosista, como para callarse
nada. Valle lo dice todo en un poema,
con lo que el poema queda muy plástico
e informativo, pero tiene poco que ver
con los poemas aireados, ligeros de
cintura, de su amigo y maestro Rubén
Darío, porque el modernismo era, fue,
eso, levedad grácil, becquerianismo
renovado, apunte lírico, lodo el lirismo
del mundo en un abanico. O en una
estrofa indecisa de San Juan de la Cruz.
O en un verso de cesura abismal y
fascinante: «Mi amado las montañas…»
Cosas así no las encontramos en los
barrocos, y Valle es un barroco eterno,
primero y último, genial y acérrimo,
empecinado en su capacidad de decirlo
todo. Practica esta poesía expresiva —
¿expresionista?— hasta el final, y es la
misma del principio, con más plomo y
más oro.
El prosista poderoso sacrificó al
poeta modernista y sus botines de piqué
fueron siempre botines de novelista
reconocido y dramaturgo venidero, no
los botines líricos y hasta cursis de Juan
Ramón. Los botines de Valle son los dos
cisnes modernistas que caminan a su
lado, que se deslizan. Son todo el
dandismo logrado que su maestro Rubén
no supo lograr. Valle es ese mendigo
iluminado que va dejando por Madrid
huellas blancas (sus botines) de apóstol.
3. El modernismo como
temperatura
El modernismo fue en España un clima,
una temperatura, un momento de la
sensibilidad particular y colectiva.
Rubén Darío no nos trajo sólo una nueva
manera de hacer versos, sino una nueva
forma para las lámparas, los cuadros y
el culo de las señoras. El modernismo,
sí, fue una temperatura total, y en ella
entra el joven Valle, venido a Madrid
desde su pueblo o desde la leyenda.
Quizá sea cierto eso de que Valle dijo
alguna vez que le había fallado la época,
pero creemos todo lo contrario. Lo que
en él era vaguedad adolescente, ensueño
peligroso y quizá vacuo, pasión no
dirigida de la palabra, encuentra en el
modernismo su misión, su diccionario,
su estilo, su norma, su reglamento, su
confrontación y su mundo.
Sabemos por una parte (es de
manual) de dónde había tomado y traído
Rubén sus tesoros de música y ritmo, de
sonido y sentido. Sabemos también que
el modernismo fue «providencial», por
decirlo mal y pronto, para Juan Ramón
Jiménez y otros poetas y prosistas que
nacían a la literatura en aquel momento.
Hasta la prosa de Ortega llega a veces
el modernismo. Pero es a Valle a quien
más afecta y salva la coincidencia con
una época nueva y propicia, porque él
era modernista sin saberlo, lo había sido
siempre, y Rubén, en todo caso, le
facilita el trabajo, le acorta los plazos,
le da resueltos y fértiles los vagos
problemas que Valle traía en su alma, en
su conciencia estética sin hacer. Unos
volverían a un posromanticismo
bohemio y sin fortuna (Villaespesa).
Otros se salvarían en lo universal
asumido (Juan Ramón), pero sólo Valle
insiste y persiste en el modernismo y se
viste de modernista, porque el estaba
imaginando un figurín, pero Rubén le
brindaba toda la sastrería.
Valle llegaría al expresionismo, al
cubismo, a asombrosas coincidencias
con Dos Passos en la novela y con
Brecht en el teatro, como un precursor,
pero hasta en su último libro, Baza de
espadas, novela inacabada o acabada
por la muerte, encontramos, dentro ya de
una prosa de brochazo expresionista y
susto sintáctico continuo, una última
levedad modernista: «El brillante
cronista floreaba el junco por la acera,
dispuesto, con filosófico cinismo, a
soportar las burletas del opulento
personaje, que solía acompañar sus
esplendideces…» Todo el retrato es
modernista, pero ese «esplendideces»,
la esplendidez en plural, nunca vista,
suena incluso a Rubén, maestro en el
arte/truco de pasar los plurales a
singulares y a la inversa, con lo que el
efecto siempre es bueno. Valle es el
grande y verdadero amigo de Rubén.
Son «el mejillón desconocido», el uno
para el otro, como diría Gómez de la
Serna. Como lo fueran Poe y Baudelaire,
aunque éstos realmente desconocidos
entre sí, pero gemelos y «mejillones».
Modernismo se llamó a la
modernidad que traía Rubén de París.
Modernidad que corría por Europa:
art/déco,
nouveau/style,
etc.
El
romanticismo es negro y el modernismo
es azul. Al romanticismo sólo lo había
sustituido un neoclasicismo con esos
versos de granito moral de Núñez de
Arce. Rubén, con su Baudelaire, su
Hugo y su Verlaine, más los genios
menores como Laforgue y otros, viene a
cerrar los cementerios, enterrar a las
amantes muertas y ahuyentar a pedradas
las oscuras golondrinas. Rubén es la
música antes que el suspiro, Rubén es el
adjetivo antes que la imagen (Valle
también), Rubén es la sorpresa antes que
la moraleja. Rubén no viene a
convencer, sino a fascinar.
Y el gran fascinado es Valle. Otros
muchos murieron de esta fascinación y
se quedaron para siempre haciendo
modernismo decorativo y pasé en el
couché de los semanarios. Valle se salva
de esa falsa victoria de época porque es
un gran escritor aplazado que encuentra
en el modernismo la temperatura
propicia para crear, abrigarse, crecer,
madurar, irse haciendo. El modernismo
es ante todo verso y Valle es el primero
o único que se alza con un asombroso y
eficaz modernismo en prosa, muy
superior a la del propio Rubén. (Juan
Ramón también lo hace en Platero.)
Este salto del verso a la prosa, sin
perder nada del primero, es lo que
cualifica y cuantifica a Valle en las
Sonatas, hasta alarmar al precoz
maestro Ortega, que no ve allí más que
«bernardinas». Pero Valle había salvado
el modernismo, que ya moría en verso,
poniéndolo en prosa, y prosa narrativa.
Con sus «bernardinas» Valle iniciaba un
nuevo ciclo en la literatura. Ortega no se
enteró. A veces le pasaba (con Proust).
Eso que Ortega menospreciaba como
«bernardinas» no era sino otro género
literario que Valle pudo haber añadido a
los creados por él: el esperpento, la
comedia bárbara, etc. En las bernardinas
(sonatas) hay pazos melancólicos,
adúlteras ilustres, muertas de marfil,
capellanes asesinos, donjuanes de
teatro, ermitas milagrosas, mozos
caradeplata y pueblo coral y brujo que
blasfema en latín.
Es, sí, el mundo de las Sonatas, algo
que viene de Rosalía y va hacia Rubén.
Ortega no entendió que aquel exceso de
adjetivaciones, imágenes y evangelio
negro no era sino la herencia de Barbey
d’Aurevilly, el sobrante de figuras y
palabras que el joven Valle traía
consigo. En la piedra lírica de ese
mundo afilaba Valle su estilo como un
afilador gallego.
El joven artista estaba haciendo
dedos, pulsando todo el idioma,
haciéndose uno propio, entre el galaico
y el castellano, más italianismos y
francesismos que le venían en el oído.
Las Sonatas son un mundo de palabras,
hecho sólo de idioma, porque las
melancólicas y crueles realidades que
Valle evoca ya no existen, o no
existieron nunca. Lírico mundo falso que
nace de un estilo. Lírico estilo nuevo
que quiere parecer arcaico, como el
mundo que conjura. Valle necesita ser
Benvenutto Cellini, orífice y asesino.
Son sueños de juventud. Valle, ya lo
hemos dicho al principio, necesita
hacerse un personaje, porque no acepta
la persona que es, que le dieron hecha.
Valle, en las Sonatas, se está creando un
hábitat. El escritor tiene bastante con los
cafés de camareras de la calle de
Alcalá. El personaje necesita otros
mundos de los que vestirse.
El pensador creyó que aquello sólo
era un sobrado ejercicio de estilo. Le
aconseja a Valle que se deje de
bernardinas. Pero Valle necesita las
bernardinas (aparte de que son
hermosísimas) para salvarse de un
Madrid
«absurdo,
brillante
y
hambriento».
Ortega analizó un estilo. No entró a
analizar
la
creación
de
una
personalidad, el autodidactismo de Valle
y el dandismo incipiente de quien
necesita la artificiosidad del mundo de
las
Sonatas,
porque
detesta
baudelerianamente «lo natural», lo que
es como es. Ortega perdió el tiempo
dedicando muchas páginas a Baroja, que
en realidad no le gustaba nada, pero era
amigo. Mas la literatura siempre se
venga y en la prosa ensayística de
Ortega quien asoma a veces es Valle, el
modernismo (ya se ha dicho).
La modernidad de esas cuatro
novelas «arcaicas» está en el
tratamiento novísimo de un lenguaje con
referencias litúrgicas, esteticistas, y
sobre todo en el cinismo, un cinismo que
pasa del autor al personaje narrador,
Bradomín. Ese cinismo entre volteriano
y siglo XX nos está diciendo que todo es
mentira en el libro, que el autor está
haciendo estilo y, sobre todo, se está
haciendo un estilo. Las Sonatas tienen
un precedente, o muchos, en los cuentos
de Valle. Entre el aristocratismo de las
Sonatas y el anarquismo de El ruedo o
Luces de bohemia, una novela impar
hace de bisagra. Flor de santidad,
donde el perfume del Evangelio, y su
andadura, acaba en una burla humana,
humanísima, en una verdad de carne y
hueso.
Flor de santidad es un libro
místico/profano que ya no puede
calificarse de bernardina. Es la novela
donde Valle resuelve un cruce de
mundos interiores. La liturgia esteticista
se hace aquí más real, campesina,
ingenua, y nos conmueve, pero la verdad
del caso es realísima. Valle ni siquiera
se burla, sino que mantiene un sutil
equilibrio entre el sueño místico y la
verdad de los establos.
A partir de aquí habría que estudiar
el continuo juego de Valle con lo
sagrado (sólo muy tarde lo abandona),
que es un juego estético o blasfematorio,
como en Baudelaire, pero a cuya
sugerencia y delicadeza nuestro autor no
renuncia nunca. A lo largo de este libro
se irá viendo, esperamos, algo de eso.
4. Satanismo y Evangelio
Los románticos franceses y los malditos
de toda laya literaria hacen mucho gasto
de la religión, de la liturgia, de Dios y la
blasfemia. Para ellos la Iglesia católica,
tan espectacular, es teatro y profanación.
Ya Voltaire y los enciclopedistas
empezaron con esas cosas. En ValleInclán hay una doble lectura de los
textos sagrados, y del arte religioso, que
viene de D’Annunzio y de toda esa tropa
que hemos aludido. Por una parte está el
satanismo «profesional» de Valle y por
otra su poética del Evangelio. (Hasta
García Lorca, muy posterior, juega al
satanismo en su Oda al Santísimo
Sacramento.) El personaje más satánico
de Valle es don Juan Manuel de
Montenegro, quien llega a decir, con
alguna resonancia de Shakespeare:
«Tengo miedo de ser el demonio.»
Pero el propio Valle, con barba de
chivo y retórica blasfematoria, se calza
las pezuñas del íncubo, que en él son
unos elegantes botines blancos. Más
interesante que este tópico satanismo de
época me parece a mí la poética del
Evangelio que hay en el primer y el
segundo
Valle.
El
Evangelio,
efectivamente, es un libro de aliento
poético. Lo que siempre nos defrauda a
los lectores meramente literarios es que
un árbol, una fruta, un ave, una simiente,
en el Evangelio siempre acaban siendo
alegoría moral de otra cosa.
La utilización moralista de la belleza
del mundo es un viejo truco religioso
que
siempre
me
ha
irritado,
especialmente desde niño. Eso es
«poesía
aplicada»,
utilitarismo
religioso, sentido burgués de la belleza,
en fin. Valle, sin connotaciones
religiosas, compone en sus obras
muchas estampas evangélicas que tienen
la ingenuidad de ese libro y el misterio
perfumado de sus imágenes, que en el
escritor siempre se quedan en poéticas.
Son un recurso, una viñeta que Valle
incorpora audazmente a su prosa pagana.
Le importa el efecto y no la
moraleja.
Mucho se ha escrito sobre la lectura
inversa de los textos sagrados. Mucho se
ha diabolizado a los escritores
románticos y malditos que descubrieron
el estilo blasfematorio para epatar
burgueses y quizá para epatarse a sí
mismos. Hoy aquellas blasfemias suenan
como oraciones en el agnosticismo
hedonista del lector. La blasfemia tuvo
su misión, su momento, su efecto en
literatura. La poesía blasfematoria ha
sido un género.
Pero se ha reparado menos en la otra
lectura de lo religioso, que es la que
hace Valle simultáneamente a su
«satanismo».
La
lectura
lírica,
decorativa, bondadosa, de apariencia
pietista${enter} y de fondo cínicamente
estético. Flor de santidad es el libro
donde Valle llega más lejos en este
juego con un Evangelio malversado,
profanado. A Valle le gusta el atrio de
una vieja iglesia porque le gusta la
palabra «atrio», tan arcaica y tan
modernista, y no porque ese atrio sea el
umbral para entrar a la presencia de
Dios.
Sin duda, en su infancia galaica,
Valle, como todos los niños españoles,
vivió rodeado de una iconografía santa y
pueril, virginal y pastoril. Y lo que le
queda de aquello es naturalmente una
memoria dulce y poética, nada de la
moraleja final de cada secuencia
evangélica.
Hay en este Valle un catolicismo de
estampa y de aldea. Un catolicismo que
no es tal. Pero ya vemos y sabemos
cómo Valle lo aprovechaba todo para
enriquecer su prosa y su mundo artístico.
En el gran collage de su obra magna
abundan las estampitas de libro de
primera comunión, sólo que Valle las
sitúa sabiamente, inesperadamente, allí
donde pueden suponer un último recurso
estético y una apelación a la memoria
del lector.
Uno de los más nobles trucos de la
literatura es éste de fondear no sólo en
la propia memoria, sino también en la
del lector, que suele ser la memoria
común y generacional. Al lector, si no
hay otra cosa a mano, se le emociona
con un fetiche de la memoria mostrenca,
de la infancia. El lector se conmueve y
no sabe por qué, pero ese conmoverse lo
pone él y no el artista.
Valle, que no ignoraba recurso
alguno de la escritura, hace su propia
lectura infantil del Evangelio (mientras
sigue blasfemando aquí y allá), la rehace
y la coloca en un texto pagano,
sangriento, guerrero o procaz. Toda la
novela Flor de santidad es una estampa
evangélica que se desarrolla y
mundaniza. Rubén utilizaba mucho la
mitología pagana. A Valle le basta con la
cristiana. Con la católica y doméstica.
Es la que llega más cálidamente a un
lector español. Por malos caminos
modernistas, pero llega.
5. El modernismo crítico
No es muy correcto entender el 98 como
núcleo crítico y el modernismo como
núcleo lúdico. Parece un reduccionismo.
Dice Miguel García-Posada que, en
puridad, todo es o fue modernismo.
Modernismo hay, efectivamente, en
Unamuno y Machado, que parecen puro
98. Quizá el 98 no fue sino un núcleo
duro y crítico dentro del modernismo,
que para unos viene de América, para
otros del norte de Europa y paranosotros de París, a través de Rubén. En
cualquier caso, la revolución modernista
no deja de ser crítica, como toda
revolución. Crítica estética, pero la
estética no es sino la manera de
presentarse de otra cosa, cuando menos
de un alma estética, que las hay.
Cuando el modernismo impone sus
maneras, su estilo, su modo de crear y
de vivir, lo hace sin manifiestos contra
esto y contra aquello, contra lo anterior,
como suelen ser todas las revoluciones,
desde la romántica a la surrealista. Y
quizá por eso, por la falta de
manifiestos, se ha creído que el
modernismo fuera un movimiento
ahistórico, inhibido. Los modernistas no
presentaron sus cartas credenciales ni un
enunciado de propósitos, sino que
abrieron la cola de pavo real de sus
tesoros, sin más.
Modernismo es El pájaro azul, los
ballets rusos, Berta Singermann, los
ilustradores de Blanco y Negro y los
poetas americanos y españoles que
hemos citado, Herrera Reissig y todo
eso que se sintetiza en Rubén. Leyendo
el mundo al revés, modernismo son los
parnasianos, los simbolistas, Dante
Gabriel Rossetti, Morcas, etc. Explícita
o implícita, hay crítica de todo lo
anterior en cualquier movimiento nuevo
de arte, moda o pensamiento. Con el
tiempo, los innovadores crearán sus
antepasados, pero de entrada la mayor y
mejor crítica o negación que se le puede
hacer a lo vigente es cambiar las
vigencias, sin más explicaciones. Rubén
es el crítico mudo de Núñez de Arce,
Campoamor, los últimos románticos y
los últimos neoclásicos.
Pero, aparte la crítica implícita que
hay en la creación innovadora, Rubén es
crítico en la Oda a Roosevelt o en la
retahila que alcanza su punto máximo
con aquello que dice: «De las
Academias, líbranos Señor.»
De sobra conocido y ya escolar el
pensamiento político de Rubén,
progresista
aunque
ambiguo
o
cambiante, digamos que su inmediato
heredero, también en esto, es Valle.
Aunque Valle, más que seguir aquí a
Rubén, lo que hace es iniciar y seguir
una dura y firme línea de modernismo
crítico en su obra. He ahí la gran
aportación de Valle al modernismo: lo
pone en prosa, como ya dijimos, con
más anchura y fortuna que Rubén, y lo
vuelve crítico. La tesis de Pedro Salinas
según la cual Valle es un hijo pródigo
del 98, que, pasada su época azul de las
princesas,
volverá
al
grupo
generacional, asumiendo el espíritu
patriótico, moral y crítico de aquellos
hombres, resulta hoy obsoleta. Está
claro que Valle sigue un destino propio,
que él mismo se ha creado (incluso
«artificialmente», como dijimos al
principio), y ese destino tiene más que
ver con el dandismo que con el 98. He
aquí su título nobiliario: «Despreciar a
los demás y no amarse a sí mismo.»
Valle desprecia a las princesas
desde Corte de amor, muy primerizo, y
luego despreciará a las reinas. Valle es
el andarín de su órbita, por citar otra vez
a Juan Ramón, y no vuelve a ningún
redil o majada, sino que cumple una
biografía trazada en la juventud y sólo
sensible a variantes de la inspiración o
la historia. En ningún momento es Valle
un «arrepentido»,
según parece
deducirse de la piadosa tesis de Salinas.
Pero el modernismo, en él, se vuelve
expresamente crítico, sí, y quizá por eso
tiene más larga vida. La estética no
necesita asunto, pero cuando el asunto
revitaliza una estética, ya tenemos
invento para largo. Crítico lo fue
siempre Valle con la superstición
paracristiana de Galicia, con los
liberales isabelones de Madrid, en La
guerra carlista, con los caudillos
tropicales, tan hispanos, con Isabel II,
sus generales y sus monjas, con el clero
y las oligarquías, con los españistas de
catite, y así hasta llegar a un anarquismo
suicida y dandi. Valle, como Proust (con
quien nada tiene que ver), principia
creando un mundo primoroso y acaba
cronificando la pudrición de ese mundo,
no por evolución moral sino porque el
mal estaba ya en el matinal origen: lo
había puesto él (ellos).
Pere Gimferrer, glosando las
Sonatas, explica que Valle sólo trata de
conseguir instantes, de cuajarlos en
palabras logradísimas, y que eso va
contra el instinto natural del narrador,
nada partidario de detener la acción por
lograr un instante perfecto. La cita no es
literal, pero, más o menos, éste es el
sentido. Gimferrer viene, así, a negarle a
Valle el instinto narrativo, que lo tenía
como nadie, y, desde el más breve y
primerizo cuento hasta el mural
asombroso de El ruedo, es siempre un
habilísimo urdidor de historias.
Está bien la observación de
Gimferrer, pues, efectivamente, quizá
Valle haga la novela como una alfombra
de nudos, una sucesión o juego de
momentos o secuencias perfectos en sí
mismos. Perfectos y cerrados, o eso
parece. Luego vemos que deshaciendo
uno de esos nudos se arruinaría toda la
alfombra. Gimferrer parece culpar de
esteticismo al autor de las Sonatas al
señalar en él esa peculiaridad de orífice
que tiende a crear deslumbrantes
miniaturas sin trascendencia en el
tiempo. Pero Gimferrer sabe bien que
cada sonata tiene una cuadratura
perfecta, y que en el teatro y la novela
posteriores Valle lleva el simultaneísmo
narrativo a perfecciones y equilibrios
que todavía no ha estudiado el
estructuralismo. Pero debiera.
En cuanto a Ortega, su confinamiento
de Valle en un mundo de «princesas
rubias con rueca de cristal» (imagen
textual tomada de Valle), resulta cuando
menos injusta y torpe. Veamos por qué.
En Corte de amor. Florilegio de
honestas y nobles damas, Valle no nos
ofrece sino una punta de adúlteras entre
el histerismo y el cinismo, en mundos de
nobleza agraria o archieuropea (Italia).
Es uno de sus primeros libros este que
citamos, y una verdadera fiesta de
modernismo. Valle no había pasado de
eso, pero la ironía del título revela que
el autor no vive embelesado en tales
mundos, lejanos, cercanos o imposibles,
sino que los sabe reales, gozaderos y
putrefactos. Desde el título está
delatando la condición irónica de sus
aventuras de voyeur palatino de
«honestas y nobles damas». (Tampoco
los caballeros, naturalmente, se salvan
de pecado y denuncia.) Sólo que Valle
no es un escritor «social» a lo Zola
(aquí de su dandismo), sino que se
permite gozar con la descripción o
creación de unas noblezas y bellezas que
no son sino el escenario o la
consecuencia de toda avilantez con
buenos modales. Jamás en él una
palabra de censura. El título cobra su
significado irónico sólo después de
leído el libro. No se entiende cómo
Ortega dispone que Valle iba en serio,
cuando la ironía dandi del galaico es tan
evidente. Conclusión: Ortega ha leído
poco y sin profundidad a Valle (como a
Proust, del que también opina con
urgencia y error: dedicó muchas más
páginas y atenciones a su amigo Baroja,
que al final no se lo agradece, porque
deduce —Baroja no era tonto— que al
filósofo no le gustan sus novelas: «Este
Ortega lo que tiene que hacer es
decirnos si hay Dios o no hay Dios, que
es lo suyo»).
Modernismo crítico. Valle lo ejerce
desde el primer momento, como vemos.
Esa es la gran aportación interior al
modernismo que hace Valle, pero no la
hemos visto reseñada en ningún
estudioso.
Valle, pues, afila y enriquece el
estilo con estas fiestas galantes; está
haciendo dedos, como ya hemos dicho,
pero no es un joven pánfilo que crea en
la longanimidad de los grandes ni en la
fidelidad de las princesas. Si no hubiera
tan plurales distancias de fondo y forma
entre él y Marcel Proust, insistiríamos
en que la situación y el proceso son muy
parecidos. Valle también es un parvenú
en ese mundo que relata, pero lo suyo no
es el resentimiento del parvenú, sino el
instinto crítico, la visión despectiva del
mundo, que nace con él y se va
amonedando en su obra a medida que la
perfecciona. Terminamos este capítulo
reiterando la ignorancia del modernismo
crítico de Valle en sus estudiosos
(ignorancia en el doble sentido de la
palabra), más lo de Ortega, que ya es
escandaloso, pues él estaba mucho más
obligado a más. Ortega ha hecho mucho
daño a Valle, ya que de las apresuradas
notas orteguianas nace y dura el
prejuicio de que el esteta es sólo un
esteta, malvendiendo así al fabulador
impar y al crítico del tiempo y de la
historia.
6. El 98 como pentecostés
La generación del 98 se nos viene
presentando,
por
estudiosos,
historiadores y críticos, como un
pentecostés de fin de siglo, cuando unos
cuantos hombres, pescadores del
evangelio de España, aparecieron con la
llama y el don de las lenguas sobre sus
cabezas.
La paradoja de Unamuno, el
exabrupto de Baroja, la música de
Machado, el arcaísmo de Azorín, etc.
Cada uno venía con su lenguaje (los de
ahora todos suenan lo mismo). Este
pentecostés inexplicable, sólo precedido
en nuestra historia por el siglo llamado
de oro (la voz personalísima y
diferenciada de Góngora, Quevedo,
Cervantes, Lope, Calderón), es lo que
salva una literatura y un pensamiento,
una generación. No ha habido nunca gran
escritor sin voz propia, pero los
estudiosos y los del canon siguen
poniendo el énfasis en los contenidos, en
los argumentos, en lo sociológico, en lo
psicológico, en lo histórico, en todo lo
que no es literatura. Ni filosofía, porque
el gran filósofo también es ante todo una
voz. En este sentido tenían razón los
estructuralistas, contra toda la crítica
anterior.
Y aquí vuelve a desmentirse la
teoría de Salinas, según la cual Valle es
un estilista que al fin vuelve, como hijo
pródigo, al regazo adusto del 98.
El 98 es una generación de estilistas
y no otra cosa. Gracias a que cada cual
tenía su estilo, fueron escuchados,
España los oyó. Estaba dotado cada uno
de la sugestión de la palabra. Y Valle el
primero y el que más. Entre ellos, pues,
Valle no fue un disidente que se decantó
por el preciosismo, pues que igual de
preciosistas, a su manera, eran todos los
demás.
Valle lo que tiene es más fortuna
verbal que otros y menos prisa por hacer
explícito su dolor de España. Lo dijo
Jorge Guillén: «Me encanta Valle-Inclán
porque no le duele España.» Sí que le
dolía, pero su dandismo lo callaba o lo
decía de otra forma menos tremente.
Es necesario considerar aquí el 98
como pentecostés porque ya se les ha
glosado mucho como moralistas y
regeneracionistas, con predecesores tan
mediocres como Costa y Ganivet (a
Larra se lo apropian ellos con más
justicia y mejor gusto). El 98 es ante
todo una prodigiosa floración de estilos.
Baroja se preguntaba qué rayos les unía
a unos con otros y negaba el concepto de
generación que aplicaba su amigo
Azorín. Lo que les unía es lo que les
separaba:
que
eran
grandes
personalidades,
grandes
individualidades, cada cual con su jerga
o germanía de oro. Traían la
modernidad, y por eso fueron
modernistas contra Echegaray, Galdós y
Núñez de Arce. Unamuno se juega a
Dios en cada juego de palabras. Maeztu,
el menos 98, es también el más opaco de
estilo, aunque quizá entendiera a Valle
mejor que ninguno.
Habría que hacer un libro entero
para estudiar el 98 como estética o
esteticismo, para después dejar claro
que Valle no es un hijo pródigo dentro o
fuera del grupo, sino el que lleva más
lejos unos mismos supuestos literarios y
humanos.
Al 98 sólo se le considera como un
«tanque de pensamiento», de inquietud,
de moral, de regeneración. Y eso es
precisamente lo que no son como grupo.
Son unos moralistas individualistas. No
un pensamiento colectivo que viene a
salvar España. A España la salvan
adecentándola
literariamente,
embelleciéndola.
Unamuno con su extraño clergyman,
Baroja con su boina de tío del Rastro,
Azorín con su dandismo burgués
(términos contradictorios), Machado con
su uniforme de solterón profesional
(luego de viudo profesional), Maeztu
con su cuello duro o sus paseos a galas
por la Puerta del Sol, todos ellos
asoman una viólenla o acusada
personalidad que irrumpe. Como hemos
dicho de Valle, son hombres/texto que se
dan a leer personalmente antes de dar
sus libros. Todo fue modernismo, como
dice García Posada, sólo que Valle lleva
esto más lejos e iguala con su vida el
pensamiento barroco, decorativo y
esperpéntico.
98, pentecostés de oro que viene a
reunir sus llamas en cualquier café de
Madrid o en la Puerta del Sol.
Modernismo, aristocracia del alma que
redime España de zarzuelas, varietés,
géneros chicos, desfiles, pasodobles,
patios de caballos y mesones
segovianos. Juan Ramón y Valle son tan
vitales para la reculturación de España
como Rubén y Unamuno. Ni 98 ni
modernismo. Todos juntos traen la
modernidad.
7. Las tríadas
Las famosas tríadas de Valle en la
adjetivación no las vamos a estudiar
ahora como rasgo de estilo (eso vendrá
más adelante), sino como iluminaciones
de tres candelabros sobre la persona, la
biografía y la obra de nuestro escritor.
La más famosa de estas tríadas es la
que define al marqués de Bradomín
como «feo, católico y sentimental». En
principio, efectivamente, hay aquí un
gran hallazgo, una notable acuñación
estilística, aunque ya digo que no vamos
ahora a eso. Se trata de un endecasílabo
raro que tiene música e impacto. Pero no
nos quedemos sólo en el sonido.
Vayamos al sentido. El primer adjetivo
se refiere a lo físico, el segundo a lo
cultural y el tercero a lo psicológico. El
marqués
es
físicamente
feo,
culturalmente católico, psicológicamente
sentimental. Valle ha tomado cada uno
de estos tres adjetivos de uno de los tres
reinos que habita el hombre: su propio
cuerpo, la cultura heredada, su propia
alma. De modo que, don Ramón no
buscaba sólo una conjunción «bonita»
de palabras para definir a su personaje,
sino ante todo una adjetivación amplia y
variada que, en su laconismo, no deja
nada fuera.
Aquí apunta ya el expresionismo de
Valle. Existe la teoría de que cuando el
escritor fue invitado por Francia a los
campos de batalla, al frente, durante la
guerra europea, pasó de alguna forma a
Alemania y allí captó, con su mirada
ladrona, el primer expresionismo
alemán. Efectivamente, las crónicas y el
libro resultante de este viaje, La media
noche, nos dan ya una visión de la
guerra en prosa expresionista. Valle
prescinde de cualquier información, del
periodismo que detestaba, para hacer de
cada cosa, batalla o acontecimiento que
ve, un cuadro urgente, vibrante, con una
redacción de telegrama expresionista,
donde la composición es nerviosa, la
sintaxis convulsa y las palabras
lacónicas y vivísimas. Respetemos,
pues, esa teoría historicista que no nos
convence.
Y no nos convence porque muchos
años antes, cuando andaba entre el
modernismo y sus nuevas maneras, entre
la novela y el teatro, Valle tiene ya luces
expresionistas que no le vienen sino de
sí mismo, o de su urgentísima
sensibilidad para captar la plástica del
tiempo y de los tiempos.
La definición de Bradomín mediante
la famosa tríada que aquí analizamos es
algo casi primerizo en su escritura, está
en el retrato del personaje que decora
las Sonatas. No hay influencia de
Alemania ni de la guerra (toda guerra es
puro expresionismo) en este estilo
cortado de Valle, estilo que más tarde se
apropiaría de toda su obra dramática y
de sus mejores novelas, como Tirano
Banderas y la trilogía de El ruedo.
Valle está trabajando con su propio
expresionismo, sin llamarlo así, claro,
ni de ninguna manera. El paso de la
música a la plástica, en Valle, del
sonatismo/sonetismo a la violencia
tectónica de la segunda parte de su obra,
es algo que se irá viendo a lo largo de
este ensayo, y que tiene sus claves e
hitos en los libros pertinentes. Como
Bradomín es Valle, un Valle estilizado
por su afán de dandismo, el dandi que él
hubiera querido ser (y es), ocurre que
Valle se encuentra feo. Se está
autodefiniendo como feo.
Católico lo fue siempre de manera
estetizante, como fue «carlista por
estética», como viajó muy joven a
México «porque se escribía con equis».
Así lo es Bradomín en su cinismo. Pero
no se trata aquí de apurar la
identificación Valle/Bradomín, por
obvia, sino, en todo caso, de observar
un poco el proceso estilizador que Valle
aplica a su personaje/máscara para
estilizarse a sí mismo. La fealdad la
redime con los otros dos adjetivos,
«católico y sentimental». Queda un todo
armonioso donde el hombre feo ya no es
tan feo, sino noblemente feo, digamos.
«Católico» no es sólo un adjetivo,
sino mucho más, claro, pero me parece
que Valle lo usa sólo como adjetivo, es
decir, como decoración del tipo, que
queda así hermoseado con toda la
pompa y liturgia de la Iglesia, que es lo
que fascinaba a Valle, al Valle más
dorevilliano y dannunziano. Con
«sentimental» ya está logrado el
endecasílabo agudo en el que cabe un
hombre, todo un personaje ucrónico que
atraviesa la obra del escritor de
principio a fin (de su necesariedad le
viene su ucronía).
El adjetivo «sentimental» hace
simpático a este hombre feo, teniendo
siempre en cuenta, como hemos dicho
casi al principio, que Valle quiere y no
quiere ser Bradomín, como Oscar Wilde
quiere y no quiere ser Dorian Gray.
Bradomín no es Valle, afirmo ahora,
contra la identificación obvia, sino la
estilización de Valle, el superego.
«Sentimental», que es lo que mejor
suena de la tríada, es lo que más
distancia a Valle de su personaje. Valle
no es, no fue nunca sentimental, sino de
una manera falsa e irónica en la etapa
cerradamente modernista. Valle es acre,
cínico, ironista, plástico, agudo, Valle
puede
crear
sentimentalidad
escribiendo, pero aquello no lo ha
escrito un hombre sentimental. Valle ama
poco a sus personajes como ama poco a
sus contertulios del café, a quienes
somete con frecuencia a tortura verbal y
burla. Y es que el dandi, por definición
y casi por decreto, no puede ser
sentimental.
Hay, sí, otra famosa tríada
valleinclanesca, no tan difundida como
la
anterior,
pero
igualmente
significativa. (La tríada de adjetivos es
una constante en Valle, pero no una ley,
pues a veces el autor se arregla con un
solo adjetivo y otras llega a los cuatro o
cinco, sin perder nunca el rigor, la
armonía ni el sentido de cada palabra y
de todo el conjunto.) Esto que ahora
quisiéramos analizar someramente no es
sino la primera acotación a Luces de
bohemia: «La acción, en un Madrid
absurdo, brillante y hambriento.»
Lo primero que nos manifiesta esta
tríada, en relación con la anterior, es que
estamos ya ante otro Valle. La tríada
modernista que define a Bradomín es
armónica, coherente, musical. La que
estudiamos ahora —«absurdo, brillante
y
hambriento»—
es
claramente
expresionista. No tiene música, sino una
fuerte percusión de palabras que chocan
entre sí. Valle no busca aquí la
coherencia, sino el contraste. Esta sola
acotación, más que la atmósfera en que
va a transcurrir la obra, nos informa de
que estamos ya ante el Valle
expresionista (al que, empero, este libro
llegará por sus pasos).
Madrid es «absurdo» porque, como
toda gran ciudad, es ilegible para quien
lo observa, frente a la clara legibilidad
de la Atenas clásica o de cualquier
pueblo o aldea que haya crecido
despacio, en una armonía de siglos y
sistemas. Actualmente, los fatalistas de
la arquitectura nos anuncian que las
grandes ciudades van a «morir de
éxito». Demasiados coches, demasiados
pisos, demasiada gente, demasiado
colosalismo, demasiada concentración
de poder y despoder. Nueva York es el
mejor modelo de esto, salvo la esbeltez
gótica de sus rascacielos. El Madrid de
hoy es una de las ciudades más ilegibles
de Europa, como arquitectura y como
espacio humano.
El Madrid que Azorín definirá como
«poblachón manchego», es para Valle, el
aldeano galaico, el indiano precoz, una
ciudad absurda, brillante y hambrienta.
Valle no ha confesado nunca esta
ilegibilidad de Madrid por un prurito
cosmopolita muy comprensible en el
dandi. Lo hace ahora, en una mera
acotación teatral. Por fin nos dice que
Madrid es absurdo. Esa ciudad en la que
él pretendía reinar con desprecio,
literatura y autoridad, Valle no la
comprende.
Cualquier
artesano
madrileño de Lavapiés encontraría que
Madrid es su pueblo, y por tanto el
espacio más habitable y lógico del
mundo. Valle no es madrileño.
«Brillante.» ¿Brillante Madrid? Pero
Madrid no es París. Madrid ha
deslumbrado al provinciano y lo dice
también aquí. Los grandes globos de luz
de la calle de Alcalá, las farolas de Sol,
fernandinas o isabelonas, como las de
todo Madrid, firmadas algunas en hierro
con la real firma. Los cafés, los teatros,
algunos periódicos, algunos ministerios,
la monarquía y las mujeres desnudas de
la cuarta de Apolo. Madrid.
Valle se propone domeñar, entender
el Madrid absurdo, como se propone
brillar en el Madrid brillante. De todo
eso hará el escenario de su dandismo y
más tarde el asunto de su novela y
teatro, echando abajo la superstición de
la gran ciudad, en pleno anarquismo, ya.
El cínico imperturbable confiesa en un
rincón de su obra que Madrid le
deslumbra. La ciudad absurda y
deslumbrante será suya. Es un
provinciano más que vino un día a la
conquista de Madrid.
Claro que el escritor se refiere,
sobre todo, a otros deslumbramientos:
los grandes escritores, los grandes
políticos, esa conspiración de talentos,
ese trust de cerebros que es siempre la
capital, Madrid o París. Los hombres
que vale la pena conocer están aquí.
Madrid es la ciudad que piensa por toda
España. Madrid es Echegaray y el
marqués de Salamanca. Un eterno
Echegaray y un eterno marqués de
Salamanca, a quienes Valle fustigará en
su obra y de palabra, y precisamente
porque primero le han fascinado con su
triunfo artístico, social, económico.
La ciudad es un fanal en mitad del
mundo, un celemín de luz y cielo, una
reunión de triunfadores. Valle no añora
ya los pazos de Ulloa o cualquier otro
pazo. El dandi es flor de gran ciudad,
Baudelaire detestaba los árboles. El
dandismo es artificio y la gran ciudad es
el gran artificio que funciona
artificialmente y de milagro. Valle va a
ser «el hombre de las multitudes»,
alucinado por esa luz interior de las
plazas que no se apaga nunca. Hay un
incendio de vidas y fracasos, de triunfos
y crímenes en la Puerta del Sol.
«Hambriento.» Valle no quiere
decirnos la obviedad de que toda gran
ciudad tiene sus flecos de miseria, su
entorno negro, su cinturón de hambre. Lo
que hace es poner el hambre junto a la
brillantez para que contraste más
(expresionismo) y para que sea en la
literatura como en la vida. Valle quiere
sugerirnos que lo característico de
Madrid, y quizá de toda capital, es que
los barrios del hambre cruzan como
látigos negros por en medio del exceso
de luz. Esta convivencia del dinero con
la miseria, sin que se destruyan
mutuamente, es lo que explica la gran
ciudad y la vuelve «absurda».
Ni siquiera Baudelaire llegó a
definir como absurdo París. El hallazgo
es totalmente original y propio de Valle.
Es ya un hallazgo expresionista, sí.
Suponemos que en la ciudad hay brillo y
en la ciudad hay hambre. La convivencia
ruidosa y casi feliz (hasta llegar al
crimen o la revolución) de ambos
mundos es lo que hace a toda gran
metrópoli ilegible, que diríamos hoy.
Absurda, que dice Valle, con hallazgo
que ya insinúa Madrid como
«esperpento». Por supuesto que el
escritor no se refiere tampoco en este
caso tan sólo a la mera exterioridad, al
hambre visible de los pobres y los
obreros, que aún no eran «proletariado».
Se refiere a eso, sí (en la obra en
cuestión, Luces de bohemia, hay miseria
y denuncia de la miseria), pero quiere
sugerirnos asimismo la condición moral
hambrienta, ávida, voraz, insaciable, de
una ciudad a la que todos han venido a
ser más. Una ciudad en la que se vive de
puntillas, queriendo alcanzar cada día un
poco más arriba. Una ciudad en la que,
como dijera Gómez de la Serna, gran
biógrafo de Valle, «las almas de los
sablistas muertos flotan en la Puerta del
Sol».
8. El gerifalte y el dandi
Valle se pasa media vida vestido de
gerifalte y la otra media de dandi. Los
«gerifaltes de antaño», los viejos
gerifaltes del carlismo, que luego novela
él prodigiosamente, fueron su primer
modelo humano, estético, un señorío
campesino y militar, montaraz, que,
mediante la imitación, le ayuda a huir
del que es (del que no es) para hacerse
una personalidad artificial, que como
vamos viendo en este libro es la gran
tarea de su vida.
En la numerosa iconografía de Valle
encontramos algunos retratos donde
efectivamente aparece disfrazado de
caudillo carlista y montero. Luego, ya en
Madrid, iría pasando del gerifalte al
dandi, uniforme que le conviene más a
sus hechura y proyecto de escritor. El
encuentro entre el gerifalte y el dandi se
da en La guerra carlista, novela clave
por muchas razones en la obra de Valle.
Bradomín, el dandi Bradomín, aunque
sea un legitimista, queda muy despegado
de aquellos gerifaltes antañones,
fanáticos y labriegos que mueven la
guerra. En esta novela, sí, se produce el
cruzamiento entre el gerifalte y el dandi,
pero también otros cruces. Así, estamos
ante un libro que todavía suena a la
música modernista, pero donde la
descripción y los diálogos toman a
veces crispación, nervio y estampa
expresionista (cómo estropea esto la
bonita teoría del Valle germanizado
años más tarde: teoría anacrónica,
pues).
Y no sólo el expresionismo apunta
ya en esta logradísima trilogía, sino
también el simultaneísmo coetáneo de la
novela norteamericana (Dos Passos).
Coetáneo, he dicho, pero en realidad
Valle se anticipa a lo que no conoce,
porque es en todo un precursor y, según
la consigna rubeniana, un hombre muy
siglo XX.
Y más
aún.
Expresionismo,
simultaneísmo o novela coral (que luego
sería la gran forma narrativa de Valle).
Incluso, tan temprano, el esperpento, aún
no formulado, mostrado ni teorizado.
Esa vieja dama emplumada y desnuda,
enmelada y paseada en burro, es en
realidad el primer esperpento de nuestro
escritor. Una viñeta que queda perdida
en la profusión de una gran novela que
la crítica sólo ha visto como «carlista» y
aún «modernista».
La guerra carlista es la bisagra, el
punto donde Valle gira desde el
modernismo hacia lo nuevo. Un gran
retablo de la guerra entre liberales y
legitimistas, pero, literariamente, el
libro donde están todas las sugerencias
de lo que Valle iba a hacer en seguida.
Acabamos de apuntar algunas de estas
sugerencias.
Novela que todavía tiene el perfume
de los mundos campesinos que siempre
añoró el poeta. Baroja, tan inquieto
siempre con Valle, denuncia que en La
guerra carlista, que ocurre en el País
Vasco, se habla de viñedos, y que en su
país nunca hubo viñedos. Con viñedos o
sin ellos, el libro es un modelo en
muchos sentidos y está lleno de
adivinaciones del escritor que pronto
despegará hacia otras cosas. Bradomín
ya no es aquí el muñeco decorativo de
las Sonatas, sino justo el hombre que va
haciendo girar el mundo valleinclanesco
desde lo montaraz y tradicional hacia lo
liberal, «madrileño», mondain, hacia las
nuevas formas y fórmulas. No más
modernismo, aquí, sino una punta ya de
modernidad.
Este riquísimo libro, tan nutrido de
significaciones, tenemos la idea de que
nunca ha sido bien estudiado. ¿Cuándo
pega Valle el salto del modernismo
cerrado al expresionismo novísimo?
Todos los críticos están de acuerdo en
ese salto, pero pocos señalan cómo se
produce y cuándo, en qué punto.
Y no se trata, naturalmente, de un
salto, sino de un proceso lento, pero
donde ese proceso cuaja como tal,
donde el modernista va cristalizando en
expresionista (y todo lo demás) de
manera más evidente para el estudio, es
en La guerra carlista.
Hay otro puente que Valle cruza para
entrar en esa su segunda época, y es el
que va de la novela al teatro. La novela
había sido para él la música y el teatro
es la plástica. Cuando se ensaya como
director teatral, con su grupo propio,
«El cántaro roto», en Bellas Artes, cuida
incluso de cambiar a un actor de sitio
porque el color de su pantalón no va con
el traje del actor que tiene al lado. Los
críticos han estimado que Valle cuidaba
las escenas como cuadros, con lo que el
origen de todo está en la pintura (en
seguida pasaremos a eso). El teatro le
enseña a hacer novelas de capítulos
cortos y muy plásticos, muy dialogados.
La novela le enseña a hacer un teatro
muy bien escrito, nada de Linares Rivas
y todo eso. Hay que cuidar el texto
teatral como el texto literario, y no
abandonar nada al efectismo escénico.
Entre el teatro, la pintura y la novela,
Valle inventa una expresión nueva, suya,
que es audaz, moderna y polivalente.
Incluso cine hay en algunos momentos.
Valle quiere utilizar todos los materiales
expresivos del tiempo nuevo, de las
varietés
al
auge
del
Greco,
redescubierto por el 98. Sólo su
poderosa personalidad lo abarcará todo
(como Wagner hiciera con la ópera) al
servicio de algo total y suyo.
Pero antes de desarrollar todas estas
cuestiones de creación estética,
hagámosle una rápida lectura «política»
a La guerra carlista, libro en que se
cifra el posible y controvertido carlismo
de Valle. Como la crítica ya ha admitido
(sin profundizar suficientemente en
ello), lo que está haciendo aquí Valle es
paralelizar a Chateaubriand, que en
algún momento llegó a fascinarle. Si
para Bradomín le sirven los modelos de
Barbey y D’Annunzio, si para la poesía
y la prosa lírica cuenta con Rubén, he
aquí que a Chateaubriand, otra de sus
grandes devociones de juventud, lo
necesita para sí mismo.
Quiere en algún momento ser el
Chateaubriand español y encuentra en la
tradición carlista y en sus guerras un
mundo fascinante de novelación y
decadencia. Alguna vez diría Valle que
ama las causas perdidas, y sin duda son
éstas más literarias y soportables que
los insoportables triunfadores de la
épica de cualquier tiempo. Valle llegó a
sentarse a manteles incluso con Vázquez
de Mella, pero estaba representando, en
la vida como en la novela, al
Chateaubriand español, ya está dicho.
¿Es que Valle vivió siempre de
influencias? No más que otros. Pero el
carlismo en acción tenía algo de
anarquismo frente al Estado, que era
Madrid. Por esta punta anarquista
podemos vincular a Valle con aquel
carlismo rampante, a más del
esteticismo de la situación, el
decadentismo que él siempre invocó y el
dandismo (puro individualismo) con que
vive su supuesta fe en la Causa.
Se
le
han
dado
muchas
explicaciones, desde la izquierda y la
derecha, al carlismo de Valle, que nunca
nadie se tomó en serio, salvo los
críticos y censores del franquismo, que
creían sumarle así a la gran derecha de
la Unificación, reduciéndole por otra
parte a un esteticista intrascendente (no
convenía nada el Valle republicano,
amigo de Azaña y gran revisionista del
XIX español, mucho más letal que
Galdós o Baroja).
Muchas explicaciones, sí, pero
nunca se ha dicho lo más sencillo y
directo, a saber: que, para el dandi
provinciano que era el primer Valle,
Madrid (un Madrid poco o nada visto)
es la burguesía burocrática, el
liberalismo corrupto de Isabel II, el
individuo haciéndose soluble en el
Estado. Valle, anarquista y dandi (hay
que repetir inevitablemente estas
palabras), no puede menos de fascinarse
con un movimiento periférico, galaico y
vasco, montaraz y errático, cuyos reyes
viven en tienda de campaña, como a
veces los Reyes Católicos, o en casas de
labranza sencillas y provisionales. El
carlismo es una revolución de derechas,
pero esto a Valle le da igual
estéticamente. Él está cumpliendo y
quemando
su ciclo/Chateaubriand,
realizando su proyecto personal y
anticentralista (mucho más tarde cantaría
Cádiz, siempre la periferia). El odio
madrileño de Valle es un complejo
personal y social donde hay mucho
amor, como ya hemos visto analizando
su definición de la ciudad, de aquel
Madrid
«absurdo,
brillante
y
hambriento». Valle seguirá siempre
odiando el Madrid de los ministerios,
pero se siente muy ciudadano madrileño
en Luces de bohemia. Zamora Vicente
ha estudiado todo el submundo cultural y
popular de la ciudad con el que Valle
fraguó la imagen y el lenguaje de
Madrid en su mejor comedia o tragedia
(Haro Tecglen).
Más adelante se estudiará la
compleja relación humana y literaria de
Valle con Madrid. Digamos por ahora lo
que nunca se ha dicho: que el carlismo
de Valle no es sino un antimadrileñismo,
y esto explica mejor que cualquier teoría
histórica o ideológica esa etapa de la
vida y la obra del escritor.
Literariamente juega a Chateaubriand y,
como lugareño, juega entre los modelos
gerifalte y dandi. Todo esto va de suyo
en una gran novela bélica donde la
modernidad del montaje narrativo
contrasta con el fundamentalismo de los
postulados. Todavía —y siempre—
Valle estaba hecho de contradicciones.
Como cualquiera y más que cualquiera,
porque él era más.
Tampoco hay en esta toma de
posición política demasiada veleidad
con
respecto
de
lo
anterior
(modernismo, modernidad) y lo
posterior (republicanismo, anarquismo),
ya que el liberalismo burgués fue
siempre su bestia negra, encarnada en
Isabel II, la antimusa consagrada que
preside La corte de los milagros y todo
El ruedo con grandeza inversa de
personaje al que Valle debe sus mejores
páginas, ya que el escritor nunca retrató
a la reina, sino que la inventó. Y un
texto principia a ser literario cuando
principia a traicionar el modelo. Valle
sabía esto antes que los estructuralistas:
«Las cosas no son como son, sino como
se recuerdan.»
9. La hora wagneriana [1]
Llega en la vida de Valle eso que
llamaríamos la hora wagneriana, la
«integración de las artes» que hemos
aludido en el capítulo anterior, cuando
el escritor quiere meter en su teatro la
plástica, los contraluces del cine, la
pintura (se sabe de memoria el Museo
del Prado), haciendo de cada escena un
cuadro, la zarzuela, la literatura, la
música (de la palabra), el género chico,
el género ínfimo, más sus propios
géneros:
sonata,
esperpento,
modernismo, expresionismo, etcétera.
Sobre Wagner se recuerda una frase
famosa de Valle: «Jamás entenderé el
amor de los efebos ni la música de ese
teutón llamado Wagner.» Pero sí
entendió, aunque no lo aluda nunca, el
ideal
wagneriano,
nietzscheano,
romántico, de la integración de las artes,
cosa hoy olvidada, pero que Valle
intenta, más o menos deliberadamente,
en su momento máximo de director y
autor teatral. Porque no sólo quiere
escribir las obras, sino dirigir las suyas
y las de otros. Ya hemos hablado de
cómo cuida el matiz escénico, la calidad
pictórica de cada escena, lo cual no
quiere decir, naturalmente, que paralice
la acción o la suprima, sino que cada
obra de Valle es un crescendo dramático
calculadamente logrado.
Su primer teatro modernista tenía
influencia italiana. En las Comedias
bárbaras parte deliberadamente de
Shakespeare y en los esperpentos, largos
o cortos, es donde da toda la
modernidad y plasticidad de su visión
teatral, desde el cartón pintado de Los
memos de don Friolera o la estampa
miniada, atroz y estática de La rosa de
papel, hasta esa circularidad peatonal,
cronificada y cinematográfica de Luces
de bohemia, que constituye un viaje al
fin de la noche superior a todos los
conocidos en la literatura del siglo,
donde tales viajes son frecuentes, desde
Céline a Carol Reed.
Valle es prosista ante todo, creemos,
contra quienes se ocupan casi
exclusivamente de su teatro, pero sí es
cierto que el teatro le abre unas
posibilidades sin fin, ancheando su
imaginación de creador plástico
mediante el color, el espacio, el
movimiento y el diálogo, sobre todo el
diálogo. Para Valle, la novela (hasta La
guerra carlista) fue música. En cuanto a
la pintura, está en el origen de todas las
cosas, de todas sus cosas. La pintura le
hace escritor y poeta plástico, la pintura
le hace novelista de secuencias cortas,
acotadas, trabajadísimas y en relieve,
entre el cuadro de época y un teatro
pictórico (no encuentro otra palabra),
que, sin perder el ritmo de la acción,
repito, se ensimisma a cada momento en
una composición renacentista o, incluso,
se dinamiza (Luces de bohemia) en un
montaje cinematográfico, porque para
Valle, en su hora wagneriana, digamos,
todo es todo y necesita expresar y
expresarse, tomar de la calle y de la
cultura para hacer murales vivos e
historia de España.
Los contemporáneos no entendían
ese teatro, naturalmente, como no
entendían sus nuevas novelas, desde que
abandonara el mundo y estilo de las
Sonatas. El Valle grande sólo está
presagiado muy prematuramente en los
cuentos de Jardín umbrío.
Se ha perdido mucho el tiempo
explicando si Valle es un dramaturgo
que hace novelas o un novelista que
hace teatro. Valle, en lo que hemos
llamado (por sintetizar) «la hora
wagneriana», no hace una cosa ni otra y
lo hace todo. Lleva a término una
comunión de las artes, una integración
que Wagner había intentado en la ópera.
Pero hoy, en una ópera de Wagner, cada
cosa se va por su sitio y el todo se nos
cae. En Valle-Inclán se ha conseguido,
en cambio, un género nuevo, múltiple y
unitario, diverso pero no disperso, al
que da unidad y vehiculación de mensaje
estético la mera y grande personalidad
del maestro. No tiene nombre, ni
nosotros vamos a dárselo, esa capacidad
y realidad de expresión total que Valle
alcanza hacia la mitad de su vida y
carrera. Es un caso de dominio absoluto
y simultáneo de todos los recursos
expresivos del clasicismo y la
modernidad, sin que esto se traduzca en
multiplicidad, sino siempre dentro de un
esquema unitario y de un clima Valle.
Sus novelas se mueven, su teatro suena a
Shakespeare y al género canalla al
mismo tiempo, en una melodía barroca
donde hay contraluces del Greco y
laconismos del cine. Tan plural y
dominada herramienta estaba pidiendo
un
tema/género
absoluto
donde
emplearse, y es cuando Valle inicia las
trilogías (varias, sí) de El ruedo
ibérico, treinta años de España, de
Isabel II al 98, metiendo en ellos a los
reyes y al pueblo, a los políticos y los
poetas, su Madrid mártir y sus
anarquistas grandes, populares y
trágicos.
10. Un gitano con un burro
Lo propio de Valle es pensar en
imágenes, como Heráclito. Quizá nunca
se ha pensado de otra forma, y ahí están
la paloma de Kant y la manzana de
Newton, que valen como anécdotas,
pero también como verdades.
Valle no se propone explicar el
mundo, sino crearlo. Por eso Valle no es
intelectual, sino artista. Y el mundo se
crea con cosas y con imágenes de cosas.
Valle es más profundo que sus
compañeros de generación, Unamuno o
el subsiguiente Ortega, porque no quiere
explicar la historia, sino inventarla, con
lo cual resulta el máximo historiador: el
XIX lo explica mucho mejor que Galdós
y Baroja. Valle, que se ha propuesto
crearse a sí mismo, como hemos visto en
este libro, pasa luego a crear el mundo y
el tiempo, su mundo y su tiempo, porque
crear una cosa es la mejor manera de
entenderla. Se hace a sí mismo y hace el
mundo que le conviene. Luego, como
por casualidad, coincide con el tiempo y
el espacio reales.
La lámpara maravillosa. Ejercicios
espirituales, es un libro de teórica y
gnóstica en el que no vamos a entrar
ahora. Juan Ramón Jiménez, pese a su
amistad con Valle, dijo de él que «es una
lámpara con más humo que luz». En
efecto. Pero en este libro se manifiesta
el proyecto estético de Valle, que nace
de su pensamiento plástico: no abstraer
el mundo, sino darlo en imágenes
nuevas.
Dijo Valle alguna vez: «Ideas las
tenemos todos; lo difícil es pintar un
gitano con un burro.» Quizá ya hayamos
dado aquí esta frase. Es toda una
poética. El pensar es inmanente al
hombre (y a olías especies que
llamamos menores), pero el pintar
(literaria, musical o plásticamente) es el
verdadero acto creador, el que nos
asemeja a Dios, como les gusta decir a
los devotos, olvidando que Dios es
también una bella y espantable creación
del hombre. De modo que lo de Valle
son ideas en relieve. Gomo dijera el
clásico, «sólo creo en ideas que se
puedan dibujar». Y Valle las dibuja.
Este pensamiento tectónico se ha
entendido como pensamiento barroco,
pero es fácil comprobar que los
clásicos, empezando por los griegos (y
no digamos los persas), también lo
utilizaron.
El pensamiento de Valle, oral o
escrito, es siempre asertivo. Valle no se
pregunta por las cosas/personas: las
inventa. De ahí la continua asertividad
de su palabra. Pero ya hemos sugerido
que inventar una cosa es la mejor
manera de entenderla. Valle, en El ruedo
ibérico, se inventaría a Narváez, a Prim,
a Serrano, a Isabel II, al padre Claret, a
don Francisco de Asís, etc. Incluso se
inventa, en el último tomo, al anarquista
Bakunin. Y le sale tal cual. ¿Quiere
decir esto que Valle no se documenta?
Todo lo contrario. Tiene más
documentación que Galdós y Baroja[2]
(por no hablar de los historiadores
profesionales) y la da con más valentía y
sinceridad. Sólo a partir de una
documentación fehaciente se puede
inventar, lirificar la historia. La
intuición, muchas veces, nace de lo que
consta. Es una constancia improvisada.
Esta continua improvisación ¿deja
en la obra de Valle una sensación de
gratuidad? Sólo los críticos muy
frívolos lo entenderán así. Valle sabe
que hay que improvisar el pasado para
convertirlo en presente.
Gratuidad, artificio. Valle desprecia
lo mostrenco, la realidad animal y
descalabrante. Valle ama el XVIII, que es
el siglo más civilizado de la historia. En
su gran proyecto de dandismo odia tanto
lo zoológico como lo documental. A la
humanidad le inventa genealogías, como
a sí mismo. No quiere que sus
personajes históricos sean «reales»,
«verídicos», reconstruidos, como los de
Galdós, sino que le da a toda la novela
un exceso de literatura hasta crear un
mundo propio, cerrado (como el de
Proust). No pretende servir de biógrafo
a los políticos de antaño, sino que los
políticos le sirvan a él como personajes
literarios, novelescos.
Así es como hace de la verídica
historia de España un minué violento y
exquisito, cruel y «anovelado» (por
decirlo con término suyo). No basta con
la palabra «esperpento», que es un
remediavagos de los críticos. Valle ve
esos treinta años isa— belinos como una
pavana de sexo, avilantez y sangre.
«Nadie sabe todo lo que cabe en un
minué», se dijo en el XVIII. Valle sí lo
sabe y construye el gran minué del XIX,
artificioso hasta la genialidad. Ya no
tenemos otra Isabel II que la de Valle.
Las otras versiones son más puntuales,
pero menos eficaces. Las reinas
tampoco son como son, sino como se las
recuerda.
11. Iconografías
Hemos llegado a la involuntaria
conclusión, en páginas anteriores, de
que la pintura es la materia fundante de
toda la obra literaria de Valle, de la
poesía al teatro y, por supuesto, toda la
prosa de creación y algunos momentos
del periodismo. (La media noche).
Acerquémonos ahora, a la inversa, y
consideremos a Valle como rehén de la
pintura y los pintores. Valle es uno de
los escritores más pintados y dibujados
del 98, sin duda porque él se fabricó un
tipo «pintoresco», que pronto ascendería
a pictórico: a mayor dignidad, quiere
decirse. Valle, por su exterioridad,
interesa mucho a los caricaturistas de la
época (de todas las épocas), y por su
interioridad interesa a los pintores, que
quieren encontrar algo así como la
postura definitiva y no vista del alma de
Valle. Esas cosas.
El mejor retrato del escritor es el de
Zuloaga, sin duda, y nos da con cierto
modernismo interior lo que el personaje
tiene de noble y lo que tiene de esbelto
monstruo nacional. La cabeza de Valle
aparece un poco desmesurada, entre
barba y melena, con relación al cuerpo,
de modo que Valle es secretamente
esperpentizado por Zuloaga, sobrino
algo lejano de Goya. Hay un lujo de
almohadones que le dan a este retrato su
decorativismo no gratuito, sino referido
a una atmósfera de boudoir muy propia
del Valle más banalizado, previo a la
estilización del dandismo.
La desproporción cabeza/cuerpo,
«inventada» por el pintor, no es
caricatura, sino rasgo que hermana a
Valle con los monstruos amables de
Velázquez, nunca tan disparatados como
los de (Joya, según hemos dicho antes;
Valle en hermosa silla a juego,
cogiéndose la manga vacía, abrazado a
sí mismo, elegante y huérfano, solitario
contra un fondo de mera materia
abstracta, porque se trata de acercarnos
el personaje. Valle tiene en este retrato
una nobleza propia que viene subrayada
por el noble oficio de Zuloaga.
Echevarría y Zuricalday, con muy
mala técnica, nos presenta un Valle en
pie, con capa española y mano derecha
que adquiere mucho protagonismo, como
de caballero de la mano al pecho.
Lástima que no esté mejor pintada esa
mano, porque pudo haber sido el centro
certero de un retrato mediocre, donde la
expresión de Valle, «evangelizada»,
digamos, pierde toda fuerza. Pese a estar
el escritor de pie, y ancheado por la
capa, se mantiene ligeramente la
desproporción cabeza/cuerpo, lo que
nos hace pensar que, efectivamente,
Valle
se
fabricó
una
cabeza
impresionante, hermosa y audaz, pero
contó poco con la proporción de su
levedad corporal.
La cabeza de Valle va siempre como
alzada en una pica, cabeza de
descabezado, y esto sobresale e inquieta
por entre toda la procesión de la
literatura española. La cabeza de Valle
es como el pendón de las letras o la
cabeza cortada del gran culpable de ese
peligro social que es siempre el
intelectual y el artista para el Poder.
Cabeza eternamente izada en lo alto
de una pica, como la izaron los críticos,
los compañeros, los enemigos, Baroja y
otros cuatreros que se cruzaron en la
gloria y la vida de nuestro escritor. Valle
es «de la raza de los acusados», como
habría dicho Jean Cocteau.
El otro Echevarría pinta a Valle con
una calidad lograda, pero no de mi
gusto. El retrato es de cuerpo entero.
Valle aparece pelón (anduvo así a veces,
como se sabe), envuelto en manta
coloreada, con botas de montar y largo
báculo, sobre fondo verde, azul y
tormentoso de guerra o qué. Este Valle
está entre gerifalte de antaño y emigrado
americano. Quizá sea éste el motílenlo
en que más se alija de su modelo
interior y premeditado de dandi
ciudadano. Este retrato siempre me ha
sido antipático por eso: por cómo
distrae la línea maestra de la
personalidad
valleinclanesca
para
enredarlo en otros autotópicos que él, de
todos modos, frecuentó. Una biografía (y
este libro no lo es) tiende siempre a la
linealidad, a eliminar todo lo que se
salga de la trayectoria prevista. Uno, sin
llegar a eso, descree de este cuadro que
nos aporta todo el Valle exótico,
aventurero, caudillo, feudal, indiano y
desfachatado.
Pero hay que admitir que Valle fue
todo eso y que en el proyecto de
fabricarse a sí mismo, que apuntamos
desde el principio, tuvo épocas de no
encontrarse o de encontrarse otro que no
iba a ser él. «Conócete a ti mismo», dice
el tópico clásico. Invéntate a ti mismo,
es lema que improviso y que le va mejor
a Valle. Esos «Valles» previos, molestos
e inevitables, todos los conocemos, pero
este libro apunta al modelo fundante que
al final se realiza plenamente en el Valle
maduro. Sólo en la madurez coincide
uno consigo mismo.
Creo yo que Anselmo Miguel Nieto
le hizo varios retratos a Valle. El que
ahora tengo delante es una cosa correcta,
amable, académica (así trabajaba este
pintor vallisoletano que tuvo por musa a
Concha Lagos). La bondad un poco
zurbaranesca en que este artista envolvía
todo cuanto pintaba hace que el rostro
de Valle pierda todo su carácter, con la
barba formando un triángulo isósceles
perfecto y tranquilo, como si no fuera
cierto que Valle se la peinaba
furiosamente con su mano única. Es un
Valle de capa y libro abierto, muy bien
peinado. Quizá Anselmo Miguel Nieto
quisiera dar majestad y serenidad a
Valle, pero le ha convertido más bien en
un reposado notario de provincias o
cualquier otro tipo de burgués con
prestancia. Como único detalle vivo, la
mano cogida al brazo del sillón, esa
mano que Echevarría quiso dotar de
carácter y fuerza, más cierta ancianidad,
y que en el artista vallisoletano tiene
mayor calidad pictórica, nos acerca
más, sin duda, a lo que fue esa mano
derecha de Valle, ancha y fuerte,
atletizada por tener cinc hacer el trabajo
de dos manos. Es la mano que
efectivamente ha podido escribir una
obra numerosa, domeñar la formidable y
espantosa máquina del castellano («sólo
en castellano se puede meditar a gritos»,
diría él alguna vez, quizá pensando en el
teatro de Calderón), sacar adelante una
familia y erguir garrota ante los
enemigos de la noche y la guerra
literaria.
Viril, atroz mano que, incluso en
reposo, resulta más la mano dura y
nerviosa que escribió El ruedo ibérico,
antes que la mano falleciente y
aristocrática de las Sonatas.
Anselmo Miguel Nieto podría
quedar por esa mano, mano venosa
donde está toda la energía de aquel
padrote del idioma, mano guerrillera,
espadachinesca, mano de coger a las
mujeres por la mata de pelo y guardarlas
en un cuarto cerrado con llave, como
hiciera con su esposa, Josefina Blanco,
para luego tirar la llave a la calle
(entonces todas las puertas de una casa
tenían gran llave de portal). Y todo
porque se negaba a que su esposa,
actriz, estrenase una comedia de su
odiado Echegaray.
Es mano de cura caído, de cura
trabucaire, de cura Santa Cruz, aquel
carlista atroz que Valle dibuja
prodigiosamente en el último tranco de
La guerra carlista. Es la cervantina
mano única, sólo que más violenta,
beligerante y hombruna que la de
Cervantes, pues Valle alcanza violencias
de prosa a las que el sosegado don
Miguel del Quijote no llegaría nunca.
El último retrato de Valle que he
alcanzado es póstumo, muy póstumo, ya
que lo hizo Álvaro Delgado mediante
información
gráfica,
sin
duda,
aplicándole al «parecido» la técnica
expresionista que caracteriza a este gran
retratista. Queda un Valle-Inclán que no
acaba de ser él, quizá porque el pintor
quiso huir de la imagen recurrente del
modelo. Entre la ingravidez de la
materia, el zarandeo de las líneas y la
urgencia del dibujo, este Valle tiene más
de personaje de Valle que de auténtico
retrato.
Los otros Valles, de los que ya
hemos hablado aquí. ¿Somos como nos
ven, como nos pintan, como nos
imaginan, como nos recuerdan, somos
como somos? No hay dos retratos
iguales de Valle ni de nadie, porque no
hay una identidad fija del mundo, sino
que entre todos vivimos lo humano total,
como dijera Goethe.
Añadida a esta verdad universal
viene la verdad biográfica de un
escritor, un hombre que se disfrazó de
muchas cosas, o las fue, que interpretó
muchos papeles que previamente se
había escrito a sí mismo, que vivió
vidas equivocadas y verdaderas a través
de las cuales pasa su vida auténtica, esa
reconciliación consigo mismo de la
madurez, el modelo final, más falso que
ninguno, pero también el más
auténticamente
vivido:
el
Valle
anarquista y gran señor, enfermo,
póstumo de todo y metido en la obra más
ambiciosa de toda la literatura española,
obra que no acabaría, claro, pero eso
también está en la condición
fragmentaria del dandi.
Pienso que, de entre todas nuestras
posibles vidas, la más valiosa no es la
más sincera —¿dónde está eso de la
sinceridad?—,
sino
la
más
sinceramente vivida. El Valle definitivo
que conocemos y amamos es el mejor, y
este libro no trata sino de explicar cómo
don Ramón va avanzando hacia él, con
retrocesos,
arrepentimientos
y
adivinaciones prematuras. Un Valle
«inventado», sí, pero con invención
ardientemente vivida. El mejor yo no es
el que somos (no somos nadie), sino el
que inventamos y, una vez inventado,
acendradamente servimos. Y todo esto
me parece mucho más un proyecto ético
que estético. Aquel don Ramón decisivo
y genial, convertido hoy en clisé, lo
entenderemos mejor volviendo a hacer
la arqueología urgente de «los otros
Valles».
12. Los otros Valles
Mallarmé definió a Hamlet como «el
gran señor latente que nunca llega a
ser». Todo hombre de condición
problemática y ascendente puede ser
definido
de
igual
manera.
Y
especialmente Valle-Inclán. Sabemos
que Valle sí «llega a ser», pero estuvo
muchas veces, casi toda su vida, de gran
señor latente, y muy bien pudiera
haberse quedado sin «llegar a ser». Sólo
la entereza elegante de su carácter y el
manar continuo y hermoso de su prosa
hacen el milagro. He aquí algunos de los
«otros Valles» que ahora quisiéramos
revisitar con más prisa que pausa:
El carlista
El indiano
El bohemio
El dandi
El periodista
El actor
El republicano El anarquista Etc.
El carlismo de Valle ya lo tenemos
definido en este libro como un
antimadrileñismo. El indiano nos dio
Tirano Banderas y la Niña Chole, que
no es poco. El bohemio nos da Luces de
bohemia.
El dandi pasa por horas tormentosas
y por aliños y desaliños equivocados,
pero le llega el momento de los botines
blancos de piqué, glosados al principio
de este libro, que es el momento del
dinero, el confort, la gloria casi
reconocida y todo eso contra lo que un
dandi tiene que luchar para no quedarse
en un burgués ilustrado. El dandismo
interior de Valle está hecho de firmeza y
violencia, de insistencia y gracia, de
majestad y desprecio. Está hecho, sobre
todo, del lema que quizá ya se haya
citado aquí: «Despreciar a los demás y
no amarse a sí mismo.»
Es un lema o sacramento que les
faltó por escribir y postular a Villers, a
Barbey, a Baudelaire, aunque queda
implícito en todos ellos. El dandismo de
Valle es un proyecto subjetivo
(volvemos a recordar) que nace de ese
«no amarse a sí mismo» y procurar
convertirse artificialmente en otro. El
indiano o el actor son caminos
desviados, equivocados, para llegar al
dandismo.
Del
periodista
hablaremos
detenidamente en otro capítulo (el
siguiente), porque tiene una importancia
hasta ahora no vista o insistida en la
vida y la obra de Valle. Él dijo aquello
de que «el periodismo avillana el
estilo», y los críticos y biógrafos se han
contentado con eso para negligir al Valle
articulista y reportero, que llega a la
genialidad (años 10, 20, 30; casi hasta
la muerte) y es disciplina que corrige,
enmienda y da musculatura a su prosa
para siempre, como en seguida veremos.
Al actor le sobraban ideas y le faltaba
instinto actoral. El republicano, el
azañista, el anarquista final, representan
sucesivas evoluciones del escritor y el
hombre, que naturalmente se deben dar
con la cadencia natural de una vida, y no
como momentos aislados unos de otros.
Este despiezamiento lo hemos intentado
solamente para mostrar de manera casi
escolar la complejidad del hombre (de
cualquier hombre). Cuando Valle ha sido
ya monolitizado por la posteridad, la
gloria y el tópico, conviene recordar que
fue muchas cosas antes de ser don
Ramón María del Valle-Inclán. Y que las
fue sucesivamente o al mismo tiempo,
con todas sus contradicciones, ya que la
contradicción es el riego de retorno de
una biografía y en la contradicción
pillamos al personaje más verdadero
que nunca.
El estilo asertivo de Valle, la
rotundidad con que hablaba en los cafés
y en los artículos, nos ha dejado la
imagen de un genio de una pieza,
siempre igual a sí mismo. Esto sería un
absurdo humano y biográfico. Y
literario. Por el contrario, es casi
conmovedor ver a Valle equivocándose
con el carlismo, con las Américas, con
la bohemia, con el teatro, con la
política, con todo junto, para acertar
sólo en la obra, sin otra línea maestra
que su viejo y progresivo proyecto de
dandismo: imperturbabilidad en la vida,
la persona y la obra, al menos
exteriormente;
los
otros,
los
«despreciados», no se merecen otra
cosa. El mismo hace en algunos
artículos grandes elogios de la
externidad imperturbable, a propósito de
la máscara griega, que enfrenta contra la
gestualidad vulgar de los actores de su
época. Está hablando de los griegos,
pero está hablando de sí mismo.
13. La escritura perpetua
El periodismo avillana el estilo.
Valle-Inclán
Esta afirmación de Valle, más el uso que
practicó de enviar a los periódicos
trozos de su obra en marcha, novela o
teatro (a veces era difícil saberlo), son
cosas que han ido alimentando el tópico
de que nuestro escritor apenas frecuentó
el periodismo, cuando en realidad su
firma o su imagen eran recurrentes en la
prensa española de la época: El Mundo,
Los lunes de El Imparcial (que no
siempre salían el lunes), los folletones
de El Sol, las grandes revistas, etc.
Conviene elucidar pronto (aunque el
tema seguirá corriendo a lo largo de este
libro) al Valle periodista, mucho más
importante y revelador de lo que hasta
ahora se han atrevido a sostener los
biógrafos. Y conviene a la economía de
esta obra porque el Valle articulista
(como el prologuista o el escritor de
cartas) es el hombre «natural» respecto
del hombre «artificial» que hemos
venido estudiando, y que él quiso ser. Ya
hemos dedicado algunas páginas a ese
hombre de artificio (que seguirá siendo
genialmente casi hasta la muerte), pero
el contrapeso biográfico (aunque esto no
sea precisamente una biografía) nos
aconseja mostrar ahora lo que, a pesar
de todo, era el hombre corriente.
Hemos vestido mucho el muñeco,
todo lo que hacía falta, y he aquí que el
periodismo (como luego veremos con la
correspondencia y otros escritos
marginales) viene a corregir los excesos
literarios de Valle.
Lejos de «avillanar» su estilo, el
artículo, sí, supone un cierto correctivo
para el Valle modernista de los años 10,
y encontramos en esos artículos (los
mejores de la época, sin duda) a un
escritor recio, elegante, claro, irónico,
rehén gozoso de la actualidad política,
artística, literaria, callejera. Todo un
columnista, que diríamos hoy, y sin duda
el más moderno de entonces. El
periodismo, que yo he definido como
«la escritura perpetua», no perjudica a
Valle en el estilo (por el contrario, le
somete a una cura de sobriedad y
diálogo directo con la gente), ni
tampoco le quita tiempo para hacer su
obra/ópera, que siempre es «omnia»
para él. Más tiempo perdía en el Ateneo
y en los cafés de camareras.
Si Valle se hubiese decidido alguna
vez a entender el periodismo como
escritura perpetua, esto no habría
dañado en nada su producción literaria
y, en cambio, le habría permitido ganar
más dinero, vivir mejor, tirar de una
familia, cenar todas las noches (aunque
no creo mucho en la leyenda
menesterosa de que se iba a la cama sin
cenar). Esa leyenda pertenece al Valle
bohemio que quizá estudiaremos en otro
momento, y que fue, como se ha dicho
más atrás, otro de los papeles que él
interpretó (actor siempre de sí mismo,
aunque malo en escena) a lo largo de su
vida, otro de los Valles posibles, previo
o simultáneo al dandismo.
Lo que temía Valle no era el
avillanamiento del estilo, sino la
autoridad de un jefe (periodístico y
político, dos jefes o más), la tiranía de
un horario o una fecha de entrega. Jamás
quiso someterse a eso (bohemia dandi o
dandismo bohemio). Tenía el miedo
supersticioso de que el compromiso
periodístico (que en realidad seguía
siendo literario) pudiera afectar a la
integridad sagrada de su obra (sólo Juan
Ramón Jiménez, en su tiempo, profesa
igual culto a la propia Obra). Pero, por
sobre todo, está la hidalguía fiera de
Valle
(luego
«degenerada»
en
dandismo), que le hace ver en el
periodismo sólo un mundo de
gacetilleros a bajo sueldo: Asmodeo y
Fernanflor,
petimetres,
cursis
y
lamerones del marqués de Salamanca y
otros marqueses; así aparece retratado
siempre el periodista en su obra.
Pero Valle no es sólo el hombre de
genio a la manera hierática (pese a la
máscara griega). Esos son los genios
que más abundan. Valle, por el
contrario, es un genio con gran
capacidad de adaptación (más de la que
él hubiera querido reconocer), y así
acabó probándolo en el teatro con sus
muchas sumisiones a Rivas Cherif y la
Xirgu para estrenar Divinas palabras,
que le afeitaron por todas partes. Así,
Valle se adapta inmediatamente al
periodismo, tras unos primeros artículos
de exceso modernista y declamatorio.
El articulismo de Valle es
«columnismo», como decimos hoy por
influencia anglosajona. Valle se escapa
de la crónica, aunque haga muchas,
especialmente sobre las exposiciones de
Bellas Artes. En todos sus escritos
cortos, de la crónica al prólogo de un
libro, Valle se arranca con reflexiones e
imaginaciones que sólo muy tarde nos
traerán al tema del título. La columna se
diferencia de la crónica en que ésta ha
de ser puntual y directa, poco
personalizada,
mientras
que
el
columnista americano (y el español,
ahora) va a su aire y tiene su fuerza y
eficacia en el alto grado de
subjetivización de los temas, que mezcla
caprichosamente (o no tanto) con otros.
Valle, profanador siempre de los
géneros, inicia el artículo viniendo de
muy lejos, hasta que al fin se posa, no
sin coherencia, en «la percha» del tema,
según el argot periodístico. Pero, así y
todo, su escritura periodística se va
haciendo cada vez más sobria,
inmediata, fácil, sin perder gracia,
subjetivismo, belleza. Lo que ocurre es
que Valle habla en el periódico como en
la tertulia y no como en el teatro,
poniendo en primera página sus
problemas personales, sus odios,
manías, querellas literarias, gustos y
disgustos estéticos, y hasta líos de
concursos. El Valle articulista no es
hierático como la máscara griega ni
como el dandi, sino que su encanto, el
encanto de sus colaboraciones, está en
que le vemos vivir, vehemente y
ocurrente, como en el café.
Por eso no se puede escribir sobre
Valle-Inclán, biografía o lo que sea, sin
haber estudiado bien su periodismo y
algunas de sus cartas, pues se trata de
confesiones/concesiones que nunca más
hiciera.
En los escritos políticos, caso de un
manifiesto contra la pena de muerte que
firma con Victoria Kent, llega a una
prosa seca, directa, nada literaria, una
prosa civil, valiente y austera. En el
periodismo tenemos al gran Valle, pero
rebajado a un nivel de café o redacción
como los que presenta en Luces de
bohemia. Lástima otra vez que Valle no
desarraigase de sí esa superstición un
poco aldeana contra el periódico,
porque el periodismo le habría sumado
mucho sin restarle nada, como él temía.
La bestia negra de su periodismo es,
en política, Maura. En pintura,
Sotomayor. En literatura, Martínez
Sierra. En la historia, el liberalismo
burgués. Con estos personajes y temas, y
con otros, hace unos artículos
deliciosos, bizarros, libres, como ahora
iremos viendo. Pero lo que más nos
interesa aquí es ese estilo otro del Valle
periodista. Un estilo que ha sido poco o
nada estudiado y que, equidistante del
modernismo y del expresionismo
posterior, sirve a una prosa de armonía
lacónica, de precisión insolente, de
gracia esquinera, aunque siempre
valleinclanesca, por supuesto.
En las dos primeras décadas del
siglo (sólo Juan Antonio Hormigón ha
puesto método en todo esto), Valle hace
crítica literaria. Así, cuando parece
elogiar a Galdós, en realidad le está
enumerando dulcemente todo lo que
Galdós no es ni tiene, con la cautela del
escritor joven que fustiga/halaga al
maestro.
Valle elige Tristana, como novela
más esquemática, para criticar à rebours
los novelones de Galdós llenos de gente,
de diálogos vulgares y de reflexiones
tautológicas y sobrantes. Más que decir
que le gusta Tristana, lo que viene a
decir es que no le gusta Galdós. Más
clemente es con Baroja, en cambio,
aunque el Baroja que a él le gusta es don
Ricardo. Ricardo Baroja y Valle son de
la misma raza rubeniana de los «raros»
y estuvieron unidos toda la vida. Valle
escribirá mucho sobre los grabados,
aguafuertes, teatro y novela de don
Ricardo, y siempre con elogio, elogio
que supone un negligir al hermano
famoso y novelista. Valle ignora a
Baroja en su hermano Ricardo. Don Pío,
en cambio, se pasó la vida (véanse sus
memorias) criticando a Valle, cuyo gran
estilo le inquietaba, y su mayor
argumento, caricaturesco, es que todo el
estilismo de Valle consiste en escribir
«dátiles» por dedos.
Ricardo Baroja, sí, es un raro muy
de tener en cuenta, un artista variado
(Valle le llamará «renacentista»,
inevitablemente), el amigo perfecto para
don Ramón, el amigo clónico, el gemelo.
Y en esta amistad tan auténtica se
incardina, pese a todo, el rechazo
implícito de don Pío.
El artículo «Modernismo» (1902) es
toda una proclama sobre lo que sea y no
sea modernista. Pese a lo temprano del
artículo (de su fecha), el texto tiene una
madurez teorizadora que lo convierte en
fundamental para entender la escuela
rubeniana y todo el caso social que el
modernismo fue en España. Alguna
pluma ha escrito luego, con insolencia
inútil, que a los modernistas habría que
llamarles «prerrafaelistas», que es lo
que son. Y a esa observación
contestamos
ahora:
¿acaso
el
prerrafaelismo es otra cosa que la
arqueología del modernismo? Otro
precedente, otra arqueología: el
simbolismo. Romero de Torres es para
Valle lo que Delacroix para Baudelaire.
Romero de Torres no es buen pintor,
pero a Valle le gusta por el aire y la
intención simbolista, y, de hecho, todos
los elogios que dedica al cordobés son
más literarios que pictóricos. Claro que
nada de esto sale ni puede salir en el
artículo «Modernismo», pero creo que
su lectura nos autoriza para estos
escolios
y
arqueologías
del
modernismo.
La década de los 10 termina con
unas crónicas argentinas de Valle, muy
mejoradas luego en una larga carta
personal a Azorín. Ya hemos dicho en
este capítulo que hay que leer mucho la
correspondencia de Valle y todo lo
disperso, pues ahí es donde cogemos
por sorpresa al dandi inalterable. Cierto
sentido reverencial de la situación (que
a veces se da hasta en Valle) lastra y
castra esas crónicas, mientras que la
gran visión política e histórica que el
escritor
tiene
de
la
política
hispanoamericana se la confía en carta a
un amigo. ¿Por qué a Azorín? Sin duda
porque, además de escritor, le considera
un «político». Y un amigo, pese a que
Valle fue de los que anduvieron a la
busca y captura de Azorín cuando
publicó Charivari. Este intra/Valle de
las cartas, las notas sueltas, los prólogos
y algunos artículos se nos manifiesta
cada día más interesante, y tiene mucho
que hacer en un libro que se escora más
hacia la investigación y consagración
del Valle de la máscara y el dandismo.
Sin esta urdimbre cotidiana, «natural»,
no tendría sentido el Valle «artificial».
Valle vive en una dialéctica interior
entre el que es/no es y el que quiere ser.
No quedaría este libro completo, ni
Valle tampoco, sin las inevitables
miserias (a veces grandezas) del
hombre común, o así lo entiendo yo.
Dentro de la producción periodística
de Valle, presenta el mayor interés su
serie sobre la pintura, a propósito
generalmente de las exposiciones
nacionales. Ya hemos dicho que Valle
hace auténtico columnismo de hoy, pues
que entra en el tema por cualquier parte
y de manera muy subjetiva. En sus
crónicas incardina la crítica de arte con
la denuncia de los secretos oficiales que
este tipo de certámenes suele llevar o
traer consigo, más la divagación
metafísica, lírica o erudita que a él le
sugiere una pintura, con frecuencia una
mala pintura, que también lo dice.
Está señalado aquí que Valle
acostumbra a tomar los temas desde muy
lejos, y lo mismo hace con la pintura.
Aquí está la modernidad de su «nuevo
periodismo». Quizá sea la única de sus
innovaciones que sus contemporáneos
entendieron bien y consumieron mucho.
Valle, en fin, hace la crítica de arte
romántica, un poco a la manera de su
admirado y citado Baudelaire. Quizá
Baudelaire fuera más fino y certero en
sus elecciones, pero tanto el francés
como el español tienen ya un sentido
claro y unánime de lo que ha de ser el
arle moderno. Dice Baudelaire que la
belleza moderna ha de ser asimétrica.
Valle, en cambio, se decanta por un
cierto clasicismo renacentista, pero sólo
teóricamente. A la hora de «pintar» él
con la pluma elige la asimetría: el
esperpento.
A fin de cuentas, ya hemos dicho que
ambos escritores vienen del común
simbolismo. Hasta puede ser que
Romero de Torres le hubiera gustado a
Baudelaire, y no voy a pedir perdón por
esta boutade, difícil de atribuir a quien
descubrió a Goya para Europa
(Baudelaire), aunque Francia, dominical
siempre,
dejaría
a
Goya
en
«impresionista». Y hasta sacó de ahí una
escuela.
Uno de los pintores más citados por
Valle en estas crónicas de arte (años
sucesivos) es el catalán Rusiñol. Don
Santiago Rusiñol tiene algo de un Valle
barcelonés, aunque Valle acostumbra
decir que los catalanes son gitanos,
«fenicios» para él, como los propios
gitanos,
judíos
degenerados
o
aburguesados. Con Rusiñol mantiene una
relación identidad/desprecio, cuando de
pronto la pintura del catalán deja de
gustarle. Pero sin duda Rusiñol es el
«hermano» barcelonés de Valle, como
Ricardo Baroja es el hermano vasco. El
Aranjuez de Rusiñol tiene mucho de un
Versalles modernista para don Ramón.
Se parecían demasiado como para no
acabar cada uno por su lado. Valle cita
con frecuencia en estas crónicas,
naturalmente, a Romero de Torres y la
pintura vasca. Su estudio de lo vasco a
través de la pintura exige un párrafo
detenido, que es el que viene a
continuación.
A través de los Zubiaurre y otros
pintores
vascos,
Valle
va
redescubriendo la Vasconia sencilla y
natural, aldeana y montesina, elemental y
perfumada. Lo que será el fondo y razón
de La guerra carlista. A Valle le fascina
esta sobriedad grandiosa del monte
vasco, que a veces opone al «pago
manchego» (antimadrileñismo). Valle es
un periférico fascinado por la aldeanía
pura de Vasconia. ¿Cómo se concilia
esto con el cosmopolitismo dandi de
después?
La
repetida
aventura
americana y la excursión europea de la
Grand Guerre cosmopolitizan a Valle.
En América rubrica su modernismo y en
Europa descubre (según críticos, como
ya hemos dicho) el expresionismo, o
corrobora asimismo algo que ya
entoñaba en él.
En el amante de la pintura vasca está
todavía el carlista, el periférico, el
antimadrileñista. Valle, de una manera
ingenua (el valor de ingenuidad quizá
sea el más ponderado en toda su obra),
enfrenta la sencillez campesina, la
elementalidad e idealidad carlista, con
«la farsa del madrileñismo», que dijera
el escritor vasco Javier María Pascual.
Madrid, para Valle, ya está dicho, fue
por mucho tiempo el trono de la rama
«mala» de los Borbones y el club del
liberalismo burgués, que detesta. Los
viajes, la cultura y la convivencia
madrileña acabarían haciendo de él un
ciudadano cosmopolita, un escritor que
vive incluso con exceso el Madrid peor
de la bohemia, cuando comprende que
Madrid es la gran ciudad que tiene más
a mano para ejercitar su dandismo de
botines blancos, que tanto se reiteran en
las fotos, y, sobre todo, el cruce de
caminos de la literatura y la política y el
periodismo, que son los mundos a que él
está destinado por naturaleza.
Madrid le dará su mejor comedia (la
mejor del siglo según Haro Tecglen —
como se ha dicho— y Eduardo Blanco
Amor, que sólo le reprocha a Luces de
bohemia, muy justamente, el tener dos
finales, cosa que siempre nos
desasosiega, y nos manifiesta que Valle
no tenía una idea convencional del
teatro, sino que después del final sigue
narrando como en una novela).
Madrid será el mundo de El ruedo
ibérico, con radiaciones hacia todas
partes,
mayormente
el
Sur
revolucionario. Pero cuando Valle
escribía sobre la pintura vasca, con
ardor e ingenuismo, aún era sólo en
Madrid un tío que estaba de más y que
no se iba, o se iba sólo de vez en
cuando.
Los artículos de la década de los 20
nos sorprenden con una declaración
entusiasta y porvenirista sobre el
cinematógrafo, que es como se decía
entonces. Ya hemos señalado, en el
capítulo «La hora wagneriana», que
Valle aspira sin decirlo a una
integración de todas las artes, y que esa
integración la ve posible en el cine.
También aquí es un precursor, claro.
Como lo es marginando a Chaplin en su
momento máximo, porque Valle tiene
siempre presente la máscara griega
(Buster Keaton, aunque no le cite). Hoy,
efectivamente, Keaton y los Marx son
más valorados, más «actuales» que
Chaplin.
Luego entra ya en un ciclo de
artículos históricos sobre don Amadeo
de Saboya, al hilo de una biografía de
Romanones, político que Valle detesta
como el gran liberal, pero admira y
hasta quiere por su picardía, su
«mundo», su cinismo y su inteligencia y
gracia. La fascinación por tipos así, que
al mismo tiempo se desprecia un poco o
un mucho, es característica de una
psicología dandi. El dandi es un
moralista de sí mismo, pero muy
magnánimo con los «indeseables»,
aunque sean condes. El pícaro no deja
de ser el guiño por donde la sociedad
convencional/burguesa (liberal para
Valle) muestra su rabo satánico.
Estos artículos históricos los escribe
don Ramón en 1935, para la prensa de
Madrid, cuando su mal cístico, que
degeneraría
en
carcinoma,
con
frecuentes hematurias (cáncer de
vejiga), le retira a su Santiago, a los
hospitales, a la cama. Este cáncer
siempre latente, o el brazo que le falta,
son dos mutilaciones sin las cuales no se
comprende la mística del dandismo, que
como toda mística se alimenta de
sufrimiento
interior
bizarramante
llevado. Pero quizá de esto escribiremos
más adelante. Casi todo se lo publica
Azaña en sus revistas y periódicos,
como Ahora. Sobre el libro de Azaña,
Mi rebelión en Barcelona, también hace
Valle un artículo lleno de lucidez
política, protesta cívica y amistad
macho. La amistad Azaña/Valle quizá
requiera un capítulo aparte (uno no
planea mucho y hay cosas que se van
imponiendo sobre la marcha).
El último periodismo que hace Valle
en esta década de los 30 (y en su vida
por tanto) es una serie sobre Paúl y
Angulo y los asesinos de Prim. Galdós
había contado muchas cosas sobre
aquella conjura, llegando hasta el límite
mismo de la sospechada verdad, pero
cuando saca el Episodio Nacional de
Prim, se lo calla casi todo. Valle,
republicano ya y mucho más valiente e
informado que Galdós, lleva su
indagación hasta aquello de «el impulso
es soberano». Es un hombre que escribe
en su lecho de muerte, digamos, y sólo
aspira a dejar tras de sí alguna verdad
clara. Cosa a la que había aspirado toda
la vida, por otra parte.
No sé si hemos dicho ya en este
libro que el gran cronista del XIX no es
ni Galdós ni Baroja, sino Valle, tanto
desde el carlismo como desde el
azañismo y el anarquismo final. Y
encima escribe mucho mejor que los
otros dos y tiene más arrojo de prosa,
para el estilo y para la verdad. El
periodismo, pues, género que «avillana
el estilo», según el primer Valle, acaba
siendo algo que le apasiona y sustenta
(Ortega Munilla primero, y Azaña
después, le pagan bien). Vemos que su
último modelo es el periodismo
histórico, que hecho por él se torna
apasionante. Quizá esta pasión por los
casos Prim y Saboya le impida terminar
Baza de espadas, que cerraría la
primera trilogía sobre la historia total
del XIX.
14. Hacia sí mismo
Cuando aparece Epitalamio, en 1897,
Valle es un joven romántico que va
travestido entre Zorrilla y Espronceda.
Hay ya en él, evidentemente, esa
preocupación por la exterioridad que le
acompañará siempre. Pero no ha llegado
más allá de uniformarse como todos los
jóvenes posrománticos de la época.
Epitalamio es un libro que luego odió
bastante. Sólo hacia 1910 se le verá
pasar con hongo, barba negra y
quevedos, algo juanramoniano y con
buen abrigo, todavía como vestido por
mamá. Josefina Blanco, actriz con la que
casa, es una mujer que aparece siempre
como despintada (o ni siquiera aparece)
al lado de este hombre de presencia
fuerte, oscura, intensa. Valle es ese
español que va por la vida de soltero
natural, que vive una soltería dandi y
desabrigada, como lobo solitario. Otros
tienen aspecto de padres de familia,
siendo misóginos. Valle es el soltero de
hierro forjado, el soltero espontáneo de
la vida (un tipo muy español), aunque no
se oculte a sus visitantes en alegoría de
hijos que le agarran de las orejas y de la
barba al no poderle agarrar de un brazo
que no tiene. Los niños de Valle piensan
que el padre es siempre monstruo de un
solo brazo. Hacia 1911 todavía alterna
Valle con Vázquez de Mella, Cerralbo y
toda la flor del tradicionalismo
rampante. El escritor, indudablemente,
tiene un cierto lío político en la cabeza.
Está pasando de su integrismo aldeano,
romántico y carlista a otra cosa, no sabe
qué, y mezcla su hongo enlutado, en los
banquetes, con la media chistera de los
que luego llamaría «perros patriotas».
Pero tiene ya casita en Madrid con
baldosines blancos y negros y va
uniformado
casi
de
Unamuno,
unamunizado. O de joven krausista.
Tampoco le faltan esos muebles con
muchos cajoncitos donde siempre se
piensa ordenar la vida, pero donde
luego sólo se encuentran botones
desparejados, hilos de colores, un collar
en cenizas desatado y una tarjeta de
visita, esa visita de la que ya nadie se
acuerda. Valle se diría que hace mucha
vida familiar y tiene siempre una orla de
hijos en torno, pero esto son cosas que
se inventan los reporteros, buscando el
«interés humano», que a nosotros nos
interesa poco, pues que el interés de
Valle está en otro sitio, aun ni él sabe
cuál.
Anselmo Miguel Nieto, el que le
había hecho el retrato aplaciente que se
ha comentado aquí, logrando la mejor
mano de Valle, esa mano que tiene
mucho de mano única, es un pintor que
tiene fama y dinero, un retratista social,
y pasea a Valle en su descapotable con
chófer, un descapotable largo que va
llenando Madrid de Campos Elíseos a
su paso. Cuando la guerra europea, Valle
ha instaurado ya sombrero duro, mirada
grave, quevedos recios, barba donde
vive un Tiziano y capa con mucho
barroquismo español de pliegues más
del Greco que de Goya.
No en vano diría Valle que quiere
llenar el tiempo como el Greco llenaba
el espacio, y se refiere a su teatro,
siempre entre Shakespeare y Wagner,
pero aspirando a la verticalidad del
Greco. El Greco es pintor que se le
había aparecido al 98, patrocinando
toda la modernidad, como Góngora se le
aparecería al 27. Pero hay otro 27
(Buñuel y por ahí) que está con Goya, y
por tanto con Valle. Buñuel llega incluso
a hablar con Valle de una película que
éste quiere hacer sobre el pintor. Valle
ya sabemos que estuvo muy por el cine y
por todo lo nuevo, hasta el cubismo
literario, del que hay muestras en El
ruedo ibérico.
No se entiende muy bien este
enfrentamiento
poeta/pintor,
Góngora/Goya, que se plantea Valle, o
se entiende demasiado, pero aquí don
Ramón es incoherente con sus
postulados, o nos estropea a nosotros la
teoría previa, ya que de Góngora nacería
luego el simbolismo, que en español se
hizo modernismo, y el modernismo es
Valle-Inclán. Lo que pasa es que Valle
está ya muy cerca del esperpento
anarquista y todo el lujo mitológico de
Góngora más bien le estorba, sobre todo
cuando ha descubierto que los amarillos
y los negros de Goya son los de su
paleta literaria.
Madrid ya murmura de él y hay el
gran sombrón, como túmulo de siete
brazos, que sólo cuenta de Valle
anécdotas infames: que «le ha puesto los
cuernos» (el pulimentado Cansinos
escribía así) a su mejor amigo con la
esposa de éste; que Valle ha amenazado
con su bastón y llamado imbécil a un
joven devoto que le importuna. Etcétera.
Luego, cuando muere Valle, las
abrumaciones
de
Cansinos
le
homenajean en una prosa que se
deshilvana en puntos suspensivos y
signos de admiración, sin acertar a decir
nada válido y lamentando su lejanía del
gran escritor. Valle es que los veía venir
y, sobre todo, les veía escribir.
Contra estas cosas y otras, Valle
sigue el viaje por el tiempo, hacia sí
mismo, y va dejando una estela de
Valles previos que hemos apuntado en
este libro. ¿Qué vino a decir realmente
Valle? Vino a decirse a sí mismo. Y a
decirse a través del mundo y la historia.
Valle se está diciendo siempre. Genio es
el que se está diciendo siempre, aunque
diga otras cosas, aunque hable de Prim,
de Isabel II, del carlismo o de Alejandro
Sawa. Se ha escrito en estas páginas que
Valle no quiere entender la realidad,
sino inventarla. El genio es siempre
subjetivo porque no viene a enterarse de
nada, sino a explicarlo él todo
explicándose a sí mismo.
Todo esto no nos quita el derecho de
repensar al escritor político, denuncia
de tiranos, castigo de liberales, glosador
de
republicanos,
debelador
de
caudillajes, espanto de dictadores. Valle
vive y escribe intensamente su época y
la anterior, la isabelina/isabelona, que
también es la suya; Valle hace su obra
con el Pernales e Isabel II, con el
Evangelio y Las flores del mal con
Rubén y El Espadón de Loja, con
Shakespeare y D’Annnnzio, con
Alejandro Sawa y Mateo Morral. Valle
hace la mejor historia de España, pero
siempre con algo de autobiografía.
Ya lo dijo una vez: «Yo y mis
personajes
ignoramos
las
enciclopedias.» No era para menos. En
1932, la Real Academia le niega el
premio Fastenrath por Tirano Banderas,
quizá la mejor novela española y
americana de todos los tiempos.
Claro que, como respuesta a ese
gesto, hubo un homenaje nacional a
Valle que presidieron Unamuno y
Américo Castro (hay fotos). Se lo había
advertido su maestro Rubén: «De las
Academias, líbranos Señor.» Si él
ignora las enciclopedias y los
diccionarios (puso faltas toda su vida,
como Goya) es porque está comiendo de
sí mismo, y sus historias de México o
del XIX español o de la Galicia feudal
no son sino todo el entramado interior
del hombre (un hombre es lo que
recuerda: «Yo no soy más que mi gran
herencia», dijo Goethe). Valle viene a
amonedar en prosa impar su gran
herencia de sabidurías universales,
temporales y personales. Todo sabe a
Valle en Valle, y ésta es la huella digital
del genio.
Valle viene a decirse infinitamente,
no en el reiterativo soliloquio
juanramoniano, sino en diálogo con los
tiempos y las gentes, porque el diálogo
es la forma de expresión que él acaba o
empieza amando tanto, hasta hacerlo
musical. El hombre íntimo consiste en
unos cuantos recortes de periódico. La
intimidad es una dispersión y Valle,
desde su aislamiento dandi, se sabe
repartido eucarísticamente por la Puerta
del Sol y las musas modernistas. No
sería tan de nuestro tiempo si no fuera el
hombre/collage que hoy somos todos,
avellanados por la información, las
guerras, los adulterios y las vanguardias.
Don Ramón María del Valle-Inclán
ya emite moneda y acuña sus dicterios
bárbaros y definitivos. Así, a Alfonso
Reyes, respecto de la revolución
mexicana: «Para ustedes, la mejor
solución es el degüellen.» Y a los
periodistas, respecto de la eterna crisis
y renovación del teatro español: «La
renovación, naturalmenle, empieza por
el fusilamiento ele los hermanos
Quintero.»
Pero también tiene temporadas de
hidalgo de manta, y anda de romería por
las pueblas del Caramiñal. Hay algo en
él que tira al monte. Cuando Madrid le
puede, se aplica una cura de Galicia y
gaita. Hasta en La Habana se le ve de
botines blancos (el único entre todos,
como de costumbre). Se le verá pasar a
caballo por Castilla o en vapor (botines
blancos) en su segundo viaje a México,
1921. Frecuenta el estudio de Anselmo
Miguel Nieto y el de Romero de Torres.
Hay un fondo de desnudos femeninos
que tiene pátina simbolista. Así hubiera
querido Valle algunos desnudos de su
teatro —la Mari Gaila—, pero lo
crudizo de la escena española y la
inmediatez de una verdad que es mentira
le hacen desistir de su aventura teatral
secretamente wagneriana. Aquí una
mujer desnuda siempre parece que está a
punto de entrar en el quirófano o de
lavarse la cabeza. No hemos acertado
con la metaforización natural del cuerpo
de la mujer. Goya pinta su Maja
desnuda y Eugenio d’Ors anota que es
mucho más erótica la Maja vestida.
Quiere decir más metafórica, más
simbólica y simbolista, más literaria.
Pero lo de la pintura se agrava aun en el
teatro, cuando la carne femenina tiene
moratones de pudor y la marca de las
ligas envilece unos muslos atenienses.
La misoginia de Valle (de que
hablaremos) puede que tenga su origen
en la estética, como todo en él, y
especialmente en la pintura o el teatro,
ya que encuentra a la mujer incapaz de
vestirse la «celeste carne» que le
atribuye su amigo Rubén.
Valle (como Baudelaire, sí)
simboliza o vulgariza a la mujer, pero
nunca encuentra lo que busca, y por eso
le gustan las mujeres de Julio Romero,
que tienen una pátina de luna y espejo en
su carne desnuda. Fatalmente se casaría
Valle con una actriz, imaginando que la
actriz es la única mujer capaz de
ascender a otra cosa. Pero el
experimento, claro, no resulta. Con la
musa no hay que casarse nunca. Cuando
la musa se vuelve hacendosa el poeta se
va al café a hablar de mujeres. De las
otras mujeres, de las que no existen. De
las que hay que errar en la novela o el
lienzo. La mujer metafórica sólo la
conseguirían luego los surrealistas, pero
Valle nunca llegó al surrealismo y esto
se lo reprocha Gómez de la Serna, su
gran biógrafo (aunque éste tampoco
llega).
Es el amenazado por los libros, que
los tiene tumbados unos encima de otros,
y ya de viejo dirá que no está para leer,
sino para aprender las cosas
directamente, viéndolas, calibrándolas,
sopesándolas como se sopesa la luz o
una manzana de aire verde. En Valle hay
mucha lectura, pero también hay mucha
sopesación inmediata de la vida, una
pasión tectónica por los frutos de la
vida, que son las cosas, pasión en la que
sólo le iguala Gabriel Miró, otro
marginado por los gerentes de la
literatura. Miró es meridional y Valle es
celta. Vivieron aseados por la mano
frutal de la naturaleza y luego amaron
también, en consecuencia, el tacto
inteligente de las cosas.
Sólo que Miró es un contemplativo,
como su paisano Azorín, y Valle es un
dramaturgo de la vida que incluso en las
cosas pone temblor de inminencia. Una
de las claves del esperpento es tratar
literariamente a las personas como
cosas, la calidad de sandía vieja que
tiene Isabel II, la textura avellanada que
tiene el general Prim, remoreno, gitano
para Valle. Las novelas y el teatro de
Valle están llenos de cosas, porque él
quiere llenar el espacio, como el Greco,
y a esa chamarilería de oro se le ha
llamado unas veces barroquismo y otras
expresionismo y otras modernismo. Da
igual: es valleinclanismo, es la
delicadeza de su única mano de gigante
para la piel de las cosas y de las
mujeres, y esto en un pueblo de piel
gorda que no sabe tocar, acariciar,
sopesar.
Y entre las cosas, naturalmente, los
libros. Valle acostumbra editarse sus
propios libros, pero no sólo por
economía literaria, por retranca galaica
para con el editor, sino porque ama la
creación manual, personal, de su libro,
como su amigo Juan Ramón Jiménez.
Cuida las letras y los tipos, la
envergadura del papel, su blanco marfil,
el empastelado de las ilustraciones y las
grecas, ese fileteado modernista que le
enmarca hasta el final de su vida. Cuánto
dandismo, Dios.
Santos Banderas está construido
como una cosa, como una máquina de
matar, tiene texturas de hojalata, de
corteza seca, de mecanismo inútil. Valle
escapa así al truco psicologista, que
estaba muriendo en la novela (Proust lo
agotó), y nos da un personaje en
profundidad
con
sólo
gestos,
onomatopeyas, olores, sabores, ruidos y
tactos.
La tectónica de Isabel II nos daría
para un libro entero. La Niña Chole es
un trópico metido en unas bragas de
mujer.
Cuando
Valle
prescinde
absolutamente de la indagación interior,
tan del XIX, el ministro Paco, a quien va
a pedir dinero Max Estrella, es sólo
unas gafas colgantes sobre el vientre,
como un vientre con ojos. No se puede
dar un ministro con menos palabras y
con menos imágenes. A esta reducción
del personaje a su exterioridad más
disonante es a lo que se ha llamado
esperpento. Sólo que el muñeco está
vivo y dice muchas cosas que son sólo
suyas, y otras que son de Valle.
El otro Ramón, Gómez de la Serna,
es definido por Azorín como «psicólogo
de las cosas». Por eso sería fatalmente
el gran entendedor de Valle y su mejor
biógrafo. Las cosas, en Gómez de la
Serna, están más vivas, movientes y
elocuentes que en Miró, pero menos que
en Valle. Ya hemos dicho que sólo en el
mundo valleinclanesco las cosas
suspiran con un viento de inminencia. Es
decir, viven incardinadas en la acción.
Por eso Valle parece que está
escribiendo para el cine más que para el
teatro. En el cine tendría mucha
importancia el pañuelo caído de
Desdémona. En el teatro igual puede ser
un papel arrugado.
Valle encuentra que la perspectiva
teatral pierde la importancia de las
cosas, y entonces salva los objetos, los
matices, los colores y remotos ladridos
en las acotaciones, pero las acotaciones
«no se dan», por eso Valle (más que por
razones del negocio teatral) decide
renunciar al teatro y se apasiona tanto
con el cine, siquiera como espectador.
La novela, en este sentido y en otros
muchos, es el reino natural de las cosas
para Valle. Es como si hubiéramos leído
a Heidegger: «La cosa cosea, la jarra
jarrea.» Todas las cosas de Valle
cosean, viven, nos dan un resol, un
suspiro, un latido de su corazón de
madera. Dice en una bella imagen (Valle
hace pocas imágenes, contra lo que se
cree, ya veremos eso) que las llamas de
la chimenea se ladean hacia un extremo,
en la noche, «como para escuchar la voz
del viento». Ha visto la vida del fuego,
la psicología femenina de la llama, su
curiosidad.
El mismo se trata a sí como una cosa
(dandismo), vigila su imagen, del
sombrero a los botines, no se abandona
nunca, sabe salir en las fotos, cosa que
aún no sabían sus contemporáneos, se
ama en lo que tiene de cosa, es «el
candelabro impar». Como hemos dicho,
declara por viejo que puede leer poco y
prefiere aprender y aprehender las cosas
directamente. Pero en realidad es lo que
hizo toda su vida. Por eso toda página
suya es verdadera (no «realista»,
cuidado).
Y la cosa de las cosas, la cosa por
antonomasia, es la palabra; cosa que
habla, cosa que suena, cosa que dice,
cosa que recuerda. Toda la estética de
Valle-Inclán está en tratar la palabra
como cosa. Pero como cosa viva, cosa
que se dice a sí misma. Valle prefería
que los personajes hablasen mucho, se
dijesen a sí mismos, porque Valle sabe
que el hombre está construido de
palabras. Lo que existe es un idioma, o
muchos, y cada hombre, dentro de su
idioma, no supone sino una variante del
hablar, una variante filológica del gran
dinosaurio de un lenguaje. Cada español
hablante es un dialecto del castellano.
Esto, o algo parecido, se ha dicho de los
escritores, pero es común a los hombres
todos. Digamos, parafraseando a
Goethe, que sólo mediante los hombres
que lo hablan se realiza un idioma en su
totalidad. Esto sí que lo siente Valle muy
reciamente, y por eso no hay en toda su
obra una frase perdida, un «ay» gratuito,
un lugar común que no sea en otro
sentido más noble común de verdad.
Ese lenguaje viviente, más que
elocuente, es el que le sirve para narrar
y dialogar, sin embreñarse jamás en un
diálogo decorativo (como se lo ha
parecido a muchos) que paralizaría la
acción y la prosa. (Guando Valle habla
de «paralizar» una escena, como en la
pintura, es en otro sentido, precisamente
en el sentido pictórico.) Valle cree ante
todo en la palabra hablada, en los
géneros dialogados, y por eso sus
descripciones de personajes o hechos no
tienen el estatismo balzaquiano, sino que
son descripciones que ocurren y
transcurren. Incluso los arcaísmos (el
más peligroso lastre de su prosa) o los
modernismos,
funcionan
cinematográficamente, digamos, en sus
novelas.
El habla es la antropología incesante
del ser. Una antropología que está
ocurriendo/transcurriendo ante nosotros
en la vida, el teatro y el texto. A un
hombre que habla y habla le estamos
viendo como masticado, pronunciado
por su idioma, dicho, articulado por las
palabras que articula. Valle, cuando
hace prosa, o cuando hace tertulia, está
dejando que toda la corriente ancha del
castellano, con sus poderosos afluentes
(Valle mismo es un «afluente») pase por
su persona. Y cuando dialoga para la
novela o el teatro nos está dando el
varillaje arqueológico del personaje que
habla. Este es el sentido eficaz y
penetral de su escritura, y no el
meramente ornamental a que han querido
remitirle muchos críticos y algunos
generales.
Un hombre callado sigue siendo un
mono ingenioso e industrioso. El mono
también tiene silencios pensativos y
ocurrentes. Sólo el habla, que es
exterioridad, nos salva de ese viaje
hacia atrás, antropológico, que se
produce en silencio y en el silencio.
Valle es exterioridad (su dandismo sólo
se comprende como el lujo de su
exterioridad). Dijo que ideas las
tenemos todos y lo difícil es «pintar un
gitano con un burro», como hemos
recordado aquí. Esto es esteticismo,
pero en la medida en que lo es el vivir
hacia afuera (no hay otro), no en la
medida mediocre que suponen los
mediocres.
La fundamental exterioridad de Valle
lo explica todo: elocuencia de café,
novela dialogada, teatro plástico y
pictórico, integración wagneriana de las
artes, botines blancos o grises (éstos de
fieltro), gente que habla siempre mucho
y, sobre todo, el discurso de Max
Estrella, íntegro en Luces de bohemia,
que es el discurso estético y político
fundamental de Valle, mucho más que La
lámpara
maravillosa
y
otras
lamparerías. Pero a ese discurso (que
para nada es el de Alejandro Sawa) le
dedicaremos un capítulo aparte. (Habría
que contrastar fechas, por cierto, para
saber si el título Luces de bohemia
viene influido por Luces de la ciudad,
de Chaplin.)
Exterioridad de Valle, decíamos: hay
una foto familiar con sus cuatro hijos,
dos niños y dos niñas, cuya disposición
«alegórica» no puede ser sino obra de
Valle, mucho más que del fotógrafo.
Incluso de la intimidad y la familia,
pues, hace Valle exterioridad, estética.
Pero esto no constituye nunca
«amaneramiento» de su personalidad y
persona, ya que de entrada ha situado
obra y vida en el plano exterior, visible,
barroco, en la «profundidad hacia
afuera», que es como definió Rafael
Alberti el barroquismo de Quevedo.
Profundidad hacia afuera. Los
personajes de Valle son profundos hacia
afuera porque hablan mucho, con lengua
numerosa, y así están exteriorizando el
alma en cada momento. Ningún diálogo
de Valle es de ocasión, como en sus
odiados Quintero, para los que (ya se ha
dicho) pide fusilamiento.
En los homenajes a Valle principia a
verse a Indalecio Prieto y algún otro
socialista. El escritor va pasando a la
izquierda muy naturalmente. Ya veremos
esto en su correspondencia. Su
trayectoria es contraria a la de casi
todos los miembros del 98, que
empiezan en incendiarios y acaban en
bomberos, según la frase de Pitigrilli.
Unamuno se queda con Franco,
Baroja vuelve y jura, Azorín pasa de la
derecha al fascismo sin dar un ruido.
Maeztu sustituyó en seguida la bohemia
por el sentido reverencial del dinero.
Sólo Machado y Valle se izquierdizan al
mismo tiempo que España y la
República, hasta llegar a las vísperas
revolucionarias. Valle, contando los
amenes isabelinos, hace la metáfora
histórica de la España que le es
presente. En el escritor y en cualquier
otro hombre el moderantismo viene de
suyo con la edad, el confort o la gloria.
Valle recorre una órbita inversa.
Empezó en marqués apócrifo y acaba en
anarquista justiciero que pide, por voz
de Max Estrella, la instalación de la
guillotina eléctrica en la Puerta del Sol.
Así escapa Valle (el dandismo es lo
«antinatural») a las leyes de la especie o
de la sociedad. En los años 30 es el
anarquista más lleno de sangre teórica
que pueda encontrarse en España, y dice
que para salvar Barcelona hay que
destruir Barcelona.
Ya es el mártir de cabeza bíblica,
contra las derechas, como lo había sido
contra los militares de Primo de Rivera.
Lo de Unamuno había sido más
espectacular, pero Unamuno acaba
cambiando un dictador por otro. Valle ha
escrito muchas historias de caudillaje
como para militar en eso. Pero es
también el santo inverso, el profeta del
demonio en las tertulias de actores, las
lecturas de obras y la cacharrería del
Ateneo, que preside sentado casi en el
suelo y teniendo ya como sombra
protectora al ángel gordo y republicano
de don Manuel Azaña.
Irene López Heredia le estrena lo
que no quiere estrenarle la Xirgu.
(Botines de paño gris.) En la Castellana
se han petrificado hoy sus paseos
solitarios en puro soliloquio. Tiene
sillón de mimbre en el Ateneo y un
diablo de la guardia (Benavente), así
como Azaña es su ángel. Don Jacinto
Benavente, autor con porte de
empresario, abrigos de mucho blindado
y puro, es el que asiste a la poda del
brazo izquierdo de Valle. Benavente,
entregado a un teatro burgués, rehén del
éxito, hubiera querido hacer el teatro de
su amigo Valle (que acabaría
escribiendo muy fuerte contra él).
Benavente es en realidad el que
ocupa el sitio de Valle en la escena
española. Siempre hay un autor español
que sostiene el teatro de taquilla,
mientras el autor porvenirista y hondo
calla en la sombra (a veces dentro de la
misma persona). Dice Fernando FernánGómez que el público del teatro «son
unas señoras». Para esas señoras hay
que escribir. Benavente es amigo de
Valle por mala conciencia, porque sabe
que el sitio de Valle lo está ocupando él.
Benavente está haciendo imposible a
Valle.
El teatro, como todas las otras artes,
no es sino una magna invención que
viene a aliviarnos de la mediocridad de
las verdades, de cualquier verdad. La
más alta invención del hombre es la
invención de la mentira. Esto nos
diferencia de los animales. Sólo el
hombre es capaz de mentir. Y la mentira
asciende de necesidad a gratuidad, y
entonces se llama arte y sustituye, como
acabamos de decir, a la verdad.
El teatro, pues, ha de ser teatro con
todas las consecuencias, como la pintura
pintura, y éste es el mayor y mejor
argumento que podemos encontrar para
negar el realismo. Valle— Inclán, como
Wagner (ya está dicho y repetido aquí),
aspira a la integración de las artes,
aunque no lo diga, pero va más lejos que
Wagner, pues que no busca sólo el
espectáculo total, sino la exasperación
de todas y cada una de las artes, juntas y
por separado, hasta agotarlas en sí
mismas. El teatro llegará en él a la
máxima teatralidad, y la palabra a la
máxima locuacidad, a agotar el sentido
en el sonido. Algún crítico ha dicho a
propósito de Montenegro en las
Comedias bárbaras (lo más wagneriano
de Valle, aunque se tenga por
shakespeariano), que este señor es
siempre excesivo. Lo que no ha dicho el
crítico es que también Valle es excesivo
(Montenegro no es sino una de las
caracterizaciones de Valle). Tiene que
hacer
un
teatro
excesivo
(irrepresentable) porque ésa es la única
gran respuesta viva a la realidad. Mas
he aquí que Benavente y el
benaventismo no quieren que la vida se
sublime en teatro, sino que el teatro se
parezca a la vida.
Dice André Bretón, teorizando sobre
la metáfora, que cuanto más distantes
estén los dos objetos sometidos a
comparación o equivalencia, más tensa
será la relación entre ambos y más
eficaz y nueva la metáfora. Así el teatro.
Cuanto más se aleje de la realidad
mostrenca, más fuerte será luego su
incidencia sobre esa realidad. Por ahí
va el teatro de Valle, que también se ha
asociado con Maeterlinck. Pero Valle es
más que simbolista. Es «excesivo»,
como ya se ha dicho, y no pretende sólo
decorar o sugerir, sino apurar la gran
mentira del arte frente a nuestras
pequeñas y mediocres verdades.
¿Cómo podía, pues, soportar el
benaventismo,
la
realidad
pequeñoburguesa del cuarto de estar
repetida en otro cuarto de estar sin
cuarta pared? A pesar de lo cual
Benavente y Valle fueron amigos, quizá
porque Benavente hizo un cierto
modernismo (utilitario y aplicado) en
Los intereses creados, o porque se
entendían como hombres de teatro (Valle
también lo era, y no sólo a nivel
sublime, sino meramente profesional).
Benavente está haciendo imposible a
Valle, hemos dicho. Benavente y el
benaventismo imponen el teatro de la
burguesía, la realidad mostrenca y
apicarada, la complicidad sentimental
con el público. En la cultura de lo
evidente mal podía entenderse a ValleInclán. No se le entendió nada.
Valle es excesivo, sí, como su
personaje Montenegro. El esperpento no
es una asimetría, sino un exceso. Así
como García Márquez (que tanto tiene
de Valle) ha utilizado magistralmente la
exageración como registro literario,
multiplicando guerras y Buendías, Valle
le precede utilizando el exceso. Todo es
excesivo en su persona y obra: el
hambre, la leyenda, la perfección, el
flash de oro, la prosa, la invención, el
rasgo. A Tirano Banderas y a Isabel II
los consigue por exceso. Les logra
artísticamente por exceso. Son así, pero
no tanto. Y en el tanto está la gloria y
ventaja de don Ramón María.
Las vanguardias nos traerían luego
el teatro del exceso, de Ionesco a Kantor
o Pina Bausch. Y hasta el exceso
inverso, el exceso de omisión: Beckett.
A todos ellos se anticipa Valle. Sólo por
el exceso de mentira puede salvarse el
teatro y evitar la acechante, abrumante y
empobrecedora realidad.
Si Valle (especialmente en las
Comedias bárbaras) tiene por padres a
Shakespeare y Wagner, a su vez tiene
por hijo a García Lorca. El teatro de
Valle, mucho antes de triunfar, ya ha
dado un discípulo genial. Hoy no se
entiendo el teatro de Lorca sin el
precedente de Valle. Se les vería juntos
en el estreno de Yerma, en 1934. A
Lorca también tardaron en entenderle.
Pero Lorca, según Miguel GarcíaPosada, especialista en el tema, supo
recurrir a las canciones y otros recursos
de público que, sin deshonrar la obra, la
conectasen con el patio de butacas. Eran
los años de una España estilizada y
simbolizada (la España clara de
Azorín), de cara al mundo, como
remedio de la España folklórica de los
Quintero, «los fusilables».
Fue muy fuerte esta estilización
republicana de España, para venderla a
Europa. Anglada Camarasa y Zuloaga la
dan en pintura. Y Romero de Torres, el
favorito
de
Valle.
Entre
el
expresionismo centroeuropeo y un
cubismo que le llega a Lorca a través de
Dalí y Buñuel, esa España de afiche
llega hasta el Buñuel de Viridiana, que
nos da en su película unos mendigos
valleinclanescos a los que les falta la
palabra mágica. Dialogan de una manera
realista, pobre, insultiva, que les priva
de la calidad simbolista que intenta la
imagen. Sierra salvaje, 1952, es filme
que todavía recrea a Valle y Lorca
(director, Antonio del Amo) en la
estética y el conflicto.
El conflicto: el drama rural. ¿De qué
manera evitan Valle y Lorca La
malquerida del triunfal Benavente? Ya
se ha dicho que mediante la estilización
(Lorca) y mediante el exceso (Valle). El
realismo agrario del drama rural no
emite su perfume adusto en Valle y
Lorca. En cuanto a la dramaturgia,
Benavente se queda en el caso, en la
noticia de periódico. La complica, la
enriquece, pero no la supera. Lo que
plantea Valle (y se supone siempre que
Lorca) no es un caso, sino una levitación
entre el cielo y la tierra. Esta
navegación del hombre es la vida, y los
casos de la vida, presentes en su teatro,
no ofrecen sino ligeras variantes en la
levitación humana, en esa criatura teatral
que Valle gustaba mirar de rodillas.
Costumbrismo, realismo, color
local, drama rural. Todo eso no está en
sí mismo, sino en la manera de
entenderlo el autor y el público.
Cervantes no es el costumbrista de La
Mancha. Joyce no es el costumbrista de
Dublín, por más que la pedantería y el
señoritismo madrileño llegasen a
insinuarlo (tras haber fracasado en su
imitación de Joyce). La fórmula, tan
sencilla, la ha dado mil veces Valle:
«Las cosas no son como son, sino como
las recordamos.»
El realista se empecina en dar las
cosas como son. No sale jamás del color
local (los salones también tienen su
color local). El que no escribe cosas,
sino el recuerdo de las cosas (gran
metáfora universal de Marcel Proust), se
ha salvado de lo actual, que sólo genera
información, pero nunca imaginación.
Valle acabaría escribiendo sólo del
XIX, incluso en los periódicos, como ya
hemos contado, no sólo por la pasión
crítica, sino porque el pasado que no ha
conocido le da una memoria histórica y
mágica de las cosas. Prim, Serrano,
Espartero, Narváez, son para él
generales de leyenda, aunque luego los
ponga a caer de un burro, o, por mejor
decir, del caballo de bronce en que se
pasean aún por Madrid. Mediante la
memoria mágica o la magia de la
memoria,
Valle
se
salva
del
historícismo, como se había salvado del
realismo. El historicismo no es sino el
realismo del pasado. Valle, tan
documentado, escribe la historia mágica.
Por eso él es gran artista y no Galdós.
Casi por los mismos años Marcel
Proust y Valle-Inclán, con estéticas tan
dispares, están trabajando en un nuevo
concepto de la novela y de la historia
que supone una consagración del tiempo,
del determinado tiempo de una vida o de
una época, acotado previamente.
Proust hizo la crónica del fin de
siglo, una decadencia, de acuerdo con el
tiempo de su vida, pero trabajando
siempre con la memoria y no con el
presente, ya que también el francés cree
más en lo recordado que en lo vivido.
Valle hace la crónica de otra
decadencia, la época isabelina de
España, y consigue que la memoria le
ilumine más que el dato, potenciando el
recuerdo de lo nunca conocido
directamente, como Proust con el ciclo
de los amores de Swann, anterior a él
cronológicamente. El francés y el
español son dos cronistas líricos y dos
enfermos crónicos. Quizá la enfermedad,
esa carta que desde muy lejos nos envía
cotidianamente la muerte, sea lo que les
hace especialmente sensibles a los
personajes muertos (al menos, muertos
«socialmente», en Proust).
En el segundo Valle están más vivos
los muertos que los vivos, aparte que las
deflagraciones que se narran en ambos
cronicones, el tiempo perdido y el siglo
perdido, son ante todo metáforas del
destino caedizo y musical de las cosas.
Valle se refugia en el XIX como Proust
en la infancia y primera juventud (y no
hay que apurar nunca estos paralelismos,
por cansancio del presente personal,
social e histórico, que a la postre queda
simbolizado en cuanto escriben.
El proyecto de Valle en El ruedo
ibérico (tres trilogías) era tan ambicioso
como el de Proust, pero lo concibió ya
viejo y muy enfermo. Aunque ambos
hagan su crónica para destruir la ficción
de la historia, vemos y sabemos que en
la historia, grande o pequeña, se han
refugiado como evasión de un presente
insoportable e invivible.
Ningún hombre hace las cosas por
una sola razón, y menos un escritor, y
menos un genio. Isabel II es a Valle lo
que el señor de Charlus a Marcel
Proust: un monstruo de lujuria que
pivota toda una gran novela. El mundo
de
Guermantes,
finalmente
«esperpentizado» por el francés, tiene
mucha equivalencia con la Corte de
Isabel
II,
desde
un principio
esperpentizada por Valle.
Cronistas líricos, hemos dicho. La
magia del pasado, aunque sea una magia
negra, está en el ánimo y la estética de
Valle. Le apasionan los documentos de
época como poemas. Ha dicho que el
esperpento está en Goya. En este libro
hemos resuelto que en el origen de todo
Valle está siempre la pintura, que otros
tratadistas han llamado la «plástica». De
modo que el origen del esperpento no es
moral, sino estético, contra lo que digan
los moralistas y el propio Valle (Max
Estrella). Valle quiere pintar a Isabel II
como Goya pintó a María Luisa, con
trazo «esperpenticio», como luego diría
Alberti.
El ruedo ibérico es la crítica de la
razón histórica consumada por Valle
mucho más y mejor que por todos los
historiadores y novelistas (aunque se
siga usando mucho el realismo
galdobarojiano). Pero esta trilogía es
también una manera de amueblar la
vejez que encuentra Valle cuando sabe
que ha de hacer su grande y última obra.
Se ha hablado de un modernismo de
evasión y de un modernismo arcaizante.
Nosotros añadimos en este libro el
modernismo crítico, que es el trabajado
especialmente por Valle, y del que
saldría el esperpento. Valle, pues,
apenas hace modernismo de evasión,
pero sí novela de evasión, en un sentido
mucho más profundo, cuando emprende
la arqueología del XIX, no para evadirse
de la crítica del presente (más bien la
metaforiza en el pasado: él mismo había
escrito que hay que ser «profeta del
presente»), sino para evadirse de sí
mismo, del yo que acaba y muere, para
recrear un mundo que le hubiese
apasionado vivir.
El ruedo ibérico, en este sentido, es
el gran monumento funerario que Valle
se levanta a sí mismo. Ahí están sus
personajes por siempre, velándole. El
relato se nos ofrece a través del cristal
del pasado y la memoria, del olvido y la
falsa nostalgia, y todo el isabelismo es
un minué esperpéntico, sangre y oro.
Hay magia en lo mejor de ese mundo
inventado y es la magia del tiempo y la
luz baja de la memoria histórica, que
Valle vive y ejerce como suya.[3] Algún
enterado explica que Valle, el Valle
tardío, hablaba de Prim y Narváez como
si los hubiera conocido, metiéndose él
en la acción.
Valle, que había sido pura
exterioridad, como se especifica aquí,
se interioriza luego entre los personajes
de su libro. ¿Dónde está Valle, que no
viene a la tertulia? Está en el siglo XIX.
La tertulia, sí, sobre todo «La Granja del
Henar», adonde también iba Azaña,
había sido para Valle la máxima
concesión de su exterioridad barroca.
Juan Ramón Jiménez tiene una página
inclemente donde describe una actuación
de Valle en su tertulia, dejándolo todo al
final en traca, petardeo, luminaria,
ceniza y sombra. Baroja (tan inquieto
siempre con Valle, que en cambio no se
ocupa de él), llega a apuntar que el
gallego tiene la barbilla escasa (signo
de debilidad) y se la encubre con la
tupida barba. La tertulia, sí, entre
particulares, desconocidos, aficionados,
admiradores y algún amigo importante,
es la exterioridad de Valle llevada a la
calle de Alcalá, pero es también el
banco de pruebas donde el escritor va
ensayando teorías, formas, palabras,
definiciones, y si entre la ferralla de oro
sale algo valioso, seguro que se lo
guarda en la memoria para pulirlo luego
en casa. La tertulia es una manera de
hacer músculos, de poner en movimiento
las ideas. Valle, que se ha querido
espectacular, necesita el pequeño
espectáculo de la tertulia, donde
improvisa un papel, tanto como el gran
espectáculo del teatro total, de su teatro,
que nunca llegó a ver levantándose en un
escenario con toda la grandeza, minucia
y bagatela que él le había puesto.
En aquel Madrid de cafés y tertulias,
Valle es el contertulio por antonomasia
(hoy se dice «tertuliano», en plena
degeneración del español), ya que su
discípulo Gómez de la Serna sólo se
reúne en Pombo los sábados.
Valle, cuando está en Madrid, acude
a la tertulia diariamente (tuvo varias, y
fue muy importante la del Ateneo).
Unamuno, que también era pura
exterioridad, aunque él creyera lo
contrario (y una exterioridad no tan
lograda como la de Valle), también tuvo
tertulia en Madrid, cuando venía de
Salamanca. Dos hombres tan hijos de
sus palabras, como Valle y Unamuno,
necesitaban el diálogo y el monólogo en
público. Diálogo ya nada socrático, sino
más bien alborotado. Aportemos el
nombre de Azaña al de los grandes
«profesionales» de la tertulia con
tertulia propia (cosa que entonces era
una categoría). Una ciudad con varios
genios perorando desde las tres de la
tarde, cada uno en su café, es una ciudad
que poco tiene que envidiar a Atenas.
Eso es lo que tiene de «brillante» el
Madrid que Valle cifra en Luces de
bohemia. Incluso Rubén Darío, un
«cerdo triste» que no hablaba, tuvo
tertulia en Madrid, Calé Colón. Claro
que de aquel Madrid que define a Rubén
como «cerdo triste» tampoco había
mucho que esperar. El desencanto y el
mal devuelven a Valle a su Galicia
llorandera y bella, callado sitio para
vivir, callado sitio para morir.
Y allí muere, revisitado por García
Sabell y unos pocos. Se le había visto
pasar por las rúas de Santiago,
acompañado del citado García Sabell,
con la barba vieja, desemblantado y
pávido. Dijo a la hora de la muerte:
«Cuánto tarda esto.» No hizo frases,
como Max Estrella. No recibió cura, ni
lo necesitaba. Su muerte fue sólo como
si le cortasen el otro brazo, el de
trabajar, con lo que le separaban de su
escritura, que es lo que nos queda.
15. La novela epistolar
Las muchas cartas que Valle-Inclán
escribió a lo largo de los años nos dan
algo así como la novela epistolar de su
vida, ya que en ellas se confiesa mucho
(a veces sin querer) y cuenta cosas con
calidad e interés de diario íntimo,
digamos.
Sus cartas jóvenes a Clarín, aquel
monstruo provinciano de la crítica, a
propósito de Epitalamio, nos dan ya la
sabiduría galaica de un autor
adolescente que responde con halagos al
mal trato del maestro, quien, como ha
dicho Hormigón, era irritantemente
paternalista con los jóvenes. (Me
interesa Hormigón porque es quien más
lejos ha llevado, sin perder la razón, el
izquierdismo,
el
comunismo,
el
anarquismo de Valle, contra quienes se
quedan en el esteticista o el legitimista.)
Clarín, naturalmente, no entiende a
Valle, que entonces vale poco, pero es
ya una clara promesa modernista y
muestra una pluma gimnástica que es el
primer signo de que hay un escritor
detrás. Toda la crítica de Clarín, todo su
discurso metaliterario está montado
sobre una actitud quietista y más bien
reaccionaria, aunque él pasase por
avanzado en política, y sobre un
lenguaje vulgar, lleno de dichos, frases
hechas, refranes, tópicos, sabidurías
mostrencas y gracias sin gracia. Si no
había entendido ni gustado a Rubén,
cómo iba a gustar de aquel joven
rubeniano e ignoto.
La crítica de entre dos siglos fue así,
mostrenca, pedante y quietista. Sólo
donjuán Valera (que luego saldría como
personaje en Una tertulia de antaño, de
Valle) le da a la cosa cierta gracia,
erudición y cosmopolitismo, según su
condición diplomática de hombre
viajado y con más idiomas que Clarín.
El magisterio de Clarín es
provinciano, no porque él escriba desde
provincias, sino poique nunca gustó de
Bécquer, de Heinc, de Rubén, del
internacionalismo, de lo nuevo, a todo lo
cual él sólo oponía su españismo
berroqueño y sus gustos inamovibles.
Era un crítico de creencias más que de
ideas. Era un fundamentalista de
provincias. Lo malo de escribir en una
provincia es que uno llega fácilmente a
ser el más listo de la comarca, y eso es
fatal. El escritor necesita el buril de la
gran ciudad,
el
hervidero
de
competencias, el contraste, la lucha que
le dejará en su sitio, sitio que él debe
mejorar, pero no consagrar como
definitivo. Así que la culpa de todo
seguramente no es de Clarín, sino de su
obstinación provinciana —¿miedo,
recelo?—, y ese regusto de ser halagado
por toda una ciudad admirable que le
cree infalible porque publica en los
periódicos del remoto y mágico Madrid.
La provincia es devorante para el
escritor y pocos se han salvado de ella.
La provincia te da una gloria de
concejal, que es la que tenía Clarín,
aquel concejal de las letras.
De todos modos, no era mucho lo
que había que descubrir en el primer
libro de Valle, sino nada menos que una
promesa, el entoñar de un escritor de
verdad. Valle, cauto como galaico (antes
de llegar a la iracundia o el desprecio
dandi de la madurez), no ataca a Clarín,
sino que le da las gracias por todo y el
Buda provinciano vuelve a sacarle en la
prensa de Madrid, que es lo que Valle
pretendía.
Al escritor profesional se le conoce
también por sus procedimientos. Es un
intuitivo del medio y desde muy joven
sabe por dónde hay que orientarse. Valle
digamos que se gana a Clarín. Las cartas
a Ortega Munilla son profesionales.
Munilla siempre atendió y entendió a
Valle, como dueño y director de
periódicos, siempre le adelantó dinero.
Quizá por esta debilidad del padre,
luego el hijo, Ortega y Gasset (todo hijo,
y más si es genial, necesita rectificar a
papá), fue injusto, superficial y frívolo
con Valle, al que, como hemos dicho en
este libro, dedica pocos artículos y
negativos, en contraste con la dimensión
de libro que tienen sus ensayos sobre
Baroja, que encima no le gustaba. Pero
Ortega, como hemos dicho, estaba
«asesinando al padre». Y lo hace a costa
de Valle.
Clarín, Ortega. Todos contra Valle.
Los grandes maestros rechazan al joven
escritor galaico. Lo exilian a México o
al olvido. Lo importante de reseñar aquí
es la imperturbabilidad de Valle, la
temprana actitud dandi, la insistencia en
lo mismo, la seguridad en lo que está
haciendo, aunque con la otra mano (si es
que aún la tenía) escriba cartas
halagüeñas a sus verdugos.
Ortega, avizor de lo venidero,
tampoco entiende el modernismo de
Valle. Se queda en los adulterios y las
bernardinas. Luego su prosa devendría
modernista, pero esto es inconsciente y
él no lo sabe. Es el gran modernista del
ensayo, por unos años. El escenario, el
atalaje del modernismo, las «princesas
rubias hilando en ruecas de cristal»,
engañan a Ortega, que no pasa de ahí.
Pero su obligación era pasar. El
modernismo, aunque hable de princesas,
no es reaccionario, sino porvenirista, y
Valle estaba en eso, como ampliamente
mostraría y demostraría luego. Ortega
jamás entró a estudiar la poesía y la
prosa modernistas, con su música
innovadora y su sintaxis revolucionaria.
Se limitó a la decoración. Y es que
Ortega cuando se vuelve periodista se
vuelve inaguantable. Uno de los grandes
vacíos en la labor ingente y genial de
Ortega es el no haber lanzado valores
como Valle. Clarín da igual, pero Ortega
no.
La correspondencia con Pérez de
Ayala no tiene relevancia. En cualquier
caso, se ve que Valle mantuvo contactos
interesantes con la generación del 14,
que es la de Pérez de Ayala. De la
correspondencia con Azorín lo más
importante, como ya hemos señalado
aquí, es su larga carta desde Buenos
Aires, informándole de la mala política
hispanoamericana, pues que Valle
considera a Azorín, además de un
escritor y un amigo, un «político». Y
político lo fue el maestro, siquiera por
omisión. Pero el estilo grandioso de
Valle, que viene a desplegar todas las
bellezas del idioma y de otros idiomas,
no podía casar con el maestro de
Monóvar, apóstol de la parquedad, la
sencillez y la sobriedad. Azorín dice en
algún momento que «escribir con
metáforas es hacer trampas», lo cual no
tiene otro valor que el de una
autodefensa: la del que se sabe
incapacitado para la metáfora y decide
negarla de entrada, aunque con ello esté
anulando varios siglos de literatura
occidental.
No es que Valle hiciera muchas
metáforas, contra lo que parece, pero
eso lo estudiaremos luego. Las cartas a
Rubén Darío son las menos interesantes
(aunque teóricamente debieran ser las
más), ya que el maestro y el discípulo
están tan de acuerdo que poco nuevo
tienen que decirse, salvo cumplidos.
Con Galdós el juego también es
complejo, ya que el joven y astuto Valle
(Baudelaire
practicó
semejantes
avilanteces) no quiere perder el favor
del maestro, aunque en Luces de
bohemia lo define como «garbancero».
Ya hemos hablado aquí de la crítica que
Valle le hace a Tristana, y que es una
crítica de doble filo por cómo alaba la
novela por omisión de los defectos de
otras grandes novelas del canario. Con
Unamuno la relación también es
ambivalente. Valle y Unamuno fueron los
únicos intelectuales que entraron en
conflicto bizarro con la Dictadura de
Primo de Rivera, pero personal y
estéticamente no podían entenderse. El
cuáquero Unamuno se escandaliza con la
sensualidad literaria de Valle. Se ha
insistido mucho en eso de que Primo
definió a Valle como «estrafalario». El
error viene de que Valle creó un Don
Estrafalario. Pero el adjetivo del
general es «extravagante», más exacto y
ceñido. Hagamos justicia por una vez a
los generales.
Cipriano Rivas Cherif, cuñado de
Azaña y hombre de teatro, fue uno de los
pocos profesionales que entendieron a
Valle y lucharon por la representación
de sus obras. Valle y Rivas tuvieron
amistad y correspondencia. Ya hemos
señalado aquí que Rivas supo ver la
influencia de wagnerianismo que había
en el teatro de Valle, detectándola
especialmente en Voces de gesta, que
por ser una obra en verso se aproxima
más a la ópera. Valle estaba de acuerdo
con esta influencia que se le atribuía,
como tampoco negó nunca la de
Shakespeare (otra cosa son los
«plagios»,
de
los
que
luego
hablaremos).
Una de las Comedias bárbaras
comienza con la Santa Compaña, «que
pasa sobre los maizales como una
niebla», y entonces el teatro se llena de
muertos, luces, humo, velas y melopea.
El efecto, en aquella época de teatro
doméstico, hubiera parecido más propio
de una ópera, y de una ópera de Wagner,
aparte de que entre todo ello va donjuán
Manuel de Montenegro, borracho y
ecuestre sobre un caballo medio loco. A
todo esto sólo le falta la ruidosidad de
la ópera. Valle era consciente de estos
excesos, que hoy no lo serían en
absoluto para un director medianamente
dotado. No se trata ahora de repetir el
tópico de que Valle fue un adelantado, y
lo fue, sino de rubricar algo que ya
hemos dicho: que pretendía exagerare 1
teatro, hacer un teatro excesivo, contra
el benaventismo, y su referente
inmediato a estos efectos era Wagner
(Shakespeare lo era a otros).
Las Comedias bárbaras es cierto
que suenan a Shakespeare más que
ninguna
otra
cosa
de
Valle
(concomitancia deliberada), pero el
wagnerianismo que Rivas Cherif detecta
en una de ellas, sólo apuntado, es algo
que puede hacerse extensible a buena
parte del teatro valleinclanesco, y que
nunca hemos visto estudiado por nadie.
Valle hereda de Maeterlinck y
Wagner el sueño de un teatro total. Estos
autores eran todavía la modernidad.
Rivas ayuda a nuestro autor en tal
aventura, que naturalmente se queda en
nada. Hoy, cuando a Valle se le pone
como debe ser (no siempre), ya no nos
acordamos de Wagner, pero el espíritu
teatral de Valle sigue vivo y vigente: el
teatro es teatro y debe exhaustivizar su
condición de tal, es decir, de fabulosa y
bella mentira, farsa. Crear una tensión
entre su realidad artística y la realidad
mostrenca del patio de butacas y de
otros tipos de teatro. Esto sólo podía
hacerlo y quererlo un hombre excesivo,
como Valle, ya que excesivo se llamó a
Montenegro, sin calado suficiente como
para
hacer
extensiva
esta
calificación/consideración al autor, al
hombre, al personaje real que andaba
queriendo y no queriendo estrenar. En
alguna carta confiesa con cinismo venial
e ingenuo que sólo el teatro podría
sacarle de apuros económicos. Pero el
teatro de Valle no estaba escrito para
salir de apuros, sino más bien para
meterse en otros.
Rivas Cherif, autor de Retrato de un
desconocido, biografía muy interesante
de Azaña, todavía siguió haciendo teatro
en la cárcel, donde me parece que le
conoció Buero Vallejo, durante la guerra
o después de ella. Hay que recordarle
como el intelectual y el profesional del
teatro que más y mejor entendió a Valle,
poniendo todos los medios de la época
(pocos) al servicio de lo que entonces
era un imposible.
Juan Ramón, Cernuda, Lorca, etc.,
sabían que Valle era la modernidad
escénica. Rivas llegó a atreverse con
esa modernidad.
Y de Rivas Cherif pasamos a su
ilustre cuñado, don Manuel Azaña, que
siempre entendió, valoró y ayudó a
Valle, aunque en sus diarios íntimos hay
alguna nota sobre el carácter y la
imprevisibilidad del personaje. El
mismo día en que le da un cargo a Valle,
Azaña anota: «Todo acabará en una
dimisión ruidosa.» Más o menos fue así.
Azaña, el calmo, sabía que el genio de
su amigo había que entenderlo también
en el otro sentido de la palabra, como
mal genio. Azaña no fue tan escrupuloso
como Ortega con la prosa de Valle (ver
correspondencia), pero sospechamos
que tenía sus reservas respecto de ella.
Y lo sospechamos sobre todo teniendo
en cuenta cómo escribe el propio Azaña,
que llega a amonedar, para el ensayo, el
discurso y la narración, una prosa lúcida
y escueta, discretamente arcaizante, un
telegrafismo lírico donde siempre
apunta la idea o tiembla la imagen. Y no
digamos la ironía.
Azaña, cuando tiene poder (la
República), hace a Valle algo así como
inspector máximo del patrimonio
artístico nacional, pero Valle no ve en
esto una regalía entre viejos ateneístas
(regalía muy justa, dada la situación
económica y vital de Valle), sino que en
seguida se pone a tomar decisiones o a
protestar de que otros las tomen por él.
Valle rio era hombre de estarse quieto.
Otro tanto le ocurre más tarde, cuando
Azaña le envía de director a la
Academia Española de Roma. Se inician
pronto los conflictos con el embajador
español, que le prohíbe cambiar un solo
mueble de sitio en la Academia. Un día
en que son más los invitados que las
sillas, Valle tiende su capa española en
el suelo para que se sienten los que se
han quedado en pie, por no acercar una
silla de otro salón, que está a cinco
metros. Y así se lo comunica al
embajador con su más grave,
administrativa e irónica prosa. Los
pensionados de la Academia insisten en
vivir allí con sus mujeres o amigas, cosa
que prohíben los estatutos y la propia
misoginia de Valle, quien encuentra que
las mujeres han convertido aquello «en
un aduar», y así se lo escribe a Azaña.
Valle, en fin, es el antifuncionario
(de su misoginia ya hablaremos). La
famosa escena de Luces de bohemia
donde Max Estrella va a visitar a su
antiguo amigo el ministro de la
Gobernación, para denunciar malos
tratos, la han referido los historiadores a
Julio Burell, que efectivamente también
fue poeta de joven, compañero de
bohemia de Max, y que estaba en
Gobernación por la época en que
transcurre la comedia.
Algo hay de eso, pero uno diría que
el ministro esperpentizado, Paco,
también tiene mucho de Azaña, que es a
quien Valle visitaba efectivamente para
hablar de literatura, del pasado pasado y
del hambre actual. Azaña acaba siempre
ayudando a Valle, como ya hemos visto,
aunque éste no ha ido a «venderse».
Azaña también ha dejado la literatura
por la política, como Paco (aunque no
del todo, como sabemos, sino que
cambia de géneros). La esperpentización
absoluta del
personaje no se
corresponde, en cambio, con el respeto
que don Ramón sentía por Azaña, como
lo prueban las emocionantes cartas que
Valle dirige al derribado Azaña cuando
Mi revolución en Barcelona, y que
suponen una amistad macho, una
comprensión inteligente y una toma de
partido muy hermosa por el amigo, por
el político, por el hombre. Estas últimas
cartas a Azaña son quizá lo más
dramático, desnudo y fuerte que
podemos encontrar en todo el
epistolario de Valle. Aquí está el
anarquista que ha hallado algo, alguien
en quien creer, y se entrega a ello con
bizarría y dandismo de suicida.
Valle y Azaña, quizá las dos
personalidades más interesantes y
vigentes de aquella época, se soportaron
mutuamente con amistad ateneística, con
bonhomía. Azaña respetaba sin duda
aquella obra literaria en marcha que él
mismo hubiera querido hacer (también
fracasa en el teatro), y Valle pasa del
amigo al mito cuando ve en Azaña al
hombre más digno, cabal y valiente de la
situación. Valle siempre publicó en los
periódicos y revistas de don Manuel.
Azaña es quizá el único hombre y
político que Valle respeta y salva
implícitamente en obra y vida, tras su
viaje de negras postrimerías por un siglo
de España.
A Alfonso Reyes es a quien le dice
Valle en una carta que la solución de lo
de México es el «degüellen».
El epistolario de Valle, en fin, es
poco literario, muy directo y práctico.
Valle no escribió cartas para lucirse,
como tantos escritores (cartas para la
posteridad), sino para el momento
urgente y el problema inmediato. Su
correspondencia, por eso, es la vértebra
arqueológica por la que podemos
reconstruir toda la cotidianidad y
«vulgaridad» de un hombre que tanto
luchó por evitar/ocultar todo eso. Nunca
se sabe si sus botines blancos decoran o
encubren
unos
zapatos
poco
deslumbrantes.
16. Glosario
Uno de los primeros textos de Valle,
titulado Un retrato, glosa la figura de un
bandolero galaico llamado Mamed
Casanova (este nombre anovelado es del
personaje real y no de Valle). El joven
Valle muestra aquí, prematuramente, una
admiración y devoción por los
aventureros, por los hombres airados,
que no es sólo pasión de juventud, pues
sabemos que se corrobora ampliamente
en la primera parte de su vida, y por
otros caminos en la segunda.
En Valle es muy fuerte la tendencia
épica, la pasión por el rebelde, que es
una pasión romántica, decantada luego
en anarquismo. Valle hizo lo que tantos:
trasladar su violencia personal a lo que
escribe. Pero hay una ira del cuerpo que
sigue vigente y pujante en él, y que,
contenida o encauzada, nos da la materia
prima del dandismo: energía interior,
física y mental, sometida a norma. El
dandismo no es una educación
sentimental (ya se ha dicho aquí que
Valle nunca lo fue), sino una educación
de gladiador inmóvil. Eso, un gladiador
inmóvil, es el dandi.
Así se entiende el entusiasmo de
Valle por el Tenorio de Zorrilla, obra y
personaje. Ya hemos contado que hay
una foto del escritor, de la época en que
publica Epitalamio, que es zorrillesca,
romántica. Valle supo asimilar para el
teatro el exceso operístico de Wagner y
supo ver profundamente la gran
teatralidad del Tenorio, que se había
quedado en una obra burguesa y
menestral, de circunstancias. Zorrilla, sí,
también es un poco precursor de don
Ramón, pues que el romántico lleva el
teatro, sobre todo en esta obra, a su
exceso y exhaustividad, aunque por
caminos equivocados, con frecuencia, o
directamente cómicos para el público de
hoy.
Pero
Zorrilla
no
era
el
victorhuguismo malo de Echegaray ni lo
que luego sería el burguesismo redicho
de Benavente. En Zorrilla hay teatro que
sí se atreve a decir su nombre, teatro
que se muestra y exagera como tal, sin
pretensiones de verosimilitud. En
algunos pasajes de Valle es posible
encontrar versos enteros de Zorrilla. Los
románticos en general, frente al
exasperante
clasicismo
francés,
entendieron el teatro como una pasión
inútil, como una invención de realidades
que no lo son, pero valen más que la
realidad, como un aria en verso, prosa o
sangre,
que
libera
toda
la
subconsciencia lírica, épica y mítica del
hombre.
Luego el simbolismo vendría a
depurar todo eso. El teatro es un arma
«cargada de futuro» contra el público
burgués, y así lo ha sentido uno todavía
ante las barricadas de Los miserables en
una famosa versión musical. El teatro
tiene que ser mucho teatro (como en
Grecia) para operar la catarsis de la
realidad, que de ningún modo es la
verdad. Y esto lo recoge Valle donde lo
encuentra:
Shakespeare,
Wagner,
Zorrilla, los géneros ínfimos del Madrid
de su época, la zarzuela, Arniches, etc.
De modo que donjuán Tenorio
interesa a Valle doblemente: como
espectáculo y como hombre/espectáculo.
Porque
donjuán
es
el
hombre/espectáculo,
el
verdadero
protagonista teatral (como Hamlet por el
otro extremo). A Valle le importa la obra
y le importa el personaje, el hombre. El
marqués de Bradomín tiene mucho de un
don Juan sosegado y de un Casanova
católico y sentimental. Valle, entre los
papeles de su vida, desempeñó el de
donjuán, real o teóricamente, y no sólo
como persecutor de mujeres (que no lo
sabemos), pero como ejecutor de
aventuras, profesional de una vida
movida, airada, alegre y peligrosa. Es el
hombre de Tierra Caliente y de los
duelos en Madrid (que nunca tuvo, salvo
a bastonazos, lo que había de costarle lo
que sabemos).
La deconstrucción y reconstrucción
de todo eso, lo que hemos estudiado
aquí como el paso de un gerifalte a un
dandi, es la verdadera biografía de
Valle, que todavía crea su personaje más
violento y bizarro en el ciego Max
Estrella, que tanto tiene de él mismo,
más que de Alejandro Sawa, como a su
tiempo veremos.
Baroja escribió las Memorias de un
hombre de acción sin serlo. Se trataba
de otro. Es ya un tópico eso de que el
escritor, criatura sedente, se desfoga
escribiendo, inventando lo que hubiera
querido vivir. Valle, empero, tiene
mucho de hombre de acción, y por ahí
van las Memorias del marqués de
Bradomín. Este tema se vincula muy
naturalmente
con
el
militarismo/antimilitarismo de Valle, un
sentimiento, un complejo, diríamos hoy,
que él nunca resolvió, a mi parecer, y
que nunca he visto estudiado por nadie.
El Valle de La guerra carlista, más
todo lo que pertenece a este mundo (toda
gran novela deja siempre un halo de
cosas que se le relacionan), es sin duda
un escritor que, carlista o no, vive la
fascinación de las armas, y en esto es
más Cara de Plata que Bradomín. Más el
sobrino que el tío. Hay textos grandes y
pequeños (Una tertulia de antaño) en
los que vive esa fascinación de la
espada, esa devoción de la milicia. Los
héroes de las Comedias bárbaras son
señores feudales, es decir, el origen del
militar moderno.[4] Pero luego viene el
antimilitarismo de Valle.
Este antimilitarismo (que se veía
asomar) se hace radical en Martes de
carnaval y sus tres piezas, sobre todo
Don Friolera y La hija del capitán.
Pero hay otros muchos textos de Valle,
desde el periódico a la novela corta
pasando por el teatro, donde su
antimilitarismo llega al descaro, la burla
y la exasperación. Hay que tener en
cuenta la circunstancia exterior: la
Dictadura de Primo de Rivera, que
supone la militarización del Estado y
pone en indignación a toda la España
válida (o más bien inválida),
señaladamente a Unamuno y Valle, como
ya hemos dicho aquí. Pero, bien presente
la circunstancia histórica exterior, en
Valle teníamos ya de antes un
antimilitarista confeso, literario y vital,
que llegaría a la apoteosis de su
denuncia (y de tantas denuncias) con El
ruedo ibérico.
¿Cómo es que el militarismo devoto
de La guerra carlista nos da luego todo
el amplísimo ciclo antimilitarista de este
escritor? A uno le parece que se trata de
la misma cosa. Valle tenía una
concepción militar de España, como
Quevedo, por otra parte. Esta
concepción es positiva en la juventud y
se torna negativa con la experiencia y el
conocimiento. Los militares, que habían
sido España, luego son el mal de
España. Casi el único. Las tres bestias
negras de la política y la historia, para
Valle, son la Iglesia, la aristocracia y el
ejército, sobre todo el ejército. Es
curioso, y no parece haberse notado ni
anotado, que Valle apenas escribe contra
los banqueros, contra los profesionales
del dinero, salvo alguna caricatura del
marqués de Salamanca y aquella
enumeración de Max Estrella: en
Barcelona se mata un patrono o dos cada
día. «Eso siempre consuela.» La
negligencia no es de Valle, sino de la
época. Todavía el socialismo y el
marxismo no habían pregnado a nuestros
intelectuales y obreros (clases artesanas
que aún no eran proletariat). No se
había llegado a esa verdad sencilla y
fundamental de que el motor de la
historia es el dinero. Los hombres más
lúcidos se quedan en lo visible: ejército,
Iglesia, aristocracia en su mayoría
agraria. Es una visión superficial. En
Valle también.
Valle tiene un sentido militar de
España, acabamos de decir. Como
Quevedo y otros clásicos. El problema
de España es siempre para Valle un
problema militar. Los generales carlistas
son buenos militares y los generales
liberales y románticos, Prim, Narváez,
etc., son generales malos. Pero no
salimos del problema de los generales y
los carabineros.
En La hija del capitán Valle
complica la farsa y licencia del dictador
Primo de Rivera con el crimen del
capitán Sánchez. Es el ejército el que
está putrefacto y por eso España no
anda.
En esto se diferencia Valle del 98.
El 98 y los regeneracionistas son quizá
demasiado «espiritualistas» al cifrar las
claves de España en la conciencia, la
moral, las costumbres, el españolismo
bien entendido y otros valores
generales. Valle, por su parte, es
demasiado pragmático al centrarlo todo
en el problema visible de los generales.
Valle busca soluciones militares: un
hombre como Lenin, «la guillotina
eléctrica en la Puerta del Sol», salvar
Barcelona arrasando Barcelona, fusilar
patronos, etcétera. En su crítica total de
la hora falta siempre la crítica en
profundidad del profesional del dinero.
Quizá una vez dijo: «Antes quemaron las
iglesias; mañana quemarán los bancos.»
O lo suscribió. Pero en su crítica del
dinero no suele pasar de los empeñistas
del costumbrismo.
Ya hemos dicho que no es una
negligencia de Valle, sino de la época.
Las bestias negras de Valle son las de su
momento: Iglesia, ejército, aristocracia
(un militarismo estilizado). Los ricos
sólo son los que tienen fincas, porque
España no es aún un país industrial,
pero la banca extranjera y la naciente
banca nacional mueven en realidad la
política, el obreraje, la guerra y la paz,
el oro del Rif y las grandes concesiones,
como el Metro o la Telefónica.
En aquella España premoderna los
intelectuales del 98, del institucionismo,
del krausismo, los arbitristas, etc., andan
buscando
soluciones
morales
a
conflictos inmorales. Valle se diferencia
de ellos en que, dada su idea militar de
España, todo lo cifra en encontrar un
buen general, que desde luego no sería
Primo, con el que tiene su gran cuerpo a
cuerpo contra la milicia. Claro que más
tarde escribirá que «el anarquismo es el
único regeneracionismo». Pero ése sería
ya el Valle terminal.
En el gran esperpento general de
España falta la figura del banquero,
aparte, ya se ha dicho, del fugaz marqués
de Salamanca. Aquellos idealistas no
habían pasado por la revolución
industrial, no sabían exactamente lo que
era el capitalismo como subsuelo de la
historia. Unos quieren salvarse en las
ideas y otros en el anarquismo, como
Valle, cuando la Dictadura de Primo le
desengaña definitivamente de su secreto
sueño militar, feudal, montenegrino,
dandi (porque en el dandismo hay una
secreta componente marcial).
Un Valle con conciencia socialista
del dinero y su denuncia nos habría dado
el gran esperpento del capitalista y el
banquero. Por su época, sólo pudo
quedarse en el empresario catalán. Tiene
algunas frases contra los fabricantes de
Bilbao y Barcelona, lo que significa que
empezaba a orientarse, pero en seguida
se mete en el siglo XIX, en aquel mundo
isabelón que le fascina y horroriza y
donde el pecado capitalista aún no había
tomado figura. El banquero, lástima, es
el esperpento que falta en la galería de
Valle. (Nuestro autor, en cambio, llegó a
la insinuación —muy de la época— de
que algunos militares practicaban el
canibalismo, y tiene un personaje que se
llama «Chuletas de sargento».)
En las Comedias bárbaras, tan
familiarizadas con Shakespeare, Wagner
y otras influencias, hay en cambio una
premonición modernísima del Valle
siempre pionero: el teatro de la crueldad
de Antonin Artaud. Artaud llegó a
sugerir que se matase de verdad a la
primera actriz en escena (ninguna
señorita quería el papel). La crueldad
literaria de Valle puede que venga de
Sade (arqueología del dandismo). Valle
empieza por ser cruel consigo: se hace
amputar el brazo sin anestesia, se auto—
mutila un pie, por error, naturalmente.
Y, sobre todo, soporta durante toda
su vida el mal, la enfermedad,
haciéndose curar el cáncer con cura de
urgencia en la Casa de Socorro de
Cuatro
Caminos,
para
seguir
«consagrando rutas» en la noche. La
ceguera de Max Estrella es la metáfora
del cáncer de Valle (aunque Sawa fuese
realmente
ciego).
Autocastigo,
autocrueldad o suicidio aplazado,
«supremo sacramento del dandismo»,
generan naturalmente la crueldad no tan
sólo literaria de muchos de sus textos.
Hay un sadismo fino en el Bradomín
amante de marquesas moribundas. Hay
cerdos que se comen a los niños
galaicos.
Hay la crueldad/denuncia, que es
frecuente en cierto Valle, la crueldad
social,
digamos,
y
hay
la
crueldad/espectáculo,
puramente
estética (estética negra), que le viene de
(Joya, sí, como todos sabemos, pero
también de Sade, siquiera a través de
Villiers y Barbey. El origen del teatro de
la crueldad, y la novela de la crueldad,
en Valle, me parece, pues, más literario
que temperamental, aunque hay un poco
de todo, pues acabamos de señalar el
carácter de automutilación que pueden
tener los episodios del brazo, el pie y la
vejiga cancerosa, con hematurias
frecuentes, el mal tan larga y
grandiosamente llevado. El dandi, como
el asceta (es un asceta de salón) necesita
sufrir por dentro. La crueldad escénica
de Valle, más evidente y real que la
novelística, se ha entendido siempre
como «denuncia», pero hay otra
crueldad gratuita, repito, cuyos orígenes
personales o culturales he querido
señalar aquí, ya que no parecen
estudiados antes.
Las famosas acotaciones del
dramaturgo se han entendido siempre
como un pecado involuntario del
novelista o como un error del autor
novel y poco o nada representado.
Significan más bien una continuidad
teatro/novela, o a la inversa, en la que
Valle incurrió siempre que quiso. Tienen
un origen literario, narrativo e incluso
pictórico. Están en la base del teatro
total y wagneriano que alguna vez soñó
Valle. No son torpezas sino aspiraciones
a más teatro o deslizamientos
voluntarios hacia la novela. Pero el
origen de todo es muy prosaico. Valle
escribe teatro para publicar, no para
estrenar (cosa que parece estarle
vedada), y de esta limitación comercial,
digamos, el genio hace un género nuevo:
un teatro que se disfruta incluso más
leído que representado, sobre todo por
el lector de novelas. Valle es quizá el
único dramaturgo que se reedita y lee
como
Shakespeare.
La
realidad
comercial nos dice que el público
compra un libro de Valle para leer a
Valle, y no hace distinción entre
comedia y novela. El portugués
Saramago asegura que «el lector no lee
la novela, sino al novelista». Pues eso
pasa mayormente con Valle. Sus
bellísimas y eficaces acotaciones puede
que molesten al director de escena, pero
no molestan nada al lector, sino que le
estimulan, como está demostrado
editorialmente.
Hay un salto cualitativo en la obra
total de Valle-Inclán que es el que
supone el paso de los dramas
personales, subjetivos, al drama general,
al gran drama social de España.
¿Cuándo se produce este salto? Digamos
que ya desde los tiempos de lo que he
llamado el «modernismo crítico» se
insinúa la rebeldía del santo anarquista
venidero, mediante la ironía, la crueldad
o la presentación del vivir común
español (mayormente galaico), un vivir
que, pese a su presentación pura y dura,
no rebasa casi nunca la condición coral.
A Valle parecen importarle más las
princesas afligidas o las condesas
agonizantes que la condición general y
personal de los campesinos, del vivir
laboral y mísero. Valle es crítico con la
aristocracia, con los generales, con los
carabineros, con los señores feudales y
los hermosos segundones, pero de una
manera subjetiva, ya se ha dicho,
personal. Shakespearianamente, se
encamina más hacia los grandes
ejemplos de pasión, soberbia o lujuria,
poder o crimen, que hacia la psicología
de todo un pueblo, que es ya un tema de
la modernidad. Incluso Divinas
palabras supone el conflicto entre el
adulterio y la virtud ensálmica del latín.
Gana el latín.
Flor de santidad es una recreación
evangélica inversa (ya hemos hablado
aquí de «Evangelio y satanismo») donde
el satanismo acumula tantos prestigios
como el espíritu evangélico de la
protagonista y de la aldea. Este
satanismo de la novela es todavía más la
leyenda rural que de herencia maudit y
baudeleriana, pero presagia ya la
fascinación
de
Valle
por
el
protagonismo negro del demonio.
Por cierto que los episodios
virtuosos de esta novela se localizan en
el Pazo (clase social alta), y los
episodios malignos en la Venta (clase
social baja). Valle se deja llevar en esta
hermosa novela por un sentido de clase
que todavía le traiciona y nos revela que
no ha tomado conciencia en este
aspecto. Identifica el Bien (evangélico)
con los señores y el Mal (satánico) con
los odiosos venteros. Esto en sí es muy
poco evangélico, pero la novela está
escrita hacia 1909, y en Aranjuez, de
modo que al escritor le falta mucho para
el salto cualitativo desde lo psicológico
(Shakespeare)
a
lo
sociológico
(modernidad).
Tirano Banderas es ya una denuncia
del caudillaje, pero el problema parece
localizarse históricamente en América.
Novela política, pero de una política
que nos queda lejos. La guerra carlista
también es novela política, pero muy
centrada en conflictos personales y
figuras dramáticas (Shakespeare), con
bufón y todo. El conflicto político no
supera el empecinamiento carlista contra
los liberales y el cinismo liberal y
madriles contra todo un pueblo y una
tradición.
La lectura política de Valle, hasta
determinado momento, no nos da sino
una fijación contra la bestia negra del
liberalismo (ya hemos visto que esto es
sólo
una
forma
aldeana
de
antimadrileñismo), una añoranza de los
viejos mayorazgos que gobernaban
evangélicamente la tierra (o eso parece
en la distancia) y un entendimiento del
pueblo como decididamente vil o, a lo
más, creador de un lenguaje inagotable,
rico, variado, expresivo, nuevo, eficaz,
mordaz, que el escritor trabaja como un
orífice hasta convertirlo en un
popularismo que suena musical, con ese
sentido «orquestal» de la palabra
(wagnerianismo) que Valle se atribuye a
sí mismo o exige a los demás con toda
justicia.
Pero del estilo y el estilismo de
Valle, el gran fablista de España, se
hablará más adelante. El cuadro
«sociológico» de la España de Valle
queda esquematizado en el párrafo
anterior. Los primeros indicios del tema
social se producen en piezas cortas, sin
que quepa en esto una gran precisión
cronológica. Valle, en su recreación de
las «culturas verdes», como dijo
alguien, había trabajado y consagrado
los ritos y ritmos de la tribu, las
supersticiones, los ciclos fijos y los
grandes señores, que le daban gran tema
para grandes tragedias, y motivo para
frecuentar a silenciado Shakespeare, al
que
a
veces
llama
William
cariñosamente.
La cultura verde que es Galicia no
podía darle al Valle de entonces (la
Galicia de entonces) otros modelos que
esos
señores
tardofeudales
y
paleoshakespearianos. Con ese material
trabaja y se manifiesta gran escritor. Es
Madrid, su odiado Madrid, la ciudad
absurda, brillante y hambrienta, el gran
club liberal de España, el pequeño o
grande mundo que le enseña a entender a
las clases artesanas como pueblo, a leer
al pueblo como masa, a la masa como
horda, a la horda como proletariado. En
Madrid asiste Valle al nacimiento del
primer proletariado industrial (Madrid
no había tenido otra industria de mayor
entidad que las castizas fábricas de
churros y buñolerías). En Madrid toma
contacto, naturalmente, con los nombres
y los libros de Marx, Lenin, Bakunin,
más los socialistas y anarquistas
españoles. Todo esto acaba acumulando
una conciencia social en Valle, una
lectura de las clases artesanas como
protagonistas desvalidas de la historia.
Así, la dramaturgia, la novelística de
lo singular pasa a lo plural y el salto
cualitativo (salvo síntomas menores,
incluso periodísticos) donde se da es en
Luces de bohemia, que se tiene por la
etopeya de un loco o un beodo ciego de
gloria, pero, mucho más que eso, es el
levantamiento de toda una cordillera
social: obreros, anarquistas, poetas,
intelectuales, prostitutas, pueblo en
barricada o en huida, tensión pública,
corrupción política, etc., más el discurso
de Max Estrella a lo largo de la obra,
que estudiaremos luego. El discurso de
Max Estrella es mucho más político y
social que literario o modernista.
Max Estrella, que parece tan obseso
con su gloria, su miseria y su muerte, es
en realidad la conciencia social de un
Madrid en transición, el primer héroe
social de Valle, y quizá el mayor.
El salto está dado y nuestro autor no
volverá atrás. El ruedo ibérico, su
grandiosa trilogía final, ya ni siquiera
tiene protagonista, decididamente, sino
que (y lo sabemos por Valle) es o quiere
ser la novela total y social de España, la
cartografía literaria de todo un país, con
su acento plural y su verdad diversa,
pero con un único argumento: la
Revolución o sus repetidos amagos.
Valle ha dejado atrás para siempre
(le quedaba poco siempre) los grandes
personajes de tragedia griega y los
pequeños héroes bufos tomados a la
zarzuela y a la vida, como don Friolera.
Hemos dicho aquí que Valle tenía
una concepción militar de España. De
ahí a la concepción socialista o
anarquista va pasando con un ritmo
medido y creciente (el mismo ritmo de
la historia), que invalida la afirmación
airada de Montesinos de que Valle sólo
quiere hacer estilo y broma, que no ama
a sus personajes.
También hemos hablado de la
posible crueldad de Valle, que se
exterioriza sobre todo en su teatro y que
quizá tenga una correspondencia interior
en su persona, manifestándose por el
autocastigo, la resistencia al dolor y la
herencia de unos escritores de
genealogía sadiana con los que sin duda
tiene afinidades.
Pero nada de esto autoriza al señor
Montesinos, que quizá ni siquiera lo
haya considerado, para aplicarle a Valle
la teoría reduccionista del estilismo y la
broma sin contenidos morales ni
sociales de ningún tipo. La crueldad,
precisamente, es una forma de
comunicación abrupta con el otro, una
forma desviada de hermandad, un
camino quizá equivocado, pero no
indiferente. Lo que el señor Montesinos
parece haber considerado es el
esperpento como fórmula para fabricar
buñuelos humanos, personajes llenos de
viento y retórica. Ya veremos en otro
capítulo, el dedicado a Luces de
bohemia, cómo el esperpento, contra el
tópico culto, no es un muñeco del
tingladillo de Valle —¿qué tingladillo?
—, sino una humanidad sinóptica, pero
agudísima. Sobre el esperpentismo
como humanismo hay mucho que
escribir. A su tiempo.
Ocurre que el señor Montesinos es
un rehén erudito de Galdós. Para él la
novela se termina en Galdós y a Valle ya
no lo entiende.
Don Quijote es más esperpéntico
que todos los esperpentos de Valle, y ahí
está. Lo del señor Montesinos es como
decir o creer que los muñecos de Goya
son realmente muñecos, sin significación
humana (puede que algunos no la tengan,
porque su significado es social, y eso
pasa también con Valle). El señor
Montesinos se quedó en el clasicismo
menestral de Galdós y nunca entendió la
modernidad, y menos el Modernismo.
Los famosos plagios de Valle-Inclán,
levantados sobre todo por don Julio
Casares, no son sino la venganza del
erudito contra el creador.
No sólo es disculpable que el joven
creador plagie, sino que es necesario.
Un organismo nuevo tiene que
alimentarse de todo. El que sólo nace
plagiario se quedará en eso, y por poco
tiempo, pero el creador, el artista
adolescente toma del acervo total de la
cultura porque sabe que eso es como
robar dinero en la cocina de su casa.
Robar «de lo suyo». El que de verdad
lleva por dentro la convicción de ser
«uno de ellos», tiene derecho,
consiguientemente, a robar de lo que es
suyo, porque sabe intuitivamente que un
soneto de Garcilaso o un cuadro de
Turner, pasado por su mano, se
convertirá en otra cosa.
Incluso la copia literal de un verso
es respetable en el artista cachorro, pues
que la juventud tiene poco sentido de la
propiedad, afortunadamente, y a fuerza
de identificarse con un poema lo
considera suyo. Y suyo es. Unamuno
plagió San Manuel Bueno de un italiano
(el viejo tema del cura que no cree) y
ese plagio es su mejor novela. Unamuno
tenía el libro italiano en su biblioteca,
sin rubor, sin duda porque estaba
convencido de que él había hecho otra
cosa. Y la había hecho.
«Lo que no es tradición es plagio»,
escribiera Eugenio D’Ors. Por tradición
entendía la continuidad de la cultura,
que se mueve por secuencias. El plagio
culpable, en cambio, frente a la
tradición, es el de quien se queda en
copista. En algún momento de la obra de
Valle alguien dice que no le interesan
los copistas. Tomar de lo anterior o de
lo afín es tomar en justicia, continuar y
continuarse, ayudar a que la cultura dé
un paso adelante. Tomar del Museo del
Prado por mera y aceptada incapacidad
de crear, eso sí que tiene algo de robo
inútil, porque a la cultura no se le
devuelve nada a cambio. D’Ors entendía
la tradición como una sucesión de
plagios creativos (que son los de Valle),
digamos que como un plagio a lo
sublime. Valle devuelve a sus plagiados
mucho más de lo que le dieron, siquiera
en celebridad y actualización.
Al erudito don Julio Casares, autor
de un gran diccionario, lo que pasa es
que no le gusta Valle-Inclán. Si hubiese
participado del simbolismo europeo de
la época, aquello que aquí se llamó
modernismo, habría entendido muy bien
aquel arrebatacapas donde todos se
parecen a todos con un parecido
generacional y de época. Pero Casares
no entendió el modernismo ni sabía lo
que era el simbolismo. Casares,
sencillamente, odiaba a Valle, al creador
puro, y lo persiguió como lobo por las
sendas del bosque de las literaturas
europeas, hasta tenderle trampas en
francés y en italiano.
Gloriosa montería la del académico.
Dejó un buen diccionario, pero ya dice
Valle que «ni yo ni mis personajes
creemos
en las
enciclopedias».
Seguramente era una respuesta a
Casares. La guerra entre el erudito y el
autor, o entre el crítico y el creador, es
una guerra eterna y a muerte. Dijo
Roland Barthes de sí mismo: «El crítico
es un escritor aplazado.» Cuando el
crítico es autor a su vez (de la crítica se
puede hacer una obra de arte, como de
todo), este conflicto no se da. La crítica
es un género literario todavía no
reconocido por culpa de los propios
críticos. Hoy asistimos a una
revalorización de la crítica. Anotó
Susan Sontag que por cada novela de
Hemingway que salía al mercado,
aparecían
veinte
libros
sobre
Hemingway. Hemos asistido a una
inflación de la crítica.
Cuando la crítica la hacen
Baudelaire o el citado Eugenio D’Ors,
esta pieza menor suele cobrar mucha
mayor importancia que la creación
glosada. Se han hecho críticas
grandiosas de libros mediocres. Una vez
más, lo que importa no es el género, sino
el escritor. Tomar por motivo el libro de
otro no es menos creativo que tomar una
rosa o una señorita por ocasión de crear.
El crítico, tradicionalmente, ha
cambiado creatividad por autoridad.
Prefiere que le respeten o teman a que le
admiren. En este cambio ha salido
perdiendo el corporativismo crítico. El
crítico prefiere su autoridad a su
creatividad, y luego se queja de que su
oficio sea tomado por subalterno. Pero
hay ya verdaderos críticos, en el libro y
el periódico, que saben olvidar su
autoridad para ejercer su creatividad.
Un libro, como objeto, no es menos
sugerente que un árbol. Incluso se
parece mucho a un árbol. Por ahí se está
salvando la crítica como gran género
literario nada «aplazado». Pero el señor
Casares fue muy anterior a todo esto y a
la idea positiva de plagio. El que come
del pan de otro no le está plagiando su
pan. Valle, con plagios y todo, nutrió
mucho más a Casares que Casares a
Valle.
17. El canon español
Una vez que don Julio Casares nos ha
remontado a los placeres de la gran
crítica, a este libro se le impone la
obligación de ir derechamente a la busca
del canon español, por saberse qué
representa Valle, si es que representa
algo, respecto de tal canon. Así pues,
hemos
seleccionado
dos
textos
magistrales de dos grandes mandarines
de la crítica, la cátedra o la academia:
el ya citado Montesinos y Fernando
Lázaro Carreter, director de la Real
Academia en el momento en que escribo
y acreditadísimo internista en Quevedo,
el Barroco, el propio Valle, etc.
El ensayo de Fernández Montesinos
es de 1970 y se titula «Modernismo,
esperpentismo o las dos evasiones».
Montesinos, internista asimismo en
Galdós, exiliado de profesión, en vida
(q.e.p.d.), afirma en las primeras
páginas de su ensayo que Eça de
Queiroz «le va a dar casi todo su estilo
ya hecho» a Valle-Inclán.
¿A qué estilo se refiere Montesinos?
Porque tratándose de Valle no se puede
hablar de estilo en singular, ya que
estilos tuvo diez o doce. ¿Cuál es el que
le pasa Eça de Queiroz por el mero
hecho de haberlo traducido, y muy bien?
¿El estilo expresionista, el callejero y
desgarrado, el cubista, el impresionista,
el cinematográfico de La media noche,
el
hispanoamericano
de
Tirano
Banderas y la Sonata de estío, el
castizo de Luces de bohemia, el
aristocrático o aristocratizante, el
arcaizante de las Comedias bárbaras, el
cultista y literario de Max Estrella, el
esperpéntico y rimado de la Farsa y
licencia? Etc. Entre Queiroz y Valle no
hay sino
un vago
parentesco
galaicoportugués. Resulta muy fuerte eso
de que, tan prematuramente, Queiroz le
dé a Valle «casi todo su estilo ya
hecho».
Montesinos es un realista o un
naturalista
descalabrante,
un
galdofundamentalista, un profesor que
cree en la verdad inmediata como
verdad definitiva, cuando sólo es verdad
cronológica, y no siempre. Un señor que
ignora aquello de que «las cosas no son
como son, sino como se las recuerda»,
frase fundante de la novela moderna
desde Proust y Valle (dos simbolistas).
Pero Galdós (y Montesinos) es todavía
siglo XIX. Montesinos necesita ejecutar
a Valle porque intuye, aunque no le
entiende, que es el gran rival, enemigo y
superador de Galdós, y él ha edificado
su iglesia literaria sobre la dura piedra
galdosiana.
En cuanto a los contenidos,
Montesinos se expresa todavía (1970)
con la terminología y las valoraciones
de la posguerra y el exilio. Así, en el
modernismo (y en el expresionismo, que
deriva) sólo ve «evasión», literatura de
evasión. Montesinos es un izquierdista
liberal acendrado por el exilio que
parece reprochar escapismo a Valle, en
un lenguaje de liberal estalinista, valga
el contradiós, porque es así.
Pero sabemos que quien llegó al
socialismo soviético, y al anarquismo,
fue Valle, y no el profesor Montesinos,
beneficiario del Premio Nacional de
Ensayo Francisco Franco, en los años
60, por su definitivo, desmesurado y
pétreo «Galdós», o como se llamase
aquello.
La palabra «evasión» es muy vieja
ya en 1970, después de Gramsci y a
punto de nacer el eurocomunismo, muy
superados Sartre y Stalin. Pero el
profesor Montesinos arrastra con su
reloj el lógico retraso histórico y
gramatical del exiliado. Casi todos los
exiliados traían relojes de piedra o
llenos de arena (pero no «de arena»).
Hablar de «evasión» en la literatura
progre de los 70, cuando Valle vuelve
con toda su violencia anarquista y
escénica, liberado del paraíso esteticista
donde le confinó el franquismo, es como
hablar de los mambises o cualquier otra
cosa de la guerra de Cuba.
El joven Valle sugirió alguna vez a
Galdós escribir menos y más cuidado, lo
cual tiene mucho sentido común. Valle
fue el único que se atrevió por escrito a
denunciar finamente el proverbial
descuido del canario, de torpe aliño
estilístico. Esta observación pone muy
tarasca a Montesinos, que la califica de
«necedad», sin mucha finura estilística,
tampoco, por su parte. Pero Galdós
escribía a tanto la línea y tenía prisa.
Valle prefirió cuidar su obra y pasar
hambre. De todo lo cual Montesinos
deduce que a Valle le pierde y seca el
estilo, que le hace reiterativo y poco
creador de historias. Montesinos supone
que todo el modernismo está lleno de
palacios renacentistas. Pero Galdós está
lleno de córralas madrileñas.
Así, el profesor y ex exiliado cree
que la cuestión se reduce a una
contienda entre palacios y córralas, y él,
como naturalista, opta por las córralas,
que son reales, dando por hecho que los
palacios renacentistas italianos, los
palazzi, no existen y no son reales y por
lo tanto no tienen derecho a ser
galdosianos.
En mitad de esta polvareda
renacentista/casticista,
Montesinos,
caricaturizando o caracterizando el
modernismo, dice que las manos
femeninas, en Valle, hacen siempre
«gestos litúrgicos», olvidando que los
gestos sólo se hacen con la cara: con las
manos, en todo caso, se hacen señas.[5]
Montesinos está nicotinado de la
sintaxis galdosiana. Son cosas de la
prisa, ya digo, y el a tanto la línea, a lo
que siempre se negó Valle, salvo un par
de folletines/folletones en colectividad y
nunca negados ni ocultados. Montesinos
no sabe hacer la burla modernista;
Montesinos no entiende el modernismo.
Más adelante habla el profesor de
«las limitaciones que le impone (a
Valle) una extraña sequedad inventiva».
Esa sequedad, si existiese, no tendría
por qué ser extraña. La sequedad
inventiva aqueja al 99 % de la especie,
incluido el profesor Montesinos. Pero es
que, además, hablar de «sequedad
inventiva» en Valle suena sencillamente
a mala fe, ya que el galaico se
caracteriza por todo lo contrario. Es
cierto que nuestro escritor utiliza una y
otra vez sus propios textos en otro
contexto, retocados o no, pero eso
también lo hace Juan Ramón Jiménez en
su poesía, y no por ello se permitiría
nadie atribuirle sequedad lírica.
Montesinos, acostumbrado a la
urgencia, el atropello y el estajanovismo
burgués y castizo de Galdós, cuya pluma
no usa de la gramática (como de la
mujer), sino que la atropella (como a la
mujer), no puede menos que extrañar el
cuidado, la calma, la reiteración, la
insistencia, la constante pulcritud de
Valle, tan semejante, ya digo, a la de su
amigo Juan Ramón. Todo eso para
Montesinos es evasión. La verdad, el
realismo socialista, está en el barullo y
la prisa.
Montesinos, con Casares, el otro
gran odiador de Valle, se dedica en su
ensayo a hacer chistes fáciles sobre la
obra y el estilo de nuestro autor. El
ensayismo de Montesinos fallece mucho
con esto, pero a Valle «le integra», como
diría don Latino de Hispalis. A las
piezas cortas de Valle las llama
«obrezuelas»,
con
diminutivo/despectivo que suena mucho
a Galdós. Si a Montesinos no le suena
horrible esa palabra (y hasta un insulto
debe tener clase, como en Valle), está
claro que no puede entender al
«orquestal» autor de El ruedo ibérico. A
Montesinos le molesta mucho que el
modernista de veintipocos años diga
«los relieves del yantar» por los restos
de la comida, pero lo cierto es que hay
ahí una imagen muy plástica, casi una
greguería, aunque a Rubén no le gustase
la palabra yantar, que encima atribuye a
Pereda, lo que nos descubre la poca
atención que prestó a la frase, al
párrafo. Yantar es un arcaísmo y Valle
había observado que el pueblo suele
hablar arcaizante (es uno de los secretos
de su primer estilo), de modo que no hay
amaneramiento ni capricho en la citada
frase, salvo para el galdosiano educado
en el estilo de Galdós, que es el
vulgarismo sin ninguna elaboración.
Montesinos cifra el arte de Valle,
como máxima concesión, en el truco de
escribir
gallego
con
palabras
castellanas. ¿De verdad cree el profesor
que Max Estrella o el narrador de La
media noche hablan en gallego?
Lo que Montesinos no le perdona a
Valle, en realidad, es su evasión en el
tiempo y el espacio. Esto sólo vale para
el modernismo y tiene la virtud no
reconocida de acabar con el realismo
mostrenco y situar el arte en su espacio
natural, que es la realidad otra de las
cosas. El simbolismo, tan decisivo en el
XIX como el surrealismo en el XX,
encuentra de nuevo en la literatura una
manera de trascender, como Quevedo la
encuentra respecto de la picaresca, que
es el primer realismo, o el penúltimo.
Siempre vendrá, ay, otro realismo más
empeñoso que el anterior.
La literatura, el arte en general, no
tiene otro sentido que trascender (así,
como verbo intransitivo), y de esas
sucesivas
trascendencias
venimos
viviendo. El Renacimiento trasciéndela
Edad Media. El teatro griego trasciende
la razón socrática. Pero siempre se
vuelve a producir la invasión de los
bárbaros que quieren contar y cantar las
cosas como son. ¿Es que sabe alguien
cómo son las cosas?
El simbolismo llega a su gran
fórmula narrativa con Marcel Proust,
que prestigia la historia y las historias, y
las cosas, distanciándolas en el tiempo,
con frecuentes equivalencias en el
pasado remoto: Gilberto el Malo. (Su
primera heroína se llamará Gilberta.)
El maestro Lázaro Carreter, en
estudio que después veremos, sostiene
que los simbolistas (en España
modernistas: Valle) se alejan en la
historia,
distancian
sus
mundos
narrativos porque en ese marco, en ese
exotismo del tiempo (hay un exotismo
del tiempo) desenvuelven mejor el lujo
y hasta el artificio de su palabra.
Aceptado esto, nosotros diríamos, al
contrario, que para trascender hay que
distanciar, que la distancia temporal
prestigia las personas y las cosas (ya lo
hemos dicho en otro momento), y misión
de la literatura es liberarnos de la
realidad periodística del día y la fecha
para trascendemos a otras realidades:
místicas, estéticas, líricas, mágicas,
metafísicas. El simbolismo es el
realismo de los soñadores, como el
surrealismo es el naturalismo de los
sueños. Por eso Valle trasciende, y no
sólo por oportunista imitación de sus
modelos, sino porque los encuentra de
su natural familia simbolista, o
romántica o renacentista o persa o
barroca, y sabe que ése es su camino,
aunque Clarín, siempre inoportuno, le
aconsejase tomar otro. Valle, como
declara Lázaro Carreter, no le hizo
ningún caso, pese a sus «humildes»
cartas al maestro.
Decidido a anular a Valle con un
predecesor, ya que no tiene mejor arma
ni
imaginación
para
inventarla,
Montesinos insiste ahora en que Ega
jugaba con el humor, la ironía, la sátira,
cosas que al parecer le faltan a Valle.
Hecha esta afirmación en 1970, no hay
sino admitir la mala fe del ensayista o la
mala memoria del viejo.
Dice Montesinos que Valle no
aprendió todo eso (salvífico para él)
«hasta muy tarde», de modo que condena
y ridiculiza «la parte modernista» del
autor por carecer de tales dotes. La
falsedad es tan formidable que basta un
solo ejemplo para declararla: Corte de
amor, uno de los primeros libros de
Valle, en pleno modernismo, se subtitula
«Florilegio de nobles y honestas
damas», pero en realidad se trata de las
historias de cinco putas.
¿No hay aquí ironía y burla? Como
la hay en todo el modernismo de Valle,
que por algo hemos llamado «crítico».
Insisto, sólo vale elegir entre la mala fe
del profesor o la mala memoria del
viejo. Dice Montesinos que Ortega, en
1904, «vio ya muy agudamente sus
límites infranqueables». ¿Cómo iba
Ortega, por muy Ortega que fuese, a los
ventipocos años —1904—, a prever La
media noche o los nueve tomos (en
proyecto) de El ruedo? Parece que los
límites «infranqueables» de Valle
resultaron muy francos para el escritor.
De Valle y Gabriel Miró afirma Ortega
que, con su estilo demorado, van
desnovelizando la novela. ¿Y Marcel
Proust, referencia inevitable? Pero ya
hemos dicho en este libro que Ortega no
entendió (mejor dicho, no leyó) a Proust.
La escombrera naturalista y psicologista
del XIX abruma aún a Ortega,
Montesinos y familia. Hasta que, por fin,
Montesinos da con una verdad obvia.
Valle no intenta «crear un mito, sino
nulificarse a sí mismo». Por fin ha
entendido el premio Nacional el
proyecto
de
dandismo
literario/baudeleriano de Valle. O al
menos lo ha rozado con su tacto adusto
de realista.
Otro tratadista ha dicho que cuando
la transición política de los 70 se
relanzó a Valle con más alharaca que
conocimiento,
preguntándose
a
continuación si Valle tiene algo que
decirnos hoy. ¿Y Séneca, oiga? De modo
que este tratadista critica aquella
movida cultural por no lanzar
debidamente a Valle (sin conocimiento)
y critica a Valle, que quizá «no tiene
nada que decirnos hoy». Pero sigamos
con el intrépido Montesinos.
Cuando el profesor ya va
entendiendo el proyecto vital y artístico
de Valle, entra a hablar de «esa extraña
exaltación de la violencia». Si la
violencia es «extraña» en Valle es que el
crítico
no
está
licenciado
en
valleinclanismo. Aquí hemos explicado
mucho la violencia y hasta la crueldad
del
escritor.
«Energumenismo
caprichoso» es la acuñación que utiliza
Montesinos para definir las Comedias
bárbaras. La frase vale también para
Shakespeare. Puesto a ser sólo y
cósmicamente galdosiano, Montesinos
se carga lo que haga falta. Todo lo que
se salga del galdointegrismo es
«caprichoso».
Montesinos advierte que no se va a
ocupar con gran detalle del teatro de
Valle-Inclán. Tampoco ha entendido,
entonces, que Valle y su obra son
intrínsecamente teatrales: lo que aquí
hemos definido como la total
«exterioridad» de Valle. Frente al «pazo
consabido» que Montesinos anota en
Valle, está la córrala consabida que yo
anoto en Galdós.
Pero Montesinos sabe de Valle más
de lo que parece dispuesto a admitir (su
misión es anularlo para dejar solo a
Galdós), y así habla de su
cinematografismo y dice que los del cine
podrían «hacerlo revivir». O sea que lo
da por muerto.
Todavía descubre que el Valle
modernista ironiza. Ya se le ha olvidado
que le había negado esta condición de
ironista. Al modernismo, lo llama
«efímero», pero lo cierto es que ha
quedado en nuestro siglo XX con tanta
pregnación como el 98 o el 27. O más.
En pensadores como Ortega y Unamuno,
que negaban a Rubén, hay modernismo.
Y en el austero Machado. ¿Por qué
efímero el modernismo y no los
Episodios Nacionales, que son de trama
infantiloide, como que los cuenta un
niño?
Otro pecado capital que Montesinos
aplica
al
modernismo/parnasianismo/simbolismo
es la indiferencia por el asunto. El
asunto, para Montesinos, es el chisme
galdosiano, asunto de portería o café de
horteras. Todavía cree, como los
consumidores de premios literarios, que
la literatura es el «asunto». Y esto
después
del
surrealismo,
el
estructuralismo y el deconstruccionismo.
El profesor se ve que vivió en un
sempiterno exilio cultural. Pero la
literatura no es el asunto ni el estilo,
sino, insisto, la capacidad de trascender
y sólo es escritor el que tiene esa
capacidad, por ejemplo Valle-Inclán.
Galdós no trascendía, sino que todo lo
descendía. Galdós es intrascendente.
Pero a veces se le olvida a
Montesinos que él es la infantería
galdosiana y define a Valle como
«hombre genial». Luego, metido a
desfacer
molinos
y
entuertos
valleinclanescos, se adentra nada menos
que en el esperpentismo, segunda parte
de su ensayo, y lo define también como
una evasión. ¿Y cuando la figura
esperpentizada tiene nombre y apellido?
¿Cuando se llama Isabel II o Primo de
Rivera, también es una evasión? Esta
ignorancia/negligencia de Montesinos es
de nuevo un acto de mala fe. Hay mala
fe en negar lo evidente. Y hay evidente
mala fe en no ver lo evidente.
Montesinos sostiene que Valle va al
esperpento «lleno de un rencor previo
de raíz estética». No entiendo la frase.
¿Rencor por qué y contra qué? ¿Y cómo
puede ser el rencor de raíz estética?
Montesinos no sabe cómo ni por dónde
entrarle al gran género nuevo de Valle y
se enreda en palabras amargas, como
«rencor», que parecen decirlo todo y no
quieren decir nada, mas pretende
aclararlo explicando que se trata de un
rencor «estético», con lo que añade
confusión a la confusión y le pone
mermelada envenenada al pastel negro.
Montesinos define el esperpento como
un «género de titiriteros», de modo que
se ha creído de verdad el juego de Valle,
o le conviene creérselo para quitarle
importancia
al
invento.
Valle
desprestigia la historia y la vida
mediante el esperpento como los
místicos mediante la meditación. El
esperpento tiene un sentido moral
profundo y el cifrarlo en el títere supone
una genialidad del maestro, que por otra
parte le viene de Quevedo y Cervantes:
¿no es esperpéntico don Quijote? Mucho
más que Max Estrella, me parece que ya
lo he dicho aquí (habría que estudiar el
quijotismo de Max Estrella).
Todo esto tiene ya en nuestra cultura
una difusión escolar, y Valle se encargó
de teorizar muy bien el esperpento, y de
ponerlo en pie (no se queda en la
teoría). Siempre es doloroso y
humillante explicar lo obvio. Tampoco
la cosa es tan complicada como para
tenerla que aclarar más. El esperpento
es eficaz, pero no difícil de entender. Si
Montesinos no lo ha entendido, y sólo ve
en él rencor y estética, esto se debe a
que
Montesinos
se
ha
autoesperpentizado como profesor.
Cuando Valle dice que su estética es
«una superación del dolor y de la risa»,
Montesinos, de muy mala fe, no quiere
entender que esto lo refiere Valle a su
actitud creadora. Prefiere remitirlo al
espectador y dice que un teatro donde
los espectadores no lloren o rían está
destinado a desaparecer muy pronto. La
lectura literal de lo que no quiere
entenderse es un truco, un recurso de la
mala fe que no tiene nada de nuevo.
Montesinos aplica este truco crítico de
la literalidad fingida y quizá cree que se
trata de un procedimiento científico.
Naturalmente,
Valle,
con
el
esperpento,
ha
incurrido
en
«deshumanización»
orteguiana.
Suponemos que orteguiana, que es como
la palabra ha pasado al canon. Este fácil
recurso a la fácil fórmula de Ortega nos
manifiesta otra vez que Montesinos no
tiene nada que decir sobre el
esperpento. En el tema del modernismo
se le veía más saltarín y palabrón.
¿Acaso es deshumano el citado Max
Estrella, o don Friolera?
Con su arte «más allá del dolor y de
la risa» Valle se está anticipando al
distanciamiento brechtiano. Entendamos
que (elidamos, a la inversa, que este
juego es una «puesta en juego» de la
realidad y la humanidad. La dialéctica
juego/moraleja,
crítica/títere,
es
incesante. Por eso el esperpento es
dinámico y no acaba nunca, contra lo
que pronostica Montesinos. Para decir
las cosas como son ya está Galdós. Para
decirlas como no son está el artista, ya
que éste es asunto mucho más complejo
y metafísico.
Sólo acierta Montesinos al apuntar
que Los cuernos de don Friolera puede
suponer una crítica y una burla del teatro
de Calderón. Lo que pasa es que eso es
obvio. Montesinos es un audaz cazador
de obviedades. No se le escapa una. El
esperpento era una creación rencorosa
de Valle, destinada a no durar, según
Montesinos, pero de pronto éste cae en
veracidad (y cómo se escapa siempre la
verdad alacre de la trampa de la
mentira) y nos dice que en Cervantes y
en su impagable Galdós hay tragedia y
personaje grotesco, esperpento.
Cuando Montesinos incurre en
veracidad, sin darse cuenta, es cuando
nos da un respiro para luego seguir
leyéndole.
Quevedo. Al fin Montesinos admite
que Valle viene certificado por Quevedo
(de Goya no se ha enterado). Mas he
aquí que el esperpentismo de Quevedo
queda avalado por el «estoicismo» del
clásico. ¿No es Valle también un
estoico? El profesor no ha leído La
lámpara maravillosa. Valle es estoico
en el sentido espiritual, moral y físico
(estoicismo ante el dolor propio y ajeno;
estoicismo, pero no indiferencia ni
incomprensión). El aspecto negro del
estoicismo de Valle es la crueldad, que
ya hemos estudiado aquí. Montesinos no
llega a tanto, sino que sólo ve en Valle
dispersión y anarquía. «Estoicismo el de
Quevedo», escribe, como quien dice
«Costas las de Levante».
Es la sintaxis galdointegrista, ya
digo.
Montesinos
intenta
fijar
disparidades entre Quevedo y Valle,
pero le salen paralelismos, que es lo que
hay, y acaba preguntándose qué es lo que
quiere Valle, para pasar seguidamente a
la novela Tirano Banderas, de la que lo
mejor que dice es que está plagiada de
Ciro Bayo. Pero Valle había estado
varias veces en América, en México, y
no necesitaba aprender aquello en los
libros de otros. Don Ciro Bayo, empero,
nunca llegó a la poderosa creación
novelística que es Tirano Banderas.
Valle prolonga en vida, obra y política
su vivencia de México con la denuncia
pública y violenta de la colonia
española, siempre secuaz del tirano de
turno, Banderas o no. A Alfonso Reyes
acaba explicándole que la única
solución que le queda a México es el
«degüelle», como ya se ha anotado en
este libro. O sea, la revolución violenta.
De modo que Valle prolonga su
novela en la realidad y la actualidad,
con una actitud política bizarra y
concienciada. Montesinos ignorará todo
esto (que viene a avalar la autenticidad
del libro) y seguirá diciendo que Tirano
Banderas sólo es jerga y plagio. La
avilantez intelectual, entre nosotros,
puede llegar muy lejos. Otro profesor,
Laín Entralgo, había escrito, en su libro
sobre el 98, que Valle es «esteticismo»,
con lo que le clausura junto con
Benavente y Manuel Machado, como un
brillante ornitorrinco indigno de
compadrear con las gentes «serias» del
98.
¿Por qué ignora Laín el vigor moral,
político,
ético,
republicano,
revolucionario, que hay en la vida y la
obra del Valle maduro y viejo? Porque
le conviene. ¿Por qué le conviene? No
lo sé ni me importa. A principios de los
60, cuando empezaba a decaer el tópico
franquista del Valle lúdico, se
representa su teatro en Madrid, salta a
Europa, se le publica sin cesar y hoy es
el más vigente del 98/modernismo. Pero
al final de esa década, 1970, Montesinos
define Tirano Banderas como una
«americanada». Ah, y encima le molesta
mucho que la luna luzca siempre
resplandeciente
en
las
noches
valleinclanescas. Por negarle, le niega a
don Ramón hasta la luna. Montesinos y
Laín. Dos liberales.
En Tirano
Banderas,
según
Montesinos, Valle se decide a «mostrar
un sentido social que siempre le había
faltado». Esto es cronológicamente
inexacto. Y además supone una lectura a
medias del Valle modernista, que,
cuando decide pasar al esperpento, lo
primero que esperpentiza es eso: su
escuela literaria, el modernismo. Farsa
y licencia no es otra cosa que tal: antes
que el esperpento de una reina o una
corte, una pieza magistral de
modernismo
esperpéntico.
Hemos
hablado aquí del modernismo crítico.
Bueno, pues Valle no se paró ahí, sino
que
llegó
al
modernismo
esperpentizado. ¿Por qué esperpentiza
Valle un género que tanto ha cultivado, y
con tan buenos resultados? Por dos
razones: la fórmula ya se le va quedando
vieja, claustral, como todas las
fórmulas, y, por otra parte, él necesita
ahora la libertad de la burla, la
caricatura, la insolencia, la denuncia de
una historia y una política que no le
gustan. El propio Montesinos dice en
otro momento que de Farsa y licencia
nace todo. Pues claro, hombre.
Negarle al siempre subversivo Valle
el sentido social es no haberle leído o
haberlo hecho de mala fe. El socialismo
o la rebeldía estaban, pues, en su
sistema endocrino y se manifiestan
siempre. En cuanto tiene joven
conocimiento de las cosas, todo eso
calcifica en socialismo. Sólo un infame
de mala fe o un ignorante puede afirmar
que a Valle siempre le había faltado el
sentido social. Así, dice que la justicia
social hubiera hecho imposibles a
Montenegro o Bradomín. Otra luminosa
obviedad, pero llena de malicia. Cómo
no va a ser Valle consciente de eso. La
justicia social haría imposibles a estos
personajes, pero la falta de justicia
social, y literaria, hace posible al Valle
bohemio, hambriento, pobre, explotado.
Esto parece que no le duele al profesor.
Su truco o maña consiste en trasladar el
escándalo social que suponen esos
personajes al propio autor, como si el
novelista estuviera siempre conforme
con lo que narra. Este truco, en profesor
tan eminente, no puede ser un error
involuntario, sino una forma maligna de
traspasar a Valle los vicios de sus
personajes. Viciosa maniobra.
Valle sabe que está cronificando la
muerte de los dinosaurios, pero él no es
un dinosaurio. El argumento de
Montesinos sería pobre y débil si no
fuese sencillamente malvado. Siguiendo
con Tirano, el profesor consigna el
entusiasmo de Valle por la revolución
mexicana, pero dice que está expresado
«bajo alharacas retóricas». El consejo a
Alfonso
Reyes
de
que
los
revolucionarios procedan al «degüelle»
¿es una alharaca retórica? La colonia
española de México, cómplice siempre
de los tiranos, se las tuvo muy tiesas con
Valle, que se enfrenta a aquella gente
directamente, bizarramente. Montesinos
ignora la historia (que viene a
convalidar la novela) o es tan
atrabiliario como Montenegro (simple
aliteración de apellidos). Reconoce que
en Tirano hay rasgos de humor, tan
«raros en Valle— Inclán». No vamos a
demostrar de nuevo que el humor,
galaico o personal, apunta desde muy
pronto en el escritor.
Tirano ha dado lugar a toda una
serie de novelas de caudillaje, ha
creado una escuela en América que dura
ya todo el siglo. Pero el profesor sigue
negándole autenticidad. Atreviéndose
con El ruedo, Montesinos le reprocha a
Valle que siga la misma técnica de
Tirano. Le molesta que el escritor tenga
ya una manera nueva, propia y moderna
de novelar. Al estilo, a la técnica, los
llama reiteración y «copiarse a sí
mismo». ¿Cómo pedirle a Galdós que
deje de ser galdosiano, que cambie de
escritura en cada libro?
Pues esto, que Montesinos jamás le
exigiría a Galdós, se lo exige a Valle. Va
de suyo que el escritor hecho tiene una
huella digital inconfundible, un estilo,
como el pintor, y eso le hace personal,
incanjeable, genial. Pero lo que en otros,
empezando por nuestro querido Galdós,
es señal de madurez y personalidad, en
Valle es pobreza, limitación, insistencia
y autoplagio. La actitud de Montesinos
es tan pobre y torpe que ya nos va
cansando esta polémica con un muerto
(también o además cadáver literario).
Pero Montesinos, como todo
verdugo, enseña a veces el cuchillo o el
truco o el secreto sin querer. Montesinos
elogia el psicologismo del XIX, tan
ausente de la novela moderna, desde
Joyce, y le reprocha a Valle falta de
psicologismo y exceso de acción o
violencia.
Montesinos no ha entendido nada.
Valle es un precursor de la novela
moderna en España. Ya hemos teorizado
aquí sobre su esencial exterioridad
barroca. Empezó haciendo fino y
despiadado psicologismo del amor en
las Sonatas (aunque eso tampoco lo ha
visto el profe), pero luego dio el salto
genial del intimismo a la acción, de la
intimidad a la crueldad, y eso es lo que
le hace actual. Montesinos reprocha a
Valle su falta de sentido social, y cuando
Valle reniega expresamente de los
conflictos individuales para ocuparse
sólo de los conflictos sociales de masas
(teorizó mucho y bien sobre ello),
Montesinos le reprocha que no cultive el
intimismo del XIX, que se está más
calentito. Un poco desgualdrajado el
ensayo del maestro.
Dice el profesor que el único
contenido de la gran trilogía es «befa
septembrina». ¿Y qué hace ahí Bakunin,
entre la befa septembrina, señor
Montesinos, se va usted enterando? No,
no se va enterando, porque poco más
adelante se pregunta: «¿Qué quiere
Valle-Inclán?»
Tendremos
que
humillarnos intelectualmente y decirlo
claro. Valle quiere la revolución,
instalar la guillotina eléctrica en la
Puerta del Sol, arrasar la Barcelona
industrial, degollar a los gachupines de
México. Quizá todo esto le asuste a su
liberalismo pulcro y prefiera no
enterarse cuando lee, cuando pregunta.
Montesinos conoce perfectamente el
drama español del XIX. Sólo que Galdós
lo cuenta bien y Valle lo cuenta mal o no
lo cuenta, que es lo que está queriendo
decirnos el exégeta. No lo cuenta a su
gusto. Simplemente, Montesinos no
entiende el arte moderno, que viene de
Jarry, Artaud y Goya. Y se atreve a
llamar a El ruedo, que es una gran
novela política y social, «arte de
evasiones». La necedad de Montesinos
se comenta a sí misma.
Al final de su ensayo, sigue
hablando de las limitaciones de Valle,
cuando éste ya ha demostrado ser el más
ilimitado del 98 y el modernismo, el
autor más capaz, diverso y renovador, el
gran wagneriano que acertó a conjugar
todos los géneros en uno: el que está
ejercitando en ese momento.
Por el otro extremo del canon
nacional, el maestro Fernando Lázaro
Carreter, que no parece fanático de nada
ni integrista de nadie, como Montesinos,
habla de la prosa modernista de Valle en
el Ateneo de Madrid.
Lo primero que sienta Lázaro
Carreter es la tardía influencia de Rubén
Darío en Valle-Inclán, que ya estaba muy
formado en lecturas europeas cuando
conoce a Rubén. Respiraban todos el
clima de la época y en este libro se han
determinado las grandes influencias de
Valle, todas francesas, italianas,
simbolistas, más el fundante Eça de
Queiroz y el venidero Tolstoi, que le
llevará a dar el gran paso hacia la
novela de masas o novela social. Es muy
importante esta determinación de Lázaro
Carreter por cuanto libera a Valle del
tópico de ser algo así como una segunda
versión nacional en prosa (mayormente)
de lo que fue Rubén.
Toda Europa estaba haciendo lo
mismo, o viviendo de la herencia de lo
hecho, y Valle, muy avizor, también. Con
Rubén hay una relación de identidades y
no de dominio. Señala Lázaro Carreter
que todo el 98 es egotista, figura por
figura, contra el dogma realista anterior
que impone la desaparición del artista
en bien de la obra. Y concluye que Valle
«extrema su ostensión creándose un yo
literario, Xavier de Bradomín, y
enajenándose en él. Y forjando a su
servicio y a su medida una forma
condignamente cosmopolita».
También califica a Valle como
«genial bohemio», según la técnica
crítica del maestro, que consiste en
rebajar siempre un adjetivo mediante el
nombre común, o a la inversa. Todo ello
viene a corroborar lo que nosotros
hemos presentado como un proyecto de
dandismo personal y artístico. Señala
Lázaro que en Valle abundan las series
triádicas de adjetivos, que Casares
remite directamente a la influencia de
Eça, pero el primero nos recuerda que
esas series abundan también en
D’Annunzio y otros.
Las tríadas adjetivales y otros
recursos de Valle los entiende el
maestro Lázaro como maneras de
retardar la narración y la acción, que es
poca, como forma de solemnizar el
discurso.
De
este
modo,
al
lector/espectador se le va distrayendo,
como en un museo de palabras y cosas
mostradas, fascinándole para que no se
enoje con la lentitud o ausencia de
asunto. La narración, en Valle más que
en D’Annunzio, quiere ser un muestrario
de bellezas, un paseo por el idioma y el
tiempo, más que una trama urgente e
inquietante.
Todo esto es muy sagaz y sensato por
parte del maestro, pero nosotros hemos
estudiado en este libro las tríadas en un
sentido contrario. Cuando Valle define a
Bradomín como feo, católico y
sentimental, está aplicando ya una
fórmula urgente, moderna, sintética, un
chispazo de expresionismo. Aquí la
fórmula resulta abreviadora más que
ralentizadora (lentificadora). Y otro
tanto y más podemos decir y decimos de
otra famosa tríada, en Luces de
bohemia. «La acción, en un Madrid
absurdo, brillante y hambriento.» La
acotación teatral no puede ser más
breve, sinóptica y eficaz: contiene en su
brevedad todo aquel Madrid de
principios de siglo que se nos va a
narrar.
No puede decirse que Valle esté
utilizando aquí las tríadas para retardar
y distraer, sino, muy al contrario, para
ganar tiempo. El primer ejemplo que he
puesto está tomado de la época
modernista, con lo que resulta aún más
significativo, y el segundo expresa ya el
nerviosismo creador del expresionismo
y el esperpento. Como ha dicho el
maestro Lázaro, todavía en Tirano hay
mucho modernismo. A la inversa,
diremos nosotros que ya en las Sonatas
hay cierto expresionismo. Las cosas
nunca están tan claras con Valle, ni con
nadie. Y Lázaro Carreter nos recuerda,
sobre todo, la admiración de Valle por
Espronceda, de quien echaba versos por
las calles, como nosotros hemos anotado
la influencia de Zorrilla y su Tenorio en
algún momento del teatro de Valle.
Romanticismo y modernismo la
verdad es que son escuelas que se
intercambian armas y bagajes con mucha
cordialidad. Quién que es no es
romántico, dijo algún modernista. El
modernismo es la modernidad del
romanticismo, su renacimiento. El
modernismo es un romanticismo
optimista, sin ruinas ni muertos, al
menos en Rubén (en Valle pesa más la
influencia del romanticismo galaico).
Espronceda fue baironiano, Espronceda
se hizo un tipo y una leyenda,
Espronceda interesa a Valle, que, con lo
mejor (y lo peor) de románticos y
simbolistas se va haciendo un estilo y
una persona.
Consigna Lázaro Carreter la
pesadumbre de oros que hoy nos aburre
en una novela dannunziana, y señala
cómo Valle escapa instintual a eso
mediante la construcción ligera, la
novela corta y troceada en capítulos y
capitulillos que permiten ser leídos
como pequeñas joyas de prosa, sin
llegar a abrumar la acción.
Todo esto es muy cierto y perspicaz,
pero lo que estaba detrás y delante de
todo el fenómeno era el simbolismo, que
había encontrado su fórmula en poesía,
con Baudelaire, y estaba pugnando por
encontrarla en prosa, en novela: Marcel
Proust, con quien se logra la máxima
lentificación, el supremo enlagunamiento
del asunto, y, al mismo tiempo, el
ademán más audaz y moderno para hacer
una novela libre de la «odiosa
deliberación» que los surrealistas —
André Bretón— denunciarían luego en
este género joven y convencional a la
par.
Porque la novela del siglo XX
tiende, por la línea de Proust, a la
abolición del asunto (Beckett) o a la
proliferación cancerígena de los asuntos
(Dos Passos, Faulkner). Y esta segunda
vía arranca de los maestros del primer
expresionismo europeo, entre ellos
Valle-Inclán. Juan Ramón Jiménez,
ferviente y buido crítico, define la
narración modernista como «cursilería»,
pero en el propio Juan Ramón hay
mucho modernismo y mucha cursilería.
Más, desde luego, que en todo ValleInclán.
Lázaro Carreter analiza muy bien los
pequeños y grandes recursos que Valle
utiliza, lleno de precocidad, para huir de
las abrumaciones modernistas, ya
excesivas en un poeta (algo así como un
decadentismo
decadente),
pero
obsoletas en un narrador.
Exhaustivizando su teorizar, Lázaro
afirma que la cumbre del modernismo
valleinclanesco es Tirano Banderas, y
seguramente tiene razón. ¿Supone Tirano
un
cruce
de
modernismo
y
expresionismo? Uno diría que Valle,
más bien, hace en esta novela lo que yo
llamo el modernismo de lo feo. Es decir,
sigue mimando la palabra, el adjetivo, la
frase, creando el mundo, mejor que
narrarlo o presentarlo (distinciones que
había hecho Flaubert). ¿Por qué, sin
embargo, Tirano no causa una primera
impresión modernista, sino todo lo
contrario?
Porque
Valle
está
ejercitándose ahora en el modernismo
de lo feo, porque trabaja con materiales
abruptos,
desagradables,
míseros,
criminales, «tercermundistas», diríamos
hoy, desemblantados, humildes, híspidos
y brutales.
El modernismo de lo feo es la última
etapa del modernismo de Valle y viene a
revelarnos algo muy claro y muy poco
visto: que él es artista siempre y que la
manera modernista, barroca u orífice
(cualquier lujo del idioma) no procede
de la nobleza de los materiales, sino de
la sensibilidad y locuacidad del escritor.
El gran error está en creer que hay
cosas, palabras y palabras/cosa más
poéticas o dignas que otras, y que esto
da el modernismo y cualquier
preciosismo, y por supuesto todo
lirismo. No. Valle crea el modernismo
de lo feo y todo gran prosista puede
hacer la lírica de la sangre, la brutalidad
y el crimen: Genet, Henry Miller, por no
irnos a los clásicos. Pero lo que se suele
enseñar en la universidad es todo lo
contrario.
Afina Lázaro Carreter su análisis y
nos hace ver que Valle, sin renunciar
jamás al lujo de la adjetivación, ha
cambiado de sistema: ahora es más
lacónico, suprime el como y el de. Así,
en vez de espuelas de plata escribe
espuelas plateras. Hay cientos de
ejemplos en Tirano. Lo que no nos dice
el maestro es por qué Valle va aplicando
nuevos procedimientos sintéticos a su
prosa. Quizá la explicación no vaya con
su tema. Para nosotros, el nuevo
laconismo de Valle, estudiado ya a
propósito de las tríadas, no es sino la
adaptación del lenguaje a un tiempo
nuevo. Ahora se trata de reflejar (o de
crear) un mundo crispado y eso requiere
una prosa crispada, un laconismo vivo y
urgente. De ahí nace el expresionismo,
que Lázaro, con fino matiz, llama
«impresionismo».
Efectivamente, mucho de lo que
entendemos por expresionismo no viene
sino del impresionismo pictórico y
literario de Francia, de Renoir a los
Goncourt, citados por Lázaro. Sólo que
al impresionismo le ha quedado como
una cierta connotación dominical,
plácida y festiva, mientras que el
expresionismo
es
históricamente
dramático, tenso, muy siglo XX. Quizá el
expresionismo sea el impresionismo de
lo atroz. O el impresionismo sea el
expresionismo de lo amable (y burgués,
por qué no decirlo). Así, del
impresionismo pasamos al puntillismo,
siempre llevados sutilmente por Lázaro
Carreter, quien habla de «metáfora
impresionista» (una clásica acuñación
suya)
cuando
el
impresionismo/expresionismo se hace
enumerativo: «polvo, sudor y hierro»,
del modernista Manuel Machado.
Lo que pasa es que yo no veo la
metáfora por parte alguna. Se trata de
brillantes
y
bien
elegidas
enumeraciones, tanto en Rubén como en
Machado como en Valle. Como bien
dice Lázaro, Rubén hizo aquí una gran
aportación a la sintaxis de nuestra
lengua de arte. Es una aportación
sintáctica, pero uno diría que no es para
nada una nueva forma de metaforizar,
siquiera el maestro lo defina como
«metáfora impresionista». Así Valle en
Tirano: «metales, cohetes, bateo». Y
también muchos ejemplos semejantes en
esta novela y en el Valle venidero.
Enumeración de cosas reales, que
alcanza visualización y eficacia,
plasticidad tectónica. De muy antiguo
están los sabios de acuerdo en lo que es
metáfora. Y en lo que es enumeración
(hasta llegar a la enumeración caótica,
con los surrealistas y Neruda). Si
metáfora es comparar una cosa con otra
(digámoslo ingenuamente), aquí no hay
ninguna
comparación,
sino
el
señalamiento de cosas reales, que
designadas de forma coherente o
incoherente, pero simultánea y vigorosa,
producen un efecto impresionista de
realidad viva. ¿Por qué el maestro
Lázaro Carreer lo llama metáfora? Lo
ignoro, pero lo respeto.
Siempre hemos pensado que en la
prosa de Valle, de cualquier época,
contra lo que se dice, hay pocas
metáforas, aunque siempre espléndidas,
e incluso alguna rarísima greguería. Lo
que hay en Valle, si se le lee de cerca,
son muchas descripciones, melodiosas o
contrapuntísticas, según la época.
Esto,
que
puede
parecer
estupefaciente, es rigorosamente así.
Valle describe y dialoga. Nada más.
Metaforiza poco. Describe para
mostrar, como quería Flaubert, y más
aún, para crear. Y dialoga para que los
personajes se muestren por sí mismos.
Para que existan.
Las descripciones de Valle, ya en la
época impresionista/expresionista, son
rápidas, nerviosas, crispadas como el
tema y el mundo, acotadas y
eficacísimas, originales por supuesto.
Flaubert dijo: «He escrito toda mi
novela Salambó sólo para dar una idea
del color amarillo.» Cómo acierta
Lázaro Carreter. Esa novela sería la
cumbre del impresionismo literario.
Digamos que Valle escribe toda la
primera mitad de su obra total sólo para
dar una idea del verde de Galicia, y toda
la segunda para dar una idea del gris
plata de Madrid.
Valle, con Tirano Banderas, se
conciencia absolutamente en la novela
política, que luego llevará a la genial
exasperación con El ruedo. Y esa
novela de asunto político y dramático
(su equivalencia teatral es Luces de
bohemia) le exige una prosa urgente,
nerviosa, impactante, dura, ágil, seca,
pero
muy
expresiva,
muy
«expresionista», con perdón. Quizá esto
pueda explicar el paso de «espuelas de
plata» a «espuelas plateras», que
artísticamente, dicho sea de paso,
tampoco es lo mismo ni mucho menos.
No hay palabras sinónimas, pero
tampoco hay construcciones sinónimas.
Siempre una tendrá más eficacia que
otra, y Valle ha descubierto ya que el
estilo no es bueno o malo, sino que el
estilo ha de ser eficaz. El estilo es la
eficacia, y por eso es eficaz Baroja con
un mal estilo.
Lázaro Carreter explica con
numerosos ejemplos cómo la prosa de
Tirano sigue siendo modernista, pese al
cambio de materiales y escritura. Yo he
resumido esta verdad con mi teoría del
«modernismo de lo feo».
Lázaro hace llegar la influencia de
don Ramón hasta muchos escritores del
siglo: se arriesga mucho y no se arriesga
nada, porque tiene razón, y sobre todo
porque está glosando al primero que lo
dijo, Juan Ramón Jiménez. Hasta en
Lorca hay Valle-Inclán (y por supuesto
en su teatro). Se alarga maestro Lázaro
hasta el testimonio de Ortega,
herborizando
aquellos
pasajes
orteguianos más favorables a Valle,
cuando el filósofo ya se había corregido
de sus primeros análisis condenatorios
(véase la anterior glosa a Montesinos,
primera parte de este capítulo). Es el
propio Ortega quien acaba haciendo
valleinclanismo, como aquello del sol
con su lanza de oro.
Valora Ortega en Valle el culto del
adjetivo. Azorín dirá que en el adjetivo
está la literatura. Por eso él cuida tanto
los suyos. En cuanto a las metáforas,
Ortega señala que el unir por hilo sutil
cosas muy distantes es cosa que Valle ha
aprendido de escritores extranjeros. En
este libro hemos reproducido la teoría
de André Bretón, padre de surrealismos
y surrealistas, según la cual la mayor
distancia entre los dos objetos
comparados hará siempre más tensa y
eficaz la metáfora. Pero Valle, ay, me
parece que no llegó a leer a los
surrealistas.
Lázaro
Carreter,
tras
sentar
definitivamente el valleinclanismo de
Ortega, se alarga hasta el presente para
denunciar gozoso la materia modernista,
muy transformada, que él todavía gusta
en los libros de ahora mismo.
Hemos enfrentado, pues, a dos
grandes mandarines del canon español,
Montesinos y Lázaro, a propósito de
Valle. Se contradicen el uno al otro sin
saberlo o sin decirlo. El canon nacional
vive también por dentro su guerra civil,
como todo, y Valle-Inclán (tal cualquier
escritor libre) escapa a esos cánones y
huye hacia un café, un recado de escribir
o una Casa de Socorro.
18. El milagro y la sintaxis
Dijo Ramón Gómez de la Serna que la
palabra no es una etimología, sino un
puro milagro. Dijo Paul Valéry que la
sintaxis es una facultad del alma. El
español y el francés vienen a coincidir
sustancialmente en la irracionalidad del
decir, y sobre todo del decir poético.
Afirmaríamos nosotros que aquello que
los antiguos llamaban inspiración no es
sino una sintaxis abierta al milagro.
Y ninguna sintaxis tan abierta al
milagro, en el siglo XX español, como la
de Ramón del Valle-Inclán. Es un
cansado tópico el repetir que Valle
cuidaba y recuidaba minutísimamente su
prosa. Yo creo, por el contrario, que
Valle tenía el don espiritual de la
sintaxis, según Valéry, y que, aunque
muy puesto en etimologías, estaba
siempre a la espera del milagro verbal,
tan frecuente en su escritura. Con fama
de orífice aplicado del idioma, a uno le
parece, por el contrario, que vivió,
según sus creencias mágicas, tan
estetizantes, del hallazgo inesperado, del
capricho verbal, de la genialidad. Una
palabra, un adjetivo, una frase, sólo son
verdaderos y matinales cuando le
sorprenden a uno mismo, al que los ha
escrito. El escritor es el primer lector de
sí y por lo tanto el primer sorprendido
de lo que acaba de escribir. En un texto
sin autosorpresa tampoco se puede
esperar que la encuentren los lectores.
¿Se escribe para epatar? Se escribe,
sobre todo, para epatarse uno a sí
mismo.
Otra cosa es (mero oficio) que Valle
barajase mucho sus textos o los reiterase
con malicia de profesional, malicia que
exasperaba al torpón Casares y otros.
Esto es mera cocina literaria y no tiene
nada que ver con lo que venimos
diciendo. Pero me parece que no se
puede escribir tanto y tan exigente como
Valle escribió sin estar dotado de
facilidad, de fecundidad, de hallazgos
espontáneos. Se lee con facilidad lo que
con facilidad está escrito, y a Valle se le
lee siempre muy bien, pues que la
cadencia de su estilo nos lleva. Quienes
dicen que Valle es difícil son los
eruditos que se ponen a elucidar cada
neologismo.
Valle escribió fácil y gozoso, por
eso escribió tanto, y tenía la palabra
milagrosa como un Espíritu Santo,
siempre sobre la cabeza o el sombrero,
como la tenía en el café. ¿Por qué se iba
a volver tonto a la hora de escribir el
dueño de aquella verba (palabra suya)
tan puntual y plural?
Caligrafías
En Claves líricas encontramos toda
la poesía de Valle reunida por él mismo.
Hay dos libros que son todavía —o ya
— mero modernismo habitual y hay un
libro único, La pipa de kif que quiere
enlazar con lo que viene después del
modernismo, o con lo anterior a éste; ya
el título lo indica, kif: hachisch, has (jas
en el argot de hoy); marihuana: cáñamo
índico (maña en el argot de hoy).
«Estimulantes» los llamaba él.
Baudelaire pasa su pipa de opio a un
par de generaciones maudits, el arte
alucinado (dopado que dicen en el
deporte) se pone de actualidad y quién
que es no es drogadicto. Sin duda, Valle
aprende a fumar maría y jas en México,
donde estas cosas son tan habituales
(allí descubrió Artaud el peyote). La
resistencia al dolor que caracteriza a
Valle, como hemos dicho en este libro,
definiéndola incluso como crueldad o
autocrueldad (todo muy del decálogo
dandi), puede que le venga en parte de
su estado vagamente alucinatorio. Llega
incluso a hacer un poema al cloroformo
que le «estimula» después de una
operación.
También esta facilidad que, a pesar
de todo, transmite la prosa de Valle, es
posible que venga estimulada por el jas
y la maña. Cuando se decide a titular su
mejor libro de poemas La pipa de kif,
parece estar haciendo bandera de su
satanismo, de su baudelerianismo, al
mismo tiempo que llena el libro de
hallazgos que los críticos han llamado
surrealistas y hasta cubistas.
Hemos dicho al principio de este
libro que la poesía de Valle es
«literaria», algo que no parece
completamente bueno para la lírica. La
afirmación vale también para La pipa,
ya que esos hallazgos (vanguardismos
posteriores a Rubén) tienen algo de
greguerías, algo de Apollinaire, algo de
poesía en prosa o prosa poética, sólo
que muy bien medida y rimada.
Demasiado bien si pensamos en la
necesaria evanescencia de la lírica tal
como hoy se entiende, y que radica
siempre en lo inefable (indecible),
siendo así que don Ramón en sus versos
lo dice todo.
De manera que La pipa, la mejor
poesía de Valle, es un libro de deliciosa
y muy interesante lectura y acabamos
decidiendo que da igual prosa o verso
cuando se tiene previamente el milagro
iluminando la cabeza, borrando
etimologías con su luz; cuando entre las
facultades del alma cuenta la sintaxis,
que no es sino la disciplina de la natural
guturalidad humana, disciplina que ha de
ser siempre muy flexible y mudadiza. En
La pipa encontramos al Valle crucial, al
vanguardista posible, al que escribirá
luego que «el grillo del teléfono se orinó
por todo el regazo amplio de la
burocracia», o aquello de los «pianos
hipocondríacos» (y estos dos hallazgos,
aunque lo parezca, no son de La pipa).
Hallazgos que justifican a un Valle
apollineriano, por no decir greguerista,
que sin embargo prefirió hacer
vanguardia aplicada, como antes había
hecho modernismo aplicado. Aplicado
todo al imperativo máximo de su
necesidad de narrar en novela o teatro.
Porque Valle no es un modernista
ajeno a las vanguardias, sino que, leído
de cerca y a trasflor, tiene ya en Luces
de bohemia y El ruedo mucho
vanguardismo que él ha hecho soluble en
la prosa, porque necesita la coherencia
del relato o el drama y no consiente en
la dispersión de poemas y liases o
greguerías en papeles volanderos, que
parece lo propio de los vanguardistas de
París.
«La pipa de kif» es poema que da
título al libro:
Mis sentidos tornan a
ser infantiles,
tiene el mundo una
gracia matinal.
Mis sentidos, como
gayos tamboriles
cantan en la entraña
del azul cristal.
Mucho modernismo todavía, como
puede verse, pero ya, en el cuarto verso,
un hallazgo «posterior»: «… la entraña
del azul cristal». Eso de que un cristal
tenga entrañas es ya gracia nueva.
Aunque ese cristal azul sea el cielo.
Digamos que la imagen modernista era
todavía coherente en cierto modo con el
universo. En cambio, hay una lírica
incoherencia en esta imagen que anuncia
todo lo que vendrá después en el libro,
porque éste no es homogéneo ni mucho
menos.
En este poema, «La pipa de kif», hay
todavía adjetivos modernistas como
deifico y órfico. La modernidad de Valle
nos la van a dar más el teatro y la
novela, más la prosa que la poesía. Y, de
pronto:
En mi pipa el humo da
su grito azul.
Cosas que parecen tomadas de
Gerardo Diego o de Ramón. El poema
siguiente, «Aleluya», es un panfleto
vanguardista escrito en modernismo. La
vanguardia es todavía más intencional
que real. Valle cita a Cotarelo, Ricardo
León, Cejador, el político Maura (que
rima con Clemencia Isaura) y otras
bestias negras de su personal universo
literario, dándole así libertad, acracia y
periodismo a sus versos, que tienen
gracia y novedad. Lo más explícito es
este pareado:
Yo anuncio la
argentina
de
socialismo
cocaína.
era
y
Hasta se alude a Berceo mediante el
vaso de bon vino. Se trata de dar en todo
el libro un aleluya de libertad,
agresividad y juego, de manera que
Allan Poe se entienda con el clásico.
Todo el poema tiene un tono de época,
de
ruptura
venial,
de
alegre
apollinerismo.
Pero
este
Valle
«ultraísta» nos parece más caedizo que
el revolucionario de la novela y el
teatro, el que trajo unas estéticas que
todavía perduran hoy entre lo «clásico»
de la vanguardia.
«Fin de carnaval». El tema del
carnaval viene del romanticismo y el
modernismo. Es un tema viejo que nos
suena a Larra, a Solana, a Ramón, pero
con ecos marchitos. El carnaval era ya
un cadáver cronológico cuando la
dictadura hizo de él, con la prohibición,
un mito popular y una nostalgia. El
carnaval es toda la alegría tristísima del
pueblo, que ahora trata de volver. Fue
pintado y escrito con una alegría falsa y
comicante. Ganivet conoce en un
carnaval a la cuarterona que acabará con
su vida. Hoy sólo entendemos los
carnavales cosmopolitas de Río y
Venecia. El tema lo han dejado
imposible «para vos y para mí».
Incluso Valle creía aún en la
emoción popular o estética del carnaval,
en su novelería pobre y repetida:
Mitrados ensabanados.
Mitras de papel.
Es el recurso a Valdés Leal, que ya
había agotado todo eso, aunque más
tarde Buñuel saca en su cine esqueletos
con ropa obispal y gorro. Una herencia
del peor romanticismo como sinopsis de
la España negra. Pierrot anda por aquí,
sale en un sitio y otro. Pierrot es un
personaje tonto que, como otros tontos
con suerte, ha pasado del modernismo a
Picasso sin que sepamos por qué.
Pierrot viene de la Comedia del Arte, o
de donde venga, y todavía la amante de
Ramón se firmaba Colom bine. Nada de
esto interesa ya ni revitaliza unos
poemas que Valle quiere vanguardistas.
En
todo
este
esfuerzo
valleinclanesco por revolucionar su arte
(la verdadera revolución artística la
hizo en otro sitio, como acabamos de
decir), abunda la palabra «absurdo»
como adjetivo que vamos a estudiar un
poco. Es el Madrid «absurdo» de Luces
de bohemia. Y en este libro de versos:
«destrozona absurda». Absurdo, para
Valle, parece que viene significando,
más o menos, «surrealista». Cuando
quiere prestigiar algo como nuevo,
cubista o porvenirista, lo califica de
absurdo.
La sensación que uno tiene es de que
la cosa en sí era absurda para el propio
Valle, ilegible, porque un verdadero
vanguardista vive en el absurdo como en
su medio natural. En «Marina norteña»
tenemos todo el descriptivismo poético
de Valle, eso que hemos llamado
«poesía literaria», como lo es la de
Machado y otros cuando deciden no
trascender, quedarse en un realismo en
verso. Valle hace estos ejercicios de
poema descriptivo con más talento y
dones
que
cualquier
otro
contemporáneo, pero personalmente
seguimos pensando que se trata de un
género híbrido, peligroso y sin porvenir.
De pronto, en «Marina norteña», este
verso: «Eran allí pictóricos trofeos.» El
juego de Valle, en toda su obra, con los
verbos ser y estar, es de gran eficacia y
estirpe. El eran por el estaban viene del
Romancero y Valle lo recoge como un
arcaísmo, no por arcaizar, sino porque
se le alcanzan en seguida las
posibilidades poéticas de este cambio
de verbo, así como el cambio de los
tiempos verbales, con los que consigue
un juego de planos narrativos muy
eficaz.
Este gran recurso expresivo de los
dos verbos, donde otras lenguas sólo
tienen uno, le permite al castellano
finísimos matices psicológicos. No es lo
mismo ser triste que estar triste. Esto
tardan en entenderlo los estudiosos
apresurados de nuestra lengua. El
escritor español se limita a usar
correctamente uno u otro verbo según
los casos. Sólo un fablista como Valle
toma esa flor del Romancero y la aplica
en una prosa moderna. «Eran allí
pictóricos trofeos.» Eran por estaban.
Ya dijo Ortega que un estilo consiste en
irle haciendo finas erosiones a la
gramática. Hay que desgarrar el
pentagrama, como Beethoven.
Aparte el valor arcaizante, la prosa
de Valle, y la poesía, se poetizan mucho
con
este
uso
deliberadamente
equivocado de los dos verbos primos
hermanos. Digamos que se profundiza la
condición de la cosa o la persona
cuando se afirma que «era allí» por
estaba allí. Hay aquí como una
profundidad heideggeriana del lenguaje,
intuida por Valle. Ser en un sitio es más
que estar en un sitio, y mucho más, por
supuesto, que «ser de un sitio», que es la
forma coloquial más corriente.
Valle, en fin, no innova por innovar,
sino porque escribe desde lo más hondo
del idioma, asciende desde la
guturalidad original siempre a mayores y
mejores significaciones.
Y en el gris de las tardes las
cometas dan su voz como rojas
llamaradas.
Vale por Rimbaud: «Y el metal
amaneció clarín.» Aquí es cuando Valle,
inesperadamente, se muestra pleno
vanguardista, tan valiente de imágenes
como el que más. El «grito azul» de la
pipa y las cornetas/llamaradas son
hallazgos apollinerianos que Valle pudo
intuir en Ramón, Gerardo o cualquiera
de los dedicados entonces a la «poesía
de creación». El simbolismo ha llegado
a su límite de contacto con el
surrealismo.
No avanzó mucho Valle por ese
camino. Ya hemos dicho que su afán
narrativo, en teatro o novela, le lleva a
una coherencia sintáctica de gran
novedad, pero de curso legal para el
público. El fabulador puede más en él
que el vanguardista de café. Es el lento y
seguro camino de Valle hacia lo que hoy
se define como el texto único, que en
otro momento estudiaremos. Pero, en
cualquiera de estos pasos intermedios,
Valle sabe que escribir bien no es
escribir bonito, sino decir más cosas y
decir más las cosas, que es a lo que
debe aspirar todo texto creador, incluso
el puramente especulativo. Y estos dos
versos: «la triste sinfonía de las
cosas/tiene en la tarde un grito
futurista». Bellísimos y conseguidos, la
palabra «futurista» nos explica que,
efectivamente, el futurismo de Valle es
más de intención que de logro, ya que
necesita anunciarlo con un grito.
«Bestiario» es un largo poema
dedicado a la Casa de Fieras de Madrid,
que antaño fuera importante y luego
acabó como una especie de gallinero
exótico. Valle la conoce en sus buenos
tiempos. Las casas de fieras, el circo y
el carnaval constituyen toda la cultura
popular de la belle époque. De todo ello
escribe Valle en un momento u otro y
con una intención u otra. El culterano
Valle nunca es ajeno a las pequeñas y
sencillas culturas de la gente.
El simbolismo trata estéticamente a
los animales como joyas (gatos de
Baudelaire). El surrealismo hace de los
animales una mitología propia y nueva,
así las mujeres/pájaro de Max Ernst y
las palomas gigantes o los burros
voladores de Marc Chagall. Valle deja
al animal en una mera caricatura del
hombre, y muchas veces de un hombre
concreto. Por aquí veríamos asomar ya
una punta de esperpentismo. En
principio parece que el tema se va a
prestar a la greguería, y algo hay de ello
en este poema de Valle, pero el humor
de don Ramón va por otros caminos,
pese al parentesco literario entre ambas
escrituras: sustitución permanente de la
cosa por la palabra.
Caricatura, decíamos. Así, el
canguro «tiene trazas de alemán». El oso
le recuerda a Tolstoi, su admirado
Tolstoi, de quien iba a tomar Valle la
idea de la novela de masas
(exactamente, la guerra), superando la
novela
de
individualidades
y
psicologismos, con gran anticipación a
la modernidad.
El leopardo bengalés es el animal de
quien ha tomado su insolencia y
dignidad el lord inglés. Unas veces se
caracteriza una raza o una clase social,
como vemos, y otras una persona
determinada. El lobo tiene algo
«curial», clerical. La jirafa es una
solterona (a una mujer la llamó
«jirafona», en otro libro) y también, con
certera audacia, la ve como Sarah
Bernhard. El elefante es un fakir. Rilke
hizo el milagro de entrar en el alma de
la pantera y verse como le veía el
animal a través de las rejas. El enrejado
era él. Es un juego parecido al de Valle,
sólo que más petulante.
La cotorra recuerda a la infanta
Isabel. Siempre sus viejas obsesiones de
carlista maniático contra la Casa de
Borbón reinante. También tiene algo la
cotorra de «feminista que disparata»
(misoginia). La cigüeña en una pata es
como Simeón el Estilita. Y también tiene
un algo de bruja «que escapó a la
Inquisición».
El
cocodrilo
es
«faraónico». A través de estas
caricaturas (Valle caricaturiza al animal
o al ser humano: en su obra hay muchos
humanos «animalizados») se ven a
trasflor los odios, manías, obsesiones,
etc., del escritor. La Pérfida Albión,
como él lo escribía, está en el leopardo
bengalés. El poema termina con «un rojo
grito»: el crepúsculo. En La pipa de kif
es muy frecuente la metaforización en
grito de muchas cosas: el grito azul del
humo de la pipa y otras varias
sinestesias que van a parar a la palabra
grito, muy relacionada con el griterío
vanguardista.
Como ya hemos señalado, casi todo
el libro es un panfleto vanguardista, más
en su declaración expresa que en los
hechos: los versos. Y Valle ha
encontrado que la sinestesia «grito» (lo
azul, lo rojo, cualquier anomalía poética
de las cosas) suena a garata, algarada y
panfleto de artistas nuevos. Dijo Jean
Cocteau que un affiche debía ser «un
grito en la pared». Los vanguardistas
gritaban en todos los colores. En todos
los idiomas, como cualquier novedad
que irrumpe.
La palabra, el adjetivo que podría
definir la primera época de Valle es
«ingenuo» en todas sus variantes y
siempre más en el sentido estético que
psicológico. Quede dicho esto contra
quienes señalarían «litúrgico» o
«eucarístico»
como
palabras
modernistas por excelencia, y que no
son sino malos lectores de Valle,
Montesinos, etc. La palabra que más y
mejor define al segundo Valle, el del
esperpento, es «absurdo», que aplica a
todo lo ilegible, Madrid o Santos
Banderas. Valle, a más de darnos el
absurdo de lo narrado, como buen
artista, lo califica él mismo de absurdo,
porque ésta fue palabra que utilizaron
mucho los burgueses cultos para elogiar
o rechazar lo que no entendían. (Hoy,
coloquialmente, se aplica «surrealista»
o «kafkiano» en el mismo sentido.) Pero
el pasajero vanguardismo «oficial» de
Valle (hay otro más profundo) se acoge a
«grito» como palabra de moda y de
mucha
utilidad
sinestésica
para
metaforizar colores y cualquier cosa que
no sea precisamente un grito.
La Clave número VI de La pipa de
kif es el poema «El circo de lona», y la
puntualización no sobra, pues que
también había circos con edificio, como
los teatros, y en Madrid hemos conocido
una casa que era el Circo Price.
El circo de lona se supone
trashumante y mucho más modesto que el
circo inmueble. De ahí la poesía que
tiene para Valle. Ya hemos dicho que el
circo, las fieras enjauladas y el carnaval
fueron los tres ápices de la cultura
popular de la belle époque. Y, asimismo,
que Valle presta atención a estos tres
temas, como su biógrafo Gómez de la
Serna, los pintores afines y todo el que
quiere realizar el imaginario de la calle
en aquellos años.
Son tópicos a los que no escapa
nadie.
Todo
ese
costumbrismo,
«modernismo de lo feo», he dicho, o de
lo pobre, es frecuentado por Valle y
luego trasmutado en su obra en prosa,
donde no aparece tan explícito, sino
soluble en el habla de las gentes y del
propio autor. El modernismo de lo
pobre, que está en todo el segundo Valle,
dejando atrás el modernismo de las
fastuosidades, me parece a mí que ha
sido poco estudiado. ¿Y no tiene este
modernismo mucho que ver con el
costumbrismo y la zarzuela? Por
supuesto.
La
diferencia,
la
categorización está en que los
costumbristas y zarzueleros de oficio
son frontales, patriotas, creen en lo que
hacen, mientras que Valle como
cualquier artista se distancia y afea lo
feo, diría yo, se burla siempre (burgués
al fin).
Se burla o se avillana por un
momento, todo lo cual le sirve para
trascender. Kl artista pone distancia
intelectual y estética (que no excluye lo
fruitivo) entre él y el casticismo. El
castizo hace cuerpo con lo castizo, no
hay distancia ninguna que señalar. Por
otra parte, como queda dicho, Valle hace
acopio (ver Zamora Vicente) de
materiales populares y callejeros que
luego quedan en los traspatios de sus
obras grandes. Valle, como diríamos
hoy, «tiene mucha calle». Y esto es lo
que enriquece, aproxima y calienta
cualquier tema suyo, sin perjuicio del
distanciamiento dandi o brechtiano,
según, que aplica al tratamiento de la
cosa.
Valle es el escritor que tiene más
calle de todo el 98/modernismo. No en
vano fue un «bohemio genial», como le
nombra Lázaro Carreter, mientras sus
compañeros de generación tenían una
cátedra, como Unamuno, Machado, o
unas rentas, como Baroja. Luego vendría
el 27, ya una generación de señoritos,
«geniales» si se quiere, pero no
bohemios. Como el creador todo lo
aprovecha, aquel destino no deseable de
Valle-Inclán como hombre de mucha
calle es lo que luego le permite ponerle
un apresto de verdad inmediata al
cultismo de su estilo y con frecuencia de
sus temas.
Comparamos
estos
poemas
«populares» con las Canciones del
suburbio, de Baroja, y comprendemos
cuándo el artista sabe trascender el
motivo y cuándo no. Baroja no sabe.
Todo ese poema, «El circo de lona»,
es descriptivo, festivo, gracioso, y sólo
de vez en cuando da una nota
modernista: «Y talle con alusiones de
vihuela.» O vanguardista: «Tarde. Rojas
sinfonías.» O maudit: «Mis quimeras de
cannavina» (cannabis, cáñamo índico,
etc.). O esperpénticas: «El oso asturiano
siempre en aldeano.» O arcaizante:
«Que esto fue en Castilla, tiempos que
aún están.» El eterno juego con ser y
estar, que ya hemos estudiado aquí.
«El jaque de Medinica», variado de
metros y figuras, nos recuerda aquel
romance de la laguna negra que
popularizó Machado. Hay en este largo
poema como un muestrario de todos los
estilos y maneras de Valle. Más que para
contarnos una historia (muy bien
contada) le sirve al poeta para ejercitar
los diversos recursos de su verso y
prosa, ajustando cada medida a la viñeta
que hay que contar. Es una épica muy
hecha donde se llega hasta el cartelón,
tan caro a Valle.
«Vista madrileña». Un magistral
paisajismo con sorpresas de variado
registro:
Pasan los tranvías
con
algarabías.
(Vanguardia)
La tapia amarilla
color
de
Castilla.
(Expresionismo)
Lejano y nocturno
el
viejo
Saturno.
(Modernismo)
En el siguiente poema, «Resol de
verbena», más color local. Y más
sorpresas: «Olivos de azul cobarde»
(expresionismo). «Y enseña la liga
rosada» (modernismo). Hasta llegar al
inevitable
«Agua,
azucarillos
y
aguardiente».
Son poemas bellísimos, pero
siempre poesía literaria. Valle estiliza
primero en verso los temas populares
que luego se harán solubles en su prosa
y su teatro, como ya hemos dicho. Ahora
bien, ¿por qué este Valle «costumbrista»
no es Arniches ni Gabriel y Galán ni
Casero ni Chamizo? ¿Por qué sigue
siendo un gran escritor incluso cuando
condesciende al color local? Uno sólo
tiene una respuesta, que son varias y ya
se han dado aquí. Porque Valle
trasciende, se distancia, sonríe, no cree
en lo que está haciendo, aunque lo
disfruta y utiliza.
Valle no cree que todos los
madrileños sean graciosos, como lo cree
Arniches (que no es de Madrid). Valle
no cree que todos los pobres sean
buenos y desgraciados, como lo cree
Gabriel y Galán. Valle no cree que todos
los castúos sean heroicos, como
Chamizo. Valle no hará jamás el castúo
con sus personajes. Valle supera lo
castúo (vale para todo regionalismo) o
ni siquiera necesita superarlo, porque
nunca ha entrado en ello. Baroja creía o
fingía creer que Valle hacía casticismo,
pero Valle estiliza a los golfos como el
Greco estiliza a los ángeles. Todo el
toque del artista está en estilizar. Las
cosas en crudo siempre son de algún
sitio. La cosa estilizada sólo es del
reino natural del artista.
Los hallazgos inesperados que
hemos señalado en estos poemas, del
modernismo al vanguardismo, nos ponen
sobre aviso: Valle está aplicando sus
distintas lentes a una realidad mostrenca
que necesita trasponer.
Naturalmente, este proceso de
estilización no se aplica sólo al bajo
pueblo, para huir de lo castúo, sino
también a las clases altas o a los mundos
exóticos, para huir del realismo, que es
mal mucho más grave y extendido. Valle
aplica el mismo proceso estilizador a
una marquesa que a una portera. El
esperpento no es sino una estilización
inversa.
Valle utiliza los costumbrismos y a
los costumbristas como utiliza a los
simbolistas franceses e italianos. No
para plagiarlos, como creía brutalmente
don Julio Casares, sino para estilizar lo
estilizado, para hacer decadentismo
decadente, como ya hemos escrito aquí,
o expresionismo expresionista. El
proceso sintáctico de Valle es algo que
no tiene fin. En sus últimos libros se
torna vertiginoso. Hay una cierta locura
por dar el mundo como texto.
Genialidad.
El modernismo pobre de La pipa de
kif es tan admirable y trabajado como el
modernismo de las vihuelas, sí. Cambia
la materia, pero el artista es el mismo.
El antimadrileñista fanático de Estrella
es ahora un contemplativo irónico de
Madrid, de la buhardilla (que él
llamaría «guardillón») al Palacio de
Oriente. Madrid ha hecho del tigre
periférico un gato de tejado al sol.
Así, Valle puede pasar fácilmente
del «casticismo» de los poemas
anteriores al cosmopolitismo de «La
tienda del herbolario». A una tienda de
herboristería
la
define
como
«embalsamado breviario». O esto:
«Cannabis índica et babilónica.» O el
signo Se sustituyendo una palabra. (Jada
hierba, cada perfume, cada color o
sabor llevan al poeta a un exotismo
distinto, como en un mapamundi de los
olores. Todo el libro tiene algo de Paul
Morand, a quien leía Valle por entonces.
El vanguardismo fue cosmopolita,
viajero, exotista, desde Morand a Blaise
Cendrars
ojean
Cocteau.
Los
surrealistas viajan a México buscando
peyote y otros «surrealismos». También
Valle les había precedido en esto, como
a casi todos en casi todo.
También el modernismo había sido
cosmopolita, como que lo uno y lo otro
vienen del simbolismo y de aquellos
vagos Orientes que viajan por los versos
de Baudelaire, quien nunca pasó de una
breve estancia en la isla Mauricio, pero
eso le bastó para perfumar de misterio
asiatoide toda su obra.
El poema final de este libro es
«Rosa del sanatorio». En este poema
hay «alarido interno» y «olor amarillo».
Valle se ve a sí mismo como «cubista,
futurista y estridente», proclamando otra
vez su nueva condición, como si los
versos no bastasen para acreditarla: los
versos y las imágenes.
Se trata del soneto que cierra el
libro. Porque, pese a su «cubismo»,
Valle no renuncia a formas tan
académicas como el soneto. La pipa de
kif, en fin, es el mayor testimonio que
tenemos del paso de Valle por las
vanguardias, por Apollinaire y Picasso.
Por eso nos hemos detenido en este
bello y sorprendente libro.
Más adelante o al mismo tiempo,
Valle trabaja en otra vanguardia menos
vistosa y proclamada, pero más
duradera, enteriza y trascendente: el
expresionismo de Goya y sus ecos
europeos, alemanes (auspiciados en la
guerra del 14, como ya se ha apuntado
aquí), y la novela simultaneísta de los
norteamericanos.
Yo aventuro la tesis de que Valle
pasa del primer vanguardismo, francés,
que es el de La pipa de kif, al
vanguardismo alemán, que es el
expresionista. Así, el vanguardismo de
sus novelas grandes, que Lázaro
Carreter ha denominado finamente
«impresionismo», con toda exactitud, es
sobre todo francés, como la escuela de
pintura (de aquí el acierto de Lázaro),
mientras que el vanguardismo de su
teatro, expresionismo puro, pudiera ser
alemán pasado por Goya, y pasado,
mayormente, por Valle, que ya es marca
registrada.
La lámpara maravillosa pudiera
haber sido el breviario del dandismo
europeo.
Para
ello
le
sobra
orientalismo, quietismo, misticismo,
prosa y misterio pueril. Como sabemos,
dijo Juan Ramón Jiménez, nada
sospechoso de animosidad contra Valle,
que es ésta una lámpara «con más humo
que luz».
Lo que queda claro en este libro de
«pensamientos»,
más
que
de
pensamiento, es que la razón de Valle es
siempre plástica (exterioridad) o sólo
alcanza su ser en la plástica. «El centro
justifica el círculo.» Buen ejemplo de un
pensamiento estético. El universo a que
se refiere Valle en sus divagaciones
resulta al cabo muy local, muy familiar:
es el paisaje de cualquier hombre. Pero
este paisaje está trascendido mediante la
prosa, la poesía y la idea. Y en cierto
sentido nos recuerda la lírica de SaintJohn Perse, que, sin ningún propósito
moral, hace la poesía de mundos y
mares que nos recuerdan vagamente la
historia universal, y eso son, pero una
historia en la que el poeta no quiere
hacer pie. Las verdades de La lámpara
serían, pues, verdades a veces
mostrencas, pero estilizadas por una
deliberada
vaguedad.
En
otros
momentos alcanzamos verdades muy
precisas y precisiones muy verdaderas.
Así:
«El verbo de los poetas, como el de
los santos, no requiere descifrarse por
gramática para mover las almas. Su
esencia es el milagro musical.»
He aquí resuelta de pronto la
disyuntiva de Valéry entre sonido y
sentido. Valle opta decididamente por el
sonido, por la música. Esta es la
declaración de toda su estética. Ha
trabajado siempre con el sentido
«orquestal» de la palabra o del idioma,
según dijo él mismo. El malentendido
está en creer que eso es decorativismo,
esteticismo. Es un malentendido crítico
o de los críticos. Lo que quiere decir
Valle, porque así lo siente, es que el
sonido lleva mayor verdad a los otros,
que la música hace volar las palabras, y
esto tiene especial relevancia en el
teatro, cuando la palabra es dicha en voz
alta.
Valle equipara el verbo de los
poetas al de los santos, y no por un
sentido místico, como pudiera hacer
creer el contexto de su libro, sino
porque el lenguaje de la fe es irracional
y Valle cree o sabe que el nivel más
profundo de comunicación es siempre el
irracional. Quiere que su palabra teatral
(y por extensión las demás) llegue antes
a la sensibilidad del auditorio que a la
inteligencia, tome el atajo musical del
sentimiento o la emoción estética. Esta
es la verdadera palabra simbolista, la
que no transmite penosamente una cosa,
sino la música, el sentido alado de la
cosa, su significación, que sólo es tal
cuando es cantada. Bien hablada. Nos
parece que esto tiene poco que ver con
el decorativismo que se le atribuye a
Valle como modernista.
«Solamente cuando nos perdemos
por los musicales senderos de la selva
panida podemos oír los pasos y evocar
la sombra del desconocido que va con
nosotros.»
Es decir, somos desdoblamiento,
duplicidad, y esto sólo se hace evidente
en la soledad y sus selvas. Ese
desconocido que va con nosotros (el
verdadero Yo) sólo se hace presente a la
luz de algún silencio, en el espacio de
alguna soledad. Es casi el tema
existencial (y baudeleriano) del
desdoblamiento. Sartre lo estudia en
Baudelaire. Asistimos a nuestra propia
vida. Pero el sonido del mundo nos
impide atender a estas cosas. El exceso
de compañía nos priva de nosotros
mismos. Siempre tenemos la sensación,
entre la gente, de que hay otro yo que se
aburre, que calla y piensa. No es un
hermano desasistido. Es el revés de toda
exterioridad. Valle, que vive y crea en
exterioridad, como hemos dicho en este
libro, sabe también, empero, del
contacto con ese desconocido que
realmente somos y que oye y calla. Nos
observa.
Hemos arrancado este libro con la
idea de que Valle no quiere ser el que
es. Valle se niega para luego crear un yo
de artificio, que es el que impone y
difunde. Pero, finalmente, el otro, el
desconocido y siempre clausurado,
vuelve o no se ha ido, está ahí, es la
sombra testimonial que no tiene ningún
sentido judicial, moral, en nuestra vida,
por supuesto. Sólo es la otra mitad del
desdoblamiento en que consistimos.
Como el desconocido no quiere
nada, no dice nada, y el yo exterior y
cismundano se arroja a la vida para
serlo todo, entre otras cosas porque no
soporta esa otra presencia que le
desmiente (nunca a efectos morales,
cuidado, sino existenciales).
Aquí puede que esté el origen del
largo y fecundo invento valleinclanesco
de un yo que no es él. El desdoblamiento
sólo se suprime ignorándolo. Todos los
hombres vivimos ese desdoblamiento,
de manera más o menos consciente, pero
héroe es el que decide asumirlo y
suprimirlo.
Llamamos
hombre
excepcional, sin saberlo, al que vence al
desconocido y se nos ofrece como
impar, cuando todos somos pares. Valle
es un buen ejemplo de héroe. El que, por
el contrario, elige quedarse en/con el
desconocido es el monje o el santo, que
diría Valle. Pero entonces el
desconocido se vuela. Ya Valle ha dicho
que sólo es una sombra evocada. La
desmesura de nuestro escritor, glosada
en este libro, no es, así, sino un esfuerzo
sostenido (dandismo) por reunir, aferrar,
domeñar y unificar la duplicidad.
Pero
en
estos
«ejercicios
espirituales» de La lámpara el
desconocido vuelve a caminar con
nosotros. Es el inquilino de nuestra
soledad y sólo a partir de este intimismo
puede entenderse la heroica exterioridad
de Valle.
«El idioma de un pueblo es la
lámpara de su karma.» Aquí volvemos a
encontrarnos con Heidegger, con
Unamuno, con tantos.
Todo pueblo vive bajo la luz de su
idioma. Esto es casi obvio. Pero,
aplicado a Valle, significa que su
artesanía de la palabra, su hacer hablar
al pueblo con voz propia y coral,
individualizada o general, es para él el
mejor procedimiento, la mejor manera
de hacernos presente a ese pueblo
(galaico, mexicano, castellano, gitano,
aristocrático o plebeyo). Valle parece
que ha inventado el diálogo artístico,
como pudiéramos llamarlo, y esto lo han
tomado muchos críticos por lujo inútil.
Muy al contrario, Valle es el único
escritor español, con Quevedo y los
barrocos, que ha sabido hacer hablar a
la gente, a toda una raza, no mediante la
reproducción
mecánica
del
coloquialismo
(realismo
galdobarojiano), sino mediante una
estilización y síntesis que elevan
cualquier localismo a un nivel de
significación mayor.
En otros autores hay gente,
personajes, esbozos, tumulto. En Valle
hay pueblo con perfil y voz porque sólo
él ha sabido hacer hablar a las
multitudes.
Donde
otros
hacen
costumbrismo verbal, Valle hace un todo
estilizado, real/irreal, eficacísimo, para
que las masas, que acaban de entrar en
la historia con el nuevo siglo, digan su
verdad y su mentira con la claridad
prosódica con que habla el mar cuando
sólo le escucha la luna. Valle acabaría
en la novela coral, de masas, Valle ha
tomado conciencia de las masas (la que
nunca tomó Ortega) a través del idioma,
de los plurales dialectos que hacen un
idioma. El verbo, su pasión, le llevó a la
vanguardia de la historia.
En Los cruzados de la Causa
asistimos a este planto:
«— ¡Era el mejor de los
mozos!
»—¡Era la
marinos!
»—¡Cómo
castellano!»
flor
de
los
cortaba
Y en La rosa de papel, otro planto:
«— ¡Mujer de su casa!
»—¡Mujer de su casa!»
En la roca de lo popular, Valle ha
cincelado lo artístico. Gracias a él, el
pueblo galaico, metáfora de todos los
pueblos feudalizados, ya tiene voz.
Nunca la había tenido. Y porque tiene
voz es pueblo, es clase, ya no es masa.
Valle augura la futura ética/estética.
«Tres lámparas alumbran el camino:
temperamento,
sentimiento,
conocimiento.» Es decir, irracionalismo.
El conocimiento, en esa tríada, parece
venir
como
consecuencia
del
temperamento y del sentimiento. Los
personajes de Valle son temperamentos:
Montenegro, Niña Chole. Bradomín es
sentimiento y conocimiento. El propio
Valle es «todo un temperamento».
Algo de nietzscheano hay en este
predominio
dogmático
del
temperamento, algo de wagneriano en el
sentimiento. De acuerdo con el
existencialismo, la existencia precede a
la esencia: el conocimiento es
consecuencia del existir.
Valle está no sólo en las nuevas
estéticas, sino también en la nueva
filosofía. Es la razón vital de Ortega. El
idealismo ha muerto, bien combatido
entre nosotros por el filósofo madrileño.
Pero ¿es el simbolismo un
idealismo? ¿Es Platón el primer
simbolista? Toda cosa es idea y las
ideas también son cosas. Pero el
simbolismo no busca la idea en la cosa,
sino que utiliza la cosa para comunicar
con otras cosas menos inmediatas o
visibles.
«La belleza es la posibilidad que
tienen todas las cosas para crear y ser
amadas.» No la belleza como cerrada e
inaccesible, sino la belleza como
apertura a lo abierto. Esto sí que lo dijo
Platón: «El amor es afán de engendrar
en la belleza.» La definición no ha sido
superada.
Luego
belleza
es
comunicación y no culminación, como
en el idealismo. Valle no es idealista,
como Juan Ramón Jiménez, porque su
capacidad de belleza, creada o recibida,
dice
siempre
belleza
narrativa,
comunicativa, no estática. Sólo esta
consideración bastaría para salvarle del
«pecado» de estilismo.
«La suprema belleza de las palabras
sólo se revela, perdido el significado
con que nacen, en el goce de su esencia
musical, cuando la voz humana, por la
virtud del tono, vuelve a infundirles toda
su ideología.» Aquí Valle vuelve a optar
por el sonido frente al sentido. La
palabra es goce musical. La voz humana
vuelve a infundirle toda su ideología.
Valle habla de «la virtud del tono».
Nosotros diríamos guturalidad.
Como varias veces hemos apuntado
en este libro, Valle viene a coincidir con
Heidegger sin saberlo, lo que prueba su
radical y nativa modernidad. Lo más
profundo que puede transmitirnos la
palabra es la guturalidad de la especie,
y esto se aprecia todavía en el flamenco
y el jazz negro.
Escritor es el que trabaja con la
guturalidad humana, evitando que los
significados, tan variables, le alejen de
esa guturalidad, que en principio es lo
único esencial e importante que tenemos
que transmitirnos unos a otros. Esta
vigencia de la guturalidad la conocen
bien quienes conviven con animales de
labor o domesticidad. Pues claro que
hay un diálogo entre mi gata y yo. Yo
entiendo su maullido y ella sabe cuándo
estamos hablando entre nosotros y
cuándo me dirijo a otros hombres. El
rebaño conoce y atiende la voz del
pastor. Y la pantera la del domador. Y el
caballo la del jinete. El diálogo con un
animal (lo afirmo desde la experiencia)
no es menos efectivo ni complejo que el
diálogo con otro hombre (y sí mucho
más claro y puro).
Lo primero que nos fascina de la
mujer es la guturalidad femenina, la
guturalidad del otro sexo. El escritor
sordo para la guturalidad humana no es
escritor. Los diálogos de sus libros
quedarán siempre planos, conceptuosos,
faltos de convicción. Hay que escribir
con lo profundo de la voz, como hablan
en escena los buenos actores. Ellos
hablan de «impostar» la voz. No hacen
sino sacrificar el sentido al sonido,
precisamente para que el sentido nos
llegue por vía subterránea y más eficaz y
secreta.
Para crear una escritura propia,
literaria y valiosa hay que esculpir las
palabras en ese gran bloque de sonido
que es la guturalidad (y mucho más o en
otro sentido la palabra hablada, teatral).
Esto es lo que hizo Valle y por eso es el
mayor fablista de las Españas, como
más o menos le definiera Juan Ramón,
su amigo. El escritor de raza es un
primitivo que trabaja la materia prima,
como los antiguos escribían en tabletas
de cera o bloques de barro o tierra. Las
últimas teorías del lenguaje van más o
menos por ahí. Valle, que estaba
partiendo de los orígenes, queda como
un estilista de salón. Así es la
sensibilidad literaria de los españoles
cultos. Cultos, pero que no han leído La
lámpara maravillosa.
El quietismo. En todo el simbolismo
fin de siglo hubo una contaminación de
orientalismos,
magias,
droga,
gnosticismo, misticismos inversos, etc.
Valle también participa de eso. Es la
herencia de Baudelaire, De Quincey, los
románticos y los malditos. Para nosotros
no supone sino la chamarilería en resaca
que deja todo gran movimiento artístico.
El revés del modernismo es cursi y el
revés del simbolismo es el chiscón de
una echadora de cartas. Algo tiene que
ver el quietismo con la impasibilidad
del dandi, pero un mínimo rigor nos
lleva a deslindar las disciplinas
secretas de Occidente de las maleables
y fungibles disciplinas orientales,
asiatoides. Que nuestro libro, al menos,
no se contamine de eso.
«En las creaciones del arte, las
imágenes del mundo son adecuaciones al
recuerdo donde se nos representan fuera
del tiempo, en una visión inmutable.»
Valle entiende la novela, ante todo,
como la consagración del tiempo, de un
espacio de tiempo (el tiempo de la
novela, el tiempo evocado, recreado o
inventado). También lo dijo Valle más
sencillamente: «Las cosas no son como
son, sino como las recordamos.»
Esta nueva escuela del tiempo viene
de Bergson y Proust. Valle trabaja
mucho con el tiempo, recrea tiempos
muertos, actualiza tiempos «vivos»,
hace arqueología del pasado y de la
memoria. De lo que trata siempre es de
evitar el tiempo presente (salvo Luces y
alguna pieza adyacente). Puesto que la
novela es consagración del tiempo, de
un tiempo, entre el autor y el lector, no
tendría sentido que ese tiempo fuera el
presente, que es el tiempo que no existe.
Valle quiere ver el mundo «fuera del
tiempo» y que la visión sea «inmutable».
Esto no es sino una definición de la
novela. Todo libro narrativo es un cofre
de tiempo, tiempo que se pone en
movimiento en cuanto empezamos o
volvemos a leer. El misterio de la
novela es que esconde una espiral de
tiempo como el fakir esconde una
serpiente que de pronto se levanta y
ondula. El novelista sólo puede trabajar
con el pasado. El pasado es un bloque
de tiempo donde cincelar una historia. Y,
a la inversa, la historia que se cuenta es
pasado en acción, pasado actuante. El
presente sólo es prisa.
Y, finalmente: «Para que el recuerdo
sea quietud y visión interior, olvidemos
los caminos por donde nos llega.» Valle,
sin saberlo, está anticipándose a la
«memoria involuntaria» de Marcel
Proust.
Prosa corta
Eliane Lavaud-Fage fija en 1915 el
final de la producción de cuentos de
Valle-Inclán, que ella llama «novelas
cortas».
Valle no escribió muchos cuentos en
su vida, y todos pertenecen a una etapa
temprana, según la fecha que acabamos
de dar. Los cuentos de Valle parecen
más, a simple vista, porque el autor los
barajó mucho, como hace todo autor de
cuentos, y de poemas, formando un
volumen
nuevo
mediante
la
reestructuración de lo viejo, más algún
inédito añadido. Esto ponía muy tarasca
a Montesinos, que lo consideraba como
impotencia creadora, cuando es uso
común y, sobre todo, cuando responde a
la mera economía del escritor que
necesita «sacar otro libro» o presentar
de otra forma los que tiene, o revender
el material (pobreza española) en
editoriales y periódicos.
Pese a todo este barajeo, los tomos
de cuentos de Valle quedan muy
estructurados definitivamente, según su
gusto (su buen gusto), y podríamos
agruparlos en dos grandes familias:
modernismo modernista y modernismo
naturalista.
El modernismo modernista, que
ahora se me ocurre llamar así, ya se ve
bien lo que es: una literatura de la
literatura, unas historias más bien
obtenidas de otros libros, con sus
ambienta— dones, y de otros autores.
Gran parte del modernismo se hizo así y
nuestros jóvenes posmodernos o
neonovísimos también lo hacen. La
literatura de la literatura, los libros
hechos con olios libros, no son cosa
nueva ni indigna. Los antiguos se
[jasaron la antigüedad glosándose unos
a oíros. En nuestros días, el hoy
universalizado Borges no hizo otra cosa
que libros de libros, mucho más que
libros de la vida.
Se puede ser genial en cualquier
género y por cualquier camino. El Valle
joven, que se estaba formando como
escritor, escribe de lo que lee y lee lo
más afín a lo que lleva escrito. Pero no
por eso sus historias cortas carecen de
interés, sino todo lo contrario. La
capacidad fabuladora de Valle, su
conocimiento del alma femenina, la
audacia de su prosa, aun dentro de una
escuela, hacen que cada cuento sea una
cosa viva, latiente, nueva. Pero, por
entonces, Valle no es sino su «gran
herencia» (Goethe), como ya hemos
citado aquí. Y esa herencia es lo que le
perjudica ante la crítica de la época, de
modo que Clarín, siempre en la
vanguardia de la retaguardia, se indigna
con el «cinismo repugnante» de
Epitalamio.
Aquellos adustos reyes godos de la
literatura, que venían de Núñez de Arce
y se nutrían de Menéndez Pelayo, no
repugnan el modernismo sólo por su
estética, sino que siempre lo
consideraron una escuela amoral o
inmoral, peligrosa, extranjera. Porque
los cuentos de Valle son relatos abiertos
en dos sentidos: carecen de moraleja
final y de sorpresa argumental que cierre
la historia. Todavía Oscar Wilde, uno de
los maestros del esteticismo y el
decadentismo fin de siglo, hace que
Dorian Gray acabe fulminado ante el
retrato repulsivo que ha acumulado todo
el horror de su alma. Pero simbolistas y
modernistas evitan la bastardilla de la
moraleja, en el verso y la prosa, por una
dignidad intelectual que les impide
predicar a la burguesía lo que ésta
quiere escuchar.
Incluso al realista Galdós (en el
realismo hay una izquierda dura: Pereda
sería la derecha) se le hace
imperdonable el desenlace teatral de
Realidad, donde la pecadora es
perdonada. Varias razones creemos
nosotros que explican esta unánime y
repentina amoralización de la literatura:
—Falta de fe en la moral burguesa.
—Falta de fe en general.
—Clara distinción entre literatura y
pedagogía.
—Apertura de la obra a nuevos
valores porveniristas.
Valle pudo tener sueños hidalgos,
pero nunca burgueses.
Valle tuvo muchas fes, lo que quiere
decir que no tuvo ninguna, hasta llegar a
la «fe social» del revolucionario.
Valle, como modernista, sólo
predica belleza. Como carlista, predica
un carlismo estético (en su primera
época). Valle jamás es pedagógico,
como el resto del 98. Por eso pudo decir
el gran Jorge Guillén: «Me encanta
Valle-Inclán porque no le duele
España.» España le dolía a Unamuno,
pero también a José Antonio Primo de
Rivera. Cuidado con los dolores
demasiado «patrióticos».
Valle está abierto, desde todas las
escuelas que frecuentó, al porvenirismo
revolucionario y estético, hasta el
cinematógrafo, que tanto influye en su
teatro, y sobre todo en sus últimas
novelas. En El ruedo funciona ya esa
cámara que Dos Passos usa en
Manhattan Transfer.
El relato abierto, frente a los relatos
remachados y abrochados del propio
Clarín, es una novedad de gran
anticipación, que sólo empezaría a
practicar Cela en España después de la
guerra. Valle deja el relato abierto
moralmente
porque
no
quiere
pronunciarse (que se pronuncie el
lector) y porque sabe que la vida
tampoco tiene un final definitivo y feliz
para cada ocasión, sino que lo
específicamente humano es vivir a la
intemperie,
experimentar
nuestra
existencia como apertura al azar y a la
muerte. Eso es toda la modernidad y
Valle lo entendió antes que nadie en
España. Así es como muere Max
Estrella. Unamuno quería cerrar su vida
mediante un pacto con Dios. Sólo los
animales viven realmente una vida
cerrada, pues que ignoran la muerte y
mueren dentro de la vida.
Modernismo
modernista,
modernismo
naturalista,
hemos
consignado más arriba. ¿Qué podemos
entender por modernismo naturalista?
Vamos a referirlo a los cuentos de Valle
para que quede claro y documentado.
Los cuentos modernistas de sus primeros
libros son como más artificiales, más
artísticos, se integran en la gran masa de
prosa modernista que invadía España,
sus revistas e incluso periódicos, sus
libros. El cuento modernista aspira a ser
una joya, una «inmensa miniatura», que
hubiera dicho Cocteau a otros efectos.
El
modernismo
modernista
es
voluntariamente artificioso y los cuentos
que produce son suntuosos, cínicos,
divertidos, confortables y falsos. Sólo la
buena caligrafía de algunos autores,
Valle entre ellos, los salva como diálogo
o ambientación. Otra cosa no se
pretende. Como hemos dicho al
principio de este libro, el autor estaba
«haciendo dedos».
Pero hay un modernismo naturalista
que es aquel donde naturalismo y
modernismo se encuentran y reconcilian
todas sus diferencias, si el autor de ese
encuentro sabe llevarlo con fortuna. En
Valle es el caso de los cuentos no
cortesanos, sino galaicos, donde la
tierra y el habla, el tempero y el pueblo
nos traen una realidad y una salud
literaria que serían algo así como un
naturalismo estilizado, tocado apenas
por el simbolismo. Pues claro que Valle
sigue siendo simbolista en estos relatos.
Lo que hace es superar el viejo
paisajismo mediante la continua
metaforización del mundo. Sustituir el
viejo psicologismo mediante una
dialéctica de los sentimientos más
ironizada, más distanciada o bien más
exagerada (futuro esperpentismo). El
simbolismo es una dialéctica de
metáforas, más que de ideas.
Otra característica del modernismo
modernista es la fuerte literaturización
de los personajes y del autor. Se trata ya
de un manierismo, en el que por
supuesto incurre Valle. Susan Sontag, en
Contra la interpretación, define como
kitsch el procedimiento de metaforizar
un personaje o cosa mediante una
alusión cultural o literaria. Para Valle,
todas las bellas maduras son madonnas
de algún pintor renacentista, y todos los
ríos tienen algo que ver con la mitología
griega (tomo el ejemplo de uno de sus
cuentos). De modo que nuestro escritor
queda en esto completamente kitsch por
lo que se refiere a su primerísima época,
cosa natural, por otra parte. El
procedimiento nos parece no solamente
kitsch, que nadie sabe lo que es, sino
más bien cómodo, ya que la cultura nos
da las metáforas hechas. El autor hace
así alarde de sus conocimientos, pero
como creador queda inédito.
Todo esto, por lo que se refiere a los
personajes, viene a agravarse. Casi
todos están leyendo a Barbey o al
Aretino, redundancia literaria que
perjudica al texto. Todos tienen los
mismos gustos literarios que el autor, lo
cual ayuda a no salir de un mundo
cerrado, y eso es bueno, pero quita
realidad a tan ilustres lectores, pues
detrás de cada uno vemos a Valle
dándoles a leer lo que a él le conviene.
Es comparable a cuando los personajes
hablan como el autor, cosa que en Valle
no se da sino muy inicialmente, gracias a
Dios.
La literaturización de la literatura, el
trabajar con personajes muy cultos (tan
cultos como el autor, no podía ser de
otra forma) es algo que sólo Borges ha
llevado adelante sin peligro, con
convicción, sólo que pagando el precio
de que todo lo suyo lo leamos como
malabar literario de un genio, sin
implicaciones emocionales: son las que
rechaza el público de hoy, la cultura de
la asepsia, y de ahí la moda/Borges.
Todos estos inconvenientes se vuelven
anodinos cuando pensamos en el
modernismo que he llamado naturalista,
hecho sólo con el latido del paisaje y la
agudeza de los diálogos. Cuando el
sentimentalismo asoma, Valle lo anula
con su sarcasmo sutil o brutal, según.
Valle, de cualquier modo, es el
escritor más literaturizado de nuestra
cultura, con Góngora y su padre
Quevedo (al que nunca cita). La gracia
natural de Valle consigue que esta fuerte
literaturización no sature, y, por otra
parte, el impulso libresco queda
compensado por la fuerza de las
pasiones y los hechos, que, como ya se
ha señalado en este libro, llegan
fácilmente hasta la crueldad. Valle
amaba la crueldad de Shakespeare,
porque le parecía «gratuita». Hoy
sabemos que la crueldad está en la
especie humana como la lubricidad, de
modo que no hace falta justificarla: es
endógena.
Lo que hace falta es que la crueldad,
en el arte, sea artística. Lo es en
Shakespeare como en Valle.
Pero no sólo utiliza Valle su
condición libresca para publicitar
autores extranjeros, sino que la
aprovecha para invectivar a los
nacionales (Echegaray) directa o
indirectamente. A los críticos de la
época les escandalizan y producen
rechazo tres cosas, en los jóvenes
cuentos de Valle:
Modernismo/exotismo
Culturalismo
Amoralismo.
El crítico, demasiado humano, se
escandaliza contra lo que no entiende.
Todavía no tenían hecho el oído gremial
a la música rubeniana.
Lo que menos soporta el crítico es
que el creador sea tan culto como él o
más, o culto de otras culturas más
nuevas e interesantes.
El amoralismo suele centrarse en el
adulterio femenino, y aquí son tan
culpables los autores como los críticos y
el público, ya que el adulterio masculino
queda venial y poco interesante. El
adulterio masculino con una chalequera
no es tema. El adulterio masculino sólo
se vuelve interesante cuando anda por
medio una marquesa. Es decir, otra vez
el adulterio femenino. Porque la mujer
libre o administradora libérrima de sus
pasiones es cosa que escandaliza y
deleita a nuestra sociedad mora. En este
otro fin de siglo todo eso parece
superado,
afortunadamente,
pero,
antañazo, a la mujer se la concebía
pecadora por naturaleza al mismo
tiempo que se le agravaba cualquier
pecado. El pecado era ella, pero se le
prohibía pecar. Todo este lío moral y
religioso es lo que viene a subvertir el
joven Valle con sus cuentos. Pero hay
críticos como Montesinos que sólo han
visto en él al joven petulante, esteticista,
afrancesado, sin nada que decir. Incluso
se le ha llamado misógino, cuando sólo
ha escrito de política, de guerra y de la
redención de la mujer: Divinas
palabras.
Galdós, progresista a su manera,
perdona a la adúltera de Realidad (lo
que le cuesta muchos disgustos) como
Cristo perdona a la adúltera de Divinas
palabras a través de un sacristán. El
Cristo que nosotros entendemos siempre
ha hecho más y mejor uso de los
sacristanes que de los curas.
De modo que no hay sólo una manía
de época contra el joven Valle, sino que
el consagrado Galdós también es
condenado por la sociedad cuando
decide optar por la redención de la
mujer (y condenado sobre todo por las
mujeres, que están acallando así su mala
conciencia o son reos directamente de
una sociedad todavía calderoniana). Los
cuentos de Valle tenían mucho menos
público que el teatro de Galdós, de
modo que ni siquiera se lucraba el
galaico de esa publicidad inversa del
escándalo, que suele ser la más eficaz, y
la que él buscaba.
En una novela de Valle hay un
extranjero que le dice a un militar:
«Ustedes los españoles parecen todos
personajes de Calderón.» No es que lo
parezcamos, sino que lo somos. O lo
éramos. El género galante, tan
consumido como denigrado en los años
en que Valle emprende la conquista de
Madrid, supone nada menos que el
enfrentamiento a Calderón.
Desde los libertinos del XVIII los
malditos del XIX, la literatura viene
haciendo la revolución de la mujer, que
es la que no hizo la Revolución
francesa. Sólo autores muy estúpidos,
dentro de ese género, se quedan en la
picardía de quiosco. Lo que vive en
todos (herencia de Sade) es la
revolución sexual, que luego proseguiría
Freud, hasta entrar en un período
involutivo y cerrar todas las ventanas
que había abierto.
¿Es Valle uno de aquellos libertinos?
Con las limitaciones fisiológicas que
imponía nuestro país, Valle juega a
libertino (el libertinaje es el folklore del
dandi), pues que los libertinos fueron
los continuadores de la Revolución por
otros
caminos.
Sólo
lectores
superficiales, urgentes o maliciosos han
podido ver en aquellos/estos cuentos
mero esteticismo decadente. Son lo más
avanzado socialmente que podía darse
en la España de entonces.
Por eso fracasaron.
Don Estrafalario.
Los alter ego de Valle son más de
uno. El más obvio es Bradomín. Pero
más que Bradomín lo es su tío
Montenegro, como en su momento
veremos. Y Max Estrella y don
Estrafalario, que es quien introduce el
esperpento en Los cuentos de don
Friolera. Don Estrafalario dialoga con
su amigo don Manolito, quien ya le
habla de «la emoción de Goya y el
Greco».
Efectivamente, mucho se ha insistido
en la herencia goyesca de Valle, y él
mismo la admite, pero ya se ha dicho en
este libro que en su concepción del
«teatro
total»
Valle
introduce
contraluces y estilizaciones del Greco.
El esperpento no siempre es a lo ancho,
sino a veces a lo alto, como en Divinas
palabras (claro que entonces ya no es
esperpento).
Dice don Estrafalario que «al diablo
le hacemos gracia los pecadores».
Apunta en esta conversación toda una
teología paradójica, como no podía ser
menos en Valle, que señala la
intelectualidad y el humor del diablo
frente a la obra de Dios. Esta
satanización intelectual del mundo tiene
su genealogía en el dandismo.
La Obra, vista por alguien ajeno o
que se ha ganado la ajenidad, el diablo,
no deja de resultar regocijante y
obsoleta, lo que trae como consecuencia
el rechazo de la naturaleza y el culto de
la artificialidad, tan baudeleriano, por
parte de Valle. Valle tiene muchos alter
ego, pero, como los de Pessoa, todos
dicen lo mismo. Y los de Machado.
Valle, como vemos, es coherente e
insistente en sus ideas, en su actitud ante
la vida, con una coherencia que sólo
pasa inadvertida para quienes se dejan
engañar por la polifonía de su estilo, de
sus estilos, de sus estéticas. Salta don
Estrafalario a otra cosa: «Los
sentimentales que en los toros se duelen
de la agonía de los caballos son
incapaces para la emoción estética de la
lidia. Su sensibilidad se revela pareja a
la sensibilidad equina.» Ya hemos
hablado de la crueldad de Valle, que es
también la de don Estrafalario. La fiesta
de los toros, de la que misteriosamente
habla poco o nada, salvo las palabras e
imágenes que toma de ella (sólo
sabemos que se hizo alguna foto con
Belmonte), es la representación perfecta
de la estética de la crueldad, la crueldad
estilizada como arte, y Valle hubiera
podido ejemplificar con esto su «teatro
de la crueldad», muy superior al de
Artaud, como ya hemos dicho. Sin
embargo, Valle nunca nos lleva a los
toros. Y yo creo que él fue poco o nada.
Por otra parte, los toros casan mal con
su lucha modernista contra el
casticismo. Si Mallarmé dijo que «el
teatro es una misa», los toros son mucho
más misa que el teatro. Los toros sí que
son teatro de la crueldad. Los toros son
puro simbolismo, metáfora de metáforas,
y sólo lo que tienen de España castiza ha
alejado de este espectáculo a los
simbolistas, con las excepciones
gloriosas de Lorca y Alberti.
Más adelante, don Estrafalario pide
para nuestro teatro «el temblor de las
fiestas de toros». Valle le dio a su teatro
ese temblor, esa crueldad y ese
simbolismo. Quizá por eso no necesita
utilizar la lidia directamente. En el
párrafo que venimos glosando, don
Estrafalario dice a propósito de algo,
«por caso de cerebración inconsciente»,
con lo que ya no sabemos si el verso es
de Rubén o suyo. Habría que consultar
cronologías, pero el propio Valle detesta
el orden cronológico (incluso para la
historia) en La lámpara, y llena El
ruedo de anacronismos deliberados,
poéticos o de construcción, porque lo
que le importa no son las fechas
oficiales, como a Galdós, sino el «texto
único», exigencia muy de hoy que luego
glosaremos.
Don Estrafalario: «Reservamos
nuestras burlas para aquello que nos es
semejante.» Aquí está el profundo
sentido del humor de Valle. Sólo lo
semejante nos afecta para bien o para
mal. El afecto o el odio a los animales o
las cosas no es sino una «humanización»
del mundo. Valle es antropocéntrico y se
regocija con el hombre, como el diablo.
Todo esto queda también muy dandi. Y a
partir de aquí se entiende, a la contra, su
prodigiosa «humanización» del paisaje
galaico,
que
hemos
llamado
simbolización.
Las
verdaderas
emociones de Valle son estéticas, hasta
que le llegue la hora magna de las
emociones revolucionarias y cruentas.
«Todo nuestro arte nace de saber que
un día pasaremos» (don Estrafalario).
La muerte, para Valle, ha sido siempre
un elemento estético, la clave de la
crueldad, y ahora reconoce que todo arte
tiene su origen en la idea de la muerte.
Pero Valle no es un agonista, como
Unamuno, sino un dandi terminal o
liminar que utiliza mucho la belleza
negra de la muerte. Hasta que descubra
el «degüellen» o la muerte como arma
revolucionaria. Su propia muerte no
parece importarle mucho, quizá porque
la lleva siempre consigo en su
enfermedad sangrante.
(El dictador Primo de Rivera había
llamado a Valle, en sus notas de prensa,
«extravagante, estrafalario» o cosas
parecidas, y de ahí sin duda viene el
nombre que el autor le da a su alter ego
en Los cuernos.)
Don Estrafalario: «Mi estética es
una superación del dolor y de la risa.»
Ya hemos comentado el entendimiento
malevo que Montesinos hace de esta
frase, trasladando tal superación del
autor al espectador, con lo que anula el
poder sugestivo del teatro de Valle.
Respecto a las «burlas de cornudos»
—Don Friolera—, don Estrafalario las
atribuye literariamente a la periferia
peninsular, incluido Portugal, contra «el
honor teatral y africano de Castilla».
(Habría mucho que hablar del
anticastellanismo de Valle.) Pero aquí
va contra los clásicos. Detesta «el
retórico teatro español». En otro lugar
dirá Valle que nuestros clásicos no
hacen más que «latinizar», y él se
inventa sus propios clásicos para su uso.
Niega
asimismo
las
formas
populares de la literatura española, pero
esto es ya más cuestionable, pues que en
su utilización constante de popularismos
literarios y esquineros hay un vaivén de
amor/burla que nunca se aclara. Valle,
como es sabido, se nutre mucho de lo
popular, y hasta de lo canalla y lo
infame, pero estilizando siempre, como
hemos estudiado, y niego aquí la teoría
de Greenfield sobre el «realismo
prosaico» de Valle. Valle jamás es
prosaico, sino lírico, y jamás es realista,
sino simbolista. Agradezco a Greenfield
sus citas, pero en esto se equivoca.
Y he aquí el gran párrafo de don
Estrafalario: «Una forma popular
judaica, como el honor calderoniano. La
crueldad y el dogmatismo del drama
español solamente se encuentran en la
Biblia.» Luego halaga a Shakespeare,
«porque es violento, pero no
dogmático». Dice que la nuestra es «una
furia escolástica». (Y el párrafo ya
citado sobre los toros y el teatro.) «Si
hubiese sabido transportar la violencia
estética, sería un teatro heroico como la
Iliada. A falta de eso, tiene toda la
antipatía de los códigos, desde la
Constitución a la Gramática» (ya hemos
dicho que siempre cometió faltas).
Violencia estética, estética de la
violencia. Todo viene a ser lo mismo.
Don Estrafalario es un Valle más
elocuente que Valle, y que Max Estrella.
Pero
la
violencia
estética
es
sencillamente crueldad y esta palabra no
llega a atribuírsela nunca Valle, o casi
nunca. Como que es la clave de su arte,
desde el refinamiento sadiano de las
Sonatas hasta la furia expresionista de
las Comedias bárbaras, Luces y El
ruedo. Y las verdaderas claves siempre
se callan.
19. El sadismo de
Bradomín
Al marqués de Bradomín siempre se le
han adjudicado los mismos modelos y
maestros:
Barbey,
D’Annunzio,
Huysmans, Baudelaire, etc. Pero nadie
parece haber ido nunca más allá
preguntándose: ¿y quiénes fueron, a su
vez, los modelos y maestros de estos
escritores europeos?
Parece claro que en su «parte
maldita», satanizante, libertina, el gran
modelo y maestro fue el marqués de
Sade, porque resulta que Bradomín tiene
en su genealogía a ese otro marqués, al
que nunca cita. El sadismo (un sadismo
atenuado, refinado, que casi nunca va
demasiado lejos) es el tema único de las
Sonatas. Tema y clave de estos famosos
libros, no encontramos ningún autor que
cite a Sade como precedente primero y
último, excepcional para entender la
serie.
Leda Schiavo nos dice que las
Sonatas son una obra escrita con ironía
y burla de los tópicos que acabamos de
citar más arriba, tan vigentes en el fin de
siglo.
Parece
que
separa
a
Bradomín/Valle de los temas tratados,
«ironizados», pero luego ella misma se
desmiente al afirmar que, en Valle-
Inclán, vida y obra son una misma cosa.
¿Hay o no hay distanciamiento,
entonces?
Bradomín practica un sadismo muy
refinado al llevar al agotamiento sexual
y vital a mujeres moribundas, al pasear
sus cuerpos muertos por los largos
pasillos del palacio correspondiente.
Bradomín practica incluso el sadismo
moral al encender el amor de una
adolescente que se siente en pecado por
su culpa. Bradomín, como Cloderlos de
Lacios, entiende que la víctima vale la
pena siempre que peque contra sí misma
y contra Dios. No interesa deslanatizarla
religiosamente, sino que el placer está
en que ella se entregue contra todos sus
principios. En asistir al espectáculo de
la virtud vencida por el deseo directo y
sexual de la carne, aunque se encubra
con la palabra amor, que nada arregla.
Bradomín es irónico por naturaleza,
Bradomín es cínico, pero no podemos
decir, con Leda Schiavo, que
Valle/Bradomín se estén burlando de
todo aquello. Valle es joven cuando
escribe las Sonatas y en buena medida
participa (a través de Bradomín, que es
viejo) en las sensaciones y emociones
que demoradamente nos narra. La
lentitud del pecado, por cierto, es otra
característica sádica inconfundible.
Bradomín nunca es urgente con sus
víctimas, cuanto más agonizantes mejor.
Cualquier página de las Sonatas nos
advierte de que allí hay algo más que
literatura de la literatura, o sea, crítica
literaria. Como crítica literaria no
habrían alcanzado un renombre y una
gloria tan tempranos y largos.
Y hablamos aquí, naturalmente, de
sadismo literario, pues que para nada
nos interesa ahora el sadismo clínico,
aunque la resistencia física de Valle al
dolor, tan demostrada, tiene un algo de
sadomasoquismo que podría confirmar,
desde el otro lado, desde el
masoquismo, una cierta sensibilidad del
escritor para entender el sadismo.
Sadomasoquistas son las víctimas de
Valle que disfrutan con incentivos
sexuales que las llevan más allá de su
mal y su dolor físico. Pero todo esto está
muy claro. Lo que no parece tan claro es
si Bradomín está recogiendo una
herencia que le pertenece o haciendo la
farsa de una literatura en la que ya no
cree. Esta última tesis desmontaría el
éxito de las obras y el sadismo literario
del autor, que hasta ahora hemos
llamado crueldad.
Si Valle es cruel en las Comedias
bárbaras, en Divinas palabras, en
Luces, en casi toda su obra, ¿por qué no
vamos a creer en la crueldad sádica y
refinada de las Sonatas? Alega Schiavo
que Valle reescribió mutilo estos libros,
y confunde esto (re— elaboración, tan
propia del autor) con una especie de
pastiche irónico de las escuelas
literarias que nos ocupan. Pero don Julio
Casares sabía bien, cuando denunció los
«plagios» de Valle, que éste no se estaba
burlando de sus víctimas.
En las Sonatas hay escenas (pocas)
que son de otros autores. No se plagia
para burlarse, sino para enriquecerse y
aprender. Bradomín es el sadismo como
Montenegro será luego la crueldad
shakespeariana (luego y siempre).
Sentado esto, el sadismo literario
(con el correspondiente masoquismo de
las amantes) es la clave única de estos
conflictos tan sutilmente contados por el
autor. Si hasta ahora no se ha llegado a
escribir tal cosa es porque los
intelectuales provincianos que se
escandalizaban con Valle (Clarín) no
conocían a Sade. Schiavo incluye en su
lote de ironizados a Wagner.
Efectivamente, a Valle no le gusta la
música de Wagner, pero aspira al teatro
total, como el músico, y en él tiene su
callado modelo de una ópera (sin
música).
Es otra muestra de que Valle se tomó
el fin de siglo con mucha más seriedad
de la que pretende Leda Schiavo.
Sí es cierto en cambio, como hemos
avanzado en este libro, que Valle se está
haciendo una personalidad artificial,
dandi, y utiliza como percha a
Bradomín, pero esta artificiosidad no
supone ironización del modelo elegido,
sino todo lo contrario. Cuando Valle, o
cualquiera, decide «hacerse una cabeza»
(decisión muy de la época), no lo decide
en broma, no se hace una cabeza de
cartón.
El modernismo fue una provocación,
Valle y Rubén fueron una provocación, y
Bradomín y hasta Dorio de Gadex. Pero
tal provocación y de tal envergadura, es
todo menos una gamberrada. Los
modernistas no utilizaban sólo sus
modelos para provocar, sino para
ocupar ellos en España el lugar de esos
modelos.
Afirma Valle en Sonata de invierno
que «la leyenda es más importante que
la historia». Pero procura ser fiel a la
historia, cuando escribe, para luego
reescribirla como leyenda, y éste es el
secreto legendario, ambiguo, poético, de
sus Sonatas, que parecen leyenda, pero
son historia de la literatura bien
aprendida.
«Toda la obra de Valle-Inclán es
unitaria y obsesivamente recurrente»,
nos dice la tan citada especialista. Esto
viene a rubricar nuestra idea de que
Valle avanza hacia el «texto único», gran
exigencia crítica de ahora mismo. Las
sonatas son un primer ejemplo de texto
único, que luego se haría definitivo en
El ruedo. Eso que se llama tener un
mundo propio no es sino el arte
magistral de la recurrencia bien
administrada. Nadie menos disperso que
Valle, pese a su aura bohemia y la
«fragmentariedad» de sus escritos
(aparte de que el dandi rinde culto al
arte del fragmento). Valle vende
fragmentos a los periódicos, pero la
obra total la tiene en casa. Su economía
de escritor se ha confundido con una
dispersión literaria que jamás fue cierta.
Las Sonatas son un falso ejemplo de
«dispersión» y Pere Gimferrer, ya
citado, ha sabido ver el peligro de que
la preocupación por la pequeña pieza
interrumpa la acción, pero Valle tiene
contra eso un sabio recurso de montaje
cinematográfico donde la ubicuidad
sustituye a la linealidad, cosa que, por
otra parte, supone una manera de narrar
mucho más moderna: actual.
En Sonata de invierno se vuelve
sobre los tópicos regeneracionistas del
98 con toda la ironía y distancia de que
es capaz Valle. Ni Montesinos tiene
razón (Valle carente de contenidos) ni
tampoco Pedro Salinas con su amena
teoría de Valle como «hijo pródigo del
98». Esto hay que decirlo y repetirlo en
este libro y donde haga falta. Valle no es
98 porque no le gusta Castilla y porque
nunca predicó un regeneracionismo
literario, intelectual, inane.
Valle no es hijo pródigo porque no
vuelve a un seno donde nunca estuvo.
Andarín de su propia órbita, Valle
pierde la inocencia histórica cuando
descubre que el carlismo no es sino el
estandarte engañoso de los señores
feudales que luchan por mantener sus
lucros, riquezas y derechos, incluido el
de pernada. Para ello crean una leyenda
de rey rústico y santo frente al
liberalismo de Madrid (que puede
ajustarles las cuentas) y la licencia de
Isabel II, que lo patrocina. El pueblo se
convierte en pechero de sus verdugos
creyendo que todos marchan unidos en
la causa común de una monarquía
montaraz y benigna, un poco el buen
salvaje, e invocando religiosamente a un
Carlos VII de quien Valle descubre que
hablaba con acento extranjero.
En otro momento de este libro hemos
dicho que el carlismo de Valle es un
antimadrileñismo. Ahora se ve toda la
profundidad de esta afirmación. Perdida
la inocencia política, el escritor va
entrando literariamente en el credo de
Azaña, de Lenin, de Marx, hasta
terminar en el anarquismo de Luces y El
ruedo.
Del simbolismo a la revolución.
Valle quiere el degüelle para la
oligarquía mexicana y la guillotina
eléctrica en la Puerta del Sol, para la
española. Este itinerario, como se ve,
poco tiene que ver
con el
regeneracionismo del 98, hijo de un
arbitrismo ingenuo, y mucho menos con
la trayectoria evangélica, parabólica,
que le asigna Salinas. Lo que quiere
decir que Valle sólo ha sido aceptado
por nuestra derecha como esteticista,
como estilista, y por nuestra izquierda
como noventayochista tardío (véase Laín
Entralgo).
Nadie se ha atrevido a llegar hasta
el anarquista revolucionario, porque eso
les estropea la estampa, tan decorativa,
de un señor que escribía muy bien, de un
bohemio con buena pluma y basta. Y les
estropea, sobre todo, su confortable
digestión literaria y política.
Hay que decir que sólo algunos
tratadistas extranjeros han sido más
audaces al respecto, entre otras cosas
porque a ellos, a fin de cuentas, les daba
igual. La pérdida de la inocencia
histórica de Valle la seguiremos mejor
en La guerra carlista, a su debido
tiempo, cuando el escritor pasa del
encendido fervor de la Causa a la mera
exaltación cruel de personajes como el
cura Santa Cruz, que le dan por una
parte los cismas internos del carlismo y
por otra la pauta y atracción de los
caracteres fuertes (ya explicados aquí),
mediante los que a veces se expresa a sí
mismo. Nada que ver, pues, con el 98 ni
con las parábolas del Evangelio, sino
una peripecia politicohistórica muy
personal, diversa y atractiva; origen de
una gran narrativa que en nada recuerda
la tradición galdobarojiana, tan valiosa
y tan ajena a Valle.
El Aretino, Casanova y Sade forman
el triángulo en que se inscribe a
Bradomín, y él mismo admite esta
genealogía, pero nadie parece haber
reparado en la diferencia o salto
cualitativo. Los otros son «libertinos» o
padres de la escuela libertina. Sade es
ya otra cosa, Sade es un metafísico de la
carne, del dolor y el placer, del sexo y
la muerte. Bradomín tiene más de sádico
que de libertino. La de libertino es sólo
su presentación más amable. El sadismo
de Bradomín se va profundizando a
medida que leemos las Sonatas.
En la de Invierno, que es quizá la
peor construida de las cuatro,
encontramos en cambio dos veneros
valiosísimos: la decepción de Bradomín
frente al carlismo, una guerra que
considera perdida, con señores feudales
que le repugnan, gerifaltes que se hacen
la guerra entre sí, clérigos tahúres y
soldados nada profesionales, que sólo
son mozos fanatizados y brutos. Encima,
el rey, como ya se ha dicho, habla con
acento extranjero. Bradomín elabora
toda una teoría de las causas perdidas,
un elogio de la mentira[6] y un amor
puro/impuro por la reina, eleva el
carlismo a catedral gótica o monumento
nacional, pero estas frases no son sino
un premio de despedida para una causa
en la que ya no cree.
En cuanto a la otra revelación, es
naturalmente
la
sadomasoquista.
Bradomín nos cuenta cómo le amputan el
brazo izquierdo (una versión más), y
habla de un cierto placer amargo en el
dolor.
El sadomasoquismo literario es
cierto y minucioso en estos párrafos,
aunque quizá no sea más que eso:
literario. Sólo que la pérdida del brazo,
como sabemos, poetizada o no, es un
episodio que se corresponde con la vida
de Valle.
Pero todo tiene algo de artificioso y
se viene abajo cuando Bradomín, al día
siguiente de serle amputado el brazo
izquierdo, cuando ya sólo tiene uno,
trata de abrazar y seducir a una novicia
que «se le escapa de entre los brazos».
El héroe ha olvidado que sólo tiene uno.
Esta errata cómica (edición Austral), no
infrecuente en otros autores, le quita
toda credibilidad al episodio, como
decimos, pero Bradomín refuerza su
tema por otro lado, ya que su víctima es
su propia hija natural, y Valle nos deja
en la duda de si Bradomín lo sabía o no
lo sabía.
El sadomasoquismo y el incesto
(frustrado y quizá purgado) están ahí,
mejor o peor muñidos, ya que lo mejor
de esta Sonata es la visible
desmoralización de los soldados en
«esta guerra que no es guerra», la
disolución de la Causa entre el ejército
y el pueblo, y sobre todo en el alma de
Bradomín, como le ocurrirá o le ha
ocurrido en La guerra carlista, que
principia con gran fanfarria bélica y
termina con la exaltación confusa y
logradísima del cura Santa Cruz y otros
hombres crueles de aquella campaña.
Valle se refugia en la crueldad, o refugia
a Bradomín, como tema fuerte de una
historia que se le deshace entre las
manos (como se le fuga la novicia).
Si esta Sonata está construida a
veces con cierta desgana (Valle ha de
inventarse una ambientación no galaica),
es en cambio la que cierra sabiamente la
serie con una historia de deflagraciones:
la Causa perdida, los hombres
desmitificados, las amantes en huida, la
pérdida del brazo y la confesión
implícita de un sadomasoquismo
ilustrado por la famosa operación —
crudelísima— de amputación.
Valle ama más a María Antonieta
cuando el marido de ésta enferma y se
queda cerebralmente inútil (sadismo) y
ama más a cierta niña cuando sabe que
es su hija, que es desgraciada y que es
«feúcha». Toda esta Sonata es una orgía
de sadismo que supera a las anteriores
(no anotamos la fecha de la escritura,
sino el ciclo natural de las cuatro
estaciones, como diría Leda Schiavo).
Sadismo
crepuscular
de
un
personaje ya muy viejo, pero por eso
más evidente y afilado. No se puede
seguir diciendo que las Sonatas son las
memorias de un «libertino». Son las
memorias de un sádico y el sadismo
(categoría muy superior, mucho más
interesante literaria y científicamente) es
lo que las engrandece y hace malditas
por debajo o por encima de su
artesonado barroco, pomporé, mordoré,
fililí, donde tanta ironía (ahí sí) ha
puesto Valle al describirlo, al crearlo y
recrearlo.
Pero él mismo dice, a propósito del
teatro, que «el escenario genera la
acción». Necesitaba unos escenarios así,
tan «teatrales», en lo rústico y en lo
palaciego, para que se generase en ellos
una acción de falso heroísmo colectivo,
de cínico cortesanismo y, sobre todo, de
creciente
sadismo.
Todas
las
fornicaciones, todas las muertes, todos
los pecados y vicios de la serie
culminan con la amputación deliciosa y
cruel de un brazo en crudo. Mientras le
operan rudamente, Bradomín está
pensando en cómo utilizará mejor su
manquedad con fines galantes, estéticos
o de seducción. Bradomín no es Sade,
pero también es marqués. Y un poco
homosexual de pensamiento, para
completar el diagnóstico. (Schiavo
añadiría vampirismo.)
Esta Sonata terminal ha sido muy
asediada, por otra parte, en cuanto a su
intertextualidad, sus influencias y sus
plagios. Se ha hablado de Poe,
Baudelaire,
Barbey,
Huysmans,
Verlaine, Beardsley, Wilde, Remy de
Gourmont, etc. Casi todos estos nombres
los habíamos anotado ya a otros efectos
o a los mismos.
Pero la importancia o culpabilidad
de un plagio no es cosa que se dirima en
el acto, contrastando, sino que requiere
la perspectiva del resultado final. Valle
ha hecho con todo eso, más su
imaginación personalísima
y su
caligrafía impar (cuando quiere) una
obra larga, importante, singular, propia.
Volvamos a la frase tópica y dorsiana:
«Lo que no es tradición es plagio.»
Valle, como todo el que quiere continuar
la tradición de la cultura en sí, incurre a
veces, inevitable y prematuramente, en
el plagio.
Pero Valle no plagia sólo a los
grandes nombres, sino también al pueblo
de Madrid, a los aristócratas mediocres,
a los reyes, a los generales, a las putas,
a las monjas, a los soldados, más todos
los dialectos de España y América. Tan
inmenso plagiario no es tal, por
supuesto,
sino
un
prodigioso
visualizador de palabras, oidor de
imágenes, que se queda, sublime
cleptomanía, con todo lo que le pasa por
delante. Artista es el que plagia el
universo y luego lo reescribe a su
manera. En esta concepción total de
Valle, los pequeños plagios prematuros
no son sino gramatiquerías de quienes
los rastrean con diligencia, pereza y
avilantez.
Finalmente, Invierno, con la vejez
de Bradomín, nos trae el tema del
catolicismo estético y sacrílego de la
época. «Dios es mi lujo», dice Eça de
Queiroz. Otra vez los mismos nombres,
ejemplos y plagios. Sade viene de la
Enciclopedia y no es religioso. Pero hay
mucho sadismo en estos beatos
pecadores que disfrutan de su culpa y
sobre todo de la culpa católica de sus
víctimas. La religión es un flagelo más
de un sadomasoquismo tópico. Valle
resolvió su problema religioso por otros
caminos (se desentendió para siempre),
pero le conviene que su personaje sea
católico estetizante, como todos los
libertinos, ya que el catolicismo tiene un
ingrediente masoquista (santa Teresa)
que disfrutan todos los practicantes en
uno u otro grado. (Aquí la Oda al
Santísimo de García Lorca.) El
catolicismo fruitivo de Bradomín no es
sólo un mimetismo o una tradición, sino
el ingrediente añadido por la cultura a
su
naturaleza
sádica.
El
judeocatolicismo es el gran espacio
sagrado de un sadomasoquismo que está
en la Biblia, y que Valle alude cuando
habla de la «crueldad» de ese libro. El
judío es víctima y el católico hereda eso
no sin alborozo.
En las Sonatas y en La guerra
carlista apunta la figura de don Juan
Manuel de Montenegro, que luego
cobraría pleno protagonismo en las
Comedias bárbaras, cuando Valle vio
cómo el personaje le iba creciendo entre
líneas, hasta hacerse grandioso. Pero los
plagios persiguen a Valle como los
cuervos a Poe, y en seguida dijeron los
críticos que había, como siempre,
influencia de Shakespeare, influencia
que Valle no negó nunca, sino que
proclamó y anticipó.
Pero los críticos cuando quieren
afinan mucho, y concretaron esa
influencia en Lear King. Efectivamente,
algo hay del rey Lear en las Comedias,
aunque no influencia ni plagio, sino
modelo humano y teatral. Admitido esto,
digamos que Valle, a su vez, es muy
plagiado, desde el teatro de Lorca hasta
la prosa de Miró, por sólo poner
ejemplos ilustres. Valle no intenta copiar
mecánicamente el modelo Lear, porque
le gusta, sino que el personaje
Montenegro se le va haciendo cada vez
más afín y entrañable. Como que se trata
de él mismo.
Hemos dicho en estas páginas que
Valle necesita caracteres fuertes,
temperamentos, para expresarse a sí,
pues que él, repito, era «todo un
temperamento». Max Estrella, el cura
Santa Cruz (por admiración, no por
identificación), ciertos momentos de
Bradomín, y por supuesto donjuán
Manuel. Bradomín, protagonista de estas
Sonatas, sólo es el Valle que Valle se
propone a sí mismo como modelo
irónico, entre Casanova y Sade. También
se ha citado mucho a Donjuán, pero
Donjuán, tal como lo entendemos los
españoles, es un violador deportivo,
superficial y alegre, sin sadismo, sin
literatura bradominesca. Donjuán puede
ser Casanova, pero no Bradomín.
Contra el tópico de la identificación
Bradomín/Valle, tan propiciado por el
autor, nosotros sostenemos que donde se
puede hallar a Valle, dentro de estos
ciclos (luego veremos «El ciclo
militar»), es en Montenegro. Montenegro
es la parte atroz, la superioridad, la
noble o innoble violencia, el feudalismo
tardío, la grandeza, la genialidad cruel y
la salud. Montenegro es el Valle que va
quedando atrás, rezagado entre la niebla
gallega, Gilles de Rais de los pazos con
derecho de pernada, vociferante e
imperante, pero final de raza.
Ya hemos dicho aquí cómo Valle se
hace consciente de que los feudalismos
galaico y vasco, perdido su último
estandarte idealista, el carlismo, son
sistemas sociales de la Edad Media que
mueren lentamente. Pero él asistió a esa
muerte y la vive literariamente en
Montenegro, a quien incluso le pone un
bufón. Valle estuvo mucho más cerca de
los señores feudales, en su juventud, que
de los libertinos palaciegos como
Bradomín. Se merece el marquesado,
pero sus grandes personajes son Max
Estrella y Montenegro, o sea él mismo,
como siempre pasa en literatura.
Montenegro y la crueldad. Hemos
comprobado que Valle llega incluso a
ser el precursor del teatro de la
crueldad. Cuando menos como artista,
Valle tiene una componente de crueldad,
como su admirado Shakespeare. Esa
crueldad sin beneficio (lo otro sería
crimen) que va de Shakespeare a Sade,
aunque en éste se empecata de
didactismo. Esa crueldad, muy en bruto,
está en Montenegro, así como una suerte
de «aristocracia anarquista», muy del
gusto de Valle.
El temperamento autoritario y
vociferante, lleno de salud y de muerte,
le permite al escritor explicar muchas
cosas a través de su personaje. Digamos
que en Montenegro está el Valle todavía
añorante (añoranza crítica) de los
grandes señores de su tierra (hoy existen
con otros modales), mientras que en
Max Estrella encontramos también al
«aristócrata anarquista», pero esta
aristocracia es ya de las Letras, de modo
que el anarquismo puro y duro es todo el
discurso
de
la
gran comedia
esperpéntica.
A tal punto que en el final (truncado)
de El ruedo, que es Baza de espadas, a
Valle se le aparece Bakunin en alta mar.
Algún crítico ha anotado que Bakunin es
el único personaje que Valle respeta en
toda la trilogía, aunque no físicamente:
le describe como era, con cara de niño
desdentado y viejo. Uno añadiría los
nombres de Carolina Torre-Mellada y la
dulce Feliche Bonifaz, rubia y espiritual,
con el marqués de Bradomín al fondo.
Estas dos bellas mujeres son en todo
momento irónicas con lo que está
pasando en torno, corte isabelina, y la
TorreMellada es incluso dama en el
palacio
de
Montpensier,
causa
reaccionaria que justifica plenamente la
presencia esmerilada del ubicuo
Bradomín (habría que hacer una
cronología/toponimia de Bradomín a lo
largo de toda la obra valleinclanesca
para comprobar la naturaleza mágica y
milagrosa
de
sus
apariciones/desapariciones en el tiempo
y el espacio, y quizá esto nos daría el
verdadero satanismo del marqués
sádico/irónico).
Pero el implacable Montesinos ha
señalado a Feliche como «la próxima
víctima» de Bradomín, su odiado, y
añade como alicientes que ella es
ingenua y buena. Ni siquiera en su
última aparición perdona el catedrático
ético al personaje libertino. Según esto,
Bradomín sólo persigue la virtud para
vencerla: sadismo en el que Montesinos
no ha reparado.
Montenegro, sí, es la arqueología de
Valle, el autor que todavía quiere crear
grandes personajes para grandes
conflictos
humanos,
fuertes
individualidades
(herencia
del
psicologismo) para fuertes tragedias.
Luego, cuando Valle accede a la
modernidad
plena
y
preconiza
explícitamente un arte de masas,
revolucionario
(El
ruedo),
los
montenegros y los bradomines ya no
tienen nada que hacer. Desaparecen.
Valle ha superado el psicologismo
decimonónico, que sólo encuentra su
justificación científica en Freud y se
empoza de sombra y nada para siempre
con el surrealismo, que es una
psicología inversa: la de los sueños, que
anula la otra.
De los afanes del dandismo juvenil
nos queda el Bradomín de las novelas,
literatura de la literatura («víctima de
sus lecturas, como don Quijote», ha
escrito alguien), y los botines blancos de
piqué.
De Montenegro nos queda en Valle
un temperamento. Valle, ante todo, es un
temperamento, como ya se ha dicho
aquí. Temperamento de artista absoluto,
de triunfador nato, aunque inverso, y de
insolente ante la vida y ante la historia.
Montenegro/Bradomín
son
el
desdoblamiento de Valle.
Cuando ya no hay Montenegro en sus
obras, hay montenegrismo en su vida
literaria y política. Un montenegrismo
estilizado lejanamente por aquel dandi
que no era sino un falso sobrino, incluso
en la genealogía.
De un personaje que expresa tanto al
autor no se debe comentar que sea un
plagio. Antes que del rey Lear, Valle ha
tomado a Montenegro de sí mismo.
Hemos escrito en este libro que Valle
tuvo hasta muy tarde un concepto militar
de España, quizá hasta el final, sólo que
luego le dio la vuelta. Montenegro, el
señor feudal, es el anticipo del general,
que tiene pecheros por soldados.
Montenegro muere o se extingue junto al
concepto militar de España. El
feudalismo es el precedente del
militarismo
moderno
(capitanes
generales). De personaje tan complejo,
expresivo, representativo e íntimo del
autor no se puede decir que sea un
plagio. Salvo con mala fe, que nunca
falta.
«Yo no aspiro a enseñar, sino a
divertir. Toda mi doctrina está en una
sola frase: Viva la bagatela. Para mí,
haber aprendido a sonreír es la mayor
conquista de la humanidad.»
Son palabras de Bradomín hacia el
final de las Sonatas. La primera
sentencia se anticipa a toda la moderna
filosofía del arte gratuito, que Ortega
llamó «deshumanizado», exagerando
siempre un poco, que era su genial
secreto de pensador eficaz o que sabe
«llegar». Poe también maldecía de la
didáctica como «herejía». El arte no
debe profanar la ignorancia del
espectador, porque la ignorancia es un
estado de gracia y expectativa.
De la gratuidad creadora nacerían
todas las vanguardias, que perdieron
lozanía, algunas, cuando asumieron
cualquier compromiso social o político.
Bradomín, aquí, no está coincidiendo en
absoluto con Valle, contra lo que
supondría un crítico de mala fe. Valle
sabemos cómo se incardina siempre en
la vida y la historia. Pero libera
mediante Bradomín su tendencia ácrata a
la bagatela. Este grito de «Viva la
bagatela» se le ha atribuido luego a
mucha gente del 98 y de la época en
general (Gómez de la Serna, a quien le
va mejor), pero aquí encontramos su
origen. Fueron efectivamente unos años
ele bagatela nacional (la palabra estaba
de moda), y por bagatela se entendía lo
que
hoy
llamaríamos
«bacile»,
«pasada», «movidilla». España venía de
fuertes desastres históricos y algunos
profetas de boina, como Baroja, habían
predicado escepticismo y bagatela en la
Puerta del Sol. Para el pueblo, bagatela
fueron los toros, las verbenas, el
entremés y los primeros amores fáciles y
populares, bien glosados por el
organillo.
Toda esa España, todo ese Madrid
lo recoge Valle con pregnación
dramática (La hija del capitán), pero el
palaciego Bradomín, unos años antes, no
pone ningún dramatismo en su grito, sino
sólo un venial escándalo para las
monjas y las princesas. Hoy, de vuelta al
pensamiento débil, todos trabajamos la
bagatela, ya que los grandes temas y los
grandes sistemas se van muriendo como
las catedrales.
Desde el punto de vista del
economicismo burgués, todo arte no
imitativo, toda literatura no didáctica,
eran y son despreciable bagatela, hasta
que el capitalismo ha encontrado la
manera de hacer de la bagatela un
mercado, desde el arte abstracto hasta la
literatura de evasión. El grito de «viva
la bagatela» ha perdido hoy toda fuerza
subversiva, pues que la bagatela se ha
vuelto muy rentable.
Y ahora viene la frase más ahondada
del párrafo: «El haber aprendido a
sonreír es la mayor conquista de la
humanidad.» Como tanto se ha dicho, la
sonrisa es lo único que nos diferencia
del animal (que no puede decirse que no
tenga sentido del humor, puesto que los
cachorros juegan mucho, y saben que
juegan). Pero más importante que esta
obvia observación naturalista es el
hecho de constatar que, efectivamente,
hubo millones de años en que el hombre
no sonreía. Lo que tiene por
consecuencia que aún hoy la mayor parte
de la gente no sonríe: se carcajean, se
retuercen, entienden lo grotesco, que
viene de «grutesco», de gruta, chillan,
gritan, interjeccionan, saltan de alegría o
satisfacción, o están siempre graves,
como asnos solemnes, pero no sonríen.
Todavía hay media humanidad que no ha
aprendido a sonreír, y no me refiero a
los salvajes, naturalmente, sino a
nuestros contertulios de salón y
conferencia. Todo lo más, el político y
el banquero sonríen en falso, pero
Bradomín quería una sonrisa irónica,
galante, cínica, la suya.
Bradomín lo que está elogiando es
ese matiz de la inteligencia que no calla
ni otorga, sino solamente sonríe. La
sonrisa no es aceptación ni diversión ni
crítica, sino un bisel de inteligencia,
comprensión y cansancio que le
ponemos a la vida. Puro dandismo.
Spleen.
Hay siempre como un fondo de siglo
XVIII en todo lo que hace y dice
Bradomín. Escribía Eugenio D’Ors que
éste es el gran siglo, el más distante de
la selva, el momento en que la
humanidad llega a su ápice, para luego
decaer. Y, en efecto, Bradomín es un
enciclopedista vaticano, y se complace
en la contradicción, un ilustrado
contrarreformista, un volteriano que va a
misa.
Todas
estas
contradicciones
divierten a Bradomín, que se entendía y
bailaba solo. Valle ha puesto en este
personaje todas sus dudas sobre el que
es y el que quiere ser. La pluralidad de
sus personalidades vive en fecunda
contradicción, y por eso necesita alter
egos, uno, quizá, para cada época de su
vida. Aunque parezca que todos dicen lo
mismo.
Las Sonatas son algo así como la
capilla o abadía del mal que Valle le
construye a su personaje, como las
Comedias son el monumento que levanta
a Montenegro, y Luces el gran catafalco
nocturno y mundano, con putas y
ministros, donde ha de reposar el más sí
mismo de todos sus sí/mismos: Max
Estrella, mucho más Valle que Sawa.
Valle se expresa mediante estos
personajes, y por eso son tan
verdaderos.
Pero Valle, muy sabio artista, no da
el retrato inmediato, el autorretrato, sino
que lo hace mediante un juego de
espejos y distanciamientos. A Bradomín
lo distancia en la aristocracia, a
Montenegro casi en la Edad Media, a
Max Estrella en la bohemia.
Son y no son el propio escritor.
Valle se está novelando a sí mismo y
esto lo denuncia algún tratadista, quizá
otra vez el recurrente Casares, como un
vicio o una impotencia, cuando ningún
escritor ha hecho nunca otra cosa. El
caso es hacerlo bien. Valle sólo
desaparece en El ruedo y La media
noche, entre sus obras grandes, pero
tiene otra manera de estar omnipresente
y deslumbrante: el estilo.
Una pregunta muy de nuestro tiempo
es la pregunta por el narrador. ¿Quién
narra en la narración? A eso ya se le ha
dado toda clase de respuestas. Es inútil
que el autor haya tratado de evadirse, a
partir de Flaubert. Cuando el autor
consigue estar ausente del libro en
absoluto, en realidad está omnipresente
por el estilo, si lo tiene (si no, más vale
dejarlo).
La última manera de estar presente
el escritor, cuando ya se le ha
desalojado de todas las páginas de la
novela, es el estilo, que, como digo, le
hace omnipresente. Y esta idea conviene
a Valle más que a nadie. ¿Qué es lo que
falta en el teatro y las películas que
narran textos de Valle? Falta Valle, el
clima Valle, su sonido, su música, su
temperatura, su fiebre humana y su
mundo interior e incluso exterior
(exterioridad de Valle). Hemos visto
algo de cine basado en estas Sonatas y
ahí está todo, aunque revuelto. Todo
menos Valle. Él creía mucho en el cine,
pero el cine es un medio frío y el arte de
Valle es un medio caliente.
El estilo de Valle se ha estudiado
mucho y mal. En este libro lo
estudiamos sin decirlo, salvo algún
capítulo, procurando el hallazgo antes
que la norma.
Cuando Valle levanta el fastuoso
edificio de las Sonatas, cuando
transcurre por palacios y princesas, está
viviendo personalmente como un
escritor pobre, a lo Alejandro Sawa, y
envía algunos fragmentos de estos libros
a los periódicos, para cobrarlos en
seguida.
Esta
realidad
anecdótica
y
biográfica nos llevaría a todo un ensayo
sobre la sociología de la literatura. La
española, por aquellos años, se dividía
en aristócratas y bohemios. Don Juan
Valera es un aristócrata y se le nota en la
prosa. Galdós es un buen burgués.
Unamuno tiene una cátedra, Baroja tiene
una renta, Azorín también, y de ahí lo
tranquilo y demorado de su estilo. Valle
no tiene nada y profesa en la bohemia
con modernistas infames, meretrices y
periodistones de engaño y sable.
Más tarde vendrían los señoritos del
27, todos con cátedra, renta y familia
burguesa, salvo el náufrago Alberti.
Naturalmente, hacen poesía pura. Algo
de todo esto ya lo hemos apuntado en
este libro. Sin caer en el socialismo
crudo debemos decir que cada clase
social hace su literatura y que la
economía influye mucho en lo que se
escribe y cómo se escribe. Ortega es
alta burguesía culta y Valle es bohemia e
incultura (los saberes tuvo que
hacérselos día a día, con hambre, libros
misteriosos, intuición y gran biblioteca
de la memoria). Por eso es coherente
que, mediante un mecanismo de
compensación, escriba de princesas
(modernismos aparte), aunque estas
princesas escandalicen a Ortega como
hurgamanderas que invaden su despacho
y su confort.
González-Ruano, Manuel Bueno y
tantos otros vivieron la bohemia del
periodismo porque en casa no había un
duro. Apenas tuvieron Facultad donde
emplear
sus
facultades.
Paco
Villaespesa
es
modernista
por
sublimación, ya que su mujer tiene que
andar por los periódicos vendiendo un
artículo del poeta para poder comer. El
98 tiene algo que ver con la bohemia,
pero el 27 es ya una gran revolución de
señoritos. El modernismo lo trajo
Rubén, que era embajador.
Después de nuestra guerra hubo una
brillante generación de prosistas y
poetas de la Falange, porque los
vencidos estaban callados o muertos.
Eugenio D’Ors tiene que hacer su
filosofía en los periódicos, para vivir,
sin la paz, la calma, la demora y el
confort de Ortega, a quien en efecto le
sale una prosa confortable.
Ramón Gómez de la Serna tiene
renta personal y el dinero del
periodismo, lo cual le permite dedicarse
a la literatura en estado puro y
generalmente optimista. En sus últimos
tiempos de Buenos Aires, pobre,
solitario y nial pagado, el optimismo ha
desaparecido, y hasta el humor. Nace un
Ramón amargo. Los estilos, pues, tienen
algo que ver con los réditos. Por eso es
milagro que Valle, en la más cruda
bohemia, señor de esquinas, labore un
estilo y un mundo exquisitos, señoriales,
suntuosos, orfebres, gentiles y un tanto
venenosillos. Los críticos que le
reprochan nunca han tenido en cuenta el
humilde y sencillo factor de la calderilla
que él transformó en oro.[7]
Quedamos, pues, en que Valle, en las
Sonatas, vive de préstamos, pero
generalmente mejora a sus modelos.
Valle se hace un estilo artificioso, y por
veces bellísimo, siempre deleitable,
porque nadie parte de nada y porque él
está dispuesto a ser artificio en vida y
obra. Su prosa modernista no es sino el
modelo que conducirá su vida. Algo así
tiene en la cabeza cuando escribe las
Sonatas. No importa que no existan los
castillos ni las princesas. Importa la
conversión del mundo en texto, para
luego pasar más fácilmente del texto al
mundo.
Quedamos, asimismo, en que el
bohemio falto de dinero ha sabido
acuñar oro literario, que en los
periódicos le cambian por calderilla. Su
fe en sí mismo, en su raro proyecto vital,
le permite soportar todo esto y hasta
cohonestarlo dignamente. Le prestan los
periódicos y le prestan (metáforas) los
simbolistas y D’Annunzio. Decir que
Valle imita a D’Annunzio es como decir
que Garcilaso imita a Petrarca. Obvio e
innecesario. Tan obvio que no sé si esta
misma frase la he acuñado ya páginas
atrás.
El sadismo de Estío llega a su
culmen cuando Niña Chole se enamora
de Bradomín mientras contemplan
ambos, sobre el mar, cómo un tiburón
devora a un joven nativo. Esta
devoración enciende la lascivia de la
mulata. Del sadismo de los salones y las
alcobas agonizantes hemos pasado a un
sadismo salvaje, brutal, austral. Valle
sigue uniendo sexo y crueldad en todo el
ciclo. La clave de Bradomín, en efecto,
es el sadismo (y la clave de la serie). En
la tríada famosa «feo, católico y
sentimental», a Bradomín se le olvida
voluntariamente el rasgo profundo que le
explica.
La continuidad con que Valle
mantiene el sadismo de su personaje en
tan distintos avatares es prueba de que
lo tiene muy perfilado y de que no se ha
limitado a copiar un figurín libertino.
¿Llamaremos sádicos a algunos
momentos de la vida de Valle y su
carácter? Este libro preferiría no pasar
de la crueldad ya estudiada.
En la Sonata de invierno hay una
humanización de la luna como novicia
que huye (alusión poética a un episodio
de seducción que acaba de vivir
Bradomín). García Lorca, en su
Romancero gitano, escribirá mucho
después que «por el cielo va la luna con
un niño de la mano». Esta humanización
de la luna es de origen valleinclanesco y
sólo un pequeño ejemplo de cómo
dependió Lorca (sobre todo en el teatro)
del magisterio bronco de Valle.
La gran polémica de la modernidad
ha sido la polémica entre perfección y
carácter. Baudelaire anota que «el arte
moderno es asimétrico». André Bretón,
exagerando a Baudelaire, afirma que «la
belleza moderna será convulsa o no
será». Goya inaugura la modernidad en
España porque impone el carácter a la
perfección:
puro
romanticismo.
Baudelaire se deslumbra con Goya en
París y lo proyecta a Europa. Todo el
siglo XX ha sido una prolongación
accidentada del romanticismo en lo que
tenía de revolución porvenirista frente al
neoclasicismo y el Renacimiento. La
primera algarada del carácter es el
Barroco.
Pero
los
clasicismos
recurrentes siempre vuelven. Antes de
Fidias hubo en Grecia una escultura que
era ya puro carácter, expresión,
subjetividad y violencia. Luego viene el
helenismo a imponer la norma (con
medidas falsas), la perfección y la
impersonalidad.
A Fidias aún no lo hemos derrotado.
Vuelve con periodicidad y, de hecho,
habita en las academias de Bellas Artes
y las clases nocturnas de modelado.
Pero Chillida, por ejemplo, viene de
aquella escultura pre Fidias. Goya
también. Y de Goya, después, lodos:
Dclacroix, los expresionistas alemanes,
los impresionistas franceses, De
Kooning, el grupo Cobra de Holanda,
los americanos Pollock y Motherwell, el
inglés Bacon, etcétera.
En literatura los Fidias son muchos y
conocidos. En literatura, Fidias llega
hasta Thomas Mann o Juan Valera, en
España. Por lo que se refiere al
simbolismo, los caracteres literarios se
confunden con los pictóricos: Puvis de
Chavannes, Gustave Moreau, Odilon
Redon, Dante Gabriel Rossetti, Edvar
Munch, Beardsley, Ensor, Romero de
Torres (el pintor de Valle), Khnopff,
Hodler, Bócklin, Klimt, Delville, Denis,
etc. Valle se vincula a todo esto,
personalmente, por Romero de Torres,
como ya sabemos. Pero el simbolismo
estaba en él.
Para Francisco Calvo Serraller el
simbolismo queda explicado así:
«Entre aproximadamente la década
de 1880 y comienzos del siglo XX, tiene
lugar una amplia corriente artística
internacional que se conoce como “Arte
simbolista”.
En
esta
corriente
participaron por igual escritores,
músicos, pensadores y, desde luego,
artistas plásticos, todos ellos unidos en
el común objetivo de reaccionar frente
al materialismo y al positivismo
dominantes en la segunda mitad del siglo
XIX. En el concreto terreno de la pintura,
el ejemplo de esta visión materialista
científico-positiva fue el impresionismo.
Contra él se sublevaron los simbolistas,
volviendo a reivindicar la subjetividad
creadora, la imaginación, la importancia
del tema y, en general, una concepción
del cuadro que trascendiese su unilateral
interpretación como una pura visión
física de la realidad.
»Dentro
de
esta
corriente
neorromántica, convergieron diversos
grupos, mentalidades e intereses.
Estaban, por un lado, antiguos
impresionistas insatisfechos, como Van
Gogh y Gauguin, que renegaban de la
pasividad
espiritual
y
de
la
delicuescencia
pictórica
del
impresionismo.
«También hubo quien dio más
trascendencia al tema, al significado, del
cuadro, queriendo con ello restituir los
lazos tradicionales de la pintura con la
literatura y el pensamiento. Fue éste el
grupo más numeroso, heterogéneo y
desigual, pues en él concurrieron desde
los partidarios de nuevas sectas
espiritualistas de naturaleza esotérica,
como
los
Rosa-Cruces,
hasta
individualidades
que
pretendían
reinterpretar en clave moderna los
viejos mitos y símbolos de todas las
culturas o explorar el dominio fantástico
del inconsciente humano, como Moreau
o Redon. También, en fin, hubo quien no
consideró cerrada la fuente del
clasicismo y pretendió una actualización
moderna del mismo, como Puvis de
Chavannes.
»En cualquier caso, contra la
interpretación tópica que sostenía hasta
hace poco un artificial salto entre el
impresionismo y el arte del XX, hoy se
sabe que el legado simbolista fue
fundamental en el desarrollo de las
vanguardias históricas. Volver la mirada
sobre el arte simbolista no es, pues, sólo
un ejercicio de erudición arqueológica,
sino la única manera de profundizar en
la génesis del arte de nuestro siglo y, por
tanto, en su comprensión cabal.»
El simbolismo, para Calvo, es una
reacción frente al materialismo y el
positivismo de la segunda mitad del XIX.
Los
simbolistas
reivindican
la
subjetividad, la imaginación, el tema.
Esto es lo que hace Valle contra el
«materialismo/positivismo» de Galdós.
Valle es el único escritor de su
época que tiene en España momentos y
reacciones simbolistas frente al arte
materialista/burgués de nuestras clases
altas y medias. Calvo también entiende
el
simbolismo
como
un
neorromanticismo. Nosotros diríamos
que el carácter se impone a la
perfección
(realismo
socialista,
realismo burgués) entre las componentes
simbolistas. El impresionismo es la
versión francesa, atenuada y dominical,
de Goya. Van Gogh y Gauguin no se
resignan a la «pasividad espiritual» del
impresionismo. «Espiritual.» Luego hay
espíritu, hombre, carácter.
La nueva valoración del «tema» en
pintura es lo que lleva a Valle a la
cercanía de Romero de Torres, sin duda
el más literario de nuestros pintores
modernos. El simbolismo anticipa las
vanguardias, según este valioso texto de
Calvo. Por el simbolismo pasaría Valle
al expresionismo y las técnicas
cinematográficas, americanas, de sus
novelas grandes y finales. El simbolista
de
las
Sonatas
evoluciona
orgánicamente. Pero observemos que el
simbolismo de Valle dura más en su
teatro que en la novela. Divinas
palabras todavía es simbolista. Este
hechizo se rompe tardíamente con Luces
y todas las piezas menores que
complementan esta gran obra.
En la novela, a partir de Tirano,
Valle hace ya otra cosa, que Lázaro
Carreter ha llamado «impresionismo»,
como consignamos aquí. El ruedo,
desde el primer tomo, pasa del
simbolismo al expresionismo mediante
una fórmula muy personal de Valle, que
es el esperpento.
De modo que el esperpento no es un
hallazgo casual ni una teoría arbitraria
del autor, y mucho menos una necesidad
ética/ estética de expresar moralmente
el mal de España. La interpretación
moralista puede dejarse para otra
ocasión, o para nunca, pero ya vemos la
larga genealogía del esperpento, a partir
de Goya y el simbolismo, que de alguna
manera son corrientes contemporáneas
entre sí.
El
esperpento
no
es
una
moralización de la literatura ni un
arbitrismo del esteta, sino la salida
genial que le encuentra un escritor
español al largo y fecundo proceso que
viene del neorromanticismo europeo. El
esperpento, pues, tiene más ancestros
que los consabidos Goya, Solana y
Quevedo.
En el simbolismo se trata de que las
cosas signifiquen, asciendan a símbolos
(nunca utilitarios, como los usaderos,
horror), y cuando Valle ha apurado este
sistema, todavía vigente en La guerra
carlista, lo exaspera y encuentra la
forma de que Isabel II signifiquemos a
Isabel II, que no es para nada la madre
realista de Galdós ni la muñecona hueca
que quieren ver en Valle los
galdointegristas, los del materialismo
literario y el positivismo de Compte.
Las Sonatas son el ápice del
simbolismo valleinclanesco.
Según nos recuerda Pere Gimferrer,
el señor Nora opina que Valle ejerce de
decadente «sin convicción», escribe
«desde fuera». Esto al señor Nora le
parece muy arriesgado, más bien
desaconsejable, pero Valle tenía la
convicción voluntarista de lo que estaba
haciendo, de que se estaba él haciendo.
Gimferrer, en certero y moderado
ensayo, nos recuerda que todo el mundo
de las Sonatas y sus equivalencias
recibiría, mucho tiempo más tarde, en el
mundo anglosajón, el apelativo de camp.
Pero lo camp no es un solo estilo de
cosas. Camp es Fidias (ya que lo hemos
citado aquí) respecto de la escultura
«salvaje» anterior a él. Camp es la
novela gótica respecto del thriller. Camp
es el thriller respecto de la
ciencia/ficción.
Camp
es
la
ciencia/ficción respecto del neo—
provincianismo de hoy. Camp, en fin, es
la consecuencia de contrastar una época
con otra. No hay mayor mentira estética
que la perennidad del arte. Camp es el
realismo
minucioso
respecto
al
modernismo de las Sonatas, y camp son
las Sonatas respecto del Valle posterior.
Camp, en fin, no es una moda de entre
dos siglos, sino una cualidad negativa e
irónica que adquieren las cosas cuando
se quedan viejas, pero siguen ahí.
Reseña
Gimferrer,
siempre
minutísimo y acertado, la peculiar
puntuación que impone Valle a su prosa,
ya que escribe según el ritmo y no según
la gramática.[8] El equivalente coetáneo
de esto pudiera ser la revolución
gramatical, fonética, de Juan Ramón
Jiménez. Todo ello modernismo en la
forma y simbolismo en el fondo. Insiste
el poeta y crítico catalán en la influencia
de Casanova, que es muy cierta, pero,
como ya hemos dicho aquí, Valle va más
lejos del casanovismo: llega al sadismo,
adonde nunca llegaría Casanova porque
fue un fornicador deportivo y
aventurero, superficial y ficticio en su
realismo.
A propósito del prerrafaelismo, que
cita Gimferrer como modelo (muy
superado en seguida) de Valle en sus
textos italianos, debemos recordar lo
escrito en este libro: ¿qué es el
prerrafaelismo sino la arqueología del
modernismo?
«La
más
plena
imprevisibilidad posible», escribe
Gimferrer refiriéndose a la prosa de
Valle en las Sonatas, pero esto es
extensible a cualquiera de los
numerosos y sucesivos estilos de Valle.
Y aquí sí que venimos de Quevedo. Una
vez me dijera Francisco Rico que
«Quevedo siempre es previsible». «Lo
único previsible de Quevedo es que va a
ser imprevisible», le dije. El género
imprevisible tiene mucho que ver con el
Barroco. Tiene que ver más con la
poesía que con la prosa y el surrealismo
lo lleva a la exasperación. Sartre lo
llamaba «provocar incendios en los
matorrales del idioma», reseñando su
gratuidad (pero él también jugaba a ser
imprevisible). Ortega, con imagen
parecida, habla de «combinaciones
eléctricas de palabras» (también él
incurriría en este irresistible juego, tan
fecundo como moderno (Quevedo es
modernidad). Se trata, en fin, de juntar
palabras que nunca habían estado juntas.
O de adjetivar con un sustantivo, como
hace con frecuencia Borges. Simbolismo
contra neoclasicismo.
Dijo Azorín que la literatura está en
el adjetivo. También en la sintaxis
inesperada y rota. Valle es imprevisible
hasta
su
última
página.
La
imprevisibilidad de una prosa (en
poesía ya digo que es casi obligado) nos
da el espesor y la autenticidad de un
escritor. Los pintores aprendieron un día
a juntar colores incompatibles, con
mucho resultado, y el simbolismo, tan
deudor de la pintura, como hemos visto
en páginas anteriores, intenta juntar
palabras antagónicas. Como se ha dicho
y repetido en este libro, siempre a
propósito de Valle, todo, a fin de
cuentas, viene de la plástica.
¿La imprevisibilidad es un capricho
epatante? La imprevisibilidad se ha
dado siempre en el gran escritor. El
Alighieri habla de «un águila hecha de
reyes». Shakespeare es imprevisible con
frecuencia (siempre lo es en verso).
Cervantes es menos imprevisible que
Quevedo, y esta previsibilidad facilita
la lectura del Quijote, pero empobrece y
monotoniza la prosa, salvo cuando
Cervantes coge la música, ese otro gran
«placer del texto».
El simbolismo y las vanguardias nos
educaron a los lectores del siglo XX en
la imprevisibilidad y ésta ha sido la
huella digital del siglo en la literatura de
Occidente. Valle, en España, es también
en esto un adelantado, ya que se cría
entre los previsibilísimos Galdós,
Valera, Clarín y por ahí, que
naturalmente rechazan esa sintaxis, que
es mucho más que sintaxis: es
vivificación del texto, una manera de
decir más cosas y de decir más las
cosas.
Quizá el escritor más imprevisible
del siglo XX español, y americano, sea
Ramón Gómez de la Serna, aparte los
poetas y los surrealistas, naturalmente.
En éstos, la imprevisibilidad es un fin.
En Ramón y en Valle es un gran recurso
para galvanizar la narración.
Aparte los «hechos atómicos» de
Wittgenstein, la novela de este siglo
atiende más al hallazgo idiomático
constante que a la continuidad clara de
la narración. Es curioso al menos, es
paradójico que la novela moderna se
haya hecho al mismo tiempo muy
cinematográfica de montaje y muy
literaturizada de escritura. Pero este
contraste es precisamente lo que
confiere
personalidad
a
nuestra
literatura contemporánea, lo que marca
un paso adelante.
Inevitable decir que, entre nosotros,
sólo Valle y Ramón entienden y aplican
esto con enorme fortuna. Casi todos los
demás, varias generaciones, ignoran la
innovación, la profundización, y siguen
siendo galdosianos sin saberlo.
Gimferrer sostiene que Valle,
cultivando
la
aceleración,
la
autoparodia y el exceso, llega a
fundador de la modernidad. Todos estos
son rasgos vanguardistas. Valle nunca
ejerce de vanguardista profesional o de
nómina, pero lo es más que nadie, con la
repetida excepción ramoniana.
Aceleración: el tiempo siglo XX se
introduce en la escritura.
Autoparodia: nihilismo que llegaría
a Beckett y el primer Ionesco. La
literatura se burla de sí misma. Joyce
nos da la pauta.
Exceso: surrealismo en Francia,
abstracción en Estados
Unidos,
esperpento en España. De Aleixandre a
Gimferrer, pasando por todo el 27,
consideran a Valle como un antepasado.
Pero un antepasado vigente, que no
cumple el destino lamentable y
arqueológico de D’Annunzio en Italia.
Proust, Baudelaire y Flaubert son para
el joven poeta catalán el subsuelo de
nuestra modernidad. Con el que más
tiene que ver Valle es con Baudelaire, al
que casi nunca cita.
Las Sonatas, en fin, tienen como
clave personal el sadismo de Bradomín
y como clave literaria, estética, un
simbolismo degenerescente que traía en
sí todas las posibilidades mallarmeanas
de una escritura nueva. Valle, el
bohemio astroso de los cafés de Alcalá,
lleva todo eso dentro y lo sabe o intuye,
pero lo calla, casi siempre, y hace bien.
Tampoco iban a entenderle. Ortega, el
más esperanzador, tampoco le entiende a
fondo, llevando en su prosa algo
semejante. Con lo que Valle se nos
queda
solo,
resplandeciente
de
ausencias.
20. El personaje/influencia
Llamo personaje/influencia al que no ha
sido creado a partir de una experiencia
personal, sino a partir de unas lecturas,
de unas influencias literarias. Así, el
ejemplo mayor de personaje/influencia
es Don Quijote, que nace de las lecturas
de Cervantes y del propio Don Quijote
(gran modernidad e innovación de esta
última circunstancia). Los libros de
caballerías hacen a Don Quijote, pero
primero hacen a Cervantes. Le hacen,
quiero decir, otro escritor del que era.
El personaje/influencia, si de verdad
está logrado, no sólo vive de los influjos
que le hicieron, sino que a su vez influye
en el autor y en todo el libro. Don
Quijote quijotiza ese libro y toda La
Mancha en él narrada. Es en esta
segunda
fase
cuando
el
personaje/influencia realmente se cuaja
y logra. Nos importa el caso en cuanto a
Bradomín, naturalmente, que es el mayor
y mejor personaje/influencia de ValleInclán. Porque Montenegro está más
tomado de los hidalgos gallegos que de
Lear King, y Max Estrella está tomado
del propio Valle y de la vida, de la
época. Bradomín, en cambio, es hijo
claro, preclaro y espurio de las malas y
buenas influencias literarias. Cuando
esta clase de personaje literario no está
logrado, el tipo se queda en su primera
fase y dentro de la obra, teatro o novela,
no se comporta como personaje, sino
como influencia, lo cual quiere decir
que sólo es literatura y está muerto.
En esto se diferencia el plagio
fecundo del estéril, y el no
comprenderlo es lo que ha llevado a tan
ociosas y mostrencas discusiones sobre
los plagios de Valle, que ya hemos
dejado atrás en este libro. A Valle no se
le puede acusar de robo o plagio alguno,
pues que su gran personaje/influencia,
Bradomín, cumple a plena satisfacción
sus dos fases. No es una mera influencia
que vague errática por los libros, sino
un personaje que a su vez influye en los
otros personajes, en el escenario y en
los diálogos.
Bradomín,
asimismo,
lo
«bradominiza» todo. Hay otros muchos
personajes menores y mayores en la
obra de Valle que han nacido librescos,
hijos de una influencia, pero luego no
actúan como tal influencia, sino como
verdaderos personajes, y aquí está la
clave de por qué Valle, siendo tan
literario, sea al mismo tiempo tan vital
en sus creaciones de hombres y mujeres.
El
personaje/influencia
lo
encontramos en casi todos los escritores
del mundo. Pero ese paso de la
influencia al influir, de la influencia al
personaje, sólo lo da Valle con fortuna,
más algunos otros, pocos. Los
personajes de Borges, otro gran
libresco, son un problema literario a
resolver más que un individuo.
Es fácil tomar un personaje de un
clásico, por ejemplo. Fácil y legítimo.
Lo difícil es que ese personaje/libro,
una vez en escena (la novela también es
un escenario) se comporte como persona
y no como influencia.
No digo, naturalmente, que Valle sea
el único que logra llevar hasta el final
este arriesgado proceso creador, pero sí
que entre nosotros es quien mejor lo
consigue, después del citado ejemplo de
Cervantes en el Quijote. Los personajes
de Quevedo—, y sobre todo el Dómine
Cabra, son acuñaciones literarias con
más hallazgo verbal que realidad vital o
entidad
social,
por
más
que
efectivamente respondan a arquetipos,
prototipos y tipos costumbristas de su
tiempo.
En Quevedo, la creación verbal
acaba ahogando al personaje, bien sea la
bella Lisi o el citado Dómine. Por eso
Quevedo es poeta y glosador antes que
narrador. El caso Quevedo es un caso
límite dentro del gran Barroco español
del XVIII. La realidad abrumada y
asfixiada por el arte: eso es el Barroco.
Pero el barroquismo de Valle no llega a
tanto, sino que las abrumaciones
literarias, propias o ajenas, no llegan
nunca a borrar al ser humano. Valle es
en esto más comedido que Quevedo, su
gran maestro, y le interesa el
hombre/metáfora
o
la
metáfora
humanizada. Mantiene siempre el
delicado equilibrio entre lo uno y lo
otro.
Basta establecer este sistema de
comparaciones para desmentir toda la
teoría negativa sobre el esperpento
como juego de muñecos. La escuela
Montesinos insistirá en los muñecos,
pero ya hemos dicho aquí que la Isabel
II de Valle significa más Isabel II que la
de Galdós o cualquier otro, por no
hablar de los historiadores y otros
disecadores de almas.
Como digo al principio de este
capítulo,
mi
teoría
del
personaje/influencia viene a anular
todas las especulaciones sobre el plagio
en Valle. Si el personaje/plagio pasa a
actuar como realidad y no como plagio,
el caso está salvado y todo es legítimo.
La mayoría de los autores no saben
poner a andar el engendro que han
plagiado, y entonces todo se queda en
sustracción inútil que acaba en el Rastro
de la literatura. Tenemos, pues, que
Valle se salva de lo que no se salva
Quevedo, en cuanto a la intensa
literaturización de los personajes. Y
tenemos, por otra parte, que Valle se
salva de lo que no se salvan los
plagiarios de oficio, a quienes se les
queda el plagio parado, como una
curiosidad filatélica, como un billete
falso que pronto es retirado de la
circulación.
Así
vamos,
escalonadamente, salvando a Valle, en
justicia, de las inculpaciones que no le
corresponden. El que no entienda esto
que vuelva a Palacio Valdés, Amado
Nervo, Ricardo León y Pereda.
El personaje/influencia, ya está
dicho, lo inventa Cervantes sin saberlo
(y esto le salva). Y lo utiliza Valle,
también sin saberlo, pero con arte y
humanidad como para tomar de la
literatura para enriquecer la vida.
Quizá algunos primeros personajes
valleinclanescos, en sus cuentos, sean
más influencia que personaje. Aunque
siempre habrá en ellos un susto de
realidad, un momento de verdad. En
seguida, cuando Valle intuye sus propios
alcances, ya puede permitirse tomar de
cualquier parte, que la prosa se le hace
realidad
en
seguida
y
el
personaje/influencia empieza a vivir por
su cuenta, empieza a influir.
¿Hay personajes de Valle que no
estén tomados de los libros o la
historia? Hay muchos en Luces, en
Tirano, etc., pero digamos que una
fuerte tendencia del autor es partir de
una noticia de periódico (La hija del
capitán), de un cronicón, de un texto de
otro (La cara de Dios, Arniches), de los
extranjeros, de la zarzuela, del Tenorio,
etc. Como Shakespeare se nutre casi
íntegramente de la historia y la leyenda
que le llegan ya hechas. Y Lope de Vega.
Todo esto es muy sabido. Lo que no
suele decirse es que los clásicos, más
documentales y menos autobiográficos
que el escritor moderno, con frecuencia
se quedan en el personaje/influencia
(por eso se mineralizan pronto),
mientras que un rasgo de modernidad
(Valle, Joyce) es partir de los jesuitas o
de Homero para hacer «de la prosa otra
cosa», como dijera Machado, que todo
esto lo tenía muy claro, y a veces hasta
lo explicó perezosamente.
21. Flor de caudillaje
Flor de santidad es tanto una obra
maestra como una novela despareja,
solitaria, casual, en la producción del
primer Valle. Bien podría iniciar un
camino, el de la Galicia rural tratada
entre la poesía, la magia y un satanismo
que ya hemos señalado al principio de
esta obra como muy propio del Valle
maudit.
Dentro de las coordenadas generales
de la producción valleinclanesca,
podríamos clasificar Flor de santidad
en el modernismo rural, dado que el
modernismo
fue
fundamentalmente
urbano, exótico y cosmopolita. Esta
novela y algunos cuentos del autor y de
la época apuntan, sí, hacia el
«modernismo naturalista», acuñación ya
usada aquí y que puede parecer
caprichosa, pero no lo es. Se dice que
Valle admiraba Los pazos de Ulloa, de
la Pardo Bazán. No lo sé. Pero muy bien
pudo Valle encontrar en su paisana el
venero
de
una
interpretación
modernista/simbolista del naturalismo,
por incorporar toda la riqueza de
paisaje, vida, magia, misterio, lengua,
superstición y costumbres de un mundo
que es el suyo y que luego llevaría más
al teatro que a la novela.
Simbolismo, hemos dicho. Adega, la
niña protagonista, remite a la Virgen
María, a las mártires cristianas y a otros
motivos religiosos y evangélicos. El
protagonista es una pura reunión de
símbolos y sugerencias: Cristo, el
demonio, los peregrinos compostelanos,
el hombre del saco, el ángel de las
anunciaciones, etc. Este hombre no es un
hombre sino una orgánica acumulación
de símbolos. Un Cristo inverso, un san
Gabriel, un demonio que a veces tiene
de religioso y a veces de brujo.
La novela presenta asimismo un
corte sociológico por el que vemos que
todo lo bueno le ocurre a Adega en el
pazo señorial y todo lo malo en el figón.
Los buenos son los ricos y los malos la
gente de posada y camino, los pobres.
Valle tenía ya una conciencia social
clara, aunque no urgente ni radicalizada.
Quizá (no he hallado nada para
documentar esto) Valle encontrara, como
digo, un posible venero narrativo en el
naturalismo pasado por su óptica
modernista,
simbolista,
magicista.
Porque hay que distinguir aquí entre el
magicismo del pueblo, que es mera
superstición, y el magicismo de Valle,
que aprovecha genialmente el clima
diabólico de la Galicia bruja para
levantar su propia parábola inversa y
magistralmente abierta. Adega, al final
de la novela, sigue flotando entre el
cielo y la tierra.
¿Por qué no siguió Valle en esta
línea del modernismo naturalista o rural,
salvo algunos cuentos ya aludidos,
generalmente de calidad? Quizá
continúa contándonos Galicia en el
teatro, pero hay en Flor de santidad
sutilezas, misterios, «cosas que viven y
que no se ven» (Rosalía) que
difícilmente pueden hacerse plásticas en
escena. Las metáforas no conviene
visualizarlas, y los ultramundos menos.
La Santa Compaña tiene más magia y
poder literario en una novela de Valle
que en una obra de Valle. El teatro está
hecho incluso para lo excesivo, y de ello
se ha hablado aquí, pero no para lo
incorpóreo.
Así, las mujeres pueden ser cisnes
en un poema, pero El lago de los cisnes
y La muerte del cisne siempre nos han
parecido una paupérrima escenificación
de una metáfora.
En cualquier caso, Flor de santidad,
obra solitaria, perfecta, acabada, queda
ahí como un camino truncado. Sólo se
me ocurre pensar que Valle, por alguna
razón, prefiere desarrollar en teatro su
mundo galaico, ya que la novela la
reserva para La guerra carlista o El
ruedo, ambiciosas trilogías. Se ha
dicho, y es verdad, que la novela es el
género más amplio y libre (y joven) de
cuantos puede manejar un escritor, y
Valle, que aspiraba a innovar mucho y a
abarcar mucho, prefirió novelar la saga
total del XIX. Sabemos de hecho que en
las tres trilogías, nueve tomos, de El
ruedo, iba a entrar toda España. De
alguna manera, La guerra carlista, en
diapasón muy diferente, casa con El
ruedo en la novelización completa del
siglo XIX.
Tirano Banderas tiene en común con
Flor de santidad su carácter de pieza
única (en autor tan proclive a las
trilogías, tetralogías y sagas), su
condición de camino cortado, de ruta
iniciada y abandonada, aunque resulte
obra muy cerrada y perfecta en sí
misma. ¿Por qué no pudo Valle hacer
una trilogía americana? Sonata de estío
es la otra novela que le da Tierra
Caliente.
Como éste no es un trabajo hecho
mediante la sucesión de reseñas, libro a
libro, sino mediante el alumbramiento
de
pistas,
caminos,
intuiciones,
hallazgos, visiones sesgadas y verdades
casuales, bien podemos decir sobre
Tirano, novela tan insistida en lo que
llevo escrito, que quizá Valle tuviera
miedo de perderse en la selva
americana, como lo tuvo de perderse en
la selva galaica. Lo que se acostumbra
en el estudio de un autor, ya lo sé, es ir
adunando críticas y glosas por orden
cronológico, con estética más propia de
una tesis escolar que de una verdadera
aventura a través de un autor. Lejos de
toda «tesis», uno se arriesga en
suposiciones como ésta: Valle tenía en
la cabeza, consciente o inconsciente, el
propósito de hacer la gran crónica del
XIX, que era su libro de caballerías. Del
XIX español, claro. Y otro proyecto
paralelo, la teatralización de Galicia.
Ambos los cumple con sobradura (salvo
el tajo de la muerte). Obras maestras
como las dos que aquí citamos quizá le
distrajeran de su proyecto original y
total. Y las deja ahí, solitarias y
perfectas, como dibujos al margen del
códice absoluto.
Esto nos llevaría a considerar algo
que no es nuevo, pero conviene
insistido: Valle diseña su pían de trabajo
para toda la vida, quiere levantar no
sólo una catedral de prosa, sino dos
mundos que le apasionan: la Galicia
profunda, como naturaleza, y el XIX
cortesano, guerrero y populoso, como
historia. Así las cosas, queda una
tercera pieza suelta, Luces, que, fuera de
su teatro galaico, es la modernidad y la
anticipación escénica, la crónica actual
sobre lo actual y la pieza única, sin
continuación posible. Luces es más
autobiografía que nada de lo suyo. Y aún
podemos añadir, como cuarta «rareza»,
La media noche, que se justifica por la
guerra, el encargo y el ensayo de una
prosa
nueva,
expresionista
y
simultaneísta.
Miro con totalidad la obra de Valle y
advierto cordilleras imperantes y
completas: las Comedias, las Sonatas,
La guerra carlista, El ruedo, Galicia, el
XIX. Este hombre tenía un plan. Lo
realizó, y además le quedó tiempo e
imaginación para el teatro y la novela de
empeño impar, solitario, y hasta la
crónica. Valle es un sistema orográfico
con torreones aislados, erguidos,
perdurables. No se propone este libro
(me parece que está claro) ser un manual
de Valle, sino más bien un texto
aventurero que toma atajos, camina
largo y se para donde quiere. De Valle
buscó lo esencial, lo total, lo
inconfesado y lo inconfesable. Eruditos
y pedagogos no tienen nada que buscar
aquí.
Como ya se ha expuesto en este
libro, el maestro Lázaro Carreter
considera que Tirano sigue siendo una
novela
modernista,
y al
tono
expresionista de la novela él prefiere
llamarlo «impresionista». Se trata, en
todo caso, de un impresionismo duro.
Esta obra única, solitaria, reúne dos
grandes novedades en la producción de
Valle: un tema inédito, el caudillaje, y un
estilo
nuevo:
el
expresionismo/impresionismo.
Digamos que el caudillo americano,
el tirano hoy típico y tópico, es todo lo
contrario del señor feudal que había
tratado Valle en su novela y teatro. El
señor feudal también es tiránico, pero
está aureolado de dinastías y conserva
un estilo medieval y casi monárquico de
gobernar. Todo esto no supone nada,
claro, pero es así. El caudillo
americano, por el contrario, es
improvisado, hortera, y generalmente
procede del pueblo, lo que le hace
doblemente culpable, ya que está
traicionando y explotando a su clase de
origen. Valle había conocido por la
historia y la convivencia a los
«espadones» españoles, pero el caudillo
americano, generalmente civil (aunque
jefe o rehén del ejército), es una figura
política nueva que interesa mucho a
nuestro escritor. Y a esta figura la
simboliza en Santos Banderas, que tiene
algo de verdugo y algo de sacristán.
Su primera campanada política,
digamos, la da Valle con un hombre de
otro país, con un modelo de gobernante
que le parece infame, peligroso y nuevo.
El esplendor creativo de Tirano
Banderas viene de que don Ramón ha
dado con un tema nuevo, con un
personaje distinto. En Santos Banderas
reúne muchos caudillos americanos, y en
la prosa de la novela reúne, de manera
coherente con el tema, muchos dialectos
de Hispanoamérica.
Durante la dictadura franquista se
explicaba este libro como un ejercicio
de mestizaje lingüístico, sin entrar para
nada en el asunto, tan semejante al que
nosotros estábamos viviendo. Pero es
cierto que Valle encontró en México la
cuarta dimensión de su prosa, en
aleación con otras. Esto supone en sí un
enriquecimiento literario y artístico
suficiente,
pero
además
está
significando una asunción del pueblo,
del poblaje, de las poblanías americanas
y abandonadas, del nativismo y el
indigenismo, al mestizaje y el español
de España, barroco todavía, fililí y
mordoré, algo Churriguera, como las
iglesias y palacios que allí alzaron los
españoles.
Esta totalidad del caos, este caos
hecho totalidad, consigue Valle ceñirlo a
una novela geométrica, cinética,
expresiva, dialogada, violenta y justa.
Lázaro Carreter ha hecho notar, como
tengo contado aquí, que Valle simplifica
su estilo en esta novela, y en lugar de
espuelas de plata escribe «espuelas
plateras» (es un ejemplo entre mil,
aunque quizá lo repito ahora).
Lo que hay que preguntarse de nuevo
es por qué a Valle le entra esta urgencia
expresiva, este fervor lacónico, cuando
siempre ha sido un demorado acuñador
de su estilo. Para mí está claro que el
expresionismo
supone
concreción,
eliminación de partículas muertas,
urgencia mental. La brevedad aumenta la
sorpresa, en el drama como en el humor.
La compresión acumula fuerza.
Así
trabajan
los
pintores
expresionistas y así trabaja Valle en
Tirano, en El ruedo y en alguna parte de
su teatro. Lo cual no quiere decir que
renuncie a ningún hallazgo o posibilidad
nueva en el decir, sino que el período
largo y modernista lo ha superado y
sustituido por un período corto e
«impresionista» (aquí el acierto de
Lázaro Carreter).
Pero esta nueva escritura no
responde sólo a una renovación estética,
sino que nace de (o hace nacer) un tema,
motivo o cosa que, por su naturaleza
subitánea (los fusilamientos, por
ejemplo) requiere expresión asimismo
subitánea. La urgencia expresiva de
Tirano Banderas es mucho mayor, más
crispada que la de El ruedo, porque se
narran
realidades
mucho
más
apremiantes, un tiempo celérico en el
que puede pasar todo. Admirable
adecuación, pues, entre palabra y
acción, entre texto y tiempo. Si no se lee
así Tirano Banderas más vale no leerla.
Esta novela es el éxtasis expresionista y
esperpenticio de Valle. Lo que viene
después resulta relajado.
Así como Flor está escrita en
Aranjuez y de un tirón, lo que explica su
pianíssimo, Tirano Banderas está
escrita bajo las abrumaciones asesinas y
revolucionarias de un país sin hacer
(aunque ya lejos de ellas, claro). Y esto
también explica que el instinto
novelístico de Valle le lleve a
comprender que la primera fuerza de su
relato ha de estar en la sintaxis, más que
en lo que cuente. Santos Banderas es un
esperpento, sí, pero un esperpento que le
sirve a Valle para descubrir o reinventar
la estética del laconismo, el preciosismo
de lo feo, las infinitas demoraciones de
la prisa, el estilismo de las cuatro
palabras. La novela es de construcción
sencilla y asunto leve y sangriento, pero
el pueblo vive en ella por el lenguaje,
unos diálogos que, sean mexicanos o no,
tienen sabor a campo, guerrillero,
inminencia y sangre.
El embajador de España es el
contrapunto fililí (rimado con la
arquitectura) que necesita esa realidad
en prosa, esa prosa «realista», para
cobrar aún más fuerza.
Santos Banderas, como hemos dicho,
supone una forma de poder que se
parece poco a la de los «espadones»
españoles. Todo un hallazgo para Valle,
toda una denuncia y todo un género. Él
lo dejó ahí, ya hemos explicado en este
capítulo por qué, pero Tirano es una
novela fundante que daría lugar a un
género, flor de caudillaje, que va de
Asturias a García Márquez, de Roa
Bastos a Carpentier, etc. La gran novela
americana, en fin. Valle deja más
discípulos en América que en España.
El espadón es cortesano, intrigante,
y tiene un fondo republicano, contra la
monarquía que sirve. El espadón es
aristocracia al servicio de la Corona,
pero con vocación republicana de
pueblo. El caudillo americano es pueblo
al servicio del capital, la oligarquía, los
Estados Unidos y la colonia española,
que llegó a odiar y linchar (en intención)
a Valle, contra los tratadistas y
mandarines de la cátedra que sostienen
todavía que el revolucionarismo de
Valle (hoy estaría con Chiapas) es pura
y mera alharaca.
Tirano Banderas, pues, nace de un
descubrimiento político. A Valle, como
a otros escritores, le fascina el político
como personaje literario, aunque sea
para destruirlo. El político es el último
hombre épico de nuestra civilización
marengo, para bien o para mal, ya que
todavía decide sobre vidas y haciendas,
es «el hacedor de lluvia», el hacedor de
la realidad en los periódicos. Por eso
Valle tiene poder para condenar a un
ministro o un rey al noveno círculo del
infierno, y lo ejerce. Poder del
«esteticista» que no tuvieron ninguno de
los novelistas del galdonaturalismo
precedente y consecuente.
Valle, hemos dicho, se inventa una
sintaxis urgente para narrar el crimen de
Estado. Goya, su maestro, se inventa una
pincelada urgente para pintar los
fusilamientos del 3 de mayo en Madrid.
¿Algo más?
22. El ciclo militar
Lo que llamo el ciclo militar de Valle
comprende, aparte obras menores, las
Comedias bárbaras, La guerra carlista
y La media noche. Ya hemos dicho aquí
que Valle tiene una concepción militar
de España, o la tuvo hasta muy tarde, y
para él el país iba mal porque los
militares eran malos (noventayochismo),
y el país hubiera ido bien con militares
buenos.
En su segunda etapa, Valle da la
vuelta a este concepto militar de
España, descubre la República, el
socialismo, el marxismo, el anarquismo
y la revolución. Entonces ya los
generales son malos y risibles por
naturaleza, como institución, y es cuando
les aplica el trato esperpenticio. En La
guerra carlista es donde su militarismo
se hace más evidente, contra el
republicanismo latente de Madrid.
Pero también aquí hay graduaciones.
El primer tomo de La guerra, «Los
cruzados de la Causa», es fanático y
beligerante. Bradomín se convierte en un
agente activo del carlismo (como lo
había sido en alguna de las Sonatas) y
anda en un alijo de armas. El clero, el
pueblo, los señores feudales están en la
Causa. Los campesinos y hasta los
bandoleros.
Este primer tomo de la trilogía tiene
el encanto de que transcurre en Galicia y
todo lo que ve y cuenta Valle nos sabe a
familiar. El episodio termina mal, pero
el espíritu carlista no decae en ningún
momento, con su ingenuidad y su
disparate. La novela transcurre en dos
niveles: el político y el vernáculo,
digamos. Toda la parte política tiene
mucho asunto, pero queda mi poco
teatral (o cinematográfica, hoy) en su
trama y, sobre todo, en el carlismo sin
fisuras de cualquier personaje. Esto
contrasta con la visión más realista y
minuciosa que vendrá luego.
El otro nivel, el vernáculo, está en el
pueblo, claro, y en Montenegro.
Montenegro quizá ya se haya dicho aquí
que es un señor feudal con «mando» de
capitán general. Un poderoso vinculero.
El militarismo visual y vistoso de la
novela lo dan los cruzados de la Causa,
los conspiradores carlistas (con algún
cura trabucaire). Pero el militarismo
profundo, raigal, constitutivo de la
España que conoció Valle, está en los
señores feudales: Montenegro.
Montenegro viene, efectivamente, de
obispos
y
guerreros
(o
imaginativamente), y en su presencia y
actitud de gran señor tiene mucho de los
capitanes de los Tercios de Flandes. En
Montenegro vemos una España arcaica
que todavía es militar, porque hubo
siglos en que sólo se podía ser general o
concubina.
El militarismo de Montenegro me
parece más hondo, histórico y
significativo que la farsa improvisada
de los carlistas. Montenegro viene,
digamos, de Carlos V. Los carlistas sólo
vienen de Carlos VII. Valle vio de niño
a estos señores feudales, y lo confiesa,
llenos de poder, gloria y abuso, y esto
estructura en su cabeza una noción
militar de España que le acompañaría
mucho tiempo para lo bueno y para lo
malo. En toda la obra de Valle hay más
referencias a lo militar (para bien o para
mal, repito) que a ningún otro estamento.
El referente militar es buen dato en
cuanto a que Valle no se plantea en su
juventud problemas de justicia social,
libertad, reparto, monarquía o república.
En su obra hay muchos más militares
que abogados, banqueros, ministros o
jueces. Efectivamente, aquella España
estaba muy militarizada y ése era uno de
sus males. Pero Valle tarda en
comprender que la solución no es una
regeneración profunda del ejército, sino
una puesta del ejército en su sitio y una
emergencia unánime de la sociedad civil
(república).
Montenegro, aparte de ser el gran
referente militar de Valle (sin militar en
nada), es, como ya se ha dicho aquí,
«todo un carácter», el gran carácter que
necesita Valle para expresarse él mismo,
que también practica cierta arrogancia
militar que luego desviaría hacia el
dandismo.
Bradomín, sí, viene de Casanova (y
de Sade), y Montenegro viene de
Shakespeare, del feudalismo y de la
guerra.
Luego protagonizará las Comedias
bárbaras. Bradomín es el que Valle
hubiera querido ser y Montenegro es
Valle, un Valle sublimado, exagerado y
cruel, pero está fabricado como
personaje con pulsiones muy subjetivas
del escritor, aparte el aire de rey Lear
que va tomando en las Comedias.
En la trilogía carlista consigue Valle
una superación del estilismo de las
Sonatas, un torno más cercano a Balzac,
a veces, un acercamiento lírico a la
realidad muy en el tono de la novela
tradicional. Estilísticamente es una obra
menos subversiva que las Sonatas, pero
más canónicamente novelesca, aunque
ya renovadora en el montaje de las
secuencias cortas. Balzac se manifiesta
sobre todo en «el retorno del
personaje»,
aquel
gran
invento
balzaquiano. Sobre un fondo brujuleante
de pueblo y soldados, Valle juega con
muy pocas figuras que van cambiando de
plano, plásticamente, de manera que
cada una tiene su momento, su
protagonismo y su sombra.
Esta trilogía es mucho más novela
que las Sonatas y Valle encuentra aquí y
realiza un pacto entre el modernismo y
el naturalismo, presidido ya por una
gran madurez de prosa, ritmo y realidad.
Nunca he visto esta trilogía valorada
como texto único, que lo es, y supera el
artificio de las Sonatas.
El carlismo nace de un equívoco
dinástico. O de un cisma, cuando unos
borbones se hicieron modernos,
liberales, parlamentarios, y otros se
enrocaron en la tradición más quietista y
fanática. Esta rama fanática da el
carlismo y es entonces que Carlos VII
dice: «No se puede ser carlista sin ser
católico.»
¿Era carlista Valle, era católico?
Todo ello de una manera, como
sabemos, muy superficial y estética.
Empero, cuando describe a la familia
«real» llega a extremos de cursilería
inauditos en él. Fernández Almagro dice
que la guerra carlista es una guerra del
campo contra la ciudad. Aquí hemos
escrito que el carlismo de Valle es ante
todo un antimadrileñismo. Viene a ser
igual. Pero pronto descubrirá Valle, en
el segundo tomo de La guerra, que el
carlismo está sirviendo de estandarte a
los viejos señores feudales y sus
intereses, con gran engaño para el
pueblo combatiente, como ya se ha
dicho aquí.
Es entonces cuando nuestro escritor
pierde su fe monárquica y va
abandonando la Causa. Pero en la
novela no lo hace directamente, claro,
sino a través de la madre Isabel, de la
familia de los Bradomín y Montenegro,
que, viendo la guerra de cerca,
comprende que no es precisamente el
momento épico y hasta religioso que ella
esperaba, sino una matanza ruin por
ambas partes, entre la orgía y el
cinismo. Esta monja lúcida y aristócrata
va sintiendo que el mito empalidece
dentro de ella y que por el camino de la
sangre no se ennoblece ninguna causa.
Para entender bien La guerra hay
que tener en cuenta que en las Sonatas
hay ya mucho carlismo. De este carlismo
modernista al más realista y crudo y
ambiguo de La guerra va todo el
proceso de desencanto de Valle (nada en
él es tan exterior como él mismo
pretende). De acuerdo con la visión
despoetizada de la guerra, que está en
los dos últimos tomos de la trilogía, la
prosa se va haciendo más dura, más
realista, más atroz y descriptiva.
La prosa de Valle nunca es rica en
metáforas, contra lo que se piensa de un
modernista. El modernismo en sí nace
más de la música que de la imagen,
aunque la imagen se la aporta el
simbolismo.
La metaforización de Valle, feliz,
inesperada y renovadora, no es
precisamente el rasgo esencial de su
escritura. Si hubiéramos de fijar ese
rasgo, se diría que Valle es un
descripcionista original, afortunado,
audaz, renovador, pero su gran registro
está en el adjetivo, el neologismo o el
arcaísmo,
y
por
supuesto
el
popularismo. Valle es un revolucionario
de la sintaxis más que de la imagen.
Rico en imágenes, como no podía ser de
otro modo, lo que personaliza su estilo y
revoluciona el castellano es la sintaxis,
tomada a veces del pueblo (muchas) y a
veces de los antiguos. Valle es todo
menos un almacén de metáforas
modernistas.
Pocas veces he visto explicado esto
en los estudiosos de la prosa de Valle.
Nos lo dan todo como un lote luciente,
pero sólo el adjetivo y el giro sintáctico
personalizan esa escritura y la hacen
subversiva.
Me
importa
subrayar
el
descriptivismo de Valle, que está en
todas las épocas y maneras de su estilo,
porque apenas se ha puesto el acento en
ello. El que parece que se dedica a
hacer volar las palabras como
mariposas o batalla de flores, es en
realidad un minucioso descriptivista que
conoce la realidad de las cosas, de las
personas, los detalles de la naturaleza,
de la ropa, de la arquitectura, todo.
Valle, digamos, es un «realista»
recamado de modernista. Sólo con su
profundo conocimiento visual
y
tectónico de las cosas podría haber
llegado al preciosismo primero y al
expresionismo después.
Dijo Picasso (o no lo dijo) que para
desdibujar hay primero que saber
dibujar. Para convertir un guijarro en
una joya, como Valle, hay que haber
amado y observado mucho la conducta
mineral del guijarro. Valle es tan realista
como Galdós, sólo que no nos da las
cosas en crudo (ese tono crudizo de «La
Camerana», tan galdosiano), sino muy
elaboradas para que sean más ellas y
más de él. Valle descubre la joya que
hay en cada piedra, pero también la
piedra que hay en cada joya.
Todo esto se dice aquí, ahora, y no
antes
ni
después,
porque
es
precisamente en La guerra carlista
donde Valle pega el salto silencioso
hacia una versión más inmediata y
caliente del universo y los hombres, tras
las
frías
tersuras
sonatinas
y
modernistas. Valle (otra característica
de su estilo) no deja nunca un capítulo
desflecado, terminado de cualquier
manera o en vista panorámica, sino que
incluso a las escenas corales les
encuentra un matiz personal, musical,
minutísimo, que cierra el fragmento
como un signo de oro.
Esto es lo que lleva a Gimferrer a
sugerirnos, y con razón, que el amor al
fragmento puede paralizar la acción,
romper la continuidad, pero hay que
tener en cuenta que Gimferrer se está
refiriendo sobre todo a las Sonatas. En
La guerra Valle tiene ya una sabiduría
narrativa que le permite un «montaje»
(en el sentido cinematográfico) de las
escenas cortas, haciendo una narración
picada y visual que tiene algo de la
novela y del cine norteamericanos.
Valle es nuestro narrador más
vanguardista, pero esto tampoco suelen
decirlo los críticos ni los Fernández
Almagro, tan retardones. La secuencia
corta con primor final, detalle como
obvio,
lujo,
son
dos
rasgos
característicos de una de las maneras
más brillantes de la novela del siglo XX.
En Valle los encontramos con una
precocidad que desconcierta.
Galdós ha quedado ya muy atrás. Y
quizá el modernismo también. Estos
hallazgos, no hay que decirlo, son
comunes a la novela y el teatro, a partir
de un punto.
Como quizá ya ha quedado claro, el
amortiguamiento de la Causa carlista en
Valle no supone una modificación del
concepto militar de España. Este
concepto lo salva todavía Valle en su
personaje Cara de Plata, que es el
renuevo de las tradiciones con pujanza y
modernidad. El hermoso segundón de
los Montenegro hace la guerra y canta la
tradición con un ímpetu que promete
continuidad y salva el concepto del
militar noble, valiente, ejemplar, con
más creencias que ideas, pero muy
caballero y muy arrogante.
Quizá Cara de Plata, en La guerra y
en las Comedias, sea el último esfuerzo
de Valle por cifrar lo militar en el alma
de España, por renovar su fe guerrera,
su quijotismo, digamos. Valle no habla
de otras salidas al drama de España que
la salida militar. Cara de Plata, más que
un galán es un símbolo de la milicia
ejemplar y brava que sueña Valle.
De hecho, a la vuelta de su
anarquismo y revolucionarismo, ya
viejo, Valle escribe casi hasta la muerte
sobre temas militares, y concretamente
da una serie a la prensa sobre el
asesinato de Prim donde, como ya se ha
dicho aquí, aporta muchas más verdad y
documentación que Galdós sobre ese
oscuro asunto.
Los temas militares fueron siempre
para Valle los grandes temas de España.
Ya hemos dicho que en El resplandor de
la hoguera, segunda novela de La
guerra, el escepticismo del escritor se
deja ver sabiamente a través de la madre
Isabel, una monja singular, todo un
personaje de la raza de los Montenegro.
Esto quiere decir que Valle ha
descubierto la picaresca de la guerra, en
ambos bandos y en todos los niveles
sociales, del general al pueblo. Morirá
su carlismo, pero no su militarismo. En
este segundo tomo se apuntan los que
luego serán «gerifaltes de antaño»
(tercera y última novela): Miquelo
Egoscué y el cura Santa Cruz. Un pastor
heroico y un cura sanguinario. Los
carlistas se dividen entre sí con cismas y
caudillajes menores. La guerra está
perdida. Miquelo es el campesinado que
se improvisa en guerrero. Miquelo es un
carlista elemental y un capitán eficaz.
Valle no pierde nunca la fascinación por
estos «caballeros andantes». Parece muy
convencido de que son los que pueden
salvar España, la España tradicional,
más arcádica que «social», que él
llevaba todavía dentro.
Miquelo es noble, improvisado,
listo, audaz, montesino y generoso. Pero
acabará engañado por otro gerifalte, el
cura Santa Cruz, cada uno con su partida
de hombres. Miquelo, en cierto sentido,
forma pareja con Cara de Plata en
cuanto a la simbolización del militar
«natural», digamos, frente al militar de
academia que envía Madrid. Valle cree
que en cada joven labriego español,
pastor o señor, hay un guerrero como los
antiguos.
Esta lirificación del pueblo como
milicia
hoy
podría
parecemos
«fascista», pero en Valle viene de las
novelas de caballerías, del Quijote
(Sancho el escudero viviendo de
ideales) y de la propia historia de
España, que él lee a su manera.
Decididamente, el pastor y el
guerrillero son más nobles [tara Valle
(pie el político de Madrid. Son ángeles
beligerantes y de ellos espera la
salvación militar de España (de lo
demás no dirá nada hasta la segunda
parte de su vida). Valle apuesta por el
buen salvaje, que no es precisamente
roussoniano, sino altivo, violento y
aristocratizante incluso entre las castas
del pueblo.
Todo esto, sí, es novela de
caballerías, pero le permite a Valle (que
quizá lo exagera) hacer con grandeza
una novela y un teatro rural que se
ratifican en el fondo de su alma
campesina, en la entraña galaica y
profunda
de
la
memoria
personal/colectiva.
Valle, como tantos idealistas (quizá
sólo lo es literariamente), está
confundiendo el futuro con el pasado de
oro, un pasado que seguramente nunca
existió. Lo que más le importa en ese
momento, pienso, es completar su
hermosa trilogía de la guerra carlista,
que a fin de cuentas es para él un tema
más que un problema. La diferencia
entre tema y problema la veremos en
seguida.
Cara de Plata es el soldado noble en
todos los sentidos de la palabra. Es la
grandeza feudal de una España militar y
perdida. Miquelo es el personaje, el
pueblo que rima con ese militarismo de
los señores. Valle describe con realismo
la corrupción del ejército liberal y
ahoga en fantasía a estos héroes
espontáneos y jóvenes que son Cara de
Plata y Miquelo Egoscué. Ambos tienen
mucha verdad humana y novelesca, pero
como símbolos de un sentido de España
quedan convencionales, arquetípicos, y
todo arquetipo es sospechoso y poco
eficaz literariamente.
Asesinado Miquelo por Santa Cruz,
habría que pasar al cura, a los más
atroces gerifaltes de la guerra, que
fascinan a Valle (olvidado todo
idealismo) porque le expresan de alguna
forma y le dan mucho juego literario. Ya
hemos dicho que Valle se maneja mejor
con caracteres fuertes, como el suyo
propio. Santa Cruz es la derrota de la
Causa desde dentro por ambición y
traición, por una mezcla de cálculo y
fanatismo, pero todo esto es justamente
lo que atrae a Valle y le lleva a dibujar
en este personaje quizá la creación más
importante (y lograda históricamente) de
esta gran trilogía. Vemos, pues, cómo el
carlismo y su guerra van pasando en
Valle de problema a tema, de vivencia
coral a asunto personal. La confusión
tema/problema es común a toda la
literatura y hay que estudiarla aparte y
ahora mismo, pues que en Valle se da
muy vivamente. El gran tema es siempre
la estetización de un problema.
Jorge Manrique tiene un «problema»
con la muerte de su padre. Da salida a
su dolor escribiéndole unos versos que
luego se harían inmortales. Pero en
cuanto empieza a escribir, en lo que se
afana Manrique es en conseguir un buen
poema. El problema ha pasado
silenciosamente a ser un tema.
Así ha ocurrido siempre con el
tratamiento de los avatares humanos y
más y menos que humanos. En cuanto el
problema se somete a música, pintura o
literatura, queda objetivado como tema.
Hemos sustraído el problema. Lo que
importa ya es la obra. El problema se
hace soluble en su tratamiento. ValleInclán tiene un problema, el problema de
España (noventayochismo), que trata de
resolver mediante la fe carlista. Para
ello escribe una gran trilogía novelesca
sobre las guerras carlistas. Pero desde
las primeras líneas le importa ya más la
trilogía que el carlismo.
Y quizá desde antes. Valle había
vivido de niño la secuela de esas
guerras y llevaba su dolor y convicción
en la memoria infantil. Cuando decide
hacer con eso una novela, o varias, el
problema ha calcificado ya como tema.
El escritor, todo escritor, está siempre
buscando
grandes
temas.
Intelectualmente,
Valle
comprende
pronto que no podrá sostener durante
unos cientos de páginas el mito carlista,
en el que ya no cree por haber conocido
su mentira y porque su pensamiento
adulto ha evolucionado. Es entonces
cuando tiene el valor de darnos el revés
ruin de la guerra, hasta acogerse al
caudillismo de los «gerifaltes de
antaño», que resultan mucho más
novelables. Valle, pues, principia esta
trilogía como una novela coral (género
muy suyo) y la termina como un estudio
personalista de caracteres: Santa Cruz y
Miquelo Egoscué, cuyo antagonismo ya
hemos reflejado aquí.
Cara de Plata también le da mucho
juego como personaje, pero la guerra va
quedando al fondo, como tapiz, mientras
emergen las individualidades. Así se
salvan estas novelas, sobre todo la
última, como totalidad. Pero el canto a
la Causa queda frustrado, como no podía
ser menos.
Este proceso de la transformación
del problema en tema es muy común en
todas las literaturas. Uno diría que es la
sustancia misma del escribir. Mala
novela es la que resuelve el problema y
nunca lo eleva a tema literario. La buena
novela completa el tema literario, lo
cumple, y se olvida del problema. La
literatura no es una obra de caridad, y
menos un panfleto. De ahí el equívoco
de la novela política, militante o
panfletaria: que, en ella, el problema
está siempre asfixiando el tema, no lo
deja medrar literariamente. Con lo que
no tenemos una buena novela ni un gran
discurso político, sino un engendro que
hasta puede ponerse de moda, lo que
significa que pasará pronto.
La trilogía carlista de Valle va
creciendo y mejorando del primer tomo
al último, contra lo que suele ocurrir.
Tales crecimiento y mejora se producen
en la prosa, los tipos y las situaciones a
medida que Valle renuncia a hacer un
panfleto para hacer una novela de guerra
a la manera de su amado Tolstoi, aunque
en contraposición estética a Tolstoi.
Contraposición estética y ética, ya
que el ruso iba de apóstol y Valle se
sitúa muy lejos de todo apostolado,
salvo su apostolado del dandismo, que
es la aureola de toda su vida y obra.
En el segundo y tercer tomo de La
guerra carlista Valle consigue, como
hemos consignado anteriormente en este
capítulo, algunos de sus mejores
momentos novelísticos y, lo que más nos
importa, una madurez de narrador, una
serenidad superadora, un «realismo» de
gran poder plástico y fino sello
«modernista», que puede ser un buen
paso hacia el expresionismo venidero.
A riesgo de insistente, repito que el
valor de esta trilogía como roboración
del Valle novelista no ha sido apuntado,
me parece, con todo el énfasis
necesario. La obra suele pasar entre las
Sonatas y las Comedias como un trámite
carlista, pero Valle nunca hizo nada
mejor en novela, salvo la tardía El
ruedo. Esta serenidad de narrador —
¿tolstoiano?— no se volverá a dar en él,
aunque quizá salgamos ganando con el
expresionismo nervioso y brutal de El
ruedo.
Baroja y Unamuno se ocupan
novelísticamente del cura Santa Cruz.
Ambos nos narran al personaje. Valle,
por el contrario, nos lo presenta vivo,
hace que sea él mismo quien irrumpa en
la novela matando y guerreando, yendo y
viniendo, avanzando y retrocediendo.
Santa Cruz habla con una mezcla de
labrantín y zorro guerrillero. Aquí
vemos claramente que Valle es mucho
más novelista que sus compañeros de
generación, y sobre todo más moderno,
más actual y flaubertiano. Su Santa Cruz
está mucho más vivo que el de los otros
dos porque es un hombre actuante, no
una papeleta novelada. ¿Quién llega a la
verdadera personalidad de Santa Cruz?
Seguramente nadie. Pero Valle
consigue, al menos, un hombre real, un
personaje humano, atrozmente humano.
Los otros no. Santa Cruz se convierte así
en un test literario para demostrar de una
vez por todas cómo Valle supera en
eficacia y modernidad a los otros
narradores del 98. Valle sabía, quizá sin
conocer la consigna de Flaubert (que al
fin y al cabo se la da a su amante en una
carta, como de pasada, dentro de un
epistolario que ha salido a la luz mucho
más tarde), que la eficacia de la novela,
y su honradez, está en dejar que los
personajes actúen y las cosas sean. En
presentar y no en narrar. Baroja y
Unamuno redactan. Valle escribe, que es
verbo mucho más vital.
Santa Cruz tiene para Valle, como
otros personajes que ya hemos visto, el
prestigio (negativo) de ser un militar de
paisano, un militar nato, un hombre con
el arte de la guerra en la cabeza. En él,
como en Montenegro y Cara de Plata,
encuentra Valle un cruce de pastor y
caudillo que siempre le ha fascinado,
pues éste es para él (lo fue mucho
tiempo) el hombre original de España,
militar de alma, frente a los militares de
academia que manda Madrid, como ya
hemos dicho.
Santa Cruz es asesino y traidor, pero
tiene en sí el genio de la guerra. Por
herencia literaria y quizá por
temperamento, Valle cree todavía en que
estos hombres son los que pueden salvar
España, y no los políticos liberales del
Ateneo ni los retóricos del Congreso. Ni
mucho menos los «espadones» de Isabel
II, que principian por traicionarla a ella
misma.
Así las cosas, toda la trilogía se
desnivela hacia el cura, en el tercer
tomo. Cura Santa Cruz, lo llama Valle, y
no Manuel Santa Cruz, como Baroja y
Unamuno. Ya en este detalle se muestra
don Ramón más intuitivo para la fuerza y
elocuencia de los nombres, un valor
literario que también ignoraron sus
contemporáneos. La guerra se disipa en
ambos bandos, todo es ruina y mentira,
pero Santa Cruz es un personaje épico y
cruel en el que se centra Valle, salvando
así su novela y escribiendo mejor que
nunca, ya que el carácter militar y
literario del Cura le fascina.
Valle, como Shakespeare, sabe que
sólo con los grandes malvados se hacen
buenas historias. Y todavía le queda otro
pequeño personaje de su «familia». Es
Agila, el soldado aristócrata y sádico
que arroja a una tía suya por una
escalera de piedra, en puro acto gratuito,
gideano, anterior a Gide.
Aunque Valle sea tolstoiano, Agila
tiene más de Dostoievski. En Agila
renace, recrudecido, el sadismo de
Bradomín, que duerme en Valle. Más
una crítica de los soldados liberales que
van contra su propia tradición familiar.
La crueldad gratuita y feble de Agila hay
que confrontarla con la crueldad
fanática, patriótica, sagrada, del Cura
(quizá sólo de eso se trate), para que,
por contraste, quede más alta la
grandeza del caudillo asesino, del
gerifalte traidor y genial, que tiene en sí
el genio y la sangre de la guerra. Algún
intelectual de la época de Valle, fascista
y extranjero, llega a escribir que «la
guerra es la única salud del mundo».
Valle, pues, está en este momento muy
cerca de un prefascismo ignorado, y esto
le da más valor a su posterior giro hacia
el republicanismo libertario. Frente a
Agila, el niño asesino, el Cura es el
militar que mata y sabe por qué, y no
sólo a sus enemigos, sino también a sus
amigos ya inútiles o sobrantes
(hegemonía).
Valle está en plena concepción
militarista de España, como se
expresará en Voces de gesta.
Literariamente, Santa Cruz y Miquelo
Egoscué, otro militar «natural» de los
que da el pueblo, están diseñados por
Valle, puestos a vivir, con perfección,
agudeza y sabiduría novelística tales que
suponen la madurez absoluta del autor.
Después de esta plenitud vendría el
exceso genial, el esperpento.
Las «Comedias»
Las Comedias bárbaras suponen
quizá el planteamiento teatral más
ambicioso de Valle, aunque hay, como
sabemos, otras trilogías en su
dramaturgia. Es ésta una obra de
temperamentos en sus tres partes, y ya
hemos dicho y repetido que Valle luce
más en los temperamentos fuertes.
Montenegro y el abad de Lantañón, que
además son familia, representan dos
grandes creaciones de Valle, aunque el
abad desaparece pronto de la trilogía.
Pero es realmente un abad del demonio,
lo que ya promete todo un carácter.
Valle insiste en llamar hidalgo a
Montenegro, así como a otros
semejantes de que tiene noticia, pero
aquí me parece que hay un equívoco
valleinclaniano, porque el hidalgo
clásico español es un equivalente del
moderno burgués, un hombre pobre y
pacífico, con más apariencia que
posibles. En la picaresca y en Cervantes
hay hidalgos «que tuvieron palomares en
Valladolid».
El mismo don Quijote es un hidalgo
de mediano pasar, y desde luego muy
pacífico (toda su violencia es fantasía,
sueño y locura, como vemos al final). El
hidalgo castellano no responde a las
constantes de Valle.
Valle llama hidalgo al señor feudal
de horca, cuchillo y derecho de pernada.
Si el hidalgo castellano sería el burgués
actual, el señor feudal es algo así como
el precedente del capitán general, como
ya hemos dicho.
No vale con la trilogía el recurso
analítico de las «dos lecturas». Porque
la lectura realista nos dejaría cada pieza
en un dramón rural con mucho asunto,
poca sustancia y bastante folklore. Las
Comedias admiten una sola lectura, que
es la simbolista. La no/realista. La
trilogía es grande por esto, y universal.
Empecemos por decir que eso no es
Galicia. Es una Galicia transverberada,
sutilizada, «artificial», poetizada. Es una
geografía mágica. Insistir en los valores
galaicos de la trilogía (y esto es
extensible a Divinas palabras y otras
piezas) nos parece recurrencia realista,
casticista y perjudicial para un teatro
que viene de Maeterlinck tanto como de
Shakespeare o más, porque la influencia
de Shakespeare, concretamente de Lear
King, es hora de tasarla en su justa
medida. ¿Qué teatro moderno no viene
de Shakespeare? La influencia inmediata
y concreta de las Comedias es otra:
Maeterlinck y el simbolismo. Así, esa
Galicia es un país visto del revés,
reflejado boca abajo en un río.
La Galicia de Valle en su teatro
«gallego» está vista no directamente,
sino en el río simbolista que todo lo
transforma y vuelve. Esta es, en
realidad, la magia del teatro. El
escenario debe ser río fluyente en el que
vemos reflejadas las cosas, las
personas, los paisajes, las almas, las
palabras. Sólo el teatro realista sustituye
el río transcurrente de la vida y la
imaginación por un río duro y quieto de
madera. Ahí está toda la diferencia entre
el realismo y el otro teatro, que es todo,
el universal. A los griegos y a
Shakespeare hay que verlos en el fondo
de un río. A Galdós y Benavente sobre
un tablado de madera, aunque este
último lo llamase «de la antigua farsa».
Se equivocaba. La antigua farsa
griega no era realista. Nuestros clásicos
españoles hay que decir que muchas
veces se quedan en el maderamen, salvo
Calderón. El verdadero teatro nunca
ocurre en un teatro, sino en un río, y esto
lo lleva a sus últimas consecuencias el
simbolismo, que consigue así su mayor y
mejor revolución/revelación haciendo
patente lo que siempre habíamos intuido.
El teatro es el mundo al revés, un
revés poético. El teatro jamás debe ser
la realidad, quiero decir, sino el otro
lado de la realidad, como la poesía es el
otro lado de la prosa. Como dijo Rilke
que «la música es el otro lado del aire».
Valle-Inclán, naturalmente, tiene
todo esto muy claro o muy oscuro. Por
eso aspira a un teatro operístico. La
ópera también tiene que suceder en los
salones del agua, por reflejo. Una ópera
realista sería algo intolerable. El agua,
el río de la ópera es la música. ¿Pero
cómo hacer pasar el río en un teatro sólo
hablado? No en vano don Ramón quería
hacer de Romance de lobos una ópera.
Así, su Galicia está vista en un
espejo andante, y esta magia sostenida
que invierte las cosas es lo que hace
milagrosa la trilogía, porque de otro
modo, ya digo, nos quedaríamos con un
dramón rural y costumbrista. Valle no ha
temido manejar estos elementos porque
desde la primera acotación ya los está
pasando por la laguna honda del
simbolismo, desde la palabra a la
imagen. Dicho esto, el lector
comprenderá que el pobre recurso de
una «doble lectura» para superar la
realidad mostrenca es un truco de
erudito, pero no un sueño de artista.
Veamos de cerca las Comedias. El
abad es abad del demonio. Los hijos son
contrahijos, enemigos del padre, incluso
Cara de Plata, el más filial, por causa de
un amor. La virginal Sabela es barragana
de su padrastro Montenegro. Y prefiere
el amor de un viejo al de un joven como
Cara de Plata. Montenegro es el militar
inverso que no milita. El mundo al
revés, como diríamos vulgarmente. El
mundo visto en el reflejo de un río, más
bien. Lo primero que nos da esta
inversión es un anti— psicologismo.
Autor de grandes caracteres, Valle no
desea, empero, crear conflictos de
acuerdo con el ya viejo psicologismo.
La inversión de las realidades
mostrencas le salva de ese peligro.
Guando renunciamos a la vía
psicologista, positivista, realista, no nos
queda otra vía de conocimiento que la
simbólica, mágica, metafórica, poética.
Invirtiendo todas las cosas, cada cosa es
metáfora de sí misma y por tanto es arte,
no realidad artesanalmente trabajada.
Esto que digo, obviamente, atañe a
la trilogía completa. Fuso Negro es un
loco en el «dramatis personae» de Valle,
pero en realidad es el demonio. Otra
inversión. El demonio es la inteligencia
por antonomasia, el pecado de la lucidez
(Lucifer), pero su apariencia, en Valle,
es de pobre loco. Con este
entendimiento de las Comedias nos
parece que queda abolida toda la
dramaturgia tradicional de la obra.
Pasamos de Shakespeare a Maeterlinck,
a D’Annunzio.
Lo resumo en una frase anterior: esa
Galicia no es Galicia, y todos lo
sabemos. Ese lenguaje popular no es el
lenguaje del pueblo, sino un milagro de
palabras reflejadas en el río. La voz del
río. El diálogo suena ya de otra forma,
con más valores metafóricos que
dramáticos. O se adopta esta «lectura»
única de las Comedias o nos quedamos
en el dramón por episodios. Uno escribe
todo esto para devolver a la trilogía su
frescor fluvial. Espejo deformante del
esperpento. Espejo poetizador del río.
Parece que Valle tenía en la cabeza
la idea balzaquiana de los grandes
ciclos narrativos o teatrales, aunque sus
estéticas sean tan distintas. Una prueba
de este «préstamo» balzaquiano es la
práctica del «retorno del personaje», en
este caso Cara de Plata, como en otros
Bradomín o Montenegro.
Las Comedias son ricas en
acotaciones. Esto de las acotaciones se
ha considerado siempre un lujo
antiteatral de Valle, por lo literarias y
excesivas. Pero es que se ignora su
origen. Valle, dispuesto a vivir de la
literatura, pero resistente al artículo de
actualidad improvisada, va mandando a
los periódicos fragmentos de su obra en
marcha,
sólo
por
cobrarlos,
naturalmente, y a veces no sabe si lo que
está escribiendo es una novela
dialogada o una comedia con mucha
literatura. Por eso en estas entregas
periodísticas vemos a veces una
indicación de género, «novela» o
«comedia», que luego ha quedado como
todo lo contrario.
Quiero decir que Valle dialoga
mucho sus relatos y acota mucho, y muy
literariamente, su teatro, porque en
realidad no sabe qué va a ser aquello al
final. La urgencia monetaria le lleva a
estas indefiniciones, y es estupefaciente
que la obra creadora más completa,
compleja y elaborada de nuestro siglo,
haya nacido como criatura hermafrodita,
de la que el propio autor no conocía el
sexo ni siquiera cuando organizaba sus
obras completas.
De ahí el doble perfil de sus novelas
y dramas. Gracias a los directores de
teatro, a los eruditos y a todos los
valleinclanianos, se ha conseguido luego
decidir si una cosa era de un género o
del otro. Pero como había siempre
genio, y en todo, la utilización posterior
de un texto ha resultado satisfactoria en
cualquier sentido.
Valle, pues, crea un género nuevo, o
varios, la novela teatral o el teatro
novelado, por imperativo económico de
vender
como libros o piezas
periodísticas fragmentos de su obra
total. Con lo que venimos a la
conclusión de los primeros economistas
y sociólogos en cuanto a que la
estructura monetaria de un país puede
determinar hasta el carácter y modalidad
de una obra literaria, por razones
personales, sociales o dineradas.
La sociología de la literatura es una
ciencia que habrá que emprender alguna
vez.[9]
En las Comedias nos asombra,
deleita y completa la riqueza literaria de
las acotaciones, pero debemos recordar
que no son un capricho del autor, sino un
ingenuo truco crematístico para vestir de
novela un drama, o a la inversa.
Valle podemos decir que se empieza
a poner en valor en los años 60. En
1966 presenta Adolfo Marsillach Águila
de blasón, con buena acogida de
público y crítica, salvo de ABC, es
decir, de su crítico teatral de entonces,
Garlos Luis Álvarez, que terminaba su
reseña diciendo: «El teatro de ValleInclán está muerto, muerto y muerto.»
Escribiendo este libro, la otra noche
asistí a una reposición de Luces de
bohemia por Tamayo, y Álvarez,
Cándido, estaba en primera fila. Parece
que Valle ha seducido incluso a este
inteligente periodista. Pero la reacción
contra Carlos Luis Álvarez, antaño, fue
muy fuerte en la prensa «de izquierdas»
(época de plena censura), como es el
caso de Monleón en Triunfo o el de
Ricardo
Doménech
en
ensayos
posteriores.
Había
toda
una
intelectualidad franquista que se había
educado en la idea de que Valle era un
preciosista sin sustancia, una flor
exótica e inútil del 98.
Pero hay otra cuestión de más
asunto. La hemos sugerido hace poco
hablando del simbolismo. El teatro de
Valle no resiste una lectura realista.
Muchos le han hecho esta lectura durante
años, y por eso lo han negado. Como
que el realismo no aparece por parte
alguna. La lectura simbolista de Valle
(sobre todo del Valle galaico) la inicia
en España, entre otros, el citado Ricardo
Doménech.
Cierto que encontramos mucho
detallismo en Valle, mucho «exceso» de
minucias en las famosas acotaciones,
pero se trata de un realismo excesivo,
alucinatorio, como el hiperrealismo de
hoy (observable también en la pintura de
Salvador Dalí), que no trata de amueblar
la vida con miniaturas, sino de depositar
una clave simbólica o metafórica en
cada cosa. Valle quiere que el mundo
sea elocuente por sí mismo, como lo es
su prosa.
Ya hemos dicho que el autor no usa
demasiadas metáforas, contra lo que
parece a primera vista, pero lo cierto es
que todo objeto enumerado, todo detalle
humano o cosificado tiene valor
metafórico de símbolo. Valle no es un
realista porque no se limita a alinear los
objetos o los animales sino que esas
enumeraciones de la acotación o la
novela desrealizan la acción, más que
amueblarla de realismo.
Su prosa establece relaciones
mágicas e implícitas entre las minucias
del mundo. Esto crea un clima, favorece
una irrealidad que tiene mucho que ver
con el río/espejo de que hemos hablado
más arriba. En general, Valle se sirve
mucho más de la enumeración que de la
metaforización, insisto (porque la idea
general es la contraria), pero esa
enumeración no es realista a lo Valera,
sino alucinatoria por exceso.
Sobre Montenegro, gran protagonista
de esta trilogía, debemos decir que es un
hombre en función de una casa o una
casa en función de un palacio. A
Montenegro lo vemos muy poco en la
calle o en el campo, salvo cuando viene
de cazar. Esta reclusión se corresponde
bien con el señor feudal que está dentro
de su castillo como dentro de una
armadura. Montenegro es gigantesco
entre cuatro paredes, o a caballo. A lo
mejor a pie y por la calle era menos
Montenegro. Los señores feudales se
están en su feudo como el general en su
cuartel o campamento militar.
Valle sabe lo que hace no sacando
mucho a Montenegro. Si el propio Valle
dijo que «el escenario hace la obra»,
también pudo decir que la casa hace al
hombre. Montenegro domina el mundo
siempre que no salga de su casona. Ella
es la que le engrandece al mismo tiempo
que le aprisiona. Su esposa vive en un
pazo, en Flavia, pero él ni siquiera eso:
en una vieja casa feudal. Montenegro es
el hombre/casa que necesita ese
caparazón (el escenario del teatro) para
ser grande y para ser él.
Quiere decirse que se trata de una
clase social que ya sólo sobrevive
recluida y se extinguirá pronto. Esto lo
vemos también en la aristocracia y sus
palacios. Cuando una clase se recluye es
para morir, antes o después. El pueblo
vive en la calle.
Hemos
hablado,
a
efectos
simbolistas, de Galicia como río, del
teatro como río, del escenario fluvial o
fluyente. Todo esto le va muy bien al
teatro simbolista, que es el de Valle;
Galicia es un río y Madrid es un espejo,
ya queda dicho. La cuestión es dar
siempre las cosas a través de otra cosa.
Eso es el simbolismo, es la poesía y es
la buena prosa. Pero Valle nos certifica
la verdad de esta afirmación cuando
Sabelita efectúa un bautismo en un río,
el bautismo de un niño no nacido aún:
seguimos con la inversión de las cosas y
los hechos. En ese río se suicidará
Sabelita. Toda esta comedia dramática
ocurre en el agua del río o en el agua del
tiempo. Nunca en el seco escenario de
madera dura y estéril.
Mircea Eliade ha escrito mucho y
bien sobre las culturas lacustres. Las
Comedias son un mundo lacustre, y
quizá toda Galicia. El locuaz Bradomín
aparece mudo un momento. Otra
inversión de un teatro antinaturalista.
Sabela es literalmente una sombra a lo
largo del río. A lo largo de esta saga. Y,
cuando se hunde en el río, no sabemos si
la salvan viva o muerta. Valle es sabio
en el arte de dejar la obra abierta. Esto
es de una modernidad absoluta en su
época y hoy. El realismo quiere
abrochar la vida y el relativismo la deja
abierta, fluyente, según la poética del
simbolista Antonio Machado, que lo fue
tanto como su hermano, pero más
calladamente y sólo a veces.
El simbolismo es un relativismo
donde las cosas están abiertas a las
cosas. Todo dialoga con todo. Así en el
teatro de Valle, y particularmente en el
de naturaleza galaica. Este relativismo
es el que deja las obras abiertas. El
mundo es metamorfosis, comunicación, y
el artista se resiste a clausurar una obra
en sí misma. Valle es un ejemplo excelso
de tal condición. Es lo que venimos
examinando en las Comedias. Termina
una obra, pero queda abierta a la
siguiente o a una comunicación incesante
con el mundo y el tiempo.
En la tercera parte de la trilogía de
las Comedias, la titulada Romance de
lobos, encontramos a Montenegro
predicando a los mendigos, por los
caminos, eso que luego se llamaría, ya
en nuestro tiempo, «la revolución desde
arriba», que no es sino la revolución o
contrarrevolución fascista. «Vuestra
revolución tenemos que hacerla los
señores.» Sus palabras nos «suenan» a
José Antonio Primo de Rivera.
Montenegro
ha
sufrido
una
transformación moral por la muerte de
su esposa. Se llena de remordimientos,
sus hijos, los cachorros del lobo, se
vuelven contra él y Montenegro,
desposeído
voluntaria
e
involuntariamente, sin poder ni riqueza,
es el hombre de los caminos que quiere
morir confundido entre los mendigos
itinerantes y los leprosos. Aquí hay
mucho del Tolstoi apostólico, aunque
esta
obra
haya
sido
signada
especialmente por la influencia de
Shakespeare, que es más escenográfica
que otra cosa («La tempestad», título del
inglés).
Montenegro, puesto a repartir
apostólicamente sus bienes entre los
pobres, o a ayudarles en su revolución,
primero les humilla considerándoles
incapaces de redimirse por sí mismos.
Todavía no había nacido la idea del
pueblo como clase, y, aunque hubiese
nacido, Montenegro nunca hubiera
entendido eso. Es más evangélico y
tolstoiano que marxista, naturalmente.
Es la segunda vez que encontramos a
Valle o sus personajes rayando con el
fascismo o prefascismo. El paso de esta
«revolución desde arriba», revolución
de los señores, que quiso ser la del
fascismo español y europeo, a la
revolución social, leninista y ortodoxa,
lo dará Valle lentamente y lo explicará
con acción y palabras en Luces de
bohemia. No en vano hemos llamado a
este ciclo de las Comedias «ciclo
militar», juntamente con otra trilogía y
La media noche.
Montenegro
se
plantea
una
revolución militar, y militares son
siempre las que se hacen «desde
arriba».
Montenegro,
incluso
arrepentido de su vida, sigue siendo un
espíritu militar, aunque jamás haya
llevado galones.
Hay
militarismo
más
que
cristianismo en la buena nueva que
anuncia a los mendigos galaicos. Y
sobre todo, como ya está dicho, una
influencia vital del Tolstoi evangélico.
Veamos, por otra parte, lo que se ha
dicho del señor feudal y del hidalgo
como hombre/casa. A Montenegro le
hacía reyezuelo su casa. Cuando la
abandona, o la casa le abandona a él,
anda desnudo y pobre por el mundo. Ya
no es Montenegro. Es un náufrago
incluso literalmente, y por supuesto
metafóricamente.
La violencia de Romance es
inusitada durante toda la acción.
Estamos ante la obra más violenta del
violento Valle. Aquí sí que hay mucho
Shakespeare, incluso en el conflicto,
pero esto ya es obvio. Esa violencia
pasa del lenguaje a la acción, o de la
acción al lenguaje, y nos refrenda en la
idea de que Valle es ante todo un artista
de la crueldad, idea mía ya vieja pero
vigente en este libro.
La obra se inicia con el paso de la
Santa Compaña, que sorprende a
Montenegro a caballo y borracho,
«como niebla sobre los maizales», con
brujas y muertos y la adivinación
implícita de que su esposa ha muerto.
Todos estos elementos desrealizadores
nos meten de lleno (coros de mendigos
como coros de ánimas) en una creación
simbolista que supera con mucho las
supersticiones aldeanas de Galicia.
Así, la desbandada de los hijos, la
estampida de los criados y los pobres,
los naufragios y las tormentas, la
vigencia de la muerta, el juego sacrílego
con los objetos religiosos, siempre
simbólicos, la violencia general, en fin,
es y no es verdad, porque todo está
transcurriendo no ya sobre un río, o en
el fondo, como hemos dicho antes
respecto de la desaparecida Sabelita,
sino en el corazón del mar y el ojo de la
tormenta.
Las representaciones de Romance
con estética realista han fracasado
siempre, lo que llevó a pensar que el
teatro de Valle era irrepresentable o
estaba «muerto» (Álvarez), pero toda
esta rica dramaturgia está esperando una
puesta simbolista, en las estancias del
mar, para dar toda su grandeza.
Romance es la apoteosis del teatro
simbolista de Valle. Y la muerte de
Montenegro, que no cierra el fluir
misterioso e irracional del tiempo y el
paisaje (metamorfosis).
El lenguaje de los coros es más
lírico que nunca, a partir de un
aldeanismo estilizado y artístico. Es,
como ya se ha dicho aquí, un lenguaje
reflejado en el agua, un idioma leído en
un espejo.
En las acotaciones se habla de
«túnicas de niebla». El simbolismo y
Wagner, en fin. Synge y, siempre,
Maeterlinck. Teatro ritual. Ya hemos
citado aquí una frase famosa: «El teatro
es una misa.» Hay rito cuando todos los
actos y objetos que intervienen en una
acción son simbólicos, remiten y
refieren a otra cosa. Sólo que el
simbolismo religioso es un simbolismo
aplicado, y por tanto de segundo orden,
inferior literariamente.
El simbolismo de Valle, herencia de
su modernismo juvenil, es de naturaleza
poética, mallarmeana. Poético en
primerísima instancia. Aquí en España
seguimos enrocados en nuestros
clásicos, casi todos sequizos (por no
hablar del teatro burgués). Por otra
parte, hemos entendido e interpretado
toda la vanguardia del siglo, pero,
inexplicablemente, la riqueza inmensa,
sugeridora y vivísima de Valle (una de
las primeras de Europa) aún nadie la ha
decantado teatralmente a satisfacción.
Los críticos, naturalmente, tienen mucha
culpa de esto. Han entendido mejor a
Valle los extranjeros, Speratta-Piñero,
Leda Schiavo, Greenfield, etcétera.
Digamos finalmente, respecto del
problema/Shakespeare, que en Valle es
todo un «problema», que lo que Valle
tiene de Shakespeare es lo que
Shakespeare pueda tener de precursor
del romanticismo. Romance de lobos es
una obra byroniana y esproncediana, con
Shakespeare al fondo. Pero Espronceda,
amado de Valle, nos queda más cerca,
con su gran carga romántica, y el
romanticismo será en Europa, al fin y al
cabo, el paso fácil y propicio hacia el
simbolismo.
La media noche.
En 1916, cuando Valle es invitado a
visitar los frentes de guerra por el
Gobierno francés, en torno a Verdún, y
enviado por algunos periódicos
españoles y americanos, acaba de
escribir La lámpara maravillosa como
libro fundante de su poética y su mística,
de modo que quiso aplicar al tema
nuevo, grandioso y plural de una guerra
muy siglo XX aquellas normas de cierto
orientalismo que redacta en sus
Ejercicios
de
La
lámpara.
Naturalmente, se equivoca.
Lo escrito en La lámpara es bueno
para un mundo de contemplación e
introversión. Valle se propone mirar la
guerra con una visión astral y
totalizadora (lo que no es óbice para que
su francofilia esté siempre presente en el
libro y las crónicas de La media noche).
Un vuelo en avión parece que le
confirma en su visión celeste del
conflicto total.
Pero nada de esto tiene que ver con
un corresponsal de guerra. Valle va a
Francia imbuido todavía de esencias
orientalistas y quietismo a lo Miguel de
Molinos; lo más contraindicado para el
cronista de guerra, y de una guerra
nueva, mecánica y científica.
Aquí me parece a mí que radica el
fracaso de La media noche, porque La
media noche es un fracaso, como
reconoce el propio Valle en nota previa,
y como han reconocido asimismo
glosadores tan asiduos y sagaces de
Valle como Darío Villanueva. No le
falla al escritor, naturalmente, el estilo,
la escritura, el ojo. Sus «estampas» de
la guerra son expresionistas, crudas,
deslumbrantes, eficaces, crueles, pero
nos faltan referencias concretas, detalles
periodísticos, orientaciones en el gran
laberinto de la guerra.
Incluso cae Valle en un maniqueísmo
según el cual hasta el último sargento
francés es gentil y hasta el último o
primer general alemán es brutal. Ni
periodismo ni libro de guerra, sino una
sucesión de flashes brillantes e
impresionantes sobre lo que ve en cada
momento. Todo lo contrario de lo que se
había propuesto: la perspectiva aguileña
de la guerra. Por el contrario, tenemos
mucho detallismo (ya se ha hablado aquí
de la capacidad de Valle para potenciar
la minucia). Pero a este detallismo,
insisto, le falta la fecha, el origen. Todo
queda como abstracto.
Valle se había mostrado gran
«corresponsal de guerra» a posteriori en
La guerra carlista, haciendo la crónica
de la historia, aunque también en esta
trilogía se le advierte más proclive a la
acción personal que a los grandes
movimientos de masas, propios de una
contienda, que tanto admiraba en
Tolstoi.
Lo que perdernos por una parte, con
este libro, lo ganamos por otra, ya que el
estilo realiza aquí un salto cualitativo y
se
convierte
en
una
lectura
completamente moderna, expresionista,
que no necesita apelar a la magia del
simbolismo ni a la fuerza del
esperpento, ya que la fuerza está en el
tema —la guerra—, y Valle, como tantas
veces ocurre, ante un nuevo desafío de
la realidad, responde con un nuevo
desafío de la escritura, como todo
escritor de raza.
La media noche importa como un
gozne estilístico entre el modernismo
naturalista, el simbolismo y el
expresionismo/impresionismo, y porque
sólo este paso adelante le ha permitido a
Valle acceder luego al ambicioso
proyecto de una novela colectiva de
toda España, El ruedo. La globalidad
que intentaba en estos reportajes de
guerra se le da luego en El ruedo con
mejor planteamiento y pegado al terreno,
renunciando a la visión astral, herencia
inmediata de su Lámpara, tan
arriesgadamente puesta a iluminar la
tragedia de Europa.
El secreto u ostentoso militarismo de
Valle, que mucho hemos estudiado aquí,
llega a su ápice cuando se encuentra en
mitad de la Grande Guerre. Creo que no
hay en todo este libro, La media noche,
una sola condena o lamentación de la
guerra, al menos con la profundidad,
autenticidad y desolación con que la
madre Isabel va desidealizando la
violencia en La guerra carlista.
Muy al contrario, Valle se ha hecho
aliadófilo en el acto (ya lo era), y
«milita» literariamente en cada párrafo.
La salvación de Europa, como antes la
de España, está para él en los buenos
militares, y los buenos son los aliados,
especialmente los franceses. El ejército
francés es todavía el que Valle sueña
para nuestro país, como más tarde su
amigo Azaña emprenderá una reforma
del ejército español basada en el
modelo francés. Nos dice que los
teutones (siempre los llamó así) «odian
el mundo clásico», que sin duda es el
suyo, a juzgar por las influencias
primeras de su obra: Renacimiento.
Con estos juicios, Valle está
entendiendo una vez más la guerra como
una cosa ideológica. Guerra romántica,
guerra de ideas. Pero hoy comamos con
una impasible sociología de la guerra
según la cual todos los conflictos
bélicos, desde la Edad Media, y
seguramente desde siempre, son
conflictos de intereses. Como tal cosa ha
quedado esta romántica Grande Guerre,
pese a sus perfiles sentimentales. Y por
supuesto las guerras posteriores, sobre
todo la mundial.
Nuestra filosofía de la guerra ya no
es la de Valle. La guerra siempre es más
económica que militar, pero esto
tardaría nuestro autor en comprenderlo y
expresarlo: en Luces, El ruedo.
A La media noche no le bastan las
referencias históricas y geográficas, que
Valle invoca con cierto énfasis literario,
para cobrar realidad y asunto. La famosa
visión astral de la contienda (herencia
de La lámpara, sí) le impide hacer más
periodismo. Por otra parte, como sí es
periodismo, no hay argumento, y esta
falta de argumento no se suple con los
montajes cinematográficos que los
buenos exégetas han querido ver en este
documento (no documental) donde el
estilo ahoga la información.
Bien sabía Valle que se había
equivocado y habla de volver al frente
para hacerlo de otra forma (nunca
volvería, claro).
Si algún bien puede traer una guerra,
ésta trajo a Europa el siglo XX, la
revolución de las costumbres, las ideas,
las clases sociales y, por tanto, las
estéticas. Nacen las vanguardias. Pero
en esta crónica valleinclanesca de la
guerra hay ya vanguardia de escritura y
de montaje (cine). Sólo le faltaría a
Valle aplicar este vanguardismo al teatro
y la novela (en seguida lo hizo) para ser
el adelantado de toda la literatura
española de la época, y el mejor.
Ya hemos hablado en otro momento
de la sensibilidad del autor para el
detalle, para contrastar lo grande con lo
pequeño, o dar lo uno mediante lo otro
(simbolismo). Así, en La media noche,
cuando se describe un cafetín de
soldados o un militar hablando por
teléfono en mitad de la batalla, el texto
se calienta y volvemos al Valle de
siempre, tan capaz de resumir en una
anécdota menor y marginal toda la
historia (y en este caso la falta de
historia, salvo el viaje por la geografía
bélica, con una supuesta incursión en el
campo alemán).
Zamora Vicente, Greenfield, Risco,
Villanueva, etc. han insistido en la
influencia del cine en muchos momentos
de Valle, y concretamente en La media
noche, empezando por López Casanova,
que lo considera un «relato visual». Sin
embargo, todavía quedan eruditos de
café que niegan que Valle llegase a
alcanzar un tipo de cine que pudiera
influirle. Pero a los eruditos de café les
suele sentar mal el café y mejor harían
quedándose en su casa a enterarse
leyendo un poco.
Así, hay quienes niegan el
cinematografismo de Luces, por
ejemplo, comedia itinerante, viaje al fin
de la noche, «película» teatral,
aduciendo falta de concordancia en la
cronología. Pero no vamos a entrar en
polémica por esto. Con La media noche
se cierra el ciclo militar de Valle, y muy
brillantemente. Era el último hombre
que creía en la guerra como «salud del
mundo», según sus coetáneos fascistas,
ya lo hemos dicho. Pero las vanguardias
y el republicanismo en seguida llevarán
a Valle hacia otra moral más siglo XX.
Sin embargo, en La media noche
todavía se leen frases como éstas:
«Odio de incluseros a los que tienen
abolengo» (los alemanes a los
franceses). «En medio del horror y de la
muerte, una vena profunda de alegría
recorre los ejércitos de Francia. Es la
conciencia de la resurrección.» «Para el
alma francesa, armoniosa y clásica, el
teutón continúa siendo el bárbaro.» «El
francés, hijo de la loba latina, y el
teutón, espurio de toda tradición, están
otra vez en guerra.» Racismo,
militarismo y literatura.
23. Latinas palabras
La «tragicomedia de aldea» titulada
Divinas palabras es, aunque pieza
aislada,
el
ápice
del
teatro
galaico/simbolista de Valle, más cerca
ya del esperpento que del simbolismo a
la manera europea. Más cerca de Goya
que de Maeterlinck.
Valle hace una lectura de esta obra a
la Xirgu, y la lectura del autor puede
considerarse, según testigos, la mejor
representación que se haya dado de la
pieza,
ya
que
Valle
hacía
admirablemente todas las voces y el
misterio de las acotaciones. Los actores
de la época le parece a Valle que están
envenenados de realismo y, por tanto,
incapacitados para decir sus textos. El
desprecio de Valle por el realismo
siempre es ejemplar. A Margarita Xirgu
la encuentra demasiado «trágica» en el
papel de la Mari Gaila, ya que él había
concebido a esta mujer (la mejor y más
adorable criatura femenina de las por él
creadas) como irónica, cínica, salvaje,
alegre, fornicatriz e independiente. Todo
lo contrario del tragicismo, que siempre
supone fanatismo. Los usos teatrales de
la época le parecen a Valle de «mal
gusto». Iglesias Feijoo ha estudiado
esto.
En cuanto al gran Borrás, Valle dice
textualmente:
«Yo concebí a Pero Gailo como un
pobre sacristán de pueblo y Borrás
interpreta al cardenal Segura.»
Bergman y Barrault y otros muchos
directores han montado Divinas
palabras por el mundo entero. Hasta
Nuria Espert y Tamayo. Hubo dos
proyectos de ópera basados en la obra,
lo que hubiera consagrado el sueño
wagneriano de Valle, el teatro total.[10]
El localismo trascendido, como en el
Quijote, es la clave de la universalidad
de esta obra, y los elementos de
trascendencia
son
esa
huida
valleinclanesca del realismo, la
desrealización de una plástica goyesca y
el simbolismo del lenguaje, que parece
aldeano —«tragicomedia de aldea»—,
pero es sinfónico.
García-Sabell, el gran humanista
gallego, amigo que fue de Valle,
adjudica a nuestro autor la moral del 98.
Los
problemas
morales
y
convencionales ya los hemos dejado
muy atrás en este libro, a propósito de
Montesinos, el galdointegrista. La moral
personal de Valle, en sus primeros
tiempos, es eso, personal, no
institucionista ni nada de eso, de modo
que poco tiene que ver con el 98 como
ética. Más tarde, Valle descubre la
moral social, colectiva, que es la de este
siglo, y pasa por el republicanismo, el
comunismo, el leninismo y, finalmente,
el anarquismo revolucionario. Muy lejos
también del 98. Para «98», Valle
primero se queda corto y luego se pasa.
Lo sentimos por García-Sabell, Laín
y Pedro Salinas, pero la moral
revolucionaria de Valle nada tiene que
ver con la moral lírico/burguesa del 98
(Baroja es un anarquista de zarzuela que
nunca tuvo problemas con ningún
gobierno).
El
sentido
revolucionario/violento de la historia es
el definitivo en Valle, siempre acorde
con el siglo, a diferencia de los otros.
Por su parte, Greenfield le da mucha
importancia a la guerra del 14 como hito
en la evolución ética y estética de
nuestro autor. Efectivamente, con esa
guerra termina el XIX, nace el nuevo
siglo y sus vanguardias, como ya hemos
apuntado aquí. Nacen los fascismos y
los socialismos. O se ponen en acción.
A Valle también le influye (adelantado
de todo) la nueva teología laica de la
modernidad, pero, para desmentir a
Greenfield, baste con recordar que en
La media noche, crónica de esa guerra,
Valle es todavía un racista contra los
alemanes y a favor de los franceses, y no
sólo por razones culturales, sino también
de las otras. Valle, como sus
montenegros y bradomines, fue a su
modo feudal.
Valle, políticamente, es sólo Max
Estrella.
La
modernidad
del
pensamiento
de
Valle
vendría
efectivamente con la gran onda histórica
de los años 20, pero ocurre que en
textos muy anteriores del autor apunta ya
el germen de lo que luego sería un
revolucionario. A Valle le galvanizan las
ideas de posguerra, pero no se puede,
como hace Greenfield, explicar toda la
evolución ético/estética del escritor
mediante la clave del 14.
Sí parece aceptar el citado
estudioso, en cambio, lo que en Divinas
palabras
hay
de
«simbolismo
naturalista», si es que esta expresión
llega a tener algún sentido como
explicación de la estética de la obra y
del momento creador de Valle.
Del tema clásico del honor y la
honra se burla Valle en Divinas,
haciendo de su tragicomedia un auto
sacramental inverso y sacrílego que va
directamente contra Calderón, aunque
habría que decir entre paréntesis que la
burla de sí mismo ya la hizo Calderón en
comedias de capa y espada. Esto
certifica la verdad de Valle contra una
doctrina que su propio divulgador,
Calderón, tenía muy en entredicho,
aunque luego sirviera con grandeza los
intereses y encargos de la época, que en
general eran religiosos. Valle no es 98
no es calderoniano. Valle es Valle.
Recordemos nuestras páginas anteriores
glosando a Don Estrafalario, que
también es un personaje que se acerca
mucho a su autor. La crítica de la moral
tradicional española y calderoniana ya
la hizo Valle en otra comedia de
cornudos,
Don
Friolera.
Don
Estrafalario no perdonaba al Siglo de
Oro.
Pero aún hay otra guerra en Divinas
palabras, y es una respuesta implícita y
grandiosa a Echegaray en cuanto a la
estética de su teatro y en cuanto a la
continuidad que supone de la moral
recibida. Valle sufrió todavía el imperio
de Echegaray, prohibió a su esposa,
actriz, interpretar a este autor, y lo
maldice expresamente en varios textos.
Se ha dicho asimismo que Divinas
está construida mediante la estética de la
fealdad. Ya hemos hablado aquí del
«modernismo de lo feo». En cualquier
caso, quizá sea Divinas la obra más
goyesca de Valle.
Divinas tiene como punto geográfico
de referencia Viana del Prior, un pueblo
que no existe y por tanto puede ser y
significar todos los pueblos de Galicia o
cualquiera de ellos. Viana aparece en
toda la obra galaica de Valle, novela y
teatro, prosa y verso. Viana es a Valle lo
que La Mancha a Cervantes, lo que
Madrid a Quevedo, lo que Macondo a
García Márquez, lo que Jefferson a
Faulkner, lo que París a Baudelaire, lo
que Balbec a Marcel Proust. Ese lugar
mítico que nunca existió y que tanto
existe en nosotros, en la memoria del
escritor y el lector, que siempre es
creadora.
Viana del Prior es el resumen, la
concreción y la universalización de una
Galicia más simbolizada que real, de un
país inventado a partir de otro país, de
una geografía musicalizada y una lengua
estilizada hasta la exasperación, donde
los localismos tienen valor gutural antes
que denotativo.
Viana del Prior es la infancia de
Valle, una geografía que no admite
cartografía. La creación de este pueblo
es uno de los aciertos fundamentales del
escritor, pero nadie lo ha señalado.
Es ya un tópico eso de que el
narrador debe tener un mundo propio.
Uno, más que en esa abstracción, cree en
el escritor que elige un espacio
concreto, lo acota (aunque le ponga otro
nombre), lo trabaja, lo ahonda y se nutre
de su tierra lírica, antigua y viva. Es,
insisto, el Faulkner de Sartoris en
Jefferson.
La literatura itinerante, cosmopolita,
da una novela turística, como es el caso
de Hemingway, Paul Morand o Blaise
Cendrars en la poesía.
Se equivoca Greenfield cuando
adjudica el esperpento a la idea
orteguiana de la deshumanización del
arte, aparte de que Ortega no quiso decir
eso en su famoso ensayo. Los orígenes
de Valle están claros, y otros los hemos
aclarado aquí: el Renacimiento, Goya,
Zorrilla,
romanticismo/simbolismo,
Rubén Darío, Wagner, Maeterlinck,
Nietzsche, el cine, Espronceda, el
cubismo (que no deshumaniza nada).
Hay, en cambio, una observación
muy valiosa de Greenfield cuando habla
de la «teatralidad personal de Valle»,
que luego comunica a sus personajes. En
lodo este libro lo venimos llamando
dandismo. Valle es un carácter, se «hace
una cabeza», como decía Lamartine u
otro; Valle es teatral por repugnancia
baudeleriana de ser natural.
En Divinas palabras, como en tantas
obras, Valle rompe el tiempo y la
cronología. Las cosas ocurren en un
tiempo relativo que se adivina más por
las costumbres que por los relojes. Por
ejemplo, la hora de la siesta, que es
aleatoria y sin contorno fijo.
Las veinte escenas de Divinas flotan
así en un tiempo relativo, pero no por
eso pierden coherencia, sino que van
componiendo un conjunto románico de
estampas. Entre las secuencias del
románico y los saltos narrativos del cine
se orquesta ya el modo teatral de Valle.
Se trata de un teatro de absoluta
actualidad por cómo suprime los
esquemas clásicos, que enfrían la
acción, para darnos flashes de acción
directa.
Valle principia por violentar el
tiempo convencional de la realidad real
o fingida, e incluso la cronología, que es
tiempo planificado, para situar su acción
en un tiempo maleable y moldeable que,
lejos de desrealizar los hechos, los
presenta en el momento justo. El hecho
dimana su tiempo propio, no se atiene a
tiempos
convencionales
de
la
preceptiva, y así es como todo ocurre
cuando tiene que ocurrir.
Hay un paralelismo estructural, que
nunca he visto subrayado, entre el
carretón que pasea al monstruo y el
carretón que pasea a la Mari Gaila
desnuda sobre un lecho de heno. Son el
carretón de la muerte y el carretón de la
vida. El primero se aleja hacia la
sombra cierta y el segundo torna con el
oro de la paja y la eucaristía del cuerpo
de la adúltera que es el amanecer y la
vida. El eterno milagro del atardecer.
El carretón del monstruo es el eterno
carro goyesco de la muerte, «negros son
los caballos y negras las herraduras»,
como dijera otro poeta. Valle nos está
señalando el viejo camino del comercio
y la usura como entierro de la sardina
humana.
En cambio, la diosa popular de la
vida, la eterna adúltera, la madame
Bovary de aldea, la mujer libre y
rompedora, el signo que altera todas las
viejas estructuras convencionales, torna
entre oros de la tarde y oros del campo,
trayendo el rehén blanquísimo de la
libertad.
La Mari Gaila es la mujer que rompe
(siempre la mujer) con los ritos y ritmos
de la tribu, las latinas palabras de la
Iglesia, pero Valle es irónico y amargo.
Esas divinas palabras en latín
incomprensible para el pueblo, dichas
por un sacristán tomista y beocio,
rescatan a Mari Gaila —la libertad—
del mundo que había conquistado, para
devolverla al silencio lóbrego de la
iglesia sin luz. Su hermosa desnudez se
viste de latines y la aventura de la
libertad ha terminado. Valle nos dice
que las divinas palabras del Evangelio
tampoco liberan, sino que se ponen al
servicio de la opresión, la convención y
la continuidad negra de la vida. El
pueblo se somete a las latinas palabras
de la tribu, unas palabras que no
entiende, pero le hipnotizan y asustan.
Esta tragicomedia es el triunfo de la
monotonía moral sobre la libertad
venidera, triunfo ayudado por las
palabras del Evangelio, que ya no son
salvación de adúlteras, sino susto del
pueblo y atrición de la pecadora.
Justamente, el papel de la Iglesia en
nuestro mundo tradicional y feligrés.
Este pueblo sometido a las latinas
palabras es el protagonista de la obra,
pero le asusta por un lado el canto de la
libertad, porque el cuerpo de Mari Gaila
desnuda es un canto, y por otro la
salmodia del latín, que ha sido
herramienta de sometimiento durante
siglos.
Entre esos dos miedos, entre esas
dos supersticiones, la tradición y la
novedad insólita, el pueblo vuelve a su
majada y la mujer a su clausura. Mari
Gaila es la mujer/símbolo por
excelencia. Ya hemos dicho aquí que se
trata del mejor personaje femenino de
Valle. Mari Gaila es la metáfora, mucho
más violenta que la Bovary, del sueño
de la libertad, que siempre es femenino,
la fascinación de los caminos, el mundo
ancho y ajeno que se añora y se ignora.
Mari Gaila pertenece a la historia y
Pedro Gallo a la tradición y las
creencias. Ella metaforiza, con toda su
ruindad, el clariver de lo por venir. Pero
Valle no cree todavía en las razones de
la libertad y devuelve amargamente su
rehén a las catacumbas matrimoniales de
una iglesia de pueblo. He aquí todo el
simbolismo
estructural
de
dos
carretones que atraviesan la función en
direcciones contrarias. Valle no espera
nada del pueblo ni del latín, aunque sus
escenas finales sean ambiguas. Valle
está aún lejos de la moral colectiva, de
la moral social del siglo XX.
En cuanto al episodio del Trasgo,
que no es sino el seductor Lucero,
metamorfosis del diablo, se trata de un
recurso del teatro de Maeterlinck que
nos atestigua la veracidad de esta
influencia que atribuimos al autor
simbolista sobre Valle, pero nunca ha
acabado de encajar en una obra de
presentación realista. Lucero, en su
encarnación humana, es el mundo frente
a la aldea, la república (de la que habla)
frente al feudalismo rural. Pero Valle es
autor muy sabio y no nos da las
metáforas en crudo: Mari Gaila
metaforiza la libertad, pero como
personaje es culpable y pervertida,
mezquina. Lucero metaforiza el mundo
libre, que concreta incluso en su versión
republicana, pero tampoco es un
predicador, sino un pícaro.
Valle, en una palabra, huye del
arquetipo y combina la fuerte
simbolización de sus personajes con un
lastre de ruindad humana que los hace
más eficaces en todas direcciones.
Divinas palabras no supone el triunfo
del latín sagrado sobre el mal, como se
ha entendido siempre, sino el fracaso de
la libertad en un universo aldeano de
alma, regido por los muertos. Y sabemos
que los muertos hablan siempre en latín.
Ya hemos hablado mucho en este
libro de la exterioridad de Valle-Inclán.
Exterioridad personal y estética. La
exterioridad ambiental se cumple en
Divinas, que ni siquiera ocurre en Viana
del Prior (el pueblo mítico de Valle,
como ya hemos dicho), sino a campo
abierto, con el mar al fondo.
La exterioridad de estos paisajes y
escenas tiene por fin, como creo que ya
se ha dicho, explicar el afán de infinitos
de Mari Gaila, que es una madame
Bovary rural. En Mari Gaila hay tal
vencimiento hacia la libertad que hasta
Valle la respeta. Su marido, el sacristán
Pedro Gailo, es mediocre y ridículo.
Siempre estamos viendo en él un cura
asexuado, que no puede serlo porque
entonces no habría conflicto de cuernos.
Todo es una farsa, el mundo sigue, la
dialéctica dialectiza, Valle ni siquiera
pronuncia su profundo «NO».
Hay aquí un conflicto entre libertad
y represión, entre vida y muerte. Pero
hay, sobre todo, una estética de
carretones que está como concebida
para un estudio estructural, tantos años
antes del estructuralismo. El carretón
del idiota es el carretón de la muerte. Va
de ida. El carretón de heno o paja que
devuelve a la adúltera y desnuda Mari
Gaila al pueblo, es el carretón de la
vida, del sexo, de la libertad. No
entiende uno cómo ninguno de los
críticos nacionales o extranjeros ha
reparado en esta dialéctica simétrica de
los carretones. El del idiota lleva a éste
hacia su muerte fatal. El de Mari Gaila
la trae hacia su muerte vital, moral,
excepcional.
El tonto tiene que morir porque no es
sino un instrumento de la avaricia
humana. Mari Gaila tiene que morir
como mujer libre porque el contexto lo
exige. El contexto son las latinas
palabras, la lujuria del pueblo y la
honestidad que aplaca esa lujuria, como
un bálsamo envenenado.
Con Mari Gaila, bajo el influjo
supersticioso de las latinas palabras,
muere la libertad imaginativa de Mari
Gaila. Triunfan la represión y la Iglesia.
Lo curioso es que a este final se le ha
hecho siempre una lectura inversa, de
acuerdo con la anécdota del Evangelio
sobre la mujer adúltera.
El contexto no admite una excepción.
Ellas porque envidian en secreto y ellos
porque anhelan en secreto. Los dispares
se reúnen en el rechazo, pero por
razones muy diversas. Divinas es la
ejemplificación de cómo la libertad baja
la cabeza ante la tradición, pero siempre
se ha leído en contrario, incluso en el
mítico Greenfield.
Greenfield, por cierto, habla de una
comedia a gritos, de lo mucho que se
chilla en esta obra (y le estoy
favoreciendo), pero no llega nunca a la
explicación del fenómeno, y es que aquí
está la pura exterioridad de Valle, a
campo abierto, la gran mentira, porque
sólo el que miente grita. La verdad se
dice con palabras más sosegadas. En
Divinas chillan todos porque todos
mienten.
Mari Gaila, ante el acoso de los
machos del pueblo, enardecidos,
encuentra su arma genial y feminísima:
desnudarse absolutamente. Para aquellos
pardales, que fornicaban a oscuras, el
desnudo absoluto de la mujer es
sagrado.
Mari
Gaila,
recurriendo
precisamente al desnudo (pudor inverso)
y no a los tapujos, se defiende de sus
asediadores, pues el instinto le dice que
el desnudo es fetiche sagrado y
diabólico
entre
los
hombres
elementales.
Esta
orgía
de
exterioridades que es Divinas consuma
su máxima exterioridad con el desnudo
de Mari Gaila, que no se despoja para
excitar, sino para asustar.
Valle no ha podido llegar más lejos
en su expresión de la exterioridad como
verdad del mundo. En cuanto a los gritos
de la interpretación, Valle trata de
recoger aquí la grandiosa guturalidad
del pueblo, concepto que, como se ha
reiterado en este libro, pertenece al
mejor Heidegger, a quien Valle,
seguramente, no había leído nunca,
aparte de que ambos sistemas son
contemporáneos
y
rigorosamente
aislados. Valle es un europeo que no lo
sabe. Quizá Divinas sea la obra de Valle
donde más cuenta la guturalidad, el
poder de la voz humana sin significante
(y con tantos), empezando por las
palabras incoherentes del muñeco idiota
y goyesco. Nada de esto lo encontramos
en Greenfield; qué se le va a hacer,
nadie es extranjero impunemente.
Lo que algunos han echado en falta
es una Celestina entre Mari Gaila y
Lucero. Hay algunas mujeres que hacen
de mediadoras, pero no hay una
Celestina definida. Valle quizá decidió
que no le hacía falta, dado el carácter
aguerrido de ambos amantes.
24. El ciclo madrileño
Lo que pudiéramos llamar el ciclo
madrileño de Valle comprende Farsa y
licencia de la reina castiza, Luces de
bohemia y La corte de los milagros,
más otros importantes fragmentos de El
ruedo ibérico y algunas piezas sueltas,
como La hija del capitán.
Me anticipo a decir que no
intentamos aquí un ciclo galaico porque
Galicia no es un ciclo ni un tema en
Valle, sino que corre por toda su obra, a
veces subterráneamente en las «latinas
palabras» en las que empezó a escribir y
que ahormaron para siempre el ritmo y
la eficacia de su estilo. Una Galicia
estilizada, simbolizada (incluso cuando
es más expresa), pero subyacente
siempre en la arqueología de la obra
entera de Valle.
Farsa es el único esperpento en
verso que recordamos. Quizá el único
que existe, pero admirable y
completamente esperpéntico. Luces
supone el gran espectáculo de un Madrid
«absurdo, brillante y hambriento», tríada
que hemos glosado al comienzo de este
libro. Comedia itinerante, viaje al fin de
la noche, pero lejos de Céline.
Expresión del Valle más exasperado en
su crónica de la bohemia, una hora
trágica de España y una confesión de
anarquismo revolucionario en el tono
literario y canalla que corresponde a su
personaje uno y trino: Max Estrella,
Sawa, Valle-Inclán.
La corte tiene un título afortunado y
una presentación deslumbrante e irónica
del Madrid palaciego e isabelino, mas
luego se bifurca hacia La Mancha y otras
geografías, en el proclamado afán del
autor por hacer la novela total de los
pueblos de España.
Viva mi dueño es, en toda la trilogía,
la novela de más escenificación
madrileña, pueblo y aristocracia,
personajes históricos (curiosa ausencia
de burguesía galdosiana). Y en el tomo
final e inacabado (iban a ser nueve), o
sea, el tercero, Baza de espadas, se
centra en Cádiz, salvo algunos efectos
militares
madrileños
de
mucho
espectáculo.
Es en Luces donde Valle más ha
recogido el alma de Madrid, comedia
con mucha calle. Zamora Vicente ha
documentado esto muy bien: Valle se
nutre de los géneros ínfimos, de los
periódicos ilegibles, del sabor y el
color de un tiempo, la leyenda triste de
la bohemia y el «pingajo y colorín» de
la literatura, como dice Estrella. Luego
veremos
la
transfiguración
Valle/Sawa/Estrella, que son por sí
mismos un juego de espejos, aparte los
del famoso callejón. Aquel Madrid está
íntegro en Luces, que quizá sea la obra
más contemporánea de sí misma que
compusiera el autor, con algo de novela
(la andadura) y mucho de crónica
inmediata.
El casticismo y el costumbrismo
están sometidos aquí a simbolización o
esperpento, según los casos. Pero nunca
se trata de una obra realista. Está entre
la zarzuela y la novela urbana del nuevo
siglo.
Puede hablarse, pues, de un ciclo
madrileño de Valle, que no es el
mesocrático de Galdós, ni el ropavejero
de Baroja, sino el de las redacciones,
los ministerios de papelón, las putas, los
artistas callejeros, el modernismo, las
buhardillas, la literatura, el periodismo,
el hampa, la represión y los
fusilamientos.
Valle nos habla siempre de mendigos
o de reinas, castizas o no. Jamás se ha
demorado, como los autores citados y
otros (todos sus contemporáneos) en el
Madrid pequeñoburgués o menestral.
Valle necesita la marginalidad por
arriba o por abajo. Los amantes de la
reina o las meretrices del Prado.
Ya hemos dicho en algún momento
de este libro que Valle es extremado. De
la guerra carlista le interesa Santa Cruz,
el hombre más cruel de ambos bandos.
De América le interesa el tirano y el
indiaje. Hay como un desprecio dandi
de las clases medias y, con ello, de la
literatura de clases medias, que tanto se
cultivó en el XIX, y que eran las propias
consumidoras de aquello que producían,
en una endogamia literaria de vuelo
corto y sin muchas posibilidades de
salida al mundo, naturalmente.
El modernismo, un cierto dandismo
natural y una pronta rebeldía social
llevan a Valle a las afueras de la
sociedad, al encanallamiento palatino o
suburbial,
siempre
lejos
del
conformismo de brasero galdosiano
(aunque dos de sus heroínas mueran
sobre un brasero). ¿Hay un Madrid de
Valle, como hay un Madrid de Quevedo,
Larra o Galdós?
Yo creo que sí. Está todo entero en
Luces. En cuanto a los extremos, el
palacio y el suburbio o los barrios
bajos, son revisitados en El ruedo con
fortuna,
minucia
y
prodigiosa
adjudicación de su lenguaje a cada clase
(siempre mucho diálogo). Claro que este
hablar el príncipe como príncipe y la
lavandera como lavandera no es sino un
efecto artístico que logra mayor eficacia
expresiva al mismo tiempo que un
distanciamiento por vía no brechtiana.
El artificio simbolista de la palabra que,
aparte de comunicar, vale en sí misma y
sustituye la cosa por su nombre:
desdoblamiento que metaforiza el
mundo.
El lenguaje como espejo del
universo o el universo como espejo del
lenguaje. La palabra se mira en la cosa y
la crea.
Este Madrid es un Madrid hecho con
materiales de derribo, pero siempre
metaforizado, ambivalente y simbolista,
si nos atrevemos a entender el
esperpento como una versión nacional,
bronca y metamorfoseante de los
simbolismos europeos. El esperpento,
entonces, sería algo así como el
simbolismo crítico.
Farsa, licencia y casticismo.
Farsa es, como quizá ya hayamos
dicho aquí, el único esperpento en verso
de Valle. Así, lo primero que se
esperpentiza no es el tema, sino la
poesía misma. En ninguno de sus libros
de versos había llegado el poeta a tan
inesperados electos. Al esperpento le va
bien la prosa, y a la prosa el esperpento,
pero la poesía se avillana en este género
y, más que de Isabel II, Valle se está
burlando de tan noble instrumento.
Es la poesía, más que la reina, la
que se rebaja y humilla aquí. Nunca
hubiéramos imaginado a un poeta
sometiendo a su musa a tan bajos trances
y tan brutales torceduras. Valle se ve que
ha dejado de creer en la poesía —ay—
y sólo le sirve como aristón para
conseguir efectos cómicos sobre la
marcha. En la universal degradación de
las cosas que es el esperpento, la poesía
tampoco se salva de la furia del poeta.
Directa o indirectamente, lo que Valle
está ultrajando no es sólo una reina, sino
mayormente su reina, la poesía que
suena siempre al fondo de su prosa. Es
la deflagración ya total que trae el
esperpento, como último ademán
literario de un creador que no cree y, en
consecuencia,
sólo
crea.
Crea
descreando. El esperpento no tiene fin y
así Rafael Alberti aún pudo rizar el rizo
barroco de esta palabra creando lo
«esperpenticio».
En cuanto a la «licencia» del título,
puede que se refiera al género
licencioso al que asistimos o a la
licencia que se toma el poeta respecto
de sus personajes, empezando por los
más notorios.
La reina es «castiza» porque el
casticismo fue una manera de gobernar
en los siglos XVIII y XIX españoles
(también lo había sido antes, alguna
vez). El casticismo de las clases altas es
lo que hoy llamaríamos demagogia. Un
casticismo de las costumbres que
confunde falsamente al pueblo con la
aristocracia. Esto supone una parodia de
la Revolución francesa que aquí nunca
tuvo eco ni remedo.
El pueblo se siente halagado como
castizo, consiste en su casticismo, y la
prueba de que está en lo cierto es que
los nobles también son «castízales».
Castizo viene de casta y la casta es el
enunciado menor, casi zoológico, de la
raza. El pueblo, así, es racista, y los
poderosos viven del racismo del pueblo,
que acude fácilmente a rendir pleitesía,
a una guerra suicida o a pagar alcabalas.
El casticismo es la forma festiva y
engañosa del patriotismo.
Para el pueblo, ser castizo es ser
cabal,
tener
personalidad,
una
personalidad que a su vez se integra en
la totalidad. El casticismo es una falsa
conciencia de clase. Antes de saber que
es proletario, explotado y virtualmente
revolucionario, el pueblo sólo sabe que
es castizo. Los españoles se realizan
como castizos y el casticismo les da una
identidad, bien sea la madrileña, la
baturra, la andaluza, etc. El casticismo
no es inocente porque está sustituyendo
una verdadera conciencia de clase, que
en Francia fue burguesa y en Rusia
proletaria. Nada de eso ha llegado aquí.
Valle frecuenta mucho el casticismo
consciente de la trampa. El esperpento
consiste en pasar toda España, reyes
incluidos, por el casticismo, con lo que
quedan inmediatamente deformados o
desnudos. El esperpento es un baile de
disfraces donde los nobles y los
plebeyos o artesanos viven la farsa de
ser lo que no son, o de no ser lo que son,
y ya sólo con eso, delegada su
humanidad, resultan muñecos a los que
Valle sólo tuvo que poner nombre y dar
cuerda.
Lo que quizá no se haya dicho nunca
es que España se esperpentiza a sí
misma mucho antes de Valle-Inclán, al
disfrazarse colectivamente de castiza.
Las
princesas
de
Versalles
condescendían un rato a vestirse de
pastoras, pero esto España lo lleva al
extremo y basta vestir a una noble dama
de castiza para tener el esperpento. Esto
se ve mucho en los niños, que quedan
monstruosos con sus trajes regionales,
como viejos enanos. La vejez de la ropa
contrasta en ellos con la poca edad y el
contraste es casi fúnebre. A los niños el
disfraz los amortaja. Todo lo que tiene
genuinidad, como la infancia o la
aristocracia, por poner ejemplos
extremos, queda esperpéntico mediante
la mentira castiza. Valle tuvo la
genialidad de ver esto y lo teorizó a su
manera. Lo de los espejos es una teoría
estética, pero la teoría social del
esperpento es la que venimos
formulando, y tiene mucho que ver, ya no
es preciso insistir, con el casticismo.
La aristocracia, tomando al vuelo un
capricho francés, decide hacerse castiza
(tampoco tiene imaginación ni opciones
para mucho más). Este casticismo o
imitación del pueblo halaga mucho al
pueblo mismo, con lo que la farsa se ha
convertido en arma de gobierno.
El
pueblo,
que
se
siente
secularmente
abandonado,
solo,
hospiciano históricamente, recrudece su
casticismo a partir del 98, lo cual nos da
un casticismo de dos direcciones: los
españoles se reconcentran en sí mismos
para ser ellos, para ser algo, ya que no
son nada, y la imitación de las clases
altas les corrobora y les aúna por
primera vez (en falso) con estas clases.
El casticismo sólo es una revolución de
la ropa, una revuelta indumentaria (lo
prueba el motín de Esquilache) que
lleva a nobles y plebeyos a compartir
modales, corridas de toros, arte
flamenco y lenguaje coloquial (el de
Isabel II).
Goya es el que fija definitivamente
todo esto, para bien y para mal. Con
razón ha podido decir Valle que todo él
viene de Goya. Ha puesto en teatro y
novela los cuadros del aragonés. El
germen del esperpento, sí, es el
casticismo, ese españolismo exagerado
y por tanto falso. La genialidad de Valle
está tanto en verlo como en contarlo.
En Farsa hay sexo y política, como
luego en todo El ruedo. Realmente, el
sexo y la política son los dos grandes
temas de la literatura y el arte. Durante
media vida se escribe de sexo y durante
la otra media de política. Esto es verdad
en Valle y en cualquier artista.
Aparte imperativos biológicos (el
erotismo de la juventud, el cerebralismo
y la avaricia de la madurez), lo cierto es
que el tema amoroso se acaba pronto,
por reiterativo, y entonces acudimos al
tema de la política, en cualquiera de sus
formas, que es menos grato, pero mucho
más variado, ya que la política nos está
sucediendo siempre, mientras que el
amor sólo nos sucede de vez en cuando
o de tarde en tarde.
En El ruedo ya sólo habrá política.
El ruedo es la gran novela política de
España. García-Posada ha dicho que
Luces de bohemia es nuestra mayor
muestra de teatro político. Así, en lo que
hemos llamado el «cielo militar» de
Valle hay también mucho amor. Y en el
ciclo madrileño lo que hay es mucha
política, pues que Madrid es una de las
capitales más políticas de España, por
el centralismo secular de este país. De
todo eso sale Farsa. En Farsa se acerca
Valle como nunca al «disparate» de
Goya. Farsa es lo más disparatado,
efectivamente, de nuestro autor. Luego
se produce en él no una involución, pero
sí un mayor dominio del disparate
dentro de la «ortodoxia» narrativa, que
sólo es la ortodoxia de la vanguardia.
Volviendo a Greenfield, repara éste
en el «animalismo» que caracteriza a la
pieza. Efectivamente, hay animalismo
(personajes
representados
como
animales, o a la inversa, animales en
función de hombres). Pero lo hay sólo en
el juicio de los militares, o reunión de la
cúpula castrense, y poco más.
Greenfield exagera su teoría del
animalismo y así, cuando Valle se
refiere al «anca de yegua» de Isabel II,
Greenfield
ve
ahí
animalismo,
metamorfosis. Pero la imagen sólo es
metáfora y no metamorfosis. Greenfield,
en el estudio de Farsa, tiende a
confundir metáfora con metamorfosis.
Hay metamorfosis cuando una cosa o
persona se convierte realmente en otra,
incluso cambiando de especie. Hay
metáfora cuando meramente se compara
una cosa con otra. El anca de la reina se
parece al anca de una yegua, pero la
reina no es una yegua. Aplicado el
principio de Greenfield, toda la
metafórica universal sería metamorfosis:
monstruoso. La metamorfosis funciona
en las fábulas de animales. La metáfora
no pertenece a la fábula, sino a la lírica.
Greenfield confunde los géneros.
Y para terminar con Greenfield,
espero, dice que el esperpento es o
actúa siempre sobre la actualidad, y esto
examinando una pieza que no se refiere
a la actualidad, como Luces, sino al
pasado, al siglo anterior. Casi todo el
esperpentismo de Valle es retrospectivo.
Precisamente el esperpento es la manera
que tiene Valle de actualizar la historia.
Ya hemos dicho que nadie es extranjero
impunemente.
La
exigencia
de
actualidad dejaría el esperpento en
caricatura de periódico.
Corte
isabelina,
befa
septembrina.
Farsa de muñecos,
maliciosos ecos
de
los
semanarios
revolucionarios
La Gorda, La Flaca y Gil
Blas.
El «Apostillón» de Valle a Farsa es
una obra maestra de lo canalla. Zamora
Vicente ha estudiado con detenimiento,
como ya se ha dicho, la presencia de lo
popular y bajo, de los géneros ínfimos y
la blasfemia de la calle en Luces. Otro
tanto puede reconocerse en Farsa. Hay
un arranque poético de lirismo golfo que
hasta casi suena un poco a Verlaine.
Estos versos fáciles y logradísimos
tienen un perfume de época que Valle
consigue mágicamente. Va a ponerse
otoñal, pero otoñal en canalla. Su
lirismo golfo llega aquí a la perfección.
Entiendo por lirismo golfo ese que se da
sólo en Valle y que le diferencia de
tantos poetas de la calle y la noche. La
diferencia está en que éstos son
sentimentalones, verlenianos pasados de
rosca, mientras que Valle, partiendo del
mismo juego de violines, va hacia la
destrucción, la catástrofe y el crimen. La
invocación
cacofónica
a
los
«semanarios revolucionarios» tiene una
fuerza singular y un repunte de coña
chula. Valle es un artista de la chulería,
en obras como ésta, y en esa cuerda dejó
todo lo que le había dado Madrid, la
expresividad caliente y vivísima de la
calle de Madrid. Todo el «Apostillón»
es cacofónico y logra hacer de la
cacofonía un arte y del ripio una
puñalada. La alusión, la cita de los tres
títulos de periódico esquinero y
anarquista llena el poema de actualidad
isabelina. Hay un Madrid pasado por
Valle que está entre el cuplé y la
zarzuela con un fondo de pueblo canalla
y un epílogo de sangre.
Esto es lo que llegaría a su
expresión y revolución definitiva con
Luces. De la evocación isabelina, del
verlenianismo rojo pasamos a la
segunda parte del «Apostillón», en un
salto muy logrado:
Mi musa moderna enarca la pierna,
se cimbra, se ondula, se comba, se
achula, con el ringorrango rítmico del
tango y recoge la falda detrás.
He aquí la musa moderna del nuevo
cosmopolitismo madrileño. He aquí a
Isabel II transmutada en mujer de
cabaret. El doble filo del poema es una
navaja macho tirada en mitad de la
calle. «Se cimbra, se ondula.» He aquí
la palabra clave de estos versos:
«achula». Valle, artista de la chulería,
como hemos dicho. Chulería de La hija
del capitán, chulería que recorre luego
todo El ruedo. Baroja, tan impotente
frente a él, le reprocha, de esta época,
que a los dedos los llame «dátiles».
Baroja no ha entendido que Valle ha
recogido la navaja del barbián y con
ella va a acuchillar también la época, la
historia, la política y la vida. Valle hace
de la chulería madrileña una categoría
estética. El personaje histórico —Isabel
II— pasado por la chulería da el
esperpento, como antes hemos dicho del
casticismo.
Este descenso del escritor al
corazón del pueblo, a lo peor y más
expresivo del lenguaje, al argot y las
malas palabras, tiene una grandiosidad
inversa en quien fue príncipe de la
lengua y ahora quiere ser príncipe de las
tinieblas. Valle no se limita a mimetizar
al pueblo en esto, como han dicho sus
estudiosos,
sino
que
asume
profundamente,
irónicamente,
su
condición de pueblo, y nos habla desde
el albañal, que es desde donde se puede
hablar con autoridad contra el marqués
de Salamanca.
Hay un momento en que el poeta
maldito y la canalla se encuclillan
inevitablemente en esa nostalgia del
lodo, baudeleriana, que el autor español
experimenta también. A Valle llega a
fascinarle plásticamente una sub/lengua
llena de creación y libertad. Y la utiliza
como cuchillo de cuchillero castizo
contra todo el Madrid «absurdo y
brillante». «… con el ringorrango /
rítmico del tango.» Ya tenemos a una
reina antigua convertida en una
tanguista. Valle no margina las peores
palabras, las que son un lazo de
vulgaridad trenzado en la cretona de la
jerga: ringorrango. Palabra de sastra o
chalequera. Valle está seguro de que en
su hablar total esa palabra también va a
valer.
«Y recoge la falda detrás.» Con un
movimiento real, con un escorzo
plástico se cierra el «Apostillón». Vale
esta pieza por toda la comedia y juega
hábilmente con dos épocas de España,
el romanticismo isabelino degradado y
el nuevo cosmopolitismo madrileño.
«Apostillón» me parece un pequeño
logro, una breve genialidad, un alarde
de gracia, intención y juego.
Greenfield (qué le vamos a hacer)
dice que el tango es algo muy hispano.
El tango es entre italiano y lunfardo,
algo así como una caricatura de París y
la java. España tiene poco que ver ahí.
Greenfield se equivoca siempre en lo
pequeño, aunque a veces acierte en lo
grande.
El discurso de Max Estrella.
En Luces hay sainete, periodismo y
teatro de burla. Los géneros ínfimos e
infames de la época están aquí
hábilmente jugados y dotados de rango
literario. La teoría del esperpento ya la
hemos formulado más atrás. El
esperpento es la historia (o la
actualidad) pasada por el casticismo, el
costumbrismo o lo canalla. Lo de los
espejos del callejón del Gato nos parece
más metáfora que teoría.
Luces es una obra llena de literatura
en las referencias cultas y populares. Un
relato interior al mundo de las letras,
pero no un relato libresco, sino algo
intensamente vivo, visual, viviente,
cambiante (en escenarios y personajes)
e incluso cinematográfico. Ya no hay
duda de que Valle se estaba nutriendo
del cine cuando escribió ¡Aires! Su
literatura es, sí, eminentemente visual, y
esta visualidad narrativa le fascina en el
cine. El cine y Valle vienen a coincidir.
Luego, en El ruedo, también hay mucho
cine, pero las dimensiones de esta
trilogía nos devuelven a la literatura,
mientras que Luces es una película
perfecta. Luces de la ciudad, Luces de
bohemia…
Valle, que siempre ha sido escritor
de citas, como sus personajes, mostraba
un natural respeto y énfasis por los
autores citados. En Luces se hace, al
tiempo que el esperpento de la vida, el
esperpento de la cultura, ya que todas
las citas, clásicas o contemporáneas, son
retruécanos, o lo parecen, así como
algunos cultismos dispersos.
La cita, en Luces, tiene una intención
humorística, irrespetuosa, maligna,
divertida o golfa. Valle no hace sólo el
esperpento de la vida, sino el
esperpento de ese comentario a la vida
que es la literatura. Quiere decirse que
está, como Max Estrella, convencido de
que, al final, la poesía también engaña.
El discurso de Max Estrella es el
discurso de Valle-Inclán. Valle juega
aquí a un distanciamiento muy del arte
de nuestro tiempo. Cuenta la vida de un
bohemio sin talento, Alejandro Sawa,
pero sublima al personaje como si fuera
un gran poeta dotado de unas cualidades
éticas que Sawa quizá no tuviera, al
menos en el límite heroico de mártir en
que Valle lo sitúa. Y cuando ya ha
logrado un personaje que es/no es Sawa,
se pone él, el autor, a hablar por sí
mismo, a través de estos dos
mecanismos —Sawa, Estrella—, de
manera que se cierra el círculo y el
autor acaba siendo el personaje, como
lo fue en la primera intención.
Hay que preguntarse si la muerte
real de Sawa, con mucho eco en los
mundos de la bohemia, porque era un
poco la muerte de todos, no fue el hecho
inicial que sugirió a Valle esta obra.
Así, el discurso de Max Estrella a lo
largo de una noche caliente y lóbrega, es
el mayor y mejor discurso literario,
moral y político de Valle-Inclán. De
Alejandro Sawa toma la anécdota y en
Estrella pone su propia voz cargada de
indignación,
noble
resentimiento,
grandeza, ingenio y reproche. La teoría
de los espejos (metáfora más bien, ya
digo) la formula un Estrella agonizante
(cosa no muy verosímil ni siquiera en el
teatro ni en este teatro), pero quien está
hablando no es Max, sino el autor. Todos
estamos de acuerdo en aceptar esa
formulación
como
definitiva
y
valleinclanesca, con lo que admitimos
implícitamente que Max es Valle. La
metáfora de los espejos no queda como
una teoría curiosa de un personaje, sino
como una de las formulaciones
definitivas del autor, aunque uno cree
que éste se ajusta más cuando nos dice
que todo el esperpento viene de Goya.
Algunos
tratadistas
se
han
preguntado contra quién va Valle en
Luces, e incluso sostienen que es difícil
saberlo. La respuesta nos parece obvia,
ya que se definen por su nombre
situaciones políticas del momento,
personajes —Maura—, instituciones —
la Academia—, políticos, tendencias
ideológicas, corrientes, revoluciones,
revolucionarios —Lenin—. Etc. El no
querer entender esto me parece una
manera hipócrita de minimizar Luces
como el gran teatro de la agresión al
vacío con resultados meramente
estéticos.
En
cuanto
a
la
citada
esperpentización de los clásicos, Valle
llega hasta su admirado Shakespeare, de
quien ya no necesita: lo mimetiza
grotescamente en el diálogo de los
sepultureros y en otro diálogo
simultáneo y culto entre Bradomín y
Rubén (los dos únicos personajes
respetados en la obra), cuando el
marqués ironiza sobre Ofelia, «niña
tonta», y el joven Hamlet.
Valle, en Luces, se acoge a una
literatura canalla, como ya hemos dicho,
y desde ella esperpentiza la gran
literatura. Asimismo, denota muy bien el
habla pseudoculta del pueblo madrileño.
No es correcto decir que Valle, por
entonces (el entonces de Luces) vuelve
al regazo del 98. El 98 queda aquí muy
superado. Como quizá ya se haya dicho
en este libro, el 98 es un
regeneracionismo literario. Sólo Valle
toca crudamente la realidad de la
historia y, mucho más allá del
regeneracionismo, levanta el arbitrismo
de la guillotina, el arrasamiento de
Madrid y Barcelona, el advenimiento de
la revolución, que primero se abandera
en Lenin y luego, en el último libro que
escribió, Baza de espadas, se aproxima
al anarquismo y Bakunin, a quien
veremos en persona en esa novela.
Pedro Salinas y otros teorizadores del
noventayochismo de Valle parece que no
han querido ver esto.
Recogiendo toda la voz de la calle
en aquel momento, Valle llega incluso a
la greguería de quien luego sería su gran
biógrafo, Gómez de la Serna: «El grillo
del teléfono se orina en el amplio regazo
de la burocracia.» La acotación
sorprende, pero en realidad está muy
acorde con la modernidad y vanguardia
de toda la obra.
Baroja, a quien siempre hemos de
citar por sus maniáticas alusiones a
Valle, dice sobre éste y sin citarlo:
«Ahora se lleva hablar en cínico y en
golfo.» Él, Baroja, se acercó mucho a
estos personajes del hampa, pero no
supo hacerlos hablar, ya que todos se
expresan como el propio novelista.
Incoherencia narrativa que a Baroja se
le perdona, no sabemos por qué.
El gran peligro que acecha a Valle
en esta obra, estilísticamente, pudiera
llamarse Arniches. Arniches también es
popular y social, también sabe hacer
hablar al pueblo de Madrid, pero
Arniches es realista y Valle está muy
lejos del realismo, ya que da las
personas, las cosas y los paisajes a
través de espejos cóncavos y convexos.
Luces, empero, suena a veces a verbena
madrileña, pero el discurso de Max se
va agravando a medida que avanza la
obra. Don Latino tiene algo de los
bufones de Montenegro, pero asimismo
esperpentizado. ¿Debiera terminar la
función con la muerte de Max, sobrando
así los finales superpuestos? Quizá.
Luces de bohemia es la lucha del
hombre contra las instituciones, como en
Kafka, como en toda la literatura de este
siglo. Esa es su verdadera dimensión. El
hombre había luchado contra los dioses,
en Grecia, pero modernamente se
enfrenta al Estado de uno ti olio signo o
a las instituciones sociales, económicas,
culturales, nacionales, etc. El discurso
de Max Estrella es el discurso
«poscontemporáneo» (Bousoño) por
excelencia. Ahora que nos acercamos a
otro 98, la intelectualidad joven parece
de acuerdo en que Valle es el único
superviviente de aquella generación, en
cualquiera de sus géneros.
Como que Valle es otra cosa.
El texto único.
De acuerdo con las últimas teorías
de la crítica occidental, entendemos por
texto único aquel que reúne unidades de
tiempo,
espacio,
estilo,
acción,
coherencias de intención, clima,
ambiente y directrices. A este postulado
del
texto
único
se
adhiere
prodigiosamente la obra completa de
Valle, que es la más estructurada,
unitaria y autorreferente de nuestro
siglo.
Entre toda la obra de Valle, el texto
único por excelencia es El ruedo
ibérico, ya que reúne unicidades de
tiempo, espacio, estilo, lenguaje e
intención. Valle cronifica los amenes
isabelinos, con aperturas a la España
real y rural, Andalucía, La Mancha,
Extremadura, etc., de acuerdo con su
proyecto de tres trilogías, que responde
a la idea tolstoiana de la novela total de
un pueblo donde desaparecen los
protagonismos
individuales.
Los
hombres sólo son agentes de la historia.
La gravitación histórica nos da el texto
único.
Los «maliciosos ecos» de Farsa se
hacen actuales en La corte de los
milagros, actualidad que a su vez
metaforiza la contemporaneidad de
Valle, que no sólo cronifica la historia,
sino que la metaforiza como trasunto de
la actualidad, ya que España sigue
siendo la misma. Isabel II, aquí como en
la historia, sólo habla del «amor de los
españoles», que dice haber perdido, lo
cual nos explica un gobierno
sentimental, un irracionalismo político
que lleva España al desastre o la
revolución. El rey consorte es una
«pulcra insignificancia» y a veces se le
ve, con todos sus fajines y cruces, «muy
perejil».
La Isabel II de Valle no es sólo un
retrato, una biografía o un esperpento,
sino el simbolismo puro mediante el que
se nos da una España sentimental,
supersticiosa, militar y agónica.
Valle no se limita al esperpento de la
reina, sino que pasa al simbolismo de
una mujer que encarna país y época con
esa misteriosa capacidad alegórica que
tiene la hembra. La mayor parte de los
tratadistas sólo ha visto aquí el
esperpento isabelón, cuando lo que
tenemos es el resumen femenino de
España mediante fórmulas que a Valle le
vienen claramente del simbolismo.
Narváez, otro asombroso retrato, define
a los cris— tinos y moderantistas como
«un carlismo sin sotanas». El
liberalismo de Madrid, aunque corrupto,
se enfrentaba entonces al entorno de una
España cerril.
Valle, a la izquierda de unos y otros,
parece más interesado por los
«generales bonitos», liberales y
revolucionarios.
Nuestro
escritor
acomete aquí, con fuerte brío, la novela
de masas, que es la del siglo. Sus
personajes se hacen solubles en el
tiempo histórico, pero esto no quiere
decir que se pierda el hilo argumental y
novelesco,
como
han
sostenido
Fernández Almagro y otros lectores
desganados. Cada personaje tiene su
tragedia, pero lo que novela Valle es la
tragedia de España.
Colocando este texto sobre una
página histórica saltan a la vista los
anacronismos. Estos anacronismos son
de dos clases:
Funcionales
Poéticos
El anacronismo funcional lo practica
Valle porque le conviene, para lograr
precisamente
el
texto
único,
importándole más la cuadratura del
círculo que la linealidad histórica.
El anacronismo poético responde a
un profundo conocimiento del poder
lirificante del tiempo, de modo que
Valle aleja, distancia o acerca la muerte
de Narváez, gran entierro en el Madrid
de los grandes entierros, según los
efectos estéticos y poetizadores que va a
conseguir con esto. (En San Camilo de
Cela encontramos una digna y suficiente
imitación de este procedimiento con los
entierros de Calvo Sotelo y el teniente
Castillo, casi simultáneos, que el autor
prolonga o acorta en la narración con
dosificaciones narrativas y estéticas,
según los casos.)
Valle escapa a las cronologías
puntuales de Galdós, no por falta de
información (está probado que tenía
mucha), sino por sentido poético del
tiempo, el espacio y la historia. Es lo
que tiene sobre los cronistas y
noveladores del XIX.
Carolina Torre-Mellada y su amiga
Feliche son dos mujeres aparte, bellas,
irónicas y cansadas, escoltadas casi
siempre por Bradomín, que Valle salva
del esperpento de la corte. Las Sonatas
asoman así una punta por este mundo tan
diverso de El ruedo.
La gran hazaña narrativa de esta
trilogía son los lenguajes. Cada clase
social, ciudadana, rural, palatina y
contrabandista habla su lenguaje propio.
Como ha señalado oportunamente Julián
Marías, Valle ha conseguido incluso un
andaluz galleguizado. Es prodigioso su
juego con las lenguas, y le da actualidad
y realidad a sus novelas, mientras que
Baroja y otros, como ya hemos dicho,
crean personajes que hablan todos igual
y, a su vez, todos como Baroja.
Mediante los argots consigue Valle
sobre todo la pluralidad de las Españas
que quiere novelar. La novela de Valle
no es lineal, según tradición, sino
circular, y circulares, por tanto, el
tiempo y el espacio. No se trata de
viajar de un punto a otro sino, más de
acuerdo con el mundo, de darle muchas
vueltas a un tema que no avanza. El
pueblo que habita esta trilogía es un
pueblo fuera de la ley. Los señoritos
perdis asesinan guardias y los
bandoleros desvalijan marquesas. Con
esto quiere decirnos Valle que la España
oficial no tiene nada que ver con un país
acanallado, sublevado o anarquista de
derechas. Los poderes se están
ejerciendo sobre la nada y cada
estamento dicta y cumple o no sus
propias leyes. Madrid es sólo una
abstracción que sirve de burla o burle a
los españoles. Aquello no podía durar.
Sólo los milites liberales lo ven claro.
Hasta Fernández Almagro se da cuenta
de que Valle incorpora las vanguardias
de la época a su escritura final, y no por
esnobismo, claro, sino por seguir
enriqueciendo y actualizando lo que dice
y lija.
Valle parece haber hablado en algún
momento, teorizando sobre la novela, de
que lo importante no es narrar, sino
mostrar. La fórmula se parece tanto a la
de Flaubert que más bien la creemos
adjudicada a Valle, aunque muy bien
entendida por éste y puesta en práctica
hasta el límite. En El ruedo las cosas
ocurren, no nos las cuenta nadie. La
fórmula es todo lo contrario de Galdós,
Clarín y el XIX.
Cervantes
arranca
con
la
modernidad cuando cuenta lo de los
molinos o los rebaños. Mientras lleva el
hilo cómodo de la narración sigue
siendo pastoril, clásico y viejo. Entre
los estudiosos encontramos una notable
confusión respecto de lo grotesco y el
esperpento. Lo grotesco viene de
«gruta», de grutesco, es elemental e
inmediato, produce risa. El esperpento
es la consecuencia intelectual de una
elaboración estética, o la captación de
un
hecho
social,
aristocratismo/casticismo,
como
sobradamente hemos visto en este libro.
Da rubor decirlo, pero todavía hay
autores que estudian el esperpento
confundido con lo grotesco, como una
«rareza» de Valle.
En Francisco Ynduráin encontramos
el sentido de lo «jaque» en Valle, que es
una variante agresiva de lo castizo, con
connotaciones beligerantes, majezas y
torerismos. Ynduráin afina mucho en
esto, pero aun así hay quienes vuelven al
concepto holgado y rudo de lo grotesco
como única explicación. Aunque
Francisco Rico nos diga que Quevedo es
el mal de España y el barroquismo la
ruina de todo, y el Buscón una
calamidad, sin Quevedo no habría Goya
ni Valle ni Gómez de la Serna, de quien
Valle
incorpora
ramonismos,
interpretando las aspas de los molinos
del Quijote como absurdos pájaros
negros cuyas alas derrumban al héroe.
Valle dijo que el idioma primero nos
hace
y
luego
nos
deshace.
Efectivamente, su creación/recreación
continua del castellano y todo lo demás
es una lucha entre ese idioma que se nos
da hecho y el peligro de que se deshaga
y nos deshaga reducidos a tópico,
escombro, refrán, frase hecha, locución
vulgar y repetición.
Este entendimiento beligerante del
lenguaje viene precisamente de Quevedo
y lo sentimos por don Francisco Rico,
que quiere volver al Renacimiento y
suspender la modernidad española
desde su origen. De 1919 datan los
popularismos que Valle maneja en El
ruedo. Los críticos se asombran de su
salto desde un estilo elegante a un estilo
vulgar, pero la verdad es que no hay tal
vulgaridad. Ni tal salto. Valle aplica
igual trato a las palabras del pueblo que
a las de los sabios o las marquesas, de
modo que es también un orífice de la
calderilla idiomática, un preciosista.
Aquí lo hemos definido como
«modernista de lo feo», lo cual no hay
que confundir con el feísmo. Para Valle
hay tanta joya en una palabra maldita
como en una importación de Garcilaso.
O de Cervantes. Valle toma mucho
de Cervantes, y eso de que toma sólo de
Quevedo es otro tópico fácil. Incluso en
los hipocorísticos Valle es siempre
original y creativo: la Pisa-Bien, PicaLagartos y miles de ellos. Nunca cae en
la menesterosidad de llamar a un cojo
Patachula, como otros autores. El arte
valleinclanesco del hipocorístico sólo
lo ha heredado Cela.
Ni Galdós ni Baroja pensaron nunca
en las posibilidades creativas del
hipocorístico. El estudioso García de la
Torre sostiene que en los Episodios
nacionales hay argumento y en la novela
histórica de Valle no lo hay, porque la
creación verbal lo entorpece. Los
argumentos
galdosianos
de
los
Episodios son casi infantiles. Sólo el
lector que confunde la literatura con el
enredo puede creer que a Valle le falta
«tema». Muchos temas se trenzan en El
ruedo para hacer la novela coral del
siglo XX. Entre nosotros, de ahí viene La
colmena.
Hay un artículo de Pérez de Ayala
sobre Valle donde alterna al maestro con
Grandmontagne y otro. El compuesto ya
es grave, pero es que Ayala dice,
además, que Valle es azaroso y
fragmentario en su creación, que dejó el
talento en los cafés, etc. Valle es el
creador más organizado y sistemático
del siglo XX español: cuartetos,
trilogías, poética de La lámpara, luego
practicada en La media noche. Obra
completa planeada desde muy pronto.
Por si el crimen fuera poco sangriento,
Ayala dice que Valle se quedó
políticamente en el liberalismo.
Sencillamente, no ha leído al segundo
Valle. Aparte de que nuestro autor nunca
fue liberal. Todo menos liberal. Si esto
lo escribe Pérez de Ayala, qué esperar
de la crítica de oficio. A Valle, ya lo
hemos dicho aquí, le persiguen los
plagios y las calumnias como a Poe los
cuervos.
En Viva mi dueño, segundo tomo de
El ruedo ibérico, se presenta ya
crudamente el enfrentamiento entre
moderantistas y revolucionarios. Se
habla de la Niña, que bien pudiera ser la
república, la revolución, no se sabe. Lo
que había en España, realmente, era un
malestar y un clima de inminencias que
Valle concreta presentándonos el
pueblo, los palacios, la gente, la
Corona, las ciudades y sobre todo
Madrid.
Valle se encuentra ya en la novela
total, en el texto único, en el relato de
masas, muy siglo XX, y los episodios
privados y particulares de unos cuantos
hombres y mujeres no son sino viñeta
menuda de lo que él está narrando en
grande. En todo caso, unas viñetas
mucho más conseguidas que las de
Galdós.
El mundo de los Montpensier ya no
es tratado por Valle con pluma de
Bradomín, sino con pluma de anarquista.
Luis González Bravo, aquel primer
ministro de Isabel II, antipático y zorro,
tiene hoy para nosotros el encanto
inesperado de su decidido recelo contra
los militares, lo cual le hace, con
reservas, un azañista anticipado. Valle
ironiza sobre la unidad nacional y dibuja
muy claras las dos Españas, como las
ve. Hay unas primeras escenas en
Cibeles. Cibeles empieza a ser la plaza
central de Madrid.
Bravo está siempre contra los
«espadones», tanto revolucionarios
como reaccionarios, porque intuye que
lo que persiguen siempre es militarizar
España y la monarquía. O’Donnell es el
más leal a la reina. Valle parece muy
bien informado sobre la época, pero
tampoco desprecia el sensacionalismo
de hemeroteca, sino que lo utiliza, ya
sabemos, como una de las claves de su
estilo. El escritor sabe que el
sensacionalismo tiene una mostaza de
realidad y encierra siempre datos
marginados por la prensa y los
historiadores «serios». Valle, gracias a
esto, sigue acanallando («avillanando»,
diría él) su estilo y su visión de España,
pues sabe, naturalmente, que la
marginalidad periodística es la que
recoge esas verdades ahistóricas que
realmente hacen y explican la historia.
Por otra parte, el sensacionalismo de
época le da muchas claves para su
esperpentismo
histórico.
El
sensacionalismo, según la palabra,
recoge aquello que causa sensación, y
Valle es un «sensacionista» que se guía
más por las sensaciones generales del
pueblo que por las declaraciones frías
de los políticos.
Si está haciendo novela de masas,
tiene que atender a lo que más movió y
mueve a las masas: el sensacionalismo.
A nada de esto llegan Galdós ni otros
novelistas e historiadores. El autor
consigue así anovelar la historia y hacer
novela histórica. En cuanto a los
generales progresistas y románticos,
como Prim (que le obsesiona), Valle no
olvida que Prim, en Puerto Rico, postuló
la continuación del sistema esclavista.
El tópico «voluntad nacional» era
muy usado por la derecha como
sustitutivo de voluntad democrática.
El ejército lo identifica Valle con el
orden, y el orden con la injusticia.
Porque el novelista sabe o cuenta que
los espadones ilustres, como los
jayanes, llevan escrito en su limpia
espada un lema de cachicuerna: «Viva
mi dueño.» Y de aquí el título del libro.
González Bravo llega a una
formulación que hoy nos parece
profética: una dictadura civil. Hasta
entonces sólo se habían conocido las
militares. Valle está muy lejos de su
ciclo militar y Bravo muy cerca de las
dictaduras civiles del siglo XX, cuyo
modelo máximo es la de Lenin (muy
valorado por nuestro novelista). Pero
hoy sabemos que la dictadura civil, de
izquierda o derecha, acaba aforrada de
generales o coroneles, pues de otro
modo duraría poco.
El dictador civil, si es conservador,
se convertirá en rehén del ejército. Si es
progresista, también, a no ser que
prefiera seguir hasta el fusilamiento. En
todo caso, el señor Bravo dibuja sin
saberlo una figura política que es ya
puro siglo XX.
Gitanos y gitanismos abundan en la
prosa y los diálogos de este libro.
Alguien lo ha interpretado en relación
con Lorca y el lorquismo. Sólo que
Lorca los tenía muy cerca, en Granada, y
Valle ha de ir a buscarlos a lo hondo de
España, como busca otras razas, etnias,
tribus y marginales para darnos la
geografía humana total de un tiempo y un
país, el texto único, la globalización
tolstoiana.
Ya hemos citado en este libro una
curiosa frase de Valle: «Ideas las
tenemos todos. Lo difícil es pintar un
gitano con un burro.» De modo que su
fascinación por los gitanos no es nueva
cuando los crea y recrea en esta novela.
Todo el gitanismo del lenguaje está muy
bien hallado, pero mayormente muy bien
manejado, ya que un exceso de caló
habría hecho el texto ilegible o
folklórico. Valle lo alterna en el diálogo
y la narración con otros dialectos,
consiguiendo así, como hiciera en
Tirano, la amalgama de los pueblos y
las razas sin necesidad de retórica, ya
que es la voz de cada etnia o sombrajo
la que escuchamos. Y todas forman una
impresión pululante de masa plural, de
ese barullo de razas que es España, de
esa riqueza por abajo que da este país,
con sus invenciones y tradiciones.
Pero el novelista no se limita al gran
logro de que cada quien hable como tal,
sino que él mismo, cuando narra o
describe, lo hace con frecuencia
trenzando una prosa de múltiples
casticismos y viva plasticidad. La
calidad de cosa que tiene esta escritura
no es fácil de igualar. Por otra parte, el
juego es completamente funcional, pues
que Valle consigue así la aleación del
autor con sus personajes.
Veamos esto. Es frecuente en la
novela con diálogos dotados de algún
tipo de singularidad, desde el esnobismo
al casticismo, que la prosa del autor,
más sobria, quede como despegada de
tales diálogos, con lo que esos
personajes
dialogantes
pierden
credibilidad. Nuestro novelista ha visto
esto antes y mejor que nadie, de modo
que su prosa, aunque a veces lírica o
simbolista, está siempre trenzada con
los mismos hilos del diálogo. Esta
técnica contribuye mucho a la sensación
de texto único.
Uno de los problemas más graves de
la novela, y menos estudiados, reside en
la
conciliación
de
la
prosa
narrativo/descriptiva o meditativa con el
diálogo, que ha de ser siempre más
escuchado que leído por el lector. El
novelista no tiene por qué hablar como
sus personajes, ya sean finos o bastos,
pero entre ambos momentos narrativos
tiene que haber una cierta identificación.
Es malo, ya se sabe, que los personajes
hablen como el autor, pero es aún peor
que el autor hable como los personajes.
Sin embargo, tampoco debe estar lejos
de ellos verbalmente.
A Baroja, como ya hemos contado
aquí, le parecía que todo el dialecto de
Valle consistía en llamar a los dedos
«dátiles». Esto es una caricatura
barojiana, claro, pero ahora tenemos
ocasión de explicar que Baroja, tan
inquieto siempre con las innovaciones
de su amigo/enemigo, estaba mintiendo.
Valle hace su primer intento de
globalización dialectal en Tirano, con
mucha fortuna, y llega a la ambición
logradísima del sistema en El ruedo,
rubricado aquí el acierto por el hecho de
reunir circularmente todas las parlas de
España.
Hay un personaje en Viva mi dueño,
un clérigo (todo Valle está lleno de
clérigos), el Vicario de los Verdes, que
nos recuerda al Cura Santa Cruz de La
guerra carlista. España abundaba
entonces en curas trabucaires, que a
nuestro novelista le fascinan. Santa Cruz
es un genio del reaccionarismo y la
crueldad. El Vicario de los Verdes se
vuelve revolucionario por razones
personales y también es un cura de
cuerpo entero y un personaje muy
dibujado. En las Comedias recordamos
asimismo otro cura que se las tiene
tiesas con Montenegro. Estos clérigos
salvajes y con categoría, no clero de
tropa, los saca Valle con notable acierto
costumbrista, digamos, y profunda
verdad humana, tanto en lo cruel como
en lo evangélico.
A Valle, en fin, se le dan muy bien
los curas, desde las Sonatas en adelante.
El sacerdote es un ser que no es, un
hombre con vocación de otra cosa (de
Cristo o de papa), y esto quizá sea lo
que interesa a Valle, pues, como hemos
visto sobre todo en la primera parte de
este libro, él mismo quiere ser el que no
es, representar otro o «representarse» a
sí mismo.
Por eso los oficios con uniforme,
militares y curas, le motivan mucho
literariamente. Son gente con derecho a
ir disfrazada. Valle mismo va disfrazado
de Valle. Su dandismo le hace amar el
disfraz, la doble personalidad, esa que
sólo exhiben profesionalmente los
militares y los sacerdotes.
Hay en esta novela descripciones
cubistas como las que ya encontramos en
los poemas de Valle. Un cubismo en
prosa que da los paisajes mediante
planos y geometrías móviles. Una
mirada sobre las cosas influida ya por el
arte nuevo que ha visto o intuido Valle.
Con esta prosa conviven arcaísmos
muy logrados y gratos, incluso
galicismos que nos suenan al Valle de
antaño. Así, es por está: «La moza era
en…» El abanico de la novela va del
presunto republicanismo de Prim al
anarquismo y el comunismo. Valle está
haciendo historia, pero también mete en
la novela el presente real en que
escribe. Nos habla con ironía de los
«desastres gloriosos» y «las heroicas
retiradas» de nuestros ejércitos, muy
lejos ya de su sentido militar de España.
Pablo Neruda escribiría mucho más
tarde de la soberbia del ejército
español, «que sólo ha ganado batallas
contra los españoles». Apunta ya en esta
novela el monólogo interior, aunque
siempre corto.
Nos encontramos con un inesperado
Bradomín liberal. La voz de la calle y
los sufijos son recursos constantes en la
parlería de este libro, donde Valle ha
conseguido un laconismo barroco, o un
barroquismo de lo escueto que será ya el
final crispado de su carrera y lucha
contra el lenguaje. Escribe corto y
rápido en estos libros, pero la sensación
de adunamiento verbal y visual es la
misma de siempre. Valle necesita ahora
menos palabras, mas la plasticidad
acumulativa del relato no pierde nada
por eso. Quiere decirse que cada
adjetivo o mero sustantivo le viene
cargado de expresión, vida e
intenciones.
Pero la mayor sorpresa estilística de
la novela está en las reflexiones del
propio autor, que funcionan a veces por
sí
mismas,
como
acotaciones
intelectuales a la novela, y que van
contra todos los principios estéticos de
Valle, pero al mismo tiempo anuncian y
denuncian una madurez reflexiva del
artista a quien ya no le importa exponer
directamente lo que piensa, más allá de
cualquier tecnicismo.
Dice Lukács en su Teoría de la
novela que la novela del siglo XX es «la
épica de un mundo sin dioses». Esto es
perfectamente aplicable a El ruedo, un
mundo sin dioses religiosos ni políticos
ni monárquicos, sino poblado de los
antidioses
revolucionarios,
como
Bakunin, que aparecerá en el tomo
siguiente, o Lenin, recurrente en el
segundo Valle.
A ese mundo sin dioses ha llegado el
novelista tomando conciencia de la
humanidad que tiene en torno, y
contribuyendo con su prosa a derribar
los últimos iconos de las religiones
sociales, políticas y estéticas que de
alguna
manera
había
venerado,
prestigiado o respetado. La humanidad
de esta trilogía queda ya abandonada a
su trayectoria de mar histórico, de marea
humana, maelstrom de hombres que van
trayendo el siglo XX y la revolución
plural, mientras las mitologías de siglos
se borran solas y un XIX crepuscular va
«borrando estatuas», por decirlo con el
poeta.
Lampedusa ha estudiado el tiempo
en Stendhal. Lampedusa sostiene que
Stendhal puede meter mucho tiempo
novelesco en pocas páginas, y a la
inversa. El imperio del novelista sobre
el tiempo es fundamental para trabajar
en una novela. Valle ha jugado siempre
con el tiempo, tirando del anacronismo
cuando le hace falta. Tiene un sentido
poético y no cronológico del tiempo. De
ahí la irrealidad y el clima propio que
respiramos en toda su obra. Se trata del
tiempo simbólico, digamos, y no del
tiempo real.
En esta trilogía el tiempo que se
maneja es el ‹le la historia, pero también
poetizándolo, falseándolo. Es fácil
comprobar que los acontecimientos de
aquellos años isabelinos no guardaron la
misma cronología que les aplica Valle,
pero es que el artista está a las
conveniencias de su novela, en
construcción y aura, y no a la fidelidad
practicona de Galdós metiéndose a
historiador.
Generalmente, el procedimiento de
Valle consiste en acotar espacios de
tiempo real muy cortos, dos o tres meses
en la historia, y llenarlos de hechos,
acciones simultáneas y viajes, de modo
que la vida resulta plural y restallante
cuando tomamos conciencia del poco
tiempo que «ha pasado». Lampedusa
observa la finura con que Stendhal
introduce el tiempo sin recurrir a las
fechas, por un detalle exterior, banal.
Valle, por el contrario, se inventa la
poesía del calendario, lo que viene a ser
lo mismo. Así, «befa septembrina» o
«amenes isabelinos». Da la cifra, pero
ya como símbolo.
Lampedusa,
exquisitamente
traducido por el poeta Antonio Colinas,
observa que Stendhal produce unos
diálogos neutros, sin brillo, porque
Stendhal no cree que las palabras
revelen nada de la persona, y prefiere
revelar a ésta mediante la gestualidad
bien observada. Es ya un tópico eso de
que el lenguaje sirve para ocultar más
que para expresar. Pero nuestro Valle
sabe que el momento extático de la
gestualidad es la palabra pronunciada, y
por eso hace hablar mucho a sus
personajes, para que los veamos bien.
No importa lo que dicen, sino cómo lo
dicen. Y Valle pone todo el énfasis de su
escritura en el cómo. Ya hemos hablado
aquí de guturalidad. A nuestro
novelista, tan plástico, le interesa la
guturalidad humana, y esta guturalidad,
anterior al lenguaje, se acentúa en las
palabras raras, mal dichas, exóticas,
salvajes,
extranjeras,
arcaicas,
dialectales, etcétera.
Hay menos guturalidad en un diálogo
de condesas, como las que trataba
Stendhal, que en una voz con acento
regional. Valle hace hablar al personaje,
cultiva también diálogos banales, como
Stendhal, pero por razones opuestas.
Quiere que el personaje nos llegue
íntegro por su guturalidad, caló, galaico,
etcétera. Y lo consigue.
En Baza de espadas, libro último
donde se trunca El ruedo por
enfermedad definitiva del autor,
respiramos ya un clima de revolución.
Unionistas y progresistas tienen su
controversia diaria en Madrid. Pero la
novela pronto sale a provincias. Las
agitaciones campesinas pudieran hacer
pensar en una revolución agraria, que
siempre ha estado flotando en los
veranos de España.
Entre los intelectuales se principia a
citar a Fourier, cuyo anarquismo
hedonista nos suena muy cercano a las
afinidades
personales
de
Valle.
Salvochea es el asceta de la revolución,
muy popular por entonces y muy cuidado
por Valle en su dibujo. No hay bromas
con Salvochea. Paúl y Angulo, por lo
exaltado, acabaría siendo el culpable
«oficial» del atentado mortal contra
Prim, como alguien le pronostica en esta
novela. Pero recordemos (ya se ha dicho
en este libro) que Valle pasó los últimos
días de su vida redactando un folletón
muy documentado, desde la cama, en su
pueblo, folletón que le publicaban en
Madrid y que es un verdadero dossier
sobre el asesinato de Prim, del que se
redime a Paúl y Angulo para remontar el
hecho a más altas instancias. Valle da
sobre esto más datos que Galdós y
cualquier historiador. Prim le había
apasionado de vivo, en sentidos
contrapuestos, y le sigue apasionando de
muerto.
También cruza por el libro doña
Baldomera Larra, hija del periodista
romántico y mujer muy anovelada,
incardinada siempre en los enredos
políticos y económicos del siglo XIX.
La parte central y más extensa de
este libro transcurre en un barco que
hace la travesía de Gibraltar a
Inglaterra. Todo lo del barco es en sí
mismo como una novela intercalada,
como las que da Cervantes en el
Quijote, aun cuando Valle alterna el
folletín con el hilo político e histórico
de la trilogía. Las páginas del barco,
muchas, ya veremos que no están ahí
gratuitamente. El barco le sirve al
novelista para aglutinar, en la pasividad
de una travesía por mar, personajes
como Bakunin, una logia masónica, unos
flamencos que proyectan el asesinato de
Prim, unos ilustres exiliados, etc. El
barco se perfila claramente como
recurso —¿quizá de urgencia en un
enfermo
como
Valle?—
para
presentarnos en vivo y en contraste el
mapa político nacional. Por otra parte,
la falta de acción que impone el viaje le
permite al novelista enredar a sus
personajes en largos parlamentos
doctrinales y controversias, lo que
efectivamente queda muy natural en esta
circunstancia pasiva y no recuerda para
nada la novela/ensayo que por aquellos
años 20/30 se ponía de moda en Europa.
Aparte de que Valle se ha propuesto
hacer la novela global, y en el globo,
naturalmente, cuenta también el mar.
Entre otras muchas ideas, se suelta
en estas tertulias de altamar la de que
«la de Rusia es la única revolución
decente». Nuestro escritor vivió siempre
una cierta contradicción entre el
anarquismo y el comunismo, que a veces
mezcla como la misma cosa, siendo
cosas contrarias. Pero las ideas andaban
sueltas y confusas en aquellos primeros
años del siglo en que él escribe, y, por
otra parte, en Valle es más fuerte el afán
de justicia que claros los caminos para
llegar a ella.
Así, Marx y Bakunin aparecen en sus
escritos un poco mezclados. Respecto
de la Gran Utopía, todo viene a ser
mezclado y qué más da, por más que
Bakunin (parte del pasaje) deja sentado
que Marx pasa por el autoritarismo y los
anarquistas no. Respecto de la
revolución española, que se ve como
inminente, Bakunin la desprecia y
minimiza. «Hacer una revolución para
buscar un tirano…», se burla. Bien
podemos colegir que Valle es quien
pone estas palabras en boca de Bakunin,
por el trato despectivo que él mismo da
a los revolucionarios españoles.
En su apreciación de Prim,
concretamente, y como ya hemos
insinuado, unas veces le fascina su
calidad de héroe que galopa hacia la
república, y otras cae en la tentación de
dibujarle según los «semanarios
revolucionarios», siempre llenos de
«maliciosos ecos». Ya se ha dicho aquí
que a Valle le interesa mucho, como
estética y como documento marginal, eso
que
hoy
llamaríamos
«sensacionalismo».
En general, Valle parece más cerca
de Bakunin que de Marx, y es siempre
ambiguo con Prim, personajes todos que
le dan mucho juego político o literario.
Dentro de este barco/síntesis se oyen
también frases que suenan al propio
Valle: «Al fin y al cabo, las
revoluciones no se hacen con obispos.»
Ya hemos dicho que Bakunin condena
aquí la revolución española, que no le
parece tal, y seguramente esto es
histórico. En Baza encontramos al Valle
más radical, como que es el último y
habita ya el «mundo sin dioses» que
dijera Lukács.
Cádiz, «capital» de España hacia
1912, es en esta novela un enredo de
calles nocturnas y estrechas por donde
se hila o fracasa el rumor del mar.
Se ha definido esta última prosa de
Valle como «telegráfica», pero la
definición, aunque rutinaria, es inexacta
y molesta. Ya se ha mostrado aquí cómo
nuestro novelista puede manejar un
laconismo barroco, un «telegrafismo»
(vale) cargado de imágenes y sentidos.
El autor ha llegado al esqueleto de la
gramática, pero sin perder un color, un
sabor, un matiz, una intuición.
Todo el largo episodio del barco es
a la vez discursivo y folletinesco.
Mucha política y mucho novelón. El
novelista consigue aunar la teoría con la
acción y la novela se lee con todo
interés, pese a la fracasada arquitectura
del libro y del autor terminal. Los
hallazgos son tan vigorosos como en
cualquier otro libro de Valle.
Cánovas, por citar un político que ha
quedado en la historia y la memoria, es
definido como «dogmático y perruno».
Un adjetivo psicológico y otro físico, el
parecido de Cánovas con un perro. Así
trabajó el escritor toda su vida,
eligiendo los adjetivos que se
contraponen o se complementan, dando
de un lado lo psicológico y de otro lo
físico, pero esperpentizado.
«Animalizado» en este caso, como
suelen decir los críticos exagerando; ya
que Valle no trata de convertir a
Cánovas en un perro, sino de afinar
caracteriológicamente
por
aproximación.
Prim sigue siendo en este último
libro, ya se ha dicho, una pasión
contradictoria de Valle, un naipe de
esperpento y un héroe nacional. Es
frecuente que nuestro novelista castigue
de pronto a sus pocos y mejores héroes,
y esto tiene más que ver con la estética
que con la política.
La Sofi es la mujer mala y
sentimental del barco, una bella,
ultrajada y pobre víctima. El escritor la
dibuja casi con amor y asco. Entre tantos
adjetivos, la llama «lumia», que hoy
decimos «lumí», y que en cualquier caso
es «puta». Pero entre la prosa canalla
todavía asoman imágenes de vanguardia
(Valle estaba al día): «La noche
desmelenada de estrellas.»
Como la cosa ocurre en Cádiz,
abundan los andalucismos. Mas Valle no
se limita a tomarlos tal cual, en su
deformación popular, sino que, yendo
más lejos, deforma lo deformado por el
pueblo y se inventa alguna palabra
nueva y más eficaz y baja. Diríamos que
su último suspiro de vivo/muerto fue sin
duda una palabra inédita, insólita, lírica.
25. El mal
El cáncer de vejiga, atendido de
madrugada en las Casas de Socorro, ese
muñón de brazo que interrumpe su
presencia, la vocación de catástrofe que
siempre tuvo (sofrenada por el trabajo
bien hecho, función profunda del estilo),
el sadismo, la soberbia que le hace
despreciar a los demás y no amarse a sí
mismo, la crueldad profunda y
distinguida para con el mundo y consigo,
el masoquismo moral que le estrella
como un fracaso humano contra las
reiteradas tapias de lo posible y lo
imposible, los plagios y las calumnias
que le persiguen como los cuervos a
Poe. El mal.
Valle juega al mal cuando es joven y
viajero, cultiva un dandismo violento y
una insolencia que es como genealógica;
es un Casanova del que no se conoce
una sola aventura, un Bradomín que
traiciona todas sus causas, un
Montenegro que quiere asustar a la vida
porque la vida le asusta, un Max Estrella
que dice las verdades últimas de su
época con la crueldad ética que siempre
le hizo caminar como dejando huellas de
sangre. Valle es el rebelde que principia
denunciando a los jurados de los salones
nacionales de pintura y acaba
denunciando a los reyes de España.
Para él es tan importante salvar un
buen cuadro como salvar a un
anarquista. Practica la justicia imposible
de su poder inerme y fuma su pipa de kif
acodado en la borda de Madrid, como
esperando que la ciudad atraque en
algún puerto menos torvo y manchego
que los puertos madrileños.
Valle es el que se deja melena como
si se dejase crecer el talento, es el que
se acaricia la barba como si se
acariciase la vanidad de ser ValleInclán. Don Ramón es el que calza
botines blancos de piqué para que la
noche pueda seguirle los pasos, el que
se sujeta la manga vacía como si fuera
un ala que va a echar a volar y se le
puede llevar a los tejados vertiginosos
de la bohemia y las chimeneas de los
suicidas. Él es el que lleva bastón
beligerante por la mañana y bastón
distinguido y gentleman por la noche,
como entrando siempre en la ópera en la
que nunca entró, porque él estaba lleno
de óperas interiores que fue dando en su
teatro y cuya música sólo puede oír él
mismo el día en que no ha acudido nadie
a ver su función.
El mal es la actitud que toma la
justicia en su obra, el mal que le hace la
vida y el que él depura mediante una
sintaxis de miniador de códices y
espadas. El mal es el brazo que ya no le
duele porque no lo tiene, el rigor cruento
con que va construyendo su obra muy
estructurada, su estilo que duele de tan
bello e instantáneo. El mal es la palabra
inesperada, agudísima, con filo de oro y
matiz de joya, ese otro idioma que lleva
dentro, suyo y misterioso, cambiante y
secreto, que sólo a veces asoma como
un quiebro del lenguaje entre satánico y
lujoso, venido de una lengua que nadie
habla, pero a todos nos ciega cuando la
adivinamos.
Valle lleva dentro un lenguaje
sagrado y maldito, bellísimo y
clausurado, que va traduciendo al
lenguaje común de los demás, poco a
poco, por hacerse entender en
castellano, aunque él no piensa en
castellano ni en galaico ni en ninguna
otra lengua conocida, sino en el alfabeto
monstruoso e inagotable que trajo al
mundo.
Toda su obra no es sino el intento de
ir traduciendo a idioma común ese
alfabeto que no sabe de dónde le viene y
que es su secreto y su mal. Lo que vive,
arde, canta y resuena en su prosa no es
sino el eco de lo que habla consigo
mismo, pasado a un castellano que nos
deslumbra y a veces nos da miedo,
porque no viene de los libros ni de las
gentes, sino de aquello que estuvo a
punto de decir en La lámpara
maravillosa y no dijo nunca.
Valle es el que va acumulando en sí
toda la negación y toda la subversión
que los demás ignoran o evitan para
seguir transigiendo, hasta que tanta
verdad es otra cáncer por su pecho y le
hace toser las maldiciones definitivas e
irónicas contra esa otra verdad del
mundo, que es la mentira. Valle hace
rigorosamente,
elegantemente,
obstinadamente, su camino de suicida
lúcido, geométrico y digno. Quiere que
la muerte le mate sin escupirle en los
quevedos. Quiere verlo todo hasta el
final y cada vez existe menos como
anatomía y más como literatura. Es ya
una sola osatura de palabras, una
esquelatura dorada y negra de verdades
que sólo él dijo y de acusaciones que
siguen en el aire.
Valle es ese carácter maldito que
toman la verdad y la justicia cuando
otros se reparten el bien en monedas de
curso legal. Valle es esa actitud de
espada suntuosa y verde que toma la
belleza cuando se la amortaja en los
libros y nadie quiere leerla por no cegar.
Valle comió de su mal, fue el cáncer
de su propia belleza increada, acuñó su
tesoro como algo sagrado y religioso
que estaba en su pecho, entre lo real
imposible y lo deslumbrante demudado.
El que lo lee muere o se salva porque en
Valle hay vida disponible y mundo áureo
para quien sepa vivirlo. No es un artista
ni un poeta ni un místico. Es el Sísifo de
toda la belleza del mundo, que amanece
también sobre la miseria. Tenía
demasiado tesoro dentro como para que
le cupiese en un libro. Por eso sus libros
están sobrados de hermosura y luz. Valle
es la rara coincidencia de la belleza
plural con la equidad mortal. Tenía y
tiene tal capacidad de decir que él
mismo se asustaba a veces y lo
estropeaba todo con una frase, para no
infartarse de evidencias.
Más que un escritor, es él solo todo
un idioma. No cabe en un libro y menos
en el nuestro. Por eso lo dejo aquí, como
un muerto hermoso y desnudo que se
sale del ataúd barroco. Tiene uno la
sensación de haber perdido el tiempo.
Que los eruditos acaben de enterrarle.
Yo sé que nadie vive tanto como él en su
obra. Y en nosotros.
Anexo
Del simbolismo a la revolución
La barba honda, la manga vacía, los
botines blancos. Es el aristócrata
demediado, el que se hace ya la foto
consagrativa, fija, perdurable y al
mismo tiempo porvenirista, ya que
anticipa una estética: pudiera pasar esa
manga por un objeto inútil de Duchamp,
pudiera pasar esa barba por una barba
de teatro, falsa y por eso más
importante, pudieran pasar esos botines,
ya un poco anacrónicos, y por eso más
elegantes, por otra ropavejería ilustre.
Cuando un hombre decide hacerse una
foto así, en la plenitud de su vida, es
porque ha llegado a convertirse en el
fetiche de sí mismo y le importa más el
Valle inventado que el Valle notarial o
judicial, al que ha conseguido dejar
abandonado en las traseras de Madrid,
donde se amontonan jergones viejos y
porcelanas fracasadas.
La raya de la pared, los anchos
listones del maderamen, el primor del
almohadón, el primor de la silla, y los
botines, todo en un entrecruce de épocas
y sensibilidades. La barba y los botines
son pasado, decadencia, dandismo. El
libro y todo lo demás, la foto de perfil,
desolada y pura, contra una pared
neutra, entra ya en el cubismo o el teatro
del absurdo. Valle-Inclán estaba
precisamente en ese momento de pasar
del simbolismo de Maeterlinck al
esquematismo de Picasso y de su propia
segunda escritura. Hasta se ha cortado la
melena en un momento de modernidad.
La mano extendida sobre el libro, mano
única y por tanto más autoritaria, tiene la
seguridad, ya, de poder salvar una prosa
por imposición de manos.
He aquí a don Ramón en la tarde
crucial, con luz que entra de no se sabe
dónde, esa tarde crucial en que pasa de
su primera biografía a la segunda, del
decadentismo a la vanguardia, como don
Quijote pasa de la primera parte del
libro a la segunda, seguro ya —y lo dice
— de ser un famoso personaje de
novela.
Pero empecemos por el principio. El
estudiante de Santiago, la barba negra,
un último viento romántico en la foto,
esa foto del artista adolescente que se
hacen hasta quienes nunca fueron artistas
ni adolescente. Valle tenía ya, veía ya
escrito en sus quevedos, todo lo que
había de escribir en una larga vida de
«ni un día sin línea». Estudie lo que
estudie, siempre está estudiando
literatura. Viene de la casa natal de
Arosa, casa de mediano pasar, con
corredores, escalinatas y arboleda. Todo
eso, magnificado por la memoria y la
palabra, puede llenar toda una literatura.
Lindes rústicas que limitan la biografía.
Lindes que se saltan pronto, como
pasando de la vida a la vida. ¿Y el
pazo? En el pazo, destruido por un
incendio, hubo blasones, escudos,
conchas, peregrinos y cimeras. Es el
imaginario familiar que cualquier
hombre se limita a llevar en la memoria
toda la vida, como una foto fija, pero
que el escritor va transformando,
sustituyendo, hasta crear genealogías y
dinastías a partir de un escudo rústico.
Hay tantos en Galicia…
No se trata, naturalmente, de una
heráldica de snob, sino de una creación
de escritor. Escritor es el que agota su
infancia en memorias e imaginaciones
que tendrán siempre la luz literaria y
purísima de la primera mañana frente al
mundo, niño falandero (ellos dirían
falandeiro). Valle tenía escudos, sí, pero
en realidad no los necesita. Sus escudos
comunes son las cacerolas de la cocina,
aquella cocina. La hidalguía, el
marquesado, el gentilhombre de las
Sonatas, hasta las águilas de blasón,
toda la poderosa creación literaria,
artística, teatral y humana de Valle nacen
de ese escudo como tantos. En la noble
Galicia todo el mundo tiene escudos,
digamos. En la hidalga Castilla todo el
mundo tiene escudos. Pero sólo un poeta
de mucho imaginar llega al incendio
(luego tan real) de su pazo o su castillo,
cuando todo arde y es ya otra cosa. Lo
que menos importa es la estirpe real.
Importa más la estirpe literaria que la ha
sustituido:
donjuán
Manuel
de
Montenegro, Cara de Plata, el marqués
de Bradomín, todo eso.
Los
investigadores
investigan
orígenes. El lector, si es despierto, no
busca datos reales, sino naranjas en la
mar, «cosa que la mar no tiene», como
dice la copla. Pero añade, rima y
acierta: «la esperanza me mantiene.» La
esperanza, la imaginación, mantiene al
escritor cuando mete la mano en el agua
profunda, en los mares verdes y rojos de
su memoria, que le engaña y le
enriquece hasta hacerle genial. De toda
la memoria sólo vale… Etcétera.
El destino está en Madrid y Madrid,
por entonces, era Galdós. Un cronista de
la época define a Galdós como «un
maestro de obras socialista». Pinta de
indiano, pues en realidad viene de las
Indias más españolas, Canarias. El
mostacho, la mano gorda y el cigarrillo,
la calma de un hombre encorpachado y
bien encastillado en sí mismo. El
novelista sólido de tipo balzaquiano.
Aquí lo llaman bestia negra y
garbancero. En París, más finos, los
llaman «cadáveres exquisitos» (Anatole
France).
Valle-Inclán está de más en un
Madrid donde reina Galdós, pero no se
va. Valle insulta a Galdós por la calle y
en sus libros. Galdós es el realismo
burgués y decimonónico. La novela
como compromiso burgués. Valle no
viene de eso, sino del simbolismo, que
en España se llamó modernismo. Galdós
vive del asunto y Valle quiere vivir de
contar o no contar el asunto. Le importa
más el contar que el cuento. Más el
escritor de la novela que el personaje.
Es la literatura del siglo que viene, el
XX:
Marcel Proust, Joyce, el
anticipadísimo Flaubert, que soñó con
escribir una novela sobre nada, la que
escribiría Joyce, Ulises. Es inevitable
que Valle sienta su sitio ocupado por el
tío gordo que fuma, triunfa, escribe y no
se va. Como esos que nos caen al lado
en el tranvía o en el café.
Pero en Madrid también está Rubén
Darío, porque Madrid ya empieza a ser
muchas ciudades —«los madriles»—, y
el Madrid de Rubén es el de los cafés de
lujo, el hotel París en la Puerta del Sol,
las embajadas, el Retiro en sus mejores
tardes. Un Madrid algo parisino,
siempre con una copa de champán en la
mano.
Amanecer
y
atardecer
en
el
champán. «Peregrinó mi corazón y trajo
de la sagrada selva la armonía.» Ya está.
Es lo que Valle venía buscando a
Madrid. La música nueva, el mundo
nuevo, las sagradas selvas que en
realidad no pasan la Casa de Campo y la
Moncloa, con crepúsculos que luego
serían juanramonianos. Rubén, cabeza
cuadrada, nobleza, ingenuidad, violencia
melódica de auténtico inspirado. La
nariz muy abierta a la fragancia del siglo
nuevo. Rubén, como amigo de Valle,
reúne en sí a Barbey, D’Annunzio,
Maelerlinck, Mallarmé. Muchos amigos
en un solo amigo. Valle ama a Rubén
hasta el plagio. Rubén es el traje
entorchado de diplomático y los pies
descalzos del indio que se quita los
zapatos al primer whisky.
Rubén o la vocación. La vocación de
Valle. Todo lo que Valle ha imaginado
interiormente,
confusamente,
está
unificado, ordenado y tangible en un
hombre, el nicaragüense Rubén,
Baudelaire de América. Siglos más
tarde, 1930, Azaña, Marañón, Valle,
Tapia, etc., entregan una mascarilla de
yeso del difunto Rubén al Ateneo de
Madrid. Valle mira el fantasma blanco
del amigo como calavera hamletiana.
¿Ha pasado un siglo? Ha pasado la vida.
Azorín. Ya está aquí el 98. El 98 es
regeneracionista, ético, burgués al fin y
al cabo. Valle no es 98 aunque quiera el
señor Salinas. Valle anda poco con esta
gente política, neo españolista, sobria y
seca. Machado, Unamuno, Baroja. Valle
vive en la estela de Rubén más que en la
de Jorge Manrique. Valle circularía del
simbolismo a la revolución. Para poco
en el 98, y es injusto llamarle hijo
pródigo de esta generación, o traidor a
ella, porque política y humanamente
llegó más lejos que nadie, y más a la
izquierda. Azorín fue oficinista de
altura, y el oficinista de sí mismo. Valle
se descarría y pierde en la bohemia de
los peores, hasta ese puerto mandriles
de la plaza del Progreso, donde se
queda a vivir, todavía con luz de gas a
media llave.
De aquellas convivencias pudo
sacar su mayor genialidad teatral, Luces
de bohemia, la mejor obra del siglo
según Haro Tecleen. Valle se nutre de
los géneros ínfimos, de los bohemianos
sifilíticos como Sada, que confunden la
inspiración con la ceguera, de la cuarta
de Apolo, de los «semanarios
revolucionarios», La Gorda, La Flaca y
Gil Blas. Todo esto, bien aleado con
D’Annunzio, le da un lirismo canalla y
propio. A los del 98 les sigue doliendo
España.
A Azorín mayormente.
Unamuno no había entendido a
Rubén, ni por lo tanto a Valle. Unamuno
dice que le veía a Rubén la pluma de
indio por detrás. Don Miguel era lírico a
su manera, pero sordo para la música
celestial de Rubén. Unamuno se había
hecho un uniforme de cura con bragueta
corta y Rubén se había hecho un
uniforme de poeta maldito cruzado de
embajador latinoché en París. Don
Miguel impone la pana salmantina,
mientras que Rubén llena España de
sedas, tules, colores, rosas enfermas y
mujeres tampoco demasiado sanas. El
modernismo es una moda que cambia la
forma de las lámparas y el culo de las
señoras. Lo de Unamuno es más bien una
predicación en torno a la espiritualidad
de España y a su propia espiritualidad.
No dio nunca en el clavo porque el
problema de España era económico y no
místico. Unamuno es un cura de aldea
antes de Bernanos, y sus grandes
hallazgos, como en todos los filósofos,
los da como de pasada, en ocurrencias
laterales, más que en la tesis final,
aunque a veces ni siquiera hay tesis.
Unamuno es el último enlutado del siglo
XIX y Rubén es el primer versicolor de
la modernidad.
La salmantina pana de Unamuno,
siempre en casas de muchos niños que
arrastran almohadones por el suelo, es
algo que se lleva el siglo XIX, mientras
que las fascinaciones de Rubén —raza,
música, ropa, alcoholes, amistad,
optimismo, porvenirismo— edifican el
siglo XX en España.
Pero Unamuno y Valle son los dos
grandes héroes del 98, digamos, frente a
la Dictadura de Primo de Rivera.
Ambos desafían al dictador con una
bizarría cívica de hombres altos y muy
encastillados en su nombre y fama.
Cuando Valle tiene uno de sus más
graves encuentros con Primo, se le da un
banquete
de
adhesión de
los
intelectuales y a su derecha está
Unamuno.
Pío Baroja siempre vivió, como
vemos por las memorias y las anécdotas,
muy preocupado con Valle-Inclán.
Sospechaba que Valle era el que sabía
escribir, y como él «no quería saber
escribir», critica una y otra vez a don
Ramón en vida y obra. Así, cuando la
segunda época de Valle, el casticismo
crítico, el Ruedo, el trato con los peores
argots de un Madrid inconfesable,
trasmutados en arte, Baroja dice: «Todo
el estilo de Valle consiste en que los
personajes llamen siempre dátiles a los
dedos.»
Miserias como ésta son frecuentes
en Baroja. Valle nunca se interesó gran
cosa por el vasco, pues su escritura no
podía interesarle y el personaje —
anarquista de sainete— tampoco.
Cuando La guerra carlista, Baroja
denuncia que Valle habla de viñedos en
el País Vasco, y que en su país, el de
Baroja, nunca ha habido viñedos. Es
decir, que Baroja no había entendido la
máxima estética y literaria, profunda, de
Valle: «Las cosas no son como son, sino
como se las recuerda.» Hubiera podido
escribirlo Marcel Proust. Baroja cuida
su árbol genealógico tanto como Valle,
sólo que Valle prefiere inventárselo,
seguir haciendo literatura.
Lo que más enriquece y millonariza
la literatura de Valle son las portadas de
su Opera Omnia, esa arborescencia
modernista que desborda los libros, con
manzanas de oro que se le caen al lector
sobre el regazo. Valle no quiere la
portada realista e ilustrativa, sino el
bosque animado del modernismo, una
especie de barroco natural (para D’Ors
la naturaleza es barroca), y una alusión
excesiva a jardines, o más bien a
magnolios que no dejan ver el jardín,
como se ha dicho que los árboles no
dejan ver el bosque. Valle se refugia tras
ese exceso floral y modernista,
escondiendo así su hambre, su bohemia,
su casa con gas a media llave, su
manquedad, su cáncer y su escritura
perpetua.
Hay una edición de La pipa de kif
que lleva un pelícano en portada, y el
pájaro sigue estando en el exotismo de
Rubén y Valle. Algunas portadas
empiezan a ser casi picassianas, porque
los ilustradores van a su aire y con el
aire de los tiempos. Penagos es el que
más penaguiza el mundo de Valle, con
organilleros y cocottes que entran ya en
el mundo cosmopolita de la Gran Vía,
recién abierta.
Picasso, que andaba por Madrid con
su pinta de garajista y pantalones a
cuadros, le hace a Valle una caricatura
buena de trazo, pero que no da el
personaje.
Leopoldo Alas, Clarín, el crítico de
la época, nos dejaría sus gustos
literarios logrados en La Regenta, de
modo que ya sabemos que todo lo que
no vaya por ahí le interesa poco o sólo
le interesa para hacer broma, ironía,
para lucir su ingenio, que hoy ha dejado
de serlo. Clarín sabe, como Flaubert,
que en la novela moderna ya no se trata
de narrar, sino de mostrar, de que las
cosas ocurran en la página, pero no se
aplica este principio en su famosa
novela. Las primeras cosas de Valle las
acoge Clarín con repudio, o sea que más
bien no las acoge, pero sus rechazos son
más morales que estéticos, cosa que no
se comprende en un crítico que iba de
moderno. Todavía a los contemporáneos
nos dicen que hemos malogrado una
novela por hablar mal de Dios.
El equívoco ética/estética se
dilucidó hace mucho (aquí del
modernismo), pero Clarín estaba en
Oviedo, sin ser asturiano, tenía media
cara de maestro de escuela y la otra
media embozada en una barba no larga
pero total. Valle, con cierta ironía
galaica, agradece a Clarín las lecciones
en la prensa de Madrid, es un joven
sumiso, o eso parece, y Clarín se
encariña con él y le da consejos
morales, ya que los literarios no parece
necesitarlos, evidentemente. Sonará
raro, pero todavía hay entre nosotros
quienes hacen la crítica literaria a la
manera piadosa de Clarín, que encima
pasaba por liberalote y progresista.
El «98» con quien mejor se entiende
Valle es don Antonio Machado, el
bonísimo Machado que tuvo también su
veleidad modernista. En cuanto a
Manuel, hace modernismo andaluz por
su cuenta. Machado y Ricardo Baroja
son los «98» más cercanos a Valle. La
bohemia de Ricardo Baroja tiene algo
que ver con la de Valle, mucho más,
desde luego, que el estatismo burgués de
don Pío, hombre que se recoge pronto.
En «La novela de hoy», treinta
céntimos,
encontramos
Agüero
Nigromántico, de nuestro autor, que
podría asegurarse no es sino un retazo
de Tirano Banderas, la gran novela
mexicana de Valle. La madrugadora
aventura de don Ramón le sirvió para
matizar de exotismo su obra durante toda
la vida, y loe dio muchos argumentos
narrativos. Es algo muy semejante al
caso de Baudelaire, que sólo muy joven
viajó a la isla San Mauricio, por poco
tiempo, pero este viaje exótico, esta
visión fugaz del otro lado de las cosas,
le brindó imágenes y perfumes asiáticos
para toda su poesía. Un poeta, un
escritor en movimiento puede quedarse
con el mundo tallado en la retina para
siempre al primer día de salida. Y
muchos de los que no salen se han
arreglado muy bien con la intuición.
Pero Valle hizo muy real su
presencia en México, hasta el punto de
que la colonia española, muy poderosa y
oligárquica, le prohíbe volver a
consecuencia de las crónicas que manda
a España. Tirano Banderas es una obra
maestra de la que sin duda ha nacido la
tradición de las «novelas de caudillaje»,
tan abundantes en la América española,
aunque esto a ellos no les gusta decirlo.
La Puerta del Sol, aquella Puerta del
Sol entre dos siglos, plaza de pueblo
grande, sin adornos municipales, que se
llevó la historia (luego vendrían otros)
en su momento más desolador y
solariego, donde repostan los tranvías,
como elefantes en un gran lago, para
luego partir hacia todas las puntas de la
estrella madrileña. Esa Puerta del Sol es
el club callejero, el ágora manchega, el
sol nocturno y la luna diurna de la
generación del 98, que allí se reunían
como conspiradores, sin contraseña
tácita, en una pululación de bohemios,
sisleros, vendedores de lo inverosímil y
toda la gallofa que es como resaca
humana del XIX, no glorificada aún por
los anuncios luminosos que en seguida
le pondrían a la plaza. Dijo Gómez de la
Serna que «en la Puerta del Sol flotan
las almas de los sablistas muertos». Y
entre ellos, Alejandro Sawa, el amigo
de Verlaine, el Max Estrella ciego y
muerto de Luces de bohemia, la
contrafigura de Valle, que supo ver y
verse en este modernista fracasado,
desnivelado, usadísimo, para ser y no
ser la misma cosa, pero en triunfador
pobre.
La Puerta del Sol es el zoco y la
ceca donde se acuñan los hombres del
98, siendo Valle el más visible por la
chistera o la melena, y Maeztu (un «98»
que salió de la derechona) el más
inquieto: llegaría a atravesar a gatas
toda la plaza. Paseando al sol de la
Puerta, entrando y saliendo de todos los
cafés, o eligiendo uno como segunda
residencia, que diríamos hoy, viviendo
la noche en esta plaza ochavada y
tranviaria, moridero de elefantes
municipales, entre las librerías de San
Martín, de Fernando Fe, donde ya
empezaban a aparecer sus libros, los del
98
tomaron
cuerpo,
argamasa,
conciencia de grupo, sobre todo cuando
les dijo Azorín que ellos eran el 98
(antes se lo había dicho a Ortega).
Ante el escaparate de Fernando Fe,
esquina de magnicidios, Valle se paraba,
muy puesto en edad y temple, a mirar
libros. Tiempos del sombrero razonable,
elegante, el bastoncito de nudos, el traje
completo y la melena aseada y corta.
Puede parecer un catedrático de instituto
o un rentista de la Villa y Corte, pero es
Valle-Inclán ante la actualidad editorial
del día, con esa impaciencia tranquila
del que ya sabe que entre los libros
estará el suyo, no puede faltar.
Valle-Inclán en la Puerta del Sol, en
Fernando Fe (que ha desaparecido en
obras hace sólo uno o dos años), ni
glorificado ni mendigo, sino en ese
momento de seguridad y solidez que
tiene el escritor cuando la vida le ha
profesionalizado y maneja el bastón por
darle juego a la mano única y poderosa,
llevando pegado a él un dandy, que es el
manco del otro lado.
El cura Santa Cruz, la figura más
fascinante de La guerra carlista, era
bajo, ceñudo, avellanado, cenceño, con
barba y bigote apretados. Santa Cruz,
fanático, cruel, frío, visionario y
rezador, se erige hacia el final de la gran
trilogía como el verdadero revés de
aquella guerra y de la Causa. Sólo Valle
llega a novelar toda la profundidad y
complejidad, casi shakespeariana (de un
Shakespeare rural) que tiene Santa Cruz.
Ya ha publicado don Ramón los tres
tomos de esta gran trilogía, donde da el
paso desde el modernismo hasta una
narración más realista, moderna,
dinámica y casi cinematográfica. Ya no
es sólo el autor de las Sonatas que,
como dice Gómez de la Serna,
«primaverizan, estivalizan, otoñizan e
invernizan su figura y obra». Es cuando
se le ve en la gala de las fiestas, en el
centro de la escalera humana de los
invitados, recibiendo homenajes, y por
allí anda otra vez Unamuno, sin smoking
ni pajaritas que le hubieran quedado
ridículas, misteriosamente cercano al
artista con el que no tiene nada que ver.
Quizá la lucha política los ha acercado.
La lucha política. Ahí está el
daguerrotipo atroz de Primo de Rivera,
africanista y aristócrata, con Alfonso
XIII, que alguien llamará «el rey
perjuro». Hay un altorrelieve de cascos,
palmeras, civiles balcones llenos de
gente, militares y paisanos de gala, estos
últimos con el rostro neutro de las
concesiones, las abdicaciones, el
malhumor de su propia traición y la
sonrisa de los que saben que se han
equivocado y esperan que no se note.
Don Ramón se yergue en el Ruedo
Ibérico como la sublimación de lo civil,
como la metáfora noble de la calle
contra la traición militar. Principia a
recibir amenazas e insultos, y es cuando
más se aprieta el brazo vacío, en un
estrujamiento de crispación moral, de
impotencia, con su mano derecha,
venosa y fuerte, que tiene gallardía de
mano única. Le crece la barba y se
aferra a su ropa, que es él mismo, para
seguir siéndolo y no ponerse el frac
cementerial de sepultar la democracia, o
siquiera la libertad de vivir, hablar y
escribir.
Es cuando la Puerta del Sol está más
populosa que nunca, como la había
pintado Benjamín Palencia en 1918, ya
con biombos publicitarios, carretelas,
jinetes y urinarios, todo bajo la torre
paleta y cronológica del reloj de Sol, en
el Ministerio de la Gobernación,
ministerio de una España ingobernable.
Tranvías de cortinillas, chisteras y
raíles, una fuente en el centro, los toldos
del verano, como las pestañas del
comercio galdosiano y fastuoso. Por
Alcalá se cruzan los tíos de los costales
con los picadores y los paseantes en
corte con las damas de cabriolé, sobre
el adoquinado de resonancia oscura,
«penumbra del viaje», todos hacia la
Puerta de Alcalá, que es como la entrada
mágica y Carolina al país de las
maravillas municipales del Buen Retiro.
La Puerta del Sol va dejando de ser
ya la plazoleta generacional del 98, el
limbo de los injustos, los sablistas y los
inspirados, el reino en varios idiomas y
plurales divisas del deslumbrante,
retórico y ciego Alejandro Sawa, que
moriría de la sífilis literaria en un
martes alegre, esos martes de Madrid en
que la ropa tendida es como grímpolas y
gallardetes de un navío pobre de
inmigrantes varado en el cielo. Sawa
tenía la melena escasa y revuelta, los
ojos bellos y cansados del ciego que
quiere ver, puede que un algo judío en la
nariz y la barba, la chalina persistente
sobre la camisa de cuadros.
Valle lo perpetuiza como Max
Estrella en Luces de bohemia. Después
de alternar con Hugo, Verlaine y Rubén
(él lo mezclaba todo), las necrológicas
de los periódicos le dejan en «notable
escritor». Lo más que se ganó su vida de
bohemia, fe literaria y sueño francés, fue
un notable, poca cosa, poca nota en la
carrera de las letras.
Como ya hemos dicho, la muerte de
Sawa, con largo velatorio de buhardilla,
le lleva a Valle a verse en aquel
fantasma y replantearse el duelo inútil
de la bohemia, el misticismo de la calle
y la noche, todo lo que a unos les cuesta
la vida y a él le había costado ya un
brazo y muy levantadas hambres.
Azaña es el amigo que irá salvando
a Valle de los tramos de sombra que hay
en su vida. Se habían conocido en el
Ateneo,
eran
dos
ateneístas
profesionales. Don Manuel Azaña
principiaría
haciendo
política
ateneística como ejercicio para luego
hacer la gran política de España y traer
la República mientras escribía una
novela. Estilista él mismo, no puede
menos de admirar los logros de Valle
por otra vía: por la vía del barroquismo
y el preciosismo negro. Es el momento
en que se hunden en los sillones más
profundos del Ateneo, casi sentados en
el suelo, como moros, y Azaña fuma
pitillos de funcionario y Valle cruza
mucho las piernas enseñando sus botines
blancos o envolviéndose en la capa de
murciélago. Pasados muchos años,
Azaña le da a Valle el cargo de director
del Instituto de España en Roma.
«Es un puesto sin problemas, bueno
para Ramón, pero los problemas ya se
los creará él», dice Azaña y anota en su
diario.
Este tironeo entre el político
benéfico y el artista fracasadizo se
refleja de algún modo en Luces de
bohemia, porque es una constante en la
vida de Valle, aunque no siempre tuvo
cargos, como sostiene ruinmente Baro—
ja, tan obsesionado con Valle, el cual
parece que ignora al vasco. Hay otros
amigos, como Pérez de Ayala, que saca
a Valle en Troteras y danzaderas, el
escultor Sebastián Miranda, el pintor
Romero de Torres y, en general, gente ya
situada que le va alejando de la bohemia
y los cafés de camareras.
O Anselmo Miguel Nieto, gran
retratista que hace impresionantes
desnudos de mujer y algún buen retrato
de Valle. A Valle ya le sacan mucho los
pintores y fotógrafos porque sin duda le
ven como un objeto de arte, digamos,
como esa foto de hermosa cabeza
bíblica recostada sobre almohadones
modernistas, tirado él en la cama, con
pijama y zapatos de suela rota. Valle
posa ya de sí mismo y el fotógrafo sabe
que está retratando a Valle-Inclán, que
es cuando pasa por todos los magnesios
de aquellas fotografías que dejan la casa
habitada de errantes ángeles de humo.
El retrato de Zuloaga, el don Ramón
itinerante de los botines y el bastoncillo,
el paseante de la Castellana, años
treinta, el Valle de bombín, un bombín
que aplaca un poco su figura, como
apagando la llama de su personalidad y
su melena, cuando ya va teniendo buen
apresto de escritor embarnecido por el
éxito, pero que no por eso engorda un
kilo. Es delgado hasta el susto y tiene
ese faquirismo de los gallegos que
deciden no comer, como si siguiera
dentro de su Lámpara maravillosa, el
libro que, bajo apariencia oriental, está
lleno de verdades actuales, cercanas, y
de una estética de la pureza artística a
veces próxima a Juan Ramón Jiménez,
otro amigo que le admiró y le tuvo un
poco de miedo como personaje de la
noche y los fondos madrileños más
desesperadamente goyescos y traidores
a toda la inmensa farsa del Madrid del
marqués de Salamanca.
Siempre concita muchos banquetes,
como si todo el mundo quisiera matarle
el hambre, y diríamos que se hace fotos
generacionales, con un par de
generaciones de smokings rodeando al
maestro. A veces saca los botines grises,
de fieltro, como más abrigadores.
Hay un cuadro sin terminar, 1936, de
Zuloaga,
Mis
amigos,
donde
reconocemos a Marañón, Ortega,
Baroja, algún torero vestido de tal, con
un fondo de desnudas arcangélicas del
Greco, esbeltísimas y deslizantes. A la
derecha está don Ramón, en pie, con
pose de fraile, que era una de las suyas,
baja la cabeza, cogiéndose la barba en
meditación y muy envuelto en la
capa/sayal. Sin duda era lo más místico
que él podía ponerse para posar bajo la
influencia del Greco.
Ortega, que tantas páginas dedicó a
su amigo Baroja, que en realidad no le
gustaba, lo más que hizo con Valle fue
aconsejarle que se dejase de
«bernardinas» y princesas en ruecas de
cristal, pero nunca le acompañó
intelectualmente en la aventura posterior
del simbolismo, el expresionismo, el
goyismo,
el
anarquismo,
el
republicanismo, etc. Marañón y Ortega
eran señoritos liberales a quienes, como
a Juan Ramón, les asustaba un poco el
aire y el aura de calle cruda, de noche
de crimen, que traía Valle consigo. Falta
en la obra de Ortega esa aventura
valleinclanesca, ensayística, más allá de
la prosa de despacho. Se soslayaron de
Valle como antes y después se
soslayaron de la República.
Valle había estado en la Grande
Guerre invitado por Francia, había
volado sobre la noche de la guerra, por
ese cielo de otro día que hay más arriba
de la oscuridad, y tenía ya ese
cosmopolitismo supremo de los
escritores viajeros de la época, un
nuevo estilo —su libro La media noche
—, y sabía viajar en los largos
automóviles que se pusieron de moda en
Madrid, como tartanas gutaperchadas,
donde iba con sus amigos Penagos y
Nieto, pintores del tiempo que pasaba,
con un chauffeur como un cabo de
África disfrazado de conductor.
Ahora hace Valle la bohemia de oro
en descapotable y es ya un escritor
europeo como el que más. Pero el
europeísimo Pérez de Ayala le pone el
contraste que le deja en aldeano gallego
o en buhonero de sus esperpentos.
Alterna con Rusiñol en Aranjuez.
Rusiñol es un poco el Valle-Inclán
catalán y amaba tanto Aranjuez —pintor
de sus jardines— que allí moriría bajo
un gran cartel de Anís del Mono.
Valle y Rusiñol aman Aranjuez y hay
que saber que los jardines, los palacios,
los sauces y las lejanías húmedas de las
Sonatas son una falsa Galicia inventada
en Aranjuez, donde Valle se hacía una
obra en quince días. Valle llevaba
dentro su Galicia, pero le gustaba pintar
del natural, escribir del natural, y hay
que tener en cuenta que todo Aranjuez es
una Sonata no escrita, con el autor
paseándose por dentro.
Estamos en la generación del 27.
Alberti me ha hablado mucho de Galdós,
con pasión novelona, pero nunca de
Valle. Jorge Guillén, en el exilio, dijo
una cosa cínica de señorito de
Valladolid, y además equivocada:
«Me encanta Valle-Inclán porque no
le duele España.»
Hay que entrar a fondo en la segunda
parte de Valle —y en la primera— para
comprender que a Valle le duele España
mucho más que a toda su generación, y
además
documenta
este
dolor
literariamente como ningún otro,
pidiendo la guillotina eléctrica en la
Puerta del Sol.
En el mundo del teatro coincide con
Federico García Lorca, el más brillante
del 27. El teatro de Lorca no se explica
sin el precedente de Valle. Lorca quiere
ver a Andalucía como Valle vio a
Galicia, y ambos universalizan lo que
ven, pero esta decisión de dramatizar la
patria chica no habría sido posible sin
Valle, que es quien se inventa una
Galicia simbolista, de donde viene la
Andalucía
simbolista
de
Lorca,
enriquecido asimismo por Manuel de
Falla.
Valle ve a Andalucía a través de
Julio Romero de Torres, el pintor amigo
sobre el que más decididas y avanzadas
cosas ha escrito, porque es nuestro
único pintor simbolista. Hay en el
Casino de Madrid dos cuadros de
Romero de Torres y es necesario
mirarlos mucho —sobre todo uno—
para entender (para no entender) cómo
España pudo hacer calendarios con uno
de los mayores simbolistas de Europa.
Valle sabe ver a Romero de Torres
como Baudelaire supo ver a Goya, los
pintores que están pintando ya la poesía,
en clave de Mallarmé (por lo que se
refiere a Romero), tan lejos del realismo
mostrenco como de la pintura literaria o
narrativa, que nada tiene que ver con el
simbolismo.
Hay cosas en esos dos cuadros que
digo como del primer Juan Ramón, con
mujeres alusivas y profundas en primer
plano, con crepúsculos que Juan Ramón
definiría como «de un incoloro casi
verde».
Romero de Torres tiene el estudio en
la plaza de los Carros, que es una plaza
como de Chirico, de un Chirico paletón
y aldeano. El pintor vive en triunfante
con dos galgos y collares de mujeres
aspirantes a «romeracas» (modelos del
artista). Valle es al único que salva en
sus crónicas de las grandes exposiciones
nacionales.
Lorca es un joven gordito de gran
corbata, un desesperado del teatro
(Valle tiene además la novela), y
ninguno de ellos es comprendido en la
época en que todavía Echegaray, el
sólido Galdós y el efluvial Benavente se
llevan a los públicos. Llega un momento
en que Valle no sabe si está escribiendo
un drama o una novela, porque sus
técnicas se entrecruzan y porque el oro
vale lo mismo en bruto que orificado.
Lo que importa es publicar, estrenar,
vivir.
Hay un cuadro de Romero de Torres,
Cante hondo, donde el simbolismo tiene
ya complicaciones dalinianas, como ese
paisaje remoto y habitado que se ve
entre la cabeza de una virgen muerta y el
arco estirado de un galgo negro. A pesar
del título del cuadro, a pesar de que en
él hay guitarras, navajas, asesinadas y
mantillas, nada que ver con el
narrativismo, el costumbrismo, el
localismo ni el realismo. Todo son
símbolos poéticos, metáforas visuales.
Valle y el pintor se reunían en un café y
hablaban. Algún crítico ha dicho que
Romero pintaba al dictado de Valle, lo
que estaría nada mal.
«La Novela semanal» publica La
rosa de papel con portada ya de
herencia cubista, treinta céntimos.
Aunque sale en una colección de novela,
se trata de una obra teatral corta y de
calidad violentísima, que luego formaría
parte de la trilogía Retablo de la
lujuria, la avaricia y la muerte. Hemos
dicho poco más atrás que Valle publica
lo que sea donde sea, y por otra parte
nunca está muy seguro del género que
está haciendo, ya que desprecia
genialmente los géneros canónicos. Don
Jacinto Benavente, con grandes abrigos
de autor confortable, es siempre fiel
amigo de Valle y se dice que llegó a
reconocer que el buen teatro era el que
estaba haciendo su amigo el de la capa.
Benavente
había
intentado
el
simbolismo en Los intereses creados,
con poca fortuna artística (otra cosa es
lo comercial), de modo que decidió
seguir con sus comedias de salón o sus
dramas rurales. Benavente quiso y
admiró de verdad a Valle, y cuando a
éste le amputaron el brazo, quien estuvo
a su lado fue Benavente.
—Me duele este brazo, Jacinto.
—Ese ya no, Ramón.
Valle conoce ese trance de la lectura
de una obra a la compañía que la va a
poner. Era un gran lector que hacía todas
las voces. Las actrices acudían a estas
lecturas litúrgicas con sus gorros de
fieltro y sus pieles. Todos exageraban el
éxito de aquello porque el autor es
sagrado en el teatro, aunque luego salían
diciendo que no habían entendido nada.
Azaña, en la altamar de la política,
se va alejando de la vida de Valle.
Ahora, sus íntimos están en el teatro, con
esa asiduidad de café y entrecajas que
tiene el teatro, la profesión que más une
a la gente. Valle convive con Margarita
Xirgu y don Enrique Borrás. El autor
mira siempre a los actores como si
fueran ya sus personajes, y eso le lleva a
espiarlos y quererlos.
Hay, entretanto, el gran retrato de
Anselmo Miguel Nieto, un poco
demasiado eclesial para el maldito
Valle, pero ahí está la mano, esa mano
poderosa que se sabe única y se ha
robustecido como garra impar de toda
una vida. Queda muy lejos la influencia
de D’Annunzio a medida que Valle va
pasando del simbolismo al esperpento,
que a fin de cuentas es otra vez el
simbolismo, pero orientado a la
degradación y no a la sublimación.
Vamos pasando de Maeterlinck a Goya.
Ramón Gómez de la Serna recibe el
encargo de Valle de hacer su biografía.
La hará después de muerto el maestro.
En su chamarilería de pipas y bolas de
colores, en su estampado antiguo y
moderno, Ramón fuma y escribe.
La pipa es la pistola que dispara el
cáncer de pulmón a los fumadores. A
Ramón le disparó en Buenos Aires.
Cipriano Rivas Cherif, cuñado de Azaña
y gran amigo y admirador de Valle,
entiende mejor que nadie el teatro
simbolista de don Ramón. Rivas, el
Cipri, seguiría haciendo teatro incluso
en el campo de concentración de Franco
donde
estuvo
condenado
(sólo
condenado) a muerte. Es quien mejor
siguió la etapa wagneriana de Valle.
Damos aquí el certificado de
casamiento de Valle— Inclán con
Josefina Blanco como arranque de una
novela familiar que no vamos a escribir
porque es igual a todas las novelas
familiares. Y por respeto a la intimidad
de cualquier familia. Baste un álbum
familiar donde descubrimos a un Valle
amantísimo de sus hijos, el revés de
tanta bohemia y tanta intemperie. Y un
recibo de 75 pesetas por una
colaboración. De 75 en 75 pesetas,
Valle hizo el milagro de sacar adelante
una familia con brío y serenidad, padre
eterno de sus hijos.
La última influencia de Valle es el
anarquista Bakunin, a quien hace
aparecer en Baza de espadas, novela
que transcurre casi toda ella en un barco
de huidos y emigrantes. Valle respeta y
sigue a Bakunin, aunque el retrato que de
él deriva inevitablemente hacia cierto
esperpento: «… la boca sin dientes, las
encías…».
Enfermo y viejo, torna a Santiago y
pasea por su ciudad con el doctor
García-Sabell. En la cama todavía
escribe para Madrid un folletón sobre el
asesinato de Prim —exonera a Paúl y
Angulo—, contando muchas más cosas
que Galdós y Baroja, que nunca se
atrevieron a llegar al delicado fondo del
asunto. El 6 de enero de 1936, el
Heraldo
de
Madrid,
periódico
republicano, titula: «Ha muerto don
Ramón María del Valle— Inclán.»
«España pierde al más destacado e
ilustre artífice moderno de su idioma.»
Luego, el diario propone a la Real
Academia que incorpore el nombre de
Valle a sus listas. Eso parece que no fue
tenido en cuenta. El escritor, tiempo ha,
escribiera
un
poema
titulado
«Testamento», que principia así:
Te dejo mi cadáver.
Reportero,
El día que me lleven a
enterrar
Fumarás a mi costa un
buen veguero,
Te darás en la Rumba
un buen yantar…
FRANCISCO UMBRAL. Seudónimo de
Francisco Pérez Martínez (Madrid,
1932-Madrid, 2007), periodista y
escritor español. Desde muy joven vivió
en Valladolid, junto con Madrid una de
las ciudades claves en su literatura, pues
fue allí donde se inició como periodista
bajo el magisterio de Miguel Delibes.
Enviado en 1961 a Madrid en calidad de
corresponsal, se convierte en unos años
en un cronista de prestigio por la
originalidad de su enfoque periodístico
y por la sensibilidad de su mirada sobre
lo cotidiano, que concilia la precisión
no exenta de inventiva y un mordiente
sentido del humor a menudo abrumado
de amargura. Ya periodista y escritor de
éxito, colabora con los periódicos y
revistas más variados e influyentes en la
vida española.
De su ingente producción literaria
destacan: Memorias de un niño de
derechas (1972), Las ninfas (Premio
Nadal, 1975), Mortal y rosa (1975), La
noche que llegué al café Gijón (1977),
Trilogía de Madrid (1984) y Leyenda
del César Visionario (Premio de la
Crítica, 1992). Este último título
adquiriría carácter inaugural de una
serie de obras que, a semejanza de los
Episodios nacionales de Pérez Galdós,
abordan algunos de los principales
acontecimientos de la historia y la
política contemporáneas españolas. En
1996 recibió el Premio Príncipe de
Asturias de las Letras, en el año 2000 el
Premio Cervantes y en el año 2003 el
Premio de Periodismo Mesonero
Romanos.
Notas
[1]
Rivas Cherif apunta wagnerianismo
en Voces de gesta. Valle lo acepta. <<
[2]
Véanse sus artículos sobre el
asesinato de Prim. <<
[3]
La distancia en el tiempo, como en el
espacio, lentifica los hechos. Valle
escribió que la distancia espiritualiza la
cosa. <<
[4]
Mamed Casanova es, como todo
bandolero, un militar inverso. <<
[5]
Es correcto, pero feo. <<
[6]
Tema tópico en él y otros. <<
[7]
Véase Lukács. <<
[8]
Véase Domingo Ynduráin. <<
[9]
Superando a Lukács. <<
[10]
En 1997, Francisco Nieva, Plaza y
García Abril estrenaron esta ópera. <<