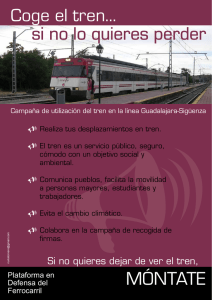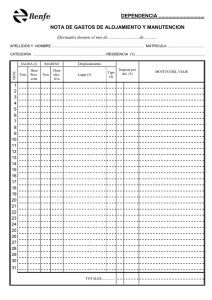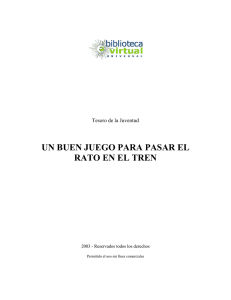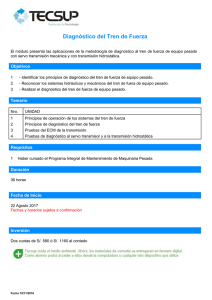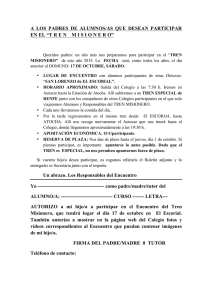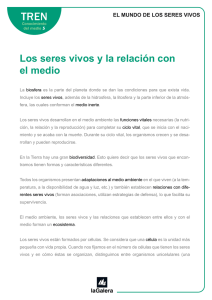El tren blindado - Partido Comunista de Arriate.
Anuncio

EL TRE BLIDADO 14/69 Vsiévolod V. Ivánov EL TRE BLIDADO 14/69 CAPÍTULO I. ¡A TODA PRISA! AMANECÍA entre brumas. Terminada la fiesta, los invitados se despedían en el porche. Varia, la novia del capitán Nezelásov, tardaba en salir, entretenida en los aposentos interiores con Vérochka, la hija del coronel Katin: comandante de la fortaleza. Nezelásov, en el umbral, sostenía entre las manos un chal de seda, humedecido por la niebla. Ríen los oficiales. Un centinela hace su ronda y viene lentamente, desde la muralla del fuerte, oculta entre la neblina, hacia la coquetona casita. A unos treinta pasos de ella, da media vuelta y se oculta de nuevo entre la vaporosa oscuridad. En el interior de su domicilio, el coronel Katin, amigo del "aire puro", abre las ventanas. Tras de bajar lentamente la tapa del piano de cola, se aproxima al capitán Nezelásov y dice, con su voz firme y sonora, tan del agrado de todos: -¿Satisfechos? ¿Se han divertido bailando? Me gusta la gente joven. Hace usted mal en fumar tanto. Vérochka se queja de dolores de cabeza. ¡Vérochka, Vérochka! ¿No sales a despedir a los amigos? Dentro se oyó una voz juvenil, muy parecida a la del coronel: -No, papá. Me siento un poco indispuesta. La que salió fue Varia, quien, cogiendo el chal que le ofrecía su novio, indicó mientras arqueaba significativamente las cejas: -Vérochka está mal, Sasha. Tiene escalofríos. -Y añadió muy quedo-: ¿No será el tifus? Después de acompañar a sus huéspedes hasta las murallas, el coronel Katin volvió junto a Nezelásov y le preguntó con la sonoridad y el aplomo habituales en él: -Se dice, capitán, que sale usted para la taigá. ¿Va a pacificar a los mujiks? -El tren blindado es más necesario aquí respondió secamente Nezelásov-. Sí, mi coronel; aquí será más útil. -¡Qué dice, capitán! Era una broma... Yo no mando en su tren... Hoy le encuentro un poco suspicaz... ¡Ay, sobrados motivos de suspicacia tenían el capitán, el coronel y todos los demás! Una densa niebla azulina envolvía a los oficiales, que bromeaban comentando lo fácil que sería, en medio de tanta bruma, raptar a cualquier dama. Nezelásov creyó oír un ruido sospechoso allá en el fondo de la pegadiza neblina, quizás en la muralla del fuerte o en sus cercanías. Apoyando la mano en la muñeca del coronel Katin, inquirió: -¿Ha oído? -Yo no. ¿Y usted? -Habrá sido una figuración -respondió el capitán sonriendo y remedando ligeramente la voz del comandante de la fortaleza. -Cosas de la niebla -bostezó éste-. Bueno, ya estarnas en el portalón. ¡Eh, centinela! ¡Abra paso! Espero que no necesitarán de mí para encontrar su camino. Descansaré cosa de una horita, y luego haré mi inspección. Tengan en cuenta que guardo buenos pájaros en la prisión del fuerte: Peklevánov y sus compinches. Fuera del recinto, la niebla era más tupida todavía. Los oficiales se cogieron del brazo; arreciaron las risas, y Varia, muy alegre, dijo a Nezelásov: -¡Ay, Sasha! ¡Qué entusiasmo había hoy en la plaza! -Ayer -puntualizó el teniente Von Kün entre risas. -Eso es, eso es, ayer -rectificó Varia-. ¡Qué entusiasmo! Cuando desfilaron las tropas aliadas y después pasaron las nuestras, la milicia de la Cruz Roja, toda la ciudad se puso a recaudar fondos. ¡Vencer a los bolcheviques o morir! El general Sajárov, comandante jefe del Ejército, ofrendó sus últimos cubiertos y su vajilla de plata antes de salir camino de la taigá para combatir a los guerrilleros. -Y el obispo Makari -añadió, presuroso, el cadete Seriozha- ha donado una cruz cuajada de perlas preciosas. -Yo tampoco pude reprimir mi entusiasmo y ofrecí mi último anillo de brillantes. -No sería el último o tendrías dos -objetó Nezelásov con una mezcla de ironía y tristeza-; porque llevas otro puesto... -Bueno, lo ofrecí, pero todavía no lo he entregado... ¡Ah, caballeros, felicitad a mi hermano Seriozha! Ha ingresado en la milicia de la Cruz Roja. ¿Te imaginas, Sasha, cuando el obispo Makari, que ha recabado para sí el mando de la milicia, calce las Vsiévolod V. Ivánov 2 botas altas y monte a caballo? Nezelásov contestó frío: -Un espectáculo imponente. Seriozha, rasgueando las cuerdas de la guitarra, se puso a cantar, y le secundaron las damas. En esto los alcanzó el ayudante del jefe de la fortaleza, un viejo oficial apellidado Fomín, que, jadeante, volaba a caballo, rumbo a la ciudad: -¡Silencio, señores! ¡Ha ocurrido una desgracia! -¿Se ha terminado la guerra civil? -soltó Von Kün una carcajada. -¡Peklevánov ha huido de la prisión! ¡Y todos los cables están cortados! -Bien decía yo que se oían unos ruidos extraños junto a la muralla del fuerte -recordó Nezelásov-. Peklevánov ha descendido al mar. ¡Fomín! -¿Por la muralla? ¡Imposible! Tenemos noticia cierta de que salió disfrazado por el portalón y de allí se largó para la ciudad. Y, sin pensarlo más, corrió en la misma dirección. Nezelásov le acompañó un momento con una mirada despreciativa y masculló: -¿Con jefes como éstos vas a hacer la guerra? Los oficiales, sin cesar en sus risas ni en sus chanzas, caminaban lentamente hacia la ciudad, a lo largo de la línea del ferrocarril. Tres cadetes llevaban detenido a un marinero. -¡Idiotas! -pensó Nezelásov-. De fijo que le han confundido con Peklevánov." Von Kün se encaró con los cadetes: -Un momento, caballeros: éste es el marinero Semiónov, de la dotación de mi lancha. ¿Qué haces tú por aquí, Semiónov? -Pues, mi teniente... un asunto de faldas. Y los señores cadetes han debido de figurarse... -Es Peklevánov, mi teniente; Peklevánov disfrazado... -explicó el mayor de los cadetes. Von Kün soltó el trapo a reír: -¿Éste? ¿Semiónov? El capitán, acompañándose a la guitarra, entonó una cancioncilla que le gustaba hasta enternecerle. Las lágrimas asomaron a sus ojos, acaso por la emoción de la copla o porque Varia le estaba dando unos terribles celos con Von Kün, quien, de cuando en cuando, lanzaba al capitán una mirada de sus grandes ojos saltones y pensaba: "Parece que Nezelásov está que trina." Con los rojos acabemos sin misericordia, y a nuestra Rusia daremos dicha y concordia. -Tengo entendido, Nezelásov, que va usted a salir a toda prisa para la taigá con el tren blindado. -Tonterías. Tengo que atrapar a ese Peklevánov. Si no soy yo, no habrá quien le eche el guante, lo aseguro. -¿Y por qué ha de ser precisamente usted? -Pues porque ustedes se dedican a emborracharse, mientras que yo he estudiado la ciudad y la conozco como la palma de mi mano. ¿Quién aplastó la insurrección? ¿Ustedes? ¡Yo! Mientras tanto, dos sombras se deslizaban por la muralla de la fortaleza, apenas visible. Desde allí, a causa de la niebla, tampoco se distinguía el puerto, y mucho menos las casas de la ciudad. Ni siquiera la propia fortaleza, enclavada en una colina y suspendida sobre el mar, se divisaba bien. Mas no por ello resultaba más fácil arrastrarse. -¡Al mar, al mar, Iliá Guerásimich! ¡A toda prisa! -Creo que, por culpa mía, no nos retrasamos, Znóbov. Tintineó una cadena. Peklevánov musitó: -No haga ruido. -Ya le dije, Iliá Guerásimich, que me permitiera limarla en seguida... -En la prisión se hubiera oído. Pero aquí siga limando. El leve chirrido de la lima pareció estremecer la niebla. El centinela, prosiguiendo su ronda entre la muralla y la casa del comandante, sonrió, cansino, al oír la vocinglera y desacorde canción de los oficiales, alzó la cabeza y lanzó hacia la muralla una mirada, aunque sin poner en ella una atención muy particular. Cesó el ruido de la lima. -Échele un poco de aceite; un poco de aceite, Znóbov. Y no se precipite. -Todo va bien. Según mis cálculos, ahora deben los ferroviarios de tocar los silbatos de las locomotoras. Aprovechándonos del estrépito que armen, nos escurriremos tan tranquilos. -Estupendo. -¿Qué, Iliá Guerásimich? -Todo, Znóbov, todo es estupendo. Lástima que no se divise la ciudad. Allí tengo a mi prometida. -¿Sabe lo de nuestra fuga? -Si me quiere, el corazón se lo dirá. Estallaron a distancia los estridentes silbidos de una locomotora. Siguieron los de otra. Luego, los de una tercera... Por fin, la hendidura producida por la lima traspasó la cadena. Peklevánov, quitándose el grillete de los pies, preguntó en voz baja: -¿Qué hago con esto, Znóbov? -Tírelo al mar, y asunto concluido. El grillete cayó al agua. Días después, al encontrarlo cerca de la orilla junto con la lima, adivinaron por qué camino se había escabullido Peklevánov. Pero, de momento, el centinela, distraído con el silbar de las locomotoras con la neblina y con el chapoteo de las olas, continuaba impertérrito su ronda, de la muralla a la casa del coronel, sin sospechar ningún desaguisado. Arrastráronse las dos sombras por la escarpada 3 El tren blindado 14/69 orilla. Znóbov lanzó un guijarro al agua. Apareció, sigilosa, una barca. Znóbov ayudó a bajar a su compañero, y la embarcación se esfumó entre la neblina. La víspera de la fuga, Nikita Egórich Vershinin salió de su aldea para la ciudad. Por supuesto, nada sabía de la operación que se preparaba. Sólo había visto una vez a Peklevánov en un mitin celebrado antes de la ocupación de la ciudad por las tropas blancas, y nunca hubiera imaginado que sus caminos habían de cruzarse. Pero se cruzaron. Su carreta pasó ante la alta iglesia de ladrillo, que se erguía sobre una pendiente del camino, desde la que se divisaban los rastrojos, grisáceos ya por el otoño, los montes vecinos, la taigá, el ancho y oscuro río, de mansa corriente, y el nebuloso mar. -Estos campos están pidiendo el arado, la grada y la semilla -murmuró Vershinin. - Pues ponte a arar -le contestó Nastásiushka. -¿Para quién? La grada, con sus dientes corvos, ocupaba la mayor parte del carromato. Nastásiushka, esposa de Vershinin, la sostenía para evitar que se cayera. Los hijos del matrimonio, en lloriqueante porfía, corrían tras la carreta. Nastásiushka los amenazó señalando a su marido, que volvió la cabeza y les sonrió. En dirección contraria, procedentes del río, venían varios pescadores con sus redes y su botín. Uno de ellos, Kolsha, inquirió: -¿A la herrería, Nikita Egórich? -A la herrería y a la ciudad -explicó Nastásiushka con voz trémula-. Fíjate cómo lloran los chiquillos, Kolsha. -No tiene importancia. Dentro de un par de días, ya estáis de vuelta. -Pero ¿y la guerra, Maxímich? Cuentan que en la ciudad están los mericanos, los aponeses y los franchutes... -¿La guerra? ¿Aquí? -sonrió sarcástico Vershinin. ¿A quién se le va a ocurrir meterse en estas selvas perdidas de la taigá? -Todo lo perdidas que quieras, Nikita Egórich objetó Sumkin, un pescador chaparrote-; pero en los cinco días que hemos estado de faena, fuera de la aldea, nos han dicho que nuestra gente ha armado un motín. ¿Qué hay de cierto? -¿Qué motín ni qué niño muerto? Estaba celebrándose la fiesta del santo. Los guardias comenzaron a meterse con las mozas, y después se les ocurrió exigir a los aldeanos aguardiente casero. Y, claro, les dieron para el pelo. -Vershinin se puso derecho el gorro y gritó, severo, a los niños: "¡Andad para casa!", pero luego, incapaz de mantener su rigurosa actitud, se apeó de un salto y los llenó de besos. Y otra vez la aldea, los huertos, las casuchas, la tienda. En la escalerilla de la entrada, el tendero Obab, entre bostezo y bostezo, mira al cielo; al ver a Vershinin, le saluda con una inclinación de cabeza. El viejo Obab es hombre fino. La carreta se detiene ante la herrería. Un abedul amarillento inclina sus ramas. Vershinin, con diestro balanceo, hace que la grada caiga a la sombra del árbol. -¿Nos preparamos para la primavera, Nikita Egórich? -inquirió el herrero. -Quien no se prepara en otoño, se retrasa en primavera. Vershinin, acompañado de su mujer, pasó de largo por la herrería y se detuvo en la linde de una campa. Después de contemplarla pensativo, agachóse y recogió un puñado de tierra. -Es magnífica -comentó la esposa mientras desmoronaba un terrón. -Magnífico sí lo es, pero veremos si nos permiten labrarla. Aún no hemos terminado de distribuirla y ya tenemos que agradar a los nuevos amos. Nastásiushka, por toda respuesta, exhaló un suspiro. El tono de Nikita Egórich denotaba la turbación de su alma. Ya sin el peso de la grada, la carreta abandonó la herrería y echó acorrer entre los campos. El camino entre la aldea y la ciudad era largo: al llegar al río con la carreta había que cruzarlo en balsa; venía luego la taigá de roja arcilla, con sus frondosos pinares y sus alerces; a renglón seguido debían viajar en barca, junto a las húmedas y azules rocas de la costa, para atravesar posteriormente un estrecho y, por último, penetrar en una ensenada donde se hallaba el puerto. Con el otoño se espesaban las nieblas sobre el mar, y era tan difícil remar como respirar. ¿Para qué darse tanta prisa ni tomarse tales molestias? ¿No les hubiera valido más encender la estufa y tumbarse encima, con el calorcito? ¿Tumbarse? ¡Adelante, a toda prisa! La época era azarosa; la pesca había sido abundante, y el pescado estaba a buen precio. Magnífica ocasión para comprarles unos trapos a los chiquillos y a los viejos. En la guerra son de más utilidad las nuevas armas que las propias trincheras. Aunque Vershinin sonríe, pensando que las peripecias de la guerra respetarán la taigá, en el fondo de su corazón no alienta la seguridad de que ocurrirá así. Los aldeanos son propensos al silencio y al retraimiento. Vershinin lo sabe. "La marta cebellina es el más callado y el más curioso de los animales; por eso es el más bello", suele decir. De ahí que solamente hable largo y tendido durante las reuniones de la comunidad campesina; en casa o en compañía de sus amigos prefiere salir del paso y evadirse con breves parábolas o aforismos, inventados por él en su inmensa mayoría. A decir verdad, le cuesta mantenerse en silencio, 4 dada su curiosidad. Tiene algunos libros, de Ciencias Naturales en su mayoría. Los volcanes, las tormentas y los terremotos le intrigan sobremanera. "¿Andas buscando la fuerza de Dios?", le pregunta alguno de los que saben leer al ver los volúmenes que Nikita Egórich luce sobre el iconostasio. Vershinín responde evasivo: "Dios no está mal; pero le estorban los popes." Cuando va a la ciudad, no deja de asistir a una función cinematográfica, mas no le interesan las películas de argumento, sino los documentales geográficos. "¡Qué hermosa es la tierra! -dice a su mujer, contemplándola cariñosamente al salir del cine-. ¡Y el hombre, qué malo! ¿Por qué?" No es nada viejo: acaba de cumplir la treintena. Pero su barbaza, su enorme estatura y el cuerpo un tanto encorvado le hacen aparentar más edad. Él, que lo sabe, se enfada: "Le tengo miedo a la vejez. Los ancianos mienten mucho." Así se explica, de seguro, que, pese a su enorme curiosidad, pregunte muy rara vez a los viejos; a quienes recurre con más frecuencia es a los peregrinos, a los caminantes y a los vagabundos, entre los cuales tiene fama de "dadivoso". Sin ser rico, tampoco es pobre. Se dedica a la pesca y a la caza de animales de pieles valiosas. De buena gana labraría la tierra, pero hasta mil novecientos diecisiete carecía de ella, y después de la revolución de febrero diríase que a cada momento estaba a punto de atraparla, pero siempre se le iba de entre las manos. -¡No tengas tanta ansia de riqueza, Nikita, que sólo trae quebraderos de cabeza! -replica a sus discursos sobre la tierra algún ricachón por el estilo del vejete Obab. -Mi ansia esde tierra, no de riqueza -contesta Vershinin-. Quiero purificarla, porque está maleada. -¿Maleada? ¿Por quién? -Por vosotros. -Déjate de monsergas. Como tu suegro se arruinó, tú quieres sacarlo del atolladero. En efecto, el padre de Nastásiushka, rico en tiempos, poseía una gran hacienda; pero, llevado de la avaricia, tuvo la ocurrencia de meterse a comerciante para, también en estas lides, batir al viejo Obab. Casó a tres de sus hijas con ricachones que le exigieron buenas dotes, de suerte que para la pequeña, Nastasia, no quedó un ochavo. Los pretendientes, al cerciorarse de su ruina, pusieron tierra de por medio, y hubo que casar a Nastásiushka con Nikita Vershinin, que venía ron dándola desde hacía tiempo. El nuevo yerno tardó poco en significarse. Ante el altar observó una actitud de seria gravedad, mas apenas terminó su misión el cura, el recién casado no pudo reprimir una carcajada y atronó con su voz la iglesia entera: "Está visto que los pobres, para ser felices, lo que tenemos que hacer es arruinar a ustedes, los ricos", dijo, señalando a su suegro. Con todo y con eso, resultó ser el mejor de los yernos: Vsiévolod V. Ivánov cuando el padre de su mujer se arruinó por completo y las calamidades de hicieron enformar, el único que le socorrió, llevándole pan, y pescado y ropa, fue Nikita. "No lo hago por usted -explicóse para responder a la gratitud del suegro-, sino por su hija, que tiene la majestad de un cedro." Interpretadas en su sentido literal, estas palabras no carecían de sentido: Nastasia era alta, de largas pestañas, semejantes a las agujas de las coníferas. Hábil y diligente en los quehaceres domésticos, discutía muy rara vez con su marido, y a Nikita le agradaba extraordinariamente hasta su voz, baja y un tanto ronca. ¿Cómo no iba a gustarle? Había sido en tiempos una cantarina perpetua, pero perdió la voz mientras segaba; y no porque cogiera un aire, sino porque cuando Nikita se le declaró, ella se puso a cantar hasta quedar afónica. -¡Gracias a Dios! ¡Qué a gusto estoy contigo! decía Vershinin a su esposa, contemplándola dulcemente con sus ojos alargados y pardos-. Lo que siento es tener poca tierra. -Ya tendrás más. . -Es que voy envejeciendo. Hasta en la guerra contra los alemanes estuve y, sin embargo, ¿qué vi? Hospitales y vendajes. Así fue. Llevaron soldados del Extremo Oriente; de los vagones los condujeron, sin más ni más, a los helados pantanos de Prusia oriental; al amanecer, cuando amainó la borrasca, el ataque, una herida en el pecho, un camastro en un hospital de campaña junto a las posiciones, otro vagón, la ciudad de Ornsk, un alto muro de ladrillos en torno a un edificio de tres plantas y ventanas increíblemente angostas; y allí, el reconocimiento médico y la licencia absoluta. La herida se había cicatrizado; no le impedía realizar ningún trabajo, ni siquiera dedicarse a la cacería; y la cabeza parecía estar hasta más despejada y alegre. AI referirse a su herida, Vershinin decía con una sonrisa amarga: "Poco favor me han hecho los médicos mandándome de vuelta al pueblo", y pronunciaba estas enigmáticas palabras en un tono tan significativo, que su interlocutor palidecía. Ciento o doscientos años antes, aquel hombre hubiera podido ser veterinario o hechicero. Pero se mofaba de las hechicerías: "En la universidad han descubierto tales cosas, que los brujos de antaño no sirven ni para limpiar las zapatillas a los científicos de ahora." Asistía a misa, no por devoción ni por mojigatería, sino para no dar la nota discordante. Si alguien sacaba a relucir en su presencia el tema de la religión, siempre saltaba él: -Recuerdo que cuando chico iba con mi padre a los yacimientos de oro de Irkutsk. Allí veía frecuentemente a los santones indígenas. ¡Aquello sí que era fe! ¿En qué creían los santones? En que el hombre podía convencer a Dios. "Así, pues, poseyendo el don de la palabra, poco puede importarte Dios." ¿Qué os parece? Ni que decir tiene 5 El tren blindado 14/69 que nuestros popes acabaron con todos los santones por predicar tales creencias y por tener al hombre en tan gran estima. A partir de mil novecientos diecisiete, las juntas de la comunidad campesina comenzaron a celebrarse a menudo. Llegaban agitadores, representantes de diversos partidos; hubo elecciones a los Soviets rurales y comarcales; eligiéronse luego diputados a la Asamblea Constituyente; por último, se presentaron los guardias blancos con sus ametralladoras, y todo quedó como petrificado. Poco antes de la llegada de los blancos, los bolcheviques y Lenin concedieron la tierra a los mujiks. Cuando, en la reunión de la comunidad rural, se leyó el Decreto sobre la tierra y se hizo un embarazoso silencio, Vershinin preguntó: -¿De balde? ¿De balde nos dan la tierra? -De balde -respondió el orador. -Entonces, presidio a la vista. -¿Cómo interpretar sus palabras, ciudadano? intrigóse el que había leído el Decreto. -Quiero decir que ya se las arreglarán los ricachos para meternos en la cárcel -respondió Vershinin-. Procuraremos salir de la trampa, con la ayuda de Dios. Cuando las espaldas pican, señal de tormenta. Los guardias blancos, los agentes de los japoneses y de los americanos y otros elementos de la misma laya, que pretendían demostrar que todas las naciones se habían concitado contra los bolcheviques, invadieron la región con la rapidez de un alud, de suerte que, aunque las espaldas picaban, no hubo tiempo ni de blandir el puño, como dice la antigua canción. Cada cosa a su tiempo. Seguía la barquichuela atravesando la ligera niebla entre las Rocas Azules. Ya estaban cerca el puerto y la ciudad. Vershinin bogaba con parsimonia. Su pensamiento se detuvo en el herrero: juerguista y jaranero hasta hacía poco, se había reducido a un silencioso recogimiento; había atestado de iconos el rincón delantero de su alcoba y, colocando ante ellos una mariposa ardiendo, todas las tardes, al decir de la gente, rezaba las vísperas. ¿Por qué? ¿Por miedo a los guardias blancos? -Fíjate Nikita -le dijo Nastásiushka-: ¿no es Jmárenko el que viene por allí? Jmárenko, carpintero y antiguo marino, vivía junto a la posada donde solía parar Vershinin. Arrastraba una vida muy precaria, y era de suponer hasta que pasase hambre, a juzgar por su alborozo cada vez que Vershinin le daba algo de pescado. No se concebía que sufriese hambre una persona tan instruida, al parecer: los libros que procuraba para Vershinin eran de mucha enjundia y, según todos los indicios, el antiguo marinero sabía infinitas cosas. -¿De pesca? -¿De pesca dices? En busca tuya vengo. Jmárenko acostó su barca a la de Vershinin, le pidió tabaco y cargó la pipa; pero, en vez de ponerse a fumar, tiró al agua la cerilla, que ya había encendido, y profirió enigmático: -No debieras darte tanta prisa en ir a la ciudad, Nikita Egórich. -Es que se pudre el pescado. -Preferible es que se pudra él a que te pudras tú. -Yo no estoy metido en líos. -Metido o no, registran a todo el mundo. -¿Qué buscan? -Buscan a Peklevánov. -Yo daría también algo por encontrarle. Dicen que es hombre de luces: que ha estado en el extranjero y en las cárceles del zar, aunque parece que comenzó a vivir allá por el año cinco. -Viene a tener tu edad, Nikita Egórich. -No son los años los que enseñan sino la lucha. -Eso es muy cierto. -Pues parece más cierto aún, Jmárenko, que los blancos han metido a Peklevánov en la cárcel de la fortaleza y que han puesto para guardarlo todo un tren blindado. -El tren blindado catorce-sesenta y nueve. Su jefe, amigo, es un tal Nezelásov; un mocoso que desde muy joven se ha acreditado de criminal. -O sea, que le guardan bien... -Le guardaban. -¡Cómo! -exclamó Vershinin sin inmutarse. -Como que se ha escapado. -¿De la fortaleza? ¿Con un tren blindado vigilándolo? ¡Caramba, qué valor! ¿Le habéis escondido en alguna parte? -¿Yo? A mí no me metas en eso. -Déjate de cuentos, que te veo de parte a parte. -Pues no, todavía no lo hemos enviado a ningún sitio -confesó Jmárenko tras una pausa. -Sería cosa de darse prisa. -Desde luego; pero no podemos confiar Peklevánov a cualquiera. -¡Hombre, claro, a cualquiera no! -A ti sí te lo confiaría el partido, Nikita Egórich, ¿serías capaz de esconderlo en la taigá? Vershinin sonrió: -¡Por vida del Señor, Jmárenko! ¿Qué se me ha perdido a mí en vuestro pleito? Somos gente de alma cristiana y mansa. Lo nuestro es el arado, la tierra, una barca en el mar. Yo no veo otra cosa que los campos. ¿Qué vela vamos a llevar en el entierro de esa guerra? Terció Nastásiushka: -Nuestras almas cristianas y pacíficas están en nuestro armario, señor Jmárenko, y no tenemos por qué meternos a pelear. Prosiguió su razonamiento Vershinin: -Además, somos gente ignorante y analfabeta, con una familia grande que mantener. Sin contar a los viejos, tengo mujer, sobrinos y dos hijos: Mitka y Sashka. 6 -¡Y qué hijos! Tan diligentes y tan trabajadores... -Desde luego, son buenos, cariñosos, alegres. No, conmigo que no cuente nadie para meterme en laberintos. Y arqueó el cuerpo sobre los remos. La barquichuela de Jmárenko no se rezagaba: -Se dice que vuestros aldeanos se han amotinado... -¿Amotinado? ¡Qué fantasía! Lo que pasó es que les dieron una zurra a dos guardias borrachos. -Pues a mi hermano lo fusilaron anteayer los blancos, Nikita Egórich. -¿A Pavlusha? -A Pavlusha, sí. -Pero si no tendría ni diecisiete años... Buen mozo era... Dios le tenga en su gloria... -¡Nikita Egórich! -Que no, Jmárenko, que no puedo. Compréndelo, por el amor de Cristo. ¿Cómo vaya ocultar a un militar si no estoy en guerra? Yo soy hombre de paz. -Y tras un breve silencio, levantó los remos y añadió maligno-: Otra cosa sería, por ejemplo, un peregrino que pasara junto a mi cabaña de la taigá... Uno que, digamos, se cruzase ahora con nosotros en una barca y que estuviera oculto por aquí cerca, entre los peñascales... De uno así me compadecería, le ocultaría, le mantendría y le defendería; ya podían ofrecerme millones, que no lo entregaría. ¿Me entiendes? -Entendido... Y Jmárenko entonó a media voz: "Mucho tiempo arrastré las pesadas cadenas", viró con su embarcación y desapareció entre la niebla, tras las rocas de la orilla. Vershinin, acompañándole con la mirada, pronunció pensativo: -Tengo una mala corazonada, Nastasia. -¿Y por qué vas a ocultar a Peklevánov? -Lo que me inquieta no es el asunto de Peklevánov, sino otra cosa... Creo que nos hemos precipitado, pero las desgracias tienen las piernas más largas que nosotros. Me temo que Jmárenko no haya venido a nuestro encuentro tan sólo por lo de Peklevánov. ¿No oyes la voz de Kolsha detrás de esas peñas? ¡Nos ha adelantado! -¿Kolsha, el pescador? ¿Qué puede traerle por aquí? -Lo único que sé es quenas ha adelantado -repitió receloso Vershinin. Entre las brumas percibíase ya netamente la voz de Kolsha, el pescador: -¡Nikita Egórich! ¡Nastáshiuska! ¿Estáis por aquí? -¡Alguna desgracia! -exclamó ella levantándose en la barca-.¡Aquí estamos! Se les acercó otra barca con varios pescadores. -En busca tuya venimos, Nikita Egórich -dijo Kolsha en voz queda. -Un caso triste, Nikita Egórich -murmuró Sumkin Vsiévolod V. Ivánov más quedo todavía. -¿Triste? -inquirió Nastásiushka exhalando casi un alarido. -¿De qué se trata? -preguntó estremecido Vershinin. -Una desgracia, Nikita Egórich -respondió Sumkin-.La aldea nos ha enviado por ti. -Si es la aldea la que os manda, mal deben de andar las cosas. -Una expedición de castigo rodeó el pueblo. La mandaba el hijito de nuestro tendero Obab, con grado de alférez. Emplazaron unas ametralladoras. A poco de marcharte tú empezaron a disparar, sin fijarse en si mataban viejos o niños. -¿Niños, dices? -Niños, Nastasia Mítrevna. -¿Niños? ¿Qué es esto, Dios de los cielos? ¿A quién han matado? ¿A cuál de ellos? -inquirió Vershinin. -Cuando salíamos del pueblo, tu padre, Egór Ivánovich, se quedó en la iglesia celebrando un funeral por tus hijos. Por el alma de Mitia y por la de Sáshenka. -¿A Mitia y a Sáshenka han matado? ¿A los dos? -A los dos. -¡Madre mía! -lanzó Nastáshiuska un penetrante grito mezclado con rezos incoherentes-. ¡Mítenka, Sáshenka! ¡Hijos míos!... Llegado que hubieron a la ciudad, los pescadores se apresuraron a ir a la posada. No contentos con haber avisado a Vershinin, deseaban visitar a Jmárenko. El ex marino se alegró de verlos y se contristó al oírlos. Le apenaba la desgracia de Vershinin, pero estaba ya seguro de que habría en la taigá un escondite para Peklevinov. Sin pérdida de momento envió a su amigo Semiónov, también marino, a entrevistarse con Znóbov, oculto entre las Rocas Azules. Jmárenko, miembro del comité revolucionario clandestino, sabía que Znóbov, organizador de la fuga de Peklevánov, se proponía tenerle temporalmente escondido entre las quiebras de las Rocas Azules. Semiónov, enterado ya del motín que estallara en el pueblo de Vershinin, desconocía los pormenores e ignoraba que los hijos de Nikita Egórich habían perecido en el ametrallamiento. Sólo sabía que los aldeanos, después de una escaramuza con los blancos, se habían refugiado en la selva. Como las escaramuzas no son siempre sangrientas, el marino Semiónov estaba tranquilo, y Peklevánov tampoco se mostraba preocupado. -¿Qué le parece si le afeitamos esa maraña, Iliá Guerásimich, antes de ver a Vershinin? Con la barba le quitaremos de encima los últimos recuerdos de la cárcel, ¿eh? -Bueno, adelante. -¿Y si le dejamos una especie de perilla, Iliá 7 El tren blindado 14/69 Guerásimich? Peklevánov respondió sonriente: - Bueno, pues llevaremos la perilla, no vaya a creer Vershinin que el presidente del comité revolucionario es un chiquillo. -Tampoco él es ningún viejo. -Ya lo sé, ya lo sé. ¡Hay que ver la lata que me estáis dando con vuestro Vershinin! -Tenga por seguro que de todas las cabezas aldeanas la suya es la primera. Znóbov cogió agua en un cubo. Peklevánov, arqueándose sobre el mar, se lavó con visible fruición. Mientras tanto, Znóbov buscó algún trapo con una ojeada y, al no encontrarlo, hizo un guiño a Semiónov, quien se despojó rápidamente de su blanca y liviana guerrera. A Semiónov le hizo gracia que Peklevánov ni siquiera advirtiese con qué se había secado la cara. "Un sabio distraído", se dijo alborozado. Peklevánov preguntó: -¿Ha leído usted El Conde de Montecristo, Znóbov? -Sí, Iliá Guerásimich. -¿Se acuerda usted de aquel marino que se llamaba Dantés, si mal no recuerdo, y que se escapó de la prisión del castillo de If con una pelambre por el estilo de la mía? ¡Ja, ja! -Su situación era muy otra: después de tantos años de cárcel, nadie le conocía en la población, mientras que usted no ha estado más que un mes... -Pues a pesar de todo, tengo gana de ir a la ciudad. ¡Cuánto me gustaría! Pero, dígame: ¿no correrá peligro Vershinin por entrevistarse con nosotros? -Para un pescador no hay sitio más seguro que el mar; Iliá Guerásimich -repuso Znóbov. -¿Y están seguros los miembros del comité revolucionario de que la candidatura más apropiada es la de Vershinin? Yo no lo he visto nunca. ¿Ha servido en el ejército? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué graduación? Entre la niebla resonó un grito de mujer. La barca de Znóbov se deslizaba silenciosa junto a la de Vershinin. Los pescadores se mantenían a cierta distancia. Vershinin iba encorvado en su asiento, con las dos manos sobre la cabeza de su mujer. Peklevánov, apoyando la espalda en el mástil, los miraba en silencio. Atardecía. La humareda azulina de la niebla se estremecía por encima de las dos embarcaciones. Por fin, Peklevánov rompió el silencio: -Mientras veníamos para acá, Nikita Egórich, los componentes del comité revolucionario hemos hecho un recuento de nuestras fuerzas. Estamos seguros de salir airosos. Se necesita que también la ciudad se subleve. ¡Esta vez venceremos! Naturalmente, si ustedes nos ayudan. -¿Quiénes son esos "ustedes"? -preguntó con amargura Vershinin. -Los mujiks. Znóbov trató de dar una explicación: -Si apretamos todos, lo conseguiremos. Nosotros en la ciudad; vosotros en la taigá. Vamos a ver, Nikita Egórich: tú querías que Iliá Guerásimich pasara cerca de tu casa con hábito de peregrino... Vershinin, enardecido de cólera, replicó jadeante: -¡Se acabó lo de los peregrinos! Vivíamos, y teníamos hijos, y teníamos casa, y teníamos respeto, y teníamos una aldea. Pero los blancos iluminaron ayer el cielo con nuestras casas. El fuego devoró en un suspiro el trigo campesino. ¿El trigo solo? Junto con él quemaron a mis hijos. Se fueron allí, al cielo, con el humo de los incendios. -Es una tremenda desgracia la suya, Nikita Egórich -profirió Peklevánov en voz queda y entrecortada-. ¡Cuánto lo siento, cuánto lo siento! Las barcas navegaban lentamente. Peklevánov dijo a Vershinin: -La paz, la gran paz del trabajo y del socialismo, será el fruto de luchas enormes. El arte de vencer a los invasores, a los terratenientes y a la burguesía no es nada fácil. Hemos de aprender infinidad de cosas. Tómese usted mismo como ejemplo, Nikita Egórich: tiene ascendiente sobre una comarca entera, pero quizá no sepa ni la tabla de multiplicar. -No la sé, hermano -corroboró Vershinin sin alzar la cabeza-. Has acertado. -Pues es algo que debe aprenderse de niño. -¿De niño la tabla de multiplicar? Si los míos pudieran aprenderla... ¡Ay! Y rompió a llorar, apoyando las manos en los hombros de su esposa. La niebla, el mar, las barcas... Peklevánov dijo: -Los guerrilleros actúan dispersos, Nikita Egórich. Seamos bolcheviques; unamos las guerrillas en un ejército. ¡En un ejército disciplinado y firme! Seguían navegando cerca de la orilla. En tierra se oían los sones de una flauta. Peklevánov miró interrogativamente a Znóbov, quien explicó: -En el malecón hay un estudiante tocando la flauta. Es un simpatizante, Iliá Guerásimich. Tengo distribuidos a muchos partidarios por la orilla para que nos hagan señales. Contamos con adictos hasta entre los refugiados. -A propósito de los refugiados -observó Peklevánov-: si caen algunos en sus manos, Nikita Egórich, no les toque usted e1pelo de la ropa. -¿Por qué? -Porque son muy valiosos auxiliares -respondió Peklevánov con una leve sonrisa-. Siembran el pánico, y eso nos conviene muchísimo. Encorvado en su asiento, con una pierna sobre la otra, miraba al fondo de la barca. Vershinin le había causado excelente impresión, y de buena gana 8 hubiera prolongado largo rato el diálogo con él... Exhalando un suspiro, levantó la cabeza: -Muy breve ha sido nuestra entrevista, Nikita Egórich, ¿qué se le va a hacer? Esperemos que las sucesivas sean más largas. Vershinin contestó emocionado: -Gracias, Iliá Guerásimich. Eres hombre justo y sencillo. Después de hablar contigo parece como si se hubiera encendido una luz en mi alma. ¡Tengo una comezón en la espalda! ¡Qué comezón! Señal de tormenta... CAPÍTULO II. LOS EUGAEOS Sáshenka, vino a verte Obad. Acababa de llegar de una expedición punitiva que dirigió en su pueblo. De aquí se fue a casa del comandante de la fortaleza en busca tuya. ¿Te encontró? -Sí, sí... -¿Habló contigo? -Creo que sí... Durante la fiesta... "Pero, bueno, en la fiesta que dio el comandante yo no le dije a Obab ni una palabra -recapacitó Nezelásov, mirando, soñoliento, a su madre-. Es más: ¿estuvo él allí? No me acuerdo. Evidentemente, nos hemos hecho muy tolerantes y, por así decirlo, atraemos a gente del pueblo a la defensa de la patria; pero, de todas maneras, el hijo de un tendero de una aldea de la taigá, obtuso y estúpido... No, es seguro que no conversé con él. Me acuerdo perfectamente. Y ahora tendré que recibirle en este mísero apartamento... ¡Qué odio le tengo a esta vivienda, qué odio! Todo en ella es pobre y ruin. Sin embargo, mamá está tan satisfecha, y lo mismo le pasa a Sernión Semiónich y a Seriozha, e incluso a Varia, a pesar de su gusto exquisito y sutil... -siguió el capitán sus cavilaciones, mientras contemplaba con repulsión los líos que iba desatando el asistente-. ¡Menudo palacio! ¡ja, ja, ja! Más que una casa es una guarida." En aquel inmueble, situado en el centro de la ciudad, había antes una gran tienda de flores, mientras que luego, ¡oh, capríchos del destino!, vivía el famoso capitán Nezelásov, tan elogiado de todos incluso del mando aliado-, aunque los encomios no le valieran para ascender. ¡Envidias, envidias, intrigas, miedo a un nuevo Bonaparte! A lo largo de las paredes se extendían los amplios estantes vacíos, y en un rincón se amontonaban todavía las macetas, de horadados fondos, metidas las unas en las otras. Por la vitrina se veía la calle; algo más allá, las instalaciones del puerto y los edificios del ferrocarril; y al fondo, el espigón y el mar. Por las aceras se movía una multitud de gente; de tarde en tarde, alguien se detenía ante el escaparate, se miraba en él con obtusos ojos mortecinos, se arreglaba nerviosamente la pechera y reemprendía su camino. El asistente y dos artilleros del tren blindado seguían acarreando bultos. Nadezhda Lvovna, la Vsiévolod V. Ivánov madre de Nezelásov, los inspeccionaba minuciosa y atentamente y ordenaba que los desembalasen cuanto antes. Le ayudaba en su tarea Semión Semiónich, un remotísimo pariente, linajudo y bondadoso, pero estúpido si los hay. Su necedad era tan imponente como su barba. ¡Dios mío, qué maraña! Cuando, posteriormente, ya en la taigá, Nezelásov recordaba la tienda de flores y su imaginación recaía en Varia o en las innumerables macetas que formaban columna en todos los rincones de la casa, creía ver en cada tiesto la barba de Semión Semiónich: aquella pelambre colosal no cabía en el tiesto y se salía de él, exuberante... Nezelásov, por supuesto, amaba a su madre, pero, ¿por qué se le ocurrían a ella tales bobadas y por qué Semión Semiónich asentía solemnemente con su frondosa e impresionante barba rubia? -Continúa llegando gente y más gente, Sáshenka suspira Nadezhda Lvovna-. Refugiados y más refugiados... -Refugiados y más refugiados -remacha Semión Serniónich. -A ver si ponéis un poco más de cuidado, soldaditos -resuena de nuevo la voz de Nadezhda Lvovna-. Eso es un jarrón. Resulta que tenemos jarrones, pero flores no las hay ni siquiera en la floristería. -Va contando los bultos-: Dieciocho..., veintiuno... Bueno, creo que ya están todos. ¿Han encargado ya la estantería para los libros de Sáshenka, Semión Semiónich? -Sí. -Ahora no se necesita más que un biombo para Várenka, y nos habremos instalado como es debido. Semión Semiónich, con aire hosco, cual si le molestase la sola idea de que alguien le creyera inteligente, se apresuró a soltar una de sus habituales tonterías: -Alexandr Petróvich, hoy he visto a Trofím Efímovich Preobrazhenski, el alcalde de nuestra ciudad, ¿le recuerda usted? ¡Qué tío con más valor! Desde Samara hasta Omsk fue en su troika, y luego siguió huyendo hasta el mismísimo Krasnoiarsk. ¡Mil verstas! Sólo en Krasnoiarsk cogió un tren, y eso porqué se le reventaron todos los caballos. Sigue tan campechano como siempre. Me obsequió con un cigarro puro. -¿Con un cigarro puro? ¿Y no le obsequió con la novedad del día, Semión Semiónich? ¡Peklevánov ha huido de la cárcel y ha desaparecido sin dejar rastro! -¿Y quién es Peklevánov? ¡Santo Dios! El capitán cogió un voluminoso tomo de una enciclopedia y buscó una palabra con la que se había tropezado la víspera. Un término muy significativo: algo que recordaba a Guinea, adonde, según muchos indicios, habrían de emigrar todos ellos, y al Evangelio y, sencillamente, a uno de los absurdos que tanto abundan en nuestra vida. 9 El tren blindado 14/69 Leyó en voz alta, entre triste y socarrón: -"Euganeos. Pueblo que, en la antigüedad, habitó en las regiones del nordeste de la Península Apenina, de donde fue expulsado por los vénetos. "Ya no existen ni los euganeos ni los vénetos. A los unos y a los otros los echaron de allí, y todo el mundo se ha olvidado de ellos. A usted y a mí, Semión Semiónich, nos han echado también. Y nos olvidarán de tal modo, que ni en el diccionario se nos encontrará. ¡Ja, ja, ja! Semión Semiónich le escuchaba atento: no en vano era un admirador de los libros. Y Nadezhda Lvovna proseguía impasible sus temas caseros: -Mira qué bien: ya podemos almorzar a las horas de costumbre. Eso nos obliga a combatir como es debido. Porque, vamos, ¡hemos huido ya hasta el mismísimo océano Pacífico! Más allá, imposible... De manera que hay que dar la cara, quieras o no. De no hacerlo así, ¿qué será de nosotros? Va una por la calle, y todo son achuchones, todo es barullo; líos de ropa y maletas en los poyos de las ventanas..., gente por todas partes..., hacinamiento... Yo, al verlo, me tengo por afortunada con vivir en una antigua tienda de flores. Porque hay gente que se ha instalado en lugares que son una indecencia... -Y que lo diga usted -asintió Semión Semiónich-. Fíjese en mi caso. Me han ofrecido un empleo y han hecho grandes elogios de mi voz, asegurando que tiene un timbre muy sonoro. Puede que lleven razón y que yo posea una voz excepcional; pero, ¿a santo de qué sacar a relucir la voz? Ni que fuera a cantar en la Ópera o en un templo y no a remover papelotes en la Comandancia de Intendencia... La cháchara de los euganeos es interrumpida por Obab. El alférez penetra en la pieza, y la gorra tiembla en su mano, sacudida por la excitación: -Llevo buscándole todo el día, señor capitán. Tres veces he ido al tren blindado. Por orden del general Spasski, jefe del Estado Mayor del Frente del Este, paso a disposición de usted para combatir a los guerrilleros. -Pero, bueno, ¿no ha acabado usted con ellos? -He quemado casas y matado a muchos, pero no a todos. -¿A la taigá, a los bosques, a las montañas? pregunta Nadezhda Lvovna suspendiendo la supervisión de los bultos llegados. Obab, puesta la mirada en Nezelásov, responde: -Sí, señora. La orden es salir para la taigá. Al capitán se le escapó un chillido de indignación: -¿La orden? ¿Quién ordena tal cosa? ¿No sabe usted, Obab, quién se ha escapado de la cárcel? ¡Peklevánov! -Ya lo atraparán. -¿Quién? -Los nuestros. Y si no le echan el guante los nuestros, se lo echarán los japoneses; y si no los japoneses, los americanos. Descuide, que no faltará quien le coja. -¿Y si se equivoca usted? ¿Y si Peklevánov organiza otro motín? Repito mi pregunta: ¿quién ha sofocado todas las insurrecciones de los obreros? ¡Yo! ¡Mi tren blindado! Entonces, ya es hora de que se me dé el mando de la guarnición y de que se me ascienda, por lo menos, a coronel, porque esto de seguir siendo capitán... Obab, mordiéndose significativamente los labios, propuso a Nezelásov ir a visitar los depósitos de artillería, situados en las afueras de la ciudad. ¡Sí, sí! Allí estaba la solución de todo… También el arsenal de artillería estaba envuelto en niebla. Obab, produciendo un chirrido increíble, abrió los anchos portalones. Ante sus ojos se presentó una larga nave atestada de cañones. El alférez hizo un guiño al capitán: -Son unos cañones superiores, Alexandr Petróvich. Americanos. Sin embargo, observe usted qué poquitos proyectiles: un juego para cada cañón. -Las granadas deben de hallarse en el depósito contiguo. Sé de muy buena fuente que los americanos descargaron un sinfín de ellas. -Que las descargaron es cierto; sólo que el general Sajárov volvió a cargarlas. -¿En los barcos? -En sus propios trenes, Alexandr Petróvich. El general está combatiendo a los guerrilleros. "Hay que barrerlos de la faz de la tierra antes que se unan." No sé si lleva cinco trenes de proyectiles o si son ocho, aunque incluso pudieran ser doce. Nezelásov inquirió con voz trémula: -¿Para qué quiere el general Sajárov tanto proyectil? ¡Doce trenes! -A decir verdad, son quince. - Por eso le pregunto a usted: ¿para qué los quiere? -Los quiere, Alexandr Petróvich, porque tiene miedo. Los militares de hoy no son gente de fiar. Derrota uno a los guerrilleros, regresa cubierto de gloria a unirse con sus amigos, y los amigos le reciben a cañonazos. -Y Obab añadió en un susurro-: El general Spasski, jefe del Estado Mayor del Frente del Este, afirma que si usted sigue al general Sajárov alcanzará con facilidad el grado de coronel, Alexandr Petróvich. ¡Qué bien le sentará el título! No que así resulta punto menos que una canallada: se lleva todas las municiones a la taigá, y nuestro tren blindado se queda sin una bala que disparar. ¿Y si Peklevánov se levanta otra vez? Como era de esperar, todo se decidió en los depósitos. En casa, por supuesto, no faltó un bello gesto. ¿Cómo no iba a realizar tal gesto un euganeo? Había que blasonar de valeroso ante Várenka, la novia, haciendo creer que, bajo su influencia, el capitán Nezelásov se había ido a la taigá con el tren blindado. Várenka frecuentaba el domicilio de los 10 Spasski. La generala era una idiota a la que sorbían el seso los gatos, y su marido, el tío Viacha, se pasaba el tiempo encuadernando libros, cuyas pastas le volvían loco... Pero, en fin: ¡que supieran de una vez que Nezelásov había resuelto partir para la taigá! Convenía que Várenka se fuese de la lengua en casa del general comentando la intrepidez de su novio. Éste recordaba que también Bonaparte era osado en el hablar; y si no lo era, ¡al diablo Bonaparte! Nezelásov sería más atrevido. Como pretexto aprovechó unas palabras del contratista Dúmkov. Aquel señorito rubio y recompuesto cortejaba a Várenka, quizá con alguna esperanza. "¿Qué me importa Várenka y qué se me da a mí del amor? -decía el capitán para su capote-. Lo que me interesa es la graduación de coronel y la fama. Cuando alcance la una y la otra tendré las Várenkas a patadas." Mientras cenaban amigablemente, algunos invitados –y sobre todo el contratista Dúmkovexpresaron la opinión de que sólo las milicias de la Cruz Roja salvarían al ejército blanco. Nezelásov atajó al contratista con una risotada: -¡Menudos cruzados! Cinco mil verstas han corrido ustedes hasta el océano Pacífico para que aquí se les ocurra la estupidez de formar esas milicias de la Cruz Roja. -¿Y tú, no has corrido? -le atacó Várenka indignada-. ¿Es que tú has caído del cielo? -¡Varia! -trató de apaciguarla Nadezhda Lvovna. -¡No, Nadezhda Lvovna! ¡Deje que me desahogue! -¡Muy bien! -exclamaron a coro el cadete Seriozha, el contratista y hasta el bobalicón de Semión Semiónich. -Ya sé, ya sé lo que vais a decirme: soy un cobarde emboscado en retaguardia, un charlatán, un intrigante... Dicho esto, el capitán Nezelásov se tornó hacia Obab y, con voz sollozante, blandiendo los puños, vociferó: -¡Alférez! ¡A la taigá con el tren blindado catorcesesenta y nueve! "¡Fuera los euganeos!" Y ya está Nezelásoven la taigá. -Orden del general Spasski. -¿A qué se refiere? -Los trenes de municiones del general Sajárov se encuentran todos en la estación de Muklionka. -¡Cómo! ¡Dios de los cielos, qué horrible estremecimiento le sacudió al saber que el general Sajárov, jefe del Ejército, se había llevado a la taigá todos, absolutamente todos los proyectiles de artillería! Y lo más terrible era confesarse a sí mismo que aquella sacudida tan desapacible tenía algo de agradable: al general Sajárov se le consideraba un truhán, y si el Vsiévolod V. Ivánov capitán Nezelásov "se cargaba" al jefe y se apoderaba del mando y de los proyectiles, recorrería en un santiamén el camino de la gloria. -Es la orden número... ¡Números, números y más números! Las órdenes del general Spasski venían siempre sembradas de guarismos. "El tren blindado 14-69 deberá presentarse sin dilación, no más tarde del 2 de septiembre, en la estación de Muklionka, tomando posiciones junto al río del mismo nombre, junto al apeadero 85, para proteger el puente número 37. El jefe del Estado Mayor del Frente del Este, general-mayor Spasski." Números en las portezuelas del tren blindado; números en los marcos de las ventanas, en el correaje y en la funda del revólver. Hasta los cigarrillos americanos que el capitán Nezelásov iba quemando uno tras otro, y cuya ceniza se reducía suavemente a polvo en el vientre rotundo de un buda de bronce, partido por medio, lucían una multitud de cifras. -¡El diablo que, Be lleve tanto número! -refunfuñó colérico Nezelásov-. Está visto, Obab, que son un signo de nuestro tiempo y que tienden a crear una apariencia de realidad. El tren blindado, un número; la orden, otro número; la dirección, otro número más. Pero la realidad es que nada existe. ¡Cero! ¡Todos nuestros actos equivalen a cero! Debiéramos estar en la ciudad, dando caza a Peklevánov, y nos hemos venido, "en la dirección número tal" para buscar al general Sajárov, que no está aquí ni se sabe por dónde anda. "Sin dilación." ¡Ja, ja, ja! Evidentemente, si lo que pretenden es aniquilarme, no ha podido ocurrírseles mejor procedimiento; pero si quieren sacar algún provecho de mí... -¿Para qué iban a mandarle a la taigá sin utilidad alguna, mi capitán? -repuso Obab-. Hasta un grano que le salga a uno es útil en el mundo. ¡Ja, ja, ja! -Desde luego, salimos como el pus de las heridas: por los extremos. Nosotros estamos en el extremo de la taigá; los fugitivos y el gobierno, en el extremo de la vida. Obab observó de reojo la contracción de los músculos faciales del capitán y sugirió evasivo: -Debería usted ponerse en cura. Era el alférez Obab uno de tantos voluntarios que escalaron la oficialidad en el ejército del almirante Kolchak. Refiriéndose a los oficiales de carrera solía decir: "Están todos enfermos." Respetaba al capitán Nezelásov: era un "técnico", que había servido en las unidades blindadas en Petersburgo y hasta trató, en octubre del diecisiete, de sacar los tanques a la calle para combatir a los bolcheviques. Bien es cierto que falló en el intento, pero entonces falló todo el mundo y no había por qué cargar el fracaso en la cuenta del capitán. Acababa de presentarse el momento propicio y no convenía desaprovecharlo, pues quizá fuera incluso más favorable que el de octubre: concedíanse cuantiosas recompensas en tierras, en metálico y en 11 El tren blindado 14/69 honores.... El atamán Semiónov favorecía a los suyos de tal manera, que daba gusto. Saltaba a la vista la fatiga, la extenuación del capitán Nezelásov... -Si no se cuida lo va a pasar mal. ¿Quiere que llame al practicante? Nezelásov, tembloroso y precipitado, sacó otra cigarro: -Está usted en Babia, Obab. -Y, sacudiendo nervioso la ceniza, cacareó-: Esto es muy triste, Obab, muy triste. La patria nos ha... dado la patada. Nos creíamos necesarios, indispensables, imprescindibles, Y de buenas a primeras nos despiden... Y al fin y al cabo, si fuese una simple despedida… Pero es un puntapié, un puntapié, un puntapié... -¿Mandarle a la taigá significa despedirle? ¡Por Dios, Alexandr Petróvich! Yo lo tengo por una misión honrosa: capturar a Vershinin... -¿Honrosa? Cuando usted mata un animal, ¿qué le corta primero, la cabeza o el rabo? -La cabeza -contestó Obab tras de pensarlo un poco-. Y luego las patas. Si supiera lo que me gusta la gelatina... -Pues Peklevánov es la cabeza, y Vershinin la cola. -¡Oh, eso no! Vershinin es el cuerpo. Y aún está por ver si la cabeza es Peklevánov. Yo, Alexandr Petróvich, no creo en los obreros, sobre todo en los de nuestra región de Primorie. ¡Son unos borrachos, una chusma indecente! A mi entender, la fuerza principal es el mujik, sólo que el muy canalla se ha estropeado a fuerza de mimos. Alexanclr Petróvich. Lo primero que necesita el mujik es un buen vergajo. Ahí tiene usted al atamán Semiónov: ése no se anda con chiquitas, ni con liberalismos, sino que aplica lo de garrotazo y tente tieso. -Verdaderamente, el atamán Semiónov tiene sus cualidades... Por ejemplo, la energía… -Desde luego; en dos patadas... ¡Otra vez los números! Eran como los postes de una empalizada o como las pértigas de un redil, destinadas a contener un rebaño loco. Bien estaba que aquel bruto de Obab anduviera en mitad de la manada aguantando empujones, pero ¿y un hombre dotado de individualidad y de talento? Allí estaba el alférez Obab, ayudante del capitán Nezelásov, tumbado en un camastro, semejante a un enorme y fofo número 8, con la pelada cabeza hundida en los desproporcionados hombros. ¿De dónde y para qué había venido? ¿Dónde le había visto por primera vez, el capitán? ¿En el séquito del general Spasski? Sí, le parecía que había sido allí. -¡Exactamente! "¿Exactamente? -dudó Nezelásov-. En primer lugar, ¿es cierto lo de los proyectiles? En segundo lugar, ¿será verdad que Peklevánov ha huido a la taigá? Y, por último, ¿no es una fantasía la fuerza de Vershinin y de sus guerrilleros?" Nada podía afirmarse; todo era una mezcla confusa. En vez de esperar al tren blindado 14-69, el general Sajárov había desplazado sus unidades hasta los accesos a la taigá, dislocándolas en los campos inmediatos a Muklionka, que, dicho sea de paso, acababan de serie graciosamente donados por el gobierno. Su actitud resultaba harto comprensible: ni más ni menos que tres mil fanegas de magnífica tierra. Pero ¿por qué no se le ocurrió al muy idiota y miserable dejar siquiera una esquela a Nezelásov, explicándoselo todo y pidiéndole perdón? Entre golpes de tos, expeliendo a un tiempo saliva y humo, el capitán bramó: -¡Oh, esclavos indolentes y estúpidos! Se asfixia uno entre vosotros... Nezelásov levantó la tapa del ventanuco. Obab dormía. Olía a hulla y a tierra calcinada. La estación sudaba, atestada de gente, y tenía el aspecto de un bote de lombrices. Sus paredes y la campanilla suspendida junto a la puerta despedían un brillo aceitoso. Un maestro de escuela, acicalado como un figurín, pero con un sucio desgarrón en un hombro, iba y venía por el andén. Las despeinadas cabezas de las señoritas, con una de las dos mejillas tumefactas, de un tinte gris rosáceo, denunciaban la dureza de las almohadas o quizá su ausencia y sus sustitución por un simple saco. ¡Polvo, suciedad, el sello de la huida por doquier! -Otro telegrama, mi capitán -anunció un artillero. -¿De qué se trata? -exclamó Obab despertándose súbitamente-. ¿Del general Sajárov? ¿Dónde está? Con cansina displicencia, el capitán Nezelásov tabaleó sobre el azulado y tosco papel del mensaje. Como siempre, como en todas partes, números y más números en el telegrama. Las pupilas de Obab tenían su habitual tinte borroso. "¿Temerá algo? Pues si Obab teme, muy mal deben de andar nuestros asuntos." -Es del general Spasski -explicó Nezelásov-. Ordena que demos con el paradero del general Sajárov. Ahora bien, ¿dónde se ha metido ese hijo de perra? ¿Por qué se oculta? ¿No estará fraguando un golpe de estado? ¿Se habrá ido con los bolcheviques? ¿Por dónde andará, Dios mío? -Eso es lo cierto. -¿Qué? -Pues lo de Dios -explicó se Obab-. Hay que encomendarse a algún Dios, y ésos nos miran como a dioses. -¿Quiénes? -Los refugiados. Nezelásov se asomó por el ventanuco. La masa de refugiados, apiñada junto al tren, contemplaba con embeleso el blindaje de los vagones. Un maestro de escuela, dé limpia gorra y 12 astroso abrigo, sosteniendo cuidadosamente en su pequeña mano una gran tetera de aluminio, preguntó meloso: -Señor capitán, a muchos les intriga por qué, durante las maniobras en la vía, la locomotora está unas veces a la cabeza del convoy y otras veces en medio de él. Hay en los ojos del maestro tanta tristeza, que parece que ésta, reflejada en la redonda panza de la tetera, vibra y se multiplica infinitas veces. ¡Tristeza de hojalata! El capitán se compadece de él un instante y le responde, exagerando la cortesía: -Es que, verá usted, señor maestro: tenemos un maquinista nuevo, trasladado de un tren de mercancías. Como le falta hábito de conducir trenes blindados, duda en muchas ocasiones y, llevado de sus viejas costumbres, coloca la máquina a la cabeza del tren. Sin embargo, es muy afecto a la causa de los blancos y nunca nos traicionará. ¡Eh, Nikíforov, déjate ver! ¡Es un gesto magnífico! Los refugiados mueven la cabeza con satisfacción. Confían en la fuerza del capitán Nezelásov; pero si, además, su fuerza se multiplica por la fidelidad del nuevo maquinista, tanto mejor. ¡Qué grato es contemplar un tren blindado tan poderoso! ¡Cuánto acero, cuántos cañones, cuánto estrépito y cuánto humo! ¡Qué marciales son los artilleros y qué cortés el comandante del tren, a quien, sin duda, le espera un brillantísimo porvenir! "Todo está muy bien -dijo Nezelásov para sus adentros-. Pero ¿dónde se habrá metido ese miserable general Sajárov?" Y se le vinieron a la memoria la ciudad, la estación y un menestral de botas rojizas que, ebrio y desgarbado, bailaba en la taberna cercana al depósito adonde Nezelásov, en compañía de Obab y del nuevo maquinista Nikíforov, fue para inspeccionar el tren. El capitán le hizo una revisión completa; pasó por entre las ruedas y hasta subió para acabar exclamando sorprendido: -¡Qué buena reparación han hecho los muy pillos! -Con arreglo a las instrucciones -comentó Nikíforov. -Quisiera "darles las gracias". Tanta precisión me huele mal. ¿No habrán acondicionado tan bien el tren pensando que les va a servir a ellos? A lo mejor se les ha ocurrido: "En cuanto se descuide el capitán Nezelásov, nos apoderamos de este armatoste y adivina quién te dio." Pero el general Sajárov le impidió "dar las gracias" a los trabajadores. En un caminillo cercano al depósito apareció su coche. Nezelásov, después de amenazar a los obreros con el puño, corrió solícito: -¡Excelencia, excelencia! El carruaje se detuvo y se oyó la voz impasible y ronca del general: -Me han dicho que ha accedido usted a ir a la Vsiévolod V. Ivánov taigá, capitán -pronunció a modo de saludo y agregó con sorna-: Se lo agradezco en el alma. Allí nos encontraremos. Nezelásov se dirigió a él en un tono punto menos que implorante: -¡Proyectiles, necesito proyectiles, excelencia! Atajóle el general: -Repito que allí nos encontraremos. A propósito, capitán, ¿le han comunicado que se le ha concedido un lote de tierras casi lindantes con las mías? -¿De tierras? -Sí, señor: le han otorgado doscientas cincuenta fanegas. Pero tengo prisa por llegar al Estado Mayor del Extremo Oriente. Perdone usted... Y, señalando los manchones de aceite de que estaba impregnado el uniforme del capitán, el general le lanzó una puntada con una risilla sardónica: -No conviene ponerse en evidencia con tanta mancha, ¡ja, ja, ja! Tengo entendido que es usted de origen plebeyo... En fin, no tiene importancia; ha sido una broma... En el preciso instante en que Nezelásov se disponía a "mostrar su agradecimiento" a los obreros de los depósitos, que estaban fumando a la entrada, llegó el chino Sin Bin-U, que reconoció al capitán pese a estar embadurnado de aceite. Sin Bin-U hizo ademán de escabullirse, pero las sonrisas de los trabajadores, quizá deliberadamente afectuosas, le detuvieron. El chino explicó furioso, indicando al capitán con un movimiento de hombros: -Ella quelel matal a mí. Casa mía aquí estaba. Yo caval tlinchelas en flente. Llego aquí, y no hay casa, ni niños, ni mujer. -¿Te han acusado de insurrecto? -bromeó el cerrajero Lijántsev, fornido y corpulento. -Sí, sí. Ello insulección acusalme. Tiene mal colazón. Necesita enfadalse. El viejo ferroviario Filónov, mostrándole un atadijo, respondió al chino: -Te enfades o no te enfades, la vida hay que tomarla como es. Dos semanas hace que intento llevar esto a mi hijo y no me lo permiten... También lo han detenido como rebelde... -Mía complendel tuya -exclamó el chino. -Sería cosa de encontrarle algún trabajillo -sugirió Lijántsev. -Podríamos mandarlo al puerto, con los cargadores. -No, es mejor dejarlo con los cerrajeros -opinó en voz baja Shurka, ayudante del maquinista Nikíforov-. Así le será más fácil irse con los guerrilleros... No obstante, Lijántsev condujo al chino al puerto, pero también allí consideraron que le valdría más escapar a las zonas de las guerrillas. Sin Bin-U tomó el camino de la estación de Muklionka. Creían los obreros que, por tratarse de un nudo ferroviario, los guerrilleros atacarían precisamente aquella estación, 13 El tren blindado 14/69 donde podría incorporárseles Sin Bin-U. CAPÍTULO III. E LA LAGUA DE KUDRÍSKAIA El doctor Sotin, entrado en años, rugoso y abatido por las preocupaciones, debía visitar a un enfermo y tenía prisa: en la ciudad imperaba el estado de guerra, y ya comenzaba a oscurecer. De buena gana hubiera permanecido en su casa, arrellanado en su sillón y viendo a Masha hojear, a su lado, un libro de Gleb Uspenski y acariciar al gato, que tan pronto se le subía a las rodillas como saltaba a la mesa y daba leves manotazos a la cubierta del libro. De pie ante un maletín abierto, la mujer del médico miraba unas veces al rostro de su marido y otras al de su hija. ¡Qué inquietud reflejaban sus ojos! ¡Cuán profunda era su sensibilidad ante lo que ocurría y cuán superficial su comprensión de todo aquello! De repente se incorpora Masha, ahuyenta con el libro al gato, coloca su silla junto a la pared y coge una toquilla. -¿Otra vez a hacer gestiones, Masha? La madre cala el sentido de todos los movimientos de la hija. También los comprende el padre, que exhala un suspiro y dice: -Las peticiones a las autoridades son inútiles. Replica la hija: -Pero el coronel Katin me prometió hace tres días... -Tampoco sus promesas valen ya para nada. El caso es que… Las facciones del médico traslucen temor a las autoridades, resignación ante la realidad, admiración por la hazaña de que ha tenido referencia y el simple afán de dar a conocer una novedad. -...el caso es que ha telefoneado Iván Nikoláievich: Peklevánov ha conseguido... -Y el doctor añadió en voz queda-: Ha conseguido huir. -¿De dónde? -preguntó la madre, no obstante saber perfectamente en qué lugar se encontraba Peklevánov. -De la cárcel de la fortaleza. ¡Se ha escapado con los grilletes puestos! Un nuevo Casanova. -Pero no evitará que le capturen. Son tan fuertes las autoridades... El médico replicó entre burlón y serio: -A un gobierno endeble se le derriba; de un gobierno fuerte se huye. A lo que se ve, Peklevánov ha buscado refugio en la taigá. Por no sé qué razón, todo el mundo cree que se ha escondido en la zona de la laguna de Kudrínskaia. El lugar es de lo más propicio: la selva remota. Pero precisamente por tratarse de un lugar apropiado me parece que él no habrá ido a ocultarse allí. La madre, dándose cuenta, por fin, de lo ocurrido, se santiguó ante el icono y dijo temerosa, a su hija: -¡Qué contrariedad! Como Peklevánov te hacía la corte... -No sólo me hacía la corte, mamá, sino que me quiere. Me ha pedido por esposa y yo le he dado mi consentimiento. -¡Esposa de un presidiario fugitivo! Masha salió en silencio detrás de su padre. Ya en la calle, intercambiaron una mirada de inteligencia y se despidieron. Sotin tomó el camino del mercado, y la hija dirigió sus pasos a la zona del puerto. Anochecía. En la torre del parque de bomberos iban a dar pronto las ocho, después de lo cual sólo se permitiría el tránsito por la ciudad a los poseedores de salvoconductos especiales. Todos los viandantes se daban prisa y nadie mirada a nadie. Hasta la niebla, que en densos remolinos llegaba del mar, se apresuraba a esconderse en las calles, y especialmente, por no se sabe qué ocultos designios, en las callejuelas, donde la suciedad y el fango eran mayores. Sin reparar en el barro resbaladizo, el viejo ferroviario FiIónov avanzaba a buen paso por el malecón, balanceando el atadijo en la mano. De pronto se detuvo ante el callejón de Prolomni, donde tenía su domicilio, y pensó: "¿Y si regresara a la fortaleza para pedir una vez más que le entreguen esto? Quizá me dé tiempo hasta las ocho." No le seducía la idea de entrar en casa. Su mujer volvería a recibirle con gritos y lamentaciones. Estando juntos, su dolor era irresistible. En esto pasaron a su lado dos desconocidos con traje de ferroviarios. Uno de eIlos, el de estatura más baja, se volvió, encaróse con él y le estrechó la mano. -¿Iliá Guerásimich? -preguntó Filónov asombrado y confusa-. ¿De dónde viene? -Voy de paso -repuso Peklevánov con una sonrisa-. ¿Y tú, qué haces por aquí tan tarde? -Quería llevar un paquete a mi hijo, que está en la fortaleza. -¿Es artillero? -Por hacer propaganda entre los artilleros le han detenido -dijo Filónov con ceño, y continuó con amargura-: Está usted corriendo un peligro, Iliá Guerásimich. ¿No ha leído los anuncios? -¿Qué anuncios? -Los que hay en esa garita. Y Filónov torció hacia la fortaleza, murmurando: -¡Aviados estamos! Llevo un paquete para mi hijo, y me encuentro aquí a Peklevánov... Quiere decirse que el muchacho lo va a pasar peor. ¡Qué desgracia! Znóbov leyó el anuncio ofreciendo una recompensa a quien capturase a Peklevánov. El retrato tenía poca semejanza con el original. Tras de corroborarlo en la comparación, Znóbov sonrió satisfecho: ¡no lo reconocerían! -Treinta mil rublos ofrecen por Iliá Guerásimich. Una cabeza cara -iba mascullando Filónov al 14 desaparecer entre la niebla. No era para creído. ¡Peklevánov en persona! ¡Y con qué impavidez se le acercó! Diríase un sueño. ¿De manera que estaría preparando otra insurrección? De no ser así, ¿a qué preocuparse tanto por los artilleros? ¡Ay, Señor! Bueno sería que le diese tiempo a liberar a Seriozha. Pero ¿y si llegaba tarde? ¡Dios santo! "No, no voy a la fortaleza. Me vuelvo a casa. ¿Le cuento a la vieja el encuentro que he tenido? Muy indiscreta no es, pero, a pesar de todo, parece que Peklevánov tiene su escondite en nuestro propio callejón de Prolomni. Más nos valdría callarnos la boca." No, Peklevánov no se ocultaba en el callejón de Prolomni. Pasó de largo y, saliendo a un espacioso descampado, lo atravesó. Densas capas de niebla flotaban junto a los sombríos edificios de los arsenales. Peklevánov, sonriente, dijo a Znóbov: -El corazón me late con más fuerza. ¿No son ésos los depósitos de artillería? Siento debilidad por los cañones... De fijo que tia serán pocos los que hay ahí dentro. Y también habrá su buena cantidad de municiones. ¿Tenemos ahí gente nuestra? -¿Nuestra? ¿Bolcheviques? -No, monárquicos -sonrió Peklevánov. -No, Iliá Guerásimich. -Pues debiéramos tenerla. Desde hace tiempo. Un individuo con quien se tropezaron le pareció sospechoso a Znóbov, que introdujo a Peklevánov en el hueco de un portalón. En espera de que la calle quedase desierta, Peklevánov inquirió quedo: -Usted es artillero, ¿verdad, Znóbov? -Lo fui durante el servicio en la Marina. -Pues también yo lo he sido, sólo que de tierra. Incluso estudié cierto tiempo en una academia. Peklevánov, riendo, se enjugó las mejillas con la palma de la mano-. ¡Cuánta humedad! Hablando de artilleros, no parece muy original evocar a León Tolstói. ¿Recuerda usted La guerra y la paz? -No la he leído, Iliá Guerásimich. -¿Que no ha leído La guerra y la paz? -No pude aguantar la lectura, Iliá Guerásimich. En El Conde de Montecristo conseguí llegar hasta el final, pero con La guerra y la paz no pude. -¡Bah! Ya podrá en otra ocasión. Las cosas requieren tiempo. ¡Pues sepa que es una obra maravillosamente escrita! -Y, señalando a unas casas, preguntó-: ¿Sigue estando aquí el albergue de los cargadores? ¿Y tenemos entre ellos tantos simpatizantes como en otros tiempos? -Quizá más. Una vez que dejaron atrás el albergue, Peklevánov y Znóbov descendieron a la hondonada en que se extendía el barrio chino: tugurios, garitos, sucias callejuelas; y, presidiéndolo todo, una colina sobre la que se divisaban las ruinas de una casa de mampostería. Vsiévolod V. Ivánov -Detrás de aquellos escombros está nuestra mansión, Iliá Guerásimich. En aquel escondite, nadie le encontrará. -Nadie más que el amor. Procurando no pensar en el amor, sino en alguna otra cosa, en la artillería, por ejemplo, Peklevánov sonrió: -Pues sí, amigo: fui artillero, e incluso con graduación de oficial. ¿No le parece extraño, Znóbov? -¿Qué, Iliá Guerásimich? -¡Que el presidente del comité revolucionario sea un antiguo oficial! -Ésa era una idea anticuada mía: la de que todos los oficiales eran unos canallas. Ahora ya sé distinguir. Pero, eso sí, había buenos granujas entre ellos. Recuerdo a un infame que teníamos en el barco. ¡Qué vozarrón! Enteramente el de un protodiácono. Se ponía a cantar y temblaba todo el buque como azogado. -En eso no veo ninguna infamia. -La infamia consistía en otra cosa. Después de la revolución le echamos mano y le preguntamos: "¿Cuáles son tus ideas?" "Soy monárquico", respondió. "¡Vaya, hombre! Pues mira: como la monarquía se ha hundido, también te toca hundirte a ti." Y lo tiramos al mar. Se hundió el hombre como un pez de plomo. A no ser por sus tendencias políticas, como oficial no estaba mal. Mientras tanto, Masha arrancaba los anuncios de los quioscos de la calle. Su padre, acercándose silenciosamente, le puso la mano en el hombro: -Masha, a casa. -Yo no vuelvo, padre. -Las cosas hay que hacerlas con talento. Vente, que quiero explicarte algo. El doctor y su hija entraron en el comedor de su domicilio. Jadeante, el padre extrajo de su cartera un paquete de carteles bastante voluminoso y, no sin un matiz de orgullo, lo arrojó sobre la mesa. Su mujer, que se disponía a poner el mantel, se quedó como petrificada. Sotín, adoptando una expresión glacial, le explicó: -Mis buenos dineros me ha costado. La mujer guardó silencio. En cambio, la hija exclamó con emoción: -¡Gracias, papá! Pero no creo que con ello dificultes las pesquisas para capturar a Peklevánov. Sonaron las ocho en la torre del parque de bomberos. Los tres miembros de la familia se tornaron hacia el gran reloj del comedor, montado en madera de roble, que iba ligeramente retrasado, y se pusieron a esperar que diese la hora. Cuando se extinguió el ruido de la última campanada, el médico, cruzadas las manos a la espalda, recorrió el aposento pausadamente, se detuvo luego junto al paquete de los anuncios y pronunció emocionado: -Yo me enorgullezco de Peklevánov. Es un 15 El tren blindado 14/69 auténtico defensor de Rusia. Todos los partidos políticos, excepto los bolcheviques, están dedicados a lamer las botas a los invasores. Su esposa, roja de indignación, hizo tintinear las pinzas sobre el azucarero: -¡Te prohíbo que hables así! ¡Te lo prohíbo! -¡Y yo prohíbo que nuestra hija permanezca aquí! En momentos de tanto peligro, su obligación es estar junto a él. -También tú deberías irte con él. -A lo mejor me voy. La mujer, indignada, salió dando un portazo, mientras la hija, llorosa y conmovida, abrazó al doctor. La madre, entreabriendo la puerta, les gritó: -¡Yo os maldigo! ¡A los dos! -Escucha, Masha... A Sotin le agradaba comprobar la fuerza de convicción de sus palabras; se complacía en ver que su hija y él eran buenos y honrados, que ayudarían a los demás a establecer una vida honrosa y tranquila. ¡De ser necesario, no habría vacilado en ofrendar su vida por semejantes ideales! Las lágrimas brotaron de sus ojos: -¡Vete, Masha! ¡Vete con él! - Pero, padre, ¿cómo voy a encontrarle? Además, todo el mundo me conoce. Si la policía me vigila, temo ponerla sobre su pista. -Coge unos cuantos anuncios y vete a los arrabales. Allí te pones a pegarlos. Donde más te increpen -pudieran llegar a golpearte-, da por seguro que Peklevánov no está lejos. Sus amigos te reconocerán y te llevarán con él... Déjame que te bendiga. Aunque soy ateo y esto de la bendición no me va, la costumbre es la costumbre. -Y, poniendo en su voz toda la fuerza de que era capaz, exclamó imperioso-: ¡Anda, vete en busca suya! Si fuera menester, basta en la laguna de Kudrínskaia debes ir a buscarle. Ya fuera por haber seguido los consejos del padre o por cualquier otra circunstancia propicia, lo cierto es que un día, en el preciso instante en que el reloj de los bomberos daba las ocho con una sonoridad desusada, Masha batía el aldabón de la puerta del tugurio en que se escondía Peklevánov. Oyéronse en el zaguán unos pasos que ella conocía, y la puerta de la casucha se entreabrió. -¿Por qué has venido, Masha? ¿Por qué? La joven, amorosa y ligeramente enojada ¡esperaba una acogida más afable!- contempló el rostro juvenil y pálido de su amado. Su mirada se detuvo después en las muñecas de él, donde perduraban las huellas de los grilletes, y la muchacha, entre sollozos, apoderándose de sus manos, balbució angustiada: -¡Porque quiero estar contigo! ¡A la cárcel, a la clandestinidad, a presidio, a cualquier parte iría con tal de estar a tu lado, Iliá! ¡Me iría incluso a Kudrínskaia! Peklevánov la estrechó entre sus brazos: -¡Amada mía, vida mía, esposa mía! Una noche oscura, a cosa de treinta verstas de la laguna de Kudrínskaia, Vershinin, acompañado de unos cuantos campesinos, recorría, con un farol en la mano, una aldea incendiada por una expedición punitiva blanca. Uno de sus acompañantes, con ruidoso jadeo, arrastraba una ametralladora. Habían expulsado a los enemigos hacía poco, y las huellas de los incendios estaban frescas: aún crepitaban, chisporroteantes, los troncos de las paredes de las isbas quemadas. La luz del farol iluminó un cadáver que yacía junto a la escuela, incendiada también. Oíanse en las tinieblas los sollozos de los hijos de la maestra. Vershinin volvió la cara y murmuró: -¡Y yo que pensaba que la guerra pasaría de largo! Ahí tenernos cómo ha pasado. "No queremos la guerra." ¿Y quién la quiere? Los invasores, los guardias blancos y las bandas represivas. ¡Eh, mujiks! -y su voz tronó sobre las ruinas de la aldea-: ¡Basta de lloriqueos! ¡Reuníos, aldeanos! Que cada cual se lleve las armas que pueda, amigos. Al amanecer, numerosos ancianos, delegados de diversos pueblos, acudieron al campamento de su guerrilla, que se había desplazado casi unas quince verstas hacia la laguna de Kudrínskaia. Como no cabían en la caseta de cazadores donde pensaban celebrar la asamblea, muchos se habían sentado en el suelo, al pie de la ventana y de la puerta. Vershinin se acercó a una tosca mesa de palos trenzados sobre la cual había extendido un mapa de la región el estudiante Misha. -¿Hay representantes de todos los distritos? inquirió Vershinin haciendo una reverencia a los ancianos reunidos-. Esperamos de vosotros, nuestros mayores, un consejo; y de vosotros, jóvenes, vuestra energía y vuestro esfuerzo. -¡Quiere que le aconsejemos! -Pide nuestro esfuerzo… -Sería cosa de hablar… -¡Silencio! Una vez que se callaron todos, el jefe guerrillero, entornando un ojo, volvió a dirigirse a los ancianos: -¡Ayudadnos, mujiks! Hay que salvar a Rusia. -Sí, desde luego... -asintieron, perezosos, los viejos. Sus palabras eran sinceras, pero carentes de ardor. Vershinin, encolerizado por tanta frialdad, enrojeció y, apretando los dientes, rugió: -Sí, desde luego... Pero ¿no podríais responder con más entusiasmo? -Ya hemos respondido, Nikita Egórich. -Vamos, Nikita Egórich. -Nosotros, Nikita Egórich. -Hay muchos delegados de allí. Vershinin cogió una talega, sacó de ella un 16 paquete de fotografías envueltas en papel de periódico, lo desenvolvió lentamente y dijo: -Según cuentan, las autoridades blancas han concedido al general Sajárov cinco mil fanegas de tierra en el distrito de Sósnovo, precisamente en las inmediaciones de la laguna de Kudrínskaia. También cuentan que Sajárov ha llevado tropas a aquella región. ¿Es cierto? -Sí, sí -repitieron a coro varios campesinos. -Es un bocado muy apetitoso. -¡Se explica que haya llevado tropas! Vershinin continuó: -El camarada Peklevánov me ha proporcionado un mapa de todos los distritos, y entre ellos, uno del vuestro. Y mientras yo conversaba con él, estaba en la orilla, tocando la flauta... Vershinin, recordando su entrevista con Peklevánov, quedó pensativo, movió la cabeza y mostró ceño: -Estaba en la orilla, tocando la flauta, el estudiante Misha, este que aquí tenéis, y que es agrimensor. -Yo estudiaba en el Instituto de Montes, Nikita Egórich. -¿De cuándo acá los montes no son tierra? Lo son, aunque un poco más dura que la de labranza. ¿No sabes medir las montañas? ¿Pues por qué no has de saber medir y distribuir los terrenos labrantíos? Un vozarrón preguntó: -Pero ¿ha llegado la hora de que distribuyamos la tierra? Vershinin extrajo una fotografía y la mostró a los presentes: -¿Lo conocéis? -¡El jefe de los salteadores! -¡El general Sajárov! -El mismo -corroboró Vershinin-. La tierra que le han concedido ocupa en el mapa exactamente el mismo espacio que su retrato. ¿No es verdad, Misha? -Aproximadamente, Nikita Egórich. -Para que luego digas que no entiendo de agrimensura. Así diciendo, colocó la fotografía de Sajárov sobre las tierras que en el mapa figuraban como otorgadas al general. Hecho esto sacó otra fotografía y se la alargó a Misha: -¿Quién es éste? La letra es muy menuda y no consigo entenderla. Misha leyó: -El ganadero Pímenov, ministro de Agricultura del gobierno de Primorie. -Cubre sus tierras con la foto. Veamos ahora de quién es ésta. -Es la del atamán Malashin. -Ponla sobre el mapa. -¿Y quién es éste, aldeanos? ¿Lo reconocéis? -El comerciante Grigori Ivánich Baliáiev. -Colócala también ahí. -¿Y éste? -Obab, un propietario rico. Vsiévolod V. Ivánov -Cubre sus terrenos con la fotografía. Los campesinos estaban consternados, mirándose perplejos los unos a los otros y posando luego las coléricas miradas en el mapa, tapado enteramente por las fotos. Vershinin resumió, abriéndose de brazos: -Toda la tierra está ya repartida, amigos. O se la han dado a un ricacho, o a un comerciante, o a un atamán de cosacos, o a un general. Y no olvidéis que aún quedan los invasores para participar en el reparto. Ésos se llevarán buena tajada. Para todos ellos tendréis que cultivar los campos. -¡Los señoritos van a apoderarse de la tierra, hermanos! -resonó la voz excitada de un hombre que parecía acabar de despertarse. -¡Pretenden quítárnosla! -¡Eso nunca! -¡No permitas que nos arrebaten lo que es nuestro, Nikita Egórich! Vershinin, henchido de satisfacción, escucha con alegría el griterío creciente. -¿Qué partido tomar, mujiks? Un anciano de cabello gris, abriéndose paso a empujones, se acercó a la mesa. -¿Qué quieres, abuelo? -le interrogó Vershínin sonriente. -¡Quiero tierra! -¿De qué distrito eres? -Del de Mutióvskoie, Nikita Egórich. -¿Dónde está ese distrito, Misha? -En ninguna parte, Nikita Egórich. -¿Cómo que en ninguna parte? -indignóse el viejo. Vershinin explicó, encogiéndose de hombros: -Ya lo ves, abuelo: no aparece por ninguna parte; los retratos de los señores ocupan todo el mapa. -¡Pues ahora van a ver esos señores! El vejete, asiendo un pico del mapa, dio un tirón y arrojó al suelo todas las fotografías. Los mujiks soltaron una carcajada. La expedición de castigo, después de retirarse, se atrincheró en Bolshoie Mutióvskoie. La aldea, rodeada de grandes huertas, se extendía a lo largo del río Muklionka: el mismo río cuyo puente había de proteger el capitán Nezelásov con su tren blindado. El Muklionka, serpenteando entre florestas y montañas, desembocaba en la laguna de Kudrínskaia. La distancia del pueblo al ferrocarril no pasaría de veinte verstas. Entre las líneas férreas y la aldea abundaban los prados y las tierras de labranza, fértiles y fecundas, que antes de la revolución pertenecían al Gabinete de Su Majestad. Después de la revolución; los campesinos las cultivaron y usufructuaron, pero toda la zona le había sido graciosamente regalada al general Sajárov, que se proponía dedicarlas al cultivo del trigo y a la ganadería, con prioridad para ésta última. Los prados eran de una exuberancia asombrosa, sobre todo junto a las colinas que 17 El tren blindado 14/69 resguardaban la laguna de Kudrínskaia. Ésta, por desgracia, tenía poca profundidad y sólo era navegable para barcas de poco calado; pero el general, seguro de enriquecerse con la ganadería, proyectaba drenar el fondo y abrir un canal que, partiendo de allí, permitiera transportar los cereales y el ganado. De momento, en las inmediaciones de la aldea no había ni lo uno ni lo otro, y las enormes huertas aparecían llenas de abrojos. Entre ellos avanzaban ocultos los mujiks, armados de granadas y de escopetas. Aunque brillaba la luna, los centinelas no los distinguían: temerosos de montar la guardia en las huertas, preferían andar por la calle. No podía afirmarse que, de noche, la disciplina rayase a gran altura entre las tropas blancas. En casa de la hostiera, haciendo cama redonda sobre un montón de heno, dormían varios oficiales. El de más graduación dormitaba con la cabeza apoyada sobre la mesa, los puños a guisa de almohada. Con tal motivo, el interrogatorio del chino Sin Bin-U transcurría en el zaguán. Un alférez bisoño, bajándose a cada momento del baúl revestido de resbaladiza hojalata, que le servía de asiento, contemplaba displicente el rostro del chino, que tenía las manos atadas. Había poco petróleo en el quinqué, y el oficial sacaba más la mecha mientras preguntaba, entre bostezos: -¿Cómo has venido a parar aquí, chino? ¿Querías unirte a los bolcheviques, a los guerrilleros? -Yo nesesital ilme a China. -Mentira. China está en la dirección contraria. El alto oficial pelirrojo que dormía apoyando la frente en la mesa, se levantó. Entumecido y cansado por lo incómodo de su posición, avanzó cojeando, chirriantes las altas botas, y dijo al alférez: -¡Qué sueño he tenido, Pável Andréievich, qué sueño! El Volga, Nizhni Nóvgorod, la feria... -No moleste -protestó el interrogador-, que no consigo escribir el nombre de éste. ¿Cómo te llamas? -Buena gana tiene usted de perder el tiempo con ese chino. Péguele un tiro, y asunto concluido. O si le parece mejor, déjeme que se lo pegue yo. El azafranado oficial puso la mano sobre la funda del revólver. Suspendió el alférez el interrogatorio y, llegándose a la mesa, se sirvió en un bote de hojalata un poco de té frío, que se tomó de mala gana. Los oficiales se aburrían soberanamente. -¿Qué hora es? -Las tres y media. -¡Dios mío, qué sueño! El más alto de los dos alzó la cabeza, aguzó el oído y pronunció con gravedad: -Oigo pasos junto a la ventana. -Será el centinela. -Me parece que no es gente nuestra. Sin Bin-U, tal vez por comprender también que algo raro estaba sucediendo fuera de la casa, trató de distraer la atención de sus guardianes: -Yo quelel complal pipas. Vine este pueblo complal pipas. Se me han acabado. ¿Cómo voy a ganalme vida sin vendel pipas? El oficial pelirrojo, descargando un puñetazo sobre la mesa, vociferó: -¡Despierten ustedes, señores! Ahí fuera hay alguien. Tenemos que comprobarlo. Antes que terminase de formular su orden, el marco de la ventana voló hecho añicos, y Vershinin, con una bomba en la mano, irrumpió en la habitación y se subió a la mesa de un salto. La laguna de Kudrínskaia. Praderas, campos, colinas... ¡Cuánta lozanía, cuánta luz, cuánta inmensidad! ¡Qué abundancia de heno, qué mieses ubérrimas brindarían esos campos si los prados no hubiesen sido hollados por la soldadesca, si las tierras de labranza no estuvieran surcadas por trincheras protegidas con alambre espinoso y si en las colinas, algo distanciadas, no se hubiera fortificado el propio general Sajárov, que, al decir de la gente, había traído consigo varios trenes llenos de granadas de artillería! Sajárov había ordenado requisar las carretas en los cinco distritos circunvecinos. Dos semanas había durado el acarreo de los proyectiles, y los artilleros se habían pasado diez días enteros ayudando a los tiros de mulas a arrastrar los cañones hasta sus emplazamientos: los caminos estaban sumamente escurridizos a causa de las lluvias. Menos mal que había dejado de llover; de no ser así, ¡cualquiera probaba a arrastrarse por aquel terreno, negro y resbaladizo, hasta las posiciones del general! Iba a ser difícil tarea la de atacar en la región de Kudrinskaia. ¡Ay, quién tuviera aunque no fuese más que un par de cañones y medio vagón de proyectiles! Pero ¿cómo soñar con piezas de artillería cuando faltaban hasta municiones para las ametralladoras? Eso no hablando ya de la carencia de fusiles. Ciertamente, el mujik siberiano sabe economizar las balas, mas para satisfacer la sed de venganza acumulada en tantos pechos, para aplacar tanta cólera, no bastarían miles de millones de cartuchos... Muy en vanguardia del grueso de la guerrilla, tendidos en la seca y agostada hierba, Vershinin, el estudiante Misha, Sin Bin-U y tres mujiks observaban las colinas donde se habían atrincherado los blancos y en las que resonaban disparos de fusil. Vershinin, mirando al cielo, preguntó: -¿Vienen los demás? Mucho parece que tardan. Como nadie le respondiera, volvió a inquirir nervioso y enojada: -Pregunto si han llegado las restantes compañías. -No han llegado, no, Nikita Egórich -le contestó Misha. -No -dijo también el chino-. Nadie venil. -A ver, Petrov, ¿qué pasa con los mujiks? ¿Dónde 18 están? Petrov llegó a rastras. El jefe guerrillero le miró interrogativamente. -Se han vuelto -declaró Petrov con un pesaroso suspiro-. Han retrocedido. -¿Por miedo a los fusiles? -A los fusiles, no, Nikita Egórich. Fíjate en las posiciones del general Sajárov... Vershinin miró con atención. -Son cañones, Nikita Egórich. Cuando menos lo pienses pueden tronar. -Verdaderamente, son cañones... -terció Misha con una sensación mezcla de respeto y de envidia. Vershinin le atajó colérico: -Cañones, cañones... ¿Qué tiene eso de particular? Y se encaró bruscamente con Petrov: -Ve en busca de los mujiks y diles que... que los quiero como a hermanos... Tras de lo cual repitió, esta vez con cierta emoción: -Diles que los quiero como a hermanos; que los quiero tanto, que ahora mismo voy a ponerme de pie ante aquellas trincheras, ante aquellas alambradas, aguantando el fuego de los fusiles y de los cañones. Y que así permaneceré a pie firme hasta que regresen ellos o me mate el enemigo. Moriré por nuestra tierra, por Rusia. Petrov se retiró arrastrándose. Vershinin lió un cigarrillo y, dándole un par de chupadas, se lo entregó a Misha. -No fumo, Nikita Egórich. ¿De veras que va usted a ponerse ahí de pie? -¿Y por qué no? -No me entra en la cabeza. -Ni falta que hace. Tú sigue ahí cuerpo a tierra, Misha, ¿En qué estás pensando? -¿Yo? Pues estoy pensando en el porvenir y recordando el pasado. ¿Sabe usted que es una ocupación la mar de agradable? Y tengo ganas de leer. ¿Quiere que le recite a Turguéniev de memoria, Nikita Egórich? -¿Qué dices? -Si desea que le recite un libro. -A ti te falta algún tornillo. ¿No te das cuenta de dónde estamos, Misha? Nikita Egórich incorporóse lentamente, se irguió y, en silencio, se puso a contemplar las trincheras y las colinas que se divisaban en lontananza. Arreciaron los disparos de fusil procedentes de las posiciones enemigas. -¡Qué lástima de prados, amigos! -exclamó Vershinin con un suspiro de tristeza-. ¡Qué hermosa hierba sin cortar! Da verdadera pena. Le llega a uno a la cintura, y parece que está pidiendo una guadaña... Poniéndose una mano a modo de visera, observó atentamente las posiciones de los blancos-. Pues si que son cañones. El general Sajárov es también diligente, a su manera. Vsiévolod V. Ivánov Petrov, haciendo grandes aspavientos con los brazos, corrió hasta una vaguada en la que se habían reunido los guerrilleros al retirarse. -¿Os dais cuenta, mujiks? Vershinin se ha puesto de pie bajo las balas, y vosotros, mientras tanto, os refugiáis y os tendéis a la bartola en este barranco. Sabed que ha dicho que va a morir por amor a vosotros. "Aquí voy a quedarme a pie firme hasta que me maten los blancos." ¿No os dicen nada estas palabras, por el amor de Dios? Siguió una pausa hasta que, por fin, de entre la tropa guerrillera salió una voz grave: -Hemos hecho muy mal, muchachos. -Muy mal -le secundó otra voz al cabo de un breve silencio. Petrov se acercó al que había dicho: "Muy mal", y le susurró: -Ha sido un acto feo y vergonzoso. El mujik se levantó gritando: -¡Me arrepiento y me avergüenzo de lo que hemos hecho! ¿Cómo se me ocurriría seguiros, idiotas? -Sí, pero ¿y los cañones? -¿Qué importan los cañones? -replicó el guerrillero-. Más me importa el peso que llevo en el corazón. ¡Si matan a Vershinin, me sentiré deshonrado para toda mi vida! Se hizo de nuevo el silencio, pero un silencio muy distinto del anterior. Petrov, percatándose del cambio que se había operado en los corazones, echó mano a su fusil: -¡A formar! Y los mujiks abandonaron la vaguada. Prados. Colinas. ¡Qué hermosa era la zona de Kudrínskaia! Las balas no llegaban hasta Vershinin o pasaba por encima de su cabeza. De repente, el chino Sin Bin-U se levantó: -¡Imposible! Yo no podel tendido. Necesito panelme a su lado. -Verdaderamente, da vergüenza, y me extraña mi cobardía -dijo también Misha levantándose. ¡La fila constaba ya de tres hombres! Los otros tres mujiks se aproximaron a rastras y también se alinearon. Uno de ellos, observando la trayectoria de las balas, comunicó alborozado a Vershinin: -Nikita Egórich, los soldados blancos no tiran a darnos. -¡Bah, no sueñes! -¡Por la santa cruz que sí! Alguien razonó con gravedad: - Puede que no tiren a dar; pero puede que no sepan. Cuando el tableteo de una ametralladora vino a añadirse al fuego de fusilería, un mujik, dando con el codo a Vershinin, exclamó con alegría: -Fíjate: alguien viene arrastrándose desde las 19 El tren blindado 14/69 posiciones de los blancos. El muy truhán debe de ser un valiente; no se le pueden poner reparos. Los mujiks aprestaron las armas, pero Vershinin ordenó en voz queda: -¡Quietos! -Y después preguntó alzando el tono-: ¿Quién va? -Soy de los vuestros -sonó una voz entrecortada. -Sois muchos los que decís lo mismo -replicó Vershinin poniendo el dedo en el gatillo-. Responde: la tierra... La voz entrecortada iba aproximándose: -Para el pueblo. -Las fábricas... -También. -La paz... -Sin anexiones ni contribuciones. Vershinin bajó el fusil: -Acércate. De entre la hierba surgió Vaska Okorok con un camisote de un rojo desvaído. Llevaba en la mano una gorra, también descolorida, con un ribete azul cielo. Ensangrentado todo él, manteníase de rodillas, como maravillado de verse a salvo. -Quería fusilarme el general Sajárov, y yo... -¿Fusilarte? ¿Por qué? -Porque soy el secretario del ciento veinticuatro regimiento revolucionario y me infiltré en sus filas para sembrar en ellas la descomposición. -¿Dónde está tu regimiento? -Conforme volvía del frente, todo el mundo se dispersó y se fue a su casa. Yo, en cambio, no tengo casa: como soy el secretario de un regimiento revolucionario, me la quemaron los blancos. -¿Sabes leer? -Leo y escribo para salir del paso. -¿Conoces la tabla de multiplicar? -Bastante mal, Nikita Egórich. -¿Dónde has aprendido mi nombre? -Me lo dijeron los muchachos a quienes habían encargado que me fusilaran: "Aquel que está allí desafiando las balas a pie firme no puede ser otro que Nikita Egórich Vershinin -me animaron-. ¡Anda, huye!" Para guardar las formas dispararon muchas veces cuando me escapé, pero sólo me rozaron este carrillo. Míralo. Silbaron balas. -¡Ay! -exclamó Vershinin-. ¡Valiente tirador! Otro fallo... -¿Le han herido? -Algo peor: me han destrozado una bota. A ver, tira de ella. Vaska le descalzó, y alguien le vendó la herida. -Ya está todo el mundo aquí, Nikita Egórich. El jefe se tornó hacia sus huestes. -Ya hace tiempo que debierais haber llegado. En fin podemos sentarnos un poco1. No conviene provocar la cólera de Dios. Sentémonos antes de atacar. Obedecieron todos. Vershinin, el fusil entre las manos, repiqueteando con los dedos sobre el cañón, explicó pesaroso a Okorok: -También aquí hay combatientes de tres al cuarto. Ya lo ves: casi todos se rezagaron. Y luego se llaman bolcheviques. -Lo que aquí necesitáis es una célula, Nikita Egórich -sugirió Vaska Okorok-. De haber tenido una célula, nadie hubiera retrocedido. -¿Y de dónde quieres que saque yo esa célula? -Quizá pudiéramos formarla... -Ese es un asunto a consultar con Peklevánov. Tiene mucha confianza en mí. "Ponte en campaña me dijo-, porque toda la comarca está bajo tu influencia." ¿La comarca? Me conformaría con un distrito. Yo lo tomé por una incitación: "A ver si consigues esa influencia." Y claro, tuve que esforzarme por conseguirla. Lo curioso del caso es que no mandó ningún comisario conmigo. Es porque confía en mí, pero yo confío en él diez veces más. El jefe de la guerrilla arrancó un manojo de hierba, la contempló largo rato, pensativo, y luego preguntó a Vaska: -¿De manera que el general Sajárov y todos sus altos oficiales están allí, en la colina? -Detrás de ella, en un blocao, Nikita Egórich, Si atacamos de flanco podríamos irrumpir en la retaguardia del enemigo. -Eso es lo que se me ha ocurrido a mí, camarada... Haced lo que haga yo. Todos se levantaron al ver incorporarse al jefe, quien, humedeciéndose un dedo con la lengua lo levantó en alto. Los restantes, sin la menor vacilación, le imitaron. Tan sólo el estudiante Misha sintió un escrúpulo: "¿Voy a meterme en la boca un dedo sucio?" Pero ¿qué remedio? Sentáronse de nuevo. Vershinin preguntó: -¿Os habéis dado cuenta de dónde sopla el viento? -A mí me daba en la espalda, Nikita Egórich respondió diligente Okorok. -Un momento, amigo: ¿cómo te llamas? -Vaska Okorok. -¿Okorok? ¿Eres de la familia del cerdo?2 -Mi nombre y apellido son Vasili Okorótok. Pero los mozos se reían de mí: "¿Cómo te llamas Okorótok siendo tan largo?3. Pues mira, nosotros te acortaremos. En vez de Okorótok te vas a llamar Okorok." Y así he acabado por llamarme Vasili Okorok. -Misha, ¿de dónde viene el viento? -A mí me pasa una cosa, Nikita Egórich: como tengo las espaldas humedecidas por la emoción, me pareció que soplaba de detrás. 1 2 Es costumbre antigua entre los rusos sentarse antes de emprender un viaje. (N. del t.) 3 Juego de palabras. Okorok significa «jamón». (N. del t.) Okorótok quiere decir «corto». (N. del t.) 20 Llegó arrastrándose Petrov: -El regimiento está a punto, Nikita Egórich. -Estupendo. Recógeles a todos los fósforos. Los más jóvenes, que recorran el frente prendiendo fuego a la estepa. Protegidos por las llamas, lanzaremos nuestro ataque. Los jóvenes guerrilleros, arrancando manojos de heno y apilándolos en montones, los quemaron. El viento llevó las llamas por los campos de heno seco hacia las trincheras de los blancos. El humo y el fuego flotaban sobre las posiciones, penetraban en los blocaos y envolvían los emplazamientos artilleros. -¡Hurra! Los mujiks armados de fusiles, de carabinas o de simples hachas, se lanzaron al asalto. Cortaron las alambradas e irrumpieron en las trincheras, dispersándose por ellas y batiendo a los defensores. Al pie de la colina en que estaban emplazados los cañones, un grupo de oficiales rodeaba al general Sajárov junto a un blocao. Vershinin se acercó lentamente al general, detúvose y, cruzando los dedos de ambas manos, se encaró, impasible, con él: -¿El general Sajárov? El interpelado, sin dignarse mirar al jefe guerrillero, preguntó a su vez: -¿Y tú quién eres? -Vershinin, un mujik4. -Ya veo que no eres una baba5. Vershinin, arrancándole las charreteras al general, las arrojó lejos de sí: -No tienes derecho a llevar encima oro ruso. -Y, tornándose hacia los ancianos que le seguían, les pidió consejo-: ¿Qué hacemos con él, abuelos? Los viejos intercambiaron miradas. Se oyó a uno sacar la tabaquera, llevarse una brizna de rapé a la nariz y estornudar, mientras que otro tosía azorado. Por último un tercero, gris y enteco, dictaminó con voz de bajo profundo: -¡Fusilarlo! Otro mujik, de lengua barba y venerable aspecto, miró al general de arriba abajo y se dirigió a Vershinin: -Lo suyo sería colgarlo, Nikita Egórich. Créeme que eso sería lo mejor. -¿Cómo? -¿No se ha dedicado él con tanta saña a ahorcar a los nuestros? Pues debiéramos pagarle con la misma moneda. Además, si lo fusilamos habrá que cavar luego una fosa y perder tierra y esfuerzo para enterrarlo, mientras que si lo colgamos de un pino, se quedará ahí balanceándose y servirá de alimento para 4 Mujik suele significar aldeano, campesino; pero literalmente equivale a «hombrecillo». (N. del t.) 5 Baba es un peyorativo de «mujer», como mujik lo es de «hombre». (N. del t.) Vsiévolod V. Ivánov los cuervos. Un oficial bisoño, de nariz achatada, avanzó unos pasos y, saludando militarmente, presentóse a Vershinin: -Soy el ayudante del general Sajárov. Es un monstruo. Siempre me ha indignado su proceder y me sigue indignando. Ciudadano jefe: permíteme enjabonar... -¿Cómo? -Permíteme enjabonar la cuerda. Será para mí un verdadero deleite. Vershinin miró al ayudante con ojos desorbitados y hasta retrocedió un par de pasos. A renglón seguido avanzó y, no se sabe si impresionado o sorprendido, colocó la mano sobre el hombro del ayudante como para cerciorarse de que existían individuos tan despreciables. -¿La cuerda para tu jefe? ¡Oh, hijo de perra, hijo de mala madre! Y a lo mejor sabes la tabla de multiplicar... Después se volvió hacia Sajárov: -Por mí, te fusilaría, general; pero ya has oído a los ancianos. Nuestros viejos están terriblemente enojados. Vaska, escribe la sentencia. Aunque, espera un poco… Tras una breve meditación, señaló con el dedo al ayudante y profirió, inflexible: -¡A ése aplícale la misma pena! ¡Y que lo cuelguen primero! CAPÍTULO IV. LOS GUERRILLEROS E LA VÍA Los guerrilleros merodean por la vía -carraspeó Obab mostrando unos telegramas-. Aquí se dice que los destacamentos de Vershinin operan en la línea férrea. En cambio, la ciudad está tranquila. Con pesado movimiento, apartóse de la ventana: -Todo es obra de los judíos, mi capitán: lo mismo lo de la ciudad que lo de Vershinin. ¿Me da un cigarro? Ese Peklevánov tiene que ser un judío de marca mayor. -¿Por qué? -Pues porque a todos se la ha dado con queso. De fijo que está con Vershinin. De no ser así, ¿cómo iba Vershinin a hacer lo que ha hecho con el general Sajárov? -¿Qué es lo que ha hecho con el general? ¿Le ha pasado algo? Obab levantó una mano y la balanceó en el aire. A Nezelásov se le quedó frío el corazón. Incorporándose de un salto, preguntó atropelladamente: -Oiga, alférez, ¿dónde está nuestro mando? ¿Quién es nuestro jefe inmediato? -El general Sajárov, -¡Ah! ¿Y dónde se halla? -Los guerrilleros lo han ahorcado. -¡Cáspita! ¿De modo que estamos solos usted y 21 El tren blindado 14/69 yo? -Los americanos acudirán en nuestra ayuda. Y también los japoneses. -¿Conocen ellos la suerte corrida por Sajárov? -De momento no. -Pues no los informe. -¿Cree que pondrán pies en polvorosa? -Eso, de seguro. Obab dejó caer los brazos, largos y escuálidos como cuerdas flojas. -¡Qué maravilla! -exclamó el alférez al notar fijos en él los abultados ojos de Nezelásov-. Cuando los aliados huyen es una delicia: abandonan tantas cosas... -¿Y si hacen lo mismo con usted? -¿Qué? -Dejarte tirado. -Yo tengo siete vidas como los gatos. Ya verá cómo me salvo. -Que carguen agua y que preparen el tren para salir. Obab preguntó estúpidamente, cual si tratara de rimar con las palabras de su jefe: -¿Y adónde vamos? -tras de lo cual añadió-: Quiere decirse, Alexandr Petróvich, que las tierras de Sajárov pasarán ahora a poder de usted, ¿no es verdad? El capitán, apretándose el cinturón pareció a punto de vociferar rudamente: "¡Déjese de pamplinas y cumpla la orden!"; pero, en lugar de hacerlo, volvió la espalda y, arañando, como aburrido, la pintura del marco de la ventana, inquirió en voz baja: -¿A quién vamos a obedecer, alférez? A ver, ¿de quién dependemos, según el telegrama? Aguarde un instante. Obab dio un papirotazo al barrigón del ídolo de bronce y trató de encajar cierta idea en su cerebro, mas la idea se le escabulló. -Pues no lo sé... ¿Cargar agua? Pues carguémosla... ¿Que nos ordenan disparar? Pues dispararemos. La cesa tiene poca ciencia. Y, al modo de un ganso de alas desplumadas, abombado el pantalón de montar, el alférez echó a andar por el pasillo, mientras murmuraba: -Yo no tengo la obligación... de pensar... ¿Qué soy yo? Una partícula, un peón de la guerra... Bastante necesidad tengo de calentarme los sesos... El capitán descendió al andén. Debía comprobarlo todo personalmente: el maquinista Nikíforov era tan cumplidor como Obab, pero tan estúpido como él. Por otra parte, cabía esperar la llegada de un telegrama de la ciudad. El puesto de Comandante Jefe había quedado vacante. ¿A quién designarían? No iban a nombrar al tío Viacha, al general Spasski, tan chocho con su manía de encuadernador. ¡De veras que daba miedo, por vida del diablo! ¿Cómo pudo Vershinin, un lugareño analfabeto, coger prisionero al Comandante Jefe, con todo su Estado Mayor? ¿No llevaría razón Obab? Tal vez fuera Peklevánov quien dirigía las operaciones de los guerrilleros. Por consiguiente, él debía aniquilar a Vershinin fuese como fuese. Si lo conseguía, lo natural era que le colocasen en el puesto dejado vacante por Sajárov. ¡No podía ser de otro modo! Procedía, pues, indagar, ante todo, el paradero del grueso de las fuerzas de Vershinin. "¡Estupendo! ¿De manera que piensa atacar la estación? Mejor que mejor: aquí le esperaré." ¿Con cuántos americanos y japoneses contamos? Podríamos colocarlos en el centro de las líneas a fin de que la animación cundiese por todas partes al ver a los aliados. Por lo tanto, hay que esperar a que lleguen las tropas aliadas. "¡Oh, qué estación tan repugnante y tan sucia! ¿Será posible que ésta sea la cuna de mi fama?" Un soldadillo canijo, vestido con unos andrajos franceses, de un azul desvaído, y calzando enormes botazas, le hizo el saludo militar. Nezelásov, deseoso de evitar los apretujones del andén, dio la vuelta junto a los acorazados vagones de su tren y echó a andar entre los de mercancías, llenos de refugiados fugitivos. "La Rusia inútil -reflexionó abochornado y enrojeció al redondear su pensamiento-: Tú perteneces a esa Rusia." Instintivamente, profirió una exclamación en voz alta: -¡Majadero! Una mujer con mucho colorete en las mejillas volvió la cara. Tenía los ojos tristes y mortecinos y la frente estrecha y surcada de profundas arrugas. Los vagones de refugiados estaban revestidos de madera grisácea. En las bisagras de las puertas brillaba una especie de herrumbre verdosa y descolorida. Sonaban, al abrirse y cerrarse, las puertas con correas en lugar de picaportes. De unas escarpias, clavadas en las paredes, pendían bolsas de malla con carne, aves y pescado. Sobre algunas puertas se veían ramas de abeto, y en el interior de los vagones resonaban juveniles voces femeninas. En uno de ellos estaban tocando el piano. Olía dentro a sudor y a pañales sucios, y de la vía se elevaba un acre hedor de excrementos pisoteados. En uno de los vagones, un soldado, en cuclillas, apretados los dientes amarillentos, aullaba sin cesar: -¡Ooo-eee!... "Disentería -pensó el capitán mientras encendía un cigarrillo-. Ése no lo cuenta." La sensación de vergüenza y aquella remota cólera, que parecía llegarle hasta los talones no cesaban. Un viejo de espaldas planas, levantando con dificultad una pesada hacha, trataba de cortar una traviesa medio podrida. -¿Viene de muy lejos? -inquirió Nezelásov. Repuso el anciano: 22 -De Sizrán. -¿Y adónde va? El interpelado bajó el hacha y, arrastrando un pie desnudo, de negras y agrietadas uñas, contestó apático: -A donde me lleven. Tenía la nuez muy grande, del tamaño del puño de un niño, y cubierta de fláccidas arrugas. Al hablar se le veían en el cuello pequeñas franjas, como hilillos, de piel blanca. "A lo que se ve, no se le presentan muchas ocasiones de conversar con gente", se dijo Nezelásov. -En Sizrán tengo fincas -declaró el viejo como deleitándose en el recuerdo-. Magnífica tierra negra: una tierra que es oro puro, del que podría acuñarse moneda... Y, sin embargo, todo lo he abandonado. -¿Lo lamenta? -Pues claro que sí. Pero, no obstante, allí dejé mi hacienda. Tendré que volver. -El camino será largo... muy largo... Sin soltar el hacha, el anciano movió ligeramente la cabeza y exhaló un suspiro mezclado con un silbido, al tiempo que se encogía de hombros: -Desde luego, está lejos... Además, señor capitán, se dice que Vershinin ronda la línea del ferrocarril. -Eso es mentira. No hay un solo guerrillero. -¿Que no? Entonces serán inciertos los rumores asintió el viejo, volteando animoso el hacha-. Pues se asegura que todo lo arrasa a su paso y que no tiene piedad ni del ganado. La única defensa, según muchos, es el tren blindado. Eso y nada más. Ahora bien..., ¿quiere decir que es mentira? -No hay un solo enemigo en las vías... -Pues más vale así, mi capitán. Acaso podamos llegar a Vladivostok... El que viva, lo verá. ¿Cómo voy a volverme a Sizrán, por vida del Señor? -No lo resistiría... Pero no se apure, hombre. -Es lo que yo digo: hallaría la muerte en el camino. -¿No le gustan estos parajes? -La gente es muy distinta a la nuestra. Allí todo el mundo se muestra amable, mientras que aquí no saben ni hablar. Los chinos ni siquiera entienden el ruso. Esto es como para agusanarse. ¿No me valdría más volverme atrás, arrostrándolo todo? Los bolcheviques también son hombres, ¿no le parece? -¡Qué se yo! -evadió la respuesta el capitán. Al atardecer, la estación se llenó de humo. Ardía el bosque. La humareda era vaporosa y cálida, y en derredor olía a resina quemada. Los minúsculos edificios de la estación, la torre del agua, semejante a una jarra de arcilla, las casuchas chinas y los amarillos campos de zahína exhalaban un hálito azulino, y los rostros palidecían como por ensalmo. Vsiévolod V. Ivánov El alférez Obab reía a carcajadas: -¡Ventrílocuos! ¡No os acobardéis! Y, cual si trataran de atrapar la risa en el aire, sus largos brazos se extendían ansiosos. Una refugiada tísica, de rostro terroso y abrigo marrón, ceñido al talle por una cuerda de las que se usan para atar los sacos de azúcar, correteaba con paso diminuto por la estación murmurando sin cesar: -Los guerrilleros... los guerrilleros... han quemado la taigá... y fusilan a diestro y siniestro... Se acerca Vershinin. La vieron a la vez en los doce trenes allí estacionados. Llevaba el abrigo de terciopelo marrón cubierto de ceniza, y sus sienes hundidas se habían perlado de sudor. Todos experimentaban una desazón angustiosa, semejante a la que produce el hambre. El jefe de la estación -los soldados le llamaban "Cuatropisos"-, de cabeza gorda y mostachos blancos y transparentes como carámbanos de hielo, pretendía imponer la calma: -Conservad vuestra integridad espiritual. No os asustéis. -¡Es que han tomado Chitá! ¡En Vladivostok están los bolcheviques! -Os equivocáis de medio a medio. Tenéis demasiado grandes los oídos. Mantenemos comunicación con Chitá. Hace un momento han telegrafiado desde allí preguntando por la niñera del general Nox. Y, reprimiendo en la garganta una risilla irrespetuosa, recalcó las sílabas: -¡El general inglés Nox ha perdido a su niñera y anda buscándola! Han ofrecido una recompensa a quien la encuentre. ¡Qué diantre, se trata ni más ni menos que de una niñera diplomática! Un muchacho rizoso y rubio -enteramente un cerezo en flor- iba pegando por los vagones carteles y partes de operaciones del Estado Mayor; y aunque nadie sabía dónde se encontraba el tal Estado Mayor ni quién hacía frente a los bolcheviques, todo el mundo cobró ánimos. Una tupida lluvia tibia cayó repentinamente. Estalló un trueno. Rugió la taigá. Disipóse el humo, pero cuando cesó el chaparrón y salió el arco iris, afluyó de nuevo, en densas oleadas, la azulina humareda, y el ambiente se tornó otra vez cálido e irreparable. El viscoso fango atenazaba los pies al suelo. Olía a tierra húmeda, y tras las casetas de los chinos rumoreaban levemente las remojadas zahínas. En esto llegaron al andén dos cosacos con el cadáver de un sargento que habían encontrado detrás de la torre del agua. -Han sido los guerrilleros... -masculló la refugiada del abrigo marrón-. Los de Vershinin... Ellos... Los ocupantes de los pardos vagones de mercancías se agitaran entre murmullos: -Los guerrilleros..., los guerrilleros... 23 El tren blindado 14/69 La del abrigo marrón, de pie sobre la plataforma de un vagón, preguntaba, nerviosa, a los soldados: -Vuestro tren no nos abandonará, ¿verdad? -No moleste -le dijo Nezelásov que había tomado un odio repentino a aquella mujer de nariz aguileña-. ¡No se debe hablar con la tropa! -Es que los guerrilleros van a degollamos, capitán... Bien lo sabe usted... Nezelásov dio un portazo y vociferó: -¡Váyase al cuerno! Trajeron un nuevo telegrama. Algún jefe, con prosa ininteligible, en la que, como siempre, abundaban las cifras, ordenaba aniquilar las bandas de Vershinin, apostadas a lo largo del ferrocarril. -Pero ¿dónde están los americanos, Obab? -Ya se acercan. -¿Y los japoneses? -Ahí al lado. Más allá del puente, en la orilla opuesta del río Muklionka. -¿Y quién es ese chino? -Se dedica a vender pipas. -Para despistar. Todos esos amarillos de ojos oblicuos son iguales. Pregúntale a ver si tiene cocaína. -¡Eh, chinito! ¿Llevas cocaína? -Cocaína no. Pipas llevo. Obab y Nezelásov se retiraron. Sin Bin-U, sin quitarles la vista de encima, preguntó al maquinista Nikíforov: -¿Es muy selio ese capitán? ¿Tenel pocos soldados? Mucho teme guelillelos. -Soldados le sobran. -Pelo ¿cuántos tiene? -¿Qué te importa a ti? -Mí no impolta nada. -Bueno, pues cállate esa boca. ¿No sabes que la ley nos prohíbe hablar? Entérate de una vez: para mí la ley está por encima de todo. Y como la respeto tanto, pongo la máquina como en los trenes mixtos: delante del convoy, que es laque manda la ley. ¿Te has enterado? -Eso estal muy bien. -Es lo mejor. -¡Mila, amelicanos! -No, según lo mandado, serán los japoneses los primeros en llegar. En efecto, las tropas niponas llegaron antes. Los americanos aparecieron unas cinco horas después. La locomotora, monstruo obeso y bonachón, resoplando como aliviada, arrastró hasta el andén seis vagones de soldados japoneses. A renglón seguido llegó otro tren. Los diminutos y pulcros hombrecillos, semejantes a pájaros de cabezas amarillas, se dispersaron por el andén. Un oficial japonés encontró al capitán Nezelásov en la locomotora del tren blindado. Acariciando la funda del revólver y moviendo levemente los codos, el nipón hablaba en un ruso blandengue, atento a pronunciar bien la erre: -Soy el teniente Tanako Muzzo…Sí señol-r. Se me ha ol-rdenado ponel-rme a sus ól-rdenes. Y, elevando súbitamente el tono, escandió un lema, que debía de haberse aprendido de memoria, en medio de un chifle de erres y eles: -¡Aniquilal-rlos, aniquilal-rlos! Hallábase a su vera un corresponsal de prensa americano, con una guerrera de relucientes botones verdes y altas medias rayadas, dentro de las cuales llevaba recogidas las perneras del pantalón. Con rápido ademán, también aprendido, abarcó de una ojeada la estación y garrapateando aceleradamente con el lápiz, inquirió: -¿Y ésta? ¿Y ésta? ¿Qué? Obab y otro oficial, entre sudores y golpes de tos, le explicaron lo que les pareció que había preguntado. -Está bien -dispuso Nezelásov-. Obab, dé usted orden de preparar el tren para el combate. Y cerró de golpe la pesada puerta de acero. -¡Arranca, arranca! -chilló. Allá en su interior se acentuó el deseo de ver, de palpar la angustia que se había trasplantado desde los convoyes de fugitivos al tren blindado 14-69. El capitán recorría el tren amenazando a todo el mundo con el revólver; hubiera deseado agigantar su grito para que fuese capaz de reventar las paredes de los vagones, revestidas de fieltro y de acero... Al cabo de unos instantes, no comprendía ya para qué había vociferado de aquella manera. Los soldados, sucios, se colocaron en posición de firmes y sus caras cuadradas se volvían de hielo. El alférez Obab, diligente y taciturno, seguía los pasos de su capitán. Rechinaron los topes. La máquina lanzó un breve silbido; un cubo de hojalata cayó con estruendo al suelo; y, apretando los raíles contra la tierra, dejando atrás estaciones, casillas de guardaagujas, bosques humeantes y colinas graníticas, acariciadas por una brisa cálida y húmeda, las cajas de acero, portadoras de cientos de cuerpos humnos llenos de angustia y de rabia, se precipitaban incesantemente en las tinieblas. El capitán Nezelásov exclamó: -¡Ea, tren blindado catorce-sesenta y nueve, último grito de la técnica rusa, adelante, a cubrirte de gloria! Las tropas rusas y aliadas, con el apoyo del tren blindado 14-69, han puesto en dispersión las bandas guerrilleras de Vershinin. %uestras bajas se elevan a 42 muertos y 115 heridos. La bravura de los aliados en el combate supera a todo elogio. Continúa la persecución del enemigo. El jefe del tren blindado 14-69, Capitán %ezelásov. Parte n.º 8701-19. 24 Firmado el parte, el capitán se echó a reír: -En verdad, no se sabe quién ha derrotado a quién. Sea como fuere, lo cierto es que han colgado al general Sajárov. Una indecencia... -¿Le parece que publiquemos la segunda Orden del Día, mi capitán? -le preguntó, respetuoso, Obab. -¿Cuál? -La orden ascendiéndole a usted a coronel. -Bueno, publíquela. Nezelásov se sentía muy ufano: no porque el alto mando, saltándose el escalafón, le hubiera otorgado la graduación de coronel, sino porque en una de las estaciones del trayecto había conseguido apoderarse de numerosos vagones de proyectiles pertenecientes en vida al general Sajárov. ¡Ni siquiera se había preocupado de esconderlos el muy granuja! -¡Ja, ja, ja! ¡Mira que haberle ahorcado!... Lo siento en el alma: hubiera sido mi vecino de hacienda... Ya sabe usted que me han concedido un lote de tierra junto a la que le dieron a él... -De repente, el capitán se levantó de un salto-: ¡Abrid fuego! ¡Los guerrilleros están en la vía! Obab corría por el interior del tren, gritando a los artilleros: -¡Fuego, fuego! CAPÍTULO V. U HOMBRE DE OTRAS TIERRAS Los cuerpos llevaban ya seis días experimentando el peso de una especie de losa candente, notando la flaccidez de los árboles, sometidos a un calor asfixiante, pisando la crujiente y seca yerba y sintiendo el contacto de una leve brisa. El peso de los fusiles sobre los hombros repercutía dolorosamente en la cintura. Dolían las piernas cual si estuvieran sumergidas en agua helada; y las cabezas parecían huecas, como una cañaheja que ha perdido su savia. Guerrilleros de tres distritos, cuyos cabecillas no habían conseguido aún tomar contacto con Vershinin, llevaban seis días de marcha, camino de las montañas. De cuando en cuando, patrullas de cosacos atacaban a los grupos de avanzada. En tales casos se oían disparos que recordaban el crujido de los tallos secos de las habas al romperse. Más atrás, a lo largo de la línea férrea, por campos y bosques, merodeaban los cosacos, los checos, los japoneses y gentes de otras tierras, que prendían fuego a las aldeas y pisoteaban los sembrados. Seis días, con breves descansos, durante los que se observaba un silencio religioso, avanzaban, extenuados, los guerrilleros, por estrechos caminos de mulas, protegiendo los convoyes en los que iban sus familias y sus enseres. Hastiados del camino, se apartaban a menudo de las veredas, internándose entre las breñas; y, hollando la maleza, seguían en línea recta hacia los montes, que recordaban enormes Vsiévolod V. Ivánov hormigueros. Al séptimo día se presentó en las montañas el chino Sin Bin-U, quien anunció que Vershinin había derrotado a las unidades de Sajárov, ahorcando al propio general. Un labriego con la cara vendada, que acompañaba a Sin Bin-U, extrajo de su bolsillo un pliego de papel escrito con letra diminuta y, entregándoselo al jefe del destacamento, le dijo: -Le traigo la orden de que se incorpore a la agrupación de Vershinin. Reunidos en asamblea, los guerrilleros deliberaron, y aquella misma noche torcieron a la derecha para, atravesando la cordillera de Granitni, unirse a Vershinin. Éste, mediado el día siguiente, preguntaba al mujik de la cara vendada, tirándole, nervioso, de la manga de la camisa: -¿Habéis traído muchos caballos? -Algunos, Nikita Egórich. -¿Cuántos? -Cosa de una veintena. -¡Cabeza de chorlito! ¡Necesitamos lo menos ciento! Urge trasladar a la vía los cañones que le quitamos a Sajárov. Estamos en otoño -y miró con inquietud al cielo-. De buenas a primeras, empieza a llover, se embarran los caminos, y con esta tierra tan resbaladiza, ¿cómo vamos a transportar hasta la línea férrea las piezas de artillería? Ten en cuenta que sin ellas no podemos capturar el tren blindado. Y, claro, a la espalda no vamos a llevarlos, porque pesan lo suyo, ¿me entiendes? -Tendremos caballos -repuso el campesino con acento de indecisión. Sin Bin-U, arrimado a una roca, veía desfilar ante sí el destacamento y, con rabia reconcentrada, iba animando a cada uno de los mujiks: -¡Pegal dula a japonés! ¡Uh, cómo necesitamos pegal! ¡Amelicanos también! Y, abriéndose de brazos, señalaba cómo había que batir a los japoneses y a los americanos. Vershinin dijo a Vaska Okorok: -Un japonés es para nosotros peor que un tigre. Los tigres, antes de devorar a un chino, le quitan la ropa a zarpazos, quizá para dejar que la carne se ventile; un japonés, en cambio, no se para en barras: se lo traga con botas y todo. Sin Bin-U, contento de que hablasen de los de su casta, exclamó: -¡Es veldad! -¡Veldad, veldad!... -le remedó Vershinin presa de una ligera contrariedad-. ¿Y los caballos? ¿Dónde están los caballos para llevar los cañones? Se nos va a escapar el tren blindado, ¿no te das cuenta? -No escapal, no escapal -objetó el chino-. Va coliendo de un lado pala otlo. No sabel qué hacel. Yo estuve en estación y lo vi. -Lo verías; pero, a pesar de todo... 25 El tren blindado 14/69 Los amplios pantalones bombachos, plisados, del tamaño de un costal de harina, le ceñían estrechamente las rodillas a Vershinin, y su rostro, lleno de pecas por efecto de los aires marinos, se fruncía como ensombrecido. Vaska Okorok, mirando soñoliento la barba de su jefe, terció en la conversación, ni más ni menos que si hablara de un pasatiempo: -En Rusia van a construir una nueva torre de Babel, Nikita Egórich. A nosotros nos dispersarán, como dispersa el milano a los polluelos, para que llegue un día en que ni nos conozcamos los unos a los otros. Te preguntaré: "¿Quieres un poco de aguardiente, Nikita Egórich?, y tú saldrás chapurrándome en japonés: "Tala-bala." Y Sin BinU, mala pedrada le peguen, nos regalará el oído con un ruso que ya quisieran hablarlo en Moscú. ¿Qué te parece? Vaska había trabajado en las minas de oro, y hablaba siempre en broma, como quien ha encontrado una pepita y no se da crédito a sí mismo ni tampoco a los demás. Solía mover perezosamente la azafranada y rizosa cabeza, y parecía extasiarse con la cálida y lenta brisa procedente del mar y con la viva y nostálgica fragancia de la tierra y de los árboles. -¡Ay!, este calor no es de buen agüero -vaticinó Vershinin-. Creo que tendremos lluvia. Desde los bosques y las colinas, chapoteando, con apagado y cansino jadeo, desembocaban en los senderos torrentes de hombres, de ganado y de carretas. Arriba, en las rocas, negreaban sombríos los cedros. El calor secaba los corazones como ramas desgajadas de sus troncos, y los pies no encontraban dónde posarse: diríase que andaban sobre ascuas. A retaguardia resonaron disparos. Varios guerrilleros, rezagándose del grueso de la columna, se aprestaron a repeler la agresión. Okorok sonrió con toda la cara: -¡Qué risa durante la marcha! -¿Qué sucedió? -inquirió Vershinin. -Pues que un gallo se puso a cacarear. ¡Los malditos se habían traído las aves de corral! Yo les dije: "Más vale que os las comáis, porque acabaréis tirándolas." -Eso de ninguna manera. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Perdería todo su peso. Todo el peso de su espíritu, quiero decir. Sin Bin-U alzó la voz: -Los cosacos sel muy malos; los nipones muy glanujas: toman mujeles y eso está mal. Cosacos mala gente. Los ojos de Lusia... Mordiéndose los labios, soltó un salivazo entre los dientes, y su cara, color de oro en bruto, con ojos de pepitas de melón, estrechos y oblicuos, sonrió complacida: -Shango!6 6 «Muy bien». El chino, en señal de aprobación, levantó hacia arriba el pulgar de la mano derecha. Pero, como no oyera la carcajada de los guerrilleros que premiaba siempre sus observaciones, añadió como entristecido: -Muy mal, muy mal. -Y lanzó alrededor una mirada de angustia. -¿Mal por qué? -le preguntó Okorok, -Porque va a llover -aclaró Vershinin el sentido de las palabras del chino-. Tiene pena porque presiente la lluvia. ¡Adelante, muchachos, adelante! El destacamento avanzó con mayor rapidez. Sin quitar la vista de las montañas, en espera siempre de ver aparecer los caballos, el jefe seguía lentamente detrás de sus huestes. Junto a la abrupta y rocosa orilla, el camino se interrumpía. De las peñas de ambas márgenes pendía un puente de ramas trenzadas. La enorme fuerza del torrente iba a estrellarse sobre las piedras y rugía con tempestuosas salpicaduras. La pasarela estaba húmeda y resbaladiza, pero los guerrilleros no titubearon un instante en cruzarla. -Estos campesinos son valientes -suspiró Vershinin-. Si me llegaran los caballos y los cañones... -¡Y si te regalaran el tren blindado! -añadió Vaska. -¿De qué te ríes? -¿Cómo vamos a echarle la zarpa al tren, Nikita Egórich? -Más difícil sería lo de tu torre de Babel. -Ya, pero es que yo lo decía de broma. -Pues yo lo digo en serio. -¿Lo de la torre de Babel, Nikita Egórich? -No, lo del tren blindado. -¡Caray! -Consigue los caballos, y después habla. Una vez que dejaron atrás el puente suspendido, Vershinin sugirió: -¿Y si hiciéramos un alto? Los mujiks se detuvieron a echar un cigarro. Sin embargo, no hicieron alto para descansar: tiempo habría después de atravesar la aldea de Davia, internándose nuevamente en las montañas, para hacer noche. Junto a un pastizal, lindante con Davia, un labriego descalzo, a lomos de un caballo rubicán, se acercó e informó a Vershinin: -Hemos tenido un combate aquí, Nikita Egórich. -¿Con quién? -Los japoneses lucharon contra unos guerrilleros en la propia aldea. Las cosas han salido a pedir de boca. Entre todos rechazamos a los enemigos, pero hay que suponer que vuelvan mañana. Por eso, cada cual ha reunido sus cachivaches, y quisiéramos marcharnos con vosotros a las montañas. -¿Qué guerrilleros eran ésos? ¿Quién los mandaba? 26 -¡Qué sé yo! Desde luego no parecían de nuestro distrito, pero también eran campesinos. Llevaban ametralladoras; ametralladoras estupendas; tableteaban que era un primor. En la calle más ancha aparecían, dispersos por el suelo, carros volcados, cadáveres y reses muertas. Un japonés, con el cuello atravesado por una bayoneta, yacía sobre un ruso al que le colgaba sobre la mejilla, suspendido de un hilo, un ojo azul. Por la guerrera, empapada en sangre, pululaban las moscas. Cuatro japoneses estaban tendidos junto a una valla, de cara al suelo, como avergonzados. Tenían las nucas destrozadas. Trozos de piel, mezclados con duros cabellos negros, se habían adherido a las espaldas de los pulcros uniformes, y las polainas amarillas, cuidadosamente lustradas, producían la impresión de que los nipones se disponían a dar un paseo por las calles de Vladivostok. -Sería cosa de enterrarlos -insinuó Okorok-. Es una vergüenza dejarlos así. Los aldeanos iban cargando sus enseres en carros. Los chiquillos conducían el ganado. La expresión de todos los rostros era la de siempre: tranquila y diligente. Correteando de una casa a otra, un perrillo blanco, que se había vuelto loco, saltaba y giraba vertiginosamente entre los cadáveres. Acercóse un anciano de rostro parecido a una vieja zalea gris: dijérase que los rodales rojos de las mejillas y de la frente correspondían a trozos de la piel en los que la lana se hubiera desprendido. -¿Andáis enzarzados en la guerra? -preguntó a Vershinin con voz lastimera. -No hay más remedio, abuelo. -Ya lo veo; la gente es un asco. Nunca se vio una guerra tan repelente como ésta. Antes servíamos al zar, pero ahora, ahí lo tienes: peleamos entre nosotros mismos, el diablo que nos lleve. -Es igual que cuando estás mucho tiempo en camino y de pronto se te estropea el carro, abuelo. Como estaba podrido desde hacía tiempo, hay que hacer uno nuevo. -¿Eh? -Digo que la carreta del zar estaba podrida. El viejo inclinó la cabeza, como atento a un ruido que se produjera bajo sus pies, y tornó a preguntar: -¿Eh? No te entiendo... -Digo que la carreta se ha roto. El anciano, accionando como quien se sacude las manos mojadas, murmuró: -Vamos, vamos... ¿Qué carretas son las de hoy? Ha nacido el anticristo; no esperes, pues, carretas que valgan nada. Vershinin se llevó la mano a los riñones, donde sentía un dolor mortecino, y lanzó una ojeada alrededor. El chucho loco no cesaba de aullar. Un guerrillero, apuntándole con la carabina, Vsiévolod V. Ivánov disparó. El perrillo se arremolinó sobre sí mismo; se estiró luego, cual si se desperezase después de un sueño, y quedó muerto. El viejo se rascó la cabeza intranquilo: -Fíjate, Nikita Egórich: ese perro se ha muerto de pena. El hombre, en cambio, todo lo aguanta... Lo aguanta todo, Egórich. Dicen que un tren blindado va a subir a las montañas, que lo destrozará todo y que lo quemará todo. -No le digas a la gente tales tonterías. Para subir a las montañas se necesitan raíles. El viejo escupió con rabia: -¡Sin necesidad de raíles subirá! Se han unido con los japoneses, y los japoneses, en compañía de los americanos, todo lo pueden. Estamos perdidos, Egórich. Perdidos sin remisión. La gente se pudre, igual que la cosecha bajo la lluvia... ¿Y ese capitán del tren blindado es de la familia del zar? -Déjate de bobadas, abuelo. -Cuentan que tiene muy malas pulgas, que mide más de dos metros y que lleva una barbaza... A Vershinin le fastidiaba la charlatanería del vejete; llamando al guerrillero de la mejilla vendada, le dijo: -En el puesto de mando del general encontramos algo de dinamita. ¿Sabes dónde está el puente del río Muklionka? -Tenemos poca experiencia de esas cosas, Nikita Egórich. -No contamos con nadie más. Llévate unos cartuchos, y mientras el tren blindado anda por la taigá, vuela el puente. Desde una colina se veía la carreta avanzar por el prado. Iban en ella tres guerrilleros llevando sobre las rodillas un cajón de dinamita. Probablemente, desde allí divisaban ya el puente sobre el Muklionka, ¡Con un par de centenares de carretas como aquélla se acabarían todas las penas! Los mujiks se habían llevado los caballos de las tropas de Sajárov, y ¡cualquiera los recuperaba! ¡Cuán útil era una bestia en aquellos momentos! ¡Qué valor había adquirido cada una de ellas! Todo estaba clarísimo; pero el problema consistía en reunir caballos... -¡Nikita Egórich! El que llegaba para informar era Vaska Okorok: -Camarada comandante, tropas americanas se mueven en dirección a las antiguas posiciones del general Sajárov. Parece que acuden en su ayuda. -¿Americanos? ¿Son muchos? -Algo así como una compañía. -Manda a su encuentro a la guerrilla de Muklionka. Acercáronse unos mozos, con el fusil en bandolera, vociferando al son de un acordeón: ¡Ay, mi tartana americana! Soy una moza muy charlatana… 27 El tren blindado 14/69 Vershinin arrugó el entrecejo y hasta dio una patada en el suelo: -¿No habrán encontrado otra copla que cantar? -La coplilla no está mal, Nikita Egórich. Es muy alegre -dijo Vaska un tanto sorprendido. -Estará bien para una juerga, pero no para pelear. En el combate se necesita una canción vibrante, demonios. ¿Cuántos son siete por siete? ¡No consigo acordarme! También en la ciudad hacía calor. El mar no se movía. La calma chicha reinante parecía estimular la navegación: los buques entraban en el puerto uno tras otro. Desde la fortaleza se disparaban salvas, y los vecinos que deambulaban a lo largo del malecón intercambiaban miradas de optimismo: ¡ay, cuántos bulos! Se rumoreaba que el general Sajárov se había llevado consigo todos los proyectiles. ¿Cómo era posible que hubiera arramblado con todos si las baterías de la fortaleza disparaban sin cesar? ¡Y aún había quien osaba afirmar que el general Sajárov había sido ahorcado por los guerrilleros! -¡A quienes debieran colgar es a los que hacen correr tales bulos, caballeros! -¿De qué nacionalidad es ese barco de color rosáceo? -Es italiano. -Usted perdone: no es italiano, sino portugués. -Al fin y al cabo, da igual. -Efectivamente. ¡Habría que colgar a los bulistas! El contratista Dúmkov, Nadezhda Nezelásova y Varia iban paseando por el malecón. -¿Qué tal le van las cosas a Alexandr Petróvich? interesóse Dúmkov-. Me refiero a su hijo. -Pues allí anda combatiendo -suspiró la madre del capitán. -Aquí nos está haciendo falta. Créame usted. Es una calamidad esto de tratar con los cargadores. -Pues ¿qué pasa? -Que están muy reacios, y yo necesito descargar ese barco. Los americanos han traído muchas cosas. -¿Municiones? -Con las municiones hay no sé qué lío. De momento, lo que han traído son piezas de tela. -¡Gracias sean dadas al Señor! Porque viene a resultar que estamos salvando a Rusia desnudos. Pasaron junto a unos cargadores que, recostados sobre una barraca, miraban al cielo. Nadezhda Lvovna y Varia no repararon en ellos, pero al contratista le endemoniaba la ostensible indiferencia de los obreros. Tras de disculparse ante las dos damas, Dúmkov se aproximó a los cargadores, a grandes zancadas, y se plantó ante ellos: -Y bien, muchachos, ¿no se os ha dado orden de descargar? -Sí. -¿Qué hacéis entonces? Silencio. -¿Qué soy yo para vosotros? -El contratista. -¿Por qué, entonces, no cumplis mis órdenes? -Cúmplelas tú. -Llamaré a la policía, a los cosacos, a los japoneses… -Gaitas. El viejo ferroviario Filónov pasó por su atadijo: -Le llevo un poco de comida a mi hijo y no me la admiten. ¿Hasta cuándo va a durar esto, Señor? -Hasta que se declare la huelga. -¡La huelga! -masculló el contratista retirándose apresuradamente. Filónov dijo a los cargadores: -Declaraos en huelga, y ya veréis: os fusilarán a todos u os enrolarán en el ejército blanco. El cerrajero Lijántsev, que se encontraba entre los cargadores, prosiguió un relato que había interrumpido cuando se acercó el contratista: -Pues bien, amigos: los portuarios franceses les contestaron a los soldados... -¡Fíjate! Un cargador joven, rubicundo y jovial, se incorporó ligeramente y señaló a un barco de guerra. La cadena rechinaba, pues estaban bajando el ancla. -¿Es japonés? -Americano -respondió el alegre cargador-. ¿Me entiendes? -Un barco de bandidos. ¿Cómo no voy a entender lo que quieres decir? Se aproximaba un pelotón de soldados americanos y, en dirección contraria, otro pelotón japonés. Los respectivos jefes se hicieron el saludo militar, y el jovial cargador comentó: -Tanto vale el uno como el otro. ¡Ja, ja, ja! -Desde luego, el japonés no tiene nada que envidiarle al yanqui, ¡ja, ja, ja! Muy bien vestidos, pero se ve que les han zumbado en los morros. Cosas de la guerra. -Se acabó -dijo uno de los trabajadores y, dirigiéndose a Lijántsev, preguntó con interés-: Bueno, a todo esto, ¿qué pasó con los portuarios franceses? -...Pues los portuarios franceses contestaron a los soldados: "¡Gaitas!" -Aguarda un momento -volvió a insistir el cargador-. Quisiera preguntarte... Quería preguntarle dónde estaba Peklevánov, si en la taigá o en la ciudad, y qué pensaba. Pero, al notar la expresión de sus compañeros, que, al parecer, deseaban lo mismo, cayó en la cuenta de que no era oportuno preguntar por el paradero de Peklevánov... -¿Qué querías? -Nada... Era sólo... una bobada... Aquella tarde comenzaba la huelga de los cargadores. Vsiévolod V. Ivánov 28 Por la noche, el cerrajero Lijántsev se presentó en el escondite de Peklevánov, y media hora después llegó Znóbov. En opinión de éste, la huelga de los cargadores se convertiría en paro general, y éste, a su vez... Y, conteniendo la respiración, muy abiertos los ojos, contempló a Peklevánov quien, haciéndose cargo de la alegría y de la inquietud que embargaban a su compañero, le dijo, al tiempo que le ponía la mano sobre el hombro: -Amigo Znóbov: Lijántsev me ha traído una importantísima noticia. ¡Los depósitos de artillería están verdaderamente vacíos! -Es para creído y no creído, Iliá Guerásimich. ¿No se tratará de una provocación de los blancos? -¿Qué provocación? -Quizá pretendan suscitar un alzamiento prematuro. Peklevánov, danelo una palmada, exclamó risueño: -¡Qué bueno! Indeciso, titubeante, como si no diese crédito a tan grata noticia, se acercó a Masha: -¿Has oído, Masha? ¡Es magnífico! -Los blancos nunca dejarán de ser los blancos repuso ella-. Unos monstruos. -Pero no hasta tal extremo. En un momento tan crítico, llevarse de la ciudad todos los proyectiles y dejar los cañones... -Piezas de artillería no deben faltarle a Sajárov. -Pero dispone de pocas, de muy pocas. Al poco rato apareció el marinero Semiónov. Znóbov se lo llevó a un rincón para comunicarle el acuerdo del comité revolucionario: debía salir con un mensaje para Vershinin. Semiónov palideció. Znóbov, sin darse cuenta de la palidez del marino, prosiguió: -Le pones al corriente de nuestro proyecto de insurrección y regresas en seguida. Convéncele de que intercepte la línea ferroviaria. ¡Necesitamos proyectiles como el comer! El general Sajárov se llevó todas las municiones de artillería. En la ciudad hay cañones, pero no granadas. -Ya lo sé -profirió Semiónov retrocediendo y palideciendo más aún-. Lo sé, pero no quiero ír. Peklevánov se acercó al marino y le cogió de un brazo: -No podemos imponer nuestros planes a Vershinin, pero sería de desear que interceptara el ferrocarril y se apoderase del tren blindado. ¡Del tren blindado y de los convoyes de proyectiles! El colmo de nuestras ilusiones sería que los trajese aquí. ¡Qué golpe tan formidable! -Iliá Guerásirnich, yo no quiero participar en la insurrección. -Los camaradas insisten, Semiónov. Ardía la taigá. Un destacamento americano avanzaba por la linde de un bosque, contemplando con recelo el incendio, que se acercaba lentamente. Las pavesas cubrían el arenoso camino y los tupidos y jóvenes pinos de los alrededores. A causa de la humareda, reinaba una oscuridad casi total. La ceniza, en alas del viento, iba a posarse en las caras de los soldados. Dondequiera que éstos mirasen, todo cuanto veían dejaba en sus almas una sensación desapacible. Un pequeño convoy seguía al destacamento. Uno de los carros, cargado de bidones metálicos, se rezagó del resto. El carrero, un soldado bisoño, bajo de estatura, se apeó de un salto y se puso a observar una rueda: al parecer estaba averiado el eje. Su compañero, flaco, larguirucho, carilargo, de dientes muy grandes y de más edad que el primero, miró a la taigá en llamas y dijo con un carraspeo: -All is on fire, all! Why are we here?7 El soldado joven levantó la cabeza: -Il tell you...8 No terminó la frase. De entre los tupidos pinos salieron dos aldeanos con sendos fusiles, y dos campesinas. El más joven de los soldados pretendió oponer resistencia, pero una de las mujeres le hizo morder el polvo de un garrotazo en la cabeza. -¡Amárralo! -se ordenó a sí mismo uno de los mujiks, picado de viruelas y, presto y diligente, ató las manos al soldado larguirucho. Una de las dos mujeres era Nastásiushka, la esposa de Vershinin, que presenció en silencio cómo su compañera abría un bidón, miraba al interior y, levantándolo en vilo, se ponía a beber. El recipiente le temblaba entre las manos, debido al peso, y el líquido acabó derramándose. -¡Qué buena está! -extasióse la aldeana tornándose hacia Nastásiushka-. Te miro y me asombro: ni siquiera has cambiado de color. ¿Es que no te da miedo andar metida en estos líos? -¡Un miedo horrible! -¿Por qué te has metido, pues? -Porque mi marido está fuera de sí -explicó Nastásiushka- No hay palabras para expresar su pesadumbre y su tristeza. Con lo alegre que siempre fue... -Vaya, mujer, ya recobrará la alegría. A poca distancia sonaron disparos y gritos. Las dos aldeanas, agarrándose de la mano, miraron en la dirección de donde procedían los tiros. Llegaron unos guerrilleros: -¿Qué habéis hecho? -Pues ya lo ves: hemos dejado frío a un hombre de otras tierras. Vershinin subía la cuesta que conducía a la iglesia, dejando atrás las isbas calcinadas. 7 8 «Todo está ardiendo. ¿Por qué nos habrán metido aquí?» «Si quieres que te diga...» 29 El tren blindado 14/69 Diseminados por la pendiente, se veían jinetes, carros y tiendas de campaña, entre los cuales había una especie de corredor que daba acceso a la iglesia, también muy afectada por el fuego. -¿Qué noticias hay de la ciudad, Nikita Egórich? le preguntaron desde una carreta. -Esperamos recibirlas. Un hombrecillo gris, descalzo, de camisa y pantalones raídos, se detuvo en el camino y gritó con amargura: -¡Estoy que no puedo más, Nikita Egórich! ¿Vendrá pronto la revolución mundial? -La revolución mundial somos nosotros. -¿Quiénes? -Tú y yo. El mujik descalzo se miró de arriba abajo lleno de indecible perplejidad. -¡Dios mío! Okorok corrió al encuentro de Vershinin, quien le preguntó: -¿Se sabe algo de los del puente, Vaska? -Hora y media ha transcurrido desde la explosión y no tenemos noticia alguna. El estallido lo oímos todos, pero hasta ahora no hay nada de información. -Han ido en busca de ellos. -Hemos tenido noticias de que los nuestros han tomado prisionero a un americano, Nikita Egórich. ¿Te lo han dicho? - No es un triunfo muy brillante... En total, anda por ahí una compañía de ellos. Vershinin se puso a subir al tejado de la iglesia. A la pared del templo habían adosado una especie de andamio de troncos y algo así como una tarima, formando escalera, por la que podían ascender varias personas a la vez: el tejado de la iglesia estaba convertido en puesto de observación y en sede del Estado Mayor de la guerrilla. Como el piso del tejado había ardido y la hojalata que le cubría estaba agrietada, los pies tropezaban en ella a menudo, produciendo fuerte estrépito. Los cabrios habían sido retirados; en algunos lugares habían puesto tablas para pasar, y en la torre, debajo mismo de la campana, cuyo badajo estaba sujeto por una faja de tela azul, se veía una mesa de escritorio, una caja fuerte y varias sillas. Vershinin preguntó a un guerrillero de barba rasurada, que estaba escribiendo en un cuaderno escolar: -¿Hay noticias del puente? -Ninguna, Nikita Egórich. Regresó Vaska, seguido de un viejo decrépito, que apenas se tenía en pie. -¿Qué te trae por aquí, abuelo? -Pues he venido a rezar; entro en el templo y me lo encuentro lleno de ametralladoras y de fusiles. ¿Qué habéis hecho con la iglesia del Señor, malditos diablos? ¿Queréis destruir a Dios? -¿Tú necesitas a Rusia, viejo? -le preguntó Vershinin. -¿Qué iba yo a hacer sin ella? ¿O es que no soy ruso? -Pues reza por Rusia, abuelo; por Rusia y por que el puente sobre el río Muklionka haya volado por los aires. -¿Has hecho volar el puente? ¿Y a quién le tocará luego construirlo? ¿Otra vez a nosotros? -¿De dónde habrá salido este provocador? exclamó Okorok-. Te parece que le parta los dientes a este miserable, Egórich? Vershinin, sentado tras la mesa y mirando al suelo, murmuró: -Dios... Dios será todo lo Dios que quiera, pero lo que importa es no hacer daño. Dios permitió a los blancos quemar el pueblo, y dejó intacto el campanario para sí. Ese Dios no nos hace falta. Tres por siete, veintiuno. Eso es lo cierto. En cuanto a Dios... ¿Y cuántos son nueve por nueve? Eso Dios lo sabrá. ¿Por qué arman ese griterío ahí abajo, Vaska? -Es que han llegado refuerzos. -Mirando desde lo alto del campanario, Vaska gritó-: ¿De qué comarcas sois, muchachos? Han llegado los de Podlísievo y los de Komendántskoie, Nikita Egórich. ¡Qué de gente nos sigue ya! Yo creo que alcanzamos el millón. Chirriaron las tablas del suelo bajo unas fuertes pisadas, y apareció una aldeana con toquilla rosa a la cabeza y altas botas de cazador. -¡Hermanos en Cristo, Nikita Egórich! ¡Traen prisioneros! Y cuentan que los ha atrapado tu Nastásiushka. -Si no tuvo miedo de meterse tantas veces mar adentro, ¿porqué no iba a atreverse a atacar a los invasores? -pronuncio impasible Vershinin. Un mujik calvo, medio borracho, llegó, en loca carrera, sobre. un caballo rubicán. Parecía como adosado al robusto lomo de su cabalgadura; le bailaba la cara, se le estremecían los puños, y su garganta vociferaba jubilosa: -¡Hemos cazado a un mericano, amigos! Okorok chilló: -¡Oh, oh, oh! En la callejuela aparecieron tres hombres con fusiles. En medio de los tres, cojeando ligeramente, iba un soldado americano vestido con fino uniforme de franela. Tenía rasurado el rostro juvenil. El miedo hacía temblequear sus labios entreabiertos, y un tic nervioso le sacudía el pómulo derecho. Un aldeano patilargo y calvo, que venía custodiando al americano, inquirió: -¿Quién es aquí el jefe? -¿De qué se trata? -le respondió Vershinin. -Éste es el jefe, éste -gritó Okorok-. Nikita Egórich Vershinin. Y tú cuéntanos cómo lo habéis atrapado. El campanario se llenó de gente, entre la que no 30 podía faltar Sin Bin-U. Adelantóse un mujik picado de viruela, que formaba parte del grupo que acompañó al americano, y pronunció parsimonioso: -Te lo hemos traído, Nikita Egórich, porque tienes fama de hombre justo. Aquí lo juzgaréis. -¿De qué pueblo eres? -le preguntó Okorok. -¿Quién? - Te lo estoy preguntando a ti. -¿A mí? Nuestra aldea se ha echado toda al campo… Se llama Pepino. ¿La habéis oído mentar? -¿No dicen que la han quemado? -Hasta los cimientos. Aquí ha quedado en pie el campanario, mientras que allí ha ardido el pueblo entero. ¡Cochinos! -rugió asestando un puñetazo en la cara al americano; quiso repetir la suerte, pero Okorok le detuvo, y el mujík continuó-: Pues verás: hace un rato nos encontramos en la carretera a unas mujeres que nos dijeron: "Por aquí andan haciendo de las suyas los mericanos, y nosotras les queremos jugar alguna trastada." En fin, nos fuimos con ellas... El narrador estuvo tentado de escupir con asco, pero, echando una ojeada alrededor, se percató de que se hallaba en la torre de una iglesia, cosa que hasta entonces no había advertido, se quitó el gorro, acercóse a los cabrios y escupió desde allí. Con el gorro en la mano, y mirando reverenciosamente a la campana, el aldeano continuó su relato, lleno de serena furia: -Pues los mericamos iban en carretas..., ¡y llevaban leche en bidones de hojalata! Debe ser una gente la mar de chusca: vienen aquí en son de guerra y, como son tan finodos, toman chocolate con leche. El americano, cuadrado militarmente ante Vershinin, en quien debía ver a su juez, no le quitaba la vista de encima. Los guerrilleros iban agolpándose, y su cólera crecía. Aumentaba en torno al prisionero el olor a tabaco y a sudor que exhalaban los mujiks. La tupida masa de cuerpos producía un calor que mareaba, y una cólera reconcentrada iba embargando los corazones. Levantóse un fuerte griterío: -¿Qué están haciendo ahí? -¡A fusilar a ese canalla! -¡Hay que darle su merecido! -¡Acabar con él! -Y asunto concluido. Intimidado por la algarabía, el americano se encorvó y hundió la cabeza entre los hombros; pero esta actitud no hizo sino acrecentar la indignación de los mujiks. -¡Van quemándolo todo, los granujas! -¡Y dando órdenes por todas partes! -Ni que estuvieran en su casa... -¿Para qué han venido aquí? -¿Quién los ha llamado? -¡Dale un mojicón en los hocicos y tíralo de la torre abajo! Vsiévolod V. Ivánov -¿Os vais a poner a juzgarlo? Ya están condenados. -¡Menudos amos nos han salido! -¡Hay que apiolarlo! -resonó una voz-. ¡Apiolarlo y dejarnos de tonterías! -Quítate de en medio, Vaska, que a lo mejor te damos a ti. No era Vaska hombre fácil de amedrentar. El americano se apretujó contra él, y Okorok se dirigió indignado a la multitud: -¿Apiolarlo? Para matar a un hombre siempre tendremos tiempo. Es muy fácil matar. Ya veis cuántos cadáveres hay tirados por las calles de nuestros pueblos. Pero ahora estamos de enhorabuena, amiguitos: hemos ahorcado al general Sajárov; hemos derrotado a los americanos; hemos destruido el puente del Muklionka y tenemos en una trampa al tren blindado catorce-sesenta y nueve. De manera que, apenas almorcemos y nos aticemos un trago de vodka, nos apoderaremos del tren con nuestras manos muy limpias. Viene a resultar que... debemos convencer a este cabrón americano, amiguitos... Las palabras de Vaska arrancaron una carcajada a todos los presentes. Un mujik de cráneo pelado, salpicando saliva al hablar, gritó: -¡Por lo menos, abróchate esa bragueta, Vaska! -¡Anda, Vaska, haznos unos pucheritos! En el tejado y en la escalera, los guerrilleros comentaban entre sí: -Este Vaska convence a cualquiera. -Hay quien hace entender a las mismas piedras, y éste es un tío como hay pocos. -Aplende... -dijo con gravedad el chino. -¡Zúrrale! -resonó todavía alguna voz vindicativa. La robusta Avdotia Steschénkova, recogiéndose la falda amarilla, se inclinó y dio con el hombro un empujón al americano: -Aprende, tonto, que sólo queremos tu bien. El prisionero, mirando las barbudas caras broncíneas de los mujiks y la bragueta desabrochada de Vaska, y oyendo aquella jerga incomprensible, contraía el rasurado rostro en una sonrisa que quería ser obsequiosa. Los mujiks, entre los que persistía la excitación, daban vueltas alrededor de él, llevándole de un lado a otro, como hoja arrastrada por la corriente y gritándole todos a una, ni más ni menos que si le creyeran sordo. El americano, parpadeando con frecuencia, cual si le entrase humo en los ojos, levantaba la cabeza y sonreía, incapaz de entender una sola palabra. Okorok le habló a voz en grito: -Cuando vayas allí, explícalo todo. Explícalo bien, porque lo que estáis haciendo tiene muy poca gracia. -¿Por qué os inmiscuís en nuestros asuntos? 31 El tren blindado 14/69 -¡Os obligan a luchar contra vuestros propios hermanos? Vershinin pronunció con gravedad: -Como buena gente que sois, debéis comprender las cosas. Sois campesinos como nosotros, que labráis la tierra y vivís de vuestro trabajo. El japonés es distinto: no sabe más que comer arroz, y con él hay que hablar de otra manera. Okorok se plantó delante del americano y, atusándose el bigote, trató de darle una explicación: -Nosotros no nos dedicamos al pillaje, sino que imponemos el orden. Tal vez eso no lo sepáis allá lejos, al otro lado del mar; además, tu alma es de otra tierra... -Muy bien dicho: es un hombre de otras tierras. Intervino Sin Bin- U: -¿Hay olden en tu país? En mi China también se necesita imponel olden. Pelo tu orden no lo necesitamos aquí. -¡Muy bien, muy bien, chino! -Ya lo veis: también éste es un hombre de otras tierras, y, sin embargo, sabe distinguir. La algarabía arreciaba. El prisionero, mirando impotente alrededor, dijo: -I dont understand!9 Entre los guerrilleros se hizo el silencio, y Vaska Okorok lo aprovechó para dirigirse al americano: -Tú no entender. No saber ruso. ¡Pobrecillo! Los mujiks retrocedieron ligeramente. Vershinin se sintió un tanto confuso: -Lleváoslo, y que se incorpore a su convoy. ¿Para qué vamos a rompernos la cabeza aquí con él? Vaska, que disentía de su opinión, no cesaba de repetir: -¡Que no, ea! Tengo que hacer que me comprenda. El asunto es encontrar la palabra... ¡Qué pena que no haya a mano un cuaderno con dibujos!... ¡Traed un libro con dibujos, malditos diablos! -¿De qué iban a servirte los dibujos, Vaska? objetó la mujeruca de la toquilla rosa a la cabeza-. Teníamos libros, pero todos estaban en ruso, y además os los habéis fumado. -¡Acabará por comprenderme! Lo que se precisa es un libro... o una palabra... que... El cautivo, apoyándose tan pronto en un pie como en otro, se balanceaba ligeramente. La angustia estremecía su rostro casi imperceptiblemente, como la brisa el heno. Sin Bin-U se tendió en el suelo junto al americano y, tapándose los ojos con la mano, entonó una quejumbrosa canción china. - Esto es un verdadero martirio -entristecióse Vershinin-. No hay una palabra que consiga entender. -¡Sí que la hay! -afirmó Vaska pensativo e irresoluto, no muy convencido de poder imprimir a la palabra en cuestión la suficiente claridad y fuerza-. ¡Existe, existe esa palabra! Así diciendo, agitó alegremente los brazos, asió al americano de la guerrera, lo atrajo hacia sí y le gritó a quemarropa: -¡Escucha bien, muchacho! Y, elevando el tono más y más, silabeó la palabra mágica: -Le-e-e-nin... ¡LENIN! El nombre resonó como un trueno sobre el tejado, sobre la escalera, cubierta de guerrilleros, y sobre la plaza. Hombres, mujeres y niños levantaron las cabezas hacia la torre, se asomaron a las tiendas, quedaron inmóviles sobre los caballos. -¡LENIN! -¿Lenin? -inquirió el americano muy quedo, cual si no reconociese su propia voz-. ¿Lenin? En torno suyo volvieron a agolparse los mujiks con su olor a pan negro y a tabaco. -Lenin -repitió, recio y firme, Vaska; y sonrió como instintivamente, retrocediendo un poco. El prisionero se estremeció de arriba abajo y, fulgurantes los ojos, exclamó regocijado: -That is a boy!10 Okorok se dio un golpe en el pecho y, repartiendo palmadas de contento sobre los hombros y las espaldas de los guerrilleros allí reunidos, gritó: -¡La República Soviética! El americano, tendiendo las manos hacia los mujiks, contestó entusiasmado, con un estremecimiento nervioso en las mejillas: -Hurra, hurra! All right11. Rieron los guerrilleros alegremente: -Resulta que entiende, el muy ladino. -¡Habrá granuja! -Pues fíjate en Vaska: chamulla el americano. -A ver, Vaska, dile algo de sus burgueses... Abriéndose paso entre la multitud, la mujeruca de la toquilla rosa llegó con un enorme icono, que había encontrado abajo, en la iglesia. Por el camino iba explicando: -Acaso sirva este cuadro. Aunque es religioso, representa una escena santa. Vaska cogió el icono y, sin titubear un instante, dijo embargado de júbilo: -¿Una escena santa? De santidad entendemos aquí lo nuestro. A renglón seguido se humedeció el dedo con saliva y lo restregó por la inscripción para poder leerla. El icono, de escaso valor pictórico, representaba una leyenda bíblica: Dios, para probar la fe de Abraham, le ordenó que sacrificase a su hijo Isaac. El patriarca obedeció al instante y, colocando a su hijo sobre una pira de leña, le aplicó a la garganta la punta del cuchillo. El Señor, desde los cielos, contemplaba emocionado el acto del sacrificio. La imagen era 10 9 «No comprendo.» 11 "¡Éste es un buen mozo!» «Muy bien». Vsiévolod V. Ivánov 32 nueva: la había donado recientemente a la iglesia el tendero Obab, que se la encargó en la ciudad, a cambio de medio pud de harina, a un conocido pintor de Petersburgo, rico en otros tiempos y a la sazón refugiado. El mercachifle, que había oído los sermones del obispo Makari acerca de los cruzados y de los sacrificios de Abraham, resolvió no ser menos que el patriarca del Antiguo Testamento y pensó que su hijo, el alférez Obab, debía estar a la altura de Isaac, aunque pedía a Dios que todo terminase como la historia de Abraham y de su hijo: el Señor detuvo la mano que esgrimía el cuchillo... Vaska, apuntando con el dedo al icono, leyó lentamente la inscripción al americano: -"Abraham sacrificando a Isaac". Estupendo. Escucha bien: éste del cuchillo es el burgués; fíjate qué barrigón; una andorga como ésa está pidiendo a gritos un reloj con cadena. Y aquí, sobre la pira de leña, hay un muchacho, que representa al proletariado. ¿Me entiendes? Éste es el proletariado... -Proletariado... Obrero... yo... obrero... -dijo por señas el prisionero-. Auto... I am a worker from Detroit autoworks12. -¿Os habéis dado cuenta? -dirigióse Vaska a todos los presentes-. Es un obrero. Los burgueses lo han movilizado a la fuerza. Fíjate bien: nuestro proletariado está tendido sobre la leña, y el burgués quiere degollarlo; aquí, entre las nubes, están los dioses de la tierra, los americanos, los japoneses, los ingleses y toda la canalla del imperialismo, que es la que ha fraguado la guerra. La guerra contra nosotros, ¿te has enterado? -¿Imperialismo? -preguntó el americano-. ¡Abajo imperialismo! -¡Tú lo has dicho! ¡Abajo! -¡Hay que derribarlo! Okorok arrojó con rabia su gorra al suelo: -¡Al diablo el imperialismo y los burgueses! Sin Bin-U corrió hacia el prisionero y, sosteniéndose los calzones, que se le caían, parloteó: -Lusia lepública. China lepública. Amelicana lepública, muy mal. Nipones muy mal. Hace falta lepública, lepública loja... Y, mirando en derredor, se puso de puntillas, levantó lentamente el dedo pulgar y concluyó su arenga: -¡Muy bien! Vershinin ordenó: -Dadle de comer, y después llevadlo a la carretera y dejadlo en libertad. El anciano que lo trajo custodiado preguntó: -¿Le vendamos los ojos? No vaya a traicionarnos... -¿Vendarle los ojos? Nada de vendarlos ojos a nadie. Que todo el mundo vea con qué nobleza defendemos las tierras soviéticas. 12 «Soy un obrero de las fábricas de automóviles de Detroit». Coincidieron los mujiks: -No nos traicionará, no. Y Vaska, desde el tejado, cantaba victoria: -¡Lo he convencido! Nuestra propaganda puede llegar a todos. Sólo se necesita corazón. Dicho esto, se puso a cantar, secundado por la gente joven: Inglesa es la tabaquera, indígena, la guerrera, los galones, del Japón, y el gobernador, de Omsk… ¡Ay, mi tartana americana! Soy una moza muy charlatana: El tabaco se ha acabado, el uniforme está usado, los galones se han caído y el gobernador ha huido… ¡Ay, mi tartana americana! A los acordes de esta canción bajó Vershinin la escalera y se internó entre el gentío que conducía al americano, tranquilo y contento ya. -¡Vaska! -gritó el jefe desde abajo-. Dicen que viene alguien a caballo. Mira a ver si son los del puente del Muklionka. ¿En dónde se habrán metido? Vaska bajó de la torre y musitó: -De ésos no hay la menor noticia. El que viene es otro. Vershinin miró, usando los anteojos, y profirió con aire intranquilo: -Es el marino Serniónov, que viene de la ciudad. -¿Quizás enviado por Peklevánov? -¿Quién iba a enviarle sino él? Esto me inquieta, Vaska. Peklevánov exige que se implante la disciplina en todas partes, y ya ves lo que sucede aquí. De fijo que nos preguntará dónde están los caballos y cómo pensamos arrastrar los cañones. El jefe de la guerrilla se mantuvo alegre, circunspecto y triste a la vez. Semiónov le elogió y le transmitió las felicitaciones de Peklevánov y de todo el comité revolucionario, pero Vershinin, sonriendo como a regañadientes, murmuró: -No merezco tanto elogio. Ya ves: hemos volado el puente del Muklionka..., espero noticias... y no me llegan... ¿Quieres dirigir unas palabras a mis mujiks? -De buena gana. Semiónov habló a las guerrillas campesinas de la huelga declarada en la ciudad, que había terminado convirtiéndose en huelga general; les dijo que toda la República Socialista Federativa Soviética de Rusia seguía con profunda atención la lucha de los guerrilleros contra los invasores, y puso tanto fuego en su discurso, que su cazadora de piel, deteriorada y amarillenta por el uso, se le empapó de sudor y se tornó oscura. Mientras tanto, Vershinin no cesaba de 33 El tren blindado 14/69 darle vueltas en la cabeza al río Muklionka, a los cañones de Sajárov y a los caballos. Seguía sin bestias de tiro. Cuando Semiónov, terminado su discurso y temblando por la emoción que habia puesto en él, descendió de la torre y se acercó a Vershinin, le oyó repetir lo mismo de antes: -Seguimos sin noticias del puente, y eso me inquieta. -¿Temes que nos derroten? -¿Temer, por qué? -respondió Vershinin-. Claro que a ti y a mí pueden darnos en la cresta; pero, de todas maneras, venceremos. Poniéndome la mano en el corazón, lo que más miedo me da es pensar cómo vamos a gobernar un país como éste. Semiónov, limpiándose la nariz con la manga, repuso: -Aprenderemos, Nikita Egórích. -¡Aprenderemos! Mejor que blasonar de lo que vas a aprender sería que usaras pañuelo. A ver, Vaska, trae para acá los pañuelos del general. Okorok se marchó a cumplir la orden. Vershinin explicó a Semiónov: -Es un buen muchacho, pero un charlatán empedernido. ¿Por qué dices que no te desagradaría que el puente sobre el Muklionka quedara intacto? -Pues no me desagradaría, Nikita Egórich, porque el comité revolucionario te pide que hagas lo posible por apoderarte del tren blindado y de los trenes de proyectiles que están bajo su custodia. -Y Semiónov añadió en un susurro-: El general Sajárov se llevó a la taigá todas las municiones de artillería, pero sólo una parte de los cañones. ¿Está claro ahora? Nosotros podemos capturar las piezas que han quedado en la ciudad, pero ¿de qué nos valdrían sin granadas? ¿Me entiendes? -Como entender, ya lo creo que entiendo... asintió Vershinin e inquirió luego-: Dices que aprenderemos. ¿Nos llevará mucho tiempo el aprender? -¿A quién? -A ti y a mí. -Cinco o seis años. -¡Uf! -¿Qué, te parece poco? -No, poco no. ¿Y quién me va a dar de comer todo ese tiempo? -El pueblo. -¿Porqué? -Por tus méritos. -Hasta ahora no tengo ninguno -replicó Vershinin, y preguntó después en voz baja-: ¿Para cuándo está fijada la insurrección? -Hoy es domingo... Se dice que para el miércoles. ¿Está claro? ¿Qué respuesta tuya les llevo, Nikita Egórich? El interpelado guardó un breve silencio y eludió, de momento, la respuesta: -¿Qué tal está de salud Iliá Guerásimich? -Sin novedad. -Es muy inteligente -dijo Vershinin y, tras otra breve pausa, agregó-: Cumpliremos todo cuanto ordene el comité revolucionario. Semiónov se marchó en un carricoche. Okorok acudió a la carrera y entregó al jefe una caja de pañuelos. Vershinin le hizo seña de que había llegado tarde. En esto se le acercó lentamente, con aire de temor, el mujik de la mejilla vendada. -¡Pronto! -le gritó Vershinin-. ¿Vienes del Muklionka? Retirando hacia atrás la cabeza, como receloso de recibir un súbito puñetazo, el del carrillo vendado masculló con voz ronca: -No hemos volado el puente, Nikita Egórich. -¿Que no lo habéis volado? -extrañó se Vershinin, que apretó los dientes-. ¿Y el estallido que oímos? -Los muchachos tenían poca experiencia... Quisieron probar antes… Yo iba detrás, porque se me había caído la bolsa del tabaco, y andaba buscándola. Bueno, pues vino a resultar que cuando hacían las pruebas estallaron los explosivos y murieron todos. Corrí hacia ellos y no encontré más que los gorros y charcos de sangre... Yo solo me he salvado, Nikita Egórich. -¿Que te has salvado? -rugió Vershinin, disparando a quemarropa sobre el mujik. Apretados los puños, temblorosos los labios, pálido de ira, subió al campanario. Una vez allí, dio la vuelta a la mesa, dejóse caer en la silla, se llevó las manos a la cabeza y clamó: -¡Qué vergüenza! Hemos engañado a Iliá Guerásimich con nuestra fanfarronería. ¡Qué calamidad! "Prepara la insurrección, Iliá Guerásimich, que nosotros te llevaremos los proyectiles." ¡Bonitos proyectiles vamos a llevar! El tren blindado acudirá a la ciudad. Incorporóse de un salto, y, arrancando la tela con que estaba atado el badajo de la campana, clamó en un rapto de cólera: -¡Al combate todos! ¡Oíd cómo toco a rebato! La campana resonaba sobre la multitud, llamando a las armas. La niebla iba posándose sobre el puente del río Mukilionka y sobre el terraplén del ferrocarril, cubriendo los campos y aproximándose a la pendiente sobre la que se alzaba la iglesia, convertida por los guerrilleros en puesto de mando. Había anochecido. El tiempo era apacible. La llama de un candil de petróleo ardía sin la más leve oscilación. Sentados junto a la mesa estaban Vershinin, dos pescadores y Sin Bin-U, y a corta distancia de ellos Vaska Okorok y Nastásiushka. El jefe daba órdenes a sus guerrilleros: -La niebla ha descendido. Iréis por el mar, cada uno en una barca. Sin Bin-U: tú los acompañarás 34 hasta la orilla. Vershinin tenía la vista clavada en la mesa. Sin mirar a los guerrilleros, dijo con voz sorda: -Comunicad a Iliá Guerásimich que tememos no llegar a tiempo para el miércoles. -¡Cómo vamos a llegar! -asintió el pescador Sumkín-. Ya se lo explicaré yo. -He mandado varios destacamentos al puente. Pero allí están los cosacos armados de ametralladoras, que van a combatir por lo menos tres días. Además, el capitán Nezelásov dispone de artillería. Y, para acabarla de enmendar, la niebla. Puede llover y convertirlo todo en un barrizal... Pedid a Iliá Guerísimich que aplace la insurrección aunque sólo sea por tres días, y que la deje para el domingo. Así diciendo, miró fijamente a los dos guerrilleros: -¿Conseguiréis llegar a la ciudad? Permaneció pensativo un momento y luego carraspeó: -¡Nastasia! -Permítame que vaya yo, Nikita Egórich -le rogó Vaska Okorok. -Cállate. ¡Nastasia! La esposa se acercó a la mesa. -Tú también irás a ver a Iliá Guerásimich. ¿Has oído lo que hay que decirle? Pero mucho cuidado... Si te atrapan los blancos, no sueltes palabra aunque te saquen las tripas. -Bien sé yo cuándo hay que callar, Nikita Egórich -contestó la mujer-. Pero es que soy tan ignorante... -Para eso no se necesita instrucción, Nastasia; es valor lo que se necesita. CAPÍTULO VI. AQUÍ LLOVIZA Y ALLÍ DILUVIA Los ocho portalones del mercado miraban al espacioso paseo del mar, humedecido por una fina llovizna a la que, por lo demás, nadie prestaba la menor atención. Relucían las verduras, las carretas, los artículos de alfarería; los dependientes alardeaban exhibiendo sus telas en las tiendas; un olor a sopa de coles salía de la fonda; sonaba una pandereta y cantaba una gitana. Las escamas del pescado reflejaban el azul del cielo y el rojo de los ladrillos de los edificios. Sus aletas conservaban todavía los suaves colores del mar: zafiro dorado, amarillo claro y naranja oscuro. Los chinos, con la impasibilidad de quien mira al vacío, contemplaban los montones de carne y gritaban, vocingleros: -¿No quelel complal? ¿Eh? Znóbov, salpicado de barro amarillo y oliendo a cieno, estaba sentado en una barca junto a una escalerilla del malecón y hablaba, descontento, con Semiónov: -Estamos dedicados a destruir. Ya fastidia. ¿Cuándo vamos a construir algo? -Y cambió de Vsiévolod V. Ivánov tema-. ¡Ay, quién encontrara a un japonés que supiera leer y escribir! Semiónov acercó los pies al agua y, rozando con las suelas el vértice de las olas, inquirió: -¿Para qué quieres al japonés? Tenía una cabeza redonda y lisa como una bola de billar, de la que sobresalían las sucias orejas. Diríase que todo él chapoteaba, igual que el mar al contacto con la barca: su camisa, sus anchísimos pantalones y sus flexibles mangas producían un extraño chapoteo al moverse. Para él todo flotaba: el malecón, la ciudad... "Es un hombre feliz -pensó Znóbov-. Para él no hay penas." -El japonés lo puedo agenciar yo. Pues anda, que hay pocos por aquí... Znóbov salió de la barca, inclinó se hacia su compañero y, mirando por encima de su hombro a la muchedumbre, abigarrada como una manta de retales, a los tintineantes vagones de los tranvías y a las chaquetillas de los chinos, cortas y de un color azulino-amarillento, pronunció en tono confidencial: -El japonés que necesitamos no debe ser de los de aquí, sino muy especial: necesitamos publicar un manifiesto y pegarlo por toda la ciudad. Seria un golpe... También podríamos distribuirlo entre las tropas niponas. Mientras decía esto, se imaginó un pliego de papel lleno de signos incomprensibles, y sonrió complacido: -Ellos lo entenderían. -Bueno, pero es muy difícil dar con un japonés de ese tipo. -Es lo que digo yo. Si lo encuentras, será porque te tropieces con él casualmente. El, marino se puso de puntillas y lanzó una ojeada sobre el gentío. -¡Cuánta gente! Quizás haya allí un japonés bueno, pero ponte a buscarlo... Znóbov suspiró: -Será todo lo difícil que sea, pero hay que hallarlo. -Lo hallaremos. -Y Semiónov preguntó en voz baja-: ¿No es hora de que vayamos a ver a Peklevánov? -Después, cuando escampe del todo. ¿Qué se dice de las lluvias en la zona de operaciones de Vershinin? -Al parecer han comenzado. -¿Molestarán? -Si son torrenciales, sí. -Hay que compensarlas con el manifiesto: a nosotros nos molestan las lluvias; a ellos, los pasquines... -Así estaremos parejos. ¡Ja, ja, ja! -Muy risueño te encuentro. -Lo da el tiempo. La risa alegra. -¡Ejem! ¿A ellos también les alegra? 35 El tren blindado 14/69 -¿A quiénes? -A ésos, a los invasores. Pasaba por delante de ellos un grupo de canadienses, pulcramente vestidos, que reían ruidosamente. Desfilaban en silencio los japoneses, semejantes a figurillas de cera. Los cosacos, de plateados galones, marcaban un pasacalle con las espuelas. Fatigábase el mar en su inútil pugna con el granito. El viento, húmedo como la espuma y con olor a pescado, revolvía los cabellos. En la bahía, como dibujos estampados sobre tela azul, destacaban los buques de un gris liliáceo, las chalupas chinas, de blancas proas, y las barcas de los pescadores. -¡Esto no es Rusia; es un burdel! Semiónov se levantó de un salto, como despedido por un muelle y se echó a reír: -No te apures: les daremos para el pelo. -¿Vamos? -insinuó Znóbov. -¿Apuestas a ver qué viento llevamos? Yo digo que viento de popa, ¡ja, ja, ja! Subieron por la cuesta de la calle llamada de Pekín. Las casas despedían tufo a carne asada, a ajo, a mantequilla. Dos mozos de cuerda, reacomodándose sobre las espaldas unas balas de piezas de tela fuertemente sujetas con correas, miraron a los dos marinos y soltaron una insolente carcajada: -¡Eh, marinerillos! ¿De quién es ahora el océano? ¿De los japoneses, de los americanos o de los rusos? Znóbov y Semiónov pasaron de largo para evitar compromisos. El primero refunfuñó: -¡Hay que ver cómo se ríen los muy cochinos! Y yo llevo la barriga como si dentro me estuvieran construyendo una casa. ¡Maldito tipo! De buena gana les hubiera chafado la nariz a esos perros... Semiónov removió el cuerpo dentro del caparazón de la camisa y tosió: -Cada cual ve las cosas a su modo. Diríase que la enorme ciudad marítima vivía su existencia habitual. Pero el deprimente efecto de las derrotas había dejado ya sus huellas en los rostros de las gentes, y aun en los animales, en los edificios y hasta en el mar. Tras las brillantes vitrinas de los cafés, sentados en torno a diminutas mesas, los oficiales bebían coñac, vaciando las copas de un trago, cual si con cada una de ellas creyeran ponerse una inyección de ánimo. Sus espaldas, encorvadas, denotaban fatiga, y sus párpados, mustios, se cerraban como por inercia. Esqueléticos caballos, extenuados por la continua retirada, y cojeando por no poder apenas mover las pezuñas, arrastraban unas carretas cargadas de ropa sucia, que, por equivocación, habían mandado evacuar de Omsk en lugar de los proyectiles y de los cañones. A todos se les antojaba que aquella ropa interior procedía de gente muerta. Los manchones de las casas semi destruidas durante el último levantamiento herían los ojos como agua de jabón. El mar, muy distinto que de ordinario, seguía su perenne chapoteo. También el viento era muy distinto que otras veces: sutil y tintineante como el alambre, venía del verde océano, de la lejana línea del horizonte, y rozaba la ciudad con sus alas. Semiónov se apresuraba a saludar a todo superior que pasara, aunque lo hacía con cierto aire socarrón. -¿No tienes miedo a los confidentes? -preguntó a Znóbov. Éste iba pensando en los japoneses y, entresacando la respuesta del cúmulo de sus pensamientos, respondió un tanto atropellada: -Al principio les temía, pero a última hora he terminado por acostumbrarme. Ahora se espera a los bolcheviques, y como todo el mundo teme las represalias que pudieran sobrevenir, no te delatan aunque te conozcan. -Sonrió ligeramente y agregó-: ¡Qué miedo inspiramos! En diez años no se extinguirá. -Pero también hemos aguantado lo nuestro. -Desde luego... ¿Ha habido arrestos entre vosotros? -Se han llevado a tres. -Vaya... Sólo que no se te ocurra decírselo a Peklevánov. ¿Qué necesidad hay de ponerlo nervioso? -Descuida, que no se inmutará. Además, le llevo noticias alentadoras. -¿Cuáles? -Ya las oirás. -¿Proceden de Vershinin? -No, son de aquí, de la ciudad. -¡Caramba! Peklevánov estaba sacando punta a un lápiz con un cortaplumas. Los rayos del sol rozaban los cristales de sus lentes y los iluminaban, arrancando a sus ojos destellos desconocidos. -Viene usted con mucha frecuencia, camarada Znóbov -observó Peklevánov-. Con demasiada frecuencia. ¡Vaya, si está aquí Semiónov! ¿Llegó usted al campamento de Vershinin? -La duda ofende. -¿Y qué? El marino colocó sobre la mesa los dedos, agrietados por el viento y por el agua, y pronunció como a regañadientes: -La gente quiere actuar. -¿Y qué? -No se lo permiten, y está de un humor de perros, porque la llevan de un lado para otro. Yo allí me sentía como sobre ascuas, ni más ni menos que si estuviera tratando de convencer a una muchacha rica para que se casara conmigo. -Ya entiendo. 36 Semiónov, retransmitiendo el ambiente reinante entre los guerrilleros, prosiguió su relato con una tensión impropia de él: -Están hartos de esperar. La inactividad les sienta como un tiro: quisieran atacar los trenes, quemarlos, batir a los cosacos... Tienen allí el tren blindado; los japoneses son peores que el fuego; no entienden por qué se los tiene inactivos. -Todo pasará. -De sobra lo sabemos. Si no pasara, ¿para qué morir? Piensan volar el puente. -Estupendo. Se necesita promover la iniciativa. ¡Es magnífico! - Vershinin me aseguró: "Comenzad la insurrección, que yo llegaré a tiempo". -¿Eso dijo? -Con todas las letras. -¡Soberbio! Porque la ciudad está preparada, ¿verdad? Quitóse la gorra Znóbov y se alisó el pelo cual si con ello tratara de corroborar que la ciudad estaba preparada: -No lo dude un instante. -¡Viento de popa, ja, ja, ja! -¿Qué significa eso? -interrogó Peklevánov. -Significa que el barco lleva el rumbo debido, camarada presidente del comité revolucionario. Y el marino continuó: -No sé qué pensará usted, camarada presidente, pero yo tengo la impresión de que no estamos solos en la ciudad. -Hombre, eso por descontado... Somos miles, decenas de miles. -No me refiero a eso, sino a la dirección. -¿O sea? "¡Ah, ésta es la sorpresa agradable que le tenía preparada!", se dijo Znóbov mirando intrigado a Semiónov. La curiosidad de Peklevánov no era menor. -O sea, Iliá Guerásimich, que hay síntomas de que en la ciudad existe otro centro bolchevique; otro centro, por así decirlo, para... para... -¿Paralelo al nuestro? -Eso mismo. -Y ¿para qué? -extrañó se Znóbov. -Para que si uno cae, se haga cargo de la insurrección el otro, y no fallemos el tiro. De no ser así, encuentro incomprensibles muchas cosas... -¿Incluso muchas? -preguntó Peklevánov, cada vez más intrigado por las palabras de Semiónov-. ¿Cuáles, por ejemplo? -Hay células del partido en lugares inaccesibles para los miembros de nuestro comité. Por ejemplo, en el Estado Mayor de la Circunscripción Militar. Hoy se me acercó un elemento que presta servicio allí y me dio como contraseña el día de la insurrección. En un principio lo tomé por un provocador, pero luego me convencí de que era de Vsiévolod V. Ivánov los nuestros. Y hay tres más... -¡Maravilloso! ¡Qué alegría! El presidente del comité revolucionario se rascó un codo. Tenía la tez de un color enfermizo, como de haber pasado en vela toda la vida, pero allá en lo profundo de su ser alentaba la alegría, y sus latidos, recónditos como los de una criatura en el vientre de su madre, le coloreaba en aquel momento las mejillas. El marino alargó la mano y estrechó la de Peklevánov con la fuerza de quien trata de exprimir un limón hasta la última gota: -Yo también me alegro, Iliá Guerásimich. Znóbov, por su parte, pensó conmovido: "¡Hay que ver cómo son estos bolcheviques! Otro habría protestado: "¿Qué viene a ser eso de crear un centro paralelo sin informarme a mí? ¿Es que no tenéis confianza en mis aptitudes? Se habría enfadado, pero éste se alegra." Debido a sus muchas preocupaciones y quehaceres, Peklevánov había cambiado mucho en los últimos días y estaba demacrado. "Serán también repercusiones de la vida carcelaria", prosiguió Znóbov sus reflexiones, mirando compasivamente a Iliá Guerásimich. "Eres muy buena persona, pero para jefe estás muy... endeble." Hubiera querido ver en su puesto a un hombre robusto, de barba rasurada y con una calva que le cubriera toda la cabeza. Encima de la mesa había un periódico sobre el que se veían un gran trozo de pan negro, unas rodajas de salchichón muy finas y, junto a él, en un plato de color azul, dos patatas. Al lado del plato había un terrón de azúcar. "La comida de un pajarillo -pensó contrariado Znóbov-. ¿No se deberá a la desnutrición tanta delgadez? Lo mismo le pasa a su mujer. Si en algo pudiera ayudarlos..." Se abrió de brazos, cual si con ellos tratara de abarcar la mesa entera, y musitó: -Debiera usted editar una proclama para los japoneses. A ver si les inflama los corazones… -¿La imprimiría usted? Terció Semiónov: -¿Para qué tenemos la imprenta del Estado Mayor de la Circunscripción Militar? Allí existe una célula... -y pronunció con un esfuerzo ímprobo-, una célula paralela. -Bueno, pues a imprimirla. Y Peklevánov entregó a Semiónov un manifiesto escrito aquella mañana. El marino lo cogió con mano temblorosa por efecto de la almiración y el júbilo, pensando: "¡Éste sí que es un revolucionario! No podemos medirnos con él." Levantada ya la pierna para cruzar el umbral, dijo: -Adiós. Eres un hombre precedente, Iliá Guerásimich. 37 El tren blindado 14/69 Cuando Semiónov y Znóvob salieron, Masha exclamó como ofendida: -¡Precedente! ¡Qué expresión tan estúpida! -¿Por qué? -Porque da idea de un hombre del pasado. -Bueno, ¿y qué tiene eso de ofensivo? Al hablar de un "hombre precedente", quiere decir que se trata de un participante en la revolución anterior, o sea, en la de mil novecientos cinco. -Pues mira, yo no lo entendí. -Semiónov habla de una manera enrevesada, pero es simple en sus hechos y en sus ideas. -Quizá lleves razón. Ahora dime: ¿existe, a juicio tuyo, el centro paralelo? -Eso se me había ocurrido antes. En uno u otro caso, es grato suponerlo, ¿verdad? Y, por supuesto, no cejar en el trabajo... Un momento: ¿qué es esto y quién lo ha traído? Peklevánov entornó los ojos y se inclinó. Junto a una pata de la mesa había una botella de vodka semioculta por un mantel calado. -La trajo Semiónov. Y el salchichón, también. -Pues las dos cosas son excelentes. Peklevánov cortó un trozo de embutido, se tomó un trago de vodka y, contemplando la pared, en la que pululaban las moscas, dijo: -Bien... Un hombre precedente. Con una sonrisa de satisfacción, cogió un pliego de papel y, produciendo un ruidoso rasgueo con la pluma, se dedicó a redactar unas instrucciones para las unidades militares sublevadas. Al salir del callejón y entrar en la calle, Znóvob se tropezó, junto a una empalizada, con un soldado japonés. Éste, tocado con una gorra de escarapela roja, enfundadas las piernas en unas polainas amarillas, llevaba en las manos una fuente de porcelana esmaltada. El nipón tenía la boca pequeña y dura y usaba un bigotillo ralo, semejante a un chorro de hormigas. -¡Aguarda! -le gritó Znóbov asiéndole de una manga. El japonés se desprendió de un tirón y vociferó enfadado: -¡Déjame en paz! Znóbov contrajo la cara y le remedó: -¡Qué gruñón! Eres un cerdo. Me acerco a ti con buenas intenciones, y tú me sueltas un gruñido. ¿Crees en Dios? El japonés entornó los ojos y, por entre las corvas pestañas, lanzó a Znóbov una mirada de través, de hombro a hombro; trasladó luego la vista a las botas y, al observar en ellas el barro amarillo y seco, arrugó los labios y carraspeó: -Luso canalla, ¡vete! Y, apretando la fuente contra su cuerpo, siguió su camino sin apresurarse. Znóbov contempló las brillantes hebillas del correaje del japonés y dijo como compadecido: -¡Eres un idiota, amiguito, un tonto de remate! La lluvia, de una frialdad casi invernal, azotaba una vez y otra los acalorados rostros de los dos. El japonés desapareció. En el jardincillo, una bandada de gorriones piaba a coro; dijérase que los unos animaban a los otros. Al contemplarlos, Znóbov pensó en el japonés: de no haber ido solo, sino en compañía de algún nipón más, acaso hubiera sido posible entablar conversación. ¡Pero uno solo no piaba! La helada llovizna penetraba a través de la niebla. Iba disminuyendo la amplitud de las olas marinas. "Lo que son las cosas -pensó Nastásiushka agarrándose a la borda de la barca-: unas simples cañaveras han bastado para aplacar el mar. ¿Traerán brújula los pescadores? No vayamos a desviarnos de nuestra ruta." Cual si le hubiera adivinado el pensamiento, el pescador Sumkin le dijo: -De nuestro rumbo no nos apartamos; pero, a lo que parece, patrullan por aquí muchas lanchas japonesas. Quietos los remos, muchachos. Tenemos que orientarnos. . . En medio de la niebla se oyó un lejano silbido. Incorporóse Sumkin y silbó, a su vez. Instantes después aparecía una piragua rápida y estrecha. La tripulaba un anciano muy viejo, oculto por completo entre las redes, quien, agitando la mano, como quien espanta a los mosquitos, profirió impasible: -Da la vuelta, Sumkin, y aconseja a los demás, si alguien viene, que se vuelvan también. A cada cuarenta varas hay una chalupa. ¿Cómo vais a pasar? -¿De modo que tendrá ella que tomar el ferrocarril para entrar en la ciudad? -Creo que no habrá más remedio. La barca puso rumbo a la desembocadura del río. Camino de la estación, Nastásiushka y Sumkin se encontraron con Sin Bin-U, quien, con paso lento y corto, llevaba a la espalda un gran saco de pipas de girasol. -¿Vas a la ciudad, chino? -No -respondió, jovial, Sin Bin-U-. Mía envial de nuevo a estación. Mía tenel que milal de nuevo tlen blindado del capitán Nezelásov. -Un día de estos te ahorcan -bromeó Sumkin-, y entonces si que vas a nidal bien. -Tú no conocelme, y entonces no me aholcalán replicó el chino con su jovial sonrisa anterior-. Tú no conocelme. -Está bien, está bien, no te conoceremos prometió Nastásiushka-. Pero dime una cosa: ¿le han llegado a Nikita Egórich los caballos para arrastrar los cañones? -Caballos no. Dijo a mujiks que tendlán que lleval cañones en las espaldas. -Mal asunto. 38 -Malo, malo -asintió el chino mostrando los dientes con su alegre sonrisa-. Adiós. -Adiós. Aunque la estación estaba separada del mar por las montañas y por la taigá, las brumas marinas y la llovizna eran idénticas. El humo de los bosques, al mezclarse con la neblina, comunicaba un aspecto siniestro a los edificios de la estación, construidos de troncos, a los vagones del tren blindado y al sinnúmero de vagones de mercancías junto a los cuales se arracimaban los refugiados. Vigilantes centinelas montaban guardia junto a unos convoyes de largas plataformas cubiertas de lonas. Sin Bin-U merodeaba por los alrededores. "Esas plataformas deben de llevar proyectiles -dedujo Nastásiushka-. De no ser así, ¿para qué iban a cubrirlas?" Sumkin le hizo entrega de los atadijos que llevaban por equipaje, y Nastásiushka probó a introducirse en uno de los vagones de mercancías. La dama del abrigo de piel le preguntó: -¿A qué se deberá que, apenas llegan nuestros trenes a una estación, aparece infaliblemente el tren blindado? Y, por si fuera poco, los convoyes de proyectiles. ¿Qué será de nosotros si, de buenas a primeras, se presenta Vershininy vuela todas estas municiones? No sólo arderemos en el incendio de la taigá, sino que, por añadidura, estallaremos. Nastásiushka vio venir, tambaleándose, al alférez Obab. "¡Va a reconocerme!" -pensó temerosa y se cubrió el rostro con los atadijos-. "Los borrachos tienen aguda la vista, y hay que ver lo alumbrado que viene ése." La refugiada del abrigo de piel gritó a Obab: -Señor alférez, ¿qué se sabe de Vershinin? -Los americanos se lo han cargado -respondió la voz ebria de Obab-. Vayan diciéndolo por ahí: a Vershinin lo han apiolado, y se acabaron para siempre sus andanzas. Dentro de muy poco traerán el cadáver al tren blindado. -¿Conseguiremos verlo? -No habrá tiempo, no. "¡Miente, miente!" -trataba Nastásiushka de convencerse a sí misma. Aunque no quería entrar en el vagón, el gentío la arrastró hasta dentro, y el tren arrancó. Sin Bin-U continuaba deambulando por el andén con la cesta de pipas. Cogiendo un puñado, lo vertía poco a poco en la cesta, al tiempo que gritaba: -¡Pipas muy buenas tengo! Comple pipas, comple pipas. Se le acercó Nikíforov, el maquinista del tren blindado, que iba en compañía de su ayudante Shurka. Nikíforov, sombrío y parsimonioso como siempre, abrió un bolsillo de su chaqueta y dijo al chino: -Échame dos vasos. -¿Dos? ¡Aaah! Yo conocelte... ¿No eles Nikifolov? ¡Ah! Yo conocelte. Tú siemple amigo de Vsiévolod V. Ivánov cumplil las instlucciones, ¿veldad? -¿Las instrucciones? Como te dé un mojicón en la jeta vas a ver lo que son las instrucciones. Las instrucciones son la ley, ¿te has enterado? Si no cumple la ley, ¿adónde puede llegar el hombre? A derrocar al zar, a los mayores atropellos. Te he dicho que me eches dos vasos de pipas. Sin Bin-U obedeció: -Dos. ¿Y dinelo? -¿Cómo? -rugió indignado Nikíforov. -Dame dinelo. -¿Tienes permiso para vender? -¿Pelmiso? No. Nikíforov le amagó como para golpearle, pero, no obstante las amenazas de su imponente puño, el chino le siguió por toda la estación. Finalmente, el maquinista llamó a la guardia y sólo así logró que su perseguidor se retirase. Pero entonces se acercó al chino Shurka. Sin Bin-U le mostró la cesta de las pipas, mas el ayudante del maquinista, mirándole de hito en hito y absorto en un solo pensamiento, susurró: -No necesito pipas, chino, ni es éste un momento para ocuparse de tal cosa. Escucha lo que voy a decirte: ¡no quiero ni puedo servir a blancos! Debo irme con los guerrilleros. El chino fingió ignorancia: -¿Quiénes guelillelos son? -No me vengas con monsergas, que te conozco. No pretendo escaparme, sino entregarme a los guerrilleros con el tren blindado y todo. -El tlen sel del capitán. Tú sel ayudante del maquinista. No tienes delecho a entlegal el tlen. Shurka habló atropellado, con pasión: -¡Escucha, chino!, arrancamos ahora mismo. Como hay niebla, iremos despacio. Organizad algo en la línea... Colocad, por ejemplo, un cadáver, o haced que alguien se mueva en la vía: un hombre o lo que sea... De acuerdo con las instrucciones... El frío recelo de la desconfianza impedía que el chino le creyese. Sin embargo, sobreponiéndose a sí mismo, clavó una inquisitiva mirada en el rostro enardecido de Shurka. ¡No, no podía ser un traidor! En medio de las brumas y de la oscuridad reinante, el alma del muchacho pugnaba por encontrar la luz. Sí, se podía confiar en él. -Tu maquinista gusta cumplil instlucciones, ¿veldad? -Eso es, eso es. Poned un cadáver sobre los raíles. Como maquinista de un tren de mercancías, al observar que hay un cuerpo en la vía, debe detenerse. Hasta ahora se atiene a las normas de los ferroviarios civiles, ¿me has entendido? -No tenel cadável. No hay caballos. Velshinin no ha podido juntal caballos pala tilal de cañones. Hablá que ponel un homble. -Bueno, pues un hombre. - Tendlé que ponelme yo, ¿eh? Maquinista me 39 El tren blindado 14/69 conoce. Pensalá que bandidos han matado chino y necesitalá velme, ¿no te palece? -Muy bien, muy bien. Nikíforov llevaba un buen rato dando voces para llamar a su ayudante, y Shurka tuvo que musitar aceleradamente: -En cuanto el maquinista asome la cabeza, te lo cargas de un tiro, ¿entendido? Y yo fingiré que no sé conducir la locomotora. -¡Shurka! -¡Voy corriendo! ¿Me has comprendido, chino? Ponéis un hombre en la vía... Partiendo pipas con los dientes, el ayudante del maquinista corrió hacia la locomotora. Nezelásov, en su departamento del tren, acogió al alférez Obab con una mirada furibunda: ¿qué necesidad había de ir a cada momento a ver al telegrafista si las noticias eran siempre las mismas? El alférez parecía borracho. No, era algo peor: estaba desconcertado. Mientras se reacomodaba en el diván, Nezelásov gruñía: -¡Qué incomodidad! No hay manera de estar a gusto aquí tendido. Da miedo pensar la cantidad de gente que, en lo que va de guerra, se habrá tumbado en este diván. -¿Me permite informarle? -Informe, amigo, informe... -Para apaciguar a los timoratos, mi coronel, estoy difundiendo el rumor de que a Vershinin lo han matado y de que, de un momento a otro, van a traer su cadáver a este tren. -No es mala idea. ¿Se ha restablecido la comunicación telegráfica con la ciudad? -Si, señor. -Envíe dos telegramas: el primero, cifrado, al servicio de contraespionaje; y el segundo, sin cifrar, a Varia. El texto de este último me lo ha inspirado su ocurrencia de usted: "Mantengo contacto con Vershinin. Vershinin ha accedido denunciar paradero de Peklevánov." - Pero ¡eso no es verdad, mi coronel! -¿Es mentira? -Mentira del principio al fin. Nezelásov miró al techo, sentóse en el diván, encendió un cigarrillo y exclamó con aire soñador: -¡Qué gusto da soltarle el cabello a la novia de uno o hacerle la trenza! -Ahora les ha dado a las mujeres por cortarse el pelo -repuso Obab, embargado de una sensación de temor. -Precisamente, precisamente; ahora se cortan la melena -repitió Nezelásov y, descargando un puñetazo sobre la mesita, gritó-: ¡Que me traigan a algunos mujiks! Los necesito para los mismos fines que el telegrama. La invención de Obab le había parecido a Nezelásov muy afortunada, y más afortunada aún, su propia ocurrencia respecto a Peklevánov. La ciudad, novelera de por sí, se había hecho diez veces más habladora por efecto del pánico de los últimos días. El bulo de que Vershinin era un traidor resultaría altamente útil: los adictos de Peklevánov serían menos tozudos que hasta entonces, y eso permitiría a Nezelásov ganar tiempo. Atraería a Vershinin a la línea del ferrocarril, le incitaría a atacar al tren blindado, dispersaría sus bandas con fuego de artillería, y los mujiks, acusando del fracaso a su caballería, le entregarían. Lo esencial estribaba en impedir que los guerrilleros se acercasen a las plataformas cargadas de proyectiles, no fuera a ser que las volaran. -¡Que emplacen ametralladoras en las plataformas donde van las municiones! -Me atrevo a comunicarle, mi capitán... -Obab, me ha bajado usted la graduación, ¡ja, ja, ja! -Mi coronel, disponemos de pocas ametralladoras y no conviene debilitar el tren blindado. -Menos conveniente sería que los guerrilleros hicieran estallar los convoyes de proyectiles. Nezelásov observó complacido a los soldados que emplazaban las ametralladoras en las plataformas. Acudió Obab: -Ya está cumplida su orden, mi coronel. -¿La de las ametralladoras? Todavía no... -Me refiero a la de los mujiks. Los soldados hicieron entrar a tres aldeanos. Uno de ellos, greñudo, barbudo, con cavernosa voz de diácono, se arrojó aterrorizado a los pies de Nezelásov. Los otros dos se mantuvieron serenos, y Nezelásov ordenó a Obab, señalándole a ambos: -Que fusilen a esos dos, y que éste se venga conmigo. Dicho esto, se llevó al mujik de las barbas. Obab, pensativo, vio alejarse a su jefe, sacó la pitillera, extrajo de ella un cigarrillo, dio unos golpes con la boquilla sobre la tapa y dijo a los mujiks, exhalando un suspiro: -¡Ay, qué harto me tenéis! No recuerdo ya la gente que me habrá tocado matar. En el departamento de Nezelásov, el mujik peludo y timorato parpadeaba presa de un miedo insensato. El flamante coronel le preguntó: -Bien, ¿has comprendido de lo que se trata? -No, excelencia. Entró Obab abrochando la funda del revólver. Nezelásov, mirando enojado al mujik, repitió su explicación: -Te presentas a Vershinin y le das la consigna: "¿Hay frambuesas en el huerto?", a lo que él te responderá: "¡En el huerto, bayas!" Después le explicas que Nezelásov tiene prisa. Que te diga cuanto antes dónde está Peklevánov. ¿Entendido? -No, señor. 40 El aldeano seguía parpadeando embobado. -¿No eres del pueblo de Pokróvskoie? -le interrogó, severo, Obab al tiempo que desabrochaba la funda del revólver. -Sí, señor. -¿Me conoces? -Creo que no, señoría. -Obab. -¿El hijo del tendero Obab? -Del tendero no; del comerciante. Pues bien, a ver si te enteras de una vez, alma de cántaro: Vershinin fue el que os traicionó y me llevó a mí para que prendiera fuego a la aldea. ¿Está claro? -¡Dios mío! -Vershinin es un traidor. ¿Lo comprendes? -Claro que sí. ¡Oh, santo Dios! Obab se asomó por el ventanuco y ordenó al centinela: -A este mujik hay que dejarlo en libertad. Tenéis la costumbre de permitir el paso a algunos y aplicarles después la ley de fugas. Advierte a los demás para que no ocurra tal cosa. El lugareño de las barbas corrió alocado por el andén. Los oficiales, viéndole huir de aquella manera, intercambiaron una mirada y se echaron a reír. -No creen lo que es verdad, y en cambio los convence siempre la mentira -comentó Nezelásov-. Cierto que este infundio no descuella por su agudeza, pero contiene su poquito de intriga. Dando en el suelo unas patadas de impaciencia, cogió la pitillera de Obab, la abrió y la cerró maquinalmente y, por último, echó mano al idolillo de bronce y le dio un golpe con la pitillera en la panza. Le ardía el rostro, y todo su cuerpo temblaba. -Cuando Versliinin se entere de que se le tilda de traidor, creo que procurará atacar el punto más importante. ¿Cuál es el punto principal, en su opinión? ¡El Muklionka! Es decir, el puente de ese río. Ya pretendió una vez volarlo, aunque fracasó, y ahora lanzará sobre aquella zona todas sus fuerzas: irá él en persona, llevando la artillería capturada al general Sajárov. Por fortuna dispone de pocos proyectiles, y sus cañones no podrán disparar mucho tiempo. ¿Qué opina usted de mis cálculos, Obab? -Acertadísimos, mi coronel. -Pues entonces, ordene que el tren blindado salga con dirección al puente del Muklionka. -¿Y los convoyes de proyectiles, mi coronel? -Detrás de nosotros. Obab se desconcertó. -¿Pasa algo? -le preguntó Nezelásov. -Con esta niebla, acaso sea peligroso. Quizá nos valiera más no mover esos trenes. -¿Y dejarlos en la estación? ¿Y si, de buenas a primeras, Dios nos libre, los guerrilleros interceptan las comunicaciones y nos quedamos sin granadas? De volver a la ciudad sin ellas; no todo el mundo me Vsiévolod V. Ivánov reconocería por dictador; pero si llego con los proyectiles, no habrá quien no me obedezca. ¡Repórtese, Obab! Le propondré para la Cruz de San Jorge. Ya es usted el teniente Obab. ¡El capitán Obab! No crea que no le entiendo: lo que usted propone es dejar los proyectiles cerca de las tierras que me ha donado el Gobierno del Extremo Oriente y de las que luego me he apropiado yo mismo: me refiero a la hacienda del general Sajárov. De buena gana me dedicaría a recorrer estas tierras mías, pero la ciudad es la ciudad, el mar el mar, y, ¿qué gloria se puede alcanzar sin poseer la zona marítima? ¡Me abriré paso hasta el océano! Y todo el que se niegue a obedecerme, ¡al paredón, al paredón con él! ¡Yo soy el dictador! ¡Estoy salvando a Rusia! ¡Yo!... Llevándose las manos a la cabeza, se tambaleó. Obab le sostuvo y le ayudó a sentarse en el diván. "¡Por si fuera poco, es epiléptico!", pensó. -En seguida se le pasará, mi coronel. Le dio a beber agua. Nezelásov, entre trago y trago, profería con un hilo de voz: -¿Existe otro mundo radiante, tranquilo y alegre, distinto de estas paredes hediondas y desconchadas, de las caras obtusas de los artilleros, del vodka y de la perversión? Y, si existe, ¿dónde está? ¿Por qué no veo más que tinieblas y monotonía alrededor? ¿Por qué todo es gris, horrible, y por qué hasta la sangre parece gris? Como para airearse, asomóse al ventanuco. -¡Oh, qué mal me siento, Obab! ¿Ve usted al chino sentado allí? Así diciendo, se quitó la sortija y se la dio: -¡Necesito cocaína! -abrió los ojos-.¡Pronto, le espero!... Ansío tranquilidad; un sosiego, por pequeño que sea. Sobre el andén de la estación, junto a su cesta de pipas, seguía sentado Sin Bin-U. Los vagones de mercancías, por más que sufrieran mil traqueteos, bandazos y tirones, avanzaban con bastante rapidez. ¡Ay, si no hubiera sido por aquellos horribles pensamientos sobre su esposo, qué a gusto hubiera estado Nastásiushka! Se consolaba recordando cuánto mentían los evacuados. De fijo que la muerte de Vershinin era también un infundio. Una de las que más se distinguían por sus bulos era una anciana de pelo gris y nariz aguileña, tocada con un ancho sombrero y cubierta con un velo. Nastásiushka, cada vez más apegada a ella, la contemplaba afablemente, boquiabierta; y la vejancona, fulgurantes los ojos, repintada la cara de colorete, peroraba sin cesar. Al decir de ella, los militares sublevados hacía tiempo que se habían apoderado de Moscú; en Crimea estaban de nuevo los aliados con el ejército de Wrangel; y Ucrania había vuelto a caer en manos de Petliura. El tren se detuvo súbitamente. 41 El tren blindado 14/69 Un corpulento ferroviario, abriendo las puertas de par en par, anunció a los fugitivos con la jovialidad de quien comunica una alegre noticia: -De aquí no pasamos. -¿Vershinin? -No es a causa de Vershinin, pero tenemos que dejar paso una vez más al tren blindado. -¡Caracoles! Alguna vez acabará de pasar, ¿no? -No sabemos nada. Si fuera solamente el tren blindado... Pero están, además, los trenes de municiones. Como les dé por estallar, iremos a hacer compañía a los diablos. La orden que traigo para ustedes, señoras y señores, es que si desean ir a la ciudad, tiren por ese camino. Anduvieron largo tiempo a campo traviesa, entre interminables bosques de abedules empapados de agua. Arreciaba la lluvia. Al amanecer llegaron a un río. La vieja del sombrero y el velo probó con la mano la temperatura del agua: -¡Dios mío, qué fría! -Es otoño, señora. -Yo no puedo vadearlo, Grigori Petróvich -dijo la anciana a su hermano, que le ayudaba a llevar la maleta-. Y tú padeces de reúma... Nastásiushka, arremangándose la falda, penetró en el agua. -¡Danos tu bendición, Señor! Los refugiados, creyéndola conocedora del vado, y temiendo que se les perdiese de vista, la siguieron en tropel, entre gritos y blasfemias. Salieron a un camino vecinal. Como ya no tendrían que cruzar ningún otro río, se dispersaron. Un labriego que iba a la ciudad a vender una carga de zanahorias accedió a llevar a Nastásiushka en la carreta. -Dentro de media hora estarás allí sana y salva -le dijo-. ¿De dónde eres? -De muy lejos -respondió ella. -Eso ya se ve por lo asustada que estás. He notado que cuanto más lejos de la ciudad vive la gente, más miedo tiene. Echándose la pelliza por encima, se amodorró. Pero de pronto el caballo dio un brinco. Despertóse el aldeano y tiró fuertemente de las riendas. Entre la grisácea neblina se dibujaban, borrosos, los edificios de una ciudad. O acaso no fuera tal. .. El carrero, cubierto con su pelliza, tornó a adormilarse. Mas he aquí que el caballo se espantó de nuevo; su amo, apoderándose de las riendas, levantó la cabeza y se santiguó. En la oscuridad, frente al carruaje, se veía un poste del telégrafo semi derrengado, del que, casi rozando el suelo con los pies, pendía, tambaleante, el cuerpo de un hombre. -¡Dios mío! Nastásíushka se apeó de un salto. Sobre un cartel blanco, suspendido del escuálido y largo cuello, se leía una inscripción: ESPÍA Y GUERRILLERO Era el mujik enviado por Vershinin para establecer contacto con Peklevánov. "¿Cómo se llama este hombre, madre de Dios?", se preguntaba Nastásiushka desconcertada; mas como le fue imposible recordar el apellido del mujik, sintió una desazón irresistible, no exenta de temor. CAPÍTULO VII. ¡LA VÍA! Hacia tiempo que deberían haber arrastrado los cañones para atacar al tren blindado en cuanto apareciese. Pero los cañones continuaban lejos de la vía; por más caballos que mandaba, todos eran pocos, y a los artilleros enviados con ellos parecía que se los hubiera tragado la tierra. Afortunadamente, el tren debía de haberse atascado en algún sitio. -Nikita Egórich, ¿dónde habrá que emplazar las piezas cuando las traigan? -Todas en la zona del puente del Muklionka. -Desde aquí también dispararíamos a placer: el sitio no puede ser mejor. -¡Déjate de mítines, y obedece! -¿Cómo voy a dejarme de mítines cuando estamos en pleno mitin? En efecto, hasta entonces todo había sido prisa por avistar el terraplén de la vía, pero bastó que aquél se divisase en lontananza y que no se oyera el traqueteo del tren -lo cual daba a entender que no había por qué apresurarse- para que, de por sí, se iniciase un mitin. Un viejecillo bajito preguntó quiénes tenían mayor interés en apoderarse de la tierra de los mujiks: ¿los japoneses, los guardias blancos o los americanos? -¡Sean quienes sean, hay que echarlos! -¡Hay que echarlos campesinos! -Permitidme una pregunta, ciudadanos: ¿qué pasa con la tierra en Rusia, en la región de Moscú, por ejemplo? -¿Acaso aquí no estamos en Rusia? -Pido la palabra, ciudadanos. -¡Basta ya! ¡A la vía todo el mundo! -¡Ya le hemos dado bastante a la lengua! -¡No permitas que el japonés se apodere de nuestra tierra, Nikita Egórich! -Yo no pienso permitirlo. Pero tú y la comunidad campesina tenéis que echar una mano. Sobre todo ahora. El mitin continuó. El rostro de Vaska Okorok, amarillento como un girasol, aparecía tan pronto en un lado como en otro, entre la multitud, y sus labios, agrietados por el calor, murmuraban: -¡El pueblo..., el pueblo somos millones, camaradas!... 42 Nikita Vershinin, corpulento, robusto, con la majestad de un caballo encabritado, gritaba desde un tocón: -¡Lo principal es resistir! Pronto vendrá el ejército... el ejército soviético. ¡Y tú no permitas que te quiten la tierra, anciano! Con la misma ansiedad con que el pez caído en la red busca un resquicio para salvarse, los congregados parecieron encontrar su salvación en una sola palabra: -¡No-o-o! Diríase que la rotunda exclamación iba a producir de un momento a otro un estallido incontenible, como un tirón. En esto, un hombrecillo picado de viruela, con una camisa de seda color frambuesa, llevóse ambas manos al vientre y expresó su conformidad con un grito estridente: -¡Yo creo porque es verdad! -Porque Petrogrado está con nosotros... ¡No podrán vencernos los de tierras extrañas! Nada hay que temer… ¿Qué es para nosotros un japonés? En dos patadas lo echamos. -¡Muy bien, muchacho, muy bien! -chilló el hombrecillo. La densa, sudorosa y multitudinaria reunión secundó su grito: -¡Muy bien! -¡No lo permitiremos! -¡No-o! -¡O-o-o! -¡O-o-o! El hombrecillo de la camisa color frambuesa agarró a Vershinin por el faldón de la pelliza y, llevándoselo aparte, musitó misteriosamente: -Te entiendo muy bien. Tú me crees tonto de remate. Pues bien: mi consejo es que les metas una idea en la cabeza. En cuanto te crean, irán a donde quieras... Lo principal es inspirar confianza... ¿y la Internacional? Hizo un guiño malicioso y agregó en voz más baja todavía: -La consigna para arrastrarlos debe ser muy simple. Por ejemplo, "la tierra". Una palabra mágica. -Estoy harto de buenas consignas. -Te equivocas. Sólo esas consignas son las que te han valido y te valdrán. Procura inculcarles tu idea. Luego, lo que no les haga falta puedes ocultárselo... Así fue siempre y así será. Ya sabes que cierta gente necesita patrones colosales. Hay pillo que se niega a medirte con el palmo y se empeña en aplicar la versta. Pues bien: déjalos que la apliquen, que midan a su antojo... Como tú conoces tu medida... ¡ja, ja, ja! El vejete dio a Vershinin una palmada en el hombro, ni más ni menos que si se conocieran de toda la vida. A Nikita Egórich se le contraía el cuerpo. Ardía de calor. Vsiévolod V. Ivánov Terminó el mitin y se acordó, sin esperar a que llegase la artillería, probablemente atascada en los barrizales de los campos, asediar la vía y contener al enemigo como fuera. Una vez más, cual si hubiera estado esperando el acuerdo de la reunión, emergió la niebla de los pantanos adyacentes al río y, a ras del suelo, avanzó hacia los mujiks y hacia el camino. -¿Dónde estará la maldita vía? La niebla la ha ocultado por completo. -Allí se ve, Nikita Egórich -señaló Vaska Okorok hacia unos mimbrales. -Pues yo no veo nada. Y vuestro chino tampoco aparece por ninguna parte. Vershinin se detuvo: -¡Abrámov, Miátij y Beslov, venid aquí! Los tres requeridos se presentaron. Chapoteaban las botas sobre la tierra mojada. Desfilaban los guerrilleros. A uno se le ocurrió silbar: "¡Ay, mi tartana americana!", y el jefe le gritó enojado: -¡Silencio! Tendréis tiempo de silbar cuando os apoderéis del tren. -Y, dirigiéndose a los tres guerrilleros que antes llamara, les ordenó-: Vosotros también saldréis para la ciudad a tomar contacto con Peklevánov. Los otros han podido no llegar… Vaska, explícales en qué consiste su misión. Reacomodándose la correa del fusil sobre el hombro, se puso al frente de las tropas. Por fin se presentó ante sus ojos el terraplén del ferrocarril, elevado sobre las inmensas praderas. Por lo demás, los campos no se distinguían, ni tampoco la taigá ni las montañas. Todo ello estaba envuelto en la tupida niebla. Sin embargo, en la cima del terraplén la nubosidad parecía un tanto menos densa. Por la vía, haciendo aspavientos con los brazos, vieron venir al chino Sin Bin-U. -¡Velshinin! ¡Nikita Ególich, Nikita Ególich! No le llegó respuesta alguna. Entre la neblina, pasó volando un ave que no tardó en ocultarse. El chino prosiguió su carrera por el terraplén llamando a Vershinin. A la postre oyó una voz lejana: -¡Eh! ¿Eres Sin Bin-U? -¡Sí, sí! -¡Acércate! El chino descendió de la vía y corrió hacía los matorrales desde los que le llamara Vershinin. -¡Fijaos, mujiks, ha vuelto el chino! -Pues es verdad. -¿No ha conseguido Nezelásov pasar todavia, Sin Bin-U? -inquirió Vershinin. -No pasó. Capitán Nezelásov estal en estación. Quiele colel mucho con su tlen, pelo no puede. -¿Por qué? -Polque niebla no pelmite. Imposible colel más. Le estolban tlenes de municiones. 43 El tren blindado 14/69 -¿Quieres decir que los convoyes de proyectiles no le dejan avanzar más? -Eso mismo. Los guerrilleros rodearon al chino, se lo llevaron hasta una vaguada cercana a la vía, y Misha el estudiante procedió a explicar (a sí mismo y a sus compañeros) las palabras del recién llegado: -Eso no tiene nada de particular, ciudadanos. Un hombre a medio instruir es más bruto que un analfabeto. Cualquier minucia técnica que aprende, por insignificante que sea, le parece una revelación fantástica. El maquinista del tren blindado... ¿cómo se llama? -Su apelido es Nikífolov. -Pues el tal Nikíforov, en una palabra, es un pedante… Vershinin interrumpió a Misha: -Se oyen silbidos. El tren blindado viene hacia acá. -¿Qué dice usted, Nikita Egórich? Ha sido una figuración suya. Todo está en silencio. Se aproxima el crepúsculo, y con la oscuridad seria más fácil apoderarse del tren. -¿Más fácil? ¿Por qué? El estudiante ignoraba por qué. Vershinin dijo con un suspiro: -Necesito acecharle junto al puente del Muklionka: pero, a decir verdad, no es nada fácil. Podría retener acosado al tren si dispusiera de cañones, pero ¿dónde están? Vergüenza da pensarlo: no puedo reunir los caballos que necesito. -Con semejante barro, Nikita Egórich, no habría bestia que diera un paso. Nuestra tierra es muy jugosa, y así se explica la afición de los señores por ella. Vershinin, después de dar algunos pasos a lo largo del terraplén, se detuvo: -Ni un roce, ni un rumor, ni un silbido. Ni se oye ni se ve nada. El capitán Nezelásov debe estar dormido y soñando con su novia... Vaska, ¿tienes novia tú? -No, Nikita Egórich. -¿Y tú, Misha? -Por supuesto que sí. -Tss... Todos aguzaron el oído. -No, no parece oírse nada. ¿Qué hacemos, Nikita Egórich? ¿Talamos árboles para interceptar la vía? -Aguarda un poco... Seis por siete, cuarenta y siete. Otra vez he metido la pata. ¿Cuántos son seis por siete, Misha? -Cuarenta y dos -respondió el estudiante, sin dejar de pensar en lo que le preocupaba-. Nikita Egórich: haces mal en desdeñar lo que dice el chino. Para mí que tiene mucho sentido. -¿A qué te refieres? -A las instrucciones. -¿Qué tiene eso que ver? -Maquinista lespeta instlucciones -intervino Sin Bin-U. -Según las normas vigentes para los maquinistas de los trenes de mercancías y pasajeros -explicó Misha-, cuando se observa que hay un hombre en la vía... Sin Bin-U afirmó convencido: -Maquinista debe palal tlen con toda segulidad. Shulka, su ayudante, también me lo dijo: es segulo que detendlá el tlen. Vershinin, tras una breve pausa, profirió: -¡Qué raro! No me entra en la cabeza. -¿Tú sabes tilal bien, Nikita Ególich? -Si. -Si un homble está tendido en vía, el maquinista saca la cabeza pol la ventana pala vel qué es lo que hay en Iaíles. Entonces, tú le metes una bala en un ojo... -¿Y si colocáramos unos cuantos troncos atravesados en la vía? -sugirió Vershinin. -Son capaces de barrerlos a cañonazos y de estropear los raíles. -Ya los arreglaríamos. Mientras tanto, entre las montañas de la taigá, a cosa de diez o quince verstas del lugar en que discutían los guerrilleros, el tren blindado avanzaba lentamente, silbando a cada momento, a causa de la niebla. El maquinista Nikíforov y su ayudante Shurka iban fumando. El primero de los dos, que lanzaba frecuentes ojeadas por la mirilla, dijo: -Eres un imbécil, Shurka. Todavía no has aprendido el oficio, mientras que yo lo aprendí sin subir a una máquina. ¡Oh, cuánto enseña la tierra! -Viene a resultar, Iván Semiónich, que la instrucción, incluso la que da la tierra, tiene aspectos muy distintos. -¡A callar! Mi padre tenía cien fanegas de tierra y muchos braceros... Por eso, cuando los bolcheviques me quitaron mi hacienda, violaron la ley, que yo respeto tanto como a Dios. ¿Qué es aquello que se ve a lo lejos? Shurka aplicó el ojo a la mirilla. -¿Qué ves? -Yo nada más que la niebla. -Fíjate bien. -Esté tranquilo, señor maquinista. -Muy fino te veo hoy, so granuja. Tanta cumplimentería me da mala espina. -Es que hoy, señor maquinista, estoy muy amable con todo el mundo. Al señor Obab le he regalado un perrillo. -¿Qué? -Cuando iba a arrancar el tren, me encontré un perrillo abandonado en el andén, y se me ocurrió regalárselo al señor alférez para ver si se acuerda de mí cuando quede vacante el puesto de maquinista. -Muy suelto de la lengua estás, necio. A ver si te 44 callas. -A sus órdenes. Obab llevó al departamento un cuerpecito blandengue hecho un ovillo, que pasó, indeciso, de las manazas del alférez al camastro, donde lanzó unos aullidos quejumbrosos. -¿Para qué lo quiere? -inquirió Nezelásov. Obab sonrió de una manera muy peculiar: -Al fin y al cabo, es un animal. En mi pueblo se le consideraría parte del ganado. Soy del distrito de Barnaúl. -Pues es inútil, alférez. -¿Qué? -¿Qué necesidad tiene nadie de su distrito de usted? Usted es... el alférez Obab, un hombre que lleva galones y, por consiguiente... un enemigo de la revolución. No hay más que eso. -¿Y bien? -inquirió adusto el alférez. El coronel, con una satisfacción apenas perceptible, redondeó su idea: -Pues resurta que, como enemigo... de la revolución..., ha de ser aniquilado. ¡Aniquilado! Obab posó los vidriosos ojos en sus rodillas; contempló luego sus anchas manazas, de nudosos dedos, semejantes a raíces secas, y respondió con voz incierta y titubeante: -¡Bah! Los haremos papilla. Dentro del tren reinaba un bochorno agobiante. El cuerpo se derretía en sudor, y las manos se pegaban a las paredes y a los bancos. Se divisó un fragmento de cielo plomizo, y ante la mirilla pasaron, revoloteantes, frágiles hojas de arce, arrancadas de sus ramas. El perrillo aullaba lastimero. Nezelásov recorría atropellado los vagones, soltando blasfemias de grueso calibre. Los soldados tenían la expresión mustia y las caras largas, y el coronel disparaba una tras otra las maldiciones: -¡Callaos, parásitos! Silencio, meteos la lengua en... Abultábanse más todavía los salientes pómulos de los soldados, que se asustaban de sus pensamientos subversivos. Al oír las vociferaciones del coronel les parecía que alguien, refractario a la disciplina, refunfuñaba sordamente junto a las ametralladoras y los cañones. Y ante esta idea, volvían la cara recelosos. Las placas de acero que cubrían las frágiles chapas de madera, corrían por los raíles, derechos como velas, hacia el Este, hacia la ciudad, hacia el mar, hacia el puente del río Muklionka. Por la noche, el bochorno se hizo asfixiante; densas e irresistibles oleadas de calor llegaban de los campos brumosos y sombríos, de los bosques circundantes; para los labios eran como chorros de agua hirviendo; y a cada resuello, el pecho se llenaba de una angustia pesada como el barro. Vsiévolod V. Ivánov El crepúsculo de aquellas regiones tiene la brevedad de las ideas de un demente. La oscuridad sobreviene de pronto, y el cielo queda cuajado de parpadeantes luceros. Las estrellas corren en pos de la locomotora, y la locomotora machaca los rieles, horada las tinieblas y gime, impotente y quejumbrosa. Tras ella vuelan los montes y los bosques. Si le cayeran encima, la aplastarían como la pezuña de un buey a un escarabajo. En tales ocasiones, el alférez Obab optaba por comer. Extrayendo presuroso de la talega de las provisiones unos cuantos huevos, les quitaba la cáscara y se los metía en la boca revueltos con pan, con mantequilla y con carne. Le gustaba la carne medio cruda, y la masticaba con los incisivos, derramando sobre la manta del camastro una saliva viscosa como la miel. Pero en su interior seguía sintiendo bochorno y hambre. Su asistente le rebajaba el alcohol con té; descendía en las estaciones para llenar la cesta de los víveres, y al regreso le informaba perplejo: -Seguimos sin comunicación con la ciudad, señor alférez. Obab guardaba silencio, cogía la canasta, con los sarmentosos dedos arrancaba trozos de las hogazas de pan, y cuando saciaba su hambre, pellizcaba con fruición la miga, la estrujaba y acababa tirándola. Había colocado al perrillo en el suelo y seguía sus movimientos con mirada desvaída, desde el camastro en que permanecía inmóvil. El cuerpo comenzaba a transpirar. Le causaba una desazón extraordinaria que le sudase la cabeza. El cachorrillo, también sudoroso, exhalaba tristes aullidos. Rechinaban las botas en el pasillo, y trepidaba el acero cual si estuvieran remachándolo... Allá en su departamento, con el ánimo apagándosele y encendiéndosele por momentos, como la llama de una vela a la intemperie, Nezelásov murmuraba: -¡Nos abriremos paso... al infierno! No reconocemos mando alguno... ¡Todos nos importan un bledo! Pero el tren, igual que el día anterior, iba tragándose kilómetro tras kilómetro, con la misma voracidad que Obab engullía la carne, sin saciarse jamás. Desfilaban, fugaces, las casillas de los guardagujas; y al final de la vía, la ciudad, incomprensible y pavorosa en su silencio, rodeada de campos, de vientos y de mar, seguía su vida... -Nos abriremos paso -gruñía el coronel y corría a consultar al maquinista. Éste, impulsivo, de rostro oscuro, hacía una seña con todo su cuerpo y gritaba a Nezelásov: -¡Váyase, váyase! El coronel, con una mueca imperceptible, procuraba sosegar al maquinista: -No se apure... Aquí no hay guerrilleros... El tren blindado 14/69 45 Pasaremos; nos abriremos paso sin falta... Pero usted toda la vida... ¿Qué pensé? Resulta que me dese prisa... Sea como sea... equivoqué... Semejante equivocación está bien a la El fogonero, señalando con un dedo a las hora de morirse... Pero yo tengo treinta años, Obab. tinieblas, preguntó: Treinta años, y una novia que se llama Várenka... Sus -¿Ven ustedes aquello... junto a la línea roja? uñas son de color de rosa, Obab... Nezelásov miró a los ojos del maquinista, negros Las ideas del alférez, bastas como la punta de la de humo, y su imaginación calenturienta le hizo bota de un soldado americano, se dispersaron concebir disparatados pensamientos sobre la "línea confusas. Obab se retiró a su departamento, cogió un roja": al traspasarla estallaría la locomotora; se cigarro y, aun antes de encenderlo, se puso a escupir: volvería loca... al principio, en el suelo; después en el cristal de la -Todos nosotros..., sí..., con la locomotora... ventana, en las paredes y hasta en la manta; y cuando Había un desagradable tufo de carbón y de aceite. se le secó por completo la boca, sentóse en el Venían se a la memoria del coronel los obreros camastro y posó la vidriosa mirada, en el húmedo amotinados. ovillo viviente que aullaba en el suelo. De repente, Nezelásov abandonó la máquina -¡Lombriz! ¡Cómo se da cuenta de la suerte que le como una exhalación y corrió por los vagones espera! vociferando: -¡Fuego, fuego! Misha se acercó nuevamente a Vershinin para Apretándose los correajes, los soldados se decirle: apostaron junto a las ametralladoras y dispararon en -Nikita Egórich, le ruego una vez más que me la oscuridad. La rutina de su acción les daba náuseas. oiga. Hace ya un rato que vengo hablando con el Apareció Obab, carnosos los labios, sudorosa la chino. Dice que en la estación se enteró de que el frente, preguntando una y otra vez lo mismo: maquinista del tren es nuevo y hasta hace poco -¿Nos atacan, nos atacan? trabajó en trenes de pasajeros y de mercancías. Nezelásov le ordenó: -Acaba pronto. -¡Apártate! -Resulta que, según las instrucciones vigentes - Explíquese, coronel... para el tráfico ferroviario civil, el maquinista viene Todo corría y gritaba en el tren: los objetos y los obligado a detener el tren si ve sobre los rieles un hombres. El perrillo gris aceleró también sus aullidos cuerpo de hombre o animal. en el departamento del alférez. -Eso suponiendo que lo vea desde lejos. Pero ¿y si El coronel daba rápidas chupadas al cigarrillo: está cerca? "-¡Idos... al diablo! Comed... todo lo que queráis... -¿Si está cerca? Entonces debe acelerar la marcha, Sin vosotros nos arreglaremos. -Y gritó a voz en para pasar sobre el cuerpo sin correr peligro, y cuello-: ¡Al-fé-rez! después parar el convoy y levantar acta de lo -A sus órdenes –respondió Obab-. ¿Qué necesita? sucedido. -Nos abriremos paso... Digo que nos abriremos -¿Levantar acta? ¡ja, ja, ja! Como para actas están paso… ahora ésos. -Está clarísimo. Nada nos falta... -Tenga por seguro que detiene el tren. El El coronel bajó el tono: maquinista es de una cerrazón... balancín…No tenemos ni platillos para la balanza ni pesas. -Nada ¡Lo hemos perdido todo! No nos queda más que un-Por nada del mundo lo detendrá. -Ya me encargaré yo... -Espera un poco, Vaska -prosiguió decididamente Nezelásov se metió en su departamento, Vershinin-. Escúchame con atención, Misha. ¿Y si en farfullando: los raíles hay un cadáver? ¡Oídme también vosotros, -Pues... La tierra está ahí..., más allá de las mujiks! En el tren blindado se atienen a reglas ventanas… De momento... ella... le maldice a usted, antiguas. Son las normas viejas las que rigen. Según ¿verdad? esas normas, resulta que si un maquinista ve un -¿A qué me viene con tales desvaríos? Me gustan cadáver en la vía tiene que parar el tren... Vamos a muy poco. Sea más breve. ver, amigos, ¿quién será capaz de ponerse sobre los -Alférez: somos cadáveres... del mañana. Usted, y raíles para que...? Ha de saberse que el peligro es yo, y todos los que vamos en el tren no pasamos de grande... El tren viene a la carrera, y hay que ser polvo... Hoy asistimos a un entierro, y mañana... aguantar el tirón... Sólo que, a mi entender, el traen la pala para nosotros. Así es el mundo. maquinista conseguirá detener el convoy. En cuanto -Tendría usted que ponerse en cura. lo detenga y asome la cabeza para observar la vía, Nezelásov se llegó hasta Obab y, aspirando tengo que meterle una bala en un ojo como si se ansiosamente el aire, musitó: tratase de una ardilla. Lo más seguro es que se -El acero no se repara; hay que fundirlo de parará, porque no va a cortar en dos el cuerpo de un nuevo... Este acero se mueve si... si funciona... Pero hombre... A ver, camaradas... si está enmohecido... Yo pensé toda mi vida, y para Después de un silencio momentáneo, algunos 46 contestaron: -¡Es capaz de atropellar a cualquiera! -¿Qué le importa a él partir en dos a otro? ¿Va a tenerle lástima? -¡Camaradas! -Tiéndete tú... -¿Yo? Pues bien, yo me tenderé. -¿No permitamos que lo haga Nikita Egórich! -¿Y quién lo va a hacer si no lo hago yo? Vaska Okorok, apartando a Vershinin del terraplén, tiró el fusil. Todos a la vez volvieron la cabeza impulsados por un motivo idéntico: sobre el bosque se extendía una humareda semejante a la niebla, pero más espesa. -¡Ya viene! -exclamó Okorok. Repitieron los mujiks: -¡Ya viene! -¡Camaradas! -les arengó Okorok-. ¡Hay que detenerlo! Los mujiks corrieron hasta el terraplén, se tendieron sobre las traviesas y, cargando los fusiles, se aprestaron. Gemían los rieles bajo el peso del tren en marcha. Alguien auguró en voz queda: -Pasará por encima de nosotros, y asunto concluido. Ni siquiera disparará para no gastar munición en balde. Como compenetrados con esta idea, todos se arrastraron en silencio hacia la maleza, dejando expedita la vía. El humo iba espesándose; aunque el viento lo zarandeaba, seguía flotando tenazmente sobre la arboleda. -¡Ahí viene! ¡Ahí viene! -gritaron los guerrilleros corriendo hacia Vershinin. El jefe guerrillero y todos los miembros de su Estado Mayor permanecían tendidos en silencio, entre los matorrales, y empapados hasta los huesos. Vaska Okorok daba furiosos puñetazos en el suelo. El chino, en cuclillas, arrancaba manojos de hierba. -¿Qué hemos hecho, camaradas? -vociferó Vershinin. Sus huestes callaron. Vaska se arrastró hasta lo alto del terraplén. -¿Adónde vas? -le gritó el jefe. El interpelado repuso colérico: -¡Idos todos a la..., mamarrachos! Y, estirando los brazos a lo largo del cuerpo, se tendió de través sobre los raíles. Exhalaban los árboles su ululante hálito, y sobre sus vértices, como la espuma de las olas, se mecía, oscilante, un humo purpúreo amarillento. Vaska se colocó boca abajo. Olían las traviesas a resina. Arrojando sobre una de ellas un puñado de tierra, Okorok apoyó la mejilla. La tierra era cálida y gruesa. Diseminados entre los arbustos, los mujiks sostenían una conversación ininteligible, como el Vsiévolod V. Ivánov rumor del viento en el follaje. Las ruedas producían un zumbido en el bosque al contacto con los raíles. Vaska levantó la cabeza y lanzó en voz baja una pregunta a los de los matorrales: -¿No tenéis un poco de aguardiente? Me arde el cuerpo. Un guerrillero de barba rubia se le acercó a gatas con una cantimplora de aguardiente casero. Vaska se tomó un trago y colocó el recipiente a su lado. A renglón seguido levantó la cabeza y, sacudiéndose con la mano la tierra de la mejilla, echó un vistazo a la vía: zumbaban, azules, los árboles; zumbaban, azules, los rieles. Se incorporó apoyándose en los codos. Su rostro se contrajo en una arruga amarilla, y sus ojos se tornaron dos lágrimas bermejas... -¡No puedo más! ¡El alma se me va! Los guerrilleros se mantuvieron en silencio. -Se explica su actitud, Nikita Egórich -murmuró, quedo, el estudiante Misha-. Vaska no cree en la cerrazón del maquinista, mientras que Sin Bin-U está seguro de ella y hasta se ha puesto de acuerdo con el ayudante. -¿Y si el ayudante ha mentido? Mira, lo mejor será que me tienda yo... Vershinin se levantó súbitamente, y al instante resonaron voces tratando de disuadirlo: -¡Va a destrozarte! -Lo que da miedo no es que lo destroce a uno; lo horrible es tenderse solo. - Permite que nos tendamos todos, Nikita Egórich. -La comunidad no puede permitirlo -dijo un anciano guerrillero a Vershinin-. Tú no puedes sacrificarte. Es preferible que nos tendamos todos los demás. El chino, abandonando el fusil, se arrastró terraplén arriba. -¿Adónde vas? -le gritó Vershinin. Sin Bin-U, sin volver la cara, respondió: -Vas ka se abule ahí solo. Y se tendió al lado de Vaska. Su rostro amarillo se contraía, oscurecido como una hoja de árbol en otoño. Lloraban los raíles. Sin Bin-U no distinguió a un hombre que descendía por el terraplén y al que los matorrales acogían... -¡No puedo, hermanos! -aulló Vaska, retirándose de la vía. -No tiene importancia -le dijo el estudiante Misha-. No es un caso de cobardía, sino de inseguridad en la actitud del maquinista. A mi entender... -¡Guárdate tu entender! -le amonestó Vershinin-. En un momento tan delicado nos sale él con sus explicaciones. Ya nos explicaremos si salimos con bien de ésta. Goteaba la hierba; goteaba el cielo… Sin Bin-U estaba solo. La achatada cabeza del chino percibió el contacto 47 El tren blindado 14/69 de las traviesas; apartóse de ellas y, balanceándose, elevóse sobre los raíles, tras de lo cual se volvió hacia sus compañeros. De entre la maleza asomaron la cara los silentes mujiks, con ojos ávidos y expectantes. Sin Bin-U se tendió. Pero se levantó de nuevo, y varios centenares de cabezas estremecieron los arbustos y se tornaron hacia él. El chino volvió a tenderse. Un hombrecillo encorvado, de barba rubia, le gritó: -Échame la cantimplora, hombre. Y también podrías dejarme el revólver. ¿Para qué los necesitas ya? ¿Eh? A mí, en cambio, pueden hacerme falta... Sin Bin-U, sin levantar la cabeza, volteó la mano con el revólver, cual si se dispusiera a arrojarlo a los matorrales, pero, de pronto, se disparó un tiro en la sien. Su cuerpo quedó estrechamente apretado contra los raíles. Los pinares expelieron de su seno al tren blindado. Era gris, cuadrangular; las pupilas de la locomotora refulgían con destellos de un escarlata siniestro. El cielo se tapizó de un verdín grisáceo; los árboles eran pañuelos azules tendidos en el campo. El cadáver del chino Sin Bin-U, fuertemente apretado contra el suelo, oía el trepidante chirrido de los raíles... Shurka, el ayudante del maquinista, había pegado los ojos a la mirilla. Nikíforov, contemplando irritado sus redondos carrillos, pálidos de temor, le preguntó: -¿Qué miras? ¿Está libre la vía, o ves algo? -Yo diría que es un caballo... o quizás un becerro, señor maquinista. -De pronto, apartándose de la mirilla, exclamó azorado-: ¡Es un hombre! Tendido sobre los raíles, agita las manos. Probablemente estará herido. -¡Acelera la marcha! -¿Que acelere, señor maquinista? Según las instrucciones... -Te estoy diciendo que aceleres, Shurka. Y si tienes miedo a partirlo por medio, lo acribillaré con la ametralladora... El maquinista comenzó a subir por una escalerilla hacia un nido de ametralladoras situado en una torreta, en el techo de la locomotora. -¡No haga eso! Shurka asió por el cinturón al maquinista, quien, volteando el brazo, le descargó un puñetazo en el rostro, mas no por ello logró verse libre. El ayudante cogió una llave de tuercas y, amenazando a Nikíforov, repitió: -¡No haga eso! El maquinista, tardo de imaginación, acabó por enfadarse completamente en serio: -¡Voy a matarte, miserable! -¡Para la máquina! -¿Que la pare? Ahora vas a ver cómo la paro. –Y le asestó otro puñetazo con toda su fuerza. Shurka, aturdido, retrocedió hasta la puerta. Pero, recobrándose pronto y llevándose las manos a la cabeza, gritó frenético: -¡Lo has matado! -¿A quién? ¿Dónde? -murmuraba desconcertado el maquinista. -¡Ahí, ahí! ¡Has destrozado a un hombre, canalla! Nikíforov quedó confuso. Shurka, agarrándole del cuello, le arrastró hasta la puerta y la abrió con un esfuerzo ímprobo: -¡Míralo! Resonaron, uno tras otro, dos disparos. El maquinista Nikíforov cerró la puerta y se desplomó. El tren continuaba su marcha. También Shurka estaba gravemente herido. No obstante, reuniendo las últimas fuerzas, se arrastró hasta la palanca. La locomotora sufrió una sacudida y paró en seco. -Estamos copados -sentenció Obab-. Se acabó, mi coronel. Conozco de sobra a los mujiks. -¿Cómo, cómo? ¿Por qué se acabó? -Porque sí. -Escuche -dijo Nezelásov tirando de las dos mangas de Obab con ánimo de atraerlo hacia sí. Obab se volvió, escurriendo el bulto como quien esconde el forro raído de su chaqueta. -¿Están disparando? ¿Serán los guerrilleros? -Escúcheme... Tenía Obab los párpados hinchados y húmedos por efecto del calor, y sus ojos vidriosos, semejantes a dos puñaladas en un pedazo de trapo, tenían borrosa la mirada. -¿Es que no merezco un lugar... entre la gente, Obab? Compréndame... Necesito... recibir carta. Carta de mi casa... El alférez repuso, ronco: -Es hora de dormir; apártese. - Necesito... recibir de casa..; ¡Pero no me escriben! No tengo noticia alguna. Al menos, escríbame usted, alférez... -Nezelásov soltó una risilla ruborosa-: Yo... así… sin que se note... ya sabe que, a veces... ¿eh? Obab se apartó de un salto, se estiró la caña de las botas con mano temblona y, por último, gritó, carraspeante: -¡En cosas del servicio, lo que quiera! Pero eso no lo permito... También yo tengo novia..., en el distrito de Barnaúl... -El alférez se enderezó con marcialidad de desfile-. Quizá no estén limpios los cañones. Habrá que dar orden de engrasarlos. Los soldados están borrachos, y, mientras tanto, tú... ¡No tienes ningún derecho! –Tras de hacer algunos aspavientos y de apretarse el cinturón, añadió-: ¿Qué me importas tú? ¿Por qué he de tener compasión de ti? ¡No me da la gana! 48 -Es que siento una angustia, alférez... Y usted, a pesar de todo..., es una persona... -La tuya es una vida de perversión, y tú mismo estás corrompido... ¡A buena hora se pone a pedir ternuras! -Póngase en mi situación... Obab. -¡No son cosas del servicio! -Yo se lo ruego... Vociferó el alférez: -¡No me da la gana! Y, repitiendo una y otra vez la exclamación, cada vez que la repetía perdía el color del rostro. Su garganta emitía un rugido enorme, ronco y pavoroso como el fragor de un ejército en desbandada: -¡O-o-a-a! Sin oírse el uno al otro, estuvieron gritando los dos hasta quedar afónicos, secas las gargantas. El coronel, fatigado, tomó asiento en el camastro y, poniéndose el perrillo en las rodillas, dijo con amargura: -Yo le creía... una piedra, Obab. Pero resulta que el témpano de hielo... ha salido ardiendo. El aludido abrió la ventana de par en par y, dando un salto en dirección al coronel, se apoderó del perrillo, al que agarró del pescuezo. Nezelásov se le colgó de la mano gritando: -¡No hagas eso! ¡No te atrevas a tirarlo! El animalillo exhaló un berrido lastimero. -¡Suel-ta! -arrastró el alférez su vozarrón-. ¡Suélta-me! -Te digo que no te suelto... -¡Suél-ta-me! -No temas... Yo... Obab se zafó de un tirón y, como acentuando adrede el ruido de sus pisadas, salió del departamento. Continuaba el perrillo aullando mientras arrastraba, inseguro, sus grises patitas por el suelo y por la manta, de color grisáceo. Era un manchón blandengue y reptante. -¡Pobrecillo! -se dijo Nezelásov y, de repente, sintió un nudo en la garganta y una humedad viscosa en la nariz: estaba llorando, Los mujiks se descubrieron y se santiguaron por el alma del chino. -¡Ahora, a parapetarse! -les previno Vershinin-. Hemos detenido el tren, pero habrá que esperar de él mucho fuego. Y los guerrilleros corrieron a atrincherarse. Vershinin, agachándose ligeramente, recorrió las posiciones acompañado de Vaska. Así llegó a la curva, desde donde se divisaba el puente sobre el Muklionka. -Nikita Egórich, déjame que lave mi culpa... Permíteme ser el primero en atacar el tren blindado. Sin darle respuesta alguna, Vershinin subió al terraplén y, apretando los pies entre dos traviesas, Vsiévolod V. Ivánov estuvo un buen rato mirando las dos brillantes franjas de acero que corrían hacia occidente. -¿Qué haces? -inquirió Okorok. El jefe volvió la cara y, descendiendo del terraplén, preguntó con gesto sombrío: -¿Vivirán bien las generaciones del porvenir? -¿Es todo lo que se te ocurre preguntar? -Todo. Vaska abrió los brazos y respondió complacido: -Eso es cosa de ellas. A mi entender, están obligadas a vivir bien, mal rayo las parta. Acudieron cuatro mujiks, anunciando a coro: -¡Nikita Egórich, han llegado los caballos! -¡Ahora mismo traerán los cañones! -¡Y les haremos ver lo que es bueno! Vershinin sentenció: -No os las deis de valientes antes de hincarles el diente. CAPÍTULO VIII. EL ATAQUE Un individuo paticorto, de rostro rasurado, repechándose sobre la mesa, ni más ni menos que si no pudiera mantenerse en pie, argumentaba con voz ronca: -No se puede actuar así, camarada Peklevánov. El comité revolucionario no cuenta para nada con la opinión del Consejo de los Sindicatos. La acción es prematura. -En el Consejo de los Sindicatos predominan los mencheviques -replicó Peklevánov-, y no entra en nuestros cálculos contar con su opinión. ¿No es casi general la huelga? Lo es. ¿Por qué, pues, vamos a considerarla prematura? Uno de los obreros presentes intervino, sarcástico, desde un rincón: -Los japoneses han declarado que se mantendrán neutrales. No vamos a esperar hasta que se marchen por las buenas a sus islas. Teniendo nosotros el poder se irán antes. El paticorto se mantenía en sus trece: -El Consejo de los Sindicatos, camaradas, no desea riesgos inútiles; podríamos esperar... -¿A que los japoneses saquen a otro personaje para gobernarnos? -Bastante hemos esperado ya. La asamblea iba agitándose. Peklevánov, entre sorbo y sorbo de té, calmaba a los reunidos: -Un poco de tranquilidad, camaradas. Continuó sus protestas el paticorto representante del Consejo de los Sindicatos: -No os hacéis cargo de la situación. Cierto que entre los campesinos reina un ambiente de excitado fanatismo, pero... Ya habéis mandado agitadores a la comarca; los campesinos avanzan sobre la ciudad; los japoneses se mantienen neutrales... Todo es cierto... Puede que Vershinin consiga retener el tren blindado, pero, a pesar de todo, vuestra insurrección 49 El tren blindado 14/69 fracasará. -¡Dadle a ése!... -¡Es pura demagogia! -¡Pido la palabra! El de las piernas cortas, aprovechando un instante de calma, cuchicheó con Peklevánov: -Le siguen a usted los pasos. Tenga cuidado… Ha hecho mal en enviar al marino Serniónov a la comarca… -¿Por qué? -Pues porque tiene una lengua muy larga. ¡Dios sabe las necedades que habrá dicho por ahí! Hay que andarse con pies de plomo al elegir a la gente. -La cosa es que conoce bien a los mujiks -objetó Peklevánov. -A los mujiks no hay quien los conozca. Semiónov es muy ligero de cascos en todo, y esa ligereza, verdaderamente, influye sobre ellos, pero, no obstante... ¿Irá usted al mitin? -¿A cuál? -Al de los depósitos de la estación del ferrocarril. Los obreros desean verle. Sin haberle visto a usted no quieren lanzarse a la acción. Desconfían de las palabras; necesitan la presencia de los hombres... Pese a la vigilancia que hay, y aunque saben que le fusilarán si le atrapan, se empeñan en verle... "¿Está entre nosotros?", se preguntan. Hacen ustedes mal en proyectar la insurrección y el ataque. Es peligroso terminó el paticorto, pensativo. -Una insurrección entraña siempre un peligro. La una no existe sin el otro. Le agradezco el haberme puesto en relación con Vershinin. Se ha convertido en un magnífico jefe de guerrillas. Apartándose de su interlocutor, Peklevánov se fue en busca de Znóbov para decirle en un tono confidencial: -Si, por la razón que fuere..., la insurrección... todo puede ocurrir... Si, por cualquier motivo, no veo a Vershinin dentro de poco, comuníquele que el comité revolucionario ha decidido que en cuanto restablezcamos el enlace con Moscú, él debe formar parte de la primera delegación del Extremo Oriente que vaya a visitar a Lenin. ¡Qué gratos nombres: Moscú y Lenin! A decir verdad, también a mí me gustaría muchísimo ir a la capital... Cuando los miembros del comité revolucionario y los representantes de los sindicatos se marcharon, Peklevánov dijo, mirando por la ventana: -Evidentemente, el mar es una maravilla en estos parajes, pero Moscú me parece todavía mejor. ¿Habrá algo más hermoso que el otoño moscovita? Sobre todo cuando se inaugura la temporada teatral. Al extremo inferior del anuncio, donde va el pie de imprenta, se ha adherido una hoja de árbol, húmeda y marchita, que el viento ululante no consigue arrebatar. Te acercas tú… -En la ciudad hay una gran agitación, Iliá. Otra vez han puesto carteles ofreciendo sumas enormes por tu cabeza... -No temas, Masha, Todo se arreglará. Está lloviendo de nuevo. Tengo irritada la garganta, y el catarro nasal me dura ya tres días. Pero estos chinos no saben hacer pañuelos. Más que pañuelos, son cuadros en los que el sol desciende sobre el océano. Un pañuelo debe ser sencillo... -Temo que te detengan en cualquier momento. Cuando salí a comprar pan, vi frente a nuestra casa un japonés con una cesta de flores de papel; pero iba vestido como un señorito. -Será un espía. Confidentes no faltan por aquí, pero puede que no me atrapen... Pierde cuidado, Máshenka. Aunque no te sobren ánimos, procura mantenerte tranquila. -Tranquila me mantengo, Iliá; pero sabes que, físicamente… A propósito, has dejado sobre la mesa aquellos documentos importantes y hasta el revólver. Mientras se guardaba el arma en el bolsillo, Peklevánov dijo: -En efecto, esto conviene ocultarlo. Pero, por pocas que sean tus fuerzas físicas, Máshenka, tengo que darte una mala noticia... A uno de nuestros compañeros... -¿Qué le ha sucedido? -Han perpetrado con él un crimen feroz. Me ha traído la noticia Znóbov: los japoneses han quemado a Serguéi Lazó en la caldera de una locomotora. -¡Dios mío! Atenta al ruido de un coche de alquiler que por la calle pasaba, Masha gritó: -¿No vendrán por ti? -No, no. El que llega es Semiónov. Viaja en coche, pues finge ser un tronera. Entre las ramas de unos arbustos se veía el sombrero de paja de Semiónov, que lucía un bigotillo amarillento y recortado, por el estilo de un cepillo de dientes. El caballo bufaba. Masha estaba llorando. Tenía unos labios de línea perfecta y un rostro sonrosado. Sobre sus coloreadas mejillas y sobre el fino mentón, las lágrimas resultaban un despropósito: -Me tienes muerta. Me paso los días temblando, no sea que te detengan... Sabe Dios... Una sola cosa te pediría: ¡no vayas! Recorría nerviosa la habitación. De pronto se plantó junto a la puerta y, asiéndose al picaporte, profirió: -¡No te dejaré marchar! ¿Quién será capaz de devolvérteme si te fusilan? ¿El comité revolucionario? Me importan muy poco todos ellos. -Está esperándome Semiónov. -No es más que un canalla. Te digo que no te dejaré salir de aquí, ¡ea! Peklevánov, echando una ojeada alrededor, se dirigió a la puerta. Masha se encorvó como un arbolillo azotado por el viento. En la mano contraída se le notaba la tensión de los tendones. 50 Peklevánov, confuso, se retiró hacia la ventana: -No consigo comprenderos... -Tú no quieres a nadie, Iliá. Ni a mí ni a ti mismo. No te vayas. La voz ronca de Semiónov llegó desde el coche: -¿Va usted a tardar mucho, Vasili Maxímich? Mire que va a oscurecer y cerrarán las tiendas... Peklevánov murmuró: -Esto es una vergüenza, Masha. ¿Es que voy a tener que hacer lo mismo que Podkoliosin y saltar por la ventana? No puedo negarme a ir. Podrían tomarme por un cobarde. -Pero es que vas a una muerte cierta. No te dejaré marchar. Peklevánov se pasó la mano por la cabeza: -Habrá que hacer lo que Podkoliosin. Rebuscando algo en los bolsillos de la chaqueta, con una sonrisa forzada, comenzó a subir al alféizar de la ventana: -¡Valiente tontería! Mira que tener que recurrir a esto... El guerrillero enviado por Vershinin en seguimiento de Nastásiushka la encontró junto al mercado. Le dijo que andaba desde por la mañana temprano buscando a Peklevánov, que se hablaba mucho de éste, que la ciudad estaba en huelga y que su promotor y dirigente era Peklevánov, pero que no había modo de averiguar su paradero. Como conclusión añadió: -Por aquí he encontrado a un vejete muy beato que me ha prometido llevarme a donde está él. Yo iré a verle, Nastásiushka, y tú espérame. -Está bien, esperaré. En este carro no tengo nada que temer. Lloviznaba. El aire era brumoso; en el morro, tras el malecón, se estrellaban las turbias olas del mar. Nastásiushka, echándose la blusa por encima, dormitaba medio aterida. Pasó a poca distancia el japonés de las flores de papel y miró inquisitivamente a la carreta. Poco después se acercó una mujer entrada en años con una pelliza bajo el brazo, que, metiendo la mano en el carro, preguntó: -¿Qué vendes? -Lo he vendido todo ya -respondió displicente Nastásiushka. Una mujer joven, acompañada del guerrillero a quien enviara Vershinin, pasó muy cerca, a toda prisa la Nastásiushka le pareció un sueño), y musitó: -No conseguirá usted ver a Iliá Guerásimich... Le siguen la pista... Soy su mujer... Márchese, Nastásiushka. Y desapareció entre el gentío. Nastásiushka escrutó los alrededores, se apeó del carro y corrió hacia el malecón, en busca del aire del mar. Allí se sentiría aliviada. Vsiévolod V. Ivánov Peklevánov no consiguió penetrar en el depósito. Pronunció un discurso en los astilleros y regresó a su escondite coincidiendo con la llegada de Masha, que volvía del mercado. -¿Es cierto que la mujer de Vershinin se encuentra en la ciudad? ¿La has visto, Masha? -Sí, pero me dio miedo traerla. Me seguía el japonés con la cesta de las flores de papel. -Abundan los espías -observó Peklevánov, pensando, al mismo tiempo, en los obreros de los depósitos de ferrocarriles, entre los cuales se echaba de ver la influencia de los mencheviques-. Pero, sin embargo, necesito irme al depósito. -Temo mucho por ti, Iliá. La ciudad está otra vez llena de anuncios. Ya no ofrecen treinta mil rublos por tu cabeza, sino doscientos cincuenta mil. -¡Caramba! ¿Sube de precio Peklevánov? Quiere decirse que sus negocios van viento en popa. -Y, después de un corto silencio, afirmó decidido-: Ahora estoy ya seguro. -¿De qué? -¿Recuerdas que Semiónov dijo que en la ciudad se nota la actuación de un segundo centro bolchevique? -Eso es una fantasía. -Pues yo lo creo, Masha. De veras que lo creo, Y no es por efecto de la soledad, sino tal vez por exceso de energía. Ya sabes que estudié en Simferópol. Allí hay mucho sol. Cuando iba al instituto llevaba el alma radiante de alegría; veía mi sombra tan netamente delineada cual si estuviera hecha con tinta china; tan acusada, que yo diría que era digna de mi fe. -Tu sombra es Vershinin, y no ese imaginario segundo centro de la insurrección. ¿Para qué se necesita? -Supónte que tenemos un tropiezo nosotros. En ese caso, el segundo centro toma las riendas. -Ya nos arreglaremos sin esos paralelismos protestó Masha con una rudeza impropia de ella. Peklevánov la miró atentamente y se echó a reír. Oscurecía. Encendiéronse en el puerto las luces de los barcos y, acto seguido, como por reflejo, ardieron las de las casas. Resplandecieron por última vez los rayos del sol sobre la cúpula de la catedral, y sonó la campana cual si quisiera darles la despedida. Fuera de la casucha se oyeron pasos cautelosos. Peklevánov, después de mirar intrigado por la ventana, se dirigió a la puerta. -¿Adónde vas, Iliá? -De momento, al huerto. Desde el huerto se divisaba una pendiente que descendía hacia el malecón; junto a ella, unos caminos arenosos con diminutas casuchas dispersas; y más allá la negra mancha del jardín municipal. Los vientos de los últimos días, atravesando la espesura de la niebla, habían despojado completamente de hojas todos los árboles, y el jardín parecía circundado 51 El tren blindado 14/69 de alambre espinoso. Abrióse de par en par la puerta de una de las chabolas de la pendiente. Una mujeruca de largo vestido rosa sacó un enorme samovar que refulgía en sus manos como un lingote de oro. -Se queda uno embelesado -dijo Peklevánov a Znóbov, que, tendido entre las coles del huerto, tenía puesta la vista en el cielo. -Verdaderamente -respondió Znóbov-, estos cielos tan estrellados se ven ahora muy rara vez. Pero no hable usted tan fuerte, que el enemigo vigila. Peklevánov, con un dejo de ironía, preguntó: -¿Y fumar se puede? Arrancando una hoja de col, se puso a desmenuzarla entre las manos. -Quiere decirse, Iliá Guerásimich, que, en primer lugar... -En primer lugar sublevaremos a los obreros de los depósitos y ocuparemos los arsenales de artillería... -¿Y luego a los cargadores? -Sí, después atacaremos el puerto y la fortaleza. La tomaremos por asalto. Siguió un breve silencio. -Nosotros somos de la misma opinión, Iliá Guerásimich -dijo Znóbov-; sólo que abrigamos ciertos temores respecto a los arsenales de artillería. Supóngase que nos apoderamos de los cañones y que Vershinin tarda en llegar con los proyectiles... -No tardará. -¡Los traerá! -afirmó Semiónov, que se acercó a rastras. Se produjo una nueva pausa, al cabo de la cual Semiónov anunció con la voz demudada: -Iliá Guerásimich, han detenido a la mujer de Vershinin. -Un motivo más para que aceleremos los preparativos de la insurrección. -¿Le parece que enviemos unos enlaces a Vershinin para pedirle que se dé prisa? ¿Debemos decirle lo de su mujer, o conviene ocultárselo? -Hay que decírselo todo. Es hombre estoico, Tableteaban las ametralladoras. Disparaban los vagones con las ametralladoras. Las ametralladoras estaban recalentadas, igual que la sangre. De entre la maleza subían al terraplén guerrilleros heridos que ya no se ocultaban ni temían dar la cara a pecho descubierto frente al enemigo. Pero los que no estaban heridos seguían ocultos. Prados apacibles; arbustos dorados y grisáceos; charcos en los caminos; colinas; bosques. A veces parecía que sólo disparaba el tren blindado. -¿Habrán traído ya los guerrilleros sus cañones? -De ningún modo, mí coronel; aún no tienen piezas de artillería -contestó Obab. -¿Quiere decirse que tampoco se halla entre ellos Peklevánov? -Con estos barrizales endemoniados, los caminos están impracticables, y de nada les valdría tener ahí cien Peklevánov. Por otra parte, mi coronel, no le suba tanto de precio, que aquí estamos entre gente nuestra. -¿De veras? Nezelásov no podía distinguir los rostros de los soldados en el tren. Apagábanse los candiles, y las caras adquirían una palidez mayor que la de los amarillos pabilos. El cuerpo del coronel obedecía dócilmente; su garganta tenía una sonoridad un tanto brusca, y su mano izquierda se apretaba en el aire. Quería gritar a los soldados algo consolador, pero desistió al pensar: "Ellos mismos lo saben." Y se sintió de nuevo enojado con el alférez Obab. "¿Gente nuestra? ¡Ja, ja, ja! Los de Vershinin sí que son gente suya. Tiene un millón de adictos, ¡ja, ja, ja! ¿Quién dijo eso? Creo que fue un campesino guerrillero en el momento en que iban a fusilarle. Flaco y debilucho como era, en cuanto vio los fusiles apuntándole y amenazándole con una muerte cierta, se enfureció, y gritó: "¡No tiene usted bastantes balas, señor. Vershinin es un millón de hombres!» ¿O fue Obab el que me refirió el caso de este mujik?" -¡Qué aburrimiento, Dios de los cielos! Todos los martes hay velada en casa del comandante. Varia se sentará en el diván y abrirá el libro... Pero ¿qué libro se puede leer en una noche como ésta? Sí, aquella noche era difícil leer. Los guerrilleros habían encendido hogueras que ardían despidiendo enormes lenguas de fuego de un color amarillo lechoso; y como era arriesgado acercarse a ellos y alimentar el fuego, lanzaban la leña desde lejos, de modo que cada hoguera se ensanchó hasta alcanzar el tamaño de una isba campesina. A ambos lados de la línea férrea serpenteaban, pues, las llamas, pero no aparecía ninguna figura humana, de suerte que los disparos procedentes de la taigá parecían ser el chisporroteo de los húmedos leños al arder. Al coronel se le antojó que su cuerpo, muy pesado, sobrecargaba un extremo del tren y, llevado de esta idea, corrió a situarse en el centro. Con visible deseo de imponer respeto, iba gritando: -¡No escatiméis... las municiones!.. . -Y, para consolarse a sí mismo, vociferaba-: ¡A vosotros os lo digo! ¿Es que no os enteráis? ¡Que nadie escatime las balas! -Volviendo la cara, se reía con sordina, detrás de la puerta, y agitaba la mano izquierda, irónicos el gesto y el ademán-: Lo principal es sacar a relucir el depósito de lugares comunes, de frases estereotipadas: "¡No escatiméis las municiones!" Nezelásov echó mano a un fusil y probó a disparar en la oscuridad, pero recordó la norma de que el jefe es necesario como ordenador de las operaciones y no como simple unidad. Palpóse la 52 rasurada barbilla, pensó atropelladamente: "Pero ¿para qué sirvo yo?", Y tornó a situarse en el centro del vagón: -¡Que nadie tire sin previa orden! El tren aguantaba el tiroteo tranquilamente, y tras las aceradas ventanas corrían los soldados de vagón en vagón, intercambiando puestos y manejando ya, muchos de ellos, armas distintas a las suyas. Al tiempo que se frotaban los sudorosos pechos, se decían: -¿Dónde estarán los mujiks, Dios mío? ¿Qué esperan En efecto, ¿qué o a quién esperaban? ¿A Peklevánov? "¿Y qué tiene que ver con todo esto Peklevánov?" -Entonces, ¿quién tiene que ver? Verdaderamente ¿quién? -¿Y si atacásemos nosotros, mi coronel? -Obab, usted no es tonto. ¿Con qué fuerzas vamos a atacar? Disponemos de proyectiles, pero ¿y los hombres? ¿Dónde están nuestros intrépidos cosacos blancos? -Han huido. -¿Dónde se han metido los aliados, los japoneses, los americanos?... -Deben de estar al llegar. -Usted lo ha dicho: "al llegar". ¿Al llegar adónde y de dónde? Puede que estén al llegar a sus barcos, y no a nuestro tren. No tengo gente para pasar al ataque, Obab. Le horrorizaba presentarse ante el maquinista. Los pensamientos, como los soldados dentro de las cajas de acero, se agitaban en el interior de su cerebro y, a veces, en lugar de decir lo que quería, el coronel gritaba a voz en cuello: -¡Canallas! Pero la palabra que había querido pronunciar le repercutía en las piernas y en los brazos, convertidos en carne de gallina. Nezelásov blandió los puños: -¡He dicho... que ni proyectiles... ni compasión! ¡Infames, truhanes!... Pateando el suelo, descargó una palmada sobre el cojín que hacía de almohada y echó a correr una vez más por los vagones. Los soldados no miraban a su coronel. Su figura, ancha de huesos, pero delgada, semejante a un papel de fumar descolorido y convertida en un espectro, se desplazaba con un rumor casi imperceptible. "Sí, la vida tiene algo de horrible. ¡Cómo no! Pero el caso es que sólo tú tienes la culpa. ¿Sólo yo? Discúlpenme: a mí me empujaban desde todas partes. ¿Quién te empujaba, hijito? Piénsalo un poco." -¡Maldita sea! Ya empiezo a hablar solo. -¿Qué dice, mi coronel? -No te estoy hablando a ti. ¡A callar! Aunque ordenaba que se callasen, le complacía que conversaran con él. ¡Oh, si en aquel tren hubiera Vsiévolod V. Ivánov ido aunque sólo fuese una persona alegre y normal!... "Un momento: ¿es que yo soy un anormal?" -¡Fuego! ¡No escatiméis los proyectiles! Seis horas largas llevaban ya las ametralladoras disparando contra la maleza, contra los árboles, contra la oscuridad, contra las rocas en que se reflejaban las sombras de las hogueras; y nadie comprendía por qué los guerrilleros, sabiendo que con sus balas no lograrían perforar el blindaje de los vagones, continuaban tirando. Nezelásov sentía una fatiga que le aturdía el cerebro. Las botas, secas y duras como si fuesen de madera, le apretaban estrechamente los pies. Giraba el techo, se combaban las paredes, olía a carne quemada. ¿De dónde, por qué? Y la locomotora, silba que te silba: -Pi·i-i... -¡Qué espera, qué horrible espera! Da miedo abrir los ojos, levantar la cabeza... ¿Por qué? -mascullaba el coronel, encorvado sobre las rodillas-. ¿Deseo vivir o temo padecer unos dolores desconocidos? ¡Qué angustia, qué angustia! Reinaba en torno una oscuridad mortecina, casi sepulcral. Los fogonazos de los cañones iluminaban la torreta del tren y las piezas de artillería, cuyos servidores dormitaban, apáticos y cansados, junto a ellas. Sus movimientos traslucían su extrema fatiga. Al pie de los cañones había verdaderas pilas de cascotes vacíos. Nezelásov, sentado en un cajón de municiones, tenía el color del musgo. Ansioso de disipar la deprimente tiniebla de la noche, el alférez Obab, despojado de su guerrera y vestido con una sucia y húmeda camisa, paseaba junto a los cañones. -¡Preparadas la primera y la segunda piezas! murmuraba Nezelásov por teléfono-. Batir el terraplén en profundidad. Objetivo treinta y cinco, ángulo treinta y cinco. ¡Fuego! Resplandor de cañonazos. -¿Contra quién dispara usted, mi coronel? inquirió Obab colocándose junto a la mirilla-. Eso está oscuro como boca de lobo. -¡No me fastidie! ¿Qué tal en la locomotora? -El maquinista ha muerto, y el ayudante está gravemente herido. -Que los sustituyan los cadetes. -Entre ellos no hay ninguno que sepa manejar una locomotora, mi coronel. -Este dolor de cabeza es monstruoso. Creo no haber dormido todo un siglo. En casa del comandante de la fortaleza estarán cenando ahora, y después jugarán a las cartas. Varia, recostada en el diván, se pondrá a leer. ¡Ja, ja, ja! Lo de siempre. No, lo de siempre no. Las cosas distan mucho de ser las de siempre. En efecto, los invitados van congregándose ante la coquetona casita del coronel Katin, y el cadete 53 El tren blindado 14/69 Seriozha empuña ya el picaporte. Pero todos oyen lo que relata en voz baja el contratista Dúmkov: -Vershinin ha accedido a entregar a Peklevánov. Noticia de buena fuente. -¿A cambio de cuánto? -De un cubo de rublos zaristas. -Señores, no se rebajen a sí mismos creyéndose capaces de sobornar a Vershinin -se oyó la voz de Varia. -Por favor, Várenka -gritó Dúmkov-. ¿No fue usted misma quien me comunicó la noticia? -¡Qué tontería! ¿Cuándo? -Caballeros, venimos como huéspedes a una casa ajena; contengan sus nervios y cesen en sus discusiones. El cadete Seriozha abrió la puerta de la casa del coronel Katin y cedió el paso a las damas. Todo prometía seguir el camino que, allá en su tren, se imaginaba Nezelásov. Pero no todo había de ser igual. El recibidor estaba vacío. Nadezhda Lvovna, contrariada, preguntó a Varia: -¿Seremos los primeros? -Usted, Nadezhda Lvovna, siempre va de prisa. -¡Oh, calle, Varia! Eso sí: no se le olvide preguntar... -Ya lo sé, ya lo sé. -No, si no me refiero a Vershinin, hijita. Vershinin me tiene sin cuidado. Lo que me importa saber es si vendrán por nosotros los buques americanos. ¡Santo Dios, qué tonta era aquella vieja! Sin reparo alguno, ni más ni menos que si estuviera en su casa, conjeturaba en voz alta: -Lo más seguro es que Sasha haya guardado en el tren buena cantidad de divisas. Quizás haya vendido las tierras que le han otorgado. Estamos hartos de guerra, y nuestro mayor deseo sería descansar en América. -Nadezhda Lvovna, tss... -¿Por qué tss? Aquí todo el mundo quiere marcharse a América, sólo que unos se lo callan y otros lo declaran. ¿Cree usted que el coronel Katin no está deseando huir a los Estados Unidos? Pregúnteselo. El coronel Katin, saliendo de su gabinete, acude al encuentro de los huéspedes. Están colocadas las mesas con manjares para obsequiarlos; también hay una mesita dispuesta para jugar a las cartas. Varia coge un libro y se sienta en un diván... Todo como siempre, pero no como siempre. El coronel tiene una expresión de inquietud y de desconcierto. De pronto vuelve la cara hacia atrás. Rechina la puerta del dormitorio y sale el doctor Sotin. Ante la mirada interrogativa del comandante de la fortaleza, se encoge de hombros, saluda con una reverencia a las señoras y se retira. Katia, olvidándose hasta de presentar sus respetos a las damas, sale detrás del médico, quien, ante la nueva mirada inquisitiva, responde en voz baja: -Por desgracia, lo que tiene su hija es el tifus. -¿Vérochka-a? El coronel retorna a la sala y contempla con ojos extraviados a los huéspedes. Éstos presagian alguna desgracia, y Nadezhda Lvovna dice lo primero que se le ocurre: -Mucha gente de la ciudad está haciendo las maletas, y se asegura que varios buques americanos vienen por nosotros. El coronel Katin murmuró: -Perdonen ustedes. Es algo tan inesperado... Parece que mi hija tiene tifus... Es de noche. Los caminos están tan embarrados, que el fango llega a la cintura. Atascados en él, los hombres y los caballos pugnan por arrastrar los cañones. Se rompen los tirantes, los ejes de hierro, las ruedas... -¡No cedáis, camaradas, empujad! -¡Estos cañones hacen falta en el Muklionka! -Los proyectiles están preparados allí. ¡Os esperamos, compañeros! -Hay que cambiar los caballos, porque a éstos no les quedan ya fuerzas ni para mover las pezuñas. -¡A ver esos látigos! ¡Zurradle duro al caballo de varas! -¿No veis que no puede ya con su alma? -¡Es lo que yo digo, hay que cambiarlos! -¡Daos prisa, amigos, daos prisa! No vaya a ser que le lleguen refuerzos a Nezelásov... -Lo principal es que avancen los cañones. -Solamente nos quedan cinco verstas hasta llegar al río. -Cinco verstas que son como cinco mil. -Más vale que metas el hombro, Ermil. -Bien que lo metemos, Vaska, pero más nos metemos en el barro. ¿Qué tal está Nikita Egórich? -Vivito y coleando. Pero quiere veros pronto allí. -¡Ea, ea, empujad, mujiks! -¡Ese hombro, ese hombro! -Habrá que colocar troncos bajo las ruedas. ¡Troncos! -Todo se sume en el barro, Vaska. -¿Será cosa de enviaros unos cuantos mujiks para que os ayuden? -Mujiks y caballos sobran, pero este barrizal no hay quien lo pase. -Estamos hundiéndonos, Vaska. -¡Tirad, mujiks, tirael de los cañones! ¡Aprisa! -Prisa ya nos la damos, pero no se puede dar un paso. -¡Reina de los cielos! ¡Un carro le ha cogido una pierna a Lábeznikov! -¡Her-ma-nos! -¿Por qué, Madre de Dios? El tren blindado, con la esperanza puesta en la 54 llegada de los aliados, arreciaba su fuego. -Tú tira, tira todo lo que quieras -gritaba Vershinin con los labios resecos-. Sigue tirando, que ya llegará nuestra hora; fíjate cuánto mujik acude. Llegaban sin cesar aldeanos que, dejando en el bosque las carretas con sus familiares, salían a la linde, fusil al hombro, y desde allí, a rastras, seguían hasta el terraplén para apostarse en sus inmediaciones. Las mujeres, entre rezos, acogían y evacuaban a los heridos. Los más leves blasfemaban a gritos contra ellas, mientras que los graves, rebotando sobre las carretas, exponían sus heridas al aire y a la hojarasca que, desprendiéndose de las ramas, caía sobre los ensangrentados carros. Una viejecilla diminuta y picada de viruelas, con un jarrón de agua bendita, iba y venía por la linde del bosque, rociando a los heridos, que se volvían hacia ella. Vershinin, desde una carreta emplazada tras la garita del guardagujas, oía los partes que le iba leyendo el secretario del Estado Mayor. Vaska Okorok musitó como temeroso: -¿No tienes miedo, Nikita Egórich? -¿De qué? -inquirió, ronco, Vershinin. -De llegar tarde a la ciudad disponiendo de tanta gente. -¿Y a ti, qué? Responderá la comunidad campesina. A partir de la muerte del chino, Okorok andaba como intimidado y miraba a todos con una sonrisa forzada, de culpabilidad. -Mucho tardan, Nikita Egórich. Llevo una desazón por dentro… -Pues cállate y se te pasará. Nosotros no dormimos de noche, mientras que tú, Vaska, con tu frivolidad de diablo pelirrojo, tomas la vida por un eterno jolgorio. Vaska emitió un suspiro: -Pues se cuenta que en no sé qué país eximen de la mili a los pelirrojos, mientras que yo he servido al zar siete años: cuatro en paz y tres en la guerra contra Alemania. -Es una suerte que no volaran el puente... -dijo Vershinin. -¿Por qué? -Porque no podríamos llevar a la ciudad el tren blindado. Okorok hundió la rizosa cabeza en los hombros y se levantó el cuello de la pelliza: -¡Cuánto lamento lo del chino! Yo creo que irá a la gloria, pues sufrió por la fe cristiana. -Eres un mentecato, Vaska. -¿Por qué? -Porque crees en Dios. -¿Y tú no? -Vamos, hombre... -Allá tú, Nikita Egórich. Ahora hay libertad, pero yo estoy obligado a creer. Mi familia es de la secta Vsiévolod V. Ivánov kerzhátskaia, un grupo cismático. -Menudos creyentes estáis hechos. -Bueno, Nikita Egórich, déjame siquiera ir a pegar unos cuantos tiros. -Imposible. Como perteneces al Estado Mayor, tienes que permanecer en el puesto de mando. -¡Un proyectil! ¿Lo oyes? Un cristal se estremeció y cayó al suelo produciendo un leve tintineo. Vershinin, repentinamente enojado, empujó a su secretario: -Estáte ahí. En cuanto se haga de noche, que enciendan hogueras, no vaya a ser que Nezelásov se escabulla del tren y se pierda en el bosque. Yo voy a acercarme un poco. Así diciendo, condujo su carro a lo largo de la línea férrea sin dejar de gritar: -¡No escaparás, no! Al caballo, lanudo como un perrillo de aguas, se le balanceaba el vientre, redondo como un tonel. Saltaba, entre vaivenes, la carreta. Vershinin poniéndose en pie junto al varal, tiró de las riendas: -¡Arre e-e! La bestia enderezó las patas, meneó la cola y salió al galope. El jefe guerrillero no cesaba de castigarle con el látigo el sudoroso lomo. Vaska le gritó desde la puerta de la garita: -¡Zúmbale duro, Egórich! El Estado Mayor inspecciona las tropas. Y al coronel ese, con todo su tren, nos lo meteremos en el bolsillo. ¡Adelante, Egórich! Corría la carreta ante los parapetos de los mujiks, que se incorporaban sobre las rodillas y, después de acompañar con la vista al intrépido jefe, aprestaban los fusiles y se ponían a la espera. Vaska entornó los ojos: -A un hombre de esa altura no hay quien le alcance. Deben de estar aturdidos, porque ni siquiera le ven. Erguido sobre el carruaje. Vershinin ofrecía un espectáculo majestuoso. Las cejas, hirsutas, le caían sobre la sudorosa cara: -¡No cedáis, camaradas! -¡Manteneos firmes! -vociferaba Okorok. Trepidaba la carreta; en los costados, con estrépito, golpeaban las ruedas: de debajo del asiento caían manojos de heno sacudidos por el traqueteo. Los mujiks, apostados entre la maleza, respondían en discordante coro, muy distinto del grito de una formación militar: -¡No pasa nada! -¡Y si hay que diñarla, la diñamos, mozo! -¡Lo atraparemos! Entre las hogueras estallaba, en la oscuridad, un torrente de fragorosos proyectiles. La hirsuta figura de la carreta daba órdenes. Los mujiks llevaban troncos de árboles al terraplén y, 55 El tren blindado 14/69 haciéndolos rodar lentamente delante de ellos, avanzaban a rastras. El tren blindado disparaba contra ellos casi a quemarropa. Los troncos eran como cadáveres, y los cadáveres como troncos. Crujían las ramas de los unos y los brazos de los otros; y tanto los cuerpos de los árboles como los de los hombres eran jóvenes y sanos. . -¡No escaparéis, no! -Si llegaran pronto los cañones... -Llegarán... El cielo, oscuro y pesado, como hecho de hierro, tronaba, allá en lo alto, con un estrépito semejante al de la locomotora. Santiguábanse los mujiks, cargaban sus fusiles y seguían haciendo rodar los troncos. Olían éstos a resina; aquéllos, a sudor. Vaska, encorvándose junto a la casilla del guardagujas, reía a carcajadas: -¡No tienes nada que beber, canalla! Mañana daremos cuenta de ti. No creas que vas a escabullirte. ¿O es que hemos sacrificado al chino en balde? -Mañana se les acaba el agua. Les echaremos mano. Eso, por descontado. Vershinin estaba serio: -Tenemos que acudir en ayuda de la ciudad. Caían los hombres como frutas maduras, zarandeadas por el viento; y daban a la tierra su último beso: el de la muerte. Ya no se apoyaban en las manos al caer; desplomábanse dulcemente, con todo el cuerpo, sin dolor alguno: la tierra tenía compasión de ellos. Al principio caían por docenas. Lloraban silenciosamente las mujeres en la linde del bosque y en los caminos cercanos. Después sucumbían por centenares, y los sollozos iban en aumento. Ya no había quien evacuara tanto herido, y los cadáveres impedían que los troncos rodasen por la vía. Los guerrilleros continuaban el asedio, cada vez más estrecho. El tren blindado proseguía su incansable y mortífera tarea. Mucho antes que resonase el grito de Vershinin: "¡Adelante, camaradas!", los mujiks se lanzaron al asalto. -Si tuviéramos cañones... -Siquiera uno... -De momento, vamos a probar sin ellos. -¡Porque necesitamos llegar a tiempo! -gritó Vaska-. ¿Verdad... Nikita Egórich? Lo prometido es deuda. -Desde luego, Vaska, desde luego. Partículas de plomo y de cobre, despedidas desde las paredes de hierro, se precipitaban sobre los cuerpos y destrozaban los pechos, atravesándolos y abriéndoles un ojal donde la muerte pondría su eterno botón. Rugían los guerrilleros: -¡O-a-a-ao!... La maleza cubría hasta el vientre, hasta el pecho. Enredábanse en los tallos de los arbustos las pobladas barbas, entre cuyos pelos, sudorosos y húmedos, asomaban los labios: -¡O-a-a-a-o! Habían quedado detrás las hogueras; a poca distancia se levantaban las oscuras siluetas de los vagones, semejantes a graneros; mas no había modo de acercarse a los hombres temerosamente ocultos tras los tabiques de hierro. Un guerrillero arrojó contra las ruedas una bomba cuya explosión repercutió en todos los pechos. Los mujiks retrocedieron. Amanecía. Cuando, a la luz del alba, vieron tanto cadáver, lanzaron las mismas lamentaciones que si estuvieran despellejándolos, y se abalanzaron de nuevo sobre los vagones. Vershinin, que se había despojado de las botas, avanzaba descalzo. Vaska Okorok le contemplaba inquieto y le gritaba: -¡Eres un héroe, Nikita Egórich! -Un héroe que todavía no ha hecho nada. Resplandecía de júbilo el rostro de Vaska, y en sus ojos brillaban lágrimas de emoción. El tren no cesaba de disparar. -¡Hay que cerrarle la boca! -exhaló Okorok un estridente chillido al tiempo que se erguía; pero, de pronto, llevándose las manos al pecho, parloteó con una vocecilla de niño enfadado-: ¡Señor, también a mí!... Se desplomó. Los guerrilleros, sin detenerse a mirarle, subían hacia el terraplén, alto y amarillento, como el túmulo de una inmensa tumba. Se contorsionaba febrilmente el cuerpo de Vaska. Díríase que, como siempre, tenía prisa. Los guerrilleros retrocedieron otra vez. Amanecido ya, llegó un enlace del comité revolucionario de la ciudad para comunicar que Peklevánov había iniciado la insurrección, que los obreros estaban batiéndose con intrepidez, que "la lucha es la lucha" y que Nastásiushka, la esposa de Vershinin, detenida por los blancos, había sido recluida en los sótanos de la fortaleza. Vaska Okorok, herido en el pecho, deliraba. Vershinin, sentado junto a él, le había cogido la mano; con la vista fija en su rostro redondo, de pálidas pecas, y en sus cabellos, totalmente rojos, quizá por efecto del sudor, comentaba triste: -De todas maneras, mejor es su situación que la mía. ¿Quién acarreará tantas amarguras a los hombres? ¿Quién? Vaska abrió con dificultad los ojos; dibujando una sonrisa torcida, musitó con voz apenas audible: -Llevaba razón el chino, Nikita Egórich, en lo del maquinista... ¡Con qué puntería... lo apiolamos! Después, de manera casi ininteligible ya, añadió: 56 -Ése... quería... jugárnosla... Y, sobreponiéndose al dolor, acabó de expresar su idea: -... Pero se... fastidió... Sudando a chorros y armando un enorme ruido con los bidones, los soldados refrigeraban las ametralladoras junto a las troneras. Sus manos, llenas de arañazos, tenían movimientos tímidos, presurosos, y puede que hasta un tanto avergonzados. Estremeciase el tren con febriles sacudidas, y ardía todo él como un enfermo de tifus. Una oscuridad rojiza, de oscilantes coágulos, llenaba el cerebro de Nezelásov. Un temblor lacerante, mezclado con escalofríos, partía de sus sienes como un punzante triángulo, cuyo vértice, invertido, bajaba hasta su corazón para clavarse en él. -¡Miserables! -tronaba el coronel-. ¿Qué hacéis? -Es que, mi coronel... Nezelásov corrió hacia un soldado medio dormido y le dio una patada: -¡Eh, so cerdo, aquí no se duerme! -¡Estamos muertos de cansancio, mi coronel! -Y no tenemos agua para los cañones. - Verdaderamente, se han recalentado -corroboró Obab-. Es peligroso seguir disparando, mi coronel. -¡Yo no puedo ni dormir ni tumbarme! Siento en el cuerpo un enorme vacío. ¡Oh, Dios de los cielos! A ver, el primer cañón, el segundo, el tercero, todos: ¡Preparados para el combate! Doce grados, contra el terraplén, granadas rompedoras. ¡Fuego! Resonó una andanada. Sin saber él mismo cómo ni cómo no, vio que tenía en las manos una carabina de las que se usaban en caballería, con el cerrojo extrañamente cálido y corredizo. Nezelásov, rozando las puertas con la culata, correteaba por los vagones. -¡Miserables! –berreaba-. ¡Canallas! Le enfurecía no dar con una palabra que pareciese una orden, y los insultos se le antojaban los más oportunos y los más fáciles de recordar. Los mujiks proseguían el asalto. Por las aspilleras se veía correr cuerpos encorvados que, llevando a su flanco los fusiles, semejantes a listones de madera, atravesaban la lejana maleza, enmarañada como un ovillo de lana. Tras los matorrales erguían su imponente masa los bosques y las sinuosas lomas verdinegras, siempre de un tamaño inesperado. Pero todavía más temibles que las enormes peñas eran las espaldas corvas (caparazones pintiparados) que corrían de un arbusto a otro. Los soldados se atemorizaban y, para evitar que se oyese el ronco rugir de las breñas, procuraban ensordecerlo con fuego de ametralladoras. Una de éstas disparaba sin cesar, incomparablemente más que las otras, contra los matorrales. El coronel Nezelásov pasó muchas veces, a la carrera, ante su departamento. Por efecto de una superstición Vsiévolod V. Ivánov incomprensible, le daba miedo entrar en él; por la puertecilla se veía un retrato litográfico de Kolchak, un mapa del teatro de la guerra europea y el idolillo de bronce que hacía de cenicero. El coronel presentía que si entraba en el departamento rompería a llorar y, acurrucándose en un rincón, como el gimiente perrillo, no volvería a salir de él. Continuaba el asalto de los mujiks. A Nezelásov le daba reparo reconocer que ignoraba cuántos asaltos había sufrido ya el tren; y no era posible preguntárselo a los soldados, en cuyos ojos leía un odio implacable. No se habían apartado un momento de los cerrojos de los fusiles ni de las cintas de las ametralladoras, y hubiera sido imposible apartarlos, pues al primer momento de raciocinio le habrían dado muerte. El coronel iba y venía entre ellos; la carabina, cuya culata le golpeaba la caña de la bota, le parecía liviana como un junco. En ocasiones se le antojaba oír el rumor del viento en el bosque... Los soldados, sombríos y apáticos, batían la oscuridad con fuego de fusil y ametralladora, cuyas balas parecían horadar un gigantesco cuerpo que gritaba furiosamente. Un soldado de cabello rubio añadía petróleo al candil. El petróleo llevaba ya un rato vertiéndosele sobre las rodillas. El coronel, que se detuvo a poca distancia, percibió un leve olor a manzanas. -Habría que dar de comer al perrillo -sugirió atropellado. El rubio soldado frunció los labios, obediente, y se puso a llamarle: -Ps, ps, ps... Otro, de manos muy finas, pero brazos extraordinariamente cortos, que estaba poniéndose las botas, se llevó a la nariz un peal, lo olfateó un buen rato y dijo, muy tranquilo, al coronel: -Eso es petróleo, señor. En mi pueblo, la libra cuesta un rublo... -¿Y qué? El soldado guardó silencio, aunque sus ojos querían decir: "El petróleo está caro; cuesta a rublo la libra, mientras que la vida de un soldado no vale un ochavo. ¿Por qué, mi coronel? Al fin y al cabo, son ustedes quienes fijan el precio." -¡No os durmáis, malditos, no os durmáis! La cara se te cae de sueño, soldado, pero no te duermas. ¡Manténte en vela! ¡Están atacando! ¿No lo oyes? Nos atacan los guerrilleros. -¡Adelante, camaradas! ¿De quién era aquella voz? ¿Sería la de Vershinin? ¿O tal vez la de Peklevánov? ¡Cualquiera lo adivinaba! En cambio, se sabía perfectamente de quién era la respuesta: ¡de los guerrilleros! Sobrepujando el estruendo de las ametralladoras, y penetrando por los pequeños orificios de las troneras, retumbó en los vagones un pétreo y formidable bramido: -¡O-o-u-o! 57 El tren blindado 14/69 Y un leve lamento: -¡Ay, ay! El soldado de la cara soñolienta dijo: -En la taigá rezan por ellos las mujeres. Por nosotros nadie rezará. Y se dejó caer sobre un banquillo. Una bala le había entrado por un oído y le había salido por el otro lado de la cabeza abriéndole un agujero del tamaño de un puño. -¿Cómo ven en la oscuridad? -extrañó se el coronel-. Allí hay hogueras. Aquí debe estar oscuro. Además, la humareda: están tratando de asfixiarnos con humo. ¿No lo notáis? Hogueras en las tinieblas. Tras ellas, los sollozos de las mujeres. ¿O tal vez eran los montes los que lloraban? "¡Monsergas! Lo que hacen los montes es arder." "No, ésa es otra monserga. Las que arden son las hogueras de los guerrilleros." Un ametrallador, con el costado ardiendo, se echó a llorar igual que un chiquillo. Un voluntario, viejo y barbudo como un pope, lo remató de un pistoletazo. Al coronel le entraron ganas de gritar, pero, sin saber él mismo por qué, guardó silencio y se limitó a pasarse las manos por los párpados, de una tersura de papel. Tenía novia en la ciudad y, probablemente, en aquel momento, ella... La noche tocaba a su fin. Pronto saldría el sol. La novia estaba leyendo un libro. Se había dormido sobre sus páginas. Tenía los párpados húmedos de sueño. El soldadillo rubio dormía a la vera de la ametralladora, y el otro disparaba soñoliento. Aunque tal vez no fuera su máquina la que disparaba, sino la del vecino. O quizá también la del vecino permanecía amodorrada, mientras su servidor gritaba: -¡Allí, allí! "¿Qué libro podría leerse en una noche como ésta?" Un dolor intenso le subía a Nezelásov de la garganta al mentón; el coronel sentía como si le arañasen la piel con un clavo. De pronto vio a muy pocos centímetros de su rostro unas manos de largas y sucias uñas que temblaban estremecidas. ¿Sería Obab? Después se olvidó. Olvidó mucho aquella noche... Unas cosas hay que apartarlas de la memoria; de lo contrario, resultaría demasiado angustioso llevarlo todo en ella... Súbitamente se hizo el silencio... Callaban los matorrales que rodeaban los vagones. Había que descabezar un sueño. ¿Era mañana o tarde? No conviene recordar todos los días. Ya no tiraban desde los montes. Junto al terraplén yacían, yertos y ensangrentados, mucho mujiks. Por supuesto, debían de estar incómodos. Pero allí, junto a sus ojos, reinaban las tinieblas. Nezelásov estaba ciego. -¡Jamás! -¿Qué dice, mi coronel? -Digo que jamás, Obab. ¿Vamos a permitir que nos asfixien con el humo como a simples mosquitos? ¡Ja, ja, ja! El coronel cogió el teléfono: -¡A ver! ¡Preparados los cañones! Granadas rompedoras contra el terraplén. Primera pieza, segunda, tercera, ¡fuego! ¡Fuego, por vida del diablo! Los cañones permanecían silenciosos. El alférez arrancó el aparato de manos de Nezelásov: -¡Rompedoras contra esos miserables! ¡Fuego! -¡Ja, ja, ja! Duermen como troncos. Resulta que los artilleros prefieren dormir a salvar a Rusia. Bueno, pues que se vayan al cuerno. Habéis perdido a Rusia por dormir, y yo se la entregaré a los americanos, o a los japoneses, o a quien pague mejor. Obab, apague la luz... -Mi coronel... -farfulló desconcertado el alférez. -Míreme a los ojos, Obab. ¿Verdad que estoy loco? ¡Ja, ja, ja! A ver, mi abrigo… Obab le ayudó a ponerse el abrigo. Nezelásov echó mano a la carabina, se llenó de cartuchos los bolsillos y hasta se metió algunos en el seno: -Abra la puerta sin hacer ruido y sólo lo suficiente para que yo pueda salir de costado. Le deseo suerte, alférez. Regresaré dentro de un par de horas, o quizá dentro de una, trayendo conmigo al maquinista de uno de los trenes de proyectiles. -¡Por vida de Dios! ¿Cómo no se me habrá ocurrido tal idea? Obab apagó la luz y entreabrió la puerta. Nezelásov sacó la cabeza y después un hombro. Por fin, dijo en un susurro: -Un poquito más... Resonó un disparo en la oscuridad. El coronel cayó murmurando: - Buen tirador; estupendo... Obah se apartó de un salto de la puerta y se apretujó contra la pared opuesta. No le quedaban ánimos para cerrar. La puerta iba abriéndose más y más, como por sí sola. -Se acabó -masculló el hijo del tendero-. Está visto que debo despedirme de condecoraciones, de tierras y de honores. -Por fin nos encontramos, alférez Obab, Iván Aristárjovich, asesino de mujiks. A ver, sal a hablar con los aldeanos, que te estamos esperando. -Sal de ahí... "¿Será Vershinin? ¡El mismo!" -Baja ese revólver, Iván Aristárjovich, que no es a ti a quien toca disparar. ¿Me oyes? Nezelásov experimentó un mareo repentino. Las náuseas le revolvían el vientre y le afectaban también 58 las piernas, los brazos y las espaldas. De pronto se le hundieron los hombros, la hierba se le escapó de debajo de los pies, y se doblaron sus rodillas. El coronel vio ante sí un camisote felpudo, un galón ensartado en una bayoneta y un trozo de carne... Era carne suya, del coronel Neze!ásov... "Albóndigas de cerdo... Restaurante Olimpia... Un negro mejicano dirige una orquesta rumana… Un pobo... El otoño... Os quedo agradecido, Rusia... mundo… eslavismo entero... por este silencio... Silencio en toda la tierra…" -desvarió. -¡Fuego, duro con ellos, zurradles de firme! Gira, da vueltas, se parte en trozos la peonza... No estaba el tren blindado sobre el terraplén. Por consiguiente, debía de ser noche. Palpando el espacio que tenía bajo su mano, encontró el coronel cabellos humanos llenos de sudor. La mitad de la oreja que le quedaba parecía de paño; estaba como desgarrada con un clavo... Tenía en la mano un tallo de arbusto. Podía cortarlo y hasta metérselo tranquilamente en la boca. Aquello no era la oreja. Llevaba la carabina al hombro. ¿Quería decirse que se había marchado del tren? Nezelásov se alegró. No recordaba dónde se había provisto de aquel cinturón de municiones que tenía ceñido por encima de la guerrera. Concibió súbitamente la esperanza de salvarse. "¡Estoy vivo, estoy vivo! Me abriré paso. Llegaré." Pero se echó a reír: "¿Adónde? Al fin y al cabo, da igual." El matorral vecino despedía un acre olor a sangre caliente. De los montes vecinos soplaba un viento negro y punzante que penetraba entre el ramaje, largo y húmedo. ¿Húmedo de sangre? ¿De sangre de quién? ¿De él mismo? No, de Obab. "Pasó Obab a rastras con el perrillo bajo el brazo. Su pantalón de montar se asemejaba a las ruedas de una carreta. ¿De manera que también estaba vivo? El soldado rubio se cuadró marcialmente y preguntó en voz baja: -¿Ordena que pongamos el tren en marcha, mi coronel? -¡Vete al diablo! La evacuada del abrigo marrón le musitó al oído: -¡Ahí vienen, ahí vienen! De sobra sabía Nezelásov que venían. ¡Era el ataque! Necesitaba ocupar una posición ventajosa. Arrastróse hasta un alto. Levantó la carabina. Disparó... Mejor dicho, quiso disparar... Le faltaba una mano, al parecer. Podría tirar de rodillas. Pero así no vería el punto de mira... "¿Por qué no se me ocurriría disparar en el tren y aquí se me ha ocurrido?" -siguió su delirio. Estaba solo, y los enemigos se acercaban arrastrándose... ¡De ellos eran aquellos canallas Vsiévolod V. Ivánov barbudos! Las balas rebotaban en el suelo, pues de no haber sido así... El coronel Nezelásov estuvo disparando a lo loco, contra las tinieblas, hasta que se le acabaron los cartuchos. Mejor dicho, quiso disparar, pero su mano era incapaz de alzar la carabina. Abandonó el arma. Rodó desde la pequeña loma a un matorral y, hundiendo el rostro en el suelo, expiró. Su ataque había terminado. CAPÍTULO IX. E LA VIEJA FORTALEZA Y E SUS ALREDEDORES ¿Porqué callas, bonita? ¿Por qué callas? -preguntó Von Kün amablemente, aunque en voz alta, como ordenaba el reglamento. El escribano y el médico de la prisión se mantenían a cierta distancia, junto a la puerta de la larga cámara. Von Kün los miró y exhaló un suspiro. Ambos callaban. ¿Por qué abrían aquellos ojos? ¿No se estaba portando con la debida severidad? Metiéndose las manos en los profundos bolsillos, el interrogador recorrió la estancia. Por la ventalla se divisaba el mar. Todos creían que los calores tocaban a su fin, pero se había presentado un día de bochorno. Dijérase que no existían ni la niebla, ni los vientos fríos, ni las lluvias. Sin embargo, al atardecer comenzaron a enfriarse de tal manera el malecón, las calles y las casas, que todo el mundo se olvidó del calor. Los botes de conserva vacíos relumbraban a través del agua transparente y opalina, ele aspecto puramente otoñal. Las sombras imprecisas de las cañas de pescar oscilaban entre las virutas que flotaban sobre una finísima capa de petróleo. No se veía a ningún pescador. Por lo demás, para eso están las cárceles: para que desde ellas no se vea la gente. -¿Por qué callas? Sabemos muy bien que eres la mujer de Vershinin... ¿Qué más hubieran querido ellos! Nada sabían. Sencillamente, el mando, que desconfiaba del coronel Katin, había decidido enviar al interrogatorio a Von Kün, quien, a su juicio, se distinguía por su escrupulosidad y no era propenso a las componendas. Quizá no lo fuera. Pero, por desgracia, Von Kün no creía que aquella campesina, con su humilde vestido de percal y su toquilla de lana gris sobre los hombros, fuese la esposa del ya célebre Vershinin. ¿Qué necesidad tenía éste de haberla enviado a la ciudad, exponiéndola a tan graves peligros? El nombre del marido corría de boca en boca, y era natural que parasen su atención en ella hasta personas que jamás la tuvieron en cuenta para nada. El médico de la prisión, bilioso, fofo, aguardentosa la voz, tocó ligeramente en el codo a Von Kün y, con la mirada, le hizo seña de que saliese. Una vez fuera, le dijo quedo: -Creo que basta. A mi juicio, su demencia es 59 El tren blindado 14/69 pasajera. No la asustemos, Mijal Mijálich. Atravesaron el pasillo. El coronel Katin los esperaba en un alto y luminoso aposento al que se daba el nombre de Sala de Separación. Al ver el semblante apático y decaído de Von Kün, se mordió los labios y dijo: -Al parecer, Mijal Mijálich, no ha sacado usted la convicción de que esa lugareña sea la mujer de Vershinin. ¿Quién tuvo tal ocurrencia? Von Kün repuso secamente, con una ligera irritación: -El mando recibió una confidencia de los agentes. -¡Una confidencia, una confidencia! ¿Y no le han dicho a usted que el señor Karantáiev se ha ahorcado? -¿Qué señor Karantáiev? -Pues el señor Karantáiev: el ministro de Hacienda de nuestro gobierno. He pasado por su casa. Tenía la frente fría y dura como la tela de la mortaja que le han puesto. Si, señor. En la información oficial, como es de suponer, no habrá la más mínima alusión al suicidio. Aquella casa huele ya a incienso; el sacristán recita salmo tras salmo; en la catedral ensayan los cantores, y el campanero se escupe en las manos, preparándose para darle de firme a la cuerda. -Me ha dejado usted estupefacto, mi coronel. -A mí me asombró la noticia no menos que a usted. -Por desgracia, las confidencias de los espías son siempre dudosas -prosiguió-. A propósito, comunique a sus agentes que los barcos americanos y japoneses van acercándose a la ciudad, lo mismo que el tren blindado del capitán..., es decir, del coronel Nezelásov. Que difundan el rumor. -Y, tras un breve silencio, añadió angustiado-: Mi hija tiene cuarenta grados de fiebre. Mal veo las cosas, muy mal... Cuando se hubo separado de Von Kün, el coronel volvió a morderse los labios, lanzó un profundo suspiro y, como a regañadientes, penetró en su casita. En la sala de estar le esperaba Varia, quien le anunció que, al parecer, el estado de Vera había mejorado: tenía menos fiebre, respiraba con más facilidad, y había desaparecido el intenso sudor. -¿No será la crisis? -conjeturó. -Estamos muy lejos de ella, Várenka; muy lejos. -¿Ha leído usted, coronel, el telegrama de Nezelásov respecto a Vershinin? -¿Por qué se inmiscuye usted en los asuntos de la guerra, Varia? -Cada uno de nosotros debe ayudar al mando en la medida de sus fuerzas. Incluso propagando bulos. -Lo que yo debo hacer no es propagar bulos, sino imponer el orden, y, como representante de la autoridad... -¿De cuál? -inquirió Varia con frialdad-. ¿De la que sólo figura sobre el papel o de la que existe realmente? La autoridad está en manos de quien tiene suficientes proyectiles. Al coronel Nezelásov le sobran. ¿Me entiende usted? -Ni palabra. -El poder debe hallarse en manos de rusos auténticos. ¿Me comprende ahora? -No. El coronel Katin lo comprendía todo perfectamente, como también comprendía que las intrigas y los golpes de estado eran una calamidad siniestra. ¿Hasta cuándo iba a durar semejante situación, Jesús? ¿Para qué tanta conjura si nadie podía conjurar el tifus? ¡Dios santo, qué retruécano tan estúpido y tan vulgar le había salido! Katin corrió a la ventana y se asomó. Respirando ansiosamente, lanzó una mirada obtusa a la muralla de la fortaleza, otra vez envuelta en la niebla. Varia cogió perezosamente un libro y tomó asiento en el diván. Al oír el roce del papel, el coronel volvió la cara. La joven, con su anterior aire descuidado, le dijo: -El mejor y más concienzudo médico de la ciudad es Sotin. Solamente él sería capaz de definir si el estado de esa mujer es normal. -¿El de qué mujer? -El de esa que dicen que es la mujer de Vershinin. Sotin debe ayudarle a usted. -¡Nunca! Vérochka tiene cuarenta grados de fiebre, y él es el doctor que la cuida. ¡Nunca! Además, su Nezelásov de usted no pasa de ser un charlatán. Varia se levantó de su asiento y replicó con mayor frialdad aún: -Coronel, si mi prometido es un charlatán, usted sólo quiere salvar su pelleja. Nezelásov le fusilará. Acuérdese bien. -La pelleja lo será usted. Entérese de una vez. ¡Dios de los cielos, qué acto tan necio, tan ruin y tan imperdonable! Katin corrió en pos de Varia. En el porche oyó el rudo estrépito de unas ruedas sobre el empedrado: el capitán Petrov, que se dirigía a la ciudad, había ofrecido a Varia un sitio en su coche. Retumbó la campana de la catedral. ¿Estarían ya enterrando al ministro suicida? Un poco pronto parecía. El doctor Sotin, cabizbajo y como conteniendo el aliento, caminaba lentamente, atento al repique de la campana. -¿Qué tal se encuentra nuestra enferma, coronel? -Mal. -Y de pronto, inesperadamente para sí mismo, Katin sugirió-: Antes de ver a mi hija, le rogaría que entrase allí, a reconocer a una reclusa. Así diciendo, señaló a la prisión. -En la cárcel tienen su médico, mi coronel. -Está enfermo. Además, dudo que otra persona que no sea usted consiga descifrar este enigma. La mujer de un importante general, destinado actualmente en el Japón, desapareció un buen día. Se supone que la raptaron los guerrilleros y que allí 60 perdió la razón. Creo que se trata de ella... Sotin bajó la cabeza más todavía: -Dispénseme, coronel. Esta ciudad es pequeña; vivimos en guerra, y los vecinos como yo sabemos muchas cosas. -Magnífico. Conque ¿no tengo que explicarle nada? -Casi nada. El doctor alzó la frente y añadió: -Pero yo sí tengo algo que explicarle: el solo hecho de expresarle a una humilde campesina la sospecha de que ella es la mujer de Vershinin puede provocarle la demencia. ¡Comprenda usted la crueldad de semejante actitud! Y encima quiere usted que yo "la identifique..." -Como la salud de mi hija está en sus manos, abusa usted del respeto que le profeso. -Del tratamiento de su hija seguiré ocupándome, pero en la cárcel no entraré. -Acabaré deteniéndole. -Hay tifus en la ciudad, y no se atreverá usted, porque no tiene derecho a detener a un médico. -¿Dónde está su hija? -En casa de unos amigos, fuera de la ciudad. -¿Cómo se llaman esos amigos? ¿Por qué no contesta? ¿No se trata de Peklevánov? Cuando Sotin, tras de reconocer a Vera, dictaminó que la enferma se hallaba verdaderamente muy mejorada y que no padecía tifus, sino unas fiebres, el coronel Katin, dando un suspiro de alivio, profirió: -Es una situación diabólicamente estúpida, doctor; pero me veo obligado a detenerle. De todas maneras, habría sido peor que le arrestase el Estado Mayor; yo, por lo menos, no voy a fusilarle. -No blasone de bondadoso -repuso el médico contrayendo los labios en una risilla forzada-; firme la orden de detención y llame a su ayudante. -¡Bushman! -Eso es, eso es. Antes de trasponer el umbral, Sotin se detuvo y dijo a Katin, mirándole a los ojos, fríos y serenos: -Ahora que ya me ha detenido, coronel, voy a refutar mi premeditada mentira: su hija no tiene unas simples fiebres, sino verdadero tifus. Tendrá usted que mandarme fusilar. -¡Infame! -Todavía está por ver quién es el infame. Al quedarse solo, el comandante contempló a su hija, cuyo rostro ardía, y se preguntó a sí mismo: "Verdaderamente, ¿quién es el infame?" Atravesando huertos y buscando con la vista la silueta de los depósitos ferroviarios, Peklevánov decía a Znóbov: -Las argucias, ¿sabe usted?, son una arma de dos filos. Nezelásov ha hecho correr la especie de que Vershinin ha prometido entregar a Peklevánov, y el Estado Mayor de los blancos se ha tranquilizado: Vsiévolod V. Ivánov ¡Peklevánov está en su poder! Estupendo. ¿Por qué estupendo? Pues porque de los depósitos ferroviarios a la fortaleza van unos raíles. Si los blancos esperasen la irrupción de Vershinin con el tren blindado, ordenarían destruir esta vía, pero como Vershinin, según ellos, es ahora amigo de Nezelásov, y los blancos esperan a ambos, no levantarán los raíles, y nuestro tren blindado podrá llegar hasta las mismas puertas de la fortaleza. Deme otro cigarrillo. "¿Habrá atravesado sin novedad los huertos o...?" -pensaba mientras tanto Masha, de pie en el porche, con la vista puesta en las blanquecinas sombras del ocaso. La niebla iba arremolinándose en el arquillo de mampostería del portalón, a través del cual se oía el trepidante ruido del motor de una lancha en el mar. La lancha salía a las seis en punto. "¿Te has dado cuenta, Masha? ¿Comprendes ahora que un bolchevique, por orden del partido, debe sacrificarlo todo, incluso la vida, en cualquier momento? Tú, en cambio, apoderándote de la llave, te empeñas en tu idea: "¡No te dejaré salir!" Eres la mujer de un bolchevique, y debes comprender..." -"Sí, sí, ya lo comprendo. Toma la llave"-. "¿Qué pasa? ¡Uf, qué diablo! Voy a salir por la ventana. Procura entretenerle." ¿A quién? Debía de ser al que se aproximaba con la cesta de flores (¡a las seis de la mañana!) al porche de la casa. -¿Qué se le ofrece? -Nada, nada -contestó el japonés y, tirando las flores, irrumpió en la habitación para volver a salir disparado y echar a correr por los huertos. -Oiga, ¿y la cesta? Masha cogió el revólver y se lanzó tras el japonés. "Procuremos no armar ruido ni dar un escándalo..." -¡Qué tíos! ¡Son unos demonios! Heridos y todo, conducen la máquina. -Yo estoy sano y salvo, abuelo -replicó Misha el estudiante. -No, si me refiero a ése -indicó el vejete a Vaska Okorok-. Ahí lo tienes, dando órdenes; y parece un entendido... -El que entiende es Shurka; yo es por puro pasatiempo. Shurka, el ayudante del maquinista, herido y cubierto de vendajes, observaba las maniobras de Misha el estudiante desde un sillón traído del departamento de Nezelásov. La locomotora silbó. Sonó el teléfono. Se puso al aparato Vaska Okorok, oyó lo que se le decía y respondió: -Imposible correr más, Nikita Egórich. -Pero, sin soltar el auricular, preguntó a Misha-: ¿O a lo mejor se puede? ¿Me entiendes? -Claro que se puede. Para algo han de servir mis estudios en la Escuela de Peritaje. -Aceleramos la marcha, Nikita Egórich, El tren blindado, aumentando la velocidad por momentos, volaba entre los abruptos peñascos que 61 El tren blindado 14/69 pendían sobre la línea férrea. Vaska Okorok adelantó a un vejete barbilampiño y penetró en el departamento donde, hasta poco antes, solía arrellanarse el capitán (o coronel, ya daba igual) Nezelásov: -¡Cómo corremos, Nikita Egórich! De fijo que nos tragamos cien verstas a la hora. -Gracias a Dios. -Esas gracias no las das de muy buena gana. -Quizá por no ser buen creyente. Mas Él me perdonará, pues es misericordioso. Misericordioso, pero no tanto. Vershinin, al quedarse solo, se acordó de su mujer, de la dulce expresión de su rostro, de su blanco cuello, de sus bien trazadas cejas y de sus ojos, semiocultos tras unas pestañas que acaso no las hubiera ni en el Paraíso. Si, al menos, Nastásiushka hubiera dado con Peklevánov para que retrasara la insurrección un par de días... Pero ¿y si no llegaban a tiempo los guerrilleros con el tren? -Nikita Egórich, dicen los mujiks que el alférez ese tenía aquí un pantalón de repuesto. -Bueno ¿y qué? Unos calzones no son una bomba, que puede estallar... -Pero es que yo me los probaría: me da la impresión de que me vendrán a la medida. Ante la puerta del departamento, el vejete barbilampiño, probándose los anchísimos y azules pantalones de montar del alférez Obab, gritaba con pueril regocijo: -¡Qué tío! Pero si esto es enteramente una saya... Y deja las pantorrillas al descubierto. ¡Vaya chasco! Ceniza sobre la mesilla. Entra una gran humareda. Las ventanillas están de par en par. Las puertas, de par en par también: los baúles abiertos. El dios tibetano yace en el suelo, lleno de escupitajos, y sonríe lastimero. ¡Qué chusco y qué ridículo! Más allá del terraplén, otro dios va emergiendo desde detrás de las colinas. Es amarillo, redondo y cascabelero... Las jugosas yerbas son negras. Relucen como la mirada del hombre harto y satisfecho. -¡O-jo-jo! -¡Ya han llevado lo suyo esos demonios! -¡Y lo que te rondaré! Los mujiks se habían subido a la locomotora; dijérase que sus cuerpos, cálidos y ebrios de victoria, se habían adherido al acero. Uno de ellos, de camisa roja, amenazaba con el puño alzado: -¡Te enseñaremos lo que es bueno! ¿A quién? ¿Quién? Nadie lo sabía. . Pero siempre hay que amenazar. ¡Siempre! Una camisa roja, una cinta roja sobre un capote gris. ¡Una cinta! ¡O-o-o-o! -¡Aprieta, Gavrila! -¡A-a-a!... Una cinta. Sobre el tren blindado 14-69 tremola una bandera roja. ¡Una cinta! Ahora está aquí la rueda; dentro de un minuto estará dos verstas, tres verstas más adelante. Los raíles guardan silencio; perplejos de asombro, no zumban. Callan. -¡Ah! Tra-ta-ta... Tara-ra... -¡Cualquiera lo entiende! -Un momento: por la mirilla entra humo. ¿Será de la locomotora? -¡Los blancos tratan de asfixiarnos con humo, camaradas! ¡Acabemos con ellos! -Acaba tú de gruñir, imbécil. Es un túnel. -¡Ah! -De qué buena gana vería el túnel. -¿De noche lo vas a ver? -Pues es verdad: es de noche. -Está amaneciendo. -Camaradas, por orden de Peklevánov llevamos detrás de nosotros los trenes de proyectiles. ¡Todos, sin faltar uno solo! Eso bien merece echar un trago. -Muchachos, dadle a éste un cubo de agua. -¿Cómo la quiere usted, de la fuente o del lago, caballero? -¡Ja, ja, ja! En seguimiento del tren blindado salen del túnel los convoyes de proyectiles. Guerrilleros ennegrecidos por el hollín de la locomotora montan guardia arriba de los vagones, junto a las ametralladoras. Se miran y sueltan una carcajada. -Aquí revienta uno, ¡qué diablo! -Dicen que Nikita Egórich va muy triste. -¿No echará de menos a su mujer? -¿Qué graznas? Ahora tendria todas las mujeres que se le antojaran... ¿Quién te da derecho a...? Mira que te rompo los morros. -Pues tú, antes de abrir el pico, muérdete la lengua, no sea que te la corte yo. A mí no hay quien me moje la oreja, y estoy por la verdad. El propio Dios me protege con su mano... -¡Oh! -¡A ver si os calláisl -¡O-oh! El retrato de Kolchak anda por los suelos. Las órdenes andan por los suelos. Los periódicos andan por los suelos... La gente no repara en el suelo; anda por él, mas no lo siente. -¡A-a-a! El 14-69 lleva encima una bandera roja. -¡Ah! Colosal y majestuoso, flota en el viento el tren, un Vsiévolod V. Ivánov 62 trozo de paño rojo, ensangrentado, vivo, ululando: ¡O-a-o! -En América menudean las huelgas. -Ya lo sé... Yo mismo he estado haciéndole propaganda a un burgués americano. -Han aprendido... -Y en Inglaterra, camaradas. ¡ARRIBA, PARIAS DE LA TIERRA! -¡O-o-o! El tren blindado sale del túnel y vuela por la orilla del mar. Ay mi tartana... Vershinin, Vaska y unos cuantos guerrilleros más, sentados en el departamento que perteneciera a Nezelásov, juegan a las cartas, a "la nariz". Gana Vaska: -A ver, Nikita Egórich, pon la nariz. -¡No me mates! -sonríe con desgana Vershinin. El tren silbó y se detuvo. Cesaron las canciones. -¿Qué pasa? ¿Quién va? -inquirió el jefe. Entró presuroso Misha: -Ha llegado un enlace de Peklevánov, Nikita Egórich. La insurrección ha estallado en todas partes... Vershinin cerró los ojos: -¿Nos hemos retrasado? -El comité revolucionario, camaradas, con la intención de… -¡Ya lo sabemos! -Basta ya, que también yo tengo ganas de gritar: Ruiseñor, ruiseñor, pajarillo; ¡canario mío! Vershinin está tendido en el camastro. Su respiración es profunda y acompasada. Arde por dentro. Su aliento caldea el departamento, aunque la puerta está de par en par. Se respira un ambiente pesado, enrarecido con el sudor de los mujiks. -¡Mísha, Shurka! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Los maquinistas de los trenes de proyectiles? Oídme bien: o estamos allí dentro de cinco horas, o se acabó nuestra historia para siempre. ¿Es que no vamos a ser capaces de dar ese ejemplo? Aunque las locomotoras queden hechas papilla, tenemos que llegar. Requisaremos por el camino carbón o leña; derribaremos casas para alimentar las calderas o haremos lo que sea, pero hemos de llegar a la ciudad. Estamos salvando el país, ¿entendido? -Entendido, Nikita Egórich. -Llevaremos nuestra carga. -Y todos los convoyes irán en línea, como va la gente a comulgar. -¡Ja, ja, ja! -Ya tendremos tiempo de reír en la ciudad, en la fortaleza. ¡Ay, mi tartana americana! ………………………….. El tabaco se ha acabado, el uniforme está usado, los galones se han caído y el gobernador ha huido… Al otro lado de la puerta, alguien lloriqueaba con ebrias lamentaciones: -Esos canallas... mataron a Sin Bin-U... Para vengarlo, tengo que abrir en canal a cinco de ellos... Malditos sean... -Que se vayan al... esos perros... -Ya les daré yo lo que se merecen, para vengar al chino... Vershinin se asomó: uno de los que se lamentaba era el vejete barbilampiño. Nunca había mostrado mucho afecto a Sin Bin-U, pero de buenas a primeras, todo salía a la luz. Sí, muchas cosas se revelaron aquella noche. ¡Qué mirada tan emotiva la de aquellos ojos de entornadas pestañas! -¡O-o-o! ¡Yoy! -Senka, Stiopka, Kikimora... -A ver, un cuento. Estos hombres, revestidos de acero, tienen el rugido bronco y parecen ufanarse de ello; se doblan las aceradas placas, tiembla la enorme máquina, y las tinieblas se expanden como una mancha de aceite: -¡U-o-u-a! ¡U-u-u-u! ¡Es el tren blindado 14-69! -Toda la línea lo conoce, la ciudad toda, Rusia entera... De seguro que en el lago Baikal y en el río Obi es ya célebre nuestro tren. -¡Desde luego! Las cintas de ametralladora yacen en el suelo. Los cartuchos recuerdan el grano esparcido. Sobre las bocas de las máquinas de guerra sécanse al sol las ropas de los guerrilleros. Hay en sus cañones sangre seca, semejante a vieja seda color de burdeos. -Pues bien: una vez iba por tierras del Turquestán el Sha de Persia cuando se encontró con la reina de Inglaterra... -¡Mira qué ladino! -Cierra el pico y no molestes. Escuchan todos con ávida atención. Aunque han oído el cuento mil veces, quieren que se repita. Una estación. El tren blindado levanta una ráfaga de viento frío que recorre el andén. La luna es pequeña y como además está velada por las nubes, sus rayos no pueden abrirse paso. La estación aparece sombría, como entristecida. Zumban las moscas en los destrozados marcos de las ventanas; hace frío en la desierta cantina; ulula el viento, y la plazoleta de delante de la estación está llena de 63 El tren blindado 14/69 hogueras. Alrededor de ellas, en las calles requemadas, se ven unas tiendas extrañas. ¡Oh, son los japoneses! -Desean parlamentar, Nikita Egórich. -Pues que vengan. Un oficial nipón, saliendo de entre las tinieblas, se acercó al tren con andares acompasados y extraños. Se traslucía en él una fuerza exótica, oculta en la oscuridad, que producía a un tiempo hilaridad, frío y temor. Vershinin salió a su encuentro. El oficial le tendió, rápido y diligente, la mano y pronunció en ruso, deformando adrede las palabras: -Nosotlos, neutlalidat... Acto seguido, elevando el tono, dijo algo, sonoro e imperativo, en japonés. Su voz denotaba desprecio y una especie de tedio incomprensible. Vershinin replicó: -La neutralidad está muy bien, pero ¿son ustedes muchos? -Veinte mil... -afirmó el japonés. -¡Pues nosotros somos un millón, so canalla! intervino Vaska Okorok señalando a su herida con no se sabe qué intención. -¡Cálmate, Vaska! no te precipites -le aconsejó Vershinin y, tornándose hacia el japonés, le dijo-: No tocaremos a ninguno de vuestros veinte mil hombres, pero hay entre ustedes uno, el capitán de caballería Ribakov, que debéis entregárnoslo, o se acaba la neutralidad. ¿Qué le parece? -No tenemos Libakov. -Bueno, allá ustedes. Si no lo tienen, tampoco tendrán neutralidad. -No; nosotlos somos veinte mil. El nipón dio media vuelta al estilo militar, con tieso destaque de su figura grotesca y peregrina, y se retiró. Vershinin, virando también en redondo, repitió las palabras de Vaska: -¡Pues nosotros somos un millón, so canalla! Y escupió su ira en la palma de la mano, diciendo: -¡Y todavía, el muy bribón, se atreve a estrecharme la mano! -No va a quedarnos otra solución que colgarlos a todos. -Soltarles una descarga con todos nuestros cañones. Los guerrilleros reclamaban: -Ordena atacar, Nikita Egórich. -¡Hay que hacer fuego! De pronto, sofocado de júbilo, Vershinin señaló con el dedo al extremo del andén: -¿No lo conocéis? -¡Es Ribakov! -Nos han entregado al capitán... -Nikita Egórich -se oyó una voz al fondo del andén-. ¡Traemos al asesino!... -Echaremos una parrafada con él. ¡Eh, aguarda un poco! Los guerrilleros traían conducido a un oficial con cara de niña, que venía sollozando. Lloraba también como una chiquilla: retorciendo los ojos y los labios. Un mujik que llevaba un saco sucio y vacío suspendido del brazo, se acercó al oficial y, con la mano libre, le asestó un puñetazo en la cara: -¡Para que no lloriquees! Entonces, uno de los de la escolta, como cayendo súbitamente en la cuenta de algo, levantó ambos brazos y, dando un salto como en un ejercicio de esgrima de fusil, hundió la bayoneta en el pecho del oficial. Otra estación. Un farol amarillo, unos rostros amarillentos y una tierra negra. La noche. -Somos neutlales. -Muy bien; marchaos, pues, a vuestras islas. -Es olden del Mikado. -Estupendo. Adiós, que tenemos prisa. -Adiós, señor comandante -respondió el oficial japonés con una sonrisa extraña y lastimera. "¿Qué le pasará? ¿Tanto les habremos asustado? Ni yo mismo me lo creo. No, lo que le sucede, probablemente, es que está enfermo", pensó Vershinin mientras se dirigía a la oficina del tren blindado. -Apunta lo que voy a decirte. El escribano, borracho, no le entendió. Por otra parte, ¿quién entendía nada de lo que pasaba? -¿Qué? Vershinin permaneció pensativo un instante. Había que hacer algo; necesitaba decir algo a alguien... -Escribe... -pronunció haciendo un esfuerzo. Y el obeso escribano, con letra tan ebria como él mismo, empezó a escribir: "Orden. Por disposición..." -Nada de órdenes. Escribe: "Puesto que hemos dado palabra de llegar dentro de cinco horas, lo haremos aunque tengamos que pasar por encima de nuestros propios cadáveres. Lo único que se precisa es que tú resistas, Iliá Guerásimich". ¿Te parece bien? -Magnífico -asintió el escribano y se durmió al instante, apoyando la gorda cabeza en una frágil mesita, donde se veían huellas de chinchetas clavadas y manchas de tinta azul. Quedaron, pues, sin anotar las palabras de Vershinin, como tampoco se escribieron tantas de las cosas acaecidas en aquellas asombrosas jornadas. El viejo Filónov, con su sempiterno atadijo en la mano, pasaba por delante del depósito de ferrocarriles. El cerrajero Lijántsev le salió al encuentro: -Debes entrar en el depósito, Filónov. Es una misión honrosa. 64 -¿Qué me importa a mi la honra? ¿Y de quién es la misión? -inquirió tristemente Filónov-. Le he llevado a mi hijo unas empanadillas y no me las han admitido. Quise ver al comandante, pero no me permitieron ni siquiera entrar en la fortaleza. Lijántsev se llevó a Filónov junto a la sirena del depósito: -¿Está claro? -¿Qué? -Mira, Filónov: por ser tú quien más ha sufrido las arbitrariedades de los guardias blancos, se te ha confiado tocar la sirena, dando la señal para la insurrección. El viejo movió la cabeza negativamente: -Conmigo no contéis. Aunque me lo ordenara el mismísimo Peklevánov, me negaría. -¿Te has vuelto loco? -Los que os habéis vuelto locos sois vosotros. Yo tengo un hijo preso en la fortaleza. Si la asaltáis, los invasores lo fusilarán. ¿No os da lástima de él? -Verdaderamente, éste no puede dar la señal; significa la muerte de su hijo. La multitud obrera se alborotó: los unos por simpatía; los otros con indignación. -¡Él no es el indicado! -¡Da la señal, Filónov! Hay que comprender las cosas. -Debes tocar la sirena, abuelo. ¿Qué le vas a hacer? Son cosas de la guerra. Filónov, asiendo un mazo que yacía en el suelo, se apretó contra la sirena, la cubrió con su cuerpo, alzó el mazo y rugió: -Ni yo toco ni os dejo hacerlo a vosotros. El viejo ferroviario Vasin sacó un revólver: -Hemos trabajado juntos veinte años, Filónov, y nunca hemos ni siquiera discutido. Fui yo quien propuso que te dieran la misión de tocar la sirena, y ahora resalta que te niegas… -Me negaría ante el propio Peklevánov. Por fin dejaron atrás los huertos y los descampados. Atravesaron presurosos la línea del ferrocarril, pasaron bajo una plataforma y contemplaron, llenos de cólera e indignación, a una anciana que yacía sobre los raíles, hundida la revuelta cabeza en almohadón. "¿Quién será? -pensó apesadumbrado Peklevánov-. ¿Qué delito ha podido cometer? ¿Qué bala asesina ha segado su vida? ¿Tardarán mucho en ser castigados tales crímenes? La cólera me sofoca... Se necesita, verdaderamente, un centro paralelo..." Sus pensamientos eran un agitado enjambre y, para encauzarlos un poco mediante la conversación, se dirigió a Znóbov: -¿Qué se dice del centro paralelo? -No le entiendo, Iliá Guerásimich. -Lo del centro paralelo se lo comuniqué yo intervino Semiónov. Estaban a dos pasos del depósito. Vsiévolod V. Ivánov -Hemos llegado a nuestro destino -dijo Znóbov-. Al parecer, todo ha salido a pedir de boca, gracias a Dios. A sus espaldas, desde detrás de una esquina, alguien disparó un tiro que retumbó como un trueno. Znóbov, volviéndose instantáneamente, descargó su pistola. El japonés de las flores se desplomó con la celeridad de quien recibe un violento empujón. Pero no era Znóbov quien le había alcanzado con su disparo: torciendo la misma esquina, apareció Masha con el revólver en la mano: -¿He llegado tarde? -¿Qué dices, Masha! ¿Y por qué has venido? -¿Estás herido, Iliá? -Sí; parece que la bala me ha rozado -declaró Peklevánov como disculpándose-. Sosténgame, Semiónov. Todavía estoy en condiciones de pronunciar el discurso que he preparado… Le ruego que abra la sesión cuanto antes y que me conceda la palabra el primero... La insurrección ha de comenzar aquí, en el depósito... -¡Yo no toco la sirena! Por el portalón del depósito sacaron en una camilla el cadáver de Peklevánov. Filónov contempló estupefacto la cara del difunto, mientras el mazo se le caía de entre las manos. Tras de palpar el cuerpo sin vida, atronó el depósito con un grito: "¡Lo han matado! ¡Han matado a Peklevánov!" El zumbido de la sirena voló sobre el depósito y sobre la estación. Los obreros, a tiros y a bombazos, se abrían camino, por la vía del ferrocarril, hacia los arsenales de artillería. -¡Han matado a Peklevánov! -¡Lo que pretenden es amedrentarnos, camaradas! -¡Pues van arreglados! -¡Los cadetes! -¿Dónde están? -Preparaos al combate, compañeros. Irrumpieron en el arsenal; pero cuando desalojaron de él a los cadetes, y les hicieron buscar refugio en la fortaleza, los asaltantes se miraron sorprendidos: -Un momento, muchachos: aquí hay algo que huele mal… -¿Qué es lo que te da mala espina, Znóbov? -Pues que no hayan volado los arsenales al abandonarlos. -Se habrán asustado. -¿Asustarse los cadetes? -Yo tengo la explicación, camaradas -intervino, chillón, Semiónov-. En el arsenal no hay proyectiles. Viene a confirmarse que el general Sajárov se los llevó. -¡Valientes bandidos! -Guardias blancos, ¿qué más quieres? -¡Znóbov, que venga Znóbov! 65 El tren blindado 14/69 -Voy corriendo. -Aquí no tenemos proyectiles. -Ya lo sé, pero Vershinin los traerá. -De Vershinin no hay la menor noticia. La ciudad los acogió con calma. Ya en el último apeadero, un guardia les anunció temeroso: -Aquí no ha estallado insurrección alguna. Y si ha estallado, yo voy a lo mío, que es el ferrocarril. El jornal es mísero, y... Tenía la barba grisácea, de color de estiércol seco, y olía a gallinero. En la sala del jefe de estación numerosos oficiales, llenos de pánico, se arrancaban los galones. Desde lo alto de sus camiones, situados junto al andén, gritaban jubilosos los chóferes. Del depósito salían obreros entristecidos. -¿Es Vershinin? -El mismo. Al jefe guerrillero le dio un vuelco el corazón. Observando angustiado el rugoso rostro grisáceo y pálido de un obrero, le preguntó: -¿Quién eres tú? -Me llamo Filónov. Han asesinado a Peklevánov, Nikita Egórich. Su cuerpo está en el depósito. Le acompaña su mujer... ¿Tú adónde piensas dirigirte, al depósito o a la fortaleza? Mi hijo está allí preso... Racimos de guerrilleros saltaban de los vagones con ametralladoras y fusiles. Casi todos iban destocados, y en sus ojos se reflejaba el cansancio. -¿Qué pasa por aquí? -Emplaza esa ametralladora. -Trae para acá esa máquina, negro. Se acertaban camiones. En la oficina del jefe de estación, estrépito de cristales y disparos de revólver. Unas pálidas señoritas estaban colocando en la cantina de primera clase una bandera roja desgarrada. -No esperaba yo que me recibieras así, Iliá Guerásimich -murmuró Vershinin aproximándose al cadáver de Peklevánov-. Con la de tierras que hemos ganado para ti... Llegó casi a la carrera un destacamento de obreros armados con carabinas. Uno de ellos, rechoncho, fornido, con gafas y largos cabellos, dejó oír su voz de bajo profundo: -¿Ordena usted que nos lancemos contra la fortaleza? -¿De dónde sois? -De la serrería y del arsenal; también se nos ha unido un destacamento de tropas sublevadas. Yo soy el centro paralelo... -¿Cómo has dicho? Verdaderamente, ¡qué palabreja! Hasta la pobre Masha, abatida por el dolor, levanto la vista y miro asombrada a aquel individuo. "¡El centro paralelo!" Conque ¿era cierto que existía? Pero, embargada de nuevo por la tortura de su dolor, pronto se olvidó del centro paralelo y dijo a Vershinin: -Acaso ella esté en la fortaleza. -¿Quién? De sobra había entendido que se refería a Nastásiushka. "¿No vendrá en esa carreta? Pero no: no vienen más que soldados..." La carreta en cuestión traía un cargamento de muertos. Una vieja, de toquilla rosa, lloraba. Trajeron detenido a un cura que venía contando algo muy chistoso y haciendo reír a carcajadas a los que le escoltaban. Un americano cuidadosamente rasurado se subió a una pila de traviesas y disparó varias veces el flash de su aparato fotográfico. -¿De dónde ha salido ese fotógrafo? -Es un americano. Ésos, igual que los japoneses, se han declarado neutrales. -Bueno, pues entonces que tome las fotos que quiera. -¡Ha comenzado la insurrección, la insurrección! -La encabezan Peklevánov y Vershinin... -Déjense de monsergas, que tenemos sueño: nos hemos pasado la noche confeccionando un plan de defensa con los americanos. -¡Pero si los yanquis se han declarado neutrales! -¿Sabe una cosa, amigo? Usted ha perdido la chaveta. En efecto, el Estado Mayor del general Spasski nada sabía. Muchachas de exuberante cabellera tecleaban en las máquinas. Oficiales con bandas amarillas en los pantalones corrían por las escaleras y por los pasillos, estrepitosos como una traca. Cantaba un canario en su jaula, en el recibidor, y sobre un sofá de madera dormitaba el soldado de guardia. De repente aparecieron unos camiones por una esquina. La muchedumbre rugió sordamente al caer sobre el portalón. Sonaron los timbres de los tranvías y las bocinas de los automóviles; los guerrilleros corrieron escalera arriba. Otra vez papeles por los suelos, máquinas de escribir destrozadas, hombres muertos. Escalera abajo conducían a un general de pelo gris y orejas coloradas. Le mataron en el escalón inferior y lo arrastraron hasta el sofá donde dormitaba el soldado. Un guerrillero corría por la escalera sosteniéndose el vientre con una mano. Demacrado el rostro, antes de bajar la mitad de los peldaños exhaló un grito penetrante y contrajo la cara. Una mujer lanzó un alarido. El canario, allá en la jaula, arreció en su concierto. A muchos oficiales los recluyeron en el sótano. Ninguno de ellos, al bajar la escalera, reparó en el cadáver del general. Un soldadito de polainas azules 66 y gruesas botas quedó de centinela a la entrada del subterráneo que servía de encierro a los oficiales. Empuñaba una bomba inglesa, y había recibido una orden tajante: "En caso de necesidad, les largas un bombazo y que se vayan a la porra." En la puerta azuleaba un ventanuco cuadrangular. Dentro se oía un incoherente y rápido cuchicheo: diríase que estaban rezando... El soldadito se preguntaba, intrigado y abúlico: "¿Rebotará " la bomba en el ventanuco cuando la tire, o no rebotará?" Escribía versos en sus momentos de ocio, pero eran tan breves esos momentos, que en toda la guerra no había compuesto más que una decena de poesías, de dieciséis líneas cada una. Desde la muralla de la fortaleza, el coronel Katin miró a la ciudad con los anteojos. Después se los pasó a su ayudante y le preguntó: -¿No es una bandera blanca? ¿Será que quieren entregarse, Bushman? -Naturalmente, mi coronel. Si nosotros carecemos de proyectiles, ¿cómo van a tenerlos ellos? Además, y a lo que parece, Nezelásov se acerca. El coronel, enfurecido, golpeó un puño contra el otro: -¡Ay, si yo tuviera municiones, podían venirme con banderas blancas! Y, bajando el tono, agregó: -A mi hija no hace más que subirle la fiebre... Al cabo de un corto silencio, el ayudante inquirió: -¿Qué ordena, mi coronel, respecto a los de la bandera blanca? Descendieron de la muralla, silenciosos los dos. -¿Qué ordeno? Parlamente con ellos, Bushman. Prométales perdonarles la vida. -¿La vida, mi coronel? -Ni siquiera Dios Nuestro Señor cumple siempre sus promesas. ¿Cómo hemos de cumplirlas nosotros, los pecadores? Después de atravesar una plazoleta cubierta de cadáveres, Vaska Okorok y el marino Semiónov, portadores de una bandera blanca, se dirigían hacia la fortaleza por la línea del ferrocarril. Les salieron al encuentro Bushman, ayudante del coronel Katin, y tres cadetes: -¿Guerrilleros? -Exactamente -respondió riendo Vaska-. Somos los destacamentos unidos de Vershinin... -...y la clase obrera sublevada -añadió Semiónov, encarándose, audaz y retador, con Bushman-. Esas cosas se nos dan bien, señor oficial. Los oficiales y los cadetes habían formado ante la casa del jefe de la fortaleza. A lo largo de la formación, el coronel Katin, encorvado, las manos a la espalda, iba y venía, hablando como si tuviera al suelo por interlocutor: Vsiévolod V. Ivánov -Los rojos nos han intimado a rendirnos, amenazándonos con fuego de artillería. Creo que blasonan de lo que no tienen. Pero, por desgracia, no podemos responderles con la misma amenaza porque nadie nos creería. El mando supremo nos ha traicionado y ha huido. Los aliados no acuden en nuestra ayuda. Disponemos de tan pocos cartuchos, que no nos bastan ni para fusilar a los detenidos y, con harto sentimiento, me veré obligado a quemarlos. A propósito, conviene comprobar... Tengan la bondad de esperar un poco, caballeros. Tenemos todavía media hora. El coronel se apartó de la formación. Llevaba el rostro demudado y los ojos llorosos. Su hija estaba muy grave. Penetró en la prisión. Los cadetes habían llenado los pasillos de virutas, astillas, paja y tablas. -Que rocíen todo eso con gasolina. -Ya está rociado, mi coronel. -Haga el favor de darme una cerilla -pidió Katin-. Yo no fumo. Acto seguido, prendió fuego a la paja, que estalló en súbita llamarada. El fuego se propagó con tal rapidez, que el coronel retrocedió. -Y mi hija sigue delirando -murmuró mientras volvía ante la formación. Los oficiales estaban fumando. Alguien ordenó: "¡Firmes!", y todos tiraron los cigarrillos. El coronel Katin prosiguió su interrumpido discurso: -Señores: disponemos de cañones, pero no de proyectiles. Creo que lo mismo les sucede a los insurrectos. Quedan las bayonetas. Pero en un cuerpo a cuerpo tendrían ellos una superioridad aplastante. Quiere decirse -y permaneció callado un momento, mirando al suelo-, quiere decirse que el dilema consiste en capitular o suicidarse. Quien opte por la claudicación, que dé dos pasos al frente. Todos los oficiales y cadetes, salvo cinco de los primeros, avanzaron dos pasos. El coronel se cubrió los ojos con la mano, y los que prefirieron rendirse se dirigieron al portalón de la fortaleza. Los cadetescruzados iban arrancándose del pecho las cruces blancas cosidas sobre el uniforme. El ayudante del coronel, Bushman, desplegó una bandera tricolor, y el jefe de la fortaleza, con voz apagada, pronunció: -Capitán Koliosin. -¡A la orden! -La primera bala, para usted, capitán. Koliosin se disparó un tiro y se desplomó en tierra. -Capitán Grigóriev, capitán Petrov, Von Kün. Los tres oficiales se suicidaron simultáneamente. El coronel miró a su ayudante, que desabotonó la funda de su revólver. -Espere un momentito. Katin reflexionó un breve instante para decir 67 El tren blindado 14/69 luego: -Apunte usted el texto de un radiograma que acaba de recibir. -Y le dictó-: "Dieciséis buques japoneses y americanos con proyectiles y cañones van rumbo a ese puerto. Encuéntranse a unas seis millas. Esperen confiados esta ayuda. Captado por el teniente Bushman." Ahora ponga el año, la fecha, la hora y el minuto. Para que cumpliera este requisito, mostró su reloj al ayudante: -Y ahora, teniente, sostenga el radiograma en la mano izquierda. La derecha le queda libre. Adiós. El teniente Bushman se descerrajó un tiro. El coronel recogió la bandera tricolor, cubrió con ella los cadáveres de los oficiales, sacó su revólver y se dijo a sí mismo: -Coronel Katin, la última bala es para usted. ¡A la orden! Y se disparó en la sien la última bala. Por los raíles que conducían al interior de la fortaleza entró lentamente un tren de proyectiles. La niebla tornó a arremolinarse sobre el mar. Los guerrilleros acarrearon los proyectiles hasta los cañones de las murallas. -¡Cargad las piezas! -resonó la voz de Vershinin. Presidiendo la escena, sobre un montículo, estaba la camilla con el cadáver de Peklevánov. Hallábanse presentes Masha, Nastásiushka, Znóbov, Semiónov, Jmárenko y el doctor Sotin. Vershinin, con grave y majestuoso continente, subió al montículo, se detuvo ante el cadáver de Pekleváhov y se descubrió. El estudiante Misha corrió a entregarle el falso mensaje recientemente dictado por el coronel Katin: -Se acercan los barcos de los invasores, Nikita Egórich. Vaska Okorok llegó en ese momento conduciendo a los telegrafistas, quienes, al leer el texto, afirmaron: -Nosotros no hemos recogido ese radiograma. -Por el contrario, hay noticias de que la escuadra enemiga, al enterarse de la toma de la fortaleza por los guerrilleros, se internó mar adentro. -Con esta niebla, Nikita Egórich, no hay quien distinga un bulto a dos pasos. Y Vaska añadió: -Pero junto a la orilla sí que se divisa algo, Nikita Egórich. Fíjate: los fugitivos están embarcándose en unas chalupas, ¿no podríamos largarles unos cuantos pepinazos? -¿Y por qué no? ¡Fueg...! Iba ya a dar la orden de abrir fuego; pero, recobrándose, dijo a Vaska: -No. Peklevánov prohibió disparar contra los fugitivos. Que se vayan. Ésos, hermano, meten más pánico que los piojos. Mientras hablaba, cogió los anteojos de Okorok. Los servidores de los cañones cargaban, sin embargo, las piezas de la muralla: -¡Tenemos que desahogarnos con unos cuantos disparos, Nikita Egórich! Créeme. Lo que sale por esta boca es la pura verdad. -No, si yo te creo, Vaska. Tu boca es la que predica el Evangelio. ¡Preparad los cañones! -¡Preparad los cañones! Primera pieza, segunda... -¡Tercera, cuarta...! -corrió la orden de boca en boca. Y, como si obedeciera el mismo mandato, la niebla se alejó de la orilla, dejando despejado el puerto. No se veían más que las lanchas encargadas de evacuar a los fugitivos. Seguía distanciándose la niebla. El horizonte estaba claro, y los guerrilleros, ante el cuadro que se les ofrecía, se regocijaron: -¡Mira, Nikita Egórich! ¡No ha quedado uno! -Y la niebla parece haberse llevado con ella los cruceros de los invasores, Nikita Egórich. -Ya lo veo -asintió Vershinin sacando el pañuelo-. Esto es una delicia -agregó con dificultad, por tener resecos los labios. Contemplando el pañuelo con una mirada de incomprensible alborozo, acabó por soltarlo y por enjugarse con la bocamanga la sudorosa frente: -¡Qué delicia! -exclamó-. A ver, muchachos, vamos a celebrarlo con una salva al aire. No tintineaban los tranvías. Tampoco llegaba el rumor de la multitud en las aceras de las calles. El calor, denso y amarillento, agobiaba la ciudad. Saturaba el aire una leve y cálida neblina, que también hay neblinas cálidas. Semejantes a los peñascos de la sierra, las casas se erguían, inmóviles y adustas, en torno a la bahía. En sus aguas verdiazules se balanceaban, con frágil ingravidez, los silentes barcos de "los aliados". El canario expandía sus trinos armoniosos en la antesala del puesto de mando, y en alguna parte, como siempre, alguien lloraba. El obeso secretario del Estado Mayor revolucionario, sonriendo con media cara, escribía sobre un banco, aunque todas las mesas estaban libres. Cuatro guerrilleros, conversando en voz baja, pero excitada, pasaron a la carrera. Olía a cuero mojado, a brea... El secretario buscaba el sello, pero se lo había llevado Vershinin. Recogiendo el tintero, pareció querer llamar a alguien. ¡Una salva! El estampido fue atronador, enorme, capaz de estremecer a cualquiera. Regresaron los cuatro guerrilleros: -¿Son los invasores, camarada secretario? El interpelado soltó el auricular del teléfono y respondió con una sonrisa: -No, son los nuestros, que disparan en son de júbilo. 68 -Hacen bien. Todos los corazones se han alegrado. -¡Cómo no! El secretario se puso a terminar la carta. Escribía a su mujer, comunicándole que, al parecer, el enemigo había sido derrotado definitivamente, que se habían sufrido bajas, "pero la guerra es la guerra", y que Nikita Egórich, sin cesar de repetir la palabra "delicia", por la que sentía una gran predilección en los últimos tiempos, había dicho que acaso tuviera tiempo de arar las tierras y sembrar el trigo de invierno: "¡Qué delicia!" -Verdaderamente, es una delicia. -¿Es cierto, camarada secretario, que vamos a celebrar un desfile pasado mañana? -Esa orden tenemos. Desfilaron mezclados obreros y campesinos. Pasaron los mineros de los yacimientos de oro, con sus anchos pantalones plisados y sus azules camisas de percal. Tenían los rostros huesudos, cubiertos de una pelambre grisácea, como de musgo. Refulgían sus ojos redondos, acostumbrados a la piedra. Marchaban luego los pescadores de los lagos de Zeisk, de brazos largos, hasta más abajo de las rodillas. Decíase que usaban pantalones de piel de lota. Sus largas melenas, tupidas como la hierba en primavera, olían a pescado... Iban después, rítmico y duro el paso, los pastores de la cordillera de Sijote-Alin, de estrechos ojos achinados, llevando escopetas de largos cañones, heredadas de sus tatarabuelos. Vsiévolod V. Ivánov Y también los pescadores del río Jor, y los del golfo de Santa Olga, fornidos, habituados a arrostrar los vientos marinos, que vienen a morir a los cañaverales del continente. Y los aldeanos de la llanura, de rostro atezado y paso uniforme y cansino, como el de un rebaño fatigado... Abrían la marcha, sobre un automóvil, Vershinin y Nastásiushka. Ardían el rostro y el cuerpo de la esposa, ataviada con un vestido de vivos colores. Casi le sangraban los agrietados labios, y su fuerte vientre se acusaba bajo el vestido. Manteníanse los dos inmóviles en sus asientos, sin ladear la vista a derecha o izquierda; sólo se movía el viento, un viento como el de las montañas, denso, que traía el aroma del mar, de las rocas y de las yerbas y que hacía tremolar el vestido de Nastásiushka. Sobre un guardacantón, apoyándose en un farol, un corresponsal norteamericano garrapateaba con su lápiz en un cuadernillo. Pulcramente vestido y rasurado, contemplaba la manifestación con fugaces miradas ratoniles. Frente por frente, en la acera opuesta, había un soldadillo enclenque, enfundado en un capote semejante a la bata de un hospital, ceñidas las pantorrillas por unas polainas azules y calzado con unas botazas inglesas. Miraba al americano por encima de la multitud que desfilaba, procurando grabarlo en su memoria. Pero el yanqui, nervioso y movedizo, resultaba tan difícil de apresar como un pez en el agua, y esto irritaba al soldado: era un poeta ansioso de recordar todo cuanto de sorprendente y de sublime ocurría en aquellas memorables jornadas.