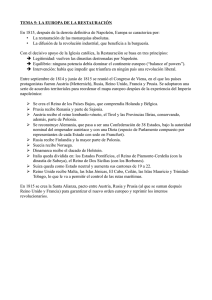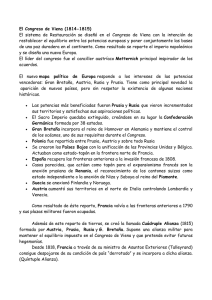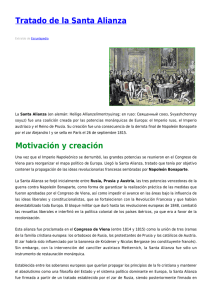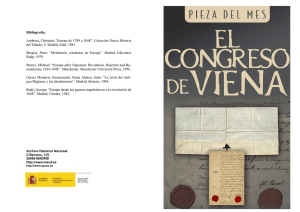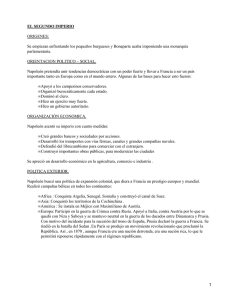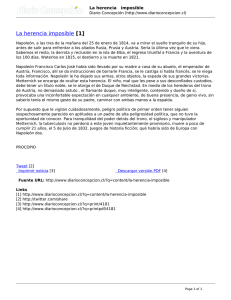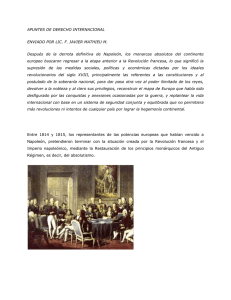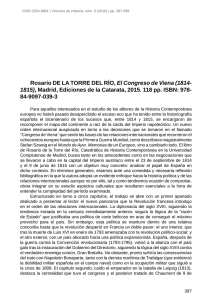Tema 6: El Congreso de Viena y el sistema de
Anuncio

1 Tema 1: El Congreso de Viena y el sistema de Congresos. El nuevo mapa de Europa. Guerra, liberalismo y absolutismo en España (1808-1833). ©Guadalupe Gómez-Ferrer Morant Catedrática Historia Contemporánea ©M. Victoria López-Cordón Cortezo Catedrática de Historia Moderna Universidad Complutense de Madrid 1. Europa y el fin de las guerras napoleónicas. Entre 1792 y 1814 y con la sola excepción del periodo 1802-1803, el continente europeo se vio asolado por la guerra con una intensidad y extensión geográfica hasta entonces desconocida. Había habido conflictos más largos, pero no que afectaran a tantos estados casi al mismo tiempo, desde Suecia a los reinos peninsulares, de las Islas Británicas a Rusia, ni que movilizaran al Imperio Turco y, al mismo tiempo, proyectaran sus ambiciones desde e las disputadas y, en algún caso ya independientes, Indias occidentales al océano Índico. Una guerra de viejos antagonismos y nuevas supremacías, con importantes caracteres diferenciales en los ejércitos combatientes, en las poblaciones afectadas y en las consecuencias políticas que la propia contienda provocaba. Pocas regiones escaparon a los efectos devastadores de unos contingentes militares que requisaban alimentos e imponían contribuciones a la población, y pocos de los que vivieron estos duros años dejaron de entender que no solo se alteraban las fronteras y las dinastías reinantes, sino valores y principios que hasta entonces parecían inalterables. Desde los inicios de la Revolución francesa, su ideario, cimentado en buena parte de los principios ilustrados, había encontraba muchos adeptos en las ciudades y entre los sectores más cultivados de buena parte de los estados europeos. Otros, sin embargo, desconfiaron desde el primer momento de unas propuestas que temían acabarían imponiéndose con las armas. Propaganda y contrapropaganda, noticias directas y relatos emotivos de quienes se veían obligados al exilio fueron forjando un potente imaginario contra el cual poco podían hacer las medidas de restricción informativa que aplicaron los gobiernos. Y esta confusión, ya antes de que empezara la guerra, afectó a la situación internacional, y muy especialmente a la diplomacia, poco preparada para hacer frente a los precipitados cambios de formas y de modos que se fueron sucediendo. En un primer momento, en los principios, no había habido variaciones pero estos no tardaron en producirse. En mayo de 1790, la Asamblea nacional francesa había votado una declaración de paz al mundo que pretendía tranquilizar a sus oponentes renunciando a la fuerza como medio de acción exterior, pero dos años más tarde la guerra, si bien provocada por la reacción de Austria, Prusia e Inglaterra, pasó a convertirse en un instrumento necesario de difusión del ideal revolucionario y los sucesivos dirigentes franceses no dudaron en anexionarse los territorios que fueron conquistando en nombre de la libertad. El peligro de invasión del propio territorio en 1792 y la necesidad de movilizar a mayores contingentes de población obligó, por otra parte, a transformar las tácticas militares y una nueva generación de generales de brillante y rápida carrera obtuvo en poco tiempo una serie de victorias decisivas sobre las fuerzas de la coalición antifrancesa. Los tratados de Basilea(1795) y Campoformio (1797) habían ratificado esta realidad, pero la vuelta a la guerra en 1798, por iniciativa austriaca, seguida de los reveses franceses del año siguiente, hicieron pensar en la necesidad de volver a la paz, a la cual ni el Emperador Francisco II, ni Jorge III de Inglaterra se mostraban dispuestos. En 1800 la derrota de los austriacos en Marengo puso fin a esta situación y dio paso a 2 la instauración de un nuevo equilibrio en Italia, ratificado en la paz de Lunéville en febrero de 1801. Supuso también el reconocimiento por parte de Austria del dominio francés de la orilla derecha del Rin, la anexión de Bélgica y de las repúblicas bátava y helvética, convertidas en repúblicas hermanas. Detrás de este proceso, el protagonismo de .Napoleón Bonaparte, supone un cambio de ciclo sancionado primero por su nombramiento como Primer Cónsul y, ya en 1804, por su proclamación como Emperador. Pocos años más tarde, solo Rusia e Inglaterra parecen estar fuera de su alcance, de ahí que, después de la derrota de Trafalgar, la urgencia de poner en marcha un sistema continental, que cerrara los puertos europeos a los barcos británicos, multiplicara la presión de sus tropas sobre el suelo europeo. En 1811 el Imperio francés alcanzó su máxima extensión. Se extendía de Hamburgo a Roma, dominaba una población de más de 44 millones de habitantes e imponía sobre buena parte de estos territorios su gobierno directo y su ley. En otros, sus hermanos y algunos de sus generales se habían ceñido la corana o se habían logrado alianzas fundadas en el interés o en lazos de familia, como era el caso de Dinamarca, Prusia y Austria. Al margen del Imperio turco, que se mantenía fuera de su orbita, el zar y el monarca británico seguían desafiando su poder, en el mar, en las estepas y en la agotadora guerra de España. La campaña de Moscú en diciembre de 1812 fue el inicio de la derrota napoleónica. La diplomacia, no menos activa que los ejércitos, logró incorporar de nuevo a Austria a la coalición anti-francesa y después de la derrota de Leipzig, la llamada batalla de las naciones, y de que las tropas de Wellington llegaran hasta Bayona, Napoleón abdicó en abril de 1814. Su abdicación fue consecuencia de su negativa a participar en cualquier negociación que tuviera como base la reducción del territorio francés más allá de lo que consideraba las fronteras naturales francesas. Había contaba con aprovechar las desavenencias que empezaban ya a surgir entre los aliados, pero estas no impidieron se dejaron de lado para llegar a un acuerdo. Efectivamente, por un lado Metternich estaba intentando llegar a un acuerdo por separado con Bonaparte, mientras que el Zar quería entrar en Paris para deponerlo personalmente y Castlereagh se esforzaba por lograr un acuerdo conjunto. Y como telón de fondo, Prusia se mostraba más preocupada por limitar los intereses austriacos que por procurar una acción conjunta. Después de algunos reveses militares esta tesis se impuso y en marzo de 1814 las cuatro potencias firmaron el tratado de Chaumont por el que se comprometían a proseguir la guerra hasta que Napoleón accediese a sus condiciones y a mantener su alianza por un periodo de veinte años. También se recogían algunas decisiones tomadas con anterioridad respecto al futuro de Holanda, España, la península italiana, Alemania y Suiza. Unos días más tarde las tropas aliadas entraban en Paris donde firmaban la paz el 30 de mayo, por la cual Francia volvía a sus límites de 1792 y renunciaba a cualquier derecho de soberanía fuera de sus territorios. También se iniciaban los preparativos para la restauración de los Borbones, y se exiliaba al emperador a la isla de Elba, en la costa de la Toscana. Para volver a articular el mapa europeo y restaurar el orden internacional conculcado por la guerra, se decidió convocar en Viena un Congreso que estableciera principios y organizara fronteras, conjugando a un tiempo los intereses contrapuestos de los aliados.. Pero Napoleón no estuvo mucho tiempo en su destierro. En marzo de 1815 se trasladó a Paris donde volvió a despertar entusiasmo y organizó un ejército que marchó sobre Bélgica. Derrotado por las tropas de Wellington y Blücher en Wateloo, un segundo Tratado de París, firmado el 20 de noviembre de 1815, sancionó esta importante victoria de las potencias aliadas. En él no solo se exigía una segunda abdicación del emperador, que fue enviado a la isla de Santa Helena, en mitad del Atlántico, en donde murió en 1821, sino que se castigaba a Francia, que quedaba reducida a sus fronteras de 1790, perdiendo la Saboya, Alsacia y Lorena. También se le obligaba a pagar una 3 indemnización de 700 millones de francos, a aceptar un ejército de ocupación durante cinco años y a devolver los tesoros artísticos enviados por Napoleón al Louvre a lo largo de sus campañas. También se renovaba la alianza establecida en Chaumont y se establecían reuniones periódicas par mantener una línea de acción común. La definitiva derrota de Napoleón consagraba la supremacía de las cuatro potencias que la habían propiciado, pero no aminoraba las dificultades que existían entre ellos para mantener la solidaridad prevista. Especialmente las que enfrentaban a Rusia y Gran Bretaña, cuyos intereses eran opuestos no solo a la hora de reestructurar el equilibrio continental, sino en el marco de una política que desbordaba este espacio geográfico y proyectaba su rivalidad sobre el imperio otomano, donde el zar no renunciaba a la cuestión de los estrechos y a la protección de las poblaciones cristianas en los Balcanes, y en América del Norte, donde también tenía establecimientos comerciales y pretendía mediar en el conflicto entre Inglaterra y Estados Unidos. Ambas propiciaban la vuelta a un sistema de equilibrio, pero entendido de distinta manera y reservándose la supremacía marítimo o continental que resultara más propicio para sus intereses. Igualmente se oponían sus sistemas de gobierno y la realidad socioeconómica sobre la que se asentaban: una monarquía parlamentaria con una economía activa, que combinaba la industria, el comercio y el poderío naval y que no superaba los doce millones de habitantes en 1811 por parte de Inglaterra, un sistema autocrático, asentado sobre una economía agraria de baja productividad y unos altos contingentes de población, buena parte de la cual todavía vivía bajo la servidumbre. Los intereses de los otros dos estados aliados tampoco eran demasiado concluyentes. Austria era, después de Rusia, el más extenso de Europa, con una población que alcanzaría los 30 millones de habitantes antes de mediados de siglo y comprendía doce nacionalidades distintas. Era un Imperio gobernado por los Habsburgo según las pautas del absolutismo, cuya mayor debilidad en ese momento era una persistente crisis financiera que impedía mejorar sus recursos militares y atender con eficacia los distintos frentes en que debía moverse su política internacional: contener al zar en el este; mantener la estabilidad en Europa central, y oponerse al contagio revolucionario. Prusia por su parte, el más importante e influyente de los estados germánicos, tendía a obrar de acuerdo con Austria, pero sin disimular su respeto e inclinación hacia Rusia, lo que la convertía en un miembro natural de la informal alianza de las tres potencias absolutistas del norte. Contaba con un ejército poderoso, reflejo del alto nivel de militarización de su sociedad, buscaba ensanchar su territorio tante en Polonia como en el sureste y lograr el acceso a puertos que permitieran la expansión de su comercio y su armada. Por su parte, la derrotada Francia, cuyo ministro Talleyrand había manejado hábilmente la carta de la restauración de los Borbones en 1814, solo podía jugar lo mejor posible su papel de contrapeso en el enfrentamiento cada vez más visible entre Metternich y Castlereagh o Alejandro I y Hardenberg. Era consciente de que había pasado a ser considerada como potencia de rango secundario, y de su condición de objeto, más que sujeto, de las decisiones del momento, pero se mostraba dispuesta a salir de esta situación y ya desde los primeros momentos se dio cuenta de las posibilidades que le ofrecía la tolerancia rusa para salir de su exclusión, como efectivamente sucedió. 2. Las negociaciones diplomáticas de Viena: objetivos y principios. Tal y como quedó establecido en el primer Tratado de París, entre el otoño de 1814 y el verano de 1815, Viena se convirtió en la capital de Europa al resultar elegida como lugar de reunión de las delegaciones de las cuatro principales potencias que componían el comité directivo, de la Francia borbónica y de los estados que habían desempeñado un papel destacado en la lucha contra Napoleón, Suecia, España y Portugal, aunque en 4 un rango claramente secundario. Dada la variedad de temas y el distinto carácter d elas delegaciones, se dividieron las distintas materias a tratar en siete comités, alemán, de trata de esclavos, suizo, de Toscana, Génova y Cerdeña, del ducado de Buillon y de ríos internacionales, se añadió otro para tratar sobre las precedencias diplomáticas, y se procedió a crear una comisión estadística de la que solo formaban parte los cuatro grandes potencias y Francia, y otra, técnica, para la redacción de los acuerdos. Sus sesiones se vieron interrumpidas por La irrupción de nuevo de Napoleón en escena alteró la celebración de sus reuniones, pero ni siquiera entonces se interrumpió la intensa vida social de los congresistas y sus acompañantes. La representación de mayor prestigio fue la rusa, que estaba encabezada por el propio Alejandro I, cuyos componentes eran tan cosmopolitas como imprevisibles. El zar quería reconstituir el estado polaco con una constitución liberal, postulándose el mismo como monarca, mezclando así designios antiguos con generosas iniciativas. Federico Guillermo III, por su parte, se mostraba indeciso ante esta idea, pero en cualquier caso sus intereses, bien defendidos por el príncipe de Hardenberg, se dirigían sobre todo a lograr una expansión territorial a expensas de Sajonia. Delimitar bien los de Austria eran la principal preocupación del príncipe Metternich, ministro de exteriores de los Habsburgo desde 1809. Su prioridad era restablecer el poder e influencia de Viena en Europa central y oriental frente a Rusia y acabar con cualquier atisbo de revolución. La delegación británica estaba encabezada por el secretario de Asuntos Exteriores, Lord Castlereagh. Era un tory, bastante impopular en Inglaterra por su política represiva, pero admirado y respetado por los todos otros representantes por su probada habilidad política. Su principal preocupación era fortalecer la Cúadruple alianza y crear una barrera frente a otra posible expansión francesa, o frente a la rusa. Intentó también por todos los medios que las cuestiones marítimas y coloniales quedaran al margen del Congreso, para evitar cualquier crítica al comportamiento de la flota británica y asegurar sus progresivos avances coloniales. Los interese de Francia estaban representados por Talleyrand, un experimentado diplomático que llevaba sirviendo a los sucesivos regimenes desde 1789. Había sido ministro de exteriores entre 1799 y 1807, aunque había desaprobado las ambiciones de Napoleón, y no había dudado en actuar como verdadero artífice de la restauración borbónica, cuya legitimidad resaltaba constantemente. Su objetivo era asegurar un lugar para Francia en el Congreso y lograr su paridad con las potencias victoriosas. Los acuerdos de Viena se llevaron a cabo en tres series de negociaciones bien diferenciadas. La primera, con ocasión del primer tratado de Paris; la segunda, que constituye propiamente el Tratado de Viena, entre octubre de 1814 y junio de 1815, y cuyo objetivo fue reorganizar la Europa central y del este., y la tercera, después del retorno de Napoleón y la firma del segundo tratado de Paris, que fue en la que el Congreso se propuso implicarse más abiertamente en el proceso de paz y que culminó con la firma del Tratado de la Cuádruple Alianza el 20 de noviembre de 1815. Aunque el protagonismo de Rusia, Gran Bretaña, Austria y Prusia era indiscutible, se acordó abrir las negociaciones a un comité de ocho, por la inclusión en él de Francia, España, Portugal y Suecia, que habían sido firmantes de la primera paz, aunque en la práctica las cuestiones territoriales fueron decididas solo por las grandes potencias. Además, para subrayarlo, todas las proposiciones eran analizadas por la Comisión de estadística que era la que debía establecer las consecuencias en el plano demográfico y geográfico. Pero más allá de la diversidad de las proposiciones y de los cálculos, es la propia filosofía del Congreso lo que merece una especial atención, por lo que supone de restauración del orden derrocado veinticinco años antes. Desde luego que la principal cuestión era cómo impedir cualquier expansión francesa en el futuro, pero eso no 5 agotaba, desde luego, los propósitos de los negociadores. En el plano historiográfico es casi un lugar común señalar que toda su obra se cimenta sobre dos principios: el de legitimidad, una variante del cual es la intención del propio Congreso de llevar a cabo una restauración de las dinastías derrocadas, y el de balanza de poderes, conculcado por Napoleón. El hecho mismo de que no hubiera una lista cerrada de asuntos a tratar, explica la fijación de los historiadores en centrarse en ellos, ya desde los años inmediatos al Congreso y la tendencia a dar un contenido excesivamente doctrinal a parte de sus acuerdos. A ellos hay que añadir un tercero mucho más pragmático, pero no menor peso: el de recompensar a los vencedores, con el pretexto de contener a Francia y reforzar a sus vecinos. Es decir, solo reconocieron las reclamaciones que les eran beneficiosas, y aunque se destacasen la importancia del sistema que instauraban, todas tendieron a interpretarlo en beneficio de sus propios intereses. Todas las potencias coincidían en la búsqueda de seguridad y confiaban en la capacidad de la balanza de poderes para conseguirla, con la excepción de Rusia que no lo consideraba tan prioritario, pero diferían en la organización de estos contrapesos y en los instrumentos, económicos y políticos, necesarios para lograrlos. De ahí que no resultase sencillo lograr algunos acuerdos y que, aunque todos protestasen que se sujetaban a los principios establecidos, estos se interpretasen de manera bastante laxa. La legitimidad, por ejemplo, que era, además, un elemento diferenciador de la etapa anterior, tan constantemente invocada, se aplicó solo de forma relativa, ya que las antiguas dinastías solo fueron restauradas cuando esto no perjudicaba a las grandes potencias. Así, el soberano de Sajonia fue desposeído de su territorio solo para satisfacer las ambiciones territoriales prusianas y el zar prefería a Bernadotte en Suecia, o incluso una república, que la vuelta a un gobierno más arraigado en la tradición. En Viena, se invocó con frecuencia para devolver el trono a Fernando I de Nápoles, a pesar del compromiso contraído por Metternich con Murat, pero en Italia central, la restauración de ducados y principados con personas vinculados a los Habsburgo formó parte de la estrategia del canciller austriaco para evitar cualquier tipo de influencia francesa. En el caso de España, sin embargo, no hubo ninguna duda, a pesar de las pocas simpatías que Fernando VII despertaba entre los otros soberanos, pero nadie pensó seriamente en restaurar su autoridad por el conjunto de sus antiguos dominios. Es decir, el hecho de que no siempre se aplicara, no parece que deba interpretarse tanto como una excepción al principio general, como que los negociadores de Viena entendieron el principio de legitimidad como conveniente, pero no imperativo y que, tal y como se interpreta en nuestros días, en las discusiones se tuvieron más en cuenta los propósitos y los tratados previos que las ideas que sirvieron para enmarcarlos. El verdadero problema no fue restablecer el orden dinástico antiguo, demasiado reciente para haber sido olvidado, sino conciliarlo con el propósito de crear un orden estable europeo. Algo muy parecido ocurrió con el principio de balanza de poderes, en boca siempre de los negociadores a la hora de trazar las fronteras de Europa central y del este, que originó serios enfrentamientos entre ellos. Para los ingleses y los británicos, las pretensiones rusas sobre Polonia lo amenazaban abiertamente en su conjunto, mientras que las pretensiones prusianas sobre Sajonia solo lo hacían en el interior de Alemania. Por el contrario, Rusia lo veía peligrar si se proseguía con el engrandecimiento de dos poderes germánicos, mientras que estos, en previsión de que el imperio del zar llegara a ser demasiado poderoso, consideraban imprescindible establecer un cierto equilibrio entre ambos por medio de las adquisiciones territoriales y la influencia de Austria en la península italiana y los avances prusianos en Alemania. En este sentido, efectivamente, la balanza de poderes era una realidad, pero tan flexible que sus propios artífices, 6 Castlereagh y Metternich, tenían muchas dudas sobre haber logrado un fiel equitativo en la balanza. En resumen, ya fuera a la hora de restaurar el Antiguo Régimen, o de impedir una nueva hegemonía, volviendo al viejo principio del equilibrio, las consideraciones prácticas primaron sobre las ideológicas, entre otras cosas porque las potencias victoriosas actuaron convencidas de que tenían el derecho y el deber de restablecer la ley de las naciones frente a las pretensiones de un conquistador, arrogándose, en consecuencia, el derecho de protección sobre los pequeños estados, sin necesidad de consultarlos y resolviendo a su favor las situaciones difíciles que se presentaban. Querían, ante todo, paz y seguridad y actuaban convencidas de que solo ellas podían asegurarlas. Su objetivo era restablecer el orden en un mundo alterado por la revolución y la guerra, y no tenían ninguna duda de que esta acción bien merecía alguna recompensa. 3. Los acuerdos territoriales. Estas consideraciones quedaron perfectamente explícitas en los reajustes territoriales realizados entre 1814 y 1815. Se suele señalar que el mapa de la Europa de Viena representa una vuelta al status quo previo a las guerras de la revolución y del Imperio, con algunos cambios. Sin embargo basta comparar los mapas de 1789 y 1815 para comprobar que las modificaciones no son insignificantes, sino todo lo contrario. En la Europa occidental la clave del reajuste fue reducir a Francia a sus antiguos límites, Francia, frenando cualquier intento de expansión. En Europa central el futuro de los estados italianos y de Alemania debía organizarse teniendo en cuenta los intereses de Austria y Prusia.Y es aquí donde los negociadores dieron muestra de una visión más limitada, desaprovechando la oportunidad de satisfacer aspiraciones de gobierno estable bajo la forma de una cierta identidad nacional. En el este d Europa la decisión más importante fue la configuración del reino de Polonia, el cual el Zar estaba decidido a crear, incluso por la fuerza. La solución adoptada para contener a Francia fue crear y fortalecer los estados que la rodeaban. Históricamente y, desde luego, en los años noventa, las zonas más desprotegidas ante el ejército francés habían sido los Países Bajos austriacos, el Rhin y la franja del norte de Italia. Y por ello se decidió unir Bélgica y Holanda bajo la autoridad de Guillermo I de Nassau en el Reino de los Países Bajos, ceder a Prusia un el territorio comprendido entre Baviera y Baden en la zona del Rin, y asegurar la neutralidad e independencia de Suiza. Para terminar de cerrar este arco protector, en el norte de Italia, la formalmente república independiente de Génova fue incorporada al Piamonte, que recibió también Niza y la mayor parte de Saboya. Con las fuerzas prusianas desplegadas a lo largo del Rin, presta a apoyar al monarca holandés y las austriacas en Lombardía para hacer lo mismo con el Piamonte, Francia quedaba rodeada de un “verdadero cordón sanitario” que debía impedir cualquier expansión futura. Restaurar en Italia el sistema de estados separados vigente antes de la guerra y volver a entronizar las dinastías derrocadas fue una decisión aparentemente basada en los principios de seguridad, legitimidad, balanza de poderes y compensaciones territoriales que se venían manejando desde 1814, pero en realidad fueron los intereses austriacos los que decidieron su partición. Viena se aseguró Lombardía, adquirió Venecia y sus posesiones en el Adriático, incluida la Dalmacia, y su influencia fue decisiva en la restauración de los Habsburgo en los ducados de Parma, Modena y Toscana. La vuelta del Papa a sus estados, escoltado por las tropas austriacas fue todo un símbolo sobre quién era el verdadero poder en la Península. Por su parte, el retorno de Fernando I a Nápoles, exigido por Talleyrand en nombre de la legitimidad, se vio facilitado por la desafortunada decisión de Murat de ayudar a Napoleón en su fuga de la isla de Elba, 7 que permitió incumplir las obligaciones que con él se habían contraído. Los avances austriacos en Italia convirtieron al Emperador en una fuerza vital para la estabilidad de Europa y le permitió actuar como contrapeso del engrandecimiento prusiano. La reorganización de los estados germánicos fue otro ejemplo de pragmatismo y falta de perspectiva. Se dio por lógica la drástica reducción del numero de estados del Sacro Imperio realizada por Napoleón, pero no por ello se intentó dar a la nueva Alemania una estructura coherente.. Como en el caso de Italia, había que hacer frente a la confusión causada por los cambios realizados por Francia, que no respondían a criterios racionales ni históricos y, para ello, se decidió establecer una Confederación compuesta de 39 estados, de características muy diferentes. Entre ellos estaban Austria y Prusia, pero también las cuatro ciudades libres de Hamburgo, Lübeck, Brenen y Francfort. En el norte Hannover fue elevado a la categoría de reino. En el sur, Baviera ampliaba su territorio con el Palatinado, llegando hasta el Rin a cambio de ceder la zona limítrofe con Austria.La Confederación Germánica incluía también los ducados de Holstein y Luxemburgo, gobernados los reyes de Dinamarca y Holanda respectivamente. Pese a las modificaciones, el deseo de Castlereagh de convertir a Alemania en un verdadero poder en la Europa continental no se llevó a cabo: los reinos, ducados y ciudades tenían igual peso y enviaban representantes no electivos a la dieta de Francfort, presidida por Austria. Los intentos de unirlos bajo un mismo soberano o de una división de inflencia norte- sur entre Austria y Prusia, contaron siempre con la decidida oposición de Metternich. Para el imperio austriaco, el principal beneficio de la paz fue el restablecimiento de su territorio tal y como era antes de la guerra y la consolidación de su poder en Italia. Por el contrario, la restauración de Prusia fue más problemática y estuvo a punto de generar un conflicto entre los aliados ya que hubo que compensar lo perdido en territorio polaco con la cesión de Sajonia. Esa había sido la esencia del tratado de Kalisch en febrero de 1813, por el cual se había comprometido a abandonar su alianza con Francia y sumarse a la lucha de Rusia contra Napoleón. El acuerdo tenía implicaciones estratégicas que hicieron temer que no esperaría la reunión del Congreso para hacer efectivas las ocupaciones respectivas de Polonia y Sajonia que habían acordado. La oposición británica y austriaca y la habilidad de Talleyrand, apoyando a Metternich y prestándose a participar en una alianza tripartita contra Prusia y Rusia, facilitó, sin embargo, que en enero de 1815 se llegara a un compromiso para mantener el equilibrio entre los dos poderes alemanes. Esto supuso para Prusia obtener el 60% del territorio de Sajonia, con el 40% de su población, y una amplia área del polaco, incluyendo Posen y Thorn. No eran las únicas mejoras territoriales conseguidas, ya que había logrado consolidar las posesiones previamente ganadas en el Rin y en Westfalia. Pero si hubo una potencia que resultó beneficiada en 1815 fue el imperio de los zares, cuya frontera se desplazó hacia el oeste. Había salido muy bien parada de las particiones de Polonia de 1793 y 1795 y se disponía a dominar el Congreso polaco después de 1815. También había logrado Finlandia e incorporado Besarabia por el tratado de Bucarest de1812, que puso fin a su último enfrentamiento con los turcos. En estos cambios de soberanía, también se desgajaron territorios de los estados que los habían poseído con anterioridad. Fue el caso de las islas Jónicas en el Adriatíco, que pertenecían a la República de Venecia, y que quedaron bajo protección británica y, en el otro extremo del mapa, de Noruega, que pasó de Dinamarca a Suecia, en castigo por su lealtad con Napoleón y para compensar a esta última de la pérdida de Finlandia, ocupada por Rusia desde 1808. Respecto a Gran Bretaña, con la excepción ya señalada, sus ganancias se cobraron fuera del continente europeo. Retuvo Tobago, Santa Lucía e 8 Isla Mauricio, tomadas de Francia, y logro Ceylán y Colonia del Cabo de los holandeses, por las cuales pagó una compensación financiera. Pese a ser la potencia derrotada, en un primer momento, Francia no resultó malparada. Reducida a sus fronteras de 1792, la idea de reintegrarla al sistema de estados europeos estuvo presente desde el primer momento. No s ele impuso ninguna indemnización, ni tampoco ejército de ocupación, pero se le exigió en cambio su asentimiento a los cambios que en el mapa europeo se estaban operando, en Holanda, Alemania, Suiza e Italia, así como a las adquisiciones británicas. Sin embargo, después del retorno de Napoleón, sus fronteras fueron reducidas a los límites de 1790 y se le exigió una indemnización de setecientos millones de francos y la devolución de los tesoros confiscados por sus tropas, así como la presencia de un ejercito de ocupación entre tres y cinco años. Tanto Castlereagh como Metternich estaban convencidos de que la paz y la estabilidad en el continente no estaría segura si Francia quedaba resentida y en lugar de debilitarla inútilmente, los aliados prefirieron fortalecer sus vínculos contra cualquier posible agresión francesa. Además de trazar un nuevo mapa de Europa, las grandes potencias firmaron también otros compromisos: la neutralidad perpetua de los 22 cantones que componían la Confederación helvética; la navegación y la apertura al comercio de los ríos que atravesaban varios países y una serie de medidas para garantizar la existencia de un mismo derecho público para todos los estados europeos. Los intentos británicos de obtener la inmediata prohibición de la trata de esclavos entre África y América, no prosperaron y, aunque Francia prometió hacerlo en cinco años, España y Portugal insistieron en la necesidad de establecer un periodo más largo para poder tomar medidas que paliaran sus efectos en las colonias del continente americano y de las Indias orientales. 4. La regulación del orden europeo: las alianzas y la política de los Congresos. Las rivalidades entre las grandes potencias, especialmente entre Gran Bretaña y Rusia, fueron el motivo por el cual, apenas finalizadas las negociaciones de Viena, se firmaran dos tratados para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones: el de la Santa Alianza, entre el zar de Rusia, el emperador de Austria y el rey de Prusia, el 26 de septiembre de 1815, y el de la Cuádruple Alianza entre Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia, el 20 de noviembre de 1815. La primera fue una idea de Alejandro I, cuyo misticismo cristiano le llevó a proponer una liga de monarcas que ayudara a guardar el orden, la paz y la fraternidad entre los estados europeos, e impidiera nuevas ambiciones territoriales y rivalidades. El propio Napoleón había reflexionado sobre esta idea y no faltaban obras sugerentes en las que basarse, desde el Projet de Paix Perpetuelle del abate Saint Pierre al Genio del Cristianismo de Chateaubriand. Por ello el texto del tratado hacia alusión a la necesidad de que los hombres se tratasen como hermanos y a que los príncipes aliados debían considerarse como delegados de la Providencia, proclamándose tanto ellos como sus pueblos miembros de una misma nación cristiana. Era un compromiso abierto a todos los príncipes cristianos y, en consecuencia, también a Francia, en cuya adhesión, así como en la de España, Alejandro I confiaba como más proclives a sus intereses. Sin demasiado convencimiento, las testas coronadas, pues era a ellas a quienes se dirigía el documento, aceptaron suscribirlo, ya que no querían ofender al zar, pero hubo tres significativas excepciones: el sultán de Turquía, por su condición de musulmán; el Papa Pío VII, contrario a seguir una iniciativa que provenía de la Iglesia rusa ortodoxa y el príncipe regente británico que, simplemente, se negó con la excusa de que necesitaba el consentimiento del Parlamento. Realmente a su ministro de Exteriores, Castlereagh, le hubiera gustado hacer embarrancar directamente un 9 proyecto, que no solo consideraba ineficaz, como reconocía el propio Metternich, sino contrario a las precauciones a las que se debía someter a Francia. Estaba, además, al margen de la creciente complejidad de la diplomacia del momento y, de hecho, apenas tuvo consecuencias prácticas, no obstante el éxito del término Santa Alianza, que fue retomado en 1820 como instrumento para hacer frente a las ideas liberales alternativas. La Cuádruple Alianza tuvo desde el primer momento un carácter muy diferente y contenía, sobre todo, precisiones prácticas y específicas en las cuales las cuatro grandes potencias habían llegado a un acuerdo. Más allá de lo ratificado en el Segundo tratado de Paris, el artículo VI establecía el compromiso de renovar los encuentros periódicamente para consultarse sobre los grandes intereses comunes y velar por la prosperidad de los pueblos y el mantenimiento de la paz en Europa. No había más compromiso territorial que el de mantener a Francia fuera de sus fronteras, sin precisar ninguna garantía sobre el resto, por lo cual, tal y como la historiografía viene señalando, era más un concierto que una verdadera alianza. Intencionalmente vago respecto a los compromisos militares y navales que cada estado debía asumir en caso ser necesaria una intervención armada, también lo era a la hora de establecer las circunstancias en que esto debía producirse y el lugar y el modo de la convocatoria de los sucesivos encuentros. Ello provocó no pocas dificultades en los años siguientes e hizo que el celebrado sistema de Viena no lo fuera del todo, ni que los políticos de 1815 pensaran en ningún momento en una confederación europea. Era sobre todo un mecanismo de control que confirmaba la preponderancia de las cuatro grandes potencias y que buscaba impedir cualquier amenaza a su seguridad. Los Congresos se celebraron a intervalos irregulares en 1818, 1820, 1821 y 1822, en Aquisgrán, Truppau, Laibach y Verona. El primero transcurrió entre septiembre y noviembre de 1818 y su objetivo fundamental fue reconsiderar la situación de Francia, cuyo prudente comportamiento, así como la habilidad política del duque de Richelieu, le hacían merecedora de un alivio de sus condiciones de ocupación y de entrar en el concierto europeo. La primera cuestión no fue difícil de obtener, ya que se había comprobado que la presencia de tropas extranjeras provocaba rechazo y, por lo tanto, resultaba ser causa de inestabilidad interna, tal y como los informes de Wellington señalaban. La segunda era más compleja ya que mientras que contaba con el apoyo de Rusia, disgustaba a Gran Bretaña, no porque creyera en la recuperación de su capacidad expansiva, sino porque temía su colaboración con la política del Zar. Una posibilidad que también contemplaban Austria y Prusia, aunque en este caso se esgrimiera la razón del mal menor, ya que una Francia agraviada podía decidirse a actuar por separado y firmar un compromiso bilateral. Después de muchas negociaciones se llegó a un compromiso, fruto del buen entendimiento anglo-austriaco y de las gestiones de Metternich: por él se mantuvieron sin modificaciones los acuerdos de la Cuádruple entre las cuatro potencias, pero en lo relativo al artículo VI se consintió que el gobierno de Luís XVIII fuese admitido en las reuniones relativas a la situación europea y colaborase con su ayuda en caso de intervención. Cumplido el objetivo principal de la reunión, los otros asuntos, como la trata de esclavos o la situación de las colonias españolas dieron lugar a los primeros enfrentamientos entre franceses y británicos. La proposición del Zar a favor de convertir la alianza en una garantía territorial de los estados firmantes de Viena tampoco prospero que comprendiera también los regímenes políticos establecidos fue descartada porque no estaba claro si podría aplicarse fuera de Europa y subrayaba el protagonismo ruso. También, porque todavía no había en el horizonte ninguna amenaza que obligara a adoptar esta decisión. 10 Pero en los dos años que mediaron desde entonces hasta la segunda reunión en Troppau las circunstancias cambiaron radicalmente. La agitación revolucionaria en varias zonas de Europa confirmó los peores pronósticos de Metternich: los conatos liberales en Alemania, el asesinato del duque de Berry en Francia y, especialmente, las revoluciones triunfantes en España, Portugal y Nápoles no eran cuestiones sin importancia. Cierto que no afectaban a las fronteras ni al estatus territorial, pero conmovían profundamente el orden social y político establecido y evidenciaban las distintas interpretaciones de las potencias respecto a los compromisos asumidos. En el Congreso de Troppau, celebrado entre octubre y diciembre de 1820 se manifestó con toda claridad el problema. Ya en las reuniones preparatorias los diferentes puntos de vista quedaron explícitos: el zar pretendía una intervención rápida, pero Metternich, hasta que el problema afectó a Nápoles, se mostró reticente mientras que Gran Bretaña proclamó claramente que la Cuádruple no era un instrumento de vigilancia del orden interno de los estados y mucho menos una unión que fuera más allá de los objetivos para los que había nacido. Su nota del 5 de mayo puso a prueba el sistema europeo: no solo no estaba dispuesta a intervenir contra los estados menores, ya que los compromisos contraídos no suponían el compromiso de vigilar el orden interno de ningún estado, sino que tampoco creía que ciertos ajustes perturbaran el sistema de equilibrio establecido. Rusia, Prusia y Austria tenían el punto de vista contrario y, ya en Troppau, el 19 de noviembre firmaron un Protocolo Prelimar, por el cual proclamaban su derecho a enviar fuerzas militares a restaurar los regímenes alterados. La decisión afectó en ese momento a Nápoles, cuya revolución se había iniciado a primeros de julio. Con la abstención del observador inglés, ya que Castlereagh se negó a intervenir en la cuestión italiana, los diplomáticos allí reunidos dieron carta blanca a Austria para intervenir militarmente en Italia restaurar el orden absolutista no solo en Nápoles sino en el reino sardo donde también habían prendido los movimientos liberales. Apenas hubo tiempo de hacer efectiva esta determinación por lo que, en Leibach, capital de la Carniola, entre enero y mayo de 1821 se volvió a reunir el congreso, interrumpido por las Navidades. Acudieron Alejandro I, Metternich y Bernstorff, el ministro prusiano, y tanto Gran Bretaña como Francia enviaron observadores. También viajó Fernando de I de Borbón para acelerar la intervención prometida. En consecuencia tropas húngaras y cortas del ejército austriaco se dirigieron a Nápoles, en cuya capital entraron el 24 de marzo de 1821. En su camino de retorno también entraron ene l Piamonte y restauraron a Carlos Félix de Saboya en todo su poder. Pese a su posición inicial, la expedición austriaca fue aceptada por el gobierno británico, que pasó apoyar una política de intervención siempre que no fuera colectiva y que estableció una sutil diferencia entre su tolerancia hacía los regímenes liberales y su condena a los golpes militares. Eso le permitió enviar una flota a Portugal para controlar la situación, con la anuencia del resto de las potencias que de esta forma reconocían la protección británica sobre ese reino. El caso español era distinto porque, por razones operativas, la intervención debía proceder de Francia y Gran bretaña se negó decididamente a ello. También influyó probablemente el suicido de Castlereagh y el que su sucesor, Canning, tuviera inclinaciones liberales más marcadas. Aunque el hecho mismo de que tanto la situación española, como las revueltas griegas contra el Sultán de abril de 1821 afectase al statu quo mediterráneo eran ya por si misma una importante diferencia. Para resolverlas hubo de reunirse entre octubre y diciembre de 1822 el Congreso de Verona. La posición de la diplomacia europea sobre ambos casos era muy distinta: en realidad, en el asunto griego, lo que hicieron fue presionar al Sultán para diera 11 satisfacción a Rusia y convencer al zar de que aquella revuelta formaba parte de un movimiento internacional de carácter revolucionario. De ahí que el centro del Congreso versase sobre España. Aunque el plan de intervención de un ejército conjunto fue rechazado por Austria, Francia y Gran Bretaña, se decidió dar respuesta a las peticiones de ayuda de Fernando VII y abordar el problema. Gran Bretaña mantuvo su posición de no interferencia en asuntos internos, pero Francia estaba decidida a hacerlo, por lo que cundió el temor de que obrara de forma independiente, proporcionando a Rusia un pretexto de movilizar sus tropas. La solución adoptada fue persuadirla de que se uniera a las otras tres potencias y enviar notas de protesta simultáneas a Madrid. Redactadas en términos que obligaran a reaccionar a aquel gobierno, fue el pretexto esgrimido para poner en marcha la intervención aliada. El brazo ejecutor fue Francia, cuyo recién nombrado ministro Chateaubriand veía un ello un medio de recobrar el prestigio perdido en las derrotas de 1814 y 1815. La intervención de los llamados Cien mil hijos de San Luís, al mando del duque de Angulema, sobrino del rey, cumplió los objetivos que le habían encomendado. Obtuvo la significativa victoria de Trocadero y devolvió a Fernando VII su poder absoluto. 5. La quiebra del sistema. A pesar de que durante todo el siglo XIX la diplomacia europea se sintió heredera del sistema de Viena, recibió durante esa centuria muchas más críticas que alabanzas y muchos de los contemporáneos de Metternich consideraron que había habido más espectáculo que resultados concretos ya que los negociadores no habían logrado lo que ellos mismos consideraron era su principal objetivo: preservar la paz. De hecho el periodo posterior, el que transcurre entre 1815 y 1848, la llamada edad de las revoluciones, fue una consecuencia de los flancos abiertos en el plano territorial y en el político y de la nula atención que prestaron a los cambios que el proceso revolucionario y la guerra habían provocado en el seno de las sociedades que regentaban. Tampoco se había abordado la crisis internacional generada por el hundimiento del Imperio español en América, y pese a las garantías que Gran Bretaña y Austria dieron al Imperio turco, la presión rusa en sus fronteras y la no solución de las disputas sobre el Mar Negro y el Caspio, abría una importante fuente de conflictos. En los años finales de la centuria historiadores y políticos destacaron de manera especial el carácter reaccionario de muchas de las medidas de Viena, por su oposición frontal a las dos nuevas fuerzas del momento, el liberalismo y el nacionalismo. Igualmente se suele subrayar que el principio de legitimidad, al instaurar unas dinastías ya desacreditas, en España, Italia y Alemania, fue una constante fuente de inestabilidad en el interior de los estados durante buena parte de la centuria. Herederos de la revolución y, también, referencia constante de los tratados por su condición de perdedores, estás críticas están especialmente presentes en los historiadores franceses siempre han subrayado lo que 1815 supuso en orden a contener las aspiraciones de los pueblos y de seccionar cualquier atisbo de representación. En nuestros días, sin embargo, se suelen subrayar los efectos negativos de la exclusión de los pequeños y medios estados del proceso de decisión. Las grandes potencias, al arrogarse a si mismas el derecho de decidir trataron de conseguir una imposible estabilidad a expensas de las aspiraciones de los menos fuertes y también prescindieron de cualquier fundamento histórico, geográfico e, incluso, moral en sus decisiones, lo cual minó la autoridad que la propia victoria contra Napoleón les había proporcionado. Y también se subraya que el rechazo de los hombres de Viena a cualquier tipo de gobierno constitucional abrió una importante brecha en el propio sistema que estaban instaurando. 12 La cuestión del nacionalismo resulta especialmente compleja. Muchos historiadores han argumentado que el olvido de unos sentimientos que entonces empezaban a manifestar engendró revoluciones y guerras durante buena parte del siglo. Aunque otros, viendo el carácter agresivo y expansionista que tomaron estos sentimientos a finales de la centuria, si los hubieran potenciado en 1815 hubieran acabado con el proceso de paz. Actualmente existe un cierto consenso sobre que el nacionalismo liberal de comienzos del siglo XIX era una cuestión que preocupaba solo a determinados y limitados sectores sociales. Para la mayoría, incluso durante las guerras napoleónicas era más la expresión de sentimientos xenófobos, de resentimiento ante requisiciones y ocupaciones, y protesta contra el menosprecio de lo propio que una ideológica compartida y que no puede criticarse a los hombres de Viena por ignorar unas aspiraciones que apenas existían en 1815. Es verdad que los diplomáticos allí representados representaban colectivamente a los grupos privilegiados del antiguo régimen y que sus comportamientos y gustos eran profundamente aristocráticos. Pero la formación que habían recibido la mayoría de ellos tenía mucho que ver con las pautas de la ilustración tardía y con los postulados de una cultura racionalista. Precisamente por eso, su rechazo a lo que consideraban la tiranía de la Revolución francesa fue total Y siempre consideraron a Napoleón como un dictador que la prolongaba. Defendían sus principios, pero también eran conscientes de que la vuelta atrás, más allá de la consolidación de las líneas fronterizas era difícil. Eran hombres pesimistas y de ahí que su sistema se basara sobre todo en premisas negativas dirigidas a restablecer el orden desde los estados, más bien que entre los estados. Con sus limitaciones y sus defectos el restablecimiento de la balanza de poderes es visto en nuestros días como un factor de paz porque trató de resolver problemas que no eran fáciles de resolver y despertó la conciencia, incluso entre las grandes potencias, de que existía un orden internacional que había que respetar 6. La encrucijada de 1808. El periodo comprendido entre 1808 y 1833 es, sin duda, uno de los más agitados de la historia española, en el cual los acontecimientos se suceden, alterando intensamente las coordenadas, internas y externas, que enmarcaban la vida de los súbditos de aquella Monarquía. La abdicación de Carlos IV, la introducción de una nueva dinastía, una guerra cruenta que fue también un conflicto civil, gobiernos constitucionales y restauraciones absolutistas se suceden en escasos intervalos a lo largo de veinticinco años, sin tiempo apenas a que la población asimile estos cambios en un contexto de destrucción y violencia, que echó por tierra los logros conseguidos a lo largo de casi una centuria. Al filo del cambio de siglo, el monarca era mayoritariamente respetado, pero ya no indemne a los dardos de la sátira o al descontento de algunos grupos; contaba con un sistema de gobierno relativamente eficaz, aunque minado por la venalidad y con una economía que, aunque presentaba claros síntomas de agotamiento, mantenía el dinamismo en ciertos sectores, a pesar de los efectos de la guerra contra Inglaterra. El gran problema, era sin duda, la crisis financiera y para paliarla en 1798 se habían tomado dos medidas de enorme significación: la desamortización de los bienes pertenecientes a obras pías, hospitales y hospicios de titularidad eclesiástica y la autorización a la nobleza de desvincular los bienes de mayorazgo, a condición de depositar estos capitales en la Real Caja de Amortización. Ni las guerras, primero contra la Convención y, después contra Inglaterra, ni las dificultades económicas eran fenómenos nuevos; tampoco el malestar del clero o la nobleza, y ni siquiera el lento proceso de deslegitimación del rey y de su familia transcurría por cauces muy distintos a los que empañaban el esplendor de las otras 13 monarquías europeas del momento. España vivió intensamente el trauma de la Revolución francesa. Floridablanca quiso imponer un cordón sanitario en 1791, pero sus ecos se habían ya extendido por todas partes y en los mismos aledaños del poder no faltaban quienes admiraban algunos de sus principios. Había ilustrados convencidos para los cuales la separación de poderes, la igualdad legislativa, la seguridad y la propiedad eran valores tangibles que aseguraban la felicidad y el progreso de los pueblos. Otros que vacilaron, impactados por las proscripciones, la eliminación física del enemigo político y la represión de la Vendée, y que consideraron la ejecución de Luís XVI como el peor de los crímenes revolucionarios. También quienes postulaban abiertamente una contrarrevolución y querían combatir no solo a sus franceses ,sino a su ideario, propugnando una alianza más fuerte entre el altar y el trono, el absolutismo y la religión, y un reforzamiento de los controles sociales, como la censura y la Inquisición, que impidieran el contagio. En cualquier caso, aquella sociedad ni era pasiva, ni era uniforme. Era, como la del resto de Europa, mayoritariamente campesina, lo cual quiere decir que los puntos de vista de los sectores urbanos más avanzados, sus preocupaciones, y sus prioridades, no eran compartidas. Vivían al margen de la Corte, pero a su vez integradas, a través de su comunidad, en el cuerpo político, alejados del grupo de poder, pero no ajenos ni indiferentes ante sus decisiones. Los efectos sobre esta sociedad de la cadena de acontecimientos que llevan a las abdicaciones de Bayona no son fáciles de medir. Más fácil es entender, el papel que la privanza de Manuel Godoy jugo en todo ello y cómo la secuencia que va desde el motín de Aranjuez a la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando, constituyen la mejor expresión de un régimen que se derrumba desde dentro. Pero la Monarquía española de entonces no era un estado cualquiera, sino una potencia mundial por la extensión de sus territorios y el número de sus habitantes. Hasta entonces, había logrado conservar casi intactas sus posesiones y mantener una política exterior bastante coherente, atenta sobre todo a los intereses de estado y decidida a sacar las mayores ventajas posibles de la creciente rivalidad franco-inglesa. Para ello, hacía ya tiempo que venía jugando la única carta posible, la de la alianza francesa, como medio de contrarrestar el predominio naval de Inglaterra, su gran rival al otro lado del Atlántico. Por eso, más allá del alcance real de las reformas, del peso y la influencia de la Iglesia, y de la madurez política de los dirigentes, la crisis francesa de 1789 afectó de lleno a su forma de insertarse en el sistema entonces vigente, el del equilibrio de poderes. Floridablanca estableció un cordón sanitario, pero mantuvo su representación en Paris e intentó mediar a favor del monarca francés y de su familia. Aranda clamó contra las muestras de irreligión y la persecución a la nobleza, pero se negó a formar parte de la cruzada predicada por el Pontífice, convencida de que América estaba más segura con una república en Francia que sin protección frente a Inglaterra. Solo después de la ejecución del rey, España entro en guerra contra la Convención en 1793. Hubo paz, la de Basilea en 1795, una vuelta apresurada a la alianza francesa en 1796, sucesivos enfrentamientos con Inglaterra, una guerra rápida con Portugal y, como consecuencia de todo ello, en una Europa conmocionada por las victorias de Napoleón Bonaparte, Carlos IV siguió siendo su aliado más firme. El mantenimiento a ultranza de la alianza francesa tuvo consecuencias importantes, de las cuales la derrota de Trafalgar no es más que una muestra. En un primer momento puede explicarse en línea de continuidad y de coherencia con el objetivo principal de defensa del territorio americano, pero pronto otros intereses, los de la reina, princesa de Parma, en el contexto de una Italia conquistada y en proceso de reestructuración, empezaron también a pesar y, a medida que las rencillas y las intrigas internas entre los reyes y el príncipe heredero, y este y Godoy fueron ganando terreno, todos pasaron a 14 convertir al Emperador en árbitro de sus rencillas, anteponiendo sus intereses a cualquier otra consideración. La firma del Tratado de Fontainebleau fue el marco legal que, con el pretexto de obligar a Portugal a sumarse al bloqueo de Gran Bretaña, permitió a las tropas francesas entrar en España. También contemplaba el reparto de ese reino, una parte del cual, entregado a Godoy, permitiría una salida digna a su situación, cada vez más difícil. En la coalición contra él, el papel de los franceses fue aún accesorio, pero después de Aranjuez y de la subida al trono de Fernando, se convirtieron en árbitros y su presencia, tolerable mientras se realizó bajo un marco legal, empezó a resultar provocadora y a originar enfrentamientos. En su primer reinado, Fernando VII tuvo que enfrentarse con una cuestión fundamental: cual era la postura de Napoleón en relación a la sucesión de la corona y que papel jugaba su lugarteniente Murat que, al frente de los cuerpos expedicionarios que se habían quedado en España, estaba en las cercanías de Madrid. Y el nuevo gobierno debió decidir si conciliarse con la voluntad imperial o huir y hacer frente a sus tropas con los recursos disponibles. Optó por la primera opción, pero la rebelión del príncipe contra su padre proporcionó a Napoleón una perspectiva nueva sobre los asuntos de España: declaró nula la abdicación y el 24 de abril hizo pública su decisión de colocar en el tropo vacante a un príncipe de la familia imperial, fundándose en lo necesario que era para la seguridad del Imperio las buenas relaciones entre los dos países y en la imposibilidad de imponer a Carlos IV por la fuerza y de reconocer al príncipe rebelde. Entretanto, los distintos miembros de la familia real habían ido saliendo de España para celebrar con él una entrevista en Bayona. El 10 de abril lo hizo Fernando VII, que dejó una Junta Suprema de Gobierno para que gobernara en su ausencia. Esta incapaz de conciliar las buenas relaciones con los franceses y los apremiantes requerimientos populares y de algunas autoridades para explicar la situación, poco pudo hacer más que abreviar los procedimientos para la salida del resto de la familia real que quedaba en la corte. Los sucesos del 2 de mayo en Madrid, los intentos de las autoridades españolas por restablecer el orden y las medidas de Murat encaminadas dar un escarmiento a la población, constituyeron los prolegómenos de un conflicto que duraría casi seis años. Mientras, en Bayona, Carlos IV culpó a su hijo de lo que estaba ocurriendo. Este renunció a la corona y expresó su deseo de devolverle el trono, renunciado a su vez a sus derechos sucesorios, lo que también hicieron sus hermanos Carlos y Antonio. Pero previamente el repuesto monarca los había ya cedido a Napoleón y, en consecuencia, el 3 de junio la Junta de Gobierno anunció a los españoles que José Bonaparte, hasta ese momento rey de Nápoles, acaba de acceder al trono de España. 7. Guerra, cambio político y conflicto internacional. Cerrada la crisis dinástica, hubo que adecuar la monarquía al modelo francés que le servia de referencia. Para ello se convocaron las antiguas Cortes en Bayona, y se les encargó la redacción de un proyecto constitucional que fue jurado por José I el 6 de julio de 1808. El rey heredó la administración borbónica con sus instituciones y su personal y contó también con un importante número de partidarios, más que por su número, que no permaneció estable, por su significación social y cultural. Fueron mayoritariamente los denominaos josefinos, o juramentados, es decir todos aquellos que partir de octubre prometieron fidelidad al nuevo estado, bien porque lo servían, lo que incluía a los religiosos, o porque eran acreedores del mismo. Una buena parte de ellos fueron sujetos pasivos, pero otros colaboraron convencidos de las oportunidades personales y colectivas que el nuevo régimen les brindaba. Entre ellos había políticos, militares e intelectuales que optaron consciente y racionalmente por la dinastía francesa, cuyos 15 principios reformistas no eran muy diferentes de los que ellos mismos habían postulado en el periodo anterior. Los afrancesados fueron, en muchos casos, la última generación de los ilustrados y se mostraban equidistantes del despotismo ministerial que habían padecido y las fórmulas de un liberalismo avanzado. Aunque los acontecimientos del 2 de mayo no fueron en absoluto el detonante de una insurrección general, a partir de entonces se empezó a poner en marcha en distintos lugares e instancias una respuesta proporcionada a lo que era percibido como un golpe de fuerza y una conculcación de las leyes del reino. La historiografía todavía discute si esta fue popular y espontánea o más bien respondió a una amplia conspiración dirigida por representantes de las elites locales, cuyas consignas y acciones conectaron perfectamente con las inquietudes populares. En cualquier caso, la insurrección contra las nuevas autoridades provinciales o municipales se fue extendiendo y cuando estas no quisieron comprometerse, o se opusieron, fueron depuestas, resucitando instituciones antiguas o, lo más frecuente, constituyendo Juntas Supremas que se relacionaron entre sí y declararon la guerra a Napoleón. Debieron aplicarse, en primer lugar, a formar un ejército, pero también a establecer unas medidas mínimas de gobierno y negociar el reconocimiento de su legitimidad en el exterior, para lo cual no dudaron en enviar comisionados a Gran Bretaña que negociaran la paz y el apoyo a su causa. Desde el primer momento hubo conciencia de la necesidad de conciliar esfuerzos y de actuar en nombre de un monarca ausente. Hubo conversaciones y acuerdos y, como consecuencia del abandono de Madrid por las tropas francesas, tras los primeros reveses militares, se creó una Junta Suprema Central, formada por vocales procedentes de las provinciales, miembros del Consejo de Castilla y presidida por el antiguo ministro de Carlos III y Carlos IV, Floridablanca. Además de coordinar las acciones militares, su misión era convocar Cortes que nombraran un Consejo de regencia. Sus avatares tuvieron mucho que ver con la marcha de la guerra y los desplazamientos que sus miembros debieron efectuar. Madrid, Aranjuez, Sevilla y la Isla de León fueron sus sedes sucesivas. Allí, a comienzos de 1810, transfirió su poder a un Consejo de Regencia formado por cinco personas que debía preparar la apertura de las Cortes. Convocadas al modo tradicional, por estamentos, solo las ciudades con voto y las provincias recibieron la requisitoria. Aún así no fue fácil que los representantes llegaran, especialmente los de América, por lo que se recurrió a suplentes. Las circunstancias y la premura hicieron que, desde el momento de su apertura el 24 de septiembre de 1810, los diputados actuaran como una asamblea constituyente. Las Cortes se proclamaron representantes de la nación española, declarando nula la renuncia de Fernando VII, se reservaron el ejercicio del poder legislativo y responsabilizaron del ejecutivo a la Regencia, que estaba sometida a su autoridad. En febrero de 1811 se trasladaron a Cádiz, donde prosiguieron sus sesiones, y en marzo del año siguiente proclamaron la Constitución de 1812. Un texto que establecía en España una monarquía liberal y parlamentaria, basada en la soberanía nacional, la separación de poderes y el respeto a la libertad y propiedad de sus ciudadanos. También se adaptó la planta administrativa del estado a la nueva situación y se introdujo el principio de responsabilidad. Después, los diputados gaditanos encararon la reforma social, suprimiendo las preeminencias jurídicas de la nobleza, aunque sin desvincular sus propiedades que pasaron a considerarse privadas. La medida afectó también a la Iglesia, cuyos señoríos se abolieron, manteniendo se las incautaciones realizadas con anterioridad o llevadas a cabo por José I. También, tras largas discusiones, se abolió el tribunal de la Inquisición. Las reformas económicas se abordaron en el último año a través de cuatro leyes, la agraria, realizada sobre la base del Informe realizado por Jovellanos, la ganadera, la de 16 industria y la de comercio. No fue el menor de sus logros que su Comisión de Instrucción Pública elaborar un dictamen y un Decreto sobre la Instrucción pública. La Mnarquía española durante la guerra de la Independencia tuvo dos reyes, José I y Fernando VII, representado por la regencia, dos constituciones políticas, la de Bayona y la de Cádiz, y dos gobiernos, cada uno de los cuales tuvo su propia representación exterior y sus alianzas. José I, por exigencias dinásticas y necesidad, dependió estrechamente de Napoleón y su política exterior estuvo siempre sujeta a los mandatos de Paris. Pero las renuncias de Bayona y la guerra contra Francia supusieron para los gobiernos de la España insurgente la posibilidad de iniciar una nueva andadura, ya que la pieza fundamental del sistema anterior, la alianza francesa, se había quebrado. Por ello su interés se centró en Inglaterra, con la cual, después de las conversaciones iniciales, se firmó un tratado de paz, amistad y alianza el 14 de enero de 1809 que estipulaba convertir en causa común la lucha contra Francia y daba cobertura a la presencia del ejército británico en suelo español. La Junta Central, desde luego, buscaba ayuda militar, pero quería un compromiso limitado al desarrollo de la guerra, porque no quería nuevos alineamientos y seguía teniendo presente la viaja rivalidad en América. Parecidos razonamientos llevaron a la ratificación de una convención con Portugal, en septiembre de 1810 y a gestionar con el máximo interés la alianza con Rusia, firmada en Veliky-Luki en julio de 1812. Desde el primer momento se trató de interesar al zar en la causa española, pese a que se conocía su admiración por Napoleón, aprovechándose los indicios de su cambio de actitud para promover el acercamiento. El tratado, tuvo gran importancia política porque, hasta entonces, solo Gran Bretaña y Portugal habían reconocido al gobierno de Cádiz. El viraje diplomático producido por la quiebra de la relación con Francia y el desmoronamiento del estado que explicitan estos acuerdos, responden a una percepción realista de las propias fuerzas que hacía inevitable, dentro de los parámetros del sistema de equilibrio, la sustitución de una alianza por otra. Suponía que, en el conflicto general que se estaba desarrollando en Europa, España estaba implicada doblemente en cuanto en ella combatían abiertamente Francia y Gran Bretaña en el marco de un conflicto que también era interno. Las campañas militares francesas en España fueron paralelas a las llevadas a cabo por Napoleón en el resto de Europa por Napoleón, de modo que las dificultades en Polonia o en Rusia, repercutieron en la disminución de los efectivos empleados en la Península, circunstancia que Wellington supo aprovechar debidamente y que le permitió algunos triunfos decisivos, como el de Los Arapiles. Esto no quiere decir que la resistencia española fuera inoperante, como en algún momento llegó a pensar el propio Emperador, sino que la guerra española fue mucho más que una guerra nacional, por lo que debe enmarcarse no solo dentro del conjunto de las guerras de liberación europeas, sino en el marco del antagonismo franco-británico, que se dirimido entonces sobre su territorio. El conflicto, destructivo y violento por las propias condiciones tácticas en que lleva a cabo, y sus consecuencias no pueden entenderse sin tener en cuenta la presencia de tropas extranjeras, sin arraigo en el lugar donde combaten, y la ruptura de normas que supuso la irrupción de fuerzas irregulares como la guerrilla. A margen de sus efectos sobre la realidad económica y social del país, tuvo un doble efecto: servir de precedente a la actitud aislacionista española, nacida del rechazo a unas alianzas, ya fuera con Francia o con Inglaterra, que se consideraban interesadas y sancionar, ya antes de que la independencia americana fuese irreversible, su carácter periférico y secundario como potencia europea. 8. La restauración española y el sistema de Viena. 17 Después de la derrota sufrida en Vitoria, Jose I cruzó la frontera y, aunque hasta diciembre se 1814 aun quedaron algunas guarniciones francesas en Cataluña, la guerra terminó. Después de Leipzig, el Emperador perdió la esperanza de un cambio de situación y tomó la iniciativa de restablecer en el trono a Fernando VII, firmando un tratado de paz en su residencia de Valencey. En virtud del mismo, este emprendió su regreso a España, a donde llego en marzo de 1814. En Valencia, a instancias de los diputados no liberales de las Cortes de Cádiz, firmo un decreto el 4 de mayo por el que proclamaba nulos todos los actos llevados a cabo durante su ausencia y se negaba a jurar la Constitución. Fuese o no un golpe de estado, el restablecimiento del Antiguo Régimen fue el inicio de seis años de gobierno en el que la inestabilidad política y la arbitrariedad del propio monarca fueron la norma. La represión sistemática llevada acabo contra liberales y afrancesados obligó a estos una emigración selectiva que se unió a la de aquellos que habían seguido la suerte de José I. Más allá del número de afectados, o de su carácter más o menos indiscriminado, su efecto fue muy importante porque nunca hasta entonces las medidas de castigo habían implicado a tantas personas y tan significadas. Todo esto incidía además, sobre un país desolado por la guerra, con una agricultura esquilmada, una industria sistemáticamente arrasada y una red de comunicaciones, trabajosamente construida a lo largo de casi un siglo, inservible. Y con una endémica crisis financiera, agravada por el corte del comercio con América y la llegada de cualquier tipo de remesas metálicas. Hubo algunos intentos de afrontar el problema, como el de Martín de Garay, pero poco pudieron hacer más allá que restringir el gasto público e intentar reconstruir la administración. De ahí que, el entusiasmo inicial fue dando lugar a un profundo descontento, que afectó al propio ejército, cuya oficialidad, compuesta por personal de carrera y mandos ascendidos por méritos de guerra, había crecido sustancialmente. Respecto al posible liberalismo de estos oficiales, en algunos casos, como el de Espoz y Mina, parece más consecuencia de frustraciones en las expectativas que de convicciones ideológicas, pero en otros la firmeza de sus ideales parece clara. Esos fueron los motivos de Porlier que, en septiembre de 1815, organizó un levantamiento militar en La Coruña y que llegó a dominar buena parte de Galicia. Logró además el apoyo de algunos civiles, comerciantes e, incluso de clérigos, y una vez derrotado fue condenado a muerte por un Consejo de guerra. La llamada conspiración del Triángulo, al año siguiente, tenía previsto, al parecer, secuestrar al propio monarca, pero fue abortada y sus responsables ajusticiados. Y los levantamientos de Lazy y Milans del Bosch en Cataluña o de Vidal en Valencia, muestran bien el clima de inestabilidad de estos años. El profundo malestar de unos sectores sociales que se sabían artífices de la victoria militar y habían estado comprometidos con la reforma política explica esta proliferación de “conspiraciones insurreccional” que culminan en pronunciamientos. Eran la única replica posible al absolutismo fernandino y, por ello, se convirtieron en una verdadera estrategia política para el sector de los descontentos. Con frecuencia, en la fase preparatoria, utilizaron las logias, lo que les permitió obtener una base no exclusivamente militar, y fueron sobre todo fenómenos urbanos en los que la proclama sirvió de elemento movilizador de la opinión pública. Pero los problemas internos no fueron los únicos a que tuvo que hacer frente la monarquía restaurada de Fernando VII. La victoria de las potencias aliadas sobre Napoleón y el convencimiento del papel que habían jugado en su derrota hizo a su gobierno concebir esperanzas sobre el papel que iba a jugar en el restaurado orden europeo y en el Congreso que se había convocado. Sin embargo, sus representes no fueron invitados a la reunión preparatoria que se celebró en Châtillon, ni tampoco a las que antecedieron al pacto de Chaumont, en el que se fraguó la Cuádruple alianza. 18 Tampoco hubo ningún diplomático español acreditado en la abdicación de Napoleón, el 6 de abril de 1814, ni en la firma del tratado de Fontainebleau, en el que se cedieron los ducados de Parma y Guastalla a la exemperatirz María Luisa de Austria, en detrimento de María Luisa de Borbón, hermana del rey y duquesa de Parma por su matrimonio. España, sin embargo, sí envió representante a Viena, Gómez Labrador, con el encargo preciso de negociar cuatro cuestiones concretas: los derechos de los Borbones italianos, la devolución de la Luisina, cedida a Francia y vendida después a Estados Unidos, la devolución de las obras de arte sacadas del país y, a ser posible, una indemnización por daños de guerra. También debía de oponerse a cualquier tratado o cláusula comercial que tuviera que ver con América. Previamente había firmado la paz con Francia, en los mismos términos que la general, y actualizado el tratado con Inglaterra de 1809, en el que se incluía una cláusula secreta que impedía la formación de ningún otro pacto de familia. En Viena, tuvo un papel secundario, como el resto de las potencias no principales, aunque formó parte del grupo de ocho que, finalmente, fue admitido a formar parte de los distintos comités. No tomó parte en las cuestiones territoriales, pero sí en las discusiones relativas a la precedencia diplomática y a la abolición de la trata. Tampoco fue invitada a la firma la segunda paz de Paris, ni a formar parte de la Cuádruple Alianza constituida entonces. En consecuencia, Fernando VII se negó a firmar en su momento la propuesta del tratado de la Santa Alianza, aunque lo hizo más tarde, y tampoco suscribió el Acta final de Viena hasta el verano de 1816. Los escasos resultados obtenidos y su posición de potencia secundaria acentuaron la desconfianza de los gobernantes españoles hacia los compromisos colectivos, inclinándose por la diplomacia de los contactos bilaterales. De ahí su acercamiento a Portugal, sellado con un doble matrimonio y sus acuerdos con Rusia, tendentes sobre todo a fortalecer la armada, que llegaron a inquietar a las otras potencias, especialmente a Inglaterra. 9. Los problemas exteriores del Trienio Constitucional. El 1 de enero de 1820 el teniente coronel Rafael de Riego proclamó la Constitución de Cádiz en cabezas de San Juan. Durante tres meses sus tropas repitieron el gesto en otras ciudades andaluzas, mientras que en otros lugares de la geografía española surgían movimientos parecidos. El 7 de marzo el rey se avino a jurarla, al tiempo que hacía públicas medidas de gracia y abolía de nuevo el tribunal de la Inquisición. Una Junta Provisional Consultiva se hizo cargo transitoriamente de la situación hasta la llegada de Riego a Madrid y la formación de un nuevo gobierno. En el mes de julio se abrieron las Cortes y Fernando VII se convirtió en el primer rey constitucional de España. La llegada al poder de los liberales los dividió, poniendo de manifiesto sus profundas divergencias en cuestiones fundamentales. Y el restablecimiento de las libertades propició el protagonismo de la sociedad, bien a través de la prensa o de la acción de grupos institucionalizados, como las sociedades secretas, que tan importante habían tenido en la preparación del pronunciamiento, o de otros más informales constituidos a través de las llamadas Sociedades Patrióticas, que trasladaban a los lugares públicos las opiniones políticas que se discutían en las Cortes. Pero más allá de los enfrentamientos, de la proliferación de proclamas y de unas manifestaciones terminológicas y simbólicas de contenidos más o menos revolucionarios, los sucesivos gobiernos liberales se aplicaron a continuar con el programa gaditano, con mayor o menor fidelidad. Los primeros gobiernos, de perfil moderado, se centraron en los problemas económicos y en la preservación de la paz, exterior e interna, imprescindible, dadas sus limitas fuerzas. Mientras las Cortes prosiguieron las reformas inconclusas de la etapa gaditana con un tiente más radical, suprimiendo las vinculaciones, 19 disminuyendo los diezmos y facilitando la exclaustración. Buscaban aumentar los ingresos del estado y erradicar la oposición del clero, pero sus efectos fueron los contrarios ya que el propio rey se convirtió en elemento activo contra la nueva situación. También intentaron reformas administrativas de cierto alcance, como la división del país en 49 provincias, que sirvió de base a la posterior de Javier de Burgos y aprobaron una ley general de Instrucción Pública. Pero en octubre de 1821 una serie de alzamientos volvieron a agitar la geografía española, esta vez a favor de un liberalismo más radical, situación que quedó sancionada en las elecciones de 1822 por la pérdida de escaños de los moderados. Los gobiernos de Evaristo San Miguel y de Florez de Estrada respondieron a los criterios mayoritarios, pero se vieron impotentes ante los numerosos frentes de oposición que se fueron abriendo: los que surgían de sus propias filas, de los cuerpos del estado y, muy especialmente, los protagonizada por los grupos realistas, a través de partidas e insurrecciones armadas. Fruto de estas acciones y del permiso tácito de Francia para moverse por su territorio, se constituyó en el verano de 1822 una regencia en Seo de Urgel que reclamó directamente el apoyo de los soberanos reunidos en Verona. Pero no sería justo analizar las dificultades del Trienio, sin tener en cuenta el contexto internacional en que se movió. El triunfo del pronunciamiento de Riego causó gran alarma en los potencias del concierto europeo que no pudieron impedir que un soberano legítimo claudicara ante las pretensiones de unos liberales insurrectos. No era la primera crisis que se producía, ya que no mucho antes Metternich había resulto con éxito intentonas parecidas en el seno de la Confederación Germánica, pero su coincidencia con el asesinato del duque de Berry en Francia y, meses después, el inicio de movimientos similares en Nápoles y Oporto hacían temer que se extendiera la cadena de efectos. Todo lo cual explica el clima de intervencionismo que se respiró desde los primeros momentos, especialmente por parte de Rusia que temía que la revolución comprometiese los lazos que había establecido con Madrid y que la nueva situación beneficiara a su gran rival, Inglaterra. Esta era, sin embargo, se mantuvo firme en la postura adoptada en Aquisgrán. Ni las Cortes, ni el gobierno español fueron demasiado conscientes de la seriedad de los avisos que llegaban. No estuvieron bien informados, ni llegaron a entender el significado de los acuerdos que la propia España había suscrito. Confiaban en la actitud más favorable de Francia e Inglaterra y pretendieron negociar con ellas una garantía. Pero las relaciones con la primera se deterioraron profundamente, hasta el punto que ya en el verano de 1821, con el pretexto de la fiebre amarilla, esta impuso en la frontera un verdadero “cordón sanitario”. El triunfo de los liberales exaltados empeoró más la situación, especialmente desde el momento en que las llamadas a la intervención de Fernando VII se hicieron apremiantes. Con Londres las perspectivas fueron mejores, especialmente después del nombramiento de Canning, pero una cosa era la postura de estricta neutralidad mantenida por el jefe del gabinete británico en Verona y otra muy distinta un apoyo explícito a la situación española que nunca se llevó a cabo. Aprobada la intervención militar en el Congreso de Verona, la misión fue encomendada a Francia exclusivamente por la desconfianza que provocaba una eventual participación rusa. El nuncio fue hecho con toda solemnidad por Luís XVIII a finales de enero de 1823 y a primeros de abril entraron los primeros contingentes de tropas por la frontera de Irún. Los llamados Cien Mil Hijos de San Luís, que venían a las ordenes del duque de Angulema, avanzaron por territorio español sin encontrar resistencia. El gobierno, recordando lo que había sucedido en 1808, decidió retirarse a Sevilla y obligó al rey a seguirle. La declaración española de guerra se produjo el 21 de abril y fue acompañada de una circular por la que se hacía responsable a Francia de conculcar los principios más 20 elementales de las relaciones entre los estados, solicitándose de forma paralela la mediación inglesa. El 29 de septiembre las Cortes del Trienio se reunieron por última vez, con el objetivo único de firmar el armisticio. Porqué las tropas francesas encontraron tan escasa resistencia y los ejércitos formados al efecto apenas entablaron combate y, cuando lo hicieron, fueron derrotados, es una cuestión importante, pero todavía lo es más porqué no hubo resistencia popular, y se aceptó ocupación, llegando a considerarse a los franceses como aliados. Algunos historiadores han destacado los efectos de la mala situación económica y los efectos de la mala cosecha de 1822 que incrementó el malestar social provocado por la política fiscal. Otros atribuyen este comportamiento al recuerdo de la guerra anterior y al cansancio de amplios sectores de la población. Aunque la estrategia defensiva se organizó como en 1808, faltó movilización y las motivaciones de entonces no funcionaron. 10. De la intervención a la mediatización: reajustes y cambios. El 1 de octubre de 1823 Fernando VII recuperó la plenitud de sus poderes y, como ya hiciera antes, declaró “nulos y de ningún valor” los actos del gobierno constitucional. A pesar del entusiasmo que rodeo su retorno a la corte, solicitó de Luís XVIII que las tropas francesas permanecieran hasta que pudiera organizar un ejército fiable. Y se negó, a pesar de las recomendaciones recibidas, a conceder cualquier tipo de amnistía de conceder una amplia amnistía se negó a ello y prescindió de cualquier consideración respecto a los vencidos, algunos de los cuales volvieron a emprender el camino de la emigración. La intervención francesa, aunque se hizo por mandato de las grandes potencias, no fue gratuita. El embajador francés exigió 34 millones de francos en concepto de indemnización y por los gastos adelantados al rey, al ejército que le era leal y a la propia regencia. Y, una vez firmado este convenio, otro posterior obligó a devolver a Francia los gastos ordinarios de las tropas que mantenía en España. El gobierno español pago poco y mal, con lo que la deuda se incrementó, no liquidándose las cantidades pendientes hasta 1862. Los absolutistas de nuevo en el poder tuvieron que enfrentarse con un país dividido y empobrecido, no fácil de controlar. Restablecieron la administración según las pautas anteriores a 1820, pero pronto introdujeron reformas y no restauraron la Inquisición que consideraron obsoleta. Intentaron, sin embargo, disolver el ejército por considerarse poco fiable y pusieron en marcha medidas de purificación que afectaron a muchos civiles. Fernando VII quiso romper con el periodo anterior, pero topó con los mismos problemas hacendísticos que tuvo el Trienio, al pesar de los esfuerzos de López Ballesteros para resolverlos. Pese a las medidas de control, no fue fácil contener las expresiones de descontento y durante esta etapa se reprodujeron conspiraciones e intentos de levantamientos. Pero no solo de los liberales, como Mina y Torrijos, sino de los realistas exaltados, poco conformes con las medidas reformistas que se intentaron llevar a cabo. La más preocupante fue la l de los agraviados que tuvo lugar en Cataluña en 1827 y que obligó al rey a viajar allí para pacificarla. Era un aviso de lo que ocurriría después. Muy significativas en el orden exterior y en el interno fueron las constantes interferencias que en este momento se produjeron entre la política española y la portuguesa. Las situaciones paralelas vividas durante el Trienio, los lazos de sangre y la crisis sucesoria acaecida a la muerte de Juan VI en 1826, entre su sucesor D. Pedro emperador del Brasil, que cedió los derechos a su hija Doña María y promulgó una Carta Constitucional, y su hermano D. Miguel, apoyado por su madre, hermana de Fernando VII, convirtió aquel reino en el centro del interés europeo. Inglaterra apoyó al 21 heredero, por considerarlo más propicio a sus intereses. Lo mismo hizo Francia y Austria, en su caso por estrictos motivos dinásticos ya que la futura reina era nieta del emperador. Rusia, interesada en obtener el apoyo británico en la cuestión griega se abstuvo y solo Prusia defendió abiertamente la causa del pretendiente, propugnando como vía de conciliación un acuerdo matrimonial. En estas circunstancias, la postura española era especialmente compleja: no había reconocido el título imperial de D. Pedro por no sancionar la independencia del Brasil y, aunque sus simpatías estaban con D. Miguel, el apoyarle obligaba a hacerlo. La crisis dinástica portuguesa afecta además directamente a la familia real española, especialmente las sobrinas del rey, la princesa de Beira, viuda de un infante español y su hermana M. Francisca, esposa del infante D. Carlos. Había también un claro temor a los efectos de una vuelta al constitucionalismo en un país tan próximo. En consecuencia, se apoyó militar y financieramente el alzamiento miguelista, pero se guardaron las formas para no suscitar los recelos de otras potencias y cuando se reconoció al pretendiente en 1829, se realizó con el consentimiento de Inglaterra. Nadie ignoraba que detrás del conflicto dinástico había otro político más profundo, y que la situación portuguesa era un preludio de lo también que podía suceder en España. Efectivamente, en 1829 murió la tercera esposa del rey sin que hubiera sucesión a la corona. Pero su cuarto matrimonio con María Cristina de Borbón cambió esta situación, planteándose en consecuencia, ante la posibilidad de que naciera una princesa, un litigio sucesorio entre D. Carlos, amparado en la ley sálica y la posible primogénita. Para resolver previamente se publicó la Pragmática Sanción, pero los conculcados derechos del infante fueron apoyados por los realistas, interesados en que llegara al trono un rey que, ya por estas fechas, consideraban afín. Paralelamente a los problemas internos que jalonan la segunda restauración fernandina, entre 1823 y 1833 se inicia una nueva etapa en la cual se acelera el repliegue de la Monarquía española de la esfera internacional. La propia intervención militar francesa había ido una muestra de este declive, al evidenciar la debilidad de un estado, sin más mecanismos de alternancia en el poder que la fuerza de las armas y contra el que conspiraba el propio monarca. El hecho tenía además un alto valor simbólico que no pasó desapercibo a los observadores europeos y que sirvió de contrapunto al prestigio adquirido por los españoles por su victoria sobre Napoleón. No era el único signo que la revelaba. El otro, y de mayor peso, fue la consumación del proceso de emancipación de los antiguos virreinatos americanos, iniciado en 1810 y materializado quince años más tarde en la derrota de Ayacucho. La restauración no pudo llevar a cabo una acción continuada en aquel continente y, a pesar de las iniciales victorias, la independencia siguió su curso. La insurrección de Cabezas de San Juan impidió que un importante contingente de tropas embarcaran hacia ese continente, ya que formaban parte del ejército de Riego y debieron aplicarse a consolidar el pronunciamiento. Los hombres del Trienio, por otra parte, siempre interpretaron el problema, hasta que ya fue demasiado tarde, en términos de despotismo y no de independencia, y no entendieron cómo con su llegada al poder no cambió la situación. El reconocimiento de las nuevas repúblicas, primero por Estados Unidos, después por Inglaterra y, no mucho más tarde, por los otros estados fue una prueba de que la diplomacia española había fracasado en su empeño de integrar el problema de la emancipación en el contexto de la política internacional del sistema de la Restauración. . A partir de entonces, la Monarquía española, que había tenido un peso específico en función de su imperio, tuvo que adaptarse a la nueva situación en un contexto difícil. Por último, fue la crisis sucesoria, por su capacidad no sólo para promover un grave conflicto interno, sino para movilizar apoyos exteriores, termino de desestabilizar su 22 posición, obligándole a encara una nueva política. La necesidad de asegurar el frágil trono de la princesa Isabel fue decisiva para romper el aislamiento que había caracterizado los últimos años del reinado de su padre, Fernando VII. A su muerte, el reconocimiento que Francia e Inglaterra hicieron de la reina, supuso un giro sustancial en lo que hasta entonces había sido la tendencia aislacionista española, obligándola a salir de su neutralidad para comprometerse con los estados constitucionales. Múltiples intereses, y no solo afinidades ideológicas, empujaban a estos una política de colaboración, cuyo efecto inmediato fue el respectivo de la Península ibérica en dos zonas de influencia.