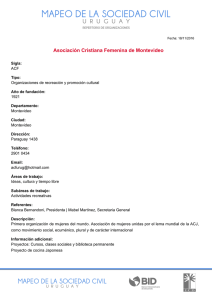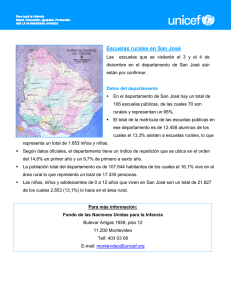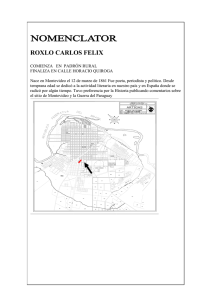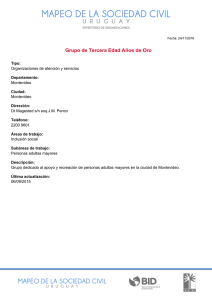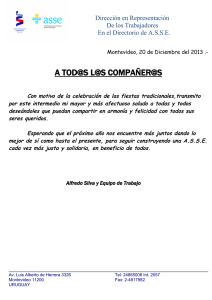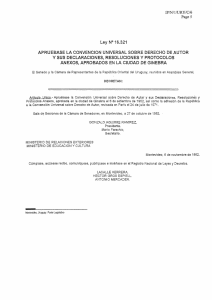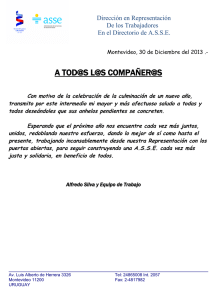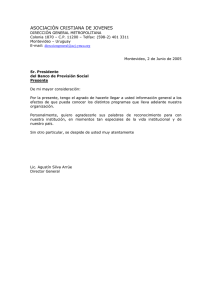ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA (AMHE)
Anuncio

ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA (AMHE) PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA México, febrero 8-10 de 2011. Simposio: “Puerto e historia global: aproximaciones desde la historia económica” Coordinadores: Antonio Ibarra, Fernando Jumar y Mario Trujillo. Ciudades-puerto y circulación de productos pecuarios en la Región Río de la Plata 1778-1820 Nicolás Biangardi* 1. Introducción A fines del siglo XVIII el Río de la Plata poseía una serie de características que le daban un lugar peculiar dentro de los dominios de la corona española. Constituía una puerta de acceso privilegiada para el comercio atlántico y era, también, una zona de fronteras. En este contexto, las reformas borbónicas prestaron especial atención al área por su importancia en los planes defensivos y en la actividad comercial. La expulsión de los portugueses de Colonia del Sacramento, la creación del Virreinato del Río de la Plata, la habilitación de Buenos Aires y Montevideo para el comercio con la península y la política defensiva y de poblamiento fueron todos elementos que contribuyeron a configurar la región de una manera determinada. Por otro lado, la riqueza ganadera de las amplias praderas * Centro de Historia Argentina y Americana, IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata, Becario CONICET. Mail: [email protected] 1 rioplatenses proporcionó productos exportables que permitieron que los agentes económicos participaran directamente del comercio atlántico y no sólo cumpliendo la función de intermediarios de circuitos más amplios. Todos estos cambios no estuvieron exentos de conflictos en los que el poder monárquico actuó de mediador entre grupos de poder en formación, y que continuaron una vez que esa instancia de mediación desapareció. El presente trabajo tiene por objetivo pasar revista a las características que presentó la región Río de la Plata como espacio económico y a las posibilidades que presenta el estudio de la circulación interna de los productos pecuarios para explicar su desarrollo económico y definir sus agentes económicos durante el período 1778-1820. 2. La región Río de la Plata como espacio económico Las investigaciones sobre la historia económica de los territorios que conformaban la región Río de la Plata han carecido de una visión de conjunto. En general, los historiadores han preferido recortar el objeto de estudio con criterios nacionalistas1 o han privilegiado reducir la escala de análisis2. Para entender la región Río de la Plata como espacio económico a partir de la circulación de mercancías y, además, poder poner en perspectiva los aportes de los últimos treinta años de producción historiográfica es necesario estudiar la región como un todo. Según la teoría de espacios económicos, éstos son conjuntos abstractos que no están definidos por límites políticos ni accidentes geográficos sino por las relaciones que llevan a cabo los agentes dentro del mismo3. Los espacios tienen 1 De esta manera, se ha estudiado de manera separada la campaña de Buenos Aires o Entre Ríos de la Banda Oriental como si los ríos realmente constituyeran límites naturales y no la oportunidad de mantener una comunicación fluida como lo demuestran las ciudades que se desarrollaron una enfrente de la otra, o casi enfrente, en los diferentes ríos de la región: Santa Fe y Paraná en las costas del Paraná, Concepción del Uruguay y Paysandú sobre el Uruguay; y Buenos Aires y Colonia del Sacramento en el Río de la Plata. 2 Entre los innumerables casos se pueden citar: Banzato, “Ocupación”, 2002; Birocco, Cañada, 2003; Canedo, “Propietarios”, 2001; Di Stefano, “Un rincón”, 1991; Frega, Pueblos, 2007; Gelman, Campesinos, 1998; Mateo, “Población”, 2001. 3 Ferrera de Lima, “A concepção”, 2003, p. 9. 2 por principal característica que los intercambios que las distintas partes mantienen entre sí son de mayor intensidad que el que tienen con el exterior 4. Cuando éstos se conforman en torno a una aglomeración urbana, el mercado urbano funciona como polo de atracción de esos intercambios y las partes se especializan en producir bienes para abastecerlo. Existen distintos niveles de polarización (internacional, nacional, regional o local)5 y, por lo tanto, un espacio económico puede estar constituido por varias regiones y coincidir en sus dimensiones con los límites de un virreinato, como el espacio económico peruano analizado por Assadourian6, o reducirse a una sola región como en el caso que vamos a analizar. Desde el punto de vista espacial, la región Río de la Plata estaba constituida por tres sectores económicos: el complejo portuario conformado por varias ciudades-puertos y desembarcaderos informales7, la economía agropecuaria que abastecía a esos puertos (a la que podríamos agregar la explotación de los montes y la pesca) y las zonas fronterizas donde se efectuaban las expediciones de caza de ganado cimarrón para realizar corambre. 2.1. El complejo portuario El tamaño del Río de la Plata, las características de sus costas y las dificultades que presenta para su navegación generaron la formación de un complejo portuario por el que circulaban los productos provenientes del comercio ultramarino, los intercambios interregionales y la producción agropecuaria de la región. Existía cierta especialización entre las distintas ciudades-puertos. En principio había dos puertos, Buenos Aires y Montevideo, habilitados por el Reglamento de 1778 para comerciar con los puertos de la península, pero en los hechos Montevideo fue el puerto ultramarino de la región8. Una vez que los navíos anclaban, las mercancías eran transbordadas a embarcaciones más 4 Assadourian, El sistema, 1982, p. 113. Boudeville, Los espacios, 1965, p. 13. 6 Assadourian, El sistema, 1982, p. 111. 7 Ver: Jumar, “Le comerce”, 2000. 8 “Durante las últimas cuatro décadas de pertenencia al imperio español, Montevideo funcionó como puerto de Buenos Aires”. Bentancur, El Puerto, 1997, t. 1, p. 173. 5 3 pequeñas evitando así los riesgos que la navegación del río implicaba para las de mayor porte. La capital del nuevo virreinato, por su parte, era el centro administrativo, comercial y financiero que distribuía los productos de la circulación ultramarina, interregional y regional. Además, con su población de aproximadamente 24.000 habitantes en 1778 y casi 46.000 en 1810, Buenos Aires consumía una parte importante de esas mercancías9. Entre las dos ciudades principales existió una integración comercial y financiera que se verificó en el constante uso de apoderados y en la doble residencia de muchos de los comerciantes10. Del otro lado del río, casi enfrente de Buenos Aires, la ciudad de Colonia del Sacramento sufrió un cambio radical luego de la expulsión de los portugueses ya que mientras hasta 1776 participaba del comercio ultramarino, a partir de ese momento se transformó en un puerto fluvial redistribuidor de los productos agropecuarios de su zona de influencia11. Aunque se mantuvo bajo la jurisdicción del Cabildo de Buenos Aires, la ciudad de Colonia, que en 1783 contaba con 3.005 habitantes, fue un importante núcleo poblacional dentro de la región12. Por otro lado, como ni Buenos Aires ni Montevideo tenían condiciones óptimas para recibir embarcaciones13 surgieron en sus cercanías puertos alternativos que poseían mejores condiciones naturales para hacerlo. Al norte de Buenos Aires se situaba el puerto de Las Conchas14. Su ubicación lo hacía receptor natural de las embarcaciones que bajaban por los río Paraná y Uruguay por lo que era una zona de una gran actividad comercial 15. El área se 9 Para esos mismos años Montevideo, la segunda población en importancia de la región, contaba con 4.470 y 12.472 habitantes respectivamente. Pollero y Vicario, “Una puesta”, 2011. 10 Bentancur, El puerto, 1997, t. 1, p. 174. 11 “Esta región será en sus inicios una típica zona de frontera vinculada al contrabando, las vaquerías, el abasto de las avanzadas de población y las guarniciones militares, pero poco a poco esta frontera se empezará a correr hacia el norte y el este y nuestra zona se convertirá en una región agraria clásica y muy parecida a la de la otra banda del Río de la Plata.” Gelman, Campesinos, 1998, p. 43. 12 AGN, Colonia del Sacramento 1781-1785, IX, 3-8-5. 13 El puerto de Montevideo tenía, principalmente, tres dificultades: “el fondo fangoso, la falta de abrigos frente a los vientos del Sur, y los accidentes del acceso, sobre todo el Banco Inglés.” Bentancur, El puerto, 1997, t. 1, p. 165. 14 Estaba emplazado en el lugar que actualmente ocupa la localidad de Tigre. 15 En 1787 había 28 pulperías en Las Conchas lo que la constituía en el área de la campaña de Buenos Aires con mayor concentración de pulperías. Carrera, “Pulperos”, 2010, p. 91. 4 caracterizaba, además, por una importante producción cerealera16 y por la explotación de los montes, seguramente muy abundantes en las islas cercanas del Delta del Paraná17. Unos kilómetros al sur de la capital virreinal se encontraba la Ensenada de Barragán, que recibía las lanchas que debían interrumpir su navegación hacía Buenos Aires cuando las condiciones climáticas no eran adecuadas. De esta manera, las mercancías eran descargadas y continuaban el viaje por tierra18. El puerto también ofrecía abrigo para que los navíos pudieran ser carenados. Durante los primeros años del siglo XIX los comerciantes de Buenos Aires intentaron que la corona lo habilite para el comercio atlántico. De hecho, el puerto se utilizó por un breve tiempo en 1801 a partir de un bando del virrey Avilés que afirmaba que se consideraba la Ensenada de Barragán parte de Buenos Aires y, por lo tanto, ya estaba autorizada a recibir embarcaciones comerciales19. Sin embargo, el trámite no prosperó por varias razones: se necesitaba el establecimiento de una población que ofreciera los servicios que demandaban las embarcaciones, no existía aduana en el lugar y, especialmente, por la resistencia de la ciudad de Montevideo que había desarrollado una infraestructura de servicios portuarios y temía las consecuencias económicas de perder una porción del tráfico marítimo. En el otro extremo del Río de la Plata se encontraba el puerto de Maldonado. A pesar de no ser un puerto habilitado, su ubicación en el ingreso del estuario generaba que muchas embarcaciones se refugiaran de los vientos contrarios o realizaran reparaciones en sus costas. Esta zona de frontera fue de particular interés para los funcionarios borbónicos, que promovieron su poblamiento y en pocos años fundaron las localidades de San Carlos, Minas y Rocha. El aumento de la población fue generando una importante actividad agropecuaria y pesquera que enviaba sus excedentes para abastecer a Montevideo 16 Garavaglia, Pastores, 1999, p. 111. Los manuales de alcabala registran que los faeneros de los montes pagaban un monto ajustado anual que variaba según el caso de 4 a 30 pesos. AGN, Aduana de Buenos Aires. Receptor de Las Conchas, San Isidro y Matanza. Alcabalas. 1781-1788, XIII, 14-5-5. 18 Sors de Tricerri El puerto, 2003, p. 240. 19 Ibid., p. 256. 17 5 y la población flotante compuesta por las tripulaciones allí ancladas20. A partir de 1790 Maldonado y la isla Gorriti sirvieron de base para las operaciones de la Real Compañía Marítima, que incluyeron tanto actividades pesqueras y la caza de lobos marinos, como el aprovisionamiento de los asentamientos en la costa patagónica (especialmente Puerto Deseado) y el comercio con España luego que la corona habilitara a Maldonado con el status de puerto menor21. Además de estos puertos había una cantidad innumerable de desembarcaderos informales y muchas estancias poseían sus propios puertos naturales desde donde podían enviar su producción a las ciudades-puertos22. En consecuencia, existía en el Río de la Plata un tráfico fluvial muy intenso que era casi imposible de controlar por parte de los funcionarios borbónicos. Cada ciudad-puerto funcionaba, a su vez, como un centro redistribuidor de mercancías (yerba, vino y aguardiente, textiles y demás) de un hinterland inmediato y recibía los excedentes de la producción agropecuaria de esa zona por medio de un fluido tráfico de carros y carretas. Esos productos eran esenciales para la vida de la ciudad y el funcionamiento del puerto. 2.2. La producción agropecuaria Hace unos años la producción agropecuaria de la región durante el siglo XVIII generó un debate historiográfico que se prolongó durante largo tiempo hasta que fue abandonado sin una resolución definitiva. Algunos autores, entre los que se destacan Juan Carlos Garavaglia y Jorge Gelman, propusieron incorporar herramientas del análisis cuantitativo al estudio de la campaña rioplatense. Sus investigaciones plantearon la importancia de la agricultura, de los pequeños y medianos productores y la abundante oferta de tierra, lo que implicaba un cambio 20 Por ejemplo, en 1782 (año de guerra y por lo tanto con la llegada de muy pocas embarcaciones) se enviaron a Montevideo desde Maldonado: 1977,5 fanegas de trigo, 49 de maíz y 67,5 de porotos, 2.291 quesos de distintos tamaños, 260 gallinas, 100 pollos y 696 corvinas, más 5 quintales de otro pescado no especificado. Ese mismo año se enviaron a Buenos Aires 628 fanegas de trigo, 93 de maíz y 6 de porotos, 192 quesos y 120 corvinas. AGN, Real Hacienda. Tribunal de Cuentas. Maldonado. Cuaderno de alcabala de guías. 1782, XIII, 3.288. 21 Aunque solamente para su utilización por parte de la empresa. Silva, “La pesca”, 1985, p. 521. 22 Como, por ejemplo, la Estancia del Colla donde Francisco Medina instaló un saladero de carne en 1787. Montoya, Cómo, 1984, p. 127. 6 brusco con respecto a la visión tradicional de los campos rioplatenses 23. Sin embargo, el punto de partida del debate estuvo dado por la afirmación de Garavaglia de que los datos de los diezmos del obispado de Buenos Aires demostraban que la agricultura era la actividad predominante, superando a la ganadería24. Varios son los autores que desde distintas perspectivas han criticado este planteo. En primer lugar, Samuel Amaral y José M. Ghío llegaron a la conclusión contraria sin rechazar la validez de los diezmos para medir la producción agropecuaria, aunque efectuando importantes críticas al diezmo de cuatropea25. Por su parte, para Zacarías Moutoukías los datos del diezmo en realidad confirman el predominio de la ganadería ya que los bajos valores relativos se debían a la abundancia de la oferta de productos pecuarios. De todas maneras, considera que la comparación entre las actividades sólo tiene sentido si se cuenta con información sobre el mercado local de esos bienes, sus precios y los costos de exportación26. Por otro lado, Eduardo Azcuy Ameghino rechazó la utilización de la cuatropea como indicador de la producción ganadera. A partir de fuentes cualitativas, mostró que el diezmo de cuatropea era muy resistido por los hacendados y solamente se cobraba de manera parcial27. Para el autor los montos de la recaudación decimal solamente son el reflejo de un negocio particular, controlado por unos pocos, sin relación con los precios y el stock ganadero28 y, por lo tanto, es un error metodológico establecer una relación entre “el monto del remate anual del derecho a recolectar el diezmo de cuatropea, la cantidad de animales correspondiente al multiplico anual de los rodeos y el precio de los animales”29. Ver: Garavaglia y Gelman, “Rural”, 1995. Para leer la primera formulación del planteo ver: Garavaglia, “Crecimiento”, 1987, p. 36. En la actualidad el autor sigue sosteniendo los mismos argumentos, ver: Fradkin y Garavaglia, La Argentina, 2009, p. 103. 25 Amaral y Ghío, “Diezmos”, 1990. 26 Moutoukias, “El crecimiento”, 1995, p. 779. 27 Azcuy Ameghino, La otra, 2002, p. 264. 28 Ibid., p. 263. 29 Ibid., p. 290. 23 24 7 Desde una perspectiva totalmente diferente María Inés Moraes demostró la insuficiencia de la fuente decimal para dar cuenta de la economía agropecuaria rioplatense. Utilizando herramientas propias de la econometría, la autora intentó estimar el producto agrario de la región. De acuerdo a sus resultados, el aumento demográfico no fue acompañado por un ajuste en la recaudación. En consecuencia, los datos del diezmo subestiman la producción campesina y van perdiendo representatividad con el correr de los años, lo que en el caso montevideano parece darse especialmente a partir de 178730. Además, plantea la necesidad de estudiar la producción de cueros para la exportación a partir de la explotación del ganado sin marca31, que no se refleja en el tributo eclesiástico porque no estaba comprendido dentro de la materia imponible32. La producción agropecuaria estaba dividida en dos sectores: una economía campesina que volcaba sus excedentes para abastecer las necesidades de las ciudades-puerto y un sector de producción de mercancías para la exportación (especialmente cueros pero también otros derivados como sebo, grasa, carne salada y astas) cuya unidad productiva era la vaquería de corambre. Las vaquerías eran expediciones de hombres a caballo que recogían y mataban el ganado cimarrón con el fin de extraerle el cuero, la grasa y las astas. Existía una división del trabajo dentro de la operación y los salarios eran mucho más altos que los de las otras actividades rurales33. Luego los cueros eran trasladados hacia los puertos. Esta actividad poco tiene que ver con la ganadería de cría y los agentes que las llevaban a cabo eran distintos, por lo que se las debe diferenciar bien. El hecho de que la producción de cueros para la exportación fuera el “segmento más dinámico de las economías agrarias regionales”34 a partir de 1780, implicó que las reservas de ganado cimarrón fueran un recurso muy apreciado Moraes, “Las economías”, 2011, p. 312. “en el mercado de cueros hay un vínculo directo entre la oferta de cueros y la explotación del ganado sin marca”. Ibid., p. 240. Según Osvaldo Pérez: “La existencia de abundantes animales cimarrones-alzados, particularmente en el norte de la Banda Oriental, durante la segunda mitad del siglo XVII, (...), permitieron atender las necesidades del mercado mundial de cueros sin que se produjeran mermas en los envíos”. Pérez, “Tipos”, 1996, p. 162. 32 Moraes, “Las economías”, 2011, p. 95. 33 Ibid., p. 243. 34 Ibid., p. 29. 30 31 8 dentro la economía regional y que distintos agentes económicos fijaran su atención en las zonas fronterizas donde se encontraban. Por lo tanto, las fronteras no tenían un lugar marginal dentro del espacio económico sino que cumplían una función de vital importancia. 2.3. Las fronteras Tradicionalmente considerada como un lugar que marca los límites de un territorio determinado, en los últimos años la historiografía ha entendido a la frontera como un “espacio social que se conforma históricamente y en la cual se articulan relaciones económicas, sociales y políticas particulares”35. Esta definición nos indica la existencia de un mundo complejo y cambiante. Las fronteras de la región Río de la Plata no eran iguales y cada una presentaba características y un desarrollo histórico diferente durante el período estudiado. La frontera sur, situada en torno al río Salado, tuvo en los primeros años del virreinato un momento de expansión y de gran conflictividad con la sociedad indígena que duró hasta mediados de la década de 1780. Varios son los factores que desencadenaron los conflictos. Por un lado, las reiteradas sequías que sufría la zona pampeana en esos años36 producían un desplazamiento del ganado hacia el área de la depresión del Salado (entre el paralelo 35º y las sierras de Tandil y Balcarce)37 lo que generaba tensiones con los indios que utilizaban esos campos para potrear y, en consecuencia, podían también llevarse las vacas38. Por otro lado, el virrey Vértiz estableció una línea de fortines que incorporó alrededor de 17.175 kilómetros cuadrados al territorio bajo dominio español39. Al mismo tiempo, cortó el comercio con los indígenas y tomó cautivos a los que habían ido a comerciar a Buenos Aires. Los malones constituyeron, entonces, un mecanismo Mandrini, “Las fronteras”, 1997, p. 24. Según los Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires hubo sequías en los años 1780, 1781, 1782, 1785, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1794, 1795, 1798 y 1799. En 1791 fue tan importante que fue necesario recurrir a los ganados de la Banda Oriental para el abasto de carne de la ciudad. Montoya, Cómo, 1984, p. 33. 37 Montoya, Cómo, 1984, p. 34. 38 Alioto, Indios, 2011, p. 66. 39 Barba, Frontera, 1997, p. 34. 35 36 9 de presión de la sociedad indígena ante una política que los perjudicaba y una reacción contra la no restitución de los cautivos40. Con el cambio de autoridades de 1784 los funcionarios borbónicos modificaron su postura y promovieron una política que buscaba mantener relaciones pacíficas con los indios. Desde ese momento se mantuvo una situación de relativa paz, aunque no exenta de violencia41, que se prolongó hasta 1810. Existió en esos años un crecimiento constante del comercio y de la población fronteriza42. Según Raúl Mandrini, la paz convenía a ambas sociedades porque había entre ellas una complementariedad económica, la sociedad colonial necesitaba sal y los indios productos agrícolas y artesanales43. Luego de 1810 la frontera se desestabilizó y la sociedad occidental comenzó a avanzar sobre territorio indígena44. Esa violencia creciente fue un anticipo del retorno a los conflictos abiertos que se dieron durante la década de 1820, cuando el estado provincial impulsó una expansión territorial45. La frontera oriental de la región, en cambio, presentaba un carácter diferente. Los territorios al norte del río Negro poseían importantes reservas de ganado cimarrón que habían sido usufructuadas por las misiones jesuíticas. Con el aumento de la demanda de cueros del comercio atlántico en el último cuarto del siglo XVIII se generó un conflicto por el acceso al recurso entre los administradores civiles de las misiones y agentes montevideanos y porteños46. Al mismo tiempo, esta frontera era un lugar de contacto con los dominios portugueses del sur de Brasil. Los intercambios entre españoles y lusitanos se basaban también en la riqueza ganadera, ya sea a través del tráfico de ganado en 40 Alioto, Indios, 2011, p. 67. “La violencia -aunque reducida- no fue nunca totalmente eliminada de las fronteras y la paz lograda no excluía ataques indios a otras provincias y por parte de otros grupos”. Mandrini, “Las fronteras”, 1997, p. 31. 42 En 1783 la población en torno a los fuertes era de 2.232 habitantes: 335 en Chascomús, 196 en Ranchos, 259 en Monte, 447 en la Guardia de Luján, 347 en Rojas, 524 en Salto y 124 en Carmen de Areco. A fines del siglo XVIII, en cambio, ascendía a 6.640. Barba, Frontera, 1997, p. 52. 43 Mandrini, “Las fronteras”, 1997, p. 30. 44 En agosto de 1817 se fundó Dolores, primer pueblo al sur del río Salado. Barba, Frontera, 1997, p. 77. 45 Aunque la apropiación de las tierras fronterizas había comenzado con mucha anterioridad. Según Azcuy Ameghino entre 1791 y 1810 se efectuaron 108 denuncias de tierras que en conjunto totalizaban 1.443.875 hectáreas. Azcuy Ameghino, La otra, 2002, p. 251. 46 Moraes, “Las economías”, 2011, p. 238. 41 1 0 pie o del comercio de cueros por tabaco, esclavos y mercancías de origen europeo. Además, más allá del hecho de que es casi imposible de medir, existen indicios de que el contrabando era muy intenso en esa zona e incluso era efectuado por los mismos funcionarios que debían custodiar y defender el territorio47. La frontera norte, además, fue objeto de una importante política de poblamiento por parte de la corona que implicó la fundación de pueblos y el otorgamiento de categorías de ciudad, pueblo y villa a otros que ya existían. La creación de villas generó conflictos jurisdiccionales con las otras villas o ciudades preexistentes y creó instituciones que, potencialmente, podían ser un cauce para la expresión de nuevos poderes locales48. Esta política significó también una importante inversión de fondos de la caja real que ayudó a dinamizar la economía de la zona y amplió el sector de la economía agropecuaria de la región. Mapa 1. Sectores económicos de la región Río de la Plata Fuente: Elaboración propia en línea en www.arcgis.com. Línea verde: límite del complejo portuario. Línea turquesa: límite de la zona de producción agropecuaria. Área violeta: zona fronteriza sur. Área verde: zona fronteriza norte. 47 48 Ver: Gil, “Infiéis”, 2002. Djenderedjian, “Da locum”, 2005, p. 4. 1 1 La división del espacio económico regional en tres sectores diferentes (Mapa 1) que presentamos es muy esquemática y solamente tiene una finalidad analítica. En realidad los límites entre uno y otro sector eran difusos y es lógico que como partes de un todo regional fueran mutuamente interdependientes y, por lo tanto, es necesario estudiarlos en conjunto. Esta situación es claramente visible al analizar la circulación de mercancías dentro de la región y, especialmente, de la producción pecuaria. 3. La circulación de productos pecuarios La circulación de productos pecuarios estaba íntimamente ligada a los avatares del comercio atlántico. Los cueros eran el principal bien exportable y se caracterizaban por tener una relación valor/volumen desfavorable, es decir, ocupaban mucho espacio en las bodegas de los barcos y, por ende, su exportación dependía de la cantidad de embarcaciones que llegaban al Río de la Plata. Es lógico, entonces, que las cifras de cueros exportados tuvieran un descenso muy marcado en períodos de guerra y que se revirtieran en los momentos de paz, con picos muy altos en los años en que se declaraba la amnistía. Es cierto que el principal incentivo del tráfico ultramarino eran los metales preciosos y que los cueros y otros productos de origen pecuario tenían un lugar secundario dentro del mismo49, pero la plata se producía en el Alto Perú y su exportación era el reflejo de los circuitos mercantiles que conectaban las zonas mineras con el Río de la Plata. En consecuencia, más allá de los valores y porcentajes totales de las exportaciones50 la influencia de un comercio en el que se cumplía una función de intermediario no puede haber sido la misma que la de otro en el que se vendía la producción del lugar. Por esa razón, la producción, transporte y comercialización de los bienes pecuarios es esencial para explicar la economía regional. Moutoukias, “El crecimiento”, 1995, p. 781. Según Moutoukias: “el valor de las exportaciones de productos locales no pasa de un 16% del total”. Ibid., p 783. 49 50 1 2 Gráfico 1. Exportaciones de cueros del Río de la Plata 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 1802 1801 1800 1799 1798 1797 1796 1795 1794 1793 1792 1791 1790 1789 1788 1787 1786 1785 1784 1783 1782 1781 1780 1779 0 Fuente: Elaboración propia a partir de: Garavaglia, Economía, 1987, p. 95, para los años 1779-1784; y Pérez, “Tipos”, 1996, p. 159, para los años 1785-1802. Es necesario tener en cuenta que una parte importante de la producción ganadera se consumía internamente. Generalmente se ha hecho hincapié en el consumo de carne de las ciudades, pero también había otros productos que eran indispensables. Los cueros se utilizaban como contenedores, ya sea como sacos, tercios o fardos para el traslado de casi todas las mercancías. La cantidad utilizada para el traslado de los productos más voluminosos, como el trigo y la yerba, debe haber sido inmensa. También eran un insumo básico para varios artesanos (talabarteros, zapateros, sombrereros, etc.) y era frecuente su uso en el mobiliario. Además, eran utilizados en las carenas de los barcos para impermeabilizar las bodegas y se colocaban en las barandas y bases de los mástiles para evitar que 1 3 sean muy resbaladizos51. El sebo, por otro lado, era utilizado para limpiar los fondos de los barcos y así evitar que se pudrieran y, especialmente, para fabricar velas. Es evidente entonces que no se puede soslayar el consumo interno más allá de la dificultad para medirlo. La circulación de productos pecuarios tenía un efecto integrador de la región desde el punto de vista espacial ya que conectaba a las fronteras y a las zonas de producción agropecuaria con las ciudades-puertos. Además, daba ocupación a un amplio espectro social, que iba del pequeño productor campesino o el faenero de la vaquería hasta el exportador de las ciudades principales pasando en el camino por distintos tipos de transportistas y acopiadores. En este sentido, se puede afirmar que la producción ganadera y los circuitos vinculados a su comercialización incidían en la configuración socioeconómica de la región52. Podemos observar esa integración a partir de las redes de acopio de algunos de los exportadores de cueros. Juan Pedro Aguirre, por ejemplo, vivía en Montevideo y fue el mayor exportador de la región durante los primeros años del virreinato. Entre 1779 y 1784 embarcó, junto a su primo Agustín Casimiro Aguirre, residente en Buenos Aires, 268.356 cueros53 para la casa Ustáriz de Cádiz54. Lo que representó el diez por ciento de los cueros salidos del Río de la Plata en esos años. A la barraca de Aguirre en Montevideo llegaban cueros de todos los puntos de la región. Además de los que mandaba su primo desde Buenos Aires55, recibía lo que Manuel Correa Morales acopiaba para ellos en una pulpería situada 51 Solamente para las carenas de las cuatro fragatas correo anuales que llegaban a Montevideo se compraron 281 cueros en 1785, 360 en 1787 y así sucesivamente, además de la suela curtida. AGN, Real Hacienda. Tribunal de Cuentas. Montevideo. Administración de Correos Marítimos. Manual de gastos de reparaciones de los barcos del Rey, XIII, 15-6-4. Ver: Jumar et al., “El comercio”, 2006. 52 Azcuy Ameghino, La otra, 2002, p. 60. 53 36.277 desde Buenos Aires y 230.695 desde Montevideo. Garavaglia, Economía, 1987, p. 103. A lo que agregamos 1.384 cueros embarcados desde Montevideo en 1779 que es el dato que faltaba en el anexo de Garavaglia. AGN, Real Hacienda. Tribunal de Cuentas. Montevideo. Libro Mayor de Caja de la Aduana 1779, XIII, 15-8-1. 54 De la que además de ser sus consignatarios en el Río de la Plata estaban vinculados por lazos familiares. Socolow, Los mercaderes, 1991, p. 33. 55 En los primeros cinco meses de 1783 Agustín Casimiro de Aguirre envío 23.265 cueros a Montevideo en diferentes lanchas. AGN, Buenos Aires. Aduana. 1783, XIII, 34-4-1 y 34-4-2. 1 4 en el arroyo de Las Vacas en la región de Colonia56. En el año 1783, cuatro individuos le enviaron 1.210 cueros en total desde Maldonado57. Al año siguiente, Juan Pedro Aguirre declaró haber comprado 14.528 a varios sujetos y a diferentes precios entre abril y octubre58. Por otro lado, sabemos que durante el mes de noviembre del mismo año ingresaron en su hueco59 8.822. La mayor parte, 4.906, procedían de las faenas realizadas por Antonio Pereyra para la Administración de las Misiones del otro lado del río Negro. Además, José Núñez introdujo 300 del consumo del fuerte de Santa Teresa (situado sobre la costa atlántica), Antonio Monasterio 130 comprados en Santa Lucía y Maldonado, Francisco Sánchez 82 también desde Maldonado, José Estreyte 80 comprados a vecinos de San José, Vicente Garzón 150 del matadero de Montevideo, Juan Trapani 635 de su propio matadero y María Francisca Alzaybar 277, Melchor de Viana 240 y José Llorens 240 procedentes de sus estancias60. Este ejemplo refleja la variedad de lugares desde donde llegaban los cueros (mapa 1) y es, además, un indicio de la red de vínculos personales en las que se asentaba el exportador para adquirir, transportar y acopiar la mercancía exportable. El seis de junio de 1784 Juan Pedro Aguirre se casó con Margarita Gabriela Viana61, hija de la mencionada María Francisca de Alzaybar, una de las mayores propietarias de tierras y productora de corambre de la jurisdicción, y sobrina en segundo grado del también mencionado Melchor de Viana, hacendado, administrador del correo marítimo y de las temporalidades de Montevideo. En los años siguientes, Aguirre suma a su actividad comercial la de 56 AGN, Don Andrés de Cajaraville contra Manuel Correa Morales sobre cuentas con la testamentaria de Agustín Casimiro de Aguirre, Sucesiones 3911. 57 El 14 de abril y el 7 de mayo Francisco Flores 320 y 200, el 3 de junio José Ferradell 80, el 4 de octubre Alejandro Pereyra 220 y el 1º y el 17 de diciembre Juan Peralta 160 y 230. AGN, Real Hacienda. Tribunal de Cuentas. Maldonado. Cuaderno de alcabala de guías. 1783, XIII, 3.289. 58 AGN, Real Hacienda. Tribunal de Cuentas. Montevideo. Manual de alcabalas. 1784, XIII, 159-4. 59 Un hueco era un sitio o terreno donde se apilaban los cueros. Posiblemente sea en el sitio de 11 varas de frente y 50 de fondo ubicado frente a su barracón que declaró haber comprado el 27 de marzo. AGN, Real Hacienda. Tribunal de Cuentas. Montevideo. Manual de alcabalas. 1784, XIII, 15-9-4. 60 AGN, Montevideo, IX, 2-4-3. 61 Apolant, Génesis, 1966, p. 415. 1 5 productor, introduciendo en la ciudad-puerto de Montevideo 3.479 cueros, 712 arrobas de sebo y 219 de grasa procedentes de sus ganados62. Es probable que el caso de Juan Pedro Aguirre haya sido excepcional, pero es ilustrativo de lo que podía llegar a ser una red de acopio 63. Existieron, de hecho, diferentes tipos de exportadores con distintas trayectorias: algunos eran comerciantes que estaban de paso en la región (permanecían unos años y luego se trasladaban a otra plaza comercial), otros exportaban solamente lo que producían en sus estancias o era simplemente el capitán del navío que compraba los cueros. 62 Según consta en las relaciones mensuales de cueros, sebo y grasa introducidos a la plaza de Montevideo. AGN, Montevideo, IX, 2-4-3, 2-4-4, 2-4-5, 2-4-6, 2-5-1, 2-5-2, 2-5-3, 2-5-4, 2-5-5, 25-6, 2-6-1, 2-6-2, 2-6-3, 2-6-4, 2-6-5, 2-6-6 y 2-6-7. Para una crítica de la fuente y un análisis de sus datos, ver: Biangardi, “Llegar”, 2011. 63 Según Sala de Touron, de la Torre y Rodríguez: “Aguirre ejemplifica el negociante en cueros de las matanzas incontroladas”. Sala de Touron et al, Estructura, 1967, p. 103. 1 6 Mapa 1. Procedencia de los cueros acopiados por Juan Pedro Aguirre Fuente: Elaboración propia en línea en www.arcgis.com. La circulación de productos pecuarios fue objeto de numerosos conflictos que marcaron la política virreinal. En reiteradas ocasiones los funcionarios borbónicos tomaron medidas que buscaban limitar las faenas clandestinas, mantener el stock de ganado y combatir el contrabando. La repetición de las mismas prohibiciones a través de los años plantea dudas sobre la eficacia de las instituciones para llevar un control sobre la comercialización. En 1779, 1790, 1791 y 1792 se prohibieron las faenas de ganado sin marca y, sin embargo, en Montevideo se desafiaba abiertamente esas prohibiciones ya que en algunos meses el 60 o 70% de los cueros que ingresaban eran orejanos64. Entre 1784 y 1790 el virrey Loreto mantuvo una política activa en contra de las faenas clandestinas. Al poco tiempo de su llegada suspendió las faenas misioneras, reemplazó al Comandante de la Campaña en la Banda Oriental y reprimió la exportación de cueros ilegales en los puertos. Es probable que esa política haya sido la causa de las bajas cifras de cueros exportados legalmente Se denominaba cuero “orejano” al que no tenía marca. Entre octubre de 1791 y diciembre de 1793 se llevo un registro de los cueros que ingresaban a la ciudad porque debían pagar una contribución para recaudar fondos con el fin de reconstruir la iglesia matriz. La fuente identifica cuáles eran orejanos porque pagaban una contribución más elevada que los que estaban marcados. Moraes, “Las economías”, 2011, p. 242. 64 1 7 durante esos años (Gráfico 1) y algunos autores sostienen que implicó un incentivo para un aumento del contrabando65. Loreto también inició el expediente sobre el “arreglo de los campos” que suspendió los términos de compras de tierras realengas hasta 1805, lo que favoreció a los hacendados montevideanos que habían hecho las denuncias con anterioridad. Ante los controles esas denuncias funcionaban como un permiso para introducir los cueros en Montevideo ya que “tienden reservar a los hacendados las faenas en sus cotos de caza”66 y la suspensión de las mismas impidió la aparición de nuevos actores durante dos décadas, al menos de manera legal. Los hacendados, por otra parte, tuvieron una actividad corporativa en la que se mostraron como un grupo con capacidad de presión. De 1775 a 1795 se efectuaron nueve Juntas de Hacendados en Buenos Aires. Hasta 1791 fueron protagonizadas por hacendados del sur de la campaña, luego se incorporaron los del centro y norte de la misma y representantes de la parte de la Banda Oriental bajo jurisdicción de Buenos Aires y de la campaña de Santa Fe67. En 1790 el Cabildo de Buenos Aires solicitó a la corona la creación de la Mesta en el Río de la Plata. Al año siguiente, el virrey Arredondo estimuló la organización del Gremio de Hacendados y dictó un bando por el cual se embargaba toda la partida de cueros cuando se encontrara un sólo cuero orejano, lo que generó una reacción por parte de los comerciantes. Ese mismo año, se realizó una Junta en Montevideo donde asistieron 30 hacendados de la jurisdicción68. En 1797, una Real Orden incorporó a los hacendados al Consulado de Comercio en un plano de igualdad con los comerciantes69. En este punto, surge la necesidad de revisar la categoría de hacendado. En primer lugar, queda claro que estos actores se autodenominaban de esa manera. Repasando las listas de los participantes sabemos que muchos también se 65 Ibid., p. 260. Sala de Touron et al, Estructura, 1967, p. 11. 67 Azcuy Ameghino, La otra, 2002, p. 115. 68 Aunque, al parecer, recién se volvió a realizar otra junta en 1.802 en el contexto de la guerra con Portugal. Sala de Touron et al, Estructura, 1967, p. 126. 69 Según Jumar y Kraselsky, de esta manera “el rey creó un único interlocutor para mejorar su dominio económico del Río de la Plata”. Jumar y Kraselsky, “Las esferas”, 2007, p. 22. 66 1 8 dedicaban al comercio70. Todos eran poseedores de tierras, pero en muchos casos sólo habían realizado las denuncias y los trámites no se habían completado. En la Banda Oriental, además, el expediente sobre el “arreglo de los campos” impidió, al menos hasta 1805, completar la apropiación de las tierras realengas71. La mayoría tampoco se dedicaba a la cría de ganado sino que utilizaban sus tierras para explotar el ganado cimarrón. La posesión les permitía: recurrir al eufemismo del ganado “alzado”72 con el que pretendían tener propiedad privada sobre el ganado salvaje73, utilizar sus tierras como base de operaciones para faenar en las tierras realengas cercanas y, además, funcionaban como un permiso para introducir los cueros en los puertos para exportarlos legalmente. Para el historiador el término hacendado tiene cierta dificultad, ya que como categoría analítica parece incluir a diferentes sujetos sociales74 y confunde dos actividades económicas diferentes (la caza de ganado cimarrón para hacer corambre y la cría de ganado). Parte de la confusión tiene su origen en que en la actualidad el término tiene en América el significado de: “Estanciero que se dedica a la cría de ganado”75. Sin embargo, en 1734 el significado se restringía a otra connotación, que todavía conserva: “Rico, acomodado, y que tiene muchos bienes y hacienda”. Lo mismo que en 1803: “El que tiene hacienda en bienes raíces, y comúnmente se dice solo del que tiene muchos de estos bienes”. Lo que se ajusta perfectamente a los individuos que se reunían en las Juntas de Hacendados. Además, hacendado es el participio del verbo hacendar que significaba: “Dar o conferir el dominio de haciendas: lo que hacían frecuentemente los Reyes con los Conquistadores”76. Así, podemos pensar que autodenominarse hacendados también era para esos actores una manera de reafirmarse en su proceso de apropiación de las tierras realengas que todavía no se había completado. Por otro lado, el término ganadero ha conservado un significado inmutable de 1734 hasta la actualidad: “El dueño de los ganados, que 70 De hecho uno de los asistentes a la Junta de Montevideo en 1791 es Juan Pedro Aguirre. Moraes, “Las economías”, 2011, p. 339. 72 El ganado alzado era el que había perdido su querencia buscando agua en períodos de sequía. 73 Pérez, “Tipos”, 1996, p. 166. 74 Azcuy Ameghino, La otra, 2002, p. 175. 75 Real Academia Española, “Hacendado” [on line]. 76 Real Academia Española, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española [on line]. 71 1 9 trata de ellos, y hace granjería”. Si bien los hacendados del Río de la Plata pretendían ser dueños de todo el ganado salvaje con la estrategia de denominarlo “alzado”, los reiterados bandos combatiendo las faenas clandestinas demuestran que el resto de la sociedad se resistía a aceptar esa situación77. Una solución posible puede ser, entonces, utilizar el concepto de hacendado restringiéndolo a estos grandes poseedores de tierras que se dedicaban a las faenas de corambre y usar la categoría de productor ganadero para los que se dedicaban a la cría de ganado. De esta manera, podemos estudiar dos lógicas de producción diferentes y dos maneras distintas de insertarse en los circuitos de comercialización de la región. Por otro lado, es lógico que siendo la actividad económica más dinámica de esos años, la producción ganadera haya tenido una incidencia en la conformación de grupos de poder local. En este sentido, Moraes argumenta que en el proceso de apropiación de tierras y ganados al norte del río Negro un “grupo de agentes que se autodenominó “hacendados montevideanos” (...) se constituyeron como un grupo social y fueron consolidando ciertas capacidades para la construcción de poder”78. Este proceso también se manifiesta en otros lugares y es visible en los conflictos que se dieron entre los hacendados que residían en las ciudades-puertos y los grupos locales de las zonas donde tenían hechas sus denuncias de tierras79. En este sentido, la política de poblamiento de la corona generó instituciones que fueron utilizadas por nuevos grupos locales como una instancia de presión hacia las autoridades80 y tuvo, además, consecuencias sobre el dominio de la tierra que, en la mayor parte de los casos, era el principal objeto de disputa81. Según Jumar y Kraselsky: “La reiteración de los bandos en el tiempo seguramente muestran las resistencias de la población subalterna al igual que la poca voluntad de los exportadores para fijarse de quién eran los cueros que compraban”. Jumar y Kraselsky, “Las esferas”, 2007, p. 9. 78 Moraes, “Las economías”, 2011, p. 271. 79 Por ejemplo, la disputa entre Juan de Almeyra y un grupo de pobladores de Luján por tierras en las inmediaciones del fortín de Navarro. Azcuy Ameghino, La otra, 2002, pp. 177-221. 80 Djenderedjian, “Da locum”, 2005, p. 4. 81 Según Djenderedjian: “Si bien sería quizá excesivo decir que, en estas instancias, los grandes hacendados llevaban las de perder, lo concreto fue que, sobre todo si no residían localmente, sus posibilidades de ampliar, mantener, de protocolizar formalmente e incluso controlar sus posesiones se vieron fuertemente contestadas”. Djenderedjian, “Da locum”, 2005, p. 20. De manera similar, Azcuy Ameghino afirma que “muchos detalles –como medir y valuar los terrenos- de la 77 2 0 Entender cómo se conformaron esos grupos de poder local puede ayudar a comprender los conflictos que se generaron una vez que desapareció la corona como instancia de resolución de conflictos, aunque generalmente no hacía más que mantener el conflicto latente sin resolverlo. Por otro lado, la riqueza ganadera de la Banda Oriental tuvo también su influencia en los episodios de lucha armada, como la invasión portuguesa de 1801, y luego de 1810 fue fundamental en el financiamiento del movimiento artiguista, así como era un preciado botín para los ejércitos porteño y lusitano. 4. Conclusiones En síntesis, la región Río de la Plata en el período 1778-1820 se definía como espacio económico por la interacción entre tres sectores: el complejo portuario, la producción agropecuaria y las fronteras. Las ciudades portuarias insertaban la región en los circuitos mercantiles más amplios que la conectan con el Alto Perú, Paraguay, Chile y Europa, la producción agropecuaria abastecía a las ciudades-puerto de alimentos y materias primas y las fronteras aportaban gran parte de la producción exportable y el intercambio con los espacios económicos vecinos. Por otro lado, la producción, traslado y comercialización de productos pecuarios era la actividad económica regional más dinámica. La circulación de las mercancías de origen ganadero estaba muy ligada a los avatares del comercio atlántico, porque aportaba los únicos bienes exportables producidos en la región, aunque también había un consumo interno considerable. El estudio de las redes de acopio de cueros de los exportadores permite ver cómo esa circulación integraba el espacio regional. Además, esa circulación tuvo una incidencia fundamental en la conformación de grupos de poder local. Los hacendados rioplatenses residentes en las ciudades-puerto, que se dedicaban más a la faena de ganado cimarrón para apropiación del espacio rural eran controlados por los miembros de la elite comarcal, y otros personajes vinculados con ellos.”. Azcuy Ameghino, La otra, 2002, p. 239. 2 1 obtener su cuero que a la cría de ganado, se apropiaron de tierras realengas en las fronteras, se organizaron corporativamente y se mostraron como un grupo con capacidad de presión dentro de la política virreinal. En el proceso entraron en conflicto con los poderes locales que surgieron en las zonas fronterizas al amparo de la política reformista borbónica. En dichas disputas la corona funcionó como mediadora pero sin lograr resolver los conflictos de manera definitiva. En esta situación se encontraba la región cuando estalló la crisis final de la monarquía y el Río de la Plata, especialmente la Banda Oriental, fue escenario de muchos años de lucha armada entre varios ejércitos. Bibliografía citada Alioto, Sebastián L., Indios y ganado en la frontera. La ruta del río Negro (17501830), Rosario, Prohistoria, Centro de Documentación Patagónica, Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur, 2011. Amaral, Samuel y Ghío, José M., “Diezmos y producción agraria. Buenos Aires, 1750-1800” En: Revista de Historia Económica, Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Carlos III, VIII, 3, Madrid, 1990. Apolant, Juan A., Génesis de la Familia Uruguaya. Los habitantes de Montevideo en sus primeros 40 años. Filiaciones. Ascendencias. Entronques. Descendencias, Montevideo, Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 1966. Assadourian, Carlos S., El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico, Lima, Instituto de Estudios Peruano, 1982. Azcuy Ameghino, Eduardo, La otra historia. Economía, estado y sociedad en el Río de la Plata colonial, Buenos Aires, Imago Mundi, 2002. Banzato, Guillermo, “Ocupación y acceso a la propiedad legal de la tierra en el nordeste del río Salado: Chascomús, Ranchos y Monte, 1780-1880”, Tesis de Doctorado en Historia, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 2002. 2 2 Barba, Fernando E., Frontera ganadera y guerra con el indio. La frontera y la ocupación ganadera en Buenos Aires entre los siglos XVIII y XIX, La Plata, UNLP, 1997. Bentancur, Arturo, El Puerto colonial de Montevideo. Tomo I. Guerras y apertura comercial: tres lustros de crecimiento económico 1791-1806, Montevideo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 1997. Biangardi, Nicolás A., “Llegar al puerto. La producción pecuaria y su comercialización en un área de la región Río de la Plata”, En: Actas Quintas Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Montevideo, 2011. Birocco, Carlos M., Cañada de la Cruz. Tierra, producción y vida cotidiana en un partido bonaerense durante la colonia, Municipalidad de Exaltación de la Cruz, 2003. Boudeville, Jacques-R., Los espacio económicos, Buenos Aires, Eudeba, 1965. Canedo, Mariana, Propietarios, ocupantes y labradores. San Nicolás de los Arroyos 1600-1860, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Grupo de Investigación en Historia Rural Rioplatense,2001. Carrera, Julián, “Pulperos y pulperías rurales bonaerenses. Su influencia en la campaña y los pueblos, 1780-1820”, La Plata, Tesis de Doctorado en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 2010. Di Stefano, Roberto, “Un rincón de la campaña bonaerense colonial: San Pedro durante la segunda mitad del siglo XVIII” En: Cuadernos del Instituto Ravignani, Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Universidad de Buenos Aires, 1, Buenos Aires, 1991. Djenderedjian, Julio, “Da locum melioribus. Política imperial, procesos de poblamiento y conformación de nuevos espacios de poder en la frontera platina a fines del siglo XVIII” En: Actas Segundas Jornadas de Historia Comparada y Primeiras Jornadas de Economia Regional Comparada, Puerto Alegre, 2005. Fradkin, Raúl y Garavaglia, Juan C., La Argentina colonial. El Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2009. 2 3 Ferrera de Lima, Jandir, “A concepção do espaço econômico polarizado”. En: Interações. Revista Internacional de Desenvolvimento Local, Universidad Nacional de Dom Bosco, Campo Grande, 4, 7, setembro de 2003. Frega, Ana, Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. La región de Santo Domingo Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2007. Garavaglia, Juan C., Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense 1700-1830, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1999. Garavaglia, Juan C. y Gelman, Jorge, “Rural history of the Río de la Plata, 16001850: Results of a Historiographical Renaissance” En: Latin America Research Review, Latin American Studies Asociation, Baltimore, 30:3, 1995. Garavaglia, Juan C., Economía, sociedad y regiones, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1987. Gelman, Jorge, Campesinos y estancieros. Una región del Río de la Plata a fines de la época colonial, Buenos Aires, Los libros del riel, 1998. Gil, Tiago L., “Infiéis transgressores: os contrabandistas da fronteira (1760-1810)”, Río de Janeiro, Tesis de Maestría en Historia Social, Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales, Universidad Federal de Río de Janeiro, 2002. Jumar, Fernando y Kraselsky, Javier, “Las esferas del poder. Hacendados y comerciantes de Buenos Aires ante los cambios de la segunda mitad del siglo XVIII” En: Anuario del Instituto de Historia Argentina Nº 7, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2007. Jumar, Fernando; Biangardi, Nicolás; Bozzo, José; Orlowski, Sabrina; Querzoli, Roberto y Sandrin, María Emilia, “El comercio ultramarino y la economía local en el complejo rioplatense. Siglo XVIII” En: Anuario IEHS Nº 21, Tandil, Instituto de Estudios Históricos y Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2006. Jumar, Fernando, "Le comerce atlantique au Río de la Plata 1680-1778", Tesis de Doctorado en Historia, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 2000, 2 Vols. 2 4 Mandrini, Raúl, “Las fronteras y la sociedad indígena en el ámbito pampeano” En: Anuario IEHS Nº 12, Tandil, Instituto de Estudios Históricos y Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 1997. Mateo, José, “Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de Buenos Aires) en el siglo XIX”, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2001. Montoya, Alfredo J., Cómo evolucionó la ganadería en la época del virreinato, Buenos Aires, Plus Ultra, 1984. Moraes, María I., “Las economías agrarias del litoral rioplatense en la segunda mitad del siglo XVIII. Paisajes y desempeños”. Tesis de Doctorado en Historia. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Madrid, 2011. Moutoukias, Zacarías, “El crecimiento en una economía colonial de Antiguo Régimen: reformismo y sector externo en el Río de la Plata (1760-1796)” En: Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbekian, Centro Cultural Calouste Golbekian, Paris, 1995. Pérez, Osvaldo, “Tipos de producción ganadera en el Río de la Plata colonial. La estancia de alzados” En: Azcuy Ameghino, Eduardo; Birocco, Carlos María; Higa, Mónica; Gresores, Gabriela; Pérez, Osvaldo y Martínez Dougnac, Gabriela, Poder terrateniente, relaciones de producción y orden colonial, Buenos Aires, Fernando García Gambeiro, 1996. Pollero, Raquel y Vicario, Carolina, “Una puesta al día en cuantificar la población de la región platense”. Actas Quintas Jornadas Uruguayas de Historia Económica, Montevideo, 2011. Sala de Touron, Lucía, Torre, Nelson de la y Rodríguez, Julio C., Estructura económico-social de la colonia, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1967. Silva, Hernán A., “La pesca y la caza de lobos y anfibios. La Real Compañía Marítima de pesca en Deseado (1790/1807)”. En: Historia Marítima Argentina, Tomo IV, Buenos Aires, Departamento de Estudios Históricos Navales, 1985. Socolow, Susan, Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1991. 2 5 Sors de Tricerri, Guillermina, El puerto de la Ensenada de Barragán 1727-1810, La Plata, Publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1933. Reedición facsimilar, 2003. 2 6