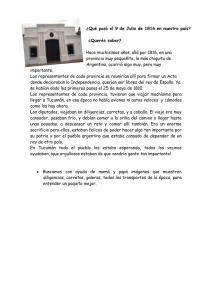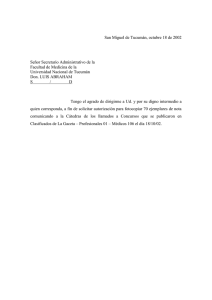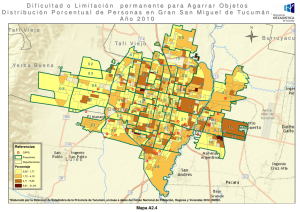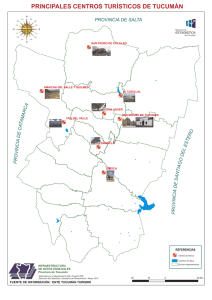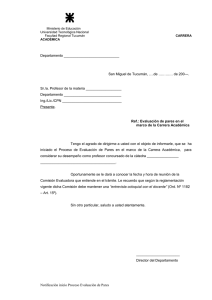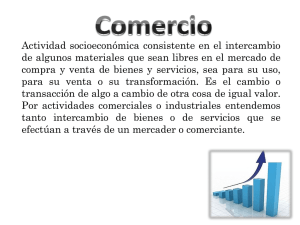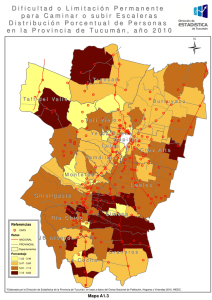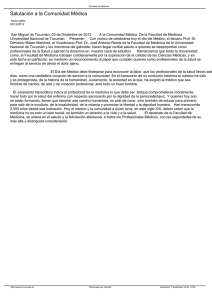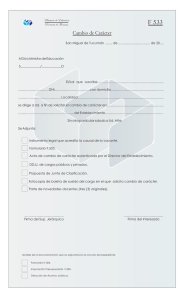- Ninguna Categoria
Espacios Económicos, Instituciones y Políticas Estatales en Santa Fe
Anuncio
1 NÚMERO 5/6, SEGUNDO SEMESTRE 2000/ PRIMER SEMESTRE DE 2001 INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN Rector de la UNT Cdor. MARIO ALBERTO MARIGLIANO Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cdor. JUAN ALBERTO CERISOLA Director del Instituto de Estudios Socio-Económicos Lic. DANIEL ENRIQUE YÁÑEZ 2 Comité Editorial: María Celia Bravo y Daniel Campi (Directores), Marta Bonaudo, Noemí Girbal, Marcelo Lagos, Erick Langer, Rodolfo Richard Jorba, María Paula Parolo (Secretaria de Redacción). Comité Asesor: Carlos Sempat Assadourian, Bill Albert, Mario Cerutti, Josep Fontana, Juan Carlos Garavaglia, Donna Guy, Giovanni Levi, Nelson Manrique, Carlos Marichal, Antonio Mitre, Manuel Moreno Fraginals, Reyna Pastor, Pedro Pérez Herrero, Mario Rapoport, Tamás Szmrecsányi, Enrique Tandeter. Coordinación General: Patricia Fernández Murga Diseño y edición: Eduardo Vardiero Correspondencia y canje: Casilla de Correo 379 – 4000 Tucumán Argentina [email protected] [email protected] Las opiniones expresadas bajo firma son de exclusiva responsabilidad de los autores. Queda prohibida, sin autorización escrita de la Dirección, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento. Registro de la propiedad intelectual en trámite. ISSN 0329-9449 Índice ESPACIOS ECONÓMICOS, INSTITUCIONES DEL ORDEN BURGUÉS Y POLÍTCAS ESTATALES 5 Conflicto y armonías. Estado y fracciones burguesas en la realidad santafesina Marta Bonaudo-Elida Sonzogni 7 Propietarios, empresarios y Estado-Nación en el norte de México (1850-1920) Mario Cerutti 29 Racionalidad modernizadora, especulación y grupos de poder regional. El sistema ferroviario de Morelos, México (1878-1903) Horacio Crespo 43 Apertura externa, crecimiento económico y desequilibrios regionales en México durante el Porfiriato (1877-1910) Pedro Pérez Herrero 75 3 CIRCUITOS COMERCIALES Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN 127 Aproximación a la génesis de una élite azucarera. Las exportaciones tucumanas en carretas, 1863-1867 Daniel Campi 129 Sector comercial e inversión inmobiliaria en Tucumán, 1800-1850 Cecilia Alejandra Fandos-Patricia I. Fernández Murga 181 Grupos de poder en la región cordobesa. La familia Minetti, su actividad en la industria molinera, 1867-1920 Angela González Aguirre 233 Expansión terrateniente y gamonalismo en el sur peruano Nelson Manrique 249 Los comerciantes mayoristas y sus estrategias adaptativas en un mercado en transición, 1880-1920 Laura Valdemarca 271 4 Espacios económicos, instituciones del orden burgués y políticas estatales 5 Travesía, Nº 5/6, segundo semestre 2000/primer semestre de 2001, pp. 7-28 Conflicto y armonías. Estado y fracciones burguesas en la realidad santafesina Marta Bonaudo Elida Sonzogni CONICET – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO [email protected] UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO RESUMEN ABSTRACT En el reactualizado debate acerca de las formas de desarrollo capitalista en los países latinoamericanos, una hipótesis es reiteradamente puesta a prueba. Ella se refiere a las particulares relaciones que se traban entre el Estado en vías de unificación y el mercado en sus momentos constitutivos, definiendo éstas ya por su antagonismo, ya por su complementariedad. En tal contexto, nuestro propósito es analizarlas desde un área de la región pampeana en construcción, teniendo en cuenta en esta primera etapa las estrategias generadas desde el poder político y la recepción que ellas tienen entre las fracciones burguesas, interesadas también en la consolidación de los pilares del orden capitalista. Conflict and harmony. State and bourgeoisie factions in the reality of Santa Fé. In the present discussion about the ways of capitalist development in Latinamerican countries, a hypothesis is considered again and again. It refers to the particular relations between the State during its process of unification and the market during its conformation moments. Those relations were defined as antagonistic or complementary. In this context, our purpose is to anlyse them in an area of the Pampa region durings its construction period, considering in this first stage, the strategies of political power and the reception they had among bourgeoisie factions, which were also interested in the consolidation of capitalism. 7 INTRODUCCIÓN 8 En el reactualizado debate acerca de las formas de desarrollo capitalista en los países latinoamericanos, una hipótesis es reiteradamente puesta a prueba. Ella se refiere a las particulares relaciones que se traban entre el Estado en vías de unificación y el mercado en sus momentos constitutivos, definiendo éstas ya por su antagonismo, ya por su complementariedad. En tal contexto, nuestro propósito es analizarlas desde un área de la región pampeana en construcción, teniendo en cuenta en esta primera etapa las estrategias generadas desde el poder político y la recepción que ellas tienen entre las fracciones burguesas, interesadas también en la consolidación de los pilares del orden capitalista. Tal como lo hemos analizado en otro momento, esta burguesía muestra ciertos rasgos distintivos. En primer lugar, heterogeneidad de origen. En su interior coexisten grupos cuya emergencia se vincula con el orden colonial, estructurados a partir de redes parentales y estrategias comunes en el campo económico-social, con “hombres nuevos” resultantes del impacto inmigratorio, cuya impronta es visible tanto en los centros urbanos como en las áreas de colonización agrícola o de explotación ganadera. En segundo lugar, maleabilidad y capacidad de adaptación. A lo largo del período, todos ellos -desde sus prácticas sociales particulares- dan cuenta de una gran capacidad para asumir los desafíos que el mercado les plantea, sorteando exitosamente -en no pocos casos- los límites que éste les impone. Una expresión clara de esta ductilidad, orientada a garantizar beneficios y minimizar riesgos, es, sin duda, su “implantación multisectorial” como modalidad inversora. Finalmente, su notable interacción con la esfera estatal. Este involucramiento permanente con el Estado tanto nacional como provincial- explica el interés de estos grupos en ocupar y controlar los niveles de decisión, pugnando -en el espacio público- por el beneficio de sus intereses privados, generalmente en detrimento de un interés general. El período abordado en este artículo se ubica entre dos crisis: la del rosismo, como momento inicial, y la anunciada por los primeros síntomas de resquebrajamiento del orden oligárquico en torno a los ‘90 como clausura. Más allá de los enfrentamientos políticos que separaron a la Confederación del Estado de Buenos Aires, se va perfilando en ambas entidades la visión de un orden burgués con ciertas diferencias pero también con profundas similitudes. La unificación post-Pavón, sin eliminar las tensiones, marcará los significativos acuerdos sobre el modelo de desarro- llo y los más discutidos en torno al papel del Estado en tal proceso. Contextuado el análisis en el espacio santafesino, en función del actual avance, aparece un primer campo de indagación: el que se vincula a la construcción de un orden normativo dentro del cual se definen pautas o convenciones orientadas a producir cambios de tipo institucional en las relaciones económicas. Encuadrada en tales parámetros, la investigación privilegia, por una parte, la exploración de las normas que revelan las preocupaciones del Estado en relación a los intercambios mercantiles, la propiedad de la tierra y la organización bancaria, directamente vinculada a la emisión de moneda. Paralelamente, se pretende detectar en qué medida la modernización en el plano de la juridicidad va acompañada de una práctica coherente. Esta segunda dimensión es trabajada aquí sólo en algunas coyunturas en las cuales se registran disensos o rupturas de acuerdos previos que reflejan las dificultades inherentes a la construcción de aquel orden. Estos primeros acercamientos serán profundizados en el futuro. NORMATIVIDAD Y CONFLICTO. EN PROCURA DE LA REGULACIÓN DE MERCADOS La resolución de Caseros conduce a la Confederación -más tarde Estado Nacional- y a la propia provincia de Santa Fe a establecer criterios comunes para afrontar las nuevas condiciones. Ello implica un alto nivel de cooperación entre las administracio- nes centrales y las provinciales. Dicha cooperación, no exenta de disensos, las obliga -voluntaria o forzadamentea dar respuesta a ciertos desafíos prioritarios. Es por ello que paralelamente al proceso de definición del espacio provincial -base imprescindible de toda construcción social- se van estableciendo las pautas de regulación social y económica que otorgan un basamento normativo a los distintos mercados y a las relaciones de los individuos entre sí. Simultáneamente se torna ineludible la complejización de los aparatos estatales, haciéndolos idóneos para atender a sus propias necesidades y las provenientes de la sociedad. Las esferas que atraen primariamente la atención de los legisladores y de la sociedad son, sin duda, las del intercambio de mercancías, de tierras y la de monedas y capitales. En esta etapa de la investigación, son ellas hacia las que volcaremos nuestras preocupaciones presentes. a) El mundo de las mercancías. Desde el inicio del período analizado, se expresa la necesidad de consensuar la naturaleza de pesas y medidas, para lo cual ya en diciembre de 1852, se ordena por ley de la Junta de Representantes de la provincia, cotejar y marchamar en la policía las piezas de peso y medida de los artículos de comercio, con el objetivo de evitar los fraudes.1 Indudablemente, la prescripción no logra verdadero consenso, siendo imprescindible reiterarla 1 Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe, Imprenta La Revolución, 1889, Tomo II, págs. 124 y 125. 9 a lo largo del período, reafirmando las medidas punitivas a los infractores.2 De la misma manera sucede con la ley que sanciona la aplicación, en septiembre de 1863, del sistema métrico. La escasa internalización de su práctica en los ámbitos mercantiles es incluso marcada a principios de 1889. De esta situación se hace eco un editorial de El Municipio -periódico rosarino- al señalar la dificultad que todo este tipo de normativa conlleva en su instrumentación: “... parece que la aplicación de la reforma encuentra alguna resistencia que no es estudiada ni intencional pero que nace de las dificultades inherentes a toda innovación que viene a destruir hábitos y costumbres seculares”.3 10 Simultáneamente, frente a la necesidad de racionalizar y homogeneizar los intercambios, se sancionan diferentes medidas que se orientan o bien a pautar la entrada y salida de mercancías -nacionales y extranjeras- o bien a controlar la circulación interna. Entre ellas, se destaca el Código Rural.4 Sancionado en 1867 -reproducción del vigente en Buenos Airescondensa la normativa en relación a los intercambios zonales o regionales de ganado, cueros y frutos del país. Su intencionalidad expresa es, indudablemente, la consagración de la propiedad privada en el ámbito rural. Sin embargo, un núcleo significativo 2 3 4 Ibidem, Tomo IV, págs. 135/136, 8 /5/1864. El Municipio, 19/01/1889. Registro Oficial, op. cit., Tomo V, págs. 25 y 26, 13/11/65: Tomo IX, pág. 34, 18/04/81. Código Rural de la Provincia de Santa Fe, Sta. Fe, 1886. de su articulado se orienta a eliminar los circuítos marginales de intercambio, afectando simultáneamente a la esfera de las mercancías y al mundo del trabajo. En esta dirección, el Código pretende coartar la capacidad de supervivencia de los sectores hasta el momento “autosuficientes” de la campaña y que se mostraban remisos a incorporarse al mercado de trabajo en calidad de asalariados. Entre sus cláusulas fundamentales figuran: a) la identificación del bien intercambiable (origen, propiedad, características, marcas o señales, etc.); b) la matriculación de los portadores (acarreadores, abastecedores, buhoneros, pulperos, acopiadores, etc.); c) las formas adoptadas por la transacción (trueque, permuta, compra); d) el papel de contralor de los funcionarios provinciales o municipales así como su capacidad jurídica para aplicar sanciones ante la violación de la norma. El instrumento legal preve una tarea cooperativa entre funcionarios civiles y policiales, quedando estos últimos a cargo de los procedimientos. Las acciones de los jueces, no exentas de violencia, así como de la policía rural serán un constante foco de conflicto en el que se verán involucrados nativos y extranjeros, marginales y comerciantes al menudeo, resistentes a la internalización de las nuevas pautas. La legislación que comienza a aplicarse a la actividad mercantil, descansa en gran medida en esta primera etapa analizada, en una especie de trasposición aggiornada del derecho español. Así se declaran en todo su vigor las Ordenanzas de Bilbao, en tanto no contravinieran las leyes na- cionales, adoptando el Código de Comercio español en los casos no cubiertos por las primeras.5 Posteriormente, el esfuerzo codificador desplegado en las presidencias de Mitre y Sarmiento se proyectará a la realidad jurídica provincial. La dinámica mercantil obliga rápidamente al Estado provincial, que observa este espacio no sólo como uno de los principales referentes del crecimiento social sino también como un área fuertemente potenciada para transferir recursos hacia sus arcas, a organizar estructuras administrativas y judiciales en la materia, acordes a las nuevas condiciones. Inicialmente, como lo hiciera en lo normativo, su referencia se encontrará en los tribunales de Comercio y Consulados de la tradición hispánica.6 Adaptados a la nueva situación por la ley de 1855, éstos se crean en las cabeceras departamentales, compuestos por miembros del gremio de comerciantes y hacendados, elegidos por sus pares. Ello genera, sin duda, una situación de privilegio dentro del proceso de modernización estatal ya que otorga a la corporación un grado considerable de autonomía y capacidad decisoria que incluso puede jugar al margen del Estado.7 Seguramente este argumento debió pesar en la decisión que siete años después modifica su composición y designación. A partir de entonces, ella recaerá en un juez letrado, símbolo de un incipiente proceso de especialización de funciones, quién será nombrado por el Poder Ejecu- tivo. El gremio de comerciantes sólo conservará el derecho a proponer la terna de la que emergerá la autoridad competente.8 Este nivel de la administración complejiza su perfil y acrecienta su eficiencia en virtud de sus propias demandas así como del ritmo de la política fiscal. Esta, que en principios aparece como un verdadero cuello de botella en la frágil reorganización del estado provincial, depende en las tres primeras décadas, de los vaivenes del comercio. Fuertemente ligada a las actividades de exportación e importación, comienza en torno a los noventa, a modificar esos vínculos volcándose paulatinamente hacia la imposición de nuevos rubros.9 La idea de la imposición directa, resistida por ciertos sectores de la sociedad, produce, desde la perspectiva del Estado, una nueva y compleja articulación entre ciudadanía y contribución en la medida que se considera “deber” ciudadano la sustentación del orden estadual.10 Desde esta dimensión el plano de la fiscalidad parecería encaminarse rápidamente hacia la plasmación de nuevas relaciones institucionales orientadas a lograr una mayor equidad. Sin embargo la limitada capacidad de las administraciones santafesi- 5 10 6 7 Ibidem, Tomo II, págs. 248 y 277. Ibidem, pág. 277. Ibidem, págs. 241 a 250. 8 9 Ibidem, Tomo III, pág. 345. Bonaudo, Marta, “Los actores frente a la política. De la movilización social a la participación ciudadana”, en Brennan, James y Pianetto, Ofelia, Region in Nation. The Provinces and Argentina in te 20th Century, en prensa. Carmagnani, Marcelo, “Las finanzas de tres estado liberales: Argentina, Chile y México (1860-1919)”, mimeo. 11 12 nas para consolidar sus estructuras organizativas, situación derivada de la recurrente insuficiencia de ingresos, termina condicionándolas en sus objetivos. A la resistencia sorda o explícita de importantes actores sociales, se suma la imperiosa necesidad de apelar a ellos para integrar las comisiones ad-hoc que pautarán los criterios de avalúo de propiedades, capitales, etc.. Este universo de “idóneos” en quien el Estado deposita una parte importante de la definición fiscal, es un universo fuertemente comprometido con los intereses particulares, y, en algunos casos, directo beneficiario de sus decisiones. En este sentido, no pocos operan en la práctica recaudando impuestos, derecho adquirido a través del tradicional sistema de remates que a cambio de ciertos anticipos al Tesoro les asegura importantes réditos.11 Si bien en los últimos años del período analizado la provincia avanza en la consolidación de su burocracia, no desaparecen ni los recaudadores particulares ni los grupos de “idóneos” en el espacio de la tributación. b) El fondo territorial: recuperación y privatización. Frente al territorio, existe un consenso previo entre los particulares y el Estado en torno a su inexorable expropiación de las manos indígenas y su paulatina incorporación al mercado. Tal objetivo implicó la coexistencia de diferentes estrategias. Junto a las de exterminio, las de integra11 R.O., op. cit., Tomo II, pág. 424, 22/04/1858; 19/07/58; Tomo III, 04/10/59, pág. 46. ción; frente a las de expulsión, las de asentamiento pacífico de comunidades y su inserción en actividades productivas dentro de zonas previamente delimitadas.12 De esta manera, desde 1858 hasta 1884, se llevan adelante sucesivas campañas destinadas a producir el corrimiento de fronteras. El tema de la frontera es, teóricamente, una responsabilidad del Estado central, pero el costo del esfuerzo, la fragilidad de los recursos militares, generan un accionar compartido entre las fuerzas nacionales y las guardias provinciales. A ellos, tarde o temprano, se suman los particulares, en la medida en que las operaciones militares exigen más recursos de los que pueden disponer ambas entidades. Esta situación conduce a una primera violación de los acuerdos consensuados, ya que una parte importante del fondo territorial queda al margen -por lo menos en una primera instancia- de las leyes del mercado. Dos instrumentos diferentes se aplican con tal propósito: el empréstito interno y las leyes de premios militares. En el primer caso, éste aparece como la vía para obtener a precios mínimos “tierras denunciadas fuera de la línea de frontera”.13 Un ejemplo en este sentido es el de los suscriptores del empréstito de $F60.000, en dinero o en hacienda, para el “mantenimiento y equipo de una columna expedicionaria al interior del Gran Chaco en la 12 13 Historia de las Instituciones de Santa Fe, Santa Fe, 1972, Edición Oficial, Tomo IV, Mensaje del Gobernador Cabal, págs. 234 y 235. Archivo de Gobierno, Archivo Histórico Provincial, Santa Fe, 1880, Tomo 58. R.O., op. cit., Tomo VI, págs. 247 y ss. parte del territorio que corresponde a la provincia por el tiempo que se juzgue conveniente”, los que se comprometen al poblamiento con familias agricultoras, eximidas de “servicios personales provinciales”. En el segundo caso, la recompensa de tierras a quienes han servido o están sirviendo a la patria, se vincula a la tradición revolucionaria en cuyo interior se gesta una fuerte articulación entre lo social y lo cívico alimentada por la situación bélica. Allí emerge la noción de “deuda” que el Estado contrae con los individuos, dispuestos a dar la vida por la patria.14 En tal contexto son beneficiarios tanto quienes en esas cuatro décadas intervienen en luchas internas, campañas contra el indio o guerras externas (guerra del Paraguay) cuanto los que se convierten en los postreros bastiones de un orden que todavía necesita ser garantizado.15 Entre estos últimos, emerge una figura peculiar: la del “fortinero labrador” cuya presencia en áreas de alto riesgo, garantiza ocupación y producción. Ejemplos típicos de esta situación se dan en la frontera sur. En “Melincué Nuevo” (Colonia San Urbano), se otorga a los potenciales pobladores, en propiedad, una suerte de tierra de veinte cuadras cuadradas, “fijando un término para 14 15 Rosanvallon, Pierre, La nueva cuestión social, Editorial Manantial, Buenos Aires, 1995, págs. 49 y ss. Cf. Curena, “Hacia la configuración de un orden social: normatividad y conflicto”, Rosario, 1986, mimeo, págs. 25 y ss.. Las leyes de premios militares quedan definitivamente eliminadas en 1889. que se labren los terrenos, y previniendo que si no cumple el agraciado se tendrá por abandonada la concesión”.16 La demora en la tramitación y otorgamiento de los títulos de propiedad produce desajustes importantes, tal como lo señala el juez de paz Eugenio Peralta de San José de la Esquina, dirigiéndose al Ministerio: “... le recomiendo mucho las escrituras porque los besinos (sic) se están despoblando de aquí ganando el sentro (sic) de las colonias... Lla (sic) se an (sic) ydo (sic) como diez familias...”.17 A medida que las campañas militares le permiten engrosar la propiedad pública, el Estado santafesino busca arbitrar los medios para alcanzar, por una parte, una adecuada definición de la propiedad privada urbana y rural. Con ello pretende evitar las crecientes tensiones y conflictos que estallan entre los particulares y las administraciones estatales central o provincial e incluso entre ambas jurisdicciones, agregándose a los que se generan dentro del ámbito privado. Las dificultades reconocen diversos orígenes: la superposición de áreas de incumbencia entre funcionarios nacionales y provinciales para definir la apropiación de tierras, particularmente en áreas de frontera; el establecimiento errático de los límites de las propiedades; el avasallamiento de las vías de tránsito comunes; la depredación de sembradíos por el ganado; la extracción indebida de insumos en terrenos fronterizos, etc.. 16 17 Archivo de Gobierno, AHP, Tomo 37, 24/07/1872. Ibidem, 21/07/1872. 13 14 Paralelamente, se irán gestando las vías para facilitar la apropiación privada de este bien. Al margen de los instrumentos utilizados en el mismo proceso de sustracción de la tierra al dominio indígena que mencionáramos, a los que posteriormente se sumarán las porciones retenidas por el Estado como contrapartida de empréstitos externos o donadas a las compañías ferroviarias para estimular la inversión, se detecta una voluntad explícita de los gobiernos hacia la “privatización”de la tierra pública. Este proceso muestra la convergencia de dos objetivos bien definidos con miras a potenciar las condiciones de desarrollo: establecer los criterios normativos a los que deben ceñirse las ventas de tierras públicas y favorecer las iniciativas que coadyuvan al despliegue de un modelo de desarrollo capitalista basado en la pequeña o mediana propiedad. El primer camino elegido es el de la enfiteusis. Desde finales de 1853, se formalizan las condiciones a través de las cuales los particulares podrán acceder a una tenencia precaria de terrenos de pastoreo o de pan-llevar, por el término de diez años, a cambio del pago de un canon.18 Si bien la ley de enfiteusis no preve en su articulado la obligación del poblamiento, éste es un objetivo prioritario para las diferentes gestiones. En el mismo año de promulgación de la ley citada, se concreta un contrato con el empresario Aarón Castellanos, para la radicación de 1000 familias de labradores europeos, distribuídas en grupos de 200, a fin de dar origen a cinco colonias que se ubicarían en un amplio espacio sobre la ribera norte del Paraná.19 El proyecto de colonización agrícola demanda, sin duda, gastos superiores a los recursos del Estado. Esto motiva seguramente, en parte, la decisión de vender dos años más tarde, tanto las tierras dadas en enfiteusis como las disponibles para su enajenación.20 No obstante el despliegue de una política tutelada del proceso de apropiación privada de la tierra, la administración central advierte que no pocos de los terrenos enajenados han caído en manos de especuladores “sin ventajas de ningún género para el público”. De ahí que prohíbe a los escribanos públicos autorizar contratos de tierras compradas al Estado si la condición de poblarlas no se ha cumplido.21 Es evidente que en esa coyuntura -entre 1857/58- el gobierno cuenta con una reserva potencial de tierras, pero su ocupación real sólo empieza a vislumbrarse, en la medida en que precisamente en ese año ‘58 recién comienzan las campañas de corrimiento sistemático de fronteras. Es por eso que, frente a la disyuntiva de favorecer la apropiación y poblar, opta por cursos de acción paralelos. Por una parte, recurre a empresarios o a empresas dispuestas a formalizar contratos de colonización a cambio de la cesión gratuita o a bajo precio, de la tierra pública. Estos parecen ser los únicos mecanismos de atracción para 19 18 R.O., op. cit., Tomo II, págs. 145, 180/181. 20 21 Ibidem, pág. 147 y ss; 13/06/1853. Ibidem, pág. 286, 06/10/1855. Ibidem, pág. 392 y 393, 01/10/57. inversores remisos en emprendimientos todavía de alto riesgo. Por otra, insiste sobre la necesidad de dirimir las modalidades de venta de la tierra pública legitimando, al mismo tiempo, los derechos de propiedad privada. La ley de tierras de 1858 incentiva el juego de la oferta y la demanda en el proceso de apropiación.22 El espacio simbólico del mercado se dibuja bajo los portales del cabildo donde se lleva a cabo la subasta pública, suficientemente publicitada, dentro de la cual triunfa el mejor postor. Más allá de este propósito, la ley muestra las dificultades que existen en esa sociedad y en ese Estado para dirimir con claridad el caudal de tierras que pertenecen al fisco y el carácter genuino de la propiedad de los particulares. Ello conduce en 1862 a promulgar una ley de títulos que pretende transparentar la situación de la propiedad para facilitar su movilidad.23 Al mismo tiempo se constituye en un instrumento para receptar información dispersa sobre la cual elaborar una estrategia impositiva, dado que el registro fija un determinado arancel por legua cuadrada. 22 23 Ibidem, pág. 458 y ss, 22/10/58. En el mismo año, una ley avanza en previsión de las modalidades que han de regir una empresa ganadera, declarando “suerte de estancia una legua de frente y dos de fondo, en cuya área de terreno solo se podrán como maximum, cinco mil cabezas de ganado vacuno, mil quinientas yeguas y cuatro mil cabezas lanar. Ibidem, pág. 435, 10/08/58. Ibidem, Tomo III, pág. 350 y 351, 30/07/62. Más allá de estos recaudos, la anarquía e imprevisión siguen caracterizando la política de tierras impresa por el gobierno. Así lo reconoce el propio gobernador Oroño: “... Las tierras fiscales se han dilapidado en épocas anteriores con espantosa profusión y el valor que han adquirido al presente reaccionando contra aquellas enajenaciones, ha venido a crear una funesta incertidumbre sobre las propiedades adquiridas, y una desconfianza para la adquisición de nuevas suertes, que disminuye, como es consiguiente, la concurrencia de compradores y el valor de ellas en nuestro mercado”.24 De las palabras del Gobernador se visualiza el impacto que sobre el mercado tiene la ausencia de normas claras en torno a la propiedad, reduciendo simultáneamente tanto la demanda como el precio de venta. Es por ello que reclama a la Legislatura la sanción de una “legislación invariable, equitativa y clara, que facilite en la práctica su ejecución inmediata”.25 La legislación producida, si bien atiende una serie de aspectos no previstos en instrumentos anteriores, mantiene separados los objetivos de apropiación y de poblamiento. La ley sancionada en septiembre de 1865, autoriza al Ejecutivo a vender tierras fiscales, clasificándolas como baldías, entregadas en posesión o meramente ocupadas. Los procedimientos a seguir varían de acuerdo con la situación del bien. Así, los denunciantes de tierras baldías gozarán de preferencia en la subasta pública. En el caso de 24 25 Historia..., op. cit., Tomo IV, pág. 174 y ss. Ibidem. 15 16 tierras ocupadas, el artículo 6to. considera poseedores legítimos “1ro. los que habiendo estado en posesión por más de cinco años acreditaren haber denunciado el terreno para ocupar o poseerlos meramente con documentos expedidos por Autoridad competente; 2do. a los que hubieren obtenido títulos supletorios adquiridos por informaciones sumarias sin los requisitos legales; 3ro. a los meros ocupantes de tierras baldías que acreditaren por los medios legales, haber estado en posesión por más de 10 años”.26 El rango de generalidad en que se mueve el articulado al definir el bien pasible de venta y la categoría de los posibles adquirentes se abandona al expresar los precios diferenciales en función de su localización geográfica, sin el establecimiento de un patrón universal. El rol del legislador queda aquí subsumido a las contingencias del mercado, introduciéndose en la norma los criterios de valorización que rigen en ese momento las pautas de la oferta y la demanda.27 Sin embargo, sobre tal situación, se sobreimprime el accionar del Estado, ya que al fijar el precio, vuelve a sustraerlo del juego de los factores económicos. 26 27 R.O., op. cit., Tomo IV, pág. 240. Las variaciones de los precios fijados se dan en una gradiente que ubica los valores más altos en la franja comprendida entre el arroyo del Medio y el río Carcarañá a lo largo de la ribera del Paraná (cercana a nudos ferroviarios y portuarios) y la de mayor baratura, las situadas al oeste y al norte. R.O., op. cit., pág. 40 y ss. Por fuera de la dinámica del mercado, se acude nuevamente al estímulo de la cesión de terrenos ubicados más allá de los límites de la frontera norte por seis años, con la única condición de poblamiento, indicado éste por la exigencia de una inversión de capital no inferior a $400 por legua cuadrada. Otra previsión relacionada con la realidad de la frontera consiste en exceptuar de los alcances de la ley a las colonias indígenas, en las cuales el gobierno mensurará y distribuirá las parcelas en proporciones diversas según el número de miembros por familia. La década del ‘60 muestra la intencionalidad reguladora respecto del proceso de enajenación de la tierra pública en la esfera normativa. Estos esfuerzos son acompañados asimismo, por la tendencia hacia la especialización en la estructura administrativa. En 1863, se crea la Oficina de Topografía y Estadística que rápidamente se convertirá en Departamento. A partir de entonces, la regulación de las operaciones inmobiliarias estará a cargo de profesionales de la ingeniería, agrimensores y, más tarde, estadísticos. Estos equipos serán responsables de las operaciones de mensura, amojonamiento, tasación, delimitación de caminos vecinales y centros comunales en las colonias, así como de la verificación de títulos. Además de estas tareas de coyuntura, participan en la conformación de una base de datos a través del levantamiento de un censo catastral del territorio provincial, confeccionado en 1872 por el ingeniero Chapeaurouge. En años posteriores, se realizan progresivos ajustes con planos des- agregados a nivel departamental.28 Es evidente que las circunstancias se han modificado veinte años después. Las campañas de recuperación territorial no sólo han sido exitosas sino también han contribuído al poblamiento sistemático y la presencia de colonias agrícolas, centros rurales e incipientes ciudades ha modificado el escenario provincial, a lo que se agrega el impulso dado a las obras ferroviarias. En este contexto, la disponibilidad de tierras fiscales se ha reducido notoriamente. Sin embargo, se concretan en esta década las pautas definitorias pero también definitivas de entrega de tierras. Los instrumentos legales aparecen imbuídos por los criterios del nuevo ciclo inversor, pero paralelamente reafirman algunas de las concepciones que las distintas gestiones provinciales sostuvieron respecto del modelo de desarrollo. En la primera dirección se observa la fuerte articulación que se establece en la nueva ley de venta de tierras públicas de octubre de 1884, entre poblamiento e inversión. La condición de población, que se convierte en requisito indispensable para acceder a la compra de tierra pública, queda explicitada en el art. 5to.: “Entiéndese por población a los efectos de los artículos anteriores, la introducción de un capital de tres mil pesos nacionales por legua cuadrada, consistente en cercos, casas, haciendas o plantíos”.29 Asimismo, el articulado anticipa el fin del ciclo de donación de la tierra pública en remuneración de servicios prestados a 28 29 R.O., op. cit., Tomo IV, pág. 39; CURENA, op. cit., pág. 8. R.O., Tomo XII, pág. 318, 18/10/84. la provincia, que se concreta en la ley de 1889, con la supresión de los premios militares. O bien la deuda por el servicio a la Patria ha quedado saldada, o bien ya no será ésta la vía a través de la cual ha de efectuarse. Tanto la ley de 1884 como la de Colonización de 1889, vuelven de algún modo a ratificar, paradójicamente, el compromiso con un modelo de desarrollo capitalista asentado en la pequeña y mediada propiedad y alimentado a lo largo de cuatro décadas, por la política colonizadora.30 La paradoja reside en que la afirmación conceptual de esta vía de desarrollo capitalista se produce en el momento en que se comienza a tornarse hegemónico el modelo alternativo basado en la gran propiedad. c) Mercado monetario e inversiones de capital. Los problemas que plantea la realidad analizada, con respecto a esta esfera y en dirección a consolidar un orden capitalista, son de distinto rango y complejidad. En primer lugar, el universo monetario con el que se encuentra tanto el gobierno confederal 30 R.O., Tomo XVII, pág. 136 y ss, 04/12/89. Es indudable la movilidad de la tierra volcada al mercado en el lapso de quince años. En 1887, el mapa catastral registra que el estado sólo dispone de 30.000 has., cifra que contrasta con la ponderada por Jonás Larguía en 1872, de 8.095.000 has. Cf. Bonaudo, M., Sonzogni, E., Cragnolino, S., Albaizeta, M.E., “Ferrocarriles y mercado de tierras en el centrosur de Santa Fe (1870-1900)”, en Siglo XIX, Cuadernos de Historia, Monterrey, Año II, Nro. 6, junio de 1993. 17 18 como los provinciales en 1854, puede explicitarse bajo el concepto de la multiplicidad. Una serie de signos monetarios recorren los espacios de intercambio. De ellos, dos parecen ser los predominantes: el de los pesos plata, particularmente bolivianos, que rige las transacciones entre las provincias del interior, y el del peso papel, del Banco Provincia de Buenos Aires, que opera en este estado y con los restantes. La interacción entre ambos circuitos evidencia un segundo nivel de problemas: el intercambio desigual. La sobrevaluación, en la década del ‘50, del peso papel de Buenos Aires genera una real transferencia de metálico desde el espacio confederal al bonaerense, compensada por la asiduidad con que los excedentes comerciales de aquél se orientan hacia las áreas productoras de metálico (Chile y Bolivia).31 Para buscar correctivos a los desequilibrios, comienza a legislarse sobre relaciones de cambio. La primera norma, de 1854, conocida más comunmente como la “ley Fragueyro”, introduce como moneda de uso obligatorio, la del Banco Nacional de la Confederación, a la que se fija una paridad con el peso plata boliviano. En tanto decisión política, el proyecto lleva implícito dos objetivos centrales: el de adecuación del mercado monetario a los criterios de equivalencia y la adopción de un signo único para la Nación. Sin embargo, la concreción de tal proyecto insumirá más de tres décadas. En su dinámica, no exenta de conflictividad, surgirán otros problemas a resolver, a medida que se acrecientan los niveles de internacionalización del capital y las finanzas mundiales operan en constelaciones cada vez más interdependientes. En este sentido, la provincia será uno de los escenarios privilegiados dentro del cual se discute, en la década de los ‘70, el papel del Estado en la creación de la moneda fiduciaria y se analiza el derecho de emisión en el interjuego de las relaciones privadas y públicas. Del conjunto de experiencias vividas en esa década en la que Santa Fe intenta adecuar sus pautas a los parámetros macro de la coyuntura, se destaca el proyecto de creación de un banco semipúblico en el interior de la crisis ‘73/’76. La actividad bancaria tiene antecedentes relevantes en la provincia desde tiempo atrás32 y responsables de ellas son principalmente los sectores mercantiles rosarinos. Ellos parecen ser los motorizadores, en 1865, de la primera ley en la provincia que estimula la instalación de bancos de emisión. Este privilegio lo concede el gobierno provincial con el único requisito de un capital base, no menor de $F 100.000, al que se agregan otras prescripciones para su funcionamiento: un encaje en metálico que represente como mínimo, la tercera parte del valor de los billetes en circulación y la supervisión mensual de las operaciones por parte de un funcionario político, el Comisario de Go32 31 Cortes Conde, Roberto, Dinero, deuda y crisis, Buenos Aires, Sudamericana, 1989, pág. 20. Alvarez, Juan, Historia de Rosario, Buenos Aires, 1943, pág. 329 y ss; Ensinck, Oscar, “Moneda y bancos en la provincia de Santa Fe”, en Historia..., op. cit., Tomo III. bierno.33 La liberalidad que emana de la pieza legal responde a un entramado de situaciones. Por una parte, la utopía de ganar el desierto, bajo la gestión de uno de los puntales del nuevo orden, Nicasio Oroño, con inequívocos estímulos a la inversión productiva; en segundo lugar, la necesidad del crédito para dinamizar el progreso, requerido tanto por el aparato estatal como por los particulares, posterga para otras circunstancias la discusión sobre la capacidad y potestad de la emisión, así como las condiciones, finalidades y beneficiarios de la política crediticia. En tercer lugar, la coyuntura bélica iniciada en el segundo lustro de la década, resulta un promisorio campo para la radicación de capitales, la actividad mercantil y concomitantemente, un nuevo factor de drenaje para el Tesoro. El propio gobierno es consciente del efecto multiplicador del crédito. Así lo reconoce el primer magistrado provincial ante la Cámara de Representantes en 1867: “En medio de los obstáculos consiguientes al estado transitorio de guerra en que de algún tiempo atrás se encuentra el país, consuela observar el desenvolvimiento progresivo de nuestro comercio, a cuyo resultado concurre muy poderosa y eficazmente el servicio de los bancos que facilitan las operaciones de giro”.34 El “boom paraguayo”, como algunos lo denominaron, no duró más allá del fin de las últimas escaramuzas bélicas y, al efecto desacelerador que le sucede, se suma el impacto de la crisis económica de 1873/74. Los condicionamientos de la nueva situación comienzan a observarse rápidamente: el impulso colonizador no solo se estanca sino que, en algunos casos, retrocede; la actividad mercantil se ralenta, en parte por la reducción de los intercambios, en parte por la reversión de las políticas crediticias de los bancos. Un clima de incertidumbre gana la importante plaza financiera de Rosario. La situación repercute en las altas esferas que ordenan una detenida auditoría por parte de los funcionarios estatales. El decreto gubernamental de julio de 1870 plantea la necesidad de despejar las dudas que hacen “disminuir la circulación”: “... una inspección prolija de estos establecimientos /los bancos de Rosario/, practicada por el Inspector de Bancos y personas caracterizadas del comercio servirá tanto para restablecer el crédito de los Bancos que están en las condiciones de la ley y la confianza pública, como para prevenir los males que pueden redundar en perjuicio del público por los que puedan no estarlo...”.35 El resultado no se hace esperar. En noviembre, el banco del comerciante y propietario rural rosarino, Ezequiel Paz, es suspendido en sus operaciones.36 Pero no sólo la suerte del banco del Rosario está sellada. Tampoco sobrevivirá a la crisis el del Crédito Territorial y el Argentino.37 35 36 33 34 R.O., op. cit., Tomo IV, págs. 434 y 435, 16/09/65. Historia..., op. cit., Tomo IV, pág. 212. 37 R.O., Tomo VII, pág. 112. Ibidem, pág. 145. Gallo, Ezequiel, La pampa gringa, Buenos Aires, Sudamericana, 1984, pág. 176. 19 20 A estas medidas de control, el Gobierno suma el mantenimiento de criterios únicos de paridad. En función de esta necesidad, en septiembre de 1871, fija el tipo de cambio de los billetes con el peso fuerte y la onza del oro.38 La exclusión del mercado financiero de algunas empresas se articula con el replanteo, por parte de las entidades subsistentes de la política crediticia. El ejemplo más acabado lo brinda, sin duda, la fuerte sucursal del Banco de Londres que no sólo reduce su nivel de préstamos notoriamente a la espera de mejores condiciones del mercado, sino que lleva adelante una agresiva política de cobro de acreencias en una sociedad “paralizada” económicamente. Su corolario son los procesos de transferencia patrimonial que afectan fuertemente a miembros destacados de las fracciones mercantiles y terratenientes santafesinas.39 En estas condiciones, el estado se encuentra doblemente afectado. Por una parte, porque se agudiza el desequilibrio fiscal ante la imposibilidad real de ejercer mayores presiones sobre los particulares. Por otra, su profundidad no alcanza a resolverse ni con la reorganización rentística de las administraciones de Cabal e Iriondo, ni con la consolidación de la deuda interna que se proyecta.40 38 39 40 R.O., Tomo VII, págs. 341 y 342. Gallo, Ezequiel, op. cit.: “El gobierno de Santa Fe versus el Banco de Londres y Río de la Plata (1876)”, en Revista Latinoamericana de Sociología, Instituto Di Tella, Buenos Aires, 1972. Historia..., op. cit., Tomo IV y Tomo V. Bayo e Iriondo, los orientadores y ejecutores de la política provincial de la década, expresan claramente su convicción de que la salida se encuentra en el camino del desarrollo. Entre las cuestiones a dilucidar, en esa dirección, indudablemente está la de los instrumentos financieros para llevarla a cabo. Estas administraciones están fuertemente influídas por la prédica del Ministerio del Interior de la gestión sarmientina41 y ven en el endeudamiento externo una perspectiva de resolución. En esta instancia, se produce la primera gran articulación en el espacio santafesino entre deuda externa y mercado monetario. En concordancia con tal pensamiento, la ley que autoriza al Poder Ejecutivo, en junio de 1872, a contraer un empréstito, fija con toda claridad y taxativamente su destino. El compromiso que se contrae da concreción a la idea del progreso, a partir del privilegio de la obra pública (ferrocarriles, mejoras y adelantos materiales) y paralelamente, de la creación de una herramienta financiera de envergadura, el Banco Provincial. Las garantías otorgadas marcan por una parte, la identificación de los hombres públicos con el ideario del “progreso indefinido”, al comprometer las rentas generales de la provincia y el producto de la contribución directa, de la enajenación de tierras públicas y de los rendimientos de las obras involucradas por la ley.42 Pero, por otra, de41 42 Cf. Marichal, Carlos, “Políticas de desarrollo económico y deuda externa en Argentina (1868-1880)”, en Siglo XIX. Revista de Historia, Monterrey, enerojunio 1988. R.O., Tomo VII, pág. 459 y ss. finen los límites de credibilidad de los mercados extranjeros en las todavía incipientes potencialidades del crecimiento económico provincial. El resultado es una negociación de un monto bastante menor al nominal y ello coloca al gobernador Bayo ante la incapacidad de contar con los recursos suficientes para disponer de un banco totalmente oficial. La alternativa es interesar al capital privado en la empresa, con respuestas favorables tanto en la ciudad de Santa Fe como en el dinámico centro portuario del sur. Es así que entre los proponentes definitivos, figuran nombres y empresas representativas del ambiente del comercio, las finanzas y el negocio inmobiliario rosarino: Casado, Machain, Tietjen, Arijón, Canals, Arteaga, Grognet, Lejarza. No es casual la adhesión a la iniciativa por parte de estos sectores fuertemente afectados en su capacidad de crédito. Un observador interesado como el gerente de la sucursal Rosario del Banco de Londres pondera con bastante transparencia la situación: “El sentimiento general que ha brotado para apoyar esta Empresa / el Banco Provincial/ en todas formas pueden ser consideradas como una consecuencia de la restricción de créditos en una plaza de recursos tan limitada como ha sido el Rosario hasta el presente, sobre la cual he expresado mi opinión en su momento. Personas muy influyentes, como Casado, Lejarza y otros -para no hablar de Ledesma- se han sentido muy heridos a raíz de las órdenes que yo recibiera, habiendo resultado estériles mis esfuerzos para mantenerlos contentos”.43 43 Gallo, E., “El gobierno..., op. cit., En una plaza de las características apuntadas por el gerente Behn, llevar adelante una rígida política de restricción del crédito y de ejecución de deudas resultaba no sólo oneroso sino altamente conflictivo. A su vez, desde las esferas gubernamentales se explica el temor generalizado por el descalabro que está sufriendo el Banco Argentino, haciendo hincapié en la realidad de la Capital. Servando Bayo, gobernador en funciones, declara ante la Legislatura: “El pánico que se produjo en los primeros momentos fue aterrador, sin dejar de existir causas para ello, más o menos reales. Baste recordaros que en esta parte de la provincia, todos los depósitos, los ahorros de muchos años de trabajo se encontraban en las arcas del Banco Argentino de esta capital; el comercio tenía vinculadas a él todas sus operaciones; no conocíamos ni teníamos otra moneda con que hacer frente a las necesidades diarias que el papel moneda de este establecimiento, que como era natural cayó en completo descrédito”.44 La viabilización de un proyecto de tal envergadura, en medio de una crisis, debió superar dos desafíos simultáneos: consolidarse en un mercado monetario y financiero complejo prácticamente hegemonizado hasta el momento por el Banco de Londres, y definir al interior de la nueva empresa, el control de gestión entre los particulares y el Estado. El primer objetivo implicó una verdadera guerra económica con un contendiente que no escatimaba medios para desacreditar la entidad pro- 44 págs. 165 y 166. Historia..., op. cit., Tomo IV, pág. 393. 21 vincial recientemente creada, hostilizándola permanentemente con maniobras de todo tipo. Un testimonio claro de las tácticas utilizadas es el de Camilo Aldao, miembro del Directorio del Provincial, le hace conocer a su amigo Weldon, ex-funcionario de la Sucursal Rosario del Banco de Londres: “Voy a referirte un hecho público. Mes pasado tuvo una corrida el Banco de la Provincia por trabajos preparados en el mercado. Cuando creíamos que el Banco de Londres se mandaría ofrecer como lo hiciste vos por mi intermedio con el banquillo de Paz, se presentaron tres dependientes de Behn con un carro a convertir una fuerte cantidad en medio de la corrida... Nadie niega que los bancos deben obtener sus ventajas pero también se deben tener sus respetos para no caer en el rol de pulperías...”.45 22 El clima de agresividad está, sin duda, generado por la propia existencia de una casa bancaria que aparece, desde el inicio, como peligrosa competidora y que cuenta además con el auspicio del gobierno. Este, a su vez, instrumenta un conjunto de estrategias destinadas a colocarla a la cabeza del mercado. En primer lugar, a los pocos meses de su creación, abre en ella una cuenta oficial que a la par de servir de estímulo en la plaza, le asegura los adelantos necesarios para sus obligaciones financieras demandadas por la administración de la cosa pública. Paralelamente, comienza a evaluar la pertinencia de otros instrumentos legales. Así, en su Mensaje de 45 Gallo, E., “El gobierno...”, op. cit., pág. 160. mayo de 1875, el Gobernador Bayo expresa: “... opino que una reforma de la Ley general de Bancos, que limite el valor de la emisión de los otros Bancos establecidos y que se establezcan, o que prohiba la emisión del papel moneda tanto a unos como a otros, en mayor suma que la que represente su capital efectivo; o que no la consienta en manera alguna, a de darnos por resultado el fin que debemos proponernos para protejer (sic) al Banco Provincial, que es formado en su mayor parte con los dineros que el pueblo adquiere a costa del sudor de su rostro y quien tiene derecho a reportar los beneficios que aquél a su vez debe ofrecerle con sus franquicias y facilidades”.46 Un mes después, las dos Cámaras promulgan una ley que cercena la facultad de emisión a todos los bancos existentes en la provincia a excepción de los dos establecimientos oficiales, el Banco Nacional y el Provincial. Al mismo tiempo se obliga a aquéllos a retirar de circulación su emisión en el término de un año.47 En el plano discursivo, los intereses del Estado así como de los particulares vinculados a la medida se amparan bajo la apelación de un interés general. Al analizar los fundamentos expresados por el legislador autor del proyecto -el senador Barboza- el diario El Pueblo afirma: “... la libre concurrencia aconsejada por los exagerados partidarios de la libertad bancaria, se ha detenido ante consideraciones de un orden superior - la garantía 46 47 Historia..., op. cit., Tomo IV, pág. 394. R.O., Tomo IX, págs. 8 y 9, 22/06/75. del pueblo respecto a la moneda fiduciaria...”.48 La facultad de emisión inaugura una discusión más compleja referida a la dinámica de las relaciones privadas y públicas al interior del mercado y a la capacidad de injerencia del Estado en éste. Acordes con las argumentaciones del gobierno en esa dirección, la opinión pública representada por el diario La Capital de Rosario asume que: “... la libertad de industria, la libertad de comercio, no están afectadas con el monopolio acordado al Banco, porque la naturaleza de la operación de emisión no corresponde a las relaciones privadas y ordinarias de una casa comercial, único caso en que se heriría el comercio; único caso en el que el privilegio sería odioso, pues establecería una desigualdad contraria al espíritu de nuestras instituciones liberales y democráticas.... los servicios prestados al país por la emisión, son servicios públicos que deben ser garantidos por la alta responsabilidad del Estado...”.49 El consenso otorgado por determinadas fracciones de la burguesía santafesina a la decisión gubernamental, le permite al gobierno avanzar cancelando el permiso de establecimiento en la provincia del Banco de Londres. El 19 de mayo de 1876 decreta el cese de la autorización fundamentando que esa institución” se ha convertido en ruinosa a los intereses públicos, hostil y peligrosa... al crédito interior y exterior de la provincia...”.50 Las ulterioridades del conflicto, suficientemente investigadas51 y que incluyen entre sus aristas compulsivas, la presencia de la armada británica en el puerto de Rosario, nos introducen a otro campo de reflexión: el de la regulación de las relaciones con el capital extranjero. El escenario en el que se desenvuelve la disputa aparece fuertemente sensibilizado tanto por la presencia creciente de inmigrantes extranjeros como por las expectivas que crean las seguras inversiones foráneas. Como consecuencia de ello, el episodio se constituye en un hito paradigmático que excede el espacio provincial, al fijar jurisprudencia para el conjunto de la Nación. Ella queda formalizada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Bernardo de Irigoyen, quien caracteriza a las sociedades anónimas, como el Banco de Londres, con los siguientes argumentos: “... En esas sociedades no hay nacionales ni extranjeros; ellas constituyen una persona moral distinta de los individuos que concurren a establecerla; y aunque sean fundadas por extranjeros, no tienen derecho a protección diplomática, porque no son las personas las que en esas combinaciones se ligan, asociándose simplemente en ellas los capitales, en forma anónima, es decir, sin nombre, nacionalidad, ni individualidad comprometida... . .. Si la nacionalidad de los accionistas se imprimiese a la sociedad de que forman parte, resultarían entidades que va51 48 49 50 La Capital, 22/06/76. Ibidem. R.O., Tomo IX, pág. 161, 19/05/76. El artículo citado de Ezequiel Gallo no sólo examina las distintas aristas del incidente, sino que también recopila productivamente otros aportes previos. 23 riarían instantáneamente de nacionalidad y que podrían asumir también, en ciertos casos, un carácter múltiple con derecho a la protección de todas las banderas del mundo”.52 24 La fundamentación esgrimida da apoyatura a su tesis sobre la sujeción de las sociedades anónimas como personas jurídicas, a las leyes del país que las recepta. Frente a las reclamaciones de los representantes consulares inglés y alemán, por la incautación de los fondos del Banco, en el primer caso, y por el arresto del gerente Behn, en el segundo, el canciller despliega dos argumentaciones. La primera está destinada a reafirmar la vigencia del estado de derecho y por ende, la existencia de recursos legales para dirimir querellas, que afecten tanto a empresas como a individuos, caminos que parecen no haber sido recorridos por los demandantes. En segundo lugar, ratifica la no injerencia del Estado Nacional en “negocios en que ventilan los particulares sus intereses privados”.53 Esta última afirmación da lugar a varias lecturas: cabría preguntarse, en primer lugar, hasta qué punto la gestión Avellaneda que tiene en su elenco ministerial al propio Simón de Iriondo, líder de la fracción situacionista y uno de los principales promotores de la creación del Banco Provin52 53 de Irigoyen, Bernardo y otros, El derecho y la soberanía argentina, Buenos Aires, Juárez Editor S.A., 1969, págs. 18 y 19. Ibidem. Carta de B. de Irigoyen al encargado de negocios de S.M. Británica, F.R. Saint John, 23/06/76, pág. 40. cial, está dispuesta a bloquear las acciones del gobierno santafesino; en segundo término, podría detectarse un cierto “deslizamiento” discursivo en el planteo en torno a los límites de lo privado. En tanto Irigoyen es un activo partícipe de la vida económica y política de Santa Fe no puede desconocer, como funcionario y como actor civil, las condiciones que motivaron la fundación de esa entidad semipública, así como el compromiso de la administración Bayo con su devenir. La misma correspondencia con St. John da cuenta que está al tanto de las decisiones gubernamentales de transferir los fondos incautados a la institución británica, a las arcas del Provincial.54 En esta instancia, el trámite se dirime exclusivamente en una esfera privada ? La duda es pertinente, ya por la adhesión manifiesta de determinados sectores de la sociedad al argumento de que en esa coyuntura se están manejando cuestiones de orden público, ya por el reconocimiento explícito que formula el propio gobernador de los grandes capitales estatales invertidos; ya por la reclamación del encargado de negocios británico de que la incautación fuera hecha por orden de las autoridades provinciales y no por el juez del Tribunal de Comercio.55 La superación del conflicto requiere la ayuda económica del gobierno nacional, quien otorga un préstamo a la Provincia para que restituya los fondos incautados, ante las dificultades de la banca provincial que continúa con la emisión inconvertible. 54 55 Ibidem, pág. 47. Ibidem, pág. 46. Entre los considerandos que avalan tal procedimiento, no debió resultar ajena la preocupación del Estado Provincial por ofrecer una imagen de credibilidad, particularmente en las plazas europeas, resquebrajada por la larga controversia.56 De ahí en más, la capacidad emisora deja de ser motivo de discusión al interior de la provincia. Las reformas monetarias de la década del ‘80, si bien no la modifican, transfieren las tomas de decisión en este ámbito al gobierno central. Este maneja, desde 1881, los resortes monetarios definiendo la unidad de moneda, los criterios de paridad con los patrones oro y plata y los mecanismos de conversión.57 Llamativamente, la polémica se abre casi simultáneamente en la dinámica interna del Banco Provincial, cuyos protagonistas pretenden dirimir a quién corresponde el control de los resortes de la administración: si a los accionistas particulares o al responsable de los mayores aportes, el Estado Provincial. Esto conduce al tratamiento del segundo desafío. Desde su creación, el gobierno provincial no oculta su temor de aparecer, frente a los inversores, con una presencia demasiado fuerte en la institución, a causa de la desconfianza que lo público genera en el mercado.58 Por ese motivo, en la ley autorizando la creación de la Sociedad Anónima encargada de fundar el Banco Provincial de Santa Fe apare56 57 58 R.O., Tomo IX, pág. 213, 28/08/76. Cortes Conde, R., op. cit., pág. 145 y ss; pág. 155 y ss. Historia..., op. cit., Tomo IV, pág. 342. cen como proponentes los particulares. En el propio cuerpo de la norma legal que crea un directorio provisorio, de acuerdo con las pautas de funcionamiento de una sociedad anónima, se reafirma esta postura, dejando en manos de los proponentes cuatro cargos frente a los dos nombrados directamente por el Ejecutivo. Esto no quita que el gobierno se abstenga de intentar incidir fuertemente en la dinámica de la nueva entidad. Un primer síntoma se desprende de la reunión de la Asamblea de accionistas convocada para aprobar los Estatutos, momento en que pone en tensión una de las regulaciones fundamentales de toda sociedad de este tipo: la de preservar los niveles de representación que garanticen un acceso equitativo a la toma de decisiones. Frente al reclamo de un grupo importante de accionistas representativos del comercio y la banca rosarina, el gobierno hace valer su calidad de accionista mayoritario para desestimarlo. Esta orientación se refuerza aún más con motivo de la elección de las autoridades definitivas. Por la fractura producida en el seno de la Asamblea, los sectores que respaldaban una de las listas presentadas, la del comercio, se abstienen de participar en la elección. Dicha lista gozaba de un fuerte consenso en la plaza rosarina, tanto es así que el editorial del 2 de septiembre de 1874 del diario La Capital destaca: “/Ella/ representa a cinco nacionalidades, y se compone de comerciantes que conocen todos los ramos del comercio y de las industrias que se desarrollan en la provincia. El introductor, el mayorista, el menudeante, el industrial, el artesano y hasta el obrero más humilde encontrará 25 en ese Directorio quien sepa apreciar debidamente su crédito”. 26 Consecuencia directa de la abstención es la designación el 25 de septiembre de un directorio conformado por figuras con reconocidos vínculos con el staff gubernamental y que formaban parte de la nómina contrincante. El progresivo avance del gobierno sobre la administración del Banco, se refuerza en junio del ‘76 -en coincidencia con el momento más álgido del incidente con la banca inglesadesde diversos frentes. Al promulgar la ley referida a la administración del Banco, sus autoridades se reducen en número y modifican su fuente de legitimidad: del primitivo directorio de seis miembros elegidos por las bases, de donde emana también por elección el Presidente, se pasa a un directorio de cuatro miembros, equiparando la represntación gubernamental con la de los accionistas, cuyo Presidente es designado por el Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo se otorga privilegios fiscales a la empresa y se limita el crédito a los particulares.59 La reacción no se hace esperar y proviene nuevamente de grupos mercantiles rosarinos que reputan la relación del gobierno con el Banco como muestra de un trato diferencial que se acerca a la condición de privilegio. El problema de las relaciones desiguales es asumido tanto por el gobernador Bayo como por su sucesor, Iriondo, interpretándolo en el marco de una situación de emergencia. En 1878, Iriondo todavía afirma: “Los privilegios dados a un establecimiento bancario imposibilitan o dificultan la competencia en esta materia y naturalmente alejan cuantiosos capitales de la circulación. Tales privilegios no pueden, a mi juicio, sostenerse como buena doctrina o acertado sistema económico en general; aunque debo reconocer y declarar por lo que hace a los privilegios de este orden acordados por ley al Banco Provincial, que en las circunstancias especiales en que ellos le fueron conferidos, respondían a una exigencia extraordinaria de la situación y fueron calculados con acierto y mantenidos con patriótica firmeza”.60 El capítulo final de este proceso es la ley de septiembre de 1878, que al tiempo que restablece los criterios de la carta originaria del Banco, reformula una de sus pautas básicas: transfiere su administración a un Director General y a un Gerente nombrados por el Ejecutivo. Los accionistas tendrán sólo una participación indirecta y marginal en el seno de la Comisón Consultiva, de cuatro miembros, y en la que podrán incorporar sólo dos. Simultáneamente, ponderando que la crisis ha concluído, elimina los privilegios precedentes y abre el crédito a los particulares.61 Es evidente que la nueva administración pretende ponerse a la altura de los nuevos tiempos y convertir al banco en uno de los motores del desarrollo así como en su agente financiero por excelencia. Las discusiones sobre la capacidad de emisión y el control de gestión que enfrentaron al Estado con los inversores extranjeros y nativos fueron, sin duda, las pruebas piloto en las que se 60 59 R.O., Tomo IX, pág. 192 y ss. 61 Historia..., op. cit., Tomo V, pág. 78. R.O., Tomo X, pág. 96 y ss. fraguaron y modelaron relaciones que excedían el mero trato individual. A través de ellas, el capital formalizará su existencia en el espacio provincial. Si bien no desaparecerán en su interior los vínculos particulares, mediados, con su fuerte carga de corrupción en la cosa pública, progresivamente las prácticas institucionales irán ganando terreno. A su vez, la contrapartida de la imposición del derecho de emisión y de la transformación del Banco en una herramienta gubernamental fue, sin duda, una profundización del endeudamiento externo particularmente en la década del ‘80 y especialmente luego de aceptar integrar el grupo de bancos garantidosy una paulatina subordinación al Estado Nacional.62 El análisis precedente ofrece, desde distintas aristas y en diversas coyunturas, una preocupación central por parte de las diferentes administraciones provinciales: definir con claridad los contenidos y límites de la propiedad. El horizonte meta, desde esta perspectiva, se ubica en un universo en el que priven relaciones cada vez más equivalentes. Las búsquedas primordiales de la política estatal se orientan a eliminar el fraude, el robo, las distorsiones, proponiendo la consolidación de reglas precisas que favorezcan la concurrencia en igualdad de oportunidades. Este horizonte, en definitiva, es percibido como deseable, 62 Cf. Marichal, Carlos, Historia de la deuda externa de América Latina, 1988, México y Cortes Conde, R., op. cit. tanto por los particulares como por el fisco. En este proceso, el Estado mismo pretende formalizar el alcance de sus atribuciones frente al mercado. Ello explica cierto papel tutelar, como el que asume en relación al mercado de tierras, o de directa injerencia, como se observa en el mercado financiero. La lectura de la dinámica de los mercados desde la óptica del Estado resulta, indudablemente sesgada. Sin embargo, creemos que estas páginas pueden perfilar algunas cuestiones sobre las que avanzaremos. En primer lugar, una cuestión resulta relevante cuál fue el impacto, por ejemplo, en el mercado de tierras, del vuelco creciente de ésta desde la esfera pública al sector privado. Desde el punto de vista cuantitativo, tal como lo señaláramos en trabajos precedentes como en el actual, existe una masa significativa de tierra en manos del Estado como resultado de la conquista, las ocupaciones precarias y la labilidad de títulos de propiedad. De tal modo que la paulatina transferencia incide fuertemente sobre los intercambios. En una perspectiva cualitativa, si bien el discurso y gran parte de las normas jurídicas sancionadas conducen a afianzar la igualdad en el acceso a la tierra, el privilegio o la desigualdad aparecen como marcas significativas, en distintas gradaciones, que van desde las cesiones “honoríficas” a prohombres, hasta las que se concretan a empresas de colonización, de transporte terrestre o fluvial, de infraestructura vial, etc. La articulación de los objetivos tendientes a legitimar la propiedad y a garantizar el intercambio equivalente 27 28 de mercancías repercute sobre un tercer mercado, analizado en otro momento: el mercado de trabajo. El estímulo de las corrientes inmigratorias, bajo el imaginario de “fare l’America”, se despliega a lo largo de todo el período a través de la colonización agrícola pivoteando en las reales posibilidades, en la primera etapa, de obtener la propiedad. En consecuencia, ello produce un significativo y constante incremente de la oferta de fuerza de trabajo. A su vez, la preocupación por bloquear los circuitos mercantiles marginales, apoyada por fórmulas coactivas, tipificadas en los códigos rurales y legislación conexa, empujan a potenciales trabajadores a abandonarlos e insertarse paulatinamente en el mundo de los asalariados. La acción reguladora que se supone promovida desde el lugar del interés común provoca no pocas tensiones al interior de la sociedad. Los contados registros que hemos hecho de ellas en esta instancia son sin embargo, reveladores. En la dinámica social, los síntomas de reticencia o de disenso se reflejan, a veces a través de las propias variables del mercado, reduciendo la demanda o bajando los precios. Otras, aparecen a través de las voces de los actores, por omisión o por reacción. En el primer caso, lo más frecuente es la continuidad de ciertas prácticas sin tener en cuenta su reformulación prescriptiva. Aquí el peso de la costumbre priva sobre perspectivas más universalistas. En el segundo, el motor deviene de la limitación a relaciones desiguales y se expresa como verdadera defensa de conservación de privilegios. En el interjuego descripto de la dinámica social al interior de las fracciones burguesas, el grupo que potencia la búsqueda de criterios más racionales, particularmente en las esferas mercantil y financiera, es el rosarino, que en la relación de fuerzas sufre sucesivos desplazamientos. Ello explica también su mayor nivel de contestación a ciertas tomas de decisión del Estado que consideran perjudiciales a sus intereses. Si bien al culminar el período se alcanzan ciertos niveles de consenso acerca de la necesidad de modernizar las relaciones, la fragilidad de esa construcción favorece la perduración de prácticas particularísticas, de presiones, de utilización del espacio público en virtud de intereses privados. Travesía, Nº 5/6, segundo semestre 2000/primer semestre de 2001, pp. 29-42 Propietarios, empresarios y Estado-Nación en el norte de México (1850-1920) Mario Cerutti UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN [email protected] RESUMEN ABSTRACT Surgidos durante el siglo XIX, los grupos y familias empresariales con base en Monterrey, en el norte de México, han mostrado perdurabilidad, alta capacidad de adaptación y, ya en el siglo XX, condiciones de liderazgo a escala del Estado-nación. Lo hicieron además impulsando un llamativo proceso de desarrollo industrial, y continúan existiendo, hoy, tras sobrellevar la dura reconversión planteada durante los años 80 y verse obligados a insertarse en un mundo globalizado. El artículo procura mostrar que a este empresariado, precisamente, no le ha faltado capacidad de respuesta a las a veces azarosas circunstancias que le tocó enfrentar. Y que, entre los factores que pueden contabilizarse para su exitosa experiencia, sobresalen las relaciones y redes familiares, mantenidas y estimuladas desde1850. Ciudad ubicada a menos de 200 kilómetros de Texas, Monterrey ha logrado sobresalir en el contexto mexicano contemporáneo por dos razones: a) su desenvolvimiento industrial; b) su empresariado. La formación institucionalizada y sistemática de cuadros gerenciales, las características iniciales del brote fabril (sustentado en sectores de la industria pesada) y la agresiva respuesta de su empresariado al actual proceso de globalización, la ha diferenciado de manera parcial a escala latinoamericana. Owners, businessmen and national State in the north of Mexico (18501920) Born during XIX century, the enterprising groups and families from Monterrey, in the north of Mexico, have shown duration, high adaptation skills and, already in XX century, leadership conditions at national State level. At the same time, they promoted a striking process of industrial development and nowadays, they still exist after overcoming the hard transformations ocurred during the 1980s, which obligued them to find a place in a global world. This paper attemps to show that this enterprise class hasn’t lacked adapta-tion ability to the accidental circumstances they had to face. And among the factors which have determined their successful experience, family relations and nets estimulated and mainteined since 1850, have had a remarkable place. Monterrey, a town located less than 200 kilometres away from Texas, has achieved an outstanding position in the Mexican contemporary context for two reasons: a) its industrial development; b) its enterprising class. The institutional and systematic training of managing directors, the initial characteristics of factory growth (based on hard industry sectors) and its entreprising class’ agressive adaptation to the present process of globalization, have made a partial difference at Latinamerican level. 29 I. UN SIGLO REGIONALIZADO 30 El siglo XIX emergió en México como en otras latitudes latinoamericanas y europeas- como un período que presenta dificultades para hablar de una historia nacional. La impresión más impactante que se sufre al revisar la muy rica y expresiva documentación guardada en archivos provinciales y locales -o al recorrer trabajos elaborados por colegas que se nutren en esas mismas fuentes- es que el XIX habría estado definido por un conjunto de historias protagonizadas en ámbitos de tipo regional. Estas historias o procesos regionalmente enmarcados -sobre los que se manifestaban, claro está, influencias de lo nacional y del contexto mundial- convergieron en un devenir más integrado, global, cuando comenzó a cimentarse con mayor vigor el Estado-nación. Enfrentar el estudio de este período obliga, entonces, a un ejercicio metodológico exigido por los mismos procesos sometidos a indaga- ción: instrumentar una perspectiva regional. Con esta advertencia inicial -que quizás haya que prolongar hasta momentos más contemporáneos- conviene señalar de inmediato ciertos aspectos relevantes del siglo XIX en México, acentuados durante la segunda mitad de la centuria y en vísperas de la revolución: 1. La lenta pero definida aparición del capitalismo, cuyos brotes dispersos y desigualmente enclavados- mostraban la cada vez más fuerte presión del capital sobre la producción; 2. El emerger de nuevas capas de propietarios, con suma frecuencia operando a la sombra del capital mercantil; 3. La multiplicación -como resultado de los dos datos anteriores- de dinámicos núcleos burgueses dotados de una pujanza que no fue percibida en los macroestudios de los años 60 y 70; 4. El establecimiento de regiones o comarcas productoras con un alto nivel de especialización: sus frutos podían estar destinados al mercado externo (henequén, minerales y metales industriales, café, ganadería y derivados, cítricos) o al mercado interior (algodón, carbón, industrias liviana y pesada, ganadería y derivados, maderas); 5. La articulación e inicial fortalecimiento de un mercado que tendía a convertirse en nacional, fenómeno que se aceleró desde los años 80 con la acentuación de la especialización productiva, la intensa conexión entre los espacios regionales de más vigoro- so crecimiento económico y el tendido de los ferrocarriles; 6. Conectado con todo lo anterior -y con otros datos que para sintetizar conviene omitir- se manifestó el proceso de construcción del Estadonación, al que se brindará especial atención en este trabajo. II. ESTADO-NACIÓN Y PODER REGIONAL Este último aspecto supone el tratamiento de hechos fundamentalmente sociopolíticos. Su seguimiento permite calificar al XIX -en México y en otros lugares de América Latina- como un siglo de transición entre el derrumbe del sistema colonial y la consolidación del Estado-nación. Interesa remarcar que la edificación del Estado-nación fue posible desde las relaciones que tejieron y destejieron, precisamente, los dueños y beneficiarios del poder regional. En ciertas coyunturas críticas, el proceso obligó a procurar coincidencias y alcanzar acuerdos entre quienes hegemonizaban esas formas insulares de dominación. O llevó a que algunas fracciones dominantes regionales dotadas de suficiente fortaleza como para constituirse en el nudo de un poder central suprarregional- sometieran al resto de las porciones territoriales que habrían de ser integradas (geográfica y políticamente) al Estado-nación. Es lo que sucedió en aquellos casos que devendrían Estados-nación multirregionales (en especial: Brasil, Argentina, México). Cuando no hubo posibilidad de acuerdos -ya por la vía del consenso, ya por la coerción y la fuerza militarel poder regional se transformó directamente en la base sociopolítica de un nuevo Estado-nación. Los pequeños países centroamericanos, o los casos de Uruguay y Paraguay, más al sur, serían útiles para ejemplificar este tipo de resultado histórico. De una u otra forma, por lo tanto, la cuestión regional asume una valoración indiscutible si se trata de indagar y comprender los grandes procesos del siglo pasado. Y es bueno alertar -para no arriesgarse a hablar de la especificidad de la historia latinoamericana- que similar planteamiento cabe para ciertas situaciones europeas (Italia, Alemania) y hasta para los Estados Unidos. III. LAS CLAVES DEL ESTADONACIÓN Antes de revisar lo acaecido en el norte centro/oriental de México quizá resulte oportuno señalar lo que nos sugiere el concepto Estado-nación. Se trataría de un resultado histórico con características estructurales capaz de mostrar, por ello, una estabilidad secular- sustentado al menos en tres elementos claves: a) un conjunto demográfico/social, conglomerado que con frecuencia ha agrupado diversas nacionalidades, culturas y/o razas; b) un territorio que acoge a ese conglomerado humano y, de paso, permite distinguirlo en términos internacionales; c) un poder soberano -el Estado- capaz a la vez de sostener y/o defender la diferenciación territorial apuntada, y de regular con eficacia dos tipos de relaciones internas: las 31 32 que se tejen entre los diversos espacios regionales, y las que se manifiestan en el plano social(entre grupos, clases y sectores de clase potencialmente conflictivos). Es imprescindible distinguir, pues, entre Estado-nación y Estado. Este último no se resume en el puro ejercicio político: es indispensable que cuente con un aparato administrativo apto para ramificarse por todos los rincones del territorio y sobre cada uno de los nudos básicos del conjunto social. Si en el siglo XIX el poder político central no lograba controlar las aduanas, ni sustentar un ejército lo suficientemente sólido como para someter las milicias o tropas locales, ni podía imponer una legislación general, regular aspectos como la circulación interior, la moneda y otros instrumentos de uso cotidiano, era impotente para fructificar como Estado. Este poder político y administrativo, además, tendió a transformarse en central y centralizante. Fue en ese momento cuando le resultó factible cubrir su misión soberana sobre la sociedad y la geografía ocupada. Pero, no debe olvidarse, esto ocurrió cuando fue capaz de representar con cierta coherencia las bases sociopolíticas que lo nutrían. En rigor: a los grupos dominantes de los ámbitos regionales que se imbricaban en el Estadonación en consolidación. En síntesis: el Estado emergió como un poder articulado/articulador que procuró administrar y orientar el Estado-nación. Y esa tarea pudo llevarla a cabo cuando alcanzó un carácter representativo para un racimo de intereses regionalmente hegemónicos. Al perfilarse el Estado, finalmen- te, terminaba de plasmarse la alianza entre elites regionales que -ahora sílograban influencia nacional. IV. MÉXICO: LA ENORME CRISIS En el caso concreto de México, el ciclo formativo del Estado-nación soportó una coyuntura particularmente crítica entre 1846 y 1867. Fue un lapso abierto por la guerra contra los Estados Unidos (a su vez precedida por la separación de Texas, en 1836). Para 1848 México había perdido más de la mitad del territorio heredado de España, y el río Bravo se convertía en la nueva línea fronteriza desde la porción central de Chihuahua hasta el Golfo de México. La enorme crisis interior provocada por tan traumático drama histórico condujo a la revolución liberal (con sus ciclos de reformas y guerras civiles) y remató con otra intervención extranjera, esta vez europea. Podría manifestarse que entre 1846 y la expulsión de las tropas francesas, en 1867, México vivió su más dramática circunstancia en su camino hacia el Estado-nación. La derrota frente a Estados Unidos le cercenó su gigantesca (y mal ocupada) geografía, fenómeno también anticipado por la disgregación texana. La invasión francesa indicó, luego, la posibilidad de un reordenamiento colonial. Entre las opciones estuvieron, sin duda, el desmembramiento al estilo centroamericano e inclusive la desaparición como Estado-nación diferenciado. La explosión liberal fue la respuesta a tan doloroso panorama. Desde 1854/55, una serie de propuestas radicales se levantaron sobre el territorio que todavía era México. La necesidad de una transformación profunda -desde la perspectiva liberal- no sólo implicaba una visión modernizante del futuro. Supuso también la necesidad de salvar a México como sociedad autónoma, aunque adoptase un carácter plurirracial y estuviese marcado por profundas diferencias regionales. V. EL NORTE Y LA REVOLUCION LIBERAL 1. El nuevo noreste: frontera y poder regional En el alejado y semidesértico noreste fronterizo (los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ver mapa 2) y en apoyo de la revolución liberal, la crisis generó un jefe político y militar destinado a imponer durante una década- un sistema regional de poder: Santiago Vidaurri. Tras levantarse contra el presidente Antonio López de Santa Anna, en mayo de 1855, Vidaurri ocupó la ciudad de Monterrey y se hizo cargo del gobierno de Nuevo León. Dos meses después extendió su dominio al vecino estado de Coahuila, al que anexó de manera formal en febrero de 1856. Aunque la pretensión de prolongar su dominio hacia el estado marítimo de Tamaulipas fue obstruída por jefes locales, la repercusión de sus políticas sobre esta provincia litoral (ángulo septentrional del país, sobre el Golfo de México), resultó ostensible. Puede afirmarse que, con altibajos, Vidaurri implementó, entre 1855 y 1864, un accionar hegemonico nutrido por dos matices: a) su eficacia para la causa liberal en su conjunto; b) el fortalecimiento de un poder de dimensiones regionales que se negaba a someterse a los gobiernos supremos -incluso liberales- que intentaban consolidarse en la zona central de México. Como sucedía con frecuencia en la América Latina de estas décadas, el peso político de Santiago Vidaurri se sustentó en la capacidad militar. Más de cinco mil hombres llegaron a ser movilizados en un proceso que simultánea o sucesivamente implicó la rebelión triunfante contra Santa Anna, los aprestos para sofocar los primeros levantamientos conservadores (como el que se suscitó en Puebla a principios de 1856), las incursiones de grupos tejanos, el combate a muerte que en el norte centro/ oriental se libraba contra apaches y comanches, la guerra de Reforma (1858-1860) y el desembarco francés (1862), sin dejar olvidados los choques que solían registrarse entre la mismas fuerzas liberales. La actividad militar provocó una implacable demanda de recursos. Ya fuere para pagar los abastecimientos que la misma economía regional producía -y en la que participaban propietarios de diversa escala-, como para cubrir las importaciones de gran parte del vestuario y la totalidad de los pertrechos de guerra (armas, municiones, pólvora), Vidaurri acudió a dos fuentes vertebrales de recursos: 1) las rentas que teóricamente correspondían al gobierno central/federal, 33 entre las que sobresalían los ingresos aduanales y los impuestos a la circulación y/o exportación de metálico; 2) los créditos y préstamos en efectivo que le facilitaban -amable o forzosamente- los mercaderes del área (algunos del sur de los Estados Unidos y otros, los más, de Monterrey y su entorno inmediato). 2. Poder regional y comercio 34 El cambio de la línea fronteriza sancionada por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848- había alterado de manera radical las expectativas y funcionamiento de comarcas y poblaciones que, inesperadamente, quedaron en el extremo norte de México. Se convirtieron, de pronto, en vecinas directas de una sociedad cuyo sistema productivo crecía con ritmos no comparables en la historia mundial. El extenso desierto que separaba de Estados Unidos a ciudades como Monterrey quedó cercenado. Una inicial y formidable influencia se manifestaría en el comercio. No sólo por lo que iba a significar el futuro desarrollo de Texas (que cubría, por encima del Bravo, todo el norte centro/oriental, mapa 1). Expresiones más inmediatas tuvo la instalación de activos núcleos mercantiles sobre la margen izquierda del río: habrían de facilitar y estimular los vínculos de este espacio mexicano con el conjunto de la economía atlántica. Cuando Vidaurri comenzó a imponer su hegemonía, una serie de antecedentes -surgidos entre 1848 y 1855- le indicó el camino a transitar. Antiguo y experto funcionario gubernamental, conocía en detalle -como sucedería tambien con el general Luis Terrazas, en Chihuahua- las preocupaciones y expectativas de los habitantes fronterizos, en especial de comerciantes y propietarios. Se abocó con presteza a satisfacer dos de ellas: a) la agresiva persecución de los contingentes de indios seminómadas que recorrían el desierto texano-mexicano, y que no dejaban de asediar a los ocupantes de estas tierras; b) la habilitación y sostenimiento sobre el Bravo de una línea de puestos aduanales que -gracias a una complementaria política de bajos aranceles- habrían de liberar el comercio y acentuar las conexiones con la economía atlántica Los núcleos de comerciantes locales lograron así ampliar su penetración en mercados alejados de la geografía mexicana. Si el espacio habitual de su dinamismo mercantil comprendía el noreste y estados vecinos del norte centro-oriental (como Chihuahua o Zacatecas), con las rebajas que se les concedía en materia arancelaria prolongaban sus contactos hacia el sur: la ciudad capital, Guanjuato, partes de Jalisco y Colima, sobre el Pacífico, recibían mercancias introducidas por la frontera septentrional, además de las que llegaban en fuerte escala a San Luis y zonas menos distantes. Sobre la base del arancel Vidaurri, o de contratos sellados en tiempos anteriores a su expresión más liberal, los traficantes del noreste se enlazaban comodamente con el mercado mundial. El gobernador encontró, así, un claro apoyo en esta burguesía incipiente que, por momentos, llegó a respaldarlo en sus repetidos arrestos autárquicos. 3. La Guerra de Secesión (18611865) La consolidación del poder regional habría de coincidir con otro enorme conflicto militar: la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, que sacudió con fiereza la economía atlántica. Entre 1861 y 1865 el río Bravo y su entorno quedaron, por ello, singularmente conectados con los más activos sistemas productivos: como el sur de los Estados Unidos era el principal abastecedor mundial de algodón, la industria textil inglesa, la francesa, la catalana y la del propio norte del país en guerra resultaron afectadas de manera extrema. Desde el momento en que Abraham Lincoln, en abril de 1861, decretó el bloqueo de los puertos de la Confederación, extraer el algodón por el Bravo se tornó inevitable. Texas, su extremo meridional y el noreste de México se convirtieron en la salida menos arriesgada y más apta para la fibra, cuyas imperiosas demandas impulsaron un gigantesco tráfico por los desiertos que descendían de la porción superior de Texas hasta Monterrey, y desde Piedras Negras/Eagle Pass hasta Matamoros. El algodón, a su vez, se transformó en la moneda de pago de los rebeldes confederados, quienes requerían todo tipo de abastecimientos. La guerra de Secesión, por lo tanto, permitió a los comerciantes del noreste y a los del sur de Texas operar en gran escala -a través del Golfo de México y estaciones como La Habana- con la economía atlántica. El área que rodeaba al Bravo se transformó en un ámbito que ofrecía generosas oportunidades de enriquecimiento. La dimensión que alcanzó el tráfico mercantil facilitó la formación de grandes fortunas, propició la veloz adquisición de una experiencia empresarial capaz de operar con los principales ejes de la economía atlántica, y estimuló la producción regional más apta para abastecer las inacabables demandas de la Confederación. Como esto sucedía a ambos lados del Bravo y se prolongaba tierra adentro, hasta ciudades como Monterrey y San Antonio, es posible reconocer un espacio relativamente homogéneo -en términos de actividades económicas- dotado con las siguientes características: a) el río Bravo, lejos de constituir un elemento separador, actuaba como matriz de una historia económica común que se manifestaba tanto en el sur de Texas como en buena parte del norte centro/oriental mexicano; b) las relaciones económicas que se manifestaban en el interior de este espacio eran más regulares e intensas que las que mantenían ambas márgenes del Bravo con las respectivas economías nacionales; c) el sur de Texas y el noreste de México, por lo tanto, configuraban un espacio regional unido, gestado y acicateado por el Bravo y su condición de límite internacional; d) lo curioso de este espacio regional es que, a la vez, era binacional. El poder regional asentado en Monterrey se contó entre los grandes usufructuarios de esta coyuntura hasta principios de 1864, cuando el presidente liberal Benito Juárez, a quien urgían los ingresos de las aduanas fronterizas, se vio impelido a enfrentar -y destituir- a Santiago Vidaurri. La lucha contra los franceses, la marcha 35 del propio Juárez (y de los ejércitos que le respondían) hacia el norte, y la necesidad de encauzar y afirmar el Estado-nación obligaron a desmembrar el sistema regional consumado desde 1855. Sistema que, se ha dicho, había operado con un elevado grado de autonomía y eficacia. VI. PORFIRIATO Y ESTADO-NACIÓN 1. Porfirio Díaz: la construcción del poder central 36 Con la llegada del general Porfirio Díaz al poder (1876) se registrarían, lenta pero firmemente, modificaciones decisivas en la economía, la sociedad y el funcionamiento político mexicanos. Puestas en marcha, ya, las principales reformas liberales, el paso siguiente consistió en asegurar un orden interior capaz de favorecer a los grupos propietarios modernizantes aptos para responder a las demandas internacionales e internas y de usufructuar las ventajas que podía brindar un Estado-nación consolidado. En el plano sociopolítico, el porfiriato -que se extendió hasta 1911conjugó en su práctica consensos y coerciones. Como es perceptible para otras situaciones latinoamericanas, esas prácticas no sólo se orientaron hacia las clases subalternas: también, a sectores dominantes de sesgos y bases regionales. En este último caso la propuesta era compartir una dominación a escala nacional, pero con un requisito imprescindible: respetar y apoyar un gobierno central que, entre otras funciones, debería coordinar/unificar a los segmentos regionales de poder. Al regresar Díaz a la presidencia, a fines de 1884, se mantenían las dificultades para plasmar este proyecto. Aunque mucho se había avanzado, el orden interno no había quedado impuesto en forma definitiva. Fue a mediados de los 80 cuando Díaz se lanzó a implementar el objetivo de perdurar al mando del Poder Ejecutivo. La etapa decimonónica de tumultuosidades y conflictos -uno de cuyos picos máximos se expresó durante 1855/1867- comenzaba a agotarse. 2. La paz porfiriana en el noreste fronterizo En el noreste fronterizo la inestabilidad no se había atenuado de manera completa. Fue en el transcurso de una de estas situaciones críticas, en el último trimestre de 1885, cuando Díaz resolvió intervenir y envió a comandar la tercera zona militar (comprendía los tres estados del área) a un decidido y eficaz delegado: el general Bernardo Reyes. Reyes llegó a imponer la paz porfiriana en un doble sentido: a) sometió a los dirigentes regionales que pretendían discutir la hegemonía de Díaz (como en el caso de otro afamado militar, Gerónimo Treviño, aspirante a la presidencia de la nación); b) erradicó el bandolerismo, que interfería la regularización de la vida social y económica. Uno de los problema consistía en que dirigentes como Gerónimo Treviño prolongaban su influencia a todo el noreste, como había alcanzado a realizarlo Vidaurri -aunque con más vigor y autonomía- treinta años antes. Con el respaldo pleno del Poder Ejecutivo y con el uso abierto del ejército federal, Reyes cumplió con rapidez su labor. Se hizo cargo del gobierno de Nuevo León en forma provisional entre 1885 y 1887, y retornó como mandatario constitucional en 1889. Siguiendo el ejemplo de Díaz se hizo reelegir ininterrumpidamente hasta 1909. Su influencia política cubrió también Coahuila y Tamaulipas, posibilidad que se ampliaba en la medida en que Monterrey, con su desarrollo industrial iniciado hacia 1890, recuperaba la hegemonía que había gozado con Vidaurri. Por medio de Bernardo Reyes, el extremo noreste de México -con su pertinente influencia hacia el norte central- quedó incorporado definitivamente al Estado-nación mexicano. Mientras que en los años de Vidaurri y aún en momentos posteriores- las amenazas de invasión norteamericana solían verse acompañadas por rebeldías regionales y conatos de desgarramientos territoriales, con la instauración del aparato reyista (brazo septentrional del gestado por Díaz) esa opción se redujo a su mínima expresión. La paz regida por Reyes fue simultánea a la vinculación que el noreste entabló con el interior gracias al ferrocarril, un medio fundamental para la política centralizadora. 3. Propietarios e industria en Monterrey Desde los años 90, la producción fabril de Monterrey comenzó a predominar de manera ostensible en el contexto del norte centro/ oriental. Proyectado hacia mercados en plena expansión, este sector productivo emergió como una actividad suficientemente rentable para atraer masivamente las enormes fortunas acumuladas en el entorno regional desde décadas atrás. Antiguos y expertos comerciantes (algunos de ellos actuaban ya en tiempos de las guerras civiles, y entre 1870 y 1890 se habían transformado en importantes propietarios de tierras e intensificado su actividad prestamista) traspasaron caudales y bienes a la producción industrial capitalista. Realizaron, además, cuantiosas inversiones en minería, coadyuvaron a montar el sistema bancario, participaron en la instalación de transportes y otros servicios urbanos y modernizaron las ramas agropecuaria y mercantil. La instalación de un parque fabril significativo para la época -dato saliente en el norte de México, y singularizado a escala latinoamericana por la puesta en marcha de grandes plantas de metalurgia pesada- fue propiciada por una coyuntura caracterizada, desde los 90, por: a) el rápido avance del tendido de los ferrocarriles, que unieron al norte centro/oriental con el sistema ferroviario norteamericano (y texano), e hicieron de Monterrey una de las ciudades mejor comunicadas del país; b) la paralela articulación de un mercado que tendía a ser nacional con demandas suficientes para incentivar la especialización productiva, incluyendo la producción fabril; c) las necesidades de metales no ferrosos generada en Estados Unidos, cuya franja oriental atravesaba la segunda revolución industrial; e) la estabilidad sociopolítica impuesta por Díaz y extendida al no- 37 reste por Reyes, componente regional del proceso de consolidación del Estado-nación; f) una política de promoción al capital, y a la industria en particular, que comenzó a regir como legislación desde en 1888 en Nuevo León. 4. Empresariado regional y proyecto porfiriano 38 Fue desde finales de los 80 que el gobernador Bernardo Reyes propulsó una legislación destinada a estimular la instalación y/o expansión de establecimientos productivos de diferente índole (mineros, fabriles, agropecuarios), así como en los ámbitos de las finanzas y los servicios. Como correspondía al orden porfiriano, estas políticas no excluían al capital extranjero: disfrutaba de las mismas prerrogativas que el local. Dicha legislación amplió las condiciones creadas por la coyuntura arriba indicada. Los grupos de propietarios y empresarios regionales -tanto los asentados en Monterrey como los de otros puntos del norte centro/oriental, que comenzaron a trasladarse a la ciudad nuevoleonesa- aceptaron con beneplácito estas propuestas. En la práctica, la legislación se tradujo, sobre todo, en fuertes exenciones impositivas. Inclusive un decreto de noviembre de 1889 permitía declarar de utilidad pública a las más grandes inversiones, con lo cual las exenciones podían prolongarse hasta treinta años. Así, la industrialización que brotó en Monterrey -eje del desarrollo capitalista de buena parte del norte de México- resultó notoriamente incentivado por la acción gubernamental. La burguesía regional aprovechó este marco, fructífero para sus intereses en ascenso. Su satisfacción se manifestaba no sólo en sus crecientes inversiones, en su diversificación empresarial, en su devenir estrictamente económico: también, en apreciaciones públicamente favorables al procónsul porfiriano, al mandatario de Nuevo León. Bernardo Reyes sabía que podía contar para cada inevitable reelección con sus amigos, los empresarios y propietarios. Un caso muy evidente se expresó en 1903, cuando Reyes volvió a plantear su reelección: el "voto de confianza y gratitud" fue enarbolado en un documento que firmaron los más importantes jefes de industria y diversas compañías de Monterrey. Se trataba, justamente, del reconocimiento a una política capaz de abrir numerosas posibilidades al capital y que -a la vez- anudaba alianzas entre estos grupos regionales modernizantes y el delegado del poder central. Al ser aceptada la idea de sociedad y de Estado-nación porfiriana, no podían existir diferencias irreversibles entre estos núcleos propietarios del extremo noreste y las políticas que se propugnaban desde el centro del país. El naciente empresariado respondía con acciones específicas: inversiones. El capital podía ahora ser transferido sin graves riesgos a la esfera productiva. La protección gubernamental -manifestada con una legislación adecuada (nacional y provincial) y con un orden social favorable a la reproducción ampliada del capital- lo facilitaba. Las antiguas familias que habían acumulado cuantiosas fortunas y bie- nes en las inestables décadas anteriores, más otras que se acercaron a Monterrey, más los capitales provenientes de otras áreas del gran norte centro/oriental (La Laguna, Chihuahua, Saltillo), más el capital extranjero, podían articularse por medio de la sociedad anónima, un instrumento jurídico que en estos años llegó a su punto de mayor desarrollo. Las principales familias locales pusieron en marcha desde 1890 una gran cantidad de empresas, y cubrieron muy diversos ramos de la actividad económica. Sus voceros ligaban la decisión de invertir no sólo a la favorable coyuntura nacional y a las estimulantes demandas de la economía de los Estados Unidos: también, y con claridad, a las políticas implementadas desde los despachos de Reyes, de Díaz y de sus ministros. VII. LA REVOLUCIÓN Y SUS VISPERAS 1. 1880-1910: el dinamismo norteño El porfiriato fue, así, una etapa de estabilidad política y notorio crecimiento económico. La afirmación del Estado-nación, la configuración de un Estado capaz de implantar sus políticas y de administrar el territorio y la sociedad que funcionaban bajo su soberanía, la posibilidad de abastecer con regularidad las demandas del mercado estadounidense y el impacto que todo ello tuvo sobre la producción, los consumos internos y el dinamismo de las elites de propietarios y empresarios fueron, entre otros, factores decisivos del período 18801910. Cuando estalló la revolución, la economía mexicana mostraba ritmos y mecanismos internos poco frecuentes en América Latina. Los niveles de la actividad económica prerrevolucionaria dependían en fuerte medida de la división del trabajo alcanzada. La especialización -regional o entre unidades productivas- estimulaba el intercambio interno, gestaba mercados interregionales y presionaba para la formación de un mercado nacional. En considerable medida, esta especialización se gestó en función del mercado exterior. La densidad y multiplicidad de las actividades económicas se manifestó de manera particularmente viva en el norte del país, sobre todo en este enorme territorio que se tendía al sur del Bravo y hacia el Golfo de México. El norte centro/oriental recorrió una doble especialización: la motivada por las demandas de Estados Unidos y las generadas por el propio mercado interno. Esa multiplicación de eslabonamientos justificó la instalación, entre otras cosas, de las grandes plantas de metalurgia pesada de Monterrey. 2. Economía de frontera y empresariado Auténtica economía de frontera donde la población se asentaba siguiendo al capital y la producción- el extenso norte que descendía desde la Sierra Madre Occidental ofrecía oportunidades suficientes como para transformarse en vivero de poderosos propietarios y empresarios. Los ritmos de este norte -frontera territorial con la segunda revolución industrial- se puedan palpar en forma concreta por la configuración y com- 39 40 portamiento de un eje empresarial y de circulación de capitales definido, en vísperas de la revolución, por tres eslabones clave: la ciudad de Chihuahua, la comarca algodonera de La Laguna (compartida por los estados de Coahuila y Durango) y Monterrey. En muchos sentidos, el caso Monterrey, narrado previamente, había resultado arquetípico: el eje que bajaba desde Chihuahua y atravesaba La Laguna quedó cincelado por la transferencia de capitales a la producción, por la asociación registrada entre esos capitales, y por la aceptación que del orden sociopolítico porfiriano expresaban empresarios y propietarios Mientras en la Chihuahua de Luis Terrazas -en medio de un desierto recién abandonado por comanches y apaches- destacaban los bancos, las explotaciones forestales, la minería y la ganadería, y surgían fábricas dedicadas a abastecer el consumo liviano (textiles, cerveceras, harineras), la región de La Laguna se convirtió en el reino del algodón y sede de un racimo de agroindustrias conexas. La firmeza del brote fabril de Monterrey, por su lado, es factible de comprobar por la perdurabilidad mostrada durante el siglo XX, y por la consistente aparición de sectores de base (metalurgia pesada -incluso siderurgia-, cemento, vidrio. La sociedad anónima había facilitado la articulación de este eje empresarial. 3. La revolución Este devenir económico y el proyecto porfiriano de Estado-nación sería abrupta y profundamente atacado por la revolución que detonó en 1911. Su estallido golpeó con severi- dad las áreas productivas y precipitó la desintegración del mercado interior. Mucho influyó el uso militar de los ferrocarriles, el debilitamiento de las solicitudes internas de bienes y servicios, y la impotencia para cubrir el abastecimiento de materias primas estratégicas (como los combustibles). En el plano sociopolítico y militar, la revolución atacó en el norte de manera diversa, no homogénea, a los propietarios y grupos empresariales de raíz porfiriana. Los más ligados a la tierra y los involucrados de manera más abierta con el aparato de poder soportaron las mayores agresiones. De los tres casos señalados en este último apartado -Chihuahua, La Laguna, Monterrey- el más afectado fue el que había crecido a la sombra del general y ex gobernador Luis Terrazas. El apellido Terrazas -perfilado como símbolo máximo de la opresión porfiriana y del despotismo terrateniente- resultó tenazmente golpeado. La dinámica económica del grupo que lo rodeaba -con su yerno Enrique C. Creel a la cabeza- nunca fue restablecida. En La Laguna también se protagonizaron acontecimientos de extrema gravedad, sobre todo con el avance de las tropas de Francisco Villa y las batallas desatadas en torno a la ciudad de Torreón, en 1913 y 1914. Pero el vendaval pasó y hubo que esperar hasta los tiempos de Lázaro Cárdenas -con su radical reforma agraria- para que se terminara de desgajar el poder de los agricultores del algodón. Por su condición esencialmente urbana e industrial -y por no ser responsable directo del ejercicio del po- der político- el empresariado de Monterrey fue el menos lastimado por la revolución: su próspero devenir en el medio siglo posterior a 1930 fue, en buena medida, enmarcado por este antecedente. VIII. COMENTARIO FINAL Pero al margen del impacto y los desgarramientos que provocó, la enorme crisis de la revolución parece no haber dañado o puesto en duda los vínculos que desde 1870 se tejieron, en el norte de México, entre Estado-nación y propietarios/empresarios. La regionalización del poder provocada por esta nueva guerra civil no condujo a que la pertenencia a esa sociedad que conocemos como México fuese discutida. No se conoce que en el norte se hayan registrado conatos de secesión. Tampoco, intentos de anexión a los Estados Unidos, pese a la extraordinaria y umbilical relación que existía con su gigantesca economía desde 1850. Era una diferencia sustancial con lo sucedido a mediados del siglo XIX, momento en que arreciaron los combates entre liberales y conservadores, se acentuó el poder local, se plantearon sistemas de carácter regional con una alta dosis de autonomía y se reiteraron las intervenciones externas. El porfiriato había logrado hacer madurar con firmeza al Estado-nación: un resultado histórico impensable medio siglo antes, cuando México estuvo a punto de desaparecer como territorio independiente. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Debido a que este trabajo estuvo sustentado esencialmente en fuentes primarias, señalamos nuestras propias publicaciones como referencia principal. La mención de otros autores obedece a que brindan datos especialmente significativos para completar tan sintético balance. Cardoso, Ciro (coord.), México en el siglo XIX. Historia económica y de la estructura social (1821-1910), México, Nueva Imagen, 1980. Barragán, Juan, y Mario Cerutti, Juan Brittingham y la industria en México, Monterrey, Urbis Internacional, 1993. Cerutti, Mario, Economía de guerra y poder regional en el siglo XIX, Monterrey, Archivo General del Estado de Nuevo León, 1983. Cerutti, Mario, “Aduanas, poder regional y Estado nacional en México a mediados del siglo XIX”, en Trienio. Ilustración y liberalismo (Madrid), 4, noviembre, 1984. Cerutti, Mario, “Poder estatal, actividad económica y burguesía regional en el noreste de México (18551910)”, en Siglo XIX. Revista de Historia (Monterrey), 1, enerojunio, 1986. Cerutti, Mario, “Militares, terratenientes y empresarios en el noreste de México. Los generales Treviño y Naranjo (1880-1910)”, en Cerutti (coord.), Monterrey, Nuevo León, el Noreste. Siete estudios históricos, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1987. 41 Cerutti, Mario, Burguesía, capitales e industria en el norte de México. Monterrey y su ámbito regional (1850-1910), México, Alianza Editorial/Universidad Autónoma de Nuevo León, 1992. Cerutti, Mario, “Autonomía regional y estado nacional a mediados del siglo XIX. Santiago Vidaurri y el liberalismo de la frontera (18461867)”, en Cecilia Noriega Elío (edit.), El nacionalismo en México, Guadalajara, El Colegio de Michoacán, 1992. Cerutti, Mario, “Revolución, mercados e industria en el norte de México”, en Siglo XIX. Revista de Historia, 14, julio-diciembre, 1993. 42 Cerutti, Mario, “Empresarios y sociedades empresariales en el norte de México (1870-1920)”, en Revista de Historia Industrial, Barcelona, 6, 1994. Cerutti, Mario y Miguel González Quiroga, “Guerra y comercio en torno al río Bravo (1855-1867). Línea fronteriza, espacio económico común”, en Historia Mexicana, vol. XL, 2, octubre-diciembre, 1990. Cerutti, Mario y Miguel González Quiroga (comps.), Frontera e historia económica. Texas y el norte de México (1850-1865), México, Instituto de Investigaciones Dr. Mora/Universidad Autónoma Metropolitana, 1993. Flores Torres, Oscar, Revolución mexicana y diplomacia española. Contrarrevolución y oligarquía hispana en México, 1909-1920, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1995. González Herrera, Carlos, y Ricardo León, “El nuevo rostro de la economía regional. Enrique C. Creel y el desarrollo de Chihuahua, 18801910", en Beatriz Rojas (coord.), El poder y el dinero. Grupos y regiones mexicanos en el siglo XIX, México, Instituto de Investigaciones Dr. Mora, 1994. Noriega Elío, Cecilia (edit.), El nacionalismo en México, Guadalajara, 1992. Plana, Manuel, Il regno del cotone in Messico. La struttura agraria de La Laguna (1885-1910), Milano, Franco Angeli Editore, 1984. Wasserman, Mark, Capitalistas, caciques y revolución. La familia Terrazas de Chihuahua, 1854-1911, México, Grijalbo-Enlace, 1988. Travesía, Nº 5/6, segundo semestre 2000/primer semestre de 2001, pp. 43-74 Racionalidad modernizadora, especulación y grupos de poder regional. El sistema ferroviario de Morelos, México (1878-1903) Horacio Crespo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS [email protected] RESUMEN ABSTRACT El trabajo describe el proceso de construcción ferroviaria en la zona azucarera de Morelos, México, en los inicios de la modernización tecnológica y económica de la agroindustria en la región. Analiza la participación empresarial en su construcción y la trama compleja de intereses relacionados con el conjunto de la política de expansión ferroviaria mexicana a comienzos del Porfiriato. Estudia también el impacto en el funcionamiento del sistema de haciendas a través de los costos y la flexibilización del transporte al principal mercado de la región: la ciudad de México. Modern rationality, speculation and regional powerful groups. The railway system of Morelos, Mexico (18781903) This paper describes the railway construction process in the sugar productive area of Morelos, Mexico, at the beginning of the technological and economical modernization of the region’s agriculture and industry. It analyses the enterprise participation in its construction and the complex tangle of interests related to the railway expansion policy in the early Porfirio period. It also studies its repercussion on the country-estate system’s functioning, considering the costs and transport’s flexibility to the region’s main market: Mexico city. 43 E 44 l significado de la construcción de los ferrocarriles en el crecimiento económico del Porfiriato en México (1877-1911) ha sido ya debidamente analizado y subrayado. La expansión azucarera de Morelos en el periodo que nos ocupa no escapó a este marco general y fue ampliamente deudora de la fiebre constructiva de los "caminos de fierro" que se nos presenta como una de las características más decisivas de la época. El grupo de hacendados azucareros, vinculado a otros importantes sectores de poder del México porfirista, tuvo una importante participación en la construcción del ferrocarril local. En este trabajo se estudia en detalle esta participación, sus modalidades, la especulación resultante y las relaciones entre poder regional, estado nacional e intereses internacionales. A diferencia de otras regiones para las que la aparición del ferrocarril significó la inicial incorporación a un mercado amplio que superaba las estrechas limitaciones de los ámbitos locales o regionales más inmediatos, Morelos ya se encontraba secularmente integrado en el espacio de circulación que tenía por centro y motor a la ciudad de México. Sin embargo, la red ferroviaria modificó radicalmente los datos de esta integración en tres aspectos fundamentales: abaratamiento de los costos por flete; ampliación -ilimitada para fines prácticosdel margen de volúmenes factibles de ser transportados desde y hacia la región; completa elasticidad de la oferta, tanto en cantidad de mercancía colocada en el centro de consumo como cuanto a la fluidez temporal de su ubicación. El ferrocarril constituyó así un elemento esencial para un mejor manejo del mercado y un mayor control sobre sus variables por parte de los productores, siendo un instrumento para el auge del grupo de hacendados azucareros de la región, debidamente señalado como una de las motivaciones del estallido de la Revolución Mexicana. La red ferroviaria regional se desarrolló en cuatro grandes etapas, quedando frustrada por el estallido de la revolución en 1910 la construcción de un quinto segmento que la hubiera integrado completamente. Entre 1878, 1881 y 1883 se enlazó México con Cuautla y Yautepec respectivamente; de 1888 a 1890 se extendió la línea desde Yautepec a Jojutla y Puente de Ixtla; recién en 1897 se dispuso de una conexión entre Cuernavaca y México extendida también a Puente de Ixtla y que llegaba a Iguala y al Balsas y, finalmente, en 1903 quedó terminado el ramal desde Cuautla a Atencingo, conectando así el oriente del Estado con la capital de la república. La zona poniente - concretamente la correspondiente a los municipios de Miacatlán, Tetecala, Mazatepec y Coatlán del Río- no llegó a contar con una conexión a la red, a pesar de los proyectos trazados para ello. Este diferente ritmo de construcción implicó marcadas ventajas diferenciales para las zonas que dispusieron primero de acceso al sistema, e influyó poderosamente en las decisiones de modernización de equipo y ampliación de escala productiva en las haciendas azucareras. De hecho, supuso una situación muy favorable para las fincas situadas en la región de Cuautla-Yautepec y un fuerte freno a las de la zona poniente, para fijar la atención en los dos extremos opuestos, pero también debemos considerar el peso diferencial que durante muchos años -en proporciones variables- debieron soportar las fincas de los distritos de Cuernavaca, Juárez (Jojutla) y Jonacatepec, respecto de los más favorecidos de Morelos (Cuautla) y Yautepec. Por cierto que esta construcción diferenciada del sistema ferroviario no fue caprichosa, sino que obedeció a la distinta capacidad económico-financiera, e inclusive política, que dispusieron los grupos de hacendados de cada una de las zonas. La fase inicial de la construcción del ferrocarril del estado se incluye dentro de las directrices generales para el fomento ferrocarrilero de la primera administración de Porfirio Díaz (1877-1880), que adoptaron tres formas principales. La primera fue que la construcción de la línea estuviera a cargo del gobierno federal, quien luego de un corto lapso de explotación la vendía a particulares. La segunda fue la celebración de contratos entre el gobierno federal y los estatales para que éstos se encargaran de las obras, recibiendo subsidios directos e indirectos de parte del primero. Finalmente, la tercera opción fue la de otorgar concesiones a empresas particulares nacionales, extranjeras o mixtas- que también recibían subsidios federales por kilómetro construido y otras facilidades. El gobierno federal se reservaba en todos los casos la reglamentación técnica, el control de la seguridad de la operación de la línea y el cuadro tarifario. Esta política inicial de Díaz es analizada por Coatsworth, quien señala que fue exitosa para proyectos no demasiado grandes, o sea que implícitamente aduce su ineficacia para un verdadero desarrollo ferroviario en el país. Pero, además del relativo éxito obtenido -sólo ocho de las concesiones otorgadas efectivamente se construyeron- desprende dos conclusiones básicas: primero, la importancia del desarrollo regional para los grupos capitalistas mexicanos de la época; segundo, su indiferencia para los proyectos de gran aliento o su incapacidad para abordarlos.1 En este contexto, el Ferrocarril de Morelos fue la empresa mayor, por extensión de línea construida y por los capitales movilizados. A su vez, para Juan Felipe Leal las orientaciones de Díaz entre 1877 y 1880 no diferían en mucho de las políticas seguidas por 1 Coatsworth, John H., Crecimiento contra desarrollo: el impacto económico de los ferrocarriles en el porfiriato, México, Secretaría de Educación Pública, Colección SepSetentas, 271272, 1976, I, págs. 47-49. 45 46 Juárez y Lerdo entre 1867 y 1876, salvo que "facilitaban en mayor grado que la de sus antecesores la acción ferrocarrilera de los gobiernos de los estados, y ello, probablemente, para dar satisfacción a las fuerzas regionales que apoyaron su revuelta en contra del gobierno nacional".2 En el caso de Morelos esta afirmación es esencialmente correcta: los hacendados azucareros -cerrados enemigos del gobernador Leyva y, a través de él, del gobierno de Lerdo de Tejada- apoyaron la rebelión tuxtepecana y resultaron naturalmente el principal soporte del nuevo gobernador, el general Carlos Pacheco, una figura muy importante del elenco porfirista. La coalición entre Pacheco y los hacendados tuvo como uno de sus programas claves la realización del proyecto ferroviario de Morelos, y el apoyo federal junto con la intermediación del gobierno estatal garantizada por el propio Pacheco resultaron elementos decisivos para el éxito alcanzado. EL FERROCARRIL DE MORELOS La historia concreta del proceso ferroviario que nos ocupa se desarrolló como sigue. El 10 de julio de 1877 la legislatura de Morelos autorizó al 2 Juan Felipe Leal, "La política ferrocarrilera de los primeros gobiernos porfiristas y las empresas ferroviarias norteamericanas (1876-1884)", en Relaciones Internacionales, IV, 14, JulioSeptiembre 1976, Nueva Epoca, Revista del Centro de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, págs. 5-6. Ejecutivo estatal a efectuar un gasto de hasta $6.000 para investigar el trazo menos costoso y más conveniente de un ferrocarril "que, recorriendo la mayor parte del Estado, lo una con la capital de la República". Una vez terminado el estudio de factibilidad y conformados los planos debería solicitar la concesión correspondiente del gobierno federal para efectuar su construcción, ya fuera que ésta se cediera luego a una compañía particular o que la explotara el mismo gobierno estatal.3 Inmediatamente se comenzó una campaña por todo el Estado para propagandizar las ventajas que supondría el ferrocarril, diciendo que además de dinero los habitantes de los pueblos podían aportar trabajo personal en obras de terracería, durmientes y útiles de construcción. La manipulación de la opinión tuvo bastante éxito, y sabemos de suscripciones realmente populares en Amacuzac y Jojutla, paradójicamente dos localidades y especialmente la primera que serían muy tardíamente beneficiadas por la construcción de las líneas ferroviarias. Llama la atención la profundidad de la respuesta de la población, tal como se puede verificar en las listas de aportaciones publicadas por el Periódico Oficial.4 Esta respuesta fue 3 4 El texto en Colección de Leyes, Decretos, Reglamentos, resoluciones y documentos importantes sobre caminos de fierro arreglada en el Archivo de la Secretaría de Fomento, Tomo II, Años de 1871 á 1878, Imprenta de Francisco Díaz de León, México, 1883, Documento 352, págs. 602-603. La circular en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, IX, 26, 10/8/1877; para Amacuzac, ib., subrayada enfáticamente por el gobernador Pacheco en su discurso a la legislatura estatal de fines de 1877: "El proyecto de vía férrea de México al Amacuzac, ha encontrado una entusiasta cooperación por parte de los pueblos y de los propietarios de ingenios, contándose ya con ofrecimientos de importantes suscriciones [sic] de unos y otros á favor de la empresa".5 Junto con la actividad en pro de la creación de un ambiente favorable a la iniciativa, Pacheco hizo realizar el estudio y elevó la solicitud de concesión, y antes de finalizar el año -el 18 de diciembre, lo que indica la influencia y el poder del mandatario morelense en las altas esferas federales a la vez que su gran interés en el asuntoel Congreso de la Unión autorizó al presidente Díaz a concesionar una línea de ferrocarril con telégrafo adjunto que saliendo de México pasara por Cuernavaca y llegara a las riberas del río Amacuzac.6 El 16 de abril de 1878 fue suscripto el contrato respectivo entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Fomento del Gobierno Federal, estableciéndose en él la existencia de tres secciones: MéxicoCuautla, Cuautla-Cuernavaca y Cuernavaca-Río Amacuzac, dando seis, ocho y doce años como plazo para su construcción, respectivamente. Las especificaciones técnicas generales fueron las usuales en este tipo de contrato, pero sí es de destacar la escasa concesión de 70 metros de te- 5 6 IX, 35, 14/9/1877; para Jojutla, ib., IX, 42, 9/10/1877. Ib., IX, 58, 18/12/1877. Colección de Leyes..., II, pág. 741, Documento 368. rreno por derecho de vía. La conciencia vigilante de los terratenientes acerca del gran valor de la tierra por la que iba a atravesar la línea indicó seguramente este recorte severo que contrasta con la discrecionalidad con la que generalmente se manejaba este recurso en los acuerdos de construcción de otras líneas. El contrato estableció además un subsidio federal de $8.000 por kilómetro construido más $1.000 de prima también por kilómetro por realización adelantada en un cuarto del tiempo previsto: si la obra no se entregaba en el plazo estipulado el castigo establecido era el de la pérdida de la concesión y pago de $1.000 por kilómetro por parte del concesionario. Otorgaba por veinte años una exención general de derechos de importación para todos los materiales y equipo rodante necesarios, al igual que de impuestos al capital por el mismo tiempo. Fijaba las tarifas y los niveles mínimos de rentabilidad de la empresa garantizados por ellas en un 10% anual de la inversión real, o sea el costo del ferrocarril menos los subsidios. Si algo hay que destacar -además de la actuación de Pacheco- es que en las sanciones legislativas, tanto estatal como federal, así como en el propio contrato, se trataba de cubrir la totalidad del territorio del Estado con la nueva línea, objetivo no concretado nunca en realidad.7 La diligencia de Pacheco tuvo una contrapartida inmediata por parte de los hacendados. No había pasado una semana de la firma del contrato por el Gobierno del Estado y apenas 7 Todo el texto del contrato en ib., II, págs. 1070-1086, Documento 398. 47 48 dos días después de su fuerza legal con la publicación en el Diario Oficial de la Federación cuando con la evidente inspiración del propio Pacheco y de Manuel Mendoza Cortina, el hacendado de Cuahuixtla, se fijaron las bases para la constitución de la "Compañía de los Ferrocarriles de Morelos" con la finalidad de hacerse cargo de esa concesión. El grupo de accionistas surgido de la reunión de ese 25 de abril de 1878 estuvo integrado por el propio Mendoza Cortina, que suscribió dos acciones fundadoras de $5.000 cada una, y José Toriello Guerra, propietario de las haciendas de Santa Inés, El Hospital y Temisco además de la fábrica de aguardiente de Buenavista; Agustín Rovalo, de parte de la Hacienda de San Nicolás Obispo y de las fábricas de aguardiente de San Sabino y Axomulco; Manuela Gamboa de Lizarriturri y Miguel Lizarriturri, mancomunados en la otra parte de la hacienda de San Nicolás Obispo; Pío Bermejillo, siempre vinculado a los negocios morelenses; Martín Bengoa y Manuela Cortázar de Cervantes, todos con una acción de $5.000 cada uno.8 El Gobierno del 8 Unicamente carecemos de datos acerca de Martín Bengoa y Manuela Cortázar de Cervantes. Respecto de esta última hay dos cosas que señalar: primero, que su apoderado era Pedro Escudero y Echanove que fue presidente de la Sociedad Agrícola Mexicana -todo un personaje en el mundo de los hacendados-, lo que en cierta medida refleja la importancia social de su representada; segundo, que un Miguel Cervantes figura en una lista de hacendados de Morelos de 1857 dada por Niceto Zamacois y citada por María Teresa Huerta, "Isidoro de la To- Estado representado por Pacheco en ese acto fundacional suscribió, al igual que Mendoza Cortina, dos acciones. Posteriormente se agregaron como socios fundadores también con acciones de $5.000 cada uno, Ramón Portillo y Gómez, propietario de la hacienda El Puente; Vicente Alonso, de Calderón; Jorge Carmona, de San Vicente, San Gaspar y Chiconcuac; la sociedad García Icazbalceta Hnos., de Tenango, San Ignacio y Santa Clara; Isidoro de la Torre, de San Carlos; el Duque de Monteleone y Terranova, de Atlacomulco; la sociedad Escandón Hnos., de Atlihuayan; José María Flores, de Oacalco; Barron Forbes y Cía., de Miacatlán; Faustino de Goríbar, de Casasano y Delfín Sánchez, el único de ellos que no era todavía hacendado -posteriormente adquiriría San Vicente-, pero que llevaba la representación y tenía todo el apoyo de Mendoza Cortina. Hubo, en el grupo inicial, una acción fundadora suscripta por E. Zozaya, del que no tenemos información y al que nunca más se nombró -seguramente se retiró del negocio-, y también entre los agregados figura otra acción de $5.000 de la representación de Morelos en el Congreso de la Unión a nombre de Rafael Ruiz, que igualmente se extinguió.9 9 rre: el caso de un empresario azucarero. 1844-1881", en Cardoso, Ciro F.S., (coord.), Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XIX, México, Siglo XXI Editores, 1981, pág. 180. De esto puede deducirse que la señora seguramente pertenecía al círculo de los hacendados. La Colección de Leyes... publicó las minutas de organización de la Compañía del Ferrocarril de Morelos del 25 El privilegio esencial de este conjunto de accionistas fundadores -los creadores de la compañía más los que se integraron a ella en los siguientes tres meses- era que mantenían el control de la empresa durante todo el proceso de construcción de la vía. También se estableció la existencia de accionistas comunes, a $1.000 por acción. Las acciones fundadoras se pagarían a razón de $25 semanales, mientras que las comunes se abonarían a $100 por mes. El 9 de mayo de 1878 se integró la Junta Directiva Provisoria de la Compañía, con Manuel Mendoza Cortina, Pedro Escudero y Echanove -apoderado de la señora Cervantes- y Agustín Rovalo. En los hechos Delfín Sánchez tomó el papel ejecutivo de Mendoza Cortina y posteriormente fue nombrado superintendente de la empresa, con lo que supervisó todas las actividades de construcción y primeras operaciones de la línea. El 3 de octubre siguiente el Gobierno del Estado traspasó su contrato de concesión a la Compañía, con una variante muy significativa: ésta se de abril de 1878, el texto del contrato entre el Estado de Morelos y esa empresa, las escrituras definitivas de la compañía y sus Estatutos, así como todos los textos de los decretos de la legislatura de Morelos avalando lo actuado por el gobernador Pacheco en el negocio ferroviario. Sobre estos textos documentales está basado nuestro trabajo. Cf. op. cit., II, págs 11561198, Documento 413 y anexos. La minuta de la constitución de la empresa también fue publicada en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, IX, 96, 10/5/1878. hacía cargo de las dos primeras secciones, México-Cuautla y CuautlaCuernavaca, y solamente se reservaba derechos de prioridad para el trazado Cuernavaca-Río Amacuzac. El sentido de esta modificación resultaba claro: los hacendados de las zonas de Cuautla, Yautepec y Cuernavaca no estaban dispuestos a financiar el sistema de transporte a sus colegas de las otras zonas del Estado, pero a la vez se reservaban capacidad de ingerencia en las decisiones a futuro sobre ese aspecto de la cuestión. Las condiciones obtenidas por los hacendados fueron óptimas, y seguramente la mano de Pacheco no fue ajena a esto: además del subsidio federal ya contenido en el contrato con la Secretaría de Fomento, el Estado de Morelos se comprometió a entregar $10.000 anuales durante los ocho años contemplados para la construcción de las dos secciones, lo que se haría en dinero o en rieles a precio de costo. A cambio, la empresa se comprometía a depositar $80.000 en acciones comunes en el Monte de Piedad y cancelarlas contra el ingreso del subsidio estatal, salvo que la obra no quedara habilitada en los plazos establecidos, con lo que el Estado quedaría como titular de dichas acciones con los beneficios que ellas le aportaran respecto al futuro reparto de los dividendos. También el gobierno de Morelos se reservaba el derecho a efectuar obras de terracería, infraestructura y puentes a todo lo largo de la línea, y entregarlas a la Compañía que las pagaría con acciones comunes, obligándose a proveer un ingeniero para dirigir estas obras. Lo que aparece como una atribución para el 49 50 Estado constituía, en realidad, la posibilidad de otra aportación estatal semiencubierta al ferrocarril de los hacendados. Otro punto importante, y que hace al meollo de la cuestión de las relaciones entre los grupos de hacendados, fue que la empresa se comprometía a otorgar tarifas diferenciales a favor de los distritos de Yautepec, Cuernavaca, Tetecala y Jonacatepec para compensar los beneficios obtenidos por los hacendados de Cuautla y Yautepec. Estas tarifas diferenciales se supone que disminuirían los gastos de transporte con mulas desde las haciendas hasta la estación ferroviaria más cercana. Esta cláusula, en realidad, nunca fue observada. Finalmente, el contrato también se ocupaba de las gratificaciones. Por el artículo décimo, el Gobierno del Estado recibiría cuatro acciones fundadoras de $5.000 cada una, que "podrán ser cedidas por el mismo gobierno según lo estime conveniente, para remunerar los servicios de las personas que hayan cooperado hasta ahora en los trabajos relativos a este negocio". El destinatario era obvio: el general Carlos Pacheco, quien además después fue nombrado "presidente honorario perpetuo" de la Junta Directiva del ferrocarril de acuerdo a los estatutos definitivos de la compañía, aprobados el 1 de setiembre de 1880. Logro pecuniario y reconocimiento de poder y honorífico: el negocio del gobernador y posterior ministro de Fomento del gabinete de González (1880-1884), y de Díaz fue redondo. Pese a todos estos movimientos, la historia no estaba terminada. El 2 de diciembre de 1879 se daba una vuelta de tuerca, ya que en esa fecha se fir- mó otro documento, esta vez entre la Compañía del Ferrocarril de Morelos y Manuel Mendoza Cortina, por el cual el hacendado de Cuahuixtla subcontrataba la obra hasta Yautepec, aclarando que el tramo restante del contrato inicial, Cuernavaca-Tetillas, sería construido por el gobierno del Estado y la Compañía le pagaría con transferencia de acciones comunes. Mendoza Cortina se hacía cargo de la construcción y explotación de los tramos terminados, del activo y del pasivo de la Compañía, suministraría los fondos que faltaban y los materiales de construcción y parte del material rodante, obligándose a terminar la línea en el plazo estipulado y recibiendo las primas que se otorgarían como premio en el caso de que se adelantase la obra un cuarto de tiempo sobre el término que establecía el contrato original para llegar a Cuautla. La empresa pagaría 1% mensual como interés de las erogaciones efectuadas por el contratista y abonaría, además, un 5% del costo total como honorarios por la construcción, aunque el superintendente de la obra Delfín Sánchez renunció a ellos posteriormente. El pago de los vencimientos se efectuaría en partes iguales a tres, seis y nueve años con un rédito del 12% anual, los abonos de intereses serían a semestres vencidos y se hipotecaría la vía férrea y sus dependencias a nombre de Mendoza Cortina como garantía. Por último, se aceptaba como parte de la línea el empalme desde su hacienda Cuahuixtla a la Estación Morelos (Cuautla).10 En una palabra, 10 Archivo General de la Nación - Archivo Histórico de la Secretaría de Co- Manuel Mendoza Cortina integraba el ferrocarril como un negocio estrictamente personal, y esta situación se acentuó todavía más cuando el duque de Monteleone, Ramón Portillo y Gómez, Pío Bermejillo y Carlos Pacheco cedieron sus acciones fundadoras -los primeros una cada uno y el último dos- a Mendoza Cortina el 20 de mayo de 1881 para que éste aceptara construir el ferrocarril hasta Cuernavaca antes del 31 de mayo del año siguiente. Mendoza Cortina tuvo la habilidad de aceptar las tres primeras y rechazar la cesión de las de Pacheco: -noblesse obligue, y más aún cuando se vinculaba con intereses del poderoso funcionario!11 La construcción de la línea se hizo sin interrupción, con premura y eficiencia. Iniciada el 5 de julio de 1878, el simbólico primer kilómetro quedó listo antes del 17 de octubre y los 26 que cubren la distancia hasta el pueblo de Ayotla fueron inaugurados el 16 de agosto de 1879, con discursos de Delfín Sánchez, del jefe político de Chalco y, según El Hijo del Trabajo, de "D. Porfirio Díaz quien entre paréntesis, estuvo a la altura de su tontera".12 Hubo algunos conflictos con 11 12 municaciones y Transportes (en adelante, AGN-AHSCT), Expedientes 9/588-1 y 9/588-2, Ibarra, Federico, Apuntes históricos y estadísticos de la empresa "Interoceanic Railway of México (Acapulco to Veracruz), Limited", 10/6/1922, mec., comenta in extenso el contrato con Mendoza Cortina. El contrato fue publicado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, XI, 81, 19/12/1879. Ibarra, Federico, op. cit. El Hijo del Trabajo, IV, 161, campesinos del pueblo de Los Reyes que resultaron afectados en sus sembrados por el paso de las vías y el trajín de la construcción, y a los que se demoró mucho el pago de su indemnización, según denunció airadamente el mismo periódico, aunque reconociendo la "equidad" de Delfín Sánchez.13 Cuando Mendoza Cortina se encargó enteramente de la responsabilidad de la construcción la dinámica del trabajo se aceleró todavía más: los 46 kilómetros hasta la villa de Tenango se habilitaron el 5 de marzo de 1880; el 16 de mayo las vías llegaron a Amecameca y los 69 kilómetros hasta la villa de Ozumba estaban en servicio el 12 de julio. El 10 de enero de 1881 Delfín Sánchez informaba que estaban trabajando 3.600 hombres en la infraestructura de la vía, 254 en la superestructura y otros 278 afectados a tareas de reparación, junto con 96 carpinteros. La dirección técnica estaba a cargo de dos ingenieros, y además trabajaba un dibujante. Del informe del ingeniero inspector de la Secretaría de Fomento se desprende también que entre las muchas aportaciones gubernamentales al éxito de Mendoza Cortina estaba la colaboración de dos batallones del ejército en la construcción de los tramos más difíciles. El ferrocarril se encontraba ya en operación -e inclusive en algún momento se consideró la ampliación dentro del Distrito Federal y hacia Texcoco-, contando con 5 locomotoras, más otra ya enviada hacia Veracruz y una más en construcción 13 24/8/1879; ib., IV, 165, 21/9/1879. Ib., IV, 161, 24/8/1879; Ib., V, 184, 1/2/1880. 51 en Inglaterra. Además, como material rodante disponía de 42 coches, plataformas y furgones dobles, otras 11 carretillas y armones y 42 furgones y plataformas encargadas. Corrían cuatro trenes diarios de carga y pasajeros, dos desde la estación de San Lázaro y dos de regreso desde Ozumba, aunque arreciaban las quejas por el servicio calificado de pésimo "en grado superlativo".14 14 52 Ibarra, Federico, op. cit.; el original del informe de Delfín Sánchez en AGNAHSCT, Expediente 9/22-1 y se reprodujo en Memoria presentada al Congreso de la Unión por el Secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana General Carlos Pacheco. Corresponde a los años transcurridos de diciembre de 1877 a diciembre de 1882, Tomo III, Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, México, 1885, págs. 654 y ss. En esta Memoria... se incluyen otros documentos acerca del ferrocarril que ya hemos citado por otras fuentes. El Hijo del Trabajo, V, 182, 18/1/1880, menciona que el ferrocarril tiene dos mil trabajadores en ese momento; ib., V, 199, 16/5/1880 sobre llegada a Amecameca. A su vez, Emiliano Busto proporciona un detallado cronograma del avance de las obras del ferrocarril entre octubre de 1878 y febrero 1881, cf. Busto, Emiliano, Estadística de la República Mexicana. Estado que guardan la agricultura, industria, minería y comercio. Resumen y análisis de los informes rendidos a la Secretaría de Hacienda por los agricultores, mineros, industriales y comerciantes de la República, y los agentes de México en el Exterior, en respuesta a las circulares del 1 de agosto de 1877, Anexo Núm. 3 a la Memoria de Hacienda del año económico de 1877 a 1878, En su informe Delfín Sánchez proporciona otros datos importantes respecto al financiamiento de la obra. Si bien era cierto que Mendoza Cortina facilitaba los fondos de operación inmediata, el panorama distaba mucho de que él fuese quien realmente soportara la carga financiera importante, y las propias cifras de la empresa así lo revelan. Hasta el avance a Ozumba, el gasto total de la construcción había sido de $1.200.531,67 de los cuales $118.507,45 -o sea casi el 10%- eran aportes de capital de los accionistas, otros $736.000 eran subvenciones gubernamentales -algo más del 60%- y solamente el restante 30% del total era capital adelantado hasta ese momento por el contratista.15 Resulta una buena muestra de los enormes beneficios que la política ferrocarrilera aportaba a los empresarios privados. Los 138 kilómetros del trazo de la primera sección hasta Cuautla- 15 México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1880, 3 vols., II, págs. 454-455. Sobre solicitud de Agustín Rovalo como representante del Ferrocarril de Morelos al Ayuntamiento de la ciudad de México para construir una vía urbana, El Hijo del Trabajo, III, 109, 25/8/1878; sobre posibilidad de ramal a Texcoco, cf. ib., V, 199, 16/5/1880. Sobre material rodante el informe de Delfín Sánchez y el de Emiliano Busto proveen la información; en El Hijo del Trabajo, V, 182, 18/1/1880 se reporta la llegada a Veracruz de las tres primeras locomotoras de la empresa. Las críticas al servicio en ib., V, 209, 25/7/1880 y a lo largo de los números del año 1883, en los que se convirtieron en una nota casi permanente. Memoria..., cit. Morelos fueron inaugurados el 21 de junio de 1881 en la estación del exconvento de San Diego con la presencia del presidente de la República, general Manuel González. Sin embargo, un tremendo accidente deslució rápidamente el impacto de la ceremonia: de regreso a la capital un convoy que conducía a tropas que habían participado en el acto se precipitó al fondo de la barranca de Escontzin o Malpaís al derrumbarse el puente, ocasionando la muerte de más de 200 militares y familiares que los acompañaban.16 La premura para poner en servicio la obra fue la razón del accidente. Pese a la tragedia, el cobro de la prima por terminación anticipada se obtuvo, aunque como resultado del derrumbe del puente la línea sólo operó en el tramo San LázaroNepantla hasta el 12 de diciembre de 1881 en que se reabrió el tráfico a Cuautla.17 16 17 Curiosamente la Memoria... de Pacheco confunde la fecha de la inauguración: dice que se efectuó el 18 de julio de 1877. La versión más completa del accidente en Luis Everaert Dubernard, "Réquiem por el tren de Cuautla", Diorama de la Cultura, Excélsior, 19/7/1981, que además da una buena descripción de la historia de la línea y los paisajes que recorría. El accidente también en El Hijo del Trabajo, 256, 26/6/1881. La prima fue pagada en la parte correspondiente al tramo MéxicoCuautla. Debido a las malas condiciones del erario federal a partir de 1884 no se pagó la correspondiente al tramo Cuautla-Yautepec y posteriormente la empresa renunció a estas primas, cf. Federico Ibarra, op. cit. La apertura definitiva al tráfico en diciembre de La segunda sección se construyó casi de inmediato. El 27 de junio de 1882 partió el tendido de los rieles desde Cuautlixco, concluyéndose en Yautepec el 2 de abril de 1883. Tanto los hacendados de Cuautla como los de Yautepec tenían ahora asegurado el transporte ferroviario y allí se suspendieron los trabajos. El gobierno del Estado no cumplió con el trazado del tramo Cuernavaca-Las Tetillas para enlazar con la línea habilitada, y lo único que se hizo fue mejorar el camino empedrado por esa ruta, que servía prácticamente en forma exclusiva a las haciendas de Atlacomulco, San Vicente, San Gaspar y Chiconcuac.18 Con la excusa de no duplicar líneas se decidió además que la tercera sección, Cuernavaca-Río Amacuzac, programada en la versión inicial del proyecto ferroviario regional se cancelara y fuese suplantada por el trazado entre la capital del Estado y Toluca.19 Lo de la duplicación era una ironía, ya que solamente se producía sobre el papel -el ferrocarril al Amacuzac tardaría más de tres lustros en efectivizarse- y el proyectado ramal a 18 19 1881 en Memoria..., III, cit. En el mismo documento se informa que trabajaron 400 obreros en estas "obras complementarias". Este camino abandonado todavía puede ser recorrido a pie o a caballo partiendo desde Yautepec con rumbo a Las Tetillas y Tejalpa, pudiéndose observar en casi todo su trazo el empedrado de buena calidad y las bardas de tecorral que lo protegían. Por cierto, un bello paseo. La inauguración del tramo Cuautla-Yautepec en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, XV, 26, 19/4/1883. Cf. Memoria..., III, cit. 53 Toluca que habría dinamizado todo el poniente del Estado nunca se construyó. Los trabajos se reanudaron recién en junio de 1888, siguiendo al río Yautepec hacia el sur llegando con 178 kilómetros de extensión total desde México a Jojutla el 21 de septiembre de 1890, completándose en 1897 hasta la terminal de Puente de Ixtla. Una importante zona de haciendas del centro sur del Estado quedaba así ligada por fin al servicio ferroviario.20 LA ESPECULACIÓN FERROVIARIA 54 Debemos abandonar por un momento la historia de la construcción concreta de la red ferroviaria regional para abordar el marco más general de la trama de negocios en la que esta construcción se efectuó. A partir de 1881 la política ferrocarrilera del primer gobierno de Díaz de apoyarse para la construcción de la red en los intereses de capitalistas locales con el apoyo del erario público -que como vimos fue esencial del primer tramo ferroviario de Morelos- fue abandonada por la nueva orientación del ministro de Fomento del gobierno de Manuel González, nuestro conocido 20 AGN-AHSCT, Expediente 9/35-1 para el servicio de Jojutla; Expediente 9/421 a Puente de Ixtla. También hasta Jojutla cf. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de la República Mexicana, Reseña sobre los principales ferrocarriles en México. Formada por acuerdo del Secretario del ramo, México, Oficina Impresora de Estampillas, 1892. general Carlos Pacheco. El viraje estuvo dirigido a favorecer a los grandes consorcios ferroviarios extranjeros, que se encargarían de la construcción de las troncales especialmente hacia la frontera norte, o sea la integración de la red ferroviaria mexicana con las grandes líneas estadounidenses. En relación a nuestro tema en 1922 el ingeniero Federico Ibarra afirmaba que la "Interoceanic Railway of México (Acapulco to Veracruz), Limited" evidenciaba "que fue muy atinada o práctica la política iniciada años atrás por el ilustre Ministro de Fomento Don Vicente Riva Palacio, de dar concesiones de ferrocarriles a los gobiernos de los Estados, con el principal objeto de por su intermedio interesar en esta clase de empresas a los capitalistas del país, para que estas Empresas fueran netamente mexicanas". Ibarra acusa a Pacheco de que su marcado interés en completar el Ferrocarril Interoceánico -del que era accionista, como veremos, a través de las acciones que poseía del Ferrocarril de Morelos- radicaba en valorizarlo para luego venderlo a una compañía inglesa "obedeciendo seguramente sigue diciendo Ibarra- al afán que desde el principio de su administración mostró dicho funcionario para que la generalidad de las seis Empresas de Ferrocarriles que teníamos y las nuevas que se proyectaran fueran a dar a manos extranjeras".21 Estas afirmaciones son muy importantes porque iluminan el sentido que tuvieron los sucesivos avatares de la red ferroviaria de Morelos y el entrelazamiento de intereses locales con pode21 Ibarra, Federico, op. cit., fol. 3. rosas empresas ferroviarias extranjeras. Luego de toda la primera etapa de construcción gestionada por Mendoza Cortina, el ferrocarril morelense se vio incluido en la integración del sistema interoceánico. Este era el motor principal del interés del capital británico en las inversiones ferroviarias en México, asociado a la estrategia global de vincular estrechamente a este país con el mercado mundial a través de un auge de exportaciones primarias y a la obsesiva búsqueda de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico que caracterizó ese momento. En este plano, la figura principal del periodo es Delfín Sánchez, al que ya hemos visto desempeñar un papel fundamental como hombre de confianza del hacendado de Cuahuixtla y como superintendente de la construcción de la línea a Cuautla. Aún antes de que esta línea estuviera terminada, el gobierno del Estado -ahora en manos de Carlos Cuaglia, un hombre de paja de Pacheco- obtuvo el 27 de noviembre de 1880 una concesión federal para unir el ferrocarril de Cuautla con la línea México-Veracruz, lo cual resultaba una extensión lógica para facilitar el sueño exportador de los hacendados azucareros. Lo que sucedió dos semanas después también era lógico dentro de la red de intereses que se habían ido diseñando en torno al negocio ferroviario: el 11 de diciembre la concesión fue traspasada por Cuaglia a Delfín Sánchez. El último día de 1882 se concluyó el enlace de 81 kilómetros desde la estación Los Reyes a Irolo, subvencionado por el gobierno federal a razón de $6.500 por kilómetro con la condición de que las entregas del erario no superaran los $100.000 anuales. Así quedó enlazado el sistema regional de Morelos con el principal puerto del país, Veracruz, aunque de todos modos la diferencia de escotillón en las vías entre las dos líneas hacía necesario el traspaso de mercancías en Irolo.22 Hay que agregar otro hecho fundamental para la comprensión de la evolución de los intereses concretos que se manejaban: el 2 de septiembre de 1882 Mendoza Cortina -aunque mantenía su posición como accionista y directivo en la empresa- había traspasado su contrato de construcción del Ferrocarril de Morelos a Delfín Sánchez.23 Esta actitud quizás se explica por haberse terminado efectivamente el tramo hasta Cuautla que era lo que a él realmente le interesaba. Lo cierto es que Sánchez consolidaba así su posición clave en los asuntos ferroviarios del centro de México. Para ese entonces Sánchez también disponía de la concesión para construir el ferrocarril entre Irolo y Cuautla-Morelos pasando por Puebla e Izúcar de Matamoros, otorgada el 21 de enero de 1882 a Francisco de Arteaga, quien en el marco de la febril especulación ferroviaria que caracterizaba al momento se la cedió un mes más tarde: el 21 de febrero de 1882.24 22 23 24 Memoria..., III, pág. 673. Ibarra, Federico, op. cit. La Secretaría de Fomento autorizó este traspaso el 11 de septiembre de 1882, con una rapidez notable aún para la época. Los mecanismos estaban bien aceitados, sin duda. Memoria..., III, cit. Arteaga pertenecía al grupo de Sánchez, y tenía una muy importante posición en él, así que la 55 Esta concesión es importante por dos razones: primero, estaría en el origen de la construcción casi dos décadas después del ramal que conectaría el oriente del Estado a la red ferroviaria; segundo, dejaba en manos de Delfín Sánchez y del grupo que él representaba -debemos recordar su vinculación con Mendoza Cortina- la llave de la habilitación ferroviaria de toda la zona azucarera del sur de Atlixco, en el Estado de Puebla, una potencial importante competidora de los azúcares de Morelos. Además, y en suma, Delfín Sánchez quedaba con el control de toda la red construida o concesionada que integraba el mercado regional del Distrito Federal con Morelos y Puebla, y de la posible vinculación interoceánica entre Veracruz y Acapulco en una hipotética red troncal.25 Este poder se asentó aún más 56 25 transferencia de la concesión debe haber obedecido a razones de oportunidad del momento, cf. Leal, Juan Felipe y Gálvez Guzzy, Antonio, "Grupos empresariales en los ferrocarriles mexicanos: el consorcio Southern PacificUnion Pacific (1880-1914)", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Año XII, Nueva Epoca, Octubre-Diciembre, 1975, fcps, UNAM, México, pág. 81. Para la concesión a Acapulco y sus sucesivos avatares dentro del grupo del Interoceánico cf. AGN-AHSCT, Expedientes 9/491-1; 9/492-1 que incluye el contrato de construcción Izúcar de Matamoros-Acapulco de 1891; 9/574-1; 103/217-1. También se hace eco del proyecto de línea a Acapulco la descripción oficial de los ferrocarriles mexicanos en 1892: "Esta línea es una de las más importantes que se construyeron en el país, pues está llamada á formar con la cuando el 19 de octubre de 1882 se fusionaron las líneas ya construidas de México a Morelos y el enlace con el Ferrocarril Mexicano a Veracruz desde Los Reyes a Irolo con las concesiones de México-Irolo-PueblaIzúcar de Matamoros y MéxicoAcapulco en la empresa "Ferrocarriles Unidos de Morelos, Irolo y Acapulco", consolidadas en el mismo año en la "Compañía Nacional Interoceánica".26 En el directorio de esta empresa figuraron nombres como el de Manuel Romero Rubio, suegro de Porfirio Díaz y por largo tiempo su Secretario de Gobernación; Romualdo Pasquel, que llegaría a ser un fuerte hacendado de Morelos; Ignacio de la Torre y Mier, primer tesorero de los ferrocarriles de Morelos en tiempos de Mendoza Cortina, yerno de Porfirio Díaz, prominente hacendado y dirigente empresarial de Morelos y Veracruz, hermano del dueño de la Hacienda San Carlos en Yautepec, que sería el presidente de la Junta Directiva Local del Interoceánico ya con mayoría de tenedores ingleses en 1891. También 26 línea de Izúcar de Matamoros a Veracruz, pasando por Puebla y Jalapa la vía interoceánica, quizá la primera que pueda ponerse en explotación luego que estén unidas por ella los puertos de Veracruz y Acapulco. La importancia de esta comunicación entre los dos mares es bastante conocida y apreciada generalmente, y sería innecesario llamar sobre ella la atención", Reseña sobre..., pág. 73. La reseña sobre el ferrocarril interoceánico tiene buenos datos técnicos y ofrece además un adecuado resumen de las expectativas puestas en el futuro de la línea, cf. págs. 69-74. Cf. Memoria..., III, cit.; AGN-AHSCT, Expediente 9/550-1. formaron parte del directorio Ramón Fernández, que fue propietario de la Hacienda de Temisco y José Sánchez Ramos, hermano de Delfín Sánchez, amigo de don Porfirio, con fuertes intereses en la industria papelera -en la fábrica San Rafael- y expoliador de los bosques comunales del norte de Morelos, que terminó recibiendo la concesión Izúcar de MatamorosTlancualpican (inicialmente planeada hasta Acapulco) que pertenecía a su hermano Delfín, y que también la negoció en el Interoceánico inglés. Una buena muestra de la presencia de lo más prominente y granado del círculo íntimo y familiar del dictador en el negocio ferroviario y también, por cierto, en el azucarero.27 Paralelamente a todas estas maniobras de concentración ferroviaria efectuadas en el escenario mexicano, allende el Atlántico se iba armando el otro polo de la operación. En 1880 se había constituido en Londres la "Interoceanic Railway of México (Acapulco to Veracruz), Limited". Tras largas negociaciones, de las que Pacheco no fue ajeno, la empresa británica compró el 5 de mayo de 1888 todas las líneas y concesiones de Delfín Sánchez y su grupo por la fuerte suma de & 800.000 esterlinas, lo que significaba unos $4.000.000 mexicanos. La operación se realizó entregando & 300.000 en efectivo a los propietarios mexicanos, más otro medio millón en acciones de la empresa. Para poder dimensionar la excelencia de la operación efectuada por Sánchez y sus 27 Memoria..., III, cit.; AGN-AHSCT, Expedientes 9/26-1; 9/28-1; 9/35-1; Ibarra, Federico, op. cit. amigos hay que establecer que se habían cobrado $2.856.398 como subsidios federales por la construcción, más otros $70.000 entregados por el mismo concepto por el Estado de Morelos. De esta manera, de los ferrocarriles vendidos a la Interoceanic Railway un cálculo rápido indica que más del 50% de su costo real de construcción había sido sufragado por el erario público vía subsidio, y era ahora vendido como plena propiedad particular menos de una década después de haber recibido el dinero federal. El manejo y tráfico de influencias iniciado con el Ferrocarril de Morelos no podría haber sido mayor, ni la corrupción y falta de escrúpulos financieros llegar a un grado más escandaloso. Después de quince años de permanentes problemas de gestión económica y fundamentalmente con una aguda sobrecapitalización, la empresa inglesa traspasó el paquete mayoritario de acciones al Estado federal mexicano el 12 de noviembre de 1903, rematando así una historia bochornosa.28 La inclusión del sistema ferroviario morelense en el Ferrocarril Interoceánico, además de responder a los manejos de un grupo con poderosos intereses e influencias, refleja la contradicción más importante de ese sistema: por un lado la intención de unir ambas vertientes oceánicas que había constituido el principal aliciente y hasta podríamos decir el señuelo para los inversionistas británicos y, por otro, la cantidad de ramales y subsistemas que en realidad lo integraban y que obedecían a la racionalidad impuesta 28 Ib., especialmente fs. 57 y ss. 57 58 por las necesidades de transportes regionales y a intereses muy claramente definidos en esa dirección. Esta dualidad del sistema interoceánico no se resolvió nunca, y el propio escotillón de la vía -0.914 metros, vía angosta apta para los ramales de servicio reducido pero fuera del estándar de vía ancha de las verdaderas troncales del Ferrocarril Mexicano a Veracruz y del Nacional y Central al norte- refleja en realidad el conflicto básico que aquejaba al sistema y de qué manera los subsistemas regionales inclinaban la balanza a su favor dentro de la lógica general de la línea y de la empresa. Pese a ello, el Interoceánico completó su vía propia con escotillón angosto (trocha angosta) a Veracruz por Perote y Jalapa -competitiva en parte con el Ferrocarril Mexicano- en abril de 1891 y construyó su muelle en el puerto y reiteradamente se expresó el interés de extender los rieles hasta Acapulco y cumplir así la intención declarada por el mismo nombre de la empresa.29 De esto resultó que el ramal que partía de Atlixco y servía su valle hasta Izúcar de Matamoros y proseguía rumbo a Chietla y Tlancualpican -con la intención que jamás se concretaría, de ser el tramo inicial hacia Acapulco- se completó en 1894, habilitando así el servicio para los azucareros poblanos.30 Finalmente desde Chietla y Atencingo se efectuaría el enlace hasta Cuautla que beneficiaría al oriente de Morelos, en concreto a las dos haciendas de García Pimentel: Santa Clara y Tenango. Los 29 30 Ib.; Reseña sobre..., págs. 69 y ss. Cf. supra, nota 25 de este capítulo. AGN-AHSCT, Expediente 9/321-1. 67 kilómetros se iniciaron el 13 de abril de 1899 y se habilitaron en 1903.31 LA LÍNEA MÉXICO-CUERNAVACABALSAS El segundo gran segmento del sistema ferroviario morelense que debía servir a toda la cañada de Cuernavaca sería de concreción mucho más morosa. Estuvo originado también básicamente en la preocupación por el logro de un sistema interoceánico que uniera Veracruz con la capital y un puerto del Pacífico, preferencial31 Sobre construcción del tramo ChietlaCuautla, AGN-AHSCT, Expedientes 196/19-1, con el traspaso de la concesión al Interoceánico en 1899; 196/491 con los informes anuales 1899-1906; 196/57-1 con las estadísticas entre 1901 y 1930; 9/44-1; Ibarra, Federico, op. cit., con la fecha de iniciación de los trabajos; Memoria presentada al Congreso de la Unión por el Secretario de Estado y del Despacho de Comunicaciones y Obras Públicas de la República Mexicana. Corresponde al periodo transcurrido de 1 de Julio de 1901 a 30 de Junio de 1902, Tipografía de la Dirección General de Telégrafos, México, 1903, donde se reseña el avance de la construcción hasta los primeros 30 kms.; Memoria presentada al Congreso de la Unión por el Secretario de Estado y del Despacho de Comunicaciones y Transporte de la República Mexicana. Corresponde al periodo transcurrido del 1 de julio de 1902 a 30 de junio de 1903, Tipografía de la Dirección General de Telégrafos, México, 1904, pág. 178, reseña la terminación de la vía y detalla extensión y estaciones del ramal. mente Acapulco. Los antecedentes son bastantes numerosos y se cita por primera vez Cuernavaca en la concesión federal del 14 de diciembre de 1870, que especificaba la construcción de una línea entre esa ciudad y Acapulco "u otro lugar situado en el litoral del Pacífico en los estados de Oaxaca, Guerrero o Michoacán".32 Por 32 Autorización del Congreso para construir un ferrocarril entre Veracruz y "algún puerto" del Pacífico, pasando por la capital, 18/5/1849, Colección de Leyes..., cit., Tomo I, Años de 1824 á 1870, pág. 32, Documento 13; Convocatoria a almoneda pública en relación a la anterior autorización, 10/6/1851, ib., I, págs. 47-48, Documento 17; misma convocatoria, 28/10/1853, ib., pág. 99, Documento 35; Decreto del presidente Santa-Anna concediendo privilegio exclusivo a Juan Laurie Rickards para construir un ferrocarril desde México a algún puerto del Pacífico (Rickards era el concesionario Veracruz-México), 28/11/1853, ib., I, págs. 104-105, Documento 37; Anulación de la concesión por decreto del presidente SantaAnna al no constituir Rickards su compañía en Londres, 2/8/1855, ib., I, pág. 139, Documento 46; Concesión desde San Juan, Veracruz a Acapulco u otro punto del Pacífico a Mosso Hermanos -eran también hacendados en Morelos-, por decreto del presidente Santa-Anna, 2/8/1855, ib., I, págs. 141-146, Documento 47; Constitución de una Junta Directiva para el ferrocarril interoceánico a Acapulco o San Blas por decreto del presidente Comonfort, 1/2/1856, ib., I, págs 147149, Documento 48; Privilegio a Alberto C. Ramsey para una línea de Antón Lizardo a Acapulco, 2/8/1856, ib., I, págs. 159-166, Documento 51; Privilegio a Antonio Escandón como cierto que los repetidos proyectos no se concretaron pero muchas veces se obstaculizaron unos a otros o sirvieron de excusa, como fue el caso de la suspensión del tercer tramo del ferrocarril del Estado hasta el río Amacuzac y su cambio a Toluca -como vimos- para no duplicar trazados con el concesionario de turno de la línea a Acapulco, justificado en 1882 por el gobernador Cuaglia al asegurar en su informe a la Legislatura de que el ferrocarril entre México y Acapulco necesariamente pasaría por Cuernavaca.33 En 1866 se firmó un contrato entre la Secretaría de Fomento y la "Compañía del Ferrocarril Mexicano del Pacífico" representada por Augusto Verger para construir una línea que 33 cesionario de la concesión de Mosso Hermanos para construir VeracruzAcapulco u otro puerto del Pacífico, 5/4/1861, ib., I, págs. 266-280; finalmente la concesión a René Masson y Félix Wyatt para construir tres secciones de ferrocarril, de Veracruz a la vía de Tehuantepec, de Anton Lizardo a Cuernavaca y de Cuernavaca a Acapulco, 14/12/1870, ib., I, págs. 12041212, Documento 227. Finalmente, hay una concesión sumamente interesante efectuada por Maximiliano el 8/1/1866 a Numa Dousdebés, Julio Ziegler y Ramón Zangróniz para construir un ferrocarril Puebla-Pacífico por Atlixco, Izúcar de Matamoros y el valle de Atoya que es el antecedente del trazado hipotético que ya reseñamos del Ferrocarril Interoceánico a Acapulco, ib., I, págs. 576-591, Documento 139. López González, Valentín, El ferrocarril de Cuernavaca, Cuernavaca, 1957, s.p. 59 60 uniera México con un punto ubicado sobre la costa del Pacífico entre Acapulco y Manzanillo, pasando por Cuernavaca y Puente de Ixtla, pero la obra no se realizó.34 El 30 de mayo de 1890 la concesión se traspasó a una empresa estadounidense, que se constituyó sobre la base de aportes de capital de la "The Colorado México Investment Co." con sede en Denver, otros accionistas de esa ciudad, el coronel J.H. Hampson de Kansas City, otro accionista de Norristown y Luis Méndez e Ignacio Sepúlveda de México. Su denominación fue "Ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacífico", su director en Denver fue Charles Wheeler y su director ejecutivo en México el propio coronel J.H. Hampson, vinculado a la construcción de las troncales del Ferrocarril Nacional Mexicano y del Ferrocarril Central Mexicano a la frontera norte.35 La construcción del ferrocarril comenzó en 1892, utilizándose el escotillón de 1,435 metros (trocha ancha), cubriéndose los 60 kilómetros hasta Huitzilac y entrando en operación el 9 de septiembre de 1893. En 1894 se llegó al kilómetro 68, Estación Fierro del Toro, y el año siguiente hasta Tres Marías (km. 74). Finalmente el 1 de diciembre de 1897 corrió la primera locomotora a Cuernavaca, mientras que en ese año también se habían cubierto 40 kilómetros desde Puente de Ixtla a Los Amates.36 El 11 de di- ciembre, con asistencia de Porfirio Díaz y una serie de ceremonias que incluyeron un gran banquete en el Jardín Borda y un baile de gala en el teatro que llevaba el nombre del presidente, se inauguró la línea, además de importantes obras en la ciudad de Cuernavaca.37 En 1898 se habían construido 250 kilómetros, siendo nuevamente visitada la línea por el presidente Díaz el 16 de julio, y al año siguiente se completó el trazado hasta el río Balsas, con un total de 193 kilómetros en operación, y allí se detuvieron definitivamente los trabajos.38 Aunque nunca se alcanzó la conexión con Acapulco,39 finalmente toda la zona azucarera de Cuernavaca quedaba con comunicación ferroviaria, y se mejoraba notablemente la de Jojutla y Puente de Ixtla. Igualaban así finalmente sus condiciones con las haciendas de Cuautla y Yautepec. 37 38 39 34 35 36 Ib. AGN-AHSCT, Expediente 120/33-1, "Informe anual del año 1894. Ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacífico, 8/10/1896", fol. 6. AGN-AHSCT, "Informe anual del año 1893. Ferrocarril de México a Cuerna- vaca y el Pacífico, 30/1/1894", fol. 3; "Informe anual del año 1894, F.M.C.P., 8/10/1896", fol. 6v.; "Informe anual del año 1895. f.m.c.p., 8/10/1896", fol. 8v.; "Informe anual del año 1897. F.M.C.P., 3/3/1898", fol. 23. López González, Valentín, op. cit. AGN-AHSCT, Expediente 120/33-2, "Informe del año 1898. f.m.c.p., 30/4/1899", fols. 1 y ss; "Informe anual de 1899. f.m.c.p., 20/3/1900", fols. 79. El último intento del que tengo referencias, fallido también él, fue la concesión Balsas-Acapulco hecha a la Louisiana Co. Lted. en 1911. También hubo una concesión Taxco-Puente de Ixtla a Augusto Trelle en 1912. AGNAHSCT, Expedientes 501/29-1 y 501/289-1. A pesar del aporte inicial de capital estadounidense, la Compañía del Ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacífico también padeció dificultades financieras más o menos serias. A comienzo de 1897 pudo dar el impulso final a los trabajos de construcción gracias a un préstamo del Banco Nacional por $700.000 y del Banco de Londres por otros $500.000 a tres años de plazo y con un interés del 7% anual. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, garantizó la operación avalando a la compañía, a cambio de lo cual ésta renunciaba al 15% de la subvención federal por la construcción.40 También el gobierno del Estado de Morelos acudió en auxilio de las finanzas del Ferrocarril, entregando una subvención de $2.000 por kilómetro construido en territorio del Estado. El dinero requerido fue recaudado mediante un empréstito en base a 182 bonos de $1.000 cada uno, que pagaban el 6% anual durante veinte años. Los intereses vencían semestralmente y la amortización de los bonos se iniciaría recién a los diez años de la primera entrega, que había sido el 13 de mayo de 1897. Lo destacable es que el gobierno del Estado -que apareció como el otorgante del subsidio- logró que los hacendados beneficiados con el ferrocarril se obligaran por contrato a pagar los vencimientos de los bonos, siendo ellos en realidad los que aportaban el subsidio.41 Esto dista muchísimo de los ne40 41 Semana Mercantil, XIII, 18, 3/5/1898. Memoria sobre la Administración Pública de Morelos, en los períodos de 1895 á 1902, cit., pág. 53 gocios tipo Mendoza Cortina y Delfín Sánchez reseñados anteriormente. El ferrocarril, sin embargo, no logró sobrevivir como empresa independiente, y en octubre de 1902 fue vendido al Ferrocarril Central por la cantidad de $3.000.000 oro, habiendo sido su costo de construcción total $6.000.000 mexicanos.42 La ganancia sobre el costo de construcción fue, entonces, bastante modesta. Junto con la construcción de la línea principal se trazaron los correspondientes escapes a las haciendas, así como una conexión con la línea del Interoceánico en Puente de Ixtla, a pesar de la diferencia de escotillón de la vía.43 Además, entre 1907 y 1908 se construyó el ramal conocido como Ferrocarril Hampson, dado que fue concesionado al coronel J.H. Hampson, que penetraba desde la Estación El Guarda a la Cañada de Nepuapa en los bosques del norte del Estado para comunicar las zonas de explotación forestal, siendo en buena medida responsable de la intensidad de la tala que irracionalmente asoló 42 43 El Monitor de Morelos, 3, 20/10/1902; ib., 4, 30/10/1902; V. López González, op. cit. AGN-AHSCT, Expediente 120/33-2, "Descripción del f.m.c.p., 8/10/1901", fol. 45; Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Reseña Histórica y Estadística de los Ferrocarriles de Jurisdicción Federal. Desde 1º de Enero de 1900, hasta 31 de Diciembre de 1903, Tipografía de la Dirección General de Telégrafos Federales, México, 1905, pág. 74, menciona los escapes de San Vicente, Sollano, Treinta, Km. 157, km. 162, San Nicolás, San José, Conexión con el Interoceánico y San Gabriel. 61 62 los montes en esos últimos años del porfirismo.44 Hacia finales del periodo hubo intentos de comunicar la zona de Tetecala, que reiteradamente había sido dejada de lado en los trazados de las líneas, y que resentía mucho esta situación de clara desventaja. El comentario más sutil al respecto lo efectuó El Monitor de Morelos en 1902: "El Distrito de Tetecala, que es sin duda alguna de los más ricos de Morelos, carece, en gran parte de su extensión, de vía férrea por donde dar fácil salida á sus ricos y abundantes productos. Las importantes fincas azucareras de Actopan, Miacatlán, Cocoyotla, Santa Cruz y Santa Ana Cuauchichinola, tropiezan en la actualidad con serias dificultades para exportar sus frutos [...] Además, fuera de los productos de las fincas azucareras que hemos mencionado, son muy dignos de tenerse en cuenta los productos agrícolas de otra especie, tales como el arroz, que se cultiva en grande escala en una buena parte del Distrito; frutas de excelente calidad, etc., etc. Todos estos cultivos que ya tienen hoy gran importancia, aumentarían mucho si los agricultores de aquella privilegiada región contaran con fácil vía de exportación. Creemos que los propietarios de fincas azucareras del Distrito de Tetecala, impartirían una grande ayuda a la Empresa que construyera la vía férrea que 44 La concesión fue otorgada el 12/10/1904 y modificada el 3/7/1905 y el 15/3/1906. El plazo final de la construcción fue el 26/10/1908, cf. Semanario Oficial del Gobierno de Morelos, XVI, 46, 16/11/1907. atravesara sus propiedades".45 En un balance posterior Domingo Diez señalaba que la vega de Tetecala no había alcanzado su verdadero desarrollo debido a la falta de ferrocarril.46 Sin embargo, dentro de los proyectos de expansión azucarera frustrados por la revolución y en los que tan importante papel jugaba el poniente del Estado, su promotor más notable que era Emmanuel Amor -el propietario de San Gabriel Las Palmas y Actopanlogró en 1912 una concesión de construcción ferroviaria para un ramal que uniría Puente de Ixtla con Cocoyotla, sirviendo precisamente a toda la zona que señalaba en su artículo de 1902 El Monitor, que por supuesto no se llevó a cabo debido a las inmediatas incidencias de la lucha armada revolucionaria. De haberse efectuado, se habría integrado definitivamente el sistema de transporte ferroviario morelense.47 En el mismo orden de ramales locales, hay que mencionar finalmente que para poder transportar la 45 46 47 El Monitor de Morelos, 3, 20/10/1902. Diez, Domingo, El cultivo e Industria de la Caña de Azúcar. El problema agrario y los monumentos históricos y artísticos del Estado de Morelos. Observaciones críticas sobre el regadío del Estado de Morelos, México, Imprenta Victoria, 1919, pág. 14. Para la exclusión de Tetecala del trazado definitivo del ferrocarril de Cuernavaca y el Pacífico cf. AGN-AHSCT, Expediente 120/60-1. El contrato de construcción con la Compañía Agrícola San Gabriel y Anexas en AGNAHSCT, Expediente 386/1-1; la prórroga de la entrega en 1913 en expediente 386/2-1 y la caducidad definitiva de la concesión en 1925 en expedientes 386/1, 386/4-1 y 386/1-1. producción acrecentada de caña de la zona de Tlaquiltenango, Jojutla y El Higuerón se trazó un pequeño ramal financiado esencialmente por Alejandro de la Arena -con fuertes intereses azucareros en la zona, especialmente la propiedad del Ingenio Zacatepec-, denominado Ferrocarril Agrícola de Juárez y que se puso en servicio en 1909.48 EL FERROCARRIL Y EL SISTEMA ECONÓMICO REGIONAL El impacto de la innovación ferroviaria sobre la economía azucarera regional, y sobre otras actividades productivas de menor peso relativo, puede resumirse en tres puntos centrales: 1. El sustancial abaratamiento de los costos por fletes; 2. La ampliación exponencial de la capacidad de circulación de cargas; 3. La completa elasticidad de la oferta derivada de la flexible disponibilidad de transporte por los productores. Analizaremos estos efectos, dejando siempre presupuestas e implícitas en la intelección del lector las diferencias entre los distintos distritos del Estado en cuanto a la cronología de acceso a las facilidades ferroviarias, tal como lo expresamos más arriba. Desde el siglo XVI el transporte del azúcar desde los ingenios de la región de Cuautla y Cuernavaca a la ciudad de México se efectuó principalmente en recuas de mulas, siendo este tráfico el sustento básico de la arriería regional que se constituyó en una acti48 Semanario Oficial del Gobierno de Morelos, XVIII, 36, 5/9/1909. vidad económica de significación.49 El uso de carretas se dificultaba muchísimo por los malos caminos. No existe un estudio pormenorizado de las condiciones y el desarrollo a largo plazo del transporte de la producción azucarera, aunque Barrett anota como característica destacable el incremento tendencial del precio de los fletes en la época colonial, compensado en parte con un alza en el peso de la carga transportada por cada mula. Sin embargo, y a pesar de este elemento correctivo, de acuerdo con su información el costo del transporte desde el ingenio de Atlacomulco -muy cercano a Cuernavaca- a México se elevó de aproximadamente un real por arroba en el último tercio del siglo XVIII -algo más de un centavo por kiloa dos reales, e inmediatamente un poco más, lo que significaba 2.3 centavos por kilo, en la década de 1820.50 Carecemos de información 49 50 El único estudio interesante de la arriería en México es el breve apartado dedicado a ella en Leal, Juan Felipe y Woldenberg, José, La clase obrera en la historia de México, 2, Del estado liberal a los inicios de la dictadura porfirista, México, Siglo XXI Editores e Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, 1980, págs. 56-74, quienes señalan la falta de bibliografía específica sobre el tema. Barrett, Ward, La hacienda azucarera de los Marqueses del Valle (15351910), México, Siglo XXI Editores, 1977, figura 16 y cuadro 22, págs. 156 y 163, resp. Puede suponerse razonablemente que esta más que duplicación en los costos de los fletes se debió a las secuelas de la guerra de Independencia, pero no se lo puede afirmar con toda precisión debido a 63 64 para un largo lapso del siglo XIX, pero ya en las postrimerías del sistema de recuas las encuestas de la Secretaría de Fomento y de la de Hacienda y Crédito Público nos vuelven a suministrar datos sobre el tema. En octubre de 1877 se cobraban entre 18 3/4 y 31 1/4 centavos por arroba llevada a México desde el distrito de Cuernavaca, lo que resultaba en 1.6 y 2.7 centavos por kilo. El diferencial tan grande en las tarifas se debía a que el costo de los fletes se incrementaba hasta en 50% en los meses del temporal por el pésimo estado de los caminos debido a las lluvias. Para tiempo de secas, la tarifa en el Distrito de Yautepec en la misma fecha era de 21 centavos por arroba -1.8 centavos por kilo-, mientras que el costo de transportar el azúcar hasta la capital desde la Hacienda de Treinta o la Hacienda de Zacatepec, ubicada muy cercana a Jojutla, oscilaba entre los dos y dos y medio reales por arroba -entre 2.2 y 2.7 centavos por kilo- en la zafra 1877/78. Desde la zona de Tetecala se pagaba más: entre dos y medio y tres reales por arroba. Podemos suponer un costo de flete similar a los de Cuernavaca para las haciendas de la región de Cuautla aunque no tengamos datos específicos para ellas, ya que desde Jonacatepec el costo era de dos reales por arroba.51 Dado que las cifras de Barrett no indican la temporada del año en la que fueron aplicadas -aunque presumiblemente se trataba de la época de secas- podemos arriesgar que los fletes mantuvieron estabilidad con ligera tendencia a la baja entre 1824 y 1877. No cabe duda de que la aparición del ferrocarril produjo una transformación radical en estos precios del transporte. Una revisión de las tarifas nos permitirá constatarlo. De acuerdo a la primera aprobada por la Secretaría de Fomento para el Ferrocarril de Morelos en 1878, la carga pagaría 4 centavos por tonelada/kilómetro la de primera clase, 3 la segunda y 2 la tercera. La clasificación de las mercancías se efectuaba por relación pesovolumen y en ciertos casos se tomaban en cuenta consideraciones acerca de peligrosidad en el transporte explosivos, por ejemplo-, fragilidad o algún otro aspecto especial. El azúcar en todas sus calidades fue clasificado como de segunda clase.52 La posterior evolución de las tarifas permite advertir ciertos incrementos respecto de los precios iniciales para el transporte ferroviario. La modificación del cuadro tarifario efectuada por el Interoceánico en 1892 51 que en las cifras que disponemos se produce un hiato entre 1795 -2 pesos 4 reales por carga de 204 kilos- y 1820 -5 pesos 4 reales sin especificación del peso de la carga-. En 1824 el flete de una carga de 216 kilos costaba 5 pesos, entre Atlacomulco y la capital. Sería muy útil saber el costo del flete en 1810. 52 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, IX, 45, 19/10/1877, para Cuernavaca; ib., IX, 46, 26/10/1877, para Yautepec. Para los demás datos, Emiliano Busto, Estadística..., págs. 118,120,123 y 126. Para el incremento de tarifas en época de temporal, cf. J. Coatsworth, op. cit., págs. 129-132. La tarifa de 1878 en Colección de Leyes..., II, págs. 1076-1078. supuso la introducción de dos principios novedosos respecto al de 1878, agregados al parámetro de tipo de mercancía que se mantuvo sin ninguna modificación, salvo la incorporación de una "clase especial" para envíos muy pequeños o particulares. En primer lugar, se estableció la distinción según el peso del embarque: tarifa para "carro entero" y "menos de carro entero", con un beneficio para la primera en determinadas condiciones de distancia. En efecto, la segunda novedad consistió en implementar la llamada tarifa parabólica, según la cual el precio por tonelada/kilómetro estaba en razón inversa a la distancia recorrida. Para el azúcar -por ejemplo- que se mantuvo en la segunda clase, entre distancia de 1-100 kilómetros el precio era el mismo sin distinción de peso de embarque: 4.5 centavos por tonelada/kilómetro. Pero mientras que en la tarifa de "menos de carro entero" este precio se mantenía hasta los 250 kilómetros de distancia recorrida y descendía a 4 centavos entre 251 y 600 kilómetros, embarcando 10 toneladas o más ya se entraba en la categoría "carro entero" y el precio era de 4 centavos entre 101-200 kilómetros, 3.5 entre 201450 kilómetros y 3.25 entre los 451600. Estas diferencias eran significativas para el transporte desde Morelos, ya que todas sus estaciones de embarque estaban en la categoría de 101-200 kilómetros a la ciudad de México y a más de 450 en el caso de los envíos a Veracruz para exportaciones. Los beneficios de "carro entero" eran en estos casos de 12.5% a México y de 23.1% a Veracruz. La ley del 12 de julio de 1899 volvió a modificar las tarifas y sus principios, eliminando el sistema parabólico y reemplazándolo en la promoción de las exportaciones con la distinción entre mercancías "de importación" e "interiores", con un diferencial del 25% mayor para las primeras. Además, fijó 12 clases de mercancías y la distinción por peso de embarques se hizo asignando distintas clases según ese peso: así, el azúcar fue de segunda en embarques de hasta 10 tons. y de novena cuando eran mayores de esa cantidad. Esto representaba un precio de 5.76 centavos por tonelada kilómetro en el primer caso y de sólo 4.15 en el segundo, con un diferencial del 38.8%. En 1902 las tarifas se incrementaron un 15%, y el 27 de julio de 1903 se autorizó un nuevo aumento del 15% debido a la depreciación de la plata y la consiguiente devaluación del peso, que fue dejado sin efecto el 25 de noviembre de ese mismo año al descender el tipo de cambio con el dólar por debajo de 220%. El incremento de 1902, que es el que permaneció firme, significó que el precio por el transporte de azúcar por tonelada/kilómetro fue de 4.77 centavos para "carro entero". No tenemos evidencia de ninguna otra modificación tarifaria para transportes de carga por ferrocarril hasta 1910.53 53 No existe una fuente unificada respecto a la cuestión tarifaria. Los datos utilizados por nosotros provienen de AGN-AHSCT, Expedientes 9/882-1, 9/570-1, 17/210-1, 38/19-1. También Semana Mercantil, XIX, 6, 9/2/1903; El Economista Mexicano, XIV, 5, 3/9/1892. 65 66 El Cuadro 1 resume el proceso de los precios del transporte ferroviario para el azúcar de Morelos para todo el periodo que nos ocupa. El aumento del costo de transporte entre 1883 y 1909 para los distritos de Cuautla y Yautepec fue de 57%, pero ya para el total ponderado de todo el Estado entre 1898 y 1909 fue de sólo el 19%, debiéndose agregar además que este costo estuvo inmovilizado desde 1903. Si consideramos el precio del transporte desde 1883 a 1908 el comportamiento de esta variable fue similar al de la evolución general de los precios mexicanos durante el Porfiriato, aunque sí en 1903 el aumento que había experimentado más que duplicaba al índice general.54 El diferencial en el costo del transporte entre las haciendas más favorecidas por su cercanía al mercado y las más alejadas era del 33.3% en 1898 y del 34% en 1908, lo cual suponía una gran modificación respecto del 87.5% al que ascendía este diferencial en las épocas de la arriería: el resultado del ferrocarril cuando sirvió a todos los distritos del Estado fue tender a homogeneizar los costos del transporte entre las diferentes unidades productivas amortiguando las ventajas relativas de una mejor ubicación respecto de la ciudad de México, que, como señalamos, habían sido significativas. 54 El índice general de precios al mayoreo en la República pasó de 81.08 en 1885 a 131.7 en 1908, o sea un incremento del 62.4%, cf. Seminario de Historia Moderna de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores, El Colegio de México, México, s.f., págs. 156-157. Pero el impacto más resonante del ferrocarril estuvo desde luego en la variación notable de la alícuota del transporte en el precio final del producto colocado en el mercado. Para el fin de la época de la arriería el precio ponderado del transporte del azúcar de los valles morelenses a la ciudad de México era de 2 centavos por kilogramo,55 lo que significaba el 10% promedio del precio de venta al mayoreo en esa época. Pero los precios del transporte en 1883 para los distritos que ya contaban con ferrocarril solamente significaban alrededor del 2% del precio al mayoreo, o sea que efectivamente la disminución fue dramática. La proporción fue de alrededor de un 3% en 1898/99 y se incrementó a un 4.5% en 1908/09. No sólo hubo un abaratamiento de costos de transporte sino que además este rubro perdió signifi-cación respecto al precio final del producto en el mercado, aunque puede notarse una tendencia al ascenso en toda la etapa final, como resultado de la ligera tendencia a la baja que fue experimentando el precio del azúcar tomando en consideración toda la década final del periodo,56 frente a la estabilidad de las tarifas ferroviarias. De todos modos, lo digno de ser subraya55 56 Se ponderó el precio del transporte sobre la base de la producción de 1870 y los precios de los fletes dados por Emiliano Busto para 1877; cf. supra, Cuadro 1. Los cálculos de proporción por la incidencia de los costos de transporte respecto del precio del azúcar se hicieron tomando en cuenta precios promedios y no puntuales de determinado momento; de considerar éstos las variaciones de dicha proporción serían por cierto muy grandes. do es el notable impacto positivo en las ganancias azucareras que debe haber tenido en los años ochenta la fuerte caída del precio del transporte que ya señalamos y la situación muy ventajosa que en ese aspecto tuvieron las haciendas de Cuautla y Yautepec respecto de las de otros distritos que no disponían de ferrocarril durante todos esos años. Esta disminución importante de los costos efectivos del transporte en Morelos resulta significativa por otra circunstancia: tanto Calderón como Coatsworth señalan que no ocurrió lo mismo -al menos antes que se construyeran líneas competitivas- en el Ferrocarril Mexicano a Veracruz, cuyas tarifas no representaron realmente un cambio notable respecto de los anteriores precios de los fletes de carretas y mulas. Y tampoco con el Ferrocarril Central hacia el Norte, del cual hay constantes quejas por el alto nivel de sus cobros por carga.57 Esta situación obedeció sin duda a que el Ferrocarril de Morelos estuvo planeado y construido por los hacendados azucareros y hubiera resultado un completo contrasentido que el cuadro tarifario no los hubiera favorecido notablemente. Por otra parte, las altas tarifas de las líneas al Golfo y al Norte tuvieron un efecto benéfico adicional para los hacendados morelenses, ya que constituían una barrera proteccionista adicional del mercado capitalino a su favor además de la del elevado arancel para los azúcares de importación- contra la competitividad de azúcares provenientes de otros estados productores, especialmente Veracruz con su amenazante crecimiento y con costos de producción 57 Coatsworth, John H., op. cit., I, pág. 116. posiblemente menores, y también Jalisco y Sinaloa. Un segundo punto fundamental en la consideración del impacto producido por el ferrocarril en el sistema económico regional es la del manejo del notable incremento en los volúmenes de carga, consecuencia inmediata de la gran expansión de la producción del azúcar que fue característica esencial del proceso de crecimiento económico del periodo. El paso de transportar alrededor de 10.000 toneladas anuales en la década de 1870 a las casi 50.000 de fines de 1900 sin la existencia del sistema ferroviario hubiese significado la necesidad de expandir enormemente la cantidad de mulas afectadas a ese servicio, además de modificar seriamente desde el punto de vista técnico el mismo sistema de transporte para poder efectuarlo ininterrumpidamente en todo el año, inclusive durante el periodo de lluvias para poder optimizar su aprovechamiento. Esto hubiera planteado problemas muy difíciles de resolver en términos espaciales y económicos para la producción y mantenimiento de ese ganado mular, y el crecimiento de la demanda seguramente también hubiese creado una fuerte presión alcista sobre los costos del transporte manejado en los términos tradicionales. Otra dificultad quizás casi insoluble, hubiese sido la planteada por la necesidad de transportar hacia Morelos la maquinaria pesada requerida por la modernización tecnológica de la industria. 67 Cuadro 1: Precio promedio por distritos y ponderado estatal del transporte ferroviario de un kilogramo de azúcar a la ciudad de México. Estado de Morelos. 1883, 1898/1899 y 1908/1909 Distrito Cuernavaca Jonacatepec Juárez Morelos Tetecala** Yautepec Distancia % Produc- % Producproción total del ción total medio Estado del Estado (kms.) 1898/99 1908/09 68 ** Precio del transporte centavos/kg. 1898/99 Precio del transporte centavos/kg. 1908/09 135 21.4 4.5 0.54 0.64 180 8.2 11.9 0.72 0.86 165 145 180 155 13.7 28.1 12.9 16.9 26.2 30.0 11.1 14.4 0.66 0.58 0.72 0.62 0.79 0.69 0.86 0.74 0.63 0.75 Estado de Morelos. Precio ponderado transporte de 1 kg. azúcar * Precio del transporte centavos/kg. 1883* 0.44 0.47 Se dan los datos de 1883, a título comparativo, para los dos distritos que contaban con servicio ferroviario. Metodología: Para la distancia de cada Distrito a la ciudad de México se promedió la existente entre las estaciones de embarque de las distintas haciendas que estaban en producción en el año considerado. En el caso de que una hacienda tuviese acceso alternativo al Ferrocarril Interoceánico o al Ferrocarril de Cuernavaca y el Pacífico se optó por la distancia de este último, que era la más corta. Se agrupó la producción de azúcar de cada Distrito en su correspondiente porcentaje respecto de la total del Estado de acuerdo a las cifras de la Revista Azucarera de las zafras consideradas. Se tomó para el cálculo del precio de 1883 la tarifa de 2da. clase del Interoceánico vigente entre 1878-1892. Para el precio de 1898/99 la tarifa del Ferrocarril Interoceánico vigente entre 1892-1899 para mercancías de 2da. clase, carro entero, transporte de carga a distancias entre 101-200 kilómetros, de 4 centavos por tonelada/kilómetro. Para el precio de 1908/09 nos basamos en la tarifa del Interoceánico vigente a partir de 1902 para mercancías de 9na. clase, osea embarques de azúcar mayores de 10 toneladas. Se supuso que las tarifas del Ferrocarril de Cuernavaca y el Pacífico coincidían con las del Interoceánico. Las fórmulas aplicadas fueron: Precio transporte/kilogramo= Distancia x Tarifa. 1.000 Para la ponderación del costo estatal la fórmula fue: Precio ponderado estatal/kilogramo= (C1 x %1) + (C2 x %2) + (C3 x %3) + (C4 x %4) + (C5 x %5) + (C6 x %6) 100 donde C1 es el precio del transporte desde el Distrito de Cuernavaca y %1 es el porcentaje de su producción en el total del Estado; C2 y %2 los de Jonacatepec; C3 y %3 los de Juárez; C4 y %4 los de Morelos; C5 y %5 los de Tetecala y C6 y %6 los de Yautepec. La fórmula fue aplicada a las cifras de 1898/99 y a las de 1908/09. Se tomó en cuenta la distancia entre México-Puente de Ixtla por el Ferrocarril de México a Cuernavaca y el Pacífico. Desde las haciendas del Distrito a Puente de Ixtla, con excepción de San Gabriel Las Palmas que se encontraba situada precisamente en esa localidad, había en promedio unos 25 kilómetros y esa era la estación más cercana. Ese trayecto era cubierto por la carga en recuas, y supone un costo adicional importante no contemplado en el Cuadro. Un cálculo hecho estrictamente en términos hipotéticos y comparativos nos indica que para mover a la ciudad de México las 50.000 toneladas de azúcar anuales del momento terminal del periodo, hubiesen sido necesarios 761 viajes diarios de mula contra sólo 13.7 de plataforma de ferrocarril. En la hipótesis más favorable de optimización de la explotación del ganado, hubiesen sido necesarias 5.550 cabezas para sostener el tráfico sin el recurso del ferrocarril.61 De hecho, estas cifras están fuera de las posibilidades de expansión del sistema de arriería tal como existía en 1870 y el transporte del azúcar debería haber sido tomado directamente en sus manos por las haciendas, reemplazando la contratación de los arrieros especializados que lo llevaban tradicionalmente a cabo. Esto es lo que Coatsworth denomina y analiza precisamente como la "alternativa no comercial" al ferrocarril.62 Las hipótesis de costos de esta opción de las haciendas nos indica que probablemente estos hubieran resultado iguales o inclusive competitivos con las tarifas ferroviarias -0.5 centavos para la mula contra 0.75 centavos para el ferrocarril en 1908 (cf. Cuadro 1)-,63 1 2 3 Las bases del cálculo fueron una carga de 180 kgs. por mula y 10 toneladas por plataforma de ferrocarril, y para el número de cabezas necesarias se aceptó la hipótesis extremadamente favorable de que cada mula podía efectuar 50 viajes a la ciudad de México en el transcurso del año. Coatsworth, John H., op. cit., I, págs 135-138. Un hipotético sistema de recuas manejado directamente por las haciendas reduciendo muy considerablemente el de los fletes contratados de la década de 1870, pero a la vez nos muestra las limitaciones de una estrecha consideración monetaria del problema. En efecto, la pregunta que se desprende naturalmente acerca de por qué esta alternativa no fue desarrollada por las haciendas no solamente interesa desde la perspectiva de las proposiciones counterfactuals de la teoría de la New Economic History con valor puramente analítico, sino que tiene contenidos de historia empírica concreta, ya que no fue considerada como posible ni practicada por ninguna de las haciendas que carecían de servicio ferroviario durante el dilatado periodo de quince años en que competían desventajosamente con aquellas que sí contaban con él. hubiera tenido un costo aproximado de 0.5 centavos por kilogramo transportado a la capital en 1908, que contrasta muy favorablemente con el precio ponderado de 2 centavos por kilogramo cobrado por los arrieros en los años setenta. Las bases del cálculo fueron un consumo diario de maíz por mula de 1.5 kg., un costo de 4.5 centavos por kilogramo de ese cereal y un arriero por cada 20 mulas ganando un salario de 62.5 centavos por jornada de trabajo, durante 50 semanas de 6 días de labor. La producción del maíz necesario -algo más de 3.000 toneladas- hubiera ocupado 4.341 has. de temporal a un rendimiento promedio de 700 kgs. por hectárea. De haberse encargado directamente las haciendas de la producción de ese maíz destinado al alimento de las mulas, seguramente el costo del transporte hubiera descendido bastante, ya que para el cálculo tomamos el precio de mayoreo del maíz vigente en el mercado. 69 70 Por otro lado, pone en discusión problemas todavía más amplios relacionados con la aceptación de las innovaciones tecnológicas y su papel como agentes directos de un proceso de eslabonamiento de decisiones de inversión para la modernización del aparato productivo. De hecho, el transporte de azúcar a sus mercados fue considerado siempre como algo específicamente diferenciado de las actividades de la hacienda productora, y hasta donde tenemos noticia nunca fue encarado sistemáticamente como un aspecto del negocio azucarero que debía ser gestionado directamente por los hacendados, quienes optaron siempre por el costoso sistema de contratos de arriería, lo que además los hacía dependientes en uno de los aspectos más estratégicos de todo el proceso. En parte esto se debió a que por el sistema de comercialización de los abarroteros de México, el azúcar muchas veces era vendido a ellos en la misma hacienda y el problema del transporte corría por cuenta de los almaceneros y no de los hacendados. Pero seguramente lo decisivo fue la alta especialización que suponía la empresa de arriería, los riesgos que entrañaba especialmente a lo largo del convulso siglo XIX con caminos azotados por guerras o bandidaje y la "reputación de confiabilidad" que tenían los arrieros que los hacía particularmente idóneos para encargarse de "carga que era especialmente valiosa" como el azúcar.64 4 Coatsworth, John H. op. cit., I, pág. 136. Inclusive, y relacionado con lo anterior, resulta sintomática la falta de interés de los hacendados por las vías de comunicación, por cierto hasta que Mendoza Cortina tomó a su cargo el ferrocarril de Morelos. El único antecedente de alguna iniciativa importante es el proyecto de construcción de un camino carretero entre Chalco y Ciudad Morelos (Cuautla) propuesto por algunos hacendados a Santa Anna y aprobado en 1843, con cinco años de plazo para su construcción. El beneficio directo de los hacendados participantes sería el producto del peaje por 28 años, exceptuados los dos primeros de la apertura en que el paso sería libre para que los pueblos de indios de la zona pudieran recibir también alguna ventaja. Esta carretera facilitaría una mejor vía de transporte para todas las haciendas del Plan de Amilpas y Jonacatepec, y complementaba adecuadamente la ya existente entre México-Cuernavaca y su deteriorada prolongación hacia el sur rumbo a Acapulco, que servía a las haciendas de la zona de Cuernavaca y Jojutla y que debía ser mejorada. Ambas constituían las dos salidas para la producción azucarera de la región.65 La especificidad de la arriería sumada a la inercia secular debe haber motivado que la hacienda no adoptara nunca como actividad propia el 5 Anales del Ministerio de Fomento de la República Mexicana. Año de 1877, Tomo II, Imprenta de Francisco Díaz de León, México, 1877, pág. 27 para el camino de Chalco y el decreto del 6/4/1843, y pág. 13 para el de Cuernavaca y su prolongación a Acapulco por decreto del 16/3/1843. transporte con recuas y que mucho menos fuese imaginado como alternativa no comercial al ferrocarril, aun cuando sus hipotéticos costos monetarios hubieran llegado a ser apreciablemente menores. El ferrocarril hizo posible una notable rapidez, seguridad y eficiencia en el transporte y básicamente proveyó de una gran elasticidad en los volúmenes de carga posibles de manejar, frente a la total falta de flexibilidad del sistema tradicional. Además, aunque en una hipótesis comparativa los costos directos del transporte mular puedan salir beneficiados frente al ferrocarril, la presión de los "costos ocultos" en el sistema de arriería provocados por mayores riesgos de pérdidas, la lentitud y la estacionalidad -que Coatsworth estima podrían llegar a ser superiores a la de los fletes visibles- cambian completamente los datos del problema e incrementan enormemente la ventaja inclusive monetaria proporcionada por el ferrocarril.66 En la ya citada entrevista, Tomás Ruiz de Velasco conectaba explícitamente la llegada del ferrocarril con las decisiones de modernizar tecnológicamente a las haciendas azucareras.67 En 1893, un comentario en El Progreso de México aseguraba que el paso de la línea férrea por algunos distritos azucareros cercanos a Cuernavaca duplicaría inmediatamente la producción de azúcar.68 Inequívocamente, Figueroa Doménech adjudica a la disponibilidad del servicio ferroviario una de las calificaciones más altas al describir las excelencias de las haciendas de Morelos y también vincula directamente la decisión del propietario de Temisco de modernizar el equipo industrial de su ingenio en 1898 a la llegada de los rieles a la zona.69 Estos son ejemplos de una actitud constante: la decisión de invertir en el cambio tecnológico y en la expansión de la producción estuvo absolutamente ligada en Morelos al advenimiento de la red ferroviaria. Sin duda alguna, los factores más importantes fueron la disminución efectiva de los costos de transporte, la seguridad y eficiencia, la elasticidad enorme en la capacidad de arrastre de volúmenes de carga. Pero cabe subrayar también el elemento imaginario, el impactante y omnipresente mito del progreso que irrumpió tras la locomotora teniendo en ella su símbolo más poderoso, como la motivación subyacente de mayor significación para el desencadenamiento de las decisiones de inversión y también su ausencia como uno de los inhibitorios más decisivos a pesar de que investigando o tomando en cuenta otros parámetros quizás algunas alternativas hubieran resultado al menos momentáneamente viables. La racionalidad del ferrocarril, como cualquier otra, también tiene sus resortes en elementos no tan fácilmente reductibles a ella misma. 9 6 7 8 Coatsworth, John H., op. cit., págs. 129-132. Semana Mercantil, IV, 22, 10/9/1888. El Progreso de México, I, 3, 22/10/1893. Figueroa Doménech, J., Guía general descriptiva de la República Mexicana. Historia, geografía, estadística, II, Estados y Territorios Federales, MéxicoBarcelona, Editor Ramón de S. N. Araluce, s.f., págs. 376,379-382, 385386, 391. 71 72 Finalmente, el tercer punto crucial del impacto de la innovación ferroviaria fue el de la elasticidad de la oferta por parte de los productores, que pudieron manejar los envíos de azúcar al mercado mucho más libremente que en la época anterior, en condiciones de mayor seguridad y eliminando en buena medida las pérdidas y el deterioro del producto, que eran bastante frecuentes en el sistema de recuas. Aunque es un problema en el que disponemos de pocas evidencias y amerita un estudio posterior más cuidadoso, parece ser que los envíos del azúcar a la ciudad de México acusaban una fuerte estacionalidad en la época del transporte tradicional, al menos a mediados del siglo XIX. Por cierto que esto no solamente se debía a condiciones técnicas y económicas del transporte en sí, tales como el incremento de las dificultades durante el temporal de lluvias en las muy malas carreteras, las posibilidades de un mayor deterioro del producto por el aumento de la humedad en esos meses y, por supuesto, la duplicación de las tarifas de los fletes en esa época del año, sino que esencialmente respondían a una estructura clave de la industria: la del financiamiento de las zafras de las haciendas por los grandes comerciantes de la capital que les permitía disponer de la producción de acuerdo a sus conveniencias. La estructura monopolista del mercado se fundaba en el acaparamiento de la producción por los comerciantes metropolitanos y esto implicaba que era fundamental la acumulación de las existencias en los almacenes de México no bien el azúcar era producido en las haciendas. Esto motivaba que el transporte del azúcar se concentrara en los meses de diciembre y enero, los primeros y más fructíferos de las zafras anuales. Los datos numéricos disponibles sobre el tráfico en la carretera Cuernavaca-México en los años 1877-1880, indican una fuerte intensidad de carga precisamente en ese periodo, lo que se corresponde debidamente con lo que hemos expuesto.70 Un análisis de la única cuenta detallada disponible del proceso de ventas de azúcar de una hacienda en el periodo porfirista -la de la producción de San Gabriel Las Palmas en la zafra 1903/04- permite apreciar una disposición completamente distinta a la anterior en las remisiones de azúcar al mercado capitalino. En marcado contraste con lo ocurrido a finales de la década de 1870, en diciembre no se registró ningún envío y enero es de los meses de la zafra el de volúmenes de remisión más bajos. La elaboración se había iniciado tardíamente -en la última semana de 1903- y hasta su finalización en la segunda semana de junio de 1904 se estuvieron remitiendo a México fuertes cantidades de azúcar de manera escalonada.11 En el 10 11 Memoria... [del general Carlos Pacheco, 1877-1882, cf. nota 14], cit., II, págs. 450 y ss. La fuente aclara explícitamente que la concentración de cargas en los meses de diciembre y enero de los años de los que presenta información se debe al transporte de azúcar. El escalonamiento mensual de los envíos fue el siguiente: 1904. enero, 109.3 tons; febrero, 183.5; marzo 199.5; abril, 122.0; mayo, 242.2; junio, 201.4; julio, 15.0; septiembre, primer trimestre se enviaron a México 492.5 toneladas, lo que representó el 37.5% del total de la producción, pero a fines de marzo se llevaba elaborado el 73.6% de todo el azúcar de la zafra lo que significaba una fuerte acumulación de existencias en los almacenes de la hacienda e indicaba una buena capacidad de bodegas por su parte. En el segundo trimestre se remitió otro 42.7% de la producción, o sea 565.6 toneladas. El mes de envíos más grandes fue mayo, con el 18.2% de toda la producción. Las remisiones disminuyeron notablemente en el segundo semestre de 1904, y recién en enero y febrero de 1905 -ya plenamente en la nueva zafra- se liquidó la producción 1903/04 al despacharse la apreciable cantidad de 158.5 toneladas, que era el remanente. Lo interesante es que las ventas locales a través de la tienda de la hacienda fueron ínfimas: apenas el 1% de todo el azúcar producido; en este caso el restante 4.1% se destruyó en un incendio del almacén. Es cierto que este no es un ejemplo concluyente, por ser aislado y provenir además de un momento de severa crisis en el mercado azucarero metropolitano. Sin embargo, y pese a todas las circunstancias específicas, puede extraerse una clara conclusión respecto a los flujos de la mercancía hacia su destino de venta en relación a la época pre-ferroviaria: había una mayor elasticidad en los envíos, la estacionalidad aparece marcadamente alterada, el periodo de lluvias no pa1.1; noviembre, 17.6; 1905. enero, 53.6; febrero, 104.9. En octubre de 1904 no hubo envíos. rece influir decididamente en ella y el escalonamiento de las remisiones es mucho mayor. Estos cambios tuvieron su principal agente en el ferrocarril, con su alta flexibilidad operacional respecto a recuas y carretas. No debe desdeñarse el profundo impacto que estas posibilidades abiertas por el cambio tecnológico en el transporte tuvieron a mediano plazo en la estructura del mercado capitalino. La disminución dramática de sus costos y la flexibilidad operativa fueron una de las bases económicas y técnicas sobre la que los productores pudieron finalmente asentar su hegemonía sobre la circulación azucarera, desplazando a los antiguos almaceneros monopolistas, y efectivizando así una de las transformaciones más fundamentales del periodo de modernización de la economía azucarera. La introducción del ferrocarril obviamente tuvo efectos más amplios sobre la economía regional que los estrictamente relacionados con la industria azucarera, aunque de hecho estos fueron los realmente decisivos para el proceso de crecimiento económico. En el caso de algunos pequeños y medianos agricultores les facilitó el acceso a mercados más extensos, especialmente el de la capital, para su producción frutícola. A la vez se facilitó la introducción a Morelos de un conjunto de mercancías antes inhibidas por el costo o la dificultad de los transportes, resultando un aliciente para el incremento de la mercantilización de toda la economía regional. También debe haber facilitado los flujos migratorios estacionales o permanentes. Pero entre los impactos más notables estuvo naturalmente el del 73 74 desplazamiento de la arriería como actividad económica de peso y fuente ocupacional. Este desplazamiento, aunque finalmente efectivizado, no fue abrupto sino muy paulatino, con lo que su efecto económico y social fue amortiguado notablemente. Coatsworth afirma que la competencia del ferrocarril respecto de los otros sistemas de transporte fue completamente exitosa en las distancias largas, "pero no puso un fin inmediato a su utilización [de carretas y recuas] en la producción agrícola y artesanal para el transporte a distancias cortas".12 Esto se corrobora con algunos informes, entre los que destaca el del mismo presidente del consejo del Ferrocarril Interoceánico en 1893, quien se refirió a la competencia de las mulas como un problema de la empresa.13 En el caso de Morelos, con su largo proceso de construcción ferroviaria, el desplazamiento fue sin duda lento y acompasado precisamente a esa expansión de los rieles: más que una repentina liquidación, hubo un reacomodo gradual y un desplazamiento zonal de las actividades, sin que con 12 13 Coatsworth, John H., op. cit., I, pág. 137. Otra referencia importante en la pág. 122. Resulta muy significativa la referencia hecha en 1883, ya en pleno funcionamiento de la línea ferroviaria a Cuautla, respecto de la subsistencia de la importancia del tráfico de arrieros con mercancías del interior del estado y de tierra fría, cf. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, XV, 13, 21/2/1883. La noticia de la preocupación del presidente del consejo del Ferrocarril Interoceánico en Coatsworth, John H., op. cit., pág. 122, nota 21. esto se quiera disminuir la significación a largo plazo de lo acontecido con la arriería y el sistema de hosterías y postas a ella conectado. El impacto debe considerarse inclusive más en relación con el significado local -a nivel de pueblos y cabeceras distritales- de la liquidación de algunos contratistas importantes de los servicios de transporte que como eliminación o fuerte restricción de una fuente ocupacional, ya que desde este punto de vista el empleo generado por ella no era demasiado significativo y los posibles desplazamientos fueron fácilmente absorbidos por la nueva demanda de fuerza laboral generadas por el crecimiento de la economía regional en el periodo. Travesía, Nº 5/6, segundo semestre 2000/primer semestre de 2001, pp. 75-126 Apertura externa, crecimiento económico y desequilibrios regionales en México durante el Porfiriato (1877-1910) * Pedro Pérez Herrero UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET [email protected] RESUMEN ABSTRACT Desde hace unos años, la imagen del porfiriato ha venido siendo sometida a una profunda intervención quirúrgica. En el presente texto se miden los efectos que el comercio externo tuvo sobre el comportamiento de la economía mexicana durante el porfiriato, y se evaluan los efectos que el crecimiento económico tuvo en el índice de convergencia regional. Debido a que de momento no se tiene completada la base de datos estadísti­ca, no se ofrecen conclusiones definitivas. Las cifras manejadas parecen mostrar que el período comenzó con una fase de crecimiento, pero después se fueron provocando fuertes desequilibrios que acabaron generando importantes tensiones sociales internas, al mismo tiempo que serios desbalances regionales. External opening, economic growth and regional unbalance in Mexico during Porfirio’s period ( 1877-1910). * In the last years the image of Porfirio’s period has been surgically operated. In this paper we measure the effects of external trade on Mexican economy during Porfirio’s period and we also evaluate the effects of economical growth on the regional convergence index. Because there’s no complete statistical database of that period, we do not offer definite conclusions. The considered figures seem to show the period started with a growing phase after which strong unbalances took place, causing both important social tensions and regional differences. Agradezco los comentarios que al texto original hicieron Carlos Marichal y Mario Cerutti. Obviamente, ellos no son responsables de las afirmaciones que aquí se realizan. 75 INTRODUCCIÓN 76 En la actualidad, existe una polémica abierta sobre los efectos que las políticas neoliberales están ocasionando en América Latina. En México, los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo han tratado de superar la crisis de la "década perdida" de los años ochenta por medio de la aplicación del modelo neoliberal centrado en lograr una mayor grado de libertad económica con la consiguiente disminución del papel del Estado. Se interpretó que el populismo (que mantenía que frente a la ausencia de una burguesía nacional emprendedora le tocaba al Estado ocupar dicho papel) no funcionó correctamente al no impulsar una economía competitiva. En consecuencia, se apostó por la potenciación de actores sociales dinámicos y la disminución de la intervención del Estado. Se ha venido sosteniendo, con base en los principios de la teoría de la ventaja comparativa, que un arancel o contingente prohibitivo, lejos de favorecer a los factores productivos protegidos, reduce la renta real per cápita al encarecer las importaciones y hacer menos productivas las exportaciones (los aranceles sirven para proteger los productos nacionales ineficientes) debido a la eliminación de la eficiencia inherente al mejor patrón de especialización y división del trabajo. Se ha defendido que todo arancel que limite las importaciones hará pagar a los consumidores un precio más alto por el producto elaborado en el país, y se he venido defendiendo que ese perjuicio no se compensa con el aumento en la recaudación arancelaria. En suma, se ha interpretado que un arancel coloca a la economía sobre la que se aplica por debajo de la frontera de las posibilidades de consumo sobre las que se encontraría si se aprovechase las eficiencias del comercio y la división del trabajo internacionales. El tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, la privatización de los ejidos, el fomento a las inversiones privadas y extranjeras, la reconversión de las empresas estatales, la reforma de los municipios, la descentralización, la reforma política, etc. son algunos indicadores de la puesta en prácticas de estas tesis. Se plantea que un crecimiento económico en un régimen de liberalismo económico traerá consigo un desarrollo económico y que éste significará la potenciación de los actores sociales y por consiguiente la extensión (vertical y horizontalmente) del proceso de democratización política. Uno de los problemas de la aplicación de estos modelos de modernización a América Latina, como diversos analistas han manifestado, es que no es posible trasladar de forma mecánica las tesis del funcionamiento del desarrollo económico diseñadas para otros países y épocas, ya que no es posible lograr un desarrollo económico equilibrado sin establecer al mismo tiempo un cambio político y una transformación de las estructuras sociales.1 En concreto, diferentes autores como John Sheahan, Fernando Cortés, Rosa María Rubalcava, Manuel Pastor y Carol Wise han subrayado, entre otros, que las políticas de desarrollo de corte liberal aplicadas en México han producido, dada su estructura social y política, una mayor desigualdad social en la segunda mitad de la década de 1980 y lo que llevamos de la de 1990,2 lo cual, al producir fuertes tensiones sociales, puede desembocar en la vigorización del autoritarismo como una forma de restablecer el orden 1 2 Carnero Arbat, Teresa (ed.), Modernización, desarrollo político y cambio social, Madrid, Alianza Universidad, 1992. Maravall, José María, Los resultados de la democracia, Madrid, Alianza Editorial, 1995. Paramio, Ludolfo, "Democracia y sociedad industrial", en Benedicto, Jorge y Luz Morán, María (Eds.), Sociedad y política. Temas de sociología política, Madrid, Alianza Universidad Textos, 1995, pp. 141-160. Sheahan, John, Conflict and change in Mexican Economic Strategy, San Diego, Center for US-Mexican Studies, UCSD, 1991. Cortés, Fernando y Rubalcava, Rosa María, "Algunas consecuencias sociales del ajuste: México post 82", en Centro de Estudios Sociológicos, Modernización económica, democracia política y democracia social, México, El Colegio de México, 1993, pp. 385-413. Pastor, Manuel y Wise, Carol, "State policy, distribution and neoliberal reform in México", en la revista Journal of Latin American Studies, 29:2 (1997), pp. 419-456. perdido (el fin contrario al perseguido de la democratización). Los mismos autores han demostrado que la disminución del papel del Estado y la vigorización de una economía de mercado está redundando en una ampliación de la brecha entre de los ricos y los pobres. Los datos empíricos parecen estar poniendo en evidencia que la liberalización y las prioridades sociales están caminando en direcciones opuestas. Lo que importa ahora subrayar ahora es que en el marco de la polémica actual sobre el papel del Estado y los efectos del plan de liberalización económica, la lectura del pasado se ha convertido en un controvertido espejo donde contrastar las posibles consecuencias de las mencionadas políticas. Hasta hace poco, era tradicional que la historiografía liberal caracterizara la época del porfiriato como un período de fuerte crecimiento económico;3 que la historiografía heredera de la ideología de la Revolución etiquetara al porfiriato de dictadura y período en el que se habían primado los intereses extranjeros sobre los nacionales (adquisición de materias primas baratas y ampliación de los mercados de consumo para sus manufacturas); y que los seguidores de la teoría de la dependencia interpretaran el porfiriato como una fase en la 3 Rosenzweig, Fernando, "El desarrollo económico de México de 1877 a 1911", El Trimestre Económico, XXXII:3 (1965), pp. 405-454. Una buena revisión historiográfica de la formación del Estado-Nación véase en Tutino, John, "La negociación de lo Estados nacionales. El debate de las culturas nacionales: Peasant and nations en la América Latina del siglo XIX", Historia Mexicana, XLVI:5 (1997), pp. 531-562. 77 78 que el crecimiento desmesurado del sector externo había ocasionado desequilibrios en la estructura económica (la expansión de las haciendas productoras de materias primas para la exportación habían expulsado de sus tierras a millones de campesinos, por lo que defendían que era necesario introducir políticas proteccionistas a fin de potenciar el proceso de sustitución de importaciones).4 Desde hace unos años, la imagen del porfiriato ha venido siendo sometida a una profunda intervención quirúrgica al haberse rechazado la tesis herederas de la ideología de la revolución y de la dependencia. En los libros de texto escolares de comienzos de la década de 1990 el porfiriato ha dejado de ser un período de dictadura para transformarse en la primera época de modernización (expansión del comercio exterior, desregulación económica, agilización de las comunicaciones, movilidad factores de producción). Por su parte, la historiografía económica especializada ha subrayado los efectos beneficiosos de las políticas de desregulación. Roberto Cortés Conde, siguiendo las enseñanzas de Carlos Díaz Alejandro para el caso Argentino, Warren Dean para el 4 Dicha interpretación, sobre la base de los textos de Orozco, W. L.; Molina Enríquez A. y Turner, J. K., fue divulgada por Tannembaum, Frank, "La lucha por a paz y por el pan", en Problemas agrícolas e industriales de México, IV:1 (1951); Tannembaum, Frank, "La revolución agraria mexicana" en Problemas agrícolas e industriales de México, IV:2 (1952); y McBride, Geogre M., "Los sistemas de propiedad rural en México", en Problemas agrícolas e industriales de México, III: 3 (1951). caso brasileño y H.A. Innis para el canadiense, ha subrayado que la apertura externa promovida por los gobiernos liberales latinoamericanos durante los últimos años del siglo XIX produjo efectos benéficos en sus economías (analiza los casos de Argentina, Brasil y México).5 En concreto para México, puntualiza que, como consecuencia de la exportación (minerales industriales, henequén, azúcar), el PIB mexicano se duplicó entre 1877 y 1910 (reproduce los cálculos de John Coatsworth); la llegada de capitales y la apertura hacia el exterior posibilitó la construcción de miles de kilómetros de vías férreas, lo cual potenció la integración regional y la ampliación del mercado interno; y que no fue sino la misma estructura de las empresas la que impuso restricciones al desarrollo industrial (en este punto se apoya en las últimas investigaciones de Stephen H. Haber). Roberto Cortés Conde finaliza su artículo afirmando que las políticas defensoras del crecimiento hacia adentro y el proteccionismo no han sido soluciones exitosas en el pasado (lógicamente, aunque no se explicite, defiende el crecimiento hacia afuera, la apertura y la desregulación comerciales). A continuación, vamos a medir los efectos que el comercio externo tuvo sobre el comportamiento de la economía mexicana durante el porfiriato, y evaluar los efectos que el crecimiento económico tuvo en el índice de conver5 Cortés Conde, Roberto, "Export-Led Growth in Latin America: 1870-1930", en Journal of Latin American Studies, XXIV (1992), pp. 163-179. Cortés Conde, R. y Hunt, S. (eds.), The Latin American Economies, Growh and the export sector, 1880-1930, Nueva York, 1985. gencia regional. Hay que advertir que, debido a que de momento no hemos terminado de completar la base de datos estadística sobre la que estamos trabajando, no estamos en condición de poder ofrecer conclusiones definitivas. Se trata, por tanto, de un adelanto de algunos de los resultados obtenidos hasta la fecha. No hay que dejar de advertir tampoco que a fin de aligerar el texto se ha optado por eliminar al máximo todas las referencias a las numerosas e importantes monografías regionales existentes para el período del porfiriato. La base de datos estadística del presente trabajo está constituida por el cúmulo de la información cuantitativa aparecida hasta la fecha. En un principio se comenzó a trabajar con la información ofrecida por Las Estadísticas Económicas y Sociales del Porfiriato elaboradas por El Colegio de México en la década de 1960 (Seminario de Historia Moderna de México, dirigido por Daniel Cosío Villegas, y participación importantes investigadores como Moisés González Navarro y Fernando Rosenzweig).6 Posteriormente se ha ido añadiendo y comparando las cifras de las obras que han venido apareciendo en los últimos 6 El Colegio de México, Estadísticas económicas del porfiriato. Comercio exterior de México, 1877-1911, México, El Colegio de México, 1960; El Colegio de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. México, El Colegio de México, s/f. González Navarro, Moisés, Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística, México, 1956. años a fin de ir depurando la base de datos. De todos los investigadores es conocido que las cifras que en su día extrajeron los investigadores de El Colegio de México tienen importantes problemas [en algunos rubros no se menciona su procedencia, no hay un criterio claro de unificación de los datos y existen algunos desajustes entre la terminología empleada (población agrícola, hacendados, rancheros, campesinos) y la realidad].7 Sin embargo, todo ello no nos debe hacer olvidar que tienen la ventaja de haber sido la primera radiografía global cuantitativa del México del porfiriato. Existen cálculos de algunos autores, como es el caso de John Coatsworth, que presentan cifras de la evolución del PIB, pero son también difíciles de manejar y comparar por no poderse reproducir cada uno de los pasos que se dieron para su construcción. Por su parte, la inexistencia de un criterio unificador en las distintas monografías regionales impiden de momento corregir las visiones generales. En suma, al no disponer hasta la fecha de una base de datos cuantitativa completa y homogénea que nos permita establecer cálculos depurados, no se pueden establecer conclusiones interpretativas definitivas. El presente trabajo tiene la pretensión de recordar que mientras no tengamos una apoyatura cuantitativa de calidad, cualquier interpretación no pasará del rango de hipótesis al no poder ser sometida las verificaciones oportunas. 7 Meyer, Jean, "Haciendas y ranchos, peones y campesinos en el porfiriato. Algunas falacias estadísticas", Historia Mexicana, XXXV:3 (1986), pp. 477509. 79 EL SECTOR EXTERNO COMO IMPULSOR DEL CRECIMIENTO 80 No hace falta recordar que calcular el efecto que la apertura externa porfiriana tuvo sobre el conjunto de la economía mexicana es más complejo que realizar una simple correlación entre las oscilaciones del comercio exterior y el PIB de la época como algunos autores han acostumbrado realizar. Para medir el efecto multiplicador del comercio exterior (exportaciones) sobre el conjunto de la economía hay que evaluar la propensión a importar y distinguir el efecto multiplicador del gasto publico. Para ello, debemos partir del conocimiento de los siguientes aspectos: 1) Dimensión del sector externo. John Coatsworth puntualizó que el comercio exterior no tuvo una clara injerencia en el incremento del PIB sino hasta finales del siglo XIX (calculó que el comercio exterior pasó de representar el 4.6% sobre el conjunto del PIB en 1860; al 9.3% en 1877; el 13.6% en 1895; y el 17.5% en 1910).8 No hay duda en reconocer el papel creciente del comercio exterior mexicano. El problema es que estas cifras pueden inducirnos a una parcial incomprensión de la dimensión real del problema. Si comparamos la participación del comercio exterior en el conjunto de la economía mexicana con el resto de los sectores económicos, comprobamos que el papel que las producciones industrial, agrícola (destinada al consumo 8 Coatsworth, John, "El Estado y el sector externo, 1800-1910", en Coatsworth, J., Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de historia económica de México en los siglos XVIII y XIX, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990, pp. 142-161. interno) y ganadera fueron superiores a la de las exportaciones de metales preciosos o de mercancías. De las gráficas adjuntas (Gráficas núms. 1 a 7 ) se destaca que el output total de la actividad industrial fue superior tanto en cifras totales como relativas al resto de los sectores. Si comparamos las tasas de crecimiento de cada uno de los sectores (Gráfica Núm. 2) comprobamos que: a) el gasto público total9 fue superior al valor de las exportaciones de mercancías hasta 1893 en que comenzó a invertirse la tendencia (el comercio externo creció y el gasto publico disminuyó) (Gráficas Núms 1 y 2); b) las tasas de crecimiento de la industria fueron superiores a las de la agricultura (Gráfica Núm. 3); y c) las tasas de crecimiento de las exportaciones de metales preciosos siguieron un comportamiento bastante paralelo al de las exportaciones de mercancías (Gráficas Núms. 1 y 2). En suma, las tasas de crecimiento del comercio exterior fueron superiores al gasto público federal total a partir de 1893, pero siempre inferiores a las de la industria o la agricultura destinada al consumo interno. Parece evidente, por tanto, que debe redimensionarse la importancia de la minería y el comercio externo, así como sus efectos multiplicadores y aceleradores. 9 Hay que advertir que estamos hablando del gasto federal, al cual deberíamos sumar el de los estados y municipios, cuyas cifras todavía no han sido recopiladas en su totalidad. Gráfica 1: México. Evolución Sectores Económicos. (Valores constantes en $ de 1900) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 2: México. Evolución Sectores Económicos. (Valores constantes en $ de 1900) 81 Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 3: Producción Interna República Mexicana (Valores constantes en $ de 1900) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 4: Producción Industrial de México. (Valores constantes en $ de 1900) 82 Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 5: México. Industrias de transformación. (Valores constantes en $ de 1900) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 6: México. Producción agrícola total. (Valores constantes en $ de 1900) 83 Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 7: Producción ganadera total. (Valores constantes en $ de 1900) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato 84 2) Gasto público. Hay que recalcar que si en la época se subrayó la importancia del comercio exterior, ello fue por representar la parte más importante de los ingresos de la Federación. Los impuestos indirectos (Gráficas Núms. 8 y 9) fueron siempre superiores y crecieron en una proporción mayor que el resto de los ingresos. No es ocioso recordar que los impuestos indirectos se componían de los derechos a las importaciones (por lo general más del 60% del valor total), las exportaciones (1%), la minería (5%), la industria (9%), las ventas (22%) y otros (3%). Hay que advertir que este hecho pone en entredicho el argumento de aquellos que ven en el porfiriato un precedente de la política de apertura de mercados. Los impuestos directos gravaban los ingresos (0,3% en 1910), los capitales (25%) y la propiedad raíz (74.7%). Los impuestos ordinarios se componían de derechos (como los de aduanas, correos, comunicaciones), productos (como los de la lotería), entidades públicas (los procedentes de los Estados) y multasrecargos. En consecuencia, en función de la correlación observada entre el valor de las importaciones y los ingresos de la Federación, hay que valorar el efecto de las importaciones sobre el PIB, y el efecto multiplicador del gasto publico. Para lograr una interpretación más ponderada hay que recordar que las partidas del gasto se concentraron por orden de preferencia en las Secretarías de Hacienda, Guerra, Comunicaciones y Gobernación. Partiendo de estos datos se puede comprender mejor el efecto que debió de tener la ampliación del gasto público y si éste compensó la disminución del consumo generada por la elevación del precio de venta ocasionada por la política fiscal proteccionista (relación entre las curvas de consumo, inversión y gasto). En suma, si recordamos que el multiplicador se correlaciona inversamente con la propensión al ahorro (de momento no tenemos datos concretos que permitan realizar un cálculo ajustado), todo parece indicar que el comercio exterior debió de compensar la disminución del gasto público. Gráfica 8: México. Ingreso Total Gobierno Federal Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 9: México. Ingreso Total Gobierno Federal (valores corrientes) 85 Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato 86 3) Consumo interno. Para conocer con exactitud la propensión a importar y la propensión al ahorro (necesarios para valorar los efectos multiplicadores del comercio exterior y del gasto), necesitamos saber el comportamiento del consumo interno. De forma general se suele argumentar que el comercio exterior puede funcionar como un elemento dinamizador en la situación de las economías atrasadas (utilidad del mercado externo ante la precariedad y falta de previsión del mercado interno). Al respecto se defiende que América Latina se encontraba a finales del siglo XIX con una abundante capacidad de oferta en medios de producción (suele ser un lugar común repetir que los abundantes recursos naturales y la extensa mano de obra barata esperaban la llegada de capitales extranjeros para ponerse a funcionar) y con una limitada capacidad de demanda interna que impedía el arranque de las economías. Para conocer en detalle la evolución de la demanda interna es necesario evaluar los siguientes elementos: a) Evolución de las rentas disponibles. Para calibrar dicha variable hay que conocer la evolución de los precios, los salarios y la presión fiscal. Partiendo de los datos disponibles, se observa en líneas generales que las rentas reales disponibles (ingresos deflactados después de impuestos) tendieron a descender a lo largo del período del porfiriato: en general los salarios disminuyeron, los precios aumentaron y la presión fiscal se incrementó.1 El índice ge1 Obviamente, hay que mencionar que al no estar en una economía exclusivamente de mercado, los precios y los salarios sólo miden parte de la realidad. Un peón de una hacienda, por ejemplo, neral de precios al mayoreo de la República (Gráfica Núm. 11), aunque esconde diferencias regionales importantes que después analizaremos, muestra obtenía un salario monetizado, pero al mismo tiempo completaba sus ingresos con su trabajo en una tierra que el propietario le dejaba a tal fin. Hay que tener presente, por tanto, que una elevación de precios en bienes de consumo esenciales como el maíz en México, podía significar distintas cosas para los diferentes ciudadanos. Para el consumidor urbano asalariado significaba una disminución en su capacidad adquisitiva y por tanto una reducción de la demanda; pero para el campesino antes descrito podía traducirse en una ampliación del autoconsumo. Estas variables no han sido introducidas en la explicación del presente texto para tratar de descargar la complejidad de algunos de los problemas abordados. Ello no quiere decir que hayamos renunciado al reconocimiento de su importancia. En estudios microrregionales [como el de González, Soledad, Familias Campesinas mexicanas en el siglo XX, Tesis doctorado, Universidad Complutense, Madrid, 1992 p. 74 para el caso de Xalatlaco (Edo. de México)] se observan claramente estos comportamientos. El reciente estudio de Aurora GÓMEZ, "The evolution of prices and real wages in Mexico from de porfiriato to the revolution", paper prepared for the conference on "Latin America and the World Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: Explorations in Quantitaive Economic History", Bellagio Study and Conference Center (June 30July 4, 1997) confirman la tendencia de elevación de precios y de disminución de la capacidad adquisitiva de los trabajadores mexicanos. Estudios generales como el de Cerda, Luis y Gilly, Marc, Índices de precios durante el porfiriato, México, 1993 (aún inédito) lo confirman. claramente dos grandes períodos (1886-1897; 1898-1910). El primero esta compuesto por una fase de alza (1886-1892) y una de baja (18921898). El segundo por una fase de alza continuada con un bache transitorio en el año de 1904. De lo que no hay duda es de que la tendencia general de todo el período es de claro ascenso. Si observamos ahora el comportamiento de los precios medios anuales al mayoreo del DF (Gráficas Núms. 12, 13 y 14), se puede comprobar que los alimentos básicos, salvo el arroz, reproducen la tendencia general al alza descrita anteriormente. En el caso de los alimentos no básicos, se observa que el azúcar y el café (bienes complementarios) dibujan una tendencia descendente desde 1894 (quizás ello se explique por el descenso de las rentas disponibles y la elasticidad de la demanda: a menores ingresos se sacrifican los productos caros no estrictamente necesarios). El tabaco se mueve de forma bastante paralela al índice general (quizás porque el hábito de fumar es difícil de erradicar). Si observamos ahora el cuadro de los precios de los productos manufacturados textiles, comprobamos que los movimientos que dibujan el algodón y la hilaza son bastante semejantes al del índice general de precios; y que la manta se comporta de forma contraria, al dibujar un descenso, quizás por estar subsidiada por el gobierno en su mayor parte por ser considerado un bien popular. Gráfica 10: México. Impuestos Indirectos Federación (valores corrientes) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato 87 Gráfica 11: Índice General Precios Mayoreo México. (1900=100) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 12: Precios medios anuales mayoreo México DF 88 Fuente: La Semana Mercantil Gráfica 13: Precios medios anuales mayoreo México DF Fuente: La Semana Mercantil Gráfica 14: Precios medios anuales mayoreo México DF 89 Fuente: La Semana Mercantil Gráfica 15: Salarios diarios mínimos (valores constantes en pesos 1900) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato 90 Por lo que respecta a los salarios diarios medios mínimos para toda la República (Gráfica Núm. 15), se observa que frente al ascenso de los de la minería e industria (el primero protegido por el gobierno, el segundo en crecimiento), los del sector público, fuerzas armadas y agricultura describen un movimiento descendente con un período de bonanza transitoria entre 18931897. Este es un fenómeno que hay que acentuar, ya que la población agrícola era mayoritaria; y por su parte la de servicios y la militar no tenían la capacidad de acceder por medio de canales alternativos fuera del mercado a productos básicos para la alimentación tan fácilmente como los campesinos. Hay que subrayar que si la capacidad de consumo urbano y rural descendieron, en el segundo caso se pudo compensar con la ampliación del autoconsumo (de ahí la ampliación de las reclamaciones de tierras de los campesinos en los años anteriores y durante la Revolución de 1910).1 En suma, todo 1 González, Soledad, Familias Campesi- los indicadores parecen mostrarnos que la demanda comercial debió de disminuir tendencialmente a lo largo del porfiriato. En relación con la presión fiscal (Gráfica núm. 16) se detecta también una clara tendencia al alza que termina con una inflexión a partir de 1906, quizás introducida para frenar las tensiones generadas por la crisis de 1905. Posiblemente este fenómeno tenga alguna correlación con la introducción del patrón oro en 1905, pero es un fenómeno del que de momento no contamos con la información suficiente para poder establecer una interpretación definitiva. En suma, todas las variables analizadas apuntan a que, al descender las rentas disponibles, la capacidad de consumo interno debió de disminuir en la misma proporción. nas mexicanas en el siglo XX, Tesis doctorado, Madrid, Universidad Complutense, 1992, p. 202 recuerda que el campesino se honra de ser autosuficiente en Xalatlaco en dicho período. Gráfica 16: Presión Fiscal Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato b) Evolución de la población activa (Gráficas Núms 17 a 22).1 Si las rentas disponibles descendieron, hay que subrayar que paralelamente el conjunto de la población inactiva (activa sin ocupación, doméstica, estudiantes, menores) aumentó a lo largo del porfiriato debido fundamentalmente al crecimiento demográfico y a la falta de correspondencia entre el crecimiento poblacional y el industrial. El sector industrial al parecer no fue capaz de absorber todos los excedentes de mano de obra generados en el ámbito rural. La población laboral de las industrias de transformación disminuyó en 1910. En particular, la población de servicio doméstico disminuyó también en 1910, quizás debido a la reducción de las rentas de los funcionarios. Por el contrario, la de profesio1 Todas las gráficas están construidas con la información ofrecida por González Navarro, Moisés, Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, México, Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística, 1956. nistas aumentó claramente. En suma, todo parece indicar que la capacidad de generar riqueza disminuyó con el aumento de la población inactiva, por lo que, teniendo en cuenta que la productividad no creció,2 el consumo per cápita debió descender. Es importante subrayar este fenómeno, ya que ello debió de suponer un descenso de aquellos productos con una alta elasticidad en su demanda. En la práctica ello significó que se debió de renunciar a consumir bienes superfluos importados ante el deterioro de las rentas disponibles. 2 Salvucci, Richard J. y Salvucci, Linda, “Crecimiento económico y cambio de la productividad en México, 1750-1895", en HISLA, X (1987), pp. 67-89. 91 Gráfica 17: Población total República Mexicana Fuente: Estadísticas Sociales y Económicas Porfiriato Gráfico 18: Relación Población Activa/Inactiva 92 Fuente: Estadísticas Sociales Porfiriato Gráfica 19: Población Inactiva Fuente: Estadísticas Sociales Porfiriato Gráfica 20: Población Activa 93 Fuente: Estadísticas Sociales Porfiriato Gráfica 21: Población Activa Industrial México Fuente: Estadísticas Sociales Porfiriato Gráfica 22: Población Actica Servicios de México 94 Fuente: Estadísticas Sociales Porfiriato Hay que recordar también que la mencionada imposibilidad de absorción por parte del sector industrial del excedente poblacional agrícola hizo que se retrasara el proceso de transición demográfica. Así, en vez de reducirse las tasas de fecundidad, éstas siguieron creciendo (recuérdese que en sociedades agrícolas de Antiguo Régimen un número elevado de hijos se traducía en un aumento de la mano de obra de la economía familiar). El aumento poblacional significó así la hipoteca de las políticas de desarrollo económico al tenerse que invertir en costos crecientes en salud y educación básica, lo que se tradujo en la imposibilidad de fomentar las inversiones dirigidas a potenciar la mejora de las infraestructuras y el fomento de la productividad en general. La presencia de una mano de obra barata no fue aprovechada dada la incapacidad de la industria de operar a pleno rendimiento (estrechez y poca flexibilidad del mercado). c) Evolución de la producción y de la productividad. Según las cifras globales existentes (Gráficas Núms. 3 a 7),1 se observa que la producción industrial creció globalmente más rápidamente que la agrícola y ganadera (impulsada por las exenciones fiscales, mejoras en las comunicaciones, crecimiento población urbana); que la producción minera de metales industriales (cobre, plomo, antimonio, mercurio, zinc, petróleo, carbón, hierro) creció entre 1891-1910 en un 50% (anual de 9.1%) y la de metales preciosos en un 19% (anual de 1 El Colegio de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. México, El Colegio de México, s/f. 5.3%); y que las industrias de transformación (ramos textil, alcohol y azúcar) tuvieron un descenso apreciable a partir de 1905. Sin embargo, hay que subrayar que el efecto multiplicador y de creación de eslabonamientos internos de este crecimiento en la producción industrial no debió de ser todo lo positivo que pudiera esperarse debido a la existencia de reducidas economías de escala; la fuerte concentración de las empresas;2 el escaso porcentaje de la población dedicada directamente en las labores industriales (recuérdese que incluso dicha población disminuyó en términos totales y relativos desde 1900); y el efecto que produjo la producción agrícola comercial para la exportación sobre la producción de alimentos para el consumo interno. Debido a que buena parte del mercado de la producción industrial estaba dirigida al mercado interno ante la falta de competitividad del sector en los escenarios internacionales, se puede entender que la disminución de la capacidad adquisitiva del consumidor mexicano de fines del porfiriato ocasionada por la elevación general de precios y el aumento de la presión fiscal debió de 2 Según el estudio de Haber, Stephen H., "Concentración industrial, desarrollo del mercado de capitales y redes financieras basadas en el parentesco: un estudio comparado de Brasil, México y los Estados Unidos (1840-1030)", en Revista de Historia Económica, X:1 (1992); y Revista de Historia Económica, X:2 (1992), pp. 213-240, un reducido número de firmas controlaba la industria. Haber, Stephen H., Industry and undervelopment. The industrialization of México 1890-1940, Stanford, Stanford University Press, 1989. 95 96 impulsar una crisis en el sector manufacturero a partir de 1906. A todo ello hay que añadir que al adherirse México al patrón oro en 1905 se ocasionó una sobrevaluación coyuntural de su moneda, favoreciéndose en consecuencia la importación de manufacturas del exterior. Con respecto a la producción agrícola hay que especificar (Gráficas Núms. 3, 6 y 7) que se aprecia un movimiento encontrado entre el output de alimentos y bebidas para el consumo interno y el de bienes de exportación y materias primas para el consumo externo. Tradicionalmente se había aceptado que el 82% del total de las comunidades rurales habían caído bajo la dependencia de las haciendas en 1910;3 y que ello había ocasionado un deterioro de la calidad de la alimentación de la población mexicana durante el porfiriato. Sin embargo, recientemente se ha criticado estas visiones. Por su parte, Jean Meyer y François-Xavier Guerra han puesto de relieve que se ha hecho una lectura errónea de los censos de 1895 y 1910 (no es posible interpretar que todos los "peones" que aparecen fueran individuos sin tierras adscritos a las haciendas), teniéndose que distinguir entre la población de trabajadores agrícolas a tiempo completo ligados a 3 Tannenbaum, Frank, "La lucha por la paz y por el pan", en revista Problemas Agrícolas e Industriales de México, III:4 (1951). McBride, George M., "Los sistemas de propiedad rural de México", en Problemas Agrícolas e Industriales de México, III:3 (1951). Romero Sotelo, María Eugenia, Ensayos en el análisis de la estructura económica del porfiriato, México, Tesis licenciatura UNAM, 1976, p. 50. las haciendas y el resto de los campesinos (jornaleros, aparceros, arrendatarios, pequeños propietarios, rancheros). A los primeros, la expansión de las haciendas no les supuso un agravio importante (en muchos casos todo lo contrario), mientras que a los segundos les golpeó mucho más la orientación de la economía hacia el exterior, el aumento de la presión demográfica, el alza de los precios, la reducción de la capacidad adquisitiva del consumidor medio y la elevación en la presión fiscal.4 Por su parte, John Coatsworth,5 después de revisar las cifras de producción de 1877 (demuestra que las referentes al año de 1877 incluidas en las Estadísticas Económicas del Porfiriato estaban infladas), ha puntualizado que entre 1877 y 1907 no debió de haber la disminución de alimentos y bebidas para consumo interno que era tradicional aceptar como válida (rebaja la cifra de 168.969.412 valor total en pesos de 1900 de la producción de alimentos y bebidas para consumo interno que las Estadísticas Económicas del Porfiriato dan para 1877 a 87.045.521 pesos, lo que significa dividir dicha cantidad por dos). Si aceptamos como correctas las 4 5 Meyer, Jean, "Haciendas y ranchos, peones y campesinos en el porfiriato. Algunas falacias estadísticas", en revista Historia Mexicana, XXXV:3 (1986), pp. 477-510. Guerra, François-Xavier, México. Del Antiguo Régimen a la Revolución, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica, 1988. Coatsworth, John, "La producción de alimentos durante el porfiriato", en Coatsworth, J., Los orígenes de atraso, México, Alianza Editorial Mexicana, 1990, pp. 162-177. rectificaciones de John Coatsworth (existen pocas dudas con respecto a la realización de sus cálculos) y concentramos nuestro análisis en el período 1892-1907 y convertimos al mismo tiempo las cifras totales de producción de alimentos y bebidas para consumo interno en producto per cápita (dividiendo el total de alimentos entre el total de la población de la República Mexicana6 (Gráfica Núm. 23), se puede apreciar que después de un período de ascenso (1892-1897), el consumo per cápita comenzó tendencialmente a disminuir. Ello, evidentemente es una interpretación que habría que rectificar regionalmente, ya que como se verá posteriormente se dieron importantes diferencias regionales, así como en la distribución del ingreso. En suma, todo la información existente apunta a que parece necesario tenerse que posponer a 1897 el efecto que produjo la expansión de la producción de materias primas para consumo interno y la de bienes para la exportación (reducción de las tierras más fértiles a la producción de alimentos y bebidas para el consumo interno). Hay que puntualizar, sin embargo, que la caída en la alimentación per cápita no se debió únicamente al efecto de desplazamiento de las tierras de cultivo de alimentos por las de materias primas y bienes para la exportación, sino que ello se debió sumar a las crisis climatológicas (en particular hay que subrayar la sequía de 1907-1910). Con ello se confirma que la productividad agrícola no debió de aumentar a lo largo del 6 Para cubrir los huecos de información se ha realizado una regresión lineal de los años con datos poblacionales. porfiriato. Hay que recordar que no se tiene constancia de cambios en la productividad como resultado de la introducción de nuevas tecnologías en la producción de alimentos para el consumo interno.7 La abundancia de mano de obra hizo que no fuera rentable la inversión en innovaciones tecnológicas.8 En suma, al parecer, este sector siguió estando dominado por la técnicas de producción tradicionales con un rendimiento medio bastante bajo. Se puede, por tanto, concluir que al parecer el crecimiento industrial y la ampliación de las exportaciones debieron de provocar diferentes desequilibrios. El crecimiento industrial y el aumento de las exportaciones, al no estar acompañado de una política de mejora de la productividad agrícola, debió de traducirse en un deterioro de los niveles de vida de la población campesina media mexicana. Según la ley de Engels, como consecuencia de la reducción de la capacidad adquisitiva de los campesinos, la demanda comercial 7 8 Tortolero Villaseñor, Alejandro, De la coa a la máquina de vapor. Actividad agrícola e innovación tecnológica en las haciendas mexicanas, 1880-1914, México, Ed. Siglo XXI, 1995, enumera la existencia y el conocimiento de máquinas modernas en México, pero no analiza cuáles fueron sus resultados medidos en cambios en la productividad. Miller, Simon, "Mexican junkers and capitalist haciendas, 1810-1910: the arable estate and the transition to capitalism between the insurgency and the revolution", en Journal of Latin American Studies, 22:2 (1990), pp. 229-263. 97 Gráfica 23: Alimentación Media per Cápita. Total México Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato 98 interna se retrajo. Por su parte, la escasa absorción del sector industrial de la población excedente campesina y el deterioro de las formas de vida rurales hicieron que la emigración rural hacia los núcleos urbanos se tradujera en un aumento de los cinturones de miseria y de pobreza. Ello, unido a las reducidas economías de escala, supuso la consolidación de la estructura urbana heredada del pasado caracterizada por la presencia de una gran metrópoli y la ausencia de ciudades medias (concentración urbana). Todo ello ayudó a limitar la expansión del mercado interno. Desde luego para poder llegar a una conclusión definitiva habría que construir tablas imput-output (Tablas de Leontief) que midieran correctamente los eslabonamientos internos a fin de poder calibrar con exactitud cuál fue el efecto que tuvo sobre el conjunto de la economía la apertura externa, pero desgraciadamente todavía no tenemos la información suficiente para construir tales tablas y realizar dichos cálculos, por lo que seguimos estando obligados a navegar en las inciertas y siempre peligrosas aguas de las suposiciones no contrastadas. d) Relación de los precios del intercambio. Si analizamos ahora las oscilaciones en la relación de los precios del intercambio de las transacciones exteriores realizadas por México en el período de estudio a fin de conocer mejor la situación de las oscilaciones del mercado interno (Gráficas Núms. 24 y 25), observamos que las exportaciones de metales preciosos y de bienes de consumo sufrieron una depreciación constante y creciente a partir de 1895. La depreciación de la plata en los mercados internacionales y la introducción de patrón oro en 1905 se vio compensada con la ampliación del volumen y valor relativo de la exportación de mercancías (Gráficas Núm. 26 y 27). De esta manera, México pasó de ser un país exportador casi exclusivamente de metales preciosos a otro exportador de metales preciosos y productos agrícolas. El deterioro en la relación de los términos del intercambio de la plata y los bienes de consumo tuvo un significado importante, ya que precisamente fueron estos rubros los que componían el porcentaje mayor de las exportaciones (Gráficas Núms. 28 a 31).1 Por su parte, los bienes de producción, exceptuando el bache de 1900, tuvieron una apreciación continuada hasta 1905, momento en que comenzaron a caer con la misma intensidad que los bienes de consumo y los metales preciosos. Si observamos ahora la diferencia existente entre la exportación de productos elaborados y no elaborados (Gráfica Núm. 25), comprobamos que los bienes no elaborados eran cuantitativamente superiores a los elaborados y que la relación en los términos del intercambio (a excepción de los primeros que sufrieron un bache importante entre 1899 y 1902) mejoró hasta el año de 1905 en que iniciaron un claro período de deterioro. Por lo que respecta al comportamiento de las importaciones (Gráfica Núm. 32) comprobamos que los bienes de producción suponían una clara mayoría que fue en constante aumento. De esta forma, se constituyó una clara relación de tipo dependentista entre las im1 Los totales de importaciones se dan en valores CIF (Cost, Insurance, Freight) (Coste, seguro, flete), mientras que las exportaciones se ofrecen en valores FOB (Free on Board) (precio en el que no se incluye ni el fletes ni el seguro). El costo de los seguros y los fletes se cargan sobre el precio de venta, por lo que se incorpora a la balanza de pagos del país importador. Las exportaciones dadas en FOB para el país exportador, se convierten en valores CIF en el país importador. portaciones (bienes de producción elaborados) y las exportaciones (bienes de consumo sin elaborar). Como resultado de todo ello, la balanza comercial dibujó una caída tendencial (Gráficas Núm. 31 y 33) de 1897 a 1909 (los años de 1906 y 1907 son incluso de valores negativos). Ello significó que para compensar el déficit de la balanza se tuvo que exportar moneda, lo cual significó una elevación del precio del dinero y consecuentemente una reducción de la inversión (crisis de 1906-1907). En suma, la propensión media y marginal a la importación (porcentaje de crecimiento de la importación al aumentar la renta) se redujo y con ello disminuyó el efecto multiplicador de las exportaciones (compuesta por bienes de consumo no elaborados). Si a ello se suma que las exportaciones favorecieron a un grupo reducido de latifundistas se comprenderá el efecto que el proceso debió de tener en el conjunto de la economía mexicana y del consumidor medio. e) Variación en los costos del transporte interno. Para valorar los efectos que las oscilaciones que el comercio externo pudo tener sobre el desarrollo regional hay que estudiar las oscilaciones que se dieron en los costos de transacción internos (fletes, impuestos, seguros, capacidad de carga, etc.). John Coatsworth ha calculado que los fletes realizados por carretera cayeron de 10 centavos por tonelada y kilómetro en 1878 a 2.3 centavos por tonelada y kilómetro en 1910 al introducirse el ferrocarril.2 2 Coatsworth, John, El impacto económico de los ferrocarriles en el porfiriato, México, Secretaría de Educación Pública, Col. SepSetentas, 1976. 99 Gráfica 24: Relación precios del intercambio. Total México Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 25: Relación precios del intercambio. Total México 100 Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 26: Capacidad para importar de México. (Valores en pesos de 1900) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 27: Precio de la plata en Londres 101 Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Las cifras globales nos muestran que la introducción del ferrocarril y la extensión paulatina del trazado de las vías férreas supuso un aumento considerable de los volúmenes de carga transportada por la República Mexicana en el tercer cuarto del siglo XIX (la carga transportada por los ferrocarriles pasó de 265.000 toneladas en 1880 a casi 14 millones de toneladas en 1907). Sin embargo, hay que recordar que estas cifras no nos pueden hacer caer en la 102 tentación de presuponer que hubo un crecimiento del mercado interno y un proceso de integración regional en la misma proporción, ya que si examinamos la composición de la carga y los recorridos de los trazados de la red ferrocarrilera comprobamos la heterogeneidad del proceso y las fuertes disparidades geográficas. Sandra Kuntz Ficker ha puesto de manifiesto que los ferrocarriles cumplieron el papel de explotar los mercados ya conformados del centro de la República, que en el norte contribuyeron a su formación desempeñando en este caso un claro impulso desarrollista, pero que en otras regiones su papel fue bastante secundario. En suma, sigue diciendo la misma autora, la disminución de los costos de transporte no favoreció de forma clara un aumento del comercio interno de productos voluminosos perecederos (y en especial el de los granos básicos como el maíz), ni un crecimiento en el índice de convergencia regional (por lo general la carga no estaba compuesta por estos productos, sino por mercancías de exportación como los minerales o los agrícolas de consumo industrial de exportación como el henequén). Con ello se pone de manifiesto --concluye la misma autora-- que la variable de los costos de transporte no explican por sí solos el lento surgimiento de un mercado interno de productos básicos, y que la razón básica del estrangulamiento de la economía estaba en la persistencia de un régimen de propiedad y de relaciones de producción inadecuados. La reducción de los fletes como resultado de la introducción del ferrocarril fue así una condición necesaria pero no sufi- ciente para impulsar el desarrollo económico.1 f) Movilidad de capitales y de fuerza de trabajo. Finalmente, hay que recordar que la formación del mercado interno presupone no solamente la existencia de vías de comunicación ágiles que faciliten el intercambio de mercancías y potencien el consumo, sino también la ampliación y la agilización del crédito, así como la movilidad de la fuerza de trabajo.2 Al respecto, todos los datos parecen coincidir en señalar que no se puede establecer un comportamiento homogéneo para toda la República y período de estudio, ya que se comprueba que en líneas generales en las regiones del norte de la República había una movilidad en el mercado de la mano de obra y de capitales relativamente más alta que el resto del país; que en la meseta central la movilidad de la mano de obra era menor debido a la pervivencia de las relaciones clientelares tradicionales (hacendado-peón); y que en el sur la movilidad laboral era aún más reducida por primar esencial1 2 Kuntz Ficker, Sandra, Empresa extranjera y mercado interno. El ferrocarril central mexicano (1880-1907), México, El Colegio de México, 1995. Aguirre Rojas, Carlos Antonio, "Mercado interno, guerra y revolución en México: 1870-1920", en Revista Mexicana de Sociología, LII:2 (1990), pp. 183-241. Rosenzweig, Fernando, "Moneda y bancos", en Cosio Villegas, Daniel (ed.), Historia Moderna de México, vol. VII, tomo II, El Porfiriato. Vida económica, Ed. México, Hermes, 1974, cap. VIII, pp. 789-885. Romero Sotelo, María Eugenia, Ensayos en el análisis de la estructura económica del porfiriato, Tesis licenciatura, México, UNAM, Facultad de Economía, 1976. mente las relaciones compulsivas sobre las de mercado. Todo ello derivaba en la pervivencia de mercados estrechos y poco flexibles (no es casual que la revolución de 1910 tuviera comportamientos regionales diferentes). A su vez el predominio del capital comercial obstaculizó la multiplicación y ampliación geográfica de los intercambios, restringiendo las áreas de integración mercantil a determinados sectores y regiones de la República.3 4) Inversión. Para calcular la tasa de crecimiento económico es necesario conocer los niveles de inversión y ahorro y para ello es necesario saber si se reinvertían los beneficios y en qué sector se hacía. Tenemos constancia de que en algunas ocasiones se invertían los beneficios en adquisición de prestigio social (compra de bienes no productivos). Aunque no hay que exagerar este argumento, parece obvio que hay que saber qué cantidad de recursos se desviaban hacia la inversión y de qué manera se distribuían las ganancias. ¿Los latifundistas reinvertían sus ganancias; las exportaban; las dedicaban a la especulación agiotista; adquirían bienes para ganar prestigio social e influencia política? Desgraciadamente, son preguntan para las que no disponemos de momento de la información necesaria básica para formular una respuesta adecuada. 5) Deuda interna, deuda externa y deuda flotante. Hay que analizar la relación entre los egresos en cuenta corriente, las inversiones y las transferen3 Kuntz Ficker, Sandra, Empresa extranjera y mercado interno. El ferrocarril central mexicano (1880-1907), México, El Colegio de México, 1995, p. 359. cias. Paralelamente, hay que estudiar los ingresos en función de si se había alcanzado el pleno empleo. Un déficit real puede describirse como un superávit en una situación de pleno empleo. Es útil distinguir entre déficit aparente y de pleno empleo. De momento no disponemos tampoco de esta información. En suma, parece comprobarse que la teoría de la ventaja comparativa se formula en términos de trueque y relación entre los precios relativos sin tener en cuenta la rigidez de los precios y salarios, las brechas inflacionistas y de sobrevaloración transitorias y ninguno de los problemas de la balanza de pagos. Supone que los trabajadores que abandonan una industria siempre entran en otra más eficiente y nunca en las filas del desempleo crónico. No tiene en cuenta los salarios monetarios rígidos fijados a un nivel real demasiado elevado para proporcionar empleos viables dentro del país. Tampoco contempla las relaciones políticas de dominación, cuando se puede comprobar que en ciertos momentos un proceso de apertura externa, al abrir la competencia, en vez de generar una ampliación en la productividad puede potenciar los mecanismos de compulsión política (relación entre capital y trabajo) como una forma de abaratar los costos de producción. La teoría de la ventaja comparativa no nos debe hacer olvidar tampoco los peligros que el país adquiere cuando depende de la exportación de unos cuantos productos, cuyos precios pueden variar de forma intensa en poco tiempo sin posibilidad de poner en práctica políticas de reconversión. 103 Gráfica 28: Exportaciones totales de México. (Valores corrientes FOB) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 29: Exportaciones totales de México. (Valores constants FOB en pesoso de 1900) 104 Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 30: Gráfica 29: Exportaciones totales de México. (Valores constants FOB en pesoso de 1900) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 31: Exportaciones e Importaciones de México. (Valores constantes en pesos de 1900) 105 Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 32: Imporatciones totales de México. (CIF) (Valores constantes en pesos de 1900) Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato Gráfica 33: Balanza Comrcial de México. (Valores constantes en pesos de 1900) 106 Fuente: Estadísticas Económicas Porfiriato No es ocioso recordar que en el caso latinoamericano debemos analizar los efectos multiplicadores del comercio exterior, gasto público, inversión o el consumo desde la óptica de una economía no monetizada en su totalidad. En la década de los años cincuenta Hans Singer1 de forma general y Jacques Lambert de forma particular para Brasil o Pablo González Casanova para México desarrollaron las ideas del dualismo. Con ello se subrayaba que en América Latina se enfrentaba una economía moderna capitalista urbana a otra rural indígena de autoconsumo, por lo que la ampliación de la primera suponía la retracción de la segunda. Estas ideas, defendidas originalmente por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fueron sometidas a duras críticas. En concreto, Francisco Oliveira puntualizó que no se podía entender un sector atrasado y otro moderno, ya que el proceso real presentaba una simbiosis en la que ambos mundos eran interdependientes. El subdesarrollo comenzó a ser entendido como un producto de la expansión del capitalismo en vez de una fase histórica del mismo. Fernando Henrique Cardoso y Anibal Reyna criticaron también desde la CEPAL las tesis dualistas. Rodolfo Stavengahen defendió la improcedencia de utilizar la teoría del dualismo en el sentido de dos sociedades independientes, sino una explotación de una por la otra (los focos urbanos no se comportan como polos de desarrollo). En consecuencia, en vez de las tesis del dualismo evolucionista se plantearon las tesis del subdesarrollo dependiente, cuyas ideas básicas consistían en defender que el subdesarrollo no terminaba con le desarrollo, sino que estaba íntimamente ligado a él; que el subdesarrollo y el desarrollo eran la misma cara de la misma moneda; y que no se podía seguir defendiendo las tesis evolucionistas que planteaban que el subdesarrollo era una etapa (problema de desajuste tipificado en la explosión demográfica).2 Pablo González Casanova utilizó el término de colonialismo interno para referirse a la estructura vertical de la sociedad mexicana. A todo ello hay que añadir que al no estar en presencia de una economía generalizada de libre mercado y emplearse el comercio exterior como una importante fuente de ingresos por el Gobierno Federal, los efectos multiplicador y acelerador del comercio externo no se distribuyeron proporcionalmente en el conjunto de la sociedad de la República Mexicana. Al no haber un clima de libre competencia, falta de la capacidad suficiente de crecimiento del sector industrial, escasez de un mercado libre de capitales, reducida productividad agrícola, etc. la ampliación del comercio exterior debió de generar una mayor desigualdad. Incluso se puede comprobar que el comercio externo posibilitó la pervivencia de las estructuras de poder tradicionales (concentración, desigualdad, no competitividad).3 Paralelamente, hay que re2 1 Singer, H., "The distribution of Gains between investing and borrowing countries", American Economic Review, Papers and proceedings, XL (1950), 47385. 3 Todaro, M.P., El desarrollo económico del Tercer Mundo, Madrid, Alianza, 1988, pp. 114. Guerra, François-Xavier, México. Del Antiguo Régimen a la Revolución, 2 vols., México, Fondo de Cultura Eco- 107 108 cordar que el comercio externo impulsó el acaparamiento de tierras por algunas familias (extensión y consolidación de los latifundios), provocando un aumento de la tensión social. Desde esta perspectiva, la Revolución puede ser comprendida como un proceso de recampesinización, un freno al proceso de proletarización, un medio para equilibrar la relación población-recursos (Gráfica Núm. 17). El reparto de tierra significó mantener una productividad agrícola baja. A su vez el descenso población derivado de la guerra permitió la no transformación de las estructuras de Antiguo Régimen. Una revolución realizada --en palabras de John Womack-- por unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución.4 Es indiscutible que las industrias porfirianas del textil, el acero, el papel, la cerveza, el tabaco --por citar las más representativas-- crecieron. Es innegable que la introducción del ferrocarril significó un adelanto importante para la ampliación del mercado interno al reducir el precio de los fletes. Es indudable que el orden porfiriano significó una bandera importante para reclamar la captación de capitales extranjeros. Está fuera de duda que la reducción de las alcabalas y otros impuestos que gravaban el comercio interno y las actividades productivas favoreció las transac- 4 nómica, 1988, habla de "ficción democrática". La paz y el orden porfirianos son el resultado de un compromiso interoligárquico. Womack, John, Zapata y la revolución mexicana, México, Ed. S.XXI Eds., 1977. A la misma conclusión se llega con el estudio de Soledad González (1992, p. 192). ciones internas. Pero también es verdad --como ha subrayado Stepen H. Haber-- que las industrias porfirianas fueron dependiendo cada vez más de la importación de bienes de equipo, tecnología y personal especializado; que su diseño no se ajustaba a la realidad mexicana por lo que en la mayoría de las ocasiones las plantas de producción operaban por debajo de sus capacidades (43% en el cemento, 30% en el caso de la Fundidora de Monterrey); que, debido a las necesidades de importación de equipos, sus costes de construcción fueron un 60% más altos que sus semejantes en Gran Bretaña para la misma época; que los trabajadores mexicanos tenían una baja productividad en comparación con los europeos o estadounidenses; que el mercado interno fue incapaz de absorber toda la capacidad productora de la industria; que el mercado externo estaba copado; y que la alta concentración y la estructura del mercado de capitales (reducido y unido a un puñado de familias) no permitieron lograr un crecimiento equilibrado. Como consecuencia de todo ello, la industria mexicana entró en repetidas crisis de sobreproducción, por lo que no se pudo favorecer de su mano de obra barata. En suma, para 1910, una gran parte de la industria mexicana era ineficiente (altos costos de construcción y bajos niveles de capacidad de utilización), por lo que sus productos no pudieron competir con las importaciones (los costos de producción en México eran por regla general un 20% más altos que los de Gran Bretaña).5 5 Haber, Stephen H., "Assessing the obstacles to industrialization: the mexican EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA CONVERGENCIA REGIONAL La teoría de la convergencia, desarrollada por la historiografía económica estadounidense en relación al estudio de la evolución de economía de los Estados Unidos entre 1880 y 1950, puso de manifiesto a mediados de este siglo que las diferencias económicas regionales tendían a descender en la misma proporción que avanzaba el crecimiento económico. La misma teoría postulaba que en los países en que la distribución del ingreso era muy desigual el grado de convergencia era menor en una primera etapa, pero, posteriormente, cuando se aminoraba esta polarización social en el ingreso como resultado del propio crecimiento, los contrastes regionales se reducían de manera gradual.6 La teoría neoclásica predecía una tendencia de largo plazo hacia la igualación interregional en los precios de los factores y por lo mismo una igualación en los ingresos promedio de las regiones. Los dualistas explicaban que la diferencia interregional vendría explicada por la coexistencia de dos sociedades desiguales, una atrasada y otra moderna. En consecuencia, la igualación interregional no sería sino el resultado de las modernización de las regiones atrasadas. Por el contrario, los seguidores de la tesis del colonialismo interno cons- truyeron como alternativa las teorías de la causación acumulativa (G. Myrdal)7 y del desarrollo desbalanceado (A. Hirschman),8 por medio de las que explicaban que las regiones ricas se habían aprovechado históricamente de las regiones pobres para impulsar el crecimiento de las primeras. En consecuencia, al igual que en el ámbito de las relaciones internacionales, se hablaba de relaciones asimétricas entre regiones centrales ricas y regiones periféricas pobres. James Wilkie sostuvo para el caso concreto de México en 1967 la tesis de que durante los años en los que se había ampliado el gasto público en el sector económico (en vez de en el administrativo o en el social) [como son los casos de los sexenios de Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), y Adolfo López Mateos (1958-1964)], se habían reducido los índice de pobreza con más intensidad al mismo tiempo que se habían acortado las diferencias económicas regionales.9 En contraposición, J. Lemoine, basándose en la tesis de Myrdal de la causación acumulativa, sostuvo en 1971 que las disparidades interregionales se habían acrecentado en México entre 1895 y 1960. Según el mismo autor, los niveles de industrialización, urbanización, infraestructura energética, educación, etc. en vez tender a la con7 6 economy, 1830-1940", en Journal of Latin American Studies, XXIV:1 (1989), pp. 1-32. Easterlin, R.A., "Long-term regional income changes: some suggested factors", en Papers and proceedings, Regional Science Association, IV (1955), pp. 313325. 8 9 Myrdal, G., Economic theory and underdevelopment regions, Londres, 1957. Hirschman, A., The strategy of economic development, New Haven, Yale University Press, 1958. Wilkie, James W., La revolución mexicana (1910-1976). Gasto federal y cambio social, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. 109 110 vergencia se distanciaron aún más en dicho período, al mismo tiempo que no se expandieron las economías de escala.10 Posteriormente, el equipo de investigación Luis Unikel defendió en 1976 que entre los años de 1900 y 1940 se dio en México un distanciamiento en los niveles de riqueza entre las distintas regiones, mientras que entre 1940 y 1970 este distanciamiento se redujo. El equipo de investigación acabó concluyendo que no parecía destacarse un consenso sobre las tendencias a largo plazo en el comportamiento del proceso de convergencia regional.11 Más recientemente Enrique Hernández Laos ha defendido que las diferencias interregionales se acrecentaron entre 1900 y 1940, se mantuvieron relativamente constantes entre 1940 y 1970 y decrecieron entre 1970 y 1980. Según dicho autor, las políticas de industrialización por sustitución de importaciones favorecieron la concentración manufacturera en los principales centros urbanos del país (valle de México) provocando un agudización de las diferencias interregionales (no se desarrollaron las correspondientes economías de escala); y las políticas fiscales no fueron capaces de reducir estas diferencias. 10 11 Lemoine, J., Patterns of long-run interregional growth and development in Mexico, PhD, University of Vanderbilt, 1971. Lemoine, J., "Causación acumulativa y crecimiento interregional en México", en Solís, L., La economía mexicana. II Política y desarrollo, México, Fondo de Cultura Económica, 1973. Unikel, Luis; Ruiz Chiapeto, C. y Garza Villarreal, G., El desarrollo urbano de México. Diagnóstico e implicaciones futuras, México, El Colegio de México, 1976. Así, confirmaba que el crecimiento de una región no repercutía a través de los eslabonamientos internos en el crecimiento de las restantes, sino precisamente observaba que sucedía lo contrario, la región atrasada se empobrecía aún más debido a los procesos emigratorios (la población rural emigra como mano de obra barata a los centros industriales-urbanos, expulsando factores de producción en provecho de la región receptora). Concluía dicho autor sosteniendo que las regiones centrales se beneficiaban de las regiones periféricas.12 Por lo general, los estudios históricos que se han realizado sobre el nivel de convergencia regional suelen ser descriptivos y no explican de qué depende las diferencias en las variaciones observadas. Consciente o inconscientemente la mayoría de los historiadores siguen la tesis liberal de que el crecimiento económico derivado de la apertura externa termina generando un mayor grado de convergencia regional. Al mismo tiempo se ha repetido en bastantes ocasiones que la construcción de las vías férreas y la eliminación de las alcabalas (1896) impulsó la expansión del mercado interno al disminuir los costos de transacción. En concreto se han medido los kilómetros de vías férreas, pasajeros transportados, mercancías intercambiadas, peajes ahorrados.13 Sin embargo no se ha analizado 12 13 Hernández Laos, Enrique, "La desigualdad regional en México (1900-1980), en Cordera, Rolando y Tello Carlos (Coords.), La desigualdad en México, Siglo XXI, México, 1984, pp. 155-192. Coatsworth, John, El impacto económico de los ferrocarriles en el Porfiriato, 2 vols., México, SepSetentas, 1976. Espi- de forma precisa cuáles fueron las consecuencias en el índice de convergencia económica. Lo que vamos a realizar a continuación es precisamente comprobar si la tesis de la convergencia se ajusta al caso histórico del México del porfiriato. La selección del período histórico es importante ya que al haber disfrutado México durante dicho período de un clima de apertura y de un crecimiento económico, se cita continuamente en la actualidad por los seguidores de los planteamientos neoliberales como una prueba de los efectos benéficos de las políticas desregulatorias y aperturistas. Evidentemente, debido a la calidad de la información existente, las conclusiones que se pueden extraer no tienen la categoría de definitivas, sino sujetas a la revisión a la espera de irse completando el mapa de los estudios regionales. Hasta la fecha, se han realizado diferentes agrupaciones regionales del espacio mexicano. El grupo de trabajo de El Colegio de México, coordinado por Daniel Cosio Villegas para la realización de la historia moderna de México, después de reunir el mayor volumen de información estadística existente hasta la fecha, construyó a mediados de siglo las siguientes regiones: NORTE (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí,Tamaulipas, Zacatecas); GOLFO DE MÉXICO (Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán); PACÍFICO NORTE (Baja California, Sinaloa, Sonora, Tepic); PACÍFICO SUR (Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca); y CENTRO (Aguascalientes, nosa de los Reyes Dávila, Jorge, El crecimiento económico durante el Porfiriato. Un intento de explicación, Tesis Maestría, México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1978. DF, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala). En la década de 1970, el equipo de trabajo coordinado por Luis Unikel14 propuso ocho regiones diferentes: NOROESTE (Baja California Norte, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora); NORTE (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León); GOLFO (Tamaulipas, Veracruz); CENTRO NORTE (Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas); CENTRO OESTE (Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán); CENTRO (Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala); VALLE DE MÉXICO (Distrito Federal, México); SUR Y SURESTE (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán). Es obvio, que ninguna división regional es permanente en el tiempo, debido precisamente a que las regiones son entes vivos y por tanto la estructura regional está en permanente transformación. Para el presente trabajo se ha preferido utilizar la división que manejó el equipo de investigación de El Colegio de México por ofrecer la ventaja de adecuarse mejor a la realidad del porfiriato. La división que utilizó el grupo de trabajo de Luis Uniquel hizo una diferenciación mayor regional en el norte y el centro de la República debido a que centraron su estudió en el período de la década de los años de 1970, después de haberse generado una mayor diferenciación. 14 Unikel, Luis; Ruiz Chiapeto, C. y Garza Villarreal, G., El desarrollo urbano de México. Diagnóstico e implicaciones futuras, México, El Colegio de México, 1976. 111 112 De los datos reunidos en los cuadros adjuntos se pueden extraer las siguientes conclusiones: El reparto en la ubicación de la población de la República Mexicana muestra un fuerte desequilibrio entre las distintas regiones entre sí (Cuadro Núm. 1). La región del Centro concentraba en 1900 el 50.86% de la población, el Norte el 18.96%, el Pacífico Sur el 13.62%, el Golfo de México el 11.30% y el Pacífico Norte el 5.26%. En términos comparativos, la región del centro pasó de ocupar el 52.14% de la población total en 1895, al 49.27% en 1910. Este desequilibrio en el reparto de la población no fue compensado sino muy ligeramente durante el período de estudio. La región del Centro pasó de ocupar el 52.14% en 1895 del total de la República al 49.27% en 1910. Ello parece indicar que los flujos interregionales y movilidad de la fuerza de trabajo debió de ser bastante reducida. De momento no tenemos datos suficientes para calcular los flujos interregionales. La relación entre la población económicamente activa (PEA), la población económicamente inactiva (PEI) y el paro muestra (Cuadro Núm. 2) que el paro y la PEI aumentaron, lo que indica que la PEA, aunque aumentó, no fue capaz de absorber el fuerte aumento poblacional. Desagregando la información regionalmente se constata que en el Norte casi se duplicó el paro a comienzos de siglo para posteriormente descender por debajo de las cifras de 1895; que la región del Golfo tuvo un comportamiento opuesto, ya que en 1900 el paro se redujo a la mitad para posteriormente volver casi a alcanzar los niveles de partida de 1895; que en la región del Pacífico Norte el paro descendió de forma continua; que en el Pacífico Sur el paro aumentó en contraposición de forma constante y creciente; y que en la región del Centro aumentó ligeramente a comienzos de siglo para después descender por debajo de las cifras de partida de 1895. Con ello, se demuestra que lejos de equilibrarse regionalmente la oferta de mano de obra con la demanda de puestos de trabajo a través de emigraciones internas, el período finalizó con una mayor desequilibrio del que había comenzado. La región más perjudicada fue la del Pacífico Sur y la más beneficiada la del Pacífico Norte. La relación entre la población ocupada en los sectores primario, secundario y terciario muestra (Cuadro Núm. 3) que la industria y los servicios siguieron estando concentrados prioritariamente en las regiones del Centro y del Norte, comprobándose que no se dio durante el período analizado un proceso de reequilibrio regional en la localización de los distintos sectores. El Pacífico Sur fue la región más desfavorecida al perder de forma continua población dedicada a la industria. La población ocupada en las labores agrícolas creció en todas las regiones. Si se relaciona este dato con el que se analizó anteriormente de la producción agrícola y con la información sobre salarios comprobamos que la productividad del sector agrícola debió de caer y junto con ello su capacidad de demanda en el mercado interno. Al parecer, el crecimiento económico estuvo acompañado de una mejora en la cualificación de la formación de la mano de obra. Muestra de ello es que la población analfabeta (Cuadro Núm. 4) disminuyó en cifras generales en un 10% en 15 años. Sin embargo, es necesario establecer algunas rectificaciones regionales. La región del Pacífico Sur presenta una proporción mayor del índice de analfabetismo (la alfabetización aumentó a tasas menores en dicha región en comparación con el resto de las regiones) y comparativamente fue la región del Pacífico Norte la que aumentó en mayor proporción el índice de alfabetización. En suma, si bien los índices de analfabetismo se redujeron en 1910 en relación con los niveles de 1895, hay que destacar que al mismo tiempo se aumentaron las diferencias entre las regiones avanzadas (Pacífico Norte y Norte) y el resto de la República. Así, la cualificación de la mano de obra de la República, y por tanto presumiblemente su productividad, en vez de irse homogeneizando a lo largo del período se fue abriendo una brecha cada vez mayor entre las regiones prósperas y las atrasadas. Las cifras existentes muestran que se dieron diferencias importantes en la productividad del sector secundario tanto entre las distintas ramas productivas como entre las diferentes regiones entre sí. El número de fábricas textiles (Cuadro Núm. 5) permaneció constante en términos totales en el conjunto de la República, mientras que el número de operarios y de producción (algodón consumido) aumentaron, lo cual indica que la productividad por trabajador se redujo. Desagregando la información regionalmente se constata que en el Norte se redujeron el número de fábricas, operarios y producción más o menos en la misma proporción; en el Golfo de México se aumentó el número de fábricas y operarios involucrados pero en menor escala la producción, lo cual parece indicarnos la presencia de rendimientos marginales decrecientes; en el Pacífico Norte se redujo el número de fábricas y operarios pero la producción siguió casi igual, lo cual demuestra que debió de haber o bien una introducción de innovaciones tecnológicas o bien un aumento de la compulsión laboral; en el Pacífico Sur se redujeron el número de fábricas, operarios y producción; y en la región del Centro aumentó el número de fábricas, operarios y producción, pudiéndose comprobar que al final de período la productividad de los trabajadores aumentó (como en la región del Pacífico Norte, cada trabajador procesó una cantidad mayor de algodón, bien por haberse introducido una más avanzada tecnología, o bien por haberse ampliado la formas compulsivas en las relaciones de producción). En suma, todo parece indicar de que lejos de impulsarse una uniformización en la producción textil, se dio un mayor distanciamiento entre las características de las distintas regiones. El número de fábricas de tabaco (Cuadro Núm. 6) se redujo drásticamente, pero la producción aumento, lo cual parece indicar que se debió de dar un proceso de concentración y un aumentó de la productividad. Regionalmente, se observa que en el Norte se redujo el número de fábricas y su producción; en la región del Golfo de México, Pacífico Norte y Pacífico Sur disminuyó el número de fábricas pero la producción se mantuvo casi constante; y en el Centro el número de fábricas se redujo pero la producción aumentó. Obviamente, la productividad debió de aumentar en esta última región. 113 114 La producción de aguardiente (Cuadro Núm. 7) creció ligeramente, al mismo tiempo que se concentró el proceso productivo al disminuir sensiblemente el número de fábricas. En este caso se produjo una ligera igualación de la producción por regiones, ya que las fábricas del Centro disminuyeron su producción y las del resto de la República, a excepción del Norte, aumentaron ligeramente las suyas. La capacidad instalada eléctrica (medida en Kw) (Cuadro Núm. 8), en tanto que infraestructura requerida para el desarrollo de la producción industrial, se expandió sensiblemente durante el período de estudio, pero al mismo tiempo se observa que ésta tuvo una distribución en su localización bastante desproporcionada, ampliándose incluso a comienzos de siglo XX la diferencia interregional. La región del Centro fue con mucho la más favorecida al ver multiplicada su capacidad en casi por nueve. En cuanto al comportamiento de los precios (Cuadro Núm. 9), se aprecia que a lo largo del porfiriato hubo un proceso inflacionario que se fue acelerando en los últimos años y que este comportamiento afectó de forma más intensa a las regiones del Centro, Pacífico Norte y Norte. Al comparar esta información con la evolución de los salarios por regiones y sectores (Cuadro Núm. 10), constatamos que en el Centro la capacidad adquisitiva de los salarios cayó entre los agricultores, obreros de la industria, sector público y fuerzas armadas, elevándose sólo entre los mineros; que en la región del Norte lo salarios se mantuvieron constantes o con una ligera subida entre los agricultores, obreros industriales, sector público, su- bieron de forma clara entre los mineros y descendieron entre los militares; en la región del Golfo de México los salarios se mantuvieron con pocos cambios en la agricultura, industria y sector público, mientras que descendieron en la minería y el ejército; en la región del Pacífico Norte la capacidad adquisitiva de los agricultores y obreros industriales se mantuvo, la de los mineros aumentó y la del sector público y fuerzas armadas decreció; y finalmente en la región del Pacifico Sur subieron en todos los sectores. En valores relativos interregionales se detecta que los agricultores del Golfo de México eran los que tenían una mejor capacidad adquisitiva y los centro los que menor capacidad de consumo disfrutaban; que los obreros mineros de las regiones del Pacífico Norte y Norte eran los que sobresalían por su capacidad de consumo (el doble que el resto de las regiones); que los obreros industriales mejor pagados eran los de a región del Pacífico Norte; y que los funcionarios y soldados con salarios mejores eran los de la región del Pacífico Sur. Comparando los salarios entre los distintas sectores, se comprueba que los trabajadores con mejor capacidad adquisitiva eran los funcionarios, seguidos de los mineros, y que los agricultores, los obreros industriales y los miembros de las fuerzas armadas eran los que sufrían una peor capacidad de compra. Finalmente, por lo que respecta al acceso a las posibilidades de crédito (Cuadro Núm. 11) se observa que la oferta de capitales fue creciendo continuamente durante el porfiriato, pero que al mismo tiempo que se siguió concentrando en la región del Centro, a pesar de la considerable subida en la región del Norte. Las regiones del Pacífico Sur y del Pacífico Norte fueran las menos favorecidas en el acceso a los instrumentos de crédito existentes en la República. De momento. no disponemos de datos suficientes para estudiar las diferencias en la distribución del ingreso y las diferencias en los ingresos per cápita (PIB/per cápita regional) en las diferentes entidades federativas. Tampoco tenemos datos para estudiar si la política fiscal trasladó recursos de las regiones ricas a las pobres. Contamos con los datos los ingresos federales, pero no con los de los estados o los municipios. Tampoco disponemos del gasto público desagregado por regiones. CONCLUSIONES La primera conclusión que se debe extraer del material analizado es que es necesario seguir trabajando en la elaboración de bases de datos completas y fiables para poder contrastar las distintas hipótesis manejadas con el rigor necesario que cualquier investigación histórica requiere. La segunda conclusión --y siempre teniendo en cuenta la escasa definitividad de cualquier afirmación debido a reducida calidad de la mencionada base cuantitativa empírica-- es que la evolución económica del porfiriato arroja un balance de luces y sombras. Las cifras manejadas parecen mostrar que el período comenzó con una fase de crecimiento, pero después se fueron provocando fuertes desequilibrios que acabaron generando importantes tensiones sociales internas, al mismo tiempo que serios desbalances regionales. Es un hecho indiscutible que el período acabó con una revolución y con un retroceso en el ritmo de crecimiento económico. Algunos teóricos del desarrollo económico han subrayado que el proteccionismo puede resultar beneficioso para una economía joven, al elevar artificialmente la productividad reduciendo las ventajas comparativas con respecto el exterior. Por su parte, los teóricos defensores de la apertura comercial sostienen que la liberalización económica supone un factor positivo al impulsar una mayor eficiencia económica. Dichos autores explican que los aranceles proteccionistas benefician a una minoría (los productores de los bienes protegidos) y perjudican a la mayoría de la población (consumidores y en caso de que el bien sea un factor de producción a los productores que utilicen ese bien como factor). El reto al que se enfrentan los historiadores es tratar de evaluar los costos de cada una de dichas políticas, pero distinguiendo siempre claramente los éxitos y costos económicas, sociales y políticas a largo, medio y corto plazo. Proteccionismo y liberalismo a ultranza pueden llegar a producir consecuencias bastante semejantes. El primero protege a unos pocos en perjuicio de la mayoría; el segundo logra eficiencia económica a un alto costo social. Es indudable que el sector externo sirvió de motor de arranque a la economía mexicana, pero los datos estadísticos recopilados hasta la fecha parecen indicar que la apertura externa tal como se llevó a cabo hipotecó al final el desarrollo económico equilibrado. Es difícil, por ausencia de datos precisos, calcular el efecto multiplicador que el sector externo tuvo a corto, medio y 115 116 largo plazo sobre el conjunto de la economía mexicana, pero de lo que no cabe ninguna duda es que su cálculo es mucho más complejo que una simple comparación de las cifras de las exportaciones y la evolución del PIB como algunos historiadores acostumbran hacer. Desde el punto de vista de la distribución regional del ingreso, las fuentes indican que el crecimiento económico no estuvo acompañado de un mayor índice de convergencia, sino precisamente de una intensificación de la diferencias entre las distintas regiones. El Norte (minero, ganadero, poco urbanizado, criollo y desértico), el Centro (de vieja tradición y economía, agrícola, minero, industrial, urbano, con una densidad poblacional alta, mestizo) y el Sur (indígena, tropical, minero, con dificultades de comunicación internas) fueron distanciándose cada vez más en vez de converger en sus comportamientos. En suma, todo parece indicar que el crecimiento económico del porfiriato, tal y como se llevó a cabo, terminó generando los suficientes desequilibrios internos (falta de correspondencia entre el comportamiento de las exportaciones y la dinámica de los producción interna) que provocaron un estallido social y político violentos. Esperemos que las políticas económicas neoliberales que se están aplicando de forma generalizada en América Latina, y en particular en México con más intensidad desde la administración de Carlos Salinas (1988-1994), no terminen ampliando los niveles de desigualdad vertical y regional en la distribución de la renta, un crecimiento de las tensiones sociales y por tanto en un regreso a las formas políticas autoritarias como sucedió durante el porfiriato. Confiemos en que las extrapolaciones que algunos analistas actuales suelen realizar entre un pasado histórico que conocen poco y un presente con el que políticamente están comprometidos se comiencen a hacer con los datos suficientes que eviten caer en conclusiones precipitadas que, al no ajustarse a la realidad, no son más que juicios de valor partidistas. La historia no debe servir para justificar los fines políticos del presente, cualquiera que estos sean. Su gran atractivo es precisamente el servir de laboratorio en el que se pueda ponderar una y otra tesis sobre la base de una información consistente y veraz. Cuadro Nº1: Población Total República Mexicana. Divisón por regiones 1895 Total Total 1900 % Total 1910 % Total % 12.632.428 100 13.607.260 100 15.160.368 100 Norte 2.335.684 18,49 2.579.523 18,96 2.971.120 19,60 Golfo México 1.388.165 10,99 1.537.059 11,30 1.755.816 11,58 Pacífico Norte 641.167 5,08 716.104 5,26 812.470 5,36 Pacífico Sur 1.680.599 13,30 1.853.752 13,62 2.151.223 14,19 Centro 6.586.813 52,14 6.920.822 50,86 7.469.739 49,27 República Fuente: Moisés González Navarro, Estadísticas sociales del Porfiriato, 1877-1910, Secretaría de Economía, Dirección General de Estadística, México, 1956. Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas Golfo de México: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán Pacífico Norte: Baja California, Sinaloa, Sonora, Tepic Pacífico Sur: Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca Centro: Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. 117 Cuadro Nº 2: Población Económicamente Activa de la República Mexicana. Divisón por regiones 1895 PEA Total República Norte Golfo México Pacífico Norte Pacífico Sur Centro 4.942.232 938.927 497.485 295.140 661.474 2.549.206 PEI 7.690.196 1.396.757 890.680 346.027 1.019.125 4.037.697 PARO 180.318 30.262 6.253 27.162 25.707 90.934 1900 PEA Total República Norte Golfo México Pacífico Norte 118 Pacífico Sur Centro 5.359.764 1.026.411 522.250 301.719 693.096 2.816.288 PEI 8.247.496 1.553.112 1.014.809 414.385 1.160.656 4.104.534 PARO 228.713 57.600 3.784 17.385 39.953 109.991 1910 PEA Total República Norte Golfo México Pacífico Norte Pacífico Sur Centro 5.581.293 1.045.934 645.491 304.101 856.706 2.729.061 PEI 9.579.075 1.925.189 1.110.325 508.369 1.294.517 4.740.678 PARO 243.404 23.455 5.283 7.303 131.609 75.754 Cuadro Nº3: Población Económicamente Activa de la República Mexicana por sectores de actividad. División por regiones 1895 Agrícola Total República Industria Servicios Otros 2.977.128 692.697 773.047 499.360 Norte 504.774 110.721 123.230 200.202 Golfo México 363.326 54.034 70.338 9.787 Pacífico Norte 151.391 36.242 72.978 34.529 437.937 102.550 65.568 55.419 1.519.700 389.150 440.933 199.423 Pacífico Sur Centro 1900 Agrícola Total República Industria Servicios Otros 3.177.840 803.294 838.091 540.539 Norte 556.663 159.526 178.935 131.287 Golfo México 387.886 53.971 70.053 10.340 Pacífico Norte 169.653 49.487 64.808 17.771 Pacífico Sur 489.528 107.763 54.098 41.707 1.574.110 432.547 470.197 339.434 Centro 1910 Agrícola Total República Industria Servicios Otros 3.584.191 803.262 884.589 309.251 Norte 693.429 150.695 149.507 52.303 Golfo México 462.405 76.748 97.382 8.956 Pacífico Norte 200.727 42.983 52.762 7.629 Pacífico Sur Centro 561.796 94.023 63.731 137.156 1.665.834 438.813 521.207 103.207 119 Cuadro Nº 4: Población analfabeta de la República Mexicana. División por regiones (valores en %) 1895 1900 1910 Total República 82,11 77,71 72,31 Norte 76,59 72,70 65,47 Golfo México 82,15 77,70 69,20 Pacífico Norte 72,00 68,63 57,18 Pacífico Sur 85,28 83,60 77,28 Centro 79,73 76,69 70,24 Cuadro Nº 5: Número de fábricas textiles, trabajadores y algodón consumido (toneladas) de la República Mexicana. División por regiones 1900 Total República 120 Número fábricas 144 Número trabajadores 27.823 Algodón consumido 27.629 Norte 30 4.791 5.071 Golfo México 10 4.992 5.514 Pacífico Norte 9 1.162 1.146 Pacífico Sur 9 1.190 1.047 86 15.688 14.851 Centro 1905 Total República Número fábricas 146 Número trabajadores 29.504 Norte 30 Golfo México 13 5.876 7.270 Pacífico Norte 8 1.153 1.182 Pacífico Sur Centro 4.688 Algodón consumido 35.826 4.846 9 1.044 1.111 86 16.743 21.417 Cuadro Nº5: Continuación 1910 Total República Número trabajadores 31.953 Número fábricas 145 Algodón consumido 34.736 Norte 25 3.622 3.110 Golfo México 14 7.213 6.744 Pacífico Norte 4 797 1.038 Pacífico Sur 8 892 827 94 19.429 23.017 Centro Fuente: El Colegio de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. El Colegio de México, México, s/f. Cuadro Nº6: Número de fábricas de tabaco y producción de cajetillas de la República Mexicana. División por regiones 1900 Número fábricas Producción cajetillas Total República 766 364.699.000 Norte 141 36.452.000 Golfo México 83 38.447.000 Pacífico Norte 79 46.752.000 Pacífico Sur 38 19.132.000 425 223.916.000 Centro 121 Cuadro Nº6: Continuación 1900 Número fábricas Producción cajetillas Total República 469 505.202.000 Norte 126 39.671.000 Golfo México 48 30.515.000 Pacífico Norte 37 61.840.000 Pacífico Sur Centro 27 23.733.000 231 349.443.000 Fuente: El Colegio de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. El Colegio de México, México, s/f. 122 Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas Golfo de México: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán Pacífico Norte: Baja California, Sinaloa, Sonora, Tepic Pacífico Sur: Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca Centro: Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. Cuadro Nº7: Número de fábricas de Aguardiente y producción en litros de la República Mexicana. División por regiones 1900 Número Fábricas Producción litros 2.065 471 34.803.597.000 6,780.094.000 Golfo México 440 8.081.809.000 Pacífico Norte 187 1.368.291.000 Pacífico Sur 369 2.027.430.000 Centro 598 16.545.973.000 Norte Cuadro Nº7: Continuación 1905 Número Fábricas Producción litros 1.960 39.736.446.000 Norte 417 6.729.387.000 Golfo México 388 8.106.975.000 Pacífico Norte 154 1.472.749.000 Pacífico Sur 407 2.709.731.000 Centro 594 20.717.604.000 1910 Número Fábricas 1.543 Producción litros 37.127.173.000 Norte 261 5.895.224.000 Golfo México 308 10.120.742.000 Pacífico Norte 104 2.210.579.000 Pacífico Sur 374 3.073.430.000 Centro 496 15.827.198.000 Fuente: El Colegio de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. El Colegio de México, México, s/f. Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas Golfo de México: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán Pacífico Norte: Baja California, Sinaloa, Sonora, Tepic Pacífico Sur: Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca Centro: Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. 123 Cuadro Nº8: Capacidad instalada eléctrica (KW) de la República Mexicana. División por regiones 1900 Total República 1905 22.430 Norte Golfo México 1910 62.037 165.100 442 442 10.784 6.530 8.036 17.194 Pacífico Norte 4.800 Pacífico Sur Centro 15.458 571 1.306 52.988 131.016 Fuente: El Colegio de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. El Colegio de México, México, s/f. Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas Golfo de México: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán Pacífico Norte: Baja California, Sinaloa, Sonora, Tepic Pacífico Sur: Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca Centro: Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. 124 Cuadro Nº9: Indice General de precios al mayoreo de la República Mexicana. División por regiones (1900=100) 1895 Total República 1900 1905 1908 97,20 100.00 124,47 130,83 100,01 100.00 116,74 135,93 Golfo México 93,31 100.00 112,05 131,71 Pacífico Norte 87,02 100.00 130,78 140,36 Norte Pacífico Sur Centro 114,15 100.00 142,12 109,06 91,53 100.00 125,81 137,07 Fuente: El Colegio de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. El Colegio de México, México, s/f. Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas Golfo de México: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán Pacífico Norte: Baja California, Sinaloa, Sonora, Tepic Pacífico Sur: Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca Centro: Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. Cuadro Nº10: Salarios mínimos diarios la República Mexicana. División por regiones (en valores constantes: pesos de 1900) 1895 Agricult. Minería Industria Sect.Publ. Ejército Total República 0,33 0,41 0,36 0,87 0,31 Norte 0,32 0,39 0,32 0,83 0,31 Golfo México 0,53 0,43 0,31 0,89 0,33 Pacífico Norte 0,42 0,59 0,65 0,95 0,35 Pacífico Sur 0,23 0,26 0,15 0,73 0,27 Centro 0,29 0,35 0,39 0,91 0,34 1900 Agricult. Minería Industria Sect.Publ. Ejército Total República 0,31 0,45 0,41 0,83 0,38 Norte 0,32 0,46 0,36 0,83 0,38 Golfo México 0,51 0,46 0,41 0,83 0,38 Pacífico Norte 0,37 0,61 0,57 0,83 0,38 Pacífico Sur 0,31 0,36 0,25 0,83 0,38 Centro 0,27 0,38 0,42 0,83 0,38 1905 Agricult. Minería Industria Sect.Publ. Ejército Total República 0,31 0,51 0,33 0,74 0,31 Norte 0,35 0,56 0,37 0,85 0,32 Golfo México 0,62 0,41 0,36 0,89 0,34 Pacífico Norte 0,37 0,68 0,52 0,76 0,29 Pacífico Sur 0,26 0,32 0,14 0,71 0,27 Centro 0,23 0,41 0,34 0,66 0,31 125 Cuadro Nº10: Continuación 1908 Agricult. Minería Industria Sect.Publ. Ejército Total República 0,31 0,65 0,34 0,89 0,28 Norte 0,35 0,71 0,36 0,88 0,28 Golfo México 0,53 0,37 0,33 0,91 0,29 Pacífico Norte 0,39 0,96 0,64 0,85 0,27 Pacífico Sur 0,33 0,54 0,25 1,11 0,35 Centro 0,22 0,48 0,34 0,87 0,28 Fuente: El Colegio de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. El Colegio de México, México, s/f. Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas Golfo de México: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán Pacífico Norte: Baja California, Sinaloa, Sonora, Tepic Pacífico Sur: Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca Centro: Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. 126 Cuadro Nº11: Distribución del Crédito en la República Mexicana. (Datos en pesos corrientes a 30 de junio). División por regiones 1895 Total República 1900 1905 1910 58.183.000 190.196.000 442.715.000 886.165.000 Norte 6.550.000 26.928.000 50.987.000 106.981.000 Golfo México 2.880.000 15.460.000 40.723.000 62.196.000 3.541.000 10.152.000 18.398.000 3.277.000 581.000 Pacífico Norte Pacífico Sur Centro 48.753.000 144.267.000 337.576.000 698.009.000 Fuente: El Colegio de México, Estadísticas Económicas del Porfiriato. Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. El Colegio de México, México, s/f. Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas Golfo de México: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán Pacífico Norte: Baja California, Sinaloa, Sonora, Tepic Pacífico Sur: Colima, Chiapas, Guerrero, Oaxaca Centro: Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala. Circuitos comerciales y estrategias de inversión 127 Travesía, Nº 5/6, segundo semestre 2000/primer semestre de 2001, pp. 129-179 Aproximación a la génesis de una élite azucarera. Las exportaciones tucumanas en carretas, 1863-1867 * Daniel Campi** CONICET - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN [email protected] RESUMEN ABSTRACT La historiografía ha puesto énfasis en el papel relevante que jugó el comercio de larga distancia en la acumulación de los capitales que se invirtieron en las décadas de 1870 y 1880 en la modernización de la industria azucarera tucumana. En este artículo se pretende poner a prueba tal hipótesis, analizando las “exportaciones” en carretas desde S. M. de Tucumán entre 1863 y 1867. Se determina la orientación y la estructura de dichas “exportaciones”; se identifican comerciantes y troperos; se establecen rangos en función de su importancia relativa y se indaga sobre las relaciones que vinculaban entre sí a los diversos actores económicos. About the origins of a sugar productive elite. The exportations in carts from Tucumán, 1863, 1867. * ** Historiography has emphasised the importance of long distance trade in the accumulation of capitals which were invested to modernise the sugar industry In Tucumán, during the 1870 and 1880 decades. This paper attemps to discuss such hypothesis analysing “exportations” in carts from S.M. de Tucumán between 1863 and 1867. We consider the orientation and structure of such exportations and identify tradesmen and horsemen; we settle ranges according to their relative importance and we investigate the relations between the different economic performers. Este trabajo se plantea como una “aproximación” pues un problema de la magnitud del enunciado no puede resolverse analizando sólo un lustro de un proceso de décadas. Es nuestra intención continuarlo, ampliar el período bajo estudio e incorporar una gama más variada de fuentes. Queremos agradecer a Ventura Murga, Jorge Corominas y Jorge Iramain (h), que aportaron mucha de la información genealógica que hizo posible este trabajo; a Viviana Conti, por los datos que brindó sobre el comercio salteño y por los comentarios que realizó a la primera versión de este avance; a Donna Guy y Eric Langer por sus valiosas sugerencias, algunas de las cuales no hemos podido desarrollar e incorporar a este texto por la tiranía del tiempo. La investigación ha sido desarrollada en el marco del Proyecto de Investigación Plurianual del CONICET “Hombres y tierras en el Noroeste argentino. La larga transición del siglo XIX”. Colaboradores: Beatriz Peralta - Pablo Ivires - Esteban Nicolini 129 Cuarenta años después, en 1914, el geógrafo francés Pierre Denis reiteraba esta línea argumental: EL PROBLEMA 130 A principios de la década de 1870, Arsenio Granillo explicaba el origen de los capitales que se reinvertían entonces en la modernización de los rudimentarios ingenios azucareros tucumanos, proceso que estaba transformando radicalmente el perfil productivo y el paisaje social de la provincia. Para el autor del primer informe estadístico sobre Tucumán, parte del millón de pesos en que, aproximadamente, consistía según sus cifras el saldo anual positivo del comercio que Tucumán mantenía con las provincias vecinas, con Bolivia, Chile y el Litoral, era reinvertido en maquinarias, edificios y “progresos de sus industrias” (Granillo, 1872: 106). En consecuencia, de acuerdo a esta visión de época, el destacado papel de Tucumán como plaza comercial en el norte aparecía como el fundamento de la consolidación de su perfil industrial. [...] más que de la ganadería, Tucumán vivía de la gran ruta del Perú, en la cual constituía la etapa principal, por ser el punto de contacto entre la planicie y la montaña [...] Sus principales industrias, como la fabricación de arneses para los arrieros de la montaña, y la construcción de carretas para los troperos del llano, se vinculaban estrechamente con las actividades de esa ruta comercial. El camino del Perú y las gentes que por ella circulaban constituían el mercado para su agricultura, sus trigos y su harina. Gran parte de Bolivia bajaba para aprovisionarse en las tiendas de Tucumán, y los comerciantes de la ciudad aceptaban en consignación los minerales bolivianos, cuyo destino era la exportación. El Tucumán antiguo es, por lo tanto, un excelente ejemplo de ciudad caminera; a semejanza de ciertas regiones de Europa como Flandes y Picardía, donde la activa circulación comercial fuera la causa determinante del desarrollo de una gran industria, la influencia de ese factor no fue menor aquí en el nacimiento y localización de la industria azucarera (Denis, 1992: 14-15; también, Denis, 1987: 111). En las décadas de 1970 y 1980 esta fuerte hipótesis fue retomada por Giménez Zapiola (1975), Guy (1981) y Mitre (1986), quienes coincidieron en cuatro puntos claves: a) Tucumán habría desempeñado un rol central – inclusive dominante– en el comercio regional; b) esa posición posibilitó a la provincia tener una balanza comercial favorable, pese al saldo negativo del intercambio que sostenía con el litoral atlántico; c) los intereses comerciales y manufactureros no entraron en coli- sión; por el contrario, se beneficiaban mutuamente en una estrecha asociación; d) el más concentrado segmento de los comerciantes implicados en ese tráfico desarrolló estrategias de inversión que, diversificando sus intereses, lo transformarían de fines de los 60 a mediados de los 80 en una de las más poderosas burguesías agroindustriales del interior, la del azúcar.1 Hay casos muy notables que confirmarían parcialmente esa hipótesis, el de las familias Posse, Méndez y Gallo, para tomar algunas de las más destacadas en ese tránsito de burguesía mercantil a burguesía azucarera.2 Las dos primeras ya tenían un papel 1 2 Vale la pena transcribir una larga cita de Mitre que sintetiza muy bien este esquema: “[Tucumán] continuará en el período republicano realizando un activo comercio con Bolivia y el sur peruano [...] Gracias a los saldos positivos de su comercio con dichas áreas y debido a la precaria comunicación con la costa atlántica, la provincia conseguirá concentrar en su territorio cantidades apreciables de moneda. Este estado de cosas perdura por algunas décadas, tiempo suficiente para que la clase propietaria de Tucumán modifique la estructura productiva de la provincia incentivando, especialmente, la industria azucarera que le permitirá una inserción más rápida y favorable al sistema primario exportador dominante durante el último cuarto del siglo XIX. La moneda boliviana, como vemos, fue una pieza importante en este proceso” (Mitre, 1987: 70). Según Viviana Conti, estas tres familias mantenían una activa relación comercial con Salta en la década de 1840 y en esa plaza adquirían efectos de ultramar entrados por puertos del Pacífico. importante en el comercio interregional en las primeras décadas del siglo XIX (Nicolini, 1994: 67), lo mismo que los Gallo en las décadas de 1830 y 1840, función que los tres grupos familiares acentúan o conservan en la década del 60. La “Memoria histórica y Descriptiva de Tucumán”, de 1882, menciona a los Posse (especialmente a Wenceslao) y a los Méndez como “los iniciadores de la reforma [tecnológica] que después ha tomado tanto vuelo”, a la vez que incluye a las repúblicas de Chile y Bolivia entre los mercados de consumo de los productos tucumanos (aguardiente, tabaco, ganado, etc.) (Bousquet, et. al., 1882: 516, 570). Los trabajos de Langer (1987: 141), que ponen énfasis en la pervivencia en el siglo XIX y primeras décadas del XX de los circuitos comerciales forjados en el marco del “mercado interno” de la América colonial, dan sustento también a la tesis aludida. Sin embargo –e independientemente de que esta hipótesis explicativa sobre el origen del empresariado azucarero tucumano aparezca como la más convincente y coherente de las formuladas sobre el problema–, es necesario señalar dos cuestiones que quedan irresueltas. La primera es que no está demostrado que todos los industriales azucareros que aparecen con fuerza en los 70 hayan iniciado sus actividades con capitales gestados en la actividad comercial.3 Faltan al respecto muchos estudios de caso, los 3 Del mismo modo, no todos los grandes comerciantes tucumanos de la etapa previa al “despegue” azucarero se volcaron a esta actividad. 131 132 que no son fáciles de encarar por la dificultad de acceder a fuentes apropiadas, en particular papeles privados. Por otro lado, y vinculado al punto anterior, no existen trabajos de base sobre el comercio tucumano en la etapa clave en este proceso de acumulación de capitales, las décadas del 50, del 60 y la primera mitad de la del 70, años previos a la llegada del ferrocarril y la euforia de inversiones que le sucede. Naturalmente, nadie ha intentado todavía verificar la cuestión crucial de la hipotética balanza comercial superavitaria tucumana,4 ni estudiar el desenvolvimiento de los actores involucrados en actividades mercantiles. Nuestra investigación (de la cual este trabajo debe considerarse sólo un avance producto de una primera etapa exploratoria) pretende recoger y sistematizar información relevante que permitiría repensar el tema con un mayor sustento empírico. Analizando los datos sobre exportaciones en carretas conservados en el Archivo Histórico de Tucumán, se podría determinar la orientación y la estructura de las exportaciones tucumanas; identificar a los comerciantes exportadores y troperos; establecer rangos en función de su importancia relativa; profundizar el conocimiento sobre las vinculaciones entre los diversos sectores involucrados en las actividades econó4 Partiendo de sus investigaciones sobre el comercio tucumano en la primera mitad del siglo XIX, Nicolini (1994) ha elaborado una propuesta metodológica para la elaboración de balanzas comerciales considerando flujos de mercancías, servicios y movimientos financieros. micas, como también realizar diversas inferencias sobre el sistema productivo y la economía tucumana del período. Por lo tanto, si bien se cuantificarán exportaciones y se construirán series, más que medir flujos nuestro interés apunta a detectar y caracterizar a los actores económicos.5 LAS FUENTES Para tales fines se han utilizado los comprobantes del cobro del “Impuesto a las Carretas del Tráfico Exterior” que se conservan en la serie Comprobantes de Contaduría del Archivo Histórico de Tucumán. Tal gravamen fue establecido en 1854 por la Legislatura provincial, la que reafirmó su vigencia en 1855 y 1860. En realidad, de ese modo se conservaban los derechos sobre al tráfico interior – abolidos por el Pacto de San Nicolás y la Constitución Nacional de 1853– de un modo similar a lo pautado por el Reglamento de Hacienda de 1847. Para Bousquet, el cambio de nombre se debía [...] a la necesidad de disfrazar la inconstitucionalidad de un impuesto que se quería conservar para no disminuir las rentas de la Provincia, a pesar de las prescripciones de la Constitución Nacional que atribuye los derechos de exportación al Gobierno general, con exclusión de los gobiernos de provincia. (Bousquet, 1878: 80-81) 5 Con relación a la medición de flujos, los datos que proporcionan las fuentes –que sin duda subestiman el movimiento real– son útiles sobre todo para verificar tendencias. Lo cierto es que a partir de 1855 toda tropa que partía de la provincia, ya sea con exportaciones tucumanas genuinas o con reexportaciones, estaba obligada a pagar 4 $ por carreta. Ello permite contar con una importante masa documental para el estudio del comercio tucumano y de todo el norte, toda vez que un elevado porcentaje de tales comprobantes consignan los destinos, los nombres de los troperos y el de los comerciantes que despachaban las tropas. A partir de 1862 se encuentran comprobantes que comienzan a describir el contenido de las cargas, mencionando –junto a los datos anteriores– los nombres de los propietarios de los productos exportados y el origen de éstos, modalidad que se hace más frecuente en 1863 y se generaliza en 1864. Precisamente en éste ultimo año el gobierno provincial estableció –con fines estadísticos, según Bousquet– la obligación de describir con exactitud las cargas, detallando “el número de piezas o arrobas de cada una de las especies” que se conducían (Bousquet, 1878: 86), lo que incrementa la riqueza de la fuente, que contiene hasta 1870 información para avanzar sobre nuestros objetivos. Con ese propósito hemos reunido la información contenida en todos los comprobantes del cobro del impuesto de 1863 a 1870, procesando hasta la fecha (abril de 1996) los correspondientes al período 1863-1867. Con ellos se elaboró una base de datos, la que se ha cruzado con otras complementarias que contienen información también relevante sobre la evolución económica de la provincia y sobre las actividades de los actores económicos, en particular una elaborada con los padrones de patentes que dan cuenta de la percepción de impuestos a actividades comerciales y manufactureras. A la vez, se ha verificado la representatividad de la información de los Comprobantes a partir de los datos consignados en los Manuales y Mayores de Contaduría, en los que quedó registrado –resumidamente– el cobro del impuesto en cuestión. Por último, se ha recurrido a la serie Protocolos para detectar constitución de sociedades, operaciones de compra-venta de propiedades, préstamos, etc., de los actores económicos intervinientes en el comercio de exportación.6 La documentación utilizada tiene, sin embargo, ciertas limitaciones. La más importante es que no refleja el conjunto de las exportaciones tucumanas. Naturalmente, a partir de la misma no pueden inferirse las exportaciones de ganado en pié, ni las que se realizaban a lomo de mula, que parecerían haber tenido un volumen no despreciable. En efecto, el tráfico hacia el sur (a Santiago del Estero, Córdoba, Rosario de Santa Fe y Buenos Aires) se hacía predominantemente en carretas. En carretas, pero también en mulas, se remitían mercancías a Salta y Jujuy. Pero sólo a través de recuas de mulas podía Tucumán conectarse comercialmente con Catamarca, La Rioja, Cuyo y Chile.7 Por otro lado, nuestra impre6 7 No se ha sistematizado a la hora de presentar este trabajo toda la información recogida. Erick Langer nos hizo notar que la plata que desde Bolivia se exportaba en piñas por el puerto de Buenos Aires bajaba a lomo de mulas, razón por la 133 134 sión es que los datos reflejan sólo el gran comercio, aquel que por la importancia de las tropas no podía evadir el control fiscal, el que tenía como protagonistas a medianos y grandes comerciantes y troperos. El número promedio de carretas de las tropas (entre 8 y 9 para los viajes registrados al norte; y 20, aproximadamente, para los que se dirigían al sur) indica que el tráfico más menudo, el encarado por el segmento más débil de troperos y pequeños comerciantes, no quedó registrado en la fuente. Los casi inexistentes registros de viajes a Santiago del Estero (una carreta en 1864 y otra en 1865), como la ausencia de referencias en los comprobantes sobre exportaciones de cereales y otros alimentos, sugieren lo mismo. Por lo tanto, la documentación analizada es representativa de una porción muy relevante de las exportaciones tucumanas, pero no sabemos exactamente en qué porcentaje.8 Una segunda limitación es que no en todos los comprobantes se detalla la carga (ausencia generalizada en los años 50), muchos de los cuales carecen, además, de los nombres del tropero y del comerciante que abonaba la tasa. En consecuencia, cierto porcentaje de los comprobantes no permite discriminar el contenido de las cargas y los propietarios de los efectos exportados. Por otro lado, no se des- cribe el contenido de los “bultos de mercaderías” (que constituyen el grueso de los despachos a Salta), aunque sí se consigna el peso de los mismos. En cambio, en las cargas a Rosario se discriminan –en general– las mercancías, anotándose el nombre de los propietarios, el origen de los productos (tucumanos o salteños, por ejemplo, en el rubro suelas y vaquetas) y el peso de los despachos (en unidades, para suelas, vaquetas, bateas, etc.; en arrobas o libras para los fardos de tabaco, aperos, pellones, retobos de queso, etc.), pero no todos los documentos poseen este dato. Sin embargo, este inconveniente es solucionable, pues se puede determinar con bastante aproximación el peso de tales cargas a partir de otro dato que se encuentra invariablemente, el número de fardos o de retobos de la mercadería en cuestión, de los cuales hemos inferido un peso promedio (las desviaciones standar calculada sobre los promedios indican que las medias poseen una buena confiabilidad). Por último, dentro de las limitaciones de la documentación hay que señalar otras tres: las cargas no son valoradas (el impuesto es sobre las carretas; por lo tanto, los documentos no nos informan sobre precios de los productos exportados); no se conservaron todos los comprobantes;9 y de las exporta9 8 cual el paso de esta mercancía por territorio tucumano tampoco ha quedado registrado en nuestras fuentes. Obviamente, tampoco pueden extraerse noticias de esta fuente del intenso tráfico interno de la muy mercantilizada economía tucumana de la época. Esta limitación puede salvarse parcialmente acudiendo a los Mayores y Manuales de Contaduría, libros en los que quedaron registrados todas las tropas que abonaron el impuesto, con nombre del tropero, de quien pagó la tasa, número de carretas y destino. Estos asientos no describen, sin embargo, el contenido de las cargas. ciones de los departamentos del sur tucumano (despachos en carretas que no pasaban por la ciudad capital) no se conservó de manera sistemática documentación, más allá de los esfuerzos del todavía débil aparato estatal por hacer cumplir rigurosamente en todo el territorio provincial las obligaciones tributarias.10 EL COMERCIO TUCUMANO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX Como señalaba Denis, la ciudad de Tucumán poseía una ubicación estratégica que le permitía conectar, cual una bisagra, los importantes mercados andinos con el litoral atlántico. Paso obligado de los efectos de ultramar que desde Buenos Aires se remitían a Salta, Jujuy y al Alto Perú y luego a Bolivia –y de los productos 10 Hasta el presente las aproximaciones sobre el comercio tucumano se elaboraron a partir de los registros conservados en la Tesorería de la capital. Ello ofrece un panorama distorsionado, como lo demuestra un estudio comparado –para 1837– de los despachos asentados en la capital con los de la receptoría de Río Chico. De acuerdo a esta investigación, en las exportaciones de la capital hacia el sur predominaban los derivados de la ganadería, mientras en las de Río Chico el tabaco aparece como el producto más relevante, siendo los puntos de destino principales las provincias del Oeste, Cuyo y Chile. Considerando globalmente los despachos de tabaco, desde Río Chico se exportaron ese año 278.000 mazos, mientras que desde S. M. de Tucumán sólo 88.200 (Miranda y Nahuz, 1996: 50). cuyanos que tenían el mismo destino– , le era menos costoso que a aquellas remitir sus producciones a los mercados del litoral. Sin embargo, como gran parte del antiguo “espacio económico peruano”, en toda la primera mitad del siglo XIX sus intercambios mercantiles se caracterizaron por desenvolverse bajo el influjo de diversas fuentes de aprovisionamiento de bienes importados y por no depender de un sólo mercado de consumo para la colocación de sus productos (por el contrario, éstos tendrán una amplia dispersión espacial). Serán las repercusiones de diversas coyunturas políticas y militares sobre esas fuentes de aprovisionamiento y esos mercados las que reordenarán los flujos, las que moderarán la inclinación de la provincia hacia el Atlántico –tal la tendencia de larga duración que se manifestaba ya a fines del siglo XVIII–, reorientándola parcialmente hacia el Pacífico y el mundo andino conectado a sus puertos. Dos trabajos recientes, referido uno a las importaciones tucumanas de efectos de ultramar entre 1825 y 1852 (Nicolini, 1992), y el otro a las exportaciones del interior hacia Buenos Aires durante el período 18311850 (Rosal, 1995), nos permiten observar la tendencia general de los flujos mercantiles de la época y, dentro de ella, el impacto de los bloqueos del puerto de Buenos Aires y de algunos episodios de las guerras civiles sobre el comercio tucumano. En el primer caso, el de las importaciones de efectos de ultramar, la dependencia de Tucumán frente al puerto de Buenos Aires era muy fuerte y sólo las subidas de precios por la retracción de la ofer- 135 136 ta ocasionadas por los bloqueos de 1827, 1838 y 1845, hacían resurgir los centros alternativos de bienes importados, que repuntan su participación en 1828-29, 1839 (para 1840 no se disponen de datos) y 1846-47, aunque “una vez finalizado el bloqueo los porcentajes del comercio con la Vertiente del Pacífico vuelven a ser irrelevantes. La única excepción está dada en 1850-1851 que ronda el 10 %” (Nicolini, 1993: 71).11 Esta realidad era diferente a la de otras provincias norteñas, como Salta, cuya vinculación con el Pacífico y Bolivia era mucho más estrecha. Actuando como verdadero triángulo comercial, los intercambios salteños de la década que va de 1845 a 1855 muestran una muy marcada dependencia de los puertos del Pacífico en cuanto a importaciones, área con la que tiene un saldo comercial negativo de 1.550.000 $ fuertes, frente a un saldo (también negativo) de 400.000 $f que resulta de sus intercambios con el litoral atlántico (Schleh, 1914: 15051).12 Catamarca, por su parte, tiene 11 12 El trabajo de Nicolini muestra que en 1841 Tucumán se aprovisionó de “efectos de ultramar” casi exclusivamente desde el Pacífico (el 63,6 % vía Salta), pero no se explica el por qué de este, al parecer, prolongado efecto del bloqueo de 1838. Dos elementos no considerados por el autor (el comportamiento de la oferta de los puertos del Pacífico y las posibles secuelas de las guerras civiles en el funcionamiento de los circuitos rioplatenses) quizás expliquen esta otra “excepción”. Según los datos de Schleh, en esa década Salta exportó al altiplano boliviano por valor de 1.519.149 $f e importó 15.507 de la misma moneda; las en esos mismos años a Chile como primer proveedor de sus importaciones, del que recibe productos por 2.585.040 francos, frente a 2.361.605 de la misma moneda que adquiere en las provincias argentinas (Du Graty, 1968: 66).13 En cuanto a lo que expresan los datos sobre exportaciones a Buenos Aires, de acuerdo a las cifras de Rosal la vinculación de Tucumán con el litoral rioplatense se revela decididamente más estrecha que las de las otras 13 exportaciones al Pacífico sumaron 188.158 $f y las importaciones de sus puertos 1.736.169; al litoral argentino exportó 123.627 $f e importó del mismo 529.100 $f. Es necesario hacer dos aclaraciones al respecto. Por un lado, desconocemos si estos datos – estimados por un Ministro de Gobierno salteño de la época– han sido corroborados por investigaciones recientes; en segundo lugar, diversas alternativas (el bloqueo francés de 1845, el bloqueo brasileño durante la campaña contra Rosas y el conflicto entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires) pueden magnificar la importancia relativa de los puertos del Pacífico con relación a los del litoral argentino como puntos de aprovisionamiento de mercancías importadas. En consecuencia, investigaciones sobre esta época, que den cuenta de la evolución anual de las cifras, cotejadas con estudios sobre otros períodos, son imprescindibles para determinar el carácter excepcional (o no excepcional) de los datos transcriptos por Schleh. Du Graty da las siguientes cifras para las exportaciones e importaciones catamarqueñas: Bolivia, 1.757.835 y 17.570 francos, respectivamente; Chile, 765.495 y 2.585.040; provincias argentinas, 2.361.605 y 2.321.540. provincias norteñas. Entre 1839 y 1850, sólo Tucumán y Santiago del Estero exportan mercancías por montos significativos a la ciudad de Buenos Aires, concentrando entre ambas el 97,65 % de los valores introducidos desde las provincias del norte, un 66 % correspondiente a Tucumán y el 31,65 % restante a Santiago. Salta, con el 1,95 %; Catamarca, con el 0,30 % y Jujuy, con el 0,10 %, tienen, como es evidente, una participación mínima, siendo los datos sobre La Rioja aún más irrelevantes (Rosal, 1995: 84).14 14 Con todo lo importante que eran esas exportaciones para Tucumán y Santiago del Estero, el total regional constituía sólo el 5,66 % del flujo de valores importados por Buenos Aires. El Litoral (Zona norte de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Paraguay) participaba de ese tráfico con el 77,95 %; Córdoba con el 10,13 % y Cuyo con el 6,26 %. Agreguemos que del mismo modo que el flujo de bienes importados de Buenos Aires al interior, los bloqueos al puerto de Buenos Aires también incidirán en la evolución de las exportaciones de efectos del país, pero en un sentido benéfico. Por la naturaleza de los envíos tucumanos a Buenos Aires (se destacan suelas, cordobanes y pellones, es decir productos con cierto valor agregado), en los años de bloqueos las exportaciones de esa provincia se incrementan notablemente. Por ejemplo, en 1840, que Rosal llama con razón “año atípico”, “las subregiones que más aportan en la conformación del monto comerciado son San Juan (27 %) y Tucumán (23,26 %)”. Vuelta la normalidad al puerto de Buenos Aires, “el monto comerciado pasó los 33 millones, y No obstante, pensamos que las cifras mencionadas están distorsionadas (en un nivel que investigaciones sobre fuentes locales podrán determinar) por el hecho de que se ha establecido el origen de los efectos importados tomando como referencia el lugar de expedición de las guías de comercio. Ello ocasiona que la participación relativa de las plazas de intermediación y reexportación aparezca sobreestimada, a la vez que se subestima la de los puntos de origen genuinos de los bienes comerciados. Es lo que ocurre con los productos salteños, cuyas guías se conservan en el Archivo Histórico de Tucumán, y que, obviamente, fueron reexportados con guías tucumanas. Esto, que seguramente también debe haber ocurrido con productos tucumanos en lugares de tránsito a Buenos Aires, nos introduce en una de las cuestiones centrales para entender los mecanismos de los intercambios interregionales y de las relaciones que, dentro de una misma región, se establecían entre sus diferentes plazas comerciales, la de la intermediación. Al respecto, hay muchos indicios acerca de la función desempeñada San Juan y Tucumán apenas alcanzaron el 1,29 y 0,49 %, respectivamente, de mismo (Rosal, 1995: 82). Más allá de las grandes diferencias que en organización y funcionamiento tuvieron los circuitos mercantiles de la etapa colonial y de la independiente, un similar impacto de este tipo de coyunturas político–militares sobre la circulación de los “efectos de Castilla” fue advertido por Sara Mata para fines del siglo XVIII y comienzos del XIX (Mata, 1993–94: 191). 137 138 por los comerciantes y troperos tucumanos en el norte argentino, pero en un nivel que todavía no se ha estimado. Los resultados de una investigación encarada por Silvia Palomeque sobre la circulación de carretas en Santiago del Estero entre 1819 y 1849, muestran que de las carretas que van del sur al norte, el 75 % se dirige a Tucumán, el 14 % a Santiago y el 11 % a Salta; mientras que de las que circulan “hacia abajo”, el 70 % (entre 1818-22), el 82 % (entre 1835– 38) y el 66 % (entre 1842-49) se despacharon en Tucumán, siendo Santiago del Estero el origen de las restantes. “Respecto a las carretas de Salta, hay que señalar la ausencia de carretas de ese origen justo en la ruta donde circulan las exportaciones regionales” (Palomeque, 1995: 51-52). Naturalmente, el grueso de los troperos está vinculado, por origen o destino, a Tucumán, lo que indicaría no sólo una más sólida vinculación de la economía tucumana con los mercados del litoral rioplatense, sino, quizás, un rol importante de sus comerciantes y troperos como intermediadores y reexportadores de efectos importados de Buenos Aires al norte, como también de productos de las provincias norteñas al litoral. Pero tal hipótesis sólo puede demostrarse cuantificando los flujos y determinando la participación relativa de los comerciantes tucumanos y salteños en el tráfico entre el norte y el litoral. Lo que sí puede expresar esa presencia abrumadora de troperos tucumanos (o que se dirigen a Tucumán) es la natural consecuencia de una inevitable especialización en el tráfico. De acuerdo a nuestros datos para los años 60, había troperos especializados en la ruta Tucumán-Salta y los había especializados en la ruta Tucumán-Rosario y TucumánCórdoba. Aunque eventualmente se encuentra algún tropero transitando rutas diferentes, se trata de excepciones. Ello es comprensible por las dificultades de las comunicaciones de la época, que exigían un gran conocimiento de los caminos y de las diversas alternativas que por razones climáticas (disponibilidad de aguadas, de pastos, etc.) y políticas podían poner en peligro los cargamentos y el destino de toda la tropa, contingencias muy bien descriptas por Fazio a fines de la década de 1880 (Fazio, 1889: 243-46). Para finalizar esta sumaria recapitulación sobre el comercio tucumano en la primera mitad del XIX, digamos que la variada localización espacial de los mercados hacia los que se dirigían los productos tucumanos era el correlato de una economía diversificada. Cada uno de sus productos exportables, el ganado y sus derivados (cueros, suelas, quesos, riendas, monturas, etc.), azúcar y aguardiente, tabaco y cigarros, conectaba a la sociedad tucumana con espacios diferentes: las provincias del norte, el altiplano boliviano, Cuyo, Chile, el litoral atlántico. El ganado, el tabaco, los pellones y las suelas alimentaban de un modo significativo esos flujos, y expresaban cierta especialización productiva que Tucumán había asumido en el marco de un complejo sistema de intercambios y articulaciones económicas. Para dar un sólo ejemplo de esto, puede apelarse al caso de las suelas. En el período 1831-1835, de las 57.068 suelas que llegan a Buenos Aires de todo el interior, eran tucumanas 26.664 (el 46,7 %), en tanto Corrientes exportó 18.000, Córdoba 5.000, Santiago del Estero 2.250 y Salta 2.340. A su vez, entre 1839-1850, Tucumán exportó a Buenos Aires 122.237 de estas piezas, el 72,3 % del total de las que llegan al puerto desde el interior, superando holgadamente a sus inmediatas seguidoras en el rubro, Corrientes y Córdoba, que enviaron en esos mismos años 14.800 y 7.430 suelas, respectivamente (Rosal, 1995: 70 y 89). Si esto es algo que no necesita demostración, sí lo es –insistimos– la supuesta especialización en la intermediación de efectos de ultramar, que constituían uno de los componentes del tráfico comercial a Salta y otros puntos del norte.15 EL COMERCIO TUCUMANO EN LA DÉCADA DE 1860 Los viajeros que describieron la ciudad de Tucumán y la campaña de la provincia a fines de la década del 50 y comienzos de la del 60, coincidieron en destacar un estado de “prosperidad” que contrastaba con la pobreza y el estancamiento que habían advertido en provincias vecinas. 15 Viviana Conti nos hace notar que si bien Tucumán jugó un importante papel como intermediario del comercio salteño en la década de 1830, desde el fin de la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana (1839), el 70 % de las importaciones salteñas se introducen a través de Cobija. [...] en la provincia de Tucumán había un bienestar general y muy notable – recordaba Vicente Quesada–. Esa pequeña provincia, como estension [sic] territorial, era agrícola y ganadera, y por ello fue de las más ricas. Ese bienestar se observaba en las campañas, en el traje de los campesinos, en la población urbana, en la burguesía y en la clase trabajadora, que vestía y calzaba con limpieza [...] Hace treinta años que tuve ocasión de observar, cuando recorría sus fértiles campañas cómo todo revelaba un estado social en prosperidad: las habitaciones, los trajes, las costumbres rurales, lo probaban [...] La propiedad estaba muy subdividida; no había grandes propietarios, pero no se conocía la miseria en el que era apto para el trabajo (Quesada, 1942: 354-355). Burmeister, por su parte, subrayaba lo mismo, pero relacionando tal estado a la intensa actividad mercantil que se desarrollaba en la ciudad capital: En general, se observa en Tucumán más libertad en el trato social y mayor movimiento en el tráfico que lo que he notado en otras ciudades argentinas [...] En ninguna parte se ven tantos comercios (tiendas) como allí y no es fácil ver tantas damas vestidas con elegancia y con tanto gusto, como en las calles de Tucumán. No obstante, la ciudad no cuenta con mucho más de 8.000 habitantes y entre éstos pocos muy ricos, pero numerosos bastante acomodados; me pareció que las clases medias de la sociedad disfrutaban de un buen pasar generalmente uniforme, aun cuando también allí, como en todas partes, es crecido el número de indigentes, que viven del jornal y de su trabajo diario, formando la parte principal de la población (Burmeister, 1944: 129, 132-33). 139 Donna Guy ha asociado “el impresionante comercio regional de Tucumán” a la feliz confluencia de recursos naturales abundantes y la gran laboriosidad de sus “tesoneros” campesinos y artesanos. Habría sido esta conjunción la que brindó a Tucumán la “base económica” para revitalizar el comercio en los cincuenta y devolverle su antigua posición como “centro comercial del noroeste” (Guy, 1981: 19). Mientras las maderas de sus bosques posibilitaban el desarrollo de la construcción de carretas y la curtiembre, sus campos producían cereales y tabaco, los que –junto con el azúcar y el aguardiente– eran el sos- tén de una intensa actividad comercial a nivel local y regional. Independientemente de que la hipótesis de Tucumán como capital comercial del norte deba ser demostrada con serios estudios cuantitativos, es evidente que la provincia inicia la segunda mitad del siglo XIX con un importante nivel de mercantilización de sus actividades productivas, las que –por otra parte– estaban fuertemente orientadas a la exportación. La reelaboración que hizo Giménez Zapiola del cuadro de la economía tucumana de mediados de los 50 de Maeso, es muy elocuente al respecto: Cuadro Nº 1: Producción, consumo y exportaciones en Tucumán alrededor de 1853 (en pesos plata) 140 Rubro Producción Total I. Azúcar y Aguardiente II. Tabaco y Cigarros III. Resto de la Agricultura IV. Ganadería, Cueros y Queso V. Manufacturas artesanales Total Consumo local % Exportaciones % exportado del producto 51 178.500 10 86.500 92.000 155.000 9 43.000 112.000 72 370.000 21 293.000 77.000 20 681.500 39 321.000 360.000 52 369.750 21 108.000 261.750 70 1.754.750 100 851.500 903.250 51 Fuente: Giménez Zapiola, 1975: 89. Si se desagregan algunos productos quedaría más clara la vinculación de la estructura productiva provincial con la orientación exportadora y los flujos comerciales: Cuadro Nº 2: Producción y destino de algunas exportaciones tucumanas a mediados de la década de 1850 (en pesos plata) Rubro Azúcar Aguardiente Quesos Tabaco Cigarros Pellones Aperos Suelas Becerros Ganado vacuno Ganado caballar Ganado mular Producción 76.500 102.000 30.000 130.000 25.000 80.000 60.000 120.000 36.000 448.000 30.000 30.000 Exportación a provincias argentinas 30.000 60.000 20.000 40.000 12.000 60.000 35.000 100.000 10.000 168.000 Exportación a Chile y Bolivia 2.000 50.000 10.000 16.000 15.000 4.000 30.000 30.000 Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Maeso: 1958, 637. Las cifras demuestran la estrecha relación de ciertas actividades productivas –basada en pequeñas unidades de producción, como el cultivo del tabaco y la ganadería– con los flujos exportadores. Tanto la suerte de los productores de tabaco como de los pequeños “criadores” que vendían sus cueros a curtidores (la más de las veces a acopiadores que hacían curtir las pieles para encarar el negocio de exportación con mayores márgenes de beneficio), dependía del mantenimiento de esos flujos y del comportamiento de mercados muy lejanos. El centro de las operaciones comerciales estaba, evidentemente, en San Miguel de Tucumán, en cuyos al- rededores se concentraba la mayoría de las curtiembres e “ingenios de destilación” –tal era la designación más corriente de los rudimentarios establecimientos que producían azúcar y aguardiente–, las barracas de acopios de frutos del país donde se cargaban las carretas y las tiendas y almacenes que comercializaban los efectos de ultramar. El padrón de patentes de la capital de 1866 (elaborado a fines de 1865 y que se resume en el cuadro Nº 3) nos da una idea bastante precisa sobre la estructura mercantil que sostenía los intercambios locales, intra e interregionales. 141 Cuadro Nº 3: Esquema de la estructura mercantil de San Miguel de Tucumán, 1865 142 Rubro Nº Tasa $b Almacenes de 1ª Almacenes de 2ª Almacenes de 3ª Almacenes de 4ª Almacenes por mayor Almacén de zapatos Boticas de 1ª Boticas de 2ª Cigarrerías Comprador de cueros-barracas Despachos de yerba Despensas de harina Fondas Herrerías Panaderías de 1ª Panaderías de 2ª Pulperías de 2ª Pulperías de 3ª Pulperías de 4ª Tiendas de 1ª Tiendas de 2ª Tiendas de 3ª Tiendas de 4ª Tiendas de 5ª Villares 11 1 2 3 1 5 1 2 2 8 7 1 1 6 3 2 15 32 39 2 1 9 9 18 4 30 20 10 5 100 10 50 25 15 15 5 30 25 4 75 35 20 10 5 100 75 60 30 15 30 Nota: no se han detallado algunas actividades que pagan este impuesto, por ser básicamente productivas y no de tipo mercantil: curtiembres, ingenios, talabarterías, carpinterías, lomillerías, etc. Sin embargo, es obvio que estaban fuertemente asociadas a la exportación. Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de patentes de la Capital para el año 1866. Archivo Histórico de Tucumán (AHT), Comprobantes de Contaduría, Vol. 166, ff. 574-582. La ciudad será, en la década de 1860, un punto de confluencia de tropas de carretas y recuas de mulas, de comerciantes locales, de Buenos Aires, de las provincias vecinas, de Bolivia. En ella optaron por radicarse no pocos e importantes comerciantes santiagueños, catamarqueños y salteños, cuyos lazos familiares solidificaban o daban origen a sociedades mercantiles que desplegaban sus actividades en un amplio espacio. El interés de la década está no sólo en que en ella –se afirma– se labraron fortunas que serán volcadas a la industria del azúcar,1 sino porque según ciertos autores (Langer y Mitre) es clave para comprender la desarticulación del viejo espacio económico que sobrevivía desde tiempos coloniales. En efecto, tanto el impacto de los cambios de la economía mundial en 1 La inversión de capitales en la producción de azúcares y aguardientes fue muy importante entre 1853 y 1865, como se desprende de la comparación de los datos proporcionados por Maeso para el primero de esos años (cuadro Nº 1) con los de un informe – inédito– del cónsul británico Hutchinson de 1865. Para 1853, los azúcares y aguardientes constituían el 10 % de la producción tucumana, porcentaje que se elevó al 37 % en 1865 (Parliamentary Papers, Commercial Reports, 1867-68, Vol. LXVIII. Agradecemos a José Antonio Sánchez Román el habernos facilitado el acceso a esta fuente). El aumento del número de “fábricas de destilación” (así se denominaban a los establecimientos productores de azúcares y aguardientes) que pagaban patentes en el departamento capital es también contundente: 12 en 1853; 39 en 1865. los diversos países del área como las políticas aplicadas desde los poderes centrales, “precipitaron el colapso de los antiguos circuitos comerciales” (Langer, 1987: 147), acelerando a partir de esos años una larga transición que, en rigor, se había iniciado en la época borbónica. Como lo ha demostrado Pérez Herrero (Pérez Herrero, 1992: 227 y ss.), los resultados de la expansión económica de fines del siglo XVIII fueron el “rompimiento” de las articulaciones que anudaban los diversos espacios regionales hispanoamericanos y la fragmentación de los mercados. Según esta perspectiva, fueron estas tendencias centrífugas que vinculaban cada vez más a las partes –que iban desconectándose entre sí– con el mercado mundial, las que determinaron tanto la ruptura de los amplios mercados internos coloniales como la “balcanización” política de América Latina luego de la independencia. Como vemos, estamos en presencia de un proceso de larga duración que, según los autores citados, se habría acelerado y comenzó a resolverse en estos años. ¿Cómo se expresará el mismo en el norte argentino? Con la ruptura del triángulo económico, del sistema de múltiples mercados espacialmente diferenciados y la marcha hacia la monoproducción de áreas, comarcas y sistemas ecológicos que hasta entonces se caracterizaban por la diversidad de sus producciones. La nueva realidad estará signada por la reorientación de los intercambios en un sentido unilineal, el dirigido hacia el litoral atlántico. Por supuesto, como hemos afirmado en otro trabajo, “no debemos reducir esta reorientación hacia 143 144 el Atlántico del Noroeste argentino a un simplificado esquema que oculte la diversidad de situaciones espaciales que coexistieron, la complejidad de las transformaciones que sufrieron los múltiples flujos y articulaciones sociales y económicas, la pluralidad de estrategias diseñadas por los actores sociales, etc., como también la disparidad de los ritmos temporales de los cambios y mutaciones” (Campi, 1996: 46). Para Tucumán, como se ha dicho, la aceleración de esta transición, creó una magnífica oportunidad para utilizar capitales acumulados gracias a la dinámica del “espacio económico peruano” y aprovechar las potencialidades de un nuevo mercado emergente, en gran crecimiento y muy dinámico, el de Buenos Aires y todo el litoral argentino, alimentado por los masivos flujos migratorios que caracterizaron las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX. El estudio del comercio tucumano de los 60 permitirá aportar datos para repensar estos procesos con mayor fundamento empírico, en especial el de la acumulación de fuerzas previa al “despegue azucarero”, objetivo –repetimos– de este emprendimiento investigativo. LOS FLUJOS De acuerdo a lo planteado inicialmente sobre lo que permite advertir la fuente utilizada, las exportaciones tucumanas en carretas se orientaban hacia dos direcciones: sur y norte. En el primer caso, en los cinco años trabajados, pagaron el impuesto al “tráfico exterior”, 2.443 carretas, de las cuales la abrumadora mayoría, 2.374, se dirigen a la ciudad de Rosario.2 La otra ruta al sur (que se bifurca de la que une Tucumán con Rosario en Santiago del Estero) es la que se dirige a Córdoba, hacia donde salen sólo 67 carretas (40 en 1865, 16 en 1866 y 11 en 1867). A Santiago del Estero se registra la minúscula cifra de dos, una en 1864 y otra en 1866, lo que debe atribuirse a la evasión que harían del gravamen las carretas que viajaban en solitario o en tropas muy reducidas. Las tropas que parten hacia la otra dirección, el norte, tienen como destino casi excluyente la ciudad de Salta, con un total de 827 carretas. 2 Hasta la época de la Confederación, las tropas partían rumbo a Buenos Aires. Entre 1848 y 1852, por ejemplo, ninguna transacción al litoral se realizó con otro punto que no fuera dicha plaza (Robledo, 1973: 190). El cambio de destino puede atribuirse al conflicto que enfrentó a la Confederación con el Estado de Buenos Aires, situación que no se modificó en 1861, cuando se reconstituyó la unidad del todavía débil Estado central bajo la égida mitrista. No sabemos si el cambio de destino significó la sustitución (total o parcial) de las casas comerciales porteñas, abastecedoras del comercio de las provincias del norte, por similares rosarinas. Es una de las tantas cuestiones que necesitan ser abordadas por los investigadores. Sin embargo, importantes exportadores tucumanos de los 60, como los Méndez y Wenceslao Posse, aparecen fuertemente vinculados a la firma Eusebio Machain y Cía., de esa ciudad, la que, por otra parte, se desempeñaba como agente financiero del Estado tucumano. Es decir, de las 3.270 carretas que quedaron asentadas en los registros de la tesorería provincial (un promedio de 654 por año), el 72,6 % partió hacia Rosario, el 25,3 % hacia Salta, el restante 2,1 % a Córdoba y Santiago (2,05 % a la primera plaza y 0,05 % a la segunda). En términos de tonelaje, podemos aproximarnos a la carga con destino a Salta con cierta certidumbre, dada la buena descripción que, en general, contiene la fuente: las 827 carretas que se dirigieron a ese destino habrían transportado 1.276 toneladas, un promedio anual de 255,2. La aproximación que realizamos para las que se dirigen al sur es menos precisa, pues todas las que van a Rosario contienen –en una proporción importante de su carga– suelas y vaquetas, las que al medirse por unidades hacen difícil el cálculo. No obstante, a partir de la carga transportada por dos tropas con destino Córdoba, una de 1865 y otra de 1866, es posible –tomando el peso promedio transportado por las carretas, 2.198 y 1.871 Kg, respectivamente– proponer valores probables, máximos y mínimos, que oscilarían entre las 5.370 y las 4.570 toneladas, 1.074 y 914 en promedio anual. Aunque puedan considerarse arbitrarios estos valores, es la única aproximación razonable que puede hacerse con los datos disponibles. Nuestra impresión es que la cifra está entre esos límites, considerando los datos de Fazio (“cada carreta podía llevar, cuando mucho, 200 arrobas [2.300 Kg] de productos”, Fazio, 1889: 245) y las “cerca de dos toneladas de car- ga” que Bliss les atribuye como capacidad de transporte (Bliss, 1972: 11).3 Sin embargo, no se puede deducir a partir de estas estimaciones del tonelaje remitido en ambas direcciones que, en términos de valor, las exportaciones tucumanas al sur hayan sido más importantes que las que se remitían al norte. En el segundo caso se remiten, junto con “efectos del país” – productos primarios o con escaso valor agregado– productos de altos precios, los “efectos de ultramar”; en el primero, sólo efectos “del país”. Por lo tanto, las 827 carretas al norte bien pueden haber transportado carga por un valor equivalente, o superior, a las 2.443 que se despacharon al sur.4 3 4 Las 23 carretas de la tropa de Pedro Antonio Correa que hicieron el trayecto Rosario-Tucumán en 1859 cargaban, en promedio, 2.014,12 Kg cada una (AHT, Protocolos, Serie A, Caja 106, Expte. 14, f. 47 y ss.). De acuerdo a nuestra fuente, el promedio de carga por carreta de las tropas al norte fue de 1.539 Kg en 1864, 1.496 Kg en 1865, 1.557 Kg en 1866 y 1.705 en 1867, sensiblemente inferior a las que se dirigían al sur. En 1807 una tropa con destino a Jujuy cargaba por carreta unas 150 @, unos 1.725 Kg (López de Albornoz, 1994: 101). Las exportaciones de carretas tucumanas sería una natural consecuencia de los términos de este intercambio. En efecto, es lógico suponer que, a falta de retorno, la venta de parte de la tropa se habría presentado como una alternativa más rentable que el regreso con carretas “en vacío” o una larga espera hasta conseguir fletes. Dos referencias abonan esto. La primera es de 1809 y nada hace presuponer que – pese a los años transcurridos– en la década de 1860 las circunstancias re- 145 146 Esto nos remite a dos problemas íntimamente asociados, el del probable intercambio desigual –en detrimento del norte– de las relaciones mercantiles de la región con el litoral atlántico; y el de la balanza comercial deficitaria que dejaba esa relación. El segundo punto es algo sobre cual alertaban los propios contemporáneos (por ejemplo, Granillo en la obra que citamos al inicio de este trabajo); sobre el primero, es interesante traer a colación las impresiones que, sobre la desventajosa relación de los comerciantes tucumanos con las firmas mercantiles porteñas, recogió Quesada en los 50: comendaran un proceder diferente. Ese año el futuro gobernador Bernabé Aráoz se dirigía a Marcos Valdéz, tropero que hacía la ruta de Buenos Aires a Salta–Jujuy y que se encontraba en el puerto, en los siguientes términos: “[...] fletada su tropa ha de entregar en esa a don Blas Valiente los $ 639, 4 reales que me fue restando y si no hay carga no pare de vender sus carretas, y venirse con la Boyada con la seguridad de que aqui yo le dare carretas, nada remedia con estar esperando, mejor es vender las carretas a mejor precio y venir a llevar otras con la misma Boyada. Carga hay mucha y carretas no faltan” (Aráoz, 1996: 73). Fazio refiere, a su vez, que los conductores de tropas, una vez entregadas las cargas en Buenos Aires o Rosario optaban por organizar el viaje de regreso o vender sus carretas y bueyes y volver a caballo. “Era necesario que los datos más halagüeños entusiasmasen al tropero para que pudiese decidirse a regresar a su tierra, cargando nuevamente sus carretas con artículos de almacén y tienda” (Fazio, 1889: 244). Palomeque, por su parte, plantea la posibilidad de que, en el período por ella considerado (1818-1849), casi 3.000 carretas norteñas (un promedio anual de 272) “se queden en el sur” (Palomeque, 1995: 52). Para los años de los que se ocupa este estudio no podemos realizar ninguna estimación al respecto, ya que no disponemos del número de carretas que ingresan a Tucumán. El agricultor [se refiere al productor de tabaco] vendía al negociante y éste era el especulador que exportaba por su cuenta. De modo que el precio que ofrecía dependía de la necesidad de remitir fondos al mercado de Buenos Aires para traer de retorno mercaderías. Era necesario hacer el viaje redondo, pues de otro modo era muy difícil encontrar tropa que llevase los efectos. Y como todo era muy lento, el movimiento de capital no producía la utilidad necesaria. Por eso las operaciones eran reducidas. El consignatario que adelantaba fondos en Buenos Aires, cobraba comisión de venta, comisión de compra, garantía e interés de los capitales que adelantaba. El comerciante de las provincias se encontraba esquilmado. Para todas las operaciones necesitaba un intermediario, es decir, una comisión a pagar. Así, pues, hicieron tratativas para abrir en Chile un mercado consumidor a los tabacos tucumanos, pero les faltó crédito y capital (Quesada, 1942: 353). La búsqueda de mercados alternativos en las provincias del norte, en Chile y Bolivia era, entonces, una forma de aliviar, aunque quizás parcialmente, esa desventajosa relación con el mercado porteño, más aún cuando de esos mercados se obtenía moneda en metálico con la cual cubrir el saldo negativo de las operaciones comerciales con el puerto. El crónico endeudamiento de los grandes “in- troductores” tucumanos de efectos de ultramar con sus proveedores porteños habría sido una manifestación de esa relación dependiente, en la cual el uso del crédito, en manos de las casas importadoras de Buenos Aires, era clave (para los casos de J.M. Silva y J. Mendilaharzu, ambos fallecidos en 1849, Cf. Fandos y Fernández Murga, 1996).5 Pero la ubicación de Tucumán en las rutas mercantiles le podría haber permitido reproducir ese vínculo –en su beneficio– con las plazas que se proveían en ella, o que la utilizaban como punto de reexportación de los bienes importados. Con los datos disponibles no podemos introducirnos ahora en la cuestión, aunque indagando en papeles privados y en fuentes judiciales y notariales tucumanas y salteñas probablemente puedan recogerse indicios importantes sobre ella. Faltaría agregar, para introducirnos en el tema de los productos exportados, que carecemos de un dato importante para elaborar una idea más acabada sobre este sistema de flujos de carretas: el número de éstas que llegan a Tucumán con carga desde el litoral, para relacionarlas tanto con las que regresan hacia ese destino con frutos del país, como con las que reexportan bultos de mercaderías al norte, algo que, asimismo, nos servi5 Según Robledo, alrededor de 1850 “Fuertes comerciantes porteños, financistas y transportistas a la vez, monopolizaban esta vía comercial (Tucumán–Buenos Aires). Eran ellos Manuel Escuti, Angel Carranza, Manuel Ocampo e hijos, Manuel Anabia, Amancio Alcorta” (Robledo, 1973: 192). ría para estimar el número de carretas exportadas, como hicimos notar en la nota 19. LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS Básicamente, puede afirmarse que hacia el sur se despachaban productos “del país” (o “efectos de la tierra”) y hacia el norte “bultos” de mercaderías (“de ultramar” y las “manufacturas artesanales” que constituían prácticamente el 30 % de las exportaciones tucumanas en los 50, según Maeso),6 aunque también en esa dirección se registran envíos de aguardiente, yerba mate y otras producciones. En el cuadro Nº 4 puede apreciarse cuáles eran los destinos de la variada gama de productos “exportados” en las carretas tucumanas. 147 6 Junto a los productos mencionados en el cuadro Nº 2 (pellones, aperos, cigarros, becerros, etc.), Maeso consigna – entre las exportaciones a Chile y Bolivia– “tejidos de lana del país”, “randas de hilo”, “riendas y trenzados”, “calzado” y “calzoncillos cribados” (Maeso, 637). Cuadro Nº 4: Productos exportados y sus destinos en carretas tucumanas, 1863-1867 148 Productos Aguardiente Alpaca Aperos Arroz Azúcar Bateas Becerros Café Calzado Caronas Cigarros Comino Cordobanes Cueros Chocolate Drogas Dulces Fierros (atados y barras) Lana Máquinas (trapiches y otras) Mercaderías Muebles Pellones Ponchos Puertas Quesos Suelas Tabaco Tablas y tablones Vaquetas Vino Yerba Al sur x* x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Al norte x xx** xx x xx xx xx x xx xx x x x x xx xx x xx xx xx x x *) x: referencias extraídas de los comprobantes del pago del impuesto a las carretas en el Archivo Histórico de Tucumán. **) xx: referencias proporcionadas por Viviana Conti. Fuente: Elaboración propia a partir de AHT, Comprobantes de Contaduría, Vols. 160-169. La lista, como puede observarse, contiene una gran diversidad de productos –algunos de ellos procedentes de Bolivia– aunque aquellos que son predominantes son las suelas y vaquetas (en unidades), tabaco (en fardos y cajones) y quesos (en retovos y cajones) en el flujo al sur, y las “mercaderías” (en bultos o cajones) al norte.1 Ciertos productos, que sabemos eran importantes en los intercambios regionales, como el azúcar y el aguardiente, tenían una participación muy reducida en estas exportaciones en carretas, ya que su tráfico se canalizaba mayormente a lomo de mulas. Ello se explica pues se comercializaban a través de un gran número de pequeños expendedores minoristas, lo que, probablemente, hacía preferir este medio a la pesada carreta; y por la naturaleza de los productos, en particular el azúcar que, por las rudimentarias técnicas utilizadas en la separación del grano de la miel, salía al mercado con altos niveles de humedad y rápidamente se degradaba. Por lo tanto, el transporte en mula, más ve1 De acuerdo a la información proporcionada por Viviana Conti, las “mercaderías” que llegaban a Salta desde Tucumán en carretas en la década del 60 eran las siguientes. “Efectos de ultramar”: losa, vasos, servicios completos, hierro, papel; “manufacturas y productos tucumanos”: aperos, arroz, bateas, botas y calzado en general, cajones, cera, cigarros de hoja, cordovanes, chicotes, jergas, sobrejergas, maderas en general, pellones, riendas, sobrepellones, tabaco en mazos, tablones, vaquetas; “efectos del país” en tránsito por Tucumán: aguardiente, algodón, anís, comino, frazadas, pasas, vino. loz, podía resultar una alternativa ventajosa frente a las tropas de carretas, cuya carga completa y demás preparativos para ponerse en marcha demoraban a veces –por añadidura– varios meses.2 Sin embargo, hay despachos importantes de este producto en carretas, como uno de Evaristo Etchecopar, vasco-francés propietario del ingenio “Lastenia”, que en 1865 envió a Córdoba 245 cajones con 3.545 @, casi 41 toneladas. Es más frecuente encontrar cargas de aguardiente en las tropas de carretas, en pipas, barriles, vasijas, cuarterolas, “cargas” y también consignadas en el número de carretas que lo transportaban. De todos modos, en función de nuestros objetivos, que no se reducen a cuantificar los flujos, trabajaremos exclusivamente con las exportaciones al sur de suelas, vaquetas, tabaco y quesos y las exportaciones de mercaderías al norte. En el cuadro Nº 5 puede observarse la evolución de los rubros más importantes de estas exportaciones a Rosario, de acuerdo a los comprobantes que se conservan en el Archivo Histórico de Tucumán. Como el número de carretas que poseen esta importante información es de 1.972, inferior en 402 a las 2.374 que se dirigieron a Rosario en el período, es necesario proyectar esas cifras para acercarnos a valores 2 En 1876, el administrador de un almacén que la familia Nougués había abierto en Salta recomendaba para evitar el cierre del negocio, entre otras medidas, comprar una tropa de mulas. Es que uno de los problemas con que se enfrentaba era que los pilones de azúcar llegaban deshechos y mojados (Guy, 1981: 29–30). 149 que representen el flujo real, que es lo que se intenta expresar en el cuadro Nº 6. En cuanto a la evolución de las reexportaciones al norte de cajones y bultos de mercaderías, sólo podemos efectuar una aproximación de su tonelaje, estimado ya en este trabajo. Cuadro Nº 5: Exportaciones de suelas y vaquetas, queso y tabaco con destino a Rosario de Santa Fe, 1863-1867, según los comprobantes del impuesto a las carretas conservados 1 Rubro 1863 1864 1865 1866 1867 Totales 313 378 320 427 534 1.972 48.6452 40.225 37.621 59.998 79.790 266.279 Queso (arrobas) 3883 5.605 10.157 3.694 4.760 24.604 Tabaco (arrobas) 4664 11.787 6.433 7.621 11.468 37.775 Número de carretas consideradas Suelas y Vaquetas (unidades) 150 Fuente: Elaboración propia a partir de AHT, Comprobantes de Contaduría, Vols. 160-169. 1) En este año quienes abonaban el impuesto a las carretas del tráfico exterior no estaban obligados a denunciar la carga de las tropas. Sin embargo, en todas ellas se consignan suelas y vaquetas, y más raramente, los otros productos exportados. Creemos que la inclusión de los datos sobre suelas y vaquetas se explica pues su comercialización sin el pago del impuesto al marchamo estaba penada. Por lo tanto, los datos sobre este rubro son más confiables que los referidos a las exportaciones de queso y tabaco. 2) Según una información periodística de 1864 –que sin duda proviene de una fuente oficial– en 1863 las tres principales firmas propietarias de barracas habrían exportado 62.748 suelas (Gallo y Cía., 21.138; Gramajo Hnos., 29.400 y Javier López, 12.210) (“El Liberal”, 12.6.1864). 3) Según la misma fuente, las exportaciones de quesos de esas tres casas comerciales habrían ascendido ese año a 1.111 @. 4) Según la misma fuente, entre las tres firmas habrían exportado 585 @ de tabaco. Cuadro Nº 6: Exportaciones de suelas y vaquetas, queso y tabaco con destino a Rosario de Santa Fe, 1863-1867. Valores proyectados al Nº de carretas reales exportadas. Carga según comprobantes conservados en AHT Proyección de la carga a Nº de carretas reales Valores en $b1 Suelas y Vaquetas 266.279 u. 320.561 u. 1.442.5252 (86,5 %) Queso 24.604 @ 29.620 @ 88.860 (5,3 %) Tabaco 37.775 @ 45.476 @ 136.428 (8,2 %) Rubro Total exportado en los tres rubros 1.667.813 (100 %) Fuentes: Elaboración propia a partir de AHT, Comprobantes de Contaduría, Vols. 160-169; Mayores de Contaduría, Vol. 16; Manuales de Contaduría, Vols. 19-20. 1) En 1864 el valor en plaza de una suela era de 4,5 $ bolivianos (AHT, Comprobantes de Contaduría, Vol. 96, f. 138), mientras que en 1870 era de 5 $b (Granillo, 1872: 113-114), de lo que se desprende que en el período imperó una relativa estabilidad de precios. Nuestra estimación de los valores exportados parte del supuesto de una estabilidad absoluta entre 1863 y 1867. Con relación al precio de la arroba de queso, era de 3 $b en 1864 y en 1870, según las mismas fuentes utilizadas para las suelas; el precio de la arroba de tabaco, también en 1864, era de 3 $b el de primera clase, 2 $b 4 reales el de segunda clase y 2 $b el de tercera (“El Liberal”, 12.5.1864), y no había variado en 1870. Para nuestro cálculo hemos considerado el precio de la arroba de 1ª clase, considerando que se exportaba el producto de mejor calidad. Cabe una aclaración: los precios sufrían a veces fuertes oscilaciones estacionales, pero esta cuestión puede desestimarse en función de nuestros objetivos. 2) Se hizo la estimación a partir del precio de las suelas, ya que las vaquetas constituyen el 3 % del total exportado del rubro. En consecuencia, está claro que si a partir de esta fuente pueden inferirse niveles importantes de acumulación de capital por parte de determinados agentes económicos, será necesario prestar especial atención a las exportaciones de suelas al litoral y a las reexportaciones de mercaderías al norte. LOS ACTORES ECONÓMICOS ¿Con quienes nos encontramos en la documentación consultada? Los comprobantes del pago del impuesto a las carretas del tráfico exterior consignan el nombre de los propietarios de tropas, el de los propietarios de los productos exportados y el de quienes abonaban la tasa, que se presentaban “despachando” las tropas. En el primer grupo participan 64 individuos o sociedades, 14 involucrados en el tráfico al norte y 48 en la ruta al sur, aunque en éste segundo sub-grupo la presencia de miembros de una misma familia en años diferentes nos hace pensar que se trata de las mismas sociedades familiares (Ejemplos: Gramajo Hnos., Lautaro y Santos Gramajo; David Herrera e Hijos, José Manuel y Pedro Herrera; Domingo, Manuel y Ramón Salvatierra). El segundo grupo, el de los “propietarios”, que podemos llamar comerciantes exportadores, es el más numeroso. Lo integran 166 individuos o firmas, aunque también en este caso el número real es inferior por las mismas razones que se exponen para el caso de los troperos y por la presencia de diversas combinaciones que no sabemos si eran transitorias o permanentes (Ejemplos: B. y S. Bedoya, B. Valdéz, Valdéz Hnos., Valdéz y Bedoya). Es importante destacar que el subgrupo de exportadores al sur (de productos “del país”) es notoriamente superior al subgrupo del norte (que traficaban con estas mercancías y reexportaban “efectos de ultramar” provenientes de Buenos Aires y de Rosario);1 y que casi todos los de 1 De un total de 29.728 @ que recibió de Rosario de Santa Fe Vicente Gallo 151 152 este segundo subgrupo también integran el primero.2 El tercer grupo, que denominaremos de los “despachantes”, es el más reducido. Lo integran 14 individuos o firmas en los registros de las tropas remitidas al norte, y 15 en las remitidas al sur. Del mismo modo, como se verá, el nivel de concentración es aquí mayor que en los dos anteriores. Las divisiones no son tajantes, por supuesto, y hay individuos o firmas que desempeñan los tres roles: poseen tropas, exportan por su cuenta, organizan las cargas y despachan las carretas. El papel que juegan en este movimiento troperos y propietarios es claro. Los primeros son los transportistas que cobran un flete en función de las arrobas transportadas y la distancia; los segundos son quienes entregan en consignación los productos para ser colocados en los mercados de destino. En ambos casos, disponiendo del valor de los fletes y el de los productos exportados, es factible aproximarse al movimiento de capitales en el que estos actores estuvieron implicados. La función de los “despachantes” no está del todo clara. En en 1863, 18.781 @ (el 63,2 %) eran para la plaza tucumana y 10.947 @ (el 36,8 %) estaban destinadas a la plaza salteña (AHT, SA, Vol. 95, f. 361). 2 Lo mismo se desprende de las guías de comercio de principios de siglo. Según Nicolini, el número de comerciantes implicados en exportaciones de “frutos del país” era notoriamente más numeroso que el que se dedicaba a la importación de “efectos de Castilla”. En conjunto los primeros tenían, a su vez, una menor importancia relativa que los segundos (Nicolini, 1994: 67). ese grupo participan algunos troperos, propietarios de tropas importantes que hacían la ruta al sur, como José María Cainzo, cuyo número de carretas oscilaba entre las 20 y 25 por viaje; y de tropas más pequeñas en el caso de los especializados en la ruta del norte. Pero quienes controlaban casi absolutamente esta función eran dos firmas, Vicente Gallo y Cía. y Gramajo Hnos., que concentraron el 77,5 % de los despachos al norte y el 75,8 % de los de la ruta al sur. Estas dos empresas familiares poseían, a su vez, tropas propias, tenían una importante participación como propietarios de los productos exportados y eran propietarios de “barracas”, depósitos de frutos del país en donde se organizaban y despachaban las tropas. Descontándose la importancia de los mismos en el movimiento general de exportación, no es posible, sin embargo, aproximarse a los niveles de acumulación que esas operaciones pueden haberles deparado. Observemos por separado a los tres grupos. LOS TROPEROS Se trata de un grupo no homogéneo, como el de los exportadores, integrado por firmas e individuos que poseían grandes tropas, como las de Balbín y Durval Vázquez y Pedro Costas, que realizan viajes a Rosario con tropas de hasta 42, 41 y 37 carretas, respectivamente; como la de algunos pequeños troperos especializados en la ruta al norte, en cuyos viajes movilizan cinco carretas. Los cuadros siete, ocho y nueve resumen la participación de cada uno de ellos en el tráfico del período. En el correspondiente a la ruta al norte se han consignado el número de viajes anuales, no así en la del sur, pues habitualmente sólo se podía redondear uno de éstos (ida y vuelta), aunque hay casos, como el de J.M. Cainzo, cuya tropa partió dos veces a Rosario en 1863. Cuadro Nº 7: Troperos, Nº de carretas, (Nº viajes) y tonelaje transportado a Salta, 1863-1867 Troperos 1863 1864 Avila, J. Bravo, E. 18 (2) Carrasco, E. 16 (2) Carreras, R. 1865 1866 12 (1) 17 (1) 17 (2) 17 (2) 21 (2) 31 (3) 19 (2) 7 (1) 1867 1 48 (5) Totales 29 (2) 18 (1) 118 (12) 27 (2) 39 (3) 134 (12) 11 (1) 21 (2) 58 (6) Espíndola, A. 5 (1) 5 (1) García, M.J. 8 (1) 5 (1) Heredia, P. 16 (1) 14 (1) 15 (1) 13 (1) 19 (2) 77 (6) Ibañez, F. 14 (1) 23 (3) 11 (1) 15 (2) 14 (2) 77 (9) 10 (1) 53 (6) 8 (1) 2 Lazarte, C. 6 (1) 9 (1) 11 (1) Ledesma, E. 5 (1) 13 (3) 7 (1) 11 (2) 21 (2) 57 (9) 5 (1) 13 (2) 7 (1) 25 (4) Lizondo, I. Llanés, P. 3 12 (3) 20 (2) Molina, R. Place, P. Torres, B. 21 (2) 3 (1) 16 (2) 17 (2) 21 (3) 12 (2) 53 (7) 14 (2) 8 (1) 8 (1) 8 (1) Valdiviezo, M. Totales Toneladas transportadas 3 (1) 29 (4) 11 (2) 153 (20) 164 (21) 4 236 25 (4) 36 (5) 8 (1) Valdez, P. Zurueta, C. 8 (1) 5 252 8 (1) 3 (1) 40 (6) 140 (15) 6 196 205 (23) 7 311 165 (16) 281 827 (95) 1.276 Fuentes: Elaboración propia a partir de AHT, Comprobantes de Contaduría, Vols. 160-169; Mayores de Contaduría, Vol. 16; Manuales de Contaduría, Vols. 19-20. 1) Se incluye una tropa de 21 carretas “a Salta y Jujuy”. 2) Se incluye una tropa de 7 carretas a Jujuy. 3) Se incluye una tropa de 4 carretas a Jujuy. 4) Los comprobantes de 1863 no consignan el peso de la carga. La estimación se ha hecho tomando como base la carga promedio de 102 carretas de 1864, 1.539,3 Kg. 153 5) Se tienen datos de 102 carretas; las 252 ton. resultan de inferir que las 62 restantes cargaban, en promedio, el mismo peso. 6) Carga correspondiente a 131 carretas. Las 9 restantes condujeron aguardiente. 7) Carga correspondiente a 200 carretas. Las 5 restantes condujeron aguardiente. Cuadro Nº 8: Troperos y Nº de carretas a Rosario de Santa Fe, 1863-1867 Troperos 154 Aguilar, B. Albornoz, J. Alurralde, A. Arrieta Hnos. Avila, G. Beltrán, D. Bermudez, A Bravo, B. Bravo, J.C. Bravo, M. Cainzo, J.M. Cardozo, D. Carra, P. Córdoba, D. Costas, P. Cuesta, P. 1 Elizondo, F. Gallo, V. García, D.J. Gómez, P. Gramajo Hnos. Gramajo, L. Gramajo, S. Gutiérrez, A. Gutiérrez, F. Herrera, D. Herrera, P. Ibarra, E. Ibazeta, F. Jiménez, J. Lacase y Cía. 1863 1864 1865 1866 23 25 25 16 27 1867 12 15 27 19 18 21 19 8 9 27 12 10 28 19 49 16 6 15 30 15 37 19 22 11 23 22 27 22 25 19 25 29 25 37 16 14 20 11 17 32 10 23 21 16 22 25 23 23 23 11 11 24 7 25 24 11 11 19 9 Totales 16 100 12 15 26 57 65 12 38 66 93 31 6 15 158 19 31 112 49 33 16 66 25 24 71 11 58 18 11 19 9 Cuadro Nº 8: Continuación Troperos Machado, A. Martínez, G. Molina, J. Murga, J.I. Olmos, F. Olleta, T Paz, L. Rodríguez, T. Rojas, P. Salvatierra,M. 1863 5 1865 1866 1867 Totales 27 4 39 4 11 7 11 19 23 23 10 19 23 42 24 21 23 20 6 29 19 15 23 17 32 19 70 16 121 61 7 13 25 80 15 12 27 30 25 26 19 3 558 4 53 12 148 162 25 26 198 2.374 7 13 Salvatierra,D. Salvatierra,R. Santillán, F. Santucho, A. Vázquez, B. Vázquez, D. Villar, S. Zavaleta, D. XXX Totales 1864 4 37 24 179 579 19 19 42 41 29 2 490 320 42 38 427 Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. 1) En la documentación del año 1866 aparece el tropero Felipe Elizondo, mientras que en la 1867 se menciona a Felipe Lizondo. Suponemos que se trata del mismo individuo. 2) En este año se consigna en Mayores y Manuales de Contaduría nueve carretas despachadas desde el departamento de Monteros. 3) En este año se consignan en Mayores y Manuales de Contaduría 33 carretas despachadas desde el departamento de Chicligasta, 12 en marzo y 21 en octubre. Los carreteros de octubre son Santiago García (con 5 carretas), Faustino Martínez (con siete) y Anselmo García (con nueve). 155 Cuadro Nº 9: Troperos y número de carretas a Córdoba y Santiago del Estero, 1863-1867 Troperos Herrera, D. Murga, J.I. Martínez, Salvatierra, D. Totales 1863 1864 1865 1866 1867 Totales 11 (C) 11 20 21 16 12 69 * 20 21 (C) 16 (C) 1 (S) 1 41 16 Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. * 19 carretas a Córdoba y una a Santiago del Estero. 156 Según López de Albornoz, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el gremio de carreteros –en el que diferencia un sector de familias “distinguidas” y otro de carreteros “ocasionales”– estaba constituido por “miembros de las familias que constituían la élite local y que hicieron sus fortunas a través de las haciendas ganaderas y/o el negocio de la fletería [...] aportando un ingreso bastante importante a la balanza comercial de la jurisdicción” (López de Albornoz, 1994: 89, 93). En la década de 1860, muchas importantes familias de la élite tucumana continuaban dedicadas a esta actividad, algunas de las cuales ya operaban como troperos en el período estudiado por la autora citada, como los Ávila, los Santillán, los Cainzo (López de Albornoz, 1994: 92). El sector merece un estudio particular que no podemos encarar en el presente trabajo. Señalaremos, sin embargo, algunas características que parecen haber distinguido a su segmento más destacado, el de los grandes troperos, integrado por quienes combinaban esta actividad con otras asociadas: producción ganadera, acopio de frutos, comercio de efectos de ultramar, etc., rasgo que ya caracterizaba a los grandes carreteros a fines del siglo XVIII.1 Se trataban de empresas familiares que, en general, se dedican al comercio de exportación e importación. De acuerdo al padrón de 1865, ya citado, los Gallo y los Gramajo, junto con la gran especialización que han alcanzado en el rubro transportes (como los grandes “despachantes” del período y como propietarios de tropas), poseen barracas y tiendas. Otro importante grupo comercial, los Méndez, que también participan como “despachantes”, poseen junto a sus tropas (eran propietarios de la que operaba con Francisco Gutiérrez como tropero y quizás también de otra, que no hemos podido verificar), una tienda y un almacén por mayor; la familia de José María Cainzo, que según la documen1 Por el momento no tenemos datos para asociar a otras actividades a la mayor parte del padrón de troperos, aunque no hemos concentrado esfuerzos en esa dirección. Muchos de ellos, por otra parte, no son tucumanos de origen ni están radicados en la provincia. tación organizaba sus viajes con independencia de los “despachantes” (él mismo denuncia la carga y paga la tasa correspondiente), dos tiendas (no tan importantes como las de los Gallo, los Gramajo y los Méndez) y dos pulperías; José Ignacio Murga, a su vez, cuyas carretas oscilaban, según los años, entre 19 y 23, poseía un almacén de primera categoría; la familia de Francisco Olmos, una tienda de 5ª, un almacén de 3ª y una pulpería de primera. Otros, como Leocadio Paz, eran importantes ganaderos (en 1867 ofrece al gobierno desempeñarse como proveedor de ganado para las fuerzas expedicionarias que marchaban sobre Salta, AHT, S.A., Vol. 103, f. 231), como también lo eran algunos troperos de menor envergadura como Pedro M. Heredia, mediano hacendado de Burruyacu. Por último, Balbín Vázquez, en cuyos viajes no armó tropas de menos de 37 carretas en los años considerados, aparece en los padrones de patentes de 1868 abonando 120 $ por un “ingenio de destilación”, cuya valuación fiscal era de 24.000 $, por lo que inferimos poseía una importante plantación de caña de no menos 15 cuadras cuadradas, aproximadamente unas 30 hectáreas (AHT, Comprobantes de Contaduría, Vol. 171, f. 171).2 2 Balbín Vázquez era hermano de Durval, otro importante tropero. Ambos eran hijos de Manuel Vázquez y Ángela Talavera (santiagueña), quienes aparecen desde 1848 hasta 1866 en los padrones de patentes abonando el canon por una “fábrica de destilación”. Sin duda se trata del mismo establecimiento por el que en 1868 Balbín Vázquez pagó la tasa correspon- Como vemos, comercio, ganadería y producción agroindustrial son actividades que se combinan con la fletería en los troperos tucumanos. La asociación con la comercialización de efectos de ultramar y frutos del país aparece, de algún modo, como una “integración verticial”, en la que se incluiría el acopio de frutos y la “habilitación” de pequeños productores agrícolas y criadores, tema sobre el que será necesario profundizar. Casi todos ellos, por otra parte, aparecen en las fuentes como propietarios de productos exportados, no siempre transportados por sus propias tropas. La complementación entre la fletería y la producción ganadera está también presente en este cuadro, como queda demostrado por los casos de Leocadio Paz y Pedro Heredia. La posesión de estancias ganaderas –como deducen con razón Fandos y Fernández Murga para el caso de un tropero en actividad a principios de siglo, Eduardo Sosa– surgiría de la natural necesidad de controlar los recursos que demandaba la movilización de las tropas. Verdaderos complejos productivos, allí se criaban bueyes, se fabricaban carretas y sus repuestos, etc. diente a una plantación de caña de 24 cuadras cuadradas. En el listado de ingenios de Granillo, que corresponde a 1870, Vázquez aparece como propietario de un ingenio de 20 cuadras cuadradas de caña y trapiche “de fierro” movido por mulas y en un padrón de 1874 abona el impuesto de patentes por 22. Estos Vázquez Talavera eran primos hermanos de los poderosos Posse Talavera: Wenceslao, Manuel, Juan, Emidio, etc. 157 158 (Fandos y Fernández Murga, 1996: 37-38). Con seguridad, no todos los troperos articulaban su desempeño como tales con las actividades descriptas. Sería el caso de los más débiles del sector. Sin embargo, la actividad requería de importantes capitales. Sólo en carretas, bueyes, mulas y caballos, la tropa de 24 carretas conducida por Francisco Gutiérrez, propiedad de Méndez Hnos., estaba valuada en 4.922 $b en agosto de 1863.3 La tropa de Pedro Heredia, a su vez, integrada por 12 carretas, 80 bueyes, 10 caballos y 10 mulas, importaba un capital de 2.500 $b (AHT, Comprobantes de Contaduría, Vol. 167, ff. 103-105). Por supuesto, la puesta en marcha de las mismas requería de un capital no despreciable, en particular en salarios, repuestos y manutención de hombres y animales en el largo viaje, sin contar con el necesario respaldo en bienes con que el tropero garantizaba lo transportado. En el caso del mencionado Heredia, descontado el valor de las 12 carretas que declara poseer (aunque sus tropas en movimiento, según los documentos, superaban esa cifra: 16, 14, 15 y 13, en 1863, 1864, 1865 y 1866, respectivamente), unos 1.300 $b, su capital en ganado, terreno y casa ascendía a 5.610 $b, de acuerdo a la tasación que hace en 1865 la Comisión Recaudadora de Burruyacu (ibíd., f. 107).4 3 4 Junto a las 24 carretas se consideraban 173 bueyes, 20 mulas y seis caballos (AHT, Protocolos, Serie A, Año 1860, f. 216 y ss.) Recordemos, sin embargo, que de acuerdo al propio criterio oficial de la La actividad era de alto riesgo y el tropero debía responder con su patrimonio por la pérdida o deterioro total o parcial de lo transportado. Francisco Olmos declaraba en 1864 haber dejado de desempañarse como tropero “en virtud de haber obtenido pérdidas considerables en el negocio” (AHT, Comprobantes de Contaduría, Vol. 163, f. 112), aunque en 1865 y 1867 aparece nuevamente viajando a Rosario con su importante tropa (23 y 24 carretas, respectivamente). Francisco Gutiérrez, que termina como “administrador” de la tropa de los Méndez, fue un tropero que perdió todo su capital en un accidentado viaje a Rosario. Los Méndez, que rescatan sus carretas y lo proveen de las boyadas y del capital necesario para continuar operando, tendrán intervención también en el acuerdo que Gutiérrez se ve obligado a firmar con sus acreedores en el mismo año de 1863 (AHT, Protocolos, Serie A, Año 1863, f. 216 y ss.). Como actividad de riesgo, los beneficios que dejaban los fletes eran, según estimaciones de época, elevados. Según Hutchinson, que suministra una importante información para 1863, época, se toleraba un subregistro del 30 % en la declaración del patrimonio y esta práctica se consideraba generalizada. Considerando ello, los bienes de Heredia habrían ascendido a unos 10.000 $b. Por su parte, los bienes de Pedro Antonio Correa, que movía una tropa de 25 carretas, tasados en 1859, ascendían a 37.189 $b. Correa poseía una estancia en Viclos; una casa, una quinta y un sitio en San Miguel y un terreno y una “edificación” en Famaillá (AHT, Protocolos, Serie A, Caja 106, Expte. 14). una tropa de 29 carretas que unía Tucumán con Rosario en 60 días dejaba una utilidad “en término medio” de 3.372 $b (Hutchinson: 1945: 243).5 Si consideramos válido su cálculo, y en el supuesto de que las eventuales pérdidas se compensaran con ganancias extraordinarias, el total de las 2.374 carretas que hicieron el trayecto Tucumán-Rosario entre 1863 y 1867 deben haber dejado una utilidad a sus propietarios de más de medio millón de pesos bolivianos, a los que habría que sumar las utilidades que deparaban los productos que exportaban en calidad de propietarios. Ello explica que algunos de los más poderosos grupos familiares de la época continuaran en la actividad y, quizás, el origen de fortunas que luego se reorientaron a la actividad azucarera. En ese sentido sería válida también para esta época la conclusión que saca López de Albornoz en su estudio sobre los troperos del período 1876-1810: “Los principales carreteros acumularon estimables fortunas con las ganancias de la fletería” (López de Albornoz, 1994: 112). El cuadro Nº 10 5 Esta estimación es coincidente con la utilidad que dejó un viaje TucumánRosario de Santa Fe-Tucumán que realizó la tropa de 25 carretas de Pedro Antonio Correa entre el 24.12.1858 y el 21.5.1859, 5.684 $b. Según los datos de Hutchinson, la utilidad promedio por carreta en un viaje de ida era de 116 $b, dos reales; según se desprende de una acción judicial que se inició por la muerte de Correa en el transcurso del viaje, la utilidad por carreta que dejó la operación habría sido, también en promedio, de 113 $b, cinco reales y medio (AHT, Protocolos, Serie A, Caja 106, Expte. 14). estima las utilidades probables que la actividad puede haber dejado a los troperos tucumanos más importantes sólo en los viajes de ida a Rosario de Santa Fe (no hay modo de aproximarse a las utilidades que habrían dejado los viajes de retorno). 159 Cuadro Nº 10: Utilidad probable de algunos troperos en el período 1863-1865 en la ruta Tucumán-Rosario de Santa Fe, a partir de la estimación de Hutchinson. Número de carretas transportadas Tropero Albornoz, Joaquín 100 Bermúdez, Alfonso 65 7.600 Bravo, Mauro 66 7.700 Cainzo, José María 93 10.800 11.600 Costas, Pedro 158 18.400 Gallo, Vicente 112 13.000 49 5.700 García, Domingo José Gramajo Hnos. 160 Utilidad probable (en $ bolivianos) * 107 12.400 Gutiérrez, F. y A.(Méndez) 95 11.000 Herrera, David y Pedro 69 8.000 Murga, José Ignacio 42 4.900 Olmos, Francisco 70 8.100 Paz, Leocadio 121 14.100 Rodríguez, Telmo 61 7.100 Salvatierra, M., D.y R. 97 11.300 Santillán, Francisco 53 6.200 Vázquez, Balbín 148 17.200 Vázquez, Durval Total 162 18.800 1.668 194.000 * Se ha agrupado junto a las 16 carretas de la tropa de “Gramajo Hnos.” que parten en 1867 a Rosario a las 25 de Santos Gramajo (1863) y a las 66 de Lautaro Gramajo (1865-67), partiendo del supuesto de que éstos últimos –junto a sus hermanos José y Pedro– operaban bajo el nombre de “Gramajo Hnos.”. Sin embargo, estando tan difundido este apellido en Tucumán y Santiago del Estero, es probable que los troperos Santos y Lautaro (como su hermano José, que pagaba patente por una tienda en 1866) no estuvieran vinculados comercialmente con dicha firma de “despachantes”. La circunstancia de que no hayamos podido ubicar entre los Gramajo a Cirilo (de gran actuación como “despachante” en la década de 1850 y, aparentemente, sin vínculo familiar directo con aquellos), como la falta de datos sobre la firma “Duhart y Gramajo”, también muy importante en el ramo en la misma década, agregan bastante incertidumbre al respecto. Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. Como vemos, estos 18 individuos o sociedades (el número puede reducirse a 17 si unimos a Balbín y Durval Vázquez) concentraban en sus manos el 70,5 % de las carretas que hacían la ruta a Rosario y, por lo tanto, es razonable pensar que también un porcentaje similar –por lo menos– de las utilidades que dejaba la actividad. Se explica, entonces, que por la cuantía de los capitales que manejaban éstos troperos fueran caracterizados por Vicente Quesada como “verdaderos capitalistas constructores de carretas, las que vendían también en el mercado del litoral” (Quesada, 1942: 353). El paso desde esa actividad, reinvirtiendo los capitales en ella acumulados, a otras también muy rentables, como la producción de aguardiente, mieles, tabletas y azúcar para el mercado provincial y los de las provincias vecinas era, como puede observarse, totalmente factible. Por ejemplo, el precio de venta de un ingenio con vieja tecnología, con todas sus instalaciones, nueve cuadras cuadradas con plantaciones de caña (18,6 hectáreas), ubicado en el departamento capital y que se transfiere en 1864, era de 25.000 $b (“El Liberal”, 3.7.1864). También en 1864, del inventario de una “hacienda” en El Colmenar que se vende con todos los implementos para producir azúcar y aguardiente, 8 cuadras de caña (en mal estado) y una acequia de 12, resulta la suma de 7.850 $b (AHT S. Judicial, Serie A, Caja 117, Expte. 7). Unos años después, en 1869, un establecimiento más pequeño, también en la Capital y con 6 cuadras de caña, es valuado por la Comisión Recaudadora en 8.000 $b (AHT, Comproban- tes de Contaduría, Vol. 71, f. 293). Los costos de los primeros pasos del proceso de modernización tecnológica podían, a su vez, ser asumidos con el capital acumulado en el transporte de carretas: la inversión más costosa en este rubro, la instalación de trapiches de hierro accionados hidráulicamente era de 12.000 $b en 1864, considerando el costo de la maquinaria, los gastos de transporte desde Rosario, su instalación, la construcción de la acequia, etc. El costo total de la instalación de un trapiche de hierro accionado a tracción animal era, en el mismo año, de 4.000 $b. Estos pasos habían sido encarados por no pocos productores, algunos de los cuales, como veremos, tenían un destacado desempeño como comerciantes exportadores. Para el año citado ya se habían instalado seis trapiches de fierro a tracción hidráulica y diez a tracción animal, lo que implicaba una inversión global de 112.000 $b (“El Liberal”, 16.5.1864). La figura de Leocadio Paz, fundador en 1870 del Ingenio “San Juan” en sociedad con Juan Posse, puede ser vista como paradigmática de este paso de un importante tropero (y hacendado) a la condición de poderoso industrial azucarero del último cuarto del siglo XIX.1 El caso de los Gallo y de los Méndez, propietarios de tropas, exportadores, “despachan1 Domingo García funda en 1860 el Ingenio “San Andrés”, pero no sabemos si es nuestro tropero Domingo José García. En 1858 Santiago Cardozo fundó el Ingenio “Luján”, que comprarían luego los Gallo. También debemos averiguar si puede establecerse un vínculo familiar con el tropero Domingo Cardozo. 161 tes” y luego también poderosos industriales azucareros, aunque muy bien conocido, será mencionado en el punto siguiente. Por su parte, el destino de Balbín Vázquez como tropero y propietario de un ingenio es merecedor, a su vez, de una indagación puntual, que deberá ser abordada en algún momento. Los “despachantes” 162 Los cuadros números 11, 12 y 13 resumen la participación –según el número de carretas y destino de las exportaciones– de quienes despachaban las tropas y pagaban el impuesto correspondiente. Como puede observarse, en muchos casos eran los mismos troperos los que se desempeñaban como “despachantes”. Sin embargo, el control de la actividad estaba en manos de un reducido grupo, propietarios de barracas (como Gramajo Hnos., Vicente Gallo y Cía. y Javier López, aunque éste último deja de operar en 1864). Entre Vicente Gallo (de quien Pablo Santillán es un “apoderado”) y los Gramajo, concentran el 77,5 % de las carretas despachadas al norte. El nivel de concentración es más notorio en la ruta al sur: el 87,2 % de las carretas son denunciadas por aquellos, los Méndez y Javier López. No hemos encontrado ninguna descripción sobre el papel de los “despachantes”, pero hay numerosos indicios que nos permiten aventurar una idea so- bre el mismo. Por ejemplo, un informe sobre el movimiento de las barracas de la ciudad en 1862 menciona, junto con el número de tropas y carretas despachadas por cada barraquero, los nombres de los carreteros, etc., un ítem de “consignatarios” en donde figuran algunos de los más importantes exportadores de suelas del período, como Pedro Lacavera y Facundo Frías (AHT, Comprobantes de Contaduría, Vol. 157, ff. 119-127). Ello nos hace pensar que una de las funciones de los barraqueros-”despachantes” habría sido recibir y acopiar frutos del país y organizar el despacho de las tropas. Habrían sido ellos quienes concertaban con los troperos los fletes y demás condiciones del transporte de los productos exportados. Otra posibilidad, en particular con relación a los propietarios que remiten a los destinos pequeñas cantidades de frutos del país, es que hayan sido intermediarios entre éstos y las casas mayoristas de Rosario y Buenos Aires, a cuya cuenta recibían en consignación los productos. No es el caso, pensamos, de los grandes exportadores, como Wenceslao Posse, por ejemplo, que tenía aceitadas relaciones con el comercio del litoral. Obviamente, por esa función cobrarían comisiones, las que en función del nivel de concentración de la actividad debe haber deparado a las firmas Vicente Gallo y Cía. y Gramajo Hnos. importantes beneficios. Cuadro Nº 11: Exportación en carretas a Salta, 1863-1867. Participación de despachantes Despachantes Avila, J. Bravo, E. Díaz, N. Frías, J. Gallo, V. García, M Gramajo Hnos. Lopez, J. LLanés, P. Molina R. Place, P. Santillán, P. Torres, B. Zurueta Xx Totales 1863 1864 18 6 8 93 46 5 20 12 8 16 51 8 29 12 58 2 9 164 153 1865 1866 12 17 4 51 95 136 34 21 21 19 3 7 11 13 112 205 165 140 2 1867 Totales 29 18 4 5 317 13 90 12 8 10 39 234 8 31 9 827 Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. 1) 6 carretas con destino a Salta y Jujuy. 2) 21 carretas con destino a Salta y Jujuy y 6 a Jujuy. 3) 4 carretas con destino a Jujuy. Cuadro Nº 12: Exportación en carretas a Rosario de Santa Fe, 1863-1867. Participación de “despachantes” Despachantes Cainzo, J.M. Cuesta, P. Frías, F. Gallo, V. García, D.J. Gramajo Hnos. López, J. Méndez, Hnos. Navarro, P. Posse, R. Olmos, C. Olleta, T. Place, P. Santillán, P. Vázquez, B. Totales Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. 1863 49 10 111 27 168 105 64 13 1864 1865 19 1866 1867 Totales 19 25 93 19 10 745 27 840 135 135 13 31 50 22 19 214 27 2.374 146 125 140 223 217 30 138 176 141 25 23 23 25 25 14 17 22 19 34 7 49 579 490 320 427 10 12 102 27 558 163 Cuadro Nº 13: Exportación en carretas a Córdoba y Santiago del Estero, 1863-1867. Participación de “despachantes” Despachantes 1863 1864 Gramajo Hnos. 1 (S) Martínez, Santillán, P. Totales 1 Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. * 40 carretas a Córdoba y una a Santiago del Estero 164 Esos dos grupos familiares asumen, no obstante, diferentes estrategias de reinversión de los capitales acumulados en sus operaciones comerciales como despachantes, troperos y propietarios de los productos exportados. Los hermanos Gallo (Vicente, Santiago y Delfín), esperaron la llegada del ferrocarril para lanzarse a la producción de azúcar: en 1881 compraron el ingenio “Luján”. Los Gramajo, por el contrario, aunque emparentados con los Posse (Lautaro y sus hermanos eran por vía materna primos hermanos de los industriales Wenceslao, Manuel, Emidio y Juan Posse), desestimaron lo que a ojos de los empresarios locales y de otras regiones del país aparecía como el negocio del momento, el azucarero. No los hemos ubicado en ninguna de las sociedades que se constituyen para encarar emprendimientos de esa naturaleza. Como en otros tantos casos, el destino de este grupo familiar merece ser estudiado particularmente.1 1 En 1875 se liquida la testamentaría de Pedro Gramajo (fallecido en 1860), padre de Lautaro, Santos, Pedro, José y Anacleto. Los bienes (dos estancias, “Arcadia” y “Campo de la Laguna”, dos casas, un cuarto y un sitio en la ciudad, más ganado y saldos de acree- 1865 41* 1866 1867 16 (C) 41 16 11 (C) 11 Totales 42 16 11 69 Serán los Méndez los integrantes de este sector de “despachantes” que con mayor energía y éxito encararon la nueva actividad. En 1866 Pedro Gregorio Méndez entabla negociaciones con Angel Padilla para adquirir el “establecimiento de caña de azúcar” que éste poseía en Lules, del que se haría cargo su hijo político Julio Zavaleta (AHT, Comprobantes de Contaduría, Vol. 167, f. 142), y aunque la operación –cerrada en 3.200 $b– se protocoliza ante el escribano Pedro Sal en 1867 (AHT, Protocolos, Serie A, 1867, f. 282 y ss.), Méndez no aparece en esos años en los padrones de patentes como propietario de ingenios. Lo hará recién en 1870, según el listado de Granillo, en el que la firma Méndez Hnos. se menciona como propietaria de dos ingenios, el “Concepción”, en la Banda del Río Salí, de 25 cuadras cuadradas, y otro en Medinas (el futuro “La Trinidad”), con 30. Es de destacar que ambos estadores varios) sumaban casi 100.000 pesos plata bolivianos (Archivo General de Tucumán, Sección Judicial, Serie B, Caja 308, Expte. 26). Hay indicios de que en las estancias, ubicadas en tierras de pedemonte en el departamento Chicligasta, se cultivaba caña de azúcar, además de explotarse la ganadería. ban entre los mejor dotados tecnológicamente del momento, con trapiches de hierro y centrífugas accionadas con agua y “fondos de reververo” (sic).2 Lo que sigue es bien conocido: rápidamente se vincularon a la gran política y a los grandes negocios a escala nacional y con Enesto Tornquist fundaron un tercer ingenio en 1890, “La Florida”, y organizaron la “Compañía Azucarera Argentina”, por muchas décadas la más importante empresa azucarera del país.3 2 3 Denominación que recibieron los primeros evaporadores y tachos de cocimiento al vacío que comenzaban entonces a revolucionar la producción azucarera tucumana, elevando sustancialmente los rendimientos industriales. Según Moreno Fraginals esta nueva tecnología fue clave en la “revolución industrial cubana” que se inicia en la isla en la década de 1840 (Moreno Fraginals, 1986: I, 220). Los Méndez estaban emparentados directamente con los Mitre: una hija de Angel María Méndez y Huergo – hermano de Pedro G. Méndez, constituyente, diputado nacional, director del Banco Nacional y cónsul argentino en París– había casado con Adolfo Mitre (hijo de Bartolomé) en 1882. Participaron de la fundación del primer banco privado de Tucumán, incursionaron en la comercialización de azúcares, en negocios ferroviarios y organizaron establecimientos ganaderos en la provincia de Buenos Aires. También fueron fundadores de la “Sociedad Quebrachales Chaqueños”, con 600.000 has. de bosques de su propiedad. A principios del presente siglo la familia y los negocios se radicaron en la ciudad de Buenos Aires, ocupando Pedro G. Méndez Libarona una banca en el Congreso de la Nación por esa ciudad en 1908 (Cf. Méndez Paz y Corominas, 1991). Los comerciantes exportadores Como se ha señalado más arriba, este el grupo más numeroso. Lo integran 166 individuos o firmas, aunque, como en el caso de los troperos, el número real es inferior por figurar en la documentación consultada algunas sociedades (familiares o no) actuando con nombres diferentes, como se ha dicho. La participación de los mismos en las exportaciones en carretas se ha sistematizado en los cuadros que se transcriben a partir de la página siguiente.4 De los mismos se desprende que hay cierta especialización en el tipo de productos exportados. Aunque podría decirse que casi ningún comerciante se dedica, con exclusividad, a un sólo tipo de producto, se destacan en suelas Gramajo Hnos., Pedro Lacavera, Martín Berho y Juan Hardoy; en tabaco el mismo Lacavera, Wenceslao Posse y Méndez Hnos.; y en quesos Manuel Posse, Felipe Posse y Marco Avellaneda. De éstos, Berho y Hardoy eran propietarios de curtiembres; Lacavera poseía una curtiembre y un “ingenio de destilación”; y los restantes eran productores de azúcar y aguardiente.5 4 5 Las cifras de los cuadros 14, 15 y 16, elaborados a partir de los comprobantes del impuesto a las carretas del tráfico exterior, difieren con las del cuadro cinco en razón que éste considera solamente los envíos a Rosario. La diferencia la constituyen los envíos a Córdoba y Santiago del Estero. En el caso de Marco Avellaneda, irrumpe en la actividad azucarera en 1876, fundando con su hermano Eudoro y con Brígido Terán el ingenio “Los Ralos”. 165 Cuadro Nº 14: Exportación de Suelas y Vaquetas al sur, 1863-1867: Número de piezas y valor de las mismas por propietarios Propietarios 1 NO IDENTIFICADOS 166 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 GRAMAJO HNOS. LACAVERA P. BERHO M. HARDOY J. NAVEA Y CIA. FRIAS F. POSSE W. MENDEZ HNOS. DURRELS LAHARRAGA A. NAVARRO P. PATRON HNOS. GALLO V. URIBURU J. LOPEZ J. ECHART J. APESTEY M. ALCORTA Y CIA. FAGALDE J. ERGUY A. ACUÑA E. CAINZO M. MENDILAHARZU HNOS VALDEZ Y APARICIO OJEDA A. POSSE J. VALDEZ Y BEDOYA MOYANO HNOS. LAFFITE J. RUEDA A. GALLO A. BEDOYA B. TABOADA G. PERES S. Y G. ESTEVEZ E. ARAOZ HNOS. ARAOZ D. POSSE F. ARAOZ B. TERAN J.M. ACUÑA P. MENDEZ M. Piezas 47.797 39.424 18.530 12.677 11.269 9.413 9.388 9.073 8.736 8.554 8.140 7.668 7.508 6.696 6.685 4.581 3.904 3.706 3.492 3.311 2.935 2.174 2.078 2.030 1.939 1.815 1.760 1.612 1.546 1.500 1.406 1.392 1.271 1.243 1.000 993 981 949 915 882 771 700 659 Valor (en $b) 215.086,50 177.408,00 83.385,00 57.046,50 50.710,50 42.358,50 42.246,00 40.828,50 39.312,00 38.493,00 36.630,00 34.506,00 33.786,00 30.132,00 30.082,50 20.614,50 17.568,00 16.677,00 15.714,00 14.899,50 13.207,50 9.783,00 9.351,00 9.135,00 8.725,50 8.167,50 7.920,00 7.254,00 6.957,00 6.750,00 6.327,00 6.264,00 5.719,50 5.593,50 4.500,00 4.468,50 4.414,50 4.270,50 4.117,50 3.969,00 3.469,50 3.150,00 2.965,50 Cuadro Nº 14: Continuación Propietarios 44 NOUGUES J. 45 LEGUIZAMON J. 46 OBERTI T. 47 ANZOATEGUI 48 FREYRE M. 49 POSSE L. 50 VALDEZ HNOS. 51 BEDOYA S. 52 ORIHUELA 53 FADAD J. 54 MONTES A. 55 CAROL J. 56 BERMUDEZ Y RUEDA 57 COUTERET P. 58 MENDEZ J. 59 COSTAS P. 60 CABALLERO C. 61 AREYALDO E. 62 AVELLANEDA M. 63 HELGUERA F. 64 NABONA A. 65 MARIÑO A. 66 POSSE M. 67 SAN GERMES P. 68 OLMOS C. 69 PEDRO N. 70 ALBORNOZ J. 71 PASCUAL H. 72 MUR C. 73 CIVIRY S. 74 COSSIO P. 75 MENDEZ C. Total de piezas Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. Piezas Valor (en $b) 637 600 567 562 520 442 422 371 351 350 336 300 246 240 225 218 210 203 200 200 171 129 112 102 100 100 60 58 57 39 28 20 271.279 2.866,50 2.700,00 2.551,50 2.529,00 2.340,00 1.989,00 1.899,00 1.669,50 1.579,50 1.575,00 1.512,00 1.350,00 1.107,00 1.080,00 1.012,50 981,00 945,00 913,50 900,00 900,00 769,50 580,50 504,00 459,00 450,00 450,00 270,00 261,00 256,50 175,50 126,00 90,00 1.220.755,50 167 Cuadro Nº 15: Exportaciones de tabaco al sur, 1863-1867: Número de arrobas y valor de las cargas por propietarios Propietarios 168 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 NO IDENTIFICADOS LACAVERA P. POSSE W. MENDEZ HNOS. SAN GERMES P. CAINZO M. ARIAS E. PADILLA M. POSSE M. POSSE F. MOYANO HNOS. ARAOZ B. NOUGUES J. GRAMAJO S. PASCUAL H. ESTEVEZ E. MENDEZ M. PIÑEIRO J. MARTINEZ D. VARIOS MENDILAHARZU HNOS. ACUÑA E. ARAOZ D. GRAMAJO HNOS. BEAUFRERE G. LOPEZ E. MUR C. GONZALEZ M. OLMOS C. GRAMAJO L. FRIAS J. PIEDRABUENA A. MOYANO D. MOYANO F. CHENAUT G. FREYRE M. MARIÑO J. ALURRALDE J. TERAN J.M. APESTEY M. BERHO M. ARIAS J. NAVARRO P. Peso ( @ ) 9.944 4.292 3.338 2.237 1.835 1.811 1.688 1.474 1.304 942 912 890 767 740 659 649 618 503 459 450 427 401 394 383 367 354 337 214 208 204 187 167 140 131 113 91 89 82 71 66 62 59 44 Valor (en $b) 29.832,00 12.876,00 10.014,00 6.711,00 5.505,00 5.433,00 5.064,00 4.422,00 3.912,00 2.826,00 2.736,00 2.670,00 2.301,00 2.220,00 1.977,00 1.947,00 1.854,00 1.509,00 1.377,00 1.350,00 1.281,00 1.203,00 1.182,00 1.149,00 1.101,00 1.062,00 1.011,00 642,00 624,00 612,00 561,00 501,00 420,00 393,00 339,00 273,00 267,00 246,00 213,00 198,00 186,00 177,00 132,00 Cuadro Nº 15: Continuación Propietarios 44 FAGALDE J. 45 LOPEZ J. Total Peso ( @ ) 23 11 Valor (en $b) 69,00 33,00 40.137 120.411,00 Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. Cuadro Nº 16: Exportación de quesos al sur, 1863-1867: Número de arrobas y valor de las cargas por propietarios Propietarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 NO IDENTIFICADOS POSSE M. POSSE F. AVELLANEDA M. BEAUFRERE G. FRIAS F. MUR C. POSSE W. OLMOS C. ESTEVEZ E. FRIAS J. HELGUERA F. LACAVERA P. LOPEZ J. VEGA A. ARIAS J. NAVARRO P. ALURRALDE J. GALLO V. ACUÑA E. SAN GERMES P. CAINZO M. SOLDATI L. PAZ L. IRAMAIN J. PASCUAL H. PIÑEIRO J. GRAMAJO HNOS. VAZQUEZ D. ZAVALETTA L. TERAN J.M. MONTEROS D. COSSIO R. Peso ( @ ) 7570 3167 2475 2048 1191 691 596 569 561 532 513 487 391 376 323 288 285 241 198 188 177 168 165 156 150 148 115 114 110 96 79 78 74 Valor (en $b) 22.710,00 7.425,00 6.144,00 3.573,00 2.073,00 1.788,00 1.707,00 1.683,00 1.596,00 1.539,00 1.461,00 1.173,00 1.128,00 969,00 864,00 855,00 723,00 594,00 564,00 531,00 504,00 495,00 468,00 450,00 444,00 345,00 342,00 330,00 288,00 237,00 234,00 222,00 169 Cuadro Nº 16: Continuación Propietarios 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 POSSE J. OLMOS A. DE LA VEGA A. ARIAS E. MUÑECAS D. ZAVALETA B. FREYRE M. AVILA D. BERHO M. LEDESMA CARRIZO M. MENDEZ HNOS. CABALLERO C. Peso ( @ ) 66 61 60 55 38 33 24 12 11 11 10 10 5 Valor (en $b) 198,00 183,00 180,00 165,00 114,00 99,00 72,00 36,00 33,00 33,00 30,00 30,00 15,00 24716 Total 74.148,00 Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. Cuadro Nº 17: Exportaciones de mercaderías a Salta, 1863-1867: Número de arrobas por propietarios. (T: comerciantes o casas comerciales tucumanas; S: salteños; J: jujeños; S-J: saltojujeños) Propietarios 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NO IDENTIFICADOS CEBALLOS D. (S) NAVEA Y CIA. (S-J) MENDEZ HNOS. (T) VALDEZ HNOS. (S) ALVARADO S. (J) LEGUIZAMON J. (S) CORNEJO D. (S) OJEDA A. (S) LEGUIZAMON M. (S) OVEJERO J. (J) GALLO V. (T) HELGUERA F. (T) PLACE P. (T) DENDIS J. PASCUAL H. (T) LACROIX S. (T) MOYANO F. (T) AGUIRRE J. (T) FLEMING (S) BEDOYA S. (S) PAVERINI J. (T) @ 31.248 11.924 6.288 5.378 4.815 2.572 1.589 1.546 1.063 1.030 964 936 823 815 789 707 493 416 340 271 261 235 Cuadro Nº 17: Continuación 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Propietarios @ LEGUIZAMON D. (S) MIGUEL S. LACAVERA (T) GRAMAJO HNOS. (T) GLEMI M. ALVAREZ J. (S) URIBURU J. (S) PATRON HNOS. (S) MENDIOROZ F. (T) PEREZ S. y G. (J) KARAVEMAN H. (T) CAROL J. (S) BARCENA J. (J) GARCIA D. (T) FORNERI A. ROMERO A. (T) ZORRILLA B. (S) ARIAS M. (S) MALLES P. DIAZ R. FRESCO R. (T) POSE W. (T) NAVEA J. (S-J) AGUIRRE C. (T) ARIAS J. (S) 215 197 187 182 161 146 137 131 121 72 60 52 49 47 43 37 35 25 24 13 10 10 7 4 4 Total 76.472 Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. En la identificación de comerciantes y casas comerciales de Salta y Jujuy (como en la de la firma Alcorta y Cía., de Cobija) ha colaborado Viviana Conti. Cuadro Nº 18: Exportaciones en carretas a Salta, 1863-1867. Participación relativa de propietarios de mercaderías en función del tonelaje transportado y de las provincias de origen Provincia No identificados Salteños Tucumanos Saltojujeños Jujeños Totales Fuentes: Cuadro Nº 17. Mercaderías exportadas (en @) 32.475 23.244 10.801 6.295 3.657 76.472 Participación relativa 42,5 % 30,4 % 14,1 % 8,2 % 4,8 % 100 % 171 172 Interesa observar los niveles de concentración de la actividad: el 75 % de las suelas y vaquetas fueron exportadas por el 20 % de los exportadores (15 sobre 74);1 a su vez, el 66 % de las arrobas de tabaco fueron remitidas al sur por el 23 % de los exportadores (10 sobre 44); en cuanto al queso, la relación es prácticamente similar, el 22 % de los exportadores (10 sobre 45) despacha el 72 % de las arrobas; por último, en las mercaderías que van al norte, el nivel de concentración es mayor: el 82 % de la carga está en manos del 22 % de quienes están involucrados en este tráfico (10 sobre 46). En función de nuestros objetivos y de algunas ideas ya adelantadas, debemos centrarnos en dos cuestiones. Una se refiere al papel de los comerciantes tucumanos como intermediarios en las importaciones y exportaciones salteñas transportadas en carretas. El elevado porcentaje de mercadería de propietarios no identificados (42,5 %) plantea algún inconveniente para resolver esta cuestión. Pero, considerando el 57,5 % restante, puede formularse una aproximación confiable. De acuerdo a los datos expuestos, el 75,5 % (en tonelaje) de las exportaciones de mercaderías a Salta eran efectuadas por comerciantes de las plazas salteña y jujeña, mientras el 24,5 % restante formaba parte de las operaciones de exportadores radicados en Tucumán. Ello indicaría que el comercio tucumano sólo habría acumulado, aproximadamente, una cuarta parte de los beneficios que 1 El 86 % de las suelas exportadas al sur por este grupo de 15 grandes exportadores fue hecha por comerciantes tucumanos; y el 14 % restante por comerciantes salteños. deparaba a la región las importaciones de esa provincia desde el sur, en el supuesto de que hubiera una equivalencia entre el peso de las cargas y su valor.2 Al respecto, es necesario realizar cuatro observaciones. Los datos presentados no resuelven la decisiva cuestión de si los comerciantes salteños se proveían directamente en Rosario de Santa Fe o Buenos Aires de los efectos de ultramar que llegaban a esa provincia desde el sur, o lo hacían en los comercios tucumanos (de haberse dado la segunda alternativa, los beneficios obtenidos por Tucumán en la intermediación comercial entre el litoral atlántico y las provincias del norte habrían sido mayores). Igualmente, sería importante determinar si los comerciantes salteños adquirían en Tucumán las manufacturas y “efectos de la tierra” locales; si lo hacían directamente a los productores o a través de los grandes acopiadores. Por otro lado, conocemos muy poco sobre los vínculos de los comerciantes tucumanos y salteños con sus provee2 Según Viviana Conti, el 90 % de los “efectos de ultramar” que entraban a Salta en las décadas de 1850 y 1860 provenía de Valparaíso y el 10 % restante lo hacía vía Buenos Aires (recordemos que de acuerdo a Schleh –ver nota 12– entre 1845 y 1855 esta provincia se surtía del 76,1 % de este tipo de productos por el Pacífico, el 23,2 % por el litoral argentino y el 0,7 % por el altiplano boliviano). Según esta investigadora, los comerciantes salteños compraban en Tucumán “mercaderías varias”, integradas mayoritariamente por manufacturas locales y algunos efectos de ultramar (artículos de loza, por ejemplo), yerba mate y otros productos regionales (observaciones de la profesora Conti a la primera versión de este trabajo). dores de Buenos Aires y/o Rosario; si se desempeñaban como simples agentes o representantes o si habían alcanzado cierto grado de autonomía que les permitía encarar operaciones con mayores márgenes de beneficios. Por último, es imposible sacar conclusiones más o menos firmes sobre el punto sin trabajar con fuentes salte- ñas, algo que en esta etapa de la investigación no pudimos realizar. Conclusiones más firmes pueden obtenerse observando la participación relativa de tucumanos y salteños en la exportación de suelas y vaquetas salteñas, cuyos datos se resumen en el cuadro Nº 19. Cuadro Nº 19: Exportación de Suelas y Vaquetas salteñas al sur, 1863-1867: Número de piezas por propietarios. (T: comerciantes o casas comerciales tucumanas; S: salteños; J: jujeños; S-J: salto-jujeños) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Propietarios Suelas Vaquetas Piezas NO IDENTIFICADOS LACAVERA P. (T) GRAMAJO HNOS. (T) PATRON HNOS. (S) URIBURU J. (S) NAVEA CIA. (S-J) LEGUIZAMON J. (S) MENDEZ HNOS. (T) ACUÑA E. (T) FRIAS F. (T) ALCORTA CIA. (Cobija) VALDEZ Y BEDOYA (S) OJEDA A. (S) ACUÑA P. (T) ANZOATEGUI (S) BEDOYA (S) ORIHUELA VALDEZ HNOS. (S) CAROL J. (S) NAVARRO P. (T) CAINZO M. (T) MENDEZ J. (T) PASCUAL H. (T) MUR C. (T) 15.810 11.337 7.853 6.939 5.984 5.613 3.479 2.382 2.174 1.387 1.089 875 800 700 562 371 351 337 300 210 200 174 58 57 100 253 15.910 11.590 7.853 7.508 5.984 5.613 3.479 2.439 2.174 1.550 1.089 875 800 700 562 371 351 337 300 210 200 174 58 57 569 57 163 Total de piezas Fuentes: Ibíd. cuadro Nº 7. En la identificación de comerciantes y casas comerciales de Salta y Jujuy 70.184 173 Cuadro Nº 20: Algunos importantes exportadores tucumanos. Su vinculación con la curtiembre y la producción de azúcar y aguardiente (década de 1860) Agente Martín Apestey Martín Berho Manuel Cainzo* Alejo Erguy Juan Fagalde Facundo Frías Vicente Gallo Gramajo Hnos. Juan Hardoy Pedro Lacavera Méndez Hnos. Mendilaharzu Hnos. Manuel Posse Felipe Posse Wenceslao Posse Prop. de Curtiembres x x x x Propietarios de ingenios x x x x x x x x x x *) En los padrones de patentes de la época su hijo Silenio figura como propietario de un ingenio en "El Bajo". Fuente: elaboración propia a partir de diversos padrones de patentes de la década de 1860. 174 Del mismo se desprende que los comerciantes tucumanos –que exportaron en los años considerados el 82 % del total de las suelas– figuraban como propietarios del 50,1 % de las suelas salteñas despachadas al sur.1 Pedro Lacavera, con 11.590, y Gramajo Hnos., con 7.853, tienen, como puede observarse, una participación mayor que las más importantes firmas salteñas en este rubro. Ello permite 1 De acuerdo al cuadro Nº 19, de las 53.923 suelas y vaquetas salteñas con propietarios identificados (sobre un total de 70.184) exportadas desde Tucumán al litoral entre 1863 y 1867, 27.005 fueron despachadas por comerciantes tucumanos y 26.918 por comerciantes salteños y salto-jujeños (incluimos entre estos a la firma Alcorta y Cía.). advertir que los comerciantes tucumanos competían con los exportadores salteños adquiriendo suelas a los curtidores de esa provincia. Si repetían la práctica común en Tucumán, en donde los comerciantes adquirían los cueros y encargaban su curtido, su nivel de intervención en los circuitos de comercialización internos de la provincia vecina –y los beneficios obtenidos– habrían sido aún mayores. Pero, independientemente de estas especulaciones –que servirán de hipótesis orientadoras de futuras investigaciones– queda probada una fuerte intermediación tucumana en las exportaciones de las suelas salteñas, lo que obviamente incidiría positivamente en la balanza de pagos tucumana con relación al norte y apuntalaría la acu- mulación de capitales de su sector mercantil. La otra cuestión a la que nos referimos es la decisiva de la transferencia de capitales a las actividades agroindustriales. Un pequeño cuadro, en el que se vincula a quince de los principales exportadores tucumanos del período con la curtiembre de cueros y la producción de azúcar y aguardiente dará una buena base para avanzar sobre ello. El cuadro da evidencias suficientes para concluir en que la tesis del origen mercantil de los capitales que en los 60 y los 70 se invirtieron en la modernización de los tradicionales “ingenios de destilación” tucumanos (y en el montaje “llave en mano” de otros), tiene bases sólidas, por lo menos para los casos citados, tesis que se vería reforzada por el destacado papel en el proceso modernizador que asumieron algunos de los individuos y sociedades citados. En ese sentido, es irrefutable la afirmación de Donna Guy: A pesar de todos los problemas e inconvenientes, [Wenceslao] Posse se hizo rico durante los años sesenta y logró invertir parte de sus ganancias para adquirir nuevas máquinas para su fábrica (Guy, 1981: 26). No fue el único de los destacados exportadores tucumanos que en esos años realizó importantes inversiones en otros rubros. Su tío Felipe, quien fundó el ingenio “San Felipe” en 1870, invirtió entre 1860-1870 – individualmente o en sociedad con su sobrino Roque Pondal– unos 10.000 $b en siete propiedades urbanas, 3.600 en siete propiedades rurales, y otorgó cuatro préstamos hipotecarios por 10.440, lo que hace un total de 24.000 $b. El grupo Méndez, por su parte, en el que incluimos a Pedro Gregorio Méndez y a sus hijos Juan Crisóstomo, Juan Manuel y Angel María, invirtió 22.500 $b en 5 propiedades urbanas, 3.900 en tres propiedades rurales y otorgó dos préstamos hipotecarios por 603, un total de 26.704 $b (AHT, Protocolos, Series A, B y C, años 1860-1870).2 Junto a estas inversiones, como vimos más adelante, ya en 1870 los Méndez habían comprado el ingenio “Concepción” y montado “La Trinidad”. Sin embargo, hay numerosos casos en los cuales el origen de los capitales con los que se adquirieron tierras para plantaciones y se montaron ingenios no se encuentran en el comercio a larga distancia llevado a cabo en las tropas de carretas. Por ejemplo, en la producción para el mercado provincial y regional y en el control de pequeñas redes comerciales podría estar el secreto del éxito de los Nougués y los Padilla. Ninguna de estas familias tuvo un rol importante en las exportaciones en carretas, aunque hay referencias sobre la gran actividad que desplegaron en el comercio local y regional. Donna Guy, que ha trabajado la correspondencia y demás documentación que se conservaba en el archivo del ingenio de los Nougués, el “San Pablo”, da cuenta de los grandes esfuerzos que hizo esta familia por penetrar en los mercados re2 Hay dos operaciones, la compra de un sitio y una casa, en 1860 y 1863, respectivamente, cuyos montos son ilegibles por el mal estado de conservación de los documentos. 175 gionales con azúcares y harinas, llegando a instalar almacenes en la ciudades de Salta y Jujuy (Guy, 1981: 28-30). Con relación a los Padilla, la misma autora afirma: [...] Miguel Padilla, ayudado por sus nueve hijos, hizo la fortuna de la familia en los años 1860 comerciando al sur con La Rioja y al norte con Bolivia y Copiapó en Chile. Vendían tabaco y ganado en Chile y compraban mulas en Salta, que vendían a buenos precios en Bolivia y Perú. También vendían, en pequeñas cantidades, azúcar, melaza y aguardiente a la población rural de Tucumán y de las provincias vecinas (Guy, 1981: 19-20). 176 En efecto, Miguel Padilla y sus hijos poseían en 1864 dos “almacenes de azúcar y aguardiente”, uno en San Miguel y otro en Monteros, por los que no pagaban patente alguna, pues se consideraba que este derecho se satisfacía abonando el que correspondía a su ingenio de Lules (AHT, Comprobantes de Contaduría, Vol. 163, f. 70). Pero no eran los únicos propietarios de ingenios que se habían lanzado a competir en el mercado al menudeo, originando el lógico reclamo de pulperos y demás comerciantes minoristas. El mismo año, 57 de ellos elevaban al gobierno un petitorio denunciando una competencia desleal de los “Srs. cosecheros” y solicitando que las ventas que realizaran éstos no fuesen inferiores a un barril de caña ni a una arroba de azúcar (“El Liberal”, 3.11.1864). 3 3 Esto vendría a apoyar una de las hipótesis con que Donna Guy explica la transferencia de capitales del sector mercantil al agro-industrial. Para esta autora, el sistema impositivo se había De todos modos, esta vía de acumulación no contradice –más bien matiza– la tesis de Giménez Zapiola y Mitre. Pero, como no tenemos noticias sobre actividades comerciales desplegadas por un nutrido –y posteriormente exitoso– grupo de industriales del azúcar, debemos pensar que para éstos el camino de la acumulación de capitales que posibilitó afrontar el reto de inversiones que demandó la década del 70 debe haber sido otro. Los casos de Evaristo y Máximo Etchecopar, de José y Justiniano Frías, de Enrique Erdman, de Juan Dermit (que luego se asociaría con Clodomiro Hileret), entre otros,4 demandan indagar en otras fuentes y explorar esas posibles vías de acumulación en las actividades agroganaderas y agroindustriales. Es decir, nos remiten a la esfera de la producción, o al acceso en condiciones muy ventajosas al mercado de capitales, algo que, por otra parte, no parece haber sido muy factible en una etapa en la que la banca privada que se instala en Tucumán es muy débil, las ta- 4 tornado gravoso para el primero, lo que fomentó las inversiones en la producción agro-industrial (Guy, 1981: 20–21). Entre éstos podríamos ubicar también a la sociedad de Vicente Posse (padre de Manuel y Wenceslao y hermano de Felipe) con su hijo Emidio, propietarios del ingenio “La Reducción”. Aunque hemos detectado una exportación que realizan a La Rioja en 1864 de 101 @ de azúcar blanca, 14 @ de azúcar terciada, dos barriles de caña y 27 @ de arroz (AHT, SA, Vol. 95, f. 89), no parecen haberse especializado, como sus parientes, en las operaciones mercantiles. sas usuales extremadamente elevadas y las instituciones bancarias oficiales inexistentes. BREVES CONSIDERACIONES FINALES Pese a las limitaciones de la fuente explorada creemos que de su análisis pueden sacarse algunas importantes conclusiones. En primer lugar permite reconocer la validez, por lo menos parcial, de la tesis –originalmente formulada por Granillo y Denis– sobre el origen comercial de los capitales que impulsaron el “despegue” azucarero tucumano. Junto a ello, es importante señalar que la falta de especialización que se observa en los actores económicos estudiados puede hablarnos de un tipo de conducta empresaria orientada a minimizar riesgos, en el marco de una economía que no ofrecía un rubro que brindara en el largo plazo márgenes de beneficios sustancialmente superiores a otros (siempre en el supuesto que las estrategias empresarias se hayan guiado por criterios inequívocamente maximizadores). Sin duda, el proceso de estabilización política del país que se inició en la década de 1850 y las expectativas abiertas por la creciente rentabilidad de la producción azucarera habría de inducir, en menos de una década, a familias y empresas a concentrar todas sus energías en esta actividad, posibilitando a la élite tucumana convertirse en una de las más poderosas del interior argentino, con una fuerte presencia política en el escenario nacional, por lo menos hasta la primera década del siglo XX. Por otro lado, parecería que en las décadas de 1850 y 1860 el capital mercantil tenía posibilidades de apropiarse de los excedentes agrícolas y ganaderos, obviando el control directo sobre la tierra. El estudio de las relaciones mercantiles y de crédito por las que se canalizaba esta apropiación es una de las cuestiones que, sin duda, se presentan como una exigencia si pretendemos avanzar en el mejor conocimiento de las condiciones previas del despegue azucarero. La importancia del mercado doméstico provincial, como el de las provincias vecinas, es otro de los factores que habrían sido también claves en el proceso de acumulación de capitales estudiado. Las modalidades de la participación directa de los productores en la comercialización en pequeña escala de la producción agroindustrial es otra de las cuestiones que quedan pendientes. A su vez, el papel del comercio tucumano como agente de intermediación del tráfico entre Salta y el norte con el litoral atlántico –y su efecto positivo en las balanzas comerciales de la provincia–, quedaría demostrado, aunque el relevamiento de otro tipo de fuentes, en particular salteñas, permitirá aproximarnos menos superficialmente a esta cuestión clave. Por último, investigaciones centradas en el crédito, en los entrelazamientos de negocios y política, como la ampliación de nuestro período de estudio, permitirán tener una visión más compleja sobre este conjunto de problemas. La información que se ha recogido y sistematizado puede ser útil para reexaminarlos con mayor fundamento empírico. 177 BIBLIOGRAFÍA CITADA ARÁOZ, María Florencia (1996): “Allá por 1800 (cartas de familia)”. En AA.VV., El viejo Tucumán en la memoria, Tucumán, U.N.T. BLISS, Horace William (1972): “Evolución económica del Tucumán”. Tucumán, mimeo. BOUSQUET, Alfredo (1878): Estudio sobre el sistema rentístico de la Provincia de Tucumán. De 1820 a 1876. Tucumán. BOUSQUET, Alfredo et al (1882): Memoria histórica y descriptiva de la Provincia de Tucumán. Buenos Aires. BURMEISTER, Hermann (1944): Viaje por los Estados del Plata, T. 2º. Buenos Aires, Unión Germánica Argentina. 178 CAMPI, Daniel (1996): “Estado nacional y Desarrollo regional. El Noroeste argentino y el modelo agroexportador, 1870-1914”. En MERIDIANO, Nº 2. Buenos Aires, Centro de Estudios Alexander von Humboldt. CORDEIRO, R. y VIALE, C.D. (1915): Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes del período constitucional de la Provincia de Tucumán que comienza en el año 1852. Tucumán. DENIS, Pierre (1992): “Tucumán y el azúcar”. En Campi, Daniel, Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina, Vol. II, Tucumán, UNT-UNJu. DU GRATY, Alfred (1968): La confederación argentina. Paraná (prime- ra edición, en francés, París, 1858). FANDOS, Cecilia y FERNANDEZ MURGA, Patricia (1996): “Sector comercial y estrategias de inversión inmobiliaria en Tucumán. Primera mitad del siglo XIX”. Mimeo. FAZIO, Lorenzo (1889): Memoria descriptiva de la Provincia de Santiago del Estero. Buenos Aires. GIMENEZ ZAPIOLA, Marcos (1975): “El interior argentino y el `desarrollo hacia afuera`: el caso de Tucumán”. En GIMENEZ ZAPIOLA, Marcos: El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina. Buenos Aires, Amorrortu. GRANILLO, Arsenio (1872): Provincia de Tucumán. Tucumán. GUY, Donna J. (1981): Política azucarera argentina: Tucumán y la generación del 80. Tucumán, Fundación Banco Comercial del Norte. LANGER, Erick D. (1987): “Espacios coloniales y economías nacionales: Bolivia y el norte argentino (18101930)”. En Siglo XIX, Año II, Nº 4. Monterrey (México). LANGER, Erick y CONTI, Viviana (1991): “Circuitos comerciales tradicionales y cambio económico en los Andes centromeridionales (1830-1930)”. En Desarrollo Económico, Vol. 31, Nº 121. Buenos Aires. LÓPEZ DE ALBORNOZ, Cristina (1994): “Arrieros y carreteros tucumanos. Su rol en la articulación regional (1786-1810)”. En ANDES, Nº 6, Salta. MAESO, Justo (1958): “Notas y apuntes”, en Woodbine Parish, Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata, Buenos Aires, Hachette. MATA DE LÓPEZ, Sara (1993-94): “Los comerciantes de Salta a fines del siglo XVIII”. ANUARIO, Nº 16 (2ª época), Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Rosario. MIRANDA, Inés L. y NAHUZ, Ramiro A. (1996): “Exportaciones tucumanas en 1837. Importancia relativa de la receptoría de Río Chico”. Trabajo de Seminario, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán. MITRE, Antonio (1987): El monedero de los Andes. Región económica y moneda boliviana en el siglo XIX. La Paz, Hisbol. el mercado del Pacífico y el del Atlántico”. En DATA, Nº 2, La Paz. NICOLINI, Esteban A. (1994): “El comercio en Tucumán 1810-1815: flujos de mercancías y dinero y balanzas comerciales”. En POBLACION Y SOCIEDAD, Nº 2, Tucumán. PALOMEQUE, Silvia (1995): “Circulación de carretas por las rutas de Santiago (1818-1849). Elementos cuantitativos”. En CUADERNOS DE HUMANIDADES, Nº 5, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNJu. PEREZ HERRERO, Pedro (1992): Comercio y mercados en América Latina colonial. Madrid, Mapfre. QUESADA, Vicente (1942): Memorias de un viejo. Buenos Aires, Solar. MENDEZ PAZ, Carlos Alberto (h) y COROMINAS, Jorge (1991): Los Méndez de Tucumán. Buenos Aires. ROBLEDO, Beatriz (1973): “Introducción al estudio del comercio tucumano, 1848-1852”. En Academia Nacional de la Historia, Primer Congreso de Historia Argentina y Regional, Buenos Aires. MORENO FRAGINALS, Manuel (1986): El ingenio. Complejo económico y social del azúcar. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales. ROSAL, Miguel A. (1995): “El Interior frente a Buenos Aires: flujos comerciales e integración económica, 1831-1850”. En SECUENCIA, Nº 31, México, D.F. NICOLINI, Esteban A. (1992): “Circuitos comerciales en Tucumán entre 1825 y 1852. Tensión entre SCHLEH, Emilio (1914): Salta y sus riquezas. Buenos Aires. 179 Travesía, Nº 5/6, segundo semestre 2000/primer semestre de 2001, pp. 181-232 Sector comercial e inversión inmobiliaria en Tucumán. 1800-1850 * Cecilia Alejandra Fandos Patricia I. Fernández Murga CONICET – UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY [email protected] CASA HISTÓRICA DE LA INDEPENDENCIA [email protected] RESUMEN ABSTRACT En esta ponencia analizamos específicamente a los actores ligados al comercio que intervinieron en el mercado inmobiliario de Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Mediante el análisis de casos intentamos estimar la importancia relativa de los bienes inmobiliarios en relación al patrimonio económico global de cada actor y determinar – en lo posible- las diferentes orientaciones productivas o usos dados a las propiedades. Comercial sector and real-state buying in Tucumán. 1800-1850 * In this paper we will analyse the commercial agents of Tucumán’s real estate buying market in the first half of the XIX century. Considering various cases, we intend to estimate the relative importance of land property in the global economic wealth of each agent and to settle –if possible- the different productive orientations or uses given to that property. Este artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación Plurianual del CONICET “Hombres y tierras en el Noroeste argentino. La larga transición del siglo XIX”. 181 INTRODUCCIÓN 182 Uno de los problemas más interesantes de la historia provincial, entre fines del siglo XVIII y el último cuarto del siglo XIX, está vinculado a las etapas y los procesos a través de los cuales la economía tucumana pasa de una actividad diversificada, con un marcado acento mercantil, a la especialización agroindustrial, que implicó una importante concentración de los recursos en la fabricación de azúcar. La preponderancia de la actividad mercantil desde el periodo colonial y hasta avanzado el siglo XIX, se evidencia en su peso como fuente de la acumulación de capitales y de los ingresos públicos, y por su importancia ha concentrado la atención de los investigadores, de modo que, para los primeros setenta años del siglo XIX -al margen de los temas políticos-, la información sobre la economía y sociedad de la provincia es, en parte, resultado residual de estudios sobre los circuitos comerciales. Muchos de estos trabajos aportaron un conjunto de propuestas teóricas que necesitan la evidencia y la confrontación empírica1; en primer lugar, con respecto a la estructura de propiedad en la provincia, la venta de las propiedades de los jesuitas, a fines del siglo XVIII, ha sido considerada como una verdadera reforma agraria y el origen, por un lado, de valiosas propiedades rurales, acaparadas por un sector de la élite (Avila, 1920:250); por otro lado, también se la ha señalado como el origen de las pequeñas propiedades cuya presencia caracteriza la estructura agraria en el periodo azucarero (Pucci, 1989:11). Otra hipótesis que necesita verificación es la que plantea que la interrupción del comercio con el Alto Perú habría perjudicado doblemente a los comerciantes tucumanos, por la pérdida de mercados y de la fuente de donde extraían la moneda, frente a lo cual la “burguesía comercial” 1 Un trabajo pionero es el de Horace W. Bliss (1972), que intenta una periodización de la economía tucumana desde el siglo XVI hasta fines del XIX y plantea que, desde la “desaparición” del tráfico con el Alto Perú, se habría estructurado en la provincia una “economía diferente”, en la cual dejan de practicarse algunas actividades del periodo precedente (como el tráfico y comercio de mulas), continúan unas (la construcción de muebles rústicos y carretas), y otras crecen, como el curtido y la elaboración del cuero y, en forma sostenida, la producción de azúcares, mieles y alcoholes; la llegada del ferrocarril en 1876, habría dado fin a esta etapa, provocando una “verdadera revolución industrial” en las provincias. habría optado por la diversificación de la producción, a fin de equilibrar el comercio, previa inversión del capital comercial en el sector agropecuario (Giménez Zapiola, 1975). Precisamente, estas hipótesis guiaron nuestro interés al encarar el tema de la estructura agraria en Tucumán, previa al auge azucarero. En primer lugar, buscamos verificar la hipótesis que indica una inversión del capital comercial en el sector agrícola y luego en el industrial; en segundo lugar, indagamos sobre la estructuración de la pequeña propiedad -característica de la industria azucarera tucumana. En trabajos anteriores (Fandos y Fernández Murga, 1994 a y b, y 1995), analizamos la compraventa de inmuebles y a los individuos vinculados a estas operaciones; sin embargo, con este método estudiamos un universo sesgado, ya que sólo consideramos a los miembros del sector mercantil que operan en la compraventa de propiedades y a las propiedades transferidas por este medio, y no analizamos otras formas de transferencia de estos bienes -como herencias, dotes, donaciones, pago de deudas, adjudicaciones, etc.-; finalmente, por la carencia de datos catastrales y de estudios previos, partimos del desconocimiento de la estructura de la propiedad en la provincia. A pesar de las limitaciones señaladas, este análisis nos ha permitido efectuar una cuantificación de la transferencia de propiedades a través de la compraventa, y verificar la importante presencia de las pequeñas unidades rurales en estas operaciones, además de la participación del sector comercial en la compra de estos inmuebles. La carencia de investigaciones sobre estas cues- tiones referidos a Tucumán en el periodo, no nos permite una base para la contrastación o comparación de los datos obtenidos, que deben ser considerados, por lo tanto, como un estudio inicial. En esta ponencia analizamos específicamente a los actores del mercado inmobiliario ligados al comercio. En primer lugar, hemos realizado una caracterización ocupacional de los compradores, con el objetivo de identificar las actividades que desarrollaban y, por la importancia numérica y económica de los comerciantes, diferenciamos los diferentes sectores que se agrupan dentro del grupo mercantil. Para esto, hemos cotejado nuestro listado de compradores (confeccionado en base a los protocolos notariales de compraventa de propiedades, y a las alcabalas de contratos públicos), con datos sobre ocupaciones existentes en los padrones de 1812 y 1818, guías de comercio, registro de patentes, listados de propietarios de curtiembres e ingenios, y en los propios protocolos y testamentos.2 Posteriormente, realizamos análisis de casos de comerciantes de quienes disponemos el testamento,3 tratando de: a) encontrar la relación entre sus bienes inmobiliarios y las actividades que desarrollaban y con el resto de sus bienes, b) identificar la utilización dada a las diferentes propiedades, c) identificar conductas similares entre comerciantes que operen en el mismo rubro. Para estos análisis de casos hemos con2 3 Ver fuentes. La muestra se confeccionó en base a los testamentos existentes en la Sección Judicial Civil del Archivo Histórico de Tucumán (en adelante AHT/SJC) 183 184 sultado diversas fuentes (testamentarias, notariales y administrativas), que nos permitieron reconstruir la trayectoria de vida de veinte de los compradores de propiedades rurales y estimar la importancia relativa de estos bienes en relación al patrimonio económico global de cada individuo y, determinar -en lo posible- las diferentes orientaciones productivas o usos dados a las mismas. Dada la característica de las fuentes y el método empleados, los resultados de este trabajo brindan una información importante pero no suficiente, dado que sólo en algunos casos hemos considerado la inserción de cada uno de estas personas en redes familiares4, dentro de las cuales es posible que varíe la importancia y función de los bienes y las actividades individuales. Sería conveniente verificar hasta qué punto las decisiones en torno a las inversiones se originan en una estrategia individual o son parte de estrategias grupales. Por ahora, este es nuestro aporte. LA PRODUCCIÓN EN TUCUMÁN Desde el periodo colonial, Tucumán tenía una producción diversificada que le permitió el autoabastecimiento de alimentos y exportar los excedentes a otras provincias. A fines del siglo XVIII, a raíz del renacimiento de la minería po4 Agradecemos esta y otras observaciones sobre el presente trabajo a Raúl Fradkin, que leyó atentamente el manuscrito original y fue el comentarista en el Simposio. En la medida de lo posible, hemos seguido sus sugerencias; otras, como el caso de las redes familiares, necesitan más tiempo y trabajo y quedarán para el furturo. tosina y las reformas borbónicas, el comercio adquirió mayor dinamismo, por el rol de intermediación que Tucumán desempeñaba en la ruta entre el Norte y el Litoral del Río de la Plata. Las guerras de la independencia y las luchas civiles, afectaron este eje comercial, pues la falta de metálico y la inseguridad, consecuencias inmediatas de la presión de las acciones militares en el Norte, disminuyeron el dinamismo del tráfico e incrementaron los riesgos, por lo menos hasta mediados del siglo XIX, cuando la demanda de los centros mineros de Bolivia reactivó -aunque ya no con el dinamismo anterior- el antiguo circuito colonial (Halperín Donghi, 1972:82). Efectivamente, el cambio más evidente de la actividad comercial fue el incremento de la influencia de la órbita atlántica en el interior,5 al profundizarse el predominio comercial porteño iniciado con las reformas borbónicas. Las base de esta inserción tucumana en los circuitos era la diversificación. El agro producía arroz, naranjas, caña de azúcar, tabaco y maíz; hacia 1852 se producen también cereales. En el sur de la provincia, La Cocha y Río Chico, se producía tabaco, tarijeño o del país; este se exportaba en atados, picado (el “polvillo habano”) o como producto elaborado: los cigarros de hoja. La producción de azúcar, a su vez, se componía de panes de azúcar moreno y azúcar rubio; el autoabastecimiento recién se logró a partir de 1832 (Perilli, 5 Es lo que plantean, en general, un conjunto de investigadores (Mitre, 1986; Leoni Pinto, 1987; Langer 1989; Nicolini, 1992), que han analizado los alcances y efectos de la interrupción del comercio con el Alto Perú. 1979:514), con la política de fomento y protección aduanera6 que aplicó Alejandro Heredia: “A partir de los experimentos de la década de 1820 [...] el sector comienza una lenta expansión; a mediados del siglo era, más que nada, un complemento de la agricultura provincial, más importante por la fabricación de aguardientes que de azúcar.” (Balán, 1978:59). Aunque la producción local no podía competir en calidad con los azúcares refinados -recién lo harán con la renovación tecnológica a fines de siglo-, esta actividad fue adquiriendo mayor fuerza y hacia 1848 se registran exportaciones a otras provincias (Robledo, 1973:189), no sólo de azúcar sino también de aguardiente, tabletas y dulces. La actividad ganadera se caracterizó por la producción de ganado vacuno y mular. Hasta 1852 (y es de suponer que se mantiene hasta la llegada del ferrocarril) hay datos de exportación de mulas, sobre todo al Norte: Salta y Bolivia (Robledo, 1973:192). La más importante actividad derivada de la ganadería fue la curtiembre; era la principal industria del periodo y fue la actividad que creció en mayor proporción. El cuero, sobre todo de vacunos y equinos (Bliss, 1972:16) fue el elemento más valioso del comercio de exportación de la provincia desde comienzos del siglo XIX hasta la década del 70, lo que dio a la ganadería un lugar predominante. se elaboraban cueros y suelas, que servían de materia prima para actividades artesanales, como la confección de aperos (el norteño y el lomillo), recados, riendas, y calzado, especialmente botas, 6 De un 30% a los azúcares importados, especialmente desde el Brasil. que también se exportaban, además de cuero y pieles de chinchilla, lana y cuero de vicuña. La primacía de la curtiduría durará hasta 1875, cuando las curtiembres se reduzcan de 45 en 1874 a 15 en 18837. También se elaboraban quesos en Tafí del Valle, que fueron regularmente exportados a Buenos Aires durante todo el período. Otra manufactura derivada de la ganadería fue la producción de lana. Junto al algodón, importado, fueron la materia prima de los productos textiles, que también se destinaban a la exportación. Se producían ponchos, colchas, frazadas y peleros. El gran recurso de los bosques tucumanos proveía de numerosas variedades: cedro, pacará, algarrobo, lapacho, quebracho (colorado y blanco), laurel, espinillo, nogal, etc. La madera se vendía en rollos, como tablas y tablones; se fabricaban bateas, sillas, elementos para la construcción (escaleras, balcones, tirantes) y toneles. La actividad que caracterizó a la industria maderera en Tucumán fue la fabricación de carretas y carretones (especialmente los de Burruyacu y Leales), que se empleaban para el transporte de mercancías y que eran una mercancía más, lo cual impulsó la fabricación de partes de carretas, que también se exportaban. 7 En la desaparición de la actividad en la provincia influyeron varios factores: fue desplazada por la actividad azucarera del centro de interés económico y la demanda de maderas para las calderas provocó el agotamiento de los bosques de cebil -cuya corteza era el elemento tánico empleado-; por otra parte, aumentó la competencia de las curtidurías en el Litoral, que empleaban el quebracho (Aguirre y otros, 1996:9). 185 EL MERCADO INMOBILIARIO 18001850 Hemos analizado el funcionamiento y evolución del mercado de propiedades inmobiliarias en Tucumán. Para las propiedades rurales8, el periodo analizado abarca los años 1800 a 1850; con relación a las operaciones que involucran propiedades urbanas9, hemos efectuado un muestreo que abarca los periodos 1815-1820 y 1825-183010, 1835-1840 y 1845-1850. En el segmento rural, observamos (ver Gráficos 1 y 2 del Anexo II), a lo largo del periodo, un funcionamiento continuo y una tendencia alcista en el número de operaciones y de capitales por décadas. Aunque el crecimiento fue generalmente lineal, las fluctuaciones que se observan, sobre todo, en la década de 1820- fueron reflejo de la situación política11. Con relación a los precios de las propiedades enajenadas (ver Cuadro 1), observamos que las variaciones obedecen a la ubicación y distancia de la ciudad capital (que era el mayor mercado), a las condiciones ecológicas12 y a las mejoras. Los mayores valores por unidad de superficie se registran en las zonas próximas a la ciudad (La Banda, El Manantial, El Bajo y Lules -ver mapa en Anexo III-), donde, por lo general, las propiedades no superan las 100 ha. y donde, además, se registra el mayor número de transacciones. Las ventajas de estas zonas -geográficas, ecológicas, comerciales13-, aumentaron la demanda de las propiedades ubicadas allí, elevando los precios. breve lapso comprendido entre 1839 y 1841 -por la gestación de los pronunciamientos y la constitución de la Liga del Norte-, los gobiernos de Alejandro Heredia (1832-1838) y Celedonio Gutiérrez (1841-1852), fueron paréntesis de cierta estabilidad. (Fandos, 1995). 186 8 Chacras, quintas, estancias, potreros, terrenos, suerte de tierras. 9 En general, las fuentes se remiten a la ciudad de San Miguel de Tucumán como único mercado urbano, salvo muy pocos casos en Monteros. Se trata de sitios, solares, casas, cuartos, graneros en la ciudad, barracas. 10 Los datos de estos dos sexenios fueron relevados por Judith L. Capparelli y por Rossana G. Storniolo 11 Aunque toda la primera mitad del siglo XIX está signada por la inestabilidad política, la década de 1820 llevó a su punto máximo esta situación, convirtiendo a Tucumán en el teatro de las luchas civiles internas e interprovinciales. Fueron 9 los casos de revueltas y asonadas y 22 ejercicios de gobierno que, con el título de presidente o gobernador, turnaron a un grupo de personas en el poder en esos diez años. Desde 1832 hasta 1852, salvo el 12 Geográficamente, la provincia de Tucumán puede dividirse casi por la mitad entre montaña y llanura. Por ello presenta una variedad de suelos, regímenes de lluvias y diferente flora. La zona de piedemonte (ladera este de la montaña, presenta una abundante vegetación. Pasadas las primeras alturas, se encuentran los valles, algunos de alta fertilidad. La llanura también ofrece características distintas; la zona situada al pié del cerro (al oeste) se encuentra bañada por numerosos ríos, cuyo caudal es recogido por el río Salí. Hacia el este, la llanura va perdiendo humedad y no hay ríos. (Santillán de Andrés y Ricci, 1980) 13 Su proximidad al mercado urbano, disponibilidad de riego y caminos Cuadro 1: Precio de la tierra por hectáreas. 1800-1850 1800 Lugar Próxi mo a la ciudad Década 1810 1820 Precio Sup. Precio Sup. 2 2 2 35.00 20.00 39.00 +3 2 2 2 2 28.60 25.00 7.50 6.00 100.0 0 2 2 2 2 2 19 1.00 246 + 61 0.60 1.60 61 + 15 + 15 2 39.00 31 +2 2 2.60 40.00 50.00 3 25 4 2 2 50.00 10.00 75.00 15.00 16 4 Sup. La Banda El Bajo + 92 Lules 1.60 231 1.50 + 924 1840 Precio Sup. Precio 25.00 22.50 10.00 12.50 8.00 +9 1 4.20 100.0 0 462 +173 8 6 3 2 +1 0.06 0.60 15.00 16.70 33.30 25.00 300.0 0 1.60 + 307 1.90 + 184 1.90 + 61 + 61 +8 +2 0.30 2.40 0.80 0.80 5.90 0.40 2773 +120 +92 77 72 +61 +61 6 0.50 0.80 16.20 10.20 0.50 9.70 0.80 2.00 18.00 26.70 6 4 +3 1 16.60 125.0 0 14.30 150.0 0 4.00 3.00 17.50 Ranchillos Tafí Viejo 1830 Precio Sup. 0.45 4 3 +5 15.50 +15 7 +2 +2 +1 0.50 6.40 120.0 0 100.0 0 17.30 3698 1845 77 45 0.12 0.03 0.80 1.10 123 +4 0.60 12.20 231 0.43 231 + 92 + 17 0.40 1.60 5.30 187 Cuadro 1: Cotinuación 1800 Lugar Sup. Década 1810 Precio Sup. 1820 Precio Sup. 1830 Precio Sup. 123 1.70 334 1840 Precio Sup. 0.40 Cruz Alta 33 1.50 El Manantial 188 Precio 615 461 320 + 307 244 1.60 0.20 0.50 0.16 0.60 263 + 115 + 115 8 4 4.60 1.00 0.70 460.0 0 225.0 0 Sudoeste de Burruyacu* 740 580 246 0.20 0.80 0.40 2 21.50 1849 861 369 + 92 + 24 0.05 0.05 0.13 1.60 1.30 3578 74 + 67 0.20 0.80 1.50 Resto de Burruyacu 1849 + 924 0.40 1.08 + 462 0.27 + 90 0.22 16179 16173 51 0.08 0.08 1.00 1387 + 25 0.10 3.90 Monteros Río Chico 1387 183 0.50 0.90 123 146 111 90 4 1.90 462 0.60 + 324 + 13 3.00 3.70 2080 1849 241 0.08 0.10 0.20 0.40 4.60 0.70 15.00 Famaillá Leales 19 + 12 1.50 4.00 + 406 27 13 + 12 8 +2 0.40 2.30 1.50 5.60 6 40.66 7396 + 12 8 8 0.04 4.80 5 5 Cuadro 1: Cotinuación 1800 Lugar Trancas Sup. 1849 1810 Precio Sup. Década 1820 Precio Sup. 0.16 1830 Precio Sup. 707 1840 Precio Sup. 0.05 1516 Precio 0.09 Fuente: Elaboración propia en base a datos del A.H.T Aclaraciones: * Sudoeste de Burruyacu: incluye La Aguadita, Alta Gracia, La Cañada, El Naranjo, El Timbó, La Ramada, Las Tranquitas y El Duraznito. - Los precios están expresados en Pesos Fuertes - Las unidades de medida utilizadas en el periodo fueron la vara (de 0,866 cm), la cuadra (de 166 varas) y la legua (5.000 varas). Las superficies están expresadas en hectáreas. - Las superficies consignadas con un signo +, indican decimales que no consignamos para mantener la homogeneidad de los datos. Al clasificar los montos invertidos (ver Cuadro 2), se observa que el 40.5% de las operaciones se hacen por valores menores de 100 pesos (en adelante, ps), y el 21.3% por montos entre 100 y 200 ps Esta parece ser la escala media. Probablemente, las propiedades de mayor extensión no serían aptas para una inmediata explotación productiva (falta de desmonte, carencia de agua, etc.). También influía en la cotización de ciertas propiedades el costo de su puesta en producción y el acceso a la mano de obra. Hay una tendencia a la subdivisión de las propiedades para la venta; efectivamente, en el periodo 1810-1840, el 13% del total de compraventas corresponde a casos de subdivisión de las propiedades (Fandos, 1995:3). En el segmento urbano hay similitud entre el número de operaciones y de capitales entre 1815-1820 y 1845-1850 (ver Gráficos 1 y 2 del Anexo II). El número de operaciones baja en 1825-1830 y 1835-1840 pero los capitales son mayores que en los otros sexenios analizados. Hay una disminución, entre 1845 y 1850, del valor promedio de las propiedades urbanas: esto se explicaría por su cada vez más frecuente subdivisión, proceso que acompañó el crecimiento de la población de la ciudad1; disminuyó la extensión de las propiedades urbanas, aunque no su valor absoluto, y en 1837 se venden los últimos “solares” en San Miguel de Tucumán. 1 Desde el punto de vista demográfico, la provincia se caracterizó por una tendencia al crecimiento vegetativo, al que se suman las migraciones desde todo el espacio regional; el crecimiento de la población alcanzó tasas elevadas desde comienzos del siglo XIX, siendo el periodo 1845-1858 el de mayor ritmo de crecimiento (Pucci, 1992:15). Según el Censo provincial de 1812, Tucumán tenía 23.600 habitantes, 4.000 en la ciudad de San Miguel. Según un cálculo de la Legislatura, la población era de unos 30.000 personas en 1825 (Maeder, 1969:51) En 1844, la población total de la provincia era de 57.876 personas, y la de San Miguel era de 16.822 (Censo Provincial de 1845). 189 Cuadro 2: Clasificación de las operaciones por montos y por décadas 1800 NºOper/peso s Montos 0 a 50 51 a 100 101 a 150 151 a 200 201 a 500 501 a 1.000 más de 1.000 Totales Sin datos 190 A Décadas 1820 1830 1810 B 1840 Totales A B A B A B A B A B 13 492 50 1.543 55 1.815 42 1.799 49 2.078 238 8.901 32 2.829 37 3.011 26 3.011 44 3.652 42 3.487 205 17.147 13 1.657 19 2.258 13 1.791 13 1.867 19 2.648 86 11.348 7 1.305 5 800 9 1.590 15 2.856 12 2.291 58 10.728 25 9.022 27 10.300 19 7.725 30 11.074 35 11.978 150 54.819 5 3.980 6 4.500 3 2.600 12 7.720 25 19.052 53 39.492 2 2.700 1 1.800 4 15.100 2 2.600 8 12.201 18 37.401 97 21.895 145 24.212 129 32.532 158 31.608 190 53.735 808 179.836 - - 7 - 8 - 3 - 6 - 24 Fuente: Elaboración propia en base a datos del AHT Referencias: A: Es el número de operaciones por esos montos. B: son los valores en pesos involucrados en las operaciones del ítem A Nota: Los montos están consignados en Pesos Fuertes de 8 reales. Comparando el número de operaciones y los capitales en ambos segmentos -urbano y rural- en cada uno de los sexenios (Ver Gráficos 1 y 2 del Anexo I), observamos que hay un comportamiento más oscilante en los capitales movilizados en el ámbito rural que en el urbano en los mismos periodos analizados. Ahora bien, los capitales invertidos en el segmento urbano son mayores que en el rural en los tres primeros sexenios, tendencia que se invierte en 1845-1850: aquí, los capitales involucrados y el número de operaciones son superiores en el sector rural. Esto último reflejaría la creciente valorización de la propiedad rural, proceso paralelo al desarrollo de la actividad azucarera (que se acentuará en las décadas posteriores). Los compradores de propiedades urbanas y rurales operan mayoritariamente en forma individual, siendo poco numerosas las sociedades y la participación de las mujeres1. La relación entre el número de operantes y el de operaciones indica una escasa concentración numérica de los individuos 1 En el segmento rural, hay 555 varones, 48 mujeres y 16 sociedades, y en el urbano, hay 258 varones, 89 mujeres y 8 sociedades. y, por lo tanto, una mayor amplitud de acceso a la propiedad2. LOS COMPRADORES DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS Y SUS OCUPACIONES Analizando el grupo de compradores de propiedades, tanto en el ámbito rural como en el urbano (ver Cuadro 3), observamos una presencia importante de comerciantes, y la transferencia de capital comercial al sector agrícola en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX. Esta conducta se asemeja a la que siguieron algunos sectores comerciales en Latinoamérica en circunstancias similares. Efectivamente, la historia de América Latina del siglo XIX presenta muchos ejemplos de la consolidación de un núcleo burgués a partir de un sector mercantil. La gestación de dicho grupo, unida a una creciente mercantilización de productos, fuerza de trabajo y tierra, es parte de un proceso de cambio más amplio, puesto que, “para algunas regiones latinoamericanas, el siglo XIX puede definirse como el periodo en el que se configuraron [...] las formas capitalistas de producción” (Cerutti, M., 1985:5). En este análisis tomamos como modelo de clasificación el esquema propuesto por Jorge Sábato para el estudio de la diversificación y control de las actividades económicas a principios del siglo XX (Sábato, 1991)3, cuyos resultados se reflejan en el cuadro 3. Como se observa en este cuadro, se ha podido identificar al 30.3% de los 2 3 Urbano: 347 individuos sobre un total de 440 operaciones. Rural: 603 individuos sobre 763 operaciones. Ver el Apéndice 2 de este trabajo. actores del segmento urbano, cuyos capitales representan el 68.5% del total. Mientras, en el segmento rural, se ha identificado al 29.2% de los compradores, cuyos capitales significan el 50% del total. Si se excluye a las mujeres, cuyas ocupaciones no se pueden establecer en las fuentes de que disponemos, los individuos identificados y sus capitales representarían: a) en el sector urbano, el 40.1% y el 80.7% respectivamente y b) el sector rural, el 31.6% y 52%. Las personas que desarrollan un “oficio” representan el 10.9% de los compradores urbanos con ocupación identificada y sus capitales el 2.5% del total; notable participación numérica de este sector intermedio que desarrollaba sus actividades en el ámbito urbano; estos habrían tenido más posibilidades de ascenso social que otros sectores populares de la ciudad -como los agregados, peones, servidumbre, etc.- por ser vendedores de sus productos y no tener relación de dependencia (Parolo, 1995:30). Con cierta lógica, se da menor participación numérica (2.7%) e inversión (0.6%) entre los labradores y hacendados en la ciudad que en el campo, donde son numerosos (8.1% entre los identificados y 2.4% del total); se trata de pequeños inversores, lo mismo que los que detentan un oficio (5.9% y 1.7% respectivamente). También en el campo, quienes se vinculan a algún tipo de manufactura (4.3% y 1.3%), realizan menos operaciones pero de montos importantes. 191 Cuadro 3: Ocupaciones de compradores de propiedades inmobiliarias. Tucumán 1800-1850 OCUPACIONES 192 pulpería/ tienda/ almacén exportación / importación exportac/importación- pulpería comercio-transporte (1) comercio-manufactura (2) comercio-oficio-profesión (3) comercio-”labrador/hacendado” transporte (4) transporte- “labrador” profesión (5) “cura” militar oficio (6) manufactura (7) “labrador-hacendado” total de compradores identificados compradores sin identificar total de agentes (8) URBANO RURAL Personas Capitales Personas Capitales 30 19 15 9 2 10 2 5 -5 4 1 12 5 3 110 253 363 9.714 34.039 30.378 4.320 5.450 9.289 1.325 3.314 -2.265 1.850 150 2.786 2.930 676 108.486 49.776 158.262 39 37 18 9 9 4 4 11 4 4 8 4 11 8 15 185 447 632 10.907 25.425 8143 4.489 8.301 2.965 2.833 5.310 3.480 510 2.153 327 1.083 6.115 3.036 85.077 84.880 169.957 Fuente: Elaboración propia en base a datos del AHT (ver Fuentes). Notas: a) Los datos para el segmento urbano corresponden a los periodos 1815-1820, 1825-1830, 1835-1840 y 1845-1850, y para el rural, al periodo 1800-1850. b) Del total de individuos con ocupación identificada, 81 participan en ambos segmentos. Explicación de los rubros consignados: 1) Se incluye en el rubro comercio -válido para todo el cuadro- a comerciantes al menudeo (pulperos, tenderos, propietarios de almacén) y comerciantes de importación y exportación. En el rubro transporte se incluye a fleteros, carreteros y troperos. 2) Se incluye en manufactura a propietarios de molinos, de curtiembres y de “establecimiento de caña”. 3) En oficio se incluye a herreros, plateros, carpintero, sastre, zapatero. En profesión se contempla a abogados. 4) En transporte, ídem punto 1. 5) En este caso, entre los profesionales se encuentran médicos, abogados y un agrimensor. 6) Aquí, los oficios son herreros, plateros, loceros, sastres, armeros, sombrereros, carpinteros y zapateros. 7) En manufactura se encuentran propietarios de establecimientos asociados al procesamiento de productos agrícola-ganaderos: molinos, curtiembres y establecimientos de caña (azúcar, aguardiente).8) Se incluyen, en el total de compradores, a las sociedades -8 en urbano y 16 en rural, obviamente, integradas por más de un individuo, pero contados como unidad- y a los casos en los que, en la fuente, no se consigna al comprador (8 en urbano y 13 en rural). Cuadro 4: Participación relativa de los comerciantes y sus capitales en la compra de propiedades urbanas y rurales % Sobre el total de compradores % Sobre total de compradores con ocupac. Identificada % Sobre el total de capitales % Sobre total de capitales de compradores c/ocupac. identificada URBANO 25 84 62 90 RURAL 22 75 42 84 Comerciantes Fuente: Elaboración propia en base a datos del AHT (ver Fuentes). En el cuadro 4 podremos ver la participación relativa de los comerciantes y de sus capitales con relación al conjunto de los compradores y de aquellos cuya ocupación se ha identificado. Ahora bien, pueden señalarse diferentes características de la participación en estas operaciones al interior del grupo de los comerciantes. En su conjunto, aquellos que hemos caracterizado como exclusivamente comerciantes (exportadores, importadores o pulperos), constituyen el grupo más numeroso (casi el 70% en ambos segmentos) y, por otra parte, vemos que en toda asociación de actividades siempre aparece el comercio. Los mercaderes que combinan esta actividad con alguna manufactura (molino, curtiembre o “establecimiento de azúcar”) son los que realizan, en ambos segmentos, la mayor inversión individual; por el contrario, los pulperos son los más numerosos pero los de menor inversión individual. Ahora bien, aunque estos comerciantes constituyen menos de la mitad del total de los compradores, concentran la mayoría de los capitales en el movimiento de compra (en el sector urbano el 80.7% y en el sector rural el 52%). Esta importante participación de los comerciantes en operaciones inmobiliarias confirmaría la tesis de Giménez Zapiola en el sentido de que la necesidad de equilibrar la pérdida del mercado altoperuano impulsó la inversión en las actividades agropecuarias y manufactureras, lo que le dio un carácter distintivo al sector mercantil de la provincia, que manifestó cierta capacidad empresarial. El comercio, entonces, “no se basará solamente en la apertura del mercado a productos foráneos, sino también en la penetración en el mercado regional, del Litoral y de los países limítrofes, merced a la colocación de excedentes agropecuarios y manufactureros tucumanos” (Giménez Zapiola, 1975:85-86): cueros, aguardiente y azúcar. Aunque esto se trata, por supuesto, de una tendencia evidente a lo largo de esta etapa, necesita ser pe- 193 194 riodizada en sus fluctuaciones. En todo caso, muchos comerciantes han logrado el control del recurso tierra, lo que se confirma también en el análisis de casos que hemos efectuado (ver Anexo I). Un claro ejemplo de la tendencia a la diversificación fue la creación, en 1831, de la “Sociedad de Agricultores”, cuya preocupación era la de generar excedentes agropecuarios. Impulsada por el gobierno, estaba integrada, entre otros, por importantes comerciantes como José Manuel Silva, Juan Valladares, Salustiano Zavalía y Javier Paz.1 Entre los fundamentos de la creación de esta sociedad se encuentra la necesidad de proteger a la agricultura: “Tucumán tiene ya domiciliados en su suelo un número considerable de especies vegetales, las más apreciables y necesarias para el consumo, y cuya demanda en todos los pueblos del estado proporciona considerables ingresos”. Los objetivos que se planteó la Sociedad fueron “promover todas las mejoras de que sea suceptible este ramo de industria [...] aumentar el ingreso de especies vegetales en la provincia, procurando introducir, aclimatar con preferencia aquellas que por su analogía [...] y por su consumo ofrecen mejores ventajas a la riqueza pública”2. Ignoramos cuál fue el destino de esta Sociedad, pero su sola constitución y los argumentos que se esgrimen, reflejan un 1 2 Los otros miembros fueron, el Pbro. José Eusebio Colombres, el boticario Hermeneguildo Rodríguez, Miguel Carranza y Juan Francisco Santillán. AHT/SA, Vol. 38, año 1831, fs. 183184. interés por las actividades productivas que estaba presente entre los comerciantes ya desde el periodo colonial. Por otra parte, entre los compradores de propiedades inmobiliarias se encuentra a dueños de curtiembres y futuros industriales azucareros.3 Aparecen casos como el de Juan Mendilaharzu, Bernabé de Piedrabuena, Luis Alderete, Beltrán Bascary y Antonio Díaz, comerciantes y propietarios de curtiembres de primera clase; o Mariano Soto, pulpero y propietario de una curtiembre de primera clase. Entre los industriales azucareros encontramos a Vicente Posse, comerciante, quien en 1826 compra a 1500 ps unas tierras en La Reducción, Lules,4 donde posteriormente establecerá un ingenio. En 1830, Juan Nougués -propietario de una curtiembrecompra tierras en San Pablo, en tres operaciones sucesivas,5 donde, años después, fundará el ingenio sobre la base del “establecimiento de caña de azúcar” que tenía allí. Wenceslao Posse adquiere en 1845 un terreno de 615 hectáreas por 1000 ps, con un importante valor dado por la edificación, la plantación y el derecho al 3 4 5 El listado de los propietarios de curtiembres y de ingenios azucareros con el que cotejamos el listado de compradores rurales, se confeccionó en base a datos de Perilli de Colombres Garmendia, E., 1992, p. 41, y Granillo, A., 1872, p. 97 a101. AHT/SP, Serie A, Vol. 21, fs. 31, año 1826. AHT/SP, Serie A, Vol. 22, fs. 59 (1832) y Vol. 23, fs. 4 (1834); AHT/SA, Hacienda, Alcabalas, fs. 4, 1835. agua,6 también tenía allí un “establecimiento de caña”, sobre el que fundará el ingenio “La Esperanza”. En 1849, Evaristo Etchecopar compra a 1500 ps, en la Banda, un “establecimiento de caña de azúcar”, que se convertirá en el ingenio “Lastenia”. Con relación al resto de los compradores, se encuentran más casos de adquisición de tierras por quienes, posteriormente, establecerán ingenios en ellas; hemos incluido algunos casos por identidad de apellidos que, a pesar de las limitaciones de este procedimiento, presenta evidencia que podría ser verificada; están Salustiano Zavalía7 y Gallo8 en Cruz Alta; Padilla9 y Zavaleta10 en Lules; Baltasar Aguirre11 en el Alto; Etchecopar12 y Díaz13 en la Banda; Posse en el Bajo14. Salvo los artesanos -sobre los cuales nos referiremos más adelante- el resto de los individuos pertenecía a sectores con acceso y control de los mecanismos económicos y políticos. 6 AHT/SP, Serie A., Vol. 24, fs. 31, año 1845. 7 AHT/SP, Serie A, Vol. 24, fs. 72v. 8 AHT/SP, Serie A, Vol. 24, fs. 106. 9 AHT/SP, Serie A, Vol. 24, fs. 131v. 10 AHT/SP, Serie A, Vol. 24, fs. 15, 17 y 60. 11 AHT/SP, Serie A, Vol. 23, fs. 6v. 12 AHT/SP, Serie A, Vol. 24, fs. 77. 13 AHT/SP, Serie B, Vol. 1, fs. 166. 14 En 1846, Luis Posse compra en el Bajo por 2.325 pesos -es la segunda operación en importancia por su monto en el período, una “casa-quinta” que posee edificación y plantación de caña. AHT/SP, Serie A, Vol. 24, fs. 22. Entre estos, los más destacados fueron los comerciantes. Este gremio, numeroso, presentaba diferencias en su interior. En primer lugar, los de larga distancia, importadores de productos de la tierra y efectos de ultramar y exportadores de productos locales, controlaban fundamentalmente el comercio de intermediación (Giménez Zapiola, 1975:84). Evidenciaron cierto grado de especialización en alguno de estos rubros, siendo más sólidos económicamente los que se dedicaban a los productos de ultramar (Nicolini, 1994:66-67). Herederos de la próspera situación de las últimas décadas de la época colonial, mantuvieron, durante buena parte del siglo XIX, un fuerte control de la riqueza local. Los pulperos, por su parte, desarrollaban el comercio minorista, junto con almaceneros y tenderos. Por su parte, los carreteros y troperos eran los principales auxiliares del comercio. “La carretería es el ramo más útil de cuantos disfruta este pueblo”, afirmaba Salvador Alberdi, diputado del consulado en 180515. En los largos años de luchas, la necesidad que tuvo el ejército de sus servicios aumentó la importancia de esta actividad (Avila, 1920:157), que se mantuvo hasta la llegada del ferrocarril. La coyuntura brindada por los primeros años de la época independiente permitió a alguno de estos sectores enriquecerse. En efecto, “en esos años se produjo una fuerte movilidad en el seno de la oligarquía tu15 ALBERDI, Salvador: Informe al Consulado, 10 de octubre de 1805. AGN., 9-4-6-4, fs. 70. 195 196 cumana: mientras muchos de sus miembros quebraban o emigraban, se incorporaban a ella troperos, carreteros, proveedores del ejército; en general, se enriquecieron todos aquellos comerciantes y terratenientes que lograron adaptarse a la nueva estructura del mercado” (Giménez Zapiola, 1975:85). Aunque los profesionales constituían gremios muy reducidos numéricamente (Avila, 1920:433-434), la mayoría de los identificados en el periodo (abogados, ingenieros y militares), compran propiedades inmobiliarias. Ahora bien, los artesanos se ubicaban en un estrato social diferente, más cerca de los sectores populares, con los que compartían la pobreza, la segregación social y la imposibilidad de acceso a los mecanismos y ámbitos de decisión política. Pero, por desempeñar ocupaciones “libres”, se encontraban en una situación límite entre los menos privilegiados de la élite y los sectores populares (Bascary, 1995:7-8). Suponemos que no es casual que el resto de los compradores (aquellos sin caracterización ocupacional) no aparezca registrado en las fuentes consultadas, ya que estos no formarían parte de los principales sectores económicos de la provincia. Se trata, en general, de pequeños inversores, y en esto las cifras son elocuentes. En el ámbito urbano, los individuos sin ocupación son el 64.7% de los compradores, y movilizan sólo el 31.4% del total de capitales; en el rural, la situación es un poco diferente: el 70.7% de los mismos no ha sido identificado, y a ellos corresponde el 50% de los capitales. Esto implicaría que el acceso a la propiedad por medio de la compra, sobre todo en el ámbito rural, no quedaría reducido a los sectores más altos de la sociedad. EL SECTOR COMERCIAL Del análisis precedente, queda claro que el sector comercial de la provincia implementó entre sus estrategias la inversión inmobiliaria. Este dato evidente genera múltiples cuestiones: ¿cuál era el papel de las propiedades en el conjunto de los negocios: eran complementarias, centrales, marginales?, ¿cual era la importancia relativa de las propiedades inmobiliarias, de acuerdo a su composición, en relación al conjunto de los bienes de los agentes? Para encarar estos problemas hemos realizado el análisis de aquellos casos de compradores de inmuebles vinculados a la actividad comercial de quienes hemos encontrado fuentes testamentarias en el Archivo Histórico de Tucumán.(ver análisis de casos del Anexo I). Se trata de una muestra que abarca 20 personas que desarrollaron diferentes ramas del comercio, con fortunas heterogéneas. Los casos analizados corresponden, en su mayoría,16 a personajes que convivieron durante la primera mitad del siglo XIX; pueden ser considerados representativos del conjunto, ya que la actividad de cada uno de ellos “no puede ir más allá de 16 Salvo José Huergo, Francisco Bores y Eduardo Sosa, muertos entre 1816 y 1818. los marcos que una sociedad y economía determinada le imponen y por lo tanto aquella es ejemplificadora de estas” (Gelman, 1989:53). El análisis de los bienes patrimoniales de los casos estudiados nos permite establecer comparaciones entre estos individuos y jerarquizar sus inversiones por rubros, al final de sus trayectorias. En base a los datos de los inventarios de las testamentarias, hemos clasificado los bienes en los siguientes rubros: propiedades rurales, propiedades urbanas, mobiliario urbano, mobiliario rural, capital circulante y deudas17 (ver Cuadro 5). En función del patrimonio total de cada uno de ellos, observamos que las cinco primeras posiciones (con más de 24.000 ps) son ocupadas por casi todos los grandes comerciantes de productos de ultramar de la muestra, que son también exportadores y tenderos, entre ellos figuran Manuel Paz, José Manuel Silva, Manuel Méndez, Juan Gaste Mendilaharzu, Francisco Bores y Francisco Borja Aguilar; sólo Aguirre, que era también un gran comerciante, se encuentra rezagado. En las últimas posiciones (con menos de 4.000 ps) se encuentran los pulperos: Eustaquio Velarde, Manuel García y Serafín Sorol. En el medio, con grandes variaciones (entre 8.000 y 18.000 ps), se ubican los carreteros y comerciantes menores, importadores de efectos de la tierra y Domingo García, quien es comerciante pero al final de su vida ha perdido la mayor parte de sus bienes. Esta situación 17 Las explicaciones del criterio empleado en esta clasificación se encuentra al final del Cuadro 2. evidencia las diferenciaciones internas del sector comercial y las distintas posibilidades de acumulación que resultaban de ellas. Todos los individuos analizados tienen propiedades urbanas y, en la mayoría de los casos, exceptuando a Lorenzo Domínguez, Serafín Sorol y Eduardo Sosa, lo invertido en ellas es mayor que lo invertido en las propiedades rurales. En orden de importancia, y del mismo modo que con las fortunas, los grandes comerciantes son quienes detentan las mayores inversiones en propiedades urbanas: se trata de importantes viviendas, situadas todas alrededor de la plaza central de la ciudad, con dependencias para comercio y, en la mayoría de los casos, otros inmuebles destinados a alquiler. Las últimas posiciones están ocupadas por los pulperos. Entre ambos grupos hay una diversidad de casos pero, en general, se repite el esquema de vivienda - local comercial alquiler. La agrupación de los sectores comerciales que notamos en torno al patrimonio total y la tasación de los inmuebles urbanos, no se repite con relación a las propiedades rurales. Entre los importadores de efectos de ultramar hay quienes no poseen bienes rurales, como Bores (quien concentra sus recursos sobre todo en el comercio y la actividad rentista, como lo hacían los comerciantes mayoristas de fines del siglo XVIII) y Aguirre, o los tienen en porcentajes bajos, como Méndez. Comparativamente, algunos de los importadores de productos de la tierra, Domínguez y Valladares, tienen mayores inversiones en propiedades rurales. En general, los pulpe- 197 ros, excepto Sorol tienen menores inversiones en el ámbito rural. Los comerciantes de mayores fortunas tienen importantes elementos suntuarios entre sus bienes urbanos (muebles, joyas, cristalería, bibliotecas), es decir, una importante inversión social. Sin embargo, sus inversiones en sectores productivos son comparativamente mayores (ganado, construcciones, herramientas). El capital circulante forma una parte importante de los bienes de los importadores de efectos de ultramar, que son los que mayores valores poseen. Esto se relaciona con la actividad crediticia que desarrollaban. Exceptuando a Manuel García , Luis Silva, Ugarte y Valladares, el resto de los individuos posee dinero en circulación (acreencias y dinero en efectivo). Cuadro 5: Patrimonio de los compradores de propiedades según las fuentes testamentarias Nombre PAZ, Manuel Propied. urbanas Propied. rurales Mobilia- Mobilia- Capital rio rio circulante urbano rural Deudas Total sin deudas 1861 22.440 23.640 3.275 41.997 24.961 -- 116.313 1849 5.740 15.399 2.777 19.175 46.805 9.549 89.896 1850 90 11.197 1.388 -- 52.231 -- 64.906 MENDILAHARZU Juan 1849 3.139 8.273 3.254 4.567 13.028 28.557 32.261 BORES, Francisco 1818 -- 12.100 11.996 -- 2.011 -- 26.108 1852 744 7.539 441 403 9.460 128 18.557 1818 2.600 2.510 1.310 6.181 5.941 5.945 18.542 comerciante, tendero, pulpero, fiador SILVA, José Manuel 198 Año Comerciante, tendero, fiador MENDEZ, Manuel María comerciante curtiembre, tendero, exportador Comerciante AGUILAR, Fco. Borja comerciante, fiador, pulpero SOSA, Eduardo carretero Cuadro 5: Continuación Nombre DOMINGUEZ Lorenzo Año Propied. urbanas Propied. rurales Mobilia- Mobilia- Capital rio rio circulante urbano rural Deudas Total sin deudas 1865 12.364 200 1.381 1.782 441 -- 16.168 comerciante +186 0 AGUIRRE, Juan de Dios 1843 -- 2.077 972 -- 13.027 -- 16.076 MONZON, Norberto 1845 2.840 5.023 799 2.318 1.294 122 12.275 +181 6 653 3.760 -- 3.511 4.090 925 12.013 1848 4.490 6.313 736 -- -- 2.536 11.539 1834 583 2.998 205 176 4.623 3.149 8.585 comerciante tropero, carretero HUERGO, José comerciante SOSA VALLADARES, Juan Comerciante, labrador GARCIA, Domingo 1817 199 abogado, almacén UGARTE, Francisco 2.387 3.886 1.815 396 -- 4.998 8.484 +184 1 1.100 3.943 -- 1.899 1.217 2.148 8.159 1844 1.249 880 34 1.126 550 311 3.839 1852 310 1.482 35 398 150 1.842 2.306 1835 600 1.009 33 405 -- 1.058 2.014 1851 carretero, fletero PIEDRABUENA, Bernabé comerciante, fiador curtiembre SOROL, Serafín 1844 pulpero LOPEZ, José comerciante, pulpero SILVA, Luis comerciante, pulpero maestro de postas Cuadro 5: Continuación Nombre GARCIA, Manuel Año Propied. urbanas Propied. rurales Mobilia- Mobilia- Capital rio rio circulante urbano rural Deudas Total sin deudas 1857 400 600 147 800 -- 387 1.947 1848 -- 200 397 -- 425 314 1.022 pulpero VELARDE, Eustaquio pulpero Fuente: Elaboración propia en base a datos del AHT, Sección Judicial Civil, Serie A (ver fuentes). Notas: a) La descripción de las definiciones dadas a las ocupaciones de los agentes en el Cuadro 1, son válidas para este cuadro. b) En los valores sólo se consignan los pesos, redondeando las cifras de acuerdo a los reales, que se excluyen. 200 Explicación de los ítems: a) Año: el del inventario. Puede coincidir con el del fallecimiento; cuando son diferentes y sabemos el de la muerte, este aparece consignado precedido de un signo +. En el caso de Domínguez, el inventario de 1865 está incluido en un juicio de 1881. b) Propiedades rurales: Se incluye el valor de las tierras, construcciones y plantaciones. c) Propiedades urbanas: Idem al ítem b. d) Mobiliario urbano: incluye muebles, utensilios, ropa, alhajas, libros, esclavos o criados y otros elementos de uso doméstico, además de mercancías, mobiliario y utensilios de uso comercial, inventariados en las propiedades urbanas. e) Mobiliario rural: Elementos detallados en el ítem c, pero inventariados en propiedades rurales, además de herramientas, maquinarias, ganado, carretas, etc. f) Capital circulante: Incluye dinero en efectivo o en metálico, mejoras y dotes a herederos, acreencias. CONCLUSIONES El análisis de la composición ocupacional de los individuos que operan en la compraventa de propiedades inmobiliarias en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX, da como resultado una muestra que incluye a personas que desempeñan las actividades económicas más importantes de la época. Y, aunque se trata del 30.3% de los compradores del segmento urbano y el 29.3% de los del rural, estos concentran el 68.5% y el 52% de los capitales movilizados en estas operaciones, en los ámbitos urbano y rural respectivamente. Este análisis, por otra parte, nos permite confirmar la transferencia de capital comercial a la propiedad inmobiliaria urbana y rural y, en algunos casos, a la actividad productiva rural. La participación de los comerciantes es mayor en el segmento urbano que en el rural, tanto numéricamente (25% en el urbano y 21.9% en el rural) como en función de los capitales (61.8% y 42.2% respectivamente). La mayor presencia en la ciudad tiene lógica, pues se trata de un sector eminentemente urbano. Por otra parte, los sectores ocupacionales que siguen en importancia a los comerciantes, son los que desempeñan un oficio -en el ámbito urbano- y los labradores hacendados -en el rural-. En ambos casos, se trata de grupos con bajo nivel de inversión individual. Este análisis permite, además, confirmar la diversificación encarada por los comerciantes tucumanos en este periodo: siempre que se da la asociación de actividades, una de estas es el comercio. Esto es evidente, sobre todo, cuando las actividades involucradas son la propiedad de una curtiembre o un “establecimiento de caña” (antecedentes de los ingenios azucareros). Esa diversificación implicó la combinación del comercio fuente inicial de acumulación- con transporte de mercancías, actividad financiera, producción rural y procesamiento de materias primas. El sector comercial con mayor diversificación es el de los exportadores e importadores de efectos de ultramar. Estos eran los “grandes” y fueron, efectivamente, los que movilizaron mayores capitales en sus actividades, los que mayores inversiones individuales realizaron en la compra de propiedades y los que, finalmente, mayores fortunas lograron acumular. Ahora bien, a través del análisis de casos (que se encuentran en el Anexo I), podemos afinar las observaciones acerca de las decisiones individuales y sectoriales con respecto a las inversiones en diferentes rubros. La comparación de los casos de comerciantes como Bores y Huergo -que actuaron entre fines del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX (mueren en 1818 y 1816 respectivamente)-, con los del resto de los actores analizados -que fueron protagonistas de las primeras décadas de la vida independiente-, permite determinar cambios y continuidades en las estrategias de los diversos sectores mercantiles. Bores fue uno de los comerciantes más importantes de Tucumán a fines del siglo XVIII, dedicado a la importación de productos de ultramar. Sus inversiones inmobiliarias se restringen a las propiedades urbanas, y concentra sus recursos en el comercio y la actividad rentista. Huergo, en cambio, era un comerciante de pequeña envergadura, que logra algunas ganancias con el remate de la sisa de aguardientes e invierte en propiedades rurales; de esta manera se vincula directamente con la producción asociada al transporte. El caso de Bores es paradigmático de los grandes comerciantes de fines del siglo XVIII. Si comparamos sus estrategias con las de sus pares de la primera mitad del siglo XIX, observamos un cambio, casi general. Salvo Aguirre y Méndez, los otros grandes comerciantes compran propiedades e invierten en distintas ramas productivas. Ahora bien, estas mismas excepciones plantean la duda sobre la extensión de este movimiento hacia la actividad rural por parte del sector comercial. Estamos en condiciones de afirmar que hubo una transferencia de capital comercial a la producción rural, pero no sabemos cuán generalizado estuvo. Una respuesta a esta cuestión provendrá, entre otras vías, del análisis de casos y el estudio de la rentabilidad de las diferentes actividades e inversiones. 201 202 Lo que sí es evidente es que, en todos los casos, las propiedades que se incluyen entre los bienes de estos individuos han sido compradas, a las que se agregan, en pocos casos, otras propiedades adquiridas por donaciones, herencias, pagos de deudas o dotes de sus esposas1. La utilización productiva dada a las propiedades rurales es variada. La más difundida es la ganadera (vacunos, equinos, ovinos y algunos caprinos), materia prima de los cueros y las suelas, principal rubro de exportación de la provincia. Se dedican también a la manufactura: curtiembres, carpinterías (fabricación de carretas, muebles y otros elementos para la construcción) molinos o “establecimientos de caña” (donde producían azúcar, miel o aguardiente). Y, finalmente, a la producción agrícola, especialmente de frutales, además de arroz, trigo y maíz. Se observa como se dedican a las actividades más rentables: no hemos registrado en los casos analizados, elementos que nos remitan a otras manufacturas (textil, herrería, productos de cuero, etc.) ni a la producción de tabaco (o cigarros). El mobiliario de estas propiedades rurales, se componía de elementos relacionados con el trabajo agrícola (arados, hachas, carretillas), con las curtiembres (ganado, calicantos, herramientas, suelas, cueros, piedras de moler) o con las otras manufacturas. 1 La vinculación entre los comerciantes se dio en todos lo ámbitos: comercial, financiero, y hasta familiar, a través de los matrimonios. Los comerciantes se casaron con hijas de comerciantes. Creemos que la propiedad rural, en general, significó para la mayoría de estos individuos una fuente complementaria de ingresos: a) a partir de la comercialización de la producción realizada en estas propiedades (como en los casos de Mendilaharzu, Baltasar Aguirre, Domínguez y Piedrabuena); b) buscando el incremento de la ganancia con el control de los recursos necesarios para las actividades de los carreteros y troperos -alfalfa, ganado, y madera- (como Monzón, Sosa y Ugarte), o de productos agrícolas para su procesamiento en los molinos (como Domingo García). Lo mismo ocurre con los “establecimientos de caña de azúcar”: estos fueron, hasta mediados del siglo XIX, una actividad complementaria de la agricultura (Balán, 1978:59), y esta lo era del comercio En cuanto a las propiedades urbanas, estas eran principalmente la vivienda del individuo y su familia, situadas en su mayoría alrededor de la plaza central de la ciudad y en la cual invirtieron importantes sumas, con objetivos sociales y económicos: en ellas se ubicaba también el local comercial propio y, en muchos casos, locales para alquiler. Otras propiedades urbanas habrían sido una inversión necesaria para estos individuos. En primer lugar, para los exportadores, que requerían de depósitos cercanos a lo núcleos de distribución de los productos. Los pulperos y almaceneros, comerciantes al menudeo, tenían que contar con locales para sus negocios. Finalmente, invertir en la ciudad era, para algunos, más seguro y rentable que en el campo, ya que se podía tener un con- trol más directo y una renta fija a través de los alquileres. Es posible, por otra parte, que las propiedades urbanas y rurales hayan funcionado como reservas de capital o, como lo analiza Grieshaber para el caso de un comerciante boliviano de fines del siglo XIX, como una inversión más segura en comparación con otras actividades, permitiendo el “acceso a estabilidad en la renta, el trabajo y el crédito, todo lo cual era necesario para mantener una base económica sólida desde la cual luego expandirse si se daban las oportunidades” (Grieshaber, 1991/2:52). Y en Tucumán se dieron, efectivamente, con la industria azucarera. BIBLIOGRAFÍA AGUIRRE, M.; ALDERETE, M.; CABRERA, J.; CONTRERAS, G.; DICKER, G. e ISLAS AREVALO, W. (1996): Aproximación a la industria del cuero en la Provincia de Tucumán en el periodo 18601875. Trabajo de Seminario dirigido por Daniel Campi, Facultad de Ciencias Económicas, UNT, Tucumán. AVILA, Julio P.(1920): La ciudad arribeña. Tucumán. BALAN, Jorge (1978): “Una cuestión regional en Argentina: Burguesías Provinciales y el Mercado Nacional en el Desarrollo Agroexportador”. En Desarrollo Regional Nº69, Vol. 18, Buenos Aires. BASCARY, Ana María (1995): “Entre el taller y el conchabo obligatorio: ocupaciones de los sectores populares de San Miguel de Tucumán a fines del siglo XVIII”. Trabajo presentado en el V Encuentro de españoles latinoamericanos. Sevilla. BASCARY, Ana María (1994): “Familia y poder en San Miguel de Tucumán en la segunda mitad del siglo XVIII: la familia Villafañe”. En: Actas del IV Encuentro de latinoamericanistas españoles. Salamanca, España. BLISS, Horace (1972): Evolución Económica del Tucumán. Facultad de Ciencias Económicas, UNT, Tucumán. BOUSQUET, Alfredo y otros (1882): Memoria histórica y descriptiva de la Provincia de Tucumán. Buenos Aires. CERUTTI, Mario (1989): “Burgueses y burguesías productoras: comentarios introductorios”. En Burguesías e industrias en América Latina y Europa Meridional. Alianza Editorial, Madrid. CERUTTI, M., SINDICO, C. y otros (1985): El siglo XIX en México. Cinco procesos regionales: Morelos, Monterrey, Yucatán, Jalisco y Puebla. Claves Latinoamericanas, México. FANDOS, Cecilia (1995): Aportes al estudio de la formación de un mercado de tierras en Tucumán. 1810-1840. Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, UNT. FANDOS, Cecilia y FERNANDEZ MURGA, Patricia(1994): a) “Compraventa de tierras en la jurisdicción de Tucumán, 18001850”. Trabajo presentado en las XIV Jornadas de Historia Económica, Córdoba b) “Composición ocupacional de los compradores de tierras. Tucumán, 1800-1850”. Trabajo presentado en las IV Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Jujuy. FANDOS, Cecilia y FERNANDEZ MURGA, Patricia(1995): “El mercado inmobiliario de Tucumán en sus segmentos urbano y rural. 203 204 1830-1850”. Trabajo presentado en el Primer Encuentro ArgentinoChileno de Estudios Históricos, Mendoza. FRADKIN, Raúl (1993): “La historia agraria y los establecimientos productivos en Hispanoamérica colonial: una mirada desde el Río de la Plata”. En FRADKIN, R (comp.): La historia agraria del Río de la Plata colonial. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires GELMAN, Jorge D.(1989): “Sobre el carácter del comercio colonial y los patrones de inversión de un gran comerciante en el Río de la Plata del siglo XVIII”. En: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”. Tercera Serie, núm. 1, 1º. semestre. GIMENEZ ZAPIOLA, Marcos (1975): “El interior argentino y el desarrollo hacia afuera: el caso de Tucumán”. En GIMENEZ ZAPIOLA M.: El Régimen Oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina. Amorrortu, Buenos Aires GRANILLO, Arsenio (1872): Provincia de Tucumán, Imprenta Biedma, Tucumán. GRIESHABER, Erwin P. (1990/1): “La expansión de la hacienda en el departamento de La Paz, Bolivia, 1850-1920: una revisión cuantitativa”. En Andes, Nº2/3, Salta. HALPERIN DONGHI, Tulio (1972): Revolución y Guerra. Siglo XXI, Buenos Aires LANGER, E. y CONTI, V. (1991): “Circuitos comerciales tradicionales y cambio económico en los Andes Centromeridionales (18301930)”. En Desarrollo Económico, Nº121 (abril-junio) LEONI PINTO, Ramón (1987): “El comercio de Tucumán (1819- 1825)”. En Academia Nacional de la Historia: V Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina (Separata). Corrientes, 1981. LOPEZ DE ALBORNOZ, Cristina (1994): “Evolución de la propiedad rural en la jurisdicción de San Miguel de Tucumán (17651775)”. Trabajo presentado en las XIV Jornadas de Historia Económica, Córdoba. LOPEZ DE ALBORNOZ, Cristina(1992): “Hacendados y comerciantes de San Miguel de Tucumán en la segunda mitad del siglo XVIII: origen de la élite burguesa comercial” (mímeo). MARRANZINO, Miguel Gerardo (1988): “San Miguel de Tucumán: efecto de su expansión en el espacio horizontal”. En Breves contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos. Monografía 1. Facultad de Filosofía y Letras, UNT, Tucumán. MURGA, V. y PAEZ DE LA TORRE, Carlos (1981): San Miguel de Tucumán, las calles y sus nombres. La Gaceta, Tucumán. NICOLINI, Esteban (1992): “Circuitos comerciales en Tucumán entre 1825 y 1852. Tensión entre el mercado del Pacífico y del Atlántico”. En DATA, Nº2, La Paz. NICOLINI, Esteban (1994): “El comercio de Tucumán. 1810-1815. Flujos de mercancías y dinero y balanzas comerciales”. En Población y Sociedad, Nº2. PALOMEQUE, Silvia (1995): “Circulación de carretas por las rutas de Santiago (1818-1849) (elementos cuantitativos)”. En Cuadernos Nº 5, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNJu. PAROLO, Paula (1994): “Aproximación a la estructura socioocupacional de Tucumán a través del Censo de 1812”. Trabajo presentado en las IV Jornadas Regio- nales de Investigación en Ciencias Sociales, Jujuy. PUCCI, Roberto(1989): La élite azucarera y la formación del sector cañero en Tucumán (1880-1920). Conflictos y Procesos de la Historia Argentina Contemporánea, Nº37, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires. PUCCI, Roberto(1992): “La población y el auge azucarero de Tucumán”. En Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos, Nº7. Facultad de Filosofía y Letras, UNT. Tucumán. ROSAL, Miguel (1995): “El interior frente a Buenos Aires: flujos comerciales e integración económica, 1831-1850”. En Secuencia, núm. 31, enero-abril. SABATO, Jorge (1991): Las clases dominantes en la Argentina Moderna. Formación y características. CISEA, Buenos Aires SANTILLAN DE ANDRES, S. y RICCI, T. (1980): Geografía de Tucumán, UNT. Fuentes Abreviaturas empleadas: AHT: Archivo Histórico de Tucumán AHT/SA: Archivo Histórico de Tucumán - Sección Administrativa AHT/SP: Archivo Histórico de Tucumán - Sección Protocolos AGN: Archivo General de la Nación AHT/SA: -Vol. 17, año 1806:- Nombres por agrupación de gremios (fs. 226-234) - Composición de pulperías (fs. 402) - Mercaderes y pulperías (fs. 416) -Vol. 22, año 1812: -Censo de Población de 1812 (fs. 383 y ss.) -Vol. 23, año 1814: -Relación de individuos que han trabajado en la maestranza de artillería (fs. 430) -Vol. 38. año 1831: -Creación de una Sociedad de Agricultores (fs. 183184) -Vol. 40, año 1832: -Lista de tenderos y pulperos de Monteros (fs. 348) AHT/SA, Hacienda, Comprobantes de Contaduría -Vol. 59, año 1819: -Lista de los que han trabajado en Artillería del Estado (fs. 24-156) -Pagos de patentes (fs. 156) -Vol. 94, año 1835: -Pago de patentes (fs. 16v-18, 187, 190v y 191, 226232, 239v) -Vol. 95, año 1835: -Pago de patentes (fs. 19-137) -Lista de individuos del comercio (fs. 126) -Vol. 99, año 1840: -Regulación de pulperos. AHT/SA, Hacienda, Mayores de Contaduría -Vol. 9 , año 1840: -Pago de patentes (fs. 10-12) -Vol. 10, años 1843 a 1845: - Pago de patentes, 1843 (fs. 48 y ss.) - Pago de patentes, 1845 (fs. 10-15, 20-21) -Vol. 11, años 1846 a 1855 AHT/SA, Hacienda, Manuales de Contaduría: -Vol. 1 a 5, años 1809 a 1939. AHT/SA, Hacienda, Alcabalas de Contaduría, 1810-1815 y 18251840 AHT/SP, Serie A: -Vol. 14 a 24, años 1800 a 1850. AHT/SP, Serie B: -Vol. 1, 2 y 3, años 1817 a 1850 AHT/SJC, Serie A: Juicios por inventarios testamentarios de los siguientes agentes: -Huergo, José: expediente 9, caja 56 de 1817 -Bores, Francisco: expte. 26 caja 58 de 1818 205 206 -Sosa, Eduardo: expte 2 caja 59 de 1818 -García, Domingo: expte. 18, caja 54, 1834. -Silva, Luis: expte. 4, caja 73, 1835. -Aguirre, Juan de Dios: expte. 16, caja 80, 1843. -Piedrabuena, Bernabé: expte. 4 caja 82, 1844. -Sorol, Serafín: expte. 24, caja 82, 1844. -Monzón, Norberto: expte. 9 caja 69, 1845. -Sosa Valladares, Juan: expte. 18 caja 87, 1848. -Velarde, Eustaquio: expte. 14, caja 57, 1848. -Mendilaharzu, Juan Gaste: expte. 11, caja 58, 1849. -Silva, José Manuel: expte. 4, caja 88, 1849. -Méndez, Manuel María: expte. 8, caja 89, 1850. -Ugarte, Francisco: expte. 12, caja 90, 1851. -Aguilar, Francisco Borja: expte. 26, caja 91, 1852. -López, José: expte. 1, caja 91, 1852. -García, Manuel: expte. 37, caja 100, 1857. -Paz, Manuel: expte. 2, caja 103, 1861. -Domínguez, Lorenzo: expte. 2, caja 203, 1881 AGN, División Colonia, Sección Gobierno, 9-4-6-4, años 1794-1810. Agradecimientos especiales a nuestros colegas por cedernos generosamente datos: - al Lic. Esteban Nicolini: -Listados de comerciantes -Guías de comercio de Tucumán, 1810-1815 - a la Lic. Paula Parolo: -Listado del Padrón de 1818. Abreviaturas empleadas en el texto: AHT: Archivo Histórico de Tucumán AHT/SA: Archivo Histórico de Tucumán - Sección Administrativa AHT/SP: Archivo Histórico de Tucumán - Sección Protocolos AGN: Archivo General de la Nación ps: pesos UNT: Universidad Nacional de Tucumán UNJu: Universidad Nacional de Jujuy UBA: Universidad Nacional de Buenos Aires ANEXO I: ANÁLISIS DE CASOS Francisco Borja Aguilar Muere en 1852. Suponemos que tendría entonces más de 60 años2. En 1806 paga patente por una pulpería3.Actúa como fiador de operaciones comerciales4 y él mismo importa y exporta efectos de la tierra a Bs. As entre 1811 y 1815. A partir de 1815 no tenemos más datos de su actividad comercial. En su testamento5 el total de sus bienes se tasan en 18.557 ps Se trata de un personaje dedicado principalmente al crédito. Esto se evidencia en que el 50.9% de sus bienes se compone de dinero en efectivo (5.100 ps) y deudas a favor (4.540 ps) -entre las que figuran “dinero prestado a interés” y “los fiados”-; todo prolijamente detallado en sus libros y tasado en el inventario, sin contar las “deudas de difícil cobro” (4.324 ps), que no se computan en el total. Las “escrituras de obligación e hipoteca” a su favor, protocolizadas6, documentan esta práctica. 2 3 4 5 6 En 1806 ya opera como pulpero, para lo cual, por lo menos, tendría 20 años. AHT/SA, Vol. 17, 1806, fs. 416. Listado de Nicolini (Ver Fuentes) AHT/SJC, Serie A, Expte. 26, Caja 91, 1844 Cobraba un interés mensual que rondaba entre 1 y 1,5%. AHT/SP, Serie A, Vol. 17, fs. 34, 1810 y Vol. 22, fs. 10, 1834 y AHT/SP, Serie B, Vol. 2, fs. 75v, 1839. Sus propiedades urbanas representan el 40,6% del valor de la testamentería: una casa y sitio (tasada en 6.350 ps), que le donó su madre adoptiva, Gerónima Aguilar, propiedad afectada por un censo7, más otros 15 sitios (tasados en 1.189 ps). Las propiedades rurales representaban el 4% de sus bienes. Se inventaría un “terreno” en Los Aguirre, (de 12 cuadras y “fondo hasta el río”), tasado en 619 ps; donde había ganado (tasado en 403 ps); su madre le había donado esta propiedad con 90 cabezas de ganado vacuno en 18108. Poseía otra propiedad en Los Romanos, Monteros (de 3 cuadras por 3/4 de legua, tasado en 125 ps), adquirida como pago de una deuda de Javier López. Accede a la propiedad a través de donaciones, compra y cobro de deudas. Notamos bastante movilidad por parte de Aguilar en la compra y venta de propiedades. Compra en varias ocasiones: en 1817 una propiedad “próxima a la ciudad” (300 ps). En 1819, un terreno (en 120 ps9, y lo vende en 1837 en 300 ps). En 1832, otra propiedad rural (200 ps). En 1838 le rematan judicialmente por deudas una casa de su propiedad, que es vendida en 4.918 ps En 1839 compra un cuarto (200 ps) y vende un terreno (100 ps). En 1849 vende una chacra (120 ps). Aparentemente, sólo conserva las propiedades que no 7 8 9 AHT/SP, Serie A, Vol. 18, fs. 61v Esta propiedad también estaba afectada a un censo. AHT/SP, Serie A, Vol. 15, fs. 55 y Vol. 18, fs. 61v. A Francisco Javier Silva, de 2 cuadras por 1/2 legua. 207 puede vender por estar cargada con censos. Nada en su testamento lo vincula al comercio ni a la producción, excepto el ganado en su terreno en Los Aguirres. Desconocemos la utilización dada a los sitios urbanos y a la propiedad de Los Romanos. Juan de Dios y Baltasar Aguirre 208 Juan de Dios Aguirre (17821843), muere a los 61 años. Se casó con Francisca Ponce de León. De origen peruano, en el Censo de 1812 se lo consigna como pulpero10 y en el Padrón de 1818 aparece como Alcalde de Barrio. Importa efectos de ultramar desde Buenos Aires, Córdoba y Salta entre 1826 y 1829; el valor de las mercancías que introduce en esos años11 es de 10.650, 4.100, 13.325 y 9.687 ps, respectivamente. En los años posteriores no aparece operando en este ramo del comercio a larga distancia, aunque desconocemos si opera en la exportación. Su testamentería12 tasa sus bienes en 16.076 ps, de los cuales 13.027 (81%) correspondían a deudas a su favor -el grueso de las mismas de su hijo Baltasar (8.595 ps). Sus propiedades se componían de varios sitios urbanos13, con edificación, plantas 10 11 12 13 AHT/SA, Vol. 22, 1812, fs. 387 Estas cifras han sido calculadas en base al valor pagado en concepto de alcabala, del que tomamos un 4% como base. AHT/SA, Alcabalas de Contaduría, Hacienda, Vol. 3, 1826 a 1829. AHT/SJC, Serie A, Expte. 16, Caja 80, 1843 Por sus descripciones, ninguna de estas propiedades urbanas coincide con frutales y pozos, y un sitio “cerca de la laguna” (2.077 ps, el 13% del total), ropas, joyas y útiles asociados a la pulpería (6%)14. En 1832 compra una propiedad en La Banda “con edificios y plantación”, a 500 ps En ella instaló un “ingenio de azúcar” en sociedad con su hijo Baltasar. Este compra su parte al padre en 183815, pero no salda totalmente la deuda. Esta propiedad, expropiada a Baltasar Aguirre por el gobierno federal -por su participación a favor de la Liga del Norte-, es restituida a la testamentería del padre a causa de la deuda. En ella había 2 calicantos (1000 ps), árboles frutales (834 ps) y cercos, casa y otros (289 ps); la tasación real fue de 2.123 ps, pero es vendida en 1848 a 1.416 ps La principal actividad de Juan de Dios Aguirre habría sido básicamente el comercio; su vinculación con la propiedad y la producción rural parece haber estado inducida en la intención de financiar a su hijo Baltasar, como lo evidencia el hecho de que esta es la única propiedad rural que compra, y de la cual se desprende en un corto lapso. Por su parte, Baltasar Aguirre (1809-1870?) era comerciante y fletero. Además del ingenio que instala con su padre en la década del 30, reincide en la actividad azucarera en 14 15 las que compra Aguirre en 1810 (sitio a 130 ps) y 1815 (cuarto a 600 ps). Se trata de una romana vieja, una balanza, 15 suelas macho y 47 suelas hembra, una marca de fierro y un almud de madera. Le pagaría 11.000 pesos, financiados. AHT/SP, Serie B, Vol. 2, 1838, fs. 61v. 1857, esta vez con una innovación tecnológica pionera, al importar maquinaria inglesa. Establece un ingenio al oeste de la ciudad, en sociedad con el Gral. Urquiza, que fue su financista. La empresa fracasó por problemas técnicos y financieros16. Es, tal vez, el primer industrial azucarero. Sacrifica todos sus bienes en pos de su proyecto industrial. Francisco Bores Este comerciante (1772-1818), casado con Catalina Velarde, fue uno de los grandes importadores de efectos de ultramar. En 1810 ingresa mercancías por valor mayor a 10.000 ps; disminuye su movimiento comercial a menos de 2.600 ps en 1812, y desaparece del comercio en 1815 (Nicolini, 1994:67). En 1808, en el ejercicio del cargo de síndico procurador, promueve el traslado de la producción de tabaco a Tucumán , alegando la posibilidad de intercambio de este producto con otros del área regional (Catamarca, La Rioja, San Juan), y apoyado en la mayor disponibilidad de medios de transporte para su distribución en la Gobernación de Salta del Tucumán (Avila, 1920:204-205). El principal componente de su patrimonio, según el inventario de bienes de su testamentería17, es una propiedad urbana (46.3%). Se trata de un inmueble que responde al esquema de vivienda rodeada de locales para la actividad comercial del dueño 16 17 Alto costo del transporte, problemas en la provisión del agua para el trapiche hidráulico, problemas técnicos. AHT/SJC, Serie A, Expte. 26, Caja 58, 1818. y cuartos destinados a alquiler. Compra partes de esta propiedad en 1805 (sitio, en 2.000 ps)18 y en 1817 (sitio edificado, en 1700 ps)19. Le sigue en importancia lo que hemos llamado mobiliario urbano (45.9%), compuesto por muebles, alhajas y, en su mayor parte (8.557 de los 11.996 ps) por “mercadería de la tienda”: todos efectos de ultramar. El resto de sus bienes se compone de las acreencias (7.7%). Bores mantiene el esquema de los comerciantes mayoristas de fines del siglo XVIII: comercio de importación de “efectos de Castilla”, compra de valiosas casas y tiendas y escaso interés en la adquisición y explotación directa de propiedades rurales (López de Albornoz, 1992). Se evidencia la concentración de sus recursos en el comercio y la actividad rentista. Lorenzo Domínguez Estaba casado con Trinidad Molina. Muere en 1860, a una edad de entre 65 y 77 años20. Los datos que tenemos sobre sus actividades son variados. En 1805 remata el ramo de 18 19 20 AHT/SP, Serie A, 1805, fs. 80v. AHT/SP, Serie A, 1817, Vol. , fs. 35. En el inventario hay una partida de defunción expedida por la Iglesia Matriz, en la que se le adjudica una edad de 65 años el morir. Sin embargo, en el padrón de 1818 figura con una edad de 35 años, según lo cual tendría unos 77 años al morir; esto último nos parece más verosímil, si tenemos en cuenta que en 1810 compra una propiedad en Yerba Buena: un joven de 15 años no podría efectuar esta operación, pero sí un hombre de 27. 209 210 carretillas para el abasto de carne en la ciudad21. En 1806 paga patente por una pulpería. En el padrón de 1818 aparece como comerciante; efectivamente, realiza operaciones de comercio de larga distancia, pero en forma discontinua: importa efectos de ultramar en 1815 desde Salta, y exporta a esa ciudad en 1812; introduce efectos de la tierra en 1813 y 1815 (desde Buenos Aires) y en 1835 y 1840 (desde Piedrablanca). Tiene también participación en la vida política: en 1845 fue “presidente de la alzada” en la provincia durante el gobierno de Celedonio Gutiérrez22. Los bienes inventariados a su muerte23 contienen pocos indicios de su actividad comercial, tal vez debido a su edad avanzada. Su patrimonio se tasa en 16.165 ps; el grueso (76.4%) estaba integrado por 22 propiedades rurales (entre terrenos y suertes de tierra), además de 334 cabezas de ganado vacuno (10.3%). Probablemente, estaría comercializando su propia producción ganadera. La mayoría de estos inmuebles rurales fueron comprados entre 1810 y 1860, a precios más bajos de los que se les asigna en el inventario. En el periodo que estudiamos, Domínguez compró 12 propiedades en el ámbito rural, en fechas discontinuas24, por una valor total de 1.115 ps, la mayor parte de ellas concentradas espacialmente en la zona de Yerba Buena25. Nueve de estas, adquiridas por una suma, en conjunto, de 590 ps, fueron tasadas en el inventario con un valor conjunto de 3.530 ps Es evidente la valorización de estas tierras, aunque no contamos con descripciones que nos permitan explicar el aumento del valor26. Las otras propiedades inventariadas se ubicaban en El Manantial (zona contigua a Yerba Buena), otra cerca del “corral de la Patria” (pocas cuadras al oeste de la plaza de la ciudad), otras en Burruyacu y en Salta. Aunque había comprado propiedades urbanas27, en el inventario no figura más que un terreno en los ejidos de la ciudad, tasado en 200 ps Ignoramos en qué momento y de qué manera se desprende de estas propiedades urbanas. El resto de sus bienes se compone de bienes muebles (2.7%) y 441 ps en plata labrada. El comercio habría sido su fuente de acumulación originaria. Luego diversifica sus actividades, volcándose a la propiedad rural, lo que se evidencia en la numerosas compras que efectúa, el capital que significan entre sus bie25 26 21 22 23 24 AHT/SP, Serie A, Vol. 16, fs. 181, 1805. AHT/SA, Hacienda, Mayores de Contaduría, Vol. 9, 1845. AHT/SJC, Serie A, Expte. 2, Caja 203, 1881. En 1810, 1813, 1814, 1826 (2 propiedades), 1834, 1838, 1844, 1850 (2 propiedades) 1851 y 1860. 27 Yerba Buena se encuentra al oeste de San Miguel y a los pies de las sierras de San Javier. En el inventario no se detallan las características de estas propiedades, edificaciones, plantaciones, etc. Se trata de varios sitios: uno en la plaza en 1814 (400 ps), otros a 1 cuadra (1813, 300 ps) y a 3 cuadras de la plaza (1815, 100 ps) y uno en la plaza en 1820 (600 ps). Además, un solar extramuros (1815) y una casa a 1 cuadra de la plaza en 1848 (en 1.500 ps). nes y la valorización a la que estuvieron sujetas. Domingo García Este abogado (1765-1834) tuvo una importante trayectoria política28, a la que se dedicó a lo largo de su vida. Aparece asociado al comercio, aunque no podemos determinar la importancia relativa de esta actividad en el conjunto de las que desarrolla: sólo hemos registrado que en 1815 paga alcabala por una guía de exportación, única aparición de García en la serie que hemos consultado (ver fuentes). En el inventario de sus bienes29 aparece una pulpería. Se casó dos veces, primero con Bernardina Arroyo y luego con Fortunata García. Este segundo matrimonio habría impulsado una distribución de sus bienes con los hijos del primero, en 182630, cuando ya tenía aproximadamente 60 años. Esto ex28 29 30 Fue abogado de la Real Audiencia de Buenos Aires (López de Albornoz, 1992). Adhirió a la causa revolucionaria en 1810. Fue Comandante de Armas en la provincia en 1811, luego miembro de la Junta Subalterna, colaboró activa y económicamente en el aprovisionamiento del Ejército del Norte; Gobernador Intendente de Salta en 1812; fue miembro del Cabildo y varias veces miembro y secretario de la Sala de Representantes y Secretario de Gobierno (Murga y Páez de la Torre, 1981, p.105). Expuesto a los vaivenes políticos del periodo, debió exilarse en Bolivia y Chile. AHT/SJC, Serie A, Expte. 18, Caja 64, 1834. AHT/SP, Serie A, Vol. 21, 1826, fs. 65. plicaría el escaso patrimonio inventariado a su muerte. Se registran 4.623 ps (53.8%) de deudas a favor, que se reputan “de difícil cobro”; no tienen origen en la actividad crediticia: casi la mitad de las mismas corresponde a préstamos que hizo a sus hijos o yernos31. Las deudas en contra suman 3.149 ps (36.6%); para pagarlas se distribuyen las hijuelas entre los herederos, que, en algunos casos deben devolver el dinero recibido del padre además de venderse una chacra en El Bajo y todos los bienes muebles de las propiedades urbanas y rurales. La mayoría de sus acreedores son comerciantes mayoristas -tal vez sus proveedores para la pulpería-, entre los que se encuentran Blas Rodríguez, Manuel Vázquez, Manuel Monteagudo, Moure, Pedro León Bravo, Francisco Ugarte y Manuel Paz. A lo largo de su vida se vincula con frecuencia con el mercado inmobiliario. En la ciudad tiene su vivienda, cuartos de alquiler y la pulpería. Compra dos solares (a 450 y 250 ps respectivamente) y un sitio (en 1.300 ps, en 1789, que vende en 1811 a 5.200 ps, con edificación y plantación). Las propiedades urbanas representan el 35% de sus bienes inventariados: casa y sitio y una armazón de pulpería. No conocemos la conexión entre los solares que compra y esta casa. Compra una finca en Lules en 1787 (180 ps), luego una estancia gravada con un censo en 1789 (300 ps) y una estancia en Famaillá en 1811 (450 ps). En 1821 vende el te31 A los que no les aplica interés. 211 212 rreno de Lules a 100 ps. Avelino García, hijo del primer matrimonio, recibe la mitad de la estancia de Famaillá como herencia materna, y el resto le es adjudicado en 1834, antes de morir su padre; en este momento, la propiedad es valuada en 2.000 ps. Entre los bienes tasados en el inventario no figura ninguna de estas propiedades pero sí aparece una chacra en El Bajo, cuya procedencia desconocemos, así como el destino de las estancia comprada en 1789. Su vinculación directa con la producción rural se evidencia en la chacra del El Bajo (de 1 cuadra por 1 legua de extensión), donde tiene trigo, arados y bueyes. También en la estancia de Famaillá; esta es administrada por Avelino desde 1826, para lo cual establecen un contrato de explotación 32; por el que se acuerda la partición a medias de las ganancias. En la estancia hay una “sala”; se produce arroz, trigo, maíz y frutales (naranjas e higos); hay un molino de trigo y una máquina de pelar arroz; hay arriendos de maíz, montes y aguadas; es escaso ganado de esta “estancia”, pues consiste en 6 vacas, 5 tamberas, 2 terneros y un caballo. Puede verse que García aparece vinculado al ejercicio de su profesión de abogado, a la actividad política, al comercio y a la actividad rural, en la que invierte en propiedades y en la producción. Poco antes de morir, cede a su hijo la propiedad de la estancia, pero no se desvincula de la producción: Avelino está obligado a “darle anualmente la mitad de los arriendos de maíz, y hacer moler mi trigo y arroz y hacer sembrar esta especie”33. Manuel García Muere en 1857. Estaba casado con Ramona Jurado. Este es otro caso en el que se da la combinación de la actividad comercial con la producción rural, pero parece haber seguido un camino inverso. Manuel García no aparece citado en ninguna de las fuentes que hemos utilizado para caracterizar ocupacionalmente a los actores; sin embargo, en su testamento34 aparecen inventariados “efectos del almacén”, por lo cual lo ubicamos entre los integrantes del comercio local. García evidencia, a lo largo de su vida, una orientación a la actividad rural, pues invierte en la compra de un potrero en Río Nío (1836, en 200 ps), una suerte de tierras en Choromoros (1845, en 50 ps) y un terreno en Cuatro Sauces, Burruyacu (1850, en 60 ps). Aunque no tenemos la ubicación precisa de estas propiedades, están situadas en zonas cercanas35. Cuando muere, en 1857, sólo le queda la estancia de Río Nío, que es según se afirma en el inventario- la tercera parte de sus propiedades, pues las fraccionó para la venta. Con las propiedades que compró habría formado una unidad de producción. Esta tercera parte está valuada en 400 ps; suponiendo que se tratara de al33 34 35 32 AHT/SP, Serie A, Vol. 21, fs. 65. AHT/SP, Serie B, 1834, fs. 71. AHT/SJC, Serie A, Expte. 37, Caja 100, 1857. Area serrana, entre los actuales departamentos de Trancas y Burruyacu. guna de las propiedades que compra, el aumento del precio sería el producto de la inversión en mejoras: en el inventario se menciona que cuenta con casa-habitación, cerco sembrado, galpón y una canal. Además de esta estancia (que representa el 20.5% del total de sus bienes), se inventaría ganado: 106 vacunos -novillos y novillas, tamberas y vacas-, 2 caballos y 36 ovejas, en 800 ps (41% de sus bienes). Es decir que sus bienes rurales constituyen el grueso de su capital. En el ámbito urbano solo realiza la compra de una casa (1854, en 270 ps), que, por la descripción de la compra y del testamento, es la misma inventariada, pero tasada en 600 ps. Esta casa es su vivienda y tal vez tenía allí su local comercial, ya que entre el mobiliario se incluyen “los efectos de almacén”36(tasados en 147 ps y 4 reales). Los bienes urbanos representan el 38.4% del inventario. Los acreedores de García son comerciantes mayoristas: Manuel y Wenceslao Posse y Delfín García, entre otros. La deuda con ellos es de 174 ps; estos serían los proveedores de su almacén. El resto de las bajas al capital se compone de los gastos de inventario. José Huergo Muere en 1816. De origen español, se había radicado en San Miguel a fines del siglo XVIII. Estaba casado con Hermeneguilda Cainzo; en la declaración testamentaria de Huergo (hecha en 1815), afirma que ninguno de los dos había “aportado bienes al matrimonio” y los que tenía habían sido fruto de su “industria y trabajo”. Efectivamente, Huergo no era un hombre de gran fortuna. No se lo menciona en los listados de los principales mercaderes de la ciudad a fines del siglo XVIII, aunque era comerciante (López de Albornoz, 1992:5-6). En 1801 remató, en Salta, los derechos del aguardiente al ramo de la sisa, para lo cual formó una sociedad con Francisco de Monteagudo, este como fiador37. Esta sociedad fue denunciada como monopólica por el diputado del Consulado, Salvador Alberdi, en 180338, situación que, a pesar de la denuncia y la investigación iniciada, se habría mantenido por varios años. Huergo estaba vinculado al comercio del aguardiente; en 1810 importa este producto desde San Juan, además de que en el inventario de sus bienes39 se mencionan deudas 37 38 36 8 ollas, 4 pavas, 6 azadas, 4 azuelas, 7 planchas, 13 pares de espuelas, 8 tazas de loza, vasos, espejos, cuchillos, bombillas, azúcar en arrobas, una vidriera en el armazón -que no aparece inventariado-, un par de balanzas y otros varios objetos. 39 Obligándose a pagar al Tesorero 800 pesos anuales durante tres años. AHT/SP, Serie A, Vol. 14, fs. 51. Informe de S. Alberdi al Prior y Cónsules del Real Consulado. Tucumán, mayo 10 de 1803. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Divis. Colonia, Secc. Gobierno, 9-4-6-4, Años 1794-1810. AHT/SJC, Serie A, Expte. 9, Caja 56, 1817. 213 214 por “cuartillas de aguardiente” de diferentes personajes. Esta actividad desplegada en torno al aguardiente habría sido una de sus fuentes de acumulación de capitales. Aparentemente, después de 1810 son sus hijos Silvestre, Carlos y Bonifacio los que continúan comerciando40, habilitados por el padre, como a su hijo Santiago, a quien le instala una pulpería en Trancas en 180641, quien se habría dedicado ya a las actividades rurales: en el inventario se menciona que la familia vivía en la estancia y que la casa de la ciudad estaba en mal estado. Las propiedades rurales que Huergo mantiene hasta su muerte, las había comprado, a 100 ps cada una, en 1807: se trata de las estancias de Santa Ana y de San José, contiguas, situadas en Río Chico (al sur de la provincia). Sus valores, en el inventario son de 550 ps que, incluyendo casa, galpón, cocina, corrales y potrerillo, suman 653 ps. El resto de los bienes rurales (el 29.2% del total de su patrimonio) se compone de: partes de carreta y herramientas y útiles para trabajar la madera, aperos de labranza, tres esclavos (650 ps), utensilios de cocina, muebles y ropa -lo que confirmaría que la casa de la estancia era la residencia de la familia- y ga40 41 AHT/SA, Hacienda, Alcabalas de Contaduría, Años 1811, 1813 y 1815. Mercancías con que lo provee: peines, arroz, algodón, alumbre, azúcar, nueces, pasas, papel, azufre, aguardiente y vino, además de barriles, balanzas y frascos. Entre la mercancía y el transporte de las mismas lo habilita con 340 ps, que el hijo se compromete a devolver. nado de tiro (bueyes, caballos, potros y mulas), cabras y vacunos en general. Es evidente la valorización de las estancias desde que Huergo las compra (ambas a 200 ps), hasta 1818, en que se ejecuta su testamentería y son tasadas en 653 ps. En 1817, la viuda efectúa, con Antonio Lobo, un contrato de venta del ganado y arriendo de la estancia por 50 ps anuales; pero el contrato es rescindido. Finalmente, las vende en 1818 a 1.000 ps, “con casa y corral y sembradíos”. Según se deduce de los datos del inventario, la estancia estaría dedicada a la producción de ganado vacuno para su comercialización, y de ganado de tiro, vinculado este con la “compañía de carretas” que Huergo tenía con Francisco de Monteagudo. En la casa de la ciudad se encontró todo “maltratado y expuesto a ruina”. Ya no sería, como dijimos, la vivienda familiar, pero no podemos deducir la utilización que se le daba. Tasada en 3.760 ps, representa en 31.2% del total de los bienes inventariados. El grueso de su capital circulante se compone de adelantos y mejoras a sus hijos; no parece estar vinculado a actividades crediticias ni comerciales, lo mismo que sus deudas. Salvo el monopolio que ejerce con el aguardiente, Huergo que se vincula directamente a la producción rural, se aleja -al final de su vida- del esquema de los comerciantes de fines del siglo XVIII. José López Nace aproximadamente en 1782 y muere en 1852, a los 70 años. En el Padrón de 1818 se lo censa como comerciante 42; y en 1832 paga patente por una pulpería y almacén43. Importa efectos de la tierra en 1815, 182544 y 1828. No hay nada en el inventario de sus bienes45 que se vincule con su actividad comercial. Uno de sus hijos, José Francisco, heredó su profesión: también era pulpero y comerciante46. Poseía en la ciudad la “casa principal”, con frutales47 (1.122 ps), y una casa contigua con dos cuartos y con 10 naranjos (360 ps). Ambas propiedades representaban el 64.2% de sus bienes. Probablemente, la casa contigua estaba destinada al alquiler. En 1818 compra un sitio en extramuros a 100 ps, que no aparece en el inventario. En conjunto, sus bienes vinculados a la actividad rural representan el 30.7% del total: un terreno en La Banda del Río Salí (150 ps), dos terrenos en Monteros (90 y 70 ps) y ganado vacuno (8 bueyes, 75 vacas y 11 novillos, tasados en 398 ps 4 reales). No sabemos cómo adquirió es42 43 44 45 46 47 En esa fecha tenía 36 años. Ver fuentes. Pago de Patentes, ver fuentes. Paga 13 pesos de alcabala por 325 pesos de 4 cargas de aguardiente, 7 de pasas moscatel y 5 de higos, consignadas por Francisco Araujo. AHT/SJC, Serie A, Expte. 1, Caja 91, 1852 En 1820, compra una suerte de tierra en La Banda, de 1 cuadra por 1 legua, en 100 pesos. 28 naranjos y 1 higuera. Es posible que esta sea la casa-esquina que compra en 1818 en 300 ps. tas propiedades; tal vez estén vinculadas con la dote de su esposa, María Loza, quien introdujo al matrimonio 1.595 ps (equivalente al 69% del total del inventario). Se evidencia cierto grado de diversificación en las actividades de López, pero en todos los casos en pequeña envergadura. Importador consignatario de efectos de la tierra y luego pulpero. Sus propiedades rurales no eran muy valiosas, tenían algún ganado y no se describen otras actividades desarrolladas en ellas. Manuel María Méndez Muere en 1850. Era natural de España, hijo de Francisco Méndez y Teresa Fernández de Moure, casado con Gabriela Moure (hija de Cayetano Moure48 y Catalina Villafañe). Estaba vinculado, por lazos familiares y matrimoniales, a las principales fortunas de Tucumán49. A su vez, él mismo era uno de los más importantes comerciantes de la plaza: en 1804, aparece citado en una matrícula de comerciantes de la ciudad50, y en 1808 se lo propone para el cargo de diputado del consulado51. En 1813, 48 49 50 51 Según la época y la fuente, aparece como Fernández Moure, Fernández de Moure o Moure. La dote de su esposa consistió en 5.000 pesos más 5.110 pesos herencia de sus padres. El aporta al matrimonio 4.200 pesos. Alberdi al Consulado: “Matrícula de comerciantes que tiene el distrito de esta ciudad”. AGN, Divis. Colonia, Secc. Gobierno, 9-4-6-4, fs. 58. Francisco de Monteagudo al Consulado. AGN, Divis. Colonia, Secc. Go- 215 216 con el fin de aplicar un empréstito, se calcula su giro comercial en 16.000 ps (Avila, 1920:138). Desempeñó su actividad comercial, principalmente, como importador de efectos de ultramar desde Buenos Aires52, y eventualmente importa o exporta efectos de la tierra53. Ingresa mercancías por valor, en ps, de 5.422 y 1.344 (en 1810 y 1811), y por 3.506, 3.359, 1.406, 1.294 y 7.242 (de 1825 a 1829, respectivamente). A partir de 1830 ya no opera y son sus hijos, José María y Casimiro, quienes continúan la actividad, probablemente financiados por su padre54, de quien habrían heredado, también, sus vinculaciones. A la muerte de Manuel Méndez, sus bienes se tasan55 en 64.906 ps. De estos, 52.231 ps corresponden al capital circulante (80.4% del total), compuesto por dinero (8.188 ps bolivianos), metálico56 (13.986 ps), adelantos a los hijos (1.850 a Casimiro y 10.545 a José María57) y acreencias (5.662 ps, en su mayor parte incobrables). 52 53 54 55 56 57 bierno, 9-4-6-4, fs. 75 Paga alcabalas por estas operaciones en 1810 y 1811, y entre 1825 y 1829. Ver fuentes. Una ocasión, en cada caso: 1813 y 1810 respectivamente. Ver fuentes. Este sería el origen de sus deudas con la testamentería del padre. AHT/SJC, Serie A, Expte. 8, Caja 89, 1850. Se trata de 750 onzas de oro, “arregladas al cambio de 18 pesos y medio real”. En el inventario se menciona una sociedad entre este y su padre, disuelta en 1849. En el conjunto de sus bienes, le siguen en importancia las propiedades urbanas. Se trata de la casa principal vivienda, con numerosos cuartos, uno con armazón de tienda-, más otras casas o cuartos con armazón de tienda, que se encuentran a no más de una cuadra de la plaza. Un poco más alejados, una casa que sirve de cochera, dos sitios y, en extramuros, dos solares. Méndez compra en la ciudad solares o sitios en cinco oportunidades58. Estas propiedades urbanas se destinaban al alquiler, lo que reportó, según el inventario, 422 ps y 6 reales por 11 meses de renta59. En algunos sitios había unos pocos frutales, que tal vez se vinculen con las “naranjas vendidas” por las cuales se suman 12 ps a los bienes tasados. Estos frutales parecen ser la única vinculación de Méndez con la producción rural. No podemos precisar a qué fines destinaba un terreno que poseía “en las chacras al poniente de la ciudad”60, y otro en Monteros, cuya propiedad compartía con Rufino Cossio. En 1804, Méndez ya es mencionado entre los principales comercian58 59 60 No podemos identificar estas propiedades con las inventariadas, en base a los lindes ni a la ubicación. Además del tiempo transcurrido, varía la forma de la descripción porque, por otra parte, compra sitios y se inventarían edificaciones. Por el alquiler de los 6 cuartos y la casa-cochera, y por 11 meses. Esto significa un ingreso mensual de casi 39 pesos. No hay descripción de esta propiedad, no se tasan cultivos ni construcciones. Además, lo denominan “terreno”. tes de Tucumán; suponemos que tendría entonces, por lo menos, entre 25 y 35 años. Por lo tanto, habría muerto en 1850 a una edad de entre 70 y 80 años. Eso explicaría que abandonara la actividad comercial 20 años antes. Juan Gaste Mendilaharzu Muere en 1849. Casado con Carmen Saravia. Fue catalogado como comerciante de segunda clase en 183561, paga patente por una tienda y por dos curtiembres, de 1ª y de 2ª clase, en 1840 (ver Fuentes). Se especializa en la importación de efectos de ultramar y en la exportación de efectos de la tierra. Introduce efectos de ultramar por valor, en ps, de 7.050 (año 1826), 7.103 (1833), 6.594 (1834), 10.122 (1836), 7.644 (1.838), 12.053 (1839), 1.155 (1840), 42.424 (1842), 32.908 (1843) y 22.386 (1845). Desde 1840 a 1845 (salvo 1841), exporta, entre otras cosas, suelas, potrillos, tabaco, becerros y cueros. Aparentemente muere en plena actividad. Los bienes inventariados62 evidencian todas las ocupaciones que hemos registrado para Mendilaharzu. En primer lugar, de sus actividades como importador se derivan las deudas que tiene “por efectos comprados a comerciantes de Buenos Aires” y también con comerciantes tucuma- 61 62 “Lista de individuos del comercio para recaudar 1.000 pesos que se solicitan”. AHT/SA, Hacienda, Comprobantes de Contaduría, Vol. 95, fs. 126. AHT/SJC, Serie A, Expte. 11, Caja 88, 1849. nos63. Estas deudas, que suman 28.557 ps, componen el 88.5% del total de los bienes del inventario. Su situación de endeudamiento expresa la necesidad del crédito para la circulación de mercancías y el recurso generalizado del fiado para toda operación comercial: “permanentemente, todos están endeudados con todos” (Gelman, 1989:65). La tienda que tenía en la ciudad fue un complemento de sus actividades de exportación e importación. La mercadería de la tienda se tasa en 1.827 ps, a lo que se suma un cargamento remitido a Buenos Aires (suelas, vaquetas, ejes de carretas, tabaco, bueyes, quesos y caballos), cuyo importe no se incluye. La tienda se encuentra en la única propiedad urbana que poseía Mendilaharzu: es su casa-habitación, donde tiene frutales, calicanto y corral. La compra en 1840 a 3.000 ps, es tasada en el inventario a un monto notablemente superior: 8.273 ps (representa el 25.6% de sus bienes). El capital circulante suma 13.028 ps (40.3% del total), de los cuales, 11.639 ps corresponden a un conjunto de deudas a su favor, de más de 50 personas, por montos que oscilan entre 1 y 700 ps. De ellos, 1.387 ps forman la parte que corresponde a Mendilaharzu de una “compañía” que había formado con Lorenzo Duarte. Esta compañía compra, en 1842, una suerte de tierras en El Chañar, a 100 63 Entre los primeros, M. Ocampo y Pedro Arreguy. Y los segundos, Vicente Gallo, Manuel Paz, José María Méndez, Pedro Gramajo, Luis Posse, Martín Apestey y Juan Manuel Terán. 217 218 ps. Desconocemos el carácter y los fines de esta sociedad, que ya estaba disuelta al morir Mendilaharzu. La curtiembre se encontraba en el “establecimiento de La Banda”. El terreno se componía de cuatro suertes de tierra, tasado en 975 ps, y que habían sido “compradas a distintos dueños”. Lo edificado en la estancia se valúa en 1.552 ps64. Las diversas plantaciones, tasadas en 612 ps, se componían de un cerco para sementera de trigo mezclada con alfa y 134 naranjos de distintos tipos y tamaños65. Había variados muebles y herramientas (por un valor de 965 ps) y, en los depósitos, suelas y cueros curtidos y sin curtir, de distintos tipos (de machos, de vacas, becerros y terneros, vaquetas), tasados en 3.602 ps Se trata, evidentemente, de una unidad productiva compleja, que combina agricultura (seguramente para el abasto de la ciudad, que estaba cerca), con la manufactura del cuero, producto este que era un importante rubro en las exportaciones de Mendilaharzu. Llama la atención, sin embargo, que no se inventaríe ganado en pie. Suponemos que éste agente estaría actuando como acopiador de cueros, pero no produciendo ganado, por lo menos en el momento de su muerte. Planteamos esto porque desconocemos qué uso le dio a una es- tancia que había comprado en Famaillá, en 184466. Además, había comprado dos suertes de tierras en El Chañar: una en 1835 (a 160 ps) y la otra, ya mencionada, en sociedad con Duarte. Estas dos podrían formar parte de las tierras del establecimiento de La Banda67. Es interesante el dato sobre anticipos de salarios a peones de este establecimiento, por 549 ps. Estaría usando mano de obra asalariada, captada con el mecanismo del peonaje por deudas. Mendilaharzu efectúa, evidentemente, una amplia diversificación de sus actividades, complementarias entre sí, ya que la producción de la curtiembre era uno de los principales productos que exportaba a Buenos Aires Norberto Monzón Carretero y tropero, casado con Petrona Mendibil. Entre 1811 y 1815 hemos registrado que presta el servicio de transporte de mercancías, en 23 operaciones de larga distancia, a comerciantes de Tucumán68 y al Estado (Avila, 1920:163). Entre 1818 y 1822 se lo registra como propietario de 16 carretas que efectúan el tráfico entre Tucumán y Buenos Aires, por lo que se encontraría entre los carreteros 66 64 65 Se componía de varias piezas, para habitación, cocina, almacén y depósito de cal, calicantos, varios galpones y un cerco de rama (el “potrerillo”). La cantidad de plantas y su clasificación indican su producción para la mercantilización. 67 68 Por 750 pesos, de 1 cuadra por 1 legua, A Francisco de Ugarte, con quien tiene un pleito por los lindes (Ver más adelante el análisis de Ugarte, donde se describe el problema). Ambas localidades contiguas, sobre la margen oriental del Río Salí. Listado de Nicolini. Ver fuentes. medianos; aparentemente, no opera ya en el periodo siguiente analizado por Palomeque, 1835-1837 (Palomeque, 1995:60). Posterior a esto, no tenemos otros datos de sus actividades; sólo aparece vinculado a la propiedad rural y a la producción ganadera. Cuando muere, en 1845, se inventarían69 las estancias de Santa Ana y de San José de Buena Vista, compradas a la viuda de José Huergo en 1818 (en 1000 ps), a las que anexa un terreno colindante, comprado al Estado. La estancia70 se tasa en 2.840 ps; incluye la tierra, en 1.355 ps, y las edificaciones: el casco (con cuartos, sala, cocina, despensa, rastrojo de zanja, potrerillo de rama y corral) en 1.485. Hay notables mejoras edilicias entre que la compra y su muerte, además del terreno anexado. En la estancia tiene ganado, que se compone de 350 vacunos (incluye terneros de yerra), 47 equinos (yeguas y mulas) y 233 ovinos. Se tasan en 2.211 ps También hay aperos de labranza. Excepto 3 carretas y 2 timones, nada se vincula con la fabricación de carretas. En conjunto, sus propiedades rurales integran el 42% de los bienes de Monzón. La estancia era, aparentemente, una unidad exclusivamente ganadera. Las propiedades urbanas forman una parte importante de sus bienes (40.9%). Entre ellas, tres sitios, valua- dos en 200, 50 y 115 ps71 y un solar extramuros (16 ps). Posee, además, dos casas; en la calle de Santo Domingo, cerca de la plaza, tasadas en 1.818 y 2.695 ps respectivamente. Probablemente fueron construidas en los sitios que había comprado Monzón, uno en 1825 (a 1.500 ps), y el otro en 1827 (a 1.000 ps). Se inventaría, entre las propiedades, “128 ps en la casa de Trinidad Monzón, hipotecadas en la casa de Trinidad Monzón”. Parte del capital acumulado había sido dado como adelanto a sus hijos y a su esposa. El capital circulante se compone de estos anticipos y de 70 ps “dinero en efectivo”, sin considerar los 3.055 ps calificados como deudas incobrables, que no se incluyen en el inventario. Sus deudas son escasas. 69 72 70 AHT/SJC, Serie A, Expte. 19, Caja 69, 1845. Se denominan alternativamente “la estancia de Santa Ana y la de San José” o, unificando, “la estancia de Santa Ana”, pero se refiriéndose a ambas. Manuel Paz Es el comerciante con mayor fortuna entre los que hemos analizado. Sus bienes se estiman en 116.313 ps cuando muere en 1861. En 1835, aparece entre los comerciantes de primera clase de la ciudad72. Desarrolla el comercio a nivel local: tiene una tienda y una pulpería73 Efectúa operaciones en todos los rubros del comercio de larga distan71 73 En 1815 compra un sitio cerca de la Matriz a 22 pesos. No podemos saber si se trata de alguno de los inventariados. “Lista de individuos del comercio para recaudar 1.000 pesos que se solicitan”. AHT/SA, Hacienda, Comprobantes de Contaduría, Vol. 95, fs. 126. Por las que paga patente en 1842. Ver fuentes. 219 220 cia: en tres oportunidades importa aguardiente y otros efectos de la tierra (1836, 1843 y 1844, de San Juan y Andalgalá) y exporta suelas (en 1835 y 1842). Aparece con más frecuencia importando efectos de ultramar desde Buenos Aires, en forma casi continua, por valor de 3.234 y 241 ps (en 1828 y 1829), de 12.825, 12.128, 1.337, 31.303, 14.386, 12.056 y 15.248 ps (entre 1833 y 1839) y por valor de 2.347, 18.331 y 5.150, ps (entre 1843 y 1845)74. Se casó con Dorotea Terán, quien introdujo al matrimonio 10.000 ps Tuvieron ocho hijos, uno de los cuales, Benjamín, fue gobernador de la provincia entre 1882 y 1884. Entre los bienes de Paz inventariados a su muerte75, el ganado de las estancias es el rubro más importante: representa el 36.1% del total. Tiene 4.846 vacunos (vacas, tamberas, toros, novillos y terneros), 262 equinos (caballos, potros, potrancas, yeguas, burros y mulas) y 110 ovinos. ¿Qué hacía con este ganado?. Vendía ganado en pié76.Exporta suelas en 1835 y 1842, pero nunca aparece vincula74 75 76 Estas cifras se calculan de acuerdo al pago de alcabalas (confrontar cita 100).Ver fuentes. AHT/SJC, Serie A, Expte. 2, Caja 103, 1861. En 1844, Carlos Fernando Cornejo se obliga a favor de Manuel Paz a pagarle 1.700 pesos por el valor de 100 mulas que este le vendió; el pago se efectuará en onzas de oro si Cornejo “regresa de Bolivia sin tener negocio de retorno”, pero si tiene negocio, pagará la deuda en plata sellada moneda corriente. AHT/SP, Serie B, Vol. 2, fs. 17, 1844. do a una curtiembre, por lo cual suponemos que sería proveedor de estas77. Desarrollaba esta producción ganadera en sus estancias de Trancas, valuadas en 17.700 ps. La más importante de estas era la de Zárate78, de 4 leguas por 4 leguas, tasada en 11.200 ps; en ella había un campo sembrado con un poco de alfa; un molino, una casa habitación y corrales, todo en mal estado. La estancia “El Estanque” valía 2.100 ps, y una estancia en la sierra, 2.500 ps. Salvo el ganado y edificaciones vinculadas a este, en las estancias no hay indicios de otra utilización productiva. Paz había comprado en el departamento de Trancas, un potrero y dos estancias, en 1836, 1839 y 1850 respectivamente, por un valor total de 1.550 ps. No tenemos buenas descripciones que nos permitan efectuar una correspondencia exacta entre estas propiedades y las inventariadas, pero suponemos que están vinculadas: las compradas podrían ser parte de las inventariadas, a menos que se adjudique el aumento de su valor a una gran valorización de la tierra. Otras propiedades rurales compradas por Paz, que no podemos relacionar con las inventariadas, son: una suerte de tierras en Los Aguirres (en 1852 a 150 ps) y una chacra al norte de la ciudad (en 1849, a 230 77 78 Este podría ser el origen de las deudas de Mendilaharzu, propietario de curtiembres, con Manuel Paz. Ver arriba: Mendilaharzu. Que estuvo en propiedad los descendientes de Paz hasta la década de 1980. ps). En 1846 vende tierras (de las que no tenemos más datos) en Burruyacu a 600 ps. Una quinta que adquiere en El Bajo (en 1832, a 500 ps), parece ser una de las dos inventariadas. En estas hay una importante cantidad de frutales (508 naranjos, 15 limoneros, 3 limas, 14 higueras, 10 granadas y 14 membrillos), que sería su única producción, ya que sólo hay un “edificio” además de los frutales. Las tierras se tasan en 750 y 600 ps, y los frutales en 3.630 ps. La producción de las quintas estaría destinada a su venta en la ciudad. Este es otro aspecto de la diversificación productiva de Manuel Paz. Sus propiedades urbanas se tasan en 23.640 ps y representaban el 19.2% de sus bienes. Eran dos casas en la plaza y un sitio a 4 cuadras, una barraca extramuros y dos sitios en la Plaza Belgrano79. Las de más valor eran las casas: 10.50080 y 11.500 ps; una sería su casa-habitación y la otra estaba alquilada a Napoleón Gallo81. No hay en ninguna de estas propiedades indicios de la actividad comercial de Paz. El capital circulante incluido en el inventario sumaba 24.961 ps (21.5%). Se integraba de dinero en 79 80 81 Otras propiedades que compra y que no se corresponden con las inventariadas son tres casas: una en 1828 (a 950 pesos), otra en 1831 (a 450 pesos) y otra en 1837 (a 1.000 pesos) y un cuarto (en 1847 a 650 pesos). Frente a la plaza, hacia el norte. La compra en 1836 a 4.000 pesos. Este debía a la testamentería 90 pesos “por arriendo casa”, sin más datos. efectivo (1.830 ps), adelantos a los parientes (17.223 ps), créditos (5.602 ps) y deudas por arriendos (306 ps). Paz aparece como fiador en operaciones mercantiles (Perilli, 1977). Escrituras de obligación a su favor evidencian su vinculación al crédito. En 1830, Francisco Méndez se obliga “a devolverle” al 5% anual, 1.425 ps82; su hijo Pedro salda la deuda con una chacra (1849) y la estancia de Los Nogales (1850). En 1846, Joaquín Monzón le otorga una escritura de obligación e hipoteca83 por “500 ps en plata sellada”, pagaderos en 6 meses al 1% mensual, con garantía de hipoteca de un cuarto. Bernabé Piedrabuena Fue gobernador de la provincia entre 1838 y 1840, renunció porque ya estaba enfermo y murió al año siguiente. Estaba casado con Vicenta Zavaleta. Paga patente por una curtiembre de primera clase en 183584. Estaba vinculado al comercio de exportación de cueros y suelas a Buenos Aires y de importación de efectos de ultramar. En este rubro introduce mercancías por 7.332, 1.367 y 1.687 ps (de 1825 a 1827 respectivamente), 4.994 y 662 ps (en 1829 y 1830), 7.883 ps (en 1833) y 1.161 ps (en 1835). El total de los bienes inventariados85 en 1844 suma 6.942 ps. De es82 83 84 85 AHT/SP, Serie B, Vol. 2, fs. 6, 1830. AHT/SP, Serie B, Vol. 2, fs. 24, 1846. AHT/SA, Hacienda, Vol. 94 y 99, fs. 16v y 19v, 1935. AHT/SJC, Serie A, Su testamento, Expte. 4, Caja 82, 1844. 221 222 tos, el 56,7% corresponde a sus propiedades urbanas a una casahabitación en la ciudad (tasada en 3.703 ps), un sitio y un solar (200 y 40 ps respectivamente). Había comprado una casa en 1820 (a 2.000 ps), pero no es la misma que la casahabitación. Además, figuran en el inventario los bienes vendidos por la viuda, compuestos por utensilios varios86, ganado87, y por la Estancia de El Chañar. A esta, de 1/2 legua, la había comprado Piedrabuena en 1840 en 250 ps; su viuda la vende, en 1843, en 1.100 ps a Juan Bautista Bascary. La diferencia del precio de la propiedad se debe a mejoras: la edificación y plantación, y la acequia que Piedrabuena y José Mariño habían construido a medias, a un costo de 600 ps -pagada a medias-. Tenían un contrato para su mantenimiento y el derecho de su uso a medias88. En 1832, Piedrabuena compró un terreno en el Manantial, en 500 ps, y la vendió en 1838, aumentando el precio a 550 ps. En el momento de su muerte se encontraba endeudado. En el testamento de 1844, su mujer declaraba que “mi finado esposo falleció dejando varias deudas que había contraído, y yo he satisfecho con los vienes que he vendido y aun con las alhajas de mi uso que introduje al matrimonio”. Gran parte de las deudas eran 86 87 88 Muebles, una carreta, una galera y utensilios. 561 pesos los vacunos, 103 los caballos y 46 caballos y yeguas juntos. AHT/SP, Serie B, Vol. 2, fs. 121, 1840. por fletes de mercancías vendidas en Buenos Aires y por administración de la propiedad rural (rescate de ganado, compostura de herramientas, sueldo a capataces, etc.). La vinculación de Piedrabuena con la propiedad inmobiliaria es complementaria con sus actividades comerciales. Es posible que en la Estancia de El Chañar tuviera la curtiembre89, lo cual podría explicar el aumento de su precio. José Manuel Silva Nace aproximadamente en 1776 (Murga y Páez de la Torre, 1981:258259), y muere a los 73 años, en 1849. Tuvo una importante participación en la vida política: fue miembro de la Sala de Representantes, y Gobernador y Capitán de la provincia en 1828. Adhirió al levantamiento de la Liga del Norte y, tras su derrota, debió huir por un tiempo, junto a su único hijo varón, Brígido, y algunas de sus hijas y yernos, también comprometidos en el movimiento90. Participó en todos los ramos del comercio de larga distancia, aunque en forma discontinua. Importa efectos de ultramar por valor de 5.805 ps (1810), 4.028 ps (1811), 2.208 ps 89 90 No hay descripciones de esta porque se vende antes del inventario. Dolores Silva era la esposa de Marco Avellaneda, uno de los líderes del levantamiento, ejecutado en Metán (padres de Nicolás, futuro Presidente de la Nación). Sus otros yernos fueron miembros de la élite tucumana e importantes comerciantes: Sisto y Juan Manuel Terán, Manuel Posse y Agustín Justo de la Vega. (1834), 2.848 ps (1838), 1.000 ps (1839) y 1.995 ps (1845). Su participación en la importación de efectos de la tierra es menor (lo hace en 1810, 1813 y 1815) aunque como exportador es más frecuente (1810 y 1812 a 1815, 1817 a 1819, 1840 y 1842). Hay que recordar que no tenemos series completas de exportaciones para el periodo, por lo que su participación podría haber sido mayor. Los productos exportados por Silva son: arroz, suelas, quesos y bateas para lavar. Muchos de estas mercancías se producían en sus propiedades. Concentra la mayor parte de sus recursos rurales en la ganadería, con propiedades en espacios ecológicos complementarios: las sierras y las tierras bajas. Cuando muere, el 21.2% de sus bienes inventariados91 estaba compuesto por 7.598 cabezas de ganado, valuados, en conjunto, en 19.088 pesos (3.798 vacunos, 2.053 ovinos, 1.678 caballares92 y 71 caprinos). Tiene este ganado en los potreros de Tafí del Valle y en sus tierras en “El Manantial” (Lules); en estas últimas tiene también algunos naranjos93, que es su única diversificación productiva rural fuera de la ganadería. Silva tiene siete propiedades rurales en el momento de su muerte. Estas son los potreros de Tafí del Valle: 91 92 93 AHT/SJC, Serie A, Expte. 4, Caja 88, 1849. Caballos, yeguas, potros, mulas, potrillos, burros. Que, suponemos, no son muchos porque se tasan con la tierra (3 por 8 cuadras) en 190 ps El Rincón94, Casa Grande, La Angostura95 y La Ciénaga96, dos terrenos en Lules y uno en Chicligasta97. Las propiedades rurales se tasan en conjunto -incluyendo las donadas a los yernosen 5.740 ps, que, junto al ganado, plantaciones y bienes muebles rurales de Silva, representan el 27.7% del total de sus bienes. Tiene una activa participación en el mercado inmobiliario rural. La mayor frecuencia de sus operaciones se da, espacialmente, en la zona de Lules, por lo que suponemos que las tierras que se inventarían serían restos de las que había comprado o vendido allí. Compra 6 propiedades por 1.466 ps98 y vende en 4 oportunidades por 1.495 ps99. 94 95 96 97 98 99 Que compra a Diego Ruiz de Huidobro, quien lo había comprado a las Temporalidades. Dato que aparece en la escritura que registra el pago, por Silva, de un censo que gravaba esta propiedad. AHT/SP, Serie A, Vol. 20, fs. 165v, 1818. Sin tasación en el inventario porque lo ha donado a sus yernos Juan Manuel y Sisto Terán. Lo compra en 1827 a Melchora Paz y Juan Valladares, en 1.000 pesos. También lo donó a sus yernos Juan Manuel y Sisto Terán, por lo que tampoco está tasado. Como a los potreros de Tafí, no es tasado, aunque no se explica por qué. En 1811 un terreno por 150 ps, en 1812 un terreno a 56 ps, en 1814 tierras en Lules a 30 ps, en 1827 el potrero de la Ciénaga a 1.000 ps, en 1838 un terreno en Manantial a 190 ps y en 1839 unas tierras al oeste de la ciudad a 40 ps En 1835 tierras a 600 ps, en 1840 tierras en La Banda a 100 ps, 1845 te- 223 224 La evolución de sus propiedades en el ámbito urbano es más difícil de seguir. En el inventario se tasan 6 casas, 4 cuartos y 10 sitios, por un total de 15.339 ps, que representan el 17% del total. Entre las casas se encuentra la que usó como vivienda100, tasada en 4.500 ps; situada a media cuadra de la plaza, frente a la Iglesia Matriz, y conocida como “la casa de las cien puertas” o “el palacio”, fue el símbolo de su fortaleza económica101. En ella tenía Silva el almacén, la pulpería y el escritorio, con una importante biblioteca; las otras casas y cuartos estaban también situados próximos a la plaza, o frente al mercado (Marinsalda, 1995), y se destinaban al alquiler. Entre los sitios que tiene en la ciudad o en extramuros se encuentran algunos que, por sus descripciones, se vinculan con sus actividades económicas: uno que usaba como cochera, otro conocido como el “ospital”, con horno de quemar ladrillos, y un tercero, muy extenso, cerca de las tabladas (el matadero), que usaría como co- 100 101 rreno en Lules a 750 ps y en 1848 una parte de terreno en Lules a 45 ps Actualmente se conserva la mitad de esta casa. Conocida como “la casa natal de Nicolás Avellaneda” (su nieto), funciona allí el Museo Histórico Provincial que lleva su nombre. Se trata de un edificio de dos plantas, cuya ornamentación se adscribe al Neoclasicismo -estilo adoptado por la Revolución de Mayo por sus connotaciones democráticas y republicanas, en contraposición al Barroco, símbolo del absolutismo-, pero organizada en tres patios -caracterísrica de la arquitectura colonial. (Marinsalda, 1995) rral. De los otros sitios no tenemos datos. Silva compra propiedades en la ciudad, de acuerdo a lo que tenemos registrado102, en 14 oportunidades103. Por las descripciones de las propiedades involucradas en estas operaciones, sólo encontramos relación con 4 de las inventariadas (la casa principal, otra casa cercana a esta y dos sitios). Luis Silva Muere en 1835. En el inventario de sus bienes104 dice que había sido hermano de crianza de José Manuel Silva105. Casado con Faustina Giménez, quien no aportó dote, sólo 100 ps que Silva “le dio para vestirse”. Este introduce al matrimonio 1.700 ps, “con los que compró la Estancia del Manantial, el sitio en que edificó la casa, dos esclavos y otros bienes”. En 1806 paga patente por una pulpería y en 1810 exporta mulas a Potosí106. En 1818 aparece registrado como “maestro de postas”, cargo que formaba parte de la adminstración de correos; aunque recibían un sueldo, 102 103 104 105 106 Como ya aclaramos, hemos rastreado en Protocolos otras operaciones de compraventa de propiedades urbanas de los agentes analizados, fuera de los periodos de la muestra del ámbito urbano. En 1806 (1) ,1811 (1), 1824 (1), 1825 (2), 1827 (1), 1835 (4), 1837 (2), 1839 (1), 1849 (1). AHT/SJC, Serie A, Expte. 4, Caja 73, 1835. Nombre que le puso a uno de sus hijos naturales. Patentes y listado de Nicolini. Ver fuentes. necesitaban disponer de capital para instalar, a su costo, las dependencias de la posta, lo que se acentuó con las luchas de independencia107(Avila, 1920:172). Aunque estos datos son muy lejanos a su muerte, se trata de actividades vinculadas entre sí y con la posible utilización de los bienes inventariados, principalmente la estancia de El Manantial. Esta fue tasada en 600 ps, incluyendo la tierra, el casco, la cocina y el potrerillo. Tenía útiles para el trabajo del campo y de la madera (sierras, serruchos, azuelas, picos, palas, arados, yugos y tablones),que junto a una carreta y un carretón, suman 41 ps. Había en ella 112 equinos (51 yeguas, 5 potros, 24 potrillos, 1 mulita y 31 caballos), tasados en 404 ps y 4 reales. Esta es una unidad productiva exclusivamente ganadera: podría estar produciendo caballos para tiro, para venta en pie o para la elaboración de subproductos (cuero de baguales, grasa, crines, etc.). Sabemos, por el testamento, que Silva había comprado esta propiedad, y suponemos que sería la operación que realiza en 1814, por un valor de 212 ps108. Otro de los bienes inmobiliarios inventariados es “el sitio”(que representa el 50% de sus bienes), con edificaciones de media agua, cerca, pozo y frutales (15 naranjos y 5 107 108 Según Avila, en épocas tranquilas se necesitaban de 20 a 25 caballos para estas funciones, pero a partir de la Revolución, los animales de silla y de tiro requeridos podían sumar centenares. La fuente de esta operación es de alcabalas de contratos públicos, que no brinda más datos. higueras). Esta parece haber sido su vivienda, a pesar de estar inventariada como sitio. Su patrimonio no era muy grande, y esto se agrava por el importe de sus deudas con importantes comerciantes109(1.058 ps), que equivalían al 52.5% de sus bienes. Serafín Sorol Muere en 1844. Estaba casado con María de Jesús Porcel, quien introdujo al matrimonio 276 ps y 2 reales, y heredó de sus padres un sitio en la ciudad (valuado en 80 ps) y la tercera parte de una suerte de tierras cerca de La Ramada (en Burruyacu, valuada en 33 ps), ambas propiedades incluidas en el inventario de bienes del marido. No tenemos suficientes datos que nos permitan explicar con solvencia la base de acumulación de Sorol. En 1827, ya aparece comprando una chacra próxima a la ciudad, en 200 pesos: por su descripción, es la misma casa-quinta de El Bajo, donde tiene su “establecimiento”. En 1828 compra, por 600 pesos, la que será su casa-habitación. Recién en 1835 lo hemos registrado pagando la patente por una pulpería de 3ª clase. Para invertir en propiedades urbanas y rurales, habría acumulado previamente en otra actividad. El establecimiento de El Bajo es una unidad de producción compleja. En él tiene plantación de cañas (1 109 Estos eran Manuel Monteagudo, José Mur, Ramón Gramajo, Rufino Cossio, Carmelo Silva, Simón Huidobro. Su mayor acreedor era José Manuel Silva (le debe 497 pesos). 225 226 cuadra por ½ cuadra, tasada en 60 ps) y 82 naranjos frutales (656 ps). Las edificaciones se componen de una casa y tres galpones que, junto con el terreno, se tasan en 500 pesos (vemos aquí que la diferencia de precio con relación a la compra, en 1827, proviene de mejoras). En los depósitos tiene los productos: 18 pilones de azúcar (108 ps), 60 barriles de miel de caña (150 ps) y “frutos de los naranjos” (60 ps). Efectivamente, la quinta es denominada “el establecimiento” porque allí se produce azúcar y miel. Hay allí útiles para el procesamiento de la caña (184 ps), aperos de labranza (44 ps), carretas (36 ps) y muebles (36 ps). Pero, además, hay ganado, básicamente vacuno, 160 cabezas110(497 ps) y 4 caballos (8 ps). Esta propiedad es valuada, en conjunto, en 2.339 ps, y representa el 60.9% de los bienes inventariados a su muerte111. Con la otra propiedad rural forman el 61.8%, pero esta es la suerte de tierra heredada por la esposa de la que le pertenece sólo la tercera parte. Otros bienes de Sorol se ubican en la ciudad: el sitio, también heredado por su mujer, y la casa, tasada en 800 pesos. Hay en esta mobiliario (34 ps), pero, salvo la mención de “la trastienda”, nada puede vincularse con la pulpería ni con su actividad comercial. En conjunto, las propiedades urbanas componen el 23.9% de sus bienes. Estos se completan con las deudas a su favor, que suman 550 ps, de 5 personas, lo que lo vincularía a actividades crediticias. Si hay que clasificar a Sorol ocupacionalmente por sus bienes, diríamos que está dedicado a la producción manufacturera y agro-ganadera. Eduardo Sosa Muere en 1818. En el Censo de 1812 se lo registra como labrador. Efectúa viajes para diversos comerciantes (ver fuentes) en 1810, 1811, 1813 y 1815, como carretero, y como tropero en los dos últimos años. También comisiona a otros por el traslado de carretas y cargas112. Estos datos sobre sus actividades son cercanos a su muerte y, en general, el conjunto de los bienes inventariados entonces113 se vincula con ellas. Efectivamente, su estancia de El Cajón es un complejo productivo vinculado, principalmente, al control de los recursos para el desarrollo de su actividad como tropero y carretero. Posee allí una carpintería en la que se fabrican carretas y otras piezas de madera: tiene herramientas, partes de carretas, muebles y piezas de carpintería para la construcción114, además de 9 carretas y 3 carretones (todo tasado en 661 ps). Tiene numeroso ganado, que se valúa en 5.338 ps115. 112 113 114 110 111 10 bueyes, 6 novillos, 80 vacas, 25 tamberas, 35 terneros y 4 toros. AHT/SJC, Serie A, Expte. 24, Caja 82 1844. 115 Ver AHT/SP, Serie A, Vol. 16, 1807, fs. 33, o el propio inventario, fs. 2 y 3. AHT/SJC, Serie A, Expte. 2, Caja 59, 1818 Vigas y marcos con puertas y ventanas. En la estancia hay 576 vacas, 66 bueyes, 92 mulas, 115 caballos y 94 yeguas. Ya se han vendido 140 bueyes y Hay inventariados 11.000 adobes, que pueden indicar la existencia allí de una cortada de ladrillos. Aunque Sosa se declara labrador en el Censo de 1812, en esta propiedad no se registran plantaciones de ningún tipo. Puede haber desarrollado esta actividad en una propiedad que tenía en Taruca Pampa (que vende en 1810 en 200 ps) o en su chacra de El Manantial (que compra en 1808 por 100 ps). Esta chacra no aparece en el inventario; no tenemos datos ciertos sobre su destino y no estamos seguras de vincularla con unas tierras que vende en 1815 “próximas a la ciudad”, en 400 ps La estancia de El Cajón es tasada en 1800 ps; la había comprado años antes a Francisco Borja Aguilar al mismo precio116, y las mejoras a la misma se calculan en 500 ps Tiene en ella 4 esclavos, tasados en 650 ps. En 1818 compra una suerte de tierras situadas junto a la estancia (en 300 ps). Según la testamentería, el total de los bienes de Sosa asciende a 18.542 ps. Los bienes rurales representan el 47.3% del total del inventario. Le sigue en importancia el dinero colocado en préstamos o correspondiente a deudas a su favor por fletes o carretas vendidas (33.7%)117. Tiene una casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que había sido introducida como dote por su esposa, María Antonia Robles, junto a dos esclavos. Esta es la única propiedad urbana de Sosa, quien la adquiere por matrimonio y no compra otra. Sin embargo, grava ésta con un censo redimible, en 1801118. Esta casa es tasada en 500 ps, los muebles, ropa y vajilla en 576 ps y los mulatos en 170 ps Sosa tiene un terreno y una casa en Buenos Aires, valuados en 2.509 ps, donde hay mercaderías por valor de 733 ps. Estos bienes en el puerto más los de la ciudad en Tucumán constituyen el 20.6% de sus propiedades. En este caso, las propiedades rurales de Sosa están directamente vinculadas a su actividad principal: fabricante de carretas, carretero y tropero. Además, “la casa de Buenos Aires” debió ser su oficina comercial, pues allí tenía bastante mercadería. Como otros comerciantes, también efectúa préstamos a plazos e interés. 117 116 40 mulas, y “algún ganado”. “Por no saber leer”, Sosa no se dio cuenta de que Aguilar le vendía las tierras sin derecho al agua. En 1818, Sosa, en su declaración testamentaria, exige la devolución del dinero y el pago de las mejoras si Aguilar no le daba la escritura. Por eso, la venta se asienta en Protocolos ese año, poco antes de morir Sosa. AHT/SP, Serie A, Vol. 20, 1818, fs. 48v. 118 Le debían dinero el Cnel. José Antonio Alvarez (1.200 ps), el Estado (1.054 ps), Benito Sosa (1.000 ps), y otras 11 personas, entre ellas Pedro Salas (carretero) y Domingo García, además de una cuenta de deudas activas y la de los peones de la estancia. La casa queda hipotecada como garantía de un préstamo de 100 ps que ha recibido del Convento del Santísimo Rosario de los Predicadores. AHT/SP, Serie A, Vol. 14, 1801, fs. 37. 227 Juan Sosa Valladares 228 De origen portugués, muere aproximadamente a los 67 años, en 1848119. Estaba casado con Melchora Paz. En cuanto a sus actividades económicas, se dedica al comercio y evidencia cierta especialización en la importación de efectos de la tierra (pasas, uvas y vino) desde Andalgalá y San Juan, en 1810 y entre 1825 y 1829 (excepto 1827). También introduce productos de ultramar (en 1826) y exporta productos de la tierra (en 1813 y 1815). En el Censo de 1812 figura como labrador. Esta actividad de Valladares se evidencia en las inversiones que realiza en la compra de tierras y en su participación en la Sociedad de Agricultores en 1831120. En el inventario de sus bienes121, estos se tasan en 11.539 ps. Las propiedades rurales representan el 39%: se trata de una quinta (2.500 ps) y un terreno extramuros (1.950 ps), dedicados ambos a la producción de frutales; tenía naranjos (tasados en 3.169 ps), limoneros, limas, higueras, sepas frutales, alvarillo, damascos, durazneros, chirimoya, alfa y “plantas de caña dulce” (valuadas estas en 45 ps). Tiene también otro terreno extramuros (40 ps), del que no tenemos datos. Estas propiedades productoras de frutales, ubicadas muy próximas a la 119 120 121 Calculamos su edad en base a que en el Censo de 1812 tenía 31 años (Ver fuentes). De la que hablamos antes. Ver página 11 de este trabajo. AHT/SJC, Serie A, Expte 18, Caja 37, 1848. ciudad, estaban destinadas al abasto urbano. Valladares invierte 1.665 ps en la compra de propiedades rurales. Además de la quinta122 y los terrenos123, compra unas tierras en Los Aguirres, al sur de la ciudad (1818 en 100 ps) y otras en Ticucho, Trancas (1829 en 1.000 ps), cuyo destino desconocemos. Sus propiedades inmobiliarias urbanas se valúan en 6.313 ps y componen el 54.7% del patrimonio total. Se trata de la casa que es su vivienda, situada en la plaza (5.700 ps)124, un sitio (530 ps) con galpón edificado usado, probablemente, para almacenamiento-, y otro sitio a 6 cuadras de la plaza (83 ps). Entre el mobiliario urbano se encuentran inventariados 4 mulatos y 5 criados, empleados en el servicio doméstico125. No posee capital circulante ni acreencias, y las bajas al caudal” se originan, en gran parte, en los gastos del inventario, de funerales (1.000 ps para misas) y un censo a favor del Convento de San Francisco (1.092 ps) que gravaba su casa. Francisco de Ugarte Muere en 1851. Se había casado con Ignacia Gramajo, quien introdujo 122 123 124 125 De 1 cuadra de lado, que había comprado en 1809 a 40 ps. Está evidentemente valorizada por las mejoras. Comprados en 1827 a 500 ps y en 1823 a 25 ps Ubicada en un sitio que había comprado en 1806 a 300 ps En ella tenía una huerta. Posiblemente para atender a su numerosa prole, compuesta por 11 hijos. al matrimonio 1.941 ps y 6 reales. Hija de Pedro Gramajo y de Dolores Molina Villafañe. El monto introducido por Ignacia al matrimonio corresponde a lo que heredó de su padre (muerto en 1826); este, comerciante y propietario de una estancia en La Ramada, los había habilitado con ganado y dinero126. Su madre pertenecía al clan de los Villafañe, que fue “una de las familias articuladoras y centrales de la élite tucumana” a fines del siglo XVIII (Bascary, 1994:3). Ugarte estaba a la altura de su familia política. Estuvo estrechamente vinculado a los grupos revolucionarios. Ocupó el cargo de Teniente de Gobernador en 1812 (Avila, 1920:429). En 1816, un proyecto del General Belgrano para organizar el abasto de carne a la ciudad de San Miguel y al ejército asentado en ella, lo hacía beneficiario de un verdadero monopolio, lo que no prosperó por protestas del resto de los proveedores (Avila, 1920:429). Su principal actividad fue el acarreo y transporte de mercancías a larga distancia. En las guías de comercio aparece, en 1812, 1814 y 1815, como carretero en operaciones de importación o exportación de comerciantes tucumanos127(ver fuentes). Silvia Palomeque lo ubica como el más importante carretero tucumano entre 1818 y 1822 (tenía, entonces, una flota de 37 carretas), y entre los 126 127 AHT/SJC, Serie A, Expte. 2, Caja 65, 1826. Entre otros, Cayetano Aráoz, Blas Rodríguez, Remigio García, Ignacio Gramajo, José Mur y Francisco Posse. carreteros medios entre 1835 y 1837 (con 18 unidades) (Palomeque, 1995:60). El mismo exporta productos de la tierra a Buenos Aires, en sus propias carretas, en 1813 (ver fuentes). Ugarte poseía, en el momento de su muerte128, recursos vinculados con el desarrollo de esta actividad. Tenía varias propiedades: un terreno a 7 cuadras de la Plaza (162 ps), una chacra en El Bajo -con 14 naranjos y 5 higueras- (325 ps), y dos suertes de tierras en la estancia de El Rincón en El Manantial (400 y 800 ps). El ganado de Ugarte se tasó en 396 ps, compuesto por 95 vacunos (8 de ellos bueyes), 176 ovinos y 1 caballo. Tenía, además, 9 carretas, tasadas en 180 ps, pero embargadas por “el juez” en el momento de la tasación. De los 8.484 ps en que son tasados sus bienes, 2.387 estaban fijos en el ámbito rural (32.8% del total). Había destinado 1.070 ps a la compra de tierras, concentrando estas inversiones en un mismo espacio geográfico: la zona de El Manantial, en Lules. Compra la estancia de “La Fronterita” (en 1811, a 500 ps), una suerte de tierras (en 1819 a 70 ps) y otra estancia (en 1823, a 500 ps). Efectúa estas compras en la misma época en que Palomeque lo ubicar como el más importante carretero de la provincia (1818-1822). En 1844 vendió “La Fronterita” a 750 ps; y en 1850 una parte de la otra estancia en El Manantial, a 300 ps Suponemos que las “suertes” de El Rincón son remanentes de esta úl128 AHT/SJC, Serie A, Expte. 12, Caja 90, 1851. 229 tima. En 1846 vendió una quinta en El Bajo a 500 ps. La cercanía en las fechas de las ventas indica una caída económica de Ugarte en estos años. Esto explicaría también las considerables “bajas al caudal”: 4.999 ps consignadas en el inventario (el 59% de sus bienes). La mayoría de estas deudas se originaron en los gastos judiciales y en los fallos adversos por sus pleitos con Zoilo Domínguez129 y con Gervacio Robles y Juan Mendilaharzu (por la estancia de La Fronterita)130. Gran parte de sus bienes se destina a cubrir estas deudas: la estancia de “La Fronterita” (700 ps), una casaesquina (300 ps), un sitio con plantío (226 ps), un terreno (162 ps) y una chacra (325 ps)-ambos en El Bajo-, la estancia de El Rincón (1.300 ps) y varios muebles. 230 Paga patente por una pulpería de 2ª clase en 1840 y 1842. El único inmueble inventariado en su testamentería131 es un sitio de 200 ps, que había comprado en 1846 al mismo precio, situado a 2 cuadras de la Iglesia Matriz. En él había una “armazón”, muebles y efectos de la pulpería (valuados en 327 ps 5 reales). Tenía poco dinero en efectivo (11 ps), y deudas con comerciantes mayoristas, probablemente abastecedores de su pulpería (Pedro Rentería, Lorenzo Duarte, Felipe Vico y Domingo Palacios). Los datos que tenemos de Velarde se refieren a sus últimos años de vida (1840 a 1848). Su actuación se limita a una modesta pulpería que funcionaba en la única propiedad que poseía. No aparece operando en el ámbito rural. Eustaquio Velarde Muere en 1848. Estuvo casado en segundas nupcias con Josefa Molina. 129 130 Ugarte debe a Domínguez varias sumas: 1.125 ps (ignoramos la causa) y otros 519 ps por una capellanía. Además, debe pagar 15 ps a los escribanos por el pleito. Mateo Aráoz, primer propietario de estas tierras, había dado una parte a Manuel Perea, quien la vendió a Victoriano Caro, este a Ugarte quien, finalmente, la vende a Mendilaharzu y Cía.. Gervacio Robles compró la otra parte de la estancia a Micaela Aráoz, e inicia pleito a Ugarte porque, aparentemente, este habría incluido partes de la sección de Robles en la venta hecha a Mendilaharzu. Ante el conflicto, Mendilaharzu exige a Ugarte la devolución de su dinero con intereses (AHT/SJC, Expte. 20, Caja 81, 1844). 131 AHT/SJC, Serie A., Expte. 14, Caja 87, 1848. ANEXO II: GRÁFICOS 231 ANEXO III: MAPA DE TUCUMÁN, HACIA 1850 o 2 L a B a n d a L u l e s 232 3 4 - Fuentes: Correa, A. (1910), con corrección retrospectiva de las divisiones administrativas en base a datos de Lizondo Borda, M. (1948): Historia de Tucumán (siglo XIX) UNT, Tucumán R a n c h i l l o s T a f í 5 Travesía, Nº 5/6, segundo semestre 2000/primer semestre de 2001, pp. 233-248 Grupos de poder en la región cordobesa. La familia Minetti, su actividad en la industria molinera, 1867-1920 Angela González Aguirre UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA [email protected] RESUMEN ABSTRACT Se propone un estudio de caso, el de una familia piamontesa que se insertó en la clase dominante cordobesa a través de su actividad en la industria molinera. Analizando el conjunto de actividades con las cuales los Minetti lograron en menos de diez años el control horizontal y vertical de la producción harinera en Córdoba, se contemplan, además de las operatorias económicas y comerciales, las de índole extraeconómica. Las vinculaciones matrimoniales formaron parte de ellas; el acceso a los espacios políticos no fue menos importante, ya sea en forma directa o a través de la gravitante Bolsa de Comercio. Powerful groups in the region of Córdoba. The Minetti family: its activity in the mill’s industry. We work on a case study about an italian family that found a place in the dominant class of Córdoba through its activity in the mill’s industry. We analyse the activities which enabled the Minettis to reach, in less than ten years, both horizontal and vertical control over the flour production in Córdoba, and we also consider, apart from the economic and commercial operations, the extraeconomic ones. Marriage linking was one of them; the access to political positions was not less important, and it took place both directly and indirectly through the Stock Exchange. 233 E 234 l trabajo a desarrollar es un avance dentro de un proyecto mayor que tiene por objeto de análisis la formación de grupos sociales dominantes en Córdoba [Beato (1993)]. Dentro de esta elite destacan nuevos emergentes que si bien coinciden con el patrón de comportamiento de los actores tradicionales ponen de manifiesto características particulares que le confieren un perfil específico. El de la familia Minetti es un estudio de caso del que vamos a desarrollar un rasgo diferenciador predominante; su inserción en la clase dominante cordobesa a través de la actividad productiva. El grupo que llega a Santa Fe en 1867 proviene de Cúneo (Piamonte, Italia) y está compuesto por nueve personas; el matrimonio de Juan y Lucía Minetti y sus hijos Domingo, Teresa, Margarita, Angela y Bartolomé. Éste último trae consigo a su esposa y a Juan, nacido en Italia dos años antes. Nacen en Argentina; Lucía, María, Domingo (1873), José (1875) y Bartolomé (1883). Domingo, se establece en Santa Clara de Saguier, tambien como colono y más tarde servirá de apoyo a sus sobrinos Juan, Domingo, José y Bartolomé en la instalación del primer molino “Santa Clara de Saguier” en aquella provincia [Bischoff (1990)]. En un período relativamente corto (1893-1906) logran, luego de una etapa de acumulación en la agricultura (en Santa Fe), convertirse a la actividad industrial en la que logran una posición de indiscutible liderazgo, merced a la cual se insertan exitosamente en la clase dominante cordobesa.1 Desde su establecimiento en Córdoba Capital, se desempeñan pa1 Partiendo del capital aportado por su padre y su socio Marconetti, instalan el primer molino en Santa Fe; ya instalados en Córdoba con el apoyo de los hermanos Boero que dirigen el molino “Meteoro” en San Francisco, construyen en Devoto -San Justo- en 1895 el molino “El Plata” equipado con maquinaria a vapor y cilindros para la molienda. Es un emprendimiento notable para el departamento y además de la producción de harina se dedican al acopio de cereales y diferentes formas de comercialización. En 1898 inauguran en Córdoba el molino “Leticia” único en su tipo en el interior del país. a partir de este momento emprenden la actividad colonizadora (1901) y otras sociedades conexas, logrando integrar ambos sectores. Es así que para 1906 el Letizia que tiene el apoyo de la red de empresas y sociedades desarrolladas anteriormente, llega a producir la integración vertical y horizontal de la producción que mencionamos. ralelamente en instituciones de diverso tipo (Bolsa de Comercio, agrupaciones políticas, etc.) que los vinculan directa o indirectamente con sus actividades y con diferentes sectores sociales. La posición de liderazgo en esta industria de transformación fue el resultado de un proceso de lenta transformación basado en el seguimiento de diferentes estrategias de corto y largo plazo. Entre estas últimas destaca la formación de una empresa “madre” hacia la cual convergían diversas sociedades complementarias, que con el tiempo produjeron una integración horizontal y vertical de la producción; abarcando con desigual grado de compromiso los tres sectores de la economía. Potenció el funcionamiento del grupo un fuerte espíritu familiar y la actitud adaptativa y flexible puesta de manifiesto en la búsqueda de oportunidades que los llevó en una suerte de “migración interna por etapas”, desde Santa Fe hacia el Este cordobés para recalar en la capital cordobesa, cuya centridad geográfica permitió un control estratégico del mercado tradicional cordobés y del Litoral e interior. Este desplazamiento interno no se detuvo en Córdoba Capital, dado que en 1915 compran el molino Escudero (Marcos Juárez), y en 1916 en plena coyuntura exportadora (Primera Guerra Mundial), se trasladan a Rosario donde centralizan la administración de sus empresas; posteriormente instalan otro molino, el “Iris”, en Rufino, una fábrica de fideos, etc. Por último en 1922 fundan en Buenos Aires el molino de “Colegiales”. El grupo Minetti formó parte de una elite de gran dinamismo dentro de la clase dominante cordobesa donde destacó como promotor de la actividad industrial. A diferencia de otros inversores que operaron en el período (y tendieron a incursionar en la industria en forma especulativa y marginal) los Minetti invierten y reinvierten productivamente arriesgando en capital fijo, dotando tecnológicamente a sus unidades productivas, iniciando nuevas empresas, expandiendo las ya establecidas y avanzando en el mercado hacia posiciones favorables. Tambien fue dinámico su papel de intermediación entre el sector primario y el secundario, en los que generaron una red de vinculaciones (colonias, sociedades de diverso tipo, agentes, etc.) que sirvieron de sustento a la principal actividad; la molinera. Si bien no introdujeron elementos nuevos en el manejo de su empresa; la novedosa forma de combinar los tradicionales los constituye en innovadores y posibilita el éxito de su gestión. A diferencia de otros actores de la clase dominante, los Minetti no registran antecedentes de acumulación en actividades especulativas, mercantiles o financieras. El capital con que inician su primer molino proviene de la actividad agrícola. ACTIVIDAD EN EL SECTOR PRIMARIO La familia Minetti se establece en 1867 en la colonia San Carlos Norte, provincia de Santa Fe, en la zona central recientemente incorporada al área productiva de la pampa húme- 235 236 da. Forman parte de una oleada temprana de inmigrantes italianos que se incorporan al numeroso grupo de pequeños propietarios rurales (chacareros) ; nuevos sujetos sociales emergentes de la transformación productiva que inicia el país como proveedor de alimentos a los países industrializados. Traen un pequeño capital que les permite comprar de contado una modesta chacra (útiles de labranza, semillas etc.) en la que se establece toda la familia. Conocen el oficio ya que han practicado la agricultura como arrendatarios en Italia. El número de integrantes (nueve) posibilita autoabastecerse de brazos para el trabajo. Bartolomé (padre de Juan, Domingo, José y Bartolomé; futuros creadores del grupo) compra y trabaja algunas parcelas en San Agustín (Santa Fe) [Bischoff (1990)]. Comercializan la producción en el circuito controlado por las compañías acopiadoras que operan en el medio. La colectividad piamontesa a la que pertenecen, con fuerte predominio en la colonia, nuclea a estos productores; esta fuerte vinculación intraétnica se pondrá de manifiesto en futuras sociedades surgidas en función de la actividad molinera como asesoramiento acerca de nuevos emprendimientos, operaciones de acopio y comercialización de granos para sus molinos, selección de trabajadores para sus colonias, etc. En esta primera etapa (1867-1893) de actividad no diversificada en el sector primario lograron acumular el capital para su primer molino en Santa Calara de Saguier, (Santa Fe). En su transcurso consolidaron la base económica sobre la cual, al producirse la vertiginosa expansión agrícola de fines del siglo XIX, se sustentó su desarrollo industrial molinero. En este sentido, los Minetti responden a la tendencia estructural de los inmigrantes incorporados al sistema productivo cuyos hijos participarán en forma creciente en los sectores secundario y terciario en actividades generalmente complementarias de las iniciales. La zona central es la primera en incorporarse al proceso expansivo y la más dinámica del proyecto de colonización agrícola. En la década del noventa se produce un desplazamiento de este núcleo (migración de hijos de colonos) hacia departamentos del Sur santafesino y Este de Cordoba (predominantemente hacia los departamentos San Justo y Marcos Juárez). Las causas de este desplazamiento son diversas; la crisis del noventa (baja del precio del trigo), el alza del precio de la tierra en la región central que produce la retención de la misma con la consecuente migración hacia regiones donde el acceso es más fácil. Tambien incide la pérdida de Brasil (principal comprador de harina santafesina) como consecuencia del tratado que entre 1891-1895 obliga a este país a comprar harinas a Estados Unidos en condiciones que impiden la concurrencia de los productores argentinos. La primera etapa del desplazamiento del grupo se produce con el establecimiento de su primer molino en Santa Clara de Saguier en 1893 (en sociedad con José Marconetti con el que inician la actividad industrial). En el futuro la dependencia del sector agrícola será determinante y si bien se separan de la producción di- recta se vincularán a él a través de múltiples actividades (comercialización de granos, colonización, acopio, etc.) complementarias de esta industria alimentaria LA ACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA MOLINERA Dos procesos convergentes ayudan a explicar el tipo de desarrollo económico experimentado por Argentina a partir del último cuarto del siglo XIX. Uno de carácter externo, favorecido por el crecimiento sostenido del comercio internacional debido a la creciente demanda de alimentos y materias primas de las regiones templadas impulsadas por la expansión de capital industrial en Europa, que a su vez liberó una masa de trabajadores en condiciones de emigrar. Las condiciones existentes a fines del siglo XIX y comienzos de XX varían significativamente determinando una paulatina transformación de la estructura económica y social del país hacia un capitalismo integrado al mercado internacional, generando el surgimiento de nuevas oportunidades de inversión en Argentina; hecho reflejado tanto en la afluencia de capitales extranjeros como en la incursión de empresarios nacionales que sin tener una tradición industrial, pero con capital disponible, se orientan hacia las posibles ganancias que ofrece un mercado en expansión. [Cortés Conde (1986)]. El otro factor alude a condiciones internas económicas, sociales y políticas de nuestro país. Entre las económicas podemos destacar las condicio- nes extremadamente favorables que se presentaron, como las ventajas comparativas de la Pampa Húmeda, que la colocaron en condiciones de responder a la demanda mundial de alimentos. Esto motivó la puesta en valor de tierras hasta entonces improductivas. El trabajo y la inversión requeridos para su explotación son reducidos si se comparan con las grandes ganancias obtenidas. La riqueza resultante tiene que ver más con el aprovechamiento de coyunturas favorables que con el esfuerzo desplegado. Se delineará un rasgo típico de la clase dominante argentina; la tendencia a aprovechar en forma especulativa oportunidades ofrecidas por diversas actividades y formas de intermediación, para las cuales es más decisiva la disponibilidad de capital líquido que el esfuerzo puesto en potenciar la productividad de los mencionados emprendimientos [Sábato. (1988)]. La afluencia masiva de inmigración permite superar el problema de escasez crónica de mano de obra; a la vez motiva la aparición de nuevos actores que producen un cambio en la tradicional estructura rural argentina. Esto se constituye en un elemento dinámico dentro del nuevo panorama socio-económico. Si bien se dedican a la actividad agrícola sus hijos tienden a insertarse en actividades productivas (generalmente industrias de transformación) en el sector secundario. Tal es el caso de la familia Minetti que luego de un prolongado período en la actividad agrícola se dedica a la molienda del trigo y actividades conexas. Otro factor coadyuvante a este proceso es la firme institucionalización 237 238 del país, la consolidación y expansión de la esfera de acción del estado nacional, y la operada en los estados provinciales en formación que crean las condiciones que permiten incidir cada vez más efectivamente en el área económica. A diferencia de los países en los cuales la industrial constituyó la actividad económica líder, en el nuestro fue el sector agropecuario, con su posterior derivación a la agroindustria, el que no sólo impulsó la transformación de la economía sino el que la dominó. Las características que tuvieron en su formación los sectores productivos estuvo determinada por la posibilidad de adaptación de la estructura económica a la demanda del mercado internacional; esto condicionó fuertemente el posterior desarrollo de la economía ya que se produjo un gran crecimiento de algunos sectores en detrimento de otros. A medida que el país se integra al mercado mundial, oficialmente se fomenta la industrialización de la carne, mientras que sólo algunos recargos aduaneros operaron como medida proteccionista para la producción destinada al mercado interno. Esta política refleja la adhesión a la concepción librecambista basada en las ventajas comparativas. La puesta en producción de grandes superficies de tierras cultivadas es notable, pero habría que esperar la década del noventa (y la superación de la crisis) para que el cultivo de cereales (y en especial el de trigo), revelaran su importancia para la economía nacional; de hecho los ingresos generados por las espectaculares exportaciones de granos tuvieron un papel decisivo en la recuperación posterior a la crisis. Los extranjeros, el 20% de la población, constituían el 70% de los propietarios de fábricas y talleres. Es muy frecuente en el período que muchos de ellos, conocedores del oficio y carentes de capital, se relacionen como socios solidarios con inversores del medio que operan en la actividad industrial con fines eminentemente especulativos. Paralelamente a la incorporación de un alto porcentaje de extranjeros a la producción industrial y manufacturera, vemos actuar a miembros de la clase dominante cordobesa que por su posición privilegiada estaban en condiciones altamente ventajosas para aprovechar las oportunidades de acumulación que el sector secundario podía ofrecerles. En términos generales los productores de Córdoba se caracterizaron por manejar unidades productivas de diferente dimensión, por la dependencia de la importación de insumos y bienes de capital, y la dispar magnitud de los capitales invertidos. Se dividen en dos grupos: los que provienen de la clase dominante y se inician poniendo en juego factores exteriores a la actividad y mantienen la tendencia a actuar especulativamente en diferentes sectores para dispersar riesgos. Son inversores sin tradición industrial que se asocian con fines especulativos a productores especializados sin abandonar los ámbitos iniciales de acumulación. El otro grupo está constituido por los extranjeros que no pertenecen a la clase dominante y asociados con miembros de ésta permanecen en la actividad industrial [Beato (1993)]. La relación entre los dos grupos es contradictoria y desigual; el peso económico, social y político del primero lo lleva a definir por su cuenta la orientación general del desarrollo industrial; esta hegemonía se pone de manifiesto en la inequitativa distribución de los beneficios en las sociedades formadas. El dominio del comercio y las finanzas, permite a los primeros ubicarse en el lugar en que se concentra el flujo de la actividad productiva, pudiendo aprovechar las oportunidades ofrecidas por las diferentes coyunturas para ejercer sus actividades productivas o complementarias de éstas. Si bien en la década del ochenta se logra el auto abastecimiento de harinas; la actividad molinera adquiere características fabriles recién a fines del siglo. Córdoba participa de esa expansión. El censo de 1895 discriminando cada rama de la industria a nivel nacional nos muestra los siguientes datos; el rubro alimentación (que incluye frigoríficos) comprendía el 25% de los establecimientos, ocupaba el 30% de la mano de obra, el 55% de los capitales y el 80% de la fuerza motriz. Este posicionamiento la convertía en la de mayor peso en el sector secundario. Las industrias más avanzadas orientadas al mercado externo pivotean el desarrollo de la producción en este período; no obstante en el proceso general continúa siendo reducido el empleo de fuerza motríz (pocos establecimientos utilizan maquinaria moderna, a vapor, hidráulica o eléctrica). También es comparati- vamente reducida la mano de obra ocupada y la inversión de capital. Los instrumentos de producción son en algunos casos artesanales; y el equipo instalado es poco avanzado si se lo compara con el utilizado por la técnica mundial moderna. Un aporte decisivo lo constituye el “oficio” que el empresario tiene en cada actividad. Los cambios producidos en Argentina y en la posición relativa de la provincia de Córdoba entre fines del siglo XIX y principios del XX, echan luz sobre las formas en que se produce el desarrollo del sector manufacturero (y la industria molinera en particular). La ciudad refleja las transformaciones que se operan a nivel nacional. El aumento de la población es notable; entre 1896 a 1895 crece un 40% y entre 1895-1914 un 150% en la ciudad de Córdoba. Ello implica un crecimiento de la oferta de mano de obra y del consumo. La capital provincial mantiene una tradición de pequeños establecimientos industriales que cuentan con alguna protección industrial; el Reglamento Provisorio del Gobierno de Córdoba contenía normas que favorecían al sector artesanal. En 1910 se cuenta con 902 establecimientos industriales donde destaca la presencia de capital extranjero en el rubro alimentación, bebidas e insumos para la producción de energía eléctrica. El incremento de la población presiona sobre la demanda de manufacturas y básicamente sobre las industrias de transformación vinculadas con la alimentación propicia para el pequeño y mediano productor. Destacan licores, cerveza y harina, e industrias derivadas de ésta como fideos y galletas. La 239 cerveza y harina fueron ejemplos de grandes inversiones de capital. LA PRODUCCIÓN HARINERA EN CÓRDOBA 240 Esta industria se desarrolló en forma artesanal desde la época colonial, su crecimiento posterior se asocia con la expansión triguera que trae aparejada una modernización (relativa) de los equipos. Tradicionalmente se molía en las tahonas y los establecimientos se radicaban a orillas de los cauces de agua. Se nutrían con materia prima de los aledaños ya que el transporte, caro y escaso, dificultaba la consecución del grano y lo encarecía. La carencia de capitales fue una constante en la industria. La molinería se consolida luego de la década del noventa transformándose en los incios del siglo XX en la de mayor importancia en Córdoba; esto se pone en evidencia en el tributo que esta industria aporta al fisco en concepto de patentes. Los impuestos se aplican de manera decreciente según su cercanía a la ciudad y a la energía utilizada (tahonas, hidráulica, a vapor). Forma parte de la tradición molinera cordobesa la pequeña empresa manejada por personas reconocidas en el medio. Estas no disponiendo de capitales suficientes recurren frecuentemente a las hipotecas (y su renovación) para conseguir fondos para la subsistencia de los establecimientos. Entre los más importantes molineros de la segunda mitad del XIX figuran Roqué y Tillard que conservan la tradición desde la colonia (los herma- nos Ducasse, arribados a Córdoba posteriormente van a destacar tambien en el período). En 1868 Roqué produce harina para exportar fuera de la provincia y Tillard maneja el molino “de Zavalía”. En 1892 este último inaugura el molino del Parque, muy importante por la maquinaria y las dimensiones del establecimiento. La creciente introducción de harina desde Buenos Aires, el Litoral y aún del exterior, produce la desaparición de muchos molinos [Vera de Flachs]. Otras localidades cordobesas tienen molinos importantes como Río Cuarto, San Francisco y Traslasierra, donde existen pequeños molinos de escasa producción. El 2 de agosto de 1886 el gobernador Olmos dicta una ley otorgando beneficios impositivos a los establecimientos industriales de productos del suelo, esto significa un gran incentivo para la industria, como así tambien la inauguración de la usina eléctrica de Casa Bamba. En este contexto se produce la instalación del molino “Letizia”, en Córdoba en 1898. Este establecimiento es notable por su envergadura. Aparentemente, el capital invertido proviene de la acumulación en los anteriores molinos de los Minetti en Santa Fe y en Devoto. El Letizia, dotado de una tecnología excepcional, debe ponerse en competencia con la calidad de las harinas de Buenos Aires y el Litoral que se introducen en Córdoba. El molino se construye sobre una hectárea de terreno en barrio San Vicente, cercano al centro, y en la línea del entonces Ferrocarril Central Argentino. El municipio otorga en junio de 1899 un permiso a los Minetti para cruzar con un ramal la calle pública hasta el molino. La maquinaria incorporada es en parte fabricada en Buenos Aires; las trituradoras y otros implementos fueron importadas de Alemania. El molino tiene cuatro plantas, dos grandes galpones y muele 27.000 kg. por día [La Nación, 1910]. Es el primero y el único en Córdoba en el uso de energía eléctrica (tiene un motor de 80 hp), y produce al momento de su inauguración 320 bolsas diarias de harina. El capital empleado redondea los $300.000 [Río y Achával (1904)]. Reciben la materia prima de los departamentos de Río Segundo, Río Primero y San Justo y posteriormente el producido en sus diversas colonias. Permanentemente se amplían las instalaciones, pero, en 1912 se realiza una gran reestructuración añadiendo galpones, plantas e incorporando nueva tecnología que Domingo Minetti introduce luego de un viaje a Europa. Entre otras mejoras se cuentan treinta cilindros dobles de origen alemán. El molino de Devoto acopia trigo para su molienda y deriva grandes cantidades al Letizia. En 1900 la industria molinera atraviesa una grave crisis donde se ponen en evidencia viejos problemas de los productores del sector: fletes caros, altos impuestos a la introducción de bolsas de arpillera, impuestos altos y retención de granos por parte de los especuladores que lleva casi a paralizar la producción (el gobierno en 1900 decide liberar del impuesto a la introducción de bolsas). El Letizia tiene permanentes dificultades con el aprovisionamiento de granos, razón por la cual en 1901, inician su primer emprendimiento colonizador en río Segundo. En 1906 el Letizia es valuado en $1.500.000. Es el mayor en su ramo en la provincia de Córdoba y el segundo de la república (el primer lugar corresponde al Río del la Plata que produce 9000 bolsas diarias). Letizia por su parte pasa de 300 bolsas diarias a 1000 en 1910. Para esta fecha comercializa su producción (la de los tres molinos) en Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Catamarca (amén del mercado de Córdoba). Su producción diaria ha aumentado al incorporar maquinaria alemana de 650 HP en 1906. Los molinos Minetti y sociedades conexas se nuclean en torno a la sociedad J. Minetti Hnos., fundada en 1908 por los hermanos Juan, Domingo, José y Bartolomé.2 Se ocupa de la administración de los molinos, el acopio y demás tareas. Esta firma se disuelve en 1905, formándose dos nuevas sociedades: “Juan y Domingo Minetti” y “José y Bartolomé Minetti”.3 Si bien la propiedad común de la familia se subdivide no se produce una especialización de funciones en las nuevas sociedades. Los cuatro hermanos siguen actuando en conjunto en función de la actividad molinera. El problema del flete era bastante acuciante para los productores en general por el manejo prácticamente monopólico y arbitrario que se hacía de las posibilidades de carga; por tal razón en 1902 proponen al gobierno de la provincia de Córdoba un “pro2 3 AHPC, R4, I.127, 1905, f.7v. AHPC, R4, I. 127, 1905, f. 20. 241 242 yecto de ley” para la construcción de una línea férrea con capital y manejo privado que partiría desde Villa del Rosario y culminaría en estación Leones del Ferrocarril Central Argentino (Córdoba). Basaban su pedido en que se trataba de una zona despoblada en vías de colonización y el ferrocarril traería progreso para la zona. El pedido no prospera porque el gobierno no considera convenientes los términos y márgenes de ganancia reservados a los propietarios. Ante las dificultades del mercado y el avance de empresas acopiadoras y comercializadoras que plantean una competencia cada vez más ardua; en 1908 se produce la fusión de las dos sociedades arriba mencionadas en una sola Juan y Domingo Minetti y Cía”.4 Paralelamente a estas empresas, se continúa expandiendo la colonización que realizan los hermanos. Esta avanza hacia Río Tercero, Tancacha, Gigena y Los Cóndores. La expansión no se detiene; en 1915 compran el molino Escudero de Marcos Juárez al que refaccionan y dotan de importante maquinaria. Este, que reinicia su actividad en 1916, está ubicado en una próspera región cerealera y tendrá asegurada la materia prima de las colonias cercanas, a la vez que un importante mercado regional. Tambien en Córdoba tiene lugar la construcción de un molino de gran capacidad y fuerza motriz, propiedad de José Minetti, quien en fecha cercana compra el ingenio “Fronteri4 AHPC, R4, I. 139,. 1908, f. 303/R4, I. 141, ºº908,. f. 1103 ta”de Tucumán dedicándose a su explotación. En 1914 se inaugura la nueva sociedad Minetti y Cía en la ciudad de Rosario que tendría concentrado el manejo administrativo de todas las empresas fundadas hasta entonces. Ubicada en las cercanías del puerto, concentra en éste la comercialización de la producción de los molinos de Córdoba, Devoto, Marcos Júarez y la de los comprados posteriormente a esta fecha, como el molino y fábrica de fideos “La Argentina” adquirido en 1916 y ampliado posteriormente. En 1916 compran el molino “Iris” en Rufino, Santa Fe. La sociedad Minetti y Cía se orienta a la exportación de la harina y fideos a Europa. Por último citaremos un nuevo reagrupamiento que implica la gran complejidad de sus emprendimientos; se trata de la sociedad anónima Minetti Limitada Industrial y Comercial fundada en 1920 con sucursales en Capital Federal, Tucumán y Mendoza. Aunque excede el período abarcado y para abonar lo afirmado acerca del espíritu expansivo de este grupo empresarial, y su tendencia a la movilidad en sus emprendimientos, dejamos una última constancia de su accionar citando la construcción en Buenos Aires del Molino Colegiales que fuera ampliado en 1926. LA ACTIVIDAD COLONIZADORA Este emprendimiento se inscribe en el fenómeno general de expansión del área cultivada de la Pampa Húmeda; la operatoria con inmuebles rurales fue iniciada en forma comple- mentaria y posterior al establecimiento de sus molinos. Esto es posible porque la gestión empresarial (excepto la “Colonia Minetti” administrada por la familia)5 es ejercida por personas y sociedades, generalmente comanditarias, que permiten la explotación de estas unidades de manera indirecta. La provisión de granos, función principal que cumplen las colonias, se complementa con una variada y compleja actividad comercial. Los excedentes generados en las colonias son trasferidos a nuevas unidades productivas y en mayor medida a la empresa molinera. La política de grupo apunta a una permanente expansión y reinversión tanto en la ampliación o equipamiento de las ya existentes, como en la creación de unidades nuevas. Las colonias satisfacen la creciente demanda de granos de los molinos, que se corresponde con el consumo creciente de una población en permanente aumento. La manos de obra empleada en estas unidades rurales proviene de la inmigración que masivamente ingresa al país. 5 En 1904 se forma “José Minetti y Cía.” con el objeto de explotar la rama de compra y venta de cereales, maquinaria, etc. José Minetti administraría la “Colonia Minetti” (pedanía Clachín, dpto. Río Segundo) para lo cual se establece en el lugar. Además explotaría las ramas compra y venta de cereales, maquinarias, provisión de insumos, etc. De esta manera, canalizarían lo producido por los colonos a través de su propio circuito de comercialización y producción. En un principio la producción cerealera se desarrolla en zonas de la Pampa Húmeda consideradas marginales. Este cultivo cobra importancia progresivamente; recién en 1884 se deja de importar trigo de Chile y harina de Europa. La expansión del mercado interno se constituye en un fuerte estímulo para este crecimiento, tal el caso del trigo y la harina, cuya demanda está influida por las normas alimentarias de las mayoritarias colectividades italiana y española. Tambien actúan como incentivo la fuerte presión del mercado internacional, las condiciones ecológicas favorables y el establecimiento y expansión de firmas comerciales cerealeras europeas y nacionales, éstas últimas de mayor envergadura, que adquieren el control de una gran proporción del mercado. La burguesía porteña y las empresas británicas no se interesan por la producción cerealera, lo que permite a dichas firmas actuar sin que se produzcan conflictos de intereses sectoriales. Como dato ilustrativo diremos que en 1910 Bunge y Born, Dreyfuss y Cía., y Weil Hnos., controlan el 80% de las exportaciones argentinas, quedando el 20% restante en manos de una gran numero de empresas [Green y Laurent (1989)]. La provisión de materia prima suficiente llega a constituirse en objeto de fuerte competencia y en factor decisivo debido a la fuerte demanda tanto de acopiadores como de productores y demás comercializadores. En el caso de Minetti los vemos desarrollar su proyecto colonizador para proveer de grano a los molinos situa- 243 244 dos en diferentes puntos de la región, evitando a la vez intermediarios y el problema de fletes escasos. El sistema de comercialización de granos vigente hasta 1932 muestra una ausencia casi total de intervención del estado nacional. Los petitorios de los sectores comprometidos en la producción molinera y conexas se suceden infructuosamente permaneciendo los productores en una posición totalmente desfavorable. La ausencia de una red nacional de silos y elevadores de granos, se relaciona en gran medida con la baja proporción de la producción cerealera destinada al mercado interno. A esto se agregan las dificultades climáticas, la escasez de bolsas para envasar, el problema del flete, las pestes, el granizo, etc. La intervención del estado se hará efectiva luego de la crisis del treinta. Mientras tanto las grandes empresas que cuentan con apropiados medios de almacenamiento en puertos y puntos estratégicos del interior, fletes adecuados y medios de comunicación que le facilitan el conocimiento en todo momento del estado de la oferta y demanda mundial; dominan el mercado manteniendo un stock satisfactorio que les permite controlar precios, volúmenes importados, etc. [Green y Laurent (1989)]. Por su parte el productor que dispone de escasos medios de almacenamiento, y se encuentra desfavorecido por el sistema de recaudación y las altas tasas a la importación de los insumos necesarios, se ve en la necesidad de deshacerse rápidamente de su producción en condiciones de inequidad con respecto a los otros comerciantes, acopiadores, etc. Otra de las dificultades radica en la falta de liquidez. Tienen problemas para asegurar la financiación de su cosecha y en este sentido las empresas juegan un rol financiero importante, canalizando los recursos necesarios por medio de los acopiadores y otros agentes que adelantan dinero a los agricultores. Estas empresas y algunos bancos ofrecen préstamos hipotecarios que constituyen el único recurso para los productores en dificultades. A fines del siglo XIX la concesión de préstamos hipotecarios representa una parte considerable de las actividades financieras en la Argentina y un factor decisivo en la producción cerealera en cuya expansión inciden. Las numerosas sociedades que los Minetti desarrollan en el interior de la provincia cumplen esta función: se vinculan a destacados comerciantes de pueblos relativamente importantes: San Marcos Sud, Oncativo, Río Segundo, Hernando, Gigena, Sacanta, brindando apoyo financiero, créditos etc., a los productores locales. A medida que aumenta la importancia de la producción cerealera y del trigo en particular, crecen los mecanismos tendientes a un mayor control del grano en todas sus etapas: producción, elaboración y comercialización. La familia Minetti no constituye una empresa colonizadora en el sentido tradicional, ya que realiza esta actividad en forma complementaria a su industria. Compra tierras en zonas de valorización creciente (departamentos del Este cordobés problados por colonos provenientes de Santa Fe), cercanas a las vías del ferrocarril y las incorpora a la producción en forma inmediata.6 El capital invertido en las primeras colonias proviene de la acumulación producida en los molinos. El cultivo practicado en éstas es el trigo. Los Minetti desarrollan su labor consolidando fuerte vínculos con sus colonos y arrendatarios. Crean sociedades (especialmente comerciales) dedicadas a la administración de sus propiedades rurales, al acopio y venta de cereales, y aún de la harina producida en las mismas colonias. Tambien comercializan ramos generales, maquinaria agrícola (en ocasiones se dedican a su alquiler), elementos de ferretería, etc.7 Estas sociedades pro6 7 Los que inician las actividades tanto industriales como colonizadoras son los hermanos mayores: Domingo y Juan (colonización en Luque). Más tarde se pliegan los dos menores, José y Bartolomé, quienes por su cuenta, colonizan en Clachín, En ambos casos el producto es derivado a los molinos de propiedad común. Sus emprendimientos posteriores van a seguir la tendencia a establecerse en departmanetos en activo proceso de colonización como San Justo, Río Segunod, Unión y Marcos Juárez (y más tarde hacia el Sur y Oeste cordobés). Domingo hacia finales de este período (instalado ya en Rosario), continuará individualmente con la colonización y puesta en producción de unidades rurales, incursionando en cultivos no explotados anteriormente como el de algodón. Tambien se dedica a la cría de ganado y en una etapa posterior extenderá su acción a otras provincias como las cuyanas y el Chaco. AHPC, R4, I.127, 1905, f. 218/R4, I. 148, 1910, f.485v. La razón social “Minetti y Pairetti” contempla la pro- porcionan ayuda financiera a los colonos, asesoramiento técnico, etc. La política de diversificación del grupo los muestra interviniendo en sociedades de diverso tipo, relacionadas con el agro. En ellas tienden a asociarse Juan y Domingo por un lado y José y Bartolomé en forma conjunta. En lo que a la explotación del agro se refiere, forman sociedades generalmente comanditarias de diverso rubro de la que detallamos algunas: En 1904 se forma la sociedad José Minetti y Cía para la compra-venta de maquinarias. Está ubicada en la colonia Minetti, pedanía Calchín, que es propiedad de la familia y cuenta con 3699 hectáreas. En esta sociedad se unen “Juan Minetti Hnos.” con José Minetti quien actuara como administrador y se responsabilizara de la provisión de maquinarias, insumos y la compra venta de cereales producidos en sus tierras.8 Tambien en 1904, en el departamento Río Segundo, se desarrolla un importante intento urbanizador que más adelante dará origen al pueblo de Luque. La familia planeó la fundación de un pueblo en el interior de la “Colonia Minetti”. En el citado año fue aprobado el plano de esta urbanización. La sociedad “J. Minetti Hnos.” vendió unos lotes a la sociedad “Jose Minetti y Cía”que adminis- 8 veeduría y coemricalización de diferentes productos. Tambien la sociedad “Scaraffía, Baudino y Cía” en sociedad con Juan y Domingo Minetti explotan rubros varios y la proveeduría, compra venta de cereales, etc. en la “Colonia Minetti”. AHPC, R4, I. 124, 1904, f. 1101 245 246 traba la colonia, para que fueran destinados a los edificios públicos y cementerio. El objetivo era que la estación ferroviaria, que se suponía en breve se establecería en el pueblo, daría empuje a éste y se constituiría en el centro urbano de la región. Al decidirse el tendido de las vías veintitrés cuadras más al norte se frustra el proyecto. En 1905 se forma “José y Bartolomé Minetti” (con un capital de $350.000); apunta a la producción en todas sus etapas: colonias, acopio y compra de cereales, y producción de harina a través del molino “El Plata”, antigua propiedad del grupo, ahora propiedad de la mencionada sociedad. Del capital arriba mencionado, $250.866, corresponden a una colonia en Calchín, 480 hectáreas en estación Oliva y La Francia y el molino “El Plata” en Estación Devoto (Córdoba).9 En Río Segundo organizan a sus colonos en una suerte de cooperativa agrícola donde estos abonan una prima del 8% sobre el valor de sus sementeras, quedando protegidos sus cultivos contra el granizo (las grandes compañías aseguradoras cobraban el 12%). Otra de las firmas conformadas fue “Minetti y Pairetti” entre los hermanos Juan y Domingo Minetti y Miguel Pairetti, dedicada a la explotación y cría de ganado (refinamiento de las razas vacunas, caballar y ovina). Este constituye un emprendimiento que sale del patrón seguido por el grupo. Tambien se ocuparía de la proveeduría a los peones del establecimiento y a los colonos de la “Colonia Minetti”. Pairetti se ocupa del gerenciamiento del establecimiento y de la colonia en la que vivía; a cambio recibía el 10% del producto líquido.10 Otra sociedad fue la “Giraudo y Cía” en Oliva, departamento Tercero Arriba, con Juan y Domingo Minetti. Giraudo se ocupa de la compra-venta de cereales y la administración de una propiedad recibiendo un salario mensual. En 1908 la sociedad “Ferrero, Yori, Martinetti y Cía” en la que interviene Domingo Minetti. El capital total es $80.000. La sociedad se compromete a comprar harina del molino Letizia.11 Se forma la sociedad “José y Bartolomé Minetti” con Ciro Tonazzi, Andrés Ramb y Máximo Laberdino. Esta empresa tiene un capital total de pesos $200.000 (los Minetti aportan $180.000, correspondiendo al molino El Plata $120.000). En 1910 se forma “Scaraffia, Baudino y Cía” donde participan “Juan y Domingo Minetti y Cía” para la proveeduría de los peones de la Colonia Minetti y la explotación de los ramos de almacén, tienda, mercaderías en general y compraventa de cereales. El capital con que cuenta es de $70.000. En 1910 compran en Luque 9000 hectáreas para colonizar, llevan adelante esta tarea José y posteriormente Bartolomé; la administración está a cargo de uno y otro, sucesivamente. Otras sociedades en las que participan son: “Santilli, Maggi y Cía.” (San Marcos Sud), “Mata, Baudino y Cía.” (Oncativo y Las Junturas), “Ferrero, Otta y Cía.” (Río Segundo), “Andrés Ramb y Cía.”(Hernando), “Mariano 10 9 AHPC, R4, I. 145, 1909, f. 126v. 11 AHPC, R4, I.127, 1905, f.218 AHPC, R4, I. 129, 1905, f.862 Luque y Cía.” (Gigena), “Monguzzi y Cía.” (Sacanta) y finalmente “Juárez Beili y Cía.”(Luque); todas estas sociedades nos hablan del alcance espacial de los vínculos generados por la familia Minetti. LAS ACTIVIDADES EXTRA ECONÓMICAS Siguiendo la tendencia de la clase dominante, algunos miembros de la familia participan en actividades y entidades que por su gravitación específica permiten potenciar sus actividades particulares. El caso de la Bolsa es relevante ya que descontando su peso en el medio local tiene una indiscutible proyección nacional. Durante un vasto período Juan, José y Domingo Minetti desempeñan funciones de importancia en esta institución que nuclea a comerciantes e industriales. Frente a algunos conflictos surgidos esta institución se erige en órgano de presión logrando resultados favorables a demandas de sus representados. La actividad de algunos miembros de esta familia en la Bolsa son las siguientes: el 10-11 de 1902 José Minetti fue nombrado Síndico para Quiebras de la Bolsa; en 1914 Domingo fue presidente (reelegido en 1915). En 1916 José fue presidente de la Cámara de Defensa Comercial de la Bolsa y desde 1918 a 1929 actúa como Presidente de la institución [Luque Colombres (1988)]. Otras actividades de diverso tipo El 5 de marzo de 1908 impulsado por la Bolsa de Comercio, se crea el Centro Electoral Municipal del Comercio (CEMC), para oponerse al PAN en una elecciones municipales que se presumía serían fraudulentas. La agrupación gana las elecciones en esta oportunidad (enero de 1909) y en los subsiguientes períodos veremos desempeñarse a Domingo Minetti. Este (vicepresidente del CEMC) será elegido concejal municipal en el período 1909/11 y reelecto 1912/15. Desde el inicio de sus actividades en el sector rural es notable la presencia de miembros de la familia en instituciones de cada sociedad local; en Devoto fue co-fundador de la sociedad de fomento y posteriormente presidente José Minetti, esto daba oportunidades para aumentar el ascendiente familiar entre los colonos y pobladores. El mismo José Minetti fundó en Córdoba en 1912 el Banco Hipotecario y Edificador del que fue presidente por casi una década (realiza obras de bien público como donaciones a hospitales, etc.). Por su parte, Domingo Minetti forma parte entre 1912 y 1914 de la Sociedad Rural de Córdoba y colabora en la creación del Hospital Italiano. A MODO DE CONCLUSIÓN Los Minetti producen el tránsito del sector primario al secundario en un período rico en transformaciones económicas sociales y políticas que permiten aún hasta principios del siglo XX una gran movilidad social. El período que abarca los años 1865-1914 registra un crecimiento relativo de la primera generación de inmigrantes, dando oportunidades para una gran 247 248 movilidad social y brindando espacios a aquellos inmigrantes tempranos que como en este caso aprovecharon la mano de obra familiar y paisana para iniciar un proceso de acumulación. La presencia de inmigrantes anteriores y los fuertes vínculos entre la colectividad piamontesa, facilitaron el asentamiento y desarrollo de este grupo particular, que compartió con aquéllos la actividad agrícola y molinera. Las actividades económicas son intensas y sostenidas y mediante ellas se insertan en la clase dominante. Cuando se analiza su operatoria extraeconómica, vemos que el acceso de estos sectores en la primera generación a los espacios políticos, por razones obvias se verifica sólo a nivel municipal pero registra puntos importantes de intensidad; sin embargo la presión política indudablemente fue ejercida a través de otras organizaciones como la Bolsa en la que ninguna traba formal impedía la participación. La actividad de estos empresarios en el sector no refleja una clara orientación financiera en el sentido de una tendencia hacia el préstamo de dinero a los productores con fines meramente usurarios, muy común en el período por parte de comerciantes y otros miembros de la clase dominante que operaban en Córdoba y otras provincias del noroeste argentino; sí manejaban el crédito comercial en forma extendida, mientras que es es mínimo el porcentaje de hipotecas por entrega de mercaderías. No hemos encontrado evidencia de operaciones en este sentido en lo actuado por sus agentes en Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero o Santa Fe en donde comercializan los Minetti el producto de sus molinos. BIBLIOGRAFIA Sábato, Jorge, La Clase dominante en la Argentina Moderna. Formación y Características. Cisea, G.E.L., 1988. Cortes Conde, R. y Gallo, E., La República Conservadora, Buenos Aires, Hispamérica, 1986. Gallo, E., La pampa gringa, Buenos Aires, Sudamericana, 1986. Bonaudo, M. y Godoy C., “Una corporación y su inserción en el proyecto agroexportador: la Federación Agrariaa Argentina. 19121933”, en Anuario Segunda Epoca Nº 11 U.N.R., 1984. Bischoff, E., El sol en las manos. Del surco a la grandeza industrial, 1990. Rio, M. Achaval L., Geografía de Córdoba, 1904. Vera de Flachs C., “La industria molinera en Córdoba”. Luque Colombres, C., Historia de la Bolsa de Comercio de Córdoba. 1900- 1985, 1988. Green, P. Laurent, C., El poder de Bunge y Born, Legasa, 1989. Beato, G., Grupos sociales dominantes. México y Argentina, Siglos XIX y XX, 1993. Luque Colombres, C., Apuntes para una crónica histórica de los orígenes de Luque. Guía General de Córdoba, Dominice, 1901. Diario La Nación, 1910 Travesía, Nº 5/6, segundo semestre 2000/primer semestre de 2001, pp. 249-269 Expansión terrateniente y Gamonalismo en el sur peruano Nelson Manrique PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ [email protected] RESUMEN ABSTRACT En este trabajo se analizan los mecanismos de la expansión territorial desarrollada por una fracción de comerciantes articulados en torno al circuito de las lanas en el sur andino en el período comprendido entre las tres últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Se ha escogido un caso, el de la familia Apaza, y un territorio, la provincia de Caylloma, perteneciente al departamento de Arequipa. Se persigue analizar la construcción de los mecanismos de poder en las zonas periféricas de un circuito de acumulación regional articulado en torno a la explotación de un producto de exportación que durante este período articuló a la región con el mercado mundial. Landowner’s expansion and Gamonalismo in the South of Perú. This paper analyses the territorial expasion mechanisms developed by a faction of tradesmen related to the wool circuit in the southern Andes in a period between the last three decades of XIX century and the first decades of XX century. A case has been chosen, the one of the Apaza family in the territory of Caylloma, a province which belongs to the deparment of Arequipa. The objective is to analyse the construction of power mechanisms in the peripheral zones of an accumulation circuit based on the production of an exportation good which integrated the region to the world market during this period. 249 de exportación, las lanas y las fibras de camélidos andinos, que durante este período articuló a la región con el mercado mundial y en especial con el puerto británico de Liverpool. EL TESTAMENTO DE JUAN DE DIOS APAZA E 250 n la presente ponencia analizo los mecanismos de la expansión territorial desarrollada por una fracción de comerciantes articulados en torno al circuito de las lanas en el sur andino en el período comprendido entre las tres últimas décadas del siglo pasado y las primeras del presente siglo. He escogido un caso, el de la familia Apaza, y un territorio, la provincia de Caylloma, una de las cuatro pertenecientes al departamento de Arequipa. La provincia de Caylloma se extiende a través de varios pisos ecológicos, pero en su mayor parte está formada por tierras altas, aptas para la ganadería de camélidos andinos. Ese es el territorio en que se centra esta comunicación, que forma parte de una investigación mayor, dedicada al tema de la construcción de los mecanismos de poder en las zonas periféricas de un circuito de acumulación regional articulado en torno a la explotación de un producto Los Apaza crearon el complejo terrateniente más grande en la historia de Caylloma. La importancia de su actuación ha dado lugar a la creación de varios mitos y leyendas. Conviene, por eso, comenzar por presentar las evidencias que pueden encontrarse sobre ellos en los archivos. Para empezar, es ilustrativo revisar el testamento que Juan de Dios Apaza, el fundador del clan, hizo protocolizar en la ciudad de Arequipa, en junio de 1886.1 Juan de Dios Apaza Pampa declaraba ser natural y vecino de Caylloma. Fue hijo de Ascencio Apaza y Magdalena Pampa, ambos difuntos. Contrajo matrimonio con Petronila Escarza, con quien tuvo 11 hijos, de los que en 1886 sobrevivían seis: José Patricio, Mariano, Miguel, Victoria, Estefanía y Eloísa. Luego de enviudar, contrajo segundas nupcias con Juana Crisóstomo, con quien tuvo otros tres hijos, de los cuales sólo sobrevivía Eudocia. Estando su esposa embarazada, reconoció a su hijo por 1 ADA, Escribano Público Abel I. Campos, Testamento de Juan de Dios Apaza Pampa, Libro de 1886, protocolo 140, ff. 156-160, Arequipa 3 de junio de 1886. La sección que sigue se basa en este documento. venir, declarando asimismo no tener hijos naturales. Juan de Dios Apaza afirmaba haber llevado a su primer matrimonio como haber entre 1,500 y 2,000 pesos plata, mientras que su esposa no aportó nada al patrimonio conyugal. Aparentemente sus actividades económicas fueron afortunadas, pues para 1886 era propietario de diversos inmuebles en Caylloma y Arequipa. En esta última provincia era propietario de chacras en Tiabaya, Pachacute y Cayma, así como de dos casas en la calle de la Antiquilla, reedificadas durante su segundo matrimonio, y de una tienda. Pero el grueso de su haber estaba en la apartada Caylloma. En esta provincia, tenía una casa y dos tiendas en la plaza del pueblo del mismo nombre, y cinco terrenos pastales. Poseía, además, siete estancias en las alturas: tres con alpacas, dos con vacunos y una con ovinos, aparte del ganado caballar, mular y las llamas cargueras, manejado todo por cuatro pastores. La variedad del ganado distribuido en las estancias debe atribuirse a las diversidad ecológica de sus posesiones: mientras que el ganado vacuno ocupa los pastos de las zonas bajas, las alpacas y las llamas pueden vivir a mayores alturas. La crianza de llamas cargueras, caballos y mulas sugiere una dedicación a la actividad del arrieraje, sea para transportar carga de terceros o para acarrear su propia producción, mientras que la importancia de las alpacas (criadas en tres estancias) y los ovinos (en una) muestra una evidente vinculación con el mercado de las lanas. Esta impresión se confirmará cuando veamos las otras actividades económicas de Apaza. La distribución de su patrimonio tiene semejanza con la lógica de la economía campesina: la diversificación productiva, que opera como un seguro contra eventuales crisis o problemas en una rama productiva particular. Juan de Dios Apaza afirmaba no deber a nadie pero sí tener múltiples deudores. Reconocía poseer una arroba de plata chafalonía y 10,000 soles, “que los deposité en la casa Estaffor” (sic). Apaza se refiere a la casa comercial de Guillermo Stafford e Hijos, una de las firmas acopiadoras de lana y fibras de camélidos andinos más importantes de Arequipa. Afirmaba haber utilizado parte de ese dinero para comprar una chacra de 7 topos en Sachaca y otra tienda en Antiquilla. Incluía también en su haber arreos finos para sus cabalgaduras: “tres ternos de jaez con chapas de plata, con estribos de madera con contorneras de plata”. Como bienes de su segundo matrimonio, mencionaba 30 cabezas de ganado, que estaban en la estancia Anchallalla y, lo más significativo, 200 quintales de fibra de alpaca, “pagados y que se entregarán en el 87, según documentos y libro de caja que conservo”. Al momento de distribuir su herencia Apaza anotó que había hecho la partición de los bienes que correspondían a los hijos de su primer matrimonio, dándoles la finca de Cayma, parte de la de Tiabaya, parte de la casa grande de Antiquilla, dos estancias en Caylloma y dos casas, según escrituras públicas. Sus tres hijos varones, entre los que figuraba Mariano Apaza, sobre quien volvere- 251 252 mos, fueron desheredados, por ejercer violencia contra su padre. Anotó que su segunda esposa tenía en su poder 110 pesos y 7 quintales de alpaca por cobrar. Le dejó adicionalmente un caballo castaño cariblanco y mil soles, bajo la expresa condición de que no reclamara otros bienes. La alusión a los quintales de fibra pagados, para entregarse el 87, así como el depósito de fondos en la casa Stafford revela la naturaleza de la actividad fundamental de Apaza. El era acopiador de lanas, articulando las actividades productivas en sus estancias, que como vimos producían tanto fibra de alpaca cuanto lana de ovinos, con el rescate de lanas, realizado a través del adelanto de dinero a campesinos indígenas, a través del cual había asegurado los 200 quintales de fibra que deberían entregarle al año siguiente y los 7 quintales ya pagados que poseía su esposa. El conjunto de las actividades económicas de Apaza se articulaban entre sí: las dos tiendas que poseía en la plaza principal de Caylloma eran un importante engranaje en el negocio, puesto que a los indígenas se les pagaba las lanas no sólo con dinero sino también con mercaderías traídas de Arequipa, las que a su vez eran provistas por la Casa Stafford y otras. Por otra parte, la fibra y las lanas acopiadas se transportaban en las llamas cargueras y las mulas que criaba en sus estancias hasta Arequipa o, según el caso, hasta Sumbay, la estación del Ferrocarril del Sur más cercana a Caylloma. El acopio de lanas era, además, el mecanismo principal a través del cual los mistis solían apropiarse de la tierra de los indígenas, como veremos más adelante. Un par de transacciones realizadas algunos meses después de que Juan de Dios Apaza protocolizara su testamento permiten confirmar que gozaba de holgura económica. Se trata del arrendamiento de dos fincas ubicadas en las inmediaciones de la ciudad de Arequipa, que tenían más de cuarenta topos de extensión por un total de 1632 soles plata.2 Estas fincas tenían un alto valor económico. La agricultura de los alrededores de la ciudad de Arequipa se desarrolla bajo riego, lo cual supone un alto grado de capitalización de los predios. Por otra parte, la existencia de un mercado inmediato -el de la población capital del departamento- creaba una renta de localización elevada; de allí el alto monto de las mercedes conductivas que cobraba. En resumen, Juan de Dios Apaza era un propietario que podía ser largamente considerado como acomodado, cuyos intereses económicos, evidentemente originarios de Caylloma, habían rebasado el ámbito de su provincia natal, proyectándose sobre la ciudad más importante del sur andino. Los datos que hemos recogido acerca de Juan de Dios Apaza desmienten un conjunto de versiones recogidas por la tradición oral de Caylloma. Estas atribuyen origen puneño a la familia Apaza. Afirman, asimismo, que Apaza era arriero y que hizo fortuna negociando con aguar2 ADA. Escribano Público Abel I. Campos, Libro de 1886, ff. 400-401v., Arequipa, 10 de diciembre de 1886. Idem, ff. 407-408v., Arequipa 20 de diciembre de 1886. diente. Aunque esta última versión debe contener algo de verdad, ya que el negocio de los alcoholes era un rubro decisivo de las actividades mercantiles de las casas comerciales del interior, el testamento de Juan de Dios Apaza prueba que la familia era originaria de Caylloma, que el origen de su fortuna estuvo vinculado al acopio de lanas y que las otras actividades (ganadería, comercio, arrieraje) se articulaban en torno a esta actividad fundamental. MARIANO APAZA, ACOPIADOR DE LANAS Los pasos de Juan de Dios Apaza fueron rápidamente seguidos por sus descendientes y en particular por su hijo Mariano. En 1884, dos años antes de que su padre inscribiera su testamento, Mariano Apaza Escarza, quien a la fecha tenía 27 años, compró el fundo San José u Ollería, iniciando la expansión terrateniente más amplia de las provincias altas de Arequipa.3 Un año después se apropió de la estancia Yanaranra de Caylloma, como pago de una deuda de 170 soles que le debía el pastor Florentino Vargas.4 La siguiente transacción, realizada en 1890, brinda mayor información. Mariano Apaza, “de 32 años, casado y de oficio comerciante”, apa3 4 Gómez R., Juan de la Cruz, Reforma Agraria y campesinado en Caylloma, Arequipa 1976, p. 46. MAA, División de Comunidades. Expediente de reconocimiento de la Comunidad Apacheta Rajada de Caylloma, Caylloma, 8 de agosto de 1885, f. 5. rece como rescatista de lanas, despojando al indígena Juan Sanca Mayor de su estancia Tucuire, cedida para saldar una deuda, “por el precio de 120 soles que es el valor de los 3 quintales de lana de alpaca (...) por no tener plata disponible para cubrir la deuda adquirida ahora al referido Don Mariano Apaza”.5 Transacciones de este tipo se repetirían hasta el cansancio durante las tres décadas siguientes. Durante la década del 90 Mariano Apaza estaba embarcado de lleno en una política de expansión de sus dominios, que hacía temer a sus vecinos por su suerte: “tengo y poseo (dice un pedido de deslinde solicitado en 1895 por Justiniano Málaga, “natural de Yanque y vecino de Callalli”) en uno de los cantones de la capital de la provincia unos terrenos de sembrío conocidos con el nombre de Accoymarca. Estos terrenos lindan con los que posee el señor Apaza, vecino y natural de esta capital, con tal motivo surgen con frecuencia dificultades entre yo y el dicho señor Apaza, pues él procura avanzar pedazos de mis terrenos extralimitándose en sus linderos, mas como ya tengo los documentos que acreditan mi propiedad y no puedo silenciar por más tiempo el abuso, ocurro a la rectitud [de usted] para que con citación del dicho mi colindante, se practique la diligencia de deslinde”.6 Las aprensiones de Málaga no eran injustificadas. Apaza en su expansión no omitía recurso alguno, le5 6 Idem, Caylloma, 20 de marzo de 1890, ff. 64-65. AJCh, Sumario, Juez Enrique Villaseñor, Caylloma, 14 de junio de 1895, f. 1, Nº 122. 253 254 gal o ilegal. De ello podrían dar testimonio los indígenas Matías, Manuel, Trinidad, Mariano y Santiago Checca residentes en la capilla de Ccascca (Caylloma), quienes protestaron en 1906 por una compra que Apaza había realizado de unos terrenos que ellos reclamaban como suyos. En este caso, Apaza recurrió al expediente de comprar a tres indígenas -Marcelo y Antonio Huaracha y Mariano Cullumpi- dos estancias que no les pertenecían. Los afectados reclamaban que tal venta se declarara nula, “por haberse hecho en fraude, y por haber tenido conciencia el comprador Apaza de que la cosa vendida no era bien adquirida”.7 Mariano Apaza recurría a la violencia cada vez que lo demandaban sus fines, pero al mismo tiempo afirmaba ser víctima de los abusos de sus vecinos. Así, en febrero de 1908 ofició al Prefecto de Arequipa solicitándole garantías. “Soy propietario -afirmaba- de fincas de ganado en diferentes distritos de la expresada provincia, y en la mayor parte de ellas no gozo de las garantías que la Constitución acuerda a todos los habitantes del Perú. No solamente los colindantes, sino numerosos enemigos gratuitos adquiridos en las épocas en que he ejercido autoridad en la provincia o he intervenido en la política militante, me ocasionan perjuicios constantes e irreparables, los unos por el espíritu de robo y de aprovecharse de la rapiña, y los otros por venganza o por presentarme como delincuente cuando ejercito la natural defensa. 7 AJCh, Sobre nulidad de venta de unos terrenos, Juez Mateo Garzón Zegarra, Caylloma, 11 de julio de 1906. “Así [...] los vecinos me roban ganado frecuentemente, introducen los suyos en mis pastos y golpean todavía a mis pastores y muchachos, sin que tenga autoridad alguna a quien dar mis quejas y me haga justicia [...] últimamente ha venido gente montada y ha arreado ganado y se lo ha llevado, estropeando a mis pastores y amenazándolos de muerte; siendo los delincuentes vecinos de Chumbivilcas y de Condesuyos, con cuyas provincias colinda el fundo”.8 Un antecedente que es necesario tener en cuenta es que Mariano Apaza fue Sub Prefecto de Caylloma hasta enero de 1908.9 Ante la demanda de garantías presentada por Apaza, el Prefecto pidió informes al Sub Prefecto de Caylloma. Este dio la razón al reclamo de Apaza en lo que atañía a dos estancias: “es cierto que algunos vecinos de Cayarani, Provincia de Condesuyos, y otros de la de Chumbivilcas, invadieron las fincas Chaca y Asarcollo de esta jurisdicción y de propiedad de Don Mariano Apaza, llevándose una partida de ganado y aun estropearon a varios pastores, al efecto se han librado varios oficios a las autoridades de las Provincias mencionadas, sin haberse obtenido contestación”.10 Con relación a sus otras denuncias, decía desconocer los he8 9 10 ADA, Prefectura, Mariano Apaza solicita garantías a la Prefectura del Departamento de Arequipa, Arequipa, 6 de febrero de 1908. Idem, Oficio del Director de Gobierno Ignacio Gamino a la Prefectura de Arequipa, Lima, 16 de enero de 1908. El oficio indicaba que Apaza pasaría a otra colocación, nombrando en su remplazo a Jorge Robinson. Idem, Caylloma, 24 de febrero de 1908. chos, por lo que solicitaba informes al Gobernador de Tisco. El Gobernador Teófilo Sotomayor respondió a su superior exculpando a los pobladores de su jurisdicción, transfiriendo la responsabilidad a los indígenas de los pueblos vecinos: “de una manera casi segura que los vecinos colindantes de la Capilla de Ccascca y Ccoyto de la jurisdicción de Yanque de apellidos Huaracha Checca le usurpan dichos terrenos y estropean a los dependientes que tiene el Sr. Apaza en dichas fincas. Dichas fincas también colindan con los terrenos del distrito de Tuti y Sibayo, o estancias de Chaccochacco, Andamayo, Haguanlla y Taqqueraya y los vivientes de dichas estancias le causan también perjuicios, según noticias [que] se sabe por estos lugares, y el Señor Apaza también debe saber por sus mismos gobernador o mayordomo”.11 Apaza continúo, sin embargo, utilizando la táctica de acusar a los indígenas de los predios colindantes de cometer tropelías contra sus propiedades. En junio del mismo año, 1908, acusó a Juan de la Cruz Huamani, Lorenzo y Nicolás Yucra de haber invadido sus estancias Tarucamarca y Apo, “acompañados de más de 30 hombres indígenas montados y otros tantos a pie, y algunos de ellos arma11 Idem, Tisco, 5 de marzo 1908. Interrogado al respecto, el Gobernador de Yanque, Juan Huerta, exculpaba de similar manera a sus paisanos: “he averiguado con todos los vecinos y colindantes del referido Sr. Mariano Apaza, y todos me han informado de que nunca se han cometido los delitos de que se queja, en los terrenos que tiene en esta jurisdicción” (loc. cit.). dos de armas de fuego, y por si y ante si, procedieron a amojonar la mitad de Apo colocando en los terrenos llamas, pacochas y ovejas; arrojando a mis dependientes o pastores, amenazándolos con matarlos o llevarlos para Tisco; alardeando que cuentan con las autoridades de este pueblo”.12 Los demandados respondieron que los hechos eran exactamente los contrarios: que ellos habían sufrido la invasión de sus predios, ofreciendo presentar testigos que narraran lo sucedido. A esta propuesta Apaza respondió descalificando a los testigos, por ser sus “enemigos reconocidos”.13 Un año después encontramos a Apaza utilizando la misma táctica, esta vez contra los indígenas Benjamín Ampuero y Gabino Vilcashuamán, a quienes acusó de invadir sus predios Vincuyo y San Bartolomé de Achacota. “Estos, aseveraba, abusando de la distancia que hay entre esta capital a dichas fincas y con el carácter de abusivos de día a día van introduciendo y comen de otros a los pastos de las fincas y destruyendo aun los hitos que separan de los suyos y lo peor aun amenazan a mis dependientes”.14 Ser vecino de Apaza constituía para cualquier indígena un franco motivo de alarma. De ello ha dejado testimonio la demanda del indígena Mariano Epifanio Ancco, natural y vecino de Sibayo, propietario de la estancia Quilca: “he sabido últimamente 12 13 14 AJCH, Querella por despojo, Juez Mateo Garzón Zegarra, ff. 7- 10. Caylloma, 24 de junio de 1908. Ibidem. AJCh, Abstención de introducir, Juez Mateo Garzón Zegarra, f. 1. Caylloma, 8 de noviembre de 1909. 255 256 que Mariano Choquehuanca ha vendido a Mariano Apaza la estancia Carpinto, colindante con mi citada estancia y temiendo ser perturbado en la propiedad de mis dichos terrenos, para evitar reclamos y pleitos, pido a su justificación se sirva ordenar se practique el deslinde de mi estancia Quilca, con citación a los colindantes”.15 La expansión de las haciendas de Apaza combinaba medios legales e ilegales, de acuerdo a las circunstancias. No era posible recurrir a las mismas tácticas utilizadas contra los indígenas si se trataba de propietarios mistis, por ejemplo. Es el caso de la compra de una estancia a Manuel Linares, quien ya no radicaba siquiera en Caylloma cuando se realizó la transacción.16 Algunos juicios seguidos por Mariano Apaza son enórmemente complicados. El norte es empero muy claro, al margen de las complicaciones legales que ellos presentan: de una manera u otra, se trata de ampliar las posesiones territoriales, avanzando siempre, inexorablemente, como en el siguiente recurso que presentara en 1914: “...un Antonio Ccalla ahora hace seis años murió, dejó de herederos a su es15 16 AJCh, Ordinario sobre deslinde, Juez Wenceslao Orihuela, Caylloma, 6 de octubre de 1911. Registros Públicos de Arequipa (en adelante RPA), Tomo 28, f. 364, Arequipa, 18 de abril de 1911. La estancia medía 657 has. 97 áreas y fue valorizada en 2,642.52 soles, pero un registro posterior, anotado el 2 de enero de 1917, consignaba como su precio la cantidad de 6 mil soles (ibidem). posa Fabiana Yura y a su único hijo Francisco Ccalla Yura; éste también murió al año sin testamento alguno y menos sucesión, la madre fue la heredera legal. Fabiana Yura de Ccalla a fines de 1912 muere de una manera repentina y sin testamento de ninguna clase quien vivía casi sola en la estancia Anccoccollo; a la muerte de la Yura quedan todos los bienes abandonados, y por desgracia tenía por su arrendatario de los expresados terrenos, a un Francisco Maygua alias 'Cccalla', a quien declaró el finado Antonio Ccalla en su testamento deberle 40 soles. Maygua y su hijo Sebastián, so pretexto de la deuda se hicieron dueños sin más trámite que el abuso y entraron de propia autoridad en posesión de todos los bienes (...) Y como no sea legal esta clase de abusos que se cometan en un país civilizado, me veo obligado discurrir (sic) ante Ud. haciendo denuncia” (el énfasis es mío).17 Como se desprende de otros documentos suscritos por el propio Apaza, “Francisco Maygua” apellidaba realmente Ccalla. Apaza convertía pues su apellido en un alias para desconocer la relación de parentesco que lo unía con el difunto Antonio Ccalla. Según el acusado Maygua-Ccalla, el fondo del asunto consistía en que en ese mismo momento él y Apaza se encontraban en juicio de posesión y deslinde, siendo falsos los argumentos de Apaza, “que no ve las horas de despojarme de mis terrenos”.18 Dos años después el indígena Justo Quispe terció en el juicio, declarándose sobrino carnal del intestado Antonio Calla, por ser éste hermano 17 18 AJCh, Inventarios, Juez Wenceslao Orihuela, ff. 1-8, Caylloma, 2 de febrero de 1914. Ibidem. de su madre Manuela Ccalla, solicitando se le declarara su heredero universal. Apaza se opuso declarándose representante de Juan Ccalla, “pariente en primer grado de los difuntos”. A ésto replicó Quispe desconociendo el parentesco que pretendía Apaza entre su representado y los legatarios: “el representado de Mariano Apaza, Juan Ccalla, no es pariente de Antonio Ccalla ni por asomo, en razón de que aquel es Ccalla de distinta familia, cuya prueba está en que ha vivido muchos años de sirviente de su apoderado desde su juventud, y en seguida solo [le] conozco sólo de ambulante, que vivía en las punas de Chamaca y hoy vive en las de Vellille, provincia de Chumbivilcas, y que nunca ha vivido en unión de mi tío, ni con nosotros y desde luego no lo reconozco por pariente”.19 Unas páginas después, Apaza acusaba a Sebastián Ccalla de tener “maliciosamente” el testamento de Antonio Ccalla, rehusándose a responder al recurso de Quispe, “para no dar más campo al tinterillo Ccalla para que pueda sacar más dinero al infeliz Quispe”.20 El juez resolvió que la declaratoria de herederos debía hacerse por la vía ordinaria, declarando insuficientes las partidas presentadas por Justo Quispe y dejando constancia de que Apaza no había presentado ningún documento que amparara sus demandas.21 Ésto no arredró a Apaza, quien afirmó poco después tener a la heredera forzosa, Rosario Ccalla, hija del ya falle- cido Francisco Ccalla, a quien reputaba hijo natural de Antonio Ccalla. Como en los casos anteriores, no presentó ningún documento que probara el supuesto parentesco.22 En algunos casos, las acciones de despojo constituyen una admirable prueba de tenacidad, como las ejecutadas contra el indígena Remigio Mallcohuaccha, al que Apaza inició un juicio en 1915 reclamando el pago de un conjunto de deudas laboriosamente anudadas a lo largo de una década. Para el juicio, Apaza presentó cinco recibos, según los cuales Mallcohuaccha reconocía deberle 2 vacas valorizadas en 65 soles, 60 soles por el arrendamiento de 20 pacochas hembras, 20 soles de préstamo, 40 soles recibidos para la compra de trigo y un nuevo crédito de 35 soles, que debía devolver “en monedas de oro o plata con exclusión de todo papel moneda ni menos billetes de banco aún cuando son de circulación forzosa”.23 Un año después, Apaza embargó la finca Andamayo, de propiedad de Remigio y Estanislo Mallcohuaccha, por una deuda de 750 soles, intereses y costas.24 Llamamos la atención sobre el hecho de que la deuda original era de 200 soles. El litigio se prolongó hasta 1923, cuando, ante el inminente remate de sus terrenos, Mallcohuaccha accedió a vender sus estancias Andamayo y Urso a Apaza en 3 mil soles, de los que se descontó el valor de la deuda, que 22 19 20 21 AJCh, Intestado, Juez Wenceslao Orihuela, f. 10, Caylloma, 29 de mayo de 1916. Idem, f. 16. Idem, f. 27. 23 24 Idem, f. 40. AJCh, Ejecutivo por cobro de soles, Juez Wenceslao Orihuela, ff. 1-4, 7, 17. Caylloma, 16 de enero de 1915. RPA, Tomo 37, f. 79. Arequipa, 5 de febrero de 1916. 257 para entonces ya ascendía a 950 soles.25 Durante los años 1921 y 1922 las zonas rurales del sur andino fueron convulsionadas por grandes movilizaciones campesinas, que también tuvieron una fuerte resonancia en las provincias altas de Arequipa. Este período de reacción indígena creó una situación adversa para la expansión terrateniente, colocando a los propietarios misti a la defensiva. Las transacciones de Mariano Apaza muestran las huellas de esta coyuntura. En agosto de 1921, él se vio obligado a recurrir a la Prefectura de Arequipa, solicitando garantías: 258 “contra los atentados de Don Florencio Vargas [...] pues el citado Vargas, vecino también de Caylloma, en unión de sus hijos Francisco y Mariano Vargas, en combinación con los vecinos de Castilla, distrito de Choco, Don Sabino Puma, Don Donato Collado y los hermanos Víctor y Cecilio Ccasa, profirieron amenazas de llevarse mi ganado que tengo en la estancia de Limapampa del distrito de Tapay, hasta la provincia de Castilla, pues el citado Vargas se jactaba de que tenía orden del Sub Prefecto de esa provincia, para disponer de gendarmes a fin de realizar el hecho de llevarse el ganado, consistiendo la amenaza respecto a Mendoza de tomarlo en un despoblado y victimarlo allí (...). “Carlos Arotaipe y Mariano Huamani, vecinos de la estancia de Limapampa, han presenciado las amenazas de Don Florentino Vargas de llevarse mi ganado con gendarmes [...] y de desollar (pala- bras textuales) a Don Melitón Mendoza”.26 El Prefecto de Arequipa dispuso que se otorgara a Apaza las garantías que solicitaba. El 18 de setiembre, el Sub Prefecto de Caylloma obligó a Florentino Vargas, por sí y en representación de sus hijos Francisco y Mariano, a suscribir un acta, junto con Melitón Mendoza. Mariano Apaza no fue citado por encontrarse en Arequipa desde dos meses atrás. En el acta que entonces suscribieron, Vargas manifestó “no tener ningún rencor con el Sr. Mendoza y desde la fecha comprometerse a no estorbar, menos atentar contra la vida y bienes de dichos señores, comprometiéndose si falta en algún punto en este compromiso a pagar una multa en beneficio de la localidad y determinada por este despacho”, con lo que Mendoza se dio por satisfecho y concluyó la diligencia.27 En ese ambiente de agitación en el campo un nutrido grupo de indígenas de Callalli, Coporaque, Tisco y otros distritos de Caylloma y Espinar iniciaron un juicio en 1922, reclamando tierras de las que habían sido despojados, desconociendo las escrituras en que Apaza fundaba sus títulos, declarándolas nulas.28 Pero para fines del 26 27 28 25 Ibidem. ADA, Prefectura, Don Mariano Apaza pide garantías frente a las amenazas de Don Florentino Vargas, Arequipa, 26 de agosto de 1921. Como se vio al comienzo del presente capítulo, Florentino Vargas fue uno de los primeros despojados de su estancia por Apaza. Idem. ADA, Prefectura 1923, Oficio del Jefe de la Sección de Asuntos Indígenas, mismo año la alarma había pasado, luego de que el gobierno de Leguía declarara disuelta la Asociación Pre Derecho Indígena Tahuantinsuyo, iniciando la represión contra sus integrantes.29 Para fines del mismo año, Apaza continuaba su expansión con el mismo vigor desplegado antes de la emergencia campesina. Sus siguientes víctimas fueron Angelino y Gregoria Chipa, pastores de Caylloma que en 1919 recibieron 168 soles como adelanto por siete quintales de alpaca, hipotecando su estancia Calajaya como garantía. Como los esposos Chipa no cumplieron con entregar la fibra en el plazo estipulado, Apaza inició en diciembre de 1923 un juicio, reclamando el pago de la deuda, que en cuatro años se había multiplicado por casi cuatro veces, hasta llegar al monto de 604.80 soles. El juez de Caylloma declaró fundada su demanda, disponiendo que los Chipa pagaran la deuda más un interés del 6% anual. En el año 1925 Apaza inició el juicio de desahucio, para des- 29 Horacio Castro Pozo al Prefecto del Departamento de Arequipa, Lima 19 de febrero de 1923. Castro Pozo señalaba que su sección era incompetente para resolver el reclamo indicado, y ordenaba al Prefecto de Arequipa que otorgara a Apaza las garantías que había solicitado, dejando a salvo el derecho de los interesados para hacer valer sus pretensiones en los tribunales, indicando que su comunicación no mejoraba “ninguna posesión ni títulos”. El impacto de las movilizaciones campesinas en la región que estudiamos se analiza más ampliamente en un capítulo posterior. alojar a sus deudores.30 Ese mismo año, Apaza inició otro juicio, esta vez contra Gaspar Condo Callachua y señora, pidiendo que desocuparan la estancia Qquencco, que reivindicaba como suya: “como las personas citadas argumentaba- no pagan ninguna pensión y sólo se encontraban en ellos de un modo precario porque ofrecieron ser pastores de la finca expresada y en la actualidad no quieren cumplir sus obligaciones de tales ruego se sirva intimarles para que desocupen los expresados terrenos”.31 Los demandados respondieron declarando falsas las afirmaciones de Apaza, puesto que ellos no eran pastores ni poseedores precarios del fundo sino dueños proindivisos del mismo, junto con otras personas. Sin embargo, el juez falló a favor de Apaza.32 La demanda de Apaza fue complementada casi inmediatamente por otra dirigida contra el mismo Gaspar Condo y esposa por pago de 4 quintales de lana, por los que les había adelantado 112 soles en abril de 1917.33 Como es habitual allí donde el capital comercial actúa en condiciones precapitalistas, éste suele operar estrechamente asociado con el capital a 30 31 32 33 AJCh, Cobro de soles y embargo, Juez Wenceslao Orihuela, ff. 1, 7, 13, No. 925. Caylloma, 19 de diciembre de 1923. AJCh, Deshaucio, Juez Wenceslao Orihuela, ff. 1-5, No. 1196. Caylloma 25 de junio de 1925. Idem, p. 9. AJCh, Ordinario de menor cuantía, Juez Wenceslao Orihuela, f. 1, No. 1202. Caylloma, 7 de julio de 1925. 259 interés, que en semejantes condiciones aparece abiertamente como capital usurario; un capital que en su proceso de valorización no reconoce más limitación que la de dejar a sus víctimas apenas lo estrictamente necesario para su supervivencia. Un excelente ejemplo de esta lógica aparece en el préstamo que Mariano Apaza otorgó a Marcos Flores, por la cual aquel reclamaba el pago de 595 soles: “Esta deuda -explicaba Apaza- proviene de 25 soles de capital que le presté al deudor el 12 de diciembre de 1907. Y más los intereses devengados desde la fecha, y estipulados por documento, de 2.50 soles mensuales (10% mensual) lo que hace la suma de 570 soles en los 228 meses que transcurren”.34 260 El interés bancario durante el mismo período se mantuvo constante en el país al nivel del 6% anual. Apaza cobraba pues un interés 20 veces superior al imperante en el sistema financiero nacional. La táctica de entablar juicios de desahucio contra los pastores indígenas cuyas tierras codiciaba tuvo una nueva víctima en enero de 1927 en Luis Yanque, a quien demandó “para que en el día desocupe mis terrenos Huamajala de mi exclusiva propiedad en las que Yanque vive de una manera precaria, como pastor de mis ganados, quien hoy por consejo de mis enemigos gratuitos se resiste a cumplir su compromiso ocasionándome perjuicios considerables”.35 Yanque res34 35 AJCh, Ordinaria de mayor cuantía, Juez Wenceslao Orihuela, No. 1606. Caylloma 12 de diciembre de 1926. AJCh, Interdicto de recobrar, Juez Wenceslao Orihuela, f. 1-4, No. 1640. pondió afirmando que era propietario de ese terreno y no poseedor precario ni pastor de Mariano Apaza. Este último retrucó acusando a Yanque de invadir “en unión de sus hijos y otros” su finca San José u Ollería; como siempre, “por culpa de [sus] enemigos gratuitos que no descansan en hacerme toda clase de males y hacerse de haciendas a costa de pleitos injustos”. En su respuesta, Yanque afirmó que era Apaza quien había consumado el despojo, pues sus empleados habían invadido una cabaña del terreno pastal de Humajala, que él reivindicaba como su propiedad exclusiva.36 La apropiación de terrenos pastales por Apaza no aparejaba necesariamente el lanzamiento de los indígenas que los ocupaban. En múltiples casos, ellos continuaban laborando en las mismas estancias, con la obligación de rendir a Apaza renta, generalmente en forma de trabajo gratuito, encargándose del cuidado del ganado que éste les encomendaba, que pastoreaban conjuntamente con su ganado propio. Tenían también la obligación de venderle la fibra de alpaca y las lanas que esquilaban de su ganado particular a los precios que él fijaba. En esta etapa, la apropiación de las tierras por los terratenientes no representaba pues ninguna modificación cualitativa en el proceso de producción; el cambio era cuantitativo, puesto que el pastor tenía que generar, además de producto necesario para su supervivencia, un trabajo excedente, apropiable por el nuevo propietario de las tierras, en forma de 36 Caylloma 12 de enero de 1927. Ibidem. renta natural del suelo. Cambiaba el régimen de apropiación, pero el modo de producción se mantenía invariable. A su vez, la persistencia de una ganadería extensiva, muy escasamente tecnificada, y cuya rentabilidad dependía en buena medida del acceso a la fuerza de trabajo gratuita de los feudatarios, demandaba extender continuamente los linderos de los latifundios tradicionales.37 La continua expansión terrateniente permitía incrementar el monto de lo producido, incorporando nuevas tierras y controlando mayor cantidad de fuerza de trabajo indígena, como respuesta al incremento de la demanda internacional de las lanas. De allí que los períodos de alza de los precios en el mercado mundial fueran seguidos en la sierra sur por grandes ofensivas terratenientes contra las tierras de las comunidades campesinas. Sería recién cuando estaba avanzado el siglo XX que en el sur andino se intentaría transformar el proceso productivo, pasando de la ganadería extensiva hasta entonces imperante a una ganadería intensiva, que permitiera el aumento de la producción como resultado de un incremento de la productividad: de una utilización más in37 En mayo de 1984 realice una entrevista colectiva a un conjunto de exfeudatarios de la hacienda San José, que antaño perteneciera a Mariano Apaza. Durante la conversación pregunte a los pastores si el hacendado abusaba con ellos, a lo que contestaron que “no directamente, sino no pagándoles su trabajo”. Entrevista a los socios de la SAIS Pusa-Pusa, Caylloma, 7 de mayo de 1984. tensiva del trabajo y la tierra y no simplemente de la agregación de nuevos trabajadores y nuevas tierras a la producción. El control de la fuerza de trabajo indígena que permitía el tipo de expansión terrateniente que hemos ilustrado con el caso de Mariano Apaza Escarza tiene significativas analogías con el modo de producción feudal. Ciertamente tiene poco sentido caracterizar esta explotación como feudal, puesto que este último término contiene un conjunto de determinaciones históricas que van más allá de la forma de sujeción de los trabajadores. Sobre lo que deseamos llamar la atención es sobre el hecho de que la relación de producción establecida al interior de estos latifundios tradicionales suponía una sujeción de los trabajadores a la hacienda en los diversos aspectos de su vida que se extendía por generaciones. Si bien los campesinos feudatarios no eran jurídicamente propiedad del hacendado, es decir no eran sus esclavos, en los hechos resultaban adscritos al suelo, como los siervos de la gleba.38 Dado este régimen de sujeción, no es extraño que Apaza tuviera directa intervención en diversos aspectos de la vida de sus feudatarios, desde sus nacimiento hasta su muerte. Cuando 38 En la entrevista mencionada pregunté a los exfeudatarios si sus abuelos habían formado antes comunidades campesinas, a lo que uno de ellos respondió que “la hacienda ha existido siempre”. Esto es notable, porque el origen de San José se remontaba a 100 años atrás, pero el carácter histórico de su fundación había desaparecido de la memoria campesina. 261 262 pereció el pastor Mauricio Villca Uyaquipa, “fallecido en la cabaña Anchaca, de la finca Antayaqque, capilla Sotoccaya”, Mariano Apaza (a través de Fernando Jiménez, quien era su representante legal en Caylloma, pues desde un par de años atrás aquel residía permanentemente en Arequipa) se erigió en guardador de los bienes de sus dos menores hijos. “El recordado Villca ha fallecido sin testamento -afirma Jiménez en su recurso judicial-, i dejando por heredera a la menor Primitiva Villca y a otra criatura de pecho aun sin bautismo; y como el fallecimiento ha acaecido en propiedad del representado, i estando el occiso al servicio de éste como pastor, me he visto precisado a iniciar esta acción en guarda de los intereses de estos menores”.39 Un análisis del inventario de los bienes de Mauricio Villca, da una idea del patrimonio que podían controlar los pastores de hacienda. Las posesiones de Villca eran exclusivamente ganado, distribuido de la siguiente manera: Como puede observarse, el ganado que Villca poseía se reducía estrictamente a llamas y alpacas, a pesar de existir en la hacienda también ganado ovino. Es interesante anotar que en la entrevista tantas veces mencionada, de mayo de 1984, los pastores de San José afirmaron que en la hacienda tenían derecho a poseer gana39 AJCh, Declaratoria de herederos, Juez Wenceslao Orihuela, p. 2-11, No. 1803. Caylloma, 6 de setiembre de 1927. do huaccha (ganado propio, por lo general de baja calidad), pero no podían poseer carneros. Esta norma se mantenía invariable medio siglo después. No es difícil adivinar la razón: aunque el precio de la fibra es más rentable, la crianza de alpacas es una actividad más riesgosa, pues los camélidos están más expuestos a diversas epizootías, que con frecuencia diezman los rebaños. Las haciendas de Apaza tenían además ganado vacuno, y es fácil comprender por qué éste no formaba parte de los hatos de los pastores feudatarios: los bovinos consumen los pastos más tiernos, aquellos que crecen en las partes bajas, que con frecuencia se innundan, formando los codiciados bofedales. Las llamas y alpacas, en cambio, pueden consumir los pastos más rústicos; aquellos que crecen alrededor de los 5,000 m.s.n.m., las zonas hacia donde eran expulsados los pastores. A medida que Apaza iba reforzando su dominio el recurso a la violencia, para secundar sus tácticas judiciales, se hizo más y más recurrente. De ello protestaba en 1928 José Sánchez, quien acudió a los tribunales en defensa de los indígenas Presentación, Saturnina e Isabel Mollo. “El día de ayer -denunció-, el empleado mayordomo del señor Apaza constituyéndose en el domicilio de mis comitentes, les ha notificado verbalmente para que desocupen en el día, tanto sus personas, llamas, ovejas, caballos del fundo indicado, por cuanto que hoy o mañana el señor Apaza ha de mandar introducir sus caballos, vacas y llamas para el consumo de los pastos”.40 An40 AJCh, Incidente sobre innovaciones, te la interpelación del juez, Apaza alegó haber comprado dicha estancia, añadiendo que los Mollo eran sus arrendatarios, a lo que éstos contestaron que se trataba de una compra fraguada, hecha a falsos dueños. Apaza recurrió entonces nuevamente a la táctica de acusar a los pastores demandantes de agresiones contra sus intereses, “llegando al extremo aseguraba- de amenazarlos a mis empleados en reducirlos a prisión urdiendo delitos supuestos, o a (a)saltarlos a la hora en que están dando su rodeo de costumbre [a] mi finca Pusapusa a donde está anexado Viscachani; como ya lo ha hecho con mis empleados de Tarucamarca”.41 Sin esperar respuesta, Apaza mandó introducir su ganado en Viscachani. Ante la protesta de Sánchez, el juez ordenó a Apaza retirar su ganado, lo cual motivó una violenta respuesta de su parte, en la que trataba al defensor de sus contrincantes (a quien se refiriera en cartas anteriores como “defensor honrado”) de “tinterillo de mala fe”.42 La interrupción del expediente impide conocer el desenlace de este pleito. En otros casos, Apaza recurrió directamente al despojo, sin preocuparse de las formalidades legales, como sucedió con Aurelia Murga viuda de Ccalla, cuya estancia Accoccollo fue invadida, pese a pertenecerle “en pacífica posesión” por más de 30 años continuos. “Mariano Apaza ha hecho introducir -denunciaba la afectada- con sus mayordomos y sus muchachos como 400 alpacas entre llamas, 200 ovejas y 28 bestias caballares en mis pastos, habiendo hecho construir un canchón grande y dos chozas donde actualmente pernoctan esos animales y pastores”.43 Tampoco las comunidades se libraban de su voracidad. En julio de 1929 los indígenas Fernando y Eduardo Infa, Jacinto, Manuel, Tomás y Basilio Llacho, Nazario Nifla y José Ccolloccollo, comuneros de Apacheta Rajada, protestaron contra los hermanos Anastacio y Teodoro Sanca, quienes “aprovechando que son arrendatarios de don Mariano Apaza de los fundos Tucuhuire y Yanaranra, han avanzado los mencionados terrenos en una gran extensión”. Alarmados, los afectados solicitaban se hiciera un deslinde.44 A ésto respondieron los Sanca que ellos no tenían ningún derecho ni acción en los fundos mencionados: éstos habían sido vendidos por sus padres a Apaza y ellos estaban en calidad de arrendatarios. No dejaban, sin embargo, de acusar a los Infa de avanzar sobre los terrenos de Apaza en los linderos en controversia.45 La expansión territorial de Mariano Apaza seguía aún en 1945, aunque aparentemente el ritmo de sus adquisiciones fue reduciéndose progresivamente desde la década del 30. Es sintomático que la única transacción que hemos encontrado durante 43 41 42 ff. 1-12. Caylloma, 29 de enero de 1928. Ibidem. Ibidem. 44 45 AJCh, Interdicto de recobrar, Juez Wenceslao Orihuela, f. 1, No. 2179. Caylloma, 6 de marzo de 1929. AJCh, Interdicto de retener, ff. 5-5v.. Caylloma, 25 de julio de 1929. Ibidem. 263 la década, en la que Mariano Apaza aparece como vendedor de un predio, corresponda a 1935, cuando él tenía ya 77 años de edad.46 Apaza era para entonces residente permanente del barrio arequipeño de Yanahuara, y el comprador, Isaac Huanca Llacho, era un pastor en Caylloma. Curiosamente, ninguno de los dos tenía libreta electoral: Apaza por exceder la edad exigida por el estatuto electoral y Llacho por ser analfabeto. CONFLICTOS SOCIALES Y EXPANSIÓN TERRATENIENTE 264 Pertenecer a una comunidad campesina permitía a los indígenas defender con más éxito su patrimonio territorial, por lo menos en algunos casos. Esto es sugerido por el resultado parcialmente favorable alcanzado por los indígenas Apolinar, Juan, Teodoro, Carmelo, Marcelino, Fermín, Isidro, Bruno y José Llacho y Félix y Julian Sancca de Chilapampa, el anexo de la comunidad de Apacheta Rajada, en su litigio con Estefanía Apaza viuda de Huaco, una hermana de Mariano Apaza. “por formar una comunidad denominada Chilapampa -dicen en una transacción suscrita el 1o. de julio de 1911- nos querellamos por despojo contra la señora Apaza Vda. de Huaco, por cuanto adujimos que el señor Juan Huaco, hijo menor de dicha señora había invadido nuestras propiedades (...) Durante el séquito del juicio nos hemos convencido que no ha hecho tal despojo y a la vez 46 AJCh, Venta de un predio, Notario Enrique Osorio, Arequipa, 11 de octubre de 1935. reconoce la Sra. Apaza vda. de Huaco propiedad y posesión que tenemos del terreno donde creíamos había realizado el despojo”.47 La transacción consideraba que la comunidad debía pagar 180 soles a la Sra. Apaza, “como indemnización de los gastos y perjuicios que le hemos ocasionado”. Como contrapartida, ella reconocía la legitimidad de la propiedad de los terrenos de la comunidad.48 Ciertamente, deja un sabor amargo constatar que inclusive en un juicio con un final no del todo adverso para los campesinos ellos no podían aspirar a conseguir que se les hiciera completa justicia. Los campesinos de Chilapampa terminaron comprando, en última instancia, su derecho a la tranquilidad, pero no podían aspirar a un fallo mejor, cuando el terreno en el que se enfrentaban a sus enemigos tradicionales les era definitivamente adverso. Es llamativo que, a pesar de todo, siguieran litigando, pero es que, aunque a la larga las sentencias les fueran adversas, los juicios les permitían ganar tiempo. Los gamonales ejercían poder dentro de su ámbito local pero, por una parte, internamente no constituían un bloque cohesionado, pues las luchas entre las familias notables eran agudas, desembocando con mucha facilidad en el empleo de la violencia, y, por otra, existían instancias externas -las que representaban al estado central- que no 47 48 MAA, División de Comunidades. Comunidad de Apacheta Rajada. Expediente de reconocimiento, Tomo 1, ff. 62-63. Arequipa, 3 de julio de 1911. Ibidem. siempre controlaban. Ésto creaba un espacio donde solían desplegarse los conflictos entre los mistis, y los campesinos podían aprovecharse de ellos. En los diferentes testimonios analizados, así como en las entrevistas realizadas contemporáneamente, aparece una actitud de escepticismo frente a los tribunales y de resignada fatalidad por parte de los indígenas obligados a litigar contra los miembros del estrato social dominante. Eso no es extraño. Aun hoy un dicho popular afirma que “es mejor un mal arreglo que un buen juicio”. A inicios del siglo XX un legislador tuvo la audacia de afirmar que en los cien primeros años de vida republicana nunca un indio había ganado un juicio en el Perú, salvo en el caso de que litigara contra otro indio. La revisión de los documentos de los archivos de la región sur peruana parece confirmar la exactitud de su aserto. Y, para mayor desgracia de los pastores de altura de Caylloma, en la región hay muy pocas comunidades campesinas que les puedan prestar amparo. Un complejo litigio que enfrentó a una familia campesina contra varias familias gamonales, prolongado a lo largo de 48 años (1878 - 1926) permite observar algunos de los mecanismos más utilizados en la expansión del estrato misti sobre las tierras de los campesinos comuneros. En los orígenes del litigio está la alianza entre el gamonal Pedro Lastarria, un misti interesado en atar al indígena Manuel Maque a una dependencia financiera que luego le permitiera acceder a la propiedad de sus terrenos, y el cura del pueblo de Chivay, interesado en sacar el máximo provecho del sepelio de la esposa de Maque, la indígena Manuela Condo, cuyos servicios fúnebres el viudo no tenía con qué pagar. El proceso terminaría con la pérdida de las tierras de los Maque Condo. El proceso en segundo lugar, combina argumentos de tipo legal Maque asumió obligaciones económicas para hacerse acreedor del apoyo financiero de Lastarria, no sólo para pagar el sepelio de sus esposa, sino, además, para pasar los cargos en las fiestas de su comunidad-, con otros abiertamente ilegales, como la invención de una supuesta donación que la agonizante Manuela Condo realizara de sus bienes a favor de Pedro Lastarria y su esposa, en atención a un inverosímil parentesco que la ligaría con una importante familia de la zona vinculada con los Lastarria, los Casaperalta. Se combina, asimismo, la acción en el frente legal, litigando en los tribunales para sanear los títulos, al mismo tiempo que se recurre sistemáticamente a la fuerza, lo cual se transparenta en el abusivo embargo del ganado de los Maque-Condo por Viscarra y su ayudante, Demecio Medrano, y en la extensión de las pretensiones de Viscarra, sobre otros bienes de Manuel Maque, no comprendidos en el litigio, de los cuales intentaba apropiarse, “a título del más fuerte”. En tercer lugar, la estrategia de defensa de los campesinos parece basarse en aprovechar las contradicciones que enfrentan a los mistis entre sí, en su competencia por apropiarse de las tierras de los indígenas. Se recurre hasta a vender las tierras a otros mistis, que pueden litigar en mejores condiciones con los otros miembros 265 266 de su mismo estrato social, e inclusive a la venta de los derechos sobre los juicios, como lo hizo Eugenia Churo al transferir por un precio irrisorio sus títulos legales en la disputa a Mariano Apaza, quien compraba sistemáticamente este tipo de documentos, para apropiarse por esta vía de tierras que los campesinos litigantes ya daban por perdidas. A su vez, los mistis se aprovechan también de los pleitos familiares existentes en el mundo campesino, para ganar a río revuelto. En el juicio que comentamos lo hace Manuel Viscarra, al aprovecharse de los enfrentamientos entre Eugenia Churo y su yerno, Juan de la Cruz Condo, conseguiendo, primero, que éste le otorgue el reconocimiento legal de la supuesta donación de los bienes de Manuela Condo a los Lastarria-Casaperalta, y, segundo, que le venda las tierras en litigio. EL MITO DE MARIANO APAZA Hasta aquí hemos desarrollado el análisis en el terreno de los fenómenos objetivos: la violencia, sus causas, los mecanismos de su reproducción y sus consecuencias. Pero podría ensayarse ir un poco más allá: al terreno de la subjetividad, de la interiorización de los fenómenos objetivos descritos anteriormente. Un testimonio excepcional que nos puede permitir este tipo de acercamiento. Se trata del relato de un pastor de las tierras altas de Caylloma, acerca de cómo Mariano Apaza se convirtió en el terrateniente más rico de la región.49 En el largo relato, que es toda una complejo y elaborado mito contemporáneo, están recogidos un conjunto de versiones que forman parte del acervo de relatos populares de Caylloma. En primer lugar, aquel que afirma el origen foráneo de Mariano Apaza. El es un colla wasa q'uepi; es decir un comerciante itinerante proveniente del altiplano del Collao, que aprovecha sus relaciones con las autoridades (vive en la casa del Juez Instructor de Caylloma) para hacer sus negocios. Estos últimos consisten en intercambiar productos alimenticios trigo, cebada, maíz- con tierras. Aunque el comercio de alimentos es, en realidad, accesorio: “El trabajo de Mariano Apaza sólo era hacer avanzar hitos de los terrenos que compraba”. Para realizar sus designios lo decisivo es contar con el apoyo de las autoridades, que legitiman sus despojos: “como siempre iba acompañado de una autoridad, los hitos de los terrenos que compraba colocaba donde quería: así un terreno pequeño se convertía en un fundo y las autoridades que le acompañaban ponían el nombre de los hitos y en esta forma se convertía en dueño con documentos legalizados”. Sin embargo, este es apenas el origen aparente de sus fabulosas ri49 El testimonio fue recogido recogido en Chivay por los antropólogos Ricardo Valderrama y Carmen Escalante en octubre de 1985 y su informante fue Máximo Cruz, que en ese momento desempeñaba el cargo de Secretario General de la Liga Agraria de Caylloma. quezas; su real procedencia tiene un origen mágico religioso: es la plata que las vicuñas llevan en las noches de luna a su casa. El carácter eminentemente diabólico de las riquezas así habidas está subrayado por el detalle de la soga que amarra la maravillosa carga, y que el travieso viajero tisqueño esconde: se trata en realidad de una culebra. El pacto diabólico en el que su fortuna se origina le otorga, además, la invulnerabilidad: su cucharilla de plata lo protege de eventuales envenenamientos, mientras que las lagartijas le avisan de los peligros que le acechan. No es difícil rastrear el origen de estas representaciones: en la iconografía católica los reptiles, y particularmente la serpiente, representan al demonio. Este recurrió a este disfraz para tentar a Eva, cuya debilidad es el origen del conjunto de los males que padece la humanidad expulsada del Paraíso, y, como afirmación de su pureza, la Virgen María aparece frecuentemente representada en las pinturas religiosas pisando la cabeza de una serpiente. Similar simbolismo se encuentra en las representaciones del Arcángel Gabriel -tan presente como tema de la Escuela Cusqueña- y el dragón. O en las escenas del infierno, como aquellas pintadas por Tadeo Escalante en la iglesia de Andahuaylillas (Cusco), que representan el Juicio Final, donde los demonios que martirizan a los hombres tienen la forma de unos monstruosos reptiles. A continuación, se presenta el tema de la relación entre Apaza, en tanto encarnación del conjunto de los mistis, y los campesinos. Esta relación está cargada de una profunda ambi- valencia: por una parte, los indios tienen la obligación de sacarse el sombrero y arrodillarse para hablar con los mistis, como señal de acatamiento. Por otra, los mistis cultivan relaciones de otra naturaleza con los indígenas: la de protectores y benefactores (Apaza ofreciendo a su posible víctima alojamiento en sus corrales de Pulpera). Aunque en Caylloma no se encuentra una identificación del hacendado con la imagen de un padre, como Roland Anrupp ha encontrado que sucede en varias provincias del Cusco.50 Se plantea ahora el tema del enfrentamiento entre los campesinos y el misti empeñado en ampliar sus dominios. Siendo Apaza invulnerable sólo es posible enfrentarse a él con éxito recurriendo a la astucia; ella salva al pastor de Qhatamarca del despojo de sus terrenos, gracias a su agilidad mental para refugiarse en el argumento dilatorio de estar pensado -por un plazo indefinido- la oferta. Se conoce entonces la naturaleza del pacto entablado entre Apaza y el diablo Juanico: la riqueza en este mundo contra la imposibilidad de morir. Apaza condenado a subsistir luego del total deterioro de su organismo, esperando que la barreta de metal se pudra en la tierra hasta su completa desaparición, con la moraleja implícita: su riqueza no le sirve de nada, cuando se ve reducido a sobrevivir -como un vástago desvalidochupando la teta de una sirvienta. Pero el éxito de Apaza tiene un auxiliar fundamental en las desavenencias entre los indígenas; entre los 50 Anrupp, Roland: El tayta y el toro, Estocolmo, 1990. 267 268 hermanos que disputan y que, llevados por su encono, son capaces de llegar hasta al virtual suicidio, abriéndole el camino a Apaza para expandir sus propiedades, aún cuando esto represente la ruina de todos: “si tú no me das mi gusto, lo vendo a Apaza”. Que esta percepción de las cosas tiene una firme base en la realidad lo atestiguan múltiples juicios, donde los mistis se aprovechan de las disputas familiares entre los indígenas para conseguir sus propósitos. El mismo tema aparece en otro testimonio recogido por Ricardo Valderrama en Huancavelica. Se trata en este caso de un pongo de hacienda que narra cómo las disputas entre los indígenas terminaban frecuentemente allanando el camino al despojo de todos por los mistis, siempre dispuestos para aprovecharse de estas peleas.51 El narrador señala una razón decisiva para el surgimiento de estos problemas: el régimen de la propiedad de los pastos dominante entre las familias indígenas de Caylloma, los condominios ganaderos, cuyo difícil manejo es hasta hoy una fuente permanente de tensiones y conflictos entre sus integrantes. Otro tema importante es el de los cercos de Pusa-Pusa y Pulpera, muros de piedra sin argamasa que se extienden por decenas de kilómetros por la puna, y que para los campesinos de la zona están cargados de una enorme carga simbólica, como representación del avance inexorable de la hacienda, pero también como la en51 Valderrama, Ricardo y Escalante, Carmen, “Testimonio de un pongo de hacienda”, Lima, 1987. carnación de la explotación secularmente sufrida: “los cercos de Pusa-Pusa, Pulpera es la fatiga de los viajeros de Yauri, Cotacota, Tisco, Marcalla, Challuta”. El relato termina remitiéndose a la condición de los indios bajo la opresión de los mistis: explotados, vejados, oprimidos. “Esos eran tiempos del misti, todo 'indio runa' estaba rebajado, ningún runa podía levantarse en contra del misti, si lo hacía era castigado, azotado, pateado, sopapeado, por eso era costumbre que al misti había que saludarle de rodillas quitándose el sombrero”. Pero en el imaginario indígena se insinúa una posible salida, sobre la que Rodrigo Montoya ha llamado la atención, subrayando la gran importancia que tiene entre las poblaciones indígenas, el “mito moderno de la escuela”: el conocimiento como poder -como posibilidad de escapar a la condición de oprimidos-, que los mistis administran avaramente, porque “si estos indios aprenden mucho mañana otro día nos van a joder”. Como balance, en la explicación que Máximo Cruz ofrece de la expansión de las propiedades de Mariano Apaza se entremezclan los datos históricos (la apropiación de Pulpera y Pusa-Pusa, la construcción de los cercos en las punas de Caylloma, el aprovechamiento de los conflictos familiares al interior de los condominios indígenas) con las explicaciones mágicas, fuertemente cargadas de motivos religiosos de origen colonial. Por una parte, la riqueza de Apaza se funda en los intercambios desiguales, el abuso, la violencia y el aprovechamiento de las influencias políticas. Pero, por otro, ellas tienen un origen diabólico, motivo ideológico que tiende a encubrir su real génesis. El tema del pacto con el diablo como el origen de la riqueza es recurrente en las sociedades campesinas con una fuerte tradición católica. La moraleja que puede desprenderse de la historia afirma el orden de cosas existente: Mariano Apaza ha logrado su gran riqueza a costa de su eterna condenación, y ni siquiera tiene que esperar al juicio celestial en la otra vida, pues ya en ésta comienza a pagar su deuda.52 Y su mal habida fortuna no le sirve de nada cuando termina reducido a la condición de un inválido, que ni siquiera puede alimentarse de la carne de su incontable ganado. Puede pues deducirse cuál es la conducta correcta, para ganar la salvación y la eterna recompensa, por oposición a esta desdichada suerte: negarse a la riqueza y los goces y placeres que ella puede proporcionar. Mejor vivir estoicamente el despojo y la pobreza en este transitorio valle de lágrimas, y así asegurarse la eterna felicidad, que arriesgarse a pagar el costo de la condenación eterna, hasta la consumación de los tiempos. 269 52 En su clásico trabajo sobre la punición en la sociedad francesa, Michel Foucault ha llamado la atención sobre este rasgo de la noción de justicia dominante en las sociedades precapitalistas: el juicio incluye los tormentos como elemento legítimo de obtención de evidencias porque se supone en el acusado un grado de culpabilidad que autoriza iniciar el castigo en el proceso judicial, sin esperar a la demostración definitiva de su culpabilidad. Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Travesía, Nº 5/6, segundo semestre 2000/primer semestre de 2001, pp. 271-299 Los comerciantes mayoristas y sus estrategias adaptativas en un mercado en transición, 1880-1920 Laura Valdemarca UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA [email protected] RESUMEN ABSTRACT La ponencia presenta el proyecto para desarrollar una investigación cuyo problema es la permanencia de los comerciantes mayoristas de Córdoba durante la Modernización. Este fenómeno se constituye en problema debido a que las condiciones, especialmente las que hacían a la infraestructura, surgidas a partir del último tercio del siglo XIX produjeron importantes alteraciones en los circuitos mercantiles y en los flujos de mercancías. Tales modificaciones pueden considerarse suficientemente negativas para atentar contra el tradicional rol mercantil de Córdoba. Las hipótesis que guían la investigación hacen hincapié en que la supervivencia de ciertos grupos de comerciantes fue resultado de mecanismos de regulación del mercado, fruto a su vez de políticas públicas, por los cuales, determinados actores modificaron algunos costos de transacción para evitar su expulsión de la actividad comercial. Wholesalers and their adaptative strategies in a transitional market, 1880-1920. The paper introduces a project to develop a research on the permanence of whosalers from Córdoba during the Modernization. This fact becomes a problem because of the conditions (specially those concerning infrastructure) established since the last third of XIX century, which produced considerable alterations in mercantile circuits and goods’ flows. Such changes can be considered negative enough to damage the traditional mercantile role of Córdoba. The hypothesis that guides this investigation emphasises the survival of certain groups of traders as a result of market regulation mechanisms. These were a consequence of public policies and determined modifications in some traders’ transaction costs to avoid their expulsion from the commercial activity. 271 INTRODUCCIÓN 272 En la ciudad de Córdoba, durante la mayor parte del siglo XIX, pese al ambiente bélico predominante desde 1810, la escasez de dinero circulante, el relativo estancamiento económico, la desarticulación y los sucesivos reacomodamientos de los circuitos mercantiles [Halperín Donghi, T. (1986) pp. 125 a 150; (1979) / Sempat Assadourian, C. (1983) pp. 314 a 367], tuvo lugar una actividad comercial que posibilitó procesos de acumulación -entendida ésta en un sentido amplio que incluye moneda circulante, inmuebles, semovientes y unidades mercantiles y productivas- en algunos grupos sociales, al mismo tiempo que se verificaba su acceso al control de ciertas esferas del poder político provincial [Halperin Donghi (1979/1986) Romano (1993)]. Por diversos mecanismos como la habilitación de mercancías y/o materias primas, la consignación y la participación en alguna etapa del proceso productivo o de transformación [Sempat Assadourian, op. cit./ Roma- no (1993)/ Garavaglia, J. (1983)/ Chiaramonte J. (1991)] y dada su ventajosa situación geográfica en el “centro” del territorio entonces poblado, estos grupos se mantuvieron en un lugar preeminente de la cadena de intermediación y redistribución a través de la cual corría el flujo de mercancías entre un relativamente amplio “hinterland” local y otras regiones del país y el exterior (en este último caso, principalmente a través del puerto de Buenos Aires). Esta actividad intermediadora local mostró una alta capacidad de adaptación basada en el cambio de productos -y no en innovaciones en los mecanismos de obtención del beneficio mercantil-, frente a los sucesivos reacomodamientos de los diferentes circuitos en los que operaba. Así fue que hasta 1810 envió mulas a Salta y textiles y suelas al Litoral [Palomeque (1989) pp 131 a 201]. Cuando la demanda de mulas cesó por la pérdida del Alto Perú se volcó masivamente a los tejidos, cueros, cerda, sebo y astas a Buenos Aires y cuando los tejidos ingleses comenzaron a disputar -y a ganar- los mercados de los tejidos cordobeses, comenzó a enviar lana lavada hacia la ciudad-puerto.1 En 1870, 1 Sempat Assadourian, Carlos; (1983) aclara que los desbarajustes de la guerra de Independencia y la quiebra del vínculo con el Alto Perú tuvieron serias consecuencias para ese movimiento mercantil que tímidamente se fue orientando hacia otros circuitos sustitutivos como Cuyo y Chile entre 1817 y 1828 cuya importancia no ha sido aún calibrada. Silvia Romano, coincide en líneas generales con los planteos de Assadourian y ambos autores extien- la provincia seguía trasladando hacia el litoral -que reexpedía estos artículos vía atlántica hacia Inglaterra-: cueros, pieles, suelas, lana y cerda que obtenía de Jujuy, Salta, Santiago, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza [Converso, F. (1993) p. 69/ Memoria de Estadística (1881; 1884; 1886)]. La contrapartida de estas “exportaciones” de frutos de la tierra “fue la “importación” de productos manufacturados ultramarinos que se consumían en el interior. Esta versión del comercio a “larga distancia”2 que hacía factible el enriquecimiento de determinados sectores económico-sociales, era posible por el imperio de ciertas circunstancias, propias de mercados escasamente desarrollados,3 entre las cuales nos inter- 2 3 den hasta 1860 aproximadamente la misma situación. Por comercio de “larga distancia” se entiende generalmente al transoceánico o transcontinental, pero se puede incluir en él a todo tipo de comercio no local (entiéndase por esto los intercambios restringidos al radio ciudadcampo) que incluya mercancías capaces de absorver los costos del transporte que implica su traslado. Véase Hilton, R. (1982), p.27-28 y Sweezy, P. (1982) p.57. Basta recordar la descripción de Garavaglia (1983, p. 482) refiriéndose a la circulación de la yerba mate: “(...) El beneficiador ´compra´ la yerba (...) al precio más bajo posible y adelanta los ponchos a precios astronómicos. Del otro lado de esta cadena, perdida en un ranchito de Calamuchita, la tejedora que ha hecho el poncho recibe a cambio de éste la yerba al precio más caro posible... Entre estos dos pobres campesinos que nunca tendrán oportunidad de conocerse por pertenecer a esa destacar: el aislamiento de consumidores y productores por la falta de medios de transporte y comunicación rápidos y baratos [Zalduendo (s/f) p.246, 251, 253, 262]; la rarificación del circulante, la inexistencia de instituciones bancarias que operaran como agilizadoras de ciertos mecanismos de financiación [Río M. y Achával, L. (1900) pp 23; 34; 62 y 71 a 106/ Converso, F. (1993) pp. 91 a 94] y la ineficiencia de las instituciones regulatorias de los intercambios a nivel nacional,4 etc.; circunstancias 4 realidades que se ignoran mutuamente, una nube de mercachifles y comerciantes hacen su agosto (...)”. El mismo Halperín (1979, p.23) expresa “(...) sus mayores lucros [los del comercio urbano] parecen obtenerse en la zona serrana (...) donde florece la tejeduría doméstica, que subsiste gracias al celo de los comerciantes que recorren las ´escabrosidades y serranías´ vendiendo a crédito a las tejedoras para cobrarse luego con su trabajo(...)”; Chiaramonte (1991; p. 32) toma la descripción de un contemporáneo para ilustrar este tipo de comercio: “(...) Varias veces asistí a estas transacciones [venta de tabaco] sin moneda en las que todo está convenido por adelantado entre comerciante y productor (...) El primero empieza por doblar el precio de su mercancía (...) seguro de ganar bastante sobre el precio, pues vi comerciantes de esos [que comprando a cinco francos] vendían a siete francos y medio el mazo (...)”. La ausencia de una estructura estatal y de una legislación unificada a nivel nacional dejaba al arbitrio de las autoriades y órganos de gobierno provinciales la creación, implementación y control de aplicación de normas, impuestos, derechos, etc. que por su ca- 273 todas que coadyuvaban a que el nivel de los intercambios se mantuviera en mínimos niveles de complejidad.5 Las circunstancias enunciadas comenzaron a modificarse alrededor del último tercio del siglo XIX en el marco del proceso de unificación política, repoblamiento y modernización económica que se inicia a partir de 1852. El ferrocarril y el telégrafo llegaron a Córdoba desde Rosario, en mayo de 1870; en 1874 el riel unió la capital cordobesa con la tucumana y por el sur de la provincia, ligó Río Cuarto con Buenos Aires y a éstas con Mendoza en 1884.6 La pampa húmeda comenzó a poblarse con agricultores y 274 5 6 rácter “local”, “defensivo” y por ser en algunos casos la única fuente de ingresos de las administraciones, acentuaban las diferencias entre provincias y obstaculizaban la “integración” (Oscar, Oszlak, 1990). Douglass North (1994) menciona la posibilidad de desarrollar intercambios complejos (despersonalizados, pero asegurados por una serie de instituciones) como uno de los rasgos característicos de las sociedades económicamente “avanzadas”. Eran tres las líneas principales que atravesaban la provincia: Ferrocarril Central Argentino; Ferrocarril Central Córdoba al Norte y Ferrocarril Andino (Zalduendo, E; s/f. p. 309). Sin bien, como hace notar este autor, las vías se “superpusieron” a los caminos y huellas ya existentes y orientados hacia el litoral, es indudable que el ferrocarril representó la primera innovación tecnológica desde la introducción de la rueda y los animales de tiro por los españoles. Observaciones en este mismo sentido realizan otros autores, cfr. Arcondo, Aníbal (1993) y Romano, Silvia (1993). otras regiones se incorporaron (y ampliaron) más efectivamente a la producción orientada al mercado interno e internacional (son típicos los casos de Tucumán y Mendoza, pero tambien es importante la intensificación y hasta la creación de numerosas actividades como la obtención de maderas para ferrocarriles, la intensificación de la caza depredatoria, etc). La situación monetaria mejoró sustancialmente por la afluencia de empréstitos del extranjero, la gestación de un sistema bancario moderno y la sanción de leyes nacionales que posibilitaron y regularon emisiones de papel moneda y de moneda papel.7 En materia 7 A partir de 1870 se abrieron numerosas instituciones bancarias a nivel nacional: Banco Nacional; Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional y los extranjeros: el Banco de Londres, el de Italia y Río de la Plata, el Banco Español y el Banco Francés del Río de la Plata, por su parte, Córdoba en 1873 abrió su Banco Provincial. En 1881 se sancionó la Ley de Unificación Monetaria que fijaba una única moneda convertible en oro y en esa fecha se creaba la primera Caja de Conversión al adoptarse el cambio fijo y obligatorio bajo el patrón oro. La Ley de Bancos Garantidos (1887), posibilitó a cualquier institución bancaria la emisión de papel moneda con el respaldo de sus depósitos, pero los bancos garantidos fueron liquidados en 1891 y en 1899 la emisión monetaria quedó concentrada en una única institución bajo control del Gobierno (Cortés Conde, R. y Gallo, 1986 pp.149 a 161). Córdoba contrató entre 1886 y 1888 tres empréstitos para la financiación de obras públicas que indirectamente expandieron el crédito por el aumento del capital del institucional las administraciones nacional y provincial se ocuparon de regular minuciosamente los más diversos aspectos de la vida civil y la actividad económica.8 En este contexto, un fenómeno significativo es el hecho de que entre 1880 y 1920, en el marco de un fuerte incremento de los flujos mercantiles,9 el comercio de Córdoba presentó como una de sus características cualitativas más notorias la instalación de grandes casas mayoristas de ramos generales y separadas de las barracas 8 9 Banco Provincial (Boixados y Gabeta, 1984) El Código de Comercio bonaerense entró en vigencia para todo el territorio nacional en 1862, en Código Civil fue sancionado en 1871 y los Códigos Penal y de Minería entraron en vigencia en la década del ochenta (Oszlak, Oscar; 1990pp.92). En la provincia funcionaban juzgados comerciales separados del fuero civil- y el Registro Público de Comercio desde fines de la década del ochenta. El comercio de Córdoba se sextuplicó entre 1880 y 1898 (Río y Achával, 1905, pp 363 a 375). Según el Censo Nacional de 1895, había 44.100 establecimientos comerciales. Correspondían a Córdoba 2.861 casas, lo cual la colocaba en el cuarto lugar (luego de Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe). La proporción firma/habitante era en Córdoba de 1 a 8 y ocupaba el quinto puesto en el orden nacional, por el capital destinado al comercio. (II Censo de la República Argentina, 1895, pp.CXLI). Otros trabajos que indirectamente mencionan el incremento de los flujos mercantiles son Vazquez Presedo, Vicente (1980) pp. 405 a 417 y Ford, A.G. (1980) pp. 497 a 509. acopiadoras. En 1900 había por lo menos quince firmas, entre tiendas y almacén -los dos grandes rubros en que se especializaba esta clase de comercio- en 1904, sólo el 0.5% de los comercios tenía más de treinta años de instalado; el 2% entre veinte y treinta años; el 7.5% de diez a veinte años y un llamativo 72% de uno a diez años [Río y Achával (1905), pp 363 a 375/ Luque Colombres, C. (1988), pp 29 a 51/ Archivo Histórico de Córdoba, Comercio II, 1900, leg.5, exp.12.). Esto permite sostener que la gran mayoría, sino la totalidad de estas quince casas mayoristas se instalaron entre mediados de la década de 1870 y fines de siglo, se dedicaban principalmente al tráfico con productos importados entre el litoral, la ciudad de Córdoba y la región de mayor arraigo de este comercio (los departamentos del oeste y norte provinciales y las provincias de Santiago, La Rioja, Catamarca y San Juan). Asimismo, los titulares de tales registros mostraron un destacado protagonismo social y político.10 Surge entonces el siguiente interrogante: ¿existe una relación entre este protagonismo social y político y un proceso de acumulación a través de la actividad mercantil mayorista local? De ser así, ¿cómo se explica este crecimiento del comercio mayorista en 10 Que se manifestó, por ejemplo, en la fundación de la Bolsa de Comercio en 1900 y en la organización de un partido en el orden municipal: el Centro Electoral Municipal del Comercio en 1908. Luque Colombres, Carlos (1988) y Beato, Guillermo; Valdemarca, Laura; Moyano, Javier; et. al (1993). 275 una época en que comenzaron a desintegrarse las condiciones que habían otorgado ventajas para la existencia de una próspera actividad mercantil local? De esta pregunta se derivan otras: el mayor flujo de mercancías, el aumento de circulante y la modernización del transporte, al tiempo que implicaban un fuerte impacto negativo sobre las condiciones en las que se basó el “viejo” comercio de “larga distancia”, ¿generaron condiciones para el desarrollo de una “nueva” actividad mercantil mayorista con base local? ACLARANDO ALGUNOS CONCEPTOS 276 Cuando hablamos de comercio (circulación de mercancías) entendemos que es una actividad que permite procesos de acumulación tanto en sociedades de tipo capitalista como en aquéllas que no lo son y, según opere en uno u otro tipo de sociedad, producirá dos efectos básicos. En una sociedad no capitalista hace que la producción se vaya orientando progresivamente hacia los valores de cambio extiende los límites del mercado, mercantiliza la producción, genera condiciones para el traspaso de bienes desde los productores independientes hacia los comerciantes- y, por consiguiente, ejerce una función más o menos disolvente de las formas económico-sociales sobre las que actúa; mientras que en el capitalismo, el comerciante contribuye al proceso de reproducción del capital aunque su función intermediadora no implique la creación de valor alguno. Porque al hacerse cargo del proceso de circula- ción, paga al productor la mercancía antes de que ésta realice su valor completo en el mercado, es decir antes de que llegue a manos del consumidor final. De esta manera el productor cuenta con nuevo capital para proseguir el proceso de producción. [Marx, Carl, (1991, T.3, p.113)]. Por esta razón el comercio no puede ser considerado como parte del proceso de acumulación capitalista. Sin embargo acumulación mercantil y acumulación capitalista formalmente tienen aspectos comunes. Ambas operan con una masa de dinero D, que siempre funciona como capital, en el sentido de que ambos procesos conllevan su incremento. Podemos resumir el proceso en la siguiente expresión: D-M-D´, donde D´ es igual al dinero originario más un incremento que Marx denomina “plusvalía” [MARX, Carl, (1991) T.1, pp. 103 a 107] y M es mercancías. Pero la forma de lograr este incremento difiere en el comercio y en la producción capitalista. En ésta el dinero previamente desembolsado para producir bienes, no sólo se mantiene sino que su magnitud de valor se incrementa, experimenta un cambio, se valoriza y es lo que lo convierte en capital [Marx, (1991)T.III, pp. 103 a 107], mientras que el incremento de la masa desembolsada por el comerciante se debe a la apropiación por parte de éste de valor creado por otros. Esta es la diferencia entre el dinero como patrimonio del comerciante -cuyo incremento no proviene de un aumento en la magnitud del valor de la mercancía- y el dinero como capital. Entendida así, la creación de “plusvalía” no es una “función” del comerciante. En síntesis, el comercio, aunque es un servicio, no crea valor alguno11 y se presenta diferente de la acumulación capitalista. Por lo tanto si bien utilizamos el término acumulación cuando hablamos de actividad mercantil, no nos estamos refiriendo a la acumulación capitalista sino a lo que Dobb [(1972), p.216] caracteriza como el “proceso de concentración y transferencia de la propiedad de títulos de riqueza”.12 En este sentido, el comercio actúa en una “transición” porque contribuye a la pauperización de los productores independientes y a la concentración de medios de producción, creando las condiciones necesarias en una economía para la 11 12 En esta corriente se alinearían Paul Sweezy y Rudolf Hilferding, mientras que desde el mismo materialismo histórico, Ernest Mandel sería partidario de incluir dentro de la órbita del comercio al trasnporte, almacenamiento y mantenimiento por cuanto hacen posible que las mercancías lleguen a los consumidores. [Ciafardini, H. (1986), p.130] No obstante, y para nuestros fines, consideramos que esta distinción entre concepto “restringido” y “amplio” del comercio es por el momento innecesaria. Además se trata de actividades “anexas” no exclusivas de ninguna etapa histórica donde se haya desarrollado el comercio y menos en el capitalismo. Este concepto es utilizado para caracterizar las etapas previas a la consolidación del capitalismo como régimen de producción en Inglaterra, pero creemos que con las debidas precauciones del caso, es acertado para caracterizar en líneas generales el proceso de acumulación que realiza el comercio en nuestro particular contexto histórico. aparición de la forma capitalista de producción.13 La alternativa al uso del término acumulación, en nuestro caso, parecería ser la de enriquecimiento, o la de atesoramiento. No obstante, ninguna nos parece del todo apropiada. Enriquecimiento es poco específico, ya que no permite establecer la forma propia de la acumulación mercantil que sintetizamos en la expresión D-M-D´. Por su parte, atesoramiento alude a sacar de la circulación [Marx, (1991) T.I, p.91]-y por lo tanto no seguir incrementando el excedente extraído- que no es precisamente lo que ocurre en el fenómeno estudiado. Ahora bien, ¿cómo puede ejercer el capital mercantil que se descompone en capital destinado al tráfico de mercancías y capital destinado al tráfico de dinero, [Chiaramonte, J.C. (1983) p.173] esta función de vía de acumulación? La explicación es doble pero su origen es el mismo: las formas de operar del capital mercantil tanto en lo económico como en lo político. Por una parte, los comerciantes están en condiciones de realizar una explotación a través del comercio por la cual se apropian de un excedente [Dobb (1972) p.115]. Ello es posible porque bajo esta forma de acumulación la proporción cuantitativa en que 13 Chiaramonte, J.C. (1983) p.185, la principal condición es que la fuerza de trabajo se convierta en mercancía lo que acontece cuando los productores pierden sus medios de producción por vía del endeudamiento u otras formas de expropiación. Sin embargo, la evolución hacia el capitalismo dependería -al menos en los casos “clásicos”- de las estructuras económico-sociales anteriores. 277 los productos se cambian y el interés al que se presta el dinero sean perfectamente fortuitos y favorezcan al comerciante [Marx, T. III, p 318/9 cit. por Dobb (1972) p.115]. Pero aquí, el accionar de los comerciantes se enfrenta con una contradicción básica: la misma actividad mercantil iría socavando las condiciones que hacen posible ese carácter fortuito de la proporción cuantitativa en que se producen los intercambios y los mismos comerciantes se encargan a largo plazo de anularlas [Marx, T.III, p.318/9, cit. por Dobb (1972) p.115)] ya que si bien la acumulación mercantil14 tiene 14 278 Debemos diferenciar la acumulación mercantil en etapas no capitalistas de la que se produce dentro del régimen capitalista. En éste último, el comerciante contribuye al proceso de reproducción del capital y así obtiene su ganancia porque “adelanta” al fabricante el dinero de las mercancías aún antes de que su valor se haya “realizado”en el mercado a través de la venta (aquí quienes incrementaron esos valores son los productores, los obreros asalariados). Sin la participación del comerciante se interrumpiría el proceso de producción porque si la comercialización dependiera del mismo fabricante, hasta no realizar por completo el valor de las mercancías con su venta, no contaría con el capital para continuar con sus producciones. En cambio antes del capitalismo era posible incrementar la masa de dinero por su sola circulación, el comerciante “compra para vender más caro” y para ello se vale de todos los mecanismos que estén a su alcance (monopolios, regulaciones, abastos, control de trasportes, control de la producción) para poder extraer un excedente a los dos polos de productores que logra como premisa la inexistencia de una economía “nacional”, en la que parte de la población quede “fuera” de los principales circuitos mercantiles [Chiaramonte (1983) p.176], el accionar de los comerciantes genera condiciones para la ampliación del “mercado interno”. La acumulación mercantil no puede explicarse sólo por la creación de nuevas pautas de consumo entre la población sino porque el capital mercantil a través del endeudamiento provoca frecuentemente el traspaso de propiedades de productores independientes, al menos en un primer momento, hacia manos de los comerciantes y la consecuencia es doble. Por una parte, produce esta “transferencia y concentración” de bienes de que hablábamos al citar a Dobb; por otra, genera condiciones para la ampliación del mercado interno porque al desposeer al antiguo productor lo incorpora efectiva y plenamente al mercado, obligándolo a adquirir productos que antes podía producir. En resumen, si bien, los obstáculos impuestos por la naturaleza y las condiciones económico-sociales, al desarrollo del mercado y la incapacidad (que incluye la falta de fuentes alternativas de financiación que “atan” a los comerciantes pequeños y a los productores a determinados intermediarios, estas “ataduras” se manifiestan en mecanismos comerciales y prácticas financieras que tienden a fortalecer el papel del gran comerciante) de los productores de intercambiar sus productos en escala amplia o de unir con su intermediación. Marx, C. (1991) T.I, cap. IV. los pequeños comerciantes de hallar otros abastecedores, más las crecientes necesidades de dinero para realizar sus pagos (impuestos, arrendamientos, alquileres, etc.) proporcionan al capital mercantil su dorada oportunidad [Dobb (1972) p.115], tambien es cierto que la propia dinámica de la acumulación mercantil tiende a remover esos obstáculos, trastocar esas circunstancias y remediar esa incapacidad. Retardar las tendencias niveladoras e integradoras es la meta esencial de los comerciantes locales y la raíz de sus conflictos con grupos extrarregionales. Estos, en función de su situación competitiva que les permite una inserción a nivel nacional [Ozslak (1990) p.43 y 48], se muestran deseosos de dar fin a los obstáculos que los grupos locales “imponen” a la integración del mercado nacional. El objetivo de preservar este predominio lleva a organizar acciones colectivas15 encaminadas a lograr una doble meta. Por una parte elevar los costos de transacción16 de los grupos competi15 16 Se entiende por acción colectiva a la cooperación entre un grupo de individuos motivados a obtener un bien público (cuya característica es no ser excluyente de otros individuos interesados en su usufructo y que está a disposición de los miembros del grupo en cantidades iguales). Los problemas de la acción colectiva, surgen cuanto el interés privado individual hace fracasar el suministro de un bien colectivo, lo cual es dificultoso cuando el grupo es pequeño y todos los miembros se controlan mutuamente. [Aguiar, F. (1990), p.7 y 9.] North, D. (1993) p.44 Los costos totales de producción consisten en las en- dores, para asegurarse el derecho de poseer un mercado libre de tales grupos dentro de cierta área; por otra, reducir los costos de transacción internos a la región (administración de justicia, política impositiva, condiciones del transporte y las comunicaciones, etc.) para asegurar su permanencia como intermediarios locales. Esta necesidad de retardar los efectos que, generados desde la misma actividad mercantil pero tambien surgidos como consecuencia del propio desarrollo económico-social, atentan contra su predominio como forma de acumulación son los que originan el corporativismo municipal que con su política localista obstruye la formación del mercado nacional17 y los que generan -desde el estado [North (1984) p.31 a 39]- un sistema de derechos de propiedad “ineficientes” pero que asegure ciertas condiciones y 279 17 tradas de recursos de tierra, trabajo y capital que participan tanto en transformar los atributos físicos de un bien (tamaño, peso, color, ubicación, etc.) como en los de negociación [o transacción] definición, protección y cumplimiento forzado de derechos de propiedad hacia las mercancías (el derecho a usar, a sacar provecho o ingreso del uso, el derecho a excluir y el derecho a cambiar). Sereni, E. (1980), p. 25 a 30, señala cómo la “ciudad” puede convertirse en un obstáculo para la formación del mercado nacional con su política particularista, defensora de la preeminencia de sectores mercantiles. Se trataría de un problema de maduración de las estructuras económicas que va mucho más allá del problema puntual de defensa de intereses sectoriales. 280 niveles de acumulación para los grupos locales.18 Hemos calificado a este mercado como de “transición”, aceptando que el término no es del todo específico, pero resulta cómodo para abreviar la caracterización. Partimos de un concepto amplio de mercado que lo define como “la estructura fundamental de toda sociedad mercantil y capitalista” [Sereni, E. (1980) p.8] ciertamente, el que estudiamos no es un mercado acabado en su desarrollo, no es un mercado nacional,19 pero tampoco se trata del mercado interno de tipo colonial [Garavaglia, J. (1984)] ni el de los tiempos inmediatos de la independencia [Chiaramonte (1984)] aunque conserva muchas de las características más arcaicas de esos mercados. Dado que se produjo un notable crecimiento del comercio mayorista y por lo tanto en la circulación de mercancías en una época en que comenzaron a desintegrarse las condiciones que habían otorgado ventajas para la existencia de una próspera actividad mercantil local basada en las ventajas que otorgaba el comercio de “larga distancia” es posible pensar que tal desarrollo de la circulación es18 19 Sobre sistemas de derechos de propiedad en relación a los intereses de determinados grupos, véase Douglass North, D. (1984), p.43-44. “Nacional no significa la fijación de un ámbito geográfico que se suponga automáticamente alcanzado por todas las actividades económicas del país en un momento dado, sino la expresión de un límite al cual tienden y que se esfuerzan por alcanzar a medida que van desarrollándose” [Fontana, J. (1972) pp.14] tuviera marcando un cambio en la naturaleza del mercado [Fontana, J. (1972) p.14-15]. En este proceso de cambio cualitativo en el carácter del mercado obviamente en un contexto de cambios cuantitativos- nos preguntamos si se generaron condiciones para el desarrollo de una “nueva” actividad mercantil mayorista con base local, signada a su vez por la masiva presencia de extranjeros -posibles portadores de comportamientos diferenciados- en el ámbito mercantil mayorista. O bien, si al formar tales condiciones parte de un proceso amplio y complejo de constitución de un mercado nacional subsistían “nichos” en los cuales los comerciantes locales podían operar con las ventajas propias de condiciones estructurales anteriores. En este caso, tales “nichos” podrían ser un “dato” permanente de la nueva estructuración de los circuitos mercantiles y financieros o bien el resultado de la iniciativa no sólo económica sino tambien política de dichos comerciantes y en última instancia si tal resultado podía ser transitorio o podía tener bases relativamente perdurables ante el avance del proceso de integración del mercado nacional. SER COMERCIANTE EN CÓRDOBA Ser comerciante en Córdoba durante más de la mitad del siglo XIXimplicaba realizar muchas actividades simultáneamente. El comerciante además de poseer una tienda que reunía una multiplicidad de productos, era acopiador, solía curtir pieles, en- cargaba el lavado de lana, tenía ganado en la zona rural aledaña al ejido, “exportaba” frutos al litoral (a través de algún transportista contratado), invertía parte de sus ganancias en inmuebles urbanos, prestaba dinero a interés, tanto al gobierno como a particulares y hasta podía incursionar en negocios mineros, fabricar pólvora o acuñar moneda para la provincia. Mantenía asiduos contactos con productores de la campaña quienes lo proveían de los frutos que comercializaba en la misma ciudad de Córdoba y que tambien enviaba a Buenos Aires desde donde traía productos ultramarinos. Otros contactos fluidos los mantenían con los gobiernos provinciales a través de los cuales se aseguraba un puesto como abastecedor de carnes, algún estanco, excenciones impositivas u otras formas de privilegios o negocios con garantía asegurada y que además indicaba al menos un fenómeno interesante; cual era la existencia de una estructura de derechos de propiedad ineficiente que actuaba, por lo tanto, como freno al desarrollo de la producción, ya que garantizaba un máximo de rentas para el gobernante de turno y su grupo pero impedía el desarrollo de la producción y de los intercambios complejos, dados los términos monopólicos en que se desenvolvían las actividades económicas [North (1984)]. Estos comerciantes, debido a la gran inestabilidad política y al escaso o nulo resguardo jurídico que brindaban las instituciones existentes, mantuvieron una parte importante de sus activos en forma líquida (atesorándo- lo y/o prestándolo a interés) [Romano (1993)/Converso (1993)]. Las condiciones económicosociales no habrían cambiado prácticamente- hasta comienzos de la segunda mitad del siglo XIX [Assadourian (1984)/Romano (1993)] y si bien hablamos de contactos “fluidos” éstos deben interpretarse en su propio contexto signado por un relativamente escaso desarrollo de las fuerzas productivas y las ineficiencias de transportes y legislación mencionadas. Algunos cambios sobre todo a nivel de los transportes, circulación monetaria, demográficos y por supuesto a nivel productivo, comenzaron a hacerse visibles a partir de 1860/70. Resultado de este nuevo contexto, y adentrándonos en la década del ´70 hasta el ´80 parece que la vieja forma de comerciar del tendero ya no era eficaz para la ciudad y la campaña crecientemente pobladas,20 además el ferrocarril abarataba el flete y las mercancías y los comerciantes disponían de mayores sumas de dinero para hacer compras, dadas las emisiones provinciales, nacionales, el uso del crédito y otros instrumentos de financiamiento. Otro rasgo destacable es que, se fue incorporando al comercio mayorista una primera camada de extranjeros que renovó y amplió las filas 20 En 1869 había 34.458 habitantes, en 1887 casi el doble: 62.247; en 1900 el aumento no había sido demasiado significativo: 72.500 pero las cifras correspondientes a 1906 (92.776 habitantes) y a 1914 (134.935) muestran el constante aumento en las dos primeras décadas del siglo [Río y Achával (1904) y Agulla (1968)] 281 282 de los comerciantes mayoristas.21 El ejercicio del comercio planteaba necesidades de especialización, de acuerdo a la nueva oferta de mercancías factibles de intercambiarse y al público a que estaban destinadas. Simultáneamente, la actividad mercantil comenzaba a verse afectada por diferentes problemáticas de las de antaño, planteadas por la posible “reconversión” de los circuitos mercantiles ante el acentuamiento de la atlantización de la economía. Paralelamente, una nueva legislación producto del quehacer de la administración provincial, decidida a disponer de fuentes seguras de renta, pero tambien factible por el mayor desarrollo de la economía y su consiguiente especialización, establecía a los fines impositivos nuevas distinciones dentro de las actividades económicas. Se trataba de la nueva Ley de Patentes, que fijaba los impuestos a pagar por categoría y rubro de la actividad económica realizada. Más allá de la cuestión fiscal, esta posibilidad de diferenciar las firmas mostraba un aumento en la división del trabajo, lo cual a su vez indicaba 21 Formaban esta primera camada (década del sesenta y setenta): los italianos Emilio y Domingo Dianda y Bernardino Reschia; los españoles Antonio Garzón, Juan de Dios Ortega, Rogelio Martínez, los hermanos Caeiro y los Perea Muñoz y el alemán Juan Kurth. Otra camada numéricamente más extensa se incorporó a partir de 1880: los italianos Jorge y Vicente Moroni, los españoles Gabriel Gonzalez Solla, Demetrio Brusco, Antonio Rivero, Eumenio Ancochea y sus hermanos Germán y Pedro, Heriberto Martínez y el alemán Juan Kegeler, entre otros. el aumento de la actividad económica y la consiguiente necesidad de mejorar, ampliar y especificar la legislación que regularía las distintas actividades. Hemos enumerado las actividades que ejercían los comerciantes de Córdoba hasta los años setenta, veamos qué hicieron desde los ochenta a partir de las cambiantes circunstancias enunciadas. En primer término cabe señalar que los “registros” -comercios mayoristas- operaban bajo dos grandes rubros: Almacén y bebidas (que incluía ferretería, maquinaria, combustibles, mercería y librería) y Tienda (que incluía ropería, mercería, venta de telas y confección de prendas), en ambos tipos de negocios además, se realizaban operaciones con dinero. Eran por lo general los almacenes los que reunían las más variadas actividades: acopio de cereales, representación de productores del interior, venta de pasajes al exterior, la realización de giros a Europa, las ventas de seguros de toda clase, etc. Ambas clases de registros correspondían tanto a nacionales como a extranjeros. Los almacenes en general contaban con un capital superior al de las tiendas.22 Los titulares de estos registros como sus antecesores a lo largo del siglo XIX y durante la época colonialtenían actividades financieras muy 22 Por ejemplo el almacén de Rogelio Martínez llegó a tener en 1912 $240.000 mientras que la tienda de su hermano no superaba los $150.000. Los Dianda -registro de almacén- contaban con $200.000 mientras que Martín Allende- registro de tienda $100.000. importantes además de las originadas por motivos comerciales como la financiación de mercancías a través de cuentas corrientes u otra clase de mecanismos. Esas actividades se realizaban a nombre propio o utilizando las firmas comerciales como “entidad financiera” e incluían tanto el préstamo a interés con garantía hipotecaria, como la toma de dinero a interés y a plazos.23 Tales actividades financieras fueron cobrando importancia en relación a las mercantiles, dentro del proceso de acumulación, tal como se observa en el gráfico 1. El abastecimiento -ahora agilizado por el ferrocarril- se lo aseguraban en el caso de mercaderías importadas, por el contacto directo con los importadores de Buenos Aires y con firmas europeas y estadounidenses; además los comerciantes realizaban periódicamente viajes a la Capital Federal 23 Cfr. Libro de Inventarios y Balances de la casa Rogelio Martínez y Cía, Fondo Documental del ex- Instituto de Estudios Americanistas, U.N.C. y Archivo Histórico de Córdoba, además publicaban en diversos periódicos el interés que otorgaban por los depósitos a plazo, compitiendo en este caso con la banca institucionalizada (en Córdoba, Banco Otero y Banco Provincial). La mayor confianza de los particulares en las firmas comerciales que en los bancos para realizar sus depósitos, evidencia además de la perduración de las costumbres y el escaso desarrollo de los intercambios complejos que suponían un alto grado de contacto personal, la relativa ineficiencia de las instituciones y el costo que tuvieron éstas para volverse confiables ante el público. Gráfico 1: Relación Activo/Pasivo en “Rogelio Martínez y Cía”.1887-1907 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1887 1891 1895 1899 1903 1907 Activo Pasivo Fuente: Elaborado en base a datos del Libro de la Casa Rogelio Martínez y Cía. [El Pasivo incluye depósitos de diversos clientes por los que se pagaba un interés]. para seleccionar las mercaderías.24 El abastecimiento de “frutos del país” (legumbres, frutas secas y frescas, azúcar, harinas, cueros, etc.) también se hacía por ferrocarril y se trataba directamente con “acopiadores” que podían a su vez ser comerciantes minoristas rurales o de las ciudades del interior. Con éstos se establecía el intercambio de productos y de dinero, los más constantes medios de acumulación de estos mayoristas. Tales comerciantes de zonas alejadas, podían volverse deudores crónicos de los mayoristas, quienes en forma permanente refinanciaban sus deudas realimentando tales vínculos. Sin embargo, el predominio de los comerciantes y su posibilidad de permanencia en 24 Generalmente estos viajes eran prerrogativa de los socios más antiguos de las firmas o de los que mayores capitales aportaban AHC, R3; 1895, inv.111, f. 1196v.; R3, 1899, inv.137, f. 520. 283 284 determinadas zonas (escasamente dinámicas y relativamente aisladas en este nuevo contexto) se basaba en este refinanciamiento -que se materializaba en una serie de mecanismos como la extensión de los plazos para amortizar las deudas, la renovación de las hipotecas, los cambios de acreedores dentro de la misma firma mayorista, la concesión de nuevos préstamos, la firma de “convenios” y contratos asociando al mayorista a un negocio de campaña, la apertura de cuentas corrientes, etc.-. Esta forma de operar y de vincularse, difería del trato que hacían los comerciantes de Rosario y Buenos Aires, indiscutiblemente predominantes en los departamentos cerealeros y ganaderos del este y sur de Córdoba, a sus prestatarios. En efecto, es notable observar que estos comerciantes-prestamistas, solicitaban inmediatamente las quiebras y actuaban en conjunto, no sólo como una forma de ahorrar costos administrativos (con apoderados, abogados, etc.) sino que al presentarse como un bloque de acreedores, debilitaban las posibilidades de negociación de los deudores. Mientras estos sectores del Litoral utilizaban y confiaban en los mecanismos institucionales para despersonalizar los tratos comerciales, los mayoristas de Córdoba llevaban el vínculo personal hasta sus últimas consecuencias, haciendo un uso complementario de las normas legalmente sancionadas y de las prácticas más informales para realimentar los vínculos que mantenían esa “red” de pequeños y medianos clientes. Por ejemplo, era común que un pequeño comerciante al solicitar un crédito en cuenta corriente en una casa de comercio -además de someterse a las disposiciones del Código de Comercio y de hipotecar propiedades para garantizar el pago de su deuda- fuera avalado personalmente por alguno de los socios. Tambien insistieron -y era condición entre sus socios subordinados- en la aplicación de las “normas” mercantiles más modernas como la contabilidad por partida doble, la rigurosidad en el manejo de los libros, etc, formas de controlar más racionalmente los manejos de cada una de las firmas en que intervenían. La actividad mercantil-financiera proporcionó altas tasas de retorno a los comerciantes -tal como se puede observar en la siguiente tabla. La reinversión de las utilidades, siguió patrones un tanto diferentes de los de épocas anteriores, en las que los comerciantes -pasibles de confiscaciones y préstamos forzozos por motivos políticos- mantenían gran parte de tales utilidades en forma líquida. Los comerciantes de los años ochenta en adelante, aprovecharon el proceso de expansión urbana y reinvirtieron gran parte de sus ganancias en el sector inmobiliario urbano. Tabla 1: Tasas de retorno correspondientes a Rogelio Martínez. 1887- 1907. Muestra Año 1887 1889 1891 1893 1895 1897 1899 1901 1903 1905 1907 Tasa de Ganancia 169.7% 94.6% 134.9% 78.2% 74.2% 58.6% 85.5% 83.7% 63.3% 140.0% 91.6% Fuente: Elaborado a base de Libro de Inventarios y Balances de la casa “R. Martínez y Cía” La reinversión de las utilidades obtenidas a través de la actividad mercantil fue destinada en orden de importancia a inmuebles (en mayor cantidad urbanos que rurales), las finanzas, algunas actividades industriales en sociedad y algunos servicios tambien en sociedad. Todas estas “inversiones” no redituaban un alto beneficio debido a las condiciones de riesgo e incertidumbre en que se desenvolvían1 sino que en general se trataba 1 “El concepto del beneficio como recompensa por la asunción de riesgos se puede resumir así: si la gente se comporta en general como adversa al riesgo y trata de evitarlo estimando que la utilidad marginal de sus inversiones “riesgosas” es menor que la de sus inversiones “seguras” preferirá unos ingresos constantes, aunque menores a otros erráticos. Las actividades económicas en las que intervenga la de actividades cuya tasa de beneficio estaba de antemano asegurada.2 285 2 incertidumbre y el riesgo se verán obligadas por la entrada y salida de tomadores a rendir una prima positiva de beneficio que compense la aversión al riesgo” [Samuelson (1968), p. 699]. En el caso de los inmuebles urbanos muchas veces eran convertidos en conventillos o alquilados a familias y en el caso de los rurales se arrendaban para su explotación, en estos casos siempre había un contrato de por medio que garantizara el cumplimiento de las partes. En el caso de las finanzas, además de marcos jurídicos formales se establecían contratos entre las partes y en los casos de industrias y servicios podía tratarse de actividades garantizadas, en cierta medida, por la administración pública y los posibles riesgos se repartían siempre entre varias personas. Gráfico 2: Distribución relativa de las inversiones de Rogelio Martínez en 1912 13% 9% 5% 14% 59% Inmuebl. Dinero Comandit Acciones Préstamo Fuente: Elaborado en base a datos AHPC, Civil I, Legajo Nº 30, 1913, exp.1 286 Por lo tanto en lo que a distribución de sus “inversiones” se refiere los mayoristas, tanto argentinos como extranjeros, no se comportaban como innovadores ya que mantenían más o menos similares modelos de acumulación a los vigentes desde los tiempos coloniales, salvo por las inversiones en inmuebles urbanos, y con una gran propensión a la actividad financiera. Veamos qué sucedía en el interior de la actividad comercial. Ya dijimos que las casas se especializaron en dos grandes rubros a partir de los cuales se podía ejercer otros rubros y actividades anexas. Tenemos que tratar la cuestión en dos niveles sobre el cual nuestro conocimiento no es parejo. Se trata, por una parte del abastecimiento de productos importados y nacionales desde la Capital Federal y el abastecimiento de productos del interior. Por otra parte está el tema de la relación con los “clientes” de estos comerciantes mayoristas, los minoristas del interior (las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán y de los departamentos del oeste y norte cordobeses: Calamuchita, San Javier, Minas, Pocho, Cruz del Eje, Sobremonte, Tulumba, Río Seco) y de la ciudad de Córdoba. En cuanto a los abastecimientos desde la Capital Federal (y Rosario) ya hemos adelantado las condiciones en que mínimamente se desenvolvía el intercambio facilitado y aumentado ahora, por la instalación de importantes firmas europeas y estadounidenses y la proliferación de firmas nacionales, fruto del incipiente proceso de industrialización, de las cuales algunos comerciantes solían fungir como representantes en Córdoba y hasta actuar como testaferros en las operaciones de aquéllas. Por ejemplo Heriberto Martínez operaba en nombre de “Angel Braceras y Cía” en contratos de provisión de alguna mercadería para el gobierno provincial.-y era al mismo tiempo su representante comercial- comercializando productos textiles provistos por aquella firma de Buenos Aires. También era intermediario de la firma textil, de origen italiano “Dell´Aqua y Cía” cuya casa central se hallaba en Rosario. Pascual Caeiro era representante del Banco de España y Rosario de Santa Fe, Emilio Dianda del “Banco de Italia y Río de la Plata”, Juan Kurth de la Nueva York Insurance Company. En cuanto a productos, éste último era importador “exclusivo” de la cerveza Toro y Rogelio Martínez lo era del alambre Tigre, del agua mineral Germania y de la compañía de vapores La Transatlántica; Emilio Dianda era representante de las firmas Alessandro Zoppa de Canelli, (AstiEspumantes y vinos finos) y a Flli Platamone y Cía (vinos marsala) [El Porvenir, diario, Córdoba, 1er semestre de 1888, Luque Colombres (1988) p.49 y Monterissi (1993) p.160]. Salvo el factor transporte y comunicaciones y la posibilidad de hacer giros bancarios nada había de original en este tipo de tratos. Era más frecuente y novedoso observar -como se detalla en los ejemplos del párrafo anterior- que los extranjeros operaban asiduamente como “representantes” de determinadas compañías y productos extranjeros -sobre todo europeos- mientras que los argentinos lo hacían con menor frecuencia. Además de abastecerse en forma exclusiva de algún producto altamente demandado por los consumidores, todas las firmas fraccionaban e impostaban su marca registrada a determinadas mercaderías. Esta actividad sí podía considerarse en forma medida como “renovadora” de las prácticas mercantiles y respondía a las demandas de un mercado más diferenciado y a las nuevas posibilidades abiertas con la dinamización de los transportes y comunicaciones. En líneas generales, se puede afirmar que se trataba de artículos de consumo masivo: yerba mate, azúcar, aceites, café, vinos, vinagre, hilos, etc, algunos vinculados al nuevo tipo de consumidores -los inmigrantes- pero otros, tradicionalmente consumidos en la región. Donde mayor competencia existía era en el aceite de oliva, en la yerba mate, en los vinos y en el azúcar.3 Ahora bien, ¿estaban en condiciones ciertos comerciantes -que pudieron ser únicamente los extranjeros- de asegurarse (tanto interna como externamente) una posición privilegiada en la cadena de intermediación de ciertos productos? Por último, ¿hacia qué objetivos apuntaba el conjunto de prácticas mercantiles/financieras? Mientras sí podemos afirmar que se trató de una actividad novedosa entre los comerciantes, no practicada anteriormente por los argentinos ni por los extranjeros que ejercían el comercio en Córdoba, no podemos determinar si hubo “imitadores” de tales prácticas que por su competencia redujeran los niveles de ganancia entre los “pioneros”. Lo que sí parece muy evidente es que determinados agentes, estuvieron en mejores condiciones para ocupar este lugar semiexclusivo o de acceso restringido a determinados contactos internacionales sobre todo teniendo en cuenta la procedencia de la mayoría de los comerciantes mayoristas (caso del azúcar refinada cuando no se producía en cantidad internamente, al aceite de 3 Emilio Dianda introducía y fraccionaba aceites de Franceso Bertolli -gran exportador italiano- bajo la marca “Dianda”, mientras que Rogelio Martínez vendía el “Martínez Masella”; Demetrio Brusco fraccionaba yerba bajo el nombre “Don Manuel” y Rogelio Martínez con los de “Isabel”, “Don Rogelio” y “W. Martínez”, éste también fraccionaba vinos con la marca “Martínez”. Había otros competidores extranjeros, mayoristas e introductores aunque de segundo plano, con respecto a éstos. 287 288 oliva y a determinados vinos) pero la relación no parece tan directa cuando se trataba de artículos de origen regional (en el caso de la yerba mate, por ejemplo). Estas mejores condiciones podían atribuirse a una diferente capacidad económica -posiblemente avalada por su vínculo con bancos internacionales- y más aún a una práctica diferente del oficio, en cuanto al establecimiento de contactos internacionales, que sí podía ser patrimonio de los inmigrantes. Pero éstos, tuvieron tambien claras intenciones de preservar los puestos de privilegio. Diversas maniobras como el acaparamiento y la compra con pago anticipado aseguraban una disminución del riesgo porque permitía un manejo prácticamente “monopólico” del abastecimiento de tales artículos.4 Otra actividad que realizaban las firmas comerciales y donde era asidua la presencia de extranjeros, era la producción de artículos de consumo masivo. Esta producción que se desenvolvía con características prácticamente artesanales (casi sin mecanización ni energía motríz), se desarrollaba en forma “anexa” a las mercantiles -lo que significaba en un local aledaño a los depósitos o a la casa de comercio-. La producción asumía diferentes formas: un contrato a porcentaje con un tercero, una bonificación extra a algún encargado o responsable, también se encargaba a diferentes productores 4 El Porvenir, 2-12-1887 denunciaba que el azúcar estaba acaparado por Rogelio Martínez (español) y Justino Lazcano (argentino) y que su precio en las plazas extranjeras iba en aumento; algo similar ocurría con la yerba mate “de acreditadas marcas”. domiciliarios o se establecía un pequeño taller y los mismos comerciantes supervisaban la producción auxiliados por algún “capataz”. Por ejemplo, la firma “Gónzález, Brusco y Cía” comercializaba alpargatas marca Pingo que se producían en un local al lado de la casa comercial, a cargo de un “experto”, éste recibía $1 por cada docena y un porcentaje a fijar por los “dueños” sobre las ventas; Rogelio Martínez hacía manufacturar tabacos (en hebras, en cigarros y en cigarrillos) en su propio taller y tenía más de media docena de marcas, en este caso, el mayorista “producía” y dejaba la comercialización en manos de un comerciante minorista; Heriberto Martínez que tenía una “ropería” en realidad encargaba el trabajo a domicilio. Los hermanos Moroni, tenían un molino anexo que producía variadas clases de harinas bajo la marca Ruggero. Los Dianda se asociaron a su paisano Juan Arrighi para producir fideos y Manuel Perea Muñoz incursionó con Aparicio Astrada en la molienda y fraccionamiento de café; Bernardino Reschia en sus inicios tuvo una fábrica de licores con su socio Franciso Sala; Eumenio Ancochea junto con sus hermanos y con Antonio Riera tuvieron una curtiembre y fábica de calzados.5 En general, los comerciantes fueron reticentes a involucrarse directamente en la producción y preferían delegar el control de expertos así como algunas vicisitudes del oficio en otras personas. Estas también eran tareas “nuevas” entre los comerciantes ya que anteriormente sus actividades se habían res5 AHC, R1, 1905, i.327, f.239; Libro de Inventarios y Balances, op. cit. tringido al lavado de lana y al curtido de cueros, cuyo rasgo distintivo era sobre todo su orientación al mercado externo [Converso (1993)/ Romano (1993)], en tanto que las realizadas por este grupo tenían como destinatarios a consumidores internos de escaso poder adquisitivo. En cuanto a su carácter innovador era en algunos casos bastante limitado (nunca llegaron a convertirse en grandes industrias) y en otros era nulo ya que el comerciante delegaba los riesgos en otras personas, supeditaba el capital productivo al capital comercial o simplemente extendía las fronteras de éste hacia la producción ya que muchas veces estos emprendimientos surgían como resultado del endeudamiento del productor que culminaba en su subordinación al comerciante o en el traspaso hacia éste de las maquinarias del primero. Los mecanismos o las actividades productivas, aunque a simple vista parecieran renovadoras de las prácticas mercantiles, eran en última instancia instrumentos para preservar las condiciones de la acumulación mercantil.Contaban ahora con un respaldo normativo interesante que preservaba del azar las vicisitudes de las operaciones. Las figuras del socio comanditario, colectivo y administrador estaban estrictamente establecidas en el Código de Comercio que delimitaba las obligaciones de cada clase de asociado. Los comerciantes también implementaban mecanismos “financieros” para los movimientos de sus clientes, estos eran: la apertura de cuentas corrientes por una suma determinada, con garantía hipotecaria, a interés, con estrictos plazos de amortización y hasta se incluía la obligación por parte del minorista de hacer compras por sumas determinadas cada cierto período de tiempo. Por ejemplo la obligación de hacer una compra y una entrega de dinero como amortización cada seis meses, de lo contrario se daría por vencido y con derecho a ejecución no sólo esta deuda sino la otras que por otros motivos tuviera el mismo prestatario con la casa o alguno de sus socios.6 Aunque el uso de estos “mecanismos” apareciera entre los extranjeros, no puede afirmarse que los comerciantes locales no los implementaran tambien sino que más bien se trató de ir perfeccionando los instrumentos “informales” sin marginar del uso a los “formales” que aseguraran el cobro de las deudas y en este sentido proliferaron una serie de contratos minuciosos que garantizaban el mayor éxito -al mayorista- en la negociación.7 Tales mecanismos no actuaban como innovaciones en el sistema productivo, sino como reaseguros del cobro de deudas por mercancías sobrevaluadas o por dinero prestado a altas tasas de interés y por lo tanto operaban restringiendo 6 7 [AHC, R50, 11906, i.1, f.114/R50, i.28, 1913, f.1311]. Denominamos limitaciones informales a aquéllas que se creaban ex-profeso, si bien su “costo” dada su especificidad podía ser mayor que si sólo se remitieran a las limitaciones formales (estipuladas por la ley, los códigos,etc.), dicho costo no era asumido por el comerciante mayorista sino que debía afrontarlo el prestatario. Entre tales condicionamientos informales podemos citar el nombramiento de “interventores” en las firmas prestatarias, que controlaban la marcha de los negocios e informaban a los prestamistas. 289 290 las posibilidades de acumulación de otros pequeños productores o pequeños comerciantes y hasta ocasionando en muchas oportunidades su completo sometimiento al gran capital mercantil8 y su pauperización, ya que si bien eran frecuentes las renovaciones de vínculos financieros, en muchos casos terminaban con transferencias de propiedades hacia los comerciantes (remates, daciones en pago, etc.). La provisión de mercaderías al estado o simplemente la intermediación entre algún productor y las necesidades de mercancías de diversas reparticiones estatales no fueron ajenas al grupo mercantil. Algunos mayoristas se mostraron como hábiles proveedores del estado provincial en sus requerimientos de alimentos para la penitenciaría, uniformes y calzado para la policía, ropa blanca para hospitales, etc. En este sentido vale la pena destacar que el grupo de contratistas del estado fue bastante reducido en términos numéricos, y que los comerciantes de Córdoba proveían las mercaderías menos sofisticadas; cuando se requerí8 En primer lugar cuando hablamos de capital mercantil nos referimos a capital dinero del comercio y a capital mercancías del comercio [Chiaramonte (1983) p.173]. En segundo término, acumulación mercantil y acumulación capitalista operan con una masa de dinero que siempre funciona como capital, es decir el dinero se incrementa, por lo tanto su expresión formal es la misma D-M-D´, aunque la forma de lograr el incremento difiera en ambos procesos de acumulación: en el capitalismo se genera valor y el capital mercantil sólo se apropia del valor generado por otros [Marx (1991) T1, p.103-107]. an artículos más trabajados o de mayor variedad, dejaban lugar a casas de Buenos Aires. Tal era el caso de Heriberto Martínez que proveyó con asiduidad de ropa blanca, uniformes escolares y ropa para la penitenciaría, mientras que representó a Angel Braseras y Cía -firma cuyo capital superaba los tres millones de pesos.9 Como ya se mencionó, otra actividad que ejercían los comerciantes era la financiera, desarrollada en un doble sentido: eran tomadores de dinero o títulos a interés y simultáneamente otorgaban dinero en préstamo, también a interés. Como tomadores de dinero o títulos (en el caso de cédulas de los Bancos Hipotecarios Nacional y Provincial y otros títulos emitidos por las administraciones públicas) se sometían a las condiciones impuestas por estas instituciones (amortización semestral, a veces en efectivo, al 6% de interés, plazos de 32 años); además estaban especialmente habilitados para tomar dichos créditos por las propiedades que podían ofrecer como garantía y los vínculos con personas que facilitaban su acceso a tales instituciones. Cuando tomaban dinero a interés y a plazos de particulares o cuando otorgaban préstamos hipotecarios ellos mismos imponían las condiciones. En general, para los depósitos a plazo de los mismos miembros de las firmas se fijaba un interés del 6% al 8%; cuando se trataba de personas extrañas a la sociedad y dependiendo de la suma, el interés obviamente, debía ser menor. En cuanto al otorgamiento de créditos una serie de disposiciones legales, un 9 AH de Gobierno, Gobierno, tomo 8, 1917, Contratos. aparato judicial y la firma de contratos que incluían la exigencia de garantías hipotecarias y el cobro de altos intereses disminuían los niveles de riesgo con que operaban. Tales préstamos eran a corto plazo (de meses a cinco años), con intereses que oscilaban entre el 8% y el 12% y las propiedades exigidas como garantía debían cubrir suficientemente la suma prestada. El tráfico con dinero era una actividad completamente conservadora y generaba similares consecuencias a las del endeudamiento mercantil. Lo que sí pudieron aprovechar tanto europeos como argentinos, fueron los diferentes plazos de amortización entre sus deudas y sus préstamos. Había una especie de diferente ritmo en la circulación del dinero, mientras ellos como prestatarios devolvían una sola vez, como prestamistas veían circular e incrementar su dinero varias veces. Fue en las actividades industriales donde podríamos encontrar un mínimo nivel de diferenciación entre extranjeros y argentinos. Contamos con algunos ejemplos que nos permiten afirmar que los comerciantes europeos se asociaron para la explotación de algunas industrias, aunque no lo hicieron bajo un único modelo. Dos significativos ejemplos son la S.A. Fábrica de Galletitas de Córdoba y la Fábrica Nacional de Cemento Portland. Los orígenes de la S.A. Fábrica de Galletitas recuerdan a las típicas maniobras de avance del capital mercantil sobre el industrial. La sociedad anónima fue formada exclusivamente por comerciantes para “comprar y explotar una fábrica de galletitas perteneciente a la sociedad “Barros y Oliva”. Esta última se hallaba en estado de quiebra “con sus operaciones paralizadas y letras protestadas”.10 Las letras protestadas provenían de los mismos comerciantes que formaron la sociedad anónima,11 quienes estuvieron prestando dinero a la sociedad hasta momentos previos a su liquidación. La sociedad anónima se encargó de valuar los bienes de la fábrica y sus socios decidieron formar un capital donde a cada uno correspondiera lo que la anterior sociedad le adeudaba, el resto del capital que pretendían hacer llegar hasta $100.000 nunca fue conformado, es decir los comerciantes no invirtieron ningún dinero en efectivo para explotar la fábrica. El gran comercio ahogaba financieramente a una empresa industrial y luego de apropiársela no la hacía producir,12 se prefería la renta segura a la inversión productiva. En otros casos, donde los comerciantes se convirtieron en acreedores de pequeños y medianos industriales, directamente ahogaron financieramente a los mismos provocando su desaparición.13 También 10 11 12 13 AHC, R1, 1901, i. 316, 31 de julio. Se trataba de Juan Kegeler, Rogelio Martínez, Emilio Dianda, Manuel Perea Muñoz, Vicente y Jorge Moroni, Francisco Emeric, Fortunato Rodríguez (único argentino), Gabriel González Solla, Juan Kurth, Bernardino Reschia y Agustín Caeiro,. AHC, R1, 1901, 31 de julio. Resulta paradójico, pero los socios prefirieron recibir un “subsidio” mensual de la fábrica Bagley para no poner la fábrica en funcionamiento, finalmente la sociedad fue disuelta en 1908 y las instalaciones rematadas. [Iparraguirre (1985)]. Tal el caso de Pedro A. Cuestas, que tenía una fábrica de calzado a vapor. Fue a quiebra por solicitud de sus 291 292 hubo casos en que individualmente o con algunos de sus socios fueron “apoderándose” paulatinamente de algún establecimiento productivo para terminar desarrollando esa actividad, paralelamente al comercio.14 El otro ejemplo aludido, la Fábrica Nacional de Cemento Portland requirió también de una sociedad anónima que, aunque organizada por un círculo muy tradicional de Córdoba contó con la presencia de la mayoría de los comerciantes extranjeros (los miembros más tradicionales fueron Alejandro Centeno, Donaciano del Campillo, Silvestre Remonda y los inmigrantes: Manuel Perea Muñoz, Rogelio Martínez, Bernardino Reschia, y Agustín Caeiro). La sociedad anónima formada con un capital de $550.000 tenía como objeto “comprar una serie de concesiones” que los ingenieros Gavier y Senestrari habían obtenido del gobierno nacional y del provincial (excenciones impositivas para importar maquinaria, uso de energía hidráulica en forma gratuita, permiso para instalación de vía ferroviaria, etc.). El rol de los comerciantes que participaron se limitó a adquirir acciones y así formar 14 acreedores, casi todos de origen mercantil (Reschia, Dianda). Tambien fue el caso de la fábrica de galletas y caramelos “La Criolla” prestataria de varios comerciantes que la llevaron a la quiebra (Fortunato Rodríguez, B. Reschia, E. Dianda, etc) Emilio Dianda comenzó a financiar la producción fideera de Azzalini quien al cabo de algunos años le “vendió” la parte que le pertenecía del establecimiento. Juan de Dios Ortega terminó co-propietario de unas minas en Catamarca. parte de la sociedad [Beato (1993) p.128]. En el caso de las industrias organizadas como grandes o medianas sociedades anónimas como las señaladas debemos aclarar que los comerciantes extranjeros siempre estuvieron presentes y en algunos casos constituyeron nítidamente una mayoría entre los inversionistas. El problema radica en que es muy difícil establecer hasta dónde hubo serias intenciones de volcar utilidades devenidas de actividades especulativas en actividades productivas o si en general, estas sociedades tenían como objetivo captar sumas de pequeños ahorristas a ser apropiadas por los dueños del capital mercantil, tornándose esto en una defraudación permanente y en un mecanismo más de apropiación de activos líquidos por parte del capital mercantil.15 Como hemos desarrollado, una firma mercantil ejercía simultáneamente diversas actividades que receptaban parte de las utilidades logradas a través del comercio, pero que tambien reproducían el dinero invertido, el siguiente gráfico ilustra la operatoria de una casa comercial mayorista cordobesa. 15 En otro trabajo hemos abordado en particular los casos de sociedades anónimas para explotación de minas con capitales de $1.000.000 en las que participaron todos los comerciantes mayoristas y donde al cabo de un tiempo, los accionistas (no pertenecientes al grupo fundador) comenzaron a iniciar acciones judiciales por defraudación y estafa. Estas acciones culminaron con arreglos privados, que callaron a los demandantes. [Valdemarca (1993)]. Gráfico 3. Operatoria de un negocio mayorista de la Ciudad de Córdoba F INANZAS C OMERCIO D M Créd. Hipot. Prov. Nac. y ext. D+iD D Firma Mercantil Depos. Partic. D M+i D D+iD bcos. p/desc. Letras D-tD La Bolsa de Comercio de Córdoba surgió en 1900 como resultado de la refundación del previamente existente Centro Agrícola, Comercial e Industrial, fundado en 1894.1 La Bolsa fue una organización exclusiva de comerciantes mayoristas, con un claro predominio en sus primeros años de aquéllos de origen europeo cuyo objetivo más inmediato fue defender los fueros mercantiles, frente al poder político. En efecto, los comerciantes dispuestos a defender una prerrogativa particular estipulada por el Código de Comercio de proponer las listas de los síndicos al poder judicial transformaAHC, Comercio exp.12. II, 1900, D Peq. pdtores. M LOS COMERCIANTES, LA BOLSA DE COMERCIO Y LA POLÍTICA 1 Com. minor. leg.5, ron el Centro en Bolsa, única institución apta para tal proposición. Sin embargo, la Bolsa nunca funcionó como una sociedad anónima, que era otra de las condiciones marcadas por el Córdigo Mercantil. No obstante, en principio fue suficiente el cambio de nombre para hacer valer los privilegios del gremio mercantil y los comerciantes hasta la reforma del Código de 1904, nombraron los síndicos para quiebras. Vale la pena aclarar, que tales listas incluían sin excepción a los titulares de las casas mayoristas varias veces mencionados en este texto. No podemos afirmar que haya existido una plena influencia de los europeos para la perduración y el afianzamiento de esta institución, pero lo cierto es que desde 1860 -si bien en un contexto diferente, aunque con similares problemas (las principales 293 294 preocupaciones eran una agilización en la tramitación de quiebras, impuestos al comercio y a las mercancías y los transportes, incluyendo tarifas de fletes y recorridos)- las organizaciones gremiales de este tipo sólo habían registrado una efímera existencia. El papel de los extranjeros pudo ser muy importante y hay indicios de ello: las reuniones se hacían en el local del Club de Residentes Extranjeros, varios presidentes de la Bolsa fueron extranjeros, lo mismo que los vocales y los síndicos, aunque esto también reflejaba la realidad del comercio mayorista.2 Pero estos extranjeros, no se convocaban como tales sino que lo que los convertía en un grupo organizado era su profesión de comerciantes. Algo similar ocurrió cuando la misma Bolsa de Comercio organizó en 1908 un “partido” para la disputa de la administración municipal denominado Centro Electoral Municipal del Comercio. También en esta organización tuvieron un papel muy importante los extranjeros no inhibidos a la participación política en este nivel. Ambas organizaciones3 se preocuparon esencialmente de los problemas que afectaban al desarrollo del comercio mayorista desde la ciudad de Córdoba: los impuestos y los transportes. Creemos que ambos factores fueron decisivos en la preservación de las condiciones que hicieran perdurar la acumulación mercantil. La actuación de los comerciantes generó una serie de instituciones4 cuyo objetivo era disminuir la cuota de incertidumbre con que se desenvolvía la actividad económica; esto tenía dos caminos, por una parte idear reglas y normas para desarrollar su propia actividad y para eso se organizaron en la Bolsa y el Centro Electoral; por la otra “manipular” el cumplimiento las instituciones (Código de Comercio) generadas a partir de otros niveles organizativos (por ejemplo el estado). Una de las principales consecuencias del accionar de los comerciantes y por ello hablamos de “manipulación” fue la gestación de una serie de instituciones que reducían los costos transacción5 para los agentes que 3 2 Entre quienes ejercían la profesión de comerciantes predominaban los extranjeros que constituían el 60% de los propietarios con un 49% de italianos, un 26% de españoles un 7,5% de sirio-libaneses y un 6,3% de franceses. Pero teniendo en cuenta las poblaciones absolutas de cada colectividad, el primer lugar lo ocupaban los españoles, el segundo los sirio-libaneses y el tercero los franceses [Río y Achával (1904)]. 4 5 Las sorganizaciones u organismos incluyen cuerpos políticos, económicos, sociales y educativos, son grupos de individuos enlazados por alguna identidad común hacia ciertos objetivos [North (1993) p.15] Las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre para dar forma a la interacción humana [North (1993) p.13] Douglass North (1993, p.44) define como costos de transacción a aquellos costos (inseparables de los de producción) que supone cualquier negociación, definición, portección y cumplimiento forzado de derechos de propiedad hacia las mercancías (el dere- operaban desde la misma región y los elevaban para sus competidores externos (comerciantes de Buenos Aires y de Rosario principalmente). Tales maniobras consistieron por ejemplo en la agilización de la justicia lo que se podía lograr influyendo en el nombramiento de síndicos para quiebras o nombrándolos directamente a través de la misma Bolsa; la presión sobre el poder judicial (tanto sobre jueces como sobre síndicos).6 A estas maniobras personales, debe agregarse la vigencia de una estructura de derechos de propiedad ineficientes; que consistía en la negativa a uniformar el sistema de pesas y medidas, adoptando el sistema métrico decimal, tal como lo establecía el Código de Comercio. En estas circunstancias, era común la coexistencia -entre los comerciantes mayoristas y aún dentro de la misma firma- de diversas medidas para las mercaderías (arrobas, onzas, toneles, barriles, bolsas grandes, bolsas chicas, varas, etc.). Esta cuestión traía consecuencias varias, al momento de abonar los impuestos municipales por entrada de mercaderías, uno de los principales ítems que conformaban los ingresos de la comuna. Recién en 1912 se adoptó el sistema métrico decimal 6 cho a usar, sacar provecho o ingreso del uso, el derecho a excluir, el derecho a cambiar). Hubo casos en que los comerciantes aparecieron patrocinando a determinado juez, por merecer su confianza. Tempranamente (1886) aparecen comerciantes bregando por el rápido nombramiento de los síndicos en quiebras, situación que comienzan a manejar personalmente a partir de 1900. y se establecieron inspectores municipales para que se cumpliera el mismo entre los comerciantes de todo tipo. Por otra parte, la estructura impositiva que establecieron los comerciantes, mientras administraron el municipio con el Centro Electoral Municipal del Comercio, fue totalmente regresiva. Los gravámenes eran proporcionalmente superiores para los almaceneros minoristas, vendedores ambulantes y puesteros. Los mayoristas que recibían sus mercaderías por ferrocarril tenían reintegros de la municipalidad por las ventas despachadas para fuera del municipio, pero no había formas eficientes de controlar esas ventas cuyo testimonio eran las facturas presentadas por el mayorista sin ningún control municipal. Además de la buena fe del mayorista se exigía que tales facturas, para ser válidas tuvieran la firma del comprador, auque se puede imaginar las condiciones en que eran exigidas tales firmas por parte de los mayoristas, a sus clientes minoristas, permanentemente deficitarios. A esta estructura del fisco a nivel municipal absolutamente regresiva debe añadirse la estructura fiscal de las mismas características a nivel provincial y nacional. Juan Bialet Massé [(1904, p.96)] señalaba que los impuestos internos no estaban equitativamente distribuídos. “Una caja de fósforos del pobre de un centavo y medio pagaba de impuesto un centavo o sea el 66%; la caja del rico que valía dos centavos y un tercio pagaba de impuesto un centavo o sea el 30%; un paquete de cigarrillos del pobre pagaba el 42,8%, el de la clase media el 33,3% y el del rico el 30%.” 295 296 El detentar el poder municipal capitalino fortalecía al grupo mercantil frente a las administraciones provincial y nacional, de esta forma podían operar más o menos eficazmente en defensa de sus intereses localistas. No obstante, su rol de “burguesía provinciana” (y la heterogeneidad de la misma), alejada de los principales centros de decisión restringía su eficacia operativa para monitorear, presionar e influenciar a los representantes ante la nación, que muchas veces los mismos comerciantes habían llevado al poder.7 Las formas de operar tanto en lo político-gremial como en lo económico, limitaban el desarrollo de intercambios complejos [North, (1994)], que hubieran sido un signo del estado de desarrollo del mercado. Desde otro punto de vista y suponiendo que efectivamente los comerciantes europeos fueron quienes impulsaron gremial y políticamente al conjunto de los comerciantes mayoristas para el logro de sus objetivos esto es: preservar las condiciones de acumulación mercantil, este liderazgo demuestra por un lado su capacidad para ejercerlo, pero por otro su escasa visión a largo plazo, ya que tratar de 7 Por ejemplo, desde la década del noventa, los comerciantes pugnaron por una vía de transporte alternativa que los liberara de los fletes del ferrocarril el Canal de Huergo- sin embargo, nada lograron, a pesar de su apoyo a determinados candidatos por Córdoba al Congreso Nacional, hasta 1908 el tema del Canal de Huergo seguía siendo planteado como una reivindicación de avanzada, aprovechando la visita a Córdoba del presidente J. Figueroa Alcorta. preservar por todos los medios y a costos elevadísimos las condiciones para esa acumulación pone de manifiesto o bien que su racionalidad empresaria se movía en términos excesivamente cortoplacistas, regionalistas y corporativistas o bien que en su “conjunto de oportunidades” [Elster (1993) p.23] la estrategia más racional era la perduración en el comercio mayorista aún con los costos enunciados.8 ALGUNAS CONCLUSIONES Por lo que hemos señalado no pueden apreciarse diferencias sustanciales en las prácticas mercantiles/financieras y el destino que daban a las utilidades obtenidas los comerciantes argentinos de los extranjeros y si bien el comercio mayorista de Córdoba creció a partir de la década del ochenta, tal crecimiento puede interpretarse como resultado de una serie de condiciones que generaron temporariamente un clima favorable para la perduración de las antiguas prácticas mercantiles basadas en el aislamiento y escasa capacidad económica de los comerciantes instalados en los circui8 En otro trabajo (Valdemarca, 1993) aventurábamos otro tipo de explicación, basada en la imposibilidad de determinados sectores “más nuevos” de insertarse provechosamente durante la primera generación, tanto como miembros de la sociedad más tradicional como de acceder a sus formas de acumulación (rentas de tierra y dinero en gran escala), lo que sí se ha observado en algunos de los hijos de estos inmigrantes. tos tradicionales del comercio cordobés y en la estrecha dependencia de vínculos personales en que se desenvolvían los intercambios. Todo ello llevaba a resaltar los rasgos personalizados de una economía arcaica, que sabía conjugar en su provecho, las más modernas normas legales con el trato personal, la lealtad y el endeudamiento. Los mecanismos generados a partir del sector mercantil no tenían como objetivo movilizar factores productivos, no se basaban en el riesgo y eran acompañados por una serie de normas formales e informales tendientes a reducir la incertidumbre; su objetivo era preservar y optimizar las condiciones de la acumulación mercantil lo cual inevitablemente implicaba retardar la maduración de las condiciones para la integración de las diferentes regiones en un mercado moderno, capitalista y en este sentido vemos al grupo de comerciantes mayoristas, reforzando prácticas e instituciones que resaltaban por su localismo. La explicación de comporamientos incipientemente diferenciados entre extranjeros y nativos, podemos hallarla apelando al concepto de “conjunto de oportunidad” [Elster (1993) p.23], entendiendo por ésto las restricciones bajo las que el individuo opera. Este “conjunto de oportunidad” bien podía diferir entre los distintos miembros del grupo. Aunque los europeos no actuaron como verdaderos “innovadores” a largo plazo se mostraron más dinámicos, que algunos de los comerciantes argentinos, al ejercer una multiplicidad de negocios simultáneamente y disponer de una serie de alternativas en lo mer- cantil que no siempre tenían los argentinos. Tenían contactos con entidades bancarias vinculadas con sus países de origen; con firmas proveedoras de mercaderías de primera necesidad tanto para nativos como para inmigrantes; eran miembros referentes de sus propias colectividades y como tales tenían posibilidades de concretar vínculos fluidos con sus paisanos, muchos de los cuales tambien eran comerciantes, lo que multiplicaba los negocios del mayorista; ejercían a veces el cargo de cónsul de su país de origen, lo cual permitía diluir las fronteras entre los asuntos públicos y privados. Por otra parte, algunos de estos factores pudieron facilitar se inserción en la sociedad receptora, ya que una cuestión es muy cierta, “las sociedades son permeables a las nuevas fortunas” [Garavaglia (1983)]. En cuanto a la cuestión de su participación gremial y política -ambas íntimamente vinculadas- queda claro que tales estrategias apuntaban a preservar las condiciones que optimizaban la acumulación mercantil, pero ¿tuvieron en su formulación un rol decisivo los inmigrantes? ¿Se explicaba su liderazgo porque ellos, que habían comenzado sus procesos de acumulación en el comercio mayorista y quienes mejor lo explotaban eran los que tenían más que perder frente al avance de sectores extra-regionales y eran al mismo tiempo los más calificados para concretar ese liderazgo? De ser así -y eso es algo que aún no hemos terminado de indagar- lejos de ser los promotores de nuevos comportamientos, el accionar de los comerciantes mayoristas extranjeros y de los nativos- explicaría algunas de 297 las causas de la perduración de los corporativismos municipales y los obstáculos impuestos a la integración en un mercado nacional donde la acumulación mercantil como forma predominante de la acumulación fuera por sí misma inviable. BIBLIOGRAFÍA CITADA 298 Aguiar, Fernando, “La lógica de la cooperación”, en Zona Abierta, Nº 54/55, España, 1990. Beato, Guillermo, Los grupos sociales dominantes. México y Argentina. Siglos XIX y XX, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1993. Chiaramonte, José Carlos, Formas de sociedad y economía en Hispanoamérica, México, Enlace, Grijalbo, 1983. Chiaramonte, José Carlos, Mercaderes del Litoral. economía y sociedad en la provincia de Corrientes, primera mitad del siglo XIX, Argentina, Fondo de Cultura Económica, 1991. Ciaffardini, Horacio, “Capital, comercio y capitaslimo: a propósito del llamado capitalismo comercial”, en AA.VV, Modos de producción en América Latina, México, Siglo XXI, 1986. Converso, Félix, La lenta formación de capitales. Familias, comercio y poder en Córdoba. 1850- 1880, Argentina, Junta Provincial de Historia de Córdoba, 1993. Devoto, Fernando, Movimientos migratorios: historiografía y problemas, Argentina, CEAL, 1991. Dobb, Maurice, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Argentina, Siglo XXI, 1972. Gallo, Ezequiel y Cortes Conde, Roberto, La república conservadora, Argentina, Hyspamérica, 1986. Garavaglia, Juan Carlos, Mercado interno y economía colonial, México, Enlace, Grijalbo, 1983. Germani, Gino, Política y sociedad en una época de transición, Argentina, Raigal, 1966. Germani, Gino, Estructura social de la Argentina, Argentina, Paidós, 1955. Gimenez Zapiola, Marcos (comp.), El régimen oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina hasta 1930, Argentina, Amorrortu, 1972. Halperin Donghi, Tulio, Revolución y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, México, Siglo XXI, 1976. Halperin Donghi, Tulio, Historia contemporánea de América Latina, Agentina, Alianza Editora, 1986. Iparraguirre, Hilda, “Crecimiento industrial y formación de la burguesía en una subregión argentina: Córdoba a finales del siglo XIX y principios del XX”, en Cardoso, Ciro (comp.), Notas para el estudio de la burguesía en América Latina, México, Nueva Imagen, 1985. Luque Colombres, Carlos, Historia de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Argentina, Biffignandi, 1988. Marx, Carlos, El capital, México, Fondo de Cultura Económica, 1991. North, Douglass, Estructura y cambio en la historia económica, España, Alianza, 1984. North, Douglass, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. Oszlak, Oscar, La formación del estado argentino, Argentina, Editorial Belgrano, 1990. Palomeque, Silvia, “Notas sobre la circulación mercantil en la provincias del interior. 1800- 1810”, en Anuario IHES, Argentina, 1989. Pianetto, Ofelia y Galliari, Mabel, “La inserción social de los inmigrantes españoles en la ciudad de Córdoba. 1870- 1914”, en Revista del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, Nº14, Argentina, 1989. Provincia de Córdoba, Memoria general de la oficina de estadística correspondiente al año 1886, Buenos Aires, imprenta de Juan Alsina, Argentina, 1887. Provincia de Córdoba, Memoria general de la Oficina de Estadística de la Provincia de Córdoba de 1881, Imprenta Rivas, Córdoba, Argentina, 1882. Provincia de Córdoba, Memoria general de la oficina de estadística correspondiente al año 1884, Tipografía La Epoca, Córdoba, Argentina, 1885. República Argentina, II Censo Nacional, Establecimiento tipográfico de la Penitenciaría Nacional, Argentina, 1898. Romano, Silvia, Economía y sociedad en Córdoba. 1830-1855. Grupos Dominantes y poder político, Córdoba, Tesis doctoral, inédita, 1993. Sempat Assadourian, Carlos, “El sector exportador de una economía regional del interior argentino. Córdoba, 1800- 1860. (Esquema cuantitativo y formas de producción)”, cap. VI, en Sempat Assadourian, Carlos, El sistema de la economía colonial. El mercado interno, regiones y espacio económico, México, Ed. Nueva Imagen, 1983. Sereni, Emilio, Capitalismo y mercado nacional, España, Crítica, 1980. Valdemarca, Laura, “El caso de Rogelio Martínez. Acumulación económica y proyección socio política desde el sector mercantil”, inédito, 1993. Valdemarca, Laura, Comportamientos empresariales en Córdoba. Los casos de Rogelio y Heriberto Martínez. 1876-1929”, Argentina, Junta Provincial de Historia, 1996. Valdemarca, Laura, “Comercio y acumulación en Córdoba. 18761912”, Argentina, en prensa, ed. Atenea. Valdemarca, Laura, “Comercio y movilidad social en Córdoba. 18701930” inédito, 1994. Valdemarca, Laura; Moyano, Javier; Piñero, Diego; Philp, Marta y Ramirez, Hernán, “Grupos sociales dominantes en Córdoba”, en Beato, Guillermo, op. cit., 1993 Zalduendo, Eduardo (s/f) Libras y rieles, Argentina, Editorial El Coloquio. 299
 0
0
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados