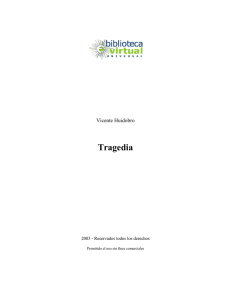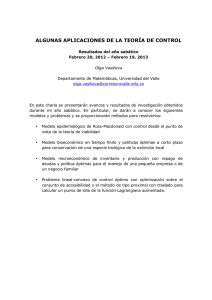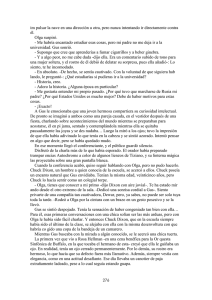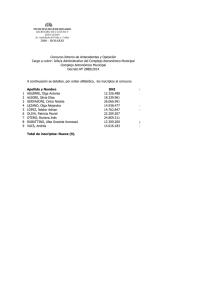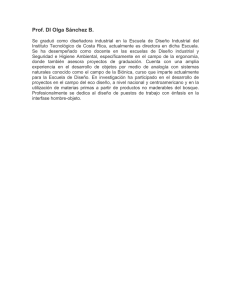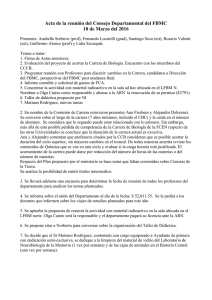Gaidar - Timur y su pandilla
Anuncio

TIMUR Y SU PADILLA Arkadi Gaidar Edición: Progreso, Moscú 1974. Lengua: Castellano. Digitalización: Koba. Distribución: http://bolchetvo.blogspot.com/ TIMUR Y SU PADILLA Hacía tres meses que el coronel Alexándrov, que mandaba una división blindada, no estaba en su casa. Debía estar en el frente. A mediados de verano, sus hijas, Olga y Evguenia, recibieron un telegrama: su padre les proponía que pasaran lo que quedaba de las vacaciones en la casa de campo, que tenían en las cercanías de Moscú. Con el pañuelo de colores que le sujetaba el cabello un poco echado hacia atrás, apoyada en el mango de la escoba, Evguenia, muy seria, escuchaba a Olga: - Yo me voy con los trastos. Tú arreglas el piso. No veo por qué tienes que bajar ni subir las cejas, ni pasarte esa punta de la lengua por los labios. Cierras la puerta. Te llevas los libros y los devuelves a la biblioteca. No vayas a casa de ninguna amiga. Derechita a la estación. Desde allí le mandas a papá este telegrama. Luego te metes en el tren y vienes a la casa de campo... Evguenia, tienes que obedecerme, soy tu hermana... - Somos hermanas... - Desde luego... Pero yo soy la mayor... Y al fin y al cabo es lo que ha dicho papá. Cuando por fin se oyó el ruido del motor y se alejó la camioneta, Evguenia, dando un suspiro, miró en torno suyo. El mismo desorden, el mismo revoltijo por todas partes. Se acercó al espejo, en cuyo cristal polvoriento se reflejaba el retrato de su padre, colgado en la otra pared. ¡Qué importaba! Olga podía ser mayor, y por ahora había que obedecerla. Pero en cambio ella, Evguenia, tenía exactamente la misma nariz, la misma boca, las mismas cejas que su padre. Y tendría, probablemente, el mismísimo carácter. Se apretó aún más fuerte el pañuelo que le ceñía la cabeza. Se quitó las sandalias. Fue a buscar un trapo. De un tirón, quitó el tapete de la mesa, metió el cubo debajo del grifo, agarró la escoba y barrió hacia la puerta un montón de basura. No tardaron en silbar y jadear los hornillos de petróleo. Pronto estuvo el suelo inundado de agua. En la artesa de zinc la espuma de jabón subía y se deshacía en murmullos y burbujas. Y la gente que pasaba por la calle miraba con cierto recelo a una chiquilla descalza, vestida de rojo, de pie en una de las ventanas del tercer piso, limpiando muy decidida los cristales de las ventanas abiertas de par en par. En pleno sol, la camioneta avanzaba a todo gas por la ancha carretera. Con los pies sobre una maleta, acodada en un bulto, Olga iba sentada en un sillón de mimbre. El gatito pelirrojo que tenía sobre las rodillas iba jugando con un ramito de acianos. Hacia el kilómetro treinta, les adelantó una columna motorizada del Ejército Rojo. Sentados en filas sobre los bancos de madera, con los fusiles apuntando al cielo, los soldados cantaban al unísono. Con aquella canción, no había puerta ni ventana que no se abriera de par en par en las isbas. Los chiquillos salían alegres como pájaros de detrás de las cercas, de los huertos y jardines de las casas. Agitaban las manos, les tiraban a los soldados manzanas que aún no estaban maduras, corrían detrás gritando vivas, y entablaban sin más batallas y combates, adentrándose por entre los ajenjos y las ortigas en fogosas cargas de caballería. El camión tomó el camino que conducía hacia el grupo de casas de campo y se detuvo ante una de ellas, una casa cubierta de hiedra. El chófer y su ayudante abrieron la caja y empezaron a descargar la camioneta mientras Olga abría la terraza acristalada. Desde allí se veía el gran jardín abandonado. Al fondo del jardín había un viejo cobertizo de dos pisos, sobre cuyo tejado ondeaba una pequeña bandera roja. Olga volvió junto al camión. Allí se le acercó una enérgica viejecita; era una vecina, la lechera. Se ofreció para arreglar la casa, lavar las ventanas, los suelos y las paredes. Mientras la vecina buscaba los cubos y elegía los trapos, Olga, con el gatito, se fue al jardín. En los troncos de los árboles de cerezas, picoteadas por los gorriones, brillaban las gotas de resina reblandecida por el calor. Olía intensamente a grosella, a manzanilla, a ajenjo. El tejado del viejo cobertizo, cubierto de musgo, estaba agujereado, y por aquellos agujeros salían unas cuerdas que Arkadi Gaidar 2 desaparecían por entre las hojas de los árboles. Olga se abrió paso por entre los avellanos y se quitó una tela de araña que se le había pegado a la cara. ¿Pero qué pasaba? La bandera roja no ondeaba ya en lo alto del tejado. No quedaba más que un palo, el asta. Olga oyó una conversación, en la que se cruzaban rápidamente palabras inquietas. De pronto, rompiendo las ramas secas, la pesada escalera que estaba adosada a la ventana del desván del cobertizo, cayó con un ruido infernal y, aplastando las bardanas, quedó con un ruido sordo tendida en el suelo. Las cuerdas, sobre el tejado, vibraron en el aire. El gatito, dejando a Olga con las manos arañadas, se refugió entre las ortigas. Olga se detuvo, perpleja, miró en torno suyo, toda oídos. Pero ni en el jardín, ni en el de al lado, ni en el cuadrado oscuro que dibujaba la ventana del desván se veía ni se oía a nadie. Volvió hacia la casa. -Son los chiquillos que se dedican a hacer diabluras en los jardines de los demás, le explicó la lechera. Ayer, en casa de unos vecinos, no dejaron una manzana en los árboles, destrozaron un peral. Los hay así ahora... golfos. Yo, querida, tengo a mi hijo en el Ejército Rojo. Se fue a hacer el servicio militar sin haber bebido en su vida. "Adiós, madre", me dijo. Y se fue tan tranquilo, silbando, hijo de mi alma. Yo, claro, cuando llegó la noche, qué remedio, me entró la morriña, hasta me puse a llorar. Después, me duermo y al cabo de un rato me despierto y me parece que alguien anda rondando cerca de mi casa. Y me digo que ahora estoy sola, que no tengo quien me defienda... Una vieja como yo, no es muy difícil acabar con ella. Basta con darle con un ladrillo en la cabeza. Pero por aquella vez no lo quiso Dios, no me robaron nada. Estuvieron yendo y viniendo de un lado para otro y se fueron. Tenía yo delante de la puerta una tina, una tina de roble, que ni entre dos podrían moverla. A la mañana siguiente, me la encontré a unos veinte pasos de donde la había dejado. Eso es todo lo que sé. Vaya usted a saber quiénes son ni quiénes puedan ser. Al atardecer, cuando estuvo terminada la limpieza, Olga salió a la puerta de la casa. Con todo cuidado, sacó de su estuche de cuero el regalo de su padre, un acordeón blanco, incrustado de nácar, que le había mandado el día de su cumpleaños. Se colocó el acordeón sobre las rodillas, se pasó la correa por los hombros, y se puso a tocar la música de una canción que había oído hacía unos días: Aunque sólo fuera veros Una sola vez, aunque sólo fuera veros Una vez y dos y tres... Pero nunca sabréis En el rápido avión Que os estuve esperando hasta el amanecer. Aviadores, pilotos Con vuestras bombas y ametralladoras, Os fuisteis lejos, muy lejos ¡Cuándo volveréis!, No sé si será pronto Pero tenéis que volver... Aunque sea alguna vez... Aun antes de haber terminado de canturrear, hubo ya de dirigir Olga alguna que otra breve mirada vigilante hacia un oscuro matorral que crecía junto a la valla del jardín. Apenas hubo terminado la canción, se levantó rápidamente, se volvió hacia el matorral y preguntó en voz alta: - ¿Quiere Ud. hacer el favor de decirme por qué se esconde ahí detrás? ¿Se puede saber lo que ha venido a hacer aquí? De detrás del matorral salió un hombre que llevaba un traje blanco de lo más corriente. Con una inclinación de la cabeza, respondió cortésmente: -No crea Ud. que me escondo. Es que yo soy también un poco artista. No quería molestarla. Por eso estaba ahí, escuchando. - Podía Ud. haber escuchado igual desde la calle. No me explico por qué ha tenido Ud. que saltar la cerca. - ¿Yo? ¿Saltar la cerca? -Pareció ofenderse el hombre-. Perdone Ud., pero me está Ud. tratando de gato. Allí, en la esquina, faltan unas cuantas tablas de la valla, y por esa abertura es por donde he pasado. - ¡De acuerdo! -dijo Olga con una risita-. Pero aquí tiene Ud. la verja. Y me va a hacer el favor de pasar por ella para volver a salir a la calle. El hombre se mostró dócil. Sin decir palabra, pasó por la verja, la cerró. Aquello le gustó a Olga. - ¡Espere Ud.! -le dijo bajando al jardín de la casa-. ¿Ud. qué es, artista? - No -contestó el hombre-. Soy ingeniero mecánico, pero mis ratos de ocio los dedico a tocar y cantar en la ópera de la fábrica. - Oiga Ud. -dijo de pronto Olga con toda sencillez-, acompáñeme a la estación. Estoy esperando a mi hermana pequeña. Ya es tarde, es de noche, y aún no ha llegado. No se crea que me da miedo, pero es que aún no conozco las calles de por aquí. Pero no, oiga Ud., ¿por qué vuelve a abrir la verja? Puede Ud. esperarme en la calle. Entró a dejar el acordeón, se puso un chal sobre los hombros y echaron a andar por la oscura calle, que olía a flores y rocío. Estaba enfadada contra su hermana, por lo que apenas despegó los labios en todo el camino. Su acompañante, en cambio, le dijo que se llamaba Gueorgui Garáev y que trabajaba en una fábrica de 3 Timur y su pandilla automóviles. Pasó un tren, otro tren, y no llegó Evguenia. Pasó un tercer tren, el último. - ¡Con esta dichosa chiquilla, se harta una a disgustos! -dijo amargamente Olga. Si al menos yo tuviera treinta o cuarenta años. Pero como ella tiene trece y yo dieciocho, no hay manera de que me obedezca. - ¡Cuarenta no, por favor! -dijo decididamente Garáev-. Vale cien veces más tener dieciocho. Lo que debe Ud. hacer es no preocuparse. Su hermana llegará mañana por la mañana. No quedaba nadie en el andén. Garáev sacó su pitillera y al instante se le acercaron dos mozalbetes, que sacaron cada cual un cigarrillo, esperando el fuego. Garáev encendió en efecto una cerilla, pero la acercó al rostro del mayor de los chicos: - Antes de pedir fuego, joven, hay que dar las buenas tardes, porque ya tenemos el gusto de conocernos. Yo le he visto a Ud. ya en el Parque, cuando con tanto entusiasmo por el trabajo arrancaba Ud. una de las tablas del cercado. ¿Se llama Ud. Mijaíl Kvakin, si no me equivoco? El chico rezongó, dio un paso hacia atrás y Garáev apagó la cerilla, tomó a Olga por el brazo y se la llevó hacia casa. Cuando se hubieron alejado, el otro muchacho se metió detrás de una oreja el mugriento cigarrillo, y dijo en tono despreocupado: - ¿Quién es ese propagandista que nos ha salido?... ¿De por aquí? - Cómo no -contestó Kvakin de mala gana-. Es el tío de Timur Garáev. A ése habría que pillarle y darle una paliza. Se ha organizado una pandilla, y al parecer están trabajando contra nosotros. En aquel momento, los dos amigos vieron al extremo del andén, bajo un farol, a un señor respetable, de pelo cano, que bajaba las escaleras apoyándose en un bastón. Era uno de los vecinos del poblado, el médico Kolokólchikov. Salieron corriendo hacia él, para preguntarle con desparpajo si tenía cerillas. Pero ni su aspecto ni su manera de hablar debieron ser del gusto de aquel distinguido caballero, porque se volvió, les amenazó con su nudoso bastón y prosiguió su camino. En la estación, en Moscú, Evguenia no había tenido tiempo de mandar el telegrama a su padre, por lo cual, en cuanto se bajó del tren, lo primero que decidió hacer fue irse al correo de la aldea. Después de atravesar el viejo parque cogiendo campanillas, salió a la encrucijada de dos calles bordeadas de huertos y jardines. Aquellos jardines desiertos eran prueba fehaciente de que en todo caso no era aquella la dirección que buscaba. Por allí, una chiquilla, no sin alguna que otra palabrota, arrastraba enérgicamente por los cuernos a una tozuda cabra. - Haz el favor, niña -le gritó Evguenia-, ¿cómo se va de aquí a Correos? Pero en aquel preciso momento la cabra se desmandó, embistió y se lanzó al galope por el parque, y la chiquilla, con un chillido, salió disparada tras ella. Evguenia miró en torno suyo: era casi de noche y no se veía un alma. Abrió el portillo de una de aquellas casas, una casa gris de dos pisos, y se fue por el caminito del jardín hacia la puerta de entrada. - ¿Quiere Ud. hacer el favor de decirme -preguntó Evguenia en voz bien alta, pero muy amablemente, y sin abrir la puerta- cómo podría ir desde aquí a Correos? No contestó nadie. Evguenia esperó un momento y, después de pensarlo, abrió la puerta, pasó por el corredor y entró en una habitación. No había nadie. Entonces, turbada, dio media vuelta, para marcharse, pero en aquel momento salió sin hacer ruido de debajo de la mesa un gran perro canelo, miró detenidamente a la chiquilla paralizada, y, con un gruñido, se tendió a través del umbral de la puerta. - ¡Tonto de perro! -gritó Evguenia tendiendo asustada los dedos de las manos-. ¡Si yo no soy una ladrona! Yo no me he llevado nada. Esto es la llave de nuestra casa. Eso es el telegrama para papá. Mi papá es coronel. ¿Comprendes? El perro no gruñía, pero no se movía. Evguenia, tratando de acercarse poco a poco a la ventana abierta, seguía diciéndole: - ¡Muy bien! ¿Estás echado? Pues sigue ahí... Eres un perro muy bueno... un perrito muy inteligente, muy simpático... Pero apenas hubo puesto Evguenia una mano en el alféizar de la ventana, el simpático perrito se enderezó con un rugido amenazador, y Evguenia, que de miedo se había encaramado al sofá, se acurrucó con las piernas encogidas. - No lo comprendo -se puso a decir casi entre lágrimas-. Me parece muy bien que persigas a los ladrones y a los espías, pero yo soy una persona decente. ¡Eso es! -y le enseñó al perro la lengua-. ¡Imbécil! Evguenia puso la llave y el telegrama al borde de la mesa. Había que esperar a que volvieran los dueños de aquella casa. Pero pasó una hora, pasaron dos... Se hizo totalmente de noche. Por la ventana abierta, se oían a lo lejos los silbidos de las locomotoras, ladraban perros, la gente jugaba al voleibol. Alguien rasgueaba las cuerdas de una guitarra. Sólo allí, en aquella casa gris, reinaba un silencio desesperante. Evguenia reclinó la cabeza en el travesaño del sofá y se echó a llorar calladamente. Al fin acabó por quedarse profundamente dormida. Sólo se despertó a la mañana siguiente. 4 Por la ventana entraba el suave rumor de los frondosos árboles lavados por la lluvia. Se oía chirriar la rueda de un pozo. Alguien aserraba madera, pero allí, en la casa, seguía reinando el silencio. Evguenia tenía ahora debajo de la cabeza una blanda almohada de cuero, y una ligera sábana le cubría los pies. El perro no estaba. ¡Alguien había venido a aquella casa durante la noche! Evguenia se puso en pie de un salto, se echó hacia atrás el cabello, se arregló el arrugado vestido, tomó sobre la mesa la llave, el telegrama y se disponía a salir corriendo cuando vio allí mismo, encima de la mesa, una hoja de papel en la que había escrito con grandes letras, a lápiz azul: "Niña, cuando te marches, cierra bien la puerta" y debajo, la firma: "Timur". ¿Timur? ¿Quién sería Timur? Habría que verle y darle las gracias. Evguenia pasó a la habitación contigua, donde vio un escritorio y, encima, un tintero, una pluma, un cenicero, un espejo de regular tamaño. A la derecha, junto a unos guantes de conductor, un viejo revólver en una funda destrozada. Allí mismo, apoyado contra la mesa en una vaina de cuero resquebrajado y desgarrado, un sable turco. Evguenia dejó la llave y el telegrama, tomó el sable, lo desenvainó, lo levantó por encima de su cabeza y se miró al espejo. Resultaba francamente terrible, impresionante. ¡Ah, si hubiera podido fotografiarse así y enseñar después la fotografía a sus compañeras en la escuela! Hasta habría podido contar una mentirijilla, decir que su padre se la había llevado un día con él al frente. En la mano izquierda podía empuñar el revólver. Así. Así quedaba mucho mejor. Frunció las cejas todo lo que pudo, apretó los labios y, apuntando al espejo, apretó el gatillo. El disparo retumbó en la habitación. El humo veló la luz que entraba por las ventanas. El espejo que estaba sobre la mesa cayó sobre el cenicero. Dejando allí la llave y el telegrama, Evguenia, ensordecida, salió corriendo de la habitación y de aquella casa extraña y peligrosa. Quién sabe cómo, se encontró poco después a la orilla de un riachuelo. No tenía ni la llave del piso de Moscú, ni el recibo del telegrama, ni, lo que era aún peor, el mismo telegrama. Y ahora habría que contárselo todo a Olga: lo del perro, lo de haberse quedado a pasar la noche en aquella casa vacía, lo del sable turco, y al fin y al cabo, lo del disparo. ¡Mala cosa! Si papá estuviera allí, él lo habría comprendido, pero Olga no lo comprendería. Olga se enfadaría, a lo mejor hasta se echaría a llorar. Precisamente eso era lo peor. Porque llorar, también Evguenia lloraba de cuando en cuando, pero cuando veía llorar a Olga le entraban ganas de subirse a un poste de telégrafos, al Arkadi Gaidar árbol más alto o a la chimenea de un tejado. Para hacerse con un poco de valor, se bañó y se fue poquito a poco en busca de su casa. Cuando subía los escalones del porche, vio a Olga en la cocina, encendiendo el hornillo de petróleo. Al oír pasos, Olga se volvió y, sin decir palabra, clavó en el rostro de su hermana una mirada hostil. - ¡Buenos días, Olga! -dijo Evguenia, deteniéndose en el último escalón y procurando sonreír-. ¿Olia, no me reñirás? - ¡Claro que te reñiré! -contestó Olga sin apartar los ojos de su hermana. - Pues bueno, ríñeme -dijo resignadamente Evguenia-. ¡Si supieras lo que me ha ocurrido, la cosa más extraña, una verdadera aventura! No, Olia, por favor, no tienes por qué fruncir así las cejas, no ha ocurrido nada de particular, sencillamente he perdido la llave del piso y no he podido mandar el telegrama a papá... Evguenia entornó los ojos y respiró profundamente, disponiéndose a soltarlo todo de una vez. Pero en aquel preciso momento, el portillo del jardín se abrió con estrépito y la lanuda cabra toda cubierta de cardillos, embistiendo con los cuernos muy bajos, se lanzó a la carrera hacia el fondo del jardín. Detrás de ella, en un grito, pasó como una fantasma la chiquilla descalza que ya conocía Evguenia. Evguenia aprovechó gustosa la ocasión para interrumpir la peligrosa conversación entablada con su hermana y se fue a toda prisa al fondo del jardín, a echar a la cabra. Por fin llegó donde estaba la chiquilla, jadeante, sujetando a la cabra por los cuernos. - Niña, ¿no has perdido nada? -le preguntó rápidamente, en un murmullo, la chiquilla, sin dejar de moler a puntapiés a la cabra. - No -contestó Evguenia sin comprender. - ¿Y esto? ¿No es tuyo? -dijo la chiquilla, enseñándole la llave del piso de Moscú. - Sí que es mío -dijo Evguenia muy bajito, mirando tímidamente hacia la terraza. - Aquí tienes la llave, el papel y el recibo, porque el telegrama ya está mandado -dijo la chiquilla con la misma rapidez y el mismo murmullo. Y metiendo a Evguenia en la mano un paquete, le dio un puñetazo a la cabra. La cabra salió disparada hacia el portillo y la chiquilla descalza se fue detrás de ella por entre las hierbas y las ortigas. En cuanto hubieron pasado el portillo, desaparecieron como si se las hubiera tragado la tierra. Con los hombros encogidos, como si le hubieran dado de puñetazos a ella, y no a la cabra, Evguenia deshizo el paquete. - La llave. El recibo del telegrama. Lo cual quiere decir que alguien ha mandado el telegrama a papá. ¿Pero quién? ¡Ah, aquí hay una nota! ¿Pero qué 5 Timur y su pandilla quiere decir esto? Aquel papel, escrito en grandes letras con el mismo lápiz azul, decía: "Niña, no le tengas miedo a nadie en tu casa. Todo está arreglado, y a mí nadie me sacará una palabra de nada". Firmado: "Timur". Paralizada, Evguenia se metió silenciosamente la hoja de papel en un bolsillo. Después se enderezó y ya muy tranquila se fue hacia donde estaba Olga. Olga seguía allí, ante el hornillo de petróleo que no había conseguido encender y tenía ya los ojos llenos de lágrimas. - ¡Olga! -exclamó entonces Evguenia con verdadera amargura-. No ves que era broma. ¿Puede saberse por qué estás enfadada conmigo? He arreglado toda la casa, he limpiado las ventanas, he hecho todo lo que he podido, he lavado todos los trapos, todos los suelos. Aquí tienes la llave y el recibo del telegrama. ¡Vamos, dame un abrazo! ¡Si supieras lo que te quiero! ¡Mira, si es por darte gusto, subo y me tiro de lo alto del tejado a las ortigas! Y sin esperar la contestación de su hermana, Evguenia le echó los brazos al cuello. - Bueno... Pero comprenderás que yo no podía estar tranquila -empezó a decir Olga con verdadera desesperación-. No se te ocurren nunca más que bromas estúpidas... Y a mí papá me ha dicho... ¡Evguenia, déjame en paz! ¡Evguenia, no ves que tengo las manos sucias de petróleo! ¡Evguenia, anda, más vale que pongas a hervir la leche en esa cacerola! - Yo... Ya sabes que yo no puedo vivir sin bromas -balbuceaba Evguenia, mientras Olga había ido a lavarse las manos en el lavabo. Dejó caer casi de un golpe la cacerola con la leche sobre el hornillo, se metió la mano en el bolsillo para saber si seguía allí el papel y preguntó: - Olga, ¿Dios existe? - No existe -contestó Olga metiendo la cabeza debajo del grifo del lavabo. - ¿Y entonces quién existe? - ¡Déjame en paz! -contestó Olga con rabia-. ¡No existe nadie! Evguenia se quedó un momento callada y volvió a preguntar: - Olga, ¿y quién es Timur? - No es un dios, es un rey -contestó Olga con desgana, enjabonándose la cara y las manos-. Un rey malo, cojo, de la Edad Media. - ¿Y si no es un rey, y si no es ni malo ni de la Edad Media? Entonces, ¿quién es? - Entonces, no lo sé. ¡Déjame en paz! ¿Pero qué es lo que puede importarte ese Timur? - Pues me importa porque me parece que le he tomado un gran cariño. - ¿A quién? -Y Olga, estupefacta, levantó el rostro cubierto de espuma de jabón-. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué son esas invenciones para no dejar que me lave tranquilamente la cara? Pero espera, que va a llegar papá, y él verá a quién le tomas o no le tomas tú tanto cariño. - ¡Papá! -exclamó Evguenia con solemne tristeza-. Si llega a venir, sólo será por unos días. Y no será él, desde luego, quien dirá nada malo de una persona sola y sin defensa. - ¿Eres tú, esa persona sola y sin defensa? preguntó Olga con desconfianza-. ¡Ay, hija mía, acabaré por no comprender el carácter que tienes ni a quién has podido salir! Palabras a las que Evguenia, después de bajar la cabeza y mirándose en el cilindro de la superficie niquelada de la tetera, contestó sin un segundo de vacilación: - ¿A quién he salido? A papá. A nadie más. A él. A él solo. A nadie más. ...El distinguido doctor Kolokólchikov, un caballero entrado en años, estaba sentado en su jardín ocupado en reparar un reloj de pared. Delante de él, con la expresión más melancólica que imaginarse pueda, estaba su nieto Nikolái. Al parecer, ayudaba a su abuelo a reparar el reloj. En realidad, hacía ya más de una hora que se estaba allí, con un destornillador en la mano, esperando el momento en que su abuelo necesitara aquella herramienta. Pero la espiral de acero de la cuerda del reloj, que había que volver a meter en su sitio, se mostraba tozuda, y el abuelito tenía paciencia. Y parecía que aquella espera iba a durar por los siglos de los siglos. Lo cual era sumamente desagradable, sobre todo porque, por encima de la valla de la casa de al lado, había asomado ya varias veces su melenuda cabeza Serafim Simakov, persona muy enterada y habilidosa. Y aquel Serafim Simakov, con la lengua, la cabeza y con las manos, le hacía señas a Nikolái, señas tan extrañas, tan misteriosas, que hasta la pequeña Tatiana, la hermanita de Nikolái, que sólo tenía cinco años, y sentada a la sombra del tilo, había intentado repetida y concienzudamente meterle un cardillo en la boca al perro que estaba perezosamente tendido en el suelo, se puso de pronto a chillar y le tiró al abuelito del pantalón, lo cual tuvo por consecuencia inmediata la desaparición de la cabeza de Serafim Simakov. Por fin, el resorte se decidió a dejarse colocar en su sitio. - El hombre debe trabajar -dijo en tono edificante, levantando la frente cubierta de gotas de sudor y dirigiéndose a Nikolái el distinguido doctor Kolokólchikov-. Y tú pones una cara, como si yo tratara de hacerte tragar aceite de ricino. Dame el destornillador y ve a buscar las tenazas. El trabajo ennoblece al hombre. Y eso es precisamente lo que te falta a ti, nobleza espiritual. Ayer, por ejemplo, te comiste cuatro helados sin pensar siquiera en tu 6 hermanita pequeña. - ¡Mentirosa, desvergonzada! -exclamó Nikolái ofendido, lanzando a Tatiana una mirada furibunda-. Tres veces la dejé morder por dos veces. Ella, en cambio, fue a quejarse de mí y encima, de camino, se guardó cuatro kopeks que había sobre la mesa de mamá. - Y tú pusiste una noche una cuerda y saltaste por la ventana -dijo la pequeña Tatiana muy tranquilamente, sin volver la cabeza-. Y debajo de la almohada, tienes guardada una linterna. Y anoche, hubo un golfo que tiró una piedra contra la ventana de nuestro dormitorio. Lanzó la piedra y silbó, luego lanzó otra y volvió a silbar. A Nikolái Kolokólchikov se le cortó la respiración al oír aquellas atrevidas palabras de su desvergonzada hermana. Un escalofrío le recorría todo el cuerpo, de la cabeza a las plantas de los pies. Felizmente, el abuelito, ocupado con su reloj, no se fijó en tan peligrosas calumnias, o sencillamente no las oyó. El colmo de la suerte, fue que en aquel momento se presentó en el jardín la lechera con sus jarras, y mientras despachaba la leche, se puso a contar sus desgracias: - Pues en mi casa, Fiódor Grigórievich, por poco se llevan esta noche unos ladrones una tina de roble. Y hoy me han dicho unos vecinos que, poco después del amanecer, habían visto en el tejado de mi casa a dos hombres: sentados en la chimenea, los malvados, con las piernas colgando. - ¿Cómo que sentados en la chimenea? Pero vamos a ver, ¿quiere Ud. decirme para qué diablos estaban en esa chimenea? -empezó a preguntar, extrañado, el distinguido doctor. Pero en aquel preciso momento se oyó del lado del gallinero un chirrido espantoso. El destornillador vaciló en la mano del abuelito y el tozudo resorte aprovechó la ocasión para salir disparado de su nido e ir a estrellarse contra el hierro del tejado. Todo el mundo, hasta la pequeña Tatiana, hasta el perezoso perro, volvió instantáneamente la cabeza, no comprendiendo de dónde venía aquel ruido ni qué pasaba. Sólo Nikolái Kolokólchikov, sin decir palabra, saltó con la ligereza de una liebre por los surcos de zanahorias y desapareció tras el cercado. Se detuvo junto al establo, de donde venía, lo mismo que del gallinero, todo aquel estrépito, como si alguien estuviera dando golpes con una pesa en un pedazo de riel de acero. Y allí fue donde se dio de narices con Serafim Simakov, al que preguntó muy preocupado: - ¿Lo oyes? No comprendo... ¿Qué es esto? ¿La alarma? - ¡No hombre! Yo creo que es lo del formulario número uno, la señal de llamada general. Los dos saltaron la valla y se zambulleron por un agujero que había en el cercado del parque. Allí se encontraron con Guennadi, un robusto chicarrón Arkadi Gaidar ancho de espaldas. Luego se presentó Vasili Ladyguin. Y otro, y otros más. Sin hacer el más mínimo ruido, rápidamente, por caminos que sólo ellos conocían, iban todos a la correra a un mismo sitio, cruzando mientras corrían breves palabras: - ¿Es la señal de alarma? - No hombre, no, es el formulario número uno, llamada general. - ¡Qué llamada general ni qué ocho cuartos! No es "tres-stop", "tres-stop". Eso es algún estúpido que está repiqueteando sin parar con la rueda. -¡Es lo que vamos a ver! - ¡A comprobar! - ¡Adelante! ¡A toda marcha! En la casa donde Evguenia había pasado la noche, en aquella misma habitación, estaba en ese momento, un chico alto, moreno, que podía tener unos trece años. Llevaba un pantalón ligero, negro, y un chaleco de punto azul marino con una estrella roja bordada en el pecho. Se le acercó un viejo, un hombre con todo el pelo blanco enmarañado. Llevaba una sencilla camisa de hilo. Sus pantalones, anchísimos, estaban cubiertos de remiendos. Llevaba un tosco pedazo de palo sujeto a la rodilla izquierda con unas correas. En una mano tenía una hoja de papel, con la otra empuñaba el viejo revólver con su funda destrozada. - "Niña, cuando te marches, cierra bien la puerta" -leyó el anciano en voz alta, en son de burla-. ¿Puede saberse si acabarás por decirme quién ha dormido esta noche en casa encima del sofá? - Una niña que yo conozco -contestó el chico de mala gana-. Como yo no estaba, el perro no la dejó salir. ¡Mentiras tenemos! -se enfadó el viejo-. Si la conocieras, aquí, en el papel, hubieras puesto su nombre. - Cuando lo escribí, no la conocía. Pero ahora la conozco. - No la conocías. Y esta mañana la has dejado aquí sola... en tu casa. Tú, hijo mío, estás mal de la cabeza, y hay que llevarte al manicomio, con los locos. Esa imbécil ha roto el espejo, ha hecho añicos el cenicero. Menos mal que el revólver estaba cargado con cartuchos sin bala. ¿Y si hubiera estado cargado de veras? - Pero tío... si tú no tienes nunca balas, porque tus enemigos combaten con fusiles y con sables... de madera. Hubiérase dicho que el anciano esbozaba una sonrisa. Sin embargo, echando hacia atrás su melenuda cabeza, dijo severamente: - Ten cuidado. Me doy cuenta de todo. Y por lo que veo, andas metido en asuntos turbios, que pueden costarte el que te mande de vuelta a casa de tu madre. Dando golpes en el suelo con su pata de palo, el viejo subió la escalera y se fue al piso de arriba. 7 Timur y su pandilla Cuando hubo desaparecido, el chico dio un salto, levantó por las patas al perro, que acababa de entrar en la habitación, y le dio un beso en el hocico: - ¡Rita, Ritilla! Hoy nos han pillado, a ti y a mí. Pero no importa, hoy está de buen humor. Ahorita mismo se pondrá a cantar. En efecto, en la habitación del piso de arriba se oyó un carraspeo, después alguien que ensayaba: "tral-la-la" y por fin una grave voz de barítono entonó: Tres noches sin conciliar el sueño. Y una vez y otra vez El mismo rumor misterioso En la terrible soledad... - ¡Quieto, loco de perro! -gritó Timur-. ¿No ves que me estás destrozando los pantalones? ¿Adónde quieres que vaya? Pero de pronto cerró de un gran portazo la puerta que conducía al piso superior donde estaba su tío, y siguió al perro que había salido corriendo hacia la terraza. Allí, en un rincón, junto a un pequeño teléfono, una campanilla de bronce que tenía atada una cuerda se agitaba, dando brincos y golpes contra la pared. El chico hizo callar la campanilla, apretándola en una mano, y enrolló la cuerda en un clavo. Las vibraciones se atenuaron, la cuerda debía haberse roto por algún sitio. Entonces, sorprendido y de mal humor, tomó el auricular del teléfono. Una hora antes, Olga estaba sentada delante de su manual de Física. Entró Evguenia y fue a buscar el frasco de la tintura de yodo. - Evguenia -preguntó Olga en tono de reproche-, ¿por qué tienes ese arañazo en el hombro? - Pues es que iba por la calle -contestó Evguenia con aire despreocupado- y tropecé de camino con una cosa que tenía no sé qué, puntas, o pinchos. Así fue como me arañé. - ¿Y por qué a mí no me sucede eso de tropezarme de camino con una cosa que tenga puntas ni pinchos? -dijo Olga remedando a su hermana. - ¡Mentira! Si te parecen poco las puntas y pinchos que tiene el examen de Matemáticas que te espera... ¡Ten cuidado, créeme, que te van a suspender! Oiga, querida, no te empeñes en ser ingeniero, estudia Medicina -empezó a decir Evguenia, colocándole a su hermana un espejo delante del libro. ¿No lo ves tú misma? ¿No ves que no tienes cara de ingeniero? Un ingeniero tiene que ser así... así... así... (Hizo tres muecas tan enérgicas como explicativas). Y tú, no ves la cara que tú pones... Y Evguenia entornó los ojos, arqueó las cejas y esbozó la más enternecedora de las sonrisas. - ¡Tonta! -dijo Oiga, abrazándola, dándole un beso, pero apartándola suavemente-. Déjame, Evguenia, no me impidas trabajar. Mejor valdría que fueras a buscar agua al pozo. Evguenia tomó una de las manzanas que había en un plato, se fue a un rincón, se estuvo un momento junto a la ventana, después empezó a sacar el acordeón de su funda y volvió a pegar la hebra: - ¿Quieres que te diga una cosa, Oiga? Se me ha acercado en la calle un buen señor. Así, a primera vista, nada de mal parecido. Rubio, con un traje blanco. Y me pregunta: "Niña, tú ¿cómo te llamas?" Y le digo: "Evguenia... " - Evguenia, no me molestes y deja en paz ese acordeón -dijo Olga sin volverse y sin apartar los ojos del libro. - "¿Y tu hermana, -seguía Evguenia, sacando el acordeón- creo que se llama Olga?" ¡Evguenia, no me molestes y deja ese acordeón! repitió Oiga empezando, aun sin quererlo, a prestar oído. - "Hay que ver, dice el hombre, lo bien que toca tu hermana. ¿No piensa estudiar en el conservatorio?" (Entre tanto, el acordeón estaba ya fuera de su funda y la correa había pasado por encima del hombro de Evguenia). "No, le digo yo, ya está estudiando, se va a especializar en cemento armado". Y el buen hombre dice: "¡A-ah!" (Evguenia apretó una de las teclas). Y yo le digo: "¡Be-e!" (Otra tecla). - ¡Eres francamente insoportable! ¡Deja el acordeón en su sitio! -gritó por fin Oiga poniéndose en pie de un salto-. ¿Desde cuándo tienes permiso para ponerte a hablar en la calle con cualquier desconocido? - Bueno, lo pondré en su sitio -dijo Evguenia ofendida-. No fui yo quien se puso a hablar. Fue él. Y te hubiera contado lo que ocurrió después, pero ahora te quedas con las ganas. ¡Espera un poco, que va a llegar papá y entonces verás! - ¿Quién? ¿Yo? Serás tú la que verás. No me dejas estudiar. - ¡La que verás serás tú! -dijo Evguenia agarrando el cubo vacío y, ya desde los escalones-: Se lo contaré todo, esa manera de mandarme cien veces al día a buscar petróleo, a buscar jabón, a buscar agua... Ni que te hayas creído que soy un camión, un caballo o un tractor. Trajo el agua, dejó el cubo en la cocina, pero como Olga no se había fijado siquiera y seguía inclinada sobre su libro, Evguenia, despechada, se fue al jardín. Cuando llegó al césped que se extendía ante el viejo cobertizo, sacó el tirador del bolsillo, y tirando de la goma lanzó hacia el cielo un pequeño paracaidista de cartón. Después de haber subido patas arriba, el paracaidista se volvió y sobre su cabeza se extendió la cúpula de papel azul, pero en aquel momento el viento sopló con más fuerza y se lo llevó hacia un 8 lado. El paracaidista desapareció por la oscura ventana del desván. ¡Catástrofe! Había que salvar al hombrecito de cartón. Evguenia dio la vuelta al cobertizo, de cuyo tejado salían por los agujeros en todas direcciones aquellas finas cuerdas. Arrastró hasta colocarla debajo de la ventana la carcomida escalera, se subió por ella y saltó al suelo del desván. ¡Qué cosa más curiosa! Alguien vivía en aquel desván. En las paredes había rollos de cuerdas, un farol, dos banderas de señales cruzadas, y un mapa de la aldea, todo cubierto de signos incomprensibles. En un rincón, cubierto con una harpillera, un montón de paja. Al lado, un cajón de madera, boca abajo. Junto al tejado, cubierto de musgo y de agujeros, había una gran rueda, como una rueda de timón. Encima de la rueda estaba suspendido un teléfono de aficionado. Evguenia miró por una de las rendijas. Como un mar proceloso, tenía a sus pies el verde oleaje de los árboles. Por el cielo volaban jugueteando unas palomas. No le hizo falta tiempo para tomar la decisión: las palomas serían gaviotas, y aquel viejo desván con las cuerdas, los faroles y las banderas, un gran barco. Y ella, el capitán. ¡Qué alegría! Le dio media vuelta a la rueda del timón. Las tensas cuerdas temblaron con una vibración. El rumoroso viento agitó el mar de verdes olas. Y ella tuvo la sensación de que su barco-desván avanzaba lenta y majestuosamente a través del oleaje. - ¡Media vuelta a la izquierda a babor! -lanzó con sonora voz de mando, apoyándose con todas sus fuerzas en la pesada rueda. Pasando por las ranuras del tejado, finos rayos de sol caían en línea recta, sobre su rostro y su vestido. Pero Evguenia comprendió perfectamente que los barcos enemigos la buscaban con sus proyectores y decidió librar la batalla. La rueda del timón volvió a rechinar. Evguenia siguió maniobrando y las enérgicas voces de mando resonaban a babor y a estribor. Pero los duros rayos que en línea recta enviaban los proyectores perdieron intensidad, se extinguieron. Lo cual, naturalmente, no quería decir que el sol se hubiera ocultado detrás de una nube, sino que la escuadra enemiga se hundía derrotada. La batalla naval había terminado. Evguenia se pasó por la frente la palma de la mano polvorienta, cuando de pronto resonó en la pared la llamada del teléfono. Aquello francamente no se lo esperaba; para ella, aquel teléfono no era más que un juguete. Se sintió desazonada. Descolgó el auricular. Una voz dura y vibrante preguntaba: - ¡Allo! ¡Allo! ¿Quién está al aparato? ¿Quién es el burro que arranca las cuerdas y transmite señales estúpidas, incomprensibles? - No es ningún burro -balbuceó Evguenia entre curiosa y preocupada-. Soy yo, Evguenia. Arkadi Gaidar - ¡Insensata! -gritó bruscamente aquella voz, casi con susto-. Deja la rueda del timón y márchate de ahí. Van a venir... va a venir gente y te va a dar una paliza. Evguenia dejó caer el auricular, pero ya era tarde. Por la ventana, iluminada por la luz del exterior, apareció una cabeza: era Guennadi, al que seguía Serafim Simakov, y luego Nikolái Kolokólchikov, y otros chicos y otros más. - ¿Pero quiénes sois? -preguntó Evguenia asustada, retrocediendo para alejarse de la ventana-. ¡Fuera de aquí! Este jardín es nuestro. Nadie os ha dicho que vinierais aquí. Pero los chicos, hombro con hombro, avanzaban en densa muralla hacia Evguenia. Cuando se vio acorralada en un rincón, se puso a gritar. En aquel momento, una nueva silueta se perfiló en el hueco de la ventana. Todos se volvieron y abrieron paso. Y Evguenia vio delante de sí a un chico alto, moreno, que llevaba un chaleco azul con una estrella roja bordada en el pecho. - ¡No grites así, Evguenia! -dijo en voz alta-. No hay por qué gritar. Nadie te hará nada. Nosotros ya nos conocemos. Yo soy Timur. - ¿Tú eres Timur? -exclamó Evguenia, sin acabar de creérselo, abriendo muy grandes los ojos llenos de lágrimas-. ¿Fuiste tú quien me tapaste anoche con la sábana? ¿Fuiste tú quien me dejaste la hoja de papel encima de la mesa? ¿El que enviaste a papá el telegrama al frente, el que me mandaste la llave y el recibo? ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿De qué me conoces? Entonces el chico se le acercó, le tomó una mano y contestó: - ¡Quédate con nosotros. Siéntate y escucha. Así lo comprenderás todo. Los chicos se instalaron sobre la paja cubierta de harpillera en torno a Timur, que había extendido sobre el suelo el mapa de la aldea. Uno de ellos se había encaramado a un columpio de cuerda suspendido junto a uno de los agujeros del tejado, más arriba del tragaluz, para vigilar. Llevaba al cuello, colgados de un cordel, unos viejos gemelos de teatro. Evguenia, sentada no lejos de Timur, miraba y escuchaba con suma atención todo lo que pasaba en la reunión de aquel misterioso estado mayor. Timur decía: -Mañana, al amanecer, mientras todos estén todavía durmiendo, Kolokólchikov y yo repararemos los hilos que ha roto ella (e hizo una señal en dirección de Evguenia). - Se le pegarán las sábanas -dijo en tono sombrío el cabezón Guennadi, que llevaba una camiseta de marinero-. No se despierta más que a la hora de comer y a la hora de cenar. - ¡Calumnias! -gritó Nikolái Kolokólchikov, 9 Timur y su pandilla poniéndose de pie de un salto y tartamudeando-. Yo me levanto con el primer rayo del sol. - Yo no sé cual es el primer rayo del sol, ni cual es el segundo, pero lo que sí sé es que se quedará dormido -seguía afirmando tozudamente Guennadi. En esto el vigía que se columpiaba en lo alto del techo silbó. Los chicos se pusieron rápidamente de pie. Por el camino, entre nubes de polvo, pasaba a la carrera un grupo de artillería montada. Los poderosos caballos, enjaezados de hierros y correas tiraban velozmente de los furgones pintados de verde y de los cañones cubiertos con las fundas grises. Los soldados, con el rostro atezado por el sol y el viento, no se movían siquiera en las sillas al dar rápidamente la vuelta a la esquina, y las baterías iban desapareciendo una detrás de otra tras los árboles. Pasaron los artilleros. - Van a la estación, a cargar -explicó dándose importancia Nikolái Kolokólchikov-. Yo, por el uniforme que llevan, sé cuándo van a la instrucción, cuándo van a un desfile, cuándo van a donde sea y a lo que sea. - ¡Puesto que lo sabes, cállatelo! -le interrumpió Guennadi-. Nosotros también tenemos ojos para ver. ¿No sabéis que este charlatán quiere pirárselas para incorporarse al Ejército Rojo? - Ni pensarlo -intervino Timur-. Eso no tiene ni pies ni cabeza. - ¿Cómo que no? -preguntó Nikolái poniéndose como la grana-. ¿Y por qué antes todos los chicos iban siempre al frente? - ¡Eso era antes! Ahora todos los oficiales y todos los jefes tienen orden de echarnos de allí a cogotazo limpio. - ¿Cómo que a cogotazo limpio? -gritó sin poderse contener de ira Nikolái Kolokólchikov, colorado ya hasta las orejas-. Pero... ¿si somos de los suyos? - ¡Pues así es! -dijo Timur con un suspiro-. ¡Aunque seamos de los suyos! Y ahora, chicos, vamos a ocuparnos de cosas serias. Todos volvieron a sentarse en sus sitios. - En el huerto de la casa número treinta y cuatro del callejón Torcido unos chicos desconocidos han sacudido un manzano -informó con voz todavía resentida Nikolái Kolokólchikov-. Dos ramas rotas y un arriate pisoteado. - ¿De quién es la casa? -Timur miró en un cuaderno forrado de hule-. Del soldado Kriukov. ¿Quién hay aquí que haya sido especialista en manzanos y huertos ajenos? - Yo -dijo tímidamente una voz. - ¿Quién ha podido hacer eso? - Eso es cosa de Mishka Kvakin y de su ayudante, ese que llaman Figura. El manzano es de los de Michurin, del tipo Pulpa de oro, y desde luego no lo han elegido por casualidad. - ¡Otra vez Kvakin! ¡Una vez más! -Timur quedó pensativo-. Guennadi, ¿tú hablaste con él? - Claro que hablé. - ¿Y qué? - Le di dos pescozones. - ¿Y él? - El me dio a mí otros dos. - ¡Ah! Tú siempre con lo tuyo: "le di", "me dio"... Lo que no se ven son los resultados. ¡Bueno! De Kvakin hay que tratar aparte. Sigamos adelante. - En la casa número veinticinco, el hijo de la vieja lechera ha sido llamado a filas, a servir en caballería -dijo alguien en un rincón. - ¡Esa sí que es buena! -Timur sacudió la cabeza con un movimiento de reproche-. Si en el portal de esa casa está ya desde antes de ayer nuestra señal. ¿Pero quién la puso? ¿Tú, Kolokólchikov? - Sí. ¿Por qué? - Porque la punta superior izquierda de la estrella la has dejado torcida como un gusano. Cuando te comprometes a hacer algo, hay que hacerlo bien. Pasará la gente y se reirá de nosotros. Bueno, adelante. Entonces se levantó de súbito Serafim Simakov y soltó sin parar, con la rapidez de una ametralladora: - En la casa número cincuenta y cuatro de la calle Pushkarióvaya había desaparecido una cabra. Paso por allí, veo a una vieja pegando a una chiquilla y le grito: "¡Eh, buena mujer, pegar está prohibido por la ley!" Y ella va y me dice: "¡Me ha perdido la cabra! ¡Maldita sea!" "¿Pero cómo se ha perdido la cabra? ¿Dónde?" "¡Allí, en el barranco que hay detrás del bosquecillo, ha debido romper la cuerda con los dientes y como si se la hubiera tragado la tierra!" - ¡Aguarda! ¿En casa de quién? - En casa del soldado Pablo Güriev. La chiquilla es su hija, la llaman Niurka. La que le daba la paliza era la abuela. No sé como se llama. La cabra es gris, con el lomo negro. Se llama Manka. - ¡A buscar la cabra! -ordenó Timur-. Irá una sección de cuatro. Tú... tú, tú y tú. Bueno, ¿se acabó? - En la casa número veintidós hay una niña que llora -comunicó Guennadi como a disgusto. - ¿Y por qué llora esa niña? - Ya se lo he preguntado, pero no me lo ha dicho. - Y esa chiquilla, ¿es mayor? - Cuatro años. - ¡Ahí nos las den todas! ¡Si fuera una persona... pero con cuatro años! Pero no, espera. ¿Es en casa de quién? - En casa del teniente Pávlov. Al que han matado hace poco en la frontera. - "Se lo he preguntado, pero no me lo ha dicho" dijo Timur en tono de sorna a Guennadi, con mal reprimido enojo. Se quedó un momento pensativo-. Eso lo arreglaré yo. Vosotros no tenéis que ocuparos de ese asunto. 10 - ¡A la vista Mishka Kvakin! -comunicó con voz sonora el vigía-. Por el otro lado de la calle. Engullendo una manzana. ¡Timur! Manda a una sección: a ése hay que darle una paliza, aunque sea un cogotazo. - Nada de eso. Que nadie se mueva de su sitio. Yo vuelvo en seguida. Saltando por la ventana, bajó por la escalera y desapareció entre el frondoso follaje de los arbustos. El vigía volvió a dar el parte: - Junto a la verja, en mi campo de mira, una joven desconocida, de buen parecer, con un cacharro en la mano, está comprando leche. Probablemente, es la dueña de la casa. - ¿Es tu hermana? -preguntó Nikolái Kolokólchikov, tirando a Evguenia de una manga. No obteniendo contestación, añadió resentida y solemnemente-: No se te vaya a ocurrir llamarla desde aquí. - ¡Estate quieto! -le respondió Evguenia con una sonrisita guasona, soltándose de un tirón-. Vaya con el jefe que nos ha salido... - No te metas con ella -intervino Guennadi, burlón-, que acabará dándote una paliza. - ¿A mí? -Nikolái se sintió francamente vejado-. ¿Con qué? ¿Es que tiene garras? Pues yo tengo músculos. ¡Músculos en las piernas, y en los brazos! - Pues te zumbará por muchos músculos que tengas. ¡Muchachos, atención! Timur se acerca a Kvakin. Agitando suavemente una ramita que acababa de cortar, Timur avanzaba, en efecto, por la calle hacia Kvakin, cortándole el paso. Kvakin, al darse cuenta de su situación, se detuvo. Su cara achatada no expresaba ni sorpresa ni temor. - ¡Hola, comisario! -dijo ladeando, sin levantar mucho la voz-. ¿Adónde vas tan aprisa? - ¡Hola, capitán! -contestó Timur con el mismo tono de voz-. Justamente venía a verte. - Muy agradecido por la atención, lo que siento es no tener nada que ofrecerte. Como no sea esto... Se sacó de debajo de la camisa una manzana y se la tendió a Timur. - ¿De las robadas? -preguntó Timur hincando los dientes en la manzana. - De estas mismitas -precisó Kvakin-. De la mejor clase. Lo único malo es que no están todavía verdaderamente maduras. - ¡Está más agria que un limón! -Timur tiró la manzana-. Oye una cosa: en la cerca de la casa número treinta y cuatro hay una señal así -dijo mostrando la estrella que llevaba bordada en el chaleco azul-. ¿La has visto? - Claro que la he visto -dijo Kvakin, empezando a tomar precauciones-. Yo, amigo, lo veo todo, de día y de noche como los gatos. - Pues oye: si de día o de noche vuelves a ver en Arkadi Gaidar cualquier sitio, una señal como ésa, sales pitando de allí como si te hubiera caído encima plomo derretido. - ¡Anda, comisario! ¡No te acalores! -articuló Kvakin estirando las palabras-. ¡Y punto final, que ya hemos hablado bastante! - Pues anda, capitán, que no eres tú poco terco replicó Timur sin levantar la voz-. Y ahora, que no se te olvide, y díselo a toda tu banda, que esta conversación es la última que tenemos con vosotros. Nadie que no estuviera al tanto hubiera podido pensar que era aquella negociación entre enemigos declarados, y no hablar entre dos buenos amigos. Por lo cual Olga, con su jarro de leche en las manos, le preguntó a la lechera quién era aquel chico que estaba hablando con el bribón de Kvakin. - Pues no lo sé -contestó con rabia la lechera-. Pero probablemente otro granuja tan taimado como él. Siempre anda rondando tu casa. Tú ten cuidado, hija, que esos tunantes no se metan con tu hermana. Olga se sintió de pronto preocupada. Miró con odio a los dos chicos, subió a la terraza, dejó el cacharro con la leche, cerró la puerta y salió a la calle en busca de Evguenia, que no había dado señal de vida desde hacía más de dos horas. De vuelta al desván, Timur refirió la entrevista a los demás muchachos. Se acordó que al día siguiente se enviaría a toda la banda un ultimátum por escrito. Sin hacer el menor ruido los chicos bajaron del desván, y deslizándose los unos por los agujeros de las cercas y saltando los otros por encima de ellas, se fueron corriendo cada cual hacia su casa. Timur se acercó a Evguenia. - ¿Y ahora? -preguntó-. ¿Lo has comprendido todo? - Todo -contestó Evguenia-, pero francamente no del todo. Explícamelo más claro. - Pues entonces baja y ven conmigo. De todos modos, tu hermana no está ahora en tu casa. En cuanto estuvieron abajo, Timur empujó la escalera y la dejó tendida en el suelo. Ya era casi de noche, pero Evguenia le siguió sin desconfianza. Se detuvieron junto a la casita donde vivía la vieja lechera. Timur miró en torno suyo. No había nadie en derredor. Se sacó del bolsillo un tubo de pintura y se acercó al portal, en el que estaba pintada una estrella una de cuyas puntas, en el ángulo superior izquierdo, se retorcía, en efecto, como una lombriz. Con mano segura, volvió a pintar las puntas, enderezándolas, igualándolas, dejando los ángulos bien marcados. - ¿Pero para qué hacéis todo eso? -preguntó Evguenia-. En fin, explícame lo que quiere decir todo esto. Timur se metió el tubo de pintura en el bolsillo. Arrancó una hoja de bardana, se limpió un dedo que se había manchado de pintura y, mirando a Evguenia 11 Timur y su pandilla cara a cara, le dijo: - Pues esto quiere decir que en esta casa vive alguien que está en el Ejército Rojo. Y desde el momento en que se incorporó al ejército, su casa quedó bajo nuestro amparo y nuestra protección. ¿Tú tienes a tu padre en el ejército? - ¡Sí! -contestó Evguenia con orgullo y emoción-. Manda una división blindada. - Lo cual quiere decir que también tú estás bajo nuestro amparo y protección. Llegaron a la altura de otra casa y se detuvieron una vez más ante el portal. También aquella casa tenía la estrella trazada en el cercado. Pero las claras puntas de sus rayos estaban ribeteadas por una ancha franja negra. - ¡Ahí tienes! -dijo Timur-. También de esta casa se fue alguien al Ejército Rojo. Pero ha muerto. Es la casa del teniente Pávlov, al que han matado hace poco en la frontera. Y aquí viven ahora su mujer y esa niña pequeña a la que el bueno de Guennadi no ha conseguido sacar por qué llora tanto. Si se te presenta la ocasión, Evguenia, no dejes de hacer algo por ella. Todo aquello lo había dicho Timur muy sencillamente, pero Evguenia sintió como el hormigueo de un escalofrío en el pecho y en las manos aunque la noche era calurosa, casi sofocante. Se quedó callada, con la cabeza baja. Y sólo por decir algo, acabó por preguntar: - ¿Pero Guennadi... es bueno de verdad? - Sí -respondió Timur-. Es hijo de un marino, de un marinero. Y aunque se meta con Kolokólchikov, que es pequeño y que quiere dárselas de muy valiente, al fin y al cabo siempre es él quien toma su defensa. Una llamada, una llamada brusca, airada, les hizo volver la cabeza. A unos cuantos pasos de ellos estaba Olga. Evguenia tomó de la mano a Timur. Quería que su hermana lo conociera. Pero cuando volvió a oír su nombre, en aquel tono tan frío y tan severo, renunció a la presentación. Le dijo tristemente adiós a Timur con una inclinación de la cabeza, se encogió de hombros y se fue hacia donde estaba su hermana. - ¡Ev-gue-nia! -dijo Olga con voz entrecortada, con un nudo en la garganta-. Te prohíbo terminantemente que hables con ese chico ¿comprendido? - Pero, Olga -balbuceó Evguenia-, ¿qué es lo que te ocurre? - Te prohíbo que vuelvas a dirigirle la palabra a ese chico -repitió firmemente Olga-. Tú tienes trece años, yo tengo dieciocho. Soy tu hermana... Soy mayor que tú. Y ya sabes lo que me dijo papá cuando se marchó... - ¡Pero, Olga, lo que pasa es que no comprendes nada, pero absolutamente nada! -exclamó Evguenia con verdadera desesperación. Estaba temblando. Quería explicárselo todo a su hermana, justificarse. Pero no podía. No tenía derecho a hacerlo. Por fin, con un gesto de la mano, de indiferencia, decidió no decirle ni una palabra más a su hermana. Al llegar a su casa se metió en la cama. Pero tardó mucho en dormirse. Por fin se durmió y ni oyó siquiera cuando ya muy entrada la noche llamaron a la ventana porque había un telegrama de su padre. Amaneció. Se oyó el cuerno de madera del pastor. La vieja lechera abrió la verja de su casa y sacó la vaca para que se fuera con las demás al prado. No había dado la vuelta a la esquina, cuando de detrás de las matas de acacias, con mil precauciones para no meter ruido con los cubos vacíos, salieron cinco chiquillos y se fueron corriendo hacia el pozo: - ¡Dale a la palanca! - ¡Venga, pronto! - ¡Tómalo! - ¡Dámelo! Inundándose de agua fría los pies descalzos, los chicos corrían por el patio echando cubo tras cubo en la tina de roble y volvían presurosos junto a la bomba del pozo. Timur llegó corriendo junto a Serafim Simakov, que todo sudoroso le daba sin parar a la palanca, y le preguntó: - ¿No habéis visto por aquí a Kolokólchikov? ¿No? Se ha quedado dormido. ¡Venga, daros prisa! La vieja va a volver en seguida. Una vez en el jardín de la casa de los Kolokólchikov, Timur se colocó debajo de un árbol y silbó. Sin esperar la respuesta, se encaramó al árbol y echó una ojeada a la habitación. Desde el árbol, no veía más que unos pies, cubiertos con una manta, en una cama arrimada a la ventana. Lanzó sobre aquella cama un pedacito de corteza del árbol y llamó muy bajito: - ¡Nikolái! ¡Levántate! Silencio. Los pies no se movían. Timur sacó su navaja, cortó una rama larga, talló en punta el extremo de una de las ramitas laterales, pasó la rama por la ventana, enganchó la manta con la punta de la ramita y tiró. La manta era ligera y se vino hacia afuera por el alféizar de la ventana. En la habitación se oyó un grito de sorpresa. Con los ojos muy abiertos, aunque todavía medio dormido, saltó de la cama un caballero de pelo blanco, en ropas menores y, sujetando con una mano aquella manta que se escapaba, se acercó a la ventana. Cuando se vio frente a aquel respetable anciano, Timur, de un salto, se dejó caer del árbol. Y el caballero del pelo blanco, tirando sobre la cama la manta que por fin había reconquistado, descolgó de la pared una escopeta, se puso precipitadamente las gafas, se asomó a la ventana, Arkadi Gaidar 12 apuntó al cielo, cerró los ojos y disparó. Timur, del susto, no paró hasta llegar al pozo. La equivocación había sido lamentable. Había confundido a aquel distinguido caballero con Nikolái, y el caballero del pelo blanco, indudablemente, lo había tomado a él por un ladrón. Pero en aquel momento vio salir a la vieja lechera con su balancín y los cubos a buscar agua. Se metió detrás de las acacias a ver lo que iba a pasar. De vuelta del pozo, la vieja levantó un cubo, vertió el agua y dio un salto atrás, porque el agua, al caer en la tina que ya estaba llena hasta los bordes, la salpicó toda y acabó por formar un charco a sus pies. Asombrada, mirando con recelo en derredor, la vieja dio entre exclamaciones la vuelta alrededor de la tina. Metió la mano en el agua y se la llevó a las narices. Después se fue corriendo hacia su casa, a ver si la puerta estaba cerrada y si el cerrojo estaba intacto. Por fin, totalmente despistada, se fue a llamar a la ventana de la casa de la vecina. Timur se echó a reír y se escabulló de su escondrijo. Había que darse prisa. El sol estaba ya bien alto en el cielo. Nikolái Kolokólchikov no se había presentado y era menester reparar los hilos del telégrafo. De camino hacia el cobertizo, Timur miró por una de las ventanas de la casa que daban al jardín, abierta de par en par. Sentada junto a su cama, Evguenia, vestida con un short y una camiseta, estaba escribiendo en un papel encima de la mesa, echándose hacia atrás de cuando en cuando el pelo que le molestaba al caer sobre la frente. No se asustó, ni se extrañó siquiera al ver a Timur. Sólo le hizo una seña con el dedo, para que no despertara a Olga, metió la carta que aún no había terminado de escribir en el cajón de la mesa y salió de puntillas de la habitación. Y cuando supo la catástrofe que le había sucedido aquella mañana a Timur, no volvió a acordarse de ninguno de los sermones de su hermana y le propuso ayudarle a arreglar aquellos hilos que ella misma había arrancado. Después de haber terminado el trabajo, cuando Timur estaba ya del otro lado de la valla, Evguenia le dijo: - No sé por qué, pero es increíble lo que te odia mi hermana. - Pues estamos buenos -dijo apenado Timurporque mi tío tampoco te quiere a ti. Estaba ya a punto de marcharse, cuando ella le detuvo. - Espera, péinate. Llevas el pelo todo revuelto. Sacó un peine y se lo tendió a Timur, pero en aquel mismo instante resonó detrás, por la ventana, la voz furiosa de Olga: - ¡Evguenia! ¿Qué estás haciendo? Las dos hermanas estaban en la terraza. - En todo caso no soy yo quien escojo a tus amigos -Evguenia se defendía desesperadamente-. ¿Qué amigos? Pues muy sencillo. Por ejemplo, uno que lleva un traje blanco. "¡Hay que ver, lo maravillosamente que toca su hermana!" ¡Maravillosamente! Si hubiera oído él lo bien que sabe echar sermones. ¡Pero mira! Todo eso ya se lo estoy escribiendo a papá. - Evguenia, ese chico es un golfo y tú eres una tonta -decía fríamente Olga, separando las sílabas y procurando aparentar calma-. Si quieres escribírselo a papá, no tengo inconveniente, escríbeselo, pero si yo vuelvo a verte aunque sea una sola vez con ese chico al lado, ese mismo día dejo esta casa y nos volvemos las dos a Moscú. Ya sabes que hago lo que digo. - Sí... ¡Lo que sé es que me estás martirizando! dijo Evguenia con los ojos llenos de lágrimas. - Y ahora lee este telegrama. Olga dejó sobre la mesa el telegrama que había llegado aquella noche y salió. El telegrama decía: "Dentro pocos días estaré unas horas de paso Moscú. Telegrafiaré día hora exactamente. Papá". Evguenia se secó las lágrimas, se llevó el telegrama a los labios y balbuceó en voz muy baja: - Papá, no tardes en venir. ¡Papá! ¡Si supieras lo desgraciada que es tu hija, tu Evguenia! Acababan de traer dos carretadas de leña a la casa de donde se había perdido la cabra, donde la vieja pegaba a aquella Niurka tan despabilada. Maldiciendo de los carreros, que le habían dejado ahí en medio el montón de leña sin ocuparse más del asunto, entre ayes y lamentaciones, empezó la vieja a apilarla donde debía quedar. Pero le faltaban las fuerzas para acabar con aquella faena. Tosió, se sentó en el escalón de la puerta de su casa, recobró el aliento, fue a buscar la regadera y se alejó hacia el fondo del huerto. No quedó junto a la leña más que el hermanito pequeño de Niurka que, a pesar de que sólo tenía tres años, debía ser de genio enérgico y emprendedor, porque apenas hubo desaparecido la abuela cuando levantó del suelo un palo y se puso a dar golpes con él en el banco y en un artesón que allí estaba, boca abajo. Serafim Simakov, que acababa de andar a la caza de la fugitiva cabra, que brincaba por barrancos y matorrales con la agilidad de un tigre indio, dejó a uno de los de su grupo en la linde de los árboles y con los otros cuatro se metió en aquella casa con la velocidad del huracán. Le metió al pequeño un puñado de fresas en la boca, en la mano una hermosa pluma del ala de una corneja, y los cuatro chicos se pusieron a apilar a 13 Timur y su pandilla toda prisa el montón de leña. El propio Serafim Simakov echó entre tanto a correr a lo largo del cercado, para impedir que la abuela volviera demasiado pronto del huerto. Parándose junto a la cerca en el sitio en que estaban pegaditos a ella unos cerezos y unos manzanos, miró por una rendija. La abuela se había llenado el delantal de pepinos y se disponía a dirigirse hacia su casa. Serafim Simakov dio muy quedito unos golpes en las tablas de la cerca. La vieja prestó oído. Serafim aprovechó el momento para levantar el palo que tenía en las manos y empezar a menear las ramas de los manzanos. La vieja creyó al punto que alguien trataba de saltar por encima de la cerca para robar manzanas. Dejó caer los pepinos que tenía en el delantal, arrancó un gran puñado de ortigas, se acercó calladito y se quedó inmóvil junto a la cerca. Serafim Simakov volvió a mirar por la rendija y no vio a la abuela. Preocupado, dio un brinco, se aferró con las manos al borde de la cerca y, con toda clase de precauciones, trató de encaramarse. Pero en aquel momento la vieja, con un grito de triunfo abandonó su escondite y en un abrir y cerrar de ojos le había dado a Serafim Simakov en las manos con el puñado de ortigas. Agitando en el aire las manos doloridas, Serafim emprendió veloz carrera hacia el portón, donde se encontró con los cuatro chicos del grupo que habían terminado ya la faena y salían a todo meter. No quedó de nuevo delante de la casa más que el pequeño. Levantó una de las astillas que andaban por el suelo, la colocó sobre uno de los extremos de la pila de leña, luego llevó también allí un pedazo de corteza de abedul. Así fue como se lo encontró la abuela al volver del huerto. Abriendo unos ojos como platos, se detuvo ante aquella pila de leña tan cuidadosamente amontonada y preguntó: - ¿Quién es el que trabaja aquí mientras yo no estoy? El pequeño, metiendo la corteza de abedul por entre los leños, contestó, dándose importancia: - Ya lo estás viendo, abuelita, soy yo quien trabaja. Llegó la lechera, y las dos viejas entablaron una animada conversación sobre las misteriosas aventuras del agua y de la leña. Trataron de aclarar lo sucedido haciendo más y más preguntas al pequeño, pero no sacaron gran cosa en limpio. Todo lo que les dijo fue que había venido gente, que le habían metido en la boca unas fresas muy sabrosas, que le habían regalado una pluma y encima le habían prometido traerle una liebre de verdad, con sus dos orejas y sus cuatro patas. Luego habían apilado la leña y se habían marchado por donde habían venido. Junto al portillo apareció Niurka. - Niurka -le preguntó la abuela-, ¿no has visto a nadie salir hace un momento de aquí? - He estado buscando a la cabra -dijo Niurka entre cansada e indiferente-. Me he pasado yo misma la mañana a salto de mata por bosques y barrancos. - ¡Me la han robado! -dijo suspirando amargamente la vieja a la lechera-. ¡Y qué cabra! ¡No era una cabra, era una paloma! ¡Una palomita! - ¡Una palomita! -gruñó Niurka, colocándose a una distancia prudencial de la abuela-. Cuando se ponía a embestir con los cuernos, no sabía un a dónde meterse. Las palomas no tienen cuernos. - ¡A callar, Niurka! ¡A callar, estúpida! -chilló la vieja-. Desde luego, ni que decir tiene que la cabrita se las traía. Y pensar, cabrita mía, que yo iba a venderla. ¡Y ahora me he quedado sin ella, palomita mía! El portillo rechinó, se abrió de par en par y, con los cuernos bajos, la cabra se metió en el corral y se fue derechita hacia la lechera. Sin perder más que el tiempo necesario para izar el pesado bidón de leche, la lechera subió chillando los escalones y la cabra fue a dar con los cuernos contra la pared quedando inmóvil. Y entonces fue cuando todos vieron que la cabra llevaba, pero que muy atado a los cuernos, un pedazo de madera de chapa, en el que decía en letras muy claras: Soy la cabra, la cabrita Ante quien todos tiritan. El que a Niurka le toque un pelo Se acordará de que no hay que hacerlo. A la vuelta de la esquina, detrás de la cerca, los chicos reían satisfechos. Serafim Simakov había hincado un palo en el suelo, y danzando y brincando en torno, cantaba con orgullo: No somos un atajo de truhanes, Ni golfos ni bandoleros, Siempre unidos y alegres ¡Somos valientes pioneros! Y como una bandada de vencejos los chicos desaparecieron rápida y silenciosamente. Muchas eran las cosas que quedaban por hacer aquel día, pero lo principal era que había que redactar y enviar el ultimátum a Mishka Kvakin. Nadie sabía una palabra sobre la manera de redactar un ultimátum, y Timur fue a preguntárselo a su tío. El cual le explicó que cada país tenía sus fórmulas y su estilo para escribir un ultimátum, pero que al final, por cortesía, era obligatorio poner: "Aprovecho la ocasión para expresarse a S.E., 14 Señor Ministro, el testimonio de mi más distinguida consideración". Después, por conducto del embajador acreditado, el ultimátum se transmitía al gobierno de la potencia adversa. Pero aquello no le agradó ni a Timur ni a los demás chicos de la pandilla. En primer lugar, no tenían por qué expresar a aquel golfo de Kvakin la más mínima consideración; en segundo lugar, no tenían embajador ni ministro plenipotenciario acreditado ante aquel atajo de tunantes. Después de celebrar consejo, acordaron mandar un ultimátum en términos más sencillos como aquel mensaje que los cosacos zaporogos habían remitido al sultán de Turquía y que todos habían visto en una de las ilustraciones del libro sobre la guerra, que los valientes cosacos hubieron de librar contra los turcos y los polacos. ...Detrás del portal pintado de gris, con la estrella roja rodeada de una franja negra, en el umbroso jardín de la casa que estaba frente por frente a la de Olga y Evguenia, una niñita de cabellos dorados iba por uno de los caminitos cubiertos de arena. Su madre, una mujer joven, hermosa, pero de rostro triste y fatigado, estaba sentada en una mecedora junto a una ventana sobre la cual había un magnífico ramo de flores silvestres. Tenía delante de ella un montón de telegramas y cartas abiertas, de parientes y de amigos, conocidos y desconocidos. Eran cartas y telegramas cálidos, afectuosos. Eran como el eco, como un murmullo lejano en el espesor de un bosque, que a ninguna parte llama al caminante, que nada le promete y que sin embargo le infunde valor y confianza y le dice que hay alguien allí cerca y que no está solo del todo en la oscuridad del bosque. Con la muñeca en brazos, cabeza abajo, y arrastrando así por la arena sus manitas y sus trenzas de cáñamo, la niña de pelo de oro se detuvo ante la cerca del jardín. Por aquella cerca bajaba hacia ella un conejito pintado y recortado en un pedazo de madera de chapa. Pero no sólo bajaba, sino que con una de las patas rasgueaba las cuerdas de una guitarra que también estaba allí pintada, y ponía un hociquillo medio triste, medio risueño. Encantada ante tan maravillosa visión, pues nunca, naturalmente, había visto nada parecido en su vida, la pequeña dejó caer la muñeca, se aproximó aún más a la cerca y el bueno del conejillo vino obediente a caer derechito en sus propias manos. Tras el conejillo apareció Evguenia, con una sonrisa traviesa y satisfecha. La niña la miró y preguntó: - ¿Vienes a jugar conmigo? - ¿No lo ves? ¿Quieres que baje de un salto al jardín? - Aquí hay ortigas -advirtió la niña, después de pensarlo un momento-. Ayer las toqué y me Arkadi Gaidar quemaron la mano. - No importa -dijo Evguenia, saltando de lo alto de la cerca-, a mí no me dan miedo. A ver, enséñamela, esa ortiga que te picó ayer. ¿Es ésa? Pues mira, aquí está, arrancada, tirada, y hasta pisoteada. A no pensar más en ella. Vamos a jugar: tú te quedas con el conejillo y a mí me das la muñeca. Desde la terraza de su casa, Olga había visto a su hermana dando vueltas junto a la valla de la casa de enfrente, pero no quería volver a meterse con ella, que bastante había llorado ya la pobre aquella mañana. Pero cuando vio que Evguenia se subía a la cerca y saltaba a aquel jardín ajeno, no pudo por menos de preocuparse, salió de su casa, atravesó la calle y abrió el portillo del jardín de enfrente. Evguenia y la niñita estaban ya junto a la ventana, al lado de la mujer, que sonreía mientras su hija le enseñaba aquel conejillo medio triste, medio risueño que tocaba la guitarra. Por la expresión inquieta del rostro de Evguenia, la madre adivinó que Olga, que acababa de entrar en el jardín, estaba descontenta. - No la riña usted -le dijo dulcemente a Olga-. No hace más que jugar con mi pequeña. Tenemos una pena tan grande... -Se quedó callada-. Yo no hago más que llorar, y ella -añadió en voz baja señalando a la niñita-, ella ni sabe siquiera que hace unos días han matado en la frontera a su padre. La que se turbó entonces fue Olga, y Evguenia le lanzó de lejos una mirada de amargo reproche. - Y yo estoy sola -continuaba diciendo la mujer-. Sólo me queda mi madre, que está muy lejos en la taiga, mis hermanos están en el ejército, y no tengo hermanas. Tocó con una mano el hombro de Evguenia, que se había acercado, y, mirando hacia la ventana, preguntó: - ¿No habrás sido tú quien me ha puesto ese ramo de flores ahí en las escaleras esta mañana? - No, no -contestó rápidamente Evguenia-. No he sido yo. Pero probablemente ha sido alguien de los nuestros… Olga, desconcertada, miró a su hermana: - ¿De los vuestros? - Yo no sé -dijo Evguenia asustada-, no he sido yo. Yo no sé nada. Mire, alguien viene a verla a usted. Se oyó el motor de un automóvil y por el camino enarenado del jardín avanzaron dos aviadores. - En efecto, vienen a verme a mí -dijo la madre-. Y naturalmente, volverán a proponerme que me vaya a Crimea, al Cáucaso, a descansar, a un sanatorio... Los dos aviadores se acercaron y saludaron llevándose la mano al gorro. Debían haber oído lo que ella estaba diciendo, porque uno de ellos, que era capitán, dijo: - Ni a Crimea, ni al Cáucaso, ni a descansar, ni a un sanatorio. Veníamos sencillamente porque usted 15 Timur y su pandilla quería ver a su madre. Pues su madre sale hoy en tren para aquí desde Irkutsk. La han llevado hasta Irkutsk en un avión especial. - ¿Pero quién? -exclamó ella, conmovida, y sin poder contener su alegría-. ¿Ustedes? - No -contestó el capitán de aviación-. La han llevado nuestros compañeros, que lo son tanto nuestros como de usted. Vino la pequeña y miró sin el menor recelo a los visitantes; bien se notaba que no era la primera vez que veía aquel uniforme azul. - Mamá, hazme un columpio, y volaré por los aires, lejos, muy lejos, como papá. - ¡Oh, no! Eso no... -Y la pobre mujer levantó rápidamente a su hija y la estrechó contra su corazón. En la calle Málaya Ovrazhnaya, detrás de la capilla cuyas pinturas desconchadas representaban severos ancianos peludos y ángeles bien afeitados, a la derecha de la del Juicio Final con las calderas, el alquitrán y los pícaros demonios saltando de acá para allá, en un campo de manzanilla los chicos de Mishka Kvakin jugaban a las cartas. Como ninguno de los jugadores tenía dinero, jugaban "al golletazo", "al papirotazo" o a "resucitar al muerto". El que perdía, con los ojos vendados, era tendido boca arriba en la hierba y se le colocaba en la mano un cirio, es decir un palo bastante largo. Y con aquel palo tenía que defenderse a ciegas de sus buenos amigos que, de pena de verle difunto, procuraban volverle a la vida hostigándole a quien más y mejor con manojos de ortigas por las rodillas, las pantorrillas y las plantas de los pies. El juego estaba en todo su apogeo cuando se oyó del otro lado de la valla un toque de corneta. Eran los emisarios de Timur y su pandilla. El corneta Nikolái Kolokólchikov blandía, bien sujeta en una mano, una reluciente corneta de cobre, y Guennadi, descalzo pero con cara de circunstancias, un paquete envuelto en papel de embalar. - ¿Puede saberse lo que significa esta comedia? preguntó inclinándose por encima de la valla uno de aquellos picaruelos, el que llevaba por mote Figura-. ¡Mishka! -se puso a gritar volviendo la cabeza-. ¡Deja esas cartas, que aquí te traen no se qué ceremonia! - Aquí estoy -se presentó a su vez Kvakin, subiéndose él también a la valla-. ¡Conque eres tú, Guennadi! ¡Muy buenos días! ¿Pero quién es ese mocoso que traes contigo? - Toma este paquete -dijo Guennadi, transmitiendo el ultimátum-. Como plazo de reflexión, se os conceden veinticuatro horas. Vengo a por la contestación mañana a esta misma hora. Profundamente ofendido al oírse llamar mocoso, Nikolár Kolokólchikov levantó la corneta todo lo alto que pudo, hinchó los carrillos y tocó rabiosamente a retirada. Sin añadir palabra, seguidos por las miradas curiosas de los demás chicos que habían acabado por encaramarse todos a la valla, los dos emisarios se alejaron dignamente. - ¿Qué quiere decir todo esto? -decía entre tanto Kvakin, dándole vueltas al paquete y mirando a los demás chicuelos que estaban en torno boquiabiertos-. Habíamos vivido hasta ahora tan tranquilos... De pronto... tanto toque de corneta y tanto cuento... ¡De verdad, chicos, que no comprendo absolutamente nada! Desgarró el papel del paquete y, sin bajarse de la valla, se puso a leer: "Al capitán Mishka Kvakin, jefe de la banda de la limpia de huertos ajenos... " Eso es para mí -explicó en voz alta-. Con todos los honores, con el título completo "....y a su -prosiguió leyendo- malfamado lugarteniente Pietia Piatakov, llamado también por otro nombre sencillamente Figura... " Eso va por ti explicó esta vez no sin cierta satisfacción Kvakin al interesado-. Y que no se han andado con chiquitas: ¡"malfamado"! ¡Pues sí que han ido a buscar una palabra rimbombante! Para un tonto como tú hubieran podido encontrar algo menos complicado. "...así como a todos los miembros de esa vergonzosa asociación: ULTIMÁTUM". Eso sí que ya no sé ni lo que quiere decir -comentó Kvakin con sorna-. Probablemente una palabra fea o algo por el estilo. - Eso, lo que es, es una palabra internacional. Habrá palos -explicó Alioshka, un chicarrón con el pelo cortado al rape, que estaba de pie al lado de Figura. - Entonces, no tenían más que haberlo dicho con todas las letras -dijo Kvakin-. Pero sigamos leyendo. Punto primero: "Considerando que por las noches hacéis incursiones en los huertos de la población pacífica, sin perdonar siquiera a las casas que tienen en el portal nuestra señal, la estrella roja, y ni siquiera a las que tienen la estrella con la franja negra en señal de luto, os ordenamos a todos, miserables cobardes... " - ¡Hay que ver las palabras que emplean esos perros! -prosiguió Kvakin, turbado, pero tratando de sonreír-. ¡Y cuando oigáis lo que viene después, y si vierais cómo está escrito! ¡Sigo!: "... os ordenamos y mandamos que a más tardar mañana por la mañana Mishka Kvakin y el malfamado Figura se presenten en el sitio y lugar que les hayan indicado nuestros emisarios, con la lista completa de todos los miembros de esa vergonzosa asociación. En caso de negativa, nos reservamos la más completa libertad de acción". - ¿Qué querrán decir con eso de libertad de acción? -volvió a preguntar Kvakin-. Hasta ahora no creo que los hayamos encerrado en ninguna parte. - Eso, lo que es, es una palabra internacional. Habrá palos -volvió a decir Alioshka, el del pelo 16 cortado al rape. - Pues haberlo dicho de una vez -dijo Kvakin francamente disgustado-. Hombre, qué lástima que se haya marchado Guennadi; por lo visto, hace tiempo que no ha soltado una lagrimita. - No llorará -dijo sentenciosamente el del pelo al rape-. Tiene un hermano marinero. - ¿Y qué? - Su padre también fue marinero. No llorará. - ¿Y a ti qué te importa? - Pues sí me importa, porque yo tengo un tío que también es marinero. - ¡Estúpido! ¡Ni que te hubieran dado cuerda! acabó por enfadarse Kvakin-. El padre y el hermano es una cosa, pero el tío es otra, completamente distinta. Me gustaría saber a qué viene todo eso. Alioshka, te hace falta pelo, déjatelo crecer, que tienes el cogote tostado por el sol. Y tú, Figura, ¿qué es lo que estás mascullando ahí? - A esos mensajeros hay que darles caza mañana, y a Timur y a los suyos, propinarles una paliza propuso el Figura, sombrío, profundamente vejado por lo del ultimátum. Eso fue lo que decidieron. Los dos se acogieron a la sombra de la capilla y parándose frente a una de las pinturas en que afanosos demonios de imponentes músculos se llevaban con mil mañas hacia la infernal hoguera a los empedernidos y nada conformes pecadores, Kvakin le preguntó al Figura: - Dime una cosa. ¿Fuiste tú quien se metió en el huerto de la casa donde vive esa chiquilla a la que le han matado al padre? - Pongamos que fui yo... - Pues entonces... -Kvakin hablaba como con desgana, señalando con un dedo a la pared-. A mí, desde luego, las estrellas que Timur pone en los portales, me importan un bledo, y Timur no dejará nunca de ser mi enemigo... - De acuerdo -corroboró el Figura-. ¿Pero por qué me estás señalando a esos demonios con el dedo? - Pues por algo que te voy a decir... -Kvakin torció los labios en una mueca-. Porque aunque seas amigo mío, la verdad es que no eres una persona humana y que más bien te pareces como dos gotas de agua a este demonio gordo y asqueroso. A la mañana siguiente, la lechera, se encontró con que tres de sus clientes habituales no estaban en casa. Era ya demasiado tarde para ir al mercado y, echándose el bidón de leche al hombro, se fue a ver si podía venderla en unas cuantas casas. Anduvo así largo trecho sin resultado cuando, al llegar a la altura de la casa donde vivía Timur, oyó una voz y se paró. Alguien cantaba, no muy alto, pero el timbre de voz era agradable. Lo cual quería decir que los dueños de la casa estaban allí y que por fin podía tener éxito. Abrió el portillo, dio unos pasos por el jardín y Arkadi Gaidar lanzó al aire su pregón: - ¡Leche, qui-én qui-ere leche! - ¡Dos cuartillos! -respondió una voz grave. Bajándose el bidón del hombro, la lechera se volvió y vio salir por entre los matorrales a un viejo desgreñado, vestido como un mendigo, cojo, con un sable desenvainado en la mano. - Yo, abuelito... Yo venía a ver si les hacía falta leche... -La lechera, un tanto asustada, retrocedió unos pasos-. ¿Pero por qué pones esa cara tan seria, abuelito? ¿Qué vas a hacer, vas a cortar la hierba con ese sable? - Dos cuartillos. El cacharro está encima de la mesa -contestó brevemente el viejo, hincando la punta del sable en el suelo. - Lo que deberías hacer es comprarte una guadaña -observaba la lechera, echando apresuradamente la leche en el jarro y lanzando miradas recelosas al viejo-. Ese sable más vale que lo dejes de lado. Con un sable así le puedes dar a cualquiera un susto mortal. - ¿Cuánto es? El viejo metió la mano en una de los bolsillos de sus anchurosos pantalones. - Lo que paga todo el mundo -dijo la lechera-. A rublo cuarenta. Dos rublos ochenta. El precio justo. El viejo rebuscaba en su bolsillo, del que acabó por extraer un gran revólver. - Pasaré, luego, abuelito... -La lechera levantó el bidón en un vuelo y se alejó precipitadamente-. ¡No se moleste, por favor, no se moleste! -seguía diciendo, apresurando cada vez más el paso y volviendo de cuando en cuando la cabeza-. Le aseguro que no me corre ninguna prisa... Cuando por fin llegó al portillo, se puso de un brinco al otro lado, lo cerró con estrépito y, ya en medio de la calle, gritó furiosa: - ¡En el manicomio es donde deberías estar, viejo loco, que los que están como tú no deben andar sueltos! ¡Encerrado! ¡Eso es, en el manicomio! El viejo se encogió de hombros, volvió a meterse en el bolsillo el billete de tres rublos que por fin había encontrado y acto seguido se escondió rápidamente el revólver detrás de la espalda, porque acababa de entrar en el jardín un distinguido anciano, el doctor Kolokólchikov. Muy grave, y muy serio, apoyándose en su bastón, avanzaba con paso firme, pero con movimientos un tanto bruscos, por el caminito enarenado del jardín. A la vista de aquel viejo estrafalario, el distinguido caballero carraspeó, se arregló las gafas y por fin se decidió a preguntar: - ¿Quiere usted hacer el favor de decirme cómo podría ver al dueño de esta casa? - En esta casa vivo yo -respondió el viejo. - De ser así -prosiguió el caballero, llevándose una mano al sombrero de paja-, ¿quiere usted hacer 17 Timur y su pandilla el favor de decirme si es alguien de su familia un chico que se llama Timur Garáev? - Por ser de la familia, lo es. Ese chico que, según dice usted, se llama Timur Garáev es sobrino mío. - Pues lo siento infinitamente... -El distinguido caballero volvió a toser, sin dejar de mirar de reojo a aquel sable plantado de punta en el suelo-. Lo siento infinito pero tengo que decirle a usted que su sobrino ha cometido ayer por la mañana un conato de robo en nuestra casa. - ¿Cómo! -exclamó el viejo asombrado-. ¿Mi sobrino Timur, robarles a ustedes? - En efecto, aunque parezca inimaginable. -El distinguido caballero, con el consiguiente desasosiego, comenzaba a mostrar curiosidad por la mano que el viejo tenía escondida detrás de las espaldas-. Mientras yo estaba durmiendo intentó llevarse la manta de mi cama. - ¿Quién? ¿Timur? ¿Que Timur se ha llevado una manta? Al viejo parecía no caberle todo aquello en la cabeza y sin darse cuenta, dejó caer la mano que tenía escondida detrás de las espaldas con el revólver. El distinguido caballero, presa de la natural emoción, empezó a dar dignamente, sin volverse, unos pasos hacia atrás: - Naturalmente, nunca me hubiera atrevido a afirmarlo... Pero, qué quiere usted que le diga, ante los hechos... no le queda a uno más remedio que resignarse. ¡Estimado amigo! Le ruego que no se me acerque demasiado... Naturalmente, lo que no encuentro son los motivos que hubieran permitido explicar... Por otra parte, basta con verle a usted... - Oiga usted... -El viejo avanzó unos cuantos pasos hacia el caballero-. Debe tratarse de una confusión... - ¡Estimado amigo! ¡Por favor! -El doctor, prosiguiendo su retirada, gritaba ya, sin apartar un momento los ojos del revólver-. Esta conversación está tomando un giro sumamente desagradable, totalmente impropio de personas respetables como nosotros. Cuando al fin se vio del otro lado del portillo, se alejó apresuradamente, repitiendo: - Desde luego, sumamente desagradable, totalmente impropio de personas respetables... El viejo fue a su vez hacia el portillo del jardín, precisamente cuando Olga, que iba a bañarse, se cruzaba con el alarmado y distinguido caballero. Y de pronto, se puso a agitar las manos y a decirle a gritos a Olga que no siguiera, que le esperara. Pero el distinguido doctor, con la agilidad y la decisión de un macho cabrío, saltó por encima de la cuneta, agarró a la joven por una mano y ambos desaparecieron con la rapidez del relámpago detrás de la esquina. El viejo se echó entonces a reír a carcajadas. Rebosante de alegría y repiqueteando enérgicamente en el suelo con su pata de palo, entonó: Pero nunca sabréis En el rápido avión Que os estuve esperando hasta el amanecer... Se deshizo las correas que le apretaban la rodilla, tiró a lo lejos, en medio de la hierba, la pata de palo y echó a correr hacia su casa, arrancándose entre tanto, la barba y la peluca. Diez minutos después, el joven y apuesto ingeniero Gueorgui Garáev bajaba de un brinco los peldaños de la puerta del jardín. Sacó la moto del cobertizo, le dio una voz al perro, para encargarle de la vigilancia de la casa, apretó el starter, se precipitó sobre la silla y salió a todo gas en busca de Olga a la que acababa de dar aquel susto. A las once en punto Guennadi y Nikolái Kolokólchikov se pusieron en marcha; iban a recoger la respuesta al ultimátum. - No sabes andar como todo el mundo -gruñía Guennadi-. A paso ligero, pero firme. Pareces un pollito, dando saltitos detrás de un gusano. Y no sé cómo te las arreglas, que no hay nada que decir, llevas el pantalón limpio, la camisa limpia, y como si nada. ¡Hay que ver lo que pareces! No te enfades, chico, te lo digo para tu bien, en serio. Ahora, por ejemplo, ¿para qué necesitas restregarte la lengua por los labios mientras andas? Métete la lengua en la boca y déjala que se esté allí tranquilamente en su sitio... ¿Y tú qué vienes a hacer aquí ahora? Serafim Simakov acababa de aparecer, saliéndoles rápidamente al paso. - Timur me ha mandado de enlace -soltó Simakov como una ametralladora-. Las cosas hay que hacerlas así, y tú no sabes nada de eso. Vosotros, a ocuparos de vuestra misión, que yo tengo la mía. ¡Nikolái, deja que yo dé el toque de corneta! ¡Menudas ínfulas nos damos hoy! ¡Guennadi, pedazo de estúpido! ¡Encargarse de una cosa así, y no ponerse ni unas botas, unos zapatos! ¡Habráse visto, un embajador descalzo! Bueno, ¡allá vosotros, que yo tiro por este lado! ¡Hala, hala! ¡Hasta la vista! - ¡Charlatán, más que charlatán! -Guennadi meneó la cabeza en signo de reprobación-. Cien palabras para decir lo que podría decirse con cuatro. Venga, Nikolái, el toque de corneta, que ya estamos delante de la valla. - ¡Mishka Kvakin, que se presente! -ordenó Guennadi al chico que asomó la cabeza en lo alto de la valla. - ¡No tenéis más que entrar! ¡Por la derecha! -se oyó tras el cercado la voz de Kvakin-. Hemos abierto la verja a propósito para vosotros. - No vayas -murmuró Nikolái, tirando a Guennadi de una manga-. Nos pillarán y nos darán una tunda. - ¿Todos contra nosotros dos? -preguntó 18 Guennadi con arrogancia-. Sopla, Nikolái, sopla más fuerte. No hay sitio por donde nosotros no podamos pasar. Pasaron por la verja de hierro, cubierta de herrumbre, abierta de par en par y se encontraron delante del grupo de chicos, al frente de los cuales estaban Kvakin y Figura. - Venimos a por la contestación a la carta -dijo Guennadi con voz firme. Kvakin sonreía, Figura ponía una cara enfurruñada. - Vamos a hablar un momento -propuso Kvakin-. Siéntate, hombre, a qué tanta prisa... - Venimos a por la contestación a la carta -repitió Guennadi fríamente-. Hablaremos después, cuando nos hayáis dado la contestación. Y no era tan fácil comprender, al fin y al cabo, si estaba jugando, si era broma lo que decía aquel chicarrón ancho de hombros, tan derecho, con su camiseta de marinero, y el otro pequeño al lado, el corneta que ya había palidecido. O si aquel muchacho de ojos grises, severos, fijos, con el entrecejo fruncido, de pies descalzos, exigía de verdad una contestación, sabiendo que tenía de su lado la razón y la justicia. - Toma, ahí está -dijo Kvakin, tendiendo un papel plegado. Guennadi lo desplegó. Vio una higa, groseramente dibujada, con una palabrota al pie. Muy tranquilo, sin inmutarse, Guennadi hizo pedazos la hoja de papel. En aquel mismo instante, Nikolái y él se sintieron fuertemente sujetados por los hombros, por los brazos. No intentaron oponer resistencia. - Por cosas como eso del ultimátum deberíamos haberos dado vuestro merecido -dijo Kvakin, acercándose a Guennadi-. Pero... como somos generosos, os dejaremos hasta esta noche encerrados aquí dentro -señaló en dirección de la capilla- y la noche la dedicaremos a dejar definitivamente limpio el huerto de la casa que lleva el número veinticuatro. - No lo haréis -contestó Guennadi sin inmutarse. - ¡Sí, lo haremos! -gritó Figura dando a Guennadi una bofetada. - Puedes darme otras cien -dijo Guennadi, entornando los ojos y volviéndolos a abrir-. Nikolái soltó después rápidamente, en un tono que infundía ánimos-, no tengas miedo. Lo que veo es que tendremos hoy, con arreglo al formulario número uno, señal de llamada general. A empellones, metieron a los prisioneros en la minúscula capilla, con los postigos de hierro herméticamente cerrados. Cerraron detrás de ellos las dos puertas, echaron el cerrojo y, por si fuera poco, lo sujetaron con una cuña de madera. - ¿Y ahora? -gritó Figura acercándose a la puerta y haciendo bocina con una mano-. ¿Qué os parece ahora? ¿Quién se saldrá con la suya, vosotros o Arkadi Gaidar nosotros? Del otro lado de la puerta, se oyó una voz sorda, apenas perceptible: - No, bandoleros, ahora es cuando ya no os volveréis a salir nunca más con la vuestra. Figura escupió despectivamente. - Tiene un hermano marinero -explicó en tono sombrío Alioshka, el del pelo cortado al rape-. Está haciendo el servicio en el mismo barco que mi tío. - ¿Y qué? -Figura se ponía amenazador-. ¿Te habrás creído que tú eres el capitán, a lo mejor? - ¿Crees tú que está bien pegar a alguien que tiene las manos atadas? - ¡Pues toma tú también! -Figura perdió definitivamente la calma y le dio a Alioshka un gran bofetón. Los dos chicos rodaron sobre la hierba. Los demás les tiraban de los brazos, de los pies, tratando de separarlos... A nadie se le ocurrió mirar hacia arriba, donde, entre el espeso follaje de un tilo que se alzaba cerca de la valla, se dejó ver el tiempo que dura un relámpago el rostro de Serafim Simakov. Se deslizó del árbol como una serpiente y, una vez los pies en el suelo, se fue derechito, saltando de huerto en huerto, hacia el riachuelo, donde estaban Timur y los suyos. Olga, la cabeza cubierta con una toalla, leía tendida en la cálida arena, Evguenia estaba en el agua. De pronto, sintió unas manos en sus hombros. Se volvió. Era una chica alta, de ojos oscuros. - ¡Hola! Vengo de parte de Timur. Me llamo Tania y soy también de los suyos. Timur siente mucho que por culpa de él te haya reñido tu hermana. Tu hermana debe tener muy mal genio ¿no? - La cosa no tiene importancia -balbuceó Evguenia, poniéndose colorada-. Olga no tiene mal genio, en absoluto, es una cuestión de carácter. -Y juntando las palmas de las manos, agregó con acento desesperado-: ¡Ah qué hermana esta, qué hermana! Pero ya veremos, cuando llegue papá... Se salieron del agua y se encaramaron a un lugar escarpado de la orilla, a la izquierda de la playa. Allí se encontraron con Niurka. - ¿Me reconoces? -le preguntó a Evguenia, entre dientes, tragándose como siempre la mitad de lo que decía-. ¿Sí? Yo te he reconocido en seguida. ¡Mira, allí está Timur! -Acabó de quitarse el vestido y señaló con el brazo hacia la otra orilla, donde los chicos eran tantos que casi no se veía la arena-. Ahora ya sé quién encontró a la cabra, quién amontonó la leña, quién dio las fresas a mi hermanito. También sé quién eres tú -añadió volviéndose hacia Tania-. Estabas un día sentada al borde de un arriate, llorando. No debes llorar. ¿Qué se saca en limpio con llorar?... ¡Eh! ¡Quieta ahí, 19 Timur y su pandilla maldita cabra del demonio, o te tiro al río! -le gritó a la cabra, atada a unos matorrales-. ¡Venga, chicas, de cabeza al agua! Evguenia y Tania se miraron. ¡Qué divertida aquella Niurka, tan pequeña, tan tostada por el sol! Parecía una gitana. Cogidas de la mano, avanzaron hasta la misma orilla cortada a pico, miraron al agua clara, azulada, que se agitaba ligeramente a sus pies. - ¿Nos tiramos? - Venga. Y las tres se tiraron juntas al agua. No habían vuelto todavía a asomar la cabeza fuera del agua, cuando alguien se zambulló estrepitosamente detrás de ellas, levantando un surtidor de salpicaduras. Era Serafim Simakov que, como venía, a la carrera, y tal como estaba, con sus sandalias, su pantalón corto y su camiseta, se había tirado al río. Echándose hacia atrás el pelo que se le pegaba a la cara, escupiendo y resoplando, se fue nadando a grandes brazadas hacia la otra orilla. - ¡Una catástrofe, Evguenia! ¡Una catástrofe -gritó volviéndose-, Guennadi y Nikolái han caído en una emboscada! Olga subía la cuesta y seguía leyendo su libro. Pero donde el empinado sendero desembocaba en la carretera, de pie junto a su moto, la estaba esperando Gueorgui. Se saludaron. - Pasaba por aquí -le explicó Gueorgui-, cuando la vi subir la cuesta, y pensé que era mejor esperar. Quizás puedo acompañarla, de camino. - ¡A que no es verdad! Usted estaba aquí esperándome a propósito. El hubo de darse por vencido: - Bueno, ¡qué se le va a hacer! Por una vez que quiere uno decir una mentira y no hay manera. Tenía que... pedirle a usted que me perdone por el susto de esta mañana. Era yo, aquel viejo con la pata de palo. Me había vestido, hasta me había puesto la peluca y la barba para ensayar el papel. Venga usted, la llevo hasta donde usted quiera. Olga movió negativamente la cabeza. El le puso entonces un ramito de flores encima del libro. Las flores eran preciosas. Olga, toda colorada, no supo que hacer... y las tiró al suelo, allí mismo, en plena carretera. Aquello no se lo esperaba él. - ¡Oiga usted! -dijo herido-. Canta usted muy bien, es usted una verdadera artista, tiene usted una mirada franca, los ojos claros, luminosos. Yo no creo haber hecho nada que pueda ofenderla. Pero, vamos, lo que acaba usted de hacer no lo habría hecho ni ¡el ser... más insensible! - ¡No necesitaba esas flores! -dijo Olga arrepentida, asustada ella misma de lo que acababa de hacer-. Yo... De todas maneras iba a ir con usted, aunque fuera sin las flores. Se instaló sobre el sillín de cuero y la motocicleta voló a todo gas por la carretera. No tardaron en llegar a la bifurcación, pero en lugar de tomar el camino que llevaba a la aldea, la moto tomó el otro ramal y desembocó en pleno campo. - ¿Se equivocó usted? -gritó Olga-. ¡Había que tomar a la derecha! - El camino es mejor por aquí -contesto él-. Es más alegre. Otro viraje y atravesaban a toda marcha el rumoroso frescor de un bosquecillo. De junto a un rebaño, salió corriendo hacia ellos un perro, les ladró, intentó alcanzarles. ¡Pero quiá! ¡En vano! Estaban ya lejos. Como un proyectil, pasó silbando en dirección opuesta un camión. Cuando Gueorgui y Olga salieron de las nubes de polvo que había levantado, tenían ante sí, al pie de una montaña, entre humo y chimeneas, las torres de vidrio y hierro de una ciudad desconocida. - Es nuestra fábrica -le gritó a Olga-. Hace tres años venía yo aquí a coger setas y a buscar fresas. Sin disminuir casi la velocidad, la moto viró en redondo: - ¡Todo derecho! -gritaba entre tanto Olga en tono de advertencia-. Por favor, vamos derecho a casa. De repente el motor se paró. - Espere usted un momento -dijo él, bajándose-. Una pequeña avería, nada grave. Tendió la moto encima de la hierba, debajo de un abedul, sacó una llave inglesa y se puso a darle vueltas a algo, a atornillar. - ¿Qué personaje es el que representa usted en esa ópera? -preguntó Olga sentándose en la hierba-. ¿Necesita realmente un maquillaje tan terrible? - Es un viejo inválido -contestó él sin dejar de ocuparse de la moto-. Ha sido guerrillero y... no las tiene todas consigo. Vive cerca de la frontera y constantemente le parece que el enemigo será más hábil que nosotros y logrará engañarnos. Es viejo y es prudente. Los soldados, en cambio, son chicos jóvenes; no hacen más que reír y en cuanto dejan la guardia se ponen a jugar al voleibol. Salen con las chicas..., sus Katiushas. Frunció el ceño y se puso a cantar en voz baja: Otra vez tras las nubes se ha ocultado la luna Tres noches he pasado velando sin cesar. Soy viejo. Me faltan fuerzas. ¡Oh, dolor! Cambió de voz e imitando al coro prosiguió: ¡Calma, anciano, calma! - ¿A qué viene esa "calma"? -preguntó Olga, 20 limpiándose con el pañuelo los labios cubiertos de polvo. - Pues quiere decir -explicó él mientras seguía dando golpecitos en el cubo de la rueda con la llave inglesa- algo así como duerme tranquilo, ¡viejo estúpido! Hace ya tiempo que están todos los soldados y todos los oficiales en sus puestos... Olga, ¿le habló su hermanita de la entrevista que tuve con ella? - Claro que me habló. Y le dije lo que tenía que decirle. - Pues hizo usted mal. Es una chiquilla divertidísima. Yo le digo a ella "¡Avah!" y ella me dice "¡Be-e!" - Pues esa chiquilla tan divertida no hace más que darme disgustos -insistió Olga-. Ahora ha hecho amistad con no se qué golfillo, creo que le llaman Timur. Es de la pandilla de ese tunante de Kvakin. No hay manera de alejarlo de nuestra casa. - ¡Timur!... Hum... -Gueorgui carraspeó para disimular su turbación-. ¿Cree usted que es de esa pandilla? No creo que lo sea... No creo que... Pero bueno, no tiene usted por qué preocuparse... Yo conseguiré alejarle de su casa. Olga, ¿por qué no estudia usted en el Conservatorio? Se da usted cuenta: va usted a ser ingeniero. Yo mismo soy ingeniero, no veo qué falta le hace ser ingeniero. - ¿Por qué? ¿No está usted contento de serlo? ¿O es que es usted un mal ingeniero? - ¿Un mal ingeniero?... -se acercó a la joven, mientras golpeaba la rueda delantera con la llave inglesa-. No, no es que yo sea un mal ingeniero, es que canta usted muy bien. - Oiga usted, Gueorgui -dijo Olga, apartándose turbada-. Yo no sé si es usted buen o mal ingeniero, lo que sí sé es que... la reparación de esta moto la está usted haciendo de una manera muy rara. Y Olga agitó la mano, remedando los golpecitos que daba con la llave en el eje de la rueda y en la llanta. - Nada de rara. Se hacen las cosas como se debe. Se levantó de un brinco y dio con la llave inglesa en el chasis-. ¡Se acabó! Olga, ¿el padre de usted es oficial del ejército? - Sí. - Eso está muy bien. Yo también lo soy. - ¿Cómo quiere usted que le acabe de entender? dijo Olga, encogiéndose de hombros-. De pronto es usted ingeniero, de pronto actor, de pronto está en el ejército. ¿A lo mejor es usted, además, aviador? - No -se echó a reír él-. Los aviadores lanzan las bombas desde el aire; nosotros desde tierra, atravesando hierro y cemento, vamos derecho al corazón. Otra vez desfilaron y quedaron en pos de ellos los sembrados, los campos, las arboledas, el riachuelo. Por fin estaba Olga en su casa. Al oír el estrépito de la motocicleta, Evguenia Arkadi Gaidar salió corriendo a la terraza. Se turbó al ver al ingeniero, pero cuando la moto se hubo alejado, Evguenia, mirando en pos de ella, se acercó a su hermana, la abrazó y le dijo con envidia: - ¡Lo feliz que eres tú hoy! Después de acordar que volverían a encontrarse en las proximidades de la casa n° 24, los chiquillos desaparecieron del recinto. No quedó allí más que Figura. Le ponía rabioso y le extrañaba, además, aquel silencio que reinaba en el interior de la capilla. Los prisioneros no gritaban, ni aporreaban la puerta, ni contestaban a las preguntas ni a las llamadas. Figura intentó, entonces, una maniobra. Abrió la primera puerta, la de fuera, se introdujo en el estrecho espacio que quedaba entre las dos paredes y permaneció callado como un muerto. Allí se estuvo, el oído aplicado contra la cerradura hasta que, de pronto, la gran puerta exterior de hierro se cerró con un ruido atronador, como si la hubieran empujado con un ariete de madera. - Eh, ¿quién está ahí? -Figura se tiró contra la puerta, furioso-. ¡Basta de bromas, que si no, ya veréis después! Pero nadie le contestaba. Del otro lado de la puerta se oían voces desconocidas. Chirriaron los goznes de los postigos. Por las rejas, alguien estaba hablando con los prisioneros. Después, en el interior de la capilla se oyó una risa. Una risa que le sentó muy mal al pobre Figura. Por fin, se abrió la puerta del exterior. Ante Figura estaban Timur, Simakov y Ladyguin. - ¡Abre el otro cerrojo! -ordenó Timur sin moverse-. ¡Abre tú mismo o será todavía peor! De mala gana, Figura descorrió el cerrojo. Nikolái y Guennadi salieron de la capilla. - ¡Métete ahí, en lugar de ellos! -ordenó Timur-. ¡Venga, tunante, date prisa! -gritó apretando los puños-. No tengo tiempo ni ganas de hablar contigo. Encerraron a Figura detrás de las dos puertas, corrieron el pesado cerrojo y pusieron un candado. Después, Timur sacó una hoja de papel y con un lápiz azul escribió de través: "Kvakin, no vale la pena hacer guardia. Están encerrados y la llave la tengo yo. Iré directamente esta noche al jardín a donde sabes". Se fueron. Cinco minutos después estaba allí Kvakin. Leyó el papel, tiró unas cuantas veces del candado y con una risita se fue hacia la verja, mientras Figura, encerrado, daba desesperadamente golpes de pies y manos contra la puerta de hierro. Desde la verja, Kvakin se volvió y masculló con indiferencia: - ¡Ya puedes llamar, Guennadi, ya! De aquí a la noche os queda tiempo. Después sucedió lo siguiente: Poco antes de ponerse el sol, Timur y Simakov 21 Timur y su pandilla fueron un momento a la plaza del mercado. Allí, entre el desorden de los puestos de cerveza, de agua mineral, de verduras, de tabaco, de comestibles, de helados, había al final un chamizo destartalado en el que se instalaban los días de mercado los zapateros remendones. Timur y Simakov no se entretuvieron mucho tiempo en el chamizo. Cuando cayó la noche, la rueda del timón se puso a funcionar en el desván. Uno tras otro se iban tendiendo los sólidos hilos de cuerda, transmitiendo las señales convenidas adonde debían transmitirse. Iban llegando los refuerzos. Eran ya veinte o treinta chicos los reunidos y por los agujeros de las cercas de los huertos, sin ruido, acudían más y más. A Tania y a Niurka las mandaron a sus casas. Evguenia estaba en la suya, con la misión de ocuparse de Olga y de no dejarla salir al jardín. En el desván, al pie de la rueda del timón, estaba Timur. - Repite la señal con el hilo número seis -dijo preocupado Simakov, que miraba por el tragaluz-. No parecen contestar. En una gran tabla chapeada dos chicos dibujaban algo así como un cartel. Se presentó la sección de Ladyguin. Por fin llegaron las fuerzas enviadas en servicio de reconocimiento. La banda de Kvakin se reunía en un solar, cerca del jardín de la casa n° 24. - Llegó la hora -dijo Timur-. A prepararse todos. Soltó la rueda del timón, tiró de una cuerda y sobre el viejo desván, a la luz incierta de la luna que corría por entre las nubes, subió lentamente y quedó flotando en el aire la bandera de la pandilla, la señal de combate. Unos diez chiquillos avanzaban en fila india a lo largo de la cerca de la casa n° 24. Deteniéndose a la sombra de la empalizada, Kvakin comprobó: - Todo el mundo está aquí, sólo falta Figura. - Ese es un pillo -dijo una voz-. Debe estar ya en el huerto. Siempre se las arregla para llegar antes que los demás. Kvakin apartó dos tablas, previamente desclavadas, y pasó por la brecha. Tras él pasaron los demás. En la calle no quedó junto al boquete más que un centinela, Alioshka. Por entre las ortigas y las zarzas que, del otro lado del camino, crecían en la cuneta, asomaron cinco cabezas. Cuatro se ocultaron inmediatamente. La quinta -la de Nikolái Kolokólchikov- se retrasó un momento, pero una mano le dio un pescozón y la cabeza desapareció. Alioshka, el centinela, miró en torno suyo. Todo estaba tranquilo. Pasó la cabeza por la brecha para tratar de darse cuenta de lo que sucedía en el huerto. Salieron tres de los que estaban en la cuneta y un momento después el centinela estaba firmemente sujeto por los brazos y por los pies. Sin haber podido dar un grito, se vio apartado de la cerca. - Guennadi -murmuró levantando la cara-. ¿De dónde sales tú? - De allí -dijo rabiosamente, en voz baja, el interpelado-. ¡Y ya puedes callar, porque te aseguro que si no, no me acordaré de que saliste en mi defensa! - Bueno -se resignó Alioshka-. Me callaré. Y aprovechó la ocasión para lanzar el más penetrante de los silbidos. Pero la gran mano de Guennadi le tapó inmediatamente la boca y manos invisibles lo levantaron por los hombros y por las piernas y se lo llevaron lejos de allí. El silbido se había oído en el huerto. Kvakin se volvió. No se repetía. Kvakin miró atentamente en torno suyo, en todas direcciones. Ahora le parecía que se habían movido unas matas en un rincón del huerto. - ¡Figura! -llamó quedamente-. ¿Eres tú, estúpido, quien está ahí escondido? - ¡Mishka, una luz! -gritó de pronto una voz-. Son los dueños. Pero no eran los dueños del huerto. Detrás, en el espesor del follaje, se habían encendido más de diez pilas eléctricas. Cegadoras, avanzaban rápidamente contra los confundidos invasores. - ¡A por ellos, sin ceder un paso! -gritó Kvakin sacándose rápidamente del bolsillo una manzana y tirándola contra las luces. - ¡A quitarles las pilas, aunque sea arrancándoles las manos! ¡Es él! ¡Es Timur! - ¡Allí es Timur y aquí soy yo! -lanzó, saliendo de entre las matas Simakov. Y unos diez chicos más entraron en liza a retaguardia y por los flancos. - ¡Eh! -aulló Kvakin- ¡Esta vez tienen fuerzas de veras! ¡A saltar la cerca, muchachos! La banda estaba rodeada por todas partes. Los picaruelos, presas del pánico, se precipitaron rápidamente hacia la empalizada. Entre empujones, dándose frente contra frente, iban saltando a la calle para caer en manos de Ladyguin y de Guennadi. La luna se había ocultado del todo detrás de una nube. Sólo se oían las voces: - ¡Suelta! - ¡Deja! - ¡Quieto, no me toques! - Todos callados -resonó en la oscuridad la voz de Timur-. ¡No se toca a los prisioneros! ¿Dónde está Guennadi? - Estoy aquí. - Llévatelos a todos adonde hemos dicho. - ¿Y si alguno opone resistencia? - Los agarráis por las manos y por los pies y los lleváis con todo respeto como si fueran ídolos. 22 - ¡Suelta, demonio! -dijo una voz llorosa. - ¿Quién grita?-preguntó Timur con rabia-. Siempre hay quien está dispuesto a hacer el golfo, pero cargar con las consecuencias es otra cosa. ¡Venga, Guennadi, da la voz de mando y adelante! Llevaron a los prisioneros hacia el chamizo vacío que estaba al final de la plaza del mercado y uno tras otro los hicieron pasar por la estrecha puerta. - A Mijaíl Kvakin me lo traéis aquí -dijo Timur. Acercaron a Kvakin. - ¿Se acabó? -preguntó Timur. - ¡Sí, ya están todos! Habían metido al último prisionero en el chamizo; corrieron el cerrojo y colgaron el pesado candado. - Te puedes ir -le dijo entonces Timur a Kvakin-. Eres ridículo, no le haces falta a nadie, ni le inspiras miedo a nadie. Pensando que le iban a dar una paliza, totalmente despistado, Kvakin seguía allí con la cabeza baja. - ¡Te digo que te vayas! -repitió Timur-. Toma esta llave y abre la capilla, donde tienes encerrado a tu amigo Figura. Kvakin no se iba. - Abre a los chicos -pidió malhumorado-. O méteme a mí junto con ellos. - No -dijo Timur-. Ahora todo está concluido. Ni ellos tienen nada más que hacer contigo, ni tú con ellos. Entre el barullo de mofas y silbidos, la cabeza escondida entre los hombros, Kvakin se fue alejando lentamente. Cuando estuvo a unos diez pasos se detuvo y se enderezó. - Me vengaré -gritó furioso, volviéndose hacia Timur-. Y me vengaré contra ti solo. ¡Los dos frente a frente, hasta que caiga uno! Y desapareció de un brinco en la oscuridad. - ¡Ladyguin y los cinco de tu sección, estáis libres! -dijo Timur-. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? - Lo de la madera, en la casa n° 22 de la calle Bolshaya Vasilkóvskaya. - ¡Bueno, a trabajar! Muy cerca de allí, en la estación, se oyó silbar una locomotora. Había llegado un tren del que bajaban pasajeros y Timur se apresuró. - Simakov y los cinco que van contigo ¿qué es lo que hacéis vosotros? - En la casa n° 38 de la calle Málaya Petrakóvskaya, lo mismo de siempre. -Se echó a reír y prosiguió-: ¡Cubos, tina y venga agua! ¡Adelante! ¡Hasta la vista! - Bueno, a trabajar ahora... Oigo gente que viene hacia acá. Los demás cada cual a su casa... ¡Todos a una! Se oyó un fragoroso estruendo en la plaza. Los viajeros que acababan de bajar del tren se detuvieron sobrecogidos. Volvieron a oírse los chillidos y los golpes. En las casas vecinas, se encendieron luces en Arkadi Gaidar las ventanas. Alguien había encendido, también, la luz en uno de los puestos del mercado y la gente que había acudido allí vio sobre el chamizo un letrero que decía: ¡TRANSEÚNTE, NO TENGAS LASTIMA! Los que están aquí encerrados desvalijan cobardemente por las noches los huertos de pacíficos ciudadanos. La llave del cerrojo está detrás de este cartel, pero el que quiera abrirlo para dejar en libertad a los detenidos que vea primero si no hay entre ellos alguno de sus parientes o conocidos. Era ya muy entrada la noche. No se veía siquiera la estrella roja con la franja negra en el portal. Pero allí estaba. En el jardín de la casa, donde vivía la niñita del pelo dorado, bajaron unas cuerdas por entre las tupidas ramas de un árbol. Tras las cuerdas bajó un chiquillo deslizándose por el tronco rugoso. Colocó una tabla y se sentó encima para probar si el nuevo columpio sería resistente. La gruesa rama cruje, apenas susurran las hojas temblorosas. Un pájaro echa a volar con un chillido. Ya es tarde, Olga está durmiendo desde hace mucho tiempo, como duerme Evguenia. Duermen, también, los demás chicos, el alegre Simakov, el callado Ladyguin, el divertido Nikolái. El valiente Guennadi está, naturalmente, dando vueltas en la cama y mascullando algo en sueños. El reloj de la torre da los cuartos: "Pasó el día, se acabó". Din, don... Din, don... Sí, ya es muy tarde. El chico se levanta, busca tanteando con las manos algo que debe de estar sobre la hierba y, por fin, se pone de pie con un gran ramo de flores silvestres en las manos. Son las flores que ha recogido Evguenia. Con precaución, para que no se despierten ni se asusten quienes duermen en la casa, sube los peldaños del portal inundados por la luz de la luna y deja cuidadosamente en el último el ramo de flores. Es Timur. Era por la mañana. La mañana de un día de fiesta. Para celebrar el aniversario de la victoria del Ejército Rojo en el Lago Hasán, los komsomoles del lugar organizaban en el parque una gran fiesta con baile y disfraces de carnaval. Muy temprano aún todas las chiquillas se habían ido al bosque. Olga se daba prisa para terminar de planchar una blusa. Revolviendo los vestidos, entre los que había uno de Evguenia, había caído de uno de los bolsillos un papel doblado. Olga lo había levantado y leído: "Niña, no le tengas miedo a nadie en tu casa. Todo está arreglado, y a mí nadie me sacará una palabra de nada. Timur". 23 Timur y su pandilla Olga se preguntaba qué sería aquello que nadie había de saber y por qué podía tenerle Evguenia miedo a alguien en su casa. ¿Cuál era el secreto que ocultaba aquella chiquilla tan reservada y tan mañosa? ¡No! Todo aquello tenía que terminarse. Su padre al marcharse bien lo había dicho... Había que actuar, rápida y decididamente. Oyó llamar a la ventana. Era Gueorgui. - Olga, sáqueme usted de apuros. Ha venido a verme una delegación, quieren que cante algo esta tarde en la fiesta. Un día como el de hoy, era imposible negarse. Venga usted a acompañarme con el acordeón. - No digo que no... Pero podría acompañarle a usted alguien al piano -dijo Olga extrañada-. ¿Por qué tiene que ser al acordeón? - Olga, yo no quiero que nadie me acompañe al piano. Quiero que me acompañe usted. Ya verá usted lo bien que resultará. ¿Permite usted que salte por la ventana? Deje usted esa plancha y saque el acordeón. Bueno, aquí lo tiene usted. Ya está sacado de la funda, no le queda a usted más que apretar las teclas con los dedos, mientras yo canto. - Oiga usted -Olga acabó por ofenderse-. Al fin y al cabo podía usted haberse evitado eso de saltar por la ventana, pasando por la puerta... En el parque había mucho alboroto. En largas filas llegaban los coches con los veraneantes, camionetas con bocadillos, bebidas, salchichón, dulces y golosinas. Un ejército de vendedores de helados avanzaba en perfecta formación, empujando sus carritos azules y ofreciendo su mercancía. Se oía el vocerío discordante de los gramófonos, en torno a los cuales forasteros y vecinos del lugar se habían instalado a comer y beber sobre la hierba en los claros del bosque. Tocaba la música. A la puerta del Teatro de Variedades del parque el viejecito, que estaba de servicio aquel día, no conseguía ponerse de acuerdo con un electricista que quería pasar con sus herramientas, sus correas y sus garfios. - Aquí, querido amigo, no dejamos pasar a nadie con las herramientas. Hoy es día de fiesta. Date, primero, una vuelta por tu casa, lávate y ponte un traje limpio. - Pero, abuelo, si aquí no hay que pagar billete, si es gratuito. - ¡Pues de todos modos, no se puede pasar! Aquí van a cantar. También hubieras podido traerte, de paso, un poste telegráfico. Y tú, ciudadano, tampoco puedes entrar -le dijo el viejecito a otro-. Aquí viene la gente a cantar... Música... Tú llevas ahí una botella que te asoma del bolsillo. - Pero, abuelito... -intentó discutir, medio tartamudeando, el interesado-, yo tengo que entrar... yo soy tenor. - Venga, venga, tenor -dijo el viejecito y añadió señalando hacia el electricista-: Aquí tienes un bajo que no protesta, con que ya puedes resignarte, por muy tenor que seas. Evguenia, enterada por los chiquillos de que Olga, con el acordeón, estaba detrás del escenario, se impacientaba en su sitio. Al fin, salieron Gueorgui y Olga. Evguenia sintió miedo: tenía la impresión de que todo el mundo iba a reírse de su hermana. Pero nadie se reía. Gueorgui y Olga estaban de pie en la escena, tan sencillos, tan jóvenes y alegres que a Evguenia le entraron ganas de abrazarles a los dos. Oiga se pasó por el hombro la correa del acordeón. Una profunda arruga atravesó la frente del joven ingeniero; se encorvó, bajó la cabeza. Ahora era un viejo, un viejo que cantaba con voz grave y sonora: Tres noches sin conciliar el sueño y una vez y otra vez El mismo rumor misterioso en la terrible soledad Quema las manos el fusil y la angustia muerde el corazón Como hace veinte años en las noches de guerra. Pero si de nuevo hemos de vernos frente a frente, Soldado del mercenario ejército enemigo A pesar de mis canas estaré dispuesto a combatir, Grave y tranquilo, como hace veinte años. - ¡Qué bien! ¡Y qué lástima le da a uno del pobre viejo tan valiente! ¡Muy bien, muy bien...! -Y Evguenia continuaba bajito-: Sigue, sigue tocando, Olga. Lo único que siento es que no te escuche papá. Después del espectáculo, Gueorgui y Olga, de la mano, se fueron por una de las alamedas. - Todo esto está muy bien -observó Olga-. Pero lo que no sé es dónde ha podido meterse Evguenia. - Estaba de pie en un banco -contestó él-, aplaudiendo y gritando ¡Muy bien! Luego se le acercó... -Gueorgui permaneció un momento callado, pero acabó por decir-: Se le acercó un chiquillo y después no los volví a ver. . Olga sintió renacer su inquietud: - ¿Un chiquillo? Gueorgui, usted es una persona mayor. Dígame lo que debo hacer con ella. Mire usted: esta mañana he encontrado en uno de sus bolsillos este papel. Gueorgui leyó el papel y esta vez fue él quien se quedó pensativo y hasta frunció el entrecejo, mientras Olga proseguía: - No le tengas miedo a nadie, quiere decir desobedece. ¡Ah, si doy un día con ese chico le aseguro que le pondré los puntos sobre las íes! Olga guardó el papel y estuvieron un rato callados. Pero por todas partes se oía música alegre, la gente reía en torno de ellos y, con las manos de 24 nuevo unidas, siguieron paseando por la alameda. De pronto, en una encrucijada se dieron de narices con otra pareja que, con las manos también unidas, venía a su encuentro. Eran Timur y Evguenia. Desconcertados, todos se saludaron muy cortésmente y continuaron su camino. - ¡Ese es! -dijo Olga con verdadera desesperación tirando a Gueorgui de una manga-. Ese es el chico de marras. El no sabía lo que decir: - En efecto... y lo peor es que es Timur, mi dichoso sobrino... - Y tú... y usted lo sabía... -Olga estaba furiosa-. ¡Y no me había dicho usted nada! Rechazando la mano que le tendía echó a correr por la alameda. Pero ya no había ni rastro de Timur ni de Evguenia. Tomó por uno de los estrechos senderos que serpenteaban entre los árboles y allí vio a Timur, hablando con Kvakin y Figura. - Oye -dijo acercándose a Timur-. Ya no os basta con meteros en todos los huertos y con destrozar todos los árboles. Hasta en casa de una pobre vieja, hasta en la de una desgraciada huerfanita tenéis que andar golpeando. Hasta los perros echan a correr ante vosotros y ahora ejerces tu influencia sobre mi hermana y la opones a mí. Llevas al cuello la corbata de pionero... pero no eres más que un miserable granuja. Timur estaba pálido. - No es verdad -dijo-. Usted no sabe nada. Olga se encogió de hombros y se fue a buscar a su hermana. Timur seguía allí, inmóvil y silencioso. Intrigados, callaban también Kvakin y Figura. . - Esas tenemos, comisario -dijo al fin Kvakin-. Ya veo que tú también puedes pasar un mal rato. - Sí, capitán -contestó Timur levantando lentamente la mirada-. Un rato nada agradable. Hubiera preferido verme en vuestras manos, molido a palos, a tener que oír por culpa vuestra... lo que acabo de oír. - Y ¿por qué te quedaste tan callado? -comentó Kvakin, con una sonrisa-. No tenías más que haber dicho que no eras tú. Que éramos nosotros. Estábamos aquí mismo delante de ti. - ¡Eso es! Y en cuanto lo hubieras dicho, te habríamos dado una castaña -interrumpió Figura, muy satisfecho. Pero Kvakin no esperaba, probablemente, semejante apoyo y dirigió en silencio una mirada glacial a su compañero. Timur, rozando con una mano los troncos de los árboles, se alejó lentamente. - Es orgulloso -dijo Kvakin en voz queda-. Estaba a punto de llorar, pero ha sabido aguantarse. - Le damos los dos, y ya verás si llora -dijo Figura, lanzando en pos de Timur una piña de abeto. - El... es orgulloso -repitió Kvakin con voz entrecortada-, pero tú... ¡tú eres un canalla! Arkadi Gaidar Dio media vuelta y le plantó a Figura el puño en plena frente. El chico se quedó boquiabierto, soltó un aullido y echó a correr. Por dos veces, corriendo detrás de él, Kvakin le alcanzó y le dio un empellón en la espalda. Al fin se detuvo, levantó la gorra que se le había caído al suelo, la sacudió contra la rodilla, se fue hacia un puesto de helados, compró uno, se apoyó contra un árbol y, con la respiración todavía entrecortada, mordió ávidamente a grandes dentelladas. En un claro, junto a un puesto de tiro, Timur se encontró con Guennadi y con Serafim Simakov. - Timur -le avisó Serafim-. Anda buscándote tu tío. Parece furioso. - Sí, ya voy, ya lo sé. - ¿Volverás por aquí? - No lo sé. - ¡Timur! -dijo de pronto Guennadi con una suave inflexión de voz, tomando a su compañero por el brazo-. ¿Qué es lo que pasa? Puesto que no le hemos hecho mal a nadie. Bien sabes, que cuando se tiene razón... - Sí, ya lo sé... Cuando se tiene razón no se debe temer nada. Nada de nada. Pero no por eso deja de dolerle a uno. Timur se alejó. Olga iba hacia su casa a dejar el acordeón. Se le acercó su hermana. - ¡Olga! - ¡Vete! -le contestó Olga sin mirarla-. Yo no vuelvo a hablar contigo. Me voy ahora mismo a Moscú y así, cuando yo no esté aquí podrás pasearte con quien te dé la gana, aunque sea hasta el amanecer. - Pero, Olga... - Ya te he dicho que no vuelvo a hablar contigo. Pasado mañana nos trasladamos definitivamente a Moscú. Allí esperaremos a papá. - ¡Muy bien! Así será papá quien decida, y no tú. ¡Lo sabrá todo! -gritó Evguenia furiosa, con lágrimas en los ojos, y se fue corriendo a buscar a Timur. Sólo encontró a Guennadi y a Simakov y les preguntó dónde estaba su amigo. - Lo han llamado a su casa -dijo Guennadi-. No sé por qué su tío está muy enfadado con él por culpa tuya. Al oír aquellas palabras Evguenia se puso furiosa. Dio con un pie en el suelo y apretando los puños chilló: - Así... por nada... así es como se pierden los hombres... Se abrazó a un tronco de abedul, pero en aquel momento se le acercaron Tania y Niurka. - Evguenia -gritaba Tania-. ¿Pero qué te pasa? ¡Ven, Evguenia! Ha llegado un acordeonista, se han puesto a bailar, todas las chicas están ya bailando. 25 Timur y su pandilla La asediaron y por fin consiguieron llevársela hacia el gran círculo en el que giraban, surgían y desaparecían blusas, faldas y vestidos alegres y vistosos como flores. - Evguenia, no debes llorar -decía Niurka, entre dientes como siempre y tragándose la mitad de las sílabas-. Yo nunca lloro, ni siquiera cuando me pega la abuela. ¡Vamos, muchachas, vamos a bailar! ¡Venga, nos tiramos! - ¡Nos ti-ramos! -repitió Evguenia, imitando a Niurka. Abriéndose paso por entre las parejas que formaban el corro, se metieron en el círculo y se pusieron a dar vueltas, vueltas y más vueltas, en la más endiablada y alegre de las danzas. Cuando Timur volvió a su casa, le llamó su tío: - Estoy harto de tus aventuras nocturnas. Harto de llamadas, de señales y de cuerdas ¿Qué es lo que ha ocurrido, además, con esa manta? - Fue una equivocación. - ¡Bonita equivocación! Y no vuelvas a acercarte a esa chiquilla. No le gustas a su hermana. - ¿Por qué? - No lo sé. Será porque te lo habrás merecido. ¿Qué son esos mensajes y esos papeles? ¿Y esas entrevistas en un jardín al amanecer? Olga dice que estás enseñando a su hermana golfear. - Bien sabes que miente -Timur estaba indignado-. Siendo como es del Komsomol. Si es que no comprende algo, bien hubiera podido llamarme y preguntármelo. Yo le hubiera contestado a todo. - Perfectamente. Pero, como por ahora no le has contestado a nada, yo te prohíbo que vuelvas a acercarte a esa casa. Y, en general, más vale decirlo de una vez: si lo que quieres es hacer lo que te dé la gana, te vuelves a tu casa con tu madre. Estaba ya a punto de marcharse cuando le detuvo Timur: - Y cuando tú eras un chico, tío, ¿qué es lo que hacíais? ¿Cómo jugabais? - ¿Nosotros? Qué sé yo, corríamos, brincábamos, nos subíamos por los tejados; a veces hasta nos peleábamos. Pero jugábamos a cosas claras y sencillas que todo el mundo podía comprender. Para darle una lección a su hermana, al caer la tarde, y sin haber vuelto a decirle ni palabra, Olga tomó el tren y se fue a Moscú. En Moscú no tenía absolutamente nada que hacer. Por lo cual en vez de ir a su casa, se fue a ver a una amiga, se estuvo allí hasta que se hizo de noche y eran cerca de las diez cuando llegó al piso. Abría la puerta, encendió la luz y sintió un escalofrío: sujeto con un alfiler a la puerta que aún no había vuelto acerrar, vio un telegrama. Lo arrancó de un tirón y lo leyó. Era un telegrama de su padre. Al atardecer, cuando las camionetas empezaban ya a dispersarse abandonando el parque, Evguenia pasó con Tania por su casa. Iban a jugar al voleibol y tenía que cambiarse de calzado. Se estaba atando uno de los cordones, cuando entró en la habitación la madre de la niñita del pelo dorado. Llevaba a la pequeña en brazos, adormecida. Pareció muy disgustada al enterarse de que Olga no estaba en casa. - Hubiera querido dejar a la pequeña con vosotras -dijo-. No sabía que no estaba tu hermana... Mi madre llega esta noche en tren a Moscú y yo quería ir a esperarla. - Pues deje usted a la niña -dijo Evguenia-. ¿Qué importa que no esté Olga? ¿No estoy yo? Déjela usted encima de mi cama, y yo me acostaré en la otra. La madre se puso muy contenta: - Duerme muy tranquila, no te preocupes, ya no se despertará hasta mañana por la mañana. Lo único que hay que hacer es venir de cuando en cuando a arreglarle la almohada. Desnudaron a la pequeña y la dejaron en la cama. La madre se marchó y Evguenia descorrió las cortinas para que la cama se viera desde fuera. Cerró la puerta de la terraza y se fue con Tania a jugar al voleibol, habiendo convenido previamente que después de cada partido, vendrían por turno a ver cómo dormía la niña. Apenas acababa de salir corriendo cuando llegó el cartero. Estuvo llamando largo rato y como no le contestaba nadie volvió a salir por el portillo del jardín y le preguntó a un vecino si los dueños de aquella casa no se habían marchado a la ciudad. - No -contestó el vecino-. Acabo de ver por aquí a la pequeña. Déjeme usted a mí el telegrama. El vecino firmó, se metió el telegrama en un bolsillo, se sentó en un banco y encendió la pipa. Estuvo esperando a Evguenia mucho tiempo. Pasó cerca de hora y media. Volvió a presentarse el cartero. - Aquí tiene usted otro telegrama -le dijo al vecino-. No comprendo lo que les pasa. Por qué tantas prisas. El vecino volvió a firmar. Era ya noche cerrada. Salió a la calle, entró en el jardín, subió a la terraza y miró por la ventana. La pequeña dormía. Junto a su cabeza, en la almohada, se había ovillado un gatito pelirrojo. Los dueños no debían estar lejos. El vecino abrió el ventanillo y dejó caer en el interior los dos telegramas, que quedaron sobre el alféizar de la ventana; Evguenia al volver había de verlos en seguida. Pero Evguenia no los vio. Al llegar a su casa, a la luz de la luna que entraba en la habitación, volvió a colocar la cabeza de la niña sobre la almohada, echó 26 al gato, se desnudó y se acostó. Se estuvo así tendida largo tiempo, pensando en lo extraña que era la vida. Nadie tenía la culpa, ni ella, ni Olga tampoco, se diría. Y sin embargo, por primera vez se había peleado en serio con su hermana. Era muy desagradable. En vista de que no había manera de dormirse, le entraron ganas de comer un pedazo de pan con mermelada. Se bajó de la cama, se fue hacia el aparador, encendió la luz y entonces fue cuando vio en el alféizar de la ventana los dos telegramas. Le dio miedo. Con las manos temblorosas abrió los telegramas. El primero decía: "Estaré hoy de paso doce noche tres madrugada. Esperadme casa Moscú. Papá". El segundo: "Ven inmediatamente esta noche papá estará aquí. Olga". Con verdadero terror miró al reloj. Eran las doce menos cuarto. A toda prisa volvió a vestirse, tomó en brazos a la niña dormida y como una sonámbula salió a la terraza. Reflexionó un momento, volvió a dejar a la niña sobre la cama. Salió de un brinco a la calle y corrió hasta la casa de la vieja lechera. Llamó, aporreó la puerta hasta que apareció por una ventana la cabeza de una vecina. - ¿Hasta cuándo vas a estar llamando? -preguntó medio dormida-. ¿Qué modos son ésos? - No son malos modos -dijo Evguenia en tono de súplica-. Tengo que ver a la lechera. Tengo que dejarle una niña pequeña. - ¿Tanto ruido para eso? -dijo la vecina cerrando la ventana-. Se ha marchado esta mañana a pasar unos días en casa de su hermano. Del lado de la estación se oyó el silbido de la locomotora. Llegaba un tren. Evguenia, corriendo por la calle de vuelta a su casa, se encontró con el caballero del pelo blanco, el doctor. - Perdone usted -balbuceó-. ¿No sabrá usted adónde va ese tren? El caballero sacó su reloj de bolsillo. - Las veintitrés cincuenta y cinco -dijo-. Es él último tren para Moscú. - ¿El último? -murmuró Evguenia, tragándose las lágrimas-. ¿Y cuando hay otro? - El primer tren pasará muy de mañana, a las tres y cuarenta. Pero ¿qué te pasa, criatura? -preguntó el anciano compasivo sujetando por un hombro a Evguenia que se tambaleaba-. ¿Estás llorando? ¿No puedo hacer nada por ti? - ¡Oh, no! -contestó Evguenia, conteniendo los sollozos y echando a correr-. Ahora, ya no hay nadie en el mundo que pueda ayudarme. Llegó a su casa y hundió la cabeza en la almohada, pero no había pasado un momento cuando Arkadi Gaidar volvió a ponerse de pie y lanzó una mirada furibunda a la niña dormida. Se dominó, arregló la colcha, echó otra vez de la almohada al gatito pelirrojo. Encendió la luz en la terraza, en la cocina, en la habitación y se sentó meditabunda en el sofá. Allí se estuvo sentada largo tiempo, como no pensando en nada. Sin darse cuenta enganchó con un pie el acordeón que se había quedado allí, lo levantó maquinalmente y hasta apretó una que otra tecla. Se oyó como una canción, grave y solemne. Dejó bruscamente de tocar y fue hacia la ventana. Le temblaban los hombros. No, seguir sola y sufrir el martirio que estaba sufriendo era algo que no podía soportar. Encendió una vela y por el jardín, a trompicones se fue al cobertizo. Subió al desván. Allí estaba todo como siempre. La cuerda, el mapa, los sacos, las banderas. Encendió la linterna, se acercó a la rueda del timón, buscó el hilo que necesitaba, lo enganchó al clavo y le imprimió rápidamente un movimiento a la rueda. Timur estaba durmiendo cuando el perro le puso una pata en un hombro. Ni se enteró siquiera. Pero entonces el perro agarró la colcha con los dientes y tiró de ella hasta que estuvo en el suelo. Timur se incorporó sobresaltado. - ¿Qué pasa? -preguntó sin comprender-. ¿Ha ocurrido algo? El perro le miraba a los ojos, movía la cola, el hocico. Por fin oyó Timur que sonaba la campanilla de bronce. Preguntándose quién podía necesitarle a aquellas horas de la noche, salió a la terraza y levantó el auricular del teléfono. - Sí, soy yo; Timur al aparato. ¿Quién es? ¿Eres tú... tú, Evguenia? Al principio Timur escuchaba con calma. Pero pronto empezaron a temblarle los labios, se le fueron enrojeciendo las mejillas. Se oía su respiración entrecortada. - ¿Y sólo estará tres horas? -preguntó muy agitado-. Evguenia, no digas que no estás llorando, lo oigo... estás llorando. No debes llorar. ¡No llores! Voy en seguida... Dejó el auricular y miró a toda prisa el horario de los trenes. - Sí, aquí está el último, a las veintitrés y cincuenta y cinco. Y el primero a las tres y cuarenta. -Estaba allí, de pie, inmóvil, mordiéndose los labios-. ¡Demasiado tarde! ¿Será posible que no haya nada qué hacer? No, es demasiado tarde. Pero la estrella roja está allí encendida, día y noche, en el portal de la casa de Evguenia. La había encendido él mismo con sus propias manos y sus rayos brillaban ahora, como si los tuviera ante sus ojos. ¡La hija de un jefe del ejército en semejante 27 Timur y su pandilla situación! Sin darse cuenta había caído en una emboscada. Timur se vistió rápidamente, salió a la calle y unos minutos después estaba ante la puerta de la casa del caballero del pelo blanco. Vio todavía luz en el gabinete del doctor. Llamó y le abrieron. - ¿A quién buscas? -preguntó secamente el caballero sorprendido. - A usted -contestó Timur. - ¿A mí? -El caballero lo pensó un momento y después extendió los brazos, abriendo la puerta de par en par-. ¡Entonces, adelante! No estuvieron hablando mucho tiempo. - Eso es todo lo que hacemos -dijo Timur, con los ojos brillantes para terminar su relato-. En eso consiste nuestro juego y por eso es por lo que ahora me hace falta el nieto de usted, Nikolái. El anciano se levantó sin decir palabra. De un gesto brusco cogió a Timur por la barbilla, le levantó la cabeza, le miró a los ojos y salió. Se fue a la habitación donde dormía Nikolái y le zarandeó por un hombro. - Levántate -le dijo-. Han venido a llamarte. - Pero si yo no sé nada -empezó a decir Nikolái, azorado, abriendo unos ojos como platos-. Te aseguro, abuelito, que no sé nada de nada. - Levántate -repitió secamente el doctor-. Ha venido a buscarte uno de tus compañeros. En el desván, sobre la paja, rodeando con los brazos sus rodillas estaba sentada Evguenia. Esperaba a Timur. En su lugar, apareció en el rectángulo de la ventana la cabeza desgreñada de Nikolái Kolokólchikov. - ¿Eres tú? -dijo Evguenia sorprendida-. ¿Qué vienes a hacer aquí? - No lo sé -dijo en voz queda, todo asustado-. Yo estaba durmiendo. Vino él. Me levanté. Me dijo que viniera aquí. Dijo que tú y yo tenemos que bajar al jardín, delante de la verja. - ¿Para qué? - No lo sé. Yo mismo tengo en la cabeza como un ruido, unos silbidos. Te aseguro, Evguenia, que no comprendo absolutamente nada. No había a quien pedirle permiso. Su tío pasaba la noche en Moscú. Timur buscó la pila, el hacha, llamó al perro y salió al jardín. Se detuvo ante la puerta cerrada del cobertizo. Miró al hacha, al cerrojo. ¡Ah, bien sabía él que aquello no se podía hacer, pero no había otra solución. De un solo golpe arrancó el cerrojo y sacó la motocicleta del cobertizo. - ¡No te enfades! -dijo melancólicamente, poniendo una rodilla en tierra junto al perro y acariciándole la cabeza-. No se podía hacer otra cosa. Evguenia y Nikolái estaban esperando junto al portillo. Desde lejos vieron una luz que se acercaba rápidamente. La luz venía derecha hacia ellos, se oyó el ruido de un motor. Cegados, cerraron los ojos, retrocedieron contra la cerca, cuando de pronto se apagó la luz, paró el motor y apareció delante de ellos Timur. - Nikolái -dijo sin saludar y sin preguntar nada-. Tú te quedas aquí y te encargas de que no le pase nada a la niña. Respondes de ella ante toda nuestra pandilla. Evguenia, vamos. ¡Adelante, a Moscú! Evguenia dio un grito tan grande como se lo permitieron las fuerzas que le quedaban, le echó los brazos al cuello a Timur y le dio un beso. - ¡Vamos, Evguenia, vamos! -gritaba Timur, procurando parecer lo más severo posible-. ¡Sujétate! ¡Adelante, en marcha! Ronqueó el motor, sonó la bocina y la lucecita roja no tardó en desaparecer. Nikolái se quedó allí, desconcertado. Levantó un palo del suelo, se lo puso al hombro, como un fusil y dio la vuelta a la casa, donde todas las luces seguían encendidas. - Sí -mascullaba entre dientes, dando grandes pasos. ¡Pero que muy difícil, es la suerte del soldado! No hay manera de que te dejen en paz, ni de día, ni de noche. Eran cerca de las tres de la mañana, el coronel Alexándrov estaba sentado junto a la mesa en la que aún seguía la tetera, ya fría, y quedaban restos de salchichón, de queso y de pan. - Dentro de media hora me marcho -le dijo a Olga-. ¡Qué lástima, así voy a tener que marcharme sin haber visto a Evguenia! Olga ¿estás llorando? - Si no sé por qué no ha venido. N o sabes la pena que me da, no puedes imaginarte cómo te esperaba. Ahora se volverá loca de veras, ya lo está un poco. - Olga -dijo el padre poniéndose de pie-. Yo no sé, pero no llego a creer que Evguenia haya podido caer en malas compañías, que la hayan estropeado, que alguien logre hacer con ella lo que le dé la gana. ¡No! No tiene un carácter así. - ¡Ya estamos! -dijo amargamente Olga-. Y díselo encima, que no hace más que repetir que tiene el mismo carácter que tú. ¡Si pudiera ser así! Es lo que ella se figura, cuando lo que hace, por ejemplo, es subirse al tejado y bajar una cuerda por la chimenea. Yo me voy a poner a planchar, y la plancha sube por los aires. Papá, cuando tú te fuiste ella tenía cuatro vestidos. Dos están ya destrozados. El tercero le está pequeño y el otro, por ahora, no dejo que se lo ponga. Entre tanto, le he hecho yo misma otros tres nuevos. Pero todo lo que se pone no dura ni una semana. Siempre anda cubierta de cardenales, de arañazos. Ella, claro, después se te presenta con su sonrisa, con sus grandes ojos azules y naturalmente, todo el mundo dice que es una maravilla, una verdadera flor. ¡Si es una flor que la tocas y pincha! Papá, no te vayas a imaginar que tiene el mismo carácter que tú. 28 Ahora, sólo falta que, encima, se lo digas. Se estará tres días danzando en lo alto de la chimenea. - Bueno -dijo el padre en tono conciliador, abrazando a Olga-. Ya se lo diré. Se lo escribiré, pero tú, Olga, no seas demasiado severa con ella. Dile que la quiero mucho, que la recuerdo, que no tardaremos en volver y que, por ser hija de quien es, no debe llorar aunque yo esté lejos. - De todas maneras llorará -dijo Olga, abrazándose a su padre-. Yo también soy hija tuya y también lloraré. El padre miró al reloj, se acercó al espejo, se puso el correaje y se estiró el uniforme. De pronto se oyó un portazo. Se entreabrieron las cortinas. Con los hombros encogidos, como quien se dispone a saltar por la ventana, apareció Evguenia. Pero en lugar de dar un grito, un salto de alegría, se acercó sin ruido y ocultó en silencio el rostro entre los brazos de su padre. Tenía la frente cubierta de barro, el vestido todo manchado y arrugado. Olga, espantada, preguntó: - ¿Evguenia, de dónde vienes? ¿Cómo has podido venir? Sin volver la cabeza, Evguenia movió una mano como diciendo: "Espera... Déjame en paz... No preguntes nada... " El padre levantó a Evguenia en brazos, se sentó en el sofa y la instaló sobre sus rodillas. La miró, le limpió con la palma de la mano el barro que le cubría la frente. - ¡Muy bien, hija! ¡Eres una mujercita de verdad! - Pero estás toda cubierta de barro, ¡tienes toda la cara negra! ¿Cómo has podido venir? -volvió a preguntar Olga. Evguenia señaló con la mano hacia las cortinas y Olga vio a Timur. Se estaba quitando los guantes de chófer. Con una gran mancha amarilla de aceite en una sien, tenía el rostro sudoroso y cansado del trabajador que ha cumplido honrosamente con su deber. Inclinó la cabeza para saludar a todos. - Papá -dijo Evguenia bajándose de las rodillas de su padre y acercándose a Timur-. No creas lo que te digan. Nadie sabe nada. Te presento a Timur, que es muy buen amigo mío. El padre se levantó y, sin pensarlo, estrechó la mano a Timur. Una sonrisa de triunfo pasó fugazmente por el rostro de Evguenia y un momento miró con inquisidora curiosidad a su hermana. Olga, desconcertada, sin comprender todavía lo que había ocurrido, se acercó a Timur: - En ese caso, somos amigos... No tardaron en dar las tres. - Papá -dijo Evguenia azorada-. ¿Te vas ya? Ese reloj adelanta. - No, Evguenia, es exactamente la hora. - Papá, te aseguro que tu reloj se adelanta también. Arkadi Gaidar Se fue al teléfono, marcó el número y por el auricular se oyó una pausada voz metálica: - Las tres y cuatro minutos. Evguenia miró a la pared y dijo con un suspiro: - No se adelanta más que un minuto. Papá, llévanos corítigo a la estación. Te acompañamos. - No, Evguenia, eso no es posible. Allí no podré ocuparme de vosotros. - ¿Por qué? ¿Ya debes tener tu billete? - Claro que lo tengo. - ¿En primera? - Claro que en primera. - ¡Ah, con lo que yo hubiera querido irme contigo lejos, muy lejos, y en primera...! Pero la estación no estaba en la ciudad, era como una de esas grandes estaciones de mercancías donde maniobran las locomotoras y los vagones. Vías, agujas, trenes. No se veía un alma. El tren blindado estaba formado. Se abrió uno de los postigos metálicos, apareció y volvió a desaparecer un maquinista iluminado por las llamas. En el andén, enfundado en su cuero, estaba el padre de Evguenia, el coronel Alexándrov. Se acercó un teniente, saludó y preguntó: - Mi coronel, ¿se da la señal de salida? - Sí, vamos. -El coronel miró el reloj-: las tres y cincuenta y tres. Tenemos orden de salir a las tres y cincuenta y tres minutos. El coronel Alexándrov se acercó a su vagón y miró en torno suyo. Amanecía, el cielo se iba cubriendo de nubes. Puso la mano en la barra de metal, húmeda de rocío. Se abrió ante él la pesada puerta. Con el pie en el peldaño se dijo a sí mismo con una sonrisa: - ¿En primera? Claro que en primera. La pesada puerta de acero se cerró tras él con estrépito. Poco a poco, sin sacudidas ni chirridos, la enorme masa de acero se puso en marcha y fue tomando velocidad. Pasó la locomotora. Pasaron las torres de los cañones. Moscú quedó detrás, envuelto en la niebla. Se apagaron las estrellas. Despuntaba el día. A la mañana siguiente, cuando al volver a su casa, Gueorgui no encontró allí ni sobrino, ni motocicleta, decidió definitivamente enviar a Timur a casa de su madre. Se sentó a escribirle una carta, cuando por la ventana vio venir a un soldado. El soldado sacó un sobre y preguntó: - ¿El camarada Garáev? - El mismo. - ¿Gueorgui Garáev? - El mismo. - Tome usted la carta y firme aquí. El soldado se marchó. Gueorgui miró el sobre y silbó: había comprendido. Ahí estaba lo que él esperaba desde hacía ya tiempo. Abrió el sobre, leyó 29 Timur y su pandilla y arrugó la carta que había comenzado a escribir. Lo que había que hacer ahora no era enviar allí a Timur, sino pedirle a su madre, y en seguida, por telégrafo que viniera. Entró en la habitación Timur y Gueorgui furioso dio un puñetazo en la mesa. Pero detrás de Timur entraron Oiga y Evguenia. - Calma -dijo Olga-. No hay por qué dar gritos ni puñetazos. Timur no tiene la culpa de nada. La culpa la tiene usted, y la tengo yo también. - Exactamente -aprovechó Evguenia-. Haga usted el favor de no reñirle. Olga no toques esa mesa. Ese revólver que tienen ahí tira que da gusto. Gueorgui miró a Evguenia y después miró al revólver y al cenicero sin asa. Empezaba a comprender y preguntó: - ¿Entonces fuiste tú, Evguenia, quien estuvo aquí aquella noche? - Sí, fui yo. Olga, cuéntaselo todo empezando por el principio, mientras nosotros vamos a buscar la bencina y unos trapos y a limpiar la moto. Al día siguiente, estaba Olga sentada en la terraza, cuando vio que alguien de uniforme, venía hacia ella desde el portillo del jardín. Venía a paso firme y seguro, como si fuera a su casa, y Olga sorprendida se levantó para ir a su encuentro. Delante de, ella, de uniforme de capitán de las fuerzas de tanques, estaba Gueorgui. - ¿Qué pasa? -preguntó en voz baja-. ¿Un nuevo papel en la ópera? - No -dijo él-. He venido para un momento, a despedirme. No es un nuevo papel, lo único nuevo es el uniforme. - Y esto -dijo Oiga, señalando a los galones y ruborizándose ligeramente- debe ser por aquello de atravesar hierro y cemento para ir derecho al corazón... - Eso mismo. Por qué no me canta usted algo Oiga, algo como despedida para un camino que puede ser largo, muy largo. . Se sentó. Oiga sacó el acordeón: Aviadores, pilotos Con vuestras bombas y ametralladoras Os fuisteis lejos, muy lejos ¡Cuándo volveréis!, No sé si será pronto Pero tenéis que volver… Aunque sea alguna vez… ¡Ah! Y sea donde estéis En tierra o en el cielo Sobre países extraños Vuestras alas Con las estrellas rojas Queridas y temibles Os seguiré esperando, Como os esperé. Dejó de cantar. - Pero como ve usted sólo se trata de aviadores, porque sobre las fuerzas de tanques no sé ninguna canción tan bonita como ésta. - No importa -dijo él-. Aunque sea sin canción, encuentre usted para mí una letra bonita... . Olga se quedó callada, pensativa, buscando las palabras que tenía que encontrar, mirándole atentamente aquellos ojos grises que ya no reían. Evgüenia, Timur y Tania estaban en el jardín. - Sabéis lo que he pensado -dijo Evguenia-. Gueorgui se marcha, ¿si reuniéramos para despedirle a toda la pandilla? Damos eso que llamáis, con arreglo al formulario, número uno, la señal de llamada general. La que se armará. - No -dijo Timur. - ¿Por qué? - Te digo que no. No hemos despedido así a ninguno de los que se han marchado. - Bueno, puesto que dices que no, es que no -se resignó Evguenia-. Esperadme un momento, voy a beber un vaso de agua. Se marchó y Tania se echó a reír. - ¿Por qué te ríes? -dijo Timur sin comprender. Tania seguía riendo, cada vez más fuerte. - Eso sí que está bien. ¡Hay que ver lo lista que es esta Evguenia! "Voy a beber un vaso de agua". - Atención -se oyó desde el desván la voz de Evguenia sonora y triunfante-. Con arreglo al formulario número uno, señal de llamada general. - ¡Loca! -Timur se puso en pie de un salto-. ¡No habrá pasado un minuto cuando seremos aquí más de cien! ¿Qué estás haciendo? Pero ya giraba, crujía la pesada rueda, temblaban y vibraban las cuerdas: "Tres-stop, tres-stop". Silencio, pero bajo los tejadillos de los cobertizos, en los desvanes, en los gallineros, empezaron a sonar los timbres, las carracas, las latas y las botellas. Claro que no fueron cien, pero sí fueron más de cincuenta los chicos que salieron corriendo al oír la conocida señal. Evguenia entró como un torbellino en la terraza: - Olga, nosotros también vamos a acompañarle. Somos muchos, mira por la ventana. Fue Gueorgui quien dio un paso hacia la ventana y levantó la cortina: - Pero si sois una fuerza numerosa. Una fuerza que podría tomar un tren militar y salir para el frente. - ¡Prohibido! -dijo Evguenia con un suspiro, repitiendo las palabras de Timur-. Los oficiales y los jefes tienen orden de echarnos de allí a cogotazo limpio. Así es. Hasta yo iría allí a alguna parte... Al combate, al ataque. ¡Las ametralladoras a la línea de fuego!... ¡Pri... mera! - ¡Pri... mera presumida del mundo! -se burló de ella Olga y, pasándose por el hombro la correa del 30 acordeón, añadió- bueno, qué se le va a hacer, puesto que hay que despedirle, despidámoslo con música. Salieron a la calle. Olga tocaba el acordeón. La acompañaba un redoble infernal de botes, latas, palos y botellas en improvisada orquesta y no tardó en surgir una canción. Avanzaban por las verdes calles y cada vez se les unían más y más gentes. Al principio no comprendían a qué se debía aquel ruido infernal, ni a qué venía aquella canción. Pero una vez entendido sonreían y, unos sin decirlo, otros en alta voz, deseaban buena suerte a Gueorgui. Cuando llegaron al andén, un tren militar pasaba sin detenerse en la estación. En los primeros vagones iban soldados. Todos gritaron deseándoles buen viaje, y agitaron las manos saludando. Seguían las plataformas descubiertas con los furgones. Después, los vagones con los caballos; se les veía agitar las cabezas y mascar el heno. También a los caballos les gritaron hurras. Al final, pasó rápidamente una plataforma, en la que iba algo grande y anguloso cuidadosamente envuelto en una lona gris. Al lado, sacudido por los vaivenes del tren, estaba plantado un centinela. Acabaron de pasar las plataformas y llegó el tren. Timur se despidió de su tío. Olga se acercó a Gueorgui. - ¡Hasta pronto! Arkadi Gaidar El le apretó la mano entre las suyas: - ¡Quién sabe... la suerte decidirá! Silbó la locomotora y la orquesta lo cubrió todo con un ruido atronador. Se había ido el tren. Olga estaba pensativa. En los ojos de Evguenia brillaba una gran felicidad que ella misma no llegaba a comprender. Timur procuraba no dejar trasparentar su emoción. - Ahora yo también me he quedado solo -dijo con voz apenas demudada, pero en seguida se enderezó para añadir-: Pero no, mañana llega mamá. - ¿Y yo? -gritó Evguenia-. ¿Y ellos? -dijo, señalando a los compañeros-. ¿Y esto? -dijo, apuntando esta vez con el índice a la estrella roja. - Puedes estar tranquilo -le dijo Olga, saliendo de su melancólica meditación-. Tú has pensado siempre en los demás, ahora serán los demás quienes pensarán en ti. Timur levantó la cabeza. Hasta en aquella ocasión ¿cómo podía contestar de otra manera aquel chico tan bueno y tan sencillo? Miró a sus camaradas y dijo con una sonrisa: - Aquí estoy... mirándoles a todos. Todos están bien. Todos están tranquilos. Lo cual quiere decir que yo también estoy tranquilo. 1940