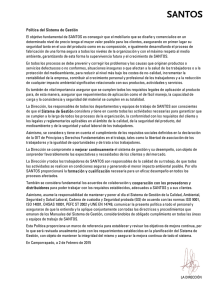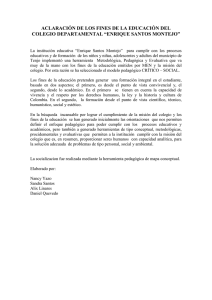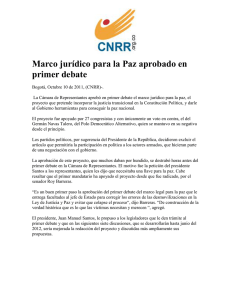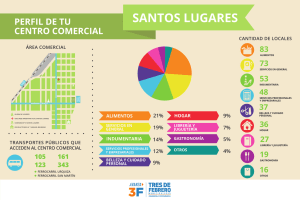Héctor Aguilar Camín - La conspiración de la fortuna
Anuncio
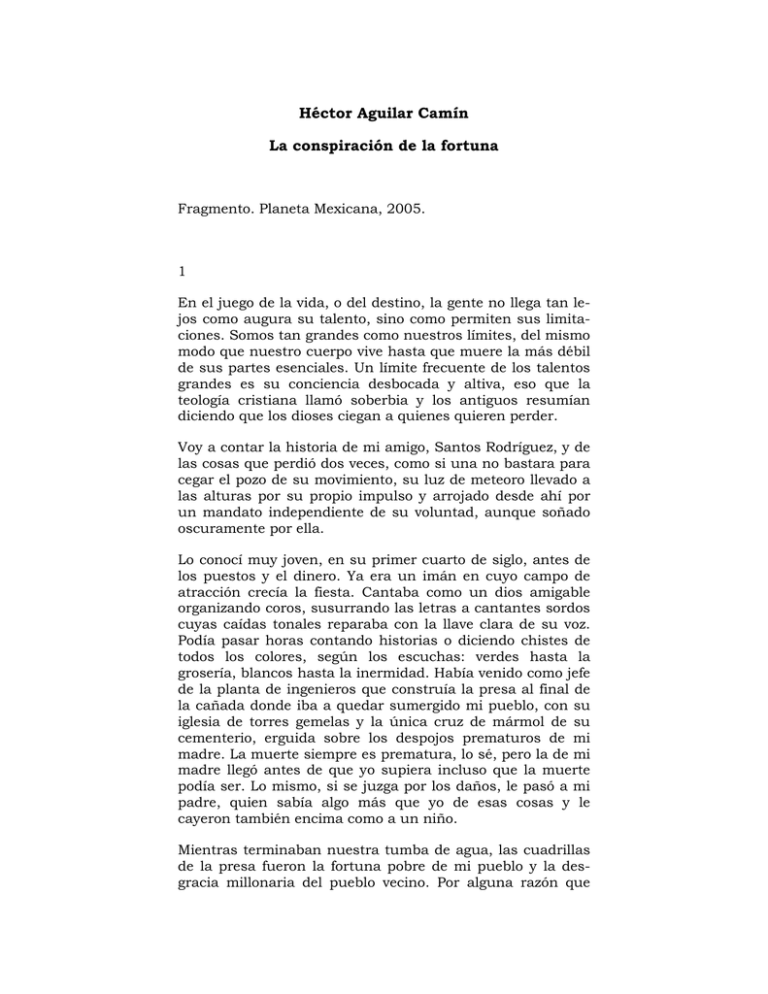
Héctor Aguilar Camín La conspiración de la fortuna Fragmento. Planeta Mexicana, 2005. 1 En el juego de la vida, o del destino, la gente no llega tan lejos como augura su talento, sino como permiten sus limitaciones. Somos tan grandes como nuestros límites, del mismo modo que nuestro cuerpo vive hasta que muere la más débil de sus partes esenciales. Un límite frecuente de los talentos grandes es su conciencia desbocada y altiva, eso que la teología cristiana llamó soberbia y los antiguos resumían diciendo que los dioses ciegan a quienes quieren perder. Voy a contar la historia de mi amigo, Santos Rodríguez, y de las cosas que perdió dos veces, como si una no bastara para cegar el pozo de su movimiento, su luz de meteoro llevado a las alturas por su propio impulso y arrojado desde ahí por un mandato independiente de su voluntad, aunque soñado oscuramente por ella. Lo conocí muy joven, en su primer cuarto de siglo, antes de los puestos y el dinero. Ya era un imán en cuyo campo de atracción crecía la fiesta. Cantaba como un dios amigable organizando coros, susurrando las letras a cantantes sordos cuyas caídas tonales reparaba con la llave clara de su voz. Podía pasar horas contando historias o diciendo chistes de todos los colores, según los escuchas: verdes hasta la grosería, blancos hasta la inermidad. Había venido como jefe de la planta de ingenieros que construía la presa al final de la cañada donde iba a quedar sumergido mi pueblo, con su iglesia de torres gemelas y la única cruz de mármol de su cementerio, erguida sobre los despojos prematuros de mi madre. La muerte siempre es prematura, lo sé, pero la de mi madre llegó antes de que yo supiera incluso que la muerte podía ser. Lo mismo, si se juzga por los daños, le pasó a mi padre, quien sabía algo más que yo de esas cosas y le cayeron también encima como a un niño. Mientras terminaban nuestra tumba de agua, las cuadrillas de la presa fueron la fortuna pobre de mi pueblo y la desgracia millonaria del pueblo vecino. Por alguna razón que ignoro, en el pueblo vecino prosperaron los burdeles y las cantinas, y en el mío nada más los casamientos. Nuestras fieles muchachas, ignorantes de varón, supieron lazar sin complacer a los solteros briosos que venían del campamento los fines de semana, haciéndolos oficiar de novios mansos en las salas de sus casas, antes de que fueran a desforrarse como toros bravos en las alcobas del pueblo vecino. Cuando lo conocí, Santos Rodríguez brillaba igual en ambos pueblos, entre las muchachitas tiernas que pasaban sonrojándose por la plaza de armas del mío, y entre las fuereñas que fregaban sus almas, cuerpo a cuerpo, en los pabellones del pueblo vecino. Mi amigo fue presentado en mi pueblo por el señor cura, pastor de todos los frenos, y en el pueblo vecino por la madrota de la zona de tolerancia, regenta de todos los deseos. Mostró así, desde entonces, que era un hombre para todas las estaciones, como el célebre utopista, salvo que su reino era sólo de este mundo. Supe entonces de mi terruño lo que más tarde de mi tierra toda, a saber, que si el país donde nací hubiera sido un animal, la mayor parte del tiempo habría sido un armadillo y, en las excepciones del tiempo, un colibrí. Mi amigo podía ser esas dos cosas, amurallado y sabio como el armadillo, diligente y sutil como el colibrí. Por eso tuvo con mi patria chica la sintonía secreta que más tarde tendría con la grande. Los pueblos jóvenes se hacen a mano. Así seguía haciéndose el nuestro, aunque su memoria se empeñara en ser larga. Su pasión por no cambiar, por acumular el pasado sobre los hombros orgullosos de sus hijos, le había dado prestigio de pueblo viejo, capaz de mirar de frente, sin temor, el paso de los siglos. Pero el país venía de una revolución, su hambre de futuro era tan joven como nosotros, y se abría ante nuestras ansias como una mazorca que podía desgranarse con la mano. Santos y yo nos conocimos en la zona roja del pueblo vecino, al cual, con orgullo despectivo, mis paisanos llamaban el Pueblo de las Putas. Yo iba a la zona en busca de una güera de rancho a la que había convertido en la ilusión de algo parecido al amor, por el hecho de buscarla siempre a ella y dejar en sus manos más dinero del que pedía. Las muchachas ofrecían sus cuerpos mercenarios y sus besos sin precio, pues los besos no se compraban con la paga, dentro de unas barracas de madera clavadas con simpleza militar en las afueras del pueblo. Las tablas mal ayuntadas de los cuartos dejaban pasar los gemidos universales de la casa. Aun en esas filas de recintos promiscuos triunfaba el espíritu de propiedad. Las muchachas tendían a repetir el cuarto donde ejercían hasta volver ese lugar de gozo y oprobio parte de su intimidad, de su vida doméstica. Por la mañana o en las primeras horas de la tarde, cuando el negocio aún no abría, era posible ir por el traspatio y verlas en el cuarto donde se hubieran querenciado. Yo solía venir por los amores de mi güereja antes de que la fiesta empezara en la barraca. La buscaba en el cuarto penúltimo de la hilera izquierda, sobre cuya ventana caían las ramas de un pirú centenario. Fui aquella vez un jueves santo, después de la comida. Oí sus risas de niña desde el pasillo. Al correr la sábana que hacía las veces de puerta, la vi perdida en las magias de casino de un desconocido. El desconocido la hacía tomar una carta de la baraja, que abría como un abanico entre sus dedos. Ella veía la carta, la guardaba en su memoria y volvía a ponerla en el mazo. El desconocido dejaba caer entonces sobre la cama, como un puñado de pétalos, todas las cartas de la baraja menos la escogida. La mostraba después como una mariposa prendida del índice y el pulgar a mi güereja, que estallaba en risas de niña rendida. Hicieron dos veces la suerte antes de darse cuenta de que los veía, y cortaron su juego con prisa culpable, como sorprendidos por un marido celoso. El tahúr dijo entonces, jugando las barajas en su mano: —Permítame disculparme: no vine a verla a ella, sino a verlo a usted. Y permítame presentarme. Mi nombre es Santos Rodríguez. Soy ingeniero residente de la presa. Explicó luego, con su sonrisa de un millón de pesos: —Sé que usted es la mitad de la opinión pública de esta región. Lo necesito más que a nadie desde que me destetaron. —Lo que quiera del diario, en el diario —dije—. Este no es el lugar para esas cosas. —Lo que no pueda hablarse en las sombras bienhechoras de un congal, no puede hablarse en ninguna parte —dijo Santos Rodríguez—. Por eso vine a verlo a usted aquí, no al periódico. Yo era el precoz responsable del diario de la región, propiedad de un viejo hacendado, primo del obispo, lo cual que- ría decir, en el país de aquellos años, que el dueño de mi periódico era el rival civilizado del gobierno en público y su salvaje enemigo en privado. El diario era, por así decir, la conciencia del estado, el sitio donde la gente que contaba aprendía lo que debía pensar, aunque no lo pensara, y lo que tenía que respetar, aunque no le infundiera respeto. Yo no trabajaba en el diario por convicción política o religiosa, sino porque era el único medio donde podía ejercer el vicio del periodismo, tempranamente adquirido. Mi padre, un jacobino, odiaba mi creencia de que los periodistas deben aceptar el pulso de la mayoría para poder actuar sobre ella. Según yo, la muchedumbre, aun equivocada, era la brújula que debía seguir quien quisiera influirla desde un diario o desde un gobierno. Había que empaparse de la estupidez para transformarla. Esta elección imponía yugos abominables, pero ayudaba a no perderse en el mapa siempre insatisfactorio de la realidad. “El que sigue a la muchedumbre nunca será seguido por una muchedumbre”, decía mi padre, combatiendo mis teorías. Había oído esa frase en el tablón de una pulpería de españoles del sur de la república, durante sus andanzas de revolucionario. La repetía cada vez, como aviso de que nuestra charla estaba a punto de caer en su pozo habitual de malentendidos. Creo que en sus pleitos conmigo penaba la ausencia de mi madre, como si mis tristes juicios midieran el tamaño de su pérdida. Ateo en un reino de beatas, viudo desconsolado en una aldea de matrimonios para siempre, mi padre era indiferente al sentido de su vida y hostil a las costumbres de su comunidad. Cuando empecé, niño aún, a ganar concursos de oratoria, a poner en crónicas pueblerinas mis ganas de ser parte del ágora, empezó a verme con suspicacia, como quien ve al pillo hacer sus primeros robos o al padrote recibir los primeros pagos de una mujer. Mi padre era un hombre agnóstico, racional, jacobino y misántropo. Nuestro pueblo era creyente, supersticioso, beato y gregario. Yo era lo más parecido a mi padre que había en la región. Me inclinaba ante las creencias de los otros por razones de forma, no de fe; usaba la influencia así ganada para servir las causas que había bebido en mi casa y sellado en mi cabeza. Aquella clandestinidad me hacía servir las cosas que mi padre odiaba a cuenta de las causas que me había metido, sin saberlo, en el fondo del alma. El hecho es que había ido a pasar unos días de vacaciones al pueblo para ver a mi padre, el menos interesado en mi visita. Venía a tomar notas también para un relato sobre la guerra que libraban las fuerzas del progreso contra las cañadas viejas y los pueblos rabones de mi tierra. El tahúr que hechizaba a mi güereja con sus cartas marcadas era uno de los jefes de la obra civilizatoria. Se había enterado de mi tarea periodística y venía a discutirla conmigo. Quería que mi escrito fuera como su sonrisa, una promesa de futuro. Las aguas de la presa sepultarían dos pueblos, sí, pero fecundarían el valle desértico abajo. Yo debía dar un mensaje de esperanza, aunque contara una desgracia, y mi historia debía ser edificante, aunque la conviniéramos en un burdel. Sabría después hasta qué punto esa pasión de fugarse hacia delante, sin importar los costos del viaje, era la marca de fábrica de Santos Rodríguez, el tahúr que engatusaba a mi güereja y había venido a engatusarme a mí. No había en él todavía la mala conciencia de los costos, la sospecha de que los bienes prometidos podían no llegar. Lo cubría la fe hospitalaria, encarnada en su sonrisa, de que aquellos daños traerían beneficios sin cuento, del mismo modo que los logros de sus años le darían la juventud eterna que es la inmortalidad. El día que nos vimos en el burdel, Santos Rodríguez me invitó una jornada de argumentos y canciones. Quería, como dije, que mi reportaje contara los daños de la presa, pero pusiera también ante los ojos de los lectores la nueva era agrícola que la presa traería a la región, una epopeya que él dibujaba con trazos hipnóticos como si ya hubiera sucedido y estuviéramos no en su costosa antesala, sino en su festivo porvenir. —Nada hay bello en la deformidad de una mujer embarazada, salvo lo que habrá de salir de esa protuberancia —me dijo—. No hay nada bello en lo que pasará con estos pueblos cuando las aguas del río suban por la cañada y ahoguen los caseríos. Pero de esa horrible preñez saldrá nueva vida, como usted y yo salimos de la protuberancia que fue unos meses la fealdad de nuestras madres. Volví de la entrevista seguro de que uno de los villanos de mi historia sería ese ingeniero hablador, a cuya magia cedían por igual los curas y las putas. Cuando acabé el reportaje, sin embargo, las aguas que ahogarían nuestros pueblos tenían un lado fértil, como las del diluvio, y el ingeniero había entrado en mi historia como una novedad encantadora de la vida pueblerina. Santos vino a verme al diario para festejar los reportajes como si me los hubiera dictado. Trajo con él la única nota aprobatoria que tuve de mi padre sobre mis trabajos periodísticos. Decía: “En medio de tanta basura reaccionaria, algo has visto por fin de la ilustración práctica, de la razón transformadora por la que tantos, y a la vez tan pocos, luchamos. Ahogar estos pueblos para que nazcan nuevos tiempos es la mejor cosa que puede pasar”. Firmaba la nota con su letra dibujada y los tres puntos altivos de masón practicante. La había obtenido de su puño y letra Santos Rodríguez, el ingeniero que pensé hacer villano de mi historia y terminó en ángel del progreso. Santos era blanco y anguloso de facciones, oscuro y redondo de mirada. Bajo las líneas finas de su figura había una prestancia de bailarín. No había prisa en sus gestos, ni cálculo en la naturalidad de su elegancia. Se veía fresco siempre, con las ropas justas incluso al fin de la jornada de trabajo, cuando la barba del día le daba un aire de hombre maduro y las rodajas de sudor sobre el caqui un certificado de misión cumplida. Su cansancio era plácido, su día interminable. Podía dormir dos horas y rendir jornadas de dieciocho luego de una noche de juerga. Hacer amigos era su don. Después de nuestro encuentro en el periódico el día que trajo la nota de mi padre, tuvimos tres sesiones de cantina. Echamos sobre la mesa nuestras cosas con la enjundia confesional que sólo damos a desconocidos. Supo todo de mí y yo casi todo de él. Venía de ninguna parte. Era reciente y fresco, como la revolución. No tenía raíces que quisiera recordar, se pensaba a sí mismo como un árbol de ramas altas, capaz de sentir la dirección del viento y seguirlo a donde fuera. Su memoria de huérfano conservaba la imagen de una mujer en huesos que llamaba su madre. También una noticia sobre la forma en que habían matado a su padre, a la entrada de su rancho, por resistirse a la leva, la conscripción forzosa que llevó a la guerra a tantos y cuyo empleo por todos los bandos explica la épica violenta, el amor a la muerte que es falsa fama de mi patria. “¡Un millón de muertos costó la Revolución!”, se dijo por años en los discursos cívicos y las cartillas escolares, con peculiar jactancia ante los estragos de la guerra. Como si los muchos muertos fuesen cosa de orgullo y la sangre derramada tuviera por sí misma derecho a la gloria. Las heridas de mi pueblo en aquella guerra explican en parte los modos agrios, la soledad sombría de mi padre. Había matado por propia mano y recibido cuchilladas que quisieron ser mortales. Estaba orgulloso de ambas cosas, como si marcaran su pertenencia a los fastos de la patria. Con el tiempo entendí que algo torcido hay en el fondo de nuestras pasiones cívicas, pues rechazan la violencia como un mal indeseable, pero al mismo tiempo celebran en las aulas las proezas cruentas de nuestros héroes, grandes y pequeños guerreros casi todos ellos, grandes y pequeños homicidas cuyo rastro de sangre mancha el pedestal de sus estatuas, aunque sea la tinta con que están escritos los momentos estelares de nuestra historia. A diferencia del mío, el padre de Santos murió de las heridas de su tiempo. Santos creció en una escuela de huérfanos. Me confió una noche que su madre, sabiendo la poca vida que le quedaba, lo dejó ahí luego de contar a los docentes la falsa historia de su marido revolucionario, muerto en batalla desigual contra los federales. Al final de la confidencia, Santos bajó la cabeza, pensé que para ocultar su pena, pero cuando la levantó sólo había en su cara la sonrisa enorme, corno una luna llena. —Soy hijo bastardo de la revolución —dijo—. Lo que quiere decir que soy su hijo legítimo. Las revoluciones se hacen para que los bastardos adquieran un nombre, para que los jodidos se hagan de una fortuna. Y para que los que no tuvieron padre ni madre encuentren en el remolino a su familia, y su lugar en la historia. Me sonó cierto entonces y me suena cierto hoy. En todo caso, así procedió siempre Santos Rodríguez, como el dueño de un futuro que empezaba con sus actos, sin otra carta de fortuna que el triunfo, ni otra razón de triunfo que su voluntad.