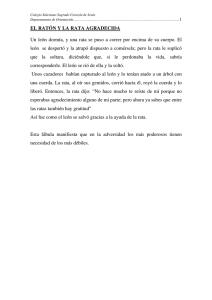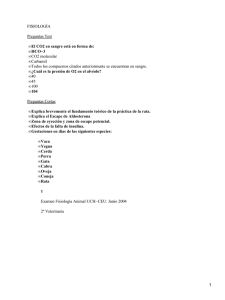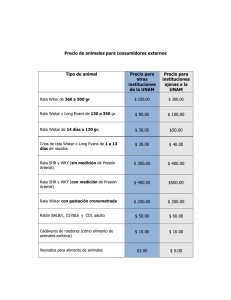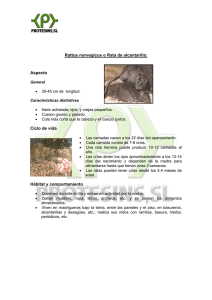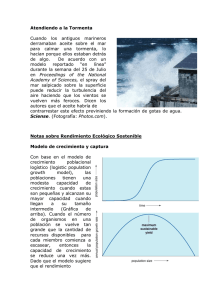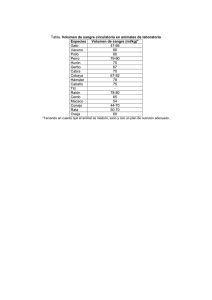Corrupto Mi relato es efectuado de cara a la muerte. No con el
Anuncio

Corrupto Mi relato es efectuado de cara a la muerte. No con el objetivo de pedir perdón por los excesos cometidos, como si se tratase de aprovechar la última oportunidad para reparar los daños causados. Ya es demasiado tarde para ello, y aunque no lo fuese, no tendría ninguna intención de perseguir tal objetivo; las circunstancias de los últimos meses me han transformado y definitivamente no soy el mismo de antes. Me es importante advertirle que en esta historia no abundan las mariposas ni las flores, por lo que si usted anda en busca en aquellos nobles elementos, este no es lugar correcto. Como ustedes saben, a mí también me gustaban; al igual como tienen consciencia de que amo el pescado, que odio dormir bajo el sol y que a veces me pongo algo irritable. Lo que yo no sabía es lo despiadado que uno puede llegar a ser ante la adversidad de ciertas situaciones. Y no creo exagerar; es posible que entienda a que me refiero al final de este relato, aunque probablemente lo haga mucho antes. Me desperté aquel día envuelto por una atmósfera seca y angustiante. Sentía que apenas había descansado; mi mente, asfixiada por la incesante tensión, permanecía alerta en todo momento y se negaba a abandonarse a un sueño que se hacía indispensable. Entre todas las sensaciones que me agobiaban en el despertar, había una que prevalecía categóricamente sobre las otras: el hambre. Hace mucho tiempo que era presa de sus torturas, pero ahora la situación era alarmante; me estremecía al recordar que ya llevaba 3 días sin echarme algo a la boca. Lo último que había encontrado habían sido los putrefactos restos de un pescado, el cual parecía haber sido desechado por otros animales. Desde entonces había vagado por las calles en búsqueda del alimento que mi cuerpo reclamaba desesperadamente, mas la suerte no me sonreía. La soporífera ciudad, con sus fantasmales avenidas y su aire muerto, me daba la espalda una vez más. Había perdido a mis hermanos poco a poco. Con el correr del tiempo, la crisis nos había obligado a separarnos durante el día para ser más eficientes en la búsqueda, pues moverse como un solo grupo reducía considerablemente las posibilidades de encontrar algo para comer. De esta forma, junto con la salida del sol, la manada se separaba y cada uno partía en dirección distinta al otro. Además de eludir los crecientes peligros de la noche, la estrategia nos permitía explorar profundamente los barrios aledaños, todos con sus sentidos alerta a fin de detectar el menor indicio de sustento. No era fácil la tarea, pues debíamos competir con toda clase de animales para lograr obtener algo de valor. El hambre ya no era el mal de unos pocos desafortunados, si no que se expandía como una epidemia incontrolable y su látigo castigaba con cada vez más dureza a los habitantes de la ciudad. La competencia por el alimento derivaba en rivalidades, y las rivalidades se resolvían con violencia. Sin embargo, la discreción para trasladarse y la velocidad para escabullirse de sus perseguidores son herramientas que los gatos sabemos utilizar de manera notable, por lo que de una forma u otra todos lograban zafar de las amenazas. Después de luchar sobre postes y cables, cada jornada culminaba con la hermandad reunida en torno al botín. No lográbamos conseguir gran cosa, pero al menos durante los primeros meses, el sistema nos había proporcionado lo necesario para subsistir. Al llegar el cuarto mes de haberse iniciado la hambruna, esta se agudizó repentinamente e hizo la situación insostenible. Pese a las obsesivas búsquedas, el alimento ya no alcanzaba para todos y los cuerpos lo comenzaban a notar. Cada día que pasaba los ojos se hundían más en las órbitas y las costillas se hacían más prominentes sobre nuestros pechos. La desdicha se apoderaba de nuestros pensamientos, dando lugar a una serie de preguntas que la sensatez no lograba responder: ¿Era justo seguir repartiendo la comida entre todos, si las porciones no eran capaces de satisfacer nuestros requerimientos mínimos? La distribución igualitaria nos llevaría invariablemente a una muerte por inanición. Todos estábamos conscientes de ello, de la misma forma como sabíamos que si los recursos se distribuían entre menos bocas, probablemente algunos lograríamos sobrevivir. Las dudas, que se instalaban en nuestros corazones al mismo paso que el hambre, fueron dando lugar a posibilidades, las posibilidades a teorías, y las teorías, finalmente, se arraigaron como convicciones. Dominados por la presión, los integrantes más fuertes nos congregamos y decidimos no solo eliminar a los más débiles, sino que también devorarlos. De este modo, sin ningún sentimiento de remordimiento o traición, mucho menos de estar haciendo algo anti natural, cada semana nos aprovechábamos del sueño de alguno de nuestros pequeños hermanos para asesinarlo. Lo engullíamos en el mismo lugar, frente al resto de la aterrada manada, pues estos sabían que no podían competir contra nuestra superioridad. Tampoco podían escapar; separarse de la manada hubiese significado renunciar a cualquier opción de sobrevivencia. Solo podían esperar, aferrados a la esperanza de que la resolución de la crisis se anticipara a su turno como víctimas de aquella fratricida orgía. ¿Me creían capaz de convertirme en un caníbal? ¿De devorar sin pudor a aquellas débiles criaturas, sangre de mí sangre? Al igual que usted, yo jamás hubiese admitido una atrocidad como esa dentro de mi corazón. Pero llega un momento en que ya no se trata de lo que uno acepta o no. La perversidad más horrenda se encuentra profundamente escondida, en lo más recóndito de nuestro ser; cuesta mucho que salga a descubierto, pero una vez que se abre la caja que la encierra, les aseguro que ninguna clase de crimen es suficientemente malvado. De esta forma, desprovistos de la más elemental noción de nuestra naturaleza, nos abandonamos al horrible ciclo de homicidios que ya les he descrito. Sin embargo, al poco tiempo de iniciarse éste, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que un miembro de la mitad abusada era aniquilado, también desaparecía un integrante del grupo que yo lideraba. “Lo debe haber apaleado algún humano al encontrarlo hurgando en sus bodegas”, pensaba poco convencido. En el fondo, sabía bastante bien que mis compañeros estaban capacitados para superar los ataques de cualquier animal que se les enfrentara, sobre todo si el agresor era un humano. No lograba explicarme la causa de aquellas desapariciones tan repentinas, por lo que la perplejidad dio paso rápidamente a un creciente temor. Pero ese era solo el comienzo; desde el momento en que el primer miembro de mi grupo no regresó al lugar acordado, cada asesinato que cometíamos hacia los pequeños conllevaba al día siguiente una desaparición. Comenzamos a tomar todo tipo de precauciones, organizándonos para evitar las amenazas de la ciudad, evaluando los sectores más peligrosos y las horas de mayor riesgo para transitar. Pero a pesar de todas las medidas adoptadas, pasaba el tiempo y la luna entrante me sorprendía con cada vez menos cómplices a mi lado. La manada disminuía inexorablemente, doblegada por la escasez, el crimen y el misterio. Pese a seguir entorpecido por el sueño, me esforcé por evadir los tormentos con que me intentaba castigar mi memoria. No me resultaba difícil, pues mis actos nunca lograron hacerme sentir remordimiento ni nada similar. Las privaciones parecían haberme transformado, pero los recuerdos no se daban por vencidos e intentaban conmover mi corazón, justo cuando se cumplían 3 semanas del fin de mi familia. El siniestro plan urdido entre los integrantes más poderosos de la manada había terminado de la misma forma a como había empezado: bajo la sombra de la traición. La secuencia de crímenes y desapariciones terminó por dejarme con vida junto a un integrante del grupo dominante y a uno del grupo compuesto por los más débiles del clan. Mientras la inofensiva víctima temblaba de terror, acordé con mi cómplice matarlo sin demora y compartir su carne. Le cortamos el pescuezo entre ambos, pero mientras comenzábamos a despellejarlo, una irreprimible exacerbación de egoísmo y crueldad se apoderó mí. Con el objetivo de no tener que compartir al animal sacrificado, saqué mis garras y le rebané el cuello a mi último hermano. Un profundo y calcinante odio hacia todo lo que me rodeaba había comenzado a incubarse en mi interior desde la primera ejecución. Pero ahora, al enfrentarse a la soledad, se había vuelto incontrolable. Abandoné las conservadoras rutinas que me hacían serpentear entre callejones y túneles, y decidí enfrentarme al descubierto con las anchas avenidas. Para mi sorpresa, la población original de la ciudad había disminuido drásticamente. El hambre erosivo y violento se había apoderado finalmente de todos los animales, conduciéndolos vertiginosamente al mutuo exterminio. Los perros, torpes e ingenuos frente a la adversidad, habían sido los primeros en perecer. La mayoría de las palomas habían volado muy lejos y las ratas parecían haberse esfumado. Misteriosamente, tampoco había indicios del resto de los gatos de la ciudad; me costaba muchísimo creer que la población felina en su totalidad hubiese sucumbido ante la desgracia. Los únicos que se mostraban abiertamente eran los buitres, quienes sobrevolaban el cielo agrupados en grandes bandadas, al acecho de los moribundos que se rendían ante el calor. Las horas pasaron sin novedad, extendiendo a cuatro los días que llevaba sin comer. Pensaba que podría aguantar uno o dos días más en ese estado; había demostrado tener una excepcional resistencia a la falta de alimentos, pero la acidez de la rabia que me poseía desde las últimas semanas me degastaba de manera mucho más violenta. Pese a que la noche comenzaba a asomarse por las calles, seguía recorriendo la desgraciada ciudad. Había entrado en el primer piso de un edificio en ruinas, y me encontraba registrando minuciosamente un cúmulo de basura en medio de los escombros. Otro lugar desolado, sin indicios de vida o comida. El polvo que flotaba en el ambiente me impedía respirar bien y me enceguecía, por lo que las escazas esperanzas de éxito que me había inspirado el lugar al verlo desde la calle, empezaron a desvanecerse rápidamente. De pronto, justo cuando ya había decidido abortar la misión, sentí ese olor que todos los de mi especie nacen reconociendo. Ese olor húmedo, sucio, concentrado y enemigo, que de inmediato hace a nuestros corazones acelerarse, a nuestras pupilas contraerse y a nuestros músculos tensarse al máximo, en preparación para dar inicio a la obligada persecución. Mi mente se quedo en blanco. Hace muchísimo tiempo que mis sentidos no me reportaban una información de tal magnitud. Me esforcé al máximo por dominarme y, haciendo uso de mi natural talento para desplazarme sin ser percibido, enfilé el rumbo hacia el lugar que mi olfato me sugería como destino. No parecía estar muy lejos de mi objetivo. Me encaramé ágilmente sobre el montículo de piedras que me separaba del resto de la habitación y me dirigí hacia la puerta más cercana. Aceleré el paso, temiendo desperdiciar una oportunidad impensada. Sabía que el factor sorpresa me había hecho perder el control de mí mismo por varios segundos, los que podían significar el fracaso total. Mi corazón latía con más fuerza sobre mi enflaquecido pecho, mientras la excitación le devolvía el vigor a unas patas que hace mucho no se veían enfrentadas a una tarea tan importante. Trepé por las escaleras a toda velocidad sin producir el más mínimo ruido, sintiendo que los escalones eran los suaves colchones que antecedían al trono del desquite y la satisfacción. Cuando ya había subido varios pisos mi instinto me ordenó interrumpir el ascenso y adentrarme en el nivel en el cual me encontraba. Me deslicé entre las paredes caídas y, tras subirme a un enorme y viejo mueble que me cerraba el paso, mi cuerpo se quedo tieso como una estatua grisácea y desteñida. Una enorme, peluda y apetitosa rata se encontraba en la esquina de la habitación, a pocos metros del guardarropa de madera sobre el cual había saltado. Sentí que mi corazón se detenía. ¡Cuánto tiempo de horribles privaciones había soportado! Meses y meses de búsquedas y frustraciones, atormentado por un apetito lacerante. Pero ahora el destino parecía recompensar mi perseverancia, regalándome el más suculento manjar que pudiese desear. La miraba fijamente, pero la rata no daba ningún indicio de estar alerta. Analizaba el rincón de la pieza con su larga cola deslizándose a ras de piso, mientras los enormes bigotes parecían aletear a cada movimiento de su cabeza. Me preparé a dar el salto, con las garras listas para degollarla. Pero la rata, haciendo gala de un oído tan privilegiado como el mío, solo necesitó escuchar la flexión de mis rodillas para percatarse de que algo andaba mal. Con la fugacidad de un relámpago giró sobre sus pies y se abalanzó sobre la puerta, sin ni siquiera detenerse a identificar al intruso. Pese al imprevisto, tuve la agilidad mental suficiente para lanzarme en el mismo instante a la persecución escaleras abajo. La rata espantada chocaba con las paredes, se tropezaba, rodaba una y otra vez, pero seguía corriendo a una velocidad asombrosa, mientras mis amenazantes garras alcanzaban incluso a recortar su pelo. Bajamos escaleras como si fuesen escalones, ingresamos al salón, sorteamos los escombros en su interior y nos precipitamos por la puerta de salida. Todavía líder de la carrera, la rata se asomó al exterior y torció a mano derecha. Unos metros más allá había una intersección con otra calle. Se exaltó aún más al pisar el asfalto, como si sólo le bastase un último esfuerzo para librarse de mí. Poseído por el miedo a perder una oportunidad única, justo cuando la rata ya doblaba por el cruce de calles, di un último salto. Sentí mi garra deslizándose a lo largo del cuerpo enemigo, cortando su piel como si de una suave tela se tratase. Di vuelta a la esquina a toda velocidad, enceguecido por la saciedad inminente. Mas al enfrentarme a la calle que ahora se abría, mi cuerpo se detuvo súbitamente. Donde esperaba ver a una rata moribunda y entregada, solo veía una cola escurrirse precipitadamente entre las rejillas del alcantarillado. Mi mente se nubló como nunca, presa de una tormenta que enfrentaba los más radicales impulsos y pensamientos, debatiéndome entre el apego a la vida, la desesperación y el miedo a lo desconocido. ¿Entrar al alcantarillado? Cuántos mitos, cuántas historias de muerte y perdición había escuchado sobre aquellos tenebrosos túneles que drenaban la ciudad. Señalado como el único lugar prohibido para los gatos, sus puertas representaban un incuestionable punto de término para cualquier clase de cacería. Sin embargo, la cuestión ya no se podía zanjar en base a prejuicios, creencias o temores. El pánico al abismo que se cernía bajo mis pies se enfrentaba a un irreprimible impulso que me empujaba en pos de la rata. Ya no podía ignorar por un segundo más la imperiosa necesidad de satisfacer el hambre. No había tiempo para pensarlo. Con la prudencia pisoteada por el desatado instinto de supervivencia, sin ningún control de mi cuerpo, mis patas me impulsaron a arrojarme al interior de aquel mundo desconocido. Caí, naturalmente, de pie. Sin embargo, la fuerza del impacto fue tal que al tocar el suelo sentí un terrible dolor en una de mis patas traseras. Intenté incorporarme, pero el ardor en la extremidad me dejó postrado en mi primer intento. Levanté mi cabeza en dirección al lugar desde el cual había saltado, pero ver un diminuto y lejano orificio de luz en la altura me hizo comprender que no había vuelta atrás. Esforzándome por sobreponerme a la evidente fractura de mi pata, reparé en el lugar en el que me encontraba. Mi cuerpo estaba inmerso hasta la mitad en una espesa acumulación de fecas y desechos, mi olfato soportando el olor más intenso y repugnante que hubiese sentido. La oscuridad era casi absoluta, solo atenuada por los débiles rayos que se escurrían entre las rejillas sobre mi cabeza, a muchos pies de altura. Desde el primer momento fui invadido por esa aterradora sensación de estar siendo observado por miles de ojos. No sabía por quien ni por cuantos, pero entre todos los pensamientos que se arremolinaban en mi interior, era imposible evitar sentirme acosado por aquella inexplicable percepción. Un absoluto e inescrutable silencio reinaba en el lugar. El arrojo de mi instinto me dejaba marginado en las desoladas profundidades de la ciudad, hambriento, inválido y enceguecido por las impenetrables tinieblas. Un agudo chillido me sacó rápidamente del estado en que me encontraba. Era la rata, no cabía duda. Pese a sentirme medio muerto, recordé el propósito de mi situación. Cojeando y luchando contra la resistencia de esa adherente sustancia que parecía lodo, logré comenzar avanzar hacia el lugar del cual parecían provenir los gritos. No veía los límites de la caverna, por lo que sin ninguna referencia más que la auditiva, comencé a correr hacia mi objetivo. Conocía muy bien ese aullido; era el lamento del animal moribundo que entrega sus últimas energías antes de abandonarse al destino. Me apresuré. No aguantaba el éxtasis de hundir mis dientes en aquel cuerpo escurridizo. Mi corazón latía con más fuerza que nunca, golpeando las costillas como el martillo de un herrero al caer sobre el metal. La profundidad de mi respiración me ensordecía, y mis pupilas dilatadas al máximo de poco me servían al adentrarme en un pasillo en el cual ya no quedaba ningún rastro de luz. Manipulado por la desenfrenada excitación, no me daba cuenta de que me sumergía más y más en las raíces de la ciudad. A medida que avanzaba, mi paso se iba entorpeciendo por lo que parecían ásperas piedras de diferentes formas y tamaños, las que se hicieron cada vez más abundantes hasta terminar reemplazando el barro putrefacto. No obstante, las irregularidades del piso y la pata herida no eran estorbo para mi implacable determinación. Los chillidos de la rata azuzaban mi cruel apetito y lo mantenían imperturbable en su trayecto por los húmedos corredores. Finalmente, cuando la tensión ya era casi insostenible, escuché como el sonido que perseguía se hacía más nítido y cercano. Trastabillando sobre el piso, corrí al fondo, bajé por una depresión de la galería y torcí mi camino por última vez. Frente a mí, todavía a lo lejos, había un círculo de luz reflejado en el suelo. La rata malherida yacía en su interior, retorciéndose de dolor. Al aproximarme, los frenéticos chillidos de la rata se tornaron insoportables, como si buscasen aplacar mi voluntad asesina. Parecía que el túnel se dilataba, y en la altura apareció el foco de luz que envolvía al fugitivo. La iluminación parecía venir desde miles de pies sobre mi cabeza, pues la persecución me había conducido a lo más profundo de los laberintos subterráneos. La oscuridad, solo interrumpida por aquella exigua luminosidad, me hacía imposible determinar los límites de aquella mazmorra perdida. Había dejado de correr. Me acercaba paulatinamente a mi presa, con los ojos fijos en ella. De pronto, cuando solo nos separaban un par de metros, un repentino escalofrío me detuvo. La rata que tenía enfrente, que hasta hace un momento yacía retorciéndose de dolor, emitía otra clase de chillidos, más agudos, rítmicos y desagradables. Los desconcertantes sonidos cortaban el aire mientras su cuerpo ya no manifestaba rastro de sufrimiento, si no que se agitaba compulsivamente en lo que parecían sádicas contorsiones de risa. La rata, con su cara desfigurada por unas muecas macabras, se burlaba extasiada. El pánico se apoderó de mí, mientras un espeluznante presentimiento se infundía en mi mente. Comencé a retroceder, pero mi pata rota se enredó entre aquella suerte de piedras que cubría el lugar. Intenté deshacerme del escollo a toda prisa, pero cuál sería mi expresión al ver que la pata no estaba atorada en ninguna clase de piedra, si no que el estorbo consistía en un manojo de huesos de distintos tamaños. Agudicé la vista al máximo, y descubrí que el piso que me sostenía no era más que la acumulación de cientos de cadáveres de gatos. Horrorizado, comprendí que llevaba mucho tiempo corriendo sobre los restos de mis hermanos, solo para dirigirme ingenuamente a la emboscada que ahora nos reunía. Semana a semana, mis perversos compañeros habían caído sistemáticamente en el mismo engaño del cual ahora yo era víctima. Aquel cementerio subterráneo explicaba todo, erigiéndose como la última morada de todos los gatos desaparecidos de la ciudad. Sentí mi cuerpo helado. Con un gran esfuerzo, lentamente, levanté mi cabeza, apreciando como el recientemente oscuro túnel se había convertido en una inmensa bóveda atiborrada de millones de ojos movedizos y saltones en sus paredes. A lo lejos, unas desquiciadas risas de triunfo se acercaban, mientras el suelo se comenzaba a agitar por las pisadas de los feroces roedores. Antes de dar el último suspiro, con la extraña paz que adquiere quién asume su sentencia, me fijé por última vez en la rata que con tanto esfuerzo había perseguido. Sus pequeños y diabólicos ojos me miraban desorbitados por una euforia enloquecida, mientras dirigía maliciosamente la orquesta de gula y subversión que se cernía sobre el derrotado cazador. Parecía estar restregándome una mofa guardada con paciencia, pero que a la hora de consumarse la trampa, se liberaba triunfante sobre la miseria marchita. “Corrupto” Felipe Turner Ruiz-Tagle 19513380-8 Medicina U. Andes Cel: 99376607