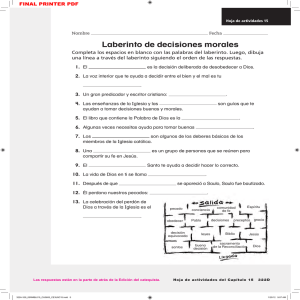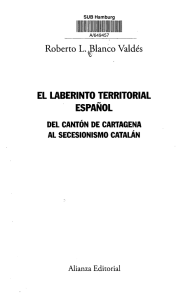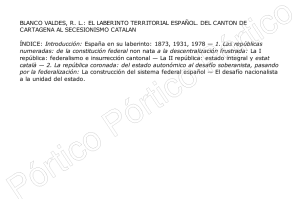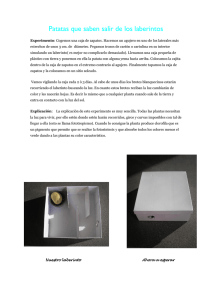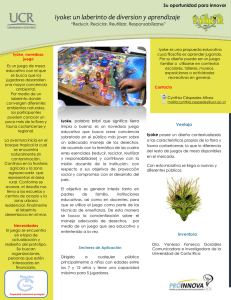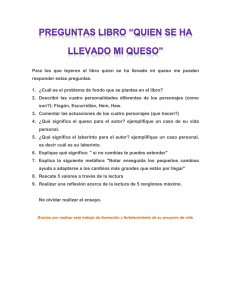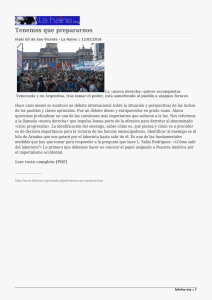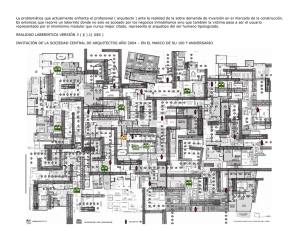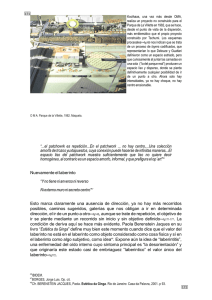El laberinto en Piedra de Sol
Anuncio

El laberinto en Piedra de Sol de Octavio Paz Prof. María Victoria Riobó Universidad Católica Argentina Introducción El presente trabajo intenta una aproximación al extenso poema Piedra de Sol (1957) de Octavio Paz a través del simbolismo del laberinto, geografía en donde transcurre la búsqueda de la identidad del yo poético expresada en el deseo de mirar su “cara verdadera, la del otro”. Intentaremos mostrar que el laberinto, como espacio, se corresponde con un tiempo de determinadas características –el tiempo circular– y genera lo que Octavio Paz denomina una “poesía de la soledad” en oposición a una “poesía de la comunión”. Aunque el símbolo del laberinto no esté explícitamente enunciado en el poema, el abundante uso de términos como “galerías”, “pasadizos”, “corredores”, “calles”, “cuartos”, “plazas”, “sendero”, “camino”, alude inconfundiblemente a él: camino a tientas por los corredores del tiempo y subo y bajo sus peldaños y sus paredes palpo y no me muevo, vuelvo adonde empecé… (vv. 409-412) El símbolo del laberinto no es extraño al pensamiento de Paz, como lo demuestra el título de su obra de ensayos El laberinto de la soledad aparecida en 1950. La obra ensayística de Paz ilumina su poesía así como su obra poética ilumina sus ensayos. “Poesía y ensayo, en íntima y continua transferencia de elementos, conforman el texto y el metatexto de su pensamiento” dice Margarita Murillo González (1990). En efecto, se puede afirmar, junto con toda la crítica, que ambos géneros no constituyen en Paz dos mundos autónomos sino un mismo universo orgánico en el cual estas dos formas discursivas no serían sino sus diferentes manifestaciones. Esto no sólo nos confirma que el análisis de este símbolo –análisis, por supuesto, limitado, dada la natural fisonomía del símbolo- es pertinente para hacer una lectura de Piedra de Sol, sino que ya en el título de esta colección de ensayos podemos 1 encontrar una clave para la interpretación del poema, pero de esto nos ocuparemos oportunamente. También en su obra poética anterior aparece el símbolo del laberinto, como, para citar un ejemplo, en “Repaso nocturno” (1950) de La estación violenta: Ardió su frente cubierta de inscripciones, santos y señas súbitos abrieron laberintos y espesuras. El tiempo Suelen distinguirse tres tipos de tiempo en el poema Piedra de Sol: un tiempo cronológico o lineal, un tiempo cíclico o circular y el “tiempo” de la Presencia, tiempo total, “ayer, hoy, mañana; aquí y allá; tú, yo, él, nosotros” (1998b:284). Estas tres formas de caracterizar al tiempo encarnan en tres figuras femeninas invocadas por Paz en el v. 525 –Eloísa, Perséfona y María– a quienes dirige su plegaria. Eloísa hace referencia al tiempo histórico; Perséfona, al tiempo mítico, circular; y María, al tiempo sagrado. El tiempo histórico se disuelve dentro del circular, perdiendo consistencia. Esta disolución, vivida con extrema angustia por el yo poético, lo hará exclamar, después de pasar revista a una extensa galería de personajes históricos muertos en forma violenta (vv. 443-461): “¿no pasa nada cuando pasa el tiempo?”. Incluso las mismas experiencias vitales del yo poético, sus recuerdos (vv. 261-282), están formulados como preguntas. La respuesta nombres, sitios, calles y calles, rostros, plazas, calles, estaciones, un parque, cuartos solos, manchas en la pared, alguien se peina, alguien canta a mi lado, alguien se viste, cuartos, lugares, calles, nombres, cuartos. (vv. 282-287) a través de la repetición de espacios abstractos susceptibles de ser habitados por cualquiera, del anonimato de un “alguien” que puede adquirir diferentes rostros, opera una suerte de desrealización de las vivencias concretas enumeradas anteriormente. Todo el segmento, tomado en su 2 conjunto, adquiere así un tono de irrealidad. El tiempo histórico es devorado por la dinámica del tiempo circular. La Piedra de Sol que da título al poema fue un tipo de calendario utilizado por la civilización maya que Paz, en la primera edición de esta obra, describe minuciosamente en una nota aclaratoria que cierra el libro a modo de epílogo. Si bien no forma parte del poema, viene a reforzar el sentido del título. Piedra de Sol, tiempo circular. Mircea Eliade (1984) explica que la concepción cíclica del tiempo se sustenta en la observación de los ritmos biocósmicos. Estos ritmos tienen un principio y un fin y se regeneran periódicamente. La concepción de una regeneración cíclica del tiempo –observa Eliade- produce una abolición de la “historia”1. Hay un rechazo de las secuencias lineales y de la idea de progreso. Octavio Paz, en El arco y la Lira, distingue estos dos tiempos diciendo que el tiempo histórico, el cronológico, es medición vacía, mientras que el otro es ritmo, tiempo original. El cosmos se destruye y regenera constantemente según leyes que escapan al conocimiento y al dominio del hombre. El tiempo circular es el tiempo del mito, un tiempo arquetípico puesto que es “un pasado susceptible siempre de ser hoy” (1998b:63), modelo dispuesto a encarnar y volver a ser. Sin embargo, este proceso de destrucción y recreación constante de la vida, movimiento implacable del cosmos, reviste en Piedra de Sol un carácter conflictivo para el hombre que, atravesado por la luz de la conciencia, en su anhelo de permanencia e individualidad, se resiste a entregarse al olvido de sí en que lo sumerge esta dinámica ciega del mundo natural. “Apenas el hombre adquirió conciencia de sí, se separó del mundo natural y se hizo otro en el seno de sí mismo […] entre el hombre y las cosas – y más hondamente, entre el hombre y su ser- se interpone la conciencia de sí” (1998b:35-36). Es esta conciencia la que crea una distancia insalvable entre el hombre y el mundo exterior. Prosigue Paz: “Mas esa distancia forma parte de la naturaleza humana. Para disolverla, el hombre debe renunciar a su humanidad, 1 Como se ha hecho notar anteriormente, la historia entendida como tiempo lineal y progresivo se desvanece dentro de este modo de pensar. 3 ya sea regresando al mundo natural, ya sea trascendiendo las limitaciones que su condición le impone”. Regresar al mundo natural significa sacrificar la conciencia. He aquí el conflicto. Es justamente en su voluntad de aferrarse a la conciencia que el hombre divide al tiempo en pasado, presente y futuro, para marcar de esta forma una continuidad, una identidad del yo que, de otra manera, se desintegraría en un presente que continuamente se despeña. El yo poético se pregunta el porque al llegar a mi cuarto, siempre un cuarto, no me reconocieron los espejos? (vv. 274-275) Por un lado, la división tripartita del tiempo no sólo no reconcilia al hombre consigo mismo y con el mundo, sino que también subraya y ahonda esta distancia al imponer un esquema ajeno a la realidad. Por otro lado, al reconocer el tiempo cíclico quedamos, como explica Julio Renquena (1974) “prisioneros de la ilusión heracliteana más que nunca”, en un mundo en perpetua rotación, engendrando y destruyendo su fisonomía en un completo olvido de sí, un mundo en donde “este minuto es nada para siempre” porque el hombre es incapaz de retenerlo. Es el tiempo quien “nos vive” y no nosotros quienes lo vivimos: el monumento somos de una vida ajena y no vivida, apenas nuestra, - ¿la vida, cuándo fue de veras nuestra?, ¿cuándo somos de veras lo que somos? bien mirado no somos, nunca somos a solas sino vértigo y vacío (vv. 502-507) Esta misma idea está expresada en “Fuente”, uno de los poemas que, junto con “Piedra de sol” forman parte de La estación violenta: Y mi vida desfila ante mis ojos sin que uno solo de mis actos lo reconozca mío El yo poético se niega a la ilusión de la “historia”, da el salto mortal al tiempo cíclico, cae en un presente disgregante con la certeza que a través de él, y no a pesar de él, podrá encontrar la salida del laberinto del tiempo, porque 4 es en el centro sagrado del laberinto en donde se halla nuestra posibilidad de trascendencia: miradas que nos miran desde el fondo de la vida y son trampas de la muerte -¿o es al revés: caer en esos ojos es volver a la vida verdadera? (vv. 251-254) El espacio En el poema, ligada a la concepción del tiempo circular subyace un espacio concebido como laberinto. Según el diccionario de la Real Academia Española el laberinto es un “lugar artificiosamente formado de calles, encrucijadas y plazuelas, para que, confundiéndose quien está dentro, no pueda acertar la salida”. En el diccionario de símbolos encontramos la siguiente descripción: “es, sobre todo, un cruce de caminos; algunos de ellos no tienen salida y son callejones sin salida a través de los cuales se trata de descubrir el camino que conduce al centro de esta curiosa tela de araña.” Los términos utilizados por Paz que aluden a esta configuración laberíntica del espacio son, como mencionamos al principio de este trabajo: “galerías”, “corredores”, “camino”, “sendero”, “cuartos”, “plazas”, “salón”, “patio”, “muro”, “paredes”, “pasadizo” y “calles”. El laberinto resulta de la combinación progresiva de estos elementos: corredores sin fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío. (vv.76-77)2 invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada (vv. 93-94) años fantasmas, días circulares que dan al mismo patio, al mismo muro (vv. 144-145) pasadizo de espejos que repiten los ojos del sediento, pasadizo que vuelve siempre al punto de partida, y tu me llevas ciego de la mano por esas galerías obstinadas (vv. 206-210) 2 El subrayado de los términos de estos versos como de los que siguen es nuestro. 5 nombres, sitios, calles y calles, rostros, plazas, calles, estaciones, un parque, cuartos solos, manchas en la pared, alguien se peina, alguien canta a mi lado, alguien se viste, cuartos, lugares, calles, nombres, cuartos (vv. 282-287) cuartos y calles, nombres como heridas, el cuarto con ventanas a otros cuartos con el mismo papel descolorido (vv. 309-311) trampas, celdas, cavernas encantadas, pajareras, cuartos numerados (vv. 323-324) sigo mi desvarío, cuartos, calles, camino a tientas por los corredores del tiempo y subo y bajo sus peldaños y sus paredes palpo y no me muevo, vuelvo a donde empecé, busco tu rostro, camino por las calles de mí mismo bajo un sol sin edad (vv. 408-414) En el laberinto está implícita la idea de circularidad ya que éste se desarrolla en torno a un eje o centro. El movimiento circular se logra por la repetición de los elementos que conforman esta particular geografía. Principio y fin confluyen en un mismo punto: “calles y calles, rostros, plazas, calles” o “el cuarto con ventanas a otros cuartos” cerrando el círculo. La identidad principio-fin provoca la abolición de los términos que la constituyen. No se puede determinar dónde empieza y donde termina un círculo. Explica Paz en El laberinto de la soledad: Para los antiguos mexicanos la oposición ente muerte y vida no era tan absoluta como para nosotros. La vida se prolongaba en la muerte. Y a la inversa. La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un ciclo infinito. Vida, muerte y resurrección eran estadios de un proceso cósmico, que se repetía insaciable. La vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte, su contrario y complemento; y la muerte, a su vez, no era un fin en sí; el hombre alimentaba con su muerte la voracidad de la vida, siempre insatisfecha. (1999:59) 6 Paz apunta que el rasgo más característico de esta cosmovisión es el sentido impersonal tanto de a vida como de la muerte: “Nuestros antepasados no creían que su muerte les pertenecía, como jamás pensaron que su vida fuese realmente su vida, en el sentido cristiano de la palabra” (1999:60). El sentido de la vida y la muerte del hombre era la salud cósmica: “el mundo, y no el individuo, vivía gracias a la sangre y la muerte de los hombres”(1999:61) Quizá una de las imágenes más antiguas con las cuales el hombre ha expresado este incesante devenir mediante el cual el mundo se renueva a sí mismo es la del río, que Paz retoma y reformula: un camino de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre: (vv.3-5) Esta imagen evoca la sucesión, la cambiante fisonomía del mundo imposible de ser asida por el hombre que, sumergido en estas aguas, se pierde él mismo en su incesante devenir. Es revelador que el “caminar” de río sobre el que habla Paz no sea recto o lineal. Su movimiento dibuja una figura cerrada: se curva, avanza, retrocede y llega siempre. Figura cerrada análoga al espacio cerrado del laberinto. Octavio Paz habla de dormir “sueños de piedra que no sueña” y del “bruto dormir siglos de piedra” aludiendo al calendario maya, al ritmo cíclico del cosmos y a una vida que, asimilada al mundo natural (“bruto”), no puede acceder a una conciencia plena y total de sí. El laberinto se transforma en una trampa mortal para el hombre, en una prisión, ya que, en su circularidad, en su continuo devolvernos al punto de partida, hace de nuestro movimiento un gesto inútil, carente de sentido, contradictorio: movimiento que se resuelve en inmovilidad: arde el instante y son un solo rostro los sucesivos rostros de la llama, todos los nombres son un solo nombre, todos los rostros son un solo rostro, todos los siglos son un solo instante (vv. 146-150) 7 En “¿No hay salida?”, poema perteneciente también a La estación violenta dice: la realidad es una escalera que no sube ni baja, no nos movemos, hoy es hoy, siempre es hoy Más adelante en el poema Piedra de sol, Paz retomará la imagen haciéndola llegar hasta sus últimas consecuencias: todo se quema, el universo es llama, arde la misma nada que no es nada sino un pensar en llamas, al fin humo (vv. 479-481, el subrayado es nuestro) “Al fin humo”: es decir, apariencia, ilusión, engaño. Como se ha visto, el laberinto implica una concepción dinámica del espacio. Es un lugar que se recorre, siempre conlleva un ir hacia. Esta visión dinámica se traduce en Piedra de sol en el empleo abundante de los verbos de translación: ir, seguir, proseguir, perseguir, pisar, caminar, fluir, avanzar, desembocar, recorrer, subir, bajar, volver, etc. Pero este movimiento no es un simple deambular, es una búsqueda (el verbo buscar se repite nueve veces). Y aquello tras lo cual vamos se encuentra en el centro del laberinto. El laberinto y la caverna Hasta ahora se ha hablado del movimiento circular. La dificultad del laberinto reside, justamente, en la ilusión señalada anteriormente que provoca la circularidad. Sin embargo, el laberinto, en virtud de su centro, permite otra clase de desplazamiento: el espiral. La espiral puede leerse como un recorrido circular hacia adentro. Fija simbólicamente un movimiento desde lo exterior hacia lo interior. Esta dirección de afuera hacia adentro está señalada por el uso insistente del verbo “caer”: caigo en mí mismo sin tocar mi fondo (v. 539) El laberinto se asocia al remolino y al pozo. El complejo trazado del laberinto se halla en estado natural en los corredores de acceso a ciertas 8 grutas prehistóricas3. Su asociación con la caverna (“trampas, celdas, cavernas encantadas/ pajareras, cuartos numerados”) hace referencia, por un lado, a la búsqueda interior representada por los antiguos rituales iniciáticos, por otro, al pasaje de la vida a través de la muerte. En ciertas culturas, como la egipcia, el laberinto era un lugar donde se enterraba a los muertos. De lo dicho anteriormente podemos sacar tres conclusiones en orden a la interpretación de este poema: 1. El símbolo del pozo (hoyo) es utilizado por Paz para figurar esta caída en el laberinto: tu cuerpo sabe a pozo sin salida, pasadizo de espejos que repiten los ojos del sediento… (vv. 205-207) ... un hoyo negro y en el fondo del hoyo los dos ojos de una niña ahogada hace mil años (vv. 242-244) miradas enterradas en un pozo, miradas que nos ven desde el principio, mirada niña de la madre vieja que ve en el hijo grande un padre joven, mirada madre de la niña sola que ve en padre grande un hijo niño, miradas que nos miran desde el fondo de la vida y son trampas de la muerte, -¿o es al revés, caer en esos ojos es volver a la vida verdadera? (vv. 245-254) 2. La oscuridad propia del pozo (caverna) asociada al laberinto indica su dificultad así como el sentimiento de estar “perdido”: “busco a tientas”, “frente ciega”, “mis ojos se nublan”, “me llevas ciego de la mano/ por esas galerías obstinadas”, “camino a tientas por los corredores/ del tiempo”, “al cabo de los siglos me descubro/ con tos y mala vista”, así mismo, despertar, salir, es despegar “mis párpados cerrados”. 3. Como se desprende de los fragmentos citados arriba, esta imagen está en clara conexión con el mundo subterráneo, con el reino de los muertos. 3 Piénsese, por ejemplo, en las cavernas del Cerro de la Estrella, en el Valle de México. 9 En el poema está insinuado el topos clásico del “descenso a los infiernos” a cuyo término nos espera, como el Minotauro en el Laberinto, la muerte, o la revelación previo período de purificación. Este descenso es invocado en otros pasajes por Paz en la figura de Perséfona “pastora de los valles submarinos/ y guardiana del valle de los muertos”. El descenso a los infiernos simboliza el descenso a las profundidades del yo, el viaje interior hacia uno mismo. El laberinto participa de esta misma simbología. Conduce también al interior de uno mismo, hacia una suerte de santuario interior y oculto donde reside lo más misterioso de la persona humana. Fein, en Towards Octavio Paz, en la sección especialmente dedicada al estudio de Piedra de Sol, indica que el poema esta dividido en dos secciones cuyas direcciones son opuestas. En la primera sección el movimiento predominante es el de la introspección, es decir, de afuera hacia adentro. En el segundo, el camino recorrido es el inverso, es decir, de adentro hacia fuera. La lectura de la espiral permite estos dos movimientos. El descenso tiene uno de sus clímax en los vv. 255-261, antes de concluir la primera parte o el primer movimiento, es decir, antes del “Madrid, 1936”: -esta noche me basta, y este instante que no acaba de abrirse y revelarme dónde estuve, quién fui, cómo te llamas, como me llamo yo: En esta primera parte se destaca un escenario nocturno: 10 no hay nada frente a mí, sólo un instante rescatado esta noche, contra un sueño de ayuntadas imágenes soñada, duramente esculpido contra el sueño, arrancado a la nada de esta noche (vv. 153-157) mientras la pesadumbre de esta noche mi pensamiento humilla y mi esqueleto (vv. 165-166) rodeado de muerte, amenazado por la noche y su lúgubre bostezo (vv. 174-175) Percibimos un yo poético que es sombra, fantasma: mi sombra despeñada se destroza, recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo, busco a tientas (vv. 74-76, el subrayado es nuestro) piso los pensamientos de mi sombra, piso mi sombra en busca de un instante (vv. 96-97, el subrayado es nuestro) Todo participa de esta condición fantasmagórica del yo: rostro desvanecido al recordarlo, mano que se deshace si la toco, cabelleras de arañas en tumulto sobre sonrisas de hace muchos años (vv. 80-84) El laberinto simboliza el error, el alejamiento de la fuente de la vida. Los laberintos circulares o elípticos (ej. los de la Peña de Mogor, Pontevedra) han sido interpretados, según Waldemar Fenn, como diagramas del cielo, imágenes del movimiento aparente de los astros (notemos la relación existente con la Piedra de sol, calendario hecho en base a la observación del movimiento de las estrellas). El laberinto como reproducción del laberinto celeste señala la pérdida del espíritu en la creación –la “caída” de los neoplatónicos– y, por consiguiente, la necesidad de encontrar su centro para volver a él. En estrecho contacto con el símbolo de la caverna, el laberinto y sus espectáculos de sombras o marionetas representa este mundo de apariencias agitadas, de donde el hombre debe salir para contemplar el verdadero mundo de las realidades. En uno de los momentos de trascendencia, el poeta dirá: el mundo se despoja de sus máscaras (v. 402) 11 La espiral, como hemos dicho anteriormente, puede leerse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En la segunda parte del poema, el movimiento del yo poético es inverso, es decir, parte desde adentro hacia fuera. Este cambio se marca con la aparición de la dimensión social del hombre, del plural, de su historia en común con otros hombres. El laberinto cobra entonces un nuevo aspecto que se expresa en el uso del término “máscaras”. La búsqueda del “rostro” o de la “cara” del interlocutor se intensifica en esta segunda parte, sobre todo hacia el final: muestra tu rostro al fin para que vea mi verdadera cara, la del otro, mi cara de nosotros siempre todos, cara de árbol y de panadero, de chofer y de nube y de marino, cara de sol y arroyo y Pedro y Pablo, cara de solitario colectivo (vv. 526-532) La máscara es sinónimo de apariencia, de ocultamiento del verdadero ser de los otros y es laberinto justamente en lo que entraña de ilusión y separación: ...las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres al hombre de sí mismo (vv. 357-358) Retomando nuevamente la descripción de laberinto, debemos destacar el hecho de que se trata de una “construcción arquitectónica”, es decir, obra del hombre, y de una construcción “artificiosa”. Recordemos el legendario laberinto de Cnossos mandado a construir, según en mito, por Minos a Dédalo, el más famoso artesano de entonces. Todos los elementos que en Piedra de Sol que conforman el laberinto pertenecen al dominio de la arquitectura: corredores, muros, paredes, cuartos, galerías, patios, plazas, puertas, ventanas, pasadizos, calles, moldura, murallas, etc. La consecuencia que se puede sacar a partir de lo dicho es que es el hombre, su forma de ser en el mundo y de conocer, es lo que, de alguna manera, provoca esta percepción laberíntica de la realidad: la vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte (vv. 520-521) 12 Es nuestra conciencia, para volver a lo que se ha dicho al principio, la que nos separa del mundo, la que nos desarraiga de la vida. El laberinto y el espejo El laberinto es una construcción “artificiosa”. Asociada al espejo invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada (vv. 93-94) pasadizo de espejos que repiten los ojos del sediento, pasadizo que vuelve siempre al punto de partida (vv. 206-208) se transforma en “especulación”. Esta palabra que hoy designa una de las formas más abstractas y elevadas de las operaciones de la inteligencia, proviene, efectivamente, de la palabra “espejo”. Originalmente, “especular” era observar el cielo y los movimientos relativos de las estrellas, con ayuda de un espejo. El espejo, superficie reflectante, es un símbolo extremadamente rico en el orden del conocimiento. Especulación no es más que un conocimiento indirecto del Principio por medio de su manifestación en el reflejo sobre el espejo. Lo que es laberinto es el mundo como reflejo. El reflejo de algo sobre el espejo no cambia ciertamente su naturaleza, sino que entraña cierto aspecto de ilusión, de mentira, con respecto al Principio. [...] pensamiento que vuelve, se repite, se refleja y se pierde en su misma transparencia (vv. 225-227) El espejo absorbe, atrapa. En el mito de Narciso vemos como éste, enamorado de su imagen, queda preso en sí mismo. Como le ocurre a Narciso, lo que nos espera al fondo del espejo o en el centro del laberinto que todos somos, es la muerte. El laberinto y lo otro La experiencia del laberinto del yo poético en la primera parte, un recorrido que se realiza desde afuera hacia adentro, se correspondería a lo que en el amor hay de instinto de muerte, descripto por Paz como “arrobo silencioso, vértigo, seducción del abismo, deseo de caer infinitamente y sin 13 reposo, cada vez más hondo” (1971:96) El yo poético descubre mediante la vivencia del laberinto la soledad radical, constitutiva del hombre –su estar arrancado del mundo, de él mismo y de los otros- y también que “ser uno mismo es condenarse a la mutilación pues el hombre es apetito perpetuo de ser otro” (1998b:268), el conflicto de “ser el mundo sin dejar de ser él mismo.” La experiencia de esta soledad está en la base de toda búsqueda de transponer sus límites. La conciencia de la desgarradura implica el recuerdo de un momento anterior a la desgarradura, la nostalgia del Paraíso, de la comunión. Recuerdo que para Octavio Paz se actualiza –volviéndose llamado urgente- ante la presencia de la Otredad (otredad que puede ser la de nosotros mismos, la de los otros hombres, la del Otro). Sólo ante lo otro se puede empezar a vislumbrar la salida del laberinto. El epígrafe de El laberinto de la soledad, tomado de Antonio Machado, resulta esclarecedor: Lo otro no existe: tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. Identidad = realidad, como si, a fin de cuentas, todo hubiera de ser, absoluta y necesariamente, uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste; es hueso duro de roer en que la razón deja los dientes. Abel Martín, con fe poética, no menos humana que la fe racional, creía en lo otro, en “La esencial Heterogeneidad del ser”, como si dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno. Lo otro es, a un tiempo, el disparador de la búsqueda (recuérdese que la búsqueda del yo poético en Piedra de sol principia con la experiencia de un tú femenino) y el umbral de salida: La experiencia de la otredad abarca dos notas extremas de un ritmo de separación y reunión, presente en todas las manifestaciones del ser, desde las físicas hasta las biológicas. En el hombre ese ritmo se expresa como caída, sentirse solo en un mundo extraño, y como reunión, acorde con la totalidad (1998b:269) El amor: una puerta de salida 14 Hasta ahora nos hemos ocupado de una de las líneas en que se mueve la poesía de Paz analizada a través del símbolo del laberinto: la de la desgarradura. Antes de terminar indicaremos brevemente una de las posibilidades4 que el poeta presenta como salida del laberinto. En primer lugar hay que señalar que sólo el “tú” puede, en este círculo vicioso del tiempo cíclico que nos hace a nosotros mismos inasibles, confirmarnos en la existencia: salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, no soy, no hay yo, siempre somos nosotros (vv. 516-519) Pero esto todavía no es reconciliación, comunión, sino un primer paso hacia tierra firme. La verdadera salida del laberinto se opera a través del amor. En el mito griego que relata la incursión de Teseo en el laberinto del Minotauro podemos subrayar dos elementos en común con Piedra de sol. Antes de iniciar la aventura, Teseo se encomienda a Afrodita, diosa del amor, y es una mujer, Ariadna, quien le da la clave para resolver el laberinto. La mediación de la mujer se manifiesta indispensable para “resolver” el laberinto en la súplica que, en Piedra de sol, hacia el final, le dirige el yo poético: “puerta de ser, despiértame, amanece, déjame ver el rostro de este día, déjame ver el rostro de esta noche, todo se comunica y transfigura, arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche” (vv. 554-559) El amor nos permite el acceso a la verdadera realidad: 4 La otra posibilidad, que no trataremos aquí, desarrollada en extenso en El arco y la lira así como en diversos ensayos, es la poesía. No en vano la primera recopilación de su obra poética lleva por título Libertad bajo palabra. 15 amar es combatir, si dos se besan el mundo cambia, encarnan los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua (vv. 365-370) Las apariencias, el laberinto, se desvanece: el tiempo inútilmente los asedia, no hay tiempo ya, ni muro; ¡espacio, espacio (vv. 329-330) Por el amor retornamos al paraíso perdido: porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables, nada las toca, vuelven al principio, no hay tú, ni yo, mañana, ayer ni nombres, verdad de dos en sólo un cuerpo y alma, oh ser total... (vv. 302-307) Lo dicho acerca del amor es consecuencia de que la experiencia amorosa anula el tiempo, y al anularlo, nos hace trascender esta realidad prismática, fragmentaria, sucesiva, de opuestos irreconciliables para arribar a lo que Ocatavio Paz llama “la otra orilla”, que es percepción simultánea de que somos otros sin dejar de ser nosotros mismos, visión totalizadora de la realidad, reconciliación en la Presencia. El amor tiene un carácter liberador, hace brotar “alas en las espaldas del esclavo”. Conclusión El laberinto, espacio creado por nuestra conciencia del tiempo, y la necesidad de resolver el laberinto, de encontrar la salida, no es sino expresión, al decir de Paz, “del antiguo y perpetuo desgarramiento del ser, siempre separado de sí, siempre en busca de sí”. Perpetuo: Piedra de sol no tiene estrictamente un final dado que termina como empieza, invitándonos de este modo a recomenzar infinitas veces el peregrinaje del hombre en busca de su verdadero ser. Con esto el poeta nos quiere decir que el hombre es un constante trascenderse a sí mismo, que la conquista su verdadero ser es una tarea que se nos impone todos los días. No hay un solo y definitivo momento de trascendencia. En el poema la experiencia de la trascendencia se entrelaza con el caminar el laberinto, dibujando así una línea que asciende y desciende 16 en movimientos alternos. No es arriesgado afirmar que, en el pensamiento de Paz, ambos momentos están en estrecha dependencia: Todo se pone en pie para caer mejor ( “Fuente”, 1998a:218) La naturaleza misma del hombre determina tanto este estar siempre dentro del tiempo como la posibilidad de transponer sus límites: el hombre, el que saltó al vacío y nada lo sustenta desde entonces sino su propio vuelo, el desprendido de su madre, el desterrado, el sin raíces, ni cielo ni tierra, sino puente, arco tendido sobre nada, en sí mismo anudado, hecho haz, y no obstante partido en dos desde el nacer, peleando contra su sombra, corriendo siempre tras de sí, disparado, exhalado, sin jamás alcanzarse, el condenado desde niño, destilador del tiempo, rey de sí mismo, hijo de sus obras. (“Mutra”, 1998a: 225) El hombre está en tensión, es esencialmente un ir hacia que no acaba nunca porque tiene siempre la posibilidad de ser otro. “Quizá el verdadero nombre del hombre, la cifra de su ser, sea el Deseo” (1998b:136) Bibliografía -PAZ, OCTAVIO. 1991. Piedra de Sol. Edición bilingüe. New York: New Directions Books. –––––. 1998a. Libertad bajo palabra. Buenos Aires: FCE. –––––. 1998b. El arco y la lira. México: FCE. –––––. 1999. El laberinto de la soledad. México: FCE. –––––. 1971. Las peras del olmo. Barcelona: Seix Barral. -FLORES, ANGEL. 1974. Aproximaciones a Octavio Paz, México: Joaquín Mortiz. -CHEVALIER. 1995. Diccionario de los símbolos. Barcelona: Herder. -CIRLOT. 1969. Diccionario de símbolos. Barcelona: Labor. -CAMPBELL, JOSEPH. 1959. El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. México: FCE. -ELIADE, MIRCEA. 1984. El mito del eterno retorno. Madrid: Alianza Editorial. -RICOEUR, PAUL. 1988. Hermenéutica y acción. Buenos Aires: Docencia. -FEIN, JOHN. 1986. Toward Octavio Paz: a reading of his major poems (19571976). Kentucky: University Press of Kentucky. -MATAMORRO, BLAS. 1990. Lecturas Americanas (1974-1989). Madrid: Ediciones Cultura Hispánica. -MURILLO GONZÁLEZ, MARGARITA. 1990. Polaridad-Unidad, caminos hacia Octavio Paz. México: UNAM. 17