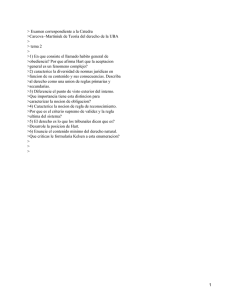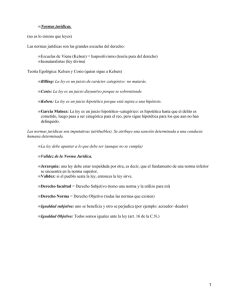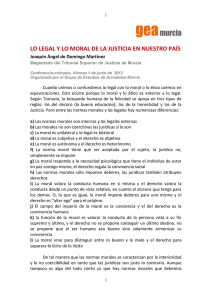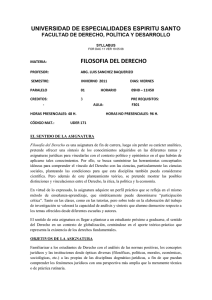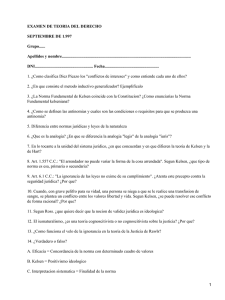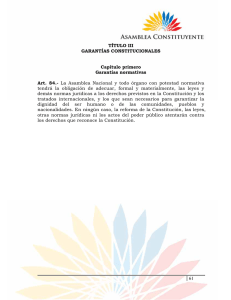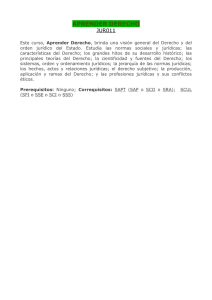Doxa - Núm. 9, 1991 - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Anuncio

A Don Felipe González Vicén, ejemplo para todos de rigor intelectual, probidad universitaria, talante vital. In Memoriam. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante Centro de Estudios Constitucionales Alicante, 1991 Índice • • • • • • Presentación Felipe González Vicén o Elías Díaz - Felipe González Vicén (1908-1991) Etica y bienestar o James Griffin - Contra el modelo del gusto o M argarita Valdés - Dos aspectos en el concepto de bienestar o Julia Barragán - La función de bienestar colectivo como decisión racional o M artin D. Farrel - El nivel de vida o Jorge M alem - Bienestar y legitimidad o Luis Prieto Sanchís - Notas sobre el bienestar Artículos o Stanley L. Paulson - La alternativa kantiana de Kelsen: una crítica o Rolando Tamayo y Salmorán - «Derechos humanos» y la teoría de Derechos. Un criterio o Roberto J. Vernengo - Normas morales y normas jurídicas o M aría Cristina Redondo y Pablo E. Navarro - Aceptación y funcionamiento del Derecho o Juan Ramón Capella - El tiempo del «progreso» Notas: Sobre la regla de reconocimiento o Eugenio Bulygin - Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos o Juan Ruiz M anero - Normas independientes, criterios conceptuales y trucos verbales. Respuesta a Eugenio Bulygin o Ricardo A. Caracciolo - Sistemas jurídicos y regla de reconocimiento o Eugenio Bulygin - Regla de reconocimiento: ¿Normas de obligación o critero conceptual? Réplica a Juan Ruiz M anero Entrevista o Juan Ruiz M anero - Entrevista con Joseph Raz P R E S E N T A C I Ó N 15 F elipe González Vicén ha sido probablemente el único auténtico maestro -¡aunque sin proponérselo!- de entre los filósofos del Derecho españoles de su generación. La revista DOXA publicó, en el número 2, uno de sus últimos artículos (Sobre el neokantismo lógico-jurídico), al que siguió, en el número 3, una entrevista en la que el «solitario “don” de la Laguna» -como le llamara Javier Muguerza- respondía a diversas cuestiones concernientes a su biografía intelectual y a su obra teórica. En el presente número -dedicado a la memoria de don Felipe- Elías Díaz glosa la personalidad humana y la obra teórica de «nuestro viejo maestro y amigo», al que define como «intelectual pulcro, exigente, riguroso, muy crítico y autocrítico», que era al mismo tiempo «un gran vitalista, tanto en los hechos como, quizás sobre todo, en las palabras y en los signos». El trabajo de Elías Díaz suministra numerosas claves para entender la obra «distante, dispersa, culta, compleja, sugerente, poco difundida y estudiada» de González Vicén, así como, en general, la filosofía del Derecho española de la postguerra, que el propio Elías Díaz ha contribuido -y seguramente más que nadie- a renovar. La sección monográfica de este número 9, que es también el primero de 1991, está dedicada al tema del bienestar, y recoge las diversas ponencias presentadas a las IV Jornadas de Filosofía Práctica celebradas en Tossa de Mar en abril de 1990 y organizadas -como siempre- por Jorge Malem. En el trabajo que abre la sección, James Griffin (Contra el modelo del gusto) parte de que básicamente existen dos formas de entender las relaciones entre los deseos y los valores: en la primera -el modelo de la percepción- se otorga prioridad al valor: algo es deseado porque es valioso; en la segunda -el modelo del gusto- se invierte la prioridad: algo es valioso porque es deseado. El objetivo de Griffin es precisamente la crítica de este segundo modelo -lo que no significa adoptar sin más el primero- que, en su opinión, 16 está muy difundido en filosofía y, sobre todo, en ciencias sociales (por ejemplo, es el que asume la teoría de la «decisión racional».) En su contribución, Dos aspectos en el concepto de bienestar, Margarita Valdés considera que la elucidación del concepto de bienestar supone contestar a dos preguntas: ¿cuáles son las circunstancias o características de una persona, en virtud de las cuales atribuimos bienestar a la misma? y ¿cómo hemos de medir el bienestar de las personas para hacer posibles las comparaciones interpersonales de bienestar? Por otro lado, en el concepto de bienestar parece que se combinan características de dos tipos diferentes: unas aluden a circunstancias externas de la persona (riqueza, poderes, educación, etc.), y otras a estados internos (sentimiento de placer, felicidad, etc.). De las varias formas de combinar estos dos ingredientes surgen diversas concepciones del bienestar, y Margarita Valdés analiza críticamente cuatro de ellas: la concepción aristotélica, la estoica, la utilitarista (la de la economía del bienestar) y la de Amartya Sen, quien explica el bienestar en términos de «funcionamientos» y «capacidades». Julia Barragán (La función de bienestar colectivo como decisión racional) aborda el problema de cómo unir en una única función de bienestar colectivo las preferencias individuales de los distintos miembros de la sociedad, lo que envuelve también el problema de cómo pasar de la acción racional individual a la acción racional en el marco social. Su tesis es que la construcción de la función de bienestar colectivo es una tarea compleja, pues la misma se lleva a cabo en tres distintos niveles, estrechamente vinculados entre sí, pero cuyas estructuras de justificación difieren substancialmente: en el nivel instrumental se trata de determinar una regla de decisión formal que sea coherente con los principios generales de la racionalidad social e individual; en el nivel distributivo habrá que elaborar principios que permitan una solución no sesgada de los conflictos que surgen en la distribución de bienes escasos; y el nivel normativo se vincula con el desarrollo de un marco de normas que estimule el uso de la cooperación como lenguaje moral. En El nivel de vida, Martin D. Farrell parte de un modelo simple, según el cual el nivel de vida depende de la opulencia, entendida como la cantidad de bienes (ingreso y riqueza) que una persona tiene a su disposición. Ese modelo simple se completa luego mediante la agregación -a la idea de opulencia- de otros elementos (como el tiempo libre, la libertad de elección y la calidad de vida) y con la consideración del nivel de vida no sólo en el plano individual, sino también en el social. Finalmente, el modelo se compara con el propuesto por Sen (al que también se refería Margarita Valdés) y con el 17 modelo basado en la satisfacción de las necesidades (propuesto, entre otros, por Griffin). En Bienestar y legitimidad, Jorge Malentarranca de dos concepciones básicas del bienestar: la que aproxima el bienestar a la felicidad individual, y la que apunta más bien hacia condiciones objetivas del mundo, esto es, el bienestar entendido como nivel de vida. A partir de aquí, se plantea el problema de cuál es el papel que ha de jugar el Estado según se entienda el bienestar de una u otra forma y, en particular, el de cómo afecta ello al principio básico del Estado democrático liberal de respetar a las personas en cuanto seres autónomos. En su opinión, tanto en la versión subjetiva como en la objetiva, a lo que lleva el concepto de bienestar es a la protección de la autonomía de las personas, de manera que dicho concepto «tiene relevancia como elemento que nos permite juzgar acerca de la legitimidad de los ordenamientos jurídico-políticos». Finalmente, en Notas sobre el bienestar, Luis Prieto, tomando como punto de partida -aunque no exclusivamente- los trabajos anteriores, rechaza la identificación entre riqueza y bienestar, y defiende la tesis de que el concepto de bienestar social gira en torno a la idea de reparto igualitario en el disfrute de la riqueza y en la asunción de las cargas sociales. Desde su perspectiva, el bienestar da lugar a estos tres tipos de problemas: qué justificación moral puede alegar una decisión pública acerca del reparto de cargas y, recursos; qué tipo de cosas o de necesidades pueden ser objeto de una política de bienestar; quién ostenta legitimidad para decidir cómo se construye y a qué precio un bienestar colectivo. La sección de artículos se abre con un trabajo de Stanley L. Paulson (La alternativa kantiana de Kelsen: una crítica) en el que se plantea el problema de si la interpretación kantiana de Kelsen proporciona a éste un argumento en apoyo de la teoría pura del Derecho, en cuanto alternativa a las dos filosofías del Derecho tradicionales: la teoría empírico-positivista y la del Derecho natural. La conclusión de Paulson es que el argumento trascendental kantiano -en cualquiera de sus versiones, progresiva o regresivano funciona, pero de ahí no se sigue que con ello se derrumbe también la teoría pura del Derecho. En «Derechos humanos» y la teoría de derechos. Un criterio, Rolando Tamayo sostiene la tesis de que la disponibilidad de una jurisdicción constitucional es una condición necesaria para la existencia de los derechos constitucionales, lo que a su vez presupone la idea de que la existencia de los tribunales es condición necesaria para que pueda hablarse de derechos subjetivos, tanto en el contexto de un sistema nacional como internacional. En 18 Normas morales y normas jurídicas, Roberto J. Vernengo aborda el clásico tema de las relaciones entre Derecho y moral, subrayando cómo, a partir del lenguaje técnico de los juristas, se pueden advertir diferencias entre enunciados normativos morales y, normas jurídicas que van más allá de las de carácter puramente sintáctico y que no siempre han sido suficientemente atendidas. Por otro lado, Vernengo se muestra especialmente crítico con respecto a intentos como el de la ética discursiva, que considera a la legitimidad moral como condicionada por la legalidad; esta última afirmación, en su opinión, descansa en una falta de clarificación de las relaciones entre Derecho y, moral. A partir de la tesis positivista de que el Derecho es una técnica de motivación de comportamientos y, de que la existencia del Derecho depende de hechos sociales, María Cristina Redondo y Pablo E. Navarro (en Aceptación y funcionamiento del Derecho) analizan dos aspectos de estos problemas: la relación entre las normas jurídicas y las razones para la acción y, la relación entre los criterios de existencia y de efectividad del Derecho. En su trabajo, conceden especial importancia a la distinción entre eficacia del Derecho (mera conformidad entre las normas jurídicas y las conductas de los destinatarios) y efectividad del Derecho (las normas jurídicas intervienen en el razonamiento práctico de los sujetos y determinan sus acciones). Finalmente, en El tiempo del «progreso», Juan Ramón Capella analiza las tres principales concepciones de esa categoría fundamental de nuestra experiencia que es el tiempo: el tiempo cíclico (la concepción más duradera y abarcante de las sostenidas por la humanidad), el tiempo lineal (propia de la concepción judeo-cristiana del mundo) y el tiempo del Mesías (quien abre el paso de una concepción del tiempo -el tiempo de espera- a otra -el tiempo de obrar). Capella se detiene a analizar críticamente la concepción del tiempo hegemónica en el presente, el tiempo acelerado del «progreso» (una variante de la concepción lineal), y concluye apelando a la inevitabilidad de «un cambio cultural que ha de llevar al museo el concepto mismo de lo “progresista”». La sección de Notas gira en torno a la problemática de la identidad de los sistemas jurídicos y se centra en el concepto de regla de reconocimiento. En Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos, Eugenio Bulygin recuerda el modelo analítico de sistema elaborado por él mismo y por Alchourrón en su conocido libro Normative Systems (1971) y la posterior distinción que estos autores trazan entre sistema jurídico (como conjunto de normas) y orden jurídico (como secuencia de sistemas jurídicos, esto es, como sistema dinámico). A partir de esta distinción, 19 Bulygin pasa a considerar los desarrollos llevados a cabo por Ricardo Caracciolo (en un libro reciente, de 1988: El sistema jurídico. Problemas actuales), quien se ocupa allí básicamente de dos cuestiones: la determinación de la identidad de un orden jurídico (cuándo una secuencia de sistemas pertenece a un mismo orden); y la determinación del contenido de un sistema jurídico global correspondiente a un determinado intervalo temporal (cuándo una norma pertenece al sistema). Finalmente, Bulygin se ocupa de la crítica dirigida por Juan Ruiz Manero (en su libro Jurisdicción y normas, de 1990) a su propuesta de concebir la «regla de reconocimiento» hartiana como una regla o criterio conceptual y no como una norma, para seguir sosteniendo su tesis de entonces (la referencia es a un artículo de Bulygin de 1976) con nuevos argumentos. En la réplica a las críticas que le dirige Bulygin, Ruiz Manero (Normas independientes, criterios conceptuales y trucos verbales. Respuesta a Eugenio Bulygin) discute y, defiende de nuevo estas dos tesis: 1) la regla de reconocimiento debe entenderse como una auténtica norma de conducta y no como un simple criterio conceptual y 2), el concepto de «juez» debe caracterizarse extrasistemáticamente, por referencia a reglas sociales aceptadas y no a reglas jurídicas válidas. Entre otras cosas, Ruiz Manero señala que la concepción de Bulygin plantea el siguiente problema de circularidad que él consigue resolver: si la regla de reconocimiento de un sistema se entiende como un criterio conceptual compartido por los jueces y, en general, por los órganos oficiales, entonces no cabe identificar a dichos órganos en base a las normas identificadas como jurídicas precisamente según ese criterio conceptual compartido por ellos. En Sistema jurídico y regla de reconocimiento, Ricardo Caracciolo tercia en la polémica entre Bulygin y Ruiz Manero, que él reinterpreta como un desacuerdo a propósito de cuál es la actitud de los jueces frente a una regla de reconocimiento. Bulygin estaría diciendo que los jueces «usan» la misma regla de reconocimiento, lo que equivale a afirmar que utilizan los mismos criterios de identificación de normas jurídicas (usar esa regla significa emprender una práctica de identificación), mientras que Ruiz Manero estaría afirmando que lo que hacen los jueces es «obedecer» a la regla de reconocimiento (pues ésta, como regla de conducta, impone a los jueces un deber u obligación). Caracciolo desarrolla estas ideas y llega a la conclusión de que la discrepancia entre ambos puede explicarse por la adopción de distintas perspectivas acerca del análisis de un sistema jurídico. Finalmente, en la réplica final -por el momento- a Ruiz Manero, Bulygin vuelve a referirse -sin modificar su posición original- 20 a los tres problemas que, en su opinión, plantea la propuesta del primero. Las críticas de Bulygin conciernen tanto a la interpretación de la regla de reconocimiento como una genuina norma de obligación que prescribe a los jueces el deber de aplicar las normas jurídicas, como al fundamento de ese deber por parte de los jueces y a la pretensión de Ruiz Manero de romper la circularidad antes aludida (el «círculo de Hart»). En la entrevista que Juan Ruiz Manero efectúa a Joseph Raz, este último contesta, con una considerable y encomiable amplitud, a diversas cuestiones concernientes a su biografía intelectual, a las relaciones entre su concepción del Derecho y las de Kelsen, Hart o Dworkin, y a la filosofía moral y política contenida en su último e importante libro, The Morality of Freedom. FELIPE GONZÁLEZ VICÉN 23 Elías Díaz FELIPE GONZÁLEZ VICÉN (1908-1991) H a muerto, nuestro viejo maestro y amigo, a los ochenta y tres años, el pasado 22 de febrero en La Laguna (Tenerife), de cuya Universidad era catedrático de Filosofía del Derecho desde 1946. Fue enviado allí (¡afortunadas islas!) como destino forzoso y que de hecho resultó inamovible una vez que después de la guerra (civil y mundial) logró ser readmitido en la docencia tras su destitución de la Universidad de Sevilla en 1936. En medio, en esos tan terribles y difíciles años, tuvo que optar como tantos otros por la salida traumática de España recorriendo media Europa como emigrado político para encontrar, al fin, acogida en Alemania bajo la protección de la familia de su mujer Ruth Dörner, siempre su gran autodefensa allí y aquí, accediendo incluso a un puesto de trabajo que le permitió subsistir hasta la conclusión de su emigración. Felipe González Vicén había nacido en Santander, creo que de familia vallisoletana, en 1908; desde el principio, muy destacado e inteligente estudiante, licenciado en Derecho, fue después pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios en Italia, Inglaterra y Alemania, logrando, a los veintisiete años, la cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla en 1935. Su primer libro, Teoría de la revolución. Sistema e historia, había aparecido en 1932 publicado por la Universidad de Valladolid, donde aquél había cursado sus estudios e iniciaba por entonces su preparación como docente. Toda su posterior vida académica habría de transcurrir invariable desde 1946 en la Universidad de La Laguna, donde se jubiló en 1978, aunque con frecuentes visitas de trabajo a centros de investigación de no pocas universidades europeas, habiendo ejercido entre ellas durante varios años como profesor visitante en la Universidad de Heidelberg. 24 Elías Díaz De su reincorporación a España habría pronto de quedar permanente y muy importante selectiva señal al corresponderle pronunciar la solemne lección inaugural del curso académico 1946-47 en la Universidad de La Laguna, para la cual González Vicén eligió como muy oportuno tema La filosofía del Estado en Kant. Aunque dicha lección fue después publicada, en 1952, su difusión resultó ser escasísima y desde luego que de muy rara lectura y utilización por los historiadores de las ideas políticas o los iusfilósofos españoles de la época: a pesar de su valía y de ser una de las pocas monografías publicadas entre nosotros sobre el pensamiento jurídico y político de Kant, apenas se la cita ni se la conoce en todo este tiempo; Manuel Atienza -Infatigable indagador- hablaba de ella en 1981, pero igual podría haberse dicho mucho antes, como de «un trabajo prácticamente inencontrable»1. Esta densa y documentada indagación sobre la filosofía del Estado en Kant es, en verdad, un estudio sistemático, aunque sintetizado, sobre la entera filosofía práctica de aquél (ética, jurídica y política), teniendo en cuenta «el hecho fundamental -decía allí el profesor González Vicén- de que toda la reflexión ética de Kant, desde las categorías básicas de la filosofía moral, pasando por el campo del Derecho y de la “ética externa”, culmina en la idea del Estado y recibe en ella su sentido último». Nada de extrañar que -dando apoyo además a las calificaciones que en la época se hacen de aquél como neohegeliano- él mismo defina que su propia concepción y su «principio metódico es la consideración de la filosofía crítica, no como un 1 Lamentaba éste, por tanto y con plena razón, que dicho trabajo no hubiera sido incluido en la recopilación de los escritos de González Vicén, Estudios de filosofía del Derecho, que como libro-homenaje había sido editado por la Facultad de Derecho de dicha Universidad canaria con ocasión de su jubilación en 1978 (Manuel Atienza, «La filosofía del Derecho de Felipe González Vicén», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, núm. 62, 1981, pág. 68). Algo más adelante logré al fin que se republicase aquel trabajo de 1952 sobre Kant incluyéndolo en la nueva recopilación que solicité al prof. González Vicén para la colección «El Derecho y el Estado» que yo entonces dirigía en la Editorial Fernando Torres, de Valencia: allí salió en efecto, en 1984, como capítulo primero de su obra De Kant a Marx (Estudios de historia de las ideas), edición por la cual se cita aquí. Estas dos recopilaciones, más su mencionada, primeriza, obra de 1932 sobre teoría de la revolución, es lo que ha quedado publicado de González Vicén en forma propiamente de libro: más o menos dispersos (algunos -los más antiguos, publicados en Alemania- de no fácil localización) tenemos, no obstante, otros diferentes artículos y estudios, todos de alta calidad, que componen junto a las traducciones de importantes obras- el conjunto de su muy rigurosa, muy cuidada y erudita labor intelectual. Felipe González Vicén 25 sistema en el sentido meramente formal del neokantismo, sino como un sistema en el sentido sustantivo y profundamente histórico de la tradición hegeliana»2. Ese sentido «profundamente histórico», a confrontar con la que sea buena «tradición hegeliana», es el que guía también la exposición y crítica que se contiene en su extenso, y éste ya mucho más difundido trabajo, aparecido en 1950, sobre El positivismo en la filosofía del derecho contemporánea, así como en su estudio preliminar, de 1951, a la traducción española de la obra de John Austin «Sobre la utilidad del estudio de la Jurisprudencia»3. Estos fueron los trabajos -de crítica al iusnaturalismo y al formalismo, de defensa de un cierto, a veces no muy bien definido, historicismo- a través de los cuales se produce en esos años la reincorporación del profesor González Vicén a la docencia y a la investigación en la Universidad española. Estos fueron, a su vez, los trabajos que sirvieron como incentivo muy poco después para el acercamiento y el conocimiento de su obra a los que por entonces, en otras latitudes (yo concretamente en Salamanca con los profesores Joaquín Ruiz Giménez y Enrique Tierno Galván), nos iniciábamos en el estudio de la filosofía jurídica, filosofía ésta que de siempre se nos aparecía como conectada en sus planteamientos de fondo con la ética y la filosofía política. Querría resaltar aquí, en esa perspectiva, la línea de continuidad que, orientada desde la prevalencia del individuo, de la De Kant a Marx, cit., págs. 14 y 15. Legaz Lacambra en la información complementaria que sobre los iusfilósofos españoles e hispanoamericanos insertaba en la versión en castellano de la Filosofía del Derecho de Giorgio del Vecchio (Barcelona, Bosch, 6.ª ed., 1953, pág. 275), al igual que en otros escritos suyos de esos mismos años a que luego -nota 14- me referiré, califica la filosofía de González Vicén como «de inspiración neohegeliana». Manuel Atienza (ob. cit., pág. 68) tras referirse a esas anteriores conexiones neohegelianas de aquél -estudiadas también en la tesis de licenciatura de Juan Carlos Bayón, Alternativas al Derecho natural escolástico en la filosofía jurídica española del primer tercio del siglo XX, Universidad Autónoma, Madrid, 1980)- concluye con buen criterio: «Quizá quepa decir que en su evolución posterior (posterior a 1937) González Vicén se va desprendiendo del idealismo de Hegel, pero conserva -dice aquel- un rastro de Hegel en su decidido historicismo». Cuestión debatida, en efecto y a estudiar con detalle, es si ese «historicismo» (más personalista que objetivista) le acerca después no tanto a Hegel como a un cierto existencialismo, al que también aludirá aunque invirtiendo ese orden cronológico el propio Legaz. 2 Ambos trabajos se publicaron en el marco del «Instituto de Estudios Políticos», de Madrid: los artículos sobre el positivismo en la Revista de Estudios Políticos, núm. 51 (mayo-junio de 1950) y núm. 52 (julio-agosto de 1950); el libro de Austin en la colección Civitas, reeditado por su continuador «Centro de Estudios Constitucionales», en 1981. 3 26 Elías Díaz persona humana individual, de los valores de libertad y de autonomía de la voluntad, recorre precisamente la filosofía ética, jurídica y política del profesor González Vicén en aquellos tan complicados y conflictivos años de preguerra, guerra e inmediata postguerra (también siempre después), años a que ahora me estoy preferentemente refiriendo, y ello -esa línea de continuidad- a pesar de los difíciles avatares personales y las grandes conmociones históricas de la época. En esos tres decenios exactos que van de la publicación, en 1932, de su Teoría de la revolución a, en 1952, La filosofía del Estado en Kant permanece, creo, con toda claridad, con cambios sólo secundarios, esa común defensa de los valores del individuo y de la libertad: entre estas dos obras hay, desde luego, otros varios trabajos de diferente temática (sobre Unamuno, Donoso Cortés, la Escuela de Derecho Natural, la Filosofía del Derecho española contemporánea) que, por lo que conozco, no alteran para nada aquella línea fundamental. Así, en el primero de aquellos libros, el de 1932, el joven González Vicén (veinticuatro años y en los albores de la segunda república española), tras asumir «la evolución racionalista e individualista llevada a cabo desde el Renacimiento», viene incluso a remarcar -con, sin duda, los mayores específicos aplausos de algún sector de sus admiradores de hoy, más propensos al segundo que al primero de los términos de esa evolución- que «en nuestros días el individualismo es también -dice aquél-una de las más fuertes realidades». Señala en todo caso con muy válida determinación, con la que concuerdo, que «el Estado y el Derecho deben hallarse en servicio del individuo»; y continúa consecuentemente: «El Derecho y el Estado tienen por lo tanto una dignidad ética pero no sustantiva e inmanente sino derivada del valor moral que representan para los sujetos jurídicos individuales; no poseen sino un valor ético-individual derivado, no propio». Su conclusión es, pues, clara y diáfana en la vía de la defensa de la persona individual -en la cual, subrayo por mi parte, habría que introducir coherentes exigencias de carácter socialen tiempos, recuérdese, de frecuentes entificaciones estatales, metafísicas, transpersonalistas y totalitarias: «El Derecho y el Estado -escribía González Vicén- son, pues, medios al servicio de los valores individuales. Su fin estricto consiste en crear un ambiente propicio al logro más completo y fecundo de éstos. Es decir -puntualiza aquél en ese libro que, no se olvide, trata del análisis del derecho de resistencia y de las hipotéticas razones para la legitimidad de una revolución-, que de los predicados de la personalidad humana puede emanar una pretensión frente Felipe González Vicén 27 a los poderes públicos cuando éstos desconozcan su rango y dignidad»4. Treinta años después (1952, González Vicén ya en su madurez, en la España de Franco, con un régimen confesional y de ortodoxias doctrinales como sustento de una dictadura política que empieza vergonzantemente a querer disfrazarse de «democracia orgánica») escribirá, tomando a Kant como pretexto: «El cometido del Estado no es conseguirnos por la fuerza la felicidad sino sólo “el mantenimiento de la forma puramente legal de una sociedad civil”. Si se piensa, por ejemplo -añade (im)pertinentemente González Vicén-, en el ejercicio de la religión o en la labor científica que cada uno puede desarrollar, el deber del Estado no es intervenir señalando en cada uno de estos terrenos lo que es cierto y lo que, según su parecer, conduce mejor a la felicidad individual o colectiva, sino exclusivamente cuidar de que cada ciudadano pueda desarrollar su actividad libremente dentro de los límites señalados por el Derecho, y sin que nadie pueda perturbar la esfera garantizada por el orden Jurídico.» Y no deja otra vez de recordar, tras insistir en la conexión entre Derecho y libertad: «También aquí el fin esencial es el establecimiento de un orden de la máxima libertad humana según leyes.» En oposición radical al despotismo ilustrado, «el Estado en el sentido kantiano presupone siempre, en cambio, un orden natural surgido de la libre determinación ética de los individuos». Concluirá, pues, González Vicén: «Este orden así dotado de certeza es el fin último de la historia, lo que la presta sentido y la hace racionalmente inteligible. No la felicidad, ni ningún otro objetivo que se halle en la naturaleza -remarcará aquél-, sino sólo un objetivo que el hombre se propone a sí mismo por la razón y para la consecución del cual la naturaleza le es sólo medio, no fin en sí misma. La condición formal de esta libre determinación es el Estado como condición del Derecho, el cual, por eso, se eleva a fin último en el desenvolvimiento de la humanidad: es decir -termina González Vicén con las propias palabras de Kant en la Crítica del juicio- “aquella constitución en las relaciones entre los hombres, por la cual la violación de la libertad recíproca se enfrenta con un poder legal dentro de una totalidad que se llama sociedad civil”»5. Teoría de la revolución, cit., págs. 146, 148 y 149. Para que sea «lícito reaccionar violentamente contra los poderes públicos», González Vicén exige que «los atentados contra los postulados sustanciales de la personalidad se verifiquen -dice- de un modo general y como sistema». 4 La filosofía del Estado en Kant, cit., págs. 88, 90 y 91. Véase en relación con ello y como valioso análisis de ese libro de González Vicén, el trabajo de 5 28 Elías Díaz En esos términos, como viejo y auténtico liberal, en la estela del mejor liberalismo ético de nuestro país (más kantiano-hegeliano que krauso-institucionalista, dentro de esa común herencia del idealismo alemán), hablaba González Vicén en la España de 1952: y ello, desde luego, no pierde valor alguno por el hecho indudable de que su discurso de docto y erudito profesor fuese casi exclusivamente filosófico, o de temas de historia de las ideas jurídicas europeas, siempre con elevado nivel científico y de abstracción, sin aparente excesiva incidencia concreta sobre las situaciones reales, políticas y sociales, de aquellos tan difíciles momentos de nuestra historia contemporánea. Fueron largos tiempos, más de veinte años, de fuerte trabajo casi en solitario, de muy serio estudio y de sosegadas investigaciones sobre fuentes originales tanto en su magnífica biblioteca particular, muy próxima por lo demás su vivienda a la Facultad de Derecho en La Laguna, como en bibliotecas de otras Universidades europeas, con el resultado exterior de muy escasas pero, como siempre, muy cuidadas publicaciones (sin olvidar nunca sus numerosas, fieles e importantes traducciones del alemán muy fundamentalmente): años también de relativo aislamiento en las islas los que transcurren hasta ya las últimas fases del anterior régimen, casi entrada la década de los setenta. Fue en aquel largo tiempo cuando tomamos mayor contacto con él, primero científico a través de las lecturas, luego personal y afectivo, algunos de los que entonces ejercíamos de jóvenes iusfilósofos: en sus trabajos encontrábamos a la vez que nuevos conocimientos y nuevas perspectivas de validez teórica y científica más general, también materiales sumamente certeros para algo que a algunos también nos interesaba como era la crítica intelectual a los presupuestos jurídico-políticos del franquismo6. Tendremos que escribir con más detenimiento y siempre con _________________ José Luis Colomer Martín-Calero, «De Kant a Marx: Ilustración, Praxis y Derecho», Sistema, núm. 70, enero de 1986, págs. 125-134. En los veinticinco años que van desde aquel lejano 1952 y hasta 1977, ya en la transición hacia la democracia, son -como digo- pocos pero excelentes los artículos y trabajos que publica González Vicén; seis, creo, en total, cinco de ellos recogidos después, en 1978, en la mencionada recopilación de sus Estudios, donde podrán encontrarse más datos sobre las revistas (Anuario de Filosofía del Derecho, preferentemente) y obras colectivas donde aquéllos aparecieron; recuerdo aquí solamente sus títulos y fechas: Sobre los orígenes y supuestos del formalismo en el pensamiento jurídico contemporáneo (196l); Del Derecho natural al positivismo jurídico (1967); Sobre el positivismo jurídico (1967); La Filosofía del Derecho como concepto histórico (1969); La teoría del Derecho y el problema del método jurídico en Otto von Gierke (197 l); La filosofía del Derecho de Ludwig Krutpp (1977). 6 Felipe González Vicén 29 gratitud sobre lo mucho que debemos al profesor González Vicén una gran parte de quienes, de nuestra generación, nos hemos dedicado a la investigación y a la docencia universitaria en estas áreas (yo, desde luego, me he honrado en reconocerlo así desde mi Sociología y Filosofía del Derecho, de 197l), tanto en apoyos prácticos en difíciles momento del viejo pasado como en aportaciones suyas de carácter teórico y de historia de las ideas que constituyen referencias ineludibles, también para el debate, la crítica y la discrepancia, en el panorama de la filosofía jurídica, ética y política de nuestros días. Auguro, en este sentido, que una buena investigación sobre su personalidad y sobre su obra, distante, dispersa, culta, compleja, sugerente, poco difundida y estudiada, daría lugar sin ningún género de dudas a, por ejemplo, una necesaria y muy interesante tesis doctoral a la que sigo animando desde aquí (la verdad es que ya no con excesiva esperanza) a alguno de nuestros jóvenes graduados. Ojalá tuviera yo mismo edad y tiempo para meterme a ello. Así pues, el objetivo de estas líneas mías era, y es, aquí doble: por un lado, sobre todo, el de dejar explícita constancia de este entrañable recuerdo de nuestro maestro y amigo, ilustrando sucinta -pero espero que no inexactamente- sobre su vida y sobre sus trabajos; pero, por otro, y consciente precisamente de las insuficiencias de ellas, de estas líneas, el de seguir instando, como digo, a algún joven, o viejo investigador para que -no se me ofendan-, permitiendo descansar durante algunos meses la enésima exégesis, la golosa glosa, sobre el último epígono, analítico o no, de la metaética o de la jurisprudencia estadounidense, se decida a conceder alguna pequeña pero buena atención, en el solar patrio, a la filosofía jurídica, ética y política del gran don Felipe González Vicén7. De todos modos, algunas cosas ya hemos dicho y estamos diciendo sobre él los seniors, los «viejos» si se prefiere, además de en obras más académicas y/o científicas bien conocidas, también en artículos periodísticos -por ejemplo, Gregorio Peces-Barba, Javier Muguerza o yo mismo- con ocasión posterior a su jubilación universitaria en 1978: González Vicén, una crítica historicista de las ideologías jurídicas del franquismo fue el rótulo que, arrancando de mi ya mencionado libro, propuse yo entonces como hispánica síntesis, en clave filosófico-política, de su pensamiento8. Las específicas ideologías a las que González Vicén 7 Ya era esa también la intención de mi artículo sobre él publicado en el periódico El Sol, de Madrid, el 29 de marzo de 1991, algunas semanas después de su muerte y del cual estas páginas, que lo subsumen, no son sino una muy esquemática y sectorial prolongación y ampliación. 8 Y ese era efectivamente el título que yo le puse a mi artículo pero el 30 Elías Díaz se opuso siempre, y que -en versiones las más simplistas y reaccionarias- precisamente coincidían con las que en orden cronológico y axiológico pretendieron otorgar legitimidad al régimen dictatorial del general, eran en definitiva y en sustancia las dos siguientes: por un lado, el iusnaturalismo integrista, autoritario, eclesiástico-religioso, católico-tradicional, de la mayor parte de los filósofos del Derecho en la España de la época (en seguida con algunas significativas fisuras y discrepancias en su interior, iusnaturalistas que después hicieron no poco por los derechos humanos y naturales); por otro, el formalismo de los juristas que de hecho sacralizaban, no todos ni los mejores, la ilegítima legalidad de aquel Estado antidemocrático y antiliberal bajo la cobertura de un aparente neutralismo o del silencio abstencionista de los técnicos, de los tecnócratas que, por los años cincuenta y sesenta, vinieron a suceder a los teólogos a veces doblándose sin más en ellos. Todavía no está hecha una historia crítica del pensamiento jurídico español bajo el franquismo, tanto del que -en mayor o menor medida- apoyó al régimen totalitario/ autoritario como del que -de un modo u otro- impulsó a la oposición democrática contra aquél9. Por lo que se refiere a la ideología legitimadora, a la filosofía oficial, podría decirse que ésta vino pronto y con frecuencia a concretarse en un esquizoide producto, resultado de la amalgama del más sublime iusnaturalismo, para las grandes invocaciones de principios en los momentos solemnes, _________________ duende (en este caso quizá sería mejor decir el fantasma) de las prensas además de abreviar y cortar el contenido del trabajo por donde quiso (sin duda que por «razones de espacio», acabó rotulándolo absurdamente, y sin contar para nada conmigo en ninguna de esas operaciones traumáticas, como la «crítica jurídica del franquismo»; y así se cita, claro está, por colegas y estudiosos del tema; quien lo leyere podrá, no obstante, observar que al reducir aquél sin orden ni concierto quedó, entre lo no suprimido, la referencia (¡menos mal!) a la filosofía de González Vicén «que aquí se ha calificado, en el título del artículo» -podía leerse pero sin apoyatura textual alguna- de «historicista»: en ese mismo número y página de El País (6 de julio de 1980) apareció la muy divertida y, a la vez, muy sugerente semblanza de don Felipe definido con acierto por Javier Muguerza como Un solitario «don» de La Laguna; el artículo de Gregorio Peces-Barba, Homenaje al profesor González Vicén, se publicó antes, en el mismo periódico, el 7 de junio de 1980. Se ha empezado, y bien, por la órbita judicial: así, los libros de Juan Cano Bueso, La política judicial del régimen de Franco, 1936-1945 (Prólogo de José Cazorla, Madrid, Ministerio de Justicia. 1985), de Francisco J. Bastida, Jueces y franquismo. El pensamiento político del Tribunal Supremo en la dictadura (prólogo de J. A. González Casanova, Barcelona, Ariel, 1986) y de Carlos Pérez Ruiz, La argumentación moral del Tribunal Supremo (1940-1975), prólogo de Antonio E. Pérez-Luño, Madrid, Tecnos, 1987. 9 Felipe González Vicén 31 con el más estrecho formalismo, para la práctica diaria con el Derecho. Si uno -el iusnaturalismo- era más metafísico y teológico, otro -el formalismo- era más eficiente y seguro; los dos juntos y cada cual desde su banda, unos con grandes palabras, otros con grandes silencios, cada cual por su camino pero juntos al final bajo el general, se confabulaban para hacer creer que en tal situación la ley y la justicia coincidían sin más entre sí, que lo que de hecho «era» (en las leyes de las Cortes franquistas o en los decretos y actos del gobierno dictatorial) coincidía en esencia con lo que «debía ser»: y éstos, los grandes valores, era algo que se imponía a su vez de manera monolítica y dogmática, es decir, sin participación democrática de ningún tipo, desde las más altas jerarquías políticas y eclesiásticas del país10. Desde luego que la crítica de González Vicén a esas dos tan consolidadas teorías, e ideologías, como son el iusnaturalismo y el formalismo, tenía mucho, muchísimo, más alcance que el de esas sus concretas determinaciones, teológicas y tecnocráticas, en el contexto hispánico de la época; sus críticas iban también, e incluso puede decirse que de manera más abierta y expresa, contra el iusnaturalismo racionalista, precisamente por tratar de imponer a la conciencia individual normas, «soluciones», pretendidamente universales, y asimismo contra el formalismo de la escuela analítica de, por ejemplo, un Austin, inventor -acusaba Vicén- de «una Ciencia del Derecho sin Derecho». Pero aquéllas -las ideologías hispánicas- tampoco se libraban de sus fuertes objeciones a éstas -a las ideologías europeas-, disociación Por lo que se refiere al pensamiento crítico y de oposición en la estricta filosofía jurídica española de esos tiempos, puede verse -para algunas parcelas de él- Francesca Puigpelat, Sobre la filosofía jurídica marxista española, «Crítica Jurídica», Universidad Autónoma de Puebla (México), núm. 5. 1987, págs. 27-42. Y con materiales y datos para ambos sectores, José F. Lorca Navarrete, La filosofía jurídica española contemporánea, apéndice de su traducción al vol. III de la obra de Guido Fassó, Historia de la Filosofía del Derecho, Madrid, Pirámide, 1981, págs. 289-385; también, Modesto Saavedra, Bibliografía de la Filosofía del Derecho en España (1961-1971), «Anales de la cátedra Francisco Suárez,», Universidad de Granada, núm. 12, fascículo, V. 1972. págs. 161-200; y asimismo, muy especialmente, los artículos de Nicolás María López Calera, La Cátedra «Francisco Suárez» de la Universidad de Granada (1939-1985) y de Juan José Gil Cremades. Filosofía del Derecho en España (1960-1985), ambos en «Anales de la Cátedra Francisco Suárez», Universidad de Granada, núm. 25, 1985, págs. 1-11 y págs. 225-243, respectivamente. Para un posible entronque y confrontación de todo ello con otros aspectos más generales de nuestra vida intelectual, reenviaría a mi libro Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), Madrid, Ed. Tecnos, 3.ª ed- 1983. con amplia bibliografía más o menos pertinente también para estos temas de filosofía ética, jurídica y política. 10 32 Elías Díaz que se daba, por el contrario, entre nuestros iusnaturalistas teológicos, que sólo repudiaban absolutamente el iusnaturalismo racionalista, así como entre no pocos juristas formalistas que, con mil subterfugios, se resistían a la identificación con sus homólogos europeos, demócratas y liberales en política, más relativistas y pluralistas en ética. González Vicén ejercía esas críticas (teóricas, científicas, no directamente políticas) desde una posición que -como ya he señalado- yo mismo he calificado, aunque sin propósitos definitorios rígidos y estrictos, como de historicista: pero de un historicismo que, vistas también sus críticas a Savigny y -de acuerdo con Marx- al «quietismo reaccionario de la Escuela histórica»11 venía de siempre vinculado con un positivismo no legalista (es decir, diverso del que él criticaba a las reducciones formalistas), con actitudes más bien de carácter sociológico o realista, sin agotarse tampoco, no obstante, en las meras determinaciones fácticas de la legalidad o la legitimidad. Complejidad, pues, como se ve, de ese historicismo no reduccionista de González Vicén: el Derecho viene así entendido por él, con algún recelo antinormativista del cual discrepo, como ordenamiento concreto de la vida real (¿quién es y debe ser el principal generador de tal organización?), como producto de un grupo humano concreto en un momento histórico concreto. Desde estas coordenadas analiza y profundiza después Manuel Atienza esa filosofía jurídica del profesor González Vicén en el trabajo más sistemático y extenso, veinte apretadas páginas con muchas sugerencias interesantes, de que hasta la fecha disponemos sobre el catedrático de La Laguna. Allí también destaca Atienza ese historicismo como criterio válido para aquel respecto al problema de la legitimidad, el problema de la justicia, de la moral y (¡arduo debate!) de la misma obligación o no obligación ética de obedecer al Derecho, actitud esta última en la que -como es bien sabido- se sitúa González Vicén. Para toda esta polémica, en la que no puedo ahora volver a entrar, bueno será leer la obra de Eusebio Fernández con quien, no sin discrepancias posteriores, en este punto yo concuerdo más: razones éticas para desobedecer pero también posibles razones éticas para obedecer12. 11 La crítica de Marx a la Escuela Histórica, «Sistema», núm. 43-44, septiembre de 1981; incluido después en su recopilación De Kant a Marx, cit., págs. 175-229 y aquí en concreto págs. 192 y 195. 12 Eusebio Fernández García, La obediencia al Derecho, Madrid, Civitas, 1987: allí podrá encontrarse bibliografía y otras informaciones sobre este debate que tiene enfrentados a no pocos éticos y iusfilósofos españoles actuales (cfr. Felipe González Vicén 33 En cualquier caso, de lo que yo querría dejar ahora directo y personal testimonio en estas páginas es en que todo esto de obedecer o desobedecer no era «pura teoría» para el profesor González Vicén: tengo, desde luego, pruebas absolutamente fehacientes de que desobedeció no sé si leyes fundamentales de la democracia orgánica (su solitario y orgulloso distanciamiento le hacía ya inmune a los mezquinos reclamos de ésta) pero si, desde luego, que se enfrentó y supo decir no a informales y amenazantes órdenes ministeriales, y de otros altos rangos e influencias, por considerarlas inicuas, injustas, ilegítimas, inmorales e, incluso, ilegales sin más, en circunstancias muy concretas, algunas que me afectaban entonces muy de cerca y en las que siempre contó aquél con la activa colaboración y solidaridad de los profesores José Delgado Pinto y Nicolás María López Calera. En su ya mencionado artículo de homenaje a aquel, Gregorio Peces-Barba se ha referido expresa y generosamente a algunas de aquellas luchas y peripecias de nuestras comunes biografías universitarias para señalar, con buena justificación, que «quizá lo que más he admirado y admiro del profesor González Vicén es -dice- su rectitud moral y su sentido del cumplimiento del deber por el puro estímulo del deber». Reacio, creo, a universalismos uniformizadores, así, como exigente deber personal, es como se lo tomó él, coincidiendo felizmente con otros en aquella referida ocasión13. ________________ especialmente sobre ello, págs. 91-115). Después, también, Marina Gascón Abellán, Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990. Aunque, como digo, no son, en modo alguno. estas notas lugar oportuno para volver sobre todo ello, y, aunque intuyo las respuestas a mis alegaciones, no querría, sin embargo, dejar sin observar como en su ya citado estudio sobre La filosofía del Estado en Kant ( 1952), González Vicén tras insistir -¿hablando sólo de éste»- en que «el Derecho queda revestido de un valor ético absoluto» (pág. 57), concluía así (pág. 59): «No hay Derecho natural, no hay más que Derecho positivo, pero esto no quiere decir que el Derecho quede reducido a algo casual y arbitrario, desprovisto de valor ético. Al contrario: el Derecho en su puro concepto formal, como regulación general y cierta de las relaciones humanas posee ya un valor absoluto por estar referido al postulado de la persona como ser moral, es decir, obrando bajo el imperativo de una ley absoluta en el mundo sensible» (...) «La última consecuencia de esta concepción es, por eso -añade aquél- que la existencia del Derecho como orden general y cierto de la convivencia es un postulado de la razón. En esta consecuencia -finaliza- se halla el tránsito de la teoría del Derecho a la teoría del Estado». Habría que indagar, pues, en qué medida es aquí kantiano Felipe González Vicén. Algún día habrá, al fin, que pasar a limpio -superando pereza y pudor- toda aquella documentación, todo aquel material, toda aquella basura que tengo encerrada -apenas ya en mis vivencias, como lejanos recuerdos y 13 34 Elías Díaz Volviendo de nuevo a la consideración de sus posiciones teóricas y metodológicas, hay que hacer observar asimismo como, en sintonía con tal trasfondo historicista, Legaz Lacambra en sus tiempos y Adela Cortina recientemente han apuntado también a la calificación, aunque referida a muy diferentes momentos, de tal actitud como existencialista14. En ambos vinculables supuestos -historicismo y/o existencialismo-, aquél parece situarse en contraposición, mayor o menor, con una fundamentación kantiana que resultaría siempre más exigente en cuanto a la posibilidad y necesidad de la universalización de los juicios y los deberes éticos. No habría, sin embargo, que olvidar -con base en su ya aducida obra sobre la filosofía de Kant- que en alguna reciente ocasión y hablando precisamente de estos temas15 el ________________ resquemores- en un viejo y grueso carpetón con papeles, notas, cartas, requerimientos, recursos y otras mil zarandajas impresentables de aquellos increíbles tiempos. Me digo que hay que hacerlo sobre todo por «objetividad histórica» -de la pequeña historia desde luego- de nuestro país y de nuestra Universidad en esos momento, años finales de los sesenta y principios de los setenta, y no digamos de antes: también para que los jóvenes sincrónicos de hoy, aunque no quieran y por su propio «bien», no olviden ni desconozcan del todo el pasado, su pasado, y asimismo porque de este modo tal vez puedan rescatarse todavía cosas de las que, en buena, mala, parte, como es bien sabido, no suelen quedar en determinadas circunstancias demasiados testimonios escritos ni mucho menos documentos oficiales. En su ya mencionado trabajo sobre la Filosofía del Derecho en España (1960-1985), Juan José Gil Cremades que también fue sujeto pasivo de algunas de esas arbitrariedades recuerda, en efecto, el muy destacado protagonismo que en aquellos tiempos exhibió el catedrático de Sevilla Francisco Elías de Tejada y Spinola quien -dice- «sin tener cargos políticos, salvo la presencia en el Consejo de Educación, tenía acceso, complaciente o no, a los despachos de quienes los tenían»; en nombre de la más rígida ortodoxia tradicionalista, católica y reaccionaria, se instauró así una incansable represión y persecución universitaria con muy negativas implicaciones, a veces, de carácter también político-social; «la verdad es que» -concluye sin exageración alguna Gil Cremades- «aquella situación creó un cierto terror intelectual» (págs. 232 y 233). Me parece que, recordando al profesor González Vicén, era ineludible y obligada esta referencia a situaciones y actuaciones contra las que él denodadamente luchó. 14 Luis Legaz Lacambra, Situación presente de la Filosofía jurídica en España (1945), trabajo incluido en su libro Horizontes del pensamiento jurídico, Barcelona, Bosch, 1947, págs. 352-353: esa «posición existencialista, típicamente heideggeriana» que Legaz sitúa como anterior no le impide señalar, sin dar mayor explicación, que después -escribe- «este autor más bien parece considerarse representante de una especie de negohegelianismo». Sobre ello, de Adela Cortina, La calidad moral del principio ético de universalización, «Sistema», núm. 77, marzo de 1987, págs. 111-120 y, últimamente, Ética sin moral, Madrid, Tecnos, 1990, especialmente aquí, págs. 148-151. 15 Entrevista con Felipe González Vicén, realizada por Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero y publicada en «Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho», Felipe González Vicén 35 profesor González Vicén declaraba explícitamente la exigencia de «un fundamento ético que de por sí sea vinculante para toda persona con un uso normal de razón». Estos y otros importantes problemas a ellos conectados -y que hacen referencia al kantismo, hegelianismo, historicismo, existencialismo- son, como se ve, algunos de los que están planteados y quedan abiertos para ser cuidadosa y cronológicamente confrontados en su obra. Una obra, pienso, no exenta tampoco de ambigüedades, lagunas y hasta posibles contradicciones e inconsecuencias pero llevada siempre adelante por él con un gran esfuerzo y escrupulosa meticulosidad: siempre decía -recuerdo- que si una página estaba bien trabajada y bien escrita no se debería poder cambiar en ella ni una sola palabra, y yo creo que aspiraba a eso en todas sus obras, en toda su obra. Pero -hay que decirlo- el intelectual pulcro, exigente, riguroso, muy crítico y autocrítico era también un gran vitalista, tanto en los hechos como, quizás sobre todo, en las palabras y en los signos; y era también un hombre dotado de un gran sentido del humor, en ocasiones necesariamente cáustico, siempre con una sutil ironía por medio (acompañada en todo momento por el famoso, temible, carraspeo). Yo le veía con frecuencia, desde hace mucho, cada vez que venía por Madrid: me contaba miles de cosas del pasado, sobre todo de la Alemania dual y escindida de los años veinte/treinta, y también del presente, a menudo dando entrada -justo es reconocerlo pero todos, y él, éramos conscientes- a su gran capacidad de fabulación; largas, larguísimas conversaciones, nocturnas por lo general, también discusiones a medida que yo fui tomando confianza, unas y otras concluidas en todo caso -era, a esas horas, el más resistente y eso que yo también aguanto lo mío- con discurso final suyo donde el distanciamiento escéptico y crítico nunca cegaba en él su profunda, hasta radical y siempre muy personal veta moral. Le gustaba jugar con las situaciones y provocar reacciones y anécdotas que luego desgranaba con morosidad, inteligencia y buen humor. Le recuerdo, por ejemplo, en los primerísimos momentos de la transición creando, divertido, la confusión con su nombre y primer apellido cuando, tras Suresnes, el joven líder del renovado socialismo español comenzaba apenas a salir de la clandestinidad y a ser por muy pocos conocido en persona. Instalado nuestro filósofo, con su aire de gran señor, en la solemne rotonda y en el elegante bar del Hotel Palace, donde invariablemente _______________ Universidad de Alicante, 1986, págs. 317-325 y aquí, en concreto. pag. 320. 36 Elías Díaz se alojaba en sus viajes a la capital, se hacía llamar de esa forma (como don Felipe González) de viva y alta voz, y repetidamente, por los encargados de recibir los mensajes o las llamadas telefónicas (¿era su hijo Fernando, muy simpatizante socialista, el cómplice de tal conspiración?): tras hacerse el sordo durante un buen rato, algo ya lo estaba de verdad, multiplicado el efecto difusor, se alzaba retador, dejándose observar. Me contaba después, enardecido, que con ello provocaba las iras hipócritas de muchos de los habituales del hotel -generales y ricachones, añadía- a los que según él (¡todo un precursor!) había que obligar y que ir acostumbrando a que vieran socialistas también por estos ambientes y lugares. Pasado el tiempo, yo le rememoraba todo esto cuando el gran triunfo electoral del 28 de octubre de 1982 fue recibido por el PSOE instalando precisamente en dicho hotel su despacho y oficina central, todo el mundo por aquellos salones intentando ahora abrazar, o al menos tocar, al carismático secretario general: yo creo que él lo veía, con su pedagógica siembra, hasta como un triunfo personal. Desde el principio de la transición, aunque luego poco a poco fue haciéndose más crítico, me reafirmaba con aire de ancestral sabiduría: «Bueno, Felipe González (Vicén) le votó a usted (se refería a las, ya mencionadas y tan conflictivas oposiciones para la cátedra), así que en definitiva es lógico y es justo que sea ahora usted quien vote a Felipe González (Márquez) para la presidencia del gobierno; es lo menos que puede hacer. Y hablando así, de concordancias objetivas, de desenvolvimientos evolutivos, de grandes leyes de la historia, de sistemas que al final todo lo comprenden, incluso críticamente, él, ¿el no kantiano? se ponía otra vez también hegeliano... Nos vimos y, sobre todo, nos hablamos con frecuencia en todo ese tiempo que lo fue también de colaboración. Siete importantes trabajos publicó González Vicén precisamente en Sistema, algunos asimismo en otras revistas, en esa década que va de 1978 a 1989, en la que trabajó muy duramente, consciente ya de su situación, para acabar de dar forma a investigaciones retenidas algunas desde tiempos anteriores y a otras nuevas o renovadas: uno sobre Ernst Bloch y el Derecho natural, tres -documentadísimos- sobre el joven Marx, incluido Feuerbach, otro sobre Lorenz von Stein y dos, más breves, finalmente, sobre el famoso tema y consiguiente debate de la obediencia y la desobediencia al Derecho, que entre nosotros fue él precisamente quien lo lanzó y después lo alentó16. 16 Las referencias exactas de todos esos trabajos, títulos y fechas, pueden Felipe González Vicén 37 Sabía perfectamente que ya no tendría mucho tiempo y trataba por ello de aprovecharlo al máximo: sus graves dolencias, por lo demás. le retenían forzada pero gustosamente en La Laguna. Hubo un último intento de hacerle salir, y fue con ocasión del homenaje que los profesores españoles de filosofía jurídica, ética y política le hicimos en la ciudad de Elche dentro del marco de las Jornadas de trabajo organizadas por la Universidad de Alicante, en diciembre de 1987: le instamos cariñosa y hasta coactivamente pero ya no se encontró con fuerzas para asistir. Sólo pude verle una vez más, en una inolvidable visita que, junto con Juan Ramón Capella, le hicimos en su casa de La Laguna en marzo de 1989: sentí -don Felipe ya muy enfermo- que aquella era nuestra despedida personal, salimos de allí cabizbajos, deprimidos, sumamente tristes al verle ya tan mal, tan agotado, tan diferente físicamente del González Vicén de los viejos y buenos tiempos. Pero, frente a eso, él se resistía y siguió resistiéndose hasta el final: con lo que podía, con su trabajo, con su razón, pues la cabeza le funcionaba perfectamente bien. Recuerdo de ese día que, con grandes dificultades, empezó a revolver papeles para leernos, ilusionado, algunos párrafos del escrito que en esos momentos bicentenario de la revolución francesa- el ilustrado hispano alemán se traía entre manos. Era un estudio sobre el para mí desconocido Pierre Bayle, precursor entre otras cosas de la idea de tolerancia antes de Locke, y se notaba con toda claridad que González Vicén se estaba identificando fuertemente con él. No retuve para nada el párrafo que allí nos fue leyendo, apenas se le entendía y yo sólo estaba atento a sus gestos y a su voz, pero luego después repasando con calma el ensayo publicado17 he pensado que debió ser, o tendría que haber sido, aquel ya del final con el definitivo autorretrato _________________ encontrarse en el Índice acumulativo de «Sistema», preparado con ocasión del número cien, monográfico y conmemorativo, de nuestra revista, correspondiente a enero de 1991: no creo -el número salió con algo de retraso- que don Felipe alcanzara va a recibirlo. En «Sistema» se publicaron asimismo las que fueron quizás sus últimas lineas: un breve pero en algunos momentos incisivo y significativo comentario al libro editado precisamente por Javier Muguerza (a quien tanto quería aquél) y por Roberto Rodríguez Aramayo sobre otra vez, precisamente Kant después de Kant. En el bicentenario de la «Crítica de la razón práctica»; no era más que una escueta recensión, pero don Felipe me llamaba casi todos los días - parecía un principiante- ansioso por saber cuándo aparecería ese numero 97 de «Sistema» (julio ya de 1990) en que aquélla, en efecto, habría de publicarse. 17 Este trabajo suyo sobre Pierre Bayle y la ideología de la Revolución apareció en el «Anuario de Filosofía del Derecho». tomo VI, 1989, pág. 15-22: el texto a que en concreto hago aquí referencia está en la pág. 21 de él. 38 Elías Díaz en que se nos muestra -escribió González Vicén- «un Bayle totalmente desconocido. Es -señala aquél- el Bayle libertario. Nacido, crecido y desarrollado bajo la persecución religiosa, y bajo la mano de hierro de Luis XIV, Bayle se construye a sí mismo un mundo libre, un mundo en el que no existen ni la reacción ni la persecución. Este mundo no es el de todos -entonces, advierte aquél, sería Peter Bayle un revolucionario pero sí su mundo, un mundo creído y sostenido por su razón y únicamente por su razón. Bayle se dice a sí mismo en estos apuntes libertarlos que él puede leer todos los libros que quiera y además escribir otros en contra. Que él puede criticar toda la planificación del poder central y además que todo eso lo puede hacer consigo mismo, sin pretender -se concluye allí con un profundo acento, íntimamente personal- que los demás le sigan». Yo creo que eso es lo que él quiso leernos aquel día: y creo también que aquí, en no pocos de estos rasgos de la resistencia y la rebelión ética individual, encontró siempre y al final constante autorreconocimiento e identificación nuestro viejo maestro y amigo que fue el profesor Felipe González Vicén. Î DOXA-9 (1991) É T I C A Y B I E N E S T A R James Griffin 41 CONTRA EL MODELO DEL GUSTO* 1. El modelo del gusto E xisten dos modelos influyentes acerca de cómo están vinculados los deseos y los valores. El Modelo de la percepción otorga prioridad al valor: algo es deseado porque es valioso. Esto es, juzgamos o reconocemos algo como valioso y, por consiguiente, sentimos un deseo por él. El modelo del gusto invierte la prioridad: algo es valioso porque es deseado. Esto es, dado el tipo de criatura biológica y psicológica que somos, nuestros deseos van a fijarse en ciertos objetos, en virtud de lo cual éstos adquieren valor. Ambos modelos emplean la conocida separación entre la dimensión racional de la naturaleza humana (juicio, entendimiento, percepción) y la dimensión asociada con las actitudes (emoción, sentimiento, deseo, voluntad). Uno puede considerar estas actitudes como parte de una naturaleza humana universalmente distribuida entre las personas o como algo que varía mucho entre ellas. No dudo que hay alguna verdad en ambos puntos de vista. y que se trata de una cuestión de énfasis. Pero es usual (y muchos dirían, empíricamente plausible) conceder que el Modelo del gusto pone el énfasis en el segundo aspecto. Y eso es lo que yo haré. Como muestran ambos modelos, debemos estar atentos a estos dos tipos completamente diferentes de preferencias. No cabe duda que establecemos preferencias entre objetos. Pienso que en el Modelo de la percepción establecemos una preferencia (derivada) entre dos opciones sólo después de haber decidido de una manera independiente acerca de su valor. No dudo que respecto de alguna preferencia esto es así. Pero en el Modelo del gusto, el Este trabajo aparecerá publicado también en J. Elster and J. Roerner (eds.), Interpersonal Comparisons of Well-Being, Cambridge, Cambridge University Press. * 42 James Griffin deseo es la base del valor. En este Modelo establezco (básicamente) las preferencias de una opción sobre otra, y no porque son derivadas de alguna ordenación jerárquica independiente de ellas, sino precisamente porque quiero más la primera que la segunda. El Modelo del gusto está muy difundido en filosofía y, aún más, en las ciencias sociales1. Creo, además, que esto distorsiona nuestra comprensión, y contra ese modelo quiero argumentar. Pero estar contra el Modelo del gusto no significa estar en favor del Modelo de la percepción. Por ejemplo, uno puede pensar que no hay prioridad entre valor y deseo. Y uno puede pensar que la distinción humeana entre razón y deseo es demasiado estricta. 2. Algo de su historia Hume explica todos los valores -estéticos, morales, prudenciales- en base al Modelo del gusto2. Él considera a la razón como inerte, capaz solamente de informarnos acerca de cómo están situadas las cosas; la motivación y la acción sólo proceden de nuestra libre respuesta hacia esas cosas. Kant sigue a Hume respecto de la prudencia, pero rechaza enfáticamente hacerlo con respecto a la moral. Muchos piensan -soy uno de ellos- que hay buenas razones para rechazar el Modelo del gusto para los valores morales. Las razones de Kant son las siguientes. Todos queremos ser felices. Pero aquello que nos podría hacer feliz depende de nuestros particulares deseos. intereses, inclinaciones, disposiciones. Pero todos ellos son el resultado 1 He dicho algo acerca de su estado en la filosofía en la sección 2. Los dos pasajes siguientes representan lo que he considerado puntos de vista comunes (¿típicos?) en economía. «Nuestra teoría básica asume que, primero: para todas las alternativas concebibles de un conjunto de consumo con que un individuo se podría enfrentar, tiene una ordenación preferente. Esto refleja sus gustos... de las oportunidades disponibles, elige la mejor, la mejor es definida de acuerdo a sus gustos.» (P. R. G. Lavard and A. A. Walters, Micro-Economic Theory, Nueva York: McGraw-Bill, 1978, pág. 124). «La teoría de la elección utilitarista afirma que la elección en cualquier situación dada depende de la interacción entre obstáculos externos dados (por ej. ingresos y precios) y los gustos de los individuos... La teoría de la utilidad afirma, más precisamente, que los gustos pueden ser representados por una ordenación de acuerdo a la preferencia de todas las alternativas concebibles». (K. J. Arrow, «Utility and Expectation in Economic Behavior», en Collected Papers of Kenneth J. Arrow, vol. 3, Oxford: Blackwell. 1984, sección titulada «Choice Under Static: Conditions», en itálica en el original). 2 David Hume, A Tratise of Human Nature, libro III, parte I. Contra el modelo del gusto 43 de contingencias tales como nuestra estructura biológica, la época en la cual hemos nacido, la influencia de nuestros padres, etc. Todos ellos operan en el nivel de fenómeno, y se desarrollan y se van formando completamente dentro del nexo causal. Y en la medida en que nos situamos precisamente en el nivel de los deseos, propósitos (aims) e inclinaciones somos, en sí mismos, meros fenómenos determinados por cosas externas a nosotros. En la terminología de Kant, somos heterónomos. Lo que nos sucede en este nivel es un hecho bruto. Y, por consiguiente, no ofrece lugar alguno para cualquiera que se presenta con la categoría de un agente moral. Ascendemos al nivel de la moralidad sólo cuando procuramos ser autónomos, sólo cuando nuestras acciones están gobernadas, no por contingencias, sino por normas auto-impuestas. Ser autónomo, dice Kant, «es ser independiente de las determinaciones causales en el mundo sensible»3. Lo que quiero señalar en esta breve exégesis es que Kant está empleando de una forma meridianamente clara el Modelo del gusto para muchos valores prudenciales (para la felicidad), pero usa algo semejante al Modelo de la percepción para los valores morales4. Él subraya cuán variadas son las concepciones de la felicidad de las personas; y realmente son tan variadas que es difícil ver cómo se introduce algún principio de armonía entre ellas5, y cómo evitar que otra persona me fuerce a ser feliz según su propia concepción del bienestar6. Limitar el Modelo del gusto a los valores prudenciales es algo extendido en la filosofía contemporánea. Rawls se asemeja notablemente a Kant en este aspecto7. Ralws trata nuestros objetivos Groundwork of Methaphysic of Morals, traducción: H. J. Paton, publicado con comentario como The Moral Law. Londres, Hutchinson. 1961, pág. 120. 3 4 Quizás estoy ensanchando el Modelo de la percepción al incluir a Kant. «Percepción» sugiere la detección o reconocimiento de la presencia de propiedades (morales), y Kant no es un realista moral. Según él la moralidad es un requerimiento racional y en ese sentido, es objetivo; pero no lo es en el sentido de que hay «objetos» morales que existen independientemente del pensamiento y de la reacción humana. Sin embargo, el término «percepción» puede ser considerado sin forzar la inclusión de Kant: uno percibe o reconoce un requerimiento racional. 5 «Como dice el refrán:“Esto puede ser verdad en la teoría, pero no es aplicable en la práctica”, en Kant’s Political Writings, H. Reis (comp.), Cambridge, Cambridge University Press, 1970, págs. 73-74. Ibid. Para una exploración más completa de los paralelos entre Kant y Rawls sobre estas cuestiones, véase Michel Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 6 7 44 James Griffin y propósitos (aims) como una cuestión de nuestra psicología-, en última intancia, como los deseos que llegamos a tener. Cuando habla acerca de cómo una persona racional elige fines, este es el lenguaje que utiliza: el «plan de vida racional» de una persona es el único que debería ser satisfecho; si hubiera reflexionado adecuadamente, «realizaría sus deseos más fundamentales»8. Es verdad que Rawls está interesado en los deseos racionales de una persona, no en los actuales, y que surgen cuestiones importantes, sobre las que pronto volveré, acerca de cuán fuerte tiene que ser el requerimiento de «racional» y cuándo se vuelve demasiado fuerte para ser mantenido dentro de los límites del Modelo del gusto. Pero Rawls no parece dejar esos límites, él habla de «racionalidad deliberativa» en términos de los aprendizajes de una persona «de las características generales de sus deseos y fines, tanto presentes como futuros» y «de aquello que realmente quiere», y de la forma de «criticar nuestros fines, lo que puede a menudo ayudarnos a estimar la intensidad relativa de nuestros deseos»9. En suma, nuestros valores prudenciales expresan nuestros naturales apetitos contingentes. Por otro lado, nuestros valores morales expresan nuestra naturaleza como personas autónomas. La visión de Rawls me parece típica del pensamiento actual: rechaza el Modelo del gusto para valores morales pero lo retiene para valores prudenciales. La tradición humeana es todavía vigorosa. Pero dudo que el Modelo del gusto explique siguiera valores prudenciales. 3. Su insuficiencia explicatoria: (I) en general «Utilidad» es un término técnico y, por tanto, necesita ser definido (aunque esta operación raramente se haga a menudo). Es usado además en muchas teorías de tipos muy diferentes, y aunque el mismo término emerge en esos contextos variados no es claro que sea el mismo concepto el que aparece en todos ellos. ______________________ Cambridge, Cambridge University Press, 1982, especialmente la Introducción. Rawls mismo explica esos paralelos en A Theory of Justice, Oxford: Clarendon Press, l972, sección 40. También ofrece correcciones a la interpretación de Sandel en «Justice as Fairness: Political not Metaphysical», en Philosophy and Public Affairs, 14 (1985), nota 21. 8 A Theory of Justice, pág. 417. Op. cit., págs. 418-419. De todas formas considero que esto constituye el tenor de la sección 40 en particular y del libro en general. 9 Contra el modelo del gusto 45 La concepción de «utilidad» reclamada en teorías empíricas (por ejemplo, en teorías de la acción, en las partes más empíricas de las teorías de la decisión y de la economía) puede ser diferente de la única reclamada en teorías normativas (por ejemplo, en teoría moral y política, en teoría sobre el bienestar económico, en las partes más normativas de la teoría de la decisión). La concepción reclamada en teoría prudencial puede ser diferente de la única reclamada en teoría moral. La única concepcián apropiada a las decisiones morales a pequeña escala puede ser diferente de la única apropiada a decisiones sociales a gran escala acerca de la distribución. Volveré sobre esta posible fragmentación de la noción de «utilidad» al final de este trabajo. Ahora bien, la noción de «utilidad» que aparece en comparaciones interpersonales es un noción claramente normativa. Lo que después hacemos es comparaciones acerca de cuán pudientes son las personas, acerca de su bienestar, intereses, calidad de vida. Pero aunque el Modelo del gusto puede ser relevante para ciertas teorías empíricas (es decir, teorías de la motivación o de la acción), no está claro que sea relevante para las teorías normativas que nos conciernen ahora. ¿Qué relevancia tienen los deseos actuales de las personas para aquello que constituye su propio interés? Uno de los hechos desalentadores de la vida es que se puede alcanzar aquello que actualmente se quiere sólo para encontrar finalmente que uno no está mejor. y quizás peor, que antes. En mi opinión, los economistas están interesados por los deseos y preferencias actuales por dos razones. Primero, los deseos actuales son apropiados para algunas teorías empíricas del comportamiento, aunque ahora estamos interesados en los aspectos más normativos de la calidad de vida. Segundo, la satisfacción de los deseos actuales evita la mancha del paternalismo, garantizando así la «soberanía del consumidor». Pero no debemos confundir el respeto por la autonomía con el interés por la calidad de vida. Ante la irrelevancia de los deseos actuales, el paso común es cambiar hacia los deseos racionales. Pero no resulta del todo claro cuán fuerte tiene que llegar a ser la noción de «racional» para dar cuenta adecuadamente de la calidad de vida. El mero hecho de que la expresión «deseo racional» todavía conserve la palabra «deseo» no muestra demasiado, si es que muestra algo, acerca de la supervivencia del Modelo del gusto. La propia idea de un deseo «racional» está formada únicamente por una apreciación adecuada de la naturaleza de su objeto. Pero entonces la mera existencia de un deseo asume mucho menos importancia, y el reconocimiento de la naturaleza del objeto mucho más. ¿Por qué pienso que, en este Modelo del gusto 46 James Griffin revisado, el deseo ha dejado de jugar cualquier otro papel (diferente) del que juega en el Modelo de la percepción? Supóngase que apartamos, para evitar este peligro, las demandas realizadas por un «racional» indudablemente débil. Diremos, como lo hace Richard Brandt10, que un deseo es «racional» si sobrevive a la crítica fáctica y lógica. Esto es, si aseguramos que una persona no comete errores lógicos y reconoce todos los hechos relevantes, entonces, en virtud de nuestra definición, los deseos que tienen son «racionales». Brandt usa «racional» de tal manera que este concepto quede completamente libre de juicios de valor e incluso de normas epistemológicamente ricas. Para ser racional uno sólo tiene que registrar un hecho; no tiene, en algún sentido más amplio, que apreciarlo. Por tanto, si uno de mis deseos sobrevive a la crítica fáctica y lógica por ninguna otra razón mejor que no sea debida a un deseo pertinaz que caló hondo en mi temprana infancia, o por que no estoy en la plenitud de mi razón, entonces es racional y su satisfacción se realiza en mi «interés». ¿Pero es esto plausible? Supóngase que siempre quiero ser el centro de atención. He sido advertido de que esto ofende a otros en gran medida y de los conflictos que hace surgir; nada de lo cual niego. Ciertamente, he gastado quince años de mi vida en psicoanálisis contemplando tales hechos. No cometo ningún error lógico. A pesar de todo, todavía el deseo persiste. Es difícil aceptar que su satisfacción, aunque quizás me evite alguna frustración, aumenta necesariamente mi bienestar. ¿Es este modelo de «racional» entonces suficientemente fuerte? O tomando el ejemplo de John Rawls de una persona con algún propósito disparatado en la vida; por ejemplo, contar las briznas de hierbas en el césped de varios jardines11. Esta persona acepta que nadie está interesado en los resultados de su acción, que la información es inútil, etc. No comete ningún error lógico. Admite que lo que está haciendo es terriblemente aburrido y que podría invertir su tiempo en actividades más divertidas. En suma, podemos comenzar a no entenderla; que, por cierto, es improbable que podamos ver la satisfacción de su obsesivo deseo como algo que mejora su calidad de vida -aparte del hecho de que sirva para prevenir ansiedades o tensiones que podrían surgir por la frustración de sus deseos-. Pero la ansiedad y la R. B. Brandt, A Theory of the Good an the Right, Oxford, Clarendon Press, 1979, pág. 10, pero véase caps. II-VII. 11 A Theory of Justice, págs. 432-433. 10 Contra el modelo del gusto 47 tensión no constituyen la cuestión a debatir, todos las reconocemos como indeseables. Lo que resulta difícil es considerar la satisfacción de un deseo disparatado, en sí mismo. como una mejora en la calidad de vida. Pero, una vez más, esto hace que sea dudoso que nuestro criterio de «racional» haya llegado a contar lo suficiente. Pienso que para hacerlo más fuerte debemos ir más allá con la finalidad de degradar la importancia del mero hecho de la fijación de un deseo sobre un objeto. Y que deberíamos ir a construir las pautas para la apreciación adecuada de la naturaleza del objeto del deseo. La pregunta no es si esto nos conduce por todos los caminos hacia el Modelo de la percepción, la cuestión es si nos sitúa algo alejados del Modelo del gusto. Existe una duda más fuerte. ¿Tiene sentido aún pensar que algo puede ser valioso simplemente porque es el resultadao de que alguien lo desea? Quizás sea pretender demasiado que el Modelo del gusto abarca todos los valores prudenciales. Quizás algunas cosas serán reconocidas como valiosas para cualquiera que adecuadamente las tome por lo que ellas son. Todavía, constituye una perspectiva común (incluso sensatamente común) aceptar que otras cosas son valiosas sólo porque son percibidas desde un punto de vista personal, sólo porque alguien las asume como un objetivo, a los que llamaremos «valores personales»12. El placer y el consuelo del dolor parecen valiosos desde cualquier punto de vista elegido apropiadamente. Pero el montañismo y tocar el piano parecen valiosos sólo desde algún punto de vista particular, aunque puedan parecer ciertamente muy valiosos. Pero resulta dudoso que haya cualquier cosa tal como «valores personales». Para mí, considerar algo como valioso, desde cualquier ángulo que lo mire, requiere mi capacidad humana para verlo en un contexto de propósitos humanos generales, mis propios propósitos personales no son suficientes. Esta noche puedo querer caminar hacia mi casa sin pisar ni una vez sobre la raya del pavimento. Pero esto no es suficiente para que yo lo considere valioso. Para mí puede ser divertido hacerlo. puede 12 Thomas Nagel formula esta pretensión acerca de valores «personales». (Aunque su contraste entre valores «personales» e «impersonales» no es idéntico a mi contraste entre los valores considerados sobre el Modelo del gusto y aquellos considerados sobre el Modelo de la percepción, sus valores «personales» son una sub-clase de los valores considerados sobre el Modelo del gusto), Véase su «The Limits of Objectivity», en S. M, McMurrin (comp.), The Tanner Lectures on Human Values, 1980. Salt Lake Citv. University of Utah Press, 1980; y The View from Nowhere, Nueva York, Oxford University Press. 1986, especialmente caps. VIII-IX. 48 James Griffin contrarrestar el aburrimiento; puede resultarme ligeramente molesto si fracaso. Pero la diversión. el rechazo del aburrimiento, el evitar las molestias son valores percibidos desde cualquier punto de vista elegido apropiadamente. Para considerar algo como valioso tenemos que considerarlo como una instancia de algo que es inteligible de manera general como valioso y, además, como valioso para cualquier ser humano (normal). ¿Por qué esto debe ser así? Se opone a una creencia extendida. Una razón por la cual rechazamos tal conclusión es que parece negar hechos evidentes acerca de las muy diferentes cosas que las personas dejan fuera de la vida. Pero, por el contrario, en la medida en que puedo analizarlo, resulta consistente con todos esos hechos. Otra razón para ese rechazo es que tendemos a olvidar lo importante que resultan ciertos valores prudenciales tanto para nuestro concepto de persona humana, como para sus planes agency. No puedo verlo a usted como un ser humano igual sin considerarlo como poseedor de ciertos propósitos, gustos, aversiones: en resumen: sin considerarlo como compartiendo conmigo ciertos valores prudenciales básicos. Wingenstein y Davidson subrayan notablemente esta cuestión cuando tratan del lenguaje. Una palabra tiene significado únicamente en virtud de la existencia de reglas para su uso, reglas que establecen si la palabra es utilizada de forma correcta o incorrecta. Wingenstein sostiene que las reglas no pueden, en definitiva, ser entendidas satisfactoriamente si no se lo hace como parte de prácticas sociales compartidas; prácticas que son posibles únicamente porque los propósitos humanos, los intereses, las disposiciones, el sentido de la importancia etc., van a constituir lo que él llama «una forma de vida»13. Nuestra forma de vida ofrece el marco en el cual nuestro lenguaje se desarrolla y sólo dentro del cual su inteligibilidad resulta posible. Y una forma de vida parece consistir en parte en un cierto conjunto compartido de valores. No podemos, piensa Davidson, interpretar el lenguaje que otros están usando sin asumir que tenemos ciertos valores básicos en común; que muchos de nuestros propósitos, deseos, intereses y asuntos que nos preocupan son los mismos14. Los valores están incorporados en el lenguaje que usamos y que nos establecen los límites de su inteligibilidad. 13 L. Wittgenstein. Philoshophical Investigations, Oxford, BlackeWeIl, 1953, secciones, 19, 23, 241. Véase, por ejemplo, Donald Davidson. «Psychology as Philosophy». pág. 237 y «Mental Events». pág. 222, ambos en su Essays on Actions and Events, Oxford. Clarendon press. 1980. 14 Contra el modelo del gusto 49 Hasta aquí, estos argumentos muestran a lo sumo que un cierto conjunto de valores -y con mayor probabilidad, especialmente los valores prudenciales básicos- deben ser compartidos para que exista un lenguaje, para que seamos capaces de entendernos mutuamente, para que seamos capaces de considerarnos recíprocamente como personas humanas. Pero esto no quiere decir que la inteligibilidad requiere que compartamos todos los valores prudenciales. Pienso que algunos valores prudenciales importantes no tienen aún ningún término establecido que los designe. Ahora quiero examinar el caso que he denominado de la «realización» (accomplishment) y que, en mi opinión, corresponde a este tipo. Ciertamente, muchas personas logran vivir sus vidas sin usar el término «realización» o cualquier sinónimo aproximado como un concepto valioso, muchos pueden incluso rechazarlo como un valor cuando se enfrentan a él. Nada de esto amenaza las inteligibilidades sobre las cuales he hablado. Pero lo que me parece correcto no es sólo que un conjunto básico de valores prudenciales está involucrado en la inteligibilidad de las personas humanas, sino que también lo está la noción de valor prudencial; para ver algo como prudencialmente valioso hay que considerarlo como algo que aumenta la calidad de vida de una manera generalmente inteligible, de una manera que pertenece a la vida humana. 4. Su insuficiencia explicatoria: (II) comparaciones inter-personales en particular. La dificultad que un problema de comparaciones interpersonales de utilidad presenta varía según las concepción de utilidad que se use. Respecto de algunas concepciones, el problema es insignificante; respecto de otras, es inmenso. En el Modelo del gusto. por ejemplo, parece que nos enfrentarnos con la desalentadora tarea de tener que estudiar cada uno de los deseos individuales, calcular sus intensidades y encontar una traducción interpersonal de las medidas. He afirmado que existe una aceptación general del Modelo del gusto. Existe también un amplio consenso, dentro del marco del Modelo, acerca de cómo funcionan las comparaciones. Funciona, según esta opinión consensuada, reduciendo las comparaciones interpersonales a otras comparaciones intrapersonales menos problemáticas mediante la apelación a la propia preferencia de un juez, entendida ésta como un estado posible de uno 50 James Griffin mismo15. Esto es, -suponiendo que soy el juez- me represento a mí mismo dos estados personales; es decir: el de mis zapatos desde mi perspectiva sobre las cosas (no debe haber dificultad para ello) y el de los zapatos de otra persona desde su propia perspectiva (para representarme adecuadamente esto debo conocer algo acerca del estado de la mente de la otra persona, pero permítanme suponer que esto es posible para que nos podamos concentrar en el problema de la comparabilidad). Si puedo ordenar jerárquicamente estos dos estados, puedo entonces mostrar, mi indiferencia hacia ellos presentándolos como iguales y mi preferencia por uno de ellos presentándolo como superior. La preferencia del juez, extendida más allá de su campo normal de funcionamiento, tiende un puente, pues, entre las personas. Pero hay un problema16. La preferencia (al menos en la concepción que surge del Modelo del gusto) no cumple esta función. La concepción que surge de ese Modelo es aquella que anteriormente he denominado de la preferencia «básica»; es decir. una preferencia formada no sobre la base de algún juicio previo e independiente acerca de cuán valiosas son las opciones («deseo algo porque es valioso»), sino formada simplemente como el resultado de un fenómeno no derivado de querer una cosa más que otra («algo es valioso porque lo deseo»). Pero tales preferencias básicas no se nos presentan precisamente como un fenómeno aislado del resto de nuestra vida psíquica, no observamos su ocurrencia como lo hacemos con una aflicción (o como podríamos anhelar, por ejemplo, ciertos miembros de una subclase de deseos). Por el contrario, ellas son manifestaciones de nuestos gustos, sentimientos y actitudes. ¿Pero entonces cómo podría una preferencia básica servir como puente entre las personas? Yo, como un juez, prefiero la vida socrática del esfuerzo para John Harsanyi, Kenneth Arrow, Amanya Sen, R. M. Hare y Donald Davidson, aunque desarrollan esta idea fundamental de diferentes malicias todos comienzan con ella. Véase Harsanyi, Essays on Ethyc, Social Behavior and Scientific Explanation, Dordrecht: Reidel. 1976, capítulo 2; Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, cap. 4. Arrow, «Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice», en Amer. Econ. Rev. Papers and Proc. 67 (1977): «Extended Sympathy and the Possibility, of Social Choice». en Philosophia 7 (1978). Sen, On Economics Inequality, Oxford: Clarendon Press, 1973. págs. 14-15. Hare. Moral Thinking, Oxford: Clarendon Press, 1981. capítulos 5 y 7. Davidson, «Judging Interpersonal Interest». en. J. Elster y A. Hyllard (comp.), Foundations of Social Choice Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 16 Discuto este problema de una manera más completa en Well-Being, Oxford. Clarendon Press, 1986. capítulo VII, sección 2. 15 Contra el modelo del gusto 51 comprender y a menudo fracasar, de relaciones personales profundas aunque dolorosas, etc., a la vida del Tonto que goza del placer del día a día. Pero yo puedo establecer esa preferencia (básica) porque mis propios gustos y actitudes están allí para jugar su papel. Pero tales gustos y actitudes deben ser depurados, ya que, simplemente, distorsionan la comparación. Un juez de gustos socráticos preferirá la vida socrática: un juez de gustos tontos preferirá la vida del Tonto. Esto no nos conduce a ninguna parte. Si estamos avanzando hacia una comparación interpersonal de la calidad de vida, la preferencia relevante debe ser depurada de los gustos, actitudes, sentimientos, puntos de vista moral, etc. personales del juez. El problema es, entonces, cómo puedo formar, después de algún tipo de depuración, cualquier clase de preferencia (básica). ¿Qué motiva la preferencia? Después de esa depuración extrema, todo lo que permanece a mi disposición es el conocimiento general de la naturaleza humana y el conocimiento particular acerca de la psiquis individual: o más ampliamente, en general el conocimiento empírico. Si uno quiere abandonar el Modelo del gusto en favor del Modelo de la percepción también podría pretender tener conocimiento acerca de cuán valioso son los diversos estados, y entonces la preferencia se haría una vez más inteligible como preferencia derivada. Sin embargo, por el momento, estamos trabajando solamente con el Modelo del gusto. Esto es así porque nos enfrentamos con un problema: si esta propuesta para la comparabilidad usa las preferencias (básicas) depuradas de cualquier punto de vista particular, entonces eso parece semejante a usar la preferencia depurada de lo que es necesario para darle sentido de preferencia. Permítanme considerar rápidamente un intento bien conocido de enfrentar el problema. John Harsanyil17 piensa que la preferencia del juez todavía está ofreciendo el puente, aunque supuesto. Es más bien una preferencia en un sentido algo especial, a saber: simplemente, la preferencia que el juez tiene cuando observa las cosas de una cierta manera imparcial. La preferencia de una persona, afirma Harsanyi, está formada por las mismas variables generales causales que afectan a cualquier otra persona. Entonces, las diferencias en las preferencias se pueden predecir, en principio, a partir de las diferencias de estas variables. Dos Discuto la solución de Harsanyi de una manera más completa en Well-Being, capítulo VII, sección 3. Hare presenta una solución algo diferente de gran interés y que, critiqué en «Well-Being and its Interpersonal Comparability», en D. Seanor y N. Fotion (comp.) Hare and critics, Oxford. Clarendon Press. 1988. 17 52 James Griffin personas con la misma herencia biológica e historia de vida sujetas a las mismas leves psicológicas generales que gobiernan la formación de los deseos tendrán finalmente las mismas preferencias. A partir de que la utilidad que un juez asigna al estado-Sócrates (es decir, puesto en los zapatos de Sócrates con su visión de las cosas) está basado sobre el conocimiento causal general de lo que cualquiera con la herencia biológica e historia de vida de Sócrates prefiere, la utilidad que todos los jueces completamente informados le asignarán será idéntica. Lo mismo se sostiene del estado-Tonto. Si denominamos a la utilidad que un juez asignaría a su ingreso en un estado u otro su utilidad «extendida», entonces cualquiera tiene la misma función extendida de utilidad. Por tanto, aunque las funciones de utilidad ordinarias de dos personas son probablemente diferentes, su función extendida de utilidad no lo será. Esto nos sitúa una vez más, en la situación favorable en la cual las comparaciones interpersonales son reducibles a una intrapersonal. Supóngase que aceptamos que las preferencias de cualquiera están ciertamente determinadas por las mismas variables causales generales. Podría decir, algo libremente, que si fuera como Usted en mi constitución biológica y en mi historia de vida entonces tendría la preferencia que Usted tiene. En lo que debería confiar, sin embargo, es en una perfecta regularidad causal general: cualquiera con una determinada constitución biológica e historia de vida tendrá determinadas preferencias. Suponiendo que aún con la información suficiente acerca de Sócrates y del Tonto pueda llegar a comprender los deseos de cada uno, ¿cómo puedo comparar sus deseos? Existe todavía un vacío. Harsanyi afirma que yo, el juez, suministro el puente con mi propia preferencia extendida. Pero Harsanyi sigue adherido al viejo discurso acerca de las preferencias «básicas» cuando ha abandonado aquello que lo hace apropiado. En este caso, todo lo que significa la pretensión de que hay una función de utilidad extendida es que las preferencias y los deseos están sujetos a la regularidad causal general y que, por consiguiente, cualquiera está constreñido a formular el mismo juicio acerca del resultado. La función de utilidad extendida no es mi función de utilidad. No es, estrictamente hablando. una función de utilidad. Es, más bien, un juicio psicológico acerca de la fuerza de los deseos. Al ordenar jerárquicamente las utilidades de los estados de Sócrates y del Tonto no ordeno estados imaginarios de mi mente. Lo que parece la mejor interpretación de la existencia de una función de utilidad extendida común no proporciona una motivación adecuada para reintroducir la preferencia. Harsanyi no suministra la solución Contra el modelo del gusto 53 que estamos buscando, es decir, una explicación de cómo es posible, después de todo, la preferencia (básica) depurada. Realmente se abandona efectivamente la preferencia (básica). La preferencia no está jugando ningún papel. ¿Importa ello? Podría pensarse, sin embargo, que Harsanyi ha sugerido una solución para el problema de la comparabilidad, sólo que no es claramente la que describe y que la solución todavía emplea la preferencia (básica). La solución es ésta. Podemos conocer cómo son de fuertes los deseos de Sócrates. Podemos conocer cómo son de fuertes los deseos del Tonto. Ahora bien, no podemos llenar el vacío apelando a la preferencia del juez. Pero no necesitamos hacerlo. El error es pensar que hay un vacío para ser llenado. No lo hay porque los juicios que podemos hacer acerca de la fuerza de aquellos deseos -dado el conocimiento causal general y el conocimiento de los hechos acerca de las personas particulares usan una noción de fuerza derivada de una escala particular. Juzgamos no sólo cómo es de fuerte un deseo de Sócrates cuando es comparado con otro, sino también cómo es de fuerte de una manera absoluta- es decir, sobre la escala de los deseos humanos. En el Modelo del gusto, la utilidad es la satisfacción del deseo. Si un deseo es más fuerte que otro, una utilidad es mayor que la otra. Creo que si Harsany tiene una solución para el problema de la comparación esa es ésta. Pero dudo que lo resuelva. Tropezamos con los problemas de la última sección. Aún si puedo determinar en qué medida alguien, que con la constitución biológica a y la historia de vida b quiere c, queda por resolver por qué debería pensar que esa información me dice algo acerca de la utilidad de esa persona en el sentido relevante, a saber: sobre sus intereses, calidad de vida, bienestar. No tenemos razón para hacerlo. Tendríamos que cambiar la perspectiva desde el interés por la fuerza de sus deseos actuales al interés por la fuerza de sus deseos racionales. Pero entonces no conocemos donde nos deja ese cambio, y en especial, si no nos deja demasiado afuera del Modelo del gusto. Tampoco existe una solución a menos que podamos hablar coherentemente de la fuerza relativa del deseo. Pero «fuerza» en qué sentido. Siempre es ésta una buena pregunta para criticar soluciones que se expresan en esos términos. A menos que se tenga una respuesta, entonces no es ninguna solución. No puede ser «fuerza» en el sentido de la intensidad percibida porque precisamente la fuerza con que percibimos nuestros deseos es, en gran parte, una cuestión de educación y parece no haber ninguna correlación segura con la medida de bienestar con que finalizamos. 54 James Griffin Usted, permítanos decir, quiere el último pedazo de tarta apasionadamente y yo, que he sido educado con un rígido sentido de la discreción digo únicamente que podría querer exactamente lo mismo. Cada una de estas descripciones de lo que decimos y de cómo nos comportamos captura los sentimientos introspectivos asociados con nuestros deseos. Pero estos sentimientos no constituyen ninguna guía de cuál sería el bienestar de cada uno de nosotros. Ni puede ser considerado como «fuerza» en el sentido de fuerza motivacional. Una vez más, no existe una correlación segura entre un deseo que actualmente resulta completamente victorioso para producir una acción y el hecho de que su satisfacción nos haga mejor o peor que cualquier otro deseo con el que compita. ¿El Modelo del gusto puede sugerir un sentido de «fuerza» que dé una versión plausible de la calidad de vida? ¿Puede cualquier versión del deseo sugerir una breve forma de equiparar «fuerza» con «un lugar en un orden de preferencia racional»? Y si produce tal equiparación, entonces, para reiterar una vez más, no conocemos perfectamente dónde nos quedamos. Podemos haber quedado afuera del Modelo del gusto y necesitamos un punto de vista muy diferente para la comparabilidad. 5. Un paso hacia la adecuación Una implicación del Modelo del gusto es que, en la formulación de las comparaciones interpersonales, comenzamos con los deseos de una persona con sus (posiblemente idiosincráticas) intensidades. ¿Cómo podemos pasar de este dato privado a otro público, interpersonal? Puede ser, sin embargo, que algunos de los juicios que realizamos acerca de la utilidad individual estén operando ya con conceptos, en ocasiones cuantitativos, sobre una escala interpersonal. La respuesta para la pregunta, ¿cómo vamos a los datos públicos interpersonales?, puede ser, está en el punto donde comenzamos. La respuesta emerge va de la versión corregida de la solución de Harsanyi. Puede ser encontrada en los puntos de vista sobre el lenguaje de Wittgenstein y de Davidson. Y en un trabajo reciente, Davidson ha desarrollado de una manera específica esta línea de razonamiento para las comparaciones interpersonales de utilidad18. Donal Davidson. «Judging Interpersonal Interest». Para un argumento diferente para la misma conclusión -que comenzamos con conceptos que tienen existencia interpersonal-, véase mi Well-Being, capítulo VII, especialmente sección 4. 18 Contra el modelo del gusto 55 Davidson argumenta que la interpretación correcta de los discursos de otro determina que el intérprete y el interpretado compartan muchas creencias y valores estratégicamente importantes. Por ejemplo, hago sus preferencias y deseos inteligibles para mí sólo adecuándolos, en algún grado, a mi propio esquema de valores. Desde que esto es así, no necesitamos, primero: identificar cuáles son los deseos de las personas y entonces, segundo: encontrar una forma de compararlos. Esta perspectiva de lo que tenemos que hacer torna dificultoso encontrar alguna base, de tal manera que estamos compelidos a pensar que necesitamos un tercer paso para que funcione -es decir, algunas suposiciones valorativas considerablemente fuertes acerca de la justicia o de la equidad-. Pero los dos primeros pasos- la identificación de los deseos y su comparación- no están separados, la identificación de los deseos (debido a que el conjunto de los valores compartidos necesariamente la involucra) ya incluye su comparación. Es verdad que las bases de la comparación que Davidson ofrece es un conjunto de valores compartidos. Pero estos valores compartidos son una condición necesaria de inteligibilidad. No son el tipo de suposiciones fuerte acerca del valor que los economistas y los teóricos de la decisión han pensado que hay que recurrir a menudo con el objeto de conseguir comparaciones interpersonales. Davidson rechaza una implicación del Modelo del gusto, a saber: que necesitamos un puente para ir desde los hechos personales a los interpersonales. Pero sospecho que acepta demasiado del resto. Acepta, por ejemplo, que lo que comparamos son preferencias, deseos o evaluaciones (actuales) de las personas19. Admite procedimientos para la corrección de los deseos, pero no está claro lo que piensa acerca de cómo mejorar esos procedimientos para explicar los valores. Surgen así algunas preguntas para las cuales no tiene, creo, ninguna respuesta satisfactoria. ¿Es el conjunto de los valores compartidos necesario para una inteligibilidad suficientemente rica para constituir las «bases» para todas las comparaciones interpersonales? Parece demasiado fuerte. Probablemente esté limitado a valores particularmente básicos. Pero un conjunto de comparaciones nos conduce más lejos de esos límites. Para que un juez decida si Sócrates está mejor que el Tonto tendrá que adaptar la mente de Sócrates a la satisfacción de algo de su propia vida o a lograr alguna comprensión, agregada a la calidad de vida, de su ubicación personal 19 Op. cit., págs. 196-197. 56 James Griffin en el universo. El conjunto de los valores compartidos que da Davidson parece demasiado exiguo. ¿Cómo podemos obtener lo que falta de la información acerca de las preferencias (actuales) de las personas? ¿Y cómo podríamos ir desde esos datos personales a unos datos con significación interpersonal? El viejo problema podría aflorar una vez más, pero la temprana solución de Davidson ya no se aplica aquí. Entonces existe la vieja pregunta, ¿se puede lograr algún tratamiento satisfactorio de los intereses humanos (que Davidson mira correctamente como el aspecto relevante de la comparación) más allá de las preferencias y deseos actuales?, y si no es así, si deben ser deseos mejorados, ¿cómo mejorarlos? Además, ¿tiene Davidson alguna respuesta satisfactoria a la pregunta, fuerza del deseo «en qué sentido»? Él dice que un juez debe apreciar los intereses de las dos partes, teniendo en cuenta sus propias evaluaciones20; es decir, sus preferencias personales, deseos, actitudes, etc. Pero esa frase no da respuesta real a la pregunta: ¿fuerza en qué sentido? Davidson tendrá que recorrer un largo 20 Op. cit., pág. 197. Está claro que el tema de Davidson es la comparación interpersonal de «interés» en un sentido diferente de la palabra de aquel que yo le asigno. Mi tesis es que su concepción de «interés» no es la importante para la comparabilidad. (Y también la encuentro poco clara), Davidson piensa que la elección de una concepción de «interés» es una cuestión que «hasta cierto punto» puede ser fijada por «mandato». Su preocupación se vincula con aquello que las personas «están interesadas, o que valoran o prefieren»,. en contraste a sus “verdaderos” intereses, es decir aquellos que, de alguna manera, seria mejor para ellas.» (196) Pienso que no hay ninguna respuesta contextual independiente para la pregunta. ¿cuál es la concepción correcta de «utilidad». por las razones que sostuve con anterioridad, que no había ninguna respuesta acerca de la concepción correcta de «utilidad». Davidson escribe, en ocasiones, como si pensara en los deseos y preferencias actuales de las personas: considera aquello en lo que una persona está interesada como si se tratara de una cuestión de hecho. Pero, para reiterar una vez más, existe el hecho desalentador de que uno puede alcanzar lo que actualmente quiere y empeorar su situación. Así, ¿está hablando Davidson acerca de «intereses» en el sentido que nos preocupaba cuando queríamos comparar la «utilidad» o el « bienestar» de las personas? Y cuando Davidson afirma que quiere disentir los juicios acerca de cómo es el bienestar de una persona teniendo en cuenta sus propias evaluaciones (197), ¿qué estamos haciendo cuándo, como espera a menudo, los dos elementos del juicio (bienestar y preferencia actual) se separan? El principal ejemplo de Davidson es aquel en el cual B y C quieren comprar la casa de A y A decide en base a sus propias evaluaciones. cual de los dos acabará mejor si compra la casa (197-198). Tanto B y C quieren la casa hasta cierto punto. De ese modo, A necesita decidir para hacer una comparación sobre la fuerza relativa de sus deseos. Pero «fuerza» ¿en qué sentido? Y si para responder a estas preguntas de una manera satisfactoria nos trasladamos de los deseos actuales a los racionales, entonces «racional», ¿en qué sentido? Contra el modelo del gusto 57 camino en dirección a los deseos racionales. Pero entonces se enfrenta a la cuestión: una vez que uno comienza, ¿dónde se detiene? 6. Pasos adicionales ¿Dónde uno se detiene? La respuesta retorna, en gran parte. a aquellos parámetros que están a nuestra disposición en la deliberación prudencial. Hay casos en los que el Modelo del gusto no encaja demasiado mal. Por ejemplo, quiero manzanas y peras, pero prefiero las peras. ¿Cómo explicar que conceda más valor a comer una pera? Obviamente, las peras me gustan más. Y no es plausible que aquello que persigo sea mi percepción de que las peras poseen una cierta característica -mejor gusto en un grado mayor que las manzanas. Lo que resulta plausible es que mi gusto más intenso por las peras esté muy vinculado a mi mayor deseo por ellas. Y dos personas diferentes pueden disentir en sus gustos sin que ninguna tenga una carencia o percepción o entendimiento. Mi preferencia por las peras no está abierta a la critica (aunque, supuestamente, otros de mis gustos podrían estarlo debido a una falta de discriminación, experiencia o atención). De este modo, en este caso, la dirección de la explicación ciertamente se traslada, en gran parte, del deseo al valor. Pero otros casos son muy diferentes del anterior. En ocasiones, el gusto es completamente periférico y la comprensión central. Esto me parece verdad respecto del valor prudencial que se podría denominar- «realización» («accomplishment»). Para valorar la realización, imaginemos lo que esto significa para alguien que ha desperdiciado su vida. La realización. en este sentido especial (conceder peso a la propia vida, no es precisamente desperdiciarla) es valiosa para cualquiera. No es que absolutamente todos deban aspirar a la realización. Habría unas pocas personas, poco comunes, que se han hecho demasiado ansiosas por alguna ambición como para que valga la pena alcanzar la realización. Pero este podría ser un caso de conflicto de valores en el cual la realización incluso podría ser un valor. Sin embargo, aunque no todos necesitan aspirar a la realización, cualquiera que falle en considerarla como valiosa incurriría en una falla de comprensión. ¿Recorre ahora la prioridad el otro camino? Resulta simplemente tentador invocar aquí el Modelo de la percepción: registrando pasivamente ciertas propiedades, considerándolas como valiosas, independientes del interés o de la aspiración 58 James Griffin humana; de ese modo la explicación ahora se traslada del valor al deseo. Pero dudo que sea algo tan simple. Este no es un caso de percepción neutral de hechos, y sólo entonces entra a jugar el deseo para escoger un objeto. La percepción involucrada no parece del todo neutral. Denominamos ese valor «realización» y estipulamos su sentido usando términos tales como «dar peso o significación a la vida». La percepción es presentada en un lenguaje que ya identifica lo que vemos como importante; y ver algo como importante parece ya requerir un deseo. Hume estaba equivocado al considerar el deseo y la comprensión (apetito y cognición, sentimiento y razón) como existencias distintas. Es también erróneo explicar el considerar algo como un bien prudencial únicamente en términos de comprensión. Pues la comprensión, por ejemplo, aislar ciertas características y considerarlas como importantes, también involucra ciertos elementos de motivación. No hay ninguna explicación adecuada para aquellas características que sean deseables sin que se tenga en cuenta algún elemento volitivo. Aún así, aunque el caso de la realización constituye una larga marcha a partir del caso de un gusto simple, no apoya ninguna separación radical entre comprensión y deseo. Considerar algo como «realización», como «evitar desperdiciar su propia vida», no permite ningún lugar para que el deseo siga más tarde en una posición subordinada. La dirección de la explicación, en este caso, puede trasladarse, en gran parte, en una dirección inversa, del valor al deseo, aunque no exclusivamente. Existen muchos más casos para examinar en los cuales la combinación entre deseo y comprensión es incluso diferente, es decir, donde ninguno domina. Pero estos dos casos comienzan a mostrar algo acerca de lo que está a nuestra disposición para la deliberación prudencial. Usualmente comenzamos una deliberación prudencial siendo atraídos por algún fin que queremos comprender mejor. Usted puede estar despreocupado y no pensar todavía en hacer algo especial con su vida, pero entonces se encuentra con alguien cuya realización hace que su vida le parezca satisfactoria de una manera que la suya no lo es. Usted piensa que le podría gustar comenzar a vivir de una manera que le daría a su vida alguna significación o substancia. Pero resulta dificil ver qué tipo de realización podría tener esta poderosa condición. No puede ser un mero logro. Supóngase una persona que normalmente obtiene lo que se propone y que me compele a alcanzar los objetivos que el mismo ha establecido, pero que no obtiene el tipo de realización que después yo tengo. Esta persona puede disfrutar simplemente del éxito de la contienda, la cual Contra el modelo del gusto 59 aunque valiosa como placer. no constituye una realización. En cualquier caso, los meros logros, aunque difíciles, carecen, a menudo, de significación o substancia. Engullir más pescados de colores que cualquier otra cosa constituye un hecho notable para la guía Guinnes de record, pero carece en sí mismo del mérito que es parte de la realización. Esto muestra también que el desarrollo y el ejercicio de las habilidades, aunque usualmente satisfagan, no constituyen una realización. Etcétera. Es verdad que debería trabajarse más en tal sentido, pero no profundizaré en este aspecto. La deliberación prudencial. parece desembocar en dos partes: un proceso de definición del tipo que precisamente yo he discriminado (separación, constraste, focalización) y un juicio acerca de la presencia de aquello (lo que ha sido precisamente definido) que hace a la vida mejor, aunque esas dos partes no son, en definitiva, cuestiones separables. He pasado rápidamente a través de cuestiones complicadas21, pero creo que, sin embargo, podemos extraer una conclusión limitada. ¿Dónde nos deja esto?. Estoy inclinado a afirmar que nos deja ubicados en algún lugar entre el Modelo del gusto y el de la percepción. Pero quiero proponer una conclusión débil: al menos nos deja más allá del Modelo del gusto. Incluso eso puede ser dudoso. Lo que está claro es que los gustos y los sentimientos, como tales, no tienen nada de la autoridad que concedemos a los valores. Esto es, el mero hecho que mi sentimiento me incite a aprobar o desaprobar podría no surtir ningún efecto, incluso para mí, a menos que pudieran aflorar mis sentimientos en lo mejor y en lo peor, en lo verdadero y en lo erróneo. Para sostener el peso de los valores mis sentimientos tendrían que ser de alguna manera informados, e informados de una manera que los hace precisamente algo más que mis sentimientos individuales al encajarlos en el marco de las cosas valiosas para los humanos en general. Pero entonces. los gustos y las actitudes pueden mejorarse: aceptamos algunas cosas como más refinadas, sensibles, o delicadas que otras. Quizás exista una cosa tal como «el mejor conjunto posible» de gustos y actitudes, a saber: el conjunto limitado de gustos y actitudes que han pasado a través de todas las mejoras. Simon Blackburn imagina un caso, tomado del trabajo de Hume «the Standard of Taste», de dos personas cuyas evaluaciones divergen: un hombre joven que prefiere las imágenes 21 cap. IV. Hay una discusión más completa en mi Well-Being, especialmente cap. 11, sección 3-4 y 60 James Griffin de Ovidio tiernas y amorosas y un hombre mayor que prefiere la sabiduría de Tácito22.Blackburn propone que sus sensibilidades se vuelven mejores si cada persona reconoce y da peso a la sensibilidad del otro. Piensa que en este caso la mejor sensibilidad es aquella que incorpora ambas sensibilidades y que considera a la de Ovidio y a la de Tácito como poseyendo igual mérito. La divergencia en la evaluación es prima facie una razón para creer que es erróneo mantener cualquiera de las dos actitudes conflictivas; esto nos da ocasión para transformar dos perspectivas parciales en una más completa. Se pueden encontrar perspectivas, por ejemplo, de igual mérito (como con Ovidio y Tácito) o una mejor que la otra o áquellas cuyos méritos son tan diferentes que su ordenación jerárquica resulta imposible, etc. Según Blackburn, extendiendo nuestra sensibilidad podríamos acabar en cualquiera de las muchas posiciones claramente diferenciadas. Ahora bien. es verdad que cualquiera de estas diferentes soluciones es posible. ¿Pero qué es lo que determina que aceptemos una en vez de otra? El proceso completo de valoración, el modo completo de deliberación que se supone está aquí a nuestra disposición, ha quedado sin describir. De ese modo, las preguntas importantes respecto de la crítica de los gustos y actitudes no son respondidas, sino ignoradas. Cuando nos enfrentamos con una actitud que divergo de una propia y, siguiendo el consejo de Blackburn, abrimos nuestros ojos a esta sensibilidad ajena hacemos entonces que nuestra actitud cambie como si se tratara de un hecho psicológico en bruto y, por consiguiente, ¿llega nuestra actitud a ser mejor? ¿Pero qué sucede si nuestras actitudes no cambian? ¿o cambian de una manera diferente para diferentes personas?, ¿y, por qué esto sería no sólo un cambio, sino una mejora? Resulta difícil encontrar alguna respuesta en la propuesta de Blackburn y, por cierto, la necesitamos23 22 Simun Blackburn. Spreading the Word, Oxford, Clarendon Press, 1984, págs. 199-202. La definición de «el mejor conjunto posible», expuesta precisamente antes es suya, véase pág. 198. 23 Véase. por ejemplo, su artículo «Rule Following and Moral Realism», en S. Holtzman y C. Leih (comp.) Wittgenstein: To Follow a Rule, Londres: Routledge. 1981, pág. 186. «Moralmente pienso que sacamos partido de la tradición sentimentalista si comprendemos que un adiestramiento de los sentimientos en vez del cultivo de una misteriosa inadecuación de las cosas es el fundamento del conocimiento acerca de cómo vivir». Me parece que esto expresa, una vez más, el dudoso contraste entre comprensión Y deseo, promovido desde el principio quizás por una descripción no comprensible de la posicion realista. Incluso Blackburn nada dice en su trabajo acerca de cómo se adiestran los sentimientos propios. Explicar esto es explicar qué deliberación prudencial. Contra el modelo del gusto 61 Tomemos un caso prudencial, el único tipo de ejemplo de los cuales tenemos algún conocimiento. Supongamos la actitud de un exitoso sibarita que se encuentra con una persona del tipo socrático que quiere vivir una vida de realización. El sibarita vive para el placer de sus sentidos; el del tipo socrático quiere entender algo acerca de la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad de la voluntad ¿Por qué pensar lo que me parece plausible- que la mejor actitud es la que combina ambas? Y si así fuera, ¿en qué proporción tendría lugar tal combinación? ¿Y, por qué pensar que un cierto tipo de disfrute es mejor, o peor, que un cierto tipo de realización? ¿por qué pensar que actitudes en conflicto pueden ser absolutamente reconciliadas o pueden ser superadas? Pienso que tenemos recursos para responder a estas preguntas, las he bosquejado con anterioridad al hablar acerca de la deliberación prudencial. Y allí expuse la noción central de que los deseos o las actitudes están determinadas por la apreciación de la naturaleza de su objeto. La noción de «mejora» penetra a través de la noción de mayor interés, por la verdadera naturaleza del objeto. De acuerdo con ello. hay que hablar aquí de la «verdadera naturaleza» y de una «respuesta» hacia ella, y esto puede sugerir que lo central del Modelo del gusto permanece aún intacto, a saber, el reconocimiento de un hecho y una reacción hacia él. Pero esto yerra en un punto importante: ¿puede la «verdadera naturaleza» ser descrita simplemente en términos naturales? Uno de los valores en cuestión es la realización. Pero tal como fue expuesto con anterioridad, no parece posible dar un límite puramente natural de la realización. El valor prudencial que he llamado «realización» no es exactamente un logro, es un logro de un tipo de cosa que otorga a la vida peso o substancia. Para hablar en términos de dar a la vida peso o substancia parece ser necesario fijar el objeto frente al cual estamos ahora reaccionando y, al mismo tiempo, expresar ya ciertas reacciones favorables hacia él. La realización es del valor, pero no porque ella es deseada, sino porque ella no puede ser comprendida como un concepto sin que los valores vengan ya en nuestra ayuda. El Modelo del gusto otorga una clara prioridad al deseo sobre el valor, las cosas son valiosas porque son deseadas. Pero, cuando uno estudia los detalles de la deliberación prudencial resulta difícil encontrar una prioridad de uno sobre el otro. Esto deja la relación entre la comprensión y el _______________ moral y estética es semejante. Y la explicación tiene el potencial (pienso que realizado) para socavar la tradición sentimentalista. 62 James Griffin deseo necesitada de un conjunto de explicaciones. Pero cualquiera que sea la explicación final me parece dudoso que pudiera ser algo tan simple como la que podría ofrecer el Modelo del gusto. Pienso que la deliberación prudencial conduce a una lista de valores prudenciales semejantes a ésta: 1. realización, 2. los componentes de una existencia propiamente humana (es decir, los componentes de planes -agency: autonomía, una provisión material mínima, libertad), 3. comprensión (al menos sobre ciertas cuestiones personales básicas y metafísicas). 4. disfrute, 5. relaciones personales estrechas24. No constituye un problema si usted está en desacuerdo con mi lista, pues no he pretendido ir demasiado lejos en una deliberación prudencial substantiva. Lo que únicamente he querido es suministrar algunas razones para pensar que deberíamos terminar con tal perfil general de los valores prudenciales y construir un catálogo de las varias e importantes cuestiones que la vida humana puede generar. Todos nosotros, con experiencia, desarrollamos algo así como un perfil de los componentes de una vida valiosa, incluyendo su importancia relativa. Estos valores, si nuestro perfil es completo, cubren todo el ámbito del valor prudencial. Uno puede conocer el perfil general de los valores prudenciales sin menospreciar las diferencias individuales. Los valores en el perfil son valiosos en cualquier vida. Las diferencias individuales tienen importancia, no para el contenido del perfil, sino para el cómo, el cuánto o el si una persona particular puede realizar uno u otro valor particular. Pero entonces importan muchísimo. Aprendemos también cómo los individuos se desvían de la norma. Por ejemplo, una persona puede encontrar la realización volviéndose ansiosa, y de ese modo enfrentándose, como nosotros no lo haríamos, a un incalificable choque de valores. O si usted está exultante y puede disfrutar las cosas más que muchas personas, mientras que yo estoy deprimido y no disfruto demasiado de nada. También la forma que toma un valor 24 La lista de los valores no señalan un disfrute, o cualquier otro elemento simple que tenga una existencia especial fundamental: el valor al cual todos los otros valores pueden ser reconducidos. Dudo que cualquier valor substantivo tenga este papel. Pero esto no pretende que la mensura o maximización es un imposible. Es precisamente un error pensar que la conmensurabilidad de los valores prudenciales requiere que existe un valor prudencial super substantivo. Todo lo que se requiere es que el valor prudencial mismo sea la noción cuantitativa que es (por ejemplo, que admita juicios como: «más» «menos»,»semejante»). Para una discusión adicional, véase Well-Being, cap. V. Contra el modelo del gusto 63 en vidas diferentes tiene que estar dispuesta a cambiar, lo que usted puede satisfacer o disfrutar en su vida puede ser bien diferente de lo que yo pueda hacer en la mía. Pero todo este razonamiento acerca de las diferencias individuales tienen lugar dentro del marco de un conjunto de valores que se aplican a todos. Esto se sostiene incluso con los tipos de valores para los cuales el Modelo del gusto se adapta más confortablemente. Un valor prudencial es el disfrute, y personas diferentes disfrutan cosas diferentes, o las mismas cosas en grados diferentes. De ese modo, no llegamos a comprender cómo es, en ese sentido. el bienestar de una persona apelando a un perfil general. Tenemos que seguir por otros caminos: el del conocimiento causal general y el de la información acerca de las personas particulares. ¿Disfruta usted más que yo bebiendo vino? Necesito conocer su poder de discriminación y su capacidad para el disfrute. Si descubro que sus poderes para el disfrute no son equilibrados, que usted posee un paladar selectivo (mientras el mío no lo es) y que este vino recompensa la selección de su paladar, entonces tengo mi respuesta. Sin embargo, mi razonamiento, aun con mis gustos del tipo más exacto, en ocasiones no me presenta como un individuo. Podría hacer que mi paladar esté tan entrenado como el suyo. ¿Debería esto preocuparme? Bien, muchas personas con paladares entrenados disfrutan tanto menos, pero disfrutan más del vino. Para este tipo de razonamiento no necesito conocer lo que es similar a mi propia actitud, necesito conocer lo que hace disfrutable a la vida y cómo me ubico para explotar sus posibilidades. De ese modo, tres clases de elementos -un perfil general de los valores prudenciales, un conocimiento causal general de la naturaleza humana y la información relevante acerca de personas individuales- completan las bases de las comparaciones interpersonales. El lenguaje que usamos para reunir nuestros datos tiene ya una categoría interpersonal. Hacemos juicios del tipo «A, informado como es, quiere mucho esta cosa. B, o virtualmente cualquier otro, si fuera informado la querría en la misma cantidad; es, aproximadamente, lo deseable. C, por otra parte, la desea menos (permítanme decir que es depresivo y, por tanto, no quiere mucho de nada). Las frases cuantitativas «mucho», «la misma cantidad» y «menos» aparecen en estos juicios extraídos de la misma escala. Estos términos cuantitativos son relativos no a las otras cosas que cada uno de ellos, en su propio caso, quiere; sino que es relativo a cada uno de los otros. No existe ningún vacío, de ese modo no es necesario buscar el puente. La manera para remediar una deficiencia en la fórmula de Davidson (que el 64 James Griffin conjunto de los valores prudenciales compartidos necesarios para la inteligibilidad no es todavía una base suficientemente amplia para la comparación interpersonal) sirve para remediar la otra (que ninguna fórmula plausible de los intereses puede ser extraída del Modelo del gusto). Permítanme volver a nuestro ejemplo por una última vez. Lo que el juez necesita conocer no es nada acerca de la intensidad o de la fuerza de los deseos de Sócrates y del Tonto, ni nada acerca de sus deseos personales. Necesita conocer cómo es de deseable cada una de estas dos vidas -conocimiento que puede ser expresado, si uno quiere, en el lenguaje del deseo: cuántas personas generalmente. si son racionales o informadas, la querrían. Tendría que conocer cuántos tipos diferentes de seres humanos son competentes y los niveles que la vida humana puede alcanzar en general. Entonces, tendría que decidir de qué manera Sócrates y el Tonto arriban a algún nivel. Lo que no necesita consultar, especialmente, son sus gustos y actitudes particulares, ni sus preferencias acerca de su aterrizaje en el par de zapatos del uno o del otro. Para Mill fue plausible, es verdad, tomar como un juicio autorizado acerca de Sócrates y del Tonto la preferencia de las personas que tenían las experiencias de ambos (esto es, un deseo racional o informado). Pero éstas no son las preferencias básicas del tipo que operan en el Modelo del gusto. Ellas son en este claro sentido derivadas, están formadas a la luz de la deliberación acerca de los valores prudenciales en juego. Ellas dan expresión a las partes del perfil general. Esto puede hacer parecer que las comparaciones interpersonales se consideran demasiado fáciles, pero lo es porque el Modelo del gusto las hace considerarse, a este respecto, demasiado difíciles. El Modelo del gusto induce a uno a preguntarse: ¿cómo puede algún juez ser capaz de considerarse lo suficientemente dentro de los zapatos de Sócrates para comprender cómo es su bienestar, y también es capaz de considerarse igualmente en los zapatos del Tonto? una vida es tan diferente de la otra que frustan, virtualmente cualquier comprensión finamente tejida por una mente. Pero el ejemplo de Sócrates y del Tonto no está pensado para una comprensión, literal, de sus vidas totales. Lo que hace es comparar sólo ciertos aspectos. Y estos aspectos pueden ser, ellos mismos. divididos en elementos. Permítanme tomar un elemento ciertamente central. Estamos comparando, entre otras cosas, una vida de una mayor realización con una vida de placeres a corto plazo. No es necesario grandes proezas de la imaginación o una especial comprensión finamente tejida para saber que los placeres a corto plazo no es lo que hay que Contra el modelo del gusto 65 practicar para hacer mejor la vida personal. Ni tampoco la comparación depende mucho de «sentimientos» fenomenológicos, ni de comprensiones finamente elaboradas. Tenemos que hacer un tipo de ejercicio diferente, a saber, tratar de comprender los valores en juego (en efecto, la deliberación prudencial) para decidir lo que hace una vida mejor. Hay considerables problemas epistemológicos involucrados, pero que no pertenecen a la imaginación -frustrar clases presentadas por comprensiones finamente elaboradas. Muchos científicos sociales resistirán este tipo de predominio de un perfil general, si bien no creo que lo hagan con suficiente razón. A alguno puede disgustarle abandonar cualquier intento de tratar las comparaciones interpersonales como una cuestión empírica. Los límites de lo «empírico» son manifiestamente difíciles de fijar, pero existe un uso extendido en el cual cualquier cosa evaluativa debe caer fuera de lo empírico. Según este influyente y estrecho sentido (que, por supuesto, da por sentado todas las relaciones entre hecho y valor) mi propuesta para hacer comparaciones empíricas fracasa claramente. Por el contrario, si lo que comparamos es algún tipo de intensidades psicológicas del deseo, entonces tan dificultoso como indudable es lograr datos fidedignos acerca de ellas tan enigmático como el problema conceptual ha resultado ser el descubrimiento de una escala interpersonal entre ellas, nosotros, al menos, tenemos esperanza de quedarnos dentro del dominio relativamente tranquilo de las verdades y falsedades empíricas estrechamente concebidas. Es una esperanza que no se da por vencida fácilmente. Sin embargo, no hay ninguna salida respecto del hecho que aquello que necesitamos comparar son intereses o el bienestar humano. Ninguna propuesta de comparaciones interpersonales de utilidad es satisfactoria a menos que use el sentido relevante de «utilidad». Hacerlo irrelevante es un precio demasiado alto a pagar por quedarse en lo (estrechamente) «empírico». Quizás otros científicos sociales están menos interesados en preservar el aspecto empírico que en el de preservar algún tipo de base neutral. Una vez más los valores prudenciales entran en escena, las personas son obligadas al desacuerdo. Es bastante difícil lograr acuerdo sobre los hechos, resulta enormemente difícil sobre los valores. De ese modo, no habría acuerdo o bases sociales aceptadas para la comparación. Pero un argumento común para pensar esto acerca de los valores es que en el ámbito del Modelo del gusto permanece todavía una razón. Si los valores proceden de los gustos y de las actitudes personales no sólo están obligados a variar, sino también a ir más allá del alcance 66 James Griffin de la convergencia de principios. El que excedan de ese alcance depende de los parámetros críticos que están a nuestra disposición en la deliberación prudencial. Permítanme suponer -con el objeto de considerar en qué medida esto se solucionaría- que hay fuertes parámetros críticos: que Wittgenstein y Davidson tenían razón, que algunos valores prudenciales básicos son parte de la base de la inteligibilidad, y que, en general, si algo es prudencialmente valioso es una cuestión de verdad o falsedad en un primario y no extendido sentido de aquellos términos que contienen algunos elementos de correspondencia con una creencia independiente acerca de la realidad. Sin embargo, aun si esto fuera así, no habría todavía, en un sentido importante, ninguna base social acordada o aceptada para las comparaciones. Habría en teoría una convergencia de principios sobre los valores prudenciales. Pero todos sabemos que, en la práctica, los puntos de vista de las personas acerca de lo que constituye una vida buena varían. En una sociedad liberal, al menos. el desacuerdo es inevitable. Las comparaciones interpersonales de la utilidad son un práctica necesaria. La sociedad tiene que hacerlas y todos tenemos que estar conformes con ello. ¿Aceptaría una distribución social basada en mi muy diferente concepción de la vida buena? Esto nos devuelve a la pregunta del comienzo de este trabajo. ¿Por qué pensar que una noción de «utilidad» servirá en todos los contextos teóricos? Sospecho que la noción que necesitamos en lo prudencial es diferente de la que necesitamos en la mayoría de los contextos morales; que la noción que se necesita para las decisiones morales en la propia vida personal es diferente de la que es necesaria en decisiones acerca de la distribución social, y que otras nociones bien diferentes son apropiadas para diferentes decisiones sociales distributivas. Existen razones contractuales para la distinción, como hace Rawls, entre la concepción densa de la vida buena y la concepción sutil de los «bienes primarios» a los que el Estado debería, a sí mismo, limitarse -a saber, todos los medios propuestos para una vida buena sobre los cuales todos estaríamos de acuerdo. Pero hay razones no contractualistas suficientes para alcanzar la misma conclusión. Sé mucho acerca de mis hijos. Pero no sé, ni nadie puede, sin una «intrusión deplorable», tener un conocimiento mínimamente comparable respecto de todos los ciudadanos de un Estado. Yo puedo modular lo que distribuyo entre mis hijos (podría saber que uno de ellos despilfarraría tristemente todo el dinero que pudiera darle) pero precisamente no puedo conocer lo suficiente para modular lo que habría de distribuir en la sociedad. Hay Contra el modelo del gusto 67 limites para la teoría del valor prudencial. No termina con, tal como pensaba Aristóteles, un ideal sencillo para la especie humana. Las vidas pueden ser vividas de muy diferentes maneras y ser incluso igualmente buenas. Mientras puedo conocer, en ocasiones, lo que hace mejor la vida de mis hijos, no puedo pretender lo mismo de todos los ciudadanos. De ese modo, hay razones para la neutralidad sobre la escala social entre, al menos, todas las concepciones respetables de la vida buena que no se aplican sobre la escala individual. Existe el hecho de que la autonomía es un valor prudencial en la lista. Aún si uno pensara que sólo una concepción de la vida buena fuera correcta o legal o verdadera, el propio respeto por la autonomía requiere confirmar una medida equitativa de neutralidad social sobre esta cuestión. Existe la cuestión de la función. Para darle a usted un regalo debería saber sus gustos; los gobiernos no se ocupan de dar regalos, pero, en lo principal, se ocupan de aumentar la posibilidad de soluciones para los problemas de la cooperación, y haciendo esto, ellos se dedican a la creación, a la defensa y a la mejora de las instituciones sociales. Para la mayoría, el interés de un gobierno lo constituye el marco general de las vidas de sus ciudadanos. Y está la cuestión del buen sentido político. Los gobiernos satisfacen la necesidad de estabilidad social mediante el gobierno, generalmente claro, de las cuestiones controvertidas25. De ese modo, hay varias razones para pensar que una noción estrecha de utilidad es apropiada en la escala social. Pero dudo que presenten un caso de neutralidad total: en la medida en que los gobiernos no lleguen a ser demasiado controvertidos pueden -y pienso que lo hacen correctamente- ir más allá de todos los medios propuestos. Pero los gobiernos compararán generalmente la utilidad de los diferentes ciudadanos apelando a cosas que son asumidas por todos ellos como valiosas. La preocupación acerca de que no haya acuerdo o bases aceptadas para la comparación es una preocupación acerca de cómo se satisface una necesidad social, no una objeción para cualquier propuesta acerca de la naturaleza de las comparaciones interpersonales. Si hubiera una solución para el problema de la comparación tiene que funcionar en todos los niveles: en el menor, de la escala personal; en el mayor, de la escala social; y en He discutido las bases en favor de la neutralidad y mis razones para preferir unas no contractualistas. en Well-Being, cap. III, sección 5 y 7: cap., IV sección 5: cap. VII sección 6, cap. IX sección 3. 25 68 James Griffin los niveles intermedios. Los contractualistas tienen una solución plausible en el mayor nivel, el de la escala social: tienen una base acordada para la comparación en los bienes primarios, y no tienen necesidad de encontrar un puente interpersonal. Porque los bienes primarios están ya en la esfera interpersonal. Pero a partir de que esta solución no es transferible a otros niveles, falta la generalidad que necesita una solución para el problema de la comparación. Tenemos que hacer comparaciones en todos los niveles, queremos comprender lo que pasa en cada uno de ellos. (Trad. de Jorge Malem Seña) Î DOXA-9 (1991) Margarita Valdés 69 DOS ASPECTOS EN EL CONCEPTO DE BIENESTAR Introducción E l concepto de bienestar es, sin lugar a dudas, un concepto evaluativo y gradual. Atribuir más o menos bienestar a un sujeto es darle un valor más o menos positivo a su vida; de manera que la elucidación del concepto de bienestar supone contestar, por lo menos, a dos preguntas: Primeramente ¿en virtud de qué circunstancias, aspectos o características de la vida de una persona hemos de atribuir bienestar a esa persona? y, en segundo lugar, una vez determinados los objetos sobre los cuales haya de hacerse la evaluación, ¿cómo hemos de «medir» el bienestar de las personas de manera a hacer posibles las comparaciones interpersonales de bienestar? Esta segunda pregunta es de interés primordial para aquellos economistas y políticos cuya función social es la de proponer estrategias que favorezcan una distribución equitativa de todos aquellos bienes que de una u otra manera inciden en el bienestar de los ciudadanos. En este trabajo intentaré presentar algunas dificultades que supone contestar adecuadamente a la primera pregunta, presentando para ello cuatro concepciones diferentes del bienestar, y sólo en la parte final me referiré a algunos problemas que plantea la segunda pregunta al examinar la versión del bienestar que nos propone Amartya Sen1. El concepto de bienestar parece ser un concepto mixto en el que se combinan características de dos tipos diferentes: por un lado, características que aluden a circunstancias exteriores de la Véase especialmente A. Sen. On ethics and (E & E). Brasil Blackwell, Oxford, 1987, y sus artículos «Rights and Capabilities» («R&C»), en Ted Honderich (ed.), Moral Objectivity, Blackwell, Oxford. 1986, y, «Capabilities and Well-Being» (C & WB». que aparecerá en M. Nussbaum y A. Sen (eds.), Quality of life. Clarendon Press, Oxford. 1 70 Margarita Valdés persona, tales como su posesión o acceso a ciertos bienes materiales o externos, por ejemplo, su riqueza, su poder, las comodidades con las que cuenta, el tiempo libre del que dispone, su acceso a servicios de salud y de educación y por otro lado, características que aluden a la posesión de ciertos estados internos de la persona o estados de ánimo considerados como valiosos, como por ejemplo, el placer, la felicidad, el contento, el sentimiento de dignidad, la esperanza y, en general, todo aquello que resulta de la realización de deseos, anhelos y planes de vida personales. Como diría Aristóteles, nadie llamaría dichoso a quien teniendo riquezas y salud se la pasara durmiendo o tuviera un ánimo contristado y, deprimido, como tampoco llamaríamos dichoso a quien careciera de ciertos bienes externos indispensables para el desarrollo adecuado, una casa digna, la oportunidad de educarse, el acceso a cuidados sanitarios; esto es, todo aquello que brinda oportunidad a la persona para participar en aquellas «acciones que la virtud exige»(Política 1323 b, 42 43). Tal parece, en efecto, que al atribuir bienestar a una persona nos fijamos tanto en qué tan bien está desde el punto de vista exterior o material como en qué tan bien se encuentra anímica o interiormente. Dependiendo de la manera como se combinen estos dos factores en una explicación del bienestar, tendremos concepciones diferentes del bienestar humano, y en la medida en que alguno de sus dos aspectos se encuentren ausentes, tendremos concepciones, en mi opinión, incompletas o inadecuadas. En las distintas secciones de este trabajo exploraré diversas concepciones del bienestar que, como dije, combinan de diferentes maneras los aspectos señalados, e intentan apuntar a algunos problemas que suscitan. 1. La concepción aristotélica del bienestar Aristóteles en su Ética Nicomaquea (1098 b, 13-18)2 recoge una doctrina antigua y aceptada por los filósofos, «según la cual los bienes se clasifican en tres tipos: los bienes externos, los bienes del cuerpo y los bienes del alma o psíquicos». Estos tres tipos de bienes parecen contribuir de diferentes maneras al bienestar total de una persona. En la Política (1323 a 24) sostiene explícitamente La traducción de la EN que utilizo es la de Antonio Gómez Robledo, publicada en la colección Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romarorum Mexicana, UNAM. México, segunda edición 1983. La idea expresada en la cita a continuación se halla reiterada en la Política, libro VII, cap. 1. (132a. 23). 2 Dos aspectos en el concepto de bienestar 71 que «estos tres ingredientes tienen que hallarse presentes para hacernos dichosos». La posesión de cada uno de estos tipos de bienes daría lugar, por así decirlo, a diferentes tipos de bienestar: el bienestar exterior o material, el bienestar corporal (salud y belleza física) y el bienestar interior o anímico. Estos son enteramente diferentes entre sí, pues la suma de cualesquiera de dos de ellos no daría lugar al tercer tipo de bienestar. Concretamente. el bienestar anímico, el único deseable por sí mismo, no es la suma resultante de la posesión de bienes externos y del bienestar corporal, pues como bien señala Aristóteles es posible tener riqueza, poder y salud y no tener el bienestar más valioso que sería el propio del alma humana: la eudemonia o auténtico bienestar que es peculiar a los humanos. La relación entre esos tipos de bienes que podemos distinguir no es cosa fácil de establecer (cfr. Política 1323 a. 32-33). Aristóteles como es bien sabido. jerarquiza los bienes antes mencionados y considera en un nivel inferior a los bienes externos y corporales y en un nivel superior a los bienes anímicos. Los primeros, nos dice, no son más que bienes instrumentales, es decir, son medios para la obtención de otros fines; no los deseamos por sí mismos, sino por el bienestar interior que pueden procurarnos. Por otra parte, de entre los bienes anímicos el placer no es el más alto de todos; hay también una jerarquización de bienes anímicos según que correspondan a las diferentes partes del alma. El placer es el resultado de la satisfacción de nuestros deseos o apetitos no necesariamente informados por la razón práctica o guiados por la prudencia. Sólo la actividad conforme a la razón, esto es, la actividad peculiar del hombre, puede conducir al verdadero bienestar humano, a la eudemonia; sólo ésta es autosuficiente o valiosa en sí misma, pues es, según dice Aristóteles. «el único bien que torna la vida amable y ya de nada menesterosa» (EN. 1097 b. 15). Ahora bien, la única manera como podemos alcanzar este supremo bien es mediante la práctica virtuosa, es decir, mediante el hábito de actuar racionalmente en las distintas esferas de la vida. Sólo esta manera de actuar nos llevará a elegir lo que realmente vale la pena elegir y a desear lo verdaderamente deseable, es decir, lo que nuestra razón, no nuestro apetito, nos presenta como deseable. Hay que advertir que tanto la actividad motivada por deseos apetitivos no racionales, como la actividad virtuosa conforme con los deseos racionales traen como consecuencia el placer, pues ambos tipos de actividad suponen la realización de deseos, lo cual, en la concepción aristotélica, es en sí mismo placentero. Sin embargo, Aristóteles enfatiza una y otra vez que lo verdaderamente 72 Margarita Valdés deseable no lo hacemos por el placer que conlleva su realización, sitio que lo deseamos por sí mismo, porque nuestra razón nos lo presenta como algo en sí mismo deseable o valioso: sólo cuando nuestra actividad es motivada por deseos de éste último tipo, produce en el agente el auténtico bienestar, la eudemonia. la cual, a diferencia del placer que es efímero o pasajero, es una cualidad anímica estable, duradera. Cabe notar que aún cuando Aristóteles sitúa el único bienestar genuino, la eudemonia, en la actividad que resulta de la operación de una facultad anímica, no deja de considerar como una condición necesaria para la realización de acciones virtuosas el tener una buena proporción de los otros dos tipos de bienes: los externos y los corporales. Así en EN 1099 a, 30-1099 b, 10 (Véase también Política, libro VII, Cap. 1) afirma: «manifiesto que la felicidad reclama bienes exteriores... Es imposible, o por lo menos muy difícil, que el que está desprovisto de recursos haga nobles acciones... No sería precisamente feliz quien tuviera un aspecto repugnante, o fuese de linaje vil, o solitario y sin hijos, y menos aún aquél cuyos hijos o amigos fuesen del todo perversos, o que siendo buenos viniesen a fallecer... la felicidad parece exigir un suplemento de prosperidad... y de ahí que algunos identifiquen la felicidad con la fortuna». La felicidad, entonces, aunque declarada por Aristóteles en otros pasajes autosuficiente, no parece serlo tanto, pues parece depender en buena medida de la suerte, es decir, de en dónde le toque a uno nacer y vivir, de cuáles sean las circunstancias externas que rodean la vida de una persona. Lo cierto es que en la concepción aristotélica del bienestar, el destino o la suerte juega un papel importantísimo; prueba de ello, por ejemplo, es que en la enumeración anterior de las cosas que obstaculizan la felicidad, alude a características personales (como el aspecto repugnante) que no estarían en nuestras manos corregir, y a eventualidades (como la muerte de los hijos o amigos,) que caen totalmente fuera de nuestro control. Hay varios rasgos interesantes de destacar en la versión aristotélica del bienestar: 1. En primer lugar, para atribuir bienestar a una persona hemos de tener en cuenta antes que nada qué hace y cómo lo hace, esto es, hay que fijarse en cómo actúa o cómo funciona. La felicidad consiste en un modo de actividad: la actividad racionalmente dirigida. «La felicidad -afirma Aristóteles- es una actividad del alma conforme a la virtud». (EN, 1102 a, 5-6). Nótese que las virtudes para Aristóteles no son meras disposiciones que pudieran nunca manifestarse, son hábitos de operación, son formas efectivas de comportamiento, son maneras de funcionar Dos aspectos en el concepto de bienestar 73 en las distintas esferas de la experiencia humana3. La vida feliz es, pues, la vida activa, el ocioso o el que duerme no puede ser propiamente feliz. (EN, 1099 a, 1-2.) 2. La felicidad no es un bien entre otros bienes. Es cualitativamente otra cosa: «Ella es aún más deseable que todos los bienes y no está incluida en la enumeración de éstos.» (EN, 1097 b, 17-18). Esto es, la felicidad no consiste en la obtención de placeres ni en la posesión de ningún conjunto de bienes externos o corporales. Estos «son por naturaleza auxiliares y útiles por modo instrumental» (EN, 1099 b, 28), pero tenerlos no constituye la felicidad. La felicidad, pudiéramos decir, es una propiedad que sobreviene naturalmente en la persona cuando ésta adquiere el hábito de actuar racionalmente, es decir, cuando la persona se hace un carácter que la lleva a realizar acciones virtuosas. Es, además, un bien interno a dicha moralidad de nuestra actividad en el sentido de que no podemos identificarla independientemente de ella; es decir, no es nada externo a la actividad misma. 3. Dado que la acción supone necesariamente la realización de deseos por parte del agente (racionalmente dirigidos en el caso de la acción virtuosa), la virtud, lejos de producir sufrimiento o frustración en el agente es placentera y deleitosa. «Las acciones conforme a la virtud serán en sí mismas deleitosas... la felicidad... es lo mejor, lo más bello y lo más deleitoso» (EN, 1099 a, 20-25.) Esto es, el hombre virtuoso es aquel que tiene deseos de realizar nobles acciones y, dado que las virtudes son hábitos, aquel que tiene permanentemente deseos de realizar dichas acciones de tal manera que siempre se deleita en ellas, pues «para cada cual es placentero aquello a lo que se dice ser aficionado» (ibid). Más aún, el placer es uno de esos bienes necesariamente comprendido en la felicidad (EN, 1099 b, 26); no llamaríamos feliz a quien no obtuviera placer en la realización de sus acciones, «las acciones ajustadas a la virtud... son deleitosas para los virtuosos y deleitosos en sí mismas. La vida de estos hombres para nada demanda por añadidura el placer... sino que tiene en sí misma su contento» (EN, 1099 a, 13-16). 4. La felicidad es estable, no es algo como la suerte que va y viene, ni como el placer que es efímero. «Si seguimos el curso de la suerte -dice Aristóteles- diremos del mismo hombre que algunas veces es feliz y otras desdichado, haciendo así del hombre feliz una especie de camaleón o de edificio miserable fundado» Cfr. EN, Libro II, cap. 8. en donde Aristóteles introduce las distintas virtudes por referencia a los diferentes ámbitos de nuestra experiencia. 3 74 Margarita Valdés (EN, 1100 b, 5-8) o, en otro contexto, «ni un día ni un corto tiempo hacen a nadie bienaventurado o feliz» (EN, 1098 a, 1820). La felicidad, no es pues la buena fortuna, ni un estado de ánimo pasajero como puede serlo el placer, es una manera de ser de la persona, es el tener un conjunto de virtudes, un carácter, que acompaña al hombre toda la vida: «La estabilidad, de cierto, se encontrará en el hombre feliz, que será tal por toda su vida.» (EN, 1100, 19-20.) Veamos brevemente cómo se relacionan en Aristóteles los distintos tipos de bienes que de alguna manera inciden en el bienestar de una persona. Los bienes externos y corporales son tales sólo por la función instrumental que cumplen. Su posesión puede brindarnos placeres, los cuales, como dijimos, son bienes anímicos pasajeros y de segunda categoría, pues ningún acopio de estos placeres constituye el auténtico bienestar. Por encima del placer que podemos experimentar en la realización de acciones motivadas por deseos meramente apetitivos, está el bienestar resultante de la realización de acciones que satisfacen nuestros deseos informados por la razón, esto es, la felicidad que engendra la actuación virtuosa. Ésta es el más alto bien porque supone la operación de la razón, de la facultad distintiva del hombre, la cual guía la actuación del hombre virtuoso en todos los ámbitos de su vida, favoreciendo, así, la realización plena o el florecimiento de su persona. Ésta es el genuino bienestar, el cual, como señalábamos antes, no excluye el placer ni la posesión de bienes externos, sino que, por el contrario, los supone, pero no se identifica con ellos. Podemos observar una cierta tensión en la concepción aristotélica de la felicidad. Por un lado, Aristóteles insiste en la capacidad del hombre para lograrla por sí mismo y sostiene que «puede adquirirse por la virtud o por cierto estudio o ejercicio» (EN, 1099 b, 15-16), que «es asequible mediante cierto estudio y diligencia a todos aquellos que no estén lisiados para la virtud» (EN, 1099 b, 18-20) y que constituiría «un grave yerro encomendar al azar lo más grande y lo más bello» (EN, 1099 b, 23-24). Sin embargo, por otro lado, Aristóteles no deja de contemplar el destino o la suerte como un factor esencial en nuestras vidas que puede facilitar o entorpecer la realización del bienestar. Así, por ejemplo, en esta vena afirma: «Si los sucesos de la fortuna son grandes y frecuentes y resultan mal, oprimen y estragan la felicidad, porque acarrean tristezas y entorpecen muchas actividades» (EN, 1100 b, 28-30). Hemos observado también que el ejercicio de la virtud requiere de bienes externos y corporales «cuya adquisición... se debe o bien a una mera coincidencia o a la fortuna» Dos aspectos en el concepto de bienestar 75 (Política, 1323 b, 28), es decir, que pueden no estar de ninguna manera a nuestro alcance. Aristóteles parece, pues, titubear entre considerar que podemos bastarnos a nosotros mismos para alcanzar la felicidad, la cual sólo dependería del carácter que con nuestro esfuerzo nos forjemos, y considerar que somos enormemente frágiles ante las eventualidades de la fortuna4. (Tal vez esta última sea una intuición que muchos compartimos). En la Política (1331 b, 39-41) sostiene directamente que no todos los hombres tienen oportunidad de vivir bien y que esto puede deberse o bien a su naturaleza, o bien a golpes de la fortuna o a la carencia de recursos materiales. Podemos preguntarnos ahora qué obligaciones para el Estado engendra esta concepción aristotélica del bienestar. Dado que para Aristóteles el mejor Estado (politeia) es aquel en el que se maximizan las posibilidades de bienestar, esto es, las posibilidades de actuar virtuosamente de los ciudadanos (cfr. Política, libro VIII, cap. 13), parecería que su primera tarea debería ser la de disminuir al mínimo el elemento de azar que, según él mismo reconoce, puede hacer imposible la felicidad para algunos. Esto es, el Estado debería asegurar, por ejemplo, una distribución adecuada de aquellos bienes materiales necesarios para el ejercicio de las virtudes. Sin embargo, en este respecto, Aristóteles como buen hombre de su tiempo, considera el destino como inevitable, como parte de lo que conforma una vida propiamente humana. De tal manera que habría ciertos límites infranqueables para la acción del Estado, ya que éste no podría cambiar lo que depende de la fortuna. Así, afirma en la Política, «[doy] por supuesto que la Fortuna es soberana» (1332a, 31-32). Lo ártico que sí está en manos del Estado, según Aristóteles, es educar a los ciudadanos en la virtud inculcando en ellos el hábito de la actuación racional en las distintas esferas de la vida. En la Política, Aristóteles dedica largos capítulos a lo que debe ser la educación ideal, esto es, una educación que tenga por fin la formación de un carácter virtuoso, que haga que el joven desea lo verdaderamente deseable y se deleite en el ejercicio de las virtudes5. Pues quien llegue a actuar virtuosamente tendrá casi asegurada la felicidad y, si le sobreviven en grandes desgracias. «llevará los cambios de la fortuna con sumo decoro y guardará en todo una perfecta armonía, como varón verdaderamente esforzado» (EN, 1100b, 20-21); aún en esas circunstancias, asegura Aristóteles. Para un estupendo estudio de este problema. Véase M. Nussbaum, The fragility of goodness, Cambridge Universasity, Press, Cambridge, 1986. 4 5 Cfr. Aristóteles, Política, Libro VII, caps. 13-17 y Libro VIII. 76 Margarita Valdés «se difunde el resplandor de la hermosura moral cuando un hombre lleva con serenidad muchos y grandes infortunios, no por insensibilidad al dolor, sino porque es bien nacido y magnánimo (Μεγαλοòυχος) (EN, 1100b, 20-32). La propuesta aristotélica tiene la virtud de apreciar la complejidad inherente a la noción de bienestar. Esto es, considera que en el genuino bienestar de una persona es una combinación de factores externos e internos y atinadamente escoge a los actos humanos como los objetos en los que hay que fijarse si queremos evaluar el bienestar de una persona. Sin embargo, el peso que concede al destino es demasiado grande y, por lo mismo, las posibilidades que atribuye al Estado de promover el bienestar humano parecen limitadas. Hay, por lo menos, dos maneras de superar la dificultad que supone la idea aristotélica de «destino»: por una parte. es evidente que podemos «adelgazarla» o eliminarla parcialmente en una explicación del bienestar humano si consideramos que no necesariamente abarca todo lo que Aristóteles pensó que abarcaba, concretamente, que no es debido a un destino inevitable que una persona es pobre o desnutrida o incapaz de disfrutar de ciertos bienes culturales. Por otra parte, se puede argumentar en contra de la fragilidad que Aristóteles atribuya a los humanos frente a los embates de la fortuna; es decir, se puede argumentar que estamos hechos de tal manera que somos capaces de no ser afectados interiormente por las circunstancias exteriores de la manera como Aristóteles lo supuso. Esta última es la estrategia seguida por los estoicos. Pasemos, pues, a examinar esa otra propuesta de explicación del bienestar que intenta eliminar la influencia del azar sobre la felicidad, y que hace esto ordenando de una manera enteramente diferente a la aristotélica los dos ingredientes en el concepto de bienestar que distinguimos, al principio de este trabajo. Veamos. pues, el ideal estoico del bienestar. II. El bienestar estoico Para los estoicos no hay más bienestar que el interno. Al igual que Aristóteles, los estoicos sostienen que alcanzamos el bienestar, la felicidad, a través de una vida virtuosa. Sólo que, a diferencia de Aristóteles, la virtud para ellos no es más que una sola y consiste en conocer y aceptar el logos natural. Ser feliz, según el viejo Zenón, es, «vivir en armonía con la ley de la naturaleza». El hombre sabio es el que mediante su razón conoce la Dos aspectos en el concepto de bienestar 77 ley que rige la naturaleza y comprende que todo lo que acontece sucede conforme a un plan supremo al que se somete de buen grado. Ninguna de las cosas externas que espontáneamente consideramos cono buenas o malas son realmente tales. todo es en sí mismo indiferente6. Nada de lo que acontece y está fuera de nuestro control tiene un valor en sí mismo; lo único intrínsecamente bueno o malo es el estado de ánimo con el que recibimos los acontecimientos, «Es bienaventurado -dice Séneca- el hombre para el que no hay nada bueno ni malo, sino el mal ánimo... a quien ni entusiasman ni quebrantan las vicisitudes de la fortuna, que está convencido que no hay mayor bien del que puede darse a sí mismo»7. Llevar una vida virtuosa, es, pues, mantenerse siempre ecuánime, aceptar sin que nos perturbe cualquier cosa que suceda. Lograr la felicidad, no supone, como lo suponía para Aristóteles actuar dirigido por nuestra propia razón, sino conocer la razón universal y vivir de acuerdo con ella. «¿Cuál es mi propósito? -pregunta Epicteto- entender la naturaleza y seguirla»8. Sólo esto nos hará ver la fatuidad de nuestros deseos y nuestros temores, nos permitirá deshacernos de ellos y así, a alcanzar la imperturbabilidad. «Puede llamarse feliz -dice Séneca- el que ni desea ni teme nada gracias a la razón»9. Los estoicos, al igual que Aristóteles. colocan a la virtud y a la razón en el centro de la discusión sobre el bienestar. Sólo que en los escritos estoicos estas palabras vienen a cobrar un significado enteramente diferente. No hay más razón que la que gobierna el universo, ni más virtud que la vida en armonía con la naturaleza. La felicidad que Aristóteles concebía como una actividad por excelencia, en la filosofía estoica se transforma en pasividad, esto es, vivir sin deseos ni temores y mantener un estado de ánimo imperturbable10. Aristóteles apunta a lo contraintuitivo que resulta la caracterización estoica de la virtud y el bienestar en un agudo pasaje de su Ética Nicomaquea en el que dice: «Paréceme con todo que se trata de un bien aún deficiente, pues cabe la posibilidad de que el hombre virtuoso pase la vida durmiendo u holgando y además de esto, que padezca los mayores Cfr, G. Kidd. «Stoic Intermediates and the End of Man», en (Classical Quarterly, N. S. V. (1955), págs. 181-194. 7 Séneca, «De la vida bienaventurada), en Tratados Morales, Tomo I. trad. J. M. Gallegos Rocafull. UNAM. 1944, pág. 9. 8 Epicteto, Manual, párraf. 49. 9 Séneca, op. cit., pág. 9. 10 Véase Séneca, op. cit. págs. 19-20. 6 78 Margarita Valdés males y desventuras. Nadie diría, a no ser por defender a todo trance una paradoja, que quien vive de esta suerte es feliz.» (1095b, 33-35, 1096a, 1-3). A pesar de lo extravagante que pudiera parecernos la ética estoica, es, sin embargo, sensible a varios problemas implicados en la caracterización del bienestar. El primero de ellos es tal vez el del relativismo. En efecto, si el bienestar es concebido como un estado interno que requiere para su realización de ciertas circunstancias exteriores a la persona, sería posible que dichas circunstancias pudieran variar de un sujeto a otro y que, por tanto, aquellas que dieran el bienestar a uno no se lo dieran a otro. Al identificar el bienestar con un estado interior que no depende en ninguna medida de la posesión o el disfrute de bienes materiales, ni del hecho de ocupar un determinado lugar en la sociedad, ni de la historia o la fortuna personal, ni de lo que acontezca exteriormente, el bienestar se convierte en algo absoluto. Cuando el estoico atribuye el bienestar o la felicidad a cualquier persona, sabe que le atribuye exactamente una misma cosa: un cierto estado anímico que puede lograr mediante la disciplina personal y que no es de ninguna manera relativo a la historia individual o al contexto sociocultural en el que se despliega la vida de la persona. Un segundo problema al que es sensible el estoicismo es que si el bienestar o la felicidad, que es aquello a lo que todos naturalmente aspiramos, se identifican con la posesión o el disfrute de bienes exteriores, o si aceptamos que puede verse afectado por cosas o situaciones que caen fuera de nuestro control, entonces podría ser el caso que aún el hombre más esforzado fuera incapaz de lograr el bienestar. Esto sugiere una especie de irracionalidad o de injusticia natural que para los estoicos es simplemente inadmisible. La aparente irracionalidad se elimina al identificar la felicidad con un estado interno de impertubabilidad al que, después de todo, cualquier sujeto puede acceder mediante una cierta disciplina interior11. Conectado con lo anterior, me parece ver más que un problema una tentación a la que cede el estoicismo: la de pensar que el propio bienestar no depende a fin de cuentas más que de uno mismo; esto es, la tentación de la autosuficiencia. Ante la infelicidad, la frustración, la carencia de bienestar exterior, una permanente tentación a lo largo de la historia ha sido la de considerar que el auténtico bienestar depende de un estado interno y 11 Véase Séneca, La tranquilidad del ánimo, en op. cit., págs. 93-149. Dos aspectos en el concepto de bienestar 79 que es independiente de lo que nos acontezca, de lo que podamos efectivamente hacer, de los bienes externos que tengamos o dejemos de tener. El bienestar depende únicamente de lo que es obra del hombre, de la operación de su mente12. El estoico está convencido de la viabilidad de esta propuesta que pudiera parecernos nada más que un signo de soberbia, o un wishful thinking. De esta manera, Séneca nos aconseja «no consideres como bueno o malo nada de lo que sucede... sé inmutable tanto al bien como al mal y, en cuanto sea posible, hazte como la imagen de un dios... nada necesitará, serás libre... nada se te podrá impedir»13. De la misma manera en las Mediaciones de Marco Aurelio encontramos reiteradamente la expresión de la convicción estoica referente a la autosuficiencia del hombre para darse a sí mismo el bienestar o la felicidad. En el libro III, por ejemplo, leemos, «si trabajas diligentemente siguiendo la recia razón... sin esperar ni tener nada, sino satisfecho con la actividad... de acuerdo a la naturaleza... vivirás feliz. Nadie podrá impedirte esto...» (párrafo 12). La concepción estoica del bienestar, tiene el acierto de enfatizar su aspecto interior, esto es. el hecho de que el bienestar tiene que ver esencialmente con la manera como la persona se encuentra interiormente, y hacer esto sin caer en el relativismo. Sin embargo, no son pocos los problemas que presenta el modelo estoico. Mencionaré algunos. En primer lugar, la teoría estoica de la acción parece contener una cierta inconsistencia al sostener simultáneamente que son permisibles en la vida del hombre feliz las acciones suaves, pausadas, tranquilas14, y, a la vez, que quien alcanzara esto último, perdería una parte indispensable de lo que constituye su razón para actuar. Por esta razón muchos criticarán más tarde a los estoicos por predicar la pasividad y proponer una concepción pasiva de la libertad. Por otro lado, y conectado con lo anterior, el estoico propone un modelo de bienestar para el hombre que parece suponer precisamente su deshumanización. La vida humana desprovista de su aspecto afectivo y desiderativo se convierte en otra cosa. Si nuestra pregunta es acerca del bienestar humano, resulta inadecuada la respuesta de los estoicos que pretende identificarlos con Véase F. H. Sandhach, The Stoics, Chatto and Windus. Londres, 1975. págs. 67-69. Séneca, De la vida bienaventurada, en op. cit., pág. 19. 14 Cfr. A. A. Long, «Freedom and Determinism in the stoic Theory of Action», en A. A, Long (ed.) Problems of Stoicism, University of London, 1971. 12 13 80 Margarita Valdés un estado interno cuya realización supone precisamente la mutilación de una parte de la naturaleza humana. Otra dificultad no sólo para el estoicismo. sino para cualquier otra teoría que haga depender el bienestar de una persona del hecho de alcanzar algún estado subjetivo, es que puede ser usada ideológicamente para justificar y mantener un estado de injusticia y desigualdad. Esto es, si el bienestar se concibe como un determinado estado subjetivo al que el individuo puede acceder por una disciplina interior, la única obligación pública que engendraría semejante teoría en una sociedad en la que existieran carencias e injusticias (asumiendo desde luego, muy aristotélicamente, que es función del Estado promover el bienestar de los ciudadanos), sería, tal vez, la de educar a los ciudadanos para sobrellevar con entereza sus carencias y tolerar la desigualdad. La educación sería en ese caso un auténtico «opio del pueblo». Aquí apuntamos a una consecuencia política indeseable que parece seguirse de la concepción estoica del bienestar a pesar de no contener ésta, como señalamos antes, ningún ingrediente relativista. III. Utilitarismo y relativismo Otro es el problema que surge cuando se utilizan criterios subjetivos o psicológicos para caracterizar y medir el bienestar de una persona, pero en donde, a diferencia de la virtud estoica, dichos estados psicológicos dependen causalmente de la obtención de bienes externos o de que se den ciertos estados de cosas que satisfacen los deseos o las aspiraciones individuales del sujeto. Éste es el caso del utilitarismo que, como sabemos, suele ser un supuesto asumido implícita o explícitamente por distintas versiones de la llamada «economía del bienestar» (Welfare Economics)15. El utilitarismo, o, más exactamente, la economía del bienestar que asume la concepción utilitarista del valor, toma como único parámetro para medir el bienestar de una persona su «utilidad individual», la cual suele entenderse en términos del placer o la satisfacción producida por la realización de los deseos o aspiraciones personales. Según esta concepción, la situación de una persona será tanto mejor cuanto menor sea el número de deseos insatisfechos; esto es, a menor frustración corresponderá 15 Véase las obras de Amartya Sen mencionadas en la n. 1. Dos aspectos en el concepto de bienestar 81 un mayor bienestar. El bienestar de una sociedad, por otra parte es concebida como una función de las utilidades individuales de las personas que la conforman. La noción utilitarista de valor, se inspira de alguna manera en aquella intuición expresada por Aristóteles en la EN, según la cual «toda elección apunta a algún bien») (1095a, 14-15) y «el objetivo de la voluntad es el bien» (1113a, 23-24), pues, en efecto, desear algo consiste precisamente en concebirlo como algún tipo de bien, de manera que consideramos la satisfacción de un deseo como la obtención de un bien16. Siguiendo esta intuición, como hemos señalado, las únicas cosas a las que el utilitarista les da un valor intrínseco positivo al calcular el nivel de bienestar de un individuo, son sus deseos satisfechos o el placer que haya resultado de ello. No tocaremos aquí el problema que le plantea al utilitarista el carácter heterogéneo de las «utilidades» que tienen que adicionar para calcular el bienestar de un persona o, peor aún, de una sociedad17. Tampoco entraremos en la discusión concerniente a cuál es el conjunto de deseos pertinentes para medir el bienestar, pues se haya eliminado el problema de la contaminación ambiental18. La cuestión que me interesa examinar aquí, es, en primer lugar, la relativización del bienestar que resulta del planteamiento utilitarista y, secundariamente, ver de qué manera un concepto relativizado de bienestar puede ser usado para justificar, o al menos para aceptar con buena conciencia, la injusticia y la desigualdad. La relativización del bienestar que se desprende de la tesis utilitarista es bastante clara. Para una persona a que tiene un conjunto X de deseos personales, el bienestar consistirá en la realización de la situación en la que se satisfacen precisamente los deseos dentro de X; en tanto que para una persona b que tiene un conjunto Y, diferente de X, de deseos personales, su bienestar consistirá en la realización de esa otra situación. Los conjuntos X e Y pueden diferir tanto como se quiera y correspondientemente 16 Los utilitaristas, desde luego, pasan por alto la distinción aristotélica entre bienes aparentes y bienes genuinos. 17 Tocaré un problema semejante en la sección IV cuando plantee algunas dificultades para la teoría de Amartya Sen. 18 Para una buena discusión acerca de la manera como tiene que restringirse el conjunto de deseos de una persona a fin de que pueda funcionar para una evaluación de su bienestar, véase T. M, Scanlon, «Values. Desires and Quality of Life» que aparecerá en M. Nussbaum y A. Sen (eds.) op. cit. 82 Margarita Valdés diferirá aquello en lo que consiste el bienestar para a de aquello en lo que consiste el bienestar para b. Veamos mediante un ejemplo simplificado algunas consecuencias que se siguen de la relativización del bienestar. Adoptando el criterio utilitarista, supongamos que realizamos una encuesta a fin de comparar el bienestar de dos grupos de mujeres que viven en contextos socioeconómicos y culturales diferentes, digamos, un grupo de campesinas mexicanas y otro de mujeres que habitan un barrio elegante de la Ciudad de México, Polanco. Suponemos, cosa que no sería de extrañar, que encontramos que las mujeres campesinas declaran tener muy pocos deseos insatisfechos, en tanto que las mujeres de Polanco tienen muchos deseos insatisfechos. Esto, según los utilitaristas, debería bastarnos para concluir que el bienestar de las campesinas es mayor que el de las mujeres de Polanco. Extendamos nuestro ejemplo y digamos que las mujeres encuestadas en Polanco habitan casas sólidas y bien equipadas, visten bien, reciben atención médica adecuada, están bien nutridas, disfrutan de buenos medios de locomoción, tienen un ingreso elevado y han tenido buenas oportunidades de educación, en tanto que las campesinas carecen de todos esos bienes y tal vez hasta desconocen su existencia. Nada de esto último constituiría una razón para el utilitarista para cambiar su primera conclusión. A fin de tratar de desvanecer el aire paradójico de ésta, seguramente, argumentará, que el bienestar de uno y otro grupo de mujeres encuestadas es relativo a su cultura, su medio social, su educación, etc. Esto es, que, dentro de su contexto, la campesina que no demanda mayor cosa, está satisfecha y tiene un alto grado de bienestar, en tanto que la mujer de Polanco tiene un nivel muy bajo de bienestar (o tiene menos bienestar que la mujer campesina) debido a la gran cantidad de deseos insatisfechos. Resulta ahora claro cómo esta noción relativizada de bienestar puede fácilmente ser usada para justificar el hecho de que se tomen medidas tendientes a satisfacer las demandas de las mujeres de Polanco y no se tomen medidas que tiendan a disminuir la desigualdad en oportunidades, comodidades y bienes externos en general entre ambos grupos de mujeres. Esto es, el concepto relativizado de bienestar puede ser usado para mantener precisamente la desigualdad y la injusticia. ¿Qué podemos objetar a esta manera relativista de ver las cosas? En primer lugar, habría que señalar que la métrica de la utilidad, como puede apreciarse en el ejemplo anterior, puede darnos una idea totalmente deformada de las privaciones o carencias reales de una persona o una comunidad. Una persona que Dos aspectos en el concepto de bienestar 83 haya vivido una vida limitada. desempeñando trabajos duros, sin esperanza de cambio, con pocas oportunidades de educación, puede aceptar las privaciones más fácilmente que otra persona más afortunada que haya vivido en medio de comodidades. Como señala A. Sen «El desplazado social aprende a llevar su carga tan bien que ni siquiera se percata de ella»19. De manera que si basamos nuestro diagnóstico acerca de qué grupo social tiene menos bienestar y más privaciones sólo sobre lo que los propios integrantes de los grupos estudiados informen sobre sus carencias, nuestro diagnóstico corre un alto riesgo de ser falso. En segundo lugar, y conectado con lo anterior, cabe señalar que los deseos que una persona pueda formarse en un momento dado, dependen en gran medida de su historia anterior y de lo que considera viable para su futuro. Jon Fister ha estudiado este fenómeno, al que llama «formación de preferencias adaptativas» y que consiste precisamente en un proceso de ajuste, de manera no consciente o deliberada, de nuestros deseos a las posibilidades que juzgamos efectivas, y que está motivado por la necesidad de disminuir la tensión que resulta de tener deseos que sabemos que no podemos satisfacer20. El estudio de Elster muestra, no que el bienestar sea relativo, sino que algunos deseos que una persona puede formarse, no sólo son relativos a su contexto sociocultural o incluso a su historia personal, sino que están causalmente determinados por ellos. Si esto es así, parece enteramente inadecuado medir el bienestar de una persona por referencia a la satisfacción de los deseos que de hecho tiene, pues la formación de preferencias adaptativas sugiere que mientras más arraigada esté la miseria y la privación en una persona, menos posibilidades tendrá de desear salir de esa situación. Por último, quien acepte que el bienestar es relativo a los deseos, a las culturas o a las formas de vida heredadas, tendrá que aceptar que la discusión acerca de en qué consiste el bienestar humano es improcedente, o que si se llega a entablar tal discusión entre personas pertenecientes a diferentes tradiciones o culturas, no habrá acuerdo posible. Lo que para una cultura constituya el bienestar, podrá no constituirlo para la otra, y no habrá un concepto general de bienestar que pudiera servir para dirimir las diferencias. Una consecuencia directa de lo anterior sería la imposibilidad de hacer evaluaciones o criticas racionales, desde una cultura, concerniente, por ejemplo, al poco bienestar 19 20 A. Sen, «R & C», pág. 131. Véase J. Elsier, «Rationality», en su libro Sour Grapes, Cambridge Univ. Press, pág. 25. 84 Margarita Valdés existente en otra cultura alejada. Así, si yo critico la manera como viven los tarahumaras y asigno un valor muy bajo al bienestar existente entre ellos porque juzgo que tienen necesidades no satisfechas, se me podrá contestar que estoy juzgando su bienestar con mis criterios de bienestar y que esto es inadecuado, pues tal vez esa forma de vida que yo critico constituye para ellos su bienestar. Pero, ¿qué puede querer decir esto? Seguramente que sus deseos, así como lo que ellos crean que son sus necesidades, son diferentes de los míos y que su bienestar está en función de la satisfacción de sus deseos y supuestas necesidades y no de los míos21.Vemos aquí nuevamente de qué manera el relativismo sienta las bases para justificar acciones sociales que tiendan a mantener la desigualdad y la injusticia. Lo anterior, además, supone una cuestión sumamente discutible: que no sólo los deseos, sino las necesidades de las personas son relativas a las culturas o tradiciones a las que pertenecen. Esto puede ser tal vez el caso para algunas de las cosas que llamamos «necesidades», por ejemplo, mi necesidad de tener un coche o de leer el Times. Pero ¿son acaso todas las necesidades humanas relativas a las culturas? Algunos filósofos, como es bien sabido, han defendido la existencia de necesidades absolutas22,las cuales de ninguna manera se restringirían a las puramente biológicas. Si éstas existen efectivamente, el alegato relativista perderá sustento, pues tendrá que admitir que, al menos, el acceso a algunos bienes materiales, a aquellos necesarios para la satisfacción de necesidades no relativas, forma una parte esencial de lo que es el bienestar. Sostener que el bienestar tiene un núcleo de factores no subjetivos, no nos obliga a la rigidez ni al autoritarismo. Es posible considerar que el bienestar humano requiere de ciertas condiciones objetivas universales, pero, a la vez, sostener que dichas condiciones pueden realizarse de diferentes maneras en distintos contextos sociales o culturales. Por ejemplo, si consideramos que tener una habitación digna y vestir de manera que la persona no sienta vergüenza son factores que inciden en el bienestar de la persona, es claro que la manera como se satisfagan estas condiciones para el caso de un minero siberiano, será distinta de aquella como se satisfacen para el caso de un aborigen de la selva lacandona. Lo importante es que en ambos casos el cumplimiento de aquellas condiciones objetivas permitan a las personas Esta manera de argumentar pone de manifiesto la conexión entre el relativismo y la concepción subjetiva utilitarista del bienestar. 22 Véase David Wiggins, «Clamas of Need», en Ted Honderich (ed.), op. cit. 21 Dos aspectos en el concepto de bienestar 85 la realización adecuada de ciertas funciones. Y con esto llegamos a la parte final de este trabajo. IV. Funcionamiento y capacidades Si al elucidar el concepto de bienestar se parte de que tiene ingredientes objetivos y subjetivos, pero se pone demasiado énfasis en su aspecto subjetivo o psicológico, hemos visto que se llega irremediablemente a una posición relativista23. Es, pues, natural que las diferentes propuestas que intentan rescatar un concepto no relativo de bienestar destaquen muy especialmente el aspecto objetivo al que nos referimos al inicio de este ensayo. El problema que pueden presentar algunas de estas explicaciones del bienestar que lo conceptúan en términos, por ejemplo, de las nociones de «acceso a los bienes sociales primarios», o de «igualdad justa en la distribución de recursos», o de «igualdad de oportunidades para todos», es que, si bien señalan condiciones aparentemente necesarias para el bienestar, tal vez éstas no sean condiciones suficientes para lograrlo. Recordemos las objeciones de Aristóteles que aluden a lo absurdo que parece atribuir bienestar a quienes se la pasan dormidos u holgando. Hay, sin embargo, una teoría reciente sobre el bienestar que parece escapar a las objeciones aristotélicas y la razón de esto, es que parece tener como uno de sus ancestros a la propia teoría aristotélica del bienestar. Me refiero a la teoría de Amartya Sen24, que explica el bienestar en términos de lo que él llama «funcionamientos» y «capacidades». Sen, a la manera de Aristóteles. concibe a la persona humana como esencialmente activa. La vida de una persona, nos dice Sen, es una variedad de seres y haceres cuyos elementos constitutivos son lo que él denomina «funcionamientos». «Un funcionamiento es un logro de una persona: algo que consigue ser o hacer»25. La noción más cercana a la de funcionamiento es, tal vez, la de actividad, aunque no son exactamente la misma noción, pues entre las cosas que Sen considera como funcionamiento, están, por ejemplo, el estar bien nutrido, el no sentir vergüenza de aparecer en público, el escapar a la enfermedad y la muerte prematura. Ahora bien, si la vida de una persona es Excepto para el caso de la concepción estoica que, como vimos, niega que el bienestar incluya algún factor externo. 24 Véase las obras de A. Sen citadas en la nota 1. 25 A. Sen. «C & WB», pág. 5. 23 86 Margarita Valdés una combinación de funcionamientos, entonces, evaluar el bienestar de una persona, tiene que tomar la modalidad de una ponderación de los elementos que la constituyen, esto es, sus funcionamientos. Sin embargo, Sen considera que evaluar lo que la persona de hecho hace o es, no es suficiente para tener una idea adecuada sobre su bienestar, pues quedaría fuera de consideración un elemento esencial para el bienestar, a saber, la libertad positiva de la persona, es decir, la posibilidad efectiva de que la persona realice distintos tipos de funcionamientos. Con esto introducimos la segunda noción clave de la explicación de Sen, que es la de «capacidad». La capacidad de una persona, nos dice, «refleja las diferentes combinaciones de funcionamientos que puede lograr una persona»26 y, en ese sentido, representa también la libertad positiva de una persona para escoger entre diferentes maneras de vivir: «Las capacidades para funcionar reflejan lo que una persona puede hacer»27 y no sólo lo que de hecho hace. Ya armado con estas dos nociones Sen tiene localizados los objetos que hayan de constituir el espacio de la evaluación para el bienestar. Las ventajas que representa conceptuar el bienestar en términos de funcionamientos y capacidades no son pocas: no son propiedades o características puramente subjetivas (como lo eran las «utilidades» de los utilitaristas) y tampoco son una mera colección de bienes sociales primarios o de recursos a los que el sujeto tiene derecho (en virtud de alguna teoría de la justicia) pero que el sujeto pudiera simplemente desconocer o desaprovechar. Los funcionamientos de los que nos habla Sen requieren de una actitud activa por parte de la persona que normalmente aprovechará los bienes y recursos a su alcance para funcionar. Si el bienestar consiste en tener determinados funcionamientos y capacidades para funcionar, entonces, la relación entre el bienestar y el hecho de tener acceso a ciertas comodidades o bienes externos será muy similar a la que veía Aristóteles, esto es, dichos bienes serán instrumentos indispensables para lograr el bienestar. Por otra parte, al no jugar ningún papel en la teoría del bienestar propuesta por Amartya Sen la noción aristotélica de suertes o de destino, el concepto de bienestar propuesto por Sen puede servir para los fines de orientar la acción pública en el sentido de eliminar desigualdades e injusticias al crear ciertas obligaciones concretas al Estado comprometido con promover el 26 27 Ibid. A. Sen, «R & C)», pág. 139. Dos aspectos en el concepto de bienestar 87 bienestar de sus ciudadanos, a saber, la obligación de incrementar las capacidades de los ciudadanos para funcionar en los distintos ámbitos de la vida y sobre todo la obligación de asegurar que todos tengan efectivamente las capacidades básicas. La teoría de Sen no es una teoría acabada. He mencionado varios de sus aspectos positivos y sin duda tiene más. Sin embargo, no deja de presentar algunas dificultades que ahora paso a mencionar. La primera dificultad que enfrenta Sen está conectado con el problema de la medición del bienestar y es el de tener que asignar diferentes valores a los distintos funcionamientos y capacidades, pues es obvio que no todos tienen la misma importancia o el mismo valor. ¿En base a qué vamos a evaluar los funcionamientos? ¿Cómo hemos de proceder para establecer un ordenamiento valorativo de los funcionamientos? La noción de Sen de «funcionamientos básicos» y «capacidades básicas» podrá tal vez servir para seleccionar aquellos funcionamientos y capacidades que sean condición sine qua non para el bienestar; sin embargo, la selección misma de lo que haya de ser tenido como funcionamiento y capacidades básicas representan en sí mismo un problema; por ejemplo, si decimos que es una capacidad básica el acceso a la educación, tendremos que responder a la pregunta de qué tanta educación. Respecto de los funcionamientos y capacidades no básicas, pueden ser estos tan heterogéneos que si tuviéramos que ordenarlos de acuerdo a su valor no sabríamos por dónde comenzar. En suma, en lo que respecta a cuestiones de medición del bienestar indispensable para las comparaciones intersubjetivas, Sen enfrenta problemas similares a los que enfrentaban los militaristas. Un segundo problema es que para una evaluación adecuada del bienestar parece que tenemos que distinguir entre mejores y peores funcionamientos de un mismo tipo. Esto es, si vamos a evaluar, por ejemplo, el bienestar de las personas que pintan ¿vamos acaso a darle el mismo valor a la actividad de pintar de un pintor mediano que a la de Tapies o a la de Tamayo? El problema que enfrentamos es el de no saber en base a qué hemos de asignar valores diferentes o iguales a esas actividades. Sen no puede admitir que les asignemos más o menos valor por consideraciones subjetivas, tales como la mayor o menor satisfacción que dichas actividades produzcan en los pintores, pues eso sería tanto como concederles el punto a los utilitaristas. Tampoco puede admitir que el valor que les asignemos esté en función directa de algún «bien externo» logrado; por ejemplo, el dinero que ganen con su pintura, pues son los funcionamientos en sí 88 Margarita Valdés mismos los que son objetos valiosos. Tal vez la calidad de la obra producida pudiera orientarnos para asignar valores diferentes a distintos funcionamientos de un mismo tipo: en el caso de la actividad de pintar esto podría tener una cierta lógica28 . De cualquier modo, resulta extraño sostener que por no producir obras maestras, la actividad de pintar de un pintor mediano no contribuye tanto a su bienestar como la misma actividad de pintar contribuye al bienestar de Tapies o de Tamayo. Aristóteles puede responder dentro de su teoría a los dos problemas antes señalados. Dado que lo peculiar al hombre es la razón, nos diría, una actividad será valiosa preciosamente en la medida en que se ajuste a la razón no cualquier tipo de funcionamiento incrementa el bienestar de la persona, sólo la actividad virtuosa promueve efectivamente su florecimiento y de esa manera contribuye a su bienestar. En relación al segundo problema, Aristóteles considera que hay una excelencia (virtud) correspondiente a cada práctica o actividad, de manera que las actividades del mismo tipo serán tanto más valiosas cuanto más se aproximen a la excelencia que les es propia. Independientemente de aceptar o no las soluciones aristotélicas, lo que podemos apreciar es que lo que le permite dar una respuesta a Aristóteles es el trecho de contar con una teoría general del hombre y con una teoría muy refinada de la acción humana. Sen parece necesitar de una teoría semejante, más amplia, dentro de la cual pueda acomodar su teoría del bienestar y que le suministre los criterios necesarios para la selección y evaluación de funcionamientos y capacidades. Por último, si como dice Sen, la vida de una persona no es más que una combinación de funcionamientos, de esto parece seguirse que cualquier combinación de funcionamientos valiosos que constituya la vida de una persona, será suficiente para atribuirle bienestar. El problema que esto plantea es doble. En primer lugar, parece que hay que exigir que dichos funcionamientos sean variados, de tal manera que pongan en práctica el máximo de nuestras capacidades Y, así, puedan dar lugar al florecimiento de la persona completa. En segundo lugar, una persona cuya vida fuera una combinación de funcionamientos valiosos y variados. pero desconectados entre sí, no parecería ser un buen candidato para atribuirle bienestar. Mac Intyre ha enfatizado Aunque en ese caso el valor del funcionamiento estaría en función del valor estético de la obra producida, lo cual podría conducirnos nuevamente a cuestiones subjetivas o relativistas. 28 Dos aspectos en el concepto de bienestar 89 en su libro After Virtue29 la necesidad de que las distintas prácticas de una persona se hallen integradas en una unidad, en una «narrativa», como él dice, para que constituyan propiamente una vida humana. Esto es, cada vida humana, para ser tal, tiene que poder ser vista como una especie de historia con un propósito, en la que las prácticas que la persona realice hayan de ser elegidas en función de la historia que la persona quiera que sea su propia vida. De esta manera, nuestras actividades presentes, o los funcionamientos de los que nos habla Sen, tendrían que realizarse en vistas a un cierto plan de vida y, así, tener ciertas relaciones con nuestras actividades pasadas y con aquellas que consideramos viables en nuestro futuro. Esto es precisamente lo que te da una unidad y un «sentido» a nuestras vidas y esto, indudablemente contribuye a nuestro bienestar. Para concluir, diré que las cuatro concepciones del bienestar que hemos examinado apuntan cada una de ellas a alguno o algunos de los ingredientes que sin lugar a dudas que forman parte del concepto de bienestar. La concepción utilitarista y la estoica, como vimos, resultan parciales en tanto que sólo tienen en cuenta lo que llamé al inicio de este trabajo el aspecto subjetivo del bienestar, y por esta misma razón, como trataré de demostrar, tienen consecuencias inaceptables desde el punto de vista de la justicia cuando se la usa para orientar la acción pública. La concepción aristotélica y la de Sen, en cambio, tienen la virtud de hacer radicar el bienestar en lo que una persona hace y puede hacer. De esta manera, pueden ofrecer una noción de bienestar que reúne los aspectos objetivos y subjetivos, pues para hacer o poder hacer la persona necesita tener acceso a ciertos bienes o recursos exteriores, y al hacer, esto es, al actual, la persona tiene placer, o tiene satisfacciones interiores para la realización de los deseos o las aspiraciones que motivaron su acción. El problema que queda pendiente para Sen, y no para Aristóteles. como vimos, es el de determinar conforme a alguna teoría, antropológica o ética, tal vez, cuáles son las capacidades y los funcionamientos que efectivamente inciden en el bienestar de las personas. Sólo un concepto de bienestar así enriquecido, creo yo, podrá servir para orientar las acciones públicas tendientes a promover o asegurar el bienestar general. A. MacIntyre. After Virtue. Segunda Edición, Univ. of Notre Dame Press. Indiana, 1984. Véase especialmente el cap. 14 y el cap. 16. 29 Î DOXA-9 (1991) 91 Julia Barragán LA FUNCIÓN DE BIENESTAR COLECTIVO COMO DECISIÓN RACIONAL 1. Introducción C onsiderado dentro del marco de la llamada teoría general del comportamiento racional, el proceso de amalgamar en una única función del bienestar colectivo las preferencias individuales de los distintos miembros de la sociedad sin violentar los principios de coherencia racional, se ve fuertemente impregnado con la reconocida complejidad que exhiben las relaciones entre la racionalidad individual y la racionalidad social. En efecto, cuando se habla de la racionalidad individual, ya que la misma procura la persecución de preferencias o fines individuales mediante el empleo de los medios más eficientes, no hay dificultad en admitir que se trata de un claro problema de maximización de las utilidades netas de cada individuo. Desde luego que siempre puede ser planteada la cuestión relativa a la calidad diversa de los fines perseguidos, y la eventual discutibilidad de su valor: pero la búsqueda de la maximización de las propias utilidades (relación óptima entre ganancias y costos) permanece siempre como una constante constitutiva del concepto de racionalidad individual. El hecho bastante frecuente de que dos o más «racionalidades» individuales sean completamente distintas y hasta antagónicas, obedece a la circunstancia de que los fines o preferencias planteadas por cada actor también lo son: pero esto de ninguna manera golpea la coherencia del concepto. ya sea cual fuere el fin perseguido y su valor moral: a nivel individual se considera «racional» a quien emplea el medio más eficiente para el logro de un fin. A pesar de que este concepto de racionalidad individual tiene una enorme importancia en numerosos campos, tan importantes como el de la Economía, su capacidad explicativa es más restringida en el terreno de la Ética y la Decisión Política, que son las esferas propias en las que cobra sentido la definición de una función de bienestar social. 92 Julia Barragán El panorama sereno de la llamada acción racional individual se complica notablemente para el caso de la acción racional en el marco social, ya que en numerosas ocasiones la maximización de las utilidades colectivas entra en conflicto con la racionalidad de los componentes individuales de la sociedad; en virtud de este habitual conflicto, se hace necesario trazar sutiles líneas de articulación entre ambas racionalidades, ya que no es posible evitar la consideración de ninguna de ellas. Con referencia al tema del bienestar colectivo, uno de los aportes más significativos de la teoría general del comportamiento racional, es el de haber logrado establecer una vinculación conceptual coherente entre la racionalidad individual, y la racionalidad en el entorno social [Harsanyi/88]. En el tema específico referido a la construcción de la función de bienestar social, la señalada integración conceptual lograda por la teoría del comportamiento racional ha resultado particularmente fecunda, ya que ha permitido resolver problemas de articulación de funciones individuales sin necesidad de recurrir a la idea de un super-valor. Sin embargo, aún persisten en el campo de la Filosofía del Derecho y de la Filosofía Política algunos desarrollos que inducen a confusiones acerca del alcance y limitaciones metodológicos del enfoque. Tales desarrollos podrían clasificarse en dos grupos: por una parte el de quienes basándose en la imposibilidad (bajo ciertas restricciones) de establecer con procedimientos aditivos una función de bienestar colectivo [Arrow/51] predican la total imposibilidad de construir políticas de bienestar sin vulnerar los intereses y los derechos individuales; y por la otra, la de quienes pretenden que es posible reducir la racionalidad social implícita en las funciones de bienestar colectivo al libre juego de las racionalidades individuales [Gauthier/86]. Por añadidura, el panorama de la discusión acerca de las posibilidades de construir una función de bienestar colectivo en el marco de la decisión racional se torna aún más confuso gracias a quienes, desde una determinada posición, pretenden que las dificultades lógicas y prácticas que la construcción de la función de bienestar colectivo supone, deben ser atribuidas no a la índole extremadamente problemática del asunto a resolver, sino a la debilidad de un enfoque determinado [Dworkin/77]. En el presente trabajo vamos a sostener en primer lugar, que la construcción de la función de bienestar colectivo es una tarea compleja en virtud de que se realiza en tres distintos niveles cuyas estructuras de justificación difieren sustancialmente; por otra parte, estos niveles se vinculan entre sí de un modo tan La función de bienestar colectivo como decisión racional 93 estrecho, que si no se resuelven los problemas de todos y cada uno de ellos no es posible hablar, en sentido ético, de una función de bienestar colectivo. Para avanzar en este terreno es necesario en primer lugar analizar las distintas formas que pueden exhibir las llamadas decisiones racionales, y el modo en que la acción humana se transforma en virtud de tales decisiones; ya que ubicados en esta plataforma se abre la clara posibilidad de establecer nexos entre la instancia de las decisiones individuales y la de las decisiones éticas, sociales y políticas [Barragán/89-a]. Al considerar la construcción1 la función de bienestar colectivo como una forma de decisión racional interactiva mediante la cual se dilucida un conflicto entre preferencias, se hace necesario analizar por una parte el viejo problema metodológico acerca de la posibilidad de efectuar comparaciones interpersonales de utilidad, y por la otra, es preciso establecer el escenario específico, dentro de las amplias posibilidades de entorno que ofrece la teoría de la acción racional, al que se adscribe la construcción de una función de bienestar. Si tal como lo creemos, el problema de la construcción de una función de bienestar colectivo se relaciona con las llamadas decisiones éticas, que se escenifican en el campo de las decisiones racionales en entorno social, se torna imperativo analizar los matices que los clásicos conceptos de la teoría del comportamiento racional adoptan cuando se cumple el arduo proceso de amalgamar múltiples preferencias individuales en una única función de bienestar. 2. La conflictividad de bienestar colectivo El concepto de bienestar colectivo siempre genera debates en el terreno de la Ética, la Política, el Derecho y la Economía. Para algunos se relaciona directamente con el mecanismo básico de que el Estado dispone para superar las inevitables desigualdades existentes entre los hombres. Para otros se encuentra asociado con el peligro que siempre entrañan las restricciones a la autonomía y a los derechos de los individuos de una sociedad determinada. Esta divergencia no resulta sorprendente, ya que en el marco de lo que se entiende por bienestar colectivo, es inevitable dilucidar la espinosa cuestión de qué y cuánto de la propia función de preferencia podemos (o estamos dispuestos) a conceder en favor de una preferencia colectiva, que suele no estar directamente asociada con nuestros propios intereses. Cuando 94 Julia Barragán se abordan asuntos tan complejos parece muy natural que surjan importantes dificultades tanto conceptuales como metodológicas. Estas dificultades no son simplemente atribuibles a las debilidades de tal o cual enfoque en particular, sino que se derivan de manera necesaria e inevitable del conflicto que se plantea entre las diversas funciones de preferencia individuales. Este carácter conflictivo hace que la función de bienestar colectivo sea siempre restrictiva de uno o varios de los componentes de esas funciones individuales. Puede decirse que trazar límites a las preferencias, derechos e intereses expresados en las funciones individuales es condición de existencia de una función de bienestar colectivo, y resulta natural que quien debe efectuar la renuncia a porciones, a veces importantes, de su propia función de preferencia, tienda a sentirse insatisfecho con las razones que en este sentido le son expuestas. De allí que el decisor político con frecuencia se encuentre enfrentado a un fuego cruzado que tiene su origen en las restricciones impuestas a las diferentes funciones individuales, sin que por lo general cada una de las partes afectadas sea capaz de percibir las restricciones impuestas a otras funciones de preferencia que no sea la suya propia. En el clásico artículo DeFunis Y. Sweatt [R. Dworkin/77] se plantea un caso sobre la igualdad racial como regla de decisión en una función de bienestar colectivo-, dicho caso evidencia por una parte las dificultades implícitas en este tipo de toma de decisiones y, por la otra, la fragilidad lógica de los esquemas de argumentación normalmente utilizados. Esta fragilidad se deriva de una tendencia que impregna fuertemente el panorama de la Filosofía del Derecho y de la Filosofía Política: se trata de la suposición de que el problema teórico y ético del bienestar es simple de resolver y de justificar coherentemente si se utiliza tal y cual punto de partida, o tal y cual teoría general; sin advertir que en sí misma, como toda decisión que suponía imponer restricciones a la autonomía y a los intereses individuales, la construcción de una función de bienestar colectivo representa un problema terriblemente intrincado, desde cualquier ángulo teórico o ético que se lo aborde. No parece razonable, ni tampoco contribuye positivamente al análisis del problema, el responsabilizar a este o aquel enfoque de una dificultad inherente a la índole del asunto considerado. El caso en cuestión presenta dos diferentes situaciones de decisión que podrían argumentarse con un mismo esquema, o argumentarse con esquemas antagónicos. La primera situación es la del estudiante negro (Sweatt) que en 1945 se postula para ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, La función de bienestar colectivo como decisión racional 95 siendo rechazada su admisión en virtud de una disposición que establecía que sólo los estudiantes blancos tenían derecho a ingresar. Llevado el asunto ante la Corte Suprema, ésta declaró sobre la base de la Décimo Cuarta Enmienda Constitucional, que la ley en cuestión violaba los derechos de Sweatt, ya que la misma establece que ninguna ley estatal puede privar a una persona de la protección igualitaria de sus derechos. La segunda situación es la de un estudiante judío (DeFunis) que en 1971 solicita su ingreso en la Facultad de Derecho en la Universidad de Washington. El mismo es rechazado, a pesar de haber logrado un score académico superior a todos los negros, filipinos, mexicanos e indios americanos que resultaron admitidos. DeFunis demandó ante la Corte Suprema con el fin de que sobre la base de la misma Décimo Cuarta Enmienda Constitucional, el mecanismo utilizado por la Universidad de Washington para asignar los cupos, consistente en aceptar standards de rendimiento más bajos en los miembros de las minorías étnicas, fuera considerado violatorio de sus derechos. Las opiniones sobre el asunto DeFunis y Sweatt pueden agruparse en dos diferentes líneas: por una parte, están aquéllas que consideran que ambos casos deben ser justificados desde un mismo esquema de argumentación, y en consecuencia los dos resueltos de una manera idéntica; en este grupo encontramos a la Corte de Primera Instancia que decidió el caso de DeFunis a favor del mismo. El otro grupo, en el que se encuentra Dworkin, sostiene que las bases argumentales deben ser diferentes, y que en consecuencia los casos no pueden ser resueltos en el mismo sentido. Para este grupo las reglas de construcción de ambas funciones de bienestar colectivo no son en manera alguna idénticas, a pesar de que parecen referirse a similares funciones de bienestar individual. En el análisis del problema, Dworkin ha creído encontrar buenos argumentos que prueban la superioridad del enfoque ideal sobre el utilitarista para capturar la diferencia entre ambas situaciones morales. Según él, en el caso de Sweatt el argumento ideal de una sociedad más justa nos lleva a encontrar la solución correcta al problema; y para que el caso DeFunis pueda tener una solución diferente a la de Sweatt, hay que recurrir también al argumento ideal (el de una sociedad que procura superar injusticias), argumento que en la opinión de Dworkin, derrota en este caso el argumento utilitarista. Dworkin centra excesivamente su atención en las presuntas debilidades del enfoque utilitarista, por lo que lo que no ahonda en la auténtica naturaleza del problema, que básicamente exhibe 96 Julia Barragán de manera muy clara la índole conflictiva de todas las funciones de bienestar colectivo. En efecto, en la opinión de Dworkin el criterio racial que lleva a excluir a un estudiante por pertenecer a la raza negra parece no ser aceptable en el caso de Sweatt; pero el mismo criterio racial que lleva a excluir a DeFunis por no ser miembro de las minorías raciales sí le parece aceptable, ya que en este caso el uso de tal criterio tiende a favorecer el ideal «de ser tratado como igual», mientras que en el primero no. Esto prueba que no estamos en presencia de un problema referido solamente al contenido del criterio de decisión, sino también al análisis de otros elementos relacionados por una parte con la naturaleza conflictiva de la función de bienestar, la que siempre lesiona algún interés o derecho, aún en el inocente y probablemente bien inspirado caso de privilegiar a las minorías raciales en su ingreso a la universidad; y, por la otra, con los distintos planos en que la función debe ser resuelta. El hecho de que Dworkin ofrezca como solución al caso la inexistencia de criterios absolutos y la circunstancia de que todos ellos deben ser verificados respecto al «derecho que tienen todos los miembros de una comunidad a ser tratados como iguales», muestra que no hay fórmulas simples ni generales para resolver la construcción de una función de bienestar colectivo. Pero es evidente, y esto golpearía duramente la posición de Dworkin, que no se avanza demasiado en el camino cuando se remite el problema al «derecho que todos los hombres tienen a ser tratados como iguales», ya que la misma dificultad que se ha hecho presente en la búsqueda del criterio para una «igual selección» surgiría en la determinación de un criterio acerca de lo que debe entenderse por «ser tratado como un igual»; desde luego que la inclusión de lo que Dworkin ha llamado enfoque ideal, en nada contribuye a resolver este problema. Podrían hacerse algunos comentarios sobre las afirmaciones de Dworkin. En primer lugar, se puede ver que tanto Sweatt como DeFunis no aspiran a ser tratados como iguales, sino como diferentes; y ambos sostienen la validez del criterio diferenciador que más los favorece: en este caso su nivel intelectual; mientras que las minorías raciales de Washington sostienen la validez de otro criterio diferenciador, porque también quieren ser tratadas como diferentes. Lo cierto es que el caso planteado evidencia no sólo un conflicto de intereses individuales, sino también un enfrentamiento entre los valores que constituyen la trama profunda del nivel distributivo de la función de bienestar considerada; y ese conflicto no se resuelve de buenas a primeras sustituyendo el enfoque utilitarista por el ideal, o la expresión La función de bienestar colectivo como decisión racional 97 «ser tratados igualitariamente» por la expresión «ser tratados como iguales». Por otra parte el caso DeFunis y Sweatt puede ser correctamente argumentado desde cualquiera de los enfoques, tanto a favor como en contra de DeFunis. En efecto, desde la base argumental «Ideal» podríamos sostener el Ideal 1 (I1): «que todos sean tratados como iguales (no igualmente), admitiendo que esto significa corregir asimetrías previas a la distribución». A partir de la aceptación de I1, y en virtud de que el recurso a asignar es insuficiente, DeFunis no debe ingresar en la Universidad. Pero también podemos sostener el Ideal 2 (I2 ): «que todos sean tratados en relación directa con su capacidad». A partir de I2 y siendo el recurso a distribuir limitado, DeFunis sería preferido a cualquier otro con menor capacidad. Si en lugar de colocarnos en la base argumental «ideal» nos colocamos en la base argumental «utilitaria» y aceptamos la regla Utilitaria 1(U1): «maximiza la utilidad esperada de tener una sociedad sin conflictos con la minorías» y considerando lo escaso del recurso a asignar, DeFunis no sería admitido. Sin embargo, si nuestra base argumental es la regla «Utilitarista» 2(U2) «maximiza la utilidad esperada de tener los mejores profesionales», DeFunis, considerando la escasez del recurso, sería preferido. Para el caso de Sweatt, tanto I1, I2 y U1 U2 permitirían su ingreso. Esto prueba que la argumentación de Dworkin atribuyendo sólo al enfoque utilitarista la inhabilidad para resolver la situación en cuestión, no es válido, ya que ambos enfoques (el Ideal y el Utilitario) son capaces de producir reglas que muestran idéntica ambivalencia cuando se las dota de contenido. Queda asimismo suficientemente evidenciado que un criterio externo inamovible como «el derecho de todos los individuos a ser tratados como iguales» suele convertirse en una fórmula vacía, que no ayuda a esclarecer la situación. A fin de caracterizar adecuadamente el problema que implica la construcción de una función de bienestar colectivo, es necesario en primer lugar considerar que tal función tiende a producir la distribución de un bien escaso o de una determinada carga social. Tal distribución implica una elección racional que procura articular en una única función las diferentes funciones de bienestar de los individuos afectados por esa decisión. Este plano distributivo (asociado inevitablemente a un conflicto entre intereses) no puede abordarse satisfactoriamente sin tomar en consideración las diferencias y las contradicciones que existen entre las preferencias individuales en juego. Por otra parte, como la función de bienestar colectivo no sólo procura resolver un conflicto 98 Julia Barragán determinado entre preferencias individuales, sino que también tiene el propósito de ayudar a construir un lenguaje moral de convivencia colectiva, no puede renunciar a su carácter normativo; por esta razón, requiere de una instancia de justificación en la que se discuta extensamente el cuerpo de valores sociales que se propone estimular. En este aspecto la apelación a fórmulas vacías, o a supervalores ideales indiscutibles e inamovibles no consigue generar soluciones aceptablemente validadas. 3. El Comportamiento Racional Dentro del amplio marco de la llamada teoría general del comportamiento racional es posible distinguir una rama que concierne a la teoría del comportamiento racional individual, y otra que se refiere a la teoría del comportamiento racional en el entorno social. La primera versa sobre las decisiones individuales, las que pueden ser producidas bajo condiciones de certidumbre, de riesgo o de incertidumbre. Se dice que un actor determinado selecciona un curso de acción en condiciones de certidumbre cuando inequívocamente puede predecir el resultado de cualquiera de las acciones susceptibles de ser elegidas; la decisión se efectúa en condiciones de riesgo, cuando el actor conoce la probabilidad objetiva asociada a cada resultado alternativo; y, finalmente, la decisión es bajo incertidumbre cuando el decisor sólo se encuentra en condiciones de asignar una probabilidad subjetiva a los posibles resultados. La teoría de la utilidad se ocupa de las decisiones individuales en condición de certidumbre, mientras que la llamada teoría de la decisión se ocupa de tales decisiones bajo las condiciones de riesgo e incertidumbre. La rama de la teoría general del comportamiento racional que se ocupa de las decisiones racionales en el entorno social se divide a su vez, en la teoría de los juegos, y la teoría ética. Ambas teorías conciernen a toma de decisiones interactivas; pero mientras la teoría de los juegos se refiere al comportamiento de dos o más jugadores que tratan de maximizar racionalmente sus propios intereses individuales, la teoría ética trata con los comportamientos de dos o más individuos que aunque defiendan intereses antagónicos, persiguen como meta común la de maximizar la utilidad general de la sociedad. En el marco de la teoría del comportamiento racional, se dice que un actor es racional cuando al seleccionar entre los posibles cursos de acción, se inclina por aquél que hace máxima su expectativa La función de bienestar colectivo como decisión racional 99 de utilidad. Esta definición de racionalidad parece funcionar con gran coherencia en el caso de la teoría de la utilidad y en el de la teoría de la decisión, ya que tanto si se conocen ciertamente los posibles resultados, como si se les asignan a los mismos probabilidades objetivas o subjetivas, el decisor está en condiciones de elegir el curso que hace máximas sus utilidades esperadas, sin caer en incongruencia alguna. Pero como la construcción de la función de bienestar colectivo se implanta en el terreno de las decisiones en el entorno social, en ese mismo momento un nuevo conflicto se hace presente: esta vez se trata del enfrentamiento del interés individual con los otros intereses individuales y con el social. El hecho de que tanto en la teoría de la utilidad como en la de la decisión las acciones racionales exhiban este carácter improblemático no debe sorprender, ya que por definición dentro de ese marco, un actor es racional cuando es capaz de ordenar coherentemente sus preferencias; una acción es considerada racional cuando maximiza las utilidades esperadas, y si se considera que la definición de utilidad se basa también en el ordenamiento coherente de tales preferencias, resulta claro que un actor para ser racional en los términos de la teoría de la utilidad o de la decisión, sólo puede elegir el curso de acción que maximiza sus propias utilidades personales. La teoría económica se ha movido en este ámbito, y por expansión de sus hallazgos, sin duda alguna extremadamente importantes, se ha llegado a pensar que esta racionalidad individual es la racionalidad en términos absolutos; tal creencia ha determinado que en muchas ocasiones se trate a las decisiones racionales en el entorno social, como si fueran conductas racionales individuales, llegando incluso a sostener que es posible construir el nivel ético como una mera adición de decisiones racionales individuales que se corrigen recíproca y espontáneamente en el escenario social (Axelrod/84). En el tema específico del bienestar, este enfoque lleva a sostener que la función de bienestar colectivo se define mediante el libre juego de las funciones de bienestar individual. Sin embargo en este punto es necesario considerar que aunque las conductas racionales en el entorno social suponen como es natural la presencia de varios actores, y en tales casos cualquier toma de decisión es necesariamente interactiva, mientras en el caso de los juegos cada uno de los actores procura maximizar su propia utilidad individual, en el caso de la ética se procuran hacer máximos los beneficios sociales. Vistas así las cosas, la diferencia entre el planteamiento de los juegos y el de la ética se asocia con la índole (individual o social) de la utilidad maximizada, 100 Julia Barragán y también con la índole de la interacción. Así mientras en el escenario de los juegos la conducta del jugador oponente es considerada con el solo propósito de trazar estrategias maximizadoras de la propia utilidad, en el terreno de la ética, el comportamiento de los demás miembros de la sociedad es considerado como una información que puede llevar al decisor a cambiar su propio comportamiento, y a trazar límites racionales a su propia función de utilidad. Vistas así las cosas, la auténtica interacción (como disposición a cambiar la propia conducta a la vista del comportamiento del otro) sólo se da en el escenario de la ética. Es este el otro plano importante a ser tenido en cuenta cuando se intenta la construcción de una función de bienestar colectivo. La armonización de las funciones en conflicto es el objetivo directo o de primer grado de la función de bienestar colectivo; pero el modo en que esas funciones son armonizadas debe estar orientado por la idea rectora de maximización de un valor social que trasciende al plano de la solución del conflicto mismo, para instalarse en el de la credibilidad y permanencia de la trama social toda. Por esta razón, considerada en el marco de la teoría del comportamiento racional, la construcción de la función de bienestar colectivo en un cierto aspecto participa de las características de un juego, con jugadores que como DeFunis y Sweatt hacen sentir la importancia de su función individual, mientras que en otros aspectos se vincula a los rasgos de las decisiones éticas. 3.1. El problema de las comparaciones interpersonales Según se ha visto, en el seno de la llamada función de bienestar se resuelve siempre un conflicto entre preferencias, lo cual supone que en algún momento se ha realizado una comparación entre las mismas; y sobre la base de un cierto criterio se les ha asignado determinado peso dentro de la citada función. Este procedimiento que de hecho se cumple siempre, obliga a formularse preguntas acerca de quién es el que selecciona los criterios a emplear, y acerca de cuáles son las bases sobre las que debe apoyarse tal selección. Preguntas ambas que nos sitúan en el tema fundamental de las comparaciones interpersonales de preferencias. Este tema de las comparaciones interpersonales de preferencias ha merecido por años (bajo los más diferentes ropajes, y cobijando las más disímiles intenciones) una amplísima atención. La función de bienestar colectivo como decisión racional 101 Su tratamiento ha resultado en la mayoría de los casos demasiado cargado por muy fuertes emociones e intereses, cosa que en definitiva ha contribuido más a oscurecerlo que a aclararlo. En sí misma la consideración del tema no es nueva, ya que la paradoja a que puede conducir el ordenamiento único de magnitudes no transitivas fue ya considerada con anterioridad. Pero cuando Duncan Black y Kenneth Arrow hacia comienzos de los años 50 realizaron sus trabajos sobre el tema, no sólo avivaron el interés acerca del mismo, sino que, más allá de sus propias intenciones, abrieron de par en par la puerta a los mayores malentendidos. Dos son las principales razones que justifican tal interés, y muy probablemente esas mismas razones son las que estimulan los malos entendidos. En primer lugar, encontramos la simplicidad y elegancia matemática con que ha sido formulada la paradoja, y en segundo lugar, el escenario socio-político con el que se la vincula. Decimos que estas dos razones a la par que han resucitado el interés han contribuido también a desarrollar malos entendidos; porque por una parte, bajo la comprensible fascinación de una construcción matemática impecable se ha llegado a confundirla con un hecho de la propia realidad, y por la otra, porque en el escenario socio-político en que fue colocada la paradoja, en muchas ocasiones se olvida que la misma se encuentra relativizada sólo a las restricciones que la enmarcan (y la hacen existir) y en consecuencia no aspira a reflejar imposibilidad en términos absolutos. El teorema de Arrow establece que ninguna función de bienestar social puede simultáneamente satisfacer las cinco condiciones por él establecidas. Tales restricciones son las siguientes: 1. El número de elementos será igual o mayor que tres. 2. Asociación positiva de valores sociales e individuales. 3. Independencia de las alternativas irrelevantes. 4. Soberanía del grupo. 5. No dictatorial. En su formulación alternativa, que es la que mayores malos entendidos estimula, puede decirse que: Si una función de bienestar social satisface las condiciones 1, 2 y 3, entonces o ha sido impuesta externamente al grupo, o es dictatorial. Esta formulación ha sido interpretada en dos sentidos bien diversos: hay quienes la consideran un desafío dirigido a los que creen en la democracia, para que replanteen en forma más coherente sus supuestos; mientras que otras interpretaciones se han inclinado 102 Julia Barragán por considerarla una clara muestra de la imposibilidad de construir una función de bienestar social sin violentar los valores fundamentales de la democracia. Pero con el fin de no extraer del mismo consecuencias improcedentes, es necesario considerar que el teorema de Arrow sólo tiene significado en el marco de las restricciones por él propuestas, que definen un mundo extremadamente pobre desde el punto de vista informacional [Arrow/50]; bajo tal supuesto en efecto parece improbable que pueda lograrse una función de bienestar colectivo que sea una transformación lineal de las funciones de bienestar individual (democrática en los términos que se vienen utilizando). Sin embargo, si miramos algo más allá del formalmente elegante teorema de Arrow, vemos que las decisiones acerca del bienestar colectivo construidas en los estados democráticos toman efectivamente en cuenta y ordenan de alguna manera los diferentes intereses individuales. Este hecho permite al menos poner en tela de juicio la plausibilidad de la construcción de Arrow (que no su coherencia) para describir y analizar el caso concreto de la función de bienestar. Desde luego que para abrir un juicio de plausibilidad es necesario evaluar críticamente los supuestos utilizados, y compararlos con supuestos alternativos. A este respecto se pueden caracterizar nítidamente otras dos posibles vías de acceso al problema que exhiben una excelente tradición: una [Rawls/72] que construye la función de bienestar mediante el ordenamiento de las preferencias individuales y el uso de un criterio externo de decisión (maximin). Este modo de construir una función de bienestar acepta la ordinalidad de las preferencias postulada por Arrow, pero resuelve el problema de comparación mediante la construcción de un orden lexicográfico y una regla maximizadora. La otra vía de acceso utiliza el supuesto de cardinalidad de las utilidades [v. Neumann-Morgenstern/44]. Desde un punto de vista formal, en el enfoque von Neumann-Morgenstern, si las funciones de utilidad individual son normalizadas respecto de un punto común de referencia, su peso relativo se deriva implícitamente, y desaparece la imposibilidad de construir coherentemente una solución, como lo ha probado Nash con el Dilema del Prisionero [Nash/50]. Desde este punto de vista, excepto en el socialmente infrecuente caso de juegos suma-cero, mediante los métodos de acuerdos y negociaciones, es siempre posible alcanzar una solución coherente que satisfaga suficientemente las funciones de preferencia individuales. En este tipo de enfoque, la posibilidad de soluciones que articulen funciones individuales diferentes, La función de bienestar colectivo como decisión racional 103 o de soluciones que sean transformación de las mismas, es perfectamente válida. Como puede observarse, fuera de la severa limitación informacional impuesta por las restricciones de Arrow (por otra parte poco defendible en nuestro bien informado mundo) las comparaciones interpersonales pueden efectuarse tanto bajo el supuesto de ordinalidad como de cardinalidad de las preferencias, sin violentar lo que comúnmente se entiende por democracia. 3.2 La solución en el terreno de los juegos Las utilidades de von Neumann han hecho posible un tratamiento algebraico más pleno de las comparaciones interpersonales, y como consecuencia de ello se han desarrollado los llamados mecanismos de negociación y regateo basados en limitaciones racionales recíprocas de las utilidades esperadas, con la finalidad de lograr soluciones socialmente aceptables en términos de utilidad. Los modelos de regateo se relacionan con la Teoría de los Juegos, que según se señaló está incluida en el campo de la toma de decisión bajo incertidumbre en el contexto social. Recordemos que en tal entorno, los jugadores, a pesar de que interactúan bajo ciertas reglas, lo hacen siempre con el propósito de maximizar su propia utilidad esperada tomando en cuenta las eventuales estrategias del jugador contrincante, pero sin considerar las utilidades sociales. Las reglas que definen el juego son aceptadas por los jugadores, y desde tal punto de vista suponen restricciones a su comportamiento; por otra parte el hecho de que cada jugador ignore cuales serán las respuestas de su contrincante, hace que las decisiones en el marco de los juegos sean siempre bajo incertidumbre; pero en este escenario es claro que los jugadores no asumen ningún punto de vista ético que los lleve a incluir en su decisión la consideración de las utilidades de su adversario. Sin embargo, la pervivencia del juego como potencial productor de nuevas utilidades se constituye en una forma de valor compartido por los jugadores. Con la excepción de aquel jugador «que siempre pierde», para quien llega un momento en que es preferible no jugar, el juego representa para los jugadores una renovada fuente de potenciales utilidades, y su existencia es algo que merece preservarse. En relación con la función de bienestar colectivo los llamados juegos no- sumacero- no- cooperativos, que son los más frecuentes 104 Julia Barragán en la vida social, ofrecen el concepto de «solución» que es extremadamente importante tanto en su aspecto prescriptivo como descriptivo. Considerada normativamente la teoría sugiere a los jugadores una estrategia o conjunto de estrategias (llamada solución) que presenta a los jugadores buenas razones para actuar conforme a ella; y desde el punto de vista descriptivo la teoría provee de una caracterización de las condiciones bajo las cuales puede alcanzarse tal solución. En este sentido la solución fija horizontes y límites a la negociación, definiendo el «espacio posible», y proveyendo de una regla de decisión para escoger el par llamado solución. Formalmente hablando, el concepto de solución para el regateo en el marco de los juegos, sólo consiste en un cuerpo de restricciones y una regla de decisión, que como es natural pueden ser cambiados. En este sentido, dependiendo del enfoque que se tenga del problema, un mismo juego puede tener solución o no tenerla. Sin embargo, el hecho de que los jugadores acepten determinado cuerpo de restricciones los coloca en un marco definido de soluciones posibles; y el hecho de que los jugadores acepten determinada regla de decisión es lo que permite elegir entre las n soluciones posibles, la «solución» que es el par que maximiza las utilidades conjuntas de ambos jugadores. En un problema de regateo entre dos personas Nash probó en 1950 que bajo cuatro axiomas que definen el marco del juego, existe una única solución a ese problema. El trabajo de Nash fue generalizado, y a veces malinterpretado como una solución al problema de la justa distribución. De los axiomas propuestos por Nash (Óptimo de Pareto, Simetría, Invarianza respecto a transformaciones afines de utilidad e Independencia de Alternativas no-relevantes) este último recibió desde el comienzo importantes críticas. En 1975 Kalai-Smorodinski sugieren el axioma alternativo de monotonía, que nos conduce a otra solución única. Esta es la solución aceptada por Gauthier/86. Las restricciones y la regla de decisión propuestas por Nash, o las propuestas por Kalal-Smorodinski tienen ambas la virtud de reducir las n soluciones posibles en un problema de regateo (que son n posibles combinaciones de utilidades de los jugadores) a una «única solución»; pero como es natural, para alcanzar esa única solución, los jugadores han tenido que aceptar desde el comienzo del juego las reglas del mismo, definidas en las restricciones y la regla de decisión. Esta aceptación implica un análisis de las consecuencias que para el resultado del proceso de negociación tiene cada una de las restricciones, y la propia regla de decisión; análisis que como es obvio escapa al acto del juego mismo, y se ubica La función de bienestar colectivo como decisión racional 105 en el terreno valorativo. En consecuencia aceptar o rechazar determinado marco de juego implica abrir un juicio valorativo acerca del posible espacio de soluciones que tal marco genera y de la conveniencia del mismo. Como puede verse el concepto de solución única dista mucho de ser inequívoco, y desdichadamente no hay reglas formales para resolver el asunto. Desde un punto de vista matemático ambas soluciones (Nash y Kalal-Smorodinski) son perfectamente coherentes; sin embargo, permiten interpretaciones intuitivas muy distintas, lo cual nos impide considerar a alguna de ellas como la solución justa al problema de distribución. [Para el análisis matemático de ambas soluciones, Barragán 89 b]. Esta circunstancia coloca el tema de la selección de la que puede considerarse mejor solución fuera del escenario de los juegos, ya que en realidad pareciera que la suerte de un proceso de negociación queda decidida definitivamente no en el momento del juego mismo, sino al tiempo de construir las reglas que van a regularlo. El fracasado y colosal intento de Gauthier por construir el nivel del bienestar colectivo con el solo auxilio de los procesos de negociación en el marco de la teoría de los juegos, ha contribuido a dejar en claro por una parte, la insuficiencia de ese plano teórico para capturar la complejidad de la construcción de la función de bienestar, y, por la otra, todas las dificultades concretas que en el terreno de la práctica social Y política debe enfrentar el proceso de amalgamar intereses individuales en una única función de bienestar social; pero hay que reconocer que también ha contribuido a caracterizar con mucha claridad la índole conflictiva de la función, y la eventual posibilidad de lograr soluciones negociadas que satisfagan las expectativas conjuntas de los jugadores. Sin embargo, en el marco de los Juegos no puede encontrar justificación el hecho de porqué preferir una solución a otra, ni tampoco el de cuál es la solución que puede considerarse más justa; de modo que aún cuando el nivel distributivo de la función de bienestar colectivo pueda ser resuelto en este escenario de manera satisfactoria, quedaría aún por considerar el nivel normativo de la misma que se vincula con el logro de soluciones tales que fortalezcan los nexos fundamentales de la vida social. 3.3 La función de bienestar social como transformación lineal de las funciones de bienestar individual El supuesto de von Neumann acerca de la cardinalidad de las 106 Julia Barragán utilidades, es consistente con lo que se denomina decisor racional plenamente coherente, es decir aquél que es capaz de ordenar sus alternativas de acción asignándoles un peso relativo en una misma escala de utilidad. La construcción de von Neumann exhibe una notable importancia en dos sentidos: por una parte logra captar analíticamente el procedimiento que de manera intuitiva sigue un decisor racional frente a posibles alternativas de acción; y desde el punto de vista normativo ofrece razones suficientes para que los decisores acepten, practiquen y refinen tal procedimiento. Resulta claro que el problema de las comparaciones intrapersonales queda teóricamente resuelto, ya que cada decisor elabora su propia escala de utilidades, asigna en la misma peso relativo a sus preferencias, y decide en consecuencia. Este enfoque resuelve el problema de construcción de las funciones de utilidad individual de una manera elegante desde el punto de vista formal, y además provee de una base argumental razonable al decisor individual. Para llegar a construir la función de bienestar colectivo sobre la base de tales preferencias individuales en el marco de este enfoque, es necesario apelar a un nuevo principio que no está presente en los niveles de acción racional que hemos considerado en la teoría de la utilidad, la de la decisión y la de los juegos; se trata del principio «los juicios morales deben ser imparciales», principio que se concreta en las dos reglas de construcción de la función de bienestar colectivo: la primera se refiere a que tal función debe basarse en la maximización de la utilidad social, y la segunda en que la utilidad social es una función lineal de todas las utilidades individuales si se les asigna a cada una de estas el mismo peso relativo. La primera regla podría considerarse una transformación o desarrollo de la regla general de maximización; pero la segunda incorpora expresamente un elemento equiprobalístico que junto con el tipo de interés que considera a la primera regla genera una restricción, que muy bien puede resultar incoherente con el principio de maximización individual. Asimismo este modelo equiprobabilístico aunque formalmente coherente y en extremo elegante, no logra sortear las dificultades que se presentan al momento de su implementación en la práctica social. En efecto, en primer lugar los individuos no sólo tienen preferencias (como medida de utilidad), sino también tienen ideas acerca de tales preferencias, y les asignan prioridades en diferentes grados; y todo eso no puede explicarse sólo en relación con las constantes más o menos generales de la naturaleza humana, sino básicamente con sus propias historias individuales y entornos culturales. Algunas de esas preferencias serían La función de bienestar colectivo como decisión racional 107 fácilmente aceptables desde cualquier ángulo de interés colectivo; pero respecto de otras, el panorama se torna mucho más dudoso. Surge de esto una pregunta necesaria: ¿qué preferencias deben ser tomadas en cuenta para construir la función de bienestar social? La respuesta que se ha intentado a este problema es la de elaborar ciertas reglas que permitan eliminar determinadas preferencias [Hare/81 y Harsanyi/88]. Las preferencias que se pretende eliminar son las que puedan calificarse de desinformadas, equivocadas, o hetero-orientadas (entre estas últimas tienen especial relevancia las llamadas malevolentes). Este proceso de eliminación, aparentemente simple, conlleva dificultades teóricas y empíricas gigantescas. En el caso más simple, que es el de las preferencias desinformadas, todo parece reducirse a la eliminación de aquéllas que se apoyan en información incompleta o errónea; pero no podemos olvidar que el proceso de transformar datos en información es variable de un individuo a otro, y de una circunstancia a otra [Barragán 87]. Teniendo en cuenta esto, lo que pueda considerarse como una preferencia «desinformada» depende de criterios subjetivos muy difícilmente comparables, a partir de los cuales las opiniones pueden diferir considerablemente. Este argumento que acabamos de utilizar para destacar los problemas que surgen cuando se pretende hablar de preferencias desinformadas cobra aún mayor fuerza si se lo aplica a las preferencias «equivocadas». Aquí se une la valoración a la subjetividad ya señalada; y el solo proceso de clasificación de las preferencias eliminables por «equivocadas», supone una decisión que no vacilaríamos en calificar de moral, y que desde el comienzo fija qué preferencias pueden ser tomadas en cuenta, y cuáles no. Respecto de las preferencias hetero-orientadas o externas en lenguaje de Dworkin, Harsanyi logra probar formalmente que la función de utilidad auto-orientada (y en consecuencia la heteroorientada) de una determinada persona (V1) queda bien definida cuando su función de utilidad completa (U1), que está formada por las preferencias auto-orientadas y las hetero-orientadas, tiene límite superior finito. Incluso con una determinada restricción esto es válido para toda U1. La formalización de Harsanyi resuelve el problema de eliminar las preferencias hetero-orientadas de la función de utilidad completa U1(X1, Y1), tanto en el caso simple de una función de utilidad separable: U1 (x1, Y1) = V1(Xi) + Z1 (Y1), como en el más arduo en que U1, no es separable: 108 Julia Barragán V1 (x1) = Max U1 (x1, Y1) Y1 es decir, que la función de utilidad autorientada de una determinada persona V1(x1), es el nivel de utilidad que i disfrutaría en una determinada posición (x1), si todas sus preferencias heteroorientadas fueran máximamente satisfechas. La duda que persiste es si durante el proceso que lleva a efectuar esas eliminaciones hemos utilizado sólo la apelación inicial a la imparcialidad de los juicios morales, o hemos empleado también puntos de vista moral inevitablemente implícitos en tal proceso. La construcción que sirve de base para la eliminación o reubicación de una determinada preferencia es la llamada «hipótesis de la preferencia bien informada». Esta construcción, como toda hipótesis, se edifica necesariamente sobre argumentos de base muy variada: teórica, empírica, valorativa (por mencionar sólo las principales) todas las cuales contribuyen a definir la hipótesis en cuestión [Barragán 83]. De esto se deduce que no hay hipótesis que reflejen de manera espontánea, objetiva e indudable, los hechos de la realidad; sino que las mismas son enfoques relativizados al punto de vista de quien las produce, a la época en que se producen, y representan siempre solamente juicios acerca de la realidad. Parece evidente que los elementos presentes en la «hipótesis de la preferencia bien informada» son difícilmente expresables con el sólo apoyo del principio inicial de imparcialidad de los juicios éticos, y en consecuencia demandan la consideración de otros niveles de la función de bienestar colectivo: los vinculados con los juicios de valor que hacen posible no sólo una distribución de recursos sino que además persiguen sostener la estructura general de la convivencia social. Para mantener la coherencia de su formulación, quienes sostienen que la función de bienestar colectivo es una transformación lineal de las funciones de bienestar individual si se asigna igual peso relativo a todas las preferencias, han apelado al recurso de trasponer el problema valorativo, ubicándolo, un tanto solapadamente, en el momento de la definición de la «hipótesis de las preferencias bien informadas»; hipótesis que a su vez decide acerca de cuáles son las preferencias que deben ser consideradas en la función de bienestar, dónde deben estar ubicadas, y desde luego, qué preferencias deben ser excluidas. Después de tal decisión acerca de cuáles son las preferencias que deben ser consideradas, y sólo después, viene el momento de asignación de igual peso relativo a cada una de ellas. La función de bienestar colectivo como decisión racional 109 Este procedimiento que visto así, luce un poco tautológico, expresa claramente que de manera inevitable, y en algún momento del proceso, debe efectuarse la consideración del nivel valorativo; y prueba también que el hecho de poseer una regla instrumental única para la construcción de la función de bienestar colectivo no es una condición suficiente para la existencia de la función de bienestar colectivo en un sentido ético político. Tal como vemos, hay dos aspectos muy importantes que el enfoque de la función de bienestar colectivo como transformación lineal de las funciones de bienestar individual ha contribuido a esclarecer: el primero muestra la posibilidad cierta de elaborar una regla de decisión sin necesidad de apelar a un super-valor al que tal regla se ligue intrínsecamente. Este tipo de regla ofrece la ventaja de que permite la posibilidad de un acuerdo (que como tal es plural) basado en la conveniencia de que una determinada preferencia sea incluida o no en la función de bienestar colectivo con tal o cual intensidad. El segundo aspecto se relaciona con el hecho de que tal regla por sí sola no puede resolver el problema de asignación de prioridades, pesos y posibles combinatorias, problema que está en la base de la definición de preferencia, noción crucial para la aplicación de la regla de transformación lineal. Los logros de este enfoque han contribuido a mejorar la comprensión de la naturaleza compleja de la función de bienestar colectivo: por lo que se ve la elaboración de una regla instrumental es condición necesaria para la construcción de esa función; pero para abordar el problema de distribución de bienes y recursos implícito en la misma, se necesita superar el plano instrumental con el fin de atacar la solución del conflicto sustantivo. Por lo que hemos visto hasta el momento, el tipo de reglas empleadas por los enfoques analizados se han mostrado insuficientes para capturar aspectos cruciales en la construcción de la función de bienestar colectivo. Tanto Rawls con su orden lexicográfico y su regla de decisión maximin, como Nash y KalalSmorodinski con su regla para definir una única solución, o Harsanyi con la regla de linealidad, sólo difieren o desplazan el problema de asignación de los recursos, los bienes o los servicios, que es el problema sustantivo del bienestar. Debemos reconocer, sin embargo, que todos estos enfoques han contribuido de una manera indiscutible a un tratamiento riguroso del problema en el terreno de la ética política y jurídica. 110 Julia Barragán 4. El plano distributivo de la función de bienestar colectivo El análisis del carácter distributivo (y en consecuencia conflictivo) de la función de bienestar colectivo, que por mucho tiempo ha sido acaparado por los economistas, tiene un significado muy especial en el campo de la Filosofía Política y Jurídica; y sin su consideración todo enfoque resulta necesariamente incompleto y ambiguo. Sin embargo, lo cierto es que no resulta fácil para el pensamiento filosófico tener que aceptar que el sistema o código moral de una determinada sociedad sea insuficiente para derivar de manera espontánea e inequívoca los principios de distribución necesarios para esa sociedad. A pesar de esto resulta evidente que los problemas de adjudicación de recursos que constituyen el punto central que la función de bienestar colectivo tiende a resolver, se escapan a las reglas de decisión que hemos analizado hasta el momento, y deben ser considerados desde una perspectiva analítica diferentes. En recientes trabajos algunos filósofos han revitalizado el interés por los problemas de distribución vinculados con la función de bienestar colectivo, tratando de encontrar reglas que permitan resolver las contradicciones inherentes a todo proceso distributivo. Brandt/89 a pesar de que sostiene que en el sistema moral no se tendría que incluir ningún principio distributivo, ya que éstos deberían ser deducibles del contenido del propio sistema moral, se ha visto obligado a incluir cuatro principios respecto de la distribución del ingreso, los que a su juicio garantizan una función de bienestar colectivo moralmente justificable. Tales principios son: primero, el ingreso real debe ser igual para todos los miembros de la sociedad; segundo, habrá incentivos para cubrir necesidades especiales; tercero, habrá incentivos y recompensas según el tipo de ocupación desempeñada; y cuarto, habrá variaciones para estimular el logro de metas socialmente deseables. Como puede notarse, Brandt considera al ingreso como el factor distribuidor de bienestar, y a través del mismo procura solucionar el problema de las desigualdades generadas por la existencia de necesidades especiales o de diferenciales en el trabajo. Asimismo reserva un margen para estimular el logro de objetivos deseables desde el punto de vista social. Vamos a dejar de lado, por el momento, la consideración de las distorsiones que pueden originarse en el enfoque general de Brandt al considerar el ingreso como factor distribuidor de bienestar, ya que escapa al interés presente [ver Walzer/83]. En lo sustancial, aunque con algún disgusto Brandt acepta la imposibilidad de que un sistema moral determinado resuelva el problema La función de bienestar colectivo como decisión racional 111 de la función de bienestar colectivo sin la presencia de algunos principios de distribución. Sin embargo, es necesario hacer notar que su análisis da por supuesto de manera evidente la existencia de una determinada forma moral a la cual es posible asociar los principios distributivos que él señala. Es claro que tales principios distributivos sólo tienen sentido en el marco de un específico sistema moral, y son perfectamente insostenibles respecto de otros. Por otra parte, a pesar de que Brandt usa la expresión «principios» de distribución, lo que él está derivando de un sistema moral específico (en el que el monetarismo tiene sentido) son reglas únicas de distribución del ingreso, cuya finalidad es la de dirimir específicamente los conflictos entre quienes disputan en esa distribución. Griffin/86 es más explícito al considerar la importancia del problema de distribución en la construcción de la función de bienestar colectivo, colocándolo como un elemento necesario en todo sistema moral; y aunque el marco que utiliza para la consideración de los bienes que tendrían que estar incluidos en esa función es el de la sociedad industrial avanzada, destaca que tanto los bienes a incluir como la regla a utilizar deben hacerse cargo del tipo de estructura de los grupos, de las distintas clases de recursos disponibles, y de la naturaleza específica de la estructura económica a la que se refieren. Griffin considera acertadamente que los principios distributivos no son principios filosóficos, sino que entrañan elementos muy diversos, y estipula como único lineamiento-guía en la definición de los principios, la consideración de la base sobre la que descansan, y de los mecanismos de aplicación y estructuración de los mismos. Para Griffin habría principios basados en derechos, entre los que coloca los relativos a las provisiones mínimas materiales para llevar adelante el plan de vida; también ubica aquí lo relativo al uso seguro de tales bienes, y al disfrute de la libertad (no considerada en general sino de manera específica) necesaria para vivir el plan de vida. Como puede verse, los principios basados en derechos giran alrededor del llamado plan de vida, lo cual supone ampliar el escenario de la regla de maximización. En cuanto a los principios basados en la igualdad, propone la igual distribución de bienes que incluyen tanto bienes como servicios, y de bienestar para satisfacer las necesidades básicas. Resulta claro que en el caso de Griffin, el problema de la distribución merece una consideración cuidadosa, y podríamos coincidir con algunas de sus afirmaciones; pero de nuevo lo que comienza siendo un proceso de definición de principios, termina 112 Julia Barragán convirtiéndose en la búsqueda, y elaboración de reglas generales de distribución. El problema de apelar a reglas de decisión más o menos rígidas, es que las mismas carecen de la versatilidad necesaria para adaptarse a la pluralidad de escenarios conflictivos en que se desenvuelve el problema de la distribución cuando se construye una función de bienestar social, y en consecuencia tienden a duplicar la acción de las reglas instrumentales. El momento de decidir acerca de la distribución de un recurso escaso (único marco en el que la función de bienestar colectivo tiene sentido) no puede abordarse en el mismo plano en que se desarrolló la elaboración de la regla instrumental, porque implica una estructura de justificación que debe hacerse cargo del enfrentamiento concreto, que se produce en un entorno bien preciso, entre las preferencias individuales antagónicas que aspiran a ser resueltas en el marco de significados del bienestar colectivo. El escenario de decisión racional que más se hace cargo del carácter conflictivo del momento de la distribución de un recurso escaso es el de la Teoría de los Juegos. En tal marco queda perfectamente claro que todos los jugadores implicados en la decisión (incluidos quienes institucionalmente están a cargo de construir la función de bienestar colectivo) procuran maximizar sus propias utilidades; y para lograrlo, efectúan todos los manejos estratégicos que puedan favorecerlos. Como en cualquier juego, la diferencia de habilidad y poder entre los jugadores tiene una gran importancia en el eventual resultado final; y también como en cualquier juego los jugadores tienden a ser mucho más generosamente tolerantes con sus propios artilugios que con los de sus oponentes. Sin embargo, si nos ubicamos en el caso socialmente más frecuente que es el de los juegos- nosuma -cero -no -cooperativos, también es cierto que los jugadores están unidos por un mínimo de interés común que es su deseo de que el juego continúe, ya que sus utilidades esperadas dependen de este hecho. Del mismo modo que en un juego, mediante el solo recurso de la distribución no hay manera de garantizar un determinado resultado, ya que todos los jugadores son libres de administrar, y hasta de dilapidar sus propios recursos y posibilidades. Por esa razón considero que no es una vía fecunda de acceso al problema de la búsqueda de reglas rígidas de asignación. Como en todos los juegos, el juego social debe ser interesante, y para serlo ha de tener un marco insesgado a fin de que el resultado final no sea tan claramente previsible como para tornarlo tedioso o francamente desventajoso para cualquiera de los jugadores. En este entorno, mientras los jugadores por una parte procuran estratégicamente La función de bienestar colectivo como decisión racional 113 lograr marcos que les permitan sacar el mejor partido de su propia situación y de sus condiciones específicas, por la otra, también estratégicamente, buscan que se preserven las utilidades derivadas de la conservación de un juego interesante. Hasta aquí parece satisfactoriamente argumentada la imposibilidad de que se logren reglas distributivas que por sí solas sean garantía de resultados justos. Esto es así, porque la distribución misma es un hecho inevitablemente estratégico, que llega a privilegiar determinados rasgos diferenciales en detrimento de otros; y por lo demás esas reglas serán luego estratégicamente utilizadas por los jugadores. También parece que lo máximo a que puede aspirarse en este escenario es a dotar al juego de un marco insesgado. Esto puede lograrse mediante la construcción interactiva del mismo; pero la interacción aunque garantice satisfactoriamente la ausencia de sesgos, no es suficiente garantía de que el marco sea el más aceptable socialmente. Esto último da lugar a una pregunta que no puede encontrar respuesta en el plano distributivo, sino en el plano normativo de la función de bienestar colectivo. Solamente en esa instancia es posible elaborar una justificación suficiente que permita hablar de una función socialmente aceptable en razón de su justicia; y solamente con la inclusión de esa instancia puede quedar suficientemente validada la citada función. 5. El plano normativo de la función del bienestar colectivo El plano normativo de la función de bienestar colectivo, supone que la misma debe contribuir a la construcción de un marco de significados que favorezca el desarrollo de un lenguaje moral de cooperación. Es fácil percibir que este plano, aunque posee una estructura de justificación diferente de los anteriores, se encuentra inexorablemente ligado a los mismos, y contribuye junto con ellos a plantear una visión integrada del problema ético en la construcción de la función de bienestar colectivo. Según se ha visto, a pesar de que el problema de distribución puede ser resuelto en el escenario de los juegos mediante procesos interactivos que logren la elaboración de un marco insesgado, esto no es garantía suficiente de que dicho marco sea el más valioso desde el punto de vista de la ética social. Para decidir acerca de este punto es necesario establecer qué debe entenderse como socialmente más valioso, y qué relación guarda ese algo con el contenido de la distribución que la función de bienestar realiza. 114 Julia Barragán Si admitimos que la condición básica para la existencia de la vida social reposa en la aceptación por parte de los individuos de restricciones racionales a sus intereses o preferencias, podemos asimismo admitir que la cooperación (entendida como autorrestricción racional) es un valor clave para la vida social, y merece ser estimulado y desarrollado. Sin embargo, se ha considerado siempre que la cooperación es un oficio difícil y riesgoso, razón por la cual la forma de las relaciones entre los miembros de una sociedad se ve muy bien reflejada en la estructura del dilema de los prisioneros. Este es un juego cuyo punto de equilibrio es no-cooperativo, y expresa claramente las dificultades que debe enfrentar un miembro de la sociedad cuando desea cooperar [Barragán/90]. Estas dificultades se derivan fundamentalmente del hecho de que la restricción racional de los intereses individuales puede tener como resultado indeseable la explotación de quien efectúa esa concesión. La desconfianza a ser víctima de tal explotación, como así también lo duro que resulta a veces vencer la tentación de aprovecharse indebidamente de las concesiones de los otros actores, son los principales obstáculos que encuentran la cooperación. Para derrotar tales obstáculos sin tener que apelar a soluciones autoritarias, es necesario desplazar el punto de equilibrio a la casilla cooperativa, y esto sólo se logra mediante la distribución apropiada de los beneficios sociales derivados de las restricciones a los beneficios individuales. Cuando lo que un individuo concede en términos de autolimitación al propio interés se ve compensado con lo que él recibe como participación en el beneficio colectivo, su deseo de conservar el juego social crece naturalmente. Si consideramos estos puntos, cuando en una función de bienestar colectivo se articulan las funciones de bienestar individual, conforme a un marco de juego, no sólo se están dando las reglas para resolver un conflicto de intereses antagónicos mediante una cierta distribución, sino que también de acuerdo al modo en que esa distribución es realizada, se favorece o desfavorece el uso de la cooperación como lenguaje social. Hay en este aspecto normativo de la función de bienestar colectivo un carácter docente que contribuirá a fortalecer o debilitar (según el caso) la confianza de los individuos en las reglas que constituyen el marco del juego social. El afianzamiento de esa confianza no es una cuestión estrictamente psicológica, sino que se proyecta en el plano de la construcción de la función individual de utilidad. En efecto, si la probabilidad subjetiva que cada individuo asigna al hecho de La función de bienestar colectivo como decisión racional 115 que las autorrestricciones que él impone a sus utilidades y preferencias le serán compensadas con una adecuada participación en las utilidades sociales es alta, podrá racionalmente incluir estas últimas en su función de utilidad, y el «costo» de cooperar le resultará bajo y con mínimo riesgo. En caso contrario, su deseo de cooperar no sólo se verá psicológicamente desalentado, sino que la cooperación constituiría un comportamiento irracional en términos de su función de utilidades. Desde este punto de vista, el carácter normativo de la función de bienestar colectivo se dirige a producir un refinamiento en la construcción de la función de bienestar individual, y una ampliación del marco de la racionalidad individual. Como puede verse, el aspecto normativo de la función de bienestar colectivo supone la aceptación de una determinada meta como socialmente valiosa. En nuestro caso hemos utilizado la cooperación (como autorrestricción racional de las propias utilidades y preferencias) por considerarla básica para la convivencia social, y prácticamente implícita en la definición de la misma. Sin embargo, ese valor tendrá que ser sometido a discusión crítica y enfrentamiento con otros valores alternativos para el caso de cada sociedad en particular, pero, en definitiva, sea cual fuere el elemento normativo que la función de bienestar colectivo tienda a desarrollar, si el mismo no es suficientemente analizado y justificado, no podremos hablar en propiedad de tal función como decisión racional en el entorno social. 6. Conclusión La construcción de la función de bienestar colectivo es una tarea compleja, que debe ser abordada en tres planos diferentes: el instrumental, el distributivo, y el normativo. El primero se relaciona con la determinación de una regla de decisión formal que sea coherente con los principios generales de la racionalidad social e individual. El segundo concierne a la elaboración de principios que permitan una solución insesgada de los conflictos que surgen en toda distribución de bienes escasos. Finalmente el tercero se vincula con el desarrollo de un marco normativo que estimule el uso de la cooperación como lenguaje moral. En relación al plano instrumental, el primer problema que debe resolverse es el relativo a las comparaciones interpersonales de utilidades. A este respecto considero que el Teorema de Arrow, tan frecuentemente invocado para justificar la imposibilidad de tales comparaciones, es sólo válido en el universo definido 116 Julia Barragán por Arrow que es extremadamente pobre desde el punto de vista informacional, y que en consecuencia no parece plausible en el entorno de las sociedades contemporáneas. Entre quienes han logrado soluciones aceptables al problema de las comparaciones interpersonales de preferencias encontramos a Rawls, quien se inclina por asumir (como Arrow) el carácter ordinal de las mismas, y llega a la solución apelando a un orden lexicográfico y a la regla de decisión maximin. Entre quienes aceptan el principio de cardinalidad de las preferencias de von Neumann, la solución de Harsanyi, que considera que la utilidad social es una función lineal de todas las utilidades individuales si se les asigna a cada una de éstas el mismo peso relativo, es a la vez coherente y poderosa, aunque a la hora de cualificar las preferencias a ser tenidas en cuenta, debe apelar al metacriterio de la «hipótesis de las preferencias bien informadas». La superioridad de la fórmula instrumental de Harsanyi radica en que permite intercambios sutiles que favorecen el logro de soluciones. Tanto el desarrollo de Rawls como el de Harsanyi ponen en evidencia que el solo plano instrumental no agota el problema de construcción de la función de bienestar colectivo, ya que tratándose de una función que resuelve un problema de asignación de recursos escasos o de cargas sociales, es siempre mediadora en un conflicto de intereses. Por esa razón es necesario considerar dicha función en su plano distributivo. Este plano, ligado inexorablemente al antagonismo, se vincula con dos instancias diferentes: una, en la que se construyen las reglas que regularán el juego, y la otra que es la del logro de la solución, instancia esta que se cumple dentro del escenario del juego mismo. En ambas instancias se pone en evidencia la superioridad del enfoque de von Neumann, ya que el mismo permite mover los intercambios entre preferencias y preferencias, y aun entre valores y valores con el fin de hacer posible los acuerdos que permitan en un caso el logro del marco de reglas para el juego, y en el otro el logro de la solución al juego mismo. Sin embargo, lo máximo que las herramientas propias de los juegos pueden ofrecernos en el plano distributivo, son soluciones insesgadas, que no son capaces por sí mismas de garantizarnos resultados socialmente valiosos; y éste es un punto del que la construcción de la función de bienestar colectivo debe hacerse cargo. Por esa razón, cobra especial importancia en la misma el que hemos llamado plano normativo, que se alimenta con el contenido de la solución distributiva. En el plano normativo debe fincarse la discusión acerca del valor social que la función de bienestar colectivo tenderá a estimular La función de bienestar colectivo como decisión racional 117 y desarrollar. En este caso me inclino por privilegiar el valor de la cooperación, definida como la autolimitación racional de las propias utilidades. Así considerada la cooperación se ubica en el centro mismo de la idea de cohesión social y de la definición de vida social. Son bien conocidas las dificultades que debe afrontar un individuo para ejercer la cooperación en el entorno social; el modelo del dilema de los prisioneros las ha expuesto con gran claridad, como también ha hecho evidente el resorte que puede transformar el original juego -suma -cero -no- cooperativo, en un juego suma -cero -cooperativo, disolviendo el dilema. La clave del mecanismo radica en cómo se efectúa la distribución en el marco de la función de bienestar colectivo. Si sólo contamos con reglas de juego insesgadas pero que pueden ser de alguna manera burladas, o dan lugar a formas sistemáticas de explotación, no habrá manera de estimular la cooperación, ya que si la probabilidad de obtener una participación en los beneficios sociales es muy baja, no sería coherente con la idea de racionalidad el cooperar. Tomando esto en consideración, cuando se realiza la distribución mediante la construcción de la función de bienestar colectivo, no sólo se resuelve un problema de asignación concreta de recursos, sino también se define el valor social que se pretende estimular. En este aspecto, la función de bienestar colectivo considerada como una decisión racional es una poderosa herramienta para el desarrollo del lenguaje moral de una sociedad determinada. BIBLIOGRAFÍA Arrow, K., Social Choice and Individual Values, J. Willey, Nueva York, 1951. –-, «A Difficulty in the Concept of Social Welfare», Journal of Political Economy, 58, 1950. Axelrod, R., The Evolution of Cooperation, Basic Books, Nueva York, 1984. Barragán, J., «Las Reglas de la Cooperación», Doxa, 6, 1989. –, «Racionalidad Cooperativa», en Racionalidad Científica, Racionalidad Práctica y Racionalidad Teológica, E. Placenza (ed.), Caracas, 1989. 118 Julia Barragán –,«Bargaining and Uncertainty», en Proceedings de Logica-Informatica-Diritto, Firenze, 1989. –, Hipótesis Metodológicas, Ed. Jurídica Venezolana, 1983. Brandt, R., A Theory of the Good and the Right, Clarendon Press, Oxford, 1979. Dworkin, R., «DeFunis v. Sweatt», en Equality and Preferential Treatment, T. Nagel (ed.), Princeton University, 1977. Gauthier, D., Morals by Agreement, Oxford University Press, 1986. Griffin, J., Well-beeing Its meaning, measurement and moral importance, Clarendon Press, Oxford, 1986. Hare, R. M., Moral Thinking, Clarendon Press, Oxford, 1981. Harsanyi, J., Decision and Game Theoretic Models in Utilitarian Ethics, University of California at Berkeley, 1988. --, Equality, Responsability and Justice, University of California at Berkeley, 1990. Kalal, E.; M. Sorodinski, «Other Solutions to Nash’s Bargaining Problern», Econométrica, vol. 43,3, 1975. Kolnai, A., Ethics, Values and Realty, Hackett Pub. Co. Indianápolis, 1978. Nash, J., «The Bargaining Problem», Econométrica, 18, 1950. Rawls, J., A Theory of Justice, Oxford, University Press, 1972. V. Neurnann, J.; O. Morgenstern, The Theory of Games and Economic Behavior, Willey, Nueva York, 1964 (c. 1944). Walzer, M., Spheres of Justice, Basic Books, N. Y., 1983. Î DOXA-9 (1991) 119 Martin D. Farrell EL NIVEL DE VIDA ¿Hay alguna ley de la Naturaleza o, más bien, alguna ley de Dios por la cual un hombre tiene el derecho a disponer de comida suficiente, ropa suficiente, abrigo suficiente y recreación suficiente, sólo porque trabaja? Anthony Trollope 1. Introducción E xplícita o implícitamente la filosofía política se ha ocupado del tema del nivel de vida. El tratamiento específico más completo de la cuestión lo constituye el reciente trabajo de Amartya Sen The Standard of Living1. Sin embargo, me parece que ese trabajo arriba a una solución insatisfactoria, por lo que vale la pena compararlo con una idea más simple que voy a sostener aquí. Parcialmente expuesta, la idea es que el nivel de vida depende de la opulencia, entendida de este modo: el nivel de vida está determinado por la cantidad de bienes que una persona tiene a su disposición. Por bienes se entienden el ingreso y la riqueza; para simplificar propongo emplear como denominación única la palabra «opulencia»2. Entonces, el nivel de vida se identifica con el nivel de opulencia. Ante todo quiero aclarar que ésta no es la idea completa que voy a desarrollar; el tema es más complejo pero me parece adecuado complicarlo de a poco. Comenzaré entonces con la idea 1 Amartya Sen, The Standard of Living, Cambridge University Press, 1987. 2 Claro que la simplificación puede ser excesiva porque el problema no es tan sencillo como parece. Supongamos que respecto de todos los bienes que están en consideración el individuo x tiene más cantidad de ellos que el individuo y. En ese caso resulta claro que x tiene más riqueza que y. Pero no ocurre lo mismo si x tiene más cantidad de algunos bienes e y de otros. ¿Quién tiene en este caso más riqueza? Aunque la solución no está exenta de toda arbitrariedad, propongo comparar los paquetes de bienes de x e y respecto de un patrón común de medida, la moneda. El paquete de bienes que se cotiza más alto indica que su propietario tiene más riqueza. 120 Martin D. Farrell de opulencia y agregaré luego otros elementos, tales como el tiempo libre, la libertad de elección y la calidad de vida. Pasaré luego del caso de una sola persona al de varias. Una vez completado el modelo lo compararé con el propuesto por Sen y con el modelo basado en la satisfacción de las necesidades. Concluiré mostrando un problema específico que afecta a la libertad de elección. Aunque supongo que resulta obvio, quiero aclarar que me ocuparé del nivel de vida tal como puede obtenerse sin violar las normas jurídicas de la sociedad que se toma como referencia. No me ocuparé por ejemplo, de: El caso del farsante exitoso: x carece de bienes pero tiene dotes persuasivas que le permiten obtener préstamos importantes de dinero, los que no restituye. Pese a tener solamente deudas, vive cómodamente y con tiempo libre a su disposición. Pero x puede encontrarse con un acreedor insatisfecho que le recuerde súbitamente que las deudas deben pagarse, de acuerdo al sistema jurídico en el que ambos viven, y lo obligue a hacerlo. 2. El modelo más simple Tomemos para comenzar el caso de una sola persona. Si el único elemento a tomar en cuenta para determinar su nivel de vida es su grado de opulencia, entonces cuanto más opulenta sea una persona mayor nivel de vida tendrá como consecuencia. La figura 1 describe esta circunstancia. Figura 1 Lo que la figura 1 se limita a mostrar es que cada unidad de opulencia equivale a una unidad en el nivel de vida. Puesto que z El nivel de vida 121 tiene una unidad de opulencia tiene también una unidad en el nivel de vida; y tiene dos de ambos y x tiene tres unidades. La opulencia se refleja en la columna vertical y el nivel de vida en la columna horizontal. La opulencia aumenta a medida que nos desplazamos hacia arriba y el nivel de vida aumenta a medida que nos desplazamos a la derecha. (El lector debe abstenerse de extraer conclusiones políticas de esta última afirmación.) Lo que la figura muestra es que el grado de opulencia, como he dicho, se refleja directamente en el nivel de vida. Como x es más opulento que z tiene un mejor nivel de vida que éste, por ejemplo3. Al identificar en esta primera aproximación al nivel de vida con la opulencia no estoy sosteniendo que la opulencia sea el dato más relevante para evaluar moralmente al sistema; es sólo el dato más relevante para evaluar el nivel de vida que se disfruta dentro del sistema. Luego veremos si lo único que caracteriza a la moralidad del sistema es su éxito en incrementar la opulencia (y la conclusión será negativa). Pero no hay duda que el nivel de vida importa para determinar lo que un gobierno debe hacer. Pocos estarían dispuestos a discutir la idea de que el gobierno debe intentar elevar el nivel de vida de sus súbditos. Y esto muestra una diferencia entre dos conceptos -nivel de vida y bienestar- cuya importancia se hará explícita más adelante. Un gobierno puede tener éxito en su propósito de elevar el nivel de vida y -aún así- sus súbditos pueden no ser felices, en el sentido de no disfrutar de bienestar4. 3 Uno de los defectos del gráfico propuesto es que parece mostrar demasiado. Transmite la impresión, por ejemplo, de que x, y y z: tienen el mismo número de unidades de opulencia y de nivel de vida. Sin embargo, yo sólo pretendo introducir al nivel de vida como una nación ordinal y no cardinal (entre otras cosas, porque intentar lo contrario es mucho más complicado). 4 Pero aquí hay que distinguir dos casos diferentes: a) los súbditos no disfrutan de bienestar pese a tener un nivel de vida alto, y b) los súbditos no disfrutan de bienestar porque tienen un nivel de vida alto. El caso a) es sencillo: el gobierno debe seguir tratando de elevar el nivel de vida, porque no es el nivel de vida alto el que incide en la falta de bienestar (al contrario, bien podemos imaginar que la atenúa). El caso b) es más complicado. Creo que debemos dividirlo en dos subcasos: b1) El individuo x no disfruta de bienestar porque él tiene un nivel de vida alto. Este subcaso vuelve a ser sencillo de solucionar. El gobierno debe seguir tratando de elevar el nivel de vida de los súbditos, y x puede aumentar su bienestar desprendiéndose de sus bienes y disminuyendo su nivel de vida. b2) El individuo y no disfruta de bienestar porque él y los demás tienen un nivel de vida alto. Ahora tampoco el problema parece tan complicado. El gobierno sigue teniendo la obligación de elevar el nivel de vida. Las preferencias externas de y no tienen por qué tener prioridad 122 Martin D. Farrell 3. El modelo se complica Hasta ahora el problema parece no ser muy complejo (ni tampoco muy interesante): a mayor opulencia, mayor nivel de vida. Supongamos que x e y tengan exactamente el mismo nivel de opulencia. Sin embargo, a x le alcanza con cuatro horas diarias de trabajo para lograr ese grado, mientras que y necesita diez horas. ¿Puede decirse que ambos tienen el mismo nivel de vida? Parece que la respuesta es negativa, lo que muestra que el modelo inicial es excesivamente simple. El tiempo libre tiene un valor en el cómputo del nivel de vida. Si consideramos al tiempo libre como un «bien» x tiene más bienes que y, porque y tuvo que «vender» una parte mayor de su tiempo libre para «comprar» su grado de opulencia. Esto se muestra en la figura 2. Figura 2 La columna vertical de la derecha incorpora al cálculo el nuevo dato del tiempo libre. El tiempo libre aumenta a medida en que nos desplazamos hacia abajo en esa columna. Ateniéndonos sólo a la opulencia x e y tienen el mismo nivel de vida, esto es, el punto 3. Agregando el elemento del tiempo libre x tiene un mejor nivel de vida que y: el nivel de vida de x se encuentra en el punto 2 y el de y en el punto 1. Por razones de simplicidad la figura asigna igual valor a la opulencia y al tiempo libre. Obviamente los valores varían de individuo a individuo, de acuerdo a las preferencias personales (y a otros factores sobre los que volveré luego) 5. En la figura el nivel de vida se ________________ sobre las preferencias personales de los demás súbditos. Cfr. Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, London, Duckworth, 1977, págs. 235 y sigs. 5 Esto no significa que el criterio no sea objetivo. Como luego se verá, combina elementos objetivos y subjetivos, estos últimos vinculados con la satisfacción de las preferencias. El nivel de vida 123 determina por la intersección de las líneas correspondientes a ambos elementos. Pero la figura 2 sólo tiene el mérito de la simplicidad y no debe ser considerada como una representación adecuada del nivel de vida. Porque, entre otras cosas, es posible que las líneas de x e y no se intersecten, o que no pueda trazarse la línea de x para determinar su nivel de vida porque tiene la máxima cantidad de tiempo libre y el mínimo nivel de opulencia (es el caso del desempleado, por ejemplo, del que me ocuparé luego). De modo que la figura 2 no tiene otro propósito que el de llamar la atención sobre una circunstancia: que dos personas con idéntico grado de opulencia pueden diferir en nivel de vida. Lo que la figura 2 muestra, entonces, es que el nivel de vida se incrementa al aumentar el tiempo libre6. Por tanto, el gobierno puede elevar el nivel de vida de los súbditos no sólo propiciando un aumento de salarios, sino también consiguiendo un número mayor de días de vacaciones pagadas. 4. Aparece un elemento adicional El modelo ya es ahora algo más complejo. Pero todavía no refleja todos los elementos de la realidad que podrían contar para el cálculo del nivel de vida. Supongamos que x e y viven en dos sociedades distintas, Libertas y Servitudo. Ambos tienen el mismo grado de opulencia y de tiempo libre. Pero difieren en algo muy importante: en Libertas x tiene un alto grado de libertad para decidir qué hacer con sus bienes y con su tiempo libre, mientras que en Servitudo el gobierno limita severamente las alternativas de y. (El caso límite es el de z, que vive en Totalitarias: el gobierno le indica exactamente cómo debe gastar su dinero y emplear el tiempo que no dedica a trabajar)7. ¿Diríamos que x e y tienen el mismo nivel de vida? La figura 2 nos dice que debemos responder que sí, pero tal vez esto indica que algo anda mal en la figura. Conviene precisar algo más la idea de «tiempo libre». Yo la entiendo como el tiempo disponible una vez cumplido con las actividades necesarias para alcanzar el grado de opulencia de que se disfruta, y con el dedicado a descansar y alimentarse. Si yo me comprometo a ir al cine con un amigo, en cierto sentido ese compromiso indica que ese tiempo ya no es «libre». Pero lo es en la acepción que estoy empleando aquí, porque no lo dedico ni a descansar ni a incrementar mi nivel de opulencia. 7 Nótese que digo «tiempo que no dedica a trabajar». Aquí no tendría sentido hablar de tiempo libre. 6 124 Martin D. Farrell Veamos el asunto más de cerca. La opulencia y el tiempo libre constituyen condiciones necesarias para disfrutar de libertad positiva, entendida como «libertad para», como posibilidades de llevar a cabo ciertos planes de vida. (La opulencia y el tiempo libre pueden incluso identificarse con la libertad positiva)8. Pero en el caso de un solo individuo la libertad positiva misma requiere de una condición necesaria: la libertad negativa, la «libertad de», entendida como ausencia de restricciones jurídicas9. En Libertas x tiene ambas libertades; disfruta de un cierto grado de opulencia y de tiempo libre y no tiene restricciones para decidir qué hacer con ellos. En Servitudo y no tiene libertad negativa debido a las restricciones del gobierno. Y puesto que la libertad negativa es condición necesaria de la libertad positiva10, tampoco disfruta de esta última11. (Me limito a estos ejemplos por razones de simplicidad, pero no es difícil imaginar otros. En Proletarias los súbditos pueden gozar de una gran libertad negativa, pero ser tan pobres que nunca pueden convertirla en libertad positiva.) ¿Cómo influye todo esto en la determinación del nivel de vida? Acá se presentan dos alternativas posibles. La primera es considerar que la libertad cuenta para la determinación del nivel de vida y esto, a su vez, puede interpretarse de dos maneras diferentes: a) que la libertad es un bien del mismo tipo que el ingreso y la riqueza, por lo que su cantidad cuenta en el cálculo del grado de opulencia, o b) que la libertad es un bien de distinto tipo, que debe calcularse independientemente de la opulencia, tal como ocurre con el tiempo libre. La otra alternativa es entender que la libertad no cuenta para la determinación del nivel de vida, pero sí para establecer la deseabilidad del sistema: ante dos sistemas que otorgan el mismo nivel de vida uno puede ser más 8 Esta afirmación no queda desmentida por la circunstancia de que en algunos planes de vida no figuren la opulencia y el tiempo libre. San Francisco de Asís, por ejemplo, no deseaba disponer de tiempo libre, pero podríamos decir que utilizaba su tiempo para predicar contra la pérdida de tiempo. Tampoco era partidario de la riqueza, pero como sí lo era de la caridad, destinaba su opulencia a ese fin. Me concentro en las restricciones jurídicas porque estoy evaluando los sistemas jurídicos vigentes en Libertas y Servitudo. Las restricciones ilegítimas, sin embargo, también cuentan para evaluar el grado de libertad negativa. 10 Por lo menos si se quiere ejercer la libertad positiva de un modo legal, no ilegal. En Argentina suele existir la libertad positiva de comprar dólares, aunque no la libertad negativa de hacerlo. 11 La relación entre la libertad negativa y la positiva se examina en el capítulo dedicado a ese tema. No me extiendo por ello aquí en detalle. 9 El nivel de vida 125 deseable que otro por conceder un mayor grado de libertad de elección. El cuadro 1 refleja estas alternativas. Cuadro 1 La primera alternativa me parece muy complicada para adoptar. La libertad está conectada con la opulencia de diversas maneras, como hemos visto. La opulencia se identifica con la libertad positiva y la libertad negativa es condición necesaria de la positiva en el caso de un solo individuo. Considerar a la libertad como un bien del mismo tipo que el ingreso y la riqueza es sólo introducir un elemento de confusión en el cálculo. La segunda alternativa no es muy diferente de la tercera, contra lo que podría parecer. Por una parte, computa la opulencia y el tiempo libre, y, por la otra, el grado de libertad para elegir qué hacer con ellos. La diferencia reside en esto: si el grado de libertad de elección es bajo, la segunda alternativa considera que baja el nivel de vida. Supongamos que x tenga un alto grado de opulencia y de tiempo libre. Como alternativas viables de elección tiene las posibilidades A, B, C, D y E. (Las tiene tanto como conjunciones cuanto como disyunciones, inclusivas o exclusivas.) El gobierno, sin embargo, le prohíbe optar por D y por E. Pero de hecho x sólo pensaba elegir A o B (o ambas, a lo mejor). Parecería curioso decir que en este caso el nivel de vida de x ha disminuido como consecuencia de la acción del gobierno. No obstante, sin duda es preferible poder elegir entre más opciones, aunque sea para descartarlas. El interés de x por mantener abiertas las opciones D y E puede ser de tipo prudencial: él no descarta la posibilidad de que puedan interesarle en el futuro (o la posibilidad de que le interesen a sus descendientes). Aunque el cierre de esas opciones no afecta su nivel de vida, él preferiría un sistema que las permitiera. (El x que estoy describiendo es -como se ve- un ciudadano liberal; un ciudadano autoritario estaría encantado de que se prohibieran las opciones que no le gustan.) Distingue, entonces, entre el nivel de vida y la deseabilidad del sistema. Esta es la alternativa que me parece más 126 Martin D. Farrell aceptable. El nivel de vida depende sólo de la opulencia y del tiempo libre. Pero de dos sistemas con idéntico nivel de vida uno puede ser más deseable que otro, dependiendo la deseabilidad del grado de libertad de elección (y de otro factor que introduciré a continuación). 5. El problema de los bienes públicos El modelo original es ahora algo más complicado. El nivel de vida de una persona depende de una combinación de dos factores, su opulencia y su tiempo libre. Y dos sistemas con igual nivel de vida pueden tener distintos grados de deseabilidad de acuerdo a sus respectivos grados de libertad de elección. Ésta no es todavía la pintura completa. Supongamos que x e y viven en dos sociedades diferentes, que poseen al mismo nivel de vida (de acuerdo a los parámetros vistos hasta ahora) y el mismo grado de libertad de elección; llamémoslas Ecológicas y Polutas. Ecológicas disfruta de aire puro; sin embargo, mientras Polutas sufre los efectos de la contaminación. ¿Podemos decir que el nivel de vida de ambas es el mismo? Si no lo es, los parámetros que hemos considerado hasta ahora son insuficientes. Como es obvio, el caso que he presentado es el de los bienes públicos. Un bien público presenta dos características: 1.º) el consumo de una persona respecto de ese bien no reduce la capacidad de otras personas para disfrutarlo, y 2.º) una vez que el bien es producido no hay manera eficiente de excluir a alguien de su consumo12. El aire puro es un ejemplo típico de bien público y la defensa nacional es otro. Si un tercer individuo -z- tuviera que elegir entre vivir en Ecológicas o vivir en Polutas parece plausible pensar que elegiría la primer alternativa. Esto no pienso discutirlo, por supuesto. Lo que me interesa establecer es si z elegiría Ecológicas por considerar que tiene un mejor nivel de vida. Un aspecto interesante del tema es que el caso de los bienes públicos sólo puede tener importancia (si es que la tiene) para calcular el nivel de vida en el caso de que comparemos sistemas distintos, esto es, en una comparación intersistemática. Dentro de un mismo sistema los bienes públicos cuentan por igual en el nivel de vida de todos los habitantes. En el caso en que no lo hacen el factor que desequilibra 12 253. Jules L. Coleman, Markets, Morals and the Law, Cambridge University Press, 1988, pág. El nivel de vida 127 es la opulencia: x no resulta afectado por la falta de parques públicos porque puede afrontar la compra de una casa con jardín privado, mientras que y -que no puede sufragarla- sí resulta afectado por la falta de parques. Pero la opulencia es el principal factor que ya he computado13. Me parece que con los bienes públicos (como el aire puro) ocurre algo similar que con la libertad de elección: no integran el nivel de vida pero juegan un papel en el momento de optar, como ocurre cuando z debe elegir. El aire puro no integra el nivel de vida, sino la calidad de vida. El nivel de vida de Tokyo es medianamente alto, medido por la combinación de dos factores: a) el factor opulencia, que es muy alto, y b) el factor tiempo libre, que es relativamente bajo. La libertad de elección del sistema es alta, puesto que el gobierno no limita las opciones de los ciudadanos. Pero la calidad de vida es baja, pues los parques públicos no abundan y la contaminación del aire es elevada. Faltaba entonces un factor a considerar cuando examinamos la deseabilidad del sistema: el grado en que se provean ciertos bienes públicos, la calidad de vida. El panorama completo en el caso de un individuo es entonces éste: su nivel de vida depende del grado de opulencia y del tiempo libre. La deseabilidad del sistema en que vive depende del grado de libertad de elección y de la calidad de vida. Por eso no es contradictoria, ni perplejante, la conducta de un individuo que emigra de un país a otro con igual nivel de vida; porque el segundo sistema puede ser más deseable que el primero. Una aclaración se impone aquí: al limitar la deseabilidad del sistema a la libertad de elección y a la calidad de vida estoy suponiendo que si comparamos entre dos sistemas sus niveles de vida son iguales. Si los niveles son distintos no es contradictorio -obviamenteconsiderar más deseable al sistema con un mejor nivel de vida, aunque sus otros factores de deseabilidad sean menores. (El aire es más puro en la Costa de Marfil que en Tokyo, por ejemplo.) 6. De una persona a muchas Hasta este momento me he estado ocupando del nivel de vida desde el punto de vista de una sola persona. La cuestión se En el apartado 7 muestro por qué considero que la opulencia puede ser considerada como factor principal. 13 128 Martin D. Farrell complica, por supuesto, si se quiere examinar el nivel de vida de una sociedad. ¿Cómo medir en este caso la opulencia y el tiempo libre? Para simplificar el problema concentrémonos por el momento en la medición de la opulencia. Desde luego que una sociedad no es nada más que un conjunto de individuos. (El «desde luego» irritaría a los hegelianos, pero es mi punto de vista y no voy a defenderlo aquí. Acepto -sí- que el concepto de sociedad incluye no sólo los individuos, sino las relaciones entre ellos, pero no voy más lejos.) Entonces, una manera de calcular la opulencia de una sociedad es sumando la opulencia de todos sus miembros. Sin embargo, salvo el caso poco probable de una distribución igualitaria de bienes, esa suma no reflejaría el nivel de vida de la sociedad. Supongamos que la sociedad M está integrada por tres individuos, x, y y z. La opulencia de x se calcula en 10 unidades, la de y en 190 y la de z en 1.000 unidades. Decir que la opulencia de la sociedad M equivale a 1.200 unidades no es decir nada desde el punto de vista del nivel de vida. Dividir las 1.200 unidades por el número de integrantes de M y afirmar que en M la opulencia promedio es de 400 unidades es distorsionar grotescamente la situación: ninguno de sus integrantes se acerca a esa suma. Tampoco podemos calcular la opulencia sobre la base del «hombre representativo», porque ni x, ni y ni z tienen algún título especial para merecer ese rol. Si la distribución de la opulencia no es igualitaria lo que interesa es el grado de opulencia del grupo mayoritario. En sociedades reales, integradas por mucho más de tres personas, pueden detectarse distintos grupos sociales con diferentes grados de opulencia. Si uno de ellos es notoriamente mayoritario14, constituye un buen candidato para que su grado de opulencia se utilice para calcular el nivel de vida de la sociedad. De no existir un grupo definidamente mayoritario es un error hablar en ese caso del nivel de vida de la sociedad M, como un todo. Hay que hablar, en cambio, de los diferentes niveles de vida de los distintos grupos sociales de M. El tema se vuelve todavía un poco más complejo cuando la opulencia debe complementarse con el cálculo del tiempo libre. No siempre ambos factores varían concomitantemente. Los filósofos tienen más tiempo libre pero menos opulencia que los ejecutivos, por ejemplo. La expresión «notoriamente mayoritario» es vaga. Pero esa vaguedad puede reducirse, estableciendo -por ejemplo- un determinado porcentaje para autorizar el uso de la expresión. No es necesario decidir aquí cuál debe ser ese porcentaje. 14 El nivel de vida 129 Pero las reglas del cálculo no varían. Si hay un grupo claramente mayoritario se identifican esos dos factores (opulencia y tiempo libre) y se puede extender el resultado a todo el grupo social. Es razonable decir que el nivel de vida de la India es bajo aunque algunos rajás posean fortunas enormes. (Nuevamente en este caso, pretender que se promedien los ingresos de los rajás y de los intocables, por ejemplo, distorsionaría gravemente la situación.) En caso de no haber grupos notoriamente mayoritarios se analizan la opulencia y el tiempo libre de cada uno de los grupos. En ese caso no podrá hablarse del nivel de vida de la sociedad, sino de los niveles de vida de ella15. Por supuesto que también en el caso de la sociedad el nivel de vida debe separarse de la deseabilidad del sistema, configurada por el grado de libertad de elección y por la calidad de vida. Como se ve la tarea del gobierno en los casos de distribución no igualitaria es complicada. ¿Debe intentarse elevar el nivel de vida del grupo mayoritario? ¿O el del grupo peor situado» -O el de todos los grupos? Los utilitaristas darían una respuesta, Rawls otra, Pareto una tercera (la que podría considerarse una instancia de la respuesta utilitarista), y hay decenas más que están disponibles... Pero el tema de la justicia en relación con el nivel de vida no puede ser perseguido aquí. Hay otro elemento que tampoco tomo en consideración, y es en el de cómo adquirieron los respectivos grupos sociales -o individuos... su grado de opulencia y de tiempo libre. Mi análisis no se parece a una proyección cinematográfica, sino a una fotografía del instante presente. 7. Complicaciones finales Todavía no ha concluido la tarea de complicar el modelo de modo que éste refleje las complicaciones de la realidad. Supongamos: El caso del pobre desempleado: x carece de empleo y no puede conseguirlo pese a sus esfuerzos. Su provisión de tiempo libre es enorme, puesto que comprende todo el día, salvo la pequeña parte de él que dedica a buscar trabajo. Su nivel de opulencia es nulo. pues durante su período de desempleo se han consumido todos sus ahorros. 15 Obviamente, hay criterios estadísticos de medición que son más refinados. 130 Martin D. Farrell ¿Quién querría computar todo el tiempo libre que x tiene a su disposición para sostener que su nivel de vida no es bajo? Imaginemos que y tiene algunos bienes y cierto tiempo libre. ¿Diríamos que tiene el mismo nivel de vida que x, porque tiene más opulencia pero menos tiempo libre? La importancia del tiempo libre decrece ante la ausencia de opulencia (enseguida veremos que no ocurre exactamente lo mismo a la inversa). Tal vez estemos en presencia de la utilidad marginal decreciente, pero entonces nos enfrentamos con un problema: el cálculo de la utilidad marginal decreciente es subjetivo -por lo general- y aquí necesitamos un cálculo objetivo. Es posible conseguir un cálculo objetivo si asignamos un multiplicador a la opulencia y al tiempo libre, que aumenta si disminuye el objeto multiplicado. Por ejemplo: si la opulencia es escasa, se multiplica su valor por un número mayor para determinar su importancia para el individuo, y esta operación se realiza con independencia de las preferencias individuales. Un bien en exceso cuenta menos para el individuo, en este caso, y se supone que también debe contar menos para determinar su nivel de vida16. Como anticipé, la situación de opulencia sin tiempo libre parece menos dramática para el cálculo del nivel de vida. Veamos: El caso del empresario atareado: z es un empresario de éxito, pero el éxito de su empresa requiere de su atención personal, sin que pueda delegar trabajo. La empresa ha crecido y la opulencia de z condignamente ha aumentado. Pero debe dedicar todo su tiempo a la empresa, esto es, no tiene tiempo libre. En este caso tal vez igual aceptaríamos decir que z tiene un buen nivel de vida, aunque sin duda no tan alto como el de y, que obtiene los mismos ingresos de z sin trabajar. Pero si aceptamos que z -a diferencia del desempleado- tiene un buen nivel de vida, lo que estamos diciendo es que la opulencia tiene más importancia que el tiempo libre para la determinación del nivel de vida. Mientras x, desempleado, sin bienes, y con todo su tiempo libre, no puede tener un buen nivel de vida, z, rico en bienes pero abrumado de trabajo, puede tenerlo. Creo que esto es así porque usualmente se supone que la opulencia es condición suficiente para conseguir tiempo libre, pero que la inversa es falsa. No pretendo ocultar que la elección del multiplicador puede contener un cierto grado de arbitrariedad, y que según cuál sea el multiplicador que se elija x puede tener mayor nivel de vida que y, o resultar a la inversa. 16 El nivel de vida 131 Nótese la implicancia de estas complicaciones finales. Primero, el valor de la opulencia y del tiempo libre depende del grado en que sean poseídos: a mayor grado, menor valor. Segundo, el valor de la opulencia es mayor que el del tiempo libre para determinar el nivel de vida. Lo que he expuesto son sólo sugerencias para un cálculo rudimentario del nivel de vida, cálculo mucho más complicado, como se ve, de lo que sugería la figura 2. Pero todavía nos aguardan algunas complicaciones. ¿Qué ocurre con el individuo que trabaja intensamente, pero por placer, no por necesidad? Es: El caso del director de orquesta: w, es un director de orquesta de gran éxito y prestigio. El disfruta enormemente con su trabajo. Sus honorarios son tan elevados que le bastaría con dirigir unos pocos conciertos por año, quedándole mucho tiempo libre a su disposición. Pero vi, sólo disfruta dirigiendo conciertos, y lo hace hasta quedar sin tiempo libre. ¿Hay que computar en este caso la falta de tiempo libre como un dato negativo para el nivel de vida de w? Ciertamente no. Él ha elegido voluntariamente -y por placer- no tener tiempo libre. En realidad, y en una acepción no desdefiable, él tiene tiempo libre. Porque «tiempo libre» es tiempo dedicado a lo que a uno le gusta, y a w le gusta dirigir17. Sólo cuenta la falta de tiempo libre cuando es obligada, cuando el individuo debe reducir su tiempo libre para obtener el nivel de opulencia que requiere. Pero el director de orquesta se encuentra en una situación distinta, en un sentido, a la que refleja: El caso del trabajador afortunado: y necesita trabajar intensamente para obtener el nivel de opulencia que requiere, pero su trabajo le agrada con igual intensidad. No tiene tiempo libre, ni puede tenerlo. Pero si pudiera elegir qué hacer con su tiempo libre, y elegiría trabajar como lo hace. En este ejemplo, puesto que y no puede decidir el monto de su tiempo libre (a diferencia de lo que acontecía con w) yo creo que la falta de tiempo libre se computa para determinar su nivel de vida. Su buena fortuna, el agrado que experimenta en su trabajo, cuenta para determinar su bienestar, no su nivel de vida. Nótese que esto no convierte al tiempo libre en una noción subjetiva. En este caso w, tiene tiempo libre porque no dirige para aumentar su grado de opulencia, puesto que ya alcanzó el grado deseado. 17 132 Martin D. Farrell 8. Cómo evaluar el modelo El modelo propuesto tiene la ventaja de su sencillez. Calcula el nivel de vida únicamente sobre la base de dos elementos: la opulencia y el tiempo libre. Deja aparte a la libertad de elección y a la calidad de vida, considerándolos como parte de la deseabilidad del sistema. Si hay un grupo netamente mayoritario identifica al nivel de vida de ese grupo con el nivel de vida de la sociedad, y si no lo hay considera separadamente los niveles de vida de los distintos grupos sociales. Es cierto que el tema se complica cuando consideramos los diferentes valores que pueden asumir la opulencia y el tiempo libre, pero aún así se trata de un modelo tolerablemente simple. No obstante, la simplicidad no es garantía de corrección. Otra ventaja aparente del modelo propuesto es que parece coincidir con el sentido que el lenguaje corriente asigna a la expresión «nivel de vida». Cuando alguien se refiere coloquialmente al nivel de vida de un individuo o de un grupo social está pensando en su opulencia y en su tiempo libre. Pero el modelo quiere ser algo más que la reconstrucción del modo habitual de expresarse. A fin de cuentas es posible que el hablante medio no aprecie las complejidades técnicas de los términos que emplea (esto ocurre con la palabra «democracia», por ejemplo). De modo que el hecho de que el modelo sea simple y coloquial no cuenta decisivamente en su favor. Para evaluarlo existe un método mejor: cotejarlo con el modelo alternativo más conocido; si resulta más atrayente que éste las razones para sostenerlo se habrán robustecido. El modelo alternativo al que me refiero es -como dije al comienzo- el que diseñó Amartya Sen-. 9. El modelo de Sen El estudio del modelo de Sen puede comenzar fructíferamente con el análisis de sus motivos para rechazar a la utilidad como criterio de evaluación del nivel de vida. Sen distingue tres maneras diferentes de concebir a la utilidad: a) como placer y felicidad; b) como la satisfacción de los deseos, y c) como elección. a) En el caso del placer Sen observa 18 que una persona pobre, explotada y enferma puede estar, sin embargo, satisfecha con su destino, tal vez debido al condicionamiento social. Puesto 18 Sen, cit., pág. 8. El nivel de vida 133 que el nivel de vida no puede ser separado del tipo de vida que la persona lleva, se requiere algún logro objetivo como parte del ser «realmente feliz». b) En el caso de la satisfacción de los deseos Sen señala que la ausencia de deseos puede reflejar a veces la ausencia de esperanza y el temor al desengaño19. El postergado se reconcilia con las desigualdades sociales ajustando los deseos a las posibilidades. La métrica de los deseos, entonces, no posee mucha equidad. c) En el caso de la elección Sen hace notar que ella es un reflejo del deseo, por lo que se le pueden aplicar las reflexiones del párrafo anterior. Por otra parte, la elección responde a motivaciones complejas y no refleja sólo consideraciones de bienestar20. El denominador común de la crítica de Sen a la utilidad como criterio para determinar el nivel de vida es que ella -en sus tres versiones- tiene fuertes componentes subjetivos que pueden distorsionar el cálculo. Por cierto que esta imputación es inoponible a la opulencia, que se mide por bases objetivas. Explícitamente21 Sen reclama un criterio objetivo para medir el bienestar; la opulencia cumple con el requisito de la objetividad. Es cierto que puede argumentarse22 que una persona puede ser opulenta y carecer de bienestar, dado lo variable de las características personales. Acepto que pueda decirse esto, pero si bien esa persona carece de bienestar no deja por ello de tener un buen nivel de vida. La variabilidad de las condiciones personales puede también hacer posible que una persona tenga bienestar sin tener un buen nivel de vida, como lo muestra, por ejemplo: El caso de la madre Teresa: parece indiscutible que la madre Teresa de Calcuta no disfruta de un buen nivel de vida. En condiciones materiales muy desfavorables, y recargada de trabajo, dedica todos sus esfuerzos a ayudar a los pobres. A juzgar por sus declaraciones, sin embargo, ella disfruta de un alto grado de bienestar y se considera una mujer feliz. Este ejemplo -y su opuesto, el del individuo opulento que carece de bienestarmuestra algo obvio: que el bienestar y el nivel de vida son dos cosas distintas. Y esto, a su vez. nos va a Sen. cit., págs. 10-11. Sen, cit., págs. 12-13. 21 Amartya Sen, «Well-Being, Agency and Freedom», The Journal of Philophy, vol. LXXXII núm. 4. pág. 196. 22 Sen, «Well-Being...», cit., pág. 196. 19 20 134 Martin D. Farrell permitir apreciar más adelante uno de los motivos por los que el modelo de Sen funciona deficientemente: el modelo fue concebido para dar cuenta del bienestar y extendido luego al nivel de vida, como si ambos fueran la misma cosa. Pero veamos primero el modelo en sí. Sen evalúa el nivel de vida sobre la base de dos elementos, que denomina «funciones» y «capacidades». Las diversas condiciones de vida que una persona puede o no alcanzar se denominan funciones23. Las funciones pueden ser actividades (comer, leer), o estados de existencia (estar bien nutrido o libre de la malaria). El conjunto de funciones que una persona realmente alcanza se denomina el vector de función24. La aptitud para alcanzar las funciones se denomina capacidad25. El conjunto de capacidades es el conjunto de vectores de función que está dentro del alcance de esa persona26. La función es un logro, y la capacidad es una aptitud para alcanzar ese logro27. Las funciones están directamente relacionadas con las condiciones de vida, puesto que ellas son aspectos de las condiciones de vida. Para evaluar el nivel de vida parecería que hay que concentrarse entonces en las funciones y no en las capacidades, que son nociones de libertad, oportunidades reales. Pero Sen cree que las capacidades también desempeñan un papel directo, puesto que la idea del nivel de vida tiene un aspecto que no es independiente de la perspectiva de la libertad28. El modelo de Sen, pues, mide el nivel de vida sobre la base de las capacidades y funciones de los individuos. Parecería que el argumento se desarrolla de esta forma: Aunque si tomamos en cuenta la cronología con que el argumento fue expuesto, el desarrollo es éste: Capacidades )))))))) Funciones )))))))) Bienestar )))))))) Nivel de vida Sen, The Standard.... pág. 16. Sen, «Well-Being...», cit., págs. 196-198. 25 Sen, The Standard..., cit. pág. 16. 26 Sen, «Well-Being...», cit., pág. 201. 27 Sen, The Standard..., cit. pág. 36. 28 Sen, The Standard..., cit. pág. 36. 23 24 El nivel de vida 135 Antes de abandonar el modelo -para comenzar a criticarlo en lugar de explicarloveamos un punto más acerca de las capacidades. Una de las capacidades que Sen menciona expresamente -y que toma de Adam Smith- es la de «aparecer en público sin avergonzarse» 29 . Coincide con Adam Smith en que esto no depende de la opulencia, sino que los requerimientos de esta capacidad respecto de los bienes y de la riqueza dependen de la naturaleza de la sociedad en la que uno vive. Volveré sobre este ejemplo algo más adelante. 10. La crítica al modelo de Sen El problema que enfrenta el modelo de Sen es el de la relación que existe entre la opulencia, por una parte, y las capacidades y funciones, por la otra. Sen acepta30 que la opulencia contribuye a las funciones, pero la relación es en realidad más estrecha. En rigor, en todo lo que se refiere al nivel de vida la opulencia determina las capacidades de un individuo. Y dada la relación entre las capacidades y las funciones, el nivel de vida puede remitirse directamente a la opulencia. Para apreciar este punto examinaré los casos principales en los que Sen se basa para establecer la pretendida diferencia entre las capacidades y la opulencia. El primer caso es el de la salud. Sen31 se refiere al ejemplo del discapacitado que -con el mismo nivel de opulencia- no puede hacer muchas de las cosas que están al alcance de una persona normal. Lo que no se comprende, ante todo, es la vinculación entre este ejemplo y el nivel de vida. Sería extraño decir que un millonario discapacitado tiene un bajo nivel de vida; mucho más natural sería decir que no tiene -en todo- buena suerte. Volveré luego sobre este tema porque -como ya dije antes- creo que uno de los errores de Sen es extrapolar características del bienestar al nivel de vida. Es posible que el millonario discapacitado no tenga un alto nivel de bienestar, pero sí tiene un alto nivel de vida. Por otra parte, me pregunto si esta preocupación de Sen por el bienestar lo lleva -en definitiva- a buscar una suerte de «equiparación del bienestar». Si esto es así su proyecto es pasible de todas las críticas que Dworkin dirigió contra esta alternativa32. Sen, The Standard.... cit. pág. 17. Sen, «Well-Being...», cit., pág. 199. 31 Sen, «Well-Being...», cit., pág. 196. 29 30 32 Ronald Dworkin, «What is Equality?», Part 1. Philosophic and Public Affairs, vol. 10, núm. 3. 136 Martin D. Farrell El nivel de vida tiene importancia para la filosofía política porque se supone que una de las tareas posibles para un gobierno es la de intervenir para elevarlo, o para distribuirlo de un modo más igualitario. Por eso hay que distinguir dos tipos distintos de mala salud: 1.º) aquella que es solucionable con dinero, como el caso de un individuo que requiere una operación cardíaca, perfectamente practicable si se pagan los honorarios del cirujano y del hospital; 2.º) aquella que no es solucionable con dinero, como ciertos trastornos genéticos o la enfermedad que aqueja a nuestro infortunado millonario. El primer caso cuenta para determinar el bienestar, pero no el nivel de vida. Cuando la salud cuenta para el nivel de vida, entonces, es reducible a términos de opulencia. Cuando no lo es, no cuenta. Sen nos pide que consideremos el caso de dos individuos (llamémoslos x e y): x tiene más ingresos que y, por lo que compra -y consume- más comida que éste. Pero su metabolismo es tal que, pese al consumo de comida, x está más débil y desnutrido que y. Sen piensa que no puede decirse que x tiene un mejor nivel de vida que y33, y esto lo lleva a señalar34 que las variaciones interpersonales en «transformar» bienes en funciones son extremadamente comunes. El ejemplo me parece un caso claro de confusión entre el bienestar y el nivel de vida. Si el metabolismo de x puede ser corregido médicamente, o si x puede nutrirse adecuadamente comiendo el doble que y, entonces su situación se vincula al nivel de vida, pero esta vinculación deriva sólo del hecho obvio de que su caso se vincula con la opulencia. Si su metabolismo es irremediable, el único problema que resta es el de la cantidad de comida que debe comprar para nutrirse como y; y esto -repito- se relaciona con el nivel de vida sólo a través de la opulencia. Supongamos que y tenga una virtud metabólica, en lugar de un defecto metabólico como el que afecta a y. En el caso de y prácticamente él no requiere comida para estar bien nutrido. De acuerdo al criterio de Sen, aunque y, apenas tenga el dinero suficiente para comprar su escasa cantidad de comida deberíamos decir que su nivel de vida es bueno, puesto que está bien nutrido. ¿Y qué diríamos del ejemplo que sigue? El caso del avaro desnutrido: x tiene enormes cantidades de dinero, pero ha concebido una pasión desordenada por él; sólo piensa en acumular cantidades aún mayores. Para lograrlo prescinde incluso de la alimentación adecuada y se encuentra en avanzado estado de desnutrición. 33 34 Sen, The Standard..., cit. págs. 15-16. Sen. «Well-Being...», cit., pág. 199. El nivel de vida 137 ¿Querría alguien decir que el nivel de vida del avaro es bajo? La respuesta es negativa y la explicación es sencilla: su nivel de vida está determinado (fundamentalmente) por su grado de opulencia. El segundo caso en el que Sen se apoya para establecer las diferencias entre las capacidades y la opulencia es el de aparecer en público sin avergonzarse. Creo que tampoco esta circunstancia tiene nada que ver con el nivel de vida, como lo muestran los dos ejemplos que siguen: El caso del londinense avergonzado: x vive en Londres y disfruta de ingresos que le permiten llevar una vida acomodada. No puede cometer excesos, sin embargo, y su guardarropa no es ilimitado. Al recibir una invitación para una función de gala en la ópera x debe rechazarla, puesto que le avergüenza presentarse en el teatro sin vestir frac. El caso del indígena satisfecho: y vive en una tribu amazónica sólo subsiste -magramentede la caza y de la pesca. La tribu requiere como único guardarropa un taparrabos, por lo que y jamás debe rechazar una invitación por vergüenza. ¿Querría alguien decir que el nivel de vida de y es más alto que el de x? En ese caso nos encontraríamos frente a esta paradoja: si todos los miembros de la sociedad son muy pobres, todos consumen lo mismo (muy poco) y, nadie tiene vergüenza. Consecuentemente, el nivel de vida de esa sociedad... ¡es alto! Pero si algunos miembros de la sociedad son muy ricos y otros no lo son tanto, los últimos pueden sentir vergüenza en alguna circunstancia. (-¡Cómo voy a estacionar mi Morris junto a su Rolls!»). Consecuentemente, el nivel de vida de esta sociedad... ¡es más bajo que el de la anterior! Pero en ese caso llegaríamos a la extraña conclusión de que sólo las sociedades absolutamente igualitarias tienen un nivel de vida alto, cualesquiera sea su nivel de ingreso. (Y concluiríamos que la igualdad no es sólo condición necesaria, sino también suficiente de un nivel de vida alto.) Me parece que esto basta para refutar la idea de Sen, aunque todavía se puede agregar una cosa más: Sen critica al utilitarismo por emplear criterios subjetivos de evaluación y pretende basarse en criterios objetivos. Sin embargo, la sensación de vergüenza es subjetiva. El londinense x puede avergonzarse de ir al teatro sin frac, mientras al londinense z no le importa aparecer en el mismo acto sin corbata. Nótese que no estoy diciendo que la capacidad de aparecer en público sin avergonzarse sea irrelevante para un individuo. Si 138 Martin D. Farrell x es dueño de un solo traje y no tiene posibilidad de comprarse otro, sería beneficioso para él que la sociedad en la que vive viera con aprobación un guardarropa tan austero. El indígena satisfecho puede estar genuinamente satisfecho. Pero lo que objeto en Sen son dos cosas: 1.º) que asigne una gran importancia a la capacidad en cuestión, y fundamentalmente, 2.º) que la vincule con el nivel de vida. Veamos un ejemplo conectado con el del indígena: El caso de Cranford: Elizabeth Gaskell nos ha descrito la vida en un ficticio pueblo rural de la Inglaterra del siglo XIX, Cranford. Nadie llevaba sus vestidos a la moda, fingían no advertir los signos de pobreza, y se consideraba vulgar el dar agasajos costosos. Por cierto que un individuo pobre podía estar tan satisfecho en Cranford como nuestro indígena amazónico. Pero no por tener un nivel de vida elevado, sino por tener un grado de bienestar elevado, derivado -tal vez- de la ausencia de envidia. Imaginemos que un Gobierno convenza a sus súbditos de que se comporten como los habitantes de Cranford. El total de los bienes permanece invariable (no aumenta el grado de opulencia) y tampoco varía el tiempo libre. Los ciudadanos, sin embargo, están mucho más contentos que antes, porque ahora piensan que ésta es la forma adecuada de vivir. Yo no pretendo decir que la actitud de ese gobierno es incorrecta, pero ¿quién querría sostener que ha elevado el nivel de vida de sus súbditos? (Este caso es similar al del esclavo satisfecho que preocupó, entre otros, a Isaiah Berlin.) Como dije antes, el problema de Sen radica en querer resolver dos problemas diferentes con los mismos conceptos. Primero identificó el bienestar personal de un individuo con el vector de función que obtiene35. Hasta aquí todo marchaba bien. Pero luego quiso emplear otra vez los conceptos de «funciones» y «capacidades» para resolver el problema -muy distinto por cierto- del nivel de vida. Tal vez Sen ha mostrado la verdad del refrán «El dinero no hace la felicidad», pero ciertamente no ha probado que «El dinero no hace el nivel de vida». Ya expliqué cómo vinculaba Sen los conceptos de «funciones», «capacidades», «bienestar» y «nivel de vida». Voy a explicar ahora como vinculo yo esos conceptos, agregando el de «opulencia». 35 Sen, «Well-Being...», cit., pág. 198. 139 El nivel de vida Cuadro 2 La opulencia influye, por una parte, en el nivel de vida, y lo hace de forma decisiva (de ahí la línea llena). Por otra parte, el nivel de vida puede influir en el bienestar, aunque no tan decisivamente (de ahí la línea punteada). A su vez, la opulencia influye decisivamente en las capacidades y las capacidades en las funciones (de ahí las dos líneas llenas). Las funciones, a su vez, influyen -aunque no tan decisivamente- en el bienestar (de ahí la línea punteada). Si por mí fuera me quedaría solamente con el renglón superior del cuadro 2. Introduje el renglón inferior nada más que para vincular mi modelo con el de Sen y para mostrar otra cosa que puede tener importancia: que las capacidades y las funciones se vinculan, por un lado, con la opulencia y, por el otro, con el bienestar, pero no tienen nada que ver con el nivel de vida. 11. Otros modelos posibles Hasta ahora el modelo de nivel de vida construido sobre la base de la opulencia y del tiempo libre parece operar mejor que el modelo de Sen, construido sobre la base de las capacidades y de las funciones. Pero esta prueba no es una garantía absoluta de corrección. ¿No hay alguna otra manera posible de considerar al nivel de vida? Recordemos que cualquier modelo debe respetar la condición de ser objetivo, en el sentido de que el nivel de vida no dependa de las consideraciones subjetivas de los individuos. Sen criticó al utilitarismo precisamente por este aspecto y Dworkin mostró con claridad las dificultades de la igualdad basada en el bienestar, dificultades que se reproducen si se pretende fundar el nivel de vida en el bienestar (especialmente si hay una preocupación igualitaria). Pero ¿por qué no emplear el concepto de «necesidad» para caracterizar al nivel de vida? Cuanto más necesidades sean satisfechas, más alto se considera el nivel de vida. Griffin pretendió vincular el bienestar -en un sentido objetivo- con la satisfacción de las necesidades básicas, en la medida en que ellas retengan su importancia36. Ahora bien: ¿cuáles son las necesidades 36 James Griffin, Well-Being, Oxford, Clarendon Press, 1986, págs. 42 y 52. 140 Martin D. Farrell básicas? Griffin37 expone que pueden ser los medios para cualesquiera sean los fines que el individuo tiene. Si esto fuera así, lo único objetivo es mensurar en dinero esas necesidades, lo cual vuelve a conducirnos al modelo de la opulencia. Tomemos la lista de necesidades de Braybrooke38: algunas, como la comida y el descanso, se vinculan directamente con la opulencia y el tiempo libre. Otras, como las de excretar y tener actividad sexual, difícilmente puedan vincularse con el nivel de vida. En realidad la idea misma de «necesidades» no está exenta de problemas. Las necesidades -lo acepto- parecen ser objetivas. Si x necesita agua para sobrevivir, lo necesita lo desee o no lo desee, lo quiera o no lo quiera, lo sepa o no lo sepa. Las preferencias -en cambio- parecen ser subjetivas. Si x prefiere la carne de vaca al pescado esto indica que desea más aquella que ésta, que quiere más aquélla que ésta, que sabe que le gusta más aquélla que ésta. Puesto que estamos buscando criterios objetivos para describir el nivel de vida, las necesidades parecen ser un candidato mejor que las preferencias. (Que las preferencias sean subjetivas no implica -por supuesto- que no haya criterios objetivos para determinarlas. Estoy pensando, por ejemplo, en el criterio de las preferencias reveladas.) Pero si encaramos el tema desde el punto de vista de la política social la cuestión es más compleja. Satisfacer preferencias es una política no-paternalista. Satisfacer necesidades puede ser una política paternalista, si los individuos satisfechos no deseaban serlo. Un Testigo de Jehová puede necesitar una transfusión de sangre para sobrevivir, pero sin duda prefiere no recibirla. Por otra parte, conceder prioridad irrestricta a las necesidades sobre las preferencias puede conducir a resultados perplejantes. De acuerdo a Braybrooke, como hemos visto, una de las necesidades es la de tener actividad sexual. Imaginemos una sociedad de tres individuos, x, y y z. El individuo x necesita actividad sexual, pero y y z prefieren no tener relaciones sexuales con x. Si las necesidades priman siempre frente a las preferencias habría que obligar a y o a z a satisfacer la necesidad de x, dejando de lado su preferencia en contrario. De modo que el carácter objetivo de las necesidades no cuenta como una ventaja decisiva frente al carácter subjetivo de las preferencias. El modelo que he propuesto combina de un modo adecuado el objetivismo con el subjetivismo: 1.º) Al medir el 37 38 Griffin, cit., pág. 43. David Braybrooke. Meeting Needs, New Jersey, Princeton University Press, 1987, pág. 36. El nivel de vida 141 nivel de vida sobre la base de la opulencia presta atención al factor objetivo, puesto que el ingreso y la riqueza no dependen de apreciaciones subjetivas, como tampoco depende de ellas el cálculo de la cantidad de tiempo libre, que es el otro factor que mide el nivel de vida. (Lo que depende de apreciaciones subjetivas es el valor del tiempo libre.) 2.º) Un sistema deseable permite que los individuos destinen su opulencia y su tiempo libre a la satisfacción de sus preferencias, lo que presta atención al factor subjetivo. La caracterización del nivel de vida que he propuesto parece superior a las dos concepciones rivales que he examinado. Resta. sin embargo, un problema secundario, para el que preferí reservar el apartado siguiente. 12. La libertad y las preferencias Cuando caractericé al nivel de vida lo hice en base a dos elementos: opulencia y tiempo libre. Completé luego el esquema introduciendo otros dos elementos que, aunque ajenos al nivel de vida, determinaban el grado de deseabilidad del sistema: la libertad de elección y la calidad de vida. Con la calidad de vida no parece que se presente problema alguno, pero no ocurre lo mismo con la libertad. Lo califiqué más arriba de problema «secundario en el sentido de que no afecta al concepto central que he tratado de determinar, que es el concepto de nivel de vida. El problema reside en que cuando se aumenta en un sentido la libertad de elección puede disminuirse en otro sentido -a veces difícil de percibir- esa misma libertad. Entre imponer un culto religioso y permitir la libertad de cultos parece haber una gran diferencia, y pocos dudarían que la segunda alternativa incrementa la libertad de elección. Es cierto, por supuesto. Pero también la segunda alternativa disminuye en cierto sentido la libertad de elección, como lo muestra: El caso del mártir frustrado: x desea ser un mártir y morir por su religión. Pero no puede hacerlo, porque la sociedad M en que vive permite la libertad de culto, y nadie persigue a x por practicar públicamente su religión. En este sentido, es posible que x prefiera vivir en la sociedad N, que impone un culto oficial distinto al que x practica y amenaza con el martirio al que no lo sigue. Creo que este problema muestra lo siguiente: de los cuatro elementos que hemos estado considerando, tres de ellos pueden 142 Martin D. Farrell medirse objetivamente, a saber, la opulencia, el tiempo libre y la calidad de vida. Pero no ocurre lo mismo con la libertad de elección. No es sólo la cantidad de libertad lo que incide en la deseabilidad del sistema para un individuo determinado, sino el tipo de libertades permitidas. 13. Final En conclusión: el nivel de vida se determina por la opulencia y el tiempo libre, mientras que la deseabilidad del sistema se determina por la libertad de elección y por la calidad de vida. (Por supuesto que -como señalé en el apartado 5- cuando digo que la deseabilidad del sistema se limita a la libertad de elección y a la calidad de vida estoy diciendo que esto es así cuando se comparan dos sistemas con idénticos niveles de vida. Si el nivel de vida varía, él mismo se convierte en un elemento a tener en cuenta para establecer la deseabilidad del sistema.) A la filosofía política le interesan los cuatro elementos, y no sólo los dos primeros. La tarea de un gobierno no concluye cuando ha logrado un nivel de vida aceptable; le resta preocuparse todavía por el grado de deseabilidad del sistema. En defensa del modelo propuesto puede decirse que es simple en su concepción y que parece funcionar mejor que los dos modelos alternativos que he examinado. ¿En qué sentido el modelo funciona mejor? Primero, me parece que reproduce de un modo más adecuado el significado usual de «nivel de vida». Si esta fuera su única virtud, sin embargo, el modelo sólo equivaldría a una correcta definición lexicográfica (aunque esto no es desdeñable). Pero no creo que sea todo. Porque, segundo, el modelo permite aclarar las ideas al distinguir entre el nivel de vida -adecuadamente definido- y la deseabilidad del sistema. De este modo es útil para orientar la acción del gobierno en beneficio de sus ciudadanos, separando las distintas tareas que se esperan de aquél y facilitando su labor39. 39 Î Agradezco las observaciones de Guido Pincione, Horacio Spector y Hugo Zuleta. DOXA-9 (1991) Jorge Malem 143 BIENESTAR Y LEGITIMIDAD C omo es sabido, el término «bienestar» ha sido utilizado en textos constitucionales recientes y también del pasado en vinculación con tareas que incumben al Estado y cuya importancia es considerada tan grande que su no cumplimiento podría poner en duda la legitimidad misma del régimen político. Así, por ejemplo, la actual Constitución Española establece en su artículo 50, al hacer referencia a la tercera edad, que los «poderes públicos... promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales...» También en el artículo 31 de la Constitución de la Confederación Suiza se afirma que la Confederación «tornará las medidas adecuadas para aumentar el bienestar general y procurar la seguridad económica de sus ciudadanos». La noción de bienestar parece estar relacionada en este contexto con aquellas condiciones que son necesarias para llevar una vida digna y que el Estado debería promover o asegurar. Se trataría no sólo del deber del Estado de garantizar la satisfacción de las necesidades primarias de la población, sino también de tomar las medidas pertinentes con el fin de elevar su calidad de vida. En el Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América, por otra parte, se incluye entre los fines esenciales de esa Constitución el de «promover el bienestar general y asegurar... los beneficios de la libertad». Y en una noble Constitución española, la liberal de 1812, se establece como fin del gobierno la promoción del bienestar, entendido también como felicidad de los ciudadanos. En efecto, su artículo 13 reza: «El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.» El concepto de bienestar parece estar vinculado aquí con la idea de felicidad. La importancia de la felicidad (¿bienestar?) fue subrayada por Thomas Jefferson en su proyecto de Declaración 144 Jorge Malem de Independencia de los Estados Unidos. Como se recordará, en este texto, Jefferson sostenía que entre las verdades sagradas e innegables figuraban que «todos los hombres son creados iguales e independientes; que de la igual creación ellos derivan derechos inherentes e inalienables, entre los cuales están la preservación de la vida y de la libertad y la persecución de la felicidad; para asegurar estos fines son instituidos los gobiernos entre los hombres». Jefferson seguía aquí la concepción de Burlamaqui según la cual todos los hombres tenían el deber de preservar la propia vida, de perfeccionar su razón y de perseguir su propia felicidad; y por tener este deber tenían también derecho a la satisfacción de estos tres principios1. Ya la mención de estos textos constitucionales y declaraciones básicas permite inferir la importancia central del concepto de bienestar pero, al mismo tiempo, pone de manifiesto la vaguedad y ambigüedad de este concepto. En efecto, mientras en algunos pasajes (artículo 50 de la Constitución Española) el bienestar parece estar más vinculado con lo que suele llamarse niveles de vida o calidades de vida, en otros como en la Constitución Española de 1812 y en el documento de Jefferson, hace referencia a la felicidad entendida como un estado mental subjetivo. He traído a colación estos textos porque creo que ellos ponen de manifiesto algunas dificultades vinculadas con la definición del bienestar. Mientras por una parte se apunta más bien a notas objetivas de cómo ha de ser el mundo, en otras se apunta mas bien a aspectos subjetivos. También la bibliografía actual del concepto de bienestar escoge estas dos orientaciones, y los autores suelen oscilar entre posiciones objetivistas y subjetivistas. No he de entrar aquí a analizar las diferentes versiones que se han dado de bienestar, sino que me interesa vincular dos concepciones básicas: la que aproxima el bienestar a la felicidad individual y la que apunta más bien hacia condiciones objetivas del mundo. Y esta consideración quiero realizarla desde la perspectiva de las consecuencias que tiene una y otra versión con respecto al problema de la legitimidad de un régimen político. A tal fin habré de examinar: I el concepto de bienestar entendido como felicidad, II el concepto de bienestar entendido como nivel de vida, considerando igualmente qué papel debe jugar el Estado Las citas de Jefferson y Burlamaqui en M. White, The Philosophy of the American Revolution, Oxford University Press, 1981, pág. 162. 1 145 Bienestar y legitimidad en el primer caso y cuál en el segundo. Finalmente, III, habré de formular algunas consideraciones acerca de la importancia del concepto de bienestar entendido en una u otra forma en relación con uno de los principios básicos del Estado democrático de tradición liberal; es decir: el respeto de las personas en tanto seres autónomos. I Si se entiende el bienestar como felicidad, hay que tener siempre en cuenta que la felicidad es un estado de la mente; es un estado subjetivo que está estrechamente vinculado en la satisfacción de los deseos. Como sostiene Ted Honderich, la felicidad es precisamente lo opuesto a la desgracia. Mientras la felicidad constituye el logro de los deseos y puede, por ello, ser considerada en términos de satisfacción, la desgracia está relacionada con los deseos no cumplidos y, por tanto, más vinculada con la idea de frustración2. Naturalmente, las personas pueden tener una gran variedad de deseos, según sean los valores que ellas mismas posean. Siempre que yo deseo algo, lo hago en virtud de que ese algo es valioso para mí. Mi felicidad radica en alcanzar mis propios objetivos, valores, preferencias, etc. Entendidos de esta manera, los deseos reciben el nombre de «actuales» o «reales». La pregunta es: ¿debe el estado promover y garantizar -tal como rezan los distintos textos constitucionales- la felicidad de los ciudadanos entendida como satisfacción de los deseos actuales? La respuesta no puede ser sino negativa. Y no solamente debido a la escasez moderada de recursos existentes que hace prácticamente imposible la satisfacción de todos y cada uno de los deseos posibles de los ciudadanos; sino también porque dentro de un contexto poblacional donde reinan los grandes números resulta difícil conocer con exactitud la totalidad de los deseos actuales de todas las personas y la intensidad con que ellos se manifiestan. Pero existe aún un problema más grave. Los seres humanos tienen deseos muy de diversa índole. Mientras poseen algunos cuyo contenido es manifiestamente altruista y cuya satisfacción favorece la cooperación social, suelen tener otros que se caracterizan por ser antisociales o inmorales. Que en estos casos el Estado deba promover y garantizar la satisfacción Cfr. Ted Honderich, «The Question of Well-being and the Principle of Equality», en Mind, vol. XC, 1981, págs. 487 y sigs. 2 146 Jorge Malem de tales deseos para favorecer la felicidad de sus agentes no deja de ser una pretensión moralmente perversa y absolutamente rechazable. Es por esa razón que ni el artículo 13 de la Constitución de Cádiz antes mencionada, ni la Declaración de Jefferson podrían ser interpretados en el sentido de que es deber del estado promover y asegurar la persecución de la felicidad de sus ciudadanos, entendida ésta como la satisfacción de sus deseos actuales. Los inconvenientes que presenta la versión de considerar la felicidad como la satisfacción de los deseos actuales de las personas ha llevado a numerosos autores a formular ciertas restricciones o cualificaciones sobre esos deseos con la finalidad de evitar que se produzcan tales despropósitos. Hare, por ejemplo, habla de «preferencias absolutamente prudentes»; Harsayni quiere excluir todas las «preferencias antisociales como el sadismo, la envidia, el resentimiento y el encono». Y en un trabajo reciente, James Griffin ha propuesto que los deseos sean «racionales» o «informados». Los deseos son «Informados» si los agentes que los poseen aprecian la verdadera naturaleza de los objetivos que se proponen. Los deseos informados tendrían la propiedad de evitar los defectos que acusa un agente que sólo persigue la satisfacción de sus deseos actuales y que son motivados, por ejemplo, por carecer de una información completa, escoger medios inadecuados para alcanzar los fines perseguidos, desconocer la red conceptual que le permita afrontar los diferentes problemas prácticos con probabilidades de éxito, etc. En definitiva, un deseo es «informado» si se construye sobre la base de la correcta apreciación de la verdadera naturaleza de sus objetivos, incluyendo cualquier cosa necesaria para alcanzarlo3. La versión de los deseos informados trata de responder a la pregunta acerca de qué cosas debería escoger una persona, más que el hecho empírico de interrogarse acerca de qué cosas desea efectivamente esa persona. Desde esta nueva perspectiva, la felicidad consistiría en el logro de todos aquellos deseos informados que, con independencia de nuestras servidumbres individuales y circunstancias contingentes que nos rodean, todos los seres humanos deberíamos tener. El propio Griffin, sin embargo, se encarga de mostrar las dificultades que tiene que asumir este tipo de deseos cuya satisfacción puede ser identificada con la felicidad y, por tanto, como Cfr. James Griffin, Well-being. Its meaning, measuremet and moral importance, Oxford, Clarendon Press, 1986, pág. 14. 3 Bienestar y legitimidad 147 una versión del bienestar. En efecto, si los deseos a satisfacer no cambian jamás (por ser «informados») entonces se podría hacer un orden lexicográfico en cuanto a su satisfacción. Pero la vida no es tan simple, las situaciones en las cuales se ve inmersa una persona cambian, sus preferencias se modifican y no siempre en una única dirección. Por otra parte, al ampliar tanto la variedad de deseos que deberíamos satisfacer -recuérdese que son «informados»; es decir: deberían formularse con independencia de si actualmente se poseense podrían desear cosas que para nada afectan el propio plan de vida y, por consiguiente, resultan irrelevantes para el bienestar4. Pero el esfuerzo por circunscribir el bienestar de las personas a su felicidad, entendida como la satisfacción de sus deseos en cualquiera de sus dos versiones (actuales o informados) pronto se manifiesta insuficiente. Ya que la satisfacción de los deseos conduce a la felicidad y ésta es un estado mental subjetivo, resultará que se puede lograr por muchos y variados caminos. Según Amartya Sen, los deseos reflejan compromisos con la realidad y la realidad es para algunos más dura que para otros. En su opinión, un desgraciado indigente que solamente desea sobrevivir o un ama de casa sometida que lucha por lograr su individualidad pueden haber aprendido a contener sus deseos con el objeto de salvar su difícil situación. Pero, naturalmente, parecería un poco grotesco identificar la satisfacción de esos la satisfacción de esos pocos y limitados deseos con el bienestar de esas personas5. No resulta extraño, pues, que en más de una ocasión se haya puesto en duda la fertilidad de la idea de equiparar la satisfacción de deseos con la noción de bienestar. Por otra parte, las fuentes que regulan la producción de los deseos de una persona son de la más variada índole. Y la motivación que alegan estas personas para alcanzar sus logros y para la realización de sus acciones exceden con creces la persecución de su propio bienestar. En casos como esos, no está claro cuales son las ventajas de centrar el bienestar de una persona en la satisfacción de sus deseos. Existen todavía dos argumentos más en contra de esa pretensión. El primero, es que no siempre las personas persiguen la maximización de la satisfacción de sus deseos, los individuos tienen a menudo deseos moderados y se contentan con haber logrado una satisfacción tan solo parcial, sin que ello implique 4 Idem, págs. 16 y 17. Cfr, Amartya Sen, «The Standard of Living», en The Tanner Lectures on Human Values, Cambridge University Press, 1986, págs. 16 y 17. 5 148 Jorge Malem decir con propiedad que su bienestar sea moderado o parcial6. El segundo, es que las personas pueden actualmente carecer del interés de alcanzar alguna cosa, y no precisamente en virtud de que la considere disvaliosa o indigna de ser perseguida, sino porque, dadas las circunstancias que rodean al caso, ha perdido las esperanzas de lograr su satisfacción. Y como resulta obvio, la mengua de algunos de los elementos que constituyen la clase de los deseos de una persona no significa, estrictamente hablando, una mengua de su bienestar. Además, según Sen, identificar la felicidad con el bienestar tiene el inconveniente no sólo que hace ignorar otros aspectos muy importantes para el bienestar de las personas -como sería alguien que viviendo en condiciones infrahumanas se sintiera «feliz» a causa de su consumo de opio- sino también porque hay estados mentales diferentes de la felicidad, como la excitación, por ejemplo, que tienen una importancia especial para la consideración del bienestar de una persona. Por estas razones, agrega Sen, «es difícil evitar la conclusión que aunque la felicidad tiene una obvia y directa relevancia para el bienestar, resulta inadecuada como representación del mismo»7. Pero aún cuando se aceptara que el bienestar equivale a la satisfacción de los deseos de las personas quedaría todavía por responder qué actitud debería adoptar el Estado. El Estado, repito, carece de las capacidades y de los medios materiales para conocer cuales son todos los deseos -actuales o informados- de las personas. Y se corre el riesgo de que debido a ese desconocimiento, o a causa de tratar de compatibilizar los deseos de unos que entran en conflicto flagrante con los de los otros, o simplemente en virtud de que considere que los deseos que valora son objetivamente mejores -o suficientemente informados-y que, en consecuencia constituyen aquellos intereses que más conviene a la Nación, trate de imponer sus propios criterios de felicidad, incurriendo en un perfeccionismo moral éticamente injustificado. Sobre este punto volveré más adelante. Si los intentos de mostrar el bienestar como un estado subjetivo de la mente se han manifestado insuficientes, habrá que seguir una vía de análisis diferente. Esta vez basada en criterios objetivos. Por esa razón pasaré a considerar a continuación el concepto de bienestar como nivel de vida. 6 Idem, págs. 17 y sigs. Cfr. Amartya Sen, «Well-being and Freedom», en The Journal of Philosophy, vol. LXXXII, núm. 4, abril de 1985, págs. 188 y 189. 7 149 Bienestar y legitimidad II El concepto de bienestar como nivel de vida hace referencia a cuestiones objetivas. Está relacionado al estado del mundo; es decir, a cómo es el mundo en realidad. En general, se subraya que para juzgar el nivel de vida de una persona se ha de tomar en consideración un buen número de variables. Se ha de conocer, por ejemplo, cuál es el conjunto de sus necesidades básicas, qué cantidades de bienes de consumo posee y cuáles son sus ingresos periódicos. Se ha de tener información, además, de una serie de datos que no siempre son transferibles de una persona a otra. Saber cuál es el entorno familiar de una persona, cuáles son sus capacidades y habilidades para desarrollar una actividad productiva, cuáles son los niveles de salud propio y los de sus allegados, o la posibilidad de disponer de tiempo para su ocio, constituyen entre muchas otras cosas más, cuestiones absolutamente relevantes. No creo necesario subrayar el hecho de que no existe ningún listado completo que permita definir exactamente lo que es el nivel de vida de una persona. Como tampoco existe ningún criterio objetivo que permita la comparación que haga posible decidir cuál de dos personas goza de una mayor calidad de vida: si aquélla que dispone de una buena salud y de un entorno familiar afectivo y acorde a sus aspiraciones, por ejemplo, o aquella otra que tiene una posición económica acomodada, dispone de tiempo libre para su ocio pero padece una cruel enfermedad. A pesar de estos inconvenientes, se han utilizado criterios cuya aceptación está más o menos generalizada y que permite fijar, siempre dentro de una cierta convencionalidad, qué debe considerarse como nivel o calidad de vida y cómo han de utilizarse para que puedan ser posibles las comparaciones interpersonales. A los efectos de este trabajo y en aras de la simplificación del problema consideraré, siguiendo a Ted Honderich8, que el nivel de vida de una persona puede ser fijado por la presencia o ausencia de estas seis categorías: subsistencia, bienes materiales no imprescindibles, respeto, libertad, relaciones personales y cultura. 1. No está en discusión que el primer elemento a considerar para la determinación del nivel de vida de una persona está relacionado 8 Cfr. Ted Honderich, obra citada, págs. 481 y sigs. 150 Jorge Malem con el aseguramiento de sus necesidades básicas, de su subsistencia, la de su pareja y la de sus hijos. Se trata de gozar de un mínimo de condiciones objetivas que permitan el desarrollo de la propia vida y que tienen que ver con un mínimo de alimentación, de salud, de vivienda, etc. La satisfacción de esta categoría es básica y tiene absoluta prioridad sobre las demás, cosa que no ocurre entre las restantes cinco categorías. 2. La segunda categoría hace referencia a la posesión de aquellos bienes que no son imprescindibles como fines, pero que adquieren valor como medios para lograr determinados fines. Pueden ser considerados en esta categoría todos aquellos bienes que sobrepasan lo necesario para la simple subsistencia pero que se relacionan con el comer y beber mejor, el gozar de servicios sanitarios más modernos y completos, etc. Se trata de ese tipo de bienes, según Honderich, que gozan las personas de los países desarrollados pero de los cuales carecen, por lo general, los que habitan en los países subdesarrollados. 3. El respeto y el autorrespeto forman la tercera categoría. Las personas desean alcanzar esta categoría como individuos y como grupo y persiguen su reconocimiento en todos los ámbitos de su actividad. Ya Rawls ha subrayado su relevancia al señalar que el autorrespeto es, con toda probabilidad, el bien primario de las personas más importante. Esta categoría incluye el sentimiento que una persona tiene de su propio valor, de su convicción acerca de que su propio plan de vida merece la pena de ser realizado. Incluye también, por cierto, la confianza que se tiene en la propia capacidad para ejecutar las personales preferencias e intenciones. «Cuando creemos que nuestros proyectos son de poco valor no podemos proseguirlos con placer ni disfrutar con su ejecución. Atormentados por el fracaso y la falta de confianza en nosotros mismos, tampoco podemos llevar adelante nuestros esfuerzos. Esta claro -continúa Rawls- por qué el auto respeto es un bien primario»9. Es importante, naturalmente, que los hombres aprueben, confirmen y disfruten de los planes de vida de los demás, puesto que la satisfacción de esta categoría depende, en buena parte, de las respuestas que obtengamos de nuestros congéneres. 4. La cuarta categoría hace referencia a la libertad y al poder en general. Esta categoría no debe entenderse en el sentido usual y restringido de libertades políticas o de participación en la toma de decisiones políticas de la sociedad en la que uno vive, Cfr. John Rawls, Teoría de la Justicia, versión castellana, María Dolores González, F. C. E., 1979, pág. 486. 9 Bienestar y legitimidad 151 sino que debe extenderse a otros ámbitos más reducidos de nuestra vida cotidiana. El nivel de vida de una persona también puede ser medido en atención a la independencia que goza en su trabajo, en su entorno familiar, etc. 5. Las personas tienen una serie de necesidades, proyectos y sentimientos que tienen que ver con su propia familia. Pero también se relacionan con otras personas con las cuales tienen, en algunos casos, una conexión lejana, a pesar de lo cual participan de sus propias esperanzas, soportes, protección, ilusión, etc. Que los hombres y mujeres establecen relaciones personales estrechas y se asocian en grupos numerosos es un hecho corriente en nuestras sociedades. Que una persona pueda hacerlo, según lo incluya o no en su propio plan de vida, constituye un dato relevante para su calidad de vida. 6. La sexta categoría está vinculada a los bienes de la cultura. No creo necesario señalar la importancia de estos bienes y su relevancia para una vida de excelencias. Es obvio que las personas persiguen afanosamente no sólo el conocimiento del mundo y el de su entorno, sino que participan también de otras experiencias como el arte, la diversión el deporte o la religión. Nadie, dice Honderich10 «elige ser incompetente o ignorante». Ahora bien, considerar al bienestar como la satisfacción del nivel de vida tal como ha sido presentado tiene la ventaja de no hacer depender el bienestar de una persona de elementos puramente subjetivos o emocionales, a la vez que permite que se fijen cursos de acción claros con respecto a cada una de las categorías mencionadas. El artículo 50 de la Constitución Española y el artículo 31 de la Constitución de la Confederación Suiza al imponer al Estado la promoción del bienestar general parecería que hacen referencia a la promoción del nivel de vida. Si en el caso anterior, donde se interpretaba el bienestar como satisfacción de deseos, se advertía contra el peligro de una actividad excesiva del Estado y se propugnaba la no intervención del mismo con la finalidad de evitar que se incurra en el perfeccionismo moral; en el caso de la interpretación del bienestar como nivel de vida se exige precisamente lo contrario. El Estado podría pecar por defecto o inacción, cuando lo éticamente exigible es su intervención no sólo para promover, sino para asegurar y garantizar a todos los ciudadanos el disfrute de los bienes que determinan los niveles de una calidad de vida aceptable. Si un Estado hiciera dejación de estas funciones, o implementara políticas contrarias a la satisfacción por todos de un 10 Cfr. Ted Honderich, obra citada, pág. 483. 152 Jorge Malem nivel de vida aceptable perdería su legitimidad. En qué medida y en qué casos ha de intervenir el Estado para no hacer dejación de sus funciones y perder legitimidad por defecto, ni incurrir en un perfeccionismo moral no justificado y pecar por exceso es algo a lo que me referiré a continuación. III Comencé mi trabajo haciendo referencia al hecho de que en las constituciones democráticas se establece como uno de los deberes básicos del Estado la promoción, afianzamiento y garantía en su caso del bienestar de los ciudadanos, sean considerados éstos en forma individual o colectiva. Analicé después las dos versiones que suelen darse al interpretar el término bienestar: como felicidad y como nivel de vida. Se pudo observar entonces que la categoría del bienestar, en cualquiera de sus dos interpretaciones era relevante para la consideración de la legitimidad del Estado. Esto es así, porque las personas aspiran a realizar sus propios planes de vida lo que supone que los seres humanos son capaces de formularlos autónomamente, y ya en la base misma de ambas versiones del bienestar subyace la convicción de que la autonomía de las personas constituye un elemento básico de la moral y cuyo respeto por parte del Estado ha de ser estricto si quiere mantener con éxito su pretensión de legitimidad. Al examinar el concepto de bienestar como felicidad señalé que un Estado moderno no podía, por razones puramente empíricas, conocer todos los deseos de sus ciudadanos. Este hecho, sumado a la escasez relativa de recursos y a la imposibilidad de arbitrar soluciones frente a deseos contrapuestos podía llevar al Estado a implementar medidas de corte perfeccionista, prescindiendo de las interpretaciones individuales de cada cual. Por perfeccionismos entiendo, siguiendo a Carlos Nino, aquella concepción que afirma que lo que es bueno para una persona o lo que satisface mejor sus intereses es independiente de sus propios deseos y que el Estado puede imponer, mediante el uso de la fuerza si fuere necesario, los bienes y planes de vida que a su juicio son objetivamente mejores11. El Estado se convertiría de ese modo en árbitro de las preferencias, intereses, formas de vida e ideales humanos12. 11 Cfr. Carlos S. Nino, Ética y derechos humanos, Ariel, 1989, pág. 205. 12 Idem, pág. 208. Bienestar y legitimidad 153 Este podría ser incluso el caso de un Estado benevolente que persiguiera la felicidad de sus ciudadanos administrándoles medicamentos; o como en el ejemplo de la máquina de la experiencia de R. Nozlek, conectara el cerebro de sus ciudadanos a los electrodos de una máquina programada para suministrar las sensación de satisfacción de todos los deseos que posean. La máquina no dejaría secuelas y la persona a ella conectada no tendría consciencia de su dependencia. Es mas, una vez desligada de semejante vínculo tendría el sentimiento de que efectivamente vivió las experiencias deseadas. ¿Existirían razones, se pregunta Nozick, para rechazar una vida plena de satisfacciones placenteras a cambio del pequeño inconveniente de depender de una máquina? ¿Existen razones para evitar que el Estado implemente medidas de esa naturaleza? Nozick piensa que sí; y ello en virtud de que a las personas les preocupa hacer ciertas cosas; esto es, no sólo gozarlas, sino decidirlas, elaborarlas y ejecutarlas por sí mismas. Pero no únicamente desean hacer cosas, sino que quieren ser de determinada manera. No desean ser un simple instrumento fabricado por una máquina o modelado por el Estado. Las personas quieren ser, en definitiva, seres autónomos13. Por eso tiene razón Griffin cuando afirma que en importantes áreas de la vida, las personas prefieren conocer la amarga verdad antes que vivir confortablemente engañados. Y aún en la hipótesis de si «estuviera rodeado por consumados actores capaces de proporcionarme dulces simulacros de cariño y amor, yo preferiría la relativamente amarga dieta de sus reacciones auténticas. Y lo preferiría no porque fuera moralmente mejor o estéticamente mejor o más noble, sino porque contribuiría a hacer una mejor vida para mí, más digna de ser vivida»14. Si este núcleo central de la moral que es la autonomía de las personas -repitoquedase afectada por cualquier medida del Estado que aún con finalidad benevolente impusiera criterios perfeccionistas de moralidad provocaría que su pretensión de legitimidad quedara severamente afectada. Con respecto a los niveles de bienestar entendidos ya desde el punto de vista objetivo y su distribución en la sociedad Ted Honderich ha propuesto el llamado principio de igualdad que pienso es interesante recordar aquí. Según este principio se debería dar prioridad a las medidas políticas, cuyos fines sean hacer Cfr. Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, versión castellana, Rolando Tamayo, Fondo de Cultura Económica, 1988, págs. 53 y sigs. 14 Cfr. James Griffin, obra citada, pág. 9. 13 154 Jorge Malem que estén mejor aquellos que están peor transfiriendo medios de aquellos que están mejor a los que están peor. Se afectará primero a aquellos que tienen el nivel más alto y se observará como límite la reducción de las desigualdades necesarias. Por cierto que la aplicación de este principio merece algunas aclaraciones previas. En primer lugar, subrayar que la aplicación de este principio no está vinculada únicamente a la distribución de bienes materiales, sino que afecta a todos los aspectos del bienestar. La expresión «los que están peor», por tanto, no se refiere exclusivamente a quienes carecen de bienes necesarios para la subsistencia, sino que hace referencia a quienes les está vedado el disfrute del conjunto de las categorías mencionadas. Nada dice en cambio sobre aquellas personas que habiendo satisfecho las exigencias de una categoría se encuentran peor situadas que otras respecto a esa misma categoría. En segundo lugar, este principio no persigue un igualitarismo absoluto. De lo que se trata aquí es de desplazar una parte de los recursos de los que están mejor situados en una cantidad tal que tienda a reducir las desigualdades necesarias15. Desde una perspectiva objetiva, el bienestar de una persona depende, en primer lugar, de la satisfacción de las necesidades básicas primarias o derivadas. Ninguna otra política o programa de gobierno puede ser prioritaria respecto de ese objetivo. No se tratará aquí naturalmente de implementar medidas informadas por el principio de caridad, se trata más bien de realizar actos de justicia. Las personas que sufren hambre, enfermedad o extrema pobreza no deben implorar pidiendo ayuda. Ellas deben exigirla, y el Estado proveerla16. El Estado debería garantizar, a riesgo de perder su legitimidad, lo que Ernesto Garzón denominó el «coto vedado» de las personas17. En este sentido, el concepto de bienestar como nivel de vida sí que se manifiesta interesante para valorar la justicia o injusticia de una sociedad. La referencia al «coto vedado» tiene relevancia para la satisfacción de las categorías mencionadas por Honderich, ya que dicho «coto» incluye tanto la satisfacción de necesidades básicas primarias y derivadas, como el respeto del principio de igualdad. Y del concepto de bienestar entendido como felicidad qué quedaría. Asumir tal concepción es importante porque en una Cfr. Ted Honderich, obra citada, págs. 484 y sigs. Cfr. John Baker, Arguing for Equality, Verso -New York- 1987, págs. 17 y sigs. 17 Cfr. Ernesto Garzón Valdés, «Representación y democracia», en Doxa, núm. 6, 1989, págs. 143 y sig. 15 16 155 Bienestar y legitimidad sociedad democrática las distintas fuerzas políticas están interesadas en satisfacer los deseos secundarios de las personas por medio de la negociación y del compromiso. La persecución de la felicidad a la que hacía referencia Jefferson en la primera versión de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Constitución de Cádiz recobran así toda su fuerza y su sentido si se entiende que en una democracia el Estado debe suministrar un marco adecuado para que los ciudadanos hagan valer también su concepción de la felicidad. En resumen, el concepto de bienestar tiene relevancia tanto si se lo interpreta en el sentido de la defensa del «coto vedado» o de las categorías propuestas por Honderich; como si se lo interpreta bajo el prisma de la satisfacción de los deseos secundarios. En su versión objetiva, el concepto de bienestar está muy vinculado al concepto de necesidades básicas y su realización requiere el cumplimiento por parte del Estado no sólo de deberes negativos, sino también positivos. En su versión subjetiva, el bienestar apunta a la realización de los deseos secundarios de las personas y por ello choca frontalmente contra toda ideología perfeccionista. Tanto en la versión subjetiva como en la objetiva a lo que se aspira es a una mayor protección de la autonomía de las personas; es decir, tiende a apuntalar uno de los valores básicos de una concepción democrática y liberal de la sociedad. Vistas así las cosas, el concepto de bienestar tiene relevancia como elemento que nos permite juzgar acerca de la legitimidad de los ordenamientos jurídico-políticos. Esta relevancia es lo que explica en mi opinión su inclusión en documentos constitucionales y en declaraciones básicas como las mencionadas al comienzo de este trabajo. DOXA-9 (1991) Î Luis Prieto Sanchís 157 NOTAS SOBRE EL BIENESTAR L os trabajos precedentes constituyeron el objeto de discusión de las Jornadas celebradas en Tossa de Mar en abril de 1990. Jorge Malem, impulsor tenaz y alma, de esta cita anual, ha tenido la gentileza y, al propio tiempo, la poca perspicacia de encargar su comentario a un modesto profesor de filosofía del Derecho, que es más jurista que filósofo y que, en esto último, conoce poco y acaso mal la tradición cultural en que se inscriben algunas de las anteriores reflexiones. Sirva esta explicación para disculpar las muchas lagunas de mis observaciones, incapaces de compartir cierto lenguaje o de precisar el alcance de los ingeniosos ejemplos a que nos tiene acostumbrados cierta literatura. En consecuencia, me limitaré a exponer algunas ocurrencias nacidas de la lectura de las más doctas opiniones que el lector ya conoce. Con todo, y como algo bueno siempre se contagia, aquí también comenzaremos con un ejemplo relativo al bienestar, aunque tenga su origen en fuentes distintas, concretamente en un texto de G. Bernard Shaw recogido en los Ensayos Fabianos bajo el significativo título de El malestar: «una señora neoyorkina que es por naturaleza de sensibilidad exquisita, encarga un sarcófago elegante de palisandro y plata, forrado de raso rosa, para su perro que murió. Éste se fabrica. Y mientras tanto un niño vivo ronda descalzo y hambriento por la cuneta al aire libre. El valor de cambio del sarcófago se considera como parte de la riqueza nacional. Pero a una nación que no puede permitirse alimentos y vestidos para sus niños, no se le puede consentir pasar por rica por haber proporcionado un sarcófago bonito para un perro muerto»1. Ensayos Fabianos, Escritos sobre el socialismo, Ed. de M. M. Gutiérrez y F. Jiménez, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1985, pág. 50. 1 158 Luis Prieto Sanchís Así pues, y aunque la idea puede expresarse en términos más complejos y alambicados, resulta obvio que el volumen de riqueza social no es equivalente al volumen de bienestar social. Los grandes imperios de la antigüedad que, en la realidad o en la leyenda, dieron vida a joyas incomparables, pudieron gozar de gran riqueza, pero nadie les calificaría como ejemplos de bienestar; como tampoco parecen ser ejemplos de bienestar aquellos países que atesoran enormes recursos mineros o naturales, pero que permiten la miseria entre amplias capas de población. En suma, desde un punto de vista colectivo, no creo que riqueza y bienestar sean términos equivalentes. En realidad, me parece que el de bienestar no es un concepto cuantitativo, que se pueda medir en unidades homogéneas2 que admita comparaciones significativas con otras situaciones globales de bienestar/malestar, sino que se muestra más bien como un concepto relativo que hace alusión al reparto de la riqueza social, con todo lo dudoso que pueda resultar determinar los elementos que componen esa riqueza. En otros términos, parece seguro que sin alguna riqueza no cabe esperar que alumbre ningún bienestar, pero el grado de bienestar no es una función de la riqueza, sino de su reparto. Pero esta relativización no supone abrazar una idea puramente subjetivista de bienestar. A. Sen y, entre nosotros, M. Valdés y J. Malem ofrecen una aproximación correcta a este problema conceptual3S: una persona puede sentirse bien porque no conoce nada mejor, porque ha escogido la vida de penitencia, porque se siente satisfecha cumpliendo el destino marcado por algún logos universal o por cualquier otra circunstancia. Desde luego, nada se opone a concebir el bienestar en estos términos, pero de aquí pocas enseñanzas podemos derivar y, sobre todo, pocas exigencias de comportamiento cabe dirigir a la comunidad política. De un lado, porque los ideales de excelencia o de felicidad son extremadamente plurales y difícilmente compatibles en una política de bienestar y, de otro, porque acaso resulta imposible promover la felicidad individual sin incurrir en alguna forma Creo que la ponencia de Martín D. Farrell ofrece esta imagen del nivel de vida cuando se concibe en función de la opulencia y del tiempo libre. Ciertamente, él no identifica bienestar y nivel de vida, pero, en todo caso, ¿cómo diseñar una función social del nivel de vida a partir de los niveles de vida individuales?, ¿sumando opulencias? Su sugerencia de que el nivel de vida colectivo pueda cifrarse en la opulencia del grupo mayoritario me parece francamente discutible. 2 3 A. Sen, The Standard of Living, Cambridge University Press, 1987, pág. 8 y sigs. Notas sobre el bienestar 159 rechazable de paternalismo o de confesionalidad más o menos encubierta4. Esto no significa necesariamente que hayamos de compartir la posición de J. Griffin a propósito de esa tensión que él presenta entre deseos y valores: ante la pregunta -vieja reformulación de interrogantes teológicos- acerca de si deseamos algo porque es valioso o si algo es valioso porque lo deseamos me parece que Griffin se esfuerza algo inútilmente por mostrarnos una idea objetiva de valor basada en la recomendación kantiana de prescindir de lo particular, histórico y contingente. A mí modo de ver no es éste el problema; deseamos lo que deseamos y, por fortuna, la rica pluralidad del género humano nos ofrece ejemplos para todos los gustos. Lo que ocurre es que -desde el punto de vista de la filosofía política o de la decisión colectiva- resulta bastante complicado diseñar una función de bienestar sobre la base de las preferencias individuales, en particular si aceptamos, como hemos de aceptar, que en principio todas ellas merecen igual consideración y respeto. Así pues, el rechazo -por irrelevante- de una noción subjetiva de bienestar tampoco ha de conducirnos necesariamente a una definición de naturaleza objetiva apoyada en algún «supervalor» de orden universal o, como parece defender Griffin, en una jerarquización de valores prudenciales de mayor importancia que los deseos. Entiendo que, en una sociedad liberal, el bienestar no es un valor en sí mismo que comprenda ciertos estados materiales y espirituales que deban imponerse incluso contra las preferencias de los individuos, sino que aparece más bien como un instrumento cuya satisfacción es tan sólo un medio para que las personas alcancen sus deseos. Es decir, la definición de una función de bienestar no se basa en una contraposición de valores y deseos. Estos últimos no se discuten; simplemente, se les tiene en cuenta a la hora de determinar los elementos que han de componer el horizonte de bienestar por cuanto los mismos representan el modo de realizar las preferencias. Por ello, creo también que el bienestar es un concepto histórico vinculado a las condiciones materiales de existencia y que bien puede servir para poner en relación dos elementos en tensión: lo que se tiene y lo que se necesita, entendiendo que quienes poseen y quienes precisan son los miembros de una comunidad humana dotada de autonomía para decidir la atribución de En cambio, no suscribiría la afirmación de Malem en el sentido de que una concepción subjetiva del bienestar daría entrada a la promoción de deseos inmorales, al menos si no se matiza con cuidado qué se entiende por inmoral... 4 160 Luis Prieto Sanchís recursos a la satisfacción de determinados fines. Y no se diga que ello desemboca en el cínico resultado de considerar más feliz a la pobre mujer de una tribu africana, quien por no tener carece hasta de deseos, que a la ociosa dama norteamericana abrumada por la obesidad. Sin duda, es casi intuitivo decir que esta última goza de mayor bienestar, pero para que esta afirmación tenga sentido es preciso que las consideremos formando parte de una misma comunidad, y aquí conviene diferenciar el plano ético del político. En el primero, la comparación es posible -y deseable- por cuanto la comunidad se identifica con el género humano en un cierto momento de su historia5; en el plano político, en cambio, y en tanto el llamado Derecho Internacional sea un Derecho positivo, el horizonte de bienestar se limita al de la riqueza disponible y en función de las necesidades efectivas. Por consiguiente, creo que el bienestar debe configurarse como un concepto relativo y gradual. Relativo porque la definición de una función de bienestar depende del desarrollo de las fuerzas productivas, de los descubrimientos científicos, del refinamiento cultural y, si se quiere, también de las circunstancias demográficas y climáticas. Y gradual, porque del bienestar no se goza o se carece a la manera de todo o nada, sino que se disfruta en una cierta medida o cantidad, de acuerdo con el reparto de los recursos disponibles y de las cargas que hayan de asumirse. Esto último supone que la idea de bienestar o de malestar sólo adquiere sentido cuando se proyecta sobre objetos que la gente necesita, pero que al mismo tiempo la comunidad posee en una cierta cantidad, y que asimismo resultan susceptibles de reparto o distribución. En efecto, no me parece significativo definir una función de bienestar en relación con aquello que no se necesita, ya sea porque la necesidad no se ha hecho perceptible -v. gr. la televisión hace cien años-, ya sea porque la sociedad proporciona bienes ilimitados de ese género; como tampoco resulta significativo respecto de aquello que nadie puede tener porque la sociedad en cuestión no puede proporcionarlo. Bien es cierto que esta relativización introduce un nuevo elemento de complejidad a la hora de determinar los elementos que han de ser ponderados en una función de bienestar; porque si ha de tratarse de objetos necesarios pero escasos, es evidente que la composición del bienestar variará según la comunidad que contemplemos y según la perspectiva, universal o «provinciana», que Con todo, es probable que, aun gozando de una información completa, por motivos culturales y hasta climáticos la mujer africana no siente ninguna necesidad de ciertos bienes occidentales. 5 Notas sobre el bienestar 161 se adopte. Me explico: variará según la comunidad porque, por ejemplo, el disfrute del agua resultará esencial en una zona desértica y apenas apreciable en un vergel; y variará según la perspectiva que se adopte, porque cierto bien puede ser gozado igualitariamente dentro de una comunidad política, pero aparecer como francamente desigualitario cuando comparamos diferentes comunidades. Por ello, estoy de acuerdo con Martín D. Farrell cuando dice que la libertad o los bienes públicos -v. gr., la calidad del aire- no cuentan para definir el nivel de vida, y ello, entre otras razones, porque el máximo goce de esos bienes por una persona es compatible con igual goce por parte de las demás, pero estoy de acuerdo a condición de circunscribir ese nivel de vida a las fronteras de una comunidad nacional, donde efectivamente las libertades y los bienes públicos se atribuyen igualmente a todos los ciudadanos; no lo estaría tanto desde una perspectiva ética o universal, donde ese reparto resulta desigual6. Por ello, entiendo que allí donde cabe hablar de igualdad jurídica o formal resulta superfluo preguntarse por el bienestar; la protección estatal de la vida o la libertad de expresión son -en principio- idénticas para el opulento y para el desheredado y, si podemos decir que su bienestar es diferente, ello obedece justamente a que no tomamos en cuenta esos elementos. El problema del bienestar, en consecuencia, aparece respecto de aquellas cosas que se necesitan, pero que el sistema puede proporcionar sólo limitadamente; si cabe un disfrute ilimitado por parte de todos los miembros de la comunidad, la cosa en cuestión deja de ser relevante en una función de bienestar7. Por eso, pienso que hoy las libertades no forman parte del bienestar, pero que hubieron de constituir un elemento básico en el marco de una sociedad esclavista. Dicho esto, creo que hemos avanzado algo en la definición del bienestar individual, que pudiéramos concebir como la participación de una persona en el disfrute de aquellos bienes escasos y necesarios que componen lo que solemos llamar riqueza social. Entonces, es obvio que el bienestar colectivo no puede estar formado por la suma de esas participaciones, pues, cualquiera Por lo demás, no puedo compartir la distinción que formula Martín D. Farrell entre nivel de vida y bienestar, así corno tampoco su rechazo de las ideas de necesidad e igualdad en orden a definir el nivel de vida colectivo. Él insiste mucho en el dato de la opulencia, pero ¿qué es la opulencia sino el grado de participación en los bienes escasos y necesarios? 6 Como deja de ser relevante también desde la perspectiva de la justicia. Vid. A. Heller, Más allá de la justicia, Ed. Crítica, Barcelona, 1990, págs. 232 y sigs. 7 162 Luis Prieto Sanchís que fuera el reparto, el resultado sería siempre el mismo. Por el contrario, si queremos evitar la identificación entre bienestar colectivo y riqueza social, entiendo que aquél debe hacerse depender de la máxima optimización de los «bienestares» individuales según un criterio de igualdad; es decir, dado que no tiene sentido sumar las participaciones, lo que procede es sumar los niveles de satisfacción y éstos dependen de la relación entre el número de unidades a repartir y el número de sujetos a intervenir en el reparto. En hipótesis, el más alto grado de bienestar colectivo se dará cuando cada individuo alcanza el más alto grado de bienestar individual compatible con idéntico bienestar de los demás. Me parece que Martín D. Farrell no estaría muy conforme con esta idea cuando dice que «llegaríamos a la extraña conclusión de que sólo las sociedades absolutamente igualitarias tienen un nivel de vida alto, cualesquiera que sea su nivel de ingreso». De nuevo, el problema reside en fijar los términos de la comparación: yo sí creo que una sociedad pobre pero igualitaria disfruta en su seno de un bienestar colectivo superior al de una sociedad rica pero injusta. Otra cosa es que la opulencia o el volumen de riqueza de esta última sea más alto, y otra cosa es que, comparando globalmente ambas sociedades, también sea más alto el bienestar de la sociedad rica, que goza de una mayor participación en el disfrute de unos bienes que, moralmente, acaso pertenecen al conjunto de la humanidad. En este sentido, hablar de un bienestar igualitario8 no diré que resulta tautológico, pero sí que el adjetivo tan sólo viene a explicar mejor algo que está ínsito en la idea de bienestar, al menos si no queremos identificarla con la de riqueza social. Lo cual, por cierto, pone de relieve que el bienestar constituye un concepto clave de la justicia y del Derecho, aunque sólo sea porque, de Hume a Marx, la escasez y su reparto se han considerado la misma razón de ser del orden jurídico y, al propio tiempo, una de las preguntas fundamentales que ha de contestar toda doctrina de la justicia. Ahora bien, que rechacemos la identificación entre riqueza y bienestar, tampoco significa que aquélla sea irrelevante y que no resulte afectada por el modelo de reparto. Es obvio que a mayor opulencia colectiva mayores podrán ser las cuotas de participación individual y es muy probable también que la creación de riqueza social esté muy condicionada por el modo de entender la D. Lyons, por ejemplo, distingue entre un bienestar utilitario y un bienestar igualitario, Ética y Derecho, trad. de M. Serra, Ariel, Barcelona, 1986, págs. 121 y sigs. 8 Notas sobre el bienestar 163 igualdad. Este es un problema -el de la eficacia global del sistema para crear riqueza- en el que no podemos detenernos, pero que nos llevaría a preguntarnos acerca de qué tipo de igualdad es compatible con el mayor incremento de la riqueza social9. Como es sabido, muchos han pensado que el igualitarismo constituye el umbral de la pobreza, pero no es ésta nuestra perspectiva; en cualquier caso, la cantidad total de bienes que posee una sociedad puede ser la premisa fáctica del bienestar -elemento no despreciable, desde luego-, pero insisto en que, a mi juicio, el grado de bienestar social es un problema de reparto. Así pues, parece que el concepto de bienestar social gira en torno a la idea de reparto igualitario en el disfrute de la riqueza y en la asunción de las cargas sociales. En este aspecto coincido con Barragán cuando dice que una función de bienestar colectivo tiende a producir la distribución de un bien escaso o de una determinada carga social, así como que, consecuentemente, ello implica trazar límites a las preferencias e intereses expresados en las funciones individuales. De entrada, ello supone mostrar un mayor optimismo que aquellos que piensan que nombrar el bienestar colectivo es poco menos que mentar la esclavitud individual; pero también más pesimismo que aquellos otros que confían obtener ese bienestar mediante el malabarismo de alguna mano invisible, es decir, como una adición de utilidades individuales. En suma, plantearse el bienestar colectivo como un problema moral y político supone partir de la hipótesis de que éste no nace espontáneamente del libre juego de los sujetos y fuerzas sociales -pues, si así fuera, no existiría propiamente ningún problema-, pero también de que constituye un objetivo alcanzable y justificable a pesar de las restricciones que pueda suponer para ese libre juego. Estimo que, desde esta perspectiva, el bienestar da lugar a tres clases de problemas, que aquí apenas pueden quedar enunciados: primero, qué justificación moral puede alegar una decisión pública acerca del reparto de cargas y recursos; segundo, qué tipo de cosas o de necesidades pueden ser objeto de una política de bienestar; y tercero, quién ostenta legitimidad para decidir cómo se construye y a qué precio un bienestar colectivo. La respuesta a la primera pregunta aparece lógicamente conectada Aunque no conteste directamente a esta cuestión, son interesantes las consideraciones de A, Sen, «¿Igualdad de qué?», en J. Rawls y otros, Libertad, Igualdad y Derecho, S. M. McMurrin (ed.), trad. de G. Valverde, Ariel, Barcelona, 1988, págs. 131 y sigs. 9 164 Luis Prieto Sanchís al modelo de justicia que se postule. Si se parte de la concepción liberal de que la salud pública no consiste en procurar la salvación del alma, ni la virtud, ni el disfrute de cosas materiales, sino en salvaguardar la libertad de todos para que cada cual persiga sus fines religiosos, éticos o económicos10, -esto es, su bienestar entendido como felicidad subjetiva o como satisfacción de deseos o preferencias- parece cierto que una política de bienestar o de interferencia en el juego de las utilidades individuales difícilmente puede hallar alguna justificación; es más, quienes se muestran más fieles a sus orígenes parecen ver en cualquier política de bienestar una amenaza para las libertades y un riesgo cierto de desembocar en fórmulas de cuasi esclavitud; no es preciso recordar el caso de Nozick. Por mi parte, creo que es posible mantener esas premisas liberales y antipaternalistas sin tener que compartir necesariamente sus consecuencias. Aquella libertad kantiana, formal y negativa, constituía tal vez el máximo horizonte de justicia que podía ofrecer una razón monológica, que hacía expresa renuncia de lo particular e histórico, es decir, de las necesidades; y de ahí que esa razón suministrase una filosofía política negativa que nos enseñó lo que no se debe hacer y, consecuentemente, que detuvo la acción del Estado en la simple represión de las acciones dañinas para las demás personas11. Pero sospecho que el propio Kant nos ofreció alguna «pista» de por dónde podían ir las cosas cuando a su ciudadano activo que ejerce la libertad positiva le exige la condición de independencia, esto es, la condición empírica de no deber la existencia más que a sus propias fuerzas o, si se quiere, de gozar del ocio necesario para pensar. No insistiré en las razones que avalan una concepción integral de los derechos12, pero si Kant admitía que el ejercicio de la libertad, al menos de la libertad participación, requiere cierto nivel de vida, ello puede permitirnos configurar el bienestar colectivo como un valor instrumental al servicio de esa libertad, especialmente desde el momento en que ésta se presenta como una exigencia universal a la que todos tienen derecho. El liberalismo del sufragio censitario hizo del bienestar individual un presupuesto de la libertad política que se desarrolla una vez concluido Vid. I. Kant, La metafísica de las costumbres, trad. de A. Cortina y J. Conill, Tecnos, Madrid, 1984, pág. 147. 10 Vid. J. Stuart Mill, Sobre la libertad (1859), trad. de J. Sainz, Orbis, Barcelona, 1985, págs. 32 y sigs. 11 12 Vid. mis Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, págs. 43 y sigs. Notas sobre el bienestar 165 el monólogo moral fundamento de la libertad negativa. La filosofía del sufragio universal, estimulada por la conciencia igualitaria, hizo tabla rasa de aquella condición del bienestar, acaso sin caer en la cuenta de que la misma no era sólo una disculpa para excluir a los trabajadores y a las mujeres del proceso político, sino un requisito indispensable para el efectivo disfrute de los derechos. Por eso, creo que justificar hoy la legitimidad de una política de bienestar, o sea, de reparto, supone recuperar una vieja idea del liberalismo estrechamente vinculada a la teoría de los derechos; en suma, si un cierto nivel de vida constituye un presupuesto para el ejercicio de la libertad y ésta ha dejado de ser un privilegio para postularse como un bien universal al que todos deben tener derecho, entonces ese nivel de vida puede integrarse como un elemento más de aquello a lo que todos deben tener derecho. En otras palabras, desde esta perspectiva una política de bienestar consistente en la distribución de los recursos encontraría su justificación en la propia doctrina de los derechos; es el derecho a gozar de las libertades lo que estimula una decisión pública en favor de la consecución de un nivel de vida para todos los titulares de esas libertades que permita transformar su titularidad formal en ejercicio real. Política de bienestar que, a mi juicio, no debe verse como la encarnación de alguna regla de utilidad en permanente polémica con las libertades, sino como un modo de satisfacer también auténticos derechos. Por ello, creo que tras los derechos sociales es posible encontrar algo más serio que retórica electoral; es posible encontrar exigencias que deben ser satisfechas aun cuando con ello no se maximice la utilidad general entendida como simple incremento de la riqueza, y de ahí que haya rehusado ver en el bienestar colectivo un reflejo del volumen de riqueza y sí, en cambio, de su reparto. La segunda cuestión que había quedado pendiente se refería a las cosas que pueden ser objeto de una política de bienestar. No creo que admita una respuesta categórica, pues depende de la relación existente entre las necesidades sentidas por un cierto grupo humano y la riqueza o los bienes de que disponga para su satisfacción. Ahora bien, ¿qué tipo de necesidades son relevantes y qué clase de sacrificios pueden pedirse en nombre del bienestar? Martín D. Farrell no es partidario de dar prioridad a la idea de necesidades y a tal fin nos propone el siguiente ejemplo: «imaginemos una sociedad de tres individuos, x, y, y z. El individuo x necesita actividad sexual, pero y y z prefieren no tener relaciones sexuales con x. Si las necesidades priman siempre frente a las preferencias habría que obligar a y y z a satisfacer la 166 Luis Prieto Sanchís necesidad de x, dejando de lado su preferencia en contrario». Permítaseme variar ligeramente los términos: x prefiere mantener relaciones con y, y no con z; y no necesita mantener relaciones sexuales o incluso necesita no mantenerlas, por ejemplo por motivos de salud. Si las preferencias priman sobre las necesidades, entonces y viene obligado a mantener relaciones sexuales con x. En realidad, creo que la cuestión está mal planteada: no es que las necesidades primen siempre sobre las preferencias o que éstas deban recibir en ocasiones una atención preferente, sino que, a la hora de repartir, ni valen todas las necesidades ni valen todas las preferencias. Seguramente, delimitar cuáles sí y cuáles no constituye un problema abierto al desarrollo cultural de cada sociedad y, en general, a sus condiciones materiales de existencia. No obstante, y aunque procuro huir de una solución concluyente, estimo que una política de bienestar sólo puede tener por objeto aquellas cosas que son susceptibles de un valor de cambio y que se inscriben en el capítulo de lo económico, social y cultural; dicho de otro modo, aquellas cosas sometidas a la competencia de la decisión colectiva y no aquellas otras que forman parte del ideal de una vida buena. Por eso, sospecho que los límites de una política de bienestar o de cualquier política a secas se hallarían en eso que se ha llamado una ética de mínimos; «ni la felicidad o las preferencias, ni las valoraciones o el sentido de la vida encuentran respuestas en la ética discursiva; de eso ya hablarán los afectados por las normas»13. En particular, pienso que las técnicas propias del bienestar presentan poda virtualidad o resultan abiertamente nocivas cuando intentan proyectarse sobre las libertades o sobre la elección de preferencias; y no sólo porque, como he indicado, constituyen objetos poco susceptibles de reparto, sino especialmente porque ello puede conducir a una especie de neoconfesionalismo, laico o religioso, donde el Estado prime o fomente determinados ejercicios de la libertad, orientando las opciones éticas de sus ciudadanos. Según creo, algo de esto sucede ya entre nosotros14. Por ello, me parece más fructífero conectar la idea de bienestar con la de satisfacción de necesidades; si fuera posible, asumiendo esa utopía racional de «el reconocimiento de todas las 13 M. Gascón, Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, C. E. C., Madrid, 1990, pág. 196. Vid, mi trabajo «Los derechos fundamentales tras diez años de vida constitucional», Sistema, 96, 1990, págs. 24 y sig. 14 Notas sobre el bienestar 167 necesidades como idea constitutiva y el principio de satisfacción de todas las necesidades como idea regulativa», siempre que esto «excluya la utilización de los demás como meros medios»15. Cuando menos, postulando la satisfacción de aquellas necesidades cuya atención se requiere para alcanzar la «igualdad de la capacidad básica»16. Sea como fuere, necesidades e igualdad son nociones que siguen estando presentes, incluso en el lenguaje vulgar, a la hora de definir una política de bienestar. Finalmente, la tercera pregunta que había quedado enunciada será la que respondamos con mayor brevedad, y no porque sea sencilla, sino porque abre un capítulo autónomo de la reflexión filosófico política. Quién ostenta legitimidad para diseñar una política de bienestar, al igual que quién la ostenta para decidir sobre los asuntos comunes, sólo puede tener hoy una respuesta: el conjunto de los ciudadanos. Nadie puede ser excluido del debate acerca de las necesidades atendibles y del correspondiente reparto de los recursos y de las cargas sociales. Como es sabido, la democracia representativa pasa por ser el sucedáneo del discurso moral. No insistiremos en el creciente abismo que separa la práctica cotidiana de las instituciones democráticas respecto de los modelos teóricos que, desde Rousseau a Habermas, han querido servir como justificación e impulso de esa práctica; creo que a nadie se le escapa que las decisiones públicas no suelen ser el fruto de un diálogo abierto y simétrico realizado por sujetos situados en algo parecido a lo que pudiera ser la posición ideal de diálogo; lamentablemente, a veces parecen ser todo lo contrario. Sin embargo, si este diagnóstico es más o menos acertado en general, creo que resulta particularmente destacable en el ámbito de la política de bienestar, que suele ser el ámbito de lo económico y social. En efecto, diríase que aquí la decisión democrática -léase parlamentaria- sufre un doble proceso de postergación o arrinconamiento. Postergación, en primer lugar, por parte de esa técnica sin ideas encarnada por los sacerdotes de la burocracia estatal, poseedores únicos de los nuevos arcanos de la dominación política, en el fondo no tan alejados de los que describiera Maquiavelo; son ellos los que parten y reparten pretendiendo además que su decisión no sea debatida porque, al parecer, es la única posible. A veces, da la impresión que los economistas actúan M. J. Añón Roig, «El sentido de las necesidades en la obra de Agnes Heller», Sistema, 96, 1990, págs. 132-134. 16 Vid. A. Sen, «¿Igualdad de qué?», citado, págs. 151 y sigs. 15 168 Luis Prieto Sanchís hoy con la misma ingenuidad -y arrogancia- que los juristas del siglo pasado, firmes creyentes en la plenitud lógica del ordenamiento y en el carácter mecánico y neutral de la jurisprudencia. Traduciéndolo a términos jurídicos, tal vez esto explicaría las debilidades que presenta el principio de legalidad en todo lo relativo al bienestar y a los derechos sociales y, consecuentemente, el relevante papel que todavía desempeña la potestad reglamentaria y la actuación administrativa. Sin embargo, no explicaría un segundo proceso de postergación de la decisión democrática, en apariencia menos reprochable o peligroso; me refiero a la proliferación de sectores o grupos autónomos de negociación y reparto que -bajo el lema de sálvese quien pueda- presionan y acuerdan políticas de bienestar privilegiadas, muchas veces en detrimento del conjunto de la población y, en ocasiones también, con una fuerte tendencia a la privatización de los servicios sociales. Y si bien es cierto que estas políticas sectoriales de bienestar no carecen de un fundamento democrático o consensual, expresado en acuerdos o convenios, no es menos cierto que lesionan el principio de igualdad que, como sabemos, constituye la idea regulativa del bienestar; es decir, suponen aprovechar una posición de ventaja, excluyendo del debate y de la decisión a quienes no participan en ella. A modo de conclusión. Tras los instructivos trabajos que preceden a estas Notas, en los que he encontrado más motivos de acuerdo que de disputa, aquí tan sólo he querido mostrar que el de bienestar no es un concepto meramente descriptivo cuya modulación pueda quedar en manos de los sabios de la ciencia económica; puede y debe tener una dimensión social y política, si se quiere una dimensión resueltamente ideológica y valorativa, que ha de reposar en un análisis sereno y riguroso, pero que no se agota en él. Aun cuando en algún momento pudiera parecerlo, mi propósito no ha sido negar la relación entre riqueza y bienestar -de la que estoy persuadido-, sino negar su identificación; una identificación que sospecho que se halla implícita en algunas aproximaciones a este género de problemas. Desconozco los secretos que permiten incrementar la opulencia -y la dedicación a la Universidad es la mejor prueba de ello-, con lo cual desconozco también los secretos que en parte hacen posible un mayor bienestar; pero sólo en parte. En la otra parte, que a mi juicio es la más significativa, el bienestar social no es una función del volumen de riqueza, sino un exponente del modelo de justicia; de ahí la ponderación de ideas tales como necesidad e igualdad. Notas sobre el bienestar 169 Soy consciente de que en este trabajo tales ideas han sido tan sólo esbozadas y que no se ha hecho frente a los numerosos problemas que aparecen implicados; por ejemplo, ¿qué clase de igualdad reclama un objetivo de bienestar social?, ¿qué tipo de necesidades pueden ser atendidas y en qué orden?, ¿cómo influye todo ello en el incremento de la riqueza colectiva?, etc. Por el momento, únicamente he querido plantear una idea bastante modesta, y es que la medida del bienestar colectivo no puede prescindir de lo que los individuos necesitan y de cómo se distribuyen los recursos para su satisfacción. Asimismo, he procurado aportar algunas razones en favor de los decisiones públicas que, interfiriendo en el entramado de las relaciones privadas, pretenden hacer efectivo un modelo de bienestar social. DOXA-9 (1991) Î A R T Í C U L O S Stanley L. Paulson 173 LA ALTERNATIVA KANTIANA DE KELSEN: UNA CRITICA Introducción A menudo se dice que la Teoría Pura del Derecho de Kelsen es de carácter kantiano o neo-kantiano, y que refleja una kantiana o neo-kantiana «postura intermedia» entre la teoría clásica del Derecho natural de una parte y la teoría del Derecho empírico-positivista de otra. Debe admitirse, que esta «postura intermedia» no es un reflejo de la filosofía moral o jurídica de Kant, la cual, cree Kelsen, tiene todos los componentes de la teoría clásica del Derecho natural1. Más bien, es un reflejo de diferentes aspectos de la teoría del conocimiento de Kant. Y de una lectura de Kelsen, se desprende que su teoría y la de Kant chocan. Kant resuelve las antinormas matemáticas, planteadas por la yuxtaposición del racionalismo dogmático y el empirismo escéptico, argumentando que la noción de «un mundo de los sentidos que existe por el mismo»2 -esto es, que existe absolutamente- 1 «Era sin ninguna duda imposible para una personalidad tan profundamente arraigada en el cristianismo como Kant una completa emancipación de la metafísica. Esto es más evidente en su filosofía práctica: es precisamente aquí, donde se encuentra el énfasis de la doctrina cristiana, cuyo dualismo metafísico invade todo el sistema de Kant, el mismo dualismo contra el que había luchado con determinación en su filosofía teórica. En este momento, Kant ha abandonado su método trascendental, una contradicción en el idealismo crítico que se ha señalado bastante a menudo. Y es de esta forma como Kant, cuya filosofía trascendental estaba destinada a proporcionar, en particular, la fundamentación de una filosofía jurídica y política positiva, permaneció, como filósofo jurídico, en el camino de la teoría del Derecho natural. Ciertamente, su Fundamentación de la metafísica de las costumbres puede considerarse como casi la expresión más perfecta de la teoría del Derecho natural que se desarrolló fuera del cristianismo protestante durante los siglos diecisiete y dieciocho.» H. Kelsen, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, Rolf Heise, Charlottenburg 1928, pág. 76. (La cursiva es de Kelsen.) 2 E Kant, Prolegómenos, 52 (c). 174 Stanley L. Paulson equivale a una auto-contradicción y debe ser reemplazada por la noción de que el mundo existe no «por él mismo» sino en relación a la razón3. Kant desarrolla esta última posición, su postura intermedia, en la analítica trascendental de La crítica de la razón pura. Así, del mismo modo, se podría argumentar que Kelsen se enfrenta a una «antinomia jurisprudencial». Aunque las tradicionales filosofías del Derecho, la teoría empírico positivista y la teoría del Derecho natural, parecen, cuando se toman juntas, ser exhaustivas con las posibilidades (tertium non datur), ninguna de ellas es defendible. Kelsen resuelve la antinomia demostrando, primero, la posibilidad de una postura intermedia en la filosofía jurídica. Su siguiente paso es desarrollar un caso para esta postura intermedia, y esto por medio de un argumento kantiano4. Si el razonamiento kantiano de Kelsen fuera defendible, su postura intermedia representaría una alternativa real a las teorías tradicionales. De acuerdo con mi posición sobre el razonamiento kantiano de Kelsen respecto a los modelos de argumentación trascendental, esta aproximación kantiana, su postura intermedia, no sólo no le proporciona, sino que, ciertamente, no puede proporcionarle un argumento defendible en apoyo de la Teoría Pura del Derecho. (De esta crítica no se sigue que una postura intermedia sea completamente imposible; tan sólo que un argumento trascendental en apoyo de esta postura intermedia es imposible). 3 Para una visión general de la primera antinomia matemática, E. Kant, Crítica de la razón pura, A426-438/B454-466, A490-567/b518-595. William Ebenstein, en su libro The Pure Theory of Law (University of Wisconsin Press, Madison, 1945; reimpresión Rothman, Nueva York, 1969), ofrece la que es quizá la más detallada interpretación kantiana de la Teoría pura de Kelsen en la doctrina. Dentro de la Escuela de Viena la más ambiciosa, aunque breve, teoría kantiana del conocimiento jurídico no se origina en Kelsen sino en su alumno, Fritz Sander. Especialmente remarcable entre los escritos en que Sander desarrolla la teoría es «Die transzendentale Methode der Rechtsphilosophie und der Begriff der Rechtserfahrung», Zeitschrift für offentliches Recht, I (1919-20), 468-507, reimpreso en Sander & Kelsen, Die Rolle des Neukantianismus in der Reinen Rechtslehre, ed. Stanley L. Paulson, Scientia Verlag, Aalen, 1988, págs. 75-114. Después de haber señalado estas fuentes, debería añadir que no existe acuerdo entre los intérpretes del razonamiento kantiano de Kelsen; al contrario, las interpretaciones en la literatura de la norma fundamental -el instrumento normal para explorar las argumentaciones de Kelsen- se extienden en un amplio espectro, y algunas no tienen en absoluto un componente kantiano (ver la nota 11 más adelante). 4 La alternativa kantiana de Kelsen: una crítica 175 A. La cuestión trascendental Un punto de partida útil es la así llamada cuestión trascendental. En la filosofía medieval, los trascendentales (unum, bonum, verum) eran bien conocidos como rasgos generales del ser que trasciende la clasificación entre géneros y especies. Distanciándose radicalmente de esta tradición, Kant en vez de esto retiene algo de su nomenclatura, utilizando el término «trascendental»5 para hablar de cognición o conocimiento referido «no tanto a los objetos de conocimiento sino cómo conocemos los objetos, de forma que esto sea posible a priori»6. Es esta distinta lectura kantiana de «trascendental» -considerada por Hegel como una «terminología bárbara» y causante, en palabras de Vaihinger, de horribles malinterpretaciones-7 la que debilita las condiciones de la posibilidad de conocimiento. La cuestión trascendental de Kant se pregunta cómo tal conocimiento o cognición es posible. Kelsen, siguiendo conscientemente a Kant en este particular, sitúa su cuestión trascendental: «¿Cómo es posible el Derecho positivo como objeto de cognición, como objeto de ciencia jurídica cognitiva?»8. Kelsen está buscando un argumento en apoyo de la función constitutiva de la ciencia jurídica cognitiva. Sostiene que la ciencia jurídica se centra en ciertos datos (actos de voluntad), conocidos por medio de una interpretación «objetiva». La ciencia jurídica en relación con esto establece de nuevo los datos sacados de materia prima regulada9. Los datos conocidos, «objetivamente» 5 El desarrollo histórico preparando el camino para la recepción por Kant del concepto de «trascendental» lo señala Norbert Hinske en «Die historischen Vorlagen der Kantischen Transzendental-philosophie», Archiv für Bergriffigeschichte, 12 (1968), págs. 86-113, especialmente las págs. 89-95. E. Kant, Crítica de la razón pura, B25. Hegel, Lectures on the History of Philosophy, trad. E. S. Haldane & F. H. Simon, vol. 3, (London: Kegan Paul, Trench, Trübner, 1896), pág. 431: Hans Vaihinger, Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, vol. 1:W. Spemann, Stuttgart, 1881, pág. 467. 8 Philosophische Grundlagen, nota 1, pág. 66. 6 7 9 En este aspecto de la alternativa kantiana de Kelsen, es decir, la noción de la función constitutiva de la ciencia jurídica cognitiva, hay algún acuerdo entre los contemporáneos de Kelsen, ver por ejemplo Franz Weyr, «Reine Rechtslehre und Verwaltungsrecht», en Gesellschaft, Staat und Recht, ed, Alfred Vedross, Springer, Viena, 1931, págs. 366-89, 370-72 y 375. T ambién entre la reciente doctrina, ver por ejemplo, Wolfgang Schluchter, Entscheidung für den sozialen Rechtsstaat, Kiepenheuer & Witsch, Cologne, 1968 (reimpresión Nomos, Baden-Baden, 1983), págs. 27-32. Las dificultades y la correspondiente falta de acuerdo aparecen cuando uno se pregunta por qué la ciencia jurídica debería tener una función constitutiva; me ocuparé del asunto más adelante. 176 Stanley L. Paulson interpretados ahora toman la forma de normas jurídicas hipotéticamente formuladas o reconstruidas10 que constituyen los apropiados objetos de conocimiento de la ciencia jurídica. Al formular su cuestión trascendental, Kelsen no está preguntando si nosotros conocemos el material jurídico, o si conocemos que ciertas proposiciones jurídicas son verdaderas. Ciertamente, él supone que tenemos tal conocimiento y se pregunta cómo lo hemos adquirido. Esto capta algo del peculiar desarrollo trascendental de la cuestión de Kelsen: dado que conocemos algo que es verdad, ¿qué presunción le afecta? Específicamente, ¿qué presunción le afecta y sin la cual la proposición que nosotros sabemos que es verdad podría no serlo? B. La norma fundamental y el argumento trascendental El intento de Kelsen de responder a la cuestión trascendental depende de la referencia a la norma fundamental11. Es clara la idea intuitiva que sigue a la norma fundamental. Kelsen defiende en todo su trabajo una fuerte y firme distinción entre «es» y «debe», una distinción bien conocida del dualismo metodológico de los neo-kantianos de Heidelberg12 y, al modo de la tesis normativa, defendida por Kelsen en su Teoría Pura. La distinción entre «es» y «debe» implica enteramente caminos separados para establecer, respectivamente, la verdad de las pretensiones empíricas y, inter alia, la validez de las normas jurídicas13. Naturalmente, 10 Ver Kelsen, Reine Rechtslehre, Deuticke, Leipzig & Viena, 1934, § 11 (b). 11 Ver Philososphische Grundlagen, nota 1, pág. 66. Sobre la norma fundamental ver Kelsen, Reine Rechtslehre (nota 10), §§ 27-31 (a). Se han ofrecido por la doctrina, gran cantidad de interpretaciones diferentes variando desde una aproximación trascendental kantiana (discutida más adelante), a la noción de Alfred Schutz de la noción de norma fundamental como principio para la construcción de esquemas interpretativos ideales-típicos, o a la aproximación de Robert Walter en términos de una suposición «como si» no distinta de la de Vaihinger. Ver Alfred Schutz, The Phenomenology of the Soci al World (primera edición de 1932), traducción G. Walsh & F. Lehner, Northwestern U. P., Evanston, III. 1967, págs. 246-48; Robert Wafter, «Der gegenwärtige Stand der Reinen Rechtslehre», Rechtstheorie, I (1970), págs. 69-95. Especialmente en págs. 73 y 80-83. Ver, por ejemplo, Gustav Radbruch, Reschtsphilosophie, 8. Aufl. Ed. Erik Wolf, K. F. Koehler, Stuttgart, 1973, §2, págs. 93-101. 13 Unir la distinción entre «es» y «debe» a la tesis normativa, por medio del dualismo metodológico, no es negar la conocida distinción entre «es» y «debe» asociada a la tesis de la separabilidad. Al contrario, Kelsen defiende ambas. Pero la distinción entre «es» y «debe» es sistemáticamente ambigua. Cuando se 12 La alternativa kantiana de Kelsen: una crítica 177 el interés de Kelsen se centra en esto último. Desde su punto de vista, la validez de una norma jurídica se establece en referencia a la apropiada norma de nivel superior, cuya propia validez se establece, sucesivamente, con referencia a la correspondiente norma de nivel superior a ella, y así sucesivamente, hasta que se alcanza la norma de nivel más alto en el sistema jurídico, el nivel de la constitución14. Más allá del nivel constitucional, no puede haber más referencias. Una referencia a un nivel todavía más alto de normas de Derecho positivo se excluye ex hypothesi. Y una referencia a algún tipo de hecho está cerrada por la fuerte y firme distinción entre «es» y «debe», como reflejo del dualismo metodológico. Una tercera vía de referencia, la de la moral, está cerrada por la tesis de la separación. ¿Cómo se establece, entonces, la validez de las normas en el nivel constitucional? A falta de ninguna otra referencia, se asume su validez. Y la asunción toma la forma de la norma fundamental. Esta lectura de la norma fundamental -o, más precisamente, de la idea intuitiva causante de la norma fundamental- es evidente en una de las más tempranas expresiones de Kelsen como de la «norma más elevada» o la «norma última», como la llamó posteriormente15. De esta forma, sin embargo, la referencia a la norma fundamental claramente utiliza un razonamiento circular. Ya que si el problema es porqué las normas del nivel más alto son válidas, y luego simplemente se asume que son válidas, nos coloca de nuevo ante el mismo problema. ___________________ invoca en nombre de la tesis normativa, el auxiliar modal «debe» se refiere a normas jurídicas, y el «es» da la expresión a los hechos. Invocado en nombre de la tesis de la separabilidad, «debe» se refiere a normas de moralidad» y «es» expresa lo válido, esto es normas jurídicas existentes. (Para la concepción de normatividad en Kelsen ver Reine Rechtslehre (nota 10), en el § 16. 14 Ver Kelsen, Reine Rechtslehre (nota 10), §§ 27-28, 31 (a). La idea de encontrar el origen a través de una jerarquía normativa para establecer la validez jurídica es, por supuesto, bien conocida; ver, por ejemplo, James Bryce, Studies in History and Jurisprudence, Oxford U. P., Londres, 190 1, págs. 505-506, y H. L. A. Hart, The Concept of Law, Clarendon Press, Oxford, 1961, págs. 103-104. La «búsqueda del origen» en Kelsen refleja su uso del Stufenbau o estructura jerárquica en la forma desarrollada por su compañero en la Escuela de Viena, Adolf Merkl. Para un resumen del Stufenbau de Merkl con otros puntos de vista sobre la noción de Robert Walter, Theo Öhlinger, Werner Krawietz y Ota Weinherger, ver Jurisprudence in Germany and Austria. Selected Modern Themes, ed. S. L. Paulson, Clarendon Law Series (en prensa). 15 Ver Kelsen, «Reichsgesetz und Landesgesetz nach österreichischer Verfassung», Archiv des öffentlichen Rechts, 32 (1914), págs. 202-245. 390-438. Especialmente las páginas 215-20. 178 Stanley L. Paulson En la segunda y tercera fase de Kelsen16, donde los elementos kantianos y neo-kantianos informan el conocimiento de la norma fundamental, él no proporciona una expresión completa de la noción. Es una noción que necesita clarificación. La táctica que me gustaría seguir en un esfuerzo por entender la norma fundamental y los argumentos filosóficos de la teoría de Kelsen es la de centrarme en el argumento trascendental, un argumento implícito en la norma fundamental- implícito, en cualquier caso, donde la norma fundamental se ofrece como respuesta a la cuestión trascendental de Kelsen. En esta aproximación Kelsen tendría que introducir 1), como su categoría fundamental, la noción de imputación normativa. Luego él mencionaría 2) un razonamiento neo-kantiano o trascendental demostrando esta categoría fundamental como una presunción de los datos que son dados. La norma fundamental sería relegada a un papel subsidiario, porque se haría referencia a ella de un modo similar a cualquier otro tipo de alusión en el curso del trabajo. Desarrollaré brevemente estos dos puntos como un resumen del razonamiento trascendental de Kelsen, luego me centraré en unos detalles del argumento trascendental y finalmente, en una evaluación de las consecuencias de la argumentación para Kelsen así interpretado. Kelsen introduce la categoría de imputación normativa por analogía con la categoría de causalidad: Tal como la ley de la naturaleza une a cierto hecho material como causa otro como efecto, así de igual manera la norma jurídica une la condición jurídica con la consecuencia jurídica (la consecuencia de un llamado acto ilegal). Si la forma de unir los hechos es en un caso la causalidad, en el otro lo es la imputación17. Una aproximación inicial a un razonamiento trascendental, No existe una completa periodificación de la obra de Kelsen. Lo que yo tengo en mente puede ser resumido en cuatro fases: una primera, la fase «constructivista», evidente en el Habilitationsschrift de 1911, una fase que desplaza el rumbo de la siguiente década por la desviación de Kelsen, aunque de forma irregular, hacia preceptos neo-kantianos. Después de 1934, empezó a introducir conceptos del repertorio empirista, manejando en alguno de sus escritos, por ejemplo, la noción de causalidad de Hume y añadiendo que una categoría a priori de causalidad sería un paso en una dirección errónea, apartándose de Hume. Finalmente, después de 1960, Kelsen colocó encima de su segunda y tercera fases la Teoría Pura del Derecho tal y como la conocemos, introduciendo elementos de la teoría de la voluntad para reemplazarlas. 17 Kelsen, Reine Rechtslehre (nota 10), § 11 (b). 16 La alternativa kantiana de Kelsen: una crítica 179 incorporando la categoría de imputación normativa en su segunda, premisa «trascendental», podría explicarse como sigue: Razonamiento I 1. Se tiene conocimiento de las normas jurídicas (dadas). 2. El conocimiento de las normas jurídicas sólo es posible si se presupone la categoría de imputación normativa (premisa trascendental). 3. Por consiguiente, la categoría de imputación normativa se presupone (conclusión trascendental). Será útil, después, ver el papel que juega el escéptico y, la distinción entre las versiones progresiva y regresiva del razonamiento trascendental. Esto requiere volver atrás de esta aproximación inicial y centrarse en una caracterización más abstracta del argumento. C. Estructura del argumento trascendental: el papel del escéptico, versiones progresiva y regresiva Una caracterización abstracta del argumento trascendental 18 , podría empezar con la afirmación P, asumida como verdadera, la cual puede ser verdad sólo si otra afirmación Q, es también verdadera. Esto es, Razonamiento II 1. P. 2. ‘P’ es posible sólo si Q. 3. Entonces Q. Esto lo he extraído de la considerable literatura existente sobre los argumentos trascendentales, y mucho de ello se ha inspirado en el trabajo de Peter Strawson. Ver Individuals, Methuen, Londres, 1959, págs. 34-36 y The Bounds of Sense, Methuen, Londres, 1966, págs. 15-32, 72-74, 85-89 et passim. Para una lúcida argumentación en pocas palabras ver Ralph C. S. Walker. Kant, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1978, págs. 9-27. Ver también Transcendental Arguments and Science, ed. Peter Bieri y otros, Reidel, Dordrecht & Boston, 1979; New Perspectives on Transcendental Arguments and Critical Philosophy, ed. Eva Schaper & Wilheim VossenkultI, BlackweIl, Oxfor, 1989, y -un completo tratado- Reinhold Aschenberg, Sprachanalyse und Transcendental philosophie, Klett-Cotta, Stuttgart, 1982. 18 180 Stanley L. Paulson En la teoría del conocimiento de Kant, P representa las impresiones dadas a la conciencia, y Q -después de un número de pasos intermedios- representa la categoría kantiana aplicable (más claramente la categoría de causalidad). Una vez que se llegue a Q (en la línea 3 del razonamiento)19, entonces -después de unos pasos intermedios- se podrían extraer algunas consecuencias adicionales (demostrando, en la fraseología kantiana, las leyes de la naturaleza como proposiciones sintéticas a priori). Estas consecuencias adicionales son representadas por R en el esquema del argumento. Esto es, 4. Por consiguiente R. El uso del argumento de Kant en La crítica de la razón pura se señala como una respuesta al escéptico -el desafío escéptico al argumento de Kant fue proporcionado por el filósofo David Hume y, en la filosofía jurídica, la posición del anarquista como escéptico fue sugerida por el propio Kelsen20. Ésta es la fuerza del argumento de Kant. Demuestra, si está bien fundamentado, que el escéptico no puede ayudar sino debilitar su propia posición al intentar defenderla. La estrategia de Kant es disponer los pasos del razonamiento de forma que atrape al escéptico. Esto es, Kant introduce datos Desde el punto de vista de la validez lógica, el argumento no es problemático; completado con una línea adicional 1 a) Si P, entonces ‘P’ es posible el razonamiento sigue, a través de la regla de la inferencia modus ponens, en un camino sin dificultades a la conclusión en la línea 3. Bastante más difícil es la cuestión de la posición lógica de las premisas, en particular, la propia versión de Kant de la línea 2. Algunos escritores insisten en que esta premisa tiene que ser analítica, mientras otros oponen que tienen que ser entendida propiamente como sintética a priori. Ver por ejemplo, Walker, Kant (nota 18), págs. 18-22, defendiendo la primera posición en respuesta a una defensa de la última posición por T. E. Wilkerson, «Transcendental Arguments», Philosophical Quarterly, 20 (1970), págs. 200-12, y Wilkerson, Kants Critique of Pure Reason, Clarendon Press, Oxford, 1976, págs. 202-206. Afortunadamente, podemos ignorar esta difícil cuestión aquí, ya que tal como argumentaré aunque la versión del trascendental de Kant está fundada, la característica versión neokantiana del argumento no lo está. 20 Ver el texto citado en la nota 24 más adelante. Mientras reconoce claramente al anarquista como escéptico en relación con la teoría normativa jurídica, Kelsen es igualmente claro (como podremos ver) en rechazar la sugerencia de que la Teoría Pura podría ser construida como una respuesta al escéptico. Si algo queda de la versión regresiva del argumento trascendental una vez que ha sido hecha esta concesión es una cuestión de la que me ocuparé más adelante. 19 La alternativa kantiana de Kelsen: una crítica 181 en la primera premisa que necesariamente el escéptico considerará necesarios para su propia posición, pero tan pronto como el escéptico esté de acuerdo con la primera premisa, la transición a la categoría aplicable de Kant es inevitable y el pobre escéptico es cazado. Mientras que podía haber estado completamente de acuerdo con la primera premisa, nunca habría soñado con estarlo con el resto del razonamiento, ya que la categoría kantiana y, en particular, las conclusiones adicionales derivadas de ella es de lo que él era escéptico. Como Ross Harrison señala espléndidamente, refiriéndose al dilema del escéptico: «Si el escéptico no puede decir nada importante sin presuponer la verdad de la cosa sobre la que está dudando o negando, entonces debe hacer una elección entre el silencio y la derrota» 21. Si una clave en la estructura del razonamiento trascendental es el papel jugado por el escéptico, otra es la distinción bien conocida desde los Prolegómenos de Kant, entre la versión progresiva y regresiva del razonamiento22. El Razonamiento I, descrito con anterioridad, refleja la versión regresiva del razonamiento trascendental, punto sobre el cual volveré. El Razonamiento II, descrito inmediatamente después, ilustra la versión progresiva, reflejando la clase de razonamiento (aunque extremadamente condensado) que Kant o el filósofo kantiano podría desarrollar en nombre de la «deducción trascendental de las categorías» en La crítica de la razón pura23. La versión progresiv Ross Harrison, «Wie man dem transzendentalen ich einen Sinn verleilit», trad. Woligang R. Köhler, en Kants transzendentale Deduktion und die Möglichkeit von Transzendentalphilosophie, ed. Forum für Philosophie Bad Homburg, Suhrkamp, Frankfurt, 1988, págs. 32-50, especialmente págs. 34-35. 22 E. Kant, Prolegómenos, § 5 (nota): 21 «(el) método analítico... supone que se empieza desde lo que está siendo buscado como si fuera dado, y se asciende hasta las condiciones bajo las cuales es posible. En este método a menudo se usan solamente proposiciones sintéticas, como en el ejemplo del análisis matemático, por lo que podría ser mejor llamarlo método regresivo en contraposición al método sintético o progresivo». Significativamente, Kant usa el modo subjuntivo («como si fuera dado») en sus líneas en el así llamado método regresivo, sugiriendo que este método es una mera formulación sumaria de los problemas que esperan demostración por medio del método progresivo. Por otra parte, los neo-kantianos, toman el «hecho (faktum) de la ciencia» como algo que es realmente dado (ver el texto citado en la nota 28), en contraste con Kant ellos están usando el método regresivo independientemente del método progresivo. 23 Se podría hacer una cautelosa aproximación al argumento de Kant hablando a través del «filósofo kantiano» más que del Kant histórico. No existe 182 Stanley L. Paulson comienza de forma débil para ganar el inmediato acuerdo del escéptico y luego prosigue para demostrar la aplicación de las categorías como una condición de la posibilidad real de la experiencia. La clave, al igual que con la versión progresiva del razonamiento, está en el papel jugado por el escéptico. D. Kelsen y la versión progresiva del razonamiento trascendental. Kelsen deja claro que no sigue lo que he descrito como la versión progresiva del argumento trascendental. Tal como lo señala en el presente texto: «Es bien sabido de la teoría pura que uno no puede probar la existencia de una norma como prueba la existencia de los hechos de la naturaleza y las leyes naturales que los gobiernan, que uno no puede refutar con argumentos irrefutables una postura como el anarquismo teórico, la cual rechaza ver otra cosa excepto el crudo poder donde los juristas hablan de Derecho» 24. Un cuarto de siglo más tarde, Kelsen se refiere al mismo tema y trata la misma cuestión: «Uno puede distinguir entre una norma obligatoria justa e injusta e interpretar objetivamente las relaciones interpersonales, como relaciones jurídicas, específicamente, como deberes jurídicos, derechos, y poderes, sólo si uno presupone esta (categoría de imputación normativa). Todavía, esto es sólo una posible interpretación, hecha posible por la presunción de la (categoría) y dependiente de ella; no es una interpretación necesaria. Las relaciones interpersonales pueden también ser interpretadas como meras relaciones de poder, esto es, como causas y efectos, siguiendo la ley de la causalidad» 25. _______________ un acuerdo sobre la evolución de «la deducción trascendental de las categorías» de Kant ni, ciertamente, un razonamiento detallado de lo que, en este contexto, quiere decir la expresión jurídica «deducción» en el siglo dieciocho de Kant. (De esto último ver Dieter Henrich, «Kant’s notion of a deduction and the Methodological Background of the First Critique», en Kants Transcendenta Deductions, ed. Eckar Fórster, Stanford U. P., Stanford, 1989, págs. 29-46). Mi uso del razonamiento de Kant gira en torno, sin embargo, sólo a la interpretación neo-kantiana de él (ver nota 19); en su interpretación del razonamiento, a saber, como regresivo en carácter, hay algo de aproximación a un acuerdo (ver la nota 27 más adelante). 24 Kelsen, Reine Rechtslehre (nota 10), § 16. 25 Kelsen, «On the Basis of Legal Validity» (primera publicación en 1960), trad. Stanley L. Paulson, American Journal of Jurisprudence, 26 (198l), págs. La alternativa kantiana de Kelsen: una crítica 183 En resumen, expresamente admite la posición del escéptico normativo o del empirista jurídico como una alternativa a su propia posición. Mientras esta admitida alternativa, sin duda, no se considere como otra teoría normativa del Derecho, que ofrezca otros medios que proporcionen coherencia a los datos en cuestión. Es precisamente tal alternativa, sin embargo, la que la versión progresiva del razonamiento trascendental excluiría, si estuviese bien fundada. La versión regresiva del razonamiento trascendental parecería ajustarse mejor por consiguiente a las intenciones de Kelsen. Y, siguiendo el ejemplo de la tradición neo-kantiana (de la que me ocupo en el curso de la siguiente sección), uno puede entender razonablemente la teoría de Kelsen tomando su apoyo en la versión regresiva. E. Kelsen y la versión regresiva del argumento trascendental La versión regresiva del razonamiento trascendental se explicó anteriormente en el Razonamiento I. Se entiende mejor por contraste con la versión progresiva, para la versión regresiva, el filósofo kantiano le da la vuelta a la versión progresiva. Esto es, lo que se derivaba de la versión progresiva del razonamiento como conclusión secundaria -representada por R en el Razonamiento II- se toma como el punto de partida de la versión regresiva. Versión progresiva Razonamiento II (modificado del anterior)26. 1. P (datos de conciencia dados). 2. * P6Q (categoría como condición). 3. Q (categoría como conclusión). _______________ 178-89, concretamente en las págs. 185-86 (la cursiva es de Kelsen). Para otras referencias a Kelsen en el mismo punto ver Raz, The Authority of Law; Clarendon Press, Oxford, 1979, págs. 135-38. 26 El símbolo * en la línea 2 de cada razonamiento expuesto representa aquí el denominado operador modal de posibilidad; el símbolo toma el puesto de la formulación «es posible que» en las primeras proposiciones de estos razonamientos. 184 Stanley L. Paulson En contraste con el débil punto de partida de la versión progresiva, que toma como dados los datos de la conciencia, el punto de partida de la versión regresiva es más fuerte ya que toma como dado algo ya conocido realmente. La afirmación R es una afirmación de conocimiento. El escéptico no prestará su consentimiento aquí, efectivamente, porque es precisamente tal pretendido conocimiento el que es el objetivo de su escepticismo. Pero Kelsen no tiene en cuenta esto, señalando expresamente que no quiere de ningún modo responder al escéptico. La versión regresiva del razonamiento trascendental, tratada por Kant en sus Prolegómenos como un mero resumen de la versión progresiva, emerge como una forma característica de razonamiento entre los neo-kantianos, y en el no menor de todos ellos Hermann Cohen, la primera figura de la Escuela de Marburg27. En una exposición general del método trascendental kantiano, Cohen escribe: Sigo la admitida opinión en relación con el empleo de Cohen de la versión regresiva del razonamiento trascendental en su interpretación de Kant. Se reconoce en passend por ejemplo, por Rüdiger Bittner, Trascendental Arguments (nota 18), pág. 32, en respuesta a Manfred Baum, ibid, págs. 1-7; por Wolfgang Carl, «Kant’s First Drafts of the Deduction of the Categories», en Kant’s Transcendental deductions Z (nota 23), págs. 3-20, específicamente, págs. 9-10; y por Hans-Georg Gadamer, «Philosophy or Theory of Science?», en Reason in the Age of Science, tr. Frederick G. Lawrence, MIT Press, Cambridge, Mass., 1981, págs. 151-69, especialmente en las págs. 151-52. Para una discusión centrada en el uso de Cohen de la versión regresiva, ver Manfred BAUM, «Transzendentale Methode», en Historisches Wörierbuch der Philosophie, vol. 5, Schwabe, Babel, 1980, págs. 1375-78, reimpreso en Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie, Athenäum, Königstein, 1986, págs. 213-18; Aschemberg, Transzenden tal philosophie (nota 18), págs. 367-69; Gcert Edel, Von der Vernunftkrilik zur Erkenninislogik, Karl Alber, Freiburg & Munich, 1988, págs. 86-88 y 100-145. Finalmente, debería mencionarse que 27 La alternativa kantiana de Kelsen: una crítica 185 «Si... yo tomara el conocimiento no como una forma y manera de la conciencia sino como un hecho que se ha establecido por él mismo en la ciencia y que continúa estableciéndose el mismo en las fundamentaciones dadas, entonces la pregunta no se dirige a un hecho subjetivo sino a un hecho que cualquiera que sea el alcance de su auto-propagación, es no obstante un hecho objetivamente dado, un hecho basado en principios. En otras palabras, la cuestión ya no se dirige al proceso y a la estructura de conocimiento, sino a su resultado, a la misma ciencia. Entonces la pregunta aparece inequívocamente: ¿De qué presunciones deriva su certeza este hecho científico?» 28. Cohen deja clara en esta y otras explicaciones del método trascendental de Kant29 que el razonamiento consiste en proceder regresivamente o «hacia atrás» -de la experiencia que ya es conocida, del Faktum de la ciencia, a las categorías presupuestas o principios. Kelsen interpreta el método trascendental de Kant de la misma forma30. Si seguimos el razonamiento regresivo de Kelsen como se bosqueja en el Razonamiento I, de arriba, confrontamos cuestiones procedentes de la problemática segunda premisa del razonamiento. Kelsen exige allí que la posibilidad real de conocimiento de las normas jurídicas presuponga la aplicación de una categoría de imputación normativa. Pero ¿es sostenible tal pretensión, incluso si fuera prima facie? ¿No existe otra manera de asegurar una filosofía jurídica que lleve juntas la tesis normativa y la tesis de la separabilidad? Para someter la exigencia de Kelsen a prueba, se puede buscar o una aproximación por etapas para establecer la exigencia o un razonamiento demostrativo. La aproximación por etapas, intentando anticipar todas las posibles teorías que compiten para demostrar que cada una de ellas es indefendible, no ofrece obviamente _______________ la interpretación kantiana de Cohen en este punto ha sido seguida generalmente por los neo-kantianos; ver, por ejemplo, Bruno Bauch, Wahrheit, Wert una Wirklichkeit, Felix Meiner, Leipzig, 1923, pág. 360; Ernst Cassirer, The Problem of Knowledge, tr. William H. Woglom y Charles W. Hendert, Yale U. P., New Haven, 1950, pág. 14. 28 Hermann Cohen, Des Prinzip der Infinitessimalmethode und seine Geschichte, la primera edición es de 1883, Suhrkamp, Frankfurt, 1968, págs. 4748. (La cursiva es de Cohen). 29 Ver, por ejemplo, H. Cohen, Kants Begründung der Ethik, Ferd. Dümmler, Berlín, 1877, págs. 24-25 et passim, Kants Theorie de Erfahrung, 2 ed. Ferd. Dümmler, Berlín, 1885, pág. 77. 30 Ver Kelsen, «Rechtswissenschaft und Recht», Zeitschrift für öffentliches Recht, 3 (1922), pág. 128 et passim, reimpreso en Sander & Kelsen, Die Rolle des Neukantianismus (nota 4), pág. 304. 186 Stanley L. Paulson una segura exhaustividad. Agotar las posibilidades requiere, en cambio, un razonamiento demostrativo. Los kantianos dirían, sin embargo, que un razonamiento demostrativo, excluiría de un sólo golpe todas las posibles alternativas a la categoría de Kelsen de imputación normativa, equivalente a la versión progresiva del razonamiento trascendental. Como hemos visto, Kelsen no tenía en mente una versión progresiva de razonamiento. Pero ¿cómo le iría si se dirigiera hacia la versión progresiva, como parece que hace? No le iría muy bien. La premisa inicial de la versión progresiva del razonamiento trascendental tiene que ser débil, como hemos visto, y si no el escéptico no estará de acuerdo con ella. Más específicamente, como el escéptico no necesita estar de acuerdo con ninguna interpretación de la experiencia dada (él tendrá siempre una interpretación alternativa), entonces para ganar su favor con respecto a la premisa inicial, con la idea de atraparle, esta premisa debe recoger datos que estén bajo el umbral de la experencia interpretada. Pero, precisamente porque están bajo el umbral, estos datos se prestarán a una variedad de diferentes interpretaciones. Y -volviendo ahora al contexto jurídico- el escéptico no tendrá una razón que le obligue a asentir la interpretación normativa de los datos, mucho menos a una interpretación normativa en la forma sugerida por Kelsen. En una palabra, el escéptico normativo o el empirista jurídico pueden fácilmente dar su aprobación a la primera premisa de la versión progresiva del razonamiento trascendental sin estar obligados por ello a nada más. El razonamiento trascendental, diseñado para «comprometer» al escéptico a cruzar la línea una vez que haya aceptado la premisa inicial, tiene entonces que fracasar. En resumen, Kelsen se enfrentaría a un problema con cualquier versión del razonamiento trascendental. La versión progresiva toma como su punto de partida una premisa que es simplemente demasiado débil para ser de alguna ayuda al filósofo del Derecho cuando se encuentra con el desafío del escéptico, por lo que parece inútil esta versión del razonamiento trascendental. Este es el punto esencial. Volviendo a la versión regresiva del razonamiento trascendental, más próxima para el filósofo del Derecho, su segunda premisa exige demasiado, como si la única forma de apoyar una teoría normativa del Derecho fuera por medio de la categoría de la imputación. Más precisamente, la segunda premisa exige demasiado a menos que pueda apoyarse en la versión regresiva. La cual nos lleva a un círculo cerrado, con una vuelta a la impracticable versión progresiva. Y la conclusión La alternativa kantiana de Kelsen: una crítica 187 es ineludible: para el filósofo del Derecho, ninguna versión del razonamiento funciona. Que Kelsen no tuvo intención de usar la versión progresiva sólo pone de relieve aquí el problema más general, que es el proceder como si la versión regresiva del razonamiento pudiera ser utilizada sola, separada de la versión progresiva. Esta separación de la versión regresiva, un movimiento característico de los neo-kantianos, le quita al argumento su fuerza trascendental. El razonamiento es prometedor sólo si ofrece una respuesta favorable al escéptico. Y la versión regresiva del razonamiento puede hacer eso sólo si se entiende como la suplencia de un razonamiento trascendental bien fundado en la versión progresiva. Una vez que las dos versiones sean rigurosas, como en el esfuerzo de los neo-kantianos de extender el razonamiento a varios campos específicos31, se pierde el peculiar elemento trascendental y la versión regresiva aparece propiamente como un esquema de análisis. Podría concluir con una sola observación, sugerida al examinar la alternativa kantiana de Kelsen. En primer lugar, incluso si la llamada versión regresiva del razonamiento trascendental se derrumba en un mero esquema de análisis, de aquí no se sigue que la Teoría Pura del Derecho de Kelsen también lo haga. Más bien, la teoría debe simplemente situarse al lado de otras teorías normativas del Derecho, sujetándose a examen igual que otras teorías. ¿Qué habrá cambiado, sí la Teoría Pura es examinada de esta manera? ¿Su exigencia de unicidad, su exigencia de ser la única posible contendiente para una teoría normativa del Derecho (sans Derecho natural)? Esa exigencia -Inspirada por un razonamiento trascendental que no puede funcionar- debe ser inmediatamente abandonada. (Trad. José García Añón) 31 Ver, por ejemplo, Georg Simmel, quien en su Soziologie considera la cuestión trascendental: ¿Cómo es posible la sociedad?, y enlaza la investigación con la epistemología de Kant (aunque no, efectivamente, sin importantes distinciones); G. Simmel, Soziologie, Duncker & Humblot, Leipzig, 1908, págs. 27-45. DOXA-9 (1991) Î Rolando Tamayo y Salmorán 189 «DERECHOS HUMANOS» Y LA TEORÍA DE DERECHOS. UN CRITERIO* 1. INTRODUCCIÓN E ste ensayo no trata sobre tribunales (o no sólo); trata sobre el papel de la judicatura en la determinación de la existencia y funcionamiento de los «derechos humanos» y en la búsqueda por un Estado de derecho. El argumento que subyace detrás de este ensayo es que la disponibilidad de una jurisdicción constitucional e.g. nomophilakía, Judicial Review, juicio o recurso de amparo, Verfassunggerich, etcétera, es una condición necesaria para la existencia de los derechos constitucionales y para que cualquier orden jurídico sea un régimen de Estado de derecho. Para construir las tesis señaladas es necesario, primeramente, buscar qué rasgos característicos de los derechos (subjetivos) pueden ser considerados esenciales y, en segundo lugar, determinar los aspectos relevantes que dan cuenta del carácter constitucional de algunos derechos. Posteriormente, es necesario describir el Estado de derecho en relación con el principio de El presente ensayo es una versión corregida de cinco diferentes trabajos: The Functioing of the Legal Rights and Its Prima Facie Charater (Xth Interamerican Congress of Philosophy, Florida State University, Tallahasee, FI. 1982); «una teoría positivista de derechos» (Primer Simposio de Filosofía del Derecho. Homenaje a Hans Kelsen. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, octubre 1983); «The Functioning of Legal Rights in the Legal System», en Rechtstheroie, Proceedings of the Xlth World Congress of Philosophy, of Law and Social Philosophy, vol. I, Berlín, Verlag Dunker un Hurnblot, 1984); el control jurisdiccional de los derechos humanos de la tercera generación (Seminario: La tercera generación de los derechos fundamentales. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Sta. Cruz de Tenerife, islas Canarias, España, 1990) y El derecho de acceso a la justicia y Estado democrático (Curso: Los derechos Fundamentales, Universidad de Las Palmas, Las Palmas. Gran Canaria, islas Canarias, España, 1990); «Viejos derechos para nuevos humanos» (Conferencias inaugurales: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Guadalajara, 1990. * 190 Rolando Tamayo y Salmorán supremacía de la Constitución y las garantías de su defensa. Este último aspecto no lo voy a abordar aquí. Una tesis que subyace el trabajo y que quiero hacer explícita es que, como la existencia de los tribunales constituye una característica necesaria del derecho (subjetivo), el papel de éstos en la determinación del derecho es concluyente. La determinación proporcionada, por ejemplo, por la legislación es meramente prima facie. Toda vez que el Derecho es reconocido por instituciones judiciales, los derechos subjetivos deben ser identificados de esa forma. De ahí se sigue que un derecho existe donde hay, y sólo porque hay instituciones judiciales, i.e. Tribunales. Esto equivale a decir que la existencia de los tribunales es condición necesaria para la existencia de un derecho en cualquier sistema jurídico (nacional o internacional). Esta condición origina un sinnúmero de interpretaciones sobre las relaciones entre derechos y tribunales. De entre las cuales distingo dos. La primera es la tesis fuerte y puede ser formulada como sigue: un derecho existe sólo cuando, satisfaciéndose otras condiciones, es efectivamente reconocido por los tribunales. De esta forma, Aulus Agerius1 tiene un derecho sólo cuando el tribunal decide que efectivamente lo tiene. La tesis débil sostiene que un derecho existe cuando, satisfaciéndose otras condiciones, existen tribunales disponibles para, si es el caso, hacer efectivo el derecho. La garantía específica del Derecho es la disponibilidad de las instituciones judiciales; pero los derechos son concebidos como existiendo con independencia de si habrá o no una persecución judicial del mismo. Así, Aulus Agerius tiene un derecho sólo cuando dispone de acceso a la jurisdicción, pero tiene tal derecho aun cuando nunca interponga una acción para defenderlo. El problema de los «derechos humanos» o «derechos fundamentales» en cualquier orden jurídico puede ser apropiadamente considerado como un aspecto del problema general que el profesor H. L. A. Hart ha llamado: the legal enforcement of morality2. La relación entre «derechos humanos» y los órdenes jurídicos positivos es sólo una de las varias formas en las que puede considerarse la relación entre derecho y moral. En este ensayo no voy a abordar esta cuestión (aunque habrá algunas referencias incidentales). Asumo, en todo caso, que los «derechos humanos» 1 2 El derechohabiente y actor (vid. Gayo, Institutionem, 4, 34. Vid. Law, Liberm, and Morality, Oxford, Oxford University Press, 1978. «Derechos humanos» y la teoría de derechos 191 se encuentran suficientemente fundamentados en el campo de la moral. II. EL DERECHO EN EL DISCURSO JURÍDICO 1. Trivialización de la teoría de derechos Con el propósito de defender las tesis contenidas en este ensayo, permítaseme hacer explícitos algunos elementos contenidos en el concepto de ‘derecho’ que, sin duda, esclarecerán, nuestro discurso sobre «derechos». Esto es importante para evitar la trivialización de la noción de derechos. Cuando de forma indiscriminada se designa con el nombre de ‘derecho’ a cualquier interés, a un desideratum político o a cualquier reclamo más o menos justificado, se trivializa la expresión y ésta deja de tener el peso y el vigor que le corresponde en el discurso jurídico. Si bien la definición persuasiva constituye una trampa verbal destinada a traspasar las cualidades de un objeto de otro3; aquí el usuario de la expresión cae en su propia trampa porque, lejos de traspasar tales cualidades al objeto deseado, desvirtúa el uso original. 2. La técnica del derecho subjetivo ¿Qué son los derechos (subjetivos)? ¿Qué significa tener o ejercitar un derecho? ¿Cuáles son sus consecuencias? Estas cuestiones, a mi juicio, son oscurecidas (o, incluso, deformadas) cuando se trivializa la noción de derechos o se saca del contexto. jurídico. El problema está lejos de ser artificial. Gran parte del peso, fuerza, respetabilidad que tiene la expresión ‘derecho’ dentro del discurso jurídico se pierde cuando, a cualquier interés, reclamo o aspiración se aplica, persuasivamente, el nombre de ‘derecho’. Si el significado apropiado de ‘derechos’ depende de lo que esta expresión significa dentro del discurso jurídico, resulta imprescindible Vid. Stevenson, C. L., Ethics and Language, Yale University Press. New Haven, Con., 1960. (Cap. XIII). Sobre este particular, vid. Black, Max. Problems of Analisis. Philosophical Essays, Ithaca New York, Cornell University, 1954, págs. 4-5; Nino, Carlos. Consideraciones sobre la dogmática jurídica (Con referencia particular a la dogmática penal), México, Universidad Nacional Autónoma de México, instituto de Investigaciones Jurídicas (1974), 1989, pág. 13. 3 192 Rolando Tamayo y Salmorán saber qué significa ‘tener derechos’ en un orden jurídico cualesquiera para conocer la «naturaleza» del derecho. Antes que nada quiero señalar que en esta parte me quiero referir únicamente a derechos propiamente hablando. No voy a ocuparme de «derechos naturales» o «morales», ni abordaré ningún tipo de «derechos» (así llamados) basados en consideraciones extrajurídicas. 3. La estrategia Dice Hart que una apropiada forma de penetrar el significado de palabras como ‘derechos’ (subjetivos), ‘obligaciones’, ‘deber’, ‘responsabilidad’, etcétera, consiste en colocar la palabra en cuestión en frases u oraciones en las que habitualmente es usada4. Siguiendo esta estrategia voy a considerar las siguientes oraciones: 1) Aulus Agerius tiene derecho a caminar por la playa. 2) Aulus Agerius tiene derecho a nadar en la piscina. 3) Aulus Agerius tiene derecho a celebrar contratos. 4) Aulus Agerius tiene derecho a hacer que se le pague lo que le es debido. La siguiente formulación parece captar los rasgos comunes de estos enunciados: ‘x tiene derecho a O’(o simplemente: ‘xD, O’). Asumamos que x es Aulus Agerius, el derechohabiente (el sujeto del derecho), y que ‘O’ denota una conducta humana: De esta manera, tenemos que ‘xD, O’ es la forma general de los enunciados sobre derechos subjetivos. 4. El derecho subjetivo como permisión En el discurso jurídico, de los jueces y abogados, el enunciado 'xD, O’ es generalmente interpretado en sentido de que ‘a x le está permitido O’ (‘x Per, O’). De hecho, en l), 2), 3) y 4) se presupone que a Aulus Agerius le es permitido O (cualquiera que sea el caso). La idea de que la conducta que cubre el derecho es una conducta permitida se aprecia fácilmente cuando las frases en que la expresión ‘derecho’ es habitualmente usada, se intercambian Cfr. Hart, H. L. A., Definition and Theory in Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 1953, pág. 8. 4 «Derechos humanos» y la teoría de derechos 193 por frases conteniendo el verbo de modo: ‘poder’. Así, por ejemplo: 1) puede ser sustituido por ‘Aulus Agerius puede caminar por la playa’, enunciado que parece estar afirmando en l); 2), por ‘Aulus Agerius puede nadar en la piscina’; 3), por ‘Aulus Agerius puede celebrar contratos’, etcétera [nótese, sin embargo, que la conversión de 4) sugiere acciones ulteriores]. Los usos jurídicos, así como los usos ordinarios, de la expresión ‘derecho’ normalmente interpretan el enunciado: ‘x tiene derecho a O’ como: ‘x tiene derecho a hacer como a omitir O’(x Per, O & x Per, O). Voy a llamar a la permisión que incluye la posibilidad de omitir: ‘permisión completa’. Ahora bien, en tanto permisión completa el enunciado: ‘x tiene derecho a O’, connota la idea de que x es «libre» de hacer (u omitir) O. Esta idea no es sólo habitual, sino incluso clásica, los juristas romanos señalaban: «libertas est facultas eius quod cuique facere libet»5. De acuerdo con lo anterior, resulta que Aulus Agerius es libre de usar o no su derecho. Pero, ¿cuándo usa de su derecho? Normalmente se dice que Aulus Agerius usa su derecho cuando efectivamente realiza O. Esto es, alguien puede tener derecho a O, pero disfruta de su derecho cuando efectivamente O. En este sentido se dice: ‘x ejercita su derecho’. Sin embargo, x disfruta de su derecho aun cuando omite. ¿Puede un «derecho humano» ser formulado en términos de permisiones, en el sentido anteriormente descrito? 5. Permisión expresa Es necesario distinguir la permisión completa que el derecho presupone de aquella conducta que resulta optativa en virtud de que su realización u omisión no se encuentra regulada por el derecho (no es obligatoria su realización ni su omisión). ¿Esta conducta no regulada está permitida? ¿Cuál es el criterio para distinguirla del derecho? A mi manera de ver, la respuesta se encuentra en el funcionamiento mismo de la permisión. La permisión (i.e. el acto de permitir) presupone el hecho de que sin ella, sin la permisión, la conducta no se encuentra permitida. Una clara diferencia entre la conducta optativa en razón de que su realización ni su omisión son obligatorios y la conducta permitida en virtud de un derecho, radica, precisamente, en que, en el primero de los casos, no existe una fuente jurídica de la permisión. 5 D. 1, 5, 4. 194 Rolando Tamayo y Salmorán Mientras que ahí la permisión no es establecida, en el caso de los derechos la permisión es expresa. Permítaseme denominar a la permisión expresa, la establecida por una fuente jurídica: ‘permisión fuerte’ (permisión stricto sensu) y a aquella que resulta de la ausencia de regulación jurídica ‘permisión débil’. Ahora bien, cabe preguntar: ¿una conducta que se encuentra débilmente permitida constituye un derecho?, ¿cuándo no es obligatorio hacer u omitir O, tenemos derecho a O? La diferencia apuntada podría ser banal e irrelevante si no fuera porque los derechos son conferidos cuando la conducta no es permitida (o para evitar que se prohíba). El enunciado: ‘Aulus Agerius tiene derecho a nadar en la piscina’ que autoriza a Aulus Agerius a nadar en la piscina, presupone que no todo el mundo puede nadar en la piscina (o que él no podía). El derecho implica una especie de permisión exclusiva, exceptúa. Si a alguien se le concede el derecho de entrar a cierto lugar implica el hecho de que, en principio, no pueda hacerlo. Cuando digo puede ‘puede pasar’ con ello expresamente permito. Este es precisamente el efecto de investir a alguien con una permisión. De la diferencia señalada se desprende una consecuencia práctica muy importante: en el caso de la permisión débil no existe un fundamento jurídico para O (el sujeto puede O porque no está obligada su omisión). En cambio, cuando la permisión está expresamente concedida por un derecho, éste, justamente (o, mejor, su fuente), se convierte en un fundamento jurídico para O. ¿Son los derechos humanos permisiones expresas? 6. Obligación y su permisión No toda la conducta permitida puede explicarse en términos de derechos. Es claro que la conducta obligada puede realizarse, i.e. está permitida. Ahora bien, ciertamente la conducta obligada se encuentra permitida, pero es igualmente cierto que ésta no se explica en términos de derechos. La permisión implicada por la obligación se distingue claramente de la permisión completa que el derecho subjetivo confiere. Por supuesto, la obligación implica la permisión de la conducta requerida x O, O - x Per, O, pero los alcances de esta permisión son restringidos; no se permite la omisión: -x O, O - (x Per, O & x Per, O); por el contrario, se prohíbe: [x O, O - (x Per, O & P, O). En el caso del derecho subjetivo, el sujeto del derecho puede omitir (no es ilícito omitir, no hace mal si omite] (x D, O - x Per, O & x Per, «Derechos humanos» y la teoría de derechos 195 O). Por eso creemos que es un error hablar de ‘derechos de ejercicio obligatorio’. De lo anterior se sigue que cuando se permite, i.e. cuando se confiere derechos, se intenta producir una ventaja práctica sobre una persona o clase de personas. Todos los actos jurídicos por los cuales se confiere derechos (o se impone obligaciones) pretenden que ciertas cosas ocurran. De esta manera, los actos que confieren derechos (como los que imponen obligaciones) no reflejan un estado de cosas, tienen una función normativa. ¿Constituyen los «derechos humanos» ventajas prácticas? ¿Benefician o privilegian a quienes se confieren? ¿Puede un «derecho fundamental», por ejemplo, de la «tercera generación» ser formulado como permisión expresa?. 7. El derecho subjetivo y su fuente La descripción de derechos en términos de permisión y libertades (en el sentido de que ‘x D, O’ = ‘[Per, O & x Per, O]), anteriormente expuesta, corresponde, en gran medida, a nuestras intuiciones sobre derechos. Asimismo, corresponde ampliamente el uso lingüístico de ‘derechos’ en el contexto jurídico (académico y judicial). Aún más, esta imagen de derechos se conforma con la idea común que asocia a la libertad (con toda su carga emotiva) con cualquier alegato de derechos. Cabe señalar que la descripción de derechos en términos de permisiones es básicamente correcta. Sin embargo, es muy problemática. Es problemática porque las nociones de permisión y libertad son tanto o más complejas que la de derecho. Hay que esclarecer perfectamente qué se entiende por permisión y libertad para saber qué es el derecho (como vimos, no todo lo que se dice de la permisión conviene al derecho). Por otro lado, la descripción de derechos subjetivos en términos de permisiones es incompleta. La descripción es incompleta porque no describe cómo surgen los derechos, cómo son establecidos ni tampoco cómo son hechos efectivos. Ciertamente. el propio funcionamiento de la permisión sugiere la existencia de ciertos actos (los actos que permiten), actos mediante los cuales la permisión se establece, pero no dice nada sobre cómo se tutelan. Sobre este particular señalaba que la permisión que confiere un derecho se diferencia de la conducta «débilmente permitida», precisamente porque la permisión, en el caso del derecho, es expresa y necesita de un acto por el cual es otorgada. La permisión 196 Rolando Tamayo y Salmorán exceptúa, privilegia, beneficia, a alguien de forma expresa. Si es expresa ésta se manifiesta de alguna forma comunicativa; es formulable lingüísticamente (por ejemplo, en una disposición legislativa). Si a alguien se le concede el derecho a O quiere decir que antes de tal concesión (antes de tener derecho) no podía jurídicamente O. Cuando se otorga un derecho, con ello jurídicamente se permite. De lo anterior se sigue que el derecho subjetivo presupone, siempre, una fuente que lo establece (incluyo los actos que constituyen la costumbre). Sobre el particular permítaseme señalar los siguiente: un derecho (subjetivo) existe si, y, sólo si, hay una fuente que determine su contenido y, existencia. Por ‘fuente’ (del derecho) entiendo aquellos actos por virtud de los cuales una disposición jurídica (i. e. norma jurídica) es válida y su contenido identificado. Como podría ser uno o más actos legislativos, conjuntamente con otros actos, tales como la celebración de un contrato, la confección de un testamento, etcétera6. En virtud de que la existencia de una fuente apropiada (e.g. una ley del Congreso, una ley y un contrato) es una condición de la existencia de un derecho, entonces la existencia de una disposición jurídica (i.e. norma jurídica) que establezca que x D, O (n [x D, O] es condición necesaria para que x tenga un derecho a O. De esta manera tenemos que l), 2), 3) y 4) son enunciados verdaderos si, y sólo si (para cada uno de los enunciados considerados), existe una fuente de derecho que confiera a Aulus Agerius un derecho O. Dicho de otra forma: Aulus Agerius tiene derecho a O, si existe una norma n que establezca (que confiera) un derecho en tal sentido, n [x D, O] constituye el único fundamento jurídico para que x tenga derecho a O (paso por alto el hecho de que pueda haber otras razones no jurídicas por las que x pretende tener un derecho). ¿Podemos identificar de esta manera la existencia y contenido de los «derechos humanos»? ¿Existe una fuente para estos «derechos»? Por todo lo anterior participo de la creencia de que una apropiada explicación de los derechos (subjetivos) debe partir de una satisfactoria descripción de los actos que establecen derechos, esto es, debe partir de una satisfactoria descripción de las normas o disposiciones que confieren derechos subjetivos. ¿Cuáles Cfr. Raz, Joseph, The Authority, of Law. Essays on Law and Morality, Oxford, Oxford University Press, pág. 47. (Existe versión española de Rolando Tamayo y Salmorán: La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1982, pág. 67). 6 «Derechos humanos» y la teoría de derechos 197 son las características generales de estas normas? 7 No pretendo abordar aquí todas las características de dichas normas. Sin embargo, me propongo señalar algunos aspectos. 8. Los derechos y su perímetro protector8 La explicación del derecho en términos de permisiones concentra sólo su atención en la conducta permitida y descuida otros aspectos importantes del derecho subjetivo. Tal es el caso de las relaciones que el derecho subjetivo implica. Debemos tener presente que la conducta contenido de un derecho se encuentra estrechamente relacionada con la conducta de los demás y, en alguna medida, depende de la acción de los demás. No es extraño que una de las ideas persistentes en la teoría del derecho sea aquella que considera a los derechos como correlativos de la obligación de otros (no es parte de mi argumento defender la idea de que los derechos sean un mero reflejo de las obligaciones). En párrafos anteriores señalé que cuando un legislador establece una norma que otorga derechos, quiere que algo ocurra. La norma que confiere derechos a un individuo tiene una función normativa. La norma que establece que Aulus Agerius tiene derecho a O, introduce ciertas direcciones, para él como para los demás. Hemos visto que los derechos funcionan como una señal práctica que indica que alguien tiene una razón (un fundamento) jurídico para hacer O, y, lo que es muy importante, los demás lo entienden así. Estos últimos no tienen fundamento jurídico para O; por tanto, se encuentran en el perímetro del derecho de Aulus Agerius. Considérese el caso en que una norma confiere el derecho de propiedad a Aulus Agerius sobre un inmueble, i.e. existe un n que señala que x D, O (‘O’, en el caso, significa: ius utendi, fruendi et abutendi sobre un inmueble) y Aulus Agerius satisface los requisitos de su conferimiento. La norma respectiva proporciona un fundamento a Aulus Agerius para O, pero no concede el mismo a los demás. Supongamos que w, es aquella conducta Cfr. MacCormick, Neil D., «Rights in Legislation». en Hacker, P. M. S. y Raz, J. (Eds.), Law, Morality and Society, Oxford, Oxford University Press. 1977, págs. 89 y sigs. 8 La idea del perímetro protector de los derechos está tomado de J. Bentham. (Cfr. Hart, H. L. A., Essays on Bentham. Jurisprudence and Political Theory, Oxford, Oxford University Press, 1982, págs. 162 y sigs. 7 198 Rolando Tamayo y Salmorán que obstruye a Aulus Agerius el disfrute de su derecho. El mismo fundamento jurídico que permite a Aulus Agerius O se convierte en el fundamento jurídico (con independencia de que pudiera haber otros) para que Numerius Negidius como cualquier otro, se abstenga de w, i.e. de interferir en el derecho de Aulus Agerius. De esta manera el derecho de Aulus Agerius a O (usar, disfrutar y disponer de un inmueble) incluye débilmente (en el sentido de normación no expresa) el deber de Numerius Negidius, como de cualquier otro, de no obstruir a Aulus Agerius en el uso de su derecho. Habría que señalar que, aparte de incluir el deber de no obstrucción de los demás, también incluye (débilmente) la incapacidad de los demás para cambiar la situación de Aulus Agerius. Lo anteriormente señalado puede resumirse así: n [x D, O] además de conferir un derecho a Aulus Agerius (o porque lo confiere) implica para Numerius Negidius, como para los demás: a) El deber de no w (no obstruir), y b) la incapacidad para cambiar la situación de Aulus Agerius. Habría que añadir que el establecimiento del derecho limita la conducta permitida. Aulus Agerius no hace mal jurídicamente si O, pero sólo dentro de los límites de su derecho. 9. Facultas exigendi El derecho presenta efectivamente una ventaja práctica para Aulus Agerius cuando todos los demás siguen una consecuente línea de conducta, i.e. no obstrucción. De hecho, Aulus Agerius disfruta de un derecho a O sólo en tanto que Numerius Negidius, como cualquier otro, no le impide hacer uso de su derecho. Pero ¿qué pasa si lo impiden? ¿No sería un sinsentido describir tal estado de cosas como el derecho de Aulus Agerius?, ¿acaso estos hechos ponen en tela de juicio el derecho de Aulus Agerius, no obstante la existencia de una norma que se lo confiere?, ¿tiene aún derecho si cede?, ¿puede pedir a los demás que se abstengan de interferir? Para solucionar estos problemas, nuevos presupuestos tienen que ser introducidos. Considérese el caso en que Aulus Agerius tiene un derecho de paso (servidumbre de paso) por el cual puede atravesar la propiedad de Q. Furius Praedius. La existencia de una n que establezca tal derecho hace que Aulus Agerius tenga un fundamento jurídico para O (atravesar el predio). La más importante «Derechos humanos» y la teoría de derechos 199 consecuencia que se deriva de n [x D, O] es que Aulus Agerius no hace mal (jurídicamente) si O, i.e. si ejercita su derecho. Al mismo tiempo, como señalé, n [x D, O] se convierte en una razón para que los demás se abstengan de w (interferir). Además de estas consecuencias, a las que ya había aludido, el derecho de Aulus Agerius incluye la facultad de exigir que los demás realicen la conducta correspondiente. Supongamos que en el caso de nuestro último ejemplo, Numerius Negidius w, impide a Aulus Agerius el ejercicio de su derecho a O. En tal situación Aulus Agerius puede dirigirse a Numerius Negidius y exigir que no interfiera. Aulus Agerius puede dirigirse así a Numerius Negidius porque tiene un fundamento jurídico para hacerlo, a saber: n [x D, O]. Por supuesto, la facultas exigendi no opera sólo contra aquellos que se encuentran en el perímetro (como el caso de Numerius Negidius) sino, también, y en especial, contra aquel que está más directamente involucrado con el derecho de Aulus Agerius, como es el caso de Q. Furius Praedius. Este no sólo debe omitir w (obstruir), sino tiene que cooperar para hacer efectivo el derecho de Aulus Agerius. Si en vez de cooperar levanta barricadas, abre zanjas, mina el terreno, Aulus Agerius puede exigirle el comportamiento correspondiente. La exigencia de Aulus Agerius ¿es una petición mayor o menormente fundamentada?, ¿constituye una súplica?, ¿qué alcances tiene? Supongamos que un hombre hace una petición y se le dice, en respuesta, que su petición ha sido considerada, pero que al evaluarse se encontró que las razones en contra de la acción requerida superaban la petición. El peticionario no sentirá que su petición no fue considerada; no tendría nada de qué lamentarse; tiene que conceder que él no intentaba más que el destinatario tomara en cuenta su petición9. ¿Es esto lo que pretende Aulus Agerius cuando exige a Numerius Negidius que deje de interferir? De hecho, Aulus Agerius no considera su reclamación como si fuera cualquier otra razón para agregar a las consideraciones por las cuales Numerius Negidius (o, en su caso, Q. Furius Praedius) determinará qué hacer. Más que una petición parece más bien, una advertencia, una edilio actionis como la llamaban los antiguos romanos10. Ciertamente, Aulus Agerius no considera su editio como una mera petición o ruego, i.e. como una razón 9 Cfr. Raz, Joseph, The Authority of Law. Essay on Law and Morality. cit., págs. 14-15. Cfr. D. 2, 13, 1, pr. 10 200 Rolando Tamayo y Salmorán más para ser considerada. Aulus Agerius pretende que Numerius Negidius (o Q. Furius Praedius) considere la editio como una razón para actuar, con independencia de cualesquiera otras razones en contra que Numerius Negidius pudiera tener. No obstante que el lenguaje usado pudiera hacer que la editio pareciera un ruego o una súplica (e.g. ‘le agradecería que...’ ‘sería tan amable de...’, la formulación de una editio presupone siempre un operador del tipo: ‘ego exigo’. Al dirigir una editio, Aulus Agerius ejerce la facultas exigendi propia a todo derecho. ¿De dónde deriva Aulus Agerius su facultas exigendu. La respuesta es clara: de la norma que confiere a Aulus Agerius el derecho a O. 10. El carácter prima facie de los derechos Aunque la anterior descripción introduce un aspecto relevante de los derechos (subjetivos), a saber: que los derechos dependen de actos creadores de derechos, parece que tal descripción proporciona una explicación parcial del funcionamiento de los derechos; considera a los derechos de forma aislada. Supongamos que en un orden jurídico específico cierto tipo de legislación constituye la única fuente apropiada de derecho. Así, Aulus Agerius tiene derecho a O si, y sólo si, existe una n, tal que establezca que x D, O y Aulus Agerius satisface las condiciones de su conferimiento. Supongamos que en tal sistema jurídico w es un tipo de conducta absolutamente incompatible con O (de tal manera que la realización de O es sólo posible si se omite w y que existe una n que establece que y D, w y Numerius Negidius satisface las condiciones de su conferimiento. En tal caso los enunciados: ‘Aulus Agerius tiene derecho a O’ y Numerius Negidius tiene derecho a w1 describen estados de cosas que no pueden coexistir. No obstante la existencia de n1 y de n2 no podemos saber, de forma concluyente, si Aulus Agerius tiene derecho a O. Si decimos que Aulus Agerius tiene derecho a O, ¿sobre qué base negamos a Numerius Negidius el derecho de w? Si, no obstante la existencia de n2 (y no obstante que Aulus Agerius satisface los requisitos de su conferimiento), no podemos decir que Aulus Agerius tenga derecho a O, entonces la anterior descripción no es una descripción completa, toda vez que tenemos que introducir otros aspectos para que ese enunciado sea verdadero. Aulus Agerius y Numerius Negidius, ambos se encuentran en posición de pretender que tienen derecho en virtud de la existencia «Derechos humanos» y la teoría de derechos 201 de la norma respectiva y en razón de que satisfacen las condiciones de su conferimiento. Sin embargo, no podemos decir algo definitivo sobre el conflicto de derechos (éste sólo puede ser resuelto concluyentemente por los tribunales). Si bien es cierto que en el caso no estamos en situación de decir algo concluyente sobre los derechos, también es verdad que las normas que los conceden, efectivamente existen (hecho muy importante que no puede ser pasado por alto). Esta circunstancia nos permite afirmar el carácter prima facie de los derechos subjetivos. De esta forma la norma que confiere un derecho a x para O, concede sólo un derecho prima facie. El carácter prima facie no altera o reduce su función normativa, no significa un ‘derecho aparente’ o un ‘pseudo derecho’, significa ‘derecho que puede ser superado por otras consideraciones jurídicas’, i. e. que puede ser vencido por otros derechos. Cualquier afirmación sobre derechos, presupone la existencia de una fuente de derecho para cada derecho subjetivo en particular. De esta forma tenemos que la norma, fuente del derecho (subjetivo)11 proporciona el primer criterio para la identificación de un derecho. Si un pretendido derecho no satisface este criterio, i. e. si no puede ser identificado por una apropiada fuente de derecho, entonces no es un derecho jurídicamente hablando (aunque pudiera haber otros fundamentos para su justificación). Todo derecho prima facie satisface el criterio. Un derecho subjetivo (o, simplemente, un derecho) existe si existe la n, que lo establece (confiere) con independencia de si entra en conflicto con otro. De esta forma, Aulus Agerius tiene un derecho a O si existe n1, que establezca que x D, O y Aulus Agerius satisface las condiciones de su conferimiento. Muchas consecuencias prácticas de los derechos subjetivos (aunque prima facie derivan del hecho de haber sido jurídicamente establecidos mediante una «fuente» apropiada. Asimismo, muchas de las consecuencias normativas de los derechos se explican, precisamente, en virtud de su carácter prima facie (¿para qué se iría a tribunales a resolver conflictos de derechos si éstos fueran, desde el principio, absolutos y concluyentes?). Es necesario hacer notar que el derecho de Aulus Agerius se considera que existe sólo porque existe n1 que le otorga tal derecho (con independencia de si va a haber una persecución judicial o no). Aulus Agerius goza de una ventaja práctica al tener un Cfr. Raz, Joseph, The Authority of Law. Essays on Law, and Morality, cit., págs. 37-52. (Cfr. Id., La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho moral, cit., págs. 55-73). 11 202 Rolando Tamayo y Salmorán fundamento jurídico para O; por tanto, no hace mal (no es ilícito) si O. Supongamos que Aulus Agerius efectivamente O y que Numerius Negidius no w (o viceversa). Piénsese incluso en el caso de que Aulus Agerius renuncia a su derecho a O. ¿Qué acaso no pueden describirse estas situaciones como el ejercicio (o no ejercicio) de un derecho o como la renuncia de un derecho? El caso típico en que se aprecia el funcionamiento de derechos sin recurrir al concepto de obligación, es cuando, no sabemos «quién tiene el mejor derecho». (Estos casos son comunes en derecho sucesorio, en los concursos o quiebras, etcétera). 11. Ultimátum e imperio judicial Este tipo de casos nos permiten apreciar el papel tan importante que juegan los tribunales en el funcionamiento de los derechos. Admito que estos casos presuponen muchas otras cuestiones jurídicas (e.g. cuestiones de interpretación, problemas de prueba, etcétera). Sin embargo, estos casos nos ayudan a descubrir hechos de importancia para el entendimiento del funcionamiento de los derechos. Se podría argumentar que esta descripción de derechos (y sus aplicaciones prácticas) se encuentra respaldada por el hecho de que los individuos así han aprendido a reaccionar ante los derechos. Los derechos se encuentran revestidos de una función social específica. Por ello creo que es básicamente correcto señalar que el término ‘derecho’ funciona como una señal práctica, en nuestra coexistencia social12. Algunos tratadistas podrían considerar que una descripción de este tipo no es completamente exacta en virtud que pasa por alto otros aspectos que parecen necesarios para describir una «situación de derechos». Muchos autores que pudieran estar dispuestos a aceptar que las implicaciones prácticas descritas generalmente acompañan a los derechos, estarían renuentes a aceptar que estas implicaciones prácticas se derivan del mero hecho de su establecimiento (i.e. de la existencia de n [x D, O]). Asimismo, muchos autores que pudieran estar dispuestos a admitir que los individuos efectivamente tienen cierta noción sobre las implicaciones prácticas de los derechos, estarían renuentes a aceptar que la reacción de los individuos ante los derechos se debe sólo a la existencia de las normas que los establecen. Cfr. Arnholm, C. J., «Olivecrona on Legal Rights», Scandinavian Studies of Law, vol. VI, 1962, págs. 11-31. 12 «Derechos humanos» y la teoría de derechos 203 Ciertamente, los individuos han aprendido a reaccionar ante los derechos y, por ello, los derechos realizan una importante función social. Esta función social de los derechos, se encuentra presupuesta por la legislación, cuyo objetivo es llevar a cabo ciertas consecuencias prácticas en la sociedad. La «intención del legislador» es de que un estado de cosas corresponda al «sistema de derechos» legislado13. Hemos señalado que el término ‘derecho’, al igual que otras expresiones jurídicas (e.g., ‘contrato’, ‘obligación’) funcionan como señal jurídica. Pero ¿señal para qué?, de qué advierte a los individuos?, ¿qué les recuerda? La respuesta inmediata es que les advierte a los individuos el hecho de que se encuentran pisando en el terreno del derecho y las personas tienen una vívida noción de cómo ocurren las cosas en este campo. El presupuesto que subyace detrás de estas últimas ideas es de que las consecuencias prácticas de los derechos son más bien resultado del funcionamiento del sistema jurídico, cuyo objetivo, inter alia, es el de dirimir y cancelar controversias14. Esto es, las consecuencias prácticas de los derechos son, directa o indirectamente, el efecto del funcionamiento de ciertas instituciones jurídicas cuyo objetivo primordial, se dice, es el de proteger el derecho de los individuos. Tenemos que conceder que los derechos pueden ser hechos efectivos tan pronto como el «transgresor» ve al derechohabiente aparecer en el horizonte. Frecuentemente, también, la editio es suficiente. Sin embargo, cabe preguntar ¿esto es así porque el transgresor reconoce el derecho en cuestión? (admito que puede ocurrir), ¿o quizás porque la editio «activa» otras razones existentes? Supongamos que Numerius Negidius es un recalcitrante y, no obstante la editio de Aulus Agerius, dice ‘no’. ¿Termina con esto el episodio del derecho de Aulus Agerius? La mayor parte de las personas difícilmente pensarían así. El conocimiento común sugiere que existe una continuación y, de hecho, la editio anuncia los pasos subsiguientes: la acción que Aulus Agerius va a interponer15. De esta manera la editio (actionis) puede ser formulada como sigue: Numerius Negidius: ego exigo te... no w o iniciaré un proceso en tu contra. Cfr. Arnholm, C. J., «Olivecrona on Legal Rights», cit., pág. 18: Olivecrona, Karl, Law, as Fact, Londres, Stevens and Son. 1971. págs, 180 y sigs. 14 Watson, Alan, The Nature of Law, Edimburgo, Edimburgh University Press. 15 Cfr. D. 2, 13, I, I, pr (in fine). 13 204 Rolando Tamayo y Salmorán Las editiones son interpuestas para hacer que el destinatario actúe, «activando razones existentes», a saber: la presencia eficaz de una maquinaria judicial. Consecuentemente, la editio actionis, es también una señal jurídica: es un ultimátum para el transgresor del derecho. Î DOXA-9 (1991) Roberto J. Vernengo 205 NORMAS MORALES Y NORMAS JURÍDICAS L a distinción práctica y teórica entre moral y derecho ha sido resuelta, en general, en términos ontológicos: es la moral, como cosa, que se diferencia del derecho, como cosa distinta. Por cierto que se trata de cosas nada simples y de difícil identificación. Pero, para esta actitud, que posiblemente corresponda a los presupuestos ontológicos tácitos de los lenguajes naturales y las comunicaciones establecidas en ese nivel, esas cosas o entes -la moral y el derecho- pueden ser datos de la más diversa índole, y sus diferencias ser también de muy diversa variedad. Pero, ateniéndose a la extrema vaguedad de aquellos presupuestos, las relaciones también supuestas entre el dominio objetivo denominado «moral» y el correlativo «derecho», son también muy diversas: por lo general se supone que alguna superposición (intersección) se da entre ambos dominios. En discursos más específicos de moralistas y juristas, la tendencia puede ser más radical: algunos pensadores moralistas consideran al derecho incluido en la moral, como un subconjunto propio o como equivalente. Algunos juristas positivistas piensan ambos dominios como excluyentes. Ante la indefinición normal con que nos manejamos en los lenguajes naturales, las distinciones supuestas o propuestas entre moral y derecho pueden ser analizadas mejor intentando averiguar qué supone efectivamente el lenguaje técnico de los juristas, prácticos y teóricos, cuando aluden al problema de las relaciones entre la moral y el derecho. Pues los juristas tienden a pensar moral y derecho en términos normativos, poniendo de lado el problema bizantino de si en la experiencia social se dan hechos morales distintos de los fenómenos jurídicos, hechos y fenómenos que muchas veces son considerados datos empíricos constituídos por conductas humanas y otras cosas, y no simplemente por normas cuya caracterización empírica no es tan sencilla. En dicho lenguaje, sin embargo, se dan corrientemente ciertas imprecisiones. Por de pronto, se supone que en el derecho 206 Roberto J. Vernengo ciertas normas, en función prescriptiva, desempeñan un papel esencial. Ello no es tan claro en lo que hace a la moral, donde no siempre es nítida la idea de norma moral, propia quizás solamente de aquellas morales denominadas prescriptivas. Hurgando un poco, cabe admitir que el jurista aceptaría que tanto derecho como moral son conjuntos normativos, aunque ambos conjuntos puedan contener otros elementos. Ello, esta diversa composición de los dominios, implica que el jurista presupone que el derecho no se identifica con la moral: un principio moral, por caso, integra la moral, pero no es necesariamente parte de un derecho positivo. Pero la concepción de moral y derecho, como códigos prescriptivos, también supone que en los mismos se dan normas, reglas o prescripciones de distinto nivel: la moral no sólo contiene reglas de conducta sino reglas que imponen condiciones necesarias para la validez valorativa de las normas de primer nivel y, quizás, principios más elevados aún que definen nociones supremas como la de bien, deber moral o virtud. En derecho, tenemos ciertamente normas que, en principio, parecen dirigirse a regular la creación y anulación de normas, a determinar los criterios mínimos de validez de las mismas y las pautas para su aplicación. La estructura, pues, de ambos conjuntos normativos no es idéntica, ni los conjuntos son homólogos. Además, aunque de manera oscura, los juristas admiten alguna relación entre los códigos morales y los órdenes jurídicos, aunque ciertamente no indaguen precisamente cuál pueda ser específicamente la relación supuesta. No entraré aquí en esta cuestión, a la que he encarado en otros trabajos1, pero aludiré brevemente a la propuesta de suponer un conjunto normativo simultáneamente moral y jurídico, donde toda norma jurídica esté enlazada a una moral por ciertas precisas relaciones lógicas. Ello significa tanto como establecer vínculos necesarios y suficientes entre moral y derecho, pero ya no como relaciones entre dos conjuntos distintos. A mí me gustaría suponer relaciones bastante laxas, como las que derivan de los siguientes axiomas débiles: 1) si algo es jurídicamente obligatorio, entonces está moralmente permitido (donde se establece un condicional material entre normas). Simbólicamente: (Ojp ÷ Pmp), donde la variable proposicional «p» representa cualquier estado de cosas normativamente modalizable Me refiero a Moral y derecho: sus relaciones lógicas, en Revista Jurídica de Buenos Aires, 1989-I, págs. 61-82. Cfr. también Sobre algunas relações logicas entre sistemas normativos juridicos e morais, en Revista Brasileira de Filosofia, vol. XXXVIII, fase. 155, 1989, págs. 238-252. 1 Normas morales y normas jurídicas 207 y Oj, Om, Pj y Pj, las modalidades obligatorio y permitido, jurídica o moralmente respectivamente. Por su parte, 2) lo moralmente debido es jurídicamente permitido: (Omp ÷ Pjp). Se trata de enunciados indicativos, no de principios de segundo nivel; no dicen que lo jurídicamente obligatorio deba ser moralmente permitido. La lectura prescriptiva, con todo, refleja bien mis aspiraciones de un mundo práctico ideal, donde la autonomía moral de los sujetos quede resguardada y donde la validez del derecho no esté coartada por la ingerencia moralizante de nadie. Pues, si de resguardar la moral se trata, todo lo que se propone es que quien considera que algo está moralmente vedado, pueda jurídicamente omitir el acto cuestionado: quizás moleste a alguien una exhibición pública, como una película o un programa de televisión. Mientras nadie esté obligado jurídicamente a presenciar tales cosas, no parece que su dignidad moral se vea menoscabada, puesto que mantenerla dependerá exclusivamente de sus propios actos. De ahí, quizás, que los defensores a tales censuras, lejos de señalar que ellos evitan incurrir en los actos que condenan, invocan siempre supuestos menoscabos a entidades genéricas, como la cultura nacional o tradición patria que ellos ciertamente no representan (pues son entes carentes de representación) y que, en todo caso, no están dotados de personalidad moral alguna, en cuanto no están sujetos a prescripciones normativas de ningún tipo. Las relaciones entre prohibiciones morales y jurídicas quedan establecidas en las consecuencias siguientes (donde el símbolo «N» representa la negación proporcional: los teoremas derivables (NPjp ÷ PmNp) y (NPmp ÷ PjNp): está permitido moralmente no cumplir los actos jurídicamente vedados y el derecho permite omitir lo que está moralmente prohibido. Cabe admitir, pues, deberes jurídicos que no implican obligación moral alguna. Las tesis excesivamente fuertes, que predican que toda norma jurídica deba tener fundamento moral y, por ende, que aquéllas incompatibles con reglas morales quedan excluidas del derecho objetivo, no valen con respecto de los axiomas sugeridos. Por lo tanto, lo moralmente indiferente (Pmp & NOmp), queda definido, por estos axiomas, como la permisión de omitir lo que no es jurídicamente obligatorio, pero indefinido en cuanto se trate de omitir lo jurídicamente prohibido, postura que, creo, satisfaría a los juristas. Las facultades o acciones libres jurídicas no son moralmente obligatorias -cabe no hacerlas-, pero la moral nada establece con respecto de la validez del cumplimiento de las obligaciones. El rigorista jurídico no es de por sí una persona moralmente virtuosa. Algunos 208 Roberto J. Vernengo moralistas -como los adherentes a la línea tradicional escolástica y al kantismo -admitirían esta postura, que permite ser moralmente virtuoso al no llevar a cabo actos jurídicamente permitidos pero moralmente condenados (como los pecados capitales, por ejemplo, que parecen moralmente repudiables, para ciertas morales, pero que normalmente los derechos objetivos autorizan). Sin embargo, los axiomas no autorizan a desobedecer sin más a las obligaciones jurídicas, que son prima facie moralmente válidas. Estos axiomas son más débiles que los propuestos para formalizar sistemas mixtos, como los presupuestos, en el terreno del derecho, por el iusnaturalismo escolástico, o por escuelas que consideran que el derecho está esencialmente integrado por algunos valores morales, como el de justicia. En efecto, en parejos sistemas, tenemos axiomas mas enérgicos: (Ojp ÷ Omp) y (Omp ÷ Pjp), que conducen a derivaciones problemáticas2. Por ejemplo, son teoremas derivables (Pmp ÷ Pjp), todo lo moralmente permitido es jurídicamente permitido y su conversa, todo lo jurídicamente prohibido es moralmente prohibido (Vjp ÷ Vmp), que suenan excesivos a los juristas quienes pueden traer a cuento numerosos contraejemplos. Por cierto que teoremas como [Om (Ojp ÷ Omp)] [Oj (Ojp ÷ Omp)], que establecen que es moralmente obligatorio que lo que sea jurídicamente obligatorio lo sea también moralmente y que es deber jurídico que toda obligación jurídica obligue moralmente, suenan a absolutistas, política y moralmente. Los teoremas más débiles, diría yo, permiten un cierto liberalismo político esclarecido y un individualismo moral más amplio. Pero el análisis formal de normas morales y jurídicas, en el lenguaje mixto, técnico a medias, de la jurisprudencia y de los moralistas teóricos, permite advertir que hay, a nivel sintáctico, diferencias más arraigadas entre enunciados normativos morales y normas jurídicas, diferencias que no siempre han sido suficientemente atendidas. Por de pronto, los juristas cuentan con ciertos esquemas relativos a la buena formación sintáctica de los enunciados normativos, reglas que pueden ser vistas como recursos recursivos para la definición de que entiendan por norma jurídica en su labor práctica y teórica. Tales reglas de formación Cfr. N. da Costa y L. Puga, Logica deõntica e direito, Boletim da Sociedade Paranaense de matematica, vol. 8. núm. 2, 1987, págs. 141-154; y N. da Costa, L. Puga, Logica, moral e direito, en actas VIII Simposio Latino-americano de lógica matemática, Universidad de Paraíba, 1989. 2 Normas morales y normas jurídicas 209 no han sido propuestas por la ética analítica, ni serían consideradas como definiciones recursivas de regla moral. En efecto, la teoría del derecho, con las normales variantes, propone esquemas canónicos para los enunciados reconocidos como normas jurídicas significativas. Por ejemplo, Kelsen propone que toda norma jurídica puede ser interpretada como un enunciado condicional cuyo consecuente está normativamente modalizado como debido (o con sus variantes deónticas), y que contiene, como variables sintácticamente necesarias, términos relativos a la acción de cierto sujeto o sujetos en determinado tiempo y lugar. Estas variables son diversamente cuantificables. Pero toda norma jurídica con sentido, esto es: sintácticamente bien formada, establecería que dados ciertos hechos antecedentes (cuyos criterios de verdad son dogmáticamente sentados), es debida (está deónticamente caracterizada) la acción de cierto sujeto en cierto lugar y tiempo. Los dominios de esas variables Kelsen los denomina Geltungsbereiche, ámbitos o dominios de la validez de la prescripción cuya modalidad expresa una función normativa (normative Funktion)3. Sin embargo, parece claro que estas reglas sintácticas de formación de las normas jurídicas son elementos del metalenguaje de la teoría del derecho y no momentos de una descripción inductiva de las normas positivas que la dogmática jurídica estudia. Propuesta semejante encontramos -con algunas variantes- en el análisis formal propuesto, por ejemplo, por G. von Wright4 y otros, de las normas jurídicas. Nada de semejante, en cambio, tenemos en la teoría ética con respecto de las normas morales. Un precepto moral, como el «no mentir» o el «no matar» del Decálogo, parecen, al jurista, enunciados incompletos: ¿obligan acaso a todo sujeto en todo tiempo y lugar? O, casuísticamente, ¿cabe atribuirles ámbitos de validez personales más limitados, como efectivamente hacemos en nuestros juicios morales corrientes? Algunas personas, como el médico piadoso, pueden mentir frente al enfermo temeroso; en ocasiones de riesgos para terceros, podemos engañar al victimario que busca su víctima. Cfr. H. Kelsen, Reine Rechislehre, 2.ª ed., par. 4, c) y, § 7 a 13: R. J. Vernengo, «About some fomation rules for legal lenguages», en Law, state and international order: essays in honor of H. Kelsen, University of Tennessee Press, 1964, págs. 229 y sigs.; y, R. Moore, Legal norms and legal science, Honolulu, 1978, University of Hawai Press, págs. 118 y, sigs. Con respecto a una moral normativa, cfr. H. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Viena. 1979, cap. 40. 3 4 Cfr. G. von Wright, Norm and action, cap. VI. 210 Roberto J. Vernengo Sin embargo, algunos artificiosos dilemas morales han sido pergeñados a partir de esa insuficiencia sintáctica de los preceptos morales 5 . Si pretendemos que las reglas morales valgan universalmente -esto es, para todo sujeto y en toda ocasión-, ¿cómo justificar que podamos mentir sobre el paradero del perseguido político que sus eventuales torturadores buscan en mi casa? ¿Consideraríamos moralmente correcta la conducta de quien, por no incurrir en mentira, se hace cómplice de acciones horrendas? O, más frívolamente, ¿alguien calificaría de inmoral a quien incurre, como todos lo hacemos cotidianamente, en mentiras banales o piadosas por razones de pura convención social? Pero de estas notorias diferencias sintácticas, que apuntan a reglas diferentes de formación de los enunciados normativos jurídicos o morales, cabe advertir, en los usos lingüísticos de los juristas, otras características interesantes. El tiempo, por ejemplo, juega funciones importantes en los enunciados jurídicos. No sólo en cuanto la determinación temporal sirve para identificar acciones y hechos, sino en cuanto los efectos del transcurso del tiempo pueden ser jurídicamente regulados. Por añadidura, como es sabido, algunas posibles formas de encarar las acciones jurídicamente reguladas y sus cambios es recurriendo a esquemas de lógicas temporales. Pero pensemos un caso más sencillo: los derechos positivos cuentan con una institución peculiar, la prescripción de obligaciones jurídicas. El deudor que debe pagar su deuda, queda liberado de ella con el transcurso del plazo de prescripción; el autor del delito no procesado dentro de un cierto lapso, queda exento de la aplicación de la pena, para señalar dos manidos efectos de la prescripción. Cabría pensar ese efecto así: la acción que era obligatoria pasa a ser facultativa, la acción que estaba prohibida deja de serlo. Pero tal interpretación no parece correcta. Uno diría, quizás, que la norma que impone una obligación, puede tener un ámbito de validez limitado, a cuyo término entran a jugar otras normas. Quien se ha obligado contractualmente a cumplir una prestación, está obligado a hacerlo en un cierto tiempo; transcurrido el término de validez temporal, invocando la prescripción, el deudor puede manifestar, en el orden civil, que su obligación ha quedado derogada por una norma facultativa, incompatible con ella, si tal segunda norma de reemplazo o de clausura efectivamente existe en el derecho objetivo. En el orden penal, el juez obligado a sancionar, durante un cierto lapso, al autor de una Cfr. R. Routley y V. Plumwood, Moral dilemmas and the logic of deontic notions, Australian National University, 1984. 5 Normas morales y normas jurídicas 211 acción ilícita, queda inhibido (esto es: le queda prohibido) aplicar una sanción. En ello consiste el juego de la prescripción de los delitos en los derechos penales liberales. No diríamos, por cierto, que la acción que suponemos prohibida a todo ciudadano de cometer un delito, está permitida en cuanto acción futura posterior a la prescripción. Con Kelsen, se sostendría que las normas penales no tienen como ámbito de validez personal a los autores de delitos, que son simplemente hechos antecedentes de las obligaciones sancionatorias de los jueces. La prescripción penal modifica las obligaciones de los jueces, y no los deberes corrientes de los ciudadanos. En otros términos, el transcurso del tiempo como prescripción altera el carácter normativo con que ciertas acciones se encuentran reguladas en los derechos objetivos. Y ello vale, inclusive, frente a obligaciones que pretendemos, por buenas razones políticas, que son imprescriptibles. Los derechos humanos -se suele interpretar así los derechos que enumeran documentos como la Declaración internacional de derechos del hombre o ciertas garantías que contienen las constituciones modernas-, serían válidos en todo tiempo. Pero sucede, conforme a normas de igual rango, que ninguna persona, en principio, puede quedar sujeta a amenaza sancionatoria indefinida. Puede bien ser, por lo tanto, que pensemos que todo ser humano está obligado a respetar los derechos humanos de todo otro ser humano, pero que los órganos sancionatorios, de cuyo efectivo funcionamiento depende el control de aquellos derechos, estén inhibidos de sancionar a los violadores de los mismos, por haber transcurrido términos de prescripción o de perención procesal. De ahí que muchos autores, con el noble objetivo de preservar el prestigio de esos derechos y mantenerles una justificación normativa suficiente, propongan que se trata de derechos y obligaciones morales. Derechos y deberes morales que, según se dice oscuramente, son anteriores a los correspondientes derechos y deberes jurídicos. Claro está que los derechos y deberes morales no perimen. El transcurso del tiempo no pareciera ser razón suficiente para el cambio del carácter deóntico moral de una acción. O, si se quiere: las normas morales no especifican sus ámbitos temporales de validez, salvo que se pretenda que lo cuantifican universalmente, como válidas para todo tiempo. Es un sinsentido, por ejemplo, afirmar que uno está moralmente obligado a una cierta acción sólo durante un tiempo, convirtiéndose luego la acción en moralmente indiferente. No hay prescripción moral ni las reglas morales tienen validez temporal particular. Los caracteres normativos 212 Roberto J. Vernengo usados en reglas morales tienen más bien el sentido de expresar una valoración de la acción normada, valoración que se supone verdadera intemporalmente. Decir que está prohibido mentir quiere decir que es malo, moralmente y siempre y donde sea, hacer tal cosa; decir que es obligatorio amar al prójimo, quiere decir que es bueno en todo tiempo y lugar, practicar esa virtud moral. La bondad o maldad moral del acto ni siquiera es alterada por el olvido o el perdón posterior de los titulares de los supuestos derechos morales o de las víctimas de faltas morales. De ahí, que la moral nos parezca atemporal o, incluso, eterna, mientras el derecho siempre es histórico y contingente. La moral, por ello, no admite cambios, mientras que los órdenes jurídicos son claramente inestables y alterables. Sólo las acciones facultativas moralmente -esto es: ni prohibidas ni obligatorias- son imprecisas, pues no estaríamos dispuestos a asegurar el valor eterno neutro de una acción moralmente indiferente. Por ello, quizás, quienes las califican, como se solía decir, de adiáforas, esto es: sin valor, piensen que tales acciones indiferentes son ajenas a una regulación moral propiamente dicha. En este esquema de interpretación de las modalidades deónticas en un código moral, la modalidad de las acciones supererogatorias queda también indefinido, pues éstas, para serlo, no pueden ser obligatorias ni tampoco indiferentes. Para que valga moralmente la acción heroica o la renuncia del santo se requiere, obviamente, que no se trate de cumplimientos de obligaciones ni que el heroísmo o el renunciamiento atañan a acciones inocuas. De ahí que la teoría moral proponga otra clasificación de las acciones morales y, pari passu, de las modalidades adecuadas de las normas morales6. Pero en derecho las cosas no son así. Aquello que es jurídicamente obligatorio no siempre es bueno o justo, ni lo prohibido es siempre malo. Más bien, los juristas tienden a pensar como lo más valioso a las acciones reguladas como facultativas, en cuanto son el campo del ejercicio autónomo de la libertad del sujeto. Adviértase que, en un lenguaje de valores, una acción jurídicamente obligatoria no siempre es moralmente valiosa, aunque en el sistema mixto que arriba se mencionó ello sería consecuencia necesaria de esta interpretación. Y ciertamente la bondad valorativa de una obligación moral para nada coincide con el carácter deóntico jurídico que le atribuye el sistema lógico mencionado: puedo estar moralmente obligado a amar al prójimo, pero nos parecería aberrante que ello constituyera una Cfr. J. S. Fishkin, Beyond subjetive morality: ethical reasoning and political philosophy, Yale University Press, 1984, cap. 2 y apéndice C. 6 Normas morales y normas jurídicas 213 obligación jurídica. Puede ser excelente moralmente un acto audaz de heroísmo, que los reglamentos burocráticos de los ejércitos modernos prohíben expresamente. Y, sobre todo, el gran valor que los juristas atribuyen al terreno de sus facultades, en cuanto delimitan el campo de la libertad, parece contraponerse a la calificación neutra que la moral atribuye, por definición, a las acciones moralmente indiferentes. El esquema condicional kelseniano de las normas jurídicas, análogo al que la inteligencia artificial emplea para formalizar preceptos jurídicos en cláusulas condicionales, tampoco pareciera ser corriente en los códigos morales prescriptivos, salvo en el sentido trivial de que podemos atribuirles, conforme a reglas de la lógica tradicional, como antecedentes monótonos, cualquier enunciado. Tal no es el caso en las normas jurídicas, en que la verificación empírica de los antecedentes normativos es razón suficiente de la validez del consecuente normativo: si el juez debe condenar jurídicamente al delincuente, es en razón de haber éste cometido un delito. Ese acto ilícito es jurídicamente calificado como desvalioso (o inicuo o antisocial), solamente si el acto valioso resultante del cumplimiento por el juez de su deber de sancionar se lleva a cabo o es posible. Pero el valor de la obligación judicial quedaría desvirtuado si no se hubiera producido el hecho delictual antecedente. Esta forma de pensar es, en general, ajena, al juicio moral. Que mentir sea malo no depende, para los códigos morales corrientes, de los hechos antecedentes de la mentira. Mentir en cosa mala de por sí, para casi todas las morales prescriptivas. Más bien, la moral ha tendido a condicionar el carácter normativo del acto por sus consecuencias, como en el utilitarismo clásico, y no por sus causas antecedentes. Sea como fuere la explicación de estas diferencias, parece claro que, en el lenguaje técnico de la jurisprudencia, las normas del derecho positivo son traducidas a formas canónicas que, en todo cálculo lógico corriente, tienen consecuencias distintas que las normas categóricas de los códigos morales. Vale decir: moral y derecho difieren, ya no sólo por la forma canónica de sus prescripciones, sino por las consecuencias lógicas que de tales formas son inferibles. Pero si consideramos que el significado de un enunciado cualquiera está delimitado, o se identifica, con el conjunto de sus consecuencias, resulta que normas morales y jurídicas, superficialmente homólogas, dicen y significan cosas distintas. O, si se quiere, entre el «no matar» del Decálogo y el enunciado jurídico incompleto que prescribe también no matar, no puede encontrarse, en principio, ni equivalencia ni equipolencia. 214 Roberto J. Vernengo Es frecuente, en la literatura reciente, sostener también que en el razonamiento jurídico decisorio, como el que practican los jueces en sus fallos, y los juristas en los casos que teóricamente resuelven, la propiedad de monotonía no sería respetada. Es decir, se pretende -tema que requiere un análisis más minucioso- que el agregado de una tesis verdadera nueva, en los antecedentes de una norma que prescribe una cierta acción, puede privar de validez a la conclusión lógicamente válida obtenible con los antecedentes anteriores. Ello implicaría, como se ha sugerido últimamente, que la derivación argumentativa jurídica es no monotónica desde un punto de vista lógico7. No creo que tal cosa esté suficientemente fundada, y que la lógica del razonamiento jurídico requiera apartarse de las características clásicas de la noción de consecuencia deductiva. Pero, sea ello como fuere, lo cierto es que en el juicio moral tal cosa no ha sido ni siquiera insinuada: las prescripciones morales, que algunos moralistas clásicos, consideran enunciados dotados de valor de verdad, pueden ser premisas de inferencias tradicionales. Es bien sabido, que eminentes juristas, como Kelsen, o lógicos, como von Wright, niegan rotundamente que las normas jurídicas, en su función propia prescriptiva, cuenten con valor de verdad y puedan ser eslabones de procesos deductivos clásicos. O bien, sea a priori o a posterori, se postula que el razonamiento jurídico -esto es: las inferencias con normas jurídicas está sujeto a lógicas divergentes específicas. La lógica deóntica standard, como la propuesta por von Wright, Hanson y la literatura clásica de esta segunda mitad del siglo, considera que la misma es una extensión modal de cálculos formales que respetan las características tradicionales de la deducción clásica. Otras lógicas, en cambio, como las lógicas deónticas paraconsistentes elaboradas en la última década, se apartan de esos cánones. O, en el afán de atenerse a la reconstrucción veraz de los procedimientos inferenciales que efectivamente los juristas llevan a cabo, se proponen lógicas normativas emparentadas con lógicas relevantes o naturales en las cuales recursos inferenciales clásicos dejan de tener validez8. Sobre el tema del razonamiento jurídico no monotónico, cfr. M. Smith, The formalization of legal reasoning, en Preproceedings of the III International Conference on «Logica, informatica e diritto», Florencia, 1989, págs. 693 y sigs. 7 Sobre las lógicas adecuadas para el razonamiento jurídico, cfr., como ejemplo, F. Miró Quesada, Lógica jurídica idiomática, en Conferencias III Congresso Brasileiro de Filosofía do Direito, Paraíba, 1988, págs. 224 y sigs. 8 Normas morales y normas jurídicas 215 Es difícil hoy formarse una opinión suficiente sobre estas cuestiones. Pues las mismas no sólo ponen sobre el tapete problemas relativos al alcance de los cálculos lógicos que presuntamente los juristas emplean, pero que los computadores requieren utilizar rigurosamente, sino que la idea misma de racionalidad lógica se vuelve insólita. ¿Acaso, como en algunos de los trabajos a que me refiero, la validez de un sistema formal sea puramente pragmática y la lógica válida para el derecho sea el sistema resultante de una logica utens reconstruido ex post facto? ¿Tiene sentido pensar una logica utens jurídica, que, por definición, es ad hoc? La noción recibida de racionalidad es dependiente de la creencia en la validez absoluta de una logica magna. Si en cambio, la racionalidad lógica de una inferencia jurídica dependiera de su correspondencia con los esquemas deductivos que, a posteriori, se hubieran obtenido del análisis de la misma inferencia, el razonamiento jurídico sólo alcanzaría una racionalidad relativa, cuando no redondamente circular, para decirlo redundantemente9. Frente a estos planteos, queda claro que las relaciones que se postulen entre normas jurídicas y normas morales tienen muchos presupuestos lógicos, en sentido lato, que hacen muy problemática la verdad de las tesis corrientes al respecto. Por ejemplo, ¿qué quiere decirse, en rigor, cuando se afirma, a partir de la filosofía o ideología que sea, que una norma jurídica se funda, o debe fundarse, en una norma moral o en un principio moral superior? La relación de fundamento, entre normas, pareciera que tuviera que ser entendida lógicamente, pues ciertamente no se trata de una relación de tipo empírico, como si se tratara de verificar que la efectividad de una norma jurídica puede ser incrementada de hecho invocando normas morales. En una posición extrema, pudiera pensarse que una norma jurídica tiene _______________ También, para hacerse cargo de la variedad de lógicas requeridas para una adecuada formalización de inferencias jurídicas, cfr. L. E. Allen & C. S, Saxon, Analysis of the logical structure of legal rules, en A. A. Martino & F. Socci Natali (eds.), Automated analysis of legal texts, Amsterdam, 1986. págs. 385 y sigs. Sobre la relatividad de la lógica, cfr. J. von Heijenhoort, Absolutismo y relativismo en lógica, Universidad Autónoma de Puebla, Tercer Coloquio Nacional de Filosofía, Puebla, 1979; N. de Costa, Ensaio sobre os fundamentos da logica, Universidade de São Paulo, 1980, caps. 1, par. 5 y, 6 III, par. 5: J. Ladrière, Logique et argumentation, en De la métaphysique à la réthorique (ed. E. Meyer), Université de Bruxelles, 1986, págs. 23 y, sigs.: P. Gärdenfors. On the interpretation of deontic logic, en Logique et analyse, 21, págs. 371 y sigs. 9 216 Roberto J. Vernengo fundamento moral cuando se identifica con una regla moral; tal es, supongo, la creencia sustentada por quienes consideran que el derecho es un subconjunto propio de la moral, que el derecho se encuentra en relación subalterna con la moral. Pero esta identificación -las normas jurídicas fundadas moralmente son elementos del conjunto incluyente moral y, en cuanto tales, miembros del subconjunto jurídico -pasa por alto la dificultad arriba señalada de que, en la comprensión corriente de los juristas, las normas jurídicas se expresan mediante enunciados normativos de estructura bien diferente del esquema sintáctico que se atribuye a las normas morales, diferencia reflejada, en la literatura clásica, en la distinción kantiana entre imperativos categóricos e hipotéticos10, o en la distinción sugerida por von Wright entre ideal rules que determinan el concepto de bondad de una cosa y technical norms o directivas11. Las reglas ideales y los imperativos morales categóricos establecen, como dice Kant, modelos conceptuales arquetípicos de conducta o, si se quiere, definiciones conceptuales de ideales morales. Estos enunciados morales tienen, como reconoce von Wright, «complicadas afinidades lógicas con los otros tipos principales de normas y con las nociones valorativas de lo bueno y lo malo»12. En cuanto tales, si bien no constituyen inmediatamente prescripciones motivadoras de conducta, son enunciados con características normativas. En cuanto tales, la lógica deóntica standard que normalmente se les atribuye corresponde, como señalaran R. Routley y B. Hanson, a un esquema de decisión que presupone un mundo ideal posible accesible: que algo sea obligatorio, para ese modelo presupuesto, significa que es verdad que todas las obligaciones se cumplen en todos los mundos posibles accesibles13. 10 I. Kant, Kritik der praktischen Venunft, 37 y 52. 11 G. von Wright, Norm and action, Routledge & Kegan Paul, Londres, 1963. cap. 1, § 7 a 10. Op. cit., pág. 13. Por cierto que von Wright distingue luego, desde un punto de vista formal normas (prescriptions) jurídicas categóricas e hipotéticas: ibídem, págs. 74-75. 12 R. Routley y V. Plumwood, op. cit. supra nota 5, págs. 36 y sigs.: «But being beyond such deontic rules does not imply, being beyond rational procedures, indeed procedures that may be represented by way, of rules (though not controlled by deontie rules). The rational procedurs in question are essentially those of decision theory», y, la distinción entre «maximizing and satisizing procedures»: «maximizers will of course argue that it would he irrational to select anything but the best among the alternatives». B. Hanson, The dependency of deontic logic upon the general theory of decision, donde se señala que la semántica de los operadores deónticos de obligación y de permisión está estrechamente relacionada con la teoría de la decisión. La noción de obligación es 13 Normas morales y normas jurídicas 217 Las normas jurídicas se asemejan, por un lado, a reglas técnicas o, textualmente en Kant, a imperativos hipotéticos. Sólo que si tales prescripciones condicionales son pensadas como premisas o conclusiones de inferencias deónticas standard, quedan automáticamente asimiladas a principios morales, a prescripciones que definen ideales éticos. Y, de ese modo, cabe identificarlas con preceptos morales, como sucede en la teoría clásica que ve a las normas jurídicas enunciados subalternos de preceptos morales. Ello ciertamente no corresponde a los usos que los juristas hacen en sus discursos prácticos de las normas jurídicas positivas, donde los recursos lógicos tienen un importante valor retórico en las argumentaciones y conclusiones litigiosas. En otros términos, pensar que las normas jurídicas tienen un fundamento moral en cuanto se supone que son inferibles de reglas morales, lleva a sujetar al razonamiento jurídico a una lógica adecuada para extraer consecuencias de principios morales ideales. Se trata de una estrategia de máxima para racionalizar un contingente derecho histórico. De ahí que Kelsen haya visto en el derecho natural clásico, que subordina el derecho a la moral, un proyecto político de justificación a priori de cualquier derecho positivo. Pero la relación de fundamentación entre moral y derecho suele ser vista, contemporáneamente, en términos distintos que en el iusnaturalismo clásico. Tenemos, para citar dos doctrinas actualmente vigentes, por un lado la tesis de que los principios morales son anteriores o previos a las reglas jurídicas, sin que esa prioridad temporal implique suponer una causalidad fáctica. No se trata de que las normas jurídicas adquieran existencia como consecuencia de la instauración previa de normas morales, pues éstas justamente no tienen fecha de creación alguna, sino que valen desde siempre. Las normas jurídicas, en cambio, como es notorio, son estatuidas por actos históricos de legisladores de carne y hueso. Si las normas jurídicas derivaran su existencia o validez normativa de normas morales preexistentes desde siempre, las normas jurídicas también serían eternas, lo que contradice la nota de positividad con que los juristas las caracterizan y haría redundante la mención de su ámbito temporal de validez. _____________ semánticamente interpretada como si es verdad que todas las obligaciones se cumplen en un mundo moralmente ideal accesible: y, «the pursuit of the ideal world now obviously amounts to the application of the maximax rule:... since prevalent deontic logic corresponds to the maximax rule, there can be no reason to prefer the axioms of prevalente deontic logic to other axiomes sets corresponding to other decision rules» (la cita es de la pág. 80). 218 Roberto J. Vernengo Sin embargo, esta forma de hablar es frecuente en la literatura reciente sobre derechos humanos, a los que se atribuye una existencia previa a su promulgación jurídica, como derechos morales14. Si las normas morales no tienen validez temporal alguna, pues valen eternamente o para todo tiempo, no tiene mucho sentido situarlas como temporalmente anteriores a normas jurídicas positivas cuya «locación temporal», como dice von Wright, es bien particular. La segunda manera de pensar la relación de fundamentación moral de las normas jurídicas que encontramos en la literatura reciente consiste en distinguir aquellas normas jurídicas que sí tienen ese fundamento. Las mismas no serían simplemente válidas, como se preocupan por averiguar los juristas, sino también legítimas. Esta propiedad es definida como «la concordancia de los principios sustentados por la regla de reconocimiento del sistema (jurídico) con los de la moral crítica o ética»15. Esta definición por cierto está ligada a la manera de concebir la regla de reconocimiento, sobre cuya naturaleza lógica cabe discrepar, pues quizás no sea una norma integrante de los órdenes jurídicos positivos, sino un enunciado del metalenguaje con que juristas y aún órganos decisorios analizan el derecho que estudian o aplican. En todo caso, la noción de legitimidad es relacionada con pautas valorativas morales y diferenciada de la noción de legalidad, con que Kelsen, por ejemplo, delimitaba la noción de fundamentación de la validez de las normas jurídicas. La imprecisión lógica que he apuntado lleva a que, curiosamente, el tema de la legitimidad moral de las normas jurídicas aparezca invertido. Se trata ahora de saber si cabe legitimidad 14 Cfr. por ejemplo, E. Fernández, Teoría de la justicia y derechos humanos, Ed. Debate, Madrid, 1984, pág. 106, donde se dice que «el origen y fundamento» de los derechos humanos, «nunca puede ser jurídico» (esto es: resultante de una norma promulgada positivamente), sino «previo a lo jurídico», pues «el derecho (me refiero -dice el autor- al derecho positivo) no crea los derechos humanos». El derecho positivo, resultado de acciones legisferantes, «reconoce» esas «exigencias éticas» previas y necesarias, convirtiéndolas en normas jurídicas. Sin embargo, el mismo autor, pocas páginas adelante, sostiene que «a cada derecho humano como derecho moral le corresponde paralelamente un derecho en el sentido estrictamente jurídico del término» (ibídem, pág. 109), donde la relación de fundamentación pareciera ser la de equivalencia señalada arriba. Cfr. la reiteración de estas posiciones en el ensayo de E. Fernández en J. Muguerza y otros, El fundamento de los derechos humanos, Ed. Debate, Madrid, 1989, págs. 155 y sigs. Se trata, sin duda, de una forma diluida, por decir así, de tesis viejas del iusnaturalismo, como el propio Fernández, con salvedades, admite (cfr. el último trabajo mencionado, págs. 157-8). 15 Cfr. E. Garzón Valdés, Sobre el terrorismo de estado, en prensa, 1989. Normas morales y normas jurídicas 219 moral sin legalidad. Algunos autores señalan no sólo que «la moral desde los comienzos de la teorización presenta un carácter juridizado», sino que, frente al carácter legalizado de la vida social en general «el rol de la moral como hecho autónomo ha de estimarse como más bien exiguo: el sistema jurídico seguiría en pie, aun cuando la moral cayese en decadencia»16. Un punto de vista semejante pareciera darse en autores très à la page, voceros de una novedosa ética discursiva, como J. Habermas: la legitimidad moral resulta ahora condicionada por la legalidad, aunque el problema siga siendo siempre el de las relaciones entre moral y derecho, relaciones cuyas definiciones permanecen en el terreno de las metáforas sugestivas. Sostiene Habermas que el derecho «exteriorizado» y la moral «interiorizada» se complementan mutuamente, relación un tanto vaga que es oscurecida un tanto más declarando que «más que esta relación de complementariedad nos interesa el simultáneo entrelazamiento de derecho y moral. Este se produce porque en el estado de derecho se hace uso del derecho positivo como medio para distribuir cargas de argumentación e institucionalizar vías de fundamentación y justificación, que se hallan abiertas en dirección a argumentaciones morales. La moral ya no flota sobre el derecho (como todavía sugiere la construcción del derecho natural racional) como un conjunto suprapositivo de normas. Emigra al interior del derecho positivo, pero sin agotarse en derecho positivo»17. Estas líneas enigmáticas quizás valgan un comentario estilístico: normas morales que «flotan» y que «emigran» al derecho para «enfrentarlo», por un lado, y «complementarlo» o «controlarlo» por el otro -como afirma el autor citado-, nada dicen de preciso sobre cuáles sean las relaciones que se postulan entre derecho y moral, mientras que permiten asumir que no se está muy en claro sobre qué sean la moral y el derecho de los que se predican relaciones incompatibles. En Habermas esta moral que ha dejado de flotar sobre el derecho (esto es, supongo, que no lo incluye), pero que sí lo complementa y lo controla (aunque también resulta que el derecho complementa y controla a la moral) no es, sin embargo, 16 Cfr., por ejemplo, J. M. Broekman, La separación entre derecho y moral: una estrategia del discurso jurídico, en Boletín de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, núm. 28, La Plata, 1985, pág. 2. Cfr. al respecto, J. Habermas, Wie ist Legitimität durch Legalität möglich? Erste Vorlesung über Recht und Moral, en Kritische Justiz, I: cito la traducción: ¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad?, en Doxa 5. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, 1988, pág. 21 y sigs. El texto transcrito figura en la pág. 42. 17 220 Roberto J. Vernengo prescriptiva. La moral «atada al derecho mismo» sería de «naturaleza puramente procedimental» y se ha «desembarazado de todo contenido normativo determinado». Sólo con ese aspecto insólito, «un derecho procedimental y una moral procedimentalizada pueden controlarse mutuamente», afirma nuestro autor. Es quizás imposible entender qué tipo de relación precisa considera Habermas al describir de tal modo la complementariedad y control mutuo de derecho y moral. Quizás el derecho procedimental y la moral procedimentalizada sean el conjunto definido por la intersección del derecho y la moral, a saber el conjunto formado por la intersección del subconjunto jurídico integrado por normas procesales y del subconjunto moral integrada por aquellas normas procesales morales que Habermas supone contienen las morales prescriptivas. Se trataría de un subconjunto propio de la moral en que ésta «se ha desembarazado de todo contenido normativo determinado y ha quedado sublimada en un procedimiento de fundamentación de contenidos normativos posibles». Esto hace pensar, que esta moral formal (sin contenidos prescriptivos) y sublimada en «procedimientos de fundamentación» es, más bien, el conjunto de reglas metaéticas que determinan la validez («fundamentación») de las normas morales sustantivas. En cuyo caso, se advierte, sí, que la moral así delimitada controla el derecho: es, en terminología oscura, la antigua función que se atribuye a la moral como patrón (Maβstab) de la validez «absoluta» de los derechos positivos, que Kelsen analizara y descartara. Sólo que ahora la moral, que ya no «flota» sobre el derecho, pues se encuentra en otro nivel lingüístico, queda convertida en un «procedimiento de fundamentación» de las normas jurídicas posibles. Pero como esos procedimientos de fundamentación morales integran el conjunto que intersecta con el derecho, resulta que esos procedimientos son también, por definición, jurídicos. De ahí que Habermas sostenga que moral y derecho, en esta concepción, se «controlen mutuamente» y se encuentren ligadas «procedimentalmente» en un «simultáneo entrelazamiento de derecho y moral». De este abrazo, empero, la moral sale malparada, pues, debe requerir del derecho que «compense las debilidades de una moral autónoma», dándole suficiente obligatoriedad, característica que sólo puede adquirir -cree nuestro autor- mediante «su acoplamiento con el poder de sanción estatal» y su institucionalización jurídica18. En el texto de Habermas que comento -cuya versión definitiva seguramente ofrecerá variantes-, el derecho, sin embargo, tiene un papel predominante, pues a él le incumbe, en los estados de derecho, «distribuir cargas de 18 Normas morales y normas jurídicas 221 Se comprende, entonces, muy bien que legitimidad moral y legalidad jurídica se compliquen, pues, en rigor, se trata de las mismas normas: las normas que, en el conjunto constituido por moral y derecho, regulan los procedimientos de «fundamentación y de justificación» de las normas sustantivas jurídicas y morales. Sea ello como fuere, Habermas considera que ese subconjunto de las normas morales que regulan los procedimientos de fundamentación de las propias normas morales y de las jurídicas, procedimientos que constituyen la argumentación moral, «queda institucionalizada como un procedimiento abierto, que obedece a su propia lógica y controla su propia racionalidad»19. Cuál es esa lógica propia de la moral -una lógica que definiría la racionalidad de los códigos morales y jurídicos- no nos es revelado por el momento, por lo cual mucho no cabe cuestionarla. La propuesta me parece similar a las lógicas propias de lo jurídico que hace años Cossio, por ejemplo, propiciaba, sin lograr formular un axioma, una regla de inferencia o un teorema20. Ante esta indefinición -no sabemos cuál sea la lógica propia de la moral procedimentalmucho sentido no tiene pretender que sea esa moral discursiva la que otorgue validez a las normas del derecho positivo o establezca los criterios de «legitimidad normativa»21. Aunque sabemos que dicha lógica, necesaria para la fundamentación ética de los enunciados jurídicos, no autorizaría derivaciones de fundamentación deductivas, aunque sí universalización y verdad de los enunciados morales. La verdad moral no sería, pues, hereditaria a través de la deducción lógica normal, sino pragmáticamente a través de instancias de esa prometida _______________ argumentación e institucionalizar vías de fundamentación y, justificación» (op. cit. en nota anterior, pág. 42). Y no sólo eso, la noción de deber u obligatoriedad, tradicionalmente pensada como moral, queda localizada primariamente en el derecho: «Como de las convicciones morales no cabe esperar que cobren para todos los sujetos una obligatoriedad que en todos los casos las haga efectivas en la práctica, la observancia de tales normas sólo es exigible... si cobran obligatoriedad jurídica» (ibídem, pág. 41). Si entiendo bien, pues, las normas morales sólo obligan si son jurídicas. Y, consecuentemente, una norma jurídica es legítima (moralmente justificada) solamente si es válida legalmente. La tesis de Habermas se asemeja, pese al sesgo procesal, al positivismo ideológico que Bobbio caracterizara. 19 Ibídem, pág. 43. Cfr. al respecto, R. J. Vernengo, Lógicas e ideologías, en Revista del Notariado, Buenos Aires, núm. 747, 1976, pág. 7, y, la versión corregida, Ideologías, lógicas y lógicas de la acción, en M. H. Otero (cd.). Ideologías y ciencias sociales, UNAM, México, 1979, págs. 199-213. 20 K. Tuori, Ética discursiva y legitimidad del derecho, en el mismo número de Doxa, Alicante, 1988, pág. 50. 21 222 Roberto J. Vernengo lógica del discurso práctico, a través de las acciones comunicativas. No se entiende por qué esas actividades, que no son inferencias lógicas, produzcan un efecto similar a la transmisión de una propiedad característica que la deducción cumple. Me temo que esta pretensión de fundamentación del derecho, si bien no es comparable a las tesis moralizantes del iusnaturalismo clásico, incurre en irracionalidad. Pues no basta, para salvaguardarla, pretender que están en juego lógicas inéditas que excluyen procesos deductivos, ni que exista, por pura definición, una razón práctica en los trámites comunicativos entre los hombres, razón que sólo cabría postular metafísicamente en esas actividades, pero no definir formalmente. Y ello, tanto más, cuando esa lógica meramente supuesta no garantiza la verdad del juicio moral; éste es relativo al asentimiento o consentimiento del grupo social de que se trate. La ética discursiva, señala Cortina, «ha de reconocer la falibilidad de todos los conocimientos morales, como reconoce Habermas, y afirmar con caracteres de universalidad y necesidad únicamente las implicaciones morales de los presupuestos pragmáticos de la argumentación, pero la idea de un juicio moral que, no sólo se sabe siempre falible, sino que acepta como criterio de lo correcto lo que una comunidad real esté dispuesta a aceptar como tal ¿respeta la idea de sujeto autónomo?»22. Más bien, cabe pensar, conforme al ingrediente lógico que siempre la idea de racionalidad ha contenido, que sólo algunos discursos sociales son racionales conforme a las reglas de consecuencia lógica que se asuman. Y corresponde no sorprenderse de que se haya tendido, en el kantismo, por ejemplo, a «hacer de la moral una forma peculiar, cuando no deficiente, de derecho», por la sencilla razón de que, en derecho, siempre se ha aceptado una racionalidad lógica y aún sistemática, frente a morales intuicionistas cuando no meramente voluntaristas, como las que recurren a intuiciones emocionales de valores o a fundamentos últimos normativos derivados de mandatos divinos. Pero esos recursos no excluyen un control lógico adecuado: los resultados de nuestras intuiciones morales y los mandatos divinos también se definen por sus consecuencias lógicas23. A. Cortina, La moral como forma deficiente del derecho, ibídem, pág. 80. La referencia siguiente es de la pág. 75. 22 Cfr. P. L. Quinn, Divine commands and moral requiremems, Oxford, 1978, donde se analizan las diversas consecuencias que lógicamente derivan del análisis de las diversas concepciones referentes a mandamientos divinos y su valor moral. 23 Normas morales y normas jurídicas 223 Sucede así que mientras la justificación moral del derecho, a través de la idea de legitimidad, es vista, como arriba se apuntó citando a Garzón Valdés, como la correspondencia del derecho con una moral crítica, ahora se ve en el derecho la razón suficiente de una moral sustantiva, pues, «la razón crítica es razón jurídica»24. Supongo que Kelsen, quizás, hubiera argumentado que ello es así porque sólo con respecto del derecho se ha desarrollado un conocimiento racional, es decir: científico, sujeto a cánones lógicos explícitos, mientras que el llamado conocimiento moral no reviste hasta la fecha esas características. Con respecto de la moral hay conocimiento práctico, especulación metafísica, análisis metaético, técnicas de socialización o lo que se quiera; sea ello como fuere, lo que no hay es una ciencia constituida de ese objeto impreciso que denominamos «la moral». En estas páginas he querido destacar que buena parte de esa imprecisión resulta de la falta de caracterización precisa de los procedimientos inferenciales lógicos que utilizaría el discurso moral. Las relaciones entre derecho y moral, mientras tanto, permanecen indefinidas, en el sentido literal de la palabra. Se me ocurre a veces que el cotejo entre normas morales y normas jurídicas se asemeja al afán de encontrar la traducción, en un lenguaje público natural, de las supuestas proposiciones de un lenguaje privado. Y si bien es claro que lo que quizá pensemos con enunciados de un lenguaje privado que nos es exclusivo, necesita manifestarse externamente de alguna suerte para que podamos compartir la creencia, no sólo en la experiencia interna, sino en la verdad de lo que íntimamente creemos, de ninguna manera puede creerse que es factible lograr equivalencia o sinonimia entre lo que nos decimos en nuestro lenguaje interno y lo que públicamente afirmamos cuando expresamos una verdad o una falsedad, una obligación o una prohibición. En nuestros días, la existencia misma de una moral depende de la admisión, desde el vamos, de la autonomía del sujeto, cosa que el derecho considera irrelevante. Pretender fundar moralmente el derecho supone, pues, que la validez del derecho -esto es: su existencia reconocida como normas sociales aplicables- depende del juicio moral de los sujetos morales, juicio moral que, sin embargo, para el mismo derecho objetivo es descartable. Se trata de un ideal nobilísimo: para no violentar la dignidad autónoma de todo individuo, las normas sociales que puedan imponérsele sólo son las asumidas autónomamente por el sujeto obligado, que quien tenga que sufrir una medida social sancionatoria la justifique 24 A. Cortina, op. cit., pág. 81. 224 Roberto J. Vernengo como un acto propio. Vale decir, lo que es lo mismo, que la llamada voluntad del estado se identifique con la voluntad de cada cual. Este ideal posiblemente no pueda cumplirse y, por lo tanto, las relaciones entre la moral y el derecho nunca puedan especificarse suficientemente, quedando, en casos extremos, a la merced de las ideologías del anarquista, por un lado, y del autócrata, por el otro, el imponer uno u otro orden normativo. Î DOXA-9 (1991) M.ª Cristina Redondo y Pablo E. Navarro 225 ACEPTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DERECHO RESUMEN E l positivismo jurídico sostiene que el derecho es una técnica de motivación de comportamientos y que la existencia del derecho depende de hechos sociales. En este trabajo nos proponemos analizar dos aspectos de estos problemas: a) la relación entre las normas jurídicas y las razones para la acción. Si las normas jurídicas intervienen en el razonamiento práctico de los sujetos y determinan sus acciones, entonces el derecho guía la conducta de los sujetos. En estos casos, el derecho es «efectivo»; b) la relación entre los criterios de existencia y efectividad del derecho. Siguiendo a Hart, la afirmación acerca de la existencia de un sistema jurídico Sj es un enunciado bifronte respecto de la eficacia y la aceptación de las normas de Sj. También es frecuente afirmar que Sj guía la conducta de los sujetos si y sólo si es eficaz. Estas consideraciones sugieren que los sistemas jurídicos, por el mero hecho de existir, guían el comportamiento. Sin embargo, esto supone una confusión entre «eficacia» y «efectividad». Al distinguirse ambos conceptos se advierte la necesidad de establecer criterios para comprobar si las normas jurídicas funcionan como razones para la acción. Para esclarecer este punto, se proponen dos criterios de efectividad del derecho y, se muestran las dificultades que supone utilizar a la aceptación de las normas como criterio de existencia y efectividad del derecho. I. Introducción 1. Se sostiene, a menudo, que el derecho es una técnica de motivación de comportamientos. La existencia de las normas jurídicas 226 M.ª Cristina Redondo y Pablo E. Navarro tiene por objeto, al menos, afectar el comportamiento de los sujetos para dar lugar a estados de cosas deseados por la autoridad normativa. Por medio de prescripciones, la autoridad normativa intenta motivar la conducta de los sujetos1. Es evidente que las autoridades pueden fracasar en sus intentos; entonces, el éxito en la motivación de los sujetos puede considerarse como un criterio de la habilidad de las autoridades respecto del uso de un instrumento. Si denominamos «efectividad» a la motivación de las conductas, puede considerarse más hábil (capaz) a aquella autoridad cuyas prescripciones sean más efectivas. Por tanto, desde un punto de vista instrumental, la efectividad de las normas de un sistema puede ser considerado como criterio de evaluación de la calidad técnica de los sistemas jurídicos. Obviamente, un sistema puede ser evaluado con criterios alternativos y, más aún, la distinción entre diferentes tipos de cualidades posibilita analizar las relaciones entre la calidad instrumental del derecho y otras de la bondad2. 2. Supóngase que la autoridad normativa prescribe la acción p. Esto implica que intenta que los sujetos hagan p. Sin embargo, los sujetos pueden negarle (o simplemente no advertir) el carácter normativo a los enunciados de la autoridad normativa. En el caso de las normas jurídicas, el reconocimiento de la intención de obligar a comportarse de una manera específica es una condición necesaria de la efectividad del derecho3. A partir del reconocimiento de la naturaleza prescriptiva de la expresión de la autoridad normativa, se pueden originar distintas situaciones relevantes para el análisis del razonamiento práctico de los sujetos: a) el sujeto considera que las normas no poseen suficiente importancia al momento de decidir un curso de comportamiento y no ejecuta la acción prescripta, b) el sujeto ejecuta la acción prescripta, pero su comportamiento no está motivado por la norma jurídica sino por hábito, Cfr. von Wright, Georg, «Norma y acción: una investigación lógica» (trad. de Pedro García), pág. 133, Tecnos, 1970, Madrid, «Norms, Truth and Logic», en Practical Reason, págs. 138, 139, Cornell UP, 1983, Ithaca. 1 2 Cfr. von Wright, Georg, «The Varieties of Goodness», Routledge & Kegan Paul, 1963, Londres. Cfr. Ross, Alf, «Directives and Norms», pág. 39, Routledge & Kegan Paul, 1968, Londres. Alchourrón, Carlos, y Bulygin, Eugenio, «Von Wright on Deontic Logic and The Philosophy of Law», en The PhiIosophy of Georg Henrik von Wright. P. Schilpp y L. Hahn (eds.), pág. 668, La Salle, Illinois, 1989. Von Wright, Georg, «0n Promise», en Practical Reason, op. cit., pág. 84. 3 Aceptación y funcionamiento del derecho 227 actitud de imitación, razones morales, etc. Denominaremos a esta situación «conformidad al derecho», c) el sujeto efectúa la acción prescripta en virtud de que es prescripta por el derecho. Denominaremos a esta situación «cumplimiento del derecho»4. 3. En los casos de conformidad al derecho y de cumplimiento del derecho es frecuente afirmar que el sistema jurídico es eficaz. A su vez, es usual señalar que el derecho guía el comportamiento si y sólo si es eficaz5. Sin embargo, un sistema puede ser eficaz en el sentido de conformidad al derecho y las normas no intervenir en el razonamiento práctico de los sujetos. Por consiguiente, aun en el supuesto de la eficacia del sistema jurídico, es pertinente preguntar lo siguiente: ¿las normas guían el comportamiento de los sujetos? Si esta expresión significa que las normas jurídicas intervienen en el razonamiento práctico de los sujetos y determinan sus acciones, entonces, la eficacia del derecho no es un criterio suficiente para responder afirmativamente. Por tanto, a los efectos de clarificar el papel de las normas en el razonamiento de los sujetos, analizaremos a las normas jurídicas desde la perspectiva de las razones para la acción. II. Normas y razones para la acción 1. Si las normas son consideradas como un instrumento utilizado por las autoridades para determinar las acciones de los sujetos es obvio que las autoridades intentan que las normas constituyan razones para la acción. Siguiendo a G. von Wright, podemos clasificar a las razones para la acción en6: a) razones internas: son una combinación de actitudes volitivas (intención de conseguir un determinado fin) y actitudes epistémicas Kelsen, Hans, «Teoría pura del derecho», 2.ª edición (trad. de Roberto Vernengo), págs. 40-41, UNAM, 1979, México, Raz, Joseph, «Rethinking Exclusionary Reason» en Practical Reason and Norms, 2.ª edición, pág. 179. Hutehinson, 1990, Londres. Navarro, Pablo, «La eficacia del Derecho». pág. 16, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, Madrid. 4 Raz, Joseph: «Postscripturn», en El concepto de sistema jurídico, 2.ª edición (trad. de R. Tamayo), págs. 276 y sigs., UNAM, 1986, México. UNAM, Peter, «Efectiveness», en ARSP, pág. 484 (1983). 5 Von Wright, Georg, «Explanation and Understandig of Human Action». en Practical Reason, op. cit., pág. 54. «Freedom and Determination», págs. 28 y sigs. Acta Philosophica Fennica, vol. XXXI, North HolandPC. 1980, Amsterdam. 6 228 M.ª Cristina Redondo y Pablo E. Navarro (creencia acerca de los medios necesarios para obtener el fin perseguido). Las razones de este tipo son necesariamente razones del sujeto para actuar, aun cuando pueden ser derrotadas por razones en contra de la acción. b) razones externas: son pautas o estímulos simbólicos que los sujetos aprenden a reconocer y responder en conformidad. La presentación y respuesta a los estímulos simbólicos son «acciones comunicativas» y consisten en participar en una práctica institucionalizada. Las órdenes, pedidos, preguntas, normas y señales son ejemplos de razones externas. Este tipo de razones son razones contingentes para la acción. Esta distinción permite destacar las siguientes alternativas de vinculación entre normas, razones y acciones: a) el sujeto identifica una norma y, sin embargo, no se encuentra motivado por ella. La norma no constituye una razón del sujeto, aun cuando, desde un punto de vista externo, la norma existe como razón para la acción en relación a determinado grupo social; b) el sujeto procura satisfacer ciertos deseos, intereses y objetivos. Estos pueden ser de diferentes tipos: i) evitar la sanción y sus consecuencias, ii) promover un estado de cosas coincidente con los fines establecidos respecto de una norma, iii) cumplir con las exigencias de su rol en la sociedad, ete. En estos casos, la norma incide en el comportamiento del sujeto pero no constituye una razón externa del sujeto. La conducta del sujeto conforme a la norma responde a razones internas que determinan la acción con independencia del estímulo provisto por la norma, es decir: la acción del sujeto no es intención bajo (a tenor de) la descripción «cumplimiento de la norma»7. El conocimiento de la norma no determina la intención de actuar del sujeto sino que constituye un criterio para seleccionar entre acciones posibles a los efectos de alcanzar un estado de cosas que el sujeto persigue con independencia de las normas jurídicas; c) el sujeto acepta la norma y está dispuesto a seguirla con independencia de la presión que ejerce la sanción o de la coincidencia Cfr. Davidson, Donald: «Acciones, razones y causas», en La filosofía de la acción humana, White, A. (ed.), 1976, Fondo de Cultura Económica, México. Von Wright, Georg, «On the Logic of Norms and Actions», en Practical Reason, op. cit., pág. 115. Acerca del aspecto pragmático de los criterios utilizados para individualizar acciones, cfr. Guibourg, Ricardo, «Algunas reflexiones acerca del concepto de acción humana», en El Fenómeno Normativo, Astrea, 1987, Buenos Aires. 7 Aceptación y funcionamiento del derecho 229 entre sus objetivos y los fines asignados a la norma. En este caso es usual señalar que el sujeto ha internalizado las normas8. 2. Algunos teóricos han sugerido que es plausible definir a las normas en relación a las razones para la acción, y que constituye un serio defecto no exhibir las vinculaciones entre la normatividad del derecho y las razones para actuar9. Sin embargo, es necesario advertir que la existencia de una norma, en tanto que razón para actuar, no puede depender del reconocimiento de los sujetos, en todos los casos concretos, de su carácter de razón10. Por tanto, la existencia de una norma como razón tiene que diferenciarse de su funcionamiento como tal en las consideraciones del sujeto. Esto permite sugerir que la vinculación entre normas y razones para la acción no constituye un criterio de existencia de normas o sistemas normativos, sino una pauta de evaluación de su incidencia en la conducta de los sujetos. En resumen: una norma puede incidir en el comportamiento de un sujeto de las siguientes maneras: i) en virtud de su aceptación o internalización, ii) como razón externa. iii) como información relevante para la persecución de fines personales del sujeto. III. Aceptación del Derecho 1. Herbert Hart sostiene que los enunciados acerca de la existencia de un sistema jurídico son bifrontes11. Por una parte, el sistema tiene que ser eficaz y por otra parte, los funcionarios tienen que aceptar, al menos, las reglas secundarias. Según señalamos anteriormente, la eficacia es una condición necesaria de la efectividad, aunque no es obvio como se relacionan los criterios de efectividad con los criterios de existencia de los sistemas 8 Von Wright, Georg: «Determinism and the Study of Man», en Practical Reason, op. cit., pág. 39. 9 Raz, Joseph, «Las razones de las acciones, decisiones y normas», en Razonamiento práctico, Raz J. (ed.) (trad. de J. Utrilla), 1986. Fondo de Cultura Económica, México. Nino, Carlos, «El concepto de validez en la teoría de Kelsen», en La validez del Derecho, 1985, Astrea, Bs As. 10 Navarro, Pablo, y Redondo, Cristina, «Normas y razonamiento práctico», a publicarse en Doxa. Hart, Herbert, «El concepto de derecho» (trad. de Genaro Carrió). pág. 145, Abeledo-Perrot, 1968, Buenos Aires. 11 jurídicos. 230 M.ª Cristina Redondo y Pablo E. Navarro Si discriminamos entre eficacia y aceptación del derecho como condiciones de existencia de un sistema, hay que recalcar que la mera conformidad entre normas y conductas no proporciona información sobre las motivaciones de los sujetos. Por tanto, descartada la eficacia, es conveniente analizar la relación entre aceptación y funcionamiento del derecho. 2. La aceptación de una norma presupone: i) el sujeto conoce lo prescriptivo por la norma y ii) el sujeto tiene una actitud positiva respecto de la norma12. La aceptación de una norma se constituye en una razón del sujeto para comportarse de una manera específica. En este sentido, la aceptación es una razón interna para la acción, aunque puede resultar vencida por razones alternativas de mayor peso. Sin embargo, la expresión «aceptación de las normas» es ambigua, ya que oculta diferencias relevantes entre las actitudes de los sujetos y los objetos a los que se dirige. Respecto de las actitudes, la aceptación puede manifestarse en13: a) una disposición a la acción, b) una actitud crítica respecto de la desviación de la pauta prescripta, c) admitir como justificada la crítica por la desviación, propia o de otro sujeto, respecto de la pauta prescripta, d) el uso del lenguaje normativo para evaluar una pauta de comportamiento. En el presente trabajo tendremos en cuenta solamente a los destinatarios de las normas; y, en este sentido, la aceptación de una norma implica una disposición a la acción prescripta14. Sin embargo, la disposición a la acción puede presentar distintos grados de intensidad según sean las razones del sujeto para aceptar las normas. Por tanto, es necesario distinguir cuidadosamente, al momento de evaluar la efectividad del derecho, entre15: i) las razones para aceptar una norma y ii) el hecho de que la aceptación Nino, Carlos, «El concepto de Derecho de Hart», en H. L. A. Hart y el concepto de derecho, A. Squella (ed.), pág. 51, 1986, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, Chile. MacCormick, Neil, «Reglas sociales», en H. L. A. Hart y el Concepto de Derecho, op. cit., págs. 304 y sigs. 12 Haecker, P. M., «Hart’s Philosophy of Law», en Law, Morality, and Society. Essays in Honour of H. L, A. Hart, Haecker, P. y Raz, J. (eds.), págs. 1-25, 1977. Clarendon Press, Oxford. 13 Kliemt, Hartmut, Instituciones morales (trad. de Jorge Malem Seña), pág. 170, Alfa, 1987, Barcelona. 14 15 Kliemt, Harmut, Instituciones morales, op. cit., pág. 187. Aceptación y funcionamiento del derecho 231 de una norma constituya una razón del sujeto para actuar. 3. La aceptación de las normas jurídicas sirve para analizar la actitud de los sujetos respecto de diferentes objetos: a) puede interpretarse como la disposición o consentimiento a evaluar la conducta humana desde una perspectiva normativa. En este sentido, frecuentemente, enfatizamos que un anarquista no acepta (rechaza) el derecho o el estado. La importancia de este aspecto es indirecta respecto de los problemas de efectividad del derecho y, por ello, no será objeto de mayor consideración en este trabajo; b) los sujetos aprueban el contenido normativo de determinadas prescripciones, es decir: los sujetos creen que el contenido normativo es una pauta de comportamiento correcta o útil16; c) los sujetos reconocen (aprueban, consideran) que, en determinados ámbitos, deben guiar su conducta por medio de normas jurídicas. En otras palabras, los sujetos consideran imprescindible la regulación de ciertas esferas del comportamiento. Puede ser que no estén satisfechos o discrepen acerca del contenido específico de la regulación, pero reconocen la necesidad y aprueban la existencia de tal regulación. También puede suceder que los sujetos aceptan las normas superiores del sistema y en virtud de ello, admiten que deben comportarse de acuerdo a las normas derivadas del sistema y de acuerdo con las normas creadas por las autoridades a las que las normas superiores otorgan competencia. A los fines de simplificar la exposición, diremos que, en estos casos, los sujetos aceptan la existencia institucional de las normas17. IV. Criterios de efectividad 1. Al intentar formular un criterio de efectividad de un sistema jurídico Sj presupondremos que Sj es eficaz. De este modo, la pregunta respecto de la efectividad de Sj es un interrogante acerca de las razones de la conducta conforme a las normas de Si. Afirmar verdaderamente que Sj es efectivo significa que, en la explicación de las acciones de los sujetos, la descripción de las normas de Sj no constituyen premisas superfluas sino que por el contrario, son determinantes del comportamiento de los sujetos. 16 Hart, Herbert, El concepto de Derecho, op. cit. pág. 251. 17 Kliemt, Harmut, Instituciones morales, op. cit., pág. 195. 232 M.ª Cristina Redondo y Pablo E. Navarro 2. La aceptación de una norma es una relación entre la actitud positiva de los sujetos y las normas. Esta relación puede ser la aceptación del contenido prescripto, o bien, la aceptación de la existencia institucional de las normas. La aceptación de una norma se modifica al modificarse los miembros de la relación: cuando se altera la actitud de los sujetos o cuando cambia el objeto al que se dirige. Con la ayuda de estos conceptos, puede enunciarse el siguiente criterio de efectividad para un sistema Sj: C1: En un tiempo T, Sj es efectivo si y sólo si los destinatarios aceptan el contenido normativo de las normas de Sj, y esta actitud es la razón de la conducta conforme de los sujetos. Un sistema eficaz podría considerarse efectivo si satisface C1. La aplicación de un criterio de efectividad de normas generales se enfrenta con problemas de vaguedad. La asignación de la propiedad «efectividad» a una norma general puede suscitar discusión en razón de que no es posible justificar concluyentemente un límite para el uso del concepto. También, al igual que la eficacia, la aplicación de los criterios de efectividad puede limitarse a «casos relevantes», por ejemplo: aquellos casos en los que se pone a prueba la identidad del sistema18. 3. Este criterio de efectividad es relativo al consenso de los sujetos de un grupo respecto del contenido del derecho; es decir, el sistema es efectivo si y sólo si la conformidad se basa en la adhesión de los sujetos a las prescripciones del mismo (en razón de su justicia, utilidad, etc.). Sin embargo, es posible que existan sistemas jurídicos con alto poder motivador, sin que ello suponga la adhesión a sus contenidos normativos. Si bien la justicia de las instituciones y prescripciones jurídicas puede influir en la eficacia del derecho es necesario advertir que un derecho considerado injusto por los sujetos puede ser técnicamente excelente al motivar el comportamiento y, también, un sistema aceptado por los sujetos en virtud de la justicia de sus prescripciones puede ser inefectivo porque los sujetos pueden obrar únicamente en virtud de sus convicciones morales. Por consiguiente, la legitimación de un sistema jurídico, entendida como aceptación de sus contenidos normativos, no es condición suficiente ni necesaria de su efectividad. Sin embargo, hay que destacar que esto no significa negar que la aceptación y la eficacia de las normas sean condiciones necesarias y suficientes de la existencia de los sistemas jurídicos. Probablemente, uno de los defectos más serios de C1 es que dificulta el análisis del impacto de las normas jurídicas en 18 Navarro, Pablo, La eficacia del derecho, op. cit., pág. Aceptación y funcionamiento del derecho 233 la conducta de los sujetos. Esto se debe a que, normalmente, la moral, la religión y el derecho intersectan en la regulación de las conductas. Por tanto, puede ser que las actitudes de los sujetos se dirijan hacia el sistema moral del grupo y su conformidad con el contenido del derecho sea una simple coincidencia19. 4. La aceptación del derecho puede referirse a un objeto diferente del contenido normativo: la existencia institucional de las normas. Aceptar la existencia institucional de una norma se manifiesta en una disposición a obedecer la norma de igual modo en que aceptar un contenido normativo se manifiesta en una disposición a ejecutar la acción prescripta. En ambos casos, la disposición a obedecer o a ejecutar la acción puede estar en conflicto con otras razones del sujeto. Es importante señalar que, si bien la aceptación de los contenidos no es necesario ni suficiente del éxito en la motivación de conductas; por el contrario, la aceptación de la existencia de la regla es imprescindible a los efectos de verificar si el derecho es técnicamente bueno. Conforme a ello, puede enunciarse el siguiente criterio: C2: En un tiempo T, un sistema jurídico Sj es efectivo si y sólo si los sujetos aceptan la existencia institucional de las normas de Sj, y esta es la razón de la conducta conforme de los sujetos. Podría argumentarse que C2 presupone a C1, porque la aceptación de la existencia de la norma implicaría la aceptación de su contenido, en virtud de que quien está dispuesto a obedecer una norma está dispuesto a ejecutar el contenido prescripto por ella. Sin embargo, es preciso advertir que el sujeto puede tener una opinión negativa respecto del contenido de la norma y, pese a ello, sentirse inclinado a realizar la acción en razón de su disposición a seguir la norma. Por tanto, aunque la relación entre obedecer una norma y ejecutar su contenido es analítica, la vinculación entre aceptar obedecer una norma y aceptar el contenido normativo es de índole diferente. Una actitud positiva hacia la existencia de una norma implica una disposición a la acción, pero una disposición a la acción no implica una actitud positiva hacia la misma. Nino, Carlos. «La validez de las normas de facto», en La validez del derecho, op. cit., pág. 95. Kliemt, Harmut. Instituciones morales, op.cit., pág. 171. Lagerspotz, Erik, «Hart and the Separation Thesis», en ARSP, LXXV heft 2, pág. 244, 1989. 19 Î DOXA-9 (1991) Juan Ramón Capella 235 EL TIEMPO DEL «PROGRESO»1 1. INTRODUCCIÓN 1.1.Objeto y perspectiva culturales E s característico de nuestro modo de concebir el mundo que la determinación de qué sea un objeto de él se realice ineludiblemente desde una determinada perspectiva. Objetos y perspectiva se precisan en alto grado en el modo de pensar que llamamos científico: así, un ente cualquiera -estas líneas, unas palabras- puede ser tematizado diferenciadamente desde perspectivas específicas (la psicológica, la física, la estética, la antropológica... ), convirtiéndose en objetos intelectuales distintos y siendo esta diferenciación una consecuencia del punto de vista o perspectiva formal que se adopte. Sabemos también que el modo de ver el mundo en general no es uno, único, para todo el linaje de las generaciones humanas. Nosotros compartimos la perspectiva general de nuestros contemporáneos, el modo hegemónico en cada época de ver el mundo, en la medida en que compartimos un lenguaje común. Modo que nunca está hecho del todo y que cambia tan imperceptible como interactivamente. O perspectiva que no está exenta, por otra parte, de ambigüedad y confusión, aunque sólo fuera porque en lo que contempla, el mundo en general, se incluye tanto lo que hay como lo que se sueña de verdad, la ontología y la ética. De modo que esa perspectiva común tiene rasgos babélicos: es en realidad un conjunto de perspectivas más o menos dominantes, más o menos subalternas, que no impiden enteramente la Texto de una conferencia correspondiente al ciclo sobre La Modernitat organizado por el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 22 de noviembre de 1990. 1 236 Juan Ramón Capella comunicación en el obrar ni el obrar mismo, aunque la Torre que resulta de ese obrar puede carecer de sentido, de plano común. 1.2. Cómputo, percepción y concepción del tiempo Respecto del tiempo, esa categoría fundamental de nuestra experiencia, podemos realizar intelectualmente alguna de las siguientes operaciones: contarlo (o, como suele decirse ahora, algo bárbaramente, computarlo), percibirlo, y también concebirlo. Los modos de contar el tiempo, de percibirlo y de concebirlo son culturales, históricos. El carácter histórico del cómputo del tiempo es evidente: ahí está lo diverso de los instrumentos de medición: del reloj solar, de agua o de arena al cronómetro informatizado (del mundo del «más o menos» al universo de la precisión), por no hablar de los modos de contarlo, instrumentales como los mencionados o simplemente contemplativos (la sucesión del día y de la noche, de las fases lunares, de las estaciones). No nos ocuparemos de los problemas relativos a la medición del tiempo, aunque indirectamente tienen que ver con nuestro tema. El carácter histórico de la percepción del tiempo -es decir, el variable modo histórico en que se correlaciona su paso con la experiencia humana- es en cambio asunto distinto: no suele pararse mientes en él, pero los historiadores y antropólogos nos han proporcionado excelentes filmaciones intelectuales2 de su diversidad cultural e histórica. Gracias a ellas es posible vincular las percepciones históricas del tiempo a las diversas prácticas sociales; así, podemos entender que la percepción del tiempo va ritmada con la actividad social e individual, y que, consiguientemente, culturas basadas en actividades distintas, o incluso de actividades tecnológicamente diferenciadas, ritman diversamente (p. ej., expresiones como «más tarde», «en seguida», etc., son significativas de períodos de tiempo de muy distinta duración en diferentes culturas). Más abstracta que la percepción del tiempo es su concepción. Pues la concepción del tiempo es en realidad la perspectiva desde la cual éste es percibido, y tiene que ver con el sentido cultural del tiempo como objeto o, dicho de otra manera, con la inserción Como E. P. Thompson, «Time, Work-discipline and Industrial Capitalism», en Past and Present, 1967, 38; trad. cast. en Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Crítica, 1979. 2 El tiempo del «progreso» 237 de éste en la metafísica o concepción del mundo hegemónica de una cultura, en una sociedad: una metafísica que afecta, por lo común, a no pocas generaciones (pero que, no se olvide, puede contener subculturas y poseer los rasgos babélicos antes aludidos). 2. CONCEPCIONES HISTÓRICAS DEL TIEMPO Las principales concepciones históricas del tiempo son la del tiempo cíclico y las distintas variantes de la concepción lineal (los tiempos de espera, el tiempo del progreso) -en realidad variantes, a su vez, del tiempo cíclico, o tiempo cíclico olvidado de su origen-. A las que hay que añadir el tiempo del Mesías. Aquí se aludirá separadamente a todas ellas, pero no ha de olvidarse -repito- que muchas culturas del linaje humano han sido más o menos babélicas; que incluso hoy cabe encontrar en no pocos posesos del tiempo del progreso restos vivientes, actuantes, de la concepción cíclica del tiempo. Es el tributo esquizofrénico pagado por una cultura insegura de sí3. 2.1. El tiempo cíclico La concepción del tiempo que se expresa con la metáfora del círculo ha sido probablemente la más duradera y abarcante de las sostenidas por la humanidad. En cierto modo el movimiento circular es la imagen visual de la pulsación, de lo rítmico. El tiempo concebido circularmente simboliza la reaparición de acontecimientos esencialmente idénticos. Se basa en las pulsiones rítmicas de la Naturaleza: el «ciclo» de las estaciones, del día y la noche, de la menstruación, de las marcas, de las fases de la luna, de los nacimientos y las muertes. Concepción identificada seguramente con el cómputo primitivo del tiempo -períodos más largos que los nuestros en la vida cotidiana-, con los más notorios ritmos naturales, a los que es preciso adaptar la actividad humana en sociedades cazadoras o pescadoras, recolectoras y agrícolas. La concepción cíclica del tiempo puede alimentar incluso la metafísica del «eterno retorno», la creencia en la migración de En la plenitud del tiempo «del progreso», las publicaciones periódicas de masas aparecen cargadas de horóscopos -residuos culturales pervertidos de la concepción cíclica del tiempo. 3 238 Juan Ramón Capella los espíritus: todo, hasta la vida del propio espíritu, vuelve a empezar. Aun sin esta creencia, la Naturaleza, señora del tiempo, se presenta encantada, sacralizada. Pues también esa Naturaleza «esencialmente» rítmica es imprevisible: la tormenta, la inundación, el rayo y el incendio, el temblor de la tierra y la erupción del volcán -para un universo que sólo concibe la causalidad y aún no la estadística-. Lo arrítmico es causa de calamidad: mal, castigo; se personifica en agentes invisibles, al igual que lo rítmico y casi siempre, por conocido, bueno. El universo es sagrado, está lleno de signos, de indicios que apuntan al Misterio. El tiempo cíclico se halla poblado de deidades, acaso pequeñas, pero más poderosas que el hombre, ya que obran lo que no está al alcance de éste. El tiempo sagrado es siempre un tiempo cíclico porque es indispensable repristinar el momento de perfección originaria, el momento en que se narra el «mito fundacional» de una cultura4. Los pueblos están convencidos de que «en los orígenes» se dio el «tiempo verdadero» -antes de la caída, o la edad de oro (o la versión idealizada del comunismo primitivo)- del que se ha salido por un mal o una culpa, generalmente de alguien extraño al grupo. Lo sagrado es, en este contexto, repristinación de la vida, o sea, eliminación de la muerte, vida eterna. El tiempo es cíclico en la concepción cósmica, total. En la vida histórica puede ser, sin embargo, una espera lineal y vacía. Las culturas imbuidas de la concepción cíclica del tiempo son culturas, por decirlo con la expresión habitual, «basadas en la tradición». Quienes viven en ellas conocen «lo que siempre ha sido», obran lo que se ha obrado siempre. El papel del recuerdo es estabilizador, restaura el pasado en el presente. El futuro se contempla con esperanza y con temor, pero está en lo esencial, predeterminado, y por tanto puede ser objeto de predicción, puede ser conocido por medios adivinatorios especiales. El conocimiento [de la naturaleza, del futuro] proporciona poder: el de los magos, en comunicación con lo sagrado. Los sacerdotes del antiguo Egipto, capaces de prever con precisión la inundación estacional del Nilo que anega los campos, o los eclipses, y los sacerdotes mayas, conocedores exclusivos del calendario, culminan una historia precedente por su capacidad de incidencia sobre una actividad social esencialmente agrícola. La inevitabilidad del ciclo está por encima de los acontecimientos. Así aparece en la fuente débil de nuestra cultura: la fuente griega. Para Herodoto, la historia muestra una norma 4 M. Eliade, Lo sagrado y lo profano, Madrid, Guadarrama, 1981. El tiempo del «progreso» 239 que se repite, que está regulada por la ley cósmica de la compensación; la némesis restaura periódicamente el equilibrio entre fuerzas históricas contrarías. Y Tucídides, por su parte, está convencido de que los acontecimientos que han ocurrido en el pasado se producirán de nuevo en el futuro en la misma o semejante forma5. Para cierto filosofar antiguo -y no tanto-, los acontecimientos son ruido («Qué descansada vida...»). Así será posible dotar de sentido a todos los instantes de la vida en que se está presente para uno mismo (Epicuro). 2.2. El tiempo lineal En realidad la concepción lineal del tiempo tiene, como veremos, un origen circular. Pero se trata de un círculo tan dilatado, extendido, que no se percibe como tal. Es un tiempo linealmente extenso como una llanura en la tierra: el paisaje se percibe como plano y la trayectoria que lo atraviesa como recta, aunque, en realidad, la trayectoria siga la curvatura inmensa -relativamente al caminante humano- del globo terráqueo. La concepción lineal del tiempo -del tiempo como una línea extendida, sobre la que se sitúan las vidas de los seres humanos- es la propia de la concepción judeo-cristiana del mundo. En ella la Naturaleza queda relegada a un segundo plano: el primero lo ocupan acontecimientos reales o del imaginario colectivo. No hay retorno posible al pasado tal como fue conocido. El futuro ocupa tendencialmente su lugar. El tiempo lineal es esencialmente tiempo de espera. De espera tendida entre dos acontecimientos escatológicos puntuales. La concepción lineal del tiempo se inserta en concepciones del mundo diversas. 2.2.1. El tiempo lineal como tiempo de espera En la concepción judaica, teocrática, del mundo, el tiempo es esencialmente tiempo de espera del Mesías. Se espera el cumplimiento de la promesa de Dios al pueblo elegido, al linaje favorito. Ese acontecimiento, que se sitúa en un futuro indeterminado, que escapa totalmente a la voluntad de los seres humanos, dilata el círculo y lo convierte en línea. Nada que se repita es comparable 5 Vid. K. Löwith, El sentido de la historia [1954], Madrid, Aguilar, 1968. pág. 18. 240 Juan Ramón Capella al Acontecimiento: único, esperado, irrepetible. En el interior de esa concepción del mundo no cabe sino la espera. El tiempo de la espera es un tiempo vacío, pues su sentido está precisamente en la espera. Las cosas de la antropología se subordinan a las cosas de la teología. La espera vacía es sin embargo sagrada: pues en cualquiera de sus instantes puede aparecer el Mesías como Redentor, dotando de sentido al vacío tiempo de la espera, y como vencedor del Mal, cuyo triunfo actual -en el mundo de la caída, de la culpa- carece de valor porque se considera efímero. Es el absoluto encantamiento del mundo. El tiempo de la tradición cristiana no altera el fondo de las cosas: pues la llegada del Mesías que fue rechazado, asesinado, por los hombres, no cambió el mundo: no instauró el reinado de la paz, de la fraternidad, del amor. De la eliminación de la muerte. La Redención no es de este mundo, sino de otro, de una vida otra. El tiempo de este mundo es tiempo de espera de otra vida. Para el misticismo cristiano el tiempo no es verdadero tiempo, carece de sentido actual: «Vivo sin vivir en mí.» Es tiempo de espera de la gracia: nisi iustus est securus, ni siquiera el justo está seguro el Día de la Ira, que pone fin a la espera. La gracia (procedente de Dios) sólo se puede, asimismo, esperar: no está «dada de antemano». El sentido específico del cristianismo es que llena la espera de obras, sin embargo. No basta ser del linaje, no basta tener la fe del linaje para ver cumplida la promesa de vida eterna: la fe sin obras es un cadáver. En la tradición estrictamente cristiana, aunque el futuro es definido por la voluntad divina, lo determina la voluntad personal, nunca la fatalidad. El hombre no puede prever el futuro salvo que le sea revelado por Dios. Como señala Löwith6, el sentimiento ante el futuro viene a ser de indecisión, de vacilación, dada la imposibilidad de calcularlo teoréticamente. Cierta variante del tiempo cristiano, la propia del calvinismo yankee -el Time is Money, de Benjamin Franklin- es en realidad un tiempo distinto: tiempo de progreso7. Pero ello por los particulares teologemas ligados a la doctrina de la predestinación. El tiempo de este mundo sólo sirve para adivinar lo que Dios ya conoce: el predestinado se adivina tal en el mundo, y en el mundano money. Pero esta variante participa de dos mundos: es tiempo «cristiano» y «tiempo de progreso», pero no puramente 6 Op. cit., pág. 21. M. Weber, La ética protestante y el origen del capitalismo [1904], Barcelona, Península, 1969: también en el volumen de escritos de Weber, Ensayos de sociología de la religión. L Madrid. Taurus, 1983. 7 El tiempo del «progreso» 241 en ninguno de los sentidos; le falta una característica básica de la concepción «progresista» del tiempo: la laicidad; y la predestinación le aparta de una característica fundamental del pensamiento cristiano: la teología de la caridad y del sacrificio. 2.3. Agujeros del tiempo lineal: el tiempo del Mesías Hay una concepción del tiempo que, sin ser social, siendo sólo individualmente sostenida, es sin embargo relevante: la concepción mesiánica del tiempo, el tiempo del Mesías. Vale la pena traerla a colación. Naturalmente, sin necesidad de situarnos en el plano de las creencias religiosas. Podemos ocuparnos de las cosas del cielo como de cosas de la Tierra. Tratemos de situarnos con la razón en el interior de la mente de quien históricamente se proclamó Mesías: en la lógica del Jesús de Nazaret «culturalmente influyente» [que puede no coincidir exactamente con la persona histórica que está en su base]. Necesariamente hubo de partir de una concepción lineal del tiempo como tiempo de espera: tal era el imaginario colectivo de la época, y por lo que sabemos de la transmisión de las imágenes del mundo, hasta uno u otro momento Jesús de Nazaret hubo de compartir la concepción heredada (probablemente, hasta su escapada a la discusión teológica en el Templo). Lo específico de Jesús de Nazaret es que comprende enteramente la cultura de su tiempo: una cultura que está a la espera. No se entenderá su obra sin percibir ante todo la profunda consciencia histórica de este rabí. Los materiales de la cultura de la tradición judaica son elementos indispensables para Jesús, que no puede concebirse sin ellos de la misma manera que es impensable una coral de Bach al margen de la tradición musical occidental que llega hasta este compositor. De ahí, también, el poder cultural que tendrá la predicación de Jesús. Para el pueblo hebreo más que para ningún otro, la religión es la cultura. Recordemos: religión especial de pueblo elegido, en pacto de alianza con Dios extendida a toda la estirpe y renovado a través de la circuncisión de los varones, con la promesa de un Mesías redentor por parte de la divinidad. La concepción del tiempo es una de esas estructuras portantes de lo sagrado. El tiempo de Jesús de Nazaret que parte de y está en la tradición judaica es sin duda un tiempo lineal, remoto en el pasado y lejanísimo en el futuro de espera del Mesías. Pero el Jesús de Nazaret que llega a comprender como tarea suya no seguir la tradición y las Escrituras sino darles su cumplimiento ya no está en 242 Juan Ramón Capella esa cultura, sino fuera de ella8. El tiempo de espera quedará abolido -cree- si el Mesías ha llegado ya. Jesús de Nazaret afirma que la hora de la salvación ha llegado porque no es la del retorno de un profeta, no es la hora de un acontecimiento excepcional: es una hora cualquiera. Al proclamarlo decide el final del tiempo de espera fundamental de la tradición judaica. Y abre el tiempo del obrar. Abre un agujero en el tiempo -tal como es culturalmente concebido- y pasa a otro distinto por el resquicio abierto. El Mesías atraviesa el tiempo. Percibe la debilidad de un punto de la clausura cultural del imaginario colectivo, actúa sobre él y alumbra otra cultura. Ha entrevisto la posibilidad de inaugurar otra cultura. «Sólo el Mesías mismo consuma todo suceder histórico, y precisamente en el sentido de crear, redimir, consumar su relación para con lo mesiánico.» -escribirá W. Benjamin en su Fragmento teológico-político9. En una época en que está de moda hacer escarnio del mesianismo de los oprimidos no está de más ver que la operación de este Mesías, su sacrificio, tuvo históricamente cierto éxito pese a no inaugurar la era de la fraternidad -esto es, si lo entendemos como mediador histórico y no teológico-. No todo es ideología en el mesianismo ni cualquier mesianismo vale. Es mesías quien abre paso de una concepción del tiempo a otra. Hace camino al andar de uno a otro tiempo. Se halla en dos tiempos distintos que sólo diferencia él -una hermosa manera de entender que cualquiera de los instantes de la vida podía ser, como quería la tradición, el de la llegada del Mesías. Jesús de Nazaret existe en el tiempo que va a cerrar, pero piensa, siente y obra en el tiempo nuevo. En la acción, los momentos de ruptura de la tradición son para él norma, no excepción (asunto que los discípulos no comprenden bien). Jesús acaba con la fe pasiva y pretende universalizar la nueva cultura del amor fraterno a todas las gentes (no hay para él un pueblo particularmente elegido). La innovación cultural es completa, aunque se exprese al menos parcialmente con las metáforas de la tradición heredada -como por otra parte es inevitable para lograr una comunicación eficazmente intersubjetiva. 8 Ida Magli, Gesù di Nazaret. Tabú e trasgressione, Milano, Rizzoli, 1982, pág. 19. Este texto, de 1920 ó 1921, se halla traducido al castellano por J. Aguirre (quien lo fecha erróneamente en 1940), en W. Benjamin, Discursos interrumpidos, I, Madrid, Taurus, 1973. 9 El tiempo del «progreso» 243 3. EL TIEMPO ACELERADO DEL «PROGRESO» El tiempo del «progreso» es el tiempo específicamente moderno. Propongo examinarlo siguiendo pasos analíticos diferenciados. En primer lugar se verán sus rasgos genéricos, junto con alguna de las concepciones especiales, sectoriales, como la del tiempo de antes de la Revolución, para analizar luego los rasgos del tiempo acelerado del «progreso» que constituye la concepción del tiempo hegemónica en el presente presentando algunas observaciones críticas a los rasgos comúnmente admitidos de esta concepción. 3.1. Los rasgos genéricos de la concepción moderna del tiempo: el «progreso» La Ilustración es la Edad de la Razón. Todo es susceptible de racionalización: en primer lugar, de medición. El nuevo sistema social, capitalista, que en un proceso secular se sobrepone al feudalismo espolea la aplicación de la razón al ámbito productivo. De la racionalidad productiva nacerán el maquinismo y la gran industria, lo que llegará a llamarse la racionalidad tecnológica. La nueva sociedad recurrirá a la razón para dar una legitimación profana del poder en el ámbito político: el Estado laico, el soberano popular (Qui vote règne, decía V. Hugo), tras un largo proceso en el que el demos pugna por la conquista de su propia existencia política, por sus derechos políticos. De estos cambios nace una nueva concepción del tiempo, la creencia en la posibilidad de un sentido profano de la historia -no ya un sentido escatológico sagrado-, sentido que se ve precisamente en progresar, en mejorar gradualmente, por pasos, la situación del ser humano en el mundo. Esta nueva concepción del tiempo, que encuentra un sentido en la historia, es la concepción del tiempo del progreso. Una concepción que penetra socialmente la modernidad, que se instala en la Ilustración, pero que sólo en tiempos muy recientes ha llegado a la plenitud de su hegemonía. Merece la pena detenerse en algunos de los elementos constituyentes de este aspecto del mito fundacional de nuestra propia cultura. La nueva concepción del tiempo se asienta sobre un hecho real: la acrecentada capacidad humana para la obtención de medios de vida y de medios para la obtención de medios de vida. La creciente capacidad tecnológica, que hace posible la obtención de más medios con disminución de costos temporales y materiales 244 Juan Ramón Capella -al menos teóricamente- es la base objetiva sobre la que se asentará la idea mítica del «progreso». Es la base de la creencia en mejorar característicamente ilustrada. Esta creencia, de todos modos, de una parte no se detiene a pensar que los nuevos conocimientos y destrezas son también la base real de la creciente capacidad destructiva de la humanidad y el medio de destrucciones reales, que considera como costes: los famosos «costes del progreso». De otra parte, esta creencia tiende a ver sobre todo el crecimiento de la capacidad productiva y no tanto los efectos de ese crecimiento productivo sobre los productores en el sistema social realmente existente. Un segundo elemento contribuye a fijar el cambio como «progreso»: la nueva racionalidad científica se expande a ámbitos de la vida social distintos del productivo. En el ámbito económico -el de las relaciones para producir, no el de la producción misma- se asienta la idea de que la persecución de los fines particulares no es incompatible con la felicidad pública, con el bien general. Aunque tras los fines particulares se halle el egoísmo privado, el crecimiento productivo es visto como bien común: los vicios privados producen la pública virtud. Este milagro, satirizado por Mandeville pero aun hoy creencia dominante, permite trasladar la idea de mejoramiento -implícita en la de crecimiento, aunque siempre con un punto oscuro, dudoso- del ámbito productivo al ámbito social general. No sólo crecimiento: también mejoramiento social. La transformación cultural y política harán el resto. La distancia que gradualmente se establece entre la sociedad industrial y la preindustrial, manifiesta tras la Revolución francesa, con innovaciones fundamentales en los aspectos políticos y jurídicos de la existencia social, por no mencionar los culturales -de los que el sistema métrico decimal resulta emblemático-, será objeto de un nuevo culto en las exposiciones universales de la industria. Con el «progreso» se establece un sentido de la continuidad histórica. La Revolución francesa citaba a la Roma antigua -p. ej., en sus fiestas, en su calendario, en las denominaciones de los cargos públicos-; esa cita se convierte luego en (falso) antecedente: el hundimiento civilizatorio que siguió a la caída del Imperio romano pierde sentido hasta ser olvidado fuera de los ámbitos académicos; en el saber común se instala un continuum histórico. Por último, la traslación de las ideas biológicas de Darwin al plano de la historia, al plano social, hará el resto. También la historia se concibe como supervivencia de lo mejor y muerte de lo peor. El tiempo del «progreso» 245 En suma, el mito del progreso se resume en la idea de un perfeccionamiento gradual, por pasos, cuyo sujeto es la humanidad -no mero progreso de sus destrezas, de sus saberes, sino del sujeto de estos-; el perfeccionamiento se concibe como interminable -como se considera interminable la acumulación del capital-; y se trata, finalmente, de un proceso concebido como incesante, sin rupturas. La idea de «progreso» pasa de ser una expresión descriptiva de un fenómeno material y objetivo a tener un sentido moral, proyectivo, respecto de la humanidad misma, aunque no exija ningún comportamiento particular. Su sentido moral es más bien apologético de la realidad. Es precisamente en el plano moral donde la ilusión del imaginario colectivo muestra su lado débil. La época «del progreso» ha visto desaparecer cierta barbarie de la vida pública -de esa mejora es testimonio el derecho penal ilustrado-, pero en ella la humanidad ha obtenido la capacidad del genocidio instantáneo. El «progreso» es fundamentalmente de una capacidad material omnidireccional: también en la dirección de la barbarie y del exterminio. El «imperativo categórico del crecimiento», del que habla Marramao10, la norma básica de las sociedades capitalistas, no se aplica en el plano moral. Pero acelera la historia. El tiempo en aceleración del progreso es nuestro propio tiempo. Esta concepción ha experimentado recientemente ciertas alteraciones; antes de examinarlas conviene, sin embargo, aludir a la escatología del «progreso»: El Tiempo de la Revolución o, más precisamente, el Tiempo de Antes de la Revolución. 3.2. Excurso: El tiempo de «antes de la Revolución» Desde un punto de vista histórico hay que considerar este tiempo -esta concepción del tiempo- como una subcultura especial del tiempo del progreso. El tiempo de «antes de» la Revolución está inserto en el tiempo del progreso. Es por ello esencialmente babélico. La Revolución, vista como acontecimiento que inicia «la ciudad futura» y pone fin a la prehistoria humana, la Revolución escatológicamente concebida, es un acontecimiento -o un conglomerado serial de acontecimientos internamente vinculados- único. El Acontecimiento que previsto en un imaginario colectivo 10 198. G. Marramao, Poder y secularización, [1983]. trad. cast. Barcelona, Península, 1989, pág. 246 Juan Ramón Capella crea un antes de la Revolución y un después de la Revolución. El tiempo de antes de la Revolución tiene un componente moral positivo, activo, a diferencia del tiempo del progreso -en el que simplemente se está- pues sólo hay tiempo de antes de la Revolución si se quiere idealmente la Revolución, si se está por ella. Es un especial tiempo de espera. Pues, aunque sólo en parte, es tiempo de acercar el Acontecimiento, de crear sus condiciones subjetivas, que solía decirse. ¿Por qué sólo en parte tiempo de espera? Porque a menudo, y con independencia de la concepción escatológico-revolucionaria que les preste sentido, esos instantes temporales que se ven como de antes de la Revolución son objetivamente instantes de defensa de la vida y de la dignidad humanas frente a agresiones degradantes. [Los comunistas soviéticos, que sacrificaron todo contra el nazismo bajo Stalin, ilusoriamente creían construir la ciudad futura mientras libraban objetivamente a la humanidad de una barbarie.] La Torre de Babel despunta también desde esta perspectiva. ¿Por qué tiempo de espera especial? Porque el Acontecimiento, en esta escatología, no puede producirse sin el concurso de los que lo esperan -si bien no depende solamente de ellos: también de las llamadas por la doctrina causas objetivas. La espera es más cristiana que judaica, pues se trata de una espera activa. Esta espera activa recibe el nombre de praxis, y está internamente amenazada por la impaciencia revolucionaria que olvida la objetividad, la inserción en el mundo de lo posible. Por otra parte, como diría Walter Benjamin11, se creía «nadar con la corriente», esto es, que las causas objetivas tendían a aproximar el Acontecimiento Revolucionario. 3.3. Una censura en el tiempo del progreso: exacerbación y crisis Sin querer entrar en polémicas, ya bastante especializadas, acerca de la Modernidad, sí deseo apuntar que se ha producido en tiempos recientes una cesura histórica que puede tener consecuencias sobre la clausura cultural del imaginario colectivo y en particular sobre la concepción progresista del tiempo. Esta cesura se percibe, respecto del tiempo tal como es concebido, como una aceleración del mismo, como una progresión acelerada, exacerbada, 11 W. Benjamin, Sobre la historia, cit. El tiempo del «progreso» 247 y puede contemplarse desde muy variados puntos de vista, lo cual da idea de su complejidad. Desde el punto de vista económico, se trata de la crisis de las políticas keynesianas y la implantación de modelos de política económica neoliberales o mixtos poniendo fin a una época de «bienestar», o de crecimiento económico con redistribución en favor de salarios. Desde el punto de vista tecnológico, se implantan innovaciones ya anticipadas desde los años treinta y cuarenta, pero introducidas ahora en la vida productiva: la robotización informática, la biotecnología, la nueva tecnociencia química y los nuevos materiales son innovaciones tecnológicas importantes. Desde el punto de vista ideológico, se ha disuelto prácticamente la concepción escatológica «profana» de la revolución. Desde el punto de vista político, se manifiesta la crisis de la forma partido como instrumento de mediación política, la crisis de la forma estado como soberana. Desde el punto de vista económico de nuevo, se da la mundialización práctica de la economía dirigida por empresas multinacionales. Desde el punto de vista ecológico, la cesura consiste precisamente en la aparición de este punto de vista como necesario cuando menos para la consideración de la crisis del industrialismo, etc... Esta cesura no puede fecharse con exactitud, pues no todos los estratos de la vida social han mutado o se han desplazado simultáneamente y, sobre todo, porque no está claro todavía cuáles han de ser los rasgos del mundo emergente que resultarán más cargados de consecuencias para el futuro. Los rasgos más destacables de la sociedad que surge tras esta cesura son los siguientes: 1. Se pasa de la acumulación de capacidad transformadora localizada a la capacidad transformadora general. La crisis de los setenta abre «nuevos tiempos» en el sentido de que la innovación productiva deja de depender de tal o cual esfuerzo particular y pasa a basarse sobre todo en la capacidad productiva ambiental general ya lograda por la humanidad en las zonas altamente industrializadas del planeta, en la presencia generalizada de conocimientos y destrezas que exigen años de cultivo fuera de la vida productiva- en amplios sectores de la población, capaz de manejar un instrumental de alto contenido científico en formas rutinarias. 2. Aparición de nuevas tecnologías y de un grado muy elevado de producción y consumo en una economía que conserva la forma mercantil privatizada. Estas tecnologización del mundo presenta riesgos de dos tipos: 248 Juan Ramón Capella a) político-sociales: pueden ser la base de un nuevo totalitarismo tecnológicamente fundamentado -basta pensar, p. ej., en la biotecnología, por la cual el universo de Un mundo feliz de Huxley se convierte en una posibilidad real y no en mera imaginación; en la robotización, etc. b) Ecológicos: junto con el crecimiento exponencial de la población, los problemas tecnológicos derivados -de tipo energético, de recursos, de residuos, de materias primas, etc.- hacen previsible una crisis de la relación del hombre con el medio. 3. El mundo se divide manifiestamente en dos universos interdependientes pero diferenciados: a) el industrializado -con poca población y altos recursos científicos, técnicos, industriales, etc., relativamente a b): el mundo del infradesarrollo, un mundo de pobreza, de exceso demográfico, de escasos recursos. Y se empieza a cobrar consciencia de la dificultad de la universalización sin cambios del modelo de vida del mundo rico, de la mera extensión de sus modos de existencia al mundo que vive en la pobreza, sin suscitar un ulterior deterioro de los problemas ecológicos del planeta. Todo ello sin hablar de lo que se vive como una aceleración al parecer sin precedentes de los acontecimientos históricos. 4. LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CAMBIO EN EL «PROGRESO» La percepción por las gentes de estos cambios ha determinado una actitud que puede considerarse nueva en su concepción del tiempo. Se trata de un cambio drástico en la manera específica de considerar el pasado histórico y una posición diferente de la mantenida por las generaciones anteriores ante el futuro y también ante el presente. 4.1. El Pasado La tradición, el conjunto de costumbres y creencias sociales heredado, parece ahora incapaz de esclarecer los comportamientos; el pasado, excesivamente distinto del presente y por supuesto del futuro, no es considerado como un elemento de referencia digno de confianza. Los tiempos parecen cada vez más distintos a cualquier precedente. Algunos filósofos califican a este fenómeno de reducción del ámbito de la experiencia. Con ello quieren significar que la experiencia social se ve El tiempo del «progreso» 249 profundamente limitada. La transmisión de conocimientos ya adquiridos y de modos de enfrentarse a situaciones conocidas (el aprendizaje de mantenimiento de lo ya conocido por generaciones anteriores, que es en realidad un conjunto de saberes y reglas para hacer frente a situaciones de las que se tiene experiencia) cede importancia a la más acuciante cuestión de la capacidad de enfrentarse a hechos sin precedentes y a situaciones desconocidas (aprendizaje innovador, para afrontar situaciones de las que no se tiene experiencia; un aprendizaje que, sin embargo, no se socializa e institucionaliza como el de mantenimiento, viviéndose su problemática de manera individual)12. La transmisión de modelos intergeneraciones de comportamiento se va vaciando de sentido o de importancia relativa. El aprendizaje real se realiza cada vez más substancialmente por shock: por el trauma que origina la situación nueva. De ahí el desprecio algo irreflexivo por lo que se denomina la tradición. 4.2. El futuro Pero, por otra parte, una característica del actual «progreso» es la desaparición de la esperanza escatológica, que ha sido parte integrante de la actitud tradicional para la consideración del futuro. Muchas gentes han perdido, aunque sólo en la zona altamente industrializada de la Tierra, en el -llamémosle- Occidente «adelantado», la fe religiosa (y aun contradictoriamente, como se verá más adelante). Dios ha muerto en el imaginario colectivo. Para estas gentes las metafísicas de tipo manifiestamente religioso son creencias inactivas. Muchas personas no se representan su propia existencia como un paso previo para una vida otra. Lo cual significa que no están dispuestas a sacrificar su vida real en función de tal concepto. Su proyección temporal se reduce a la propia vida biológica y, a cuanto la afecta. También se van abandonando los valores ligados al futuro como tiempo de espera de la Revolución (la esperanza, el coraje, la solidaridad, el humor) o del Reino de los Cielos (la piedad, la compasión, la caridad, que ayudaba a soportar la enfermedad, el dolor, la vejez). Se pierden desde la tensión revolucionaria hasta el sentimiento de que el Reino de Dios está cerca. Los conceptos de «aprendizaje de mantenimiento» y «aprendizaje innovador» están tomados del Informe al Club de Roma Aprender, horizonte sin límites (trad. cast. Madrid, Ed. Santillana). 12 250 Juan Ramón Capella De ahí un «redimensionamiento» del concepto mismo de futuro. Este no es ya un Futuro metafísico (al que en sociedades menos «progresistas» podía sacrificarse la vida entera). El «futuro» del tiempo del «progreso» contemporáneo es meramente un futuro de vida en la tierra para cada generación, un futuro desencantado. Ahora bien: atendida la velocidad de los cambios, incluso este futuro parece imprevisible. Algunos filósofos llaman a esto disminución del horizonte de las expectativas13. Las gentes perciben cada vez menos qué pueden esperar, e incluso dejan de confiar en la probabilidad de expectativas razonables (estamos lejos de la época anterior a la primera gran guerra, cuando los funcionarios recién escalafonados tomaban nota de la fecha exacta en la que se produciría su jubilación cincuenta o más años más tarde); por ello se manifiesta una tendencia (en el ámbito sociocultural apuntado) a dejar de hacer previsiones individuales para el futuro. Y si se produce una pérdida de previsiones, de representabilidad del futuro, la consecuencia casi automática es la pérdida de la disposición a sacrificar el presente a un futuro mejor cualquiera. Una pérdida de capacidad proyectiva y de volición del futuro14. El resultado es una contradictoria, esquizofrénica desaparición del interés por el futuro en seres humanos para quienes el presente puede ser difícilmente soportable. El ambiguo No future de los jóvenes, en lo que hay probablemente más de histérica apología del presente y de colonización de la consciencia por la industria de masas que de percepción de la dificultad del futuro. Esquizofrenia, pues, ante el futuro. La necesidad de preverlo se agudiza, pero también se desmotiva al parecer fuera de control. El «progreso», como barruntaba Keynes, ha engendrado una contraposición entre sus resultados y la capacidad de proyectar el futuro. Y desde el punto de vista ecológico, que ha resultado ser fundamental, la sociedad occidental, que le ha dado a su crecimiento un «sentido histórico progresista», se encuentra ante el hecho de que su «desarrollo» mismo es contrafinalístico15. Así, R. Bodei, «Attualità e tempo dell’attesa: strategie per pensare il futuro», in IRIDE, 2, enero-junio, 1989, págs. 123-133. La expresión, sin embargo, procede de R. Koselleck en 1959. 13 Ello puede dar una clave de la creciente apoliticidad de las sociedades: pues los proyectos políticos implican siempre de algún modo sacrificio del presente en función del proyecto para el futuro; en este sentido, p. ej., Salvatore Veca, Cinadinanza, Milano, Feltrincili, 1990. 14 15 Vid. G. Marramao, Poder y secularización, cit. cap. VI, 3. El tiempo del «progreso» 251 4.3. Presente 4.3.1. El Presente Transitorio La vida se reduce al presente. Pero el presente del tiempo del progreso se caracteriza también contradictoriamente: es siempre transición hacia algo distinto. Estamos aún en la concepción de raíz judeocristiana de que el tiempo sólo tiene sentido una vez consumado (o, en sentido profano, consumido). En el presente de hoy, la vida biológica, y cuanto la afecta, ha llegado a ser el ámbito a que se reduce el tiempo del progreso. El pasado tiende a volatilizarse, a no servir de referencia; el futuro sigue apareciendo culturalmente -y cada vez más ideológicamentecomo una promesa que, contradictoriamente. tiende a ser la inseguridad misma. Y el tiempo tiende a reducirse al presente porque, por otra parte, desde el interior de la ideología progresista el futuro es visto como esencialmente igual al presente, aunque -sin que se sepa muy bien por qué- mejor. El presente es siempre un presente transitorio. El presente es siempre todavía no. El presente del progreso acelerado es un presente vacío. 4.3.2. Contenido del Presente progresista Pues, ¿qué ocurre, efectivamente, en el presente de cada vida?16 Los rasgos más destacables del modo en que se vive el presente en transición, en el tiempo acelerado del progreso, podrían ser los siguientes: a) Se da, ante todo, una sobrevaloración del presente inmediato. Un acortamiento de las dimensiones del presente, consecuencia de la inseguridad de los proyectos. Y se tiende, además, a vivir predatoriamente este presente inmediato, a componerlo discontinuamente de consumos, a llenarlo de pequeñas «excepcionalidades» tratando de eliminar continuamente su vacío de proyectos. Este modo predatorio y no proyectivo, consumista, de vivir el presente es un problema de nuestra civilización. Así, la cultura contemporánea de la droga química -cuyo papel es bastante diferente del que tiene la droga tradicional en las culturas tradicionales- R. Bodei, «Attualità e tempo dell’attesa: strategie per pensare il futuro», in IRIDE, 2, enero-junio 1989, págs. 123-133. 16 252 Juan Ramón Capella se halla en relación con el vacío cultural del presente. La modalidad aproyectiva-consumista se extiende a los ámbitos íntimos de la vida personal (la tendencia a una manera de vivir la sexualidad como entidad en sí misma, consumiéndola haciendo abstracción de otros aspectos de las relaciones interpersonales, puede servir de ejemplo). b) Creciente disponibilidad de las consciencias individuales a la colonización por la industria de producción de sentimientos de carencia, por los medios de producción y difusión industriales de contenidos de consciencia. c) Se da también una tendencia a la reconsagración de lo profano: aparece lo que Pasolini ha llamado «la religión del motor»17. O bien el «refugio» hacia valores tradicionales, como los de la fe, en las sociedades islámicas (y recientemente también entre nosotros: en la generación joven de la década de los ochenta aparecen más creyentes activos que en la de las dos décadas anteriores). En el mismo orden de cosas hay que situar a los «nacionalismos», como ideologías diferenciadoras y defensivas frente a la mutación cultural del nuevo industrialismo y el capitalismo multinacional mundializado. La interdependencia mundial del trabajo, presidida por el capitalismo, que impone una misma cultura material (manejo de idénticos instrumentos, desde los productivos a los objetos de consumo) en el mundo, se da en ambientes culturales crecientemente babélicos. Estos me parecen los rasgos que caracterizan el malestar de nuestro presente. Sin embargo, a los individuos les resulta imposible enclaustrarse totalmente en los acontecimientos de su entorno inmediato pese a la destrucción del universo simbólico de nuestra experiencia, pese a la privatización y al conformismo. La componente moral, proyectiva, de los seres humanos, que es tan indispensable biológicamente para ellos como sus instintos18, no queda abolida, aunque encuentra dificultades crecientes tanto en el ámbito de la formación de consciencia como en el de la actuación práctica (de ahí algunos de los sucedáneos de moral anteriormente mencionados, cuya función es dar tensión a un presente desguarnecido, invivible por su incompletud). P. P. Pasolini, «Los mecánicos-tabernáculo» [1969], en El Caos, trad. cast. de Antonio Prometeo Moya, Barcelona, Crítica, 1981. 17 18 I. Eibl-Eibesteldt, The Biology of Peace and War, London, Thames & Hudson, 1979. El tiempo del «progreso» 253 4.3.2. Antiutopía del presente Pese a que algunos sectores del pensamiento filosófico se complacen en centrar su reflexión en la reducción del horizonte de las expectativas, ateniéndose más bien apologéticamente a las tendencias que se manifiestan en el cuerpo social, el futuro no es tan poco imaginable como se pretende. Pues existen ciertas expectativas obtenidas por los científicos por extrapolación de factores existentes en nuestro presente. Las síntesis de rasgos del futuro basadas en las tendencias actuantes en el presente tienen una historia relativamente larga, que se remonta a los primeros informes del Club de Roma hace ya veinte años. Estas expectativas resultan fiables en cuanto a las tendencias que señalan, aunque algo inseguras respecto de los plazos y ritmos con que éstas se materializarán debido a la multiplicidad e interrelación de las variables en juego. No deben caer en saco roto, pues aunque se refieran al futuro no se trata de profecías: están construidas con los mismos métodos con que se han obtenido los saberes necesarios para que funcionen nuestros aparatos de uso doméstico, los cuales, obviamente, suelen funcionar. Estas síntesis no permiten el desinterés por el futuro, ya que diseñan una perspectiva que es imposible considerar sin horror. Un mundo con graves problemas demográficos, energéticos, de recursos y de residuos, con ambiente deteriorado, con multitud de especies, incluso las más evolucionadas, exterminadas por el industrialismo. Un universo social que pese a todo ello excluye a más de dos tercios de la humanidad existente hoy de un modo de vida esencialmente no universalizable sin un ulterior encarnizamiento de esta problemática. Un mundo en que las nuevas posibilidades tecnocientíficas de la ingeniería genética, con el presente dominio político-social, pueden hacer realidad los esclavitos épsilon de A brave new world o la dictadura tecnológica total. Un mundo donde armas de potencialidad genocida, pronto al alcance de cualquier estado, sociedad o mafia industrializados, son el instrumento para dirimir las polémicas. O, más sencillamente, un presente en el que 40 millones de niños morirán de desnutrición durante el último decenio del siglo XX19. El futuro está realmente -no sólo como representación- en 19 Según fuentes de Naciones Unidas de 1990. 254 Juan Ramón Capella el presente. Lo está como causación, como determinación del presente. Se gesta en tiempo-ahora. Por eso puede decirse que la percepción histórica del «progresismo», de «lo moderno», es cada vez más ideológica. El contrafinalismo del progreso meramente técnico -sin auténtico progreso social y moral- está mostrando ya sus consecuencias. A mi modo de ver, ello hace inevitable un cambio cultural que ha de llevar al museo el concepto mismo de lo «progresista» (junto a lo «idealista» o lo «romántico»). Que haya de sucederle es cosa que no se sabe. Î DOXA-9 (1991) N O T A S S O B R E L A R E G L A D E R E C O N O C I M I E N T O Eugenio Bulygin 257 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS JURÍDICOS I. Sistemas normativos estáticos E s casi un lugar común del pensamiento jurídico, que las normas jurídicas que integran el derecho de un país constituyen un conjunto unitario al que cabe atribuir carácter de sistema. Corresponde a la filosofía jurídica elucidar el concepto o los conceptos de sistema que usan los juristas. No debe extrañar, pues, que casi todos los filósofos del derecho, desde Bentham y Austin hasta Kelsen y Hart, hayan dedicado gran parte de sus esfuerzos a este tema, que constituye uno de los problemas centrales de la filosofía jurídica moderna. No obstante los esfuerzos realizados, quedan todavía muchos puntos oscuros y no pocos problemas sin resolver. En este trabajo me propongo analizar algunos aspectos de esta problemática. En Alchourrón-Bulygin 1971 hemos tratado de elaborar un modelo analítico de sistema como instrumento conceptual operativo para dar cuenta de algunos aspectos de la ciencia jurídica. Utilizando la noción de sistema deductivo elaborado por Tarski (1956) el sistema jurídico fue definido como un conjunto de enunciados jurídicos (que constituyen la base axiomática del sistema) que contienen todas sus consecuencias. Para que un sistema tal sea normativo, los enunciados de la base deben contener por lo menos algunos enunciados normativos o normas. Normas son definidas, a su vez, como enunciados que correlacionan ciertas circunstancias fácticas (casos) con determinadas consecuencias jurídicas (soluciones). Pero no es necesario que todos los enunciados de la base sean normativos: de hecho en los textos jurídicos (códigos, leyes, etc.) se encuentran a menudo al lado de normas enunciados de otro tipo, por ejemplo, definiciones (cfr. Alchourrón-Bulygin, 1982). Con esta reserva, hablaré en lo sucesivo, por razones de brevedad, de normas, entendiendo por tales enunciados jurídicos, sean éstos normativos o no. En el modelo 258 Eugenio Bulygin las normas son enunciados con un significado definido, lo que permite eludir la vieja discusión de si las normas son entidades lingüísticas (enunciados u oraciones de cierto tipo) o significados o sentidos de tales enunciados (cfr. Bulygin, 1986). Buena parte del trabajo de la ciencia jurídica (especialmente de la llamada dogmática jurídica) consiste en desplegar la base axiomática elegida, determinando qué soluciones corresponden a los distintos casos, lo que presupone la determinación previa del conjunto de todas las circunstancias fácticas o casos posibles (Universo de Casos) y del conjunto de todas las soluciones admisibles (Universo de Soluciones). De esta manera puede determinarse si el sistema es completo en el sentido de que resuelve todos los casos posibles o si, por el contrario, contiene algunas «lagunas normativas», es decir, casos a los que las normas no correlacionan ninguna solución. También puede establecerse si el sistema es coherente en el sentido de que en ningún caso hay conflictos entre normas o contradicciones normativas y también si las normas del sistema son independientes entre sí o redundantes en algún caso. De este modo el modelo permite definir con precisión ciertas propiedades estructurales de los sistemas jurídicos (completitud, coherencia e independencia) y, por consiguiente, dar cuenta de algunos aspectos importantes de la actividad típica de los juristas dogmáticos, a la vez que resolver el viejo problema de las lagunas del derecho. Esta definición de «sistema jurídico» no prejuzga sobre el número y el origen de las normas que se elijan como base axiomática; puede tratarse de normas legisladas o consuetudinarias, extraídas de sentencias judiciales o de escritos doctrinarios y puede tomarse como base del sistema cualquier conjunto de normas: algunos artículos de un código o de una ley, todas las normas referentes a una determinada materia e incluso todas las normas pertenecientes al derecho de un país. Este último es un caso límite que ofrece algún interés (cfr. infra, sección V). Dado que el sistema está definido como un conjunto de normas, éstas permanecen fijas en el modelo: cualquier cambio de la base axiomática del sistema nos llevaría a otro sistema, distinto del anterior. En este sentido, el concepto de sistema elaborado en Normatives Systems es estático. (Creo que esta noción de un sistema estático reconstruye con bastante fidelidad lo que Kelsen entiende por tales sistemas). Pero cuando los juristas hablan de sistema jurídico quieren dar cuenta, a menudo, del fenómeno del cambio: las normas jurídicas suelen cambiar con el transcurso del tiempo; algunas normas existentes son eliminadas, otras modificadas y también suelen agregarse normas totalmente Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 259 nuevas. La posibilidad de tales cambios temporales determina el carácter dinámico del derecho. Para dar cuenta de este carácter es menester elaborar un concepto dinámico del sistema. II. Orden jurídico como sistema dinámico Si el sistema jurídico se concibe como un conjunto de objetos de cierto tipo (por ejemplo, un conjunto de normas o de enunciados jurídicos) y el conjunto es definido extensionalmente, entonces el sistema tiene que estar referido a un punto temporal determinado, pues con todo cambio provocado por los actos de creación o de derogación de normas, el conjunto deja de ser el mismo y se convierte en otro distinto, con lo cual volvemos a tener un concepto estático de sistema. Por lo tanto, un sistema dinámico no puede ser un conjunto de normas, sino una familia (es decir, un conjunto) de conjuntos de normas, o más precisamente una secuencia temporal de conjuntos de normas. Esto nos ha llevado a proponer una distinción terminológica entre sistema jurídico como conjunto de normas y orden jurídico como secuencia de sistemas jurídicos (Alchourrón-Bulygin, 1976). Desde entonces esta terminología parece haber adquirido una firme carta de ciudadanía en la literatura especializada (cfr. Caracciolo, 1988). Los términos «sistema» y «orden» apuntan a la misma distinción conceptual que «sistema momentáneo» y «sistema jurídico» introducidos por Raz (1970). Sin embargo, Raz parece entender por «sistema momentáneo» la totalidad de las normas jurídicas que forman parte del derecho de un país en un momento temporal determinado; en cambio, el concepto de sistema caracterizado más arriba es más flexible, ya que su base puede estar formada por cualquier conjunto de enunciados jurídicos, lo que permite acercarse más a la forma en que trabajan los juristas, a quienes sólo en situaciones muy especiales interesa construir un sistema global formado por todas las normas de un derecho nacional. El sistema global es un caso particular, aunque obviamente importante, pues los juristas exigen a veces que la base de su sistema esté formada por algún subconjunto de las normas válidas, es decir, pertenecientes al derecho de ese momento. (Más adelante veremos que esta exigencia es mucho menos frecuente de lo que suele creerse: cfr. infra. sección V.) Y para saber si la base del sistema cumple este requisito es necesario poder identificar el sistema global. Por otra parte, el término «momentáneo» 260 Eugenio Bulygin no es muy adecuado, pues insinúa que el sistema tiene una duración muy corta, cuando en realidad el sistema es relativo a un intervalo temporal entre dos actos de creación y/o derogación normativa (cfr. Bulygin, 1982) y este intervalo, sobre todo en el caso de sistemas formados por unas pocas normas, puede ser relativamente largo. Por otra parte, no es claro si por «sistema jurídico» Raz entiende un conjunto de sistemas momentáneos o un conjunto de normas, a saber, todas las normas que pertenecen a todos los sistemas momentáneos que corresponden al sistema jurídico en cuestión. Si el sistema jurídico es un conjunto de sistemas momentáneos, la relación entre un sistema momentáneo y el sistema jurídico es la de pertenencia; si es un conjunto de normas y los sistemas momentáneos son subclases del sistema jurídico, entonces la relación es de inclusión. La terminología de Raz es vacilante en este punto. Por un lado habla de pertenencia («The phrase “The English legal system at the beginning of the reign of Elizabeht II” is ambiguous. It may refer to the momentary system of that particular time or to the legal system to which this momentary system belongs.» Raz, 1970, pág. 35; el subrayado es mío), por el otro, dice en la misma página que un sistema momentáneo es una subclase de un sistema jurídico. De todos modos, el concepto interesante es el del sistema jurídico como el conjunto de todos los sistemas momentáneos y no como el conjunto de todas las normas de todos los sistemas momentáneos, pues este último conjunto sería irremediablemente inconsistente, ya que contendría todas las normas derogadas y las que fueron dictadas en su lugar. En este sentido la distinción propuesta («sistema jurídico», vs. «orden jurídico») parece preferible, tanto desde el punto de vista conceptual, como terminológico. III. Identidad y estructura del orden jurídico Si se acepta la distinción entre orden jurídico y sistema jurídico se plantean dos problemas mayores, que Caracciolo llama problema de identidad y problema de estructura (cfr. Caracciolo, 1988). El primero es el de la determinación de la identidad de un orden jurídico, es decir, la cuestión de saber cuándo una secuencia de sistemas pertenece al mismo orden jurídico y cuándo se interrumpe esa secuencia y surge un nuevo orden jurídico, distinto del anterior. Para ello es necesario explicitar los criterios de pertenencia de los sistemas a un orden jurídico. El segundo problema consiste en determinar el contenido de Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 261 un sistema jurídico global correspondiente a un determinado intervalo temporal y para lo cual tenemos que conocer los criterios de pertenencia de las normas al sistema en cuestión. En cierto sentido ambos problemas se refieren a la identidad: la identidad del orden jurídico y la identidad de un sistema jurídico, y ambos consisten en la determinación de los criterios de pertenencia: pertenencia de las normas al sistema y pertenencia de los sistemas al orden. Sin embargo, hablar del problema de estructura tiene su razón de ser, pues los criterios de pertenencia de las normas al sistema determinan la estructura de este último. Caracciolo distingue dos criterios de pertenencia que considera básicos: criterio de deducibilidad (C1) y criterio de legalidad (C2). De acuerdo al criterio de deducibilidad una norma pertenece al sistema cuando es consecuencia lógica (es deducible de) las normas pertenecientes al sistema. Según el criterio de legalidad una norma pertenece al sistema si ha sido creada (promulgada) por una autoridad competente del sistema. (Una autoridad x es competente para dictar o promulgar una norma N, cuando existe una norma que pertenece al sistema que le otorga competencia, es decir, le autoriza a x a dictar la norma N.) Esto permite distinguir entre dos relaciones entre las normas del sistema, relación de implicación y relación de legalidad. Estas relaciones determinan la estructura del sistema. Las distintas formas de combinación de estos dos criterios permiten a Caracciolo distinguir entre cuatro modelos analíticos de pertenencia: M1 basado en C1 M2 basado en C2 M3 basado en la conjunción de los dos criterios C1 y C2 y M4 basado en la disyunción de C1 y C2. De estos cuatro modelos M4 en el cual ambos criterios, el de deducibilidad y el de legalidad constituyen condiciones suficientes, aunque no necesarias para la pertenencia, es decir, una norma pertenece al sistema, sea porque se deduce de las normas del sistema, sea porque ha sido dictada por una autoridad competente, es el que mejor reconstruye los criterios de pertenencia que los juristas usan efectivamente, aunque bien puede ser que tales usos no sean homogéneos, en el sentido de que respecto de alguna subclase de normas el modelo aplicable sea otro. En particular, Caracciolo sugiere que en el caso de las sentencias judiciales el modelo más adecuado es M3 esto es, el que exige el cumplimiento de ambos criterios, lo que equivaldría a decir que los jueces sólo son competentes para promulgar normas que son consecuencia lógica de las normas generales del sistema (más la descripción del caso). Esto suena bastante razonable, y es un argumento en favor de no mezclar las normas generales con las 262 Eugenio Bulygin normas individuales. En otras palabras, opino que el sistema jurídico (y, por ende, el orden jurídico) ha de ser reconstruido de tal manera que su base sólo incluya normas generales y no las normas individuales, como, por ejemplo, las sentencias judiciales. La descripción completa del derecho vigente en un momento dado no incluiría seguramente tales normas individuales; una especificación completa de las normas generales vigentes en el momento requerido sería considerada, sin duda, como una descripción satisfactoria. Por estas razones considero conveniente limitar la base del sistema a normas generales; las normas individuales formarán parte del sistema sólo a título de consecuencias lógicas en virtud del principio de deducibilidad. Los criterios de deducibilidad y de legalidad son manifiestamente insuficientes para dar cuenta de la pertenencia de todas las normas del sistema, pues presuponen que el sistema ya tiene normas, cuya pertenencia no depende de ninguno de los dos criterios. Siguiendo la terminología de Caracciolo podemos llamar independientes a tales normas. Por otra parte es interesante la observación de Caracciolo de que las normas que se incorporan conforme al criterio de legalidad son dependientes de las normas del sistema anterior; lo mismo ocurre con la eliminación de las normas como consecuencia de la derogación. De esta manera el criterio de legalidad constituye, a la vez, un criterio para la pertenencia de un sistema al orden jurídico. Como dice Caracciolo: «...un sistema normativo St pertenece al orden jurídico Oi si, y sólo si: a) las normas inéditas de St con respecto al contenido del sistema anterior St-1 que pertenece a Oi han sido emitidas mediante actos autorizados por normas que pertenecen a St-1; b) las normas de St-1 que no pertenecen a St han sido derogadas por actos autorizados por normas de St-1. La aplicación de ambos requisitos asegura, entonces, la legalidad del cambio temporal de sistemas pertenencientes al orden jurídico» (Caracciolo, 1988, 68). El requisito a) no significa que todas las normas de St tengan que haber sido promulgadas de acuerdo a St-1 sino sólo las «nuevas» o «inéditas», es decir, las que no pertenecen al sistema anterior St-1. Lo dicho implica que todo orden jurídico tiene que originarse en un sistema de normas independientes; esas normas, salvo que sean derogadas o modificadas en el futuro por autoridades competentes, pertenecen a todos los sistemas subsiguientes de ese orden. Todos los sistemas pertenecientes a ese orden, salvo el primero, se originan a partir del sistema inmediatamente anterior mediante adición de normas nuevas (como consecuencia de actos de promulgación o creación normativa) o por medio de la Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 263 sustracción de normas (como consecuencia de actos de derogación) y, en última instancia, a partir del sistema originario de normas independientes. Desde luego, tanto los actos de promulgación como los de derogación tienen que ser llevados a cabo por autoridades competentes, es decir, tienen que cumplir con el criterio de legalidad C2. En este sentido las normas independientes originarias constituyen la base del orden jurídico. El conjunto de las normas independientes que constituyen la base de un orden Jurídico Oi será denominado -siguiendo la terminología de Kelsen- la primera constitución de ese orden jurídico. Para poder hablar de un orden jurídico hay que partir de una primera constitución, esto es, de un conjunto de normas que se decide adoptar como base del orden. Este conjunto se identifica extensionalmente, es decir, por enumeración: [N1, N2... N3]. Las normas contenidas en la primera constitución y todas sus consecuencias lógicas forman un sistema normativo, el primero de una serie temporal de sistemas. Pero para que haya una serie temporal tal, la constitución tiene que contener al menos una norma de competencia que faculte a una autoridad a promulgar nuevas normas y, eventualmente, a derogar normas existentes. El segundo sistema de la serie surge en el momento cuando una autoridad competente de acuerdo al primer sistema promulgue una nueva norma y/o cuando derogue alguna norma. De ahí se desprende que a todo intervalo temporal entre dos actos normativos corresponde un sistema y que todo acto de promulgación y todo acto de derogación (realizados por una autoridad competente) dan lugar a un nuevo sistema que integra la serie. La modificación o reforma de una norma puede ser analizada como derogación y promulgación simultáneas: nada impide, por cierto, que una norma sea derogada y simultáneamente se promulgue otra en su lugar. De lo dicho se sigue que todo orden jurídico tiene por definición una primera constitución. Esta constitución puede, desde luego ser modificada total o parcialmente, dando lugar a nuevas constituciones (derivadas), siempre que se establezca en ella algún procedimiento de reforma. IV. Criterios de identificación Estamos en condiciones de formular el siguiente criterio de identificación de un orden jurídico determinado Oi: 1. El conjunto de normas [N1, N2... N3] es el sistema originario (primera constitución) de Oi. 264 Eugenio Bulygin 2. Si una norma Nj es válida en un sistema St , que pertenece a Oi y Nj faculta a la autoridad x a promulgar la norma Nk y x promulga en el momento t la norma Nk, entonces Nk, es válida en el sistema St+1 (es decir, en el sistema correspondiente al momento siguiente a t) y St 1 pertenece a Oi. 3. Si una norma Nj es válida en un sistema St , que pertenece a O i , y N j faculta a la autoridad x a derogar la norma Nk, que es válida en St y x deroga Nk en el momento t, entonces Nk no es válida en el sistema St+1 (correspondiente al momento siguiente a t) que pertenece a Oi. 4. Las normas válidas en un sistema St que pertenece a Oi que no han sido derogadas en el momento t, son válidas en el sistema St+l de Oi (que corresponde al momento siguiente a t). 5. Todas las consecuencias lógicas de las normas válidas en un sistema St que pertenece a Oi también son válidas en St . (Para evitar excesivas repeticiones del término «pertenece», uso la frase «la norma N es válida en el sistema S» como sinónimo de «la norma N pertenece al sistema S» y reservo el término «pertenencia» para referirme a la relación entre un sistema y un orden.) El criterio de identificación constituido por las reglas (l)-(5) al definir el orden jurídico Oi determina su estructura. Esta está dada por las reglas (2)-(5). Las reglas (2), (3) y (4) condicionan el carácter dinámico del orden, mientras que la regla (5) es responsable del carácter sistemático de los sucesivos conjuntos de normas (sistemas). La regla (1) es la que identifica el orden considerado; otros órdenes se distinguen de O i . no por su estructura (que es idéntica), sino por ser distinta su primera constitución, es decir, por la regla (1). Esta regla no fija ninguna condición especial que deba reunir la primera constitución: cualquier conjunto de normas (que contenga por lo menos una norma de competencia) puede ocupar la posición de una primera constitución y dar lugar a un orden jurídico. (Por supuesto, no todos los órdenes jurídicos son igualmente interesantes; a veces los juristas están interesados en aquel orden jurídico que es efectivo o vigente en una sociedad dada en un tiempo determinado. Pero éste es otro problema.) El criterio de identificación, tal como fue esbozado aquí, más que una definición de un orden específico Oi, es un esquema definicional. Para ser una definición la regla (1) tendría que especificar concretamente qué normas forman parte de la primera constitución. Ya sabemos que éste es el único punto en que la definición de un orden Oi, difiere de la del orden Oi. Esto permite distinguir entre el criterio de identificación genérico (esquema Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 265 definicional) que determina la estructura de los órdenes jurídicos, y la definición específica de un orden determinado. La observación de Caracciolo de que «...el criterio de legalidad C2 no suministra, en verdad, condiciones de pertenencia de normas a un conjunto momentáneo, sino que define la pertenencia de conjuntos de normas al orden jurídico» resulta exagerada. En realidad, tal criterio expresado por las reglas (2) y (3) cumple ambas funciones: define la pertenencia de los sistemas al orden y determina (parcialmente) el contenido de cada sistema. Efectivamente, el contenido de cada sistema perteneciente al orden en cuestión está determinado (en parte) por las reglas (l)-(5), que constituyen, conjuntamente, una definición recursiva de «norma válida en un sistema, St del orden Oi», en el sentido de que por aplicación sucesiva de esas reglas se puede establecer en un número finito de pasos si una determinada norma pertenece o no a un determinado sistema del orden considerado. Los criterios de pertenencia de una norma a un sistema son tres: a) criterio de pertenencia directa de las normas independientes (regla l), b) criterio de deducibilidad (regla 5) y c) criterio de legalidad (reglas 2, 3 y 4). Desde luego, el contenido de un sistema determinado dependerá de los actos normativos (actos de promulgación y derogación) que realicen las autoridades competentes, lo que es una cuestión empírica. Pero la cuestión de saber qué normas son agregadas al sistema como consecuencia de un acto de promulgación y qué normas son eliminadas como consecuencia de un acto de derogación plantea delicados problemas lógicos, que no voy a considerar aquí (cfr. Alchourrón-Bulygin, 1979 y 198l). La noción de orden jurídico esbozada aquí refleja un uso de esta expresión. Para este concepto la identidad del orden reposa en la continuidad de los sistemas que a él pertenecen y esto quiere decir, en última instancia, la continuidad de la constitución, lo que no implica su inmutabilidad, sino la legalidad del cambio. Todo cambio ilegal de la constitución, es decir, toda revolución jurídica conduce a la ruptura del orden jurídico y la nueva constitución dará origen a un nuevo orden. Así no sólo la revolución rusa de 1917, sino también la promulgación de la Constitución española de 1978 y la restauración de la Constitución argentina en 1983 y cualquier golpe de Estado dan lugar a un nuevo orden jurídico. En este sentido, «orden jurídico» así definido no se identifica con «derecho estatal» o «derecho nacional». En cierto sentido, el orden jurídico del régimen franquista forma parte del derecho español, al igual que el orden constitucional de 1978. Es que los usos lingüísticos son en este punto considerablemente 266 Eugenio Bulygin vagos y es posible que el concepto de derecho nacional tenga que ser reconstruido como un conjunto de órdenes jurídicos sucesivos (cfr. Caracciolo, 1988, 19-20). Pero este problema excede los límites del presente trabajo. V. Pertenencia y aplicabilidad He señalado en otro lugar (Bulygin, 1982) que se suele exagerar la importancia de la noción de sistema momentáneo global como conjunto de todas las normas que pertenecen al sistema correspondiente a un momento temporal determinado. La idea es que para un observador (un juez o un jurista) situado en el momento t sólo son aplicables las normas que pertenecen al sistema correspondiente a t (St ). Esto, sin embargo, es un error. Con mucha frecuencia suelen resultar aplicables normas que pertenecen a algún sistema anterior (St-n) y que fueron derogadas antes de t. El concepto de aplicabilidad debe ser cuidadosamente distinguido del de pertenencia. A qué casos es aplicable una norma suele estar determinado por lo que he llamado criterios de aplicabilidad. La regla de la ley más benigna en derecho penal es un ejemplo de tales criterios de aplicabilidad. En virtud de esta regla, el juez debe aplicar la ley penal más benigna con independencia de la cuestión de si tal ley sea vigente o no, es decir, si pertenece o no al sistema correspondiente al momento en que el juez dicta su sentencia. La distinción entre pertenencia y aplicabilidad de las normas permite diferenciar entre lo que he llamado tiempo externo y tiempo interno de una norma. El tiempo externo es una función de la pertenencia: es el conjunto de los momentos temporales en los que la norma en cuestión pertenece a algún sistema del orden considerado. Si por «existencia» de una norma entendemos su pertenencia a un sistema, podemos decir también que el tiempo externo es el conjunto de los intervalos en los que la norma existe. La existencia (en este sentido) de una norma no tiene por qué ser continua: la misma norma puede pertenecer al sistema St , no pertenecer al sistema St+1, y volver a pertenecer a St+2. El tiempo interno de una norma puede ser definido como el conjunto de todos los intervalos temporales en los que la norma es aplicable. El tiempo interno es, por lo tanto, una función de aplicabilidad. Los dos tiempos no tienen por qué coincidir: una norma puede pertenecer al sistema St sin ser aplicable en el momento t y viceversa, puede ser aplicable en el momento t sin pertenecer al sistema St correspondiente a ese momento. Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 267 De lo dicho se desprende que las normas que un juez aplica a un caso en un determinado momento no necesariamente tienen que pertenecer al sistema correspondiente a ese momento. De hecho, las normas que los jueces aplican para resolver un caso suelen pertenecer a sistemas diferentes del mismo orden jurídico y, a veces, puede tratarse de normas pertenecientes a otros órdenes jurídicos. (Hay toda una disciplina jurídica -Derecho Internacional Privado- que estudia los casos en los que procede la aplicación del derecho extranjero.) Lo que el juez hace efectivamente es determinar -siguiendo los criterios de aplicabilidad- qué normas son aplicables al caso y luego construye un sistema en base a esas normas, que con frecuencia son una selección de sistemas que corresponden a diferentes momentos temporales. Hay, sin embargo, un sentido en que cabe decir que el sistema correspondiente al momento en que el juez ha de tomar su decisión es efectivamente un sistema privilegiado: los criterios de aplicabilidad de las normas que el juez usa tienen que pertenecer a ese sistema. En otras palabras, el juez debe usar los criterios de aplicabilidad vigentes, si bien esos criterios de aplicabilidad pueden remitirlo luego a normas pertenecientes a sistemas anteriores, ya derogadas, e incluso a normas pertenencientes a otros órdenes jurídicos (cfr., Bulygin, 1982). Puede suceder incluso que una norma sea aplicable a un determinado caso, a pesar de que esa norma no pertenezca a ningún sistema del orden jurídico en cuestión y tampoco a ningún sistema de ningún otro orden jurídico. Esto sucede, por ejemplo, con una ley inconstitucional, es decir, una ley promulgada por una autoridad incompetente. (La autoridad puede ser incompetente por tres motivos distintos: a) por tratarse de un órgano distinto del autorizado, b) por no haberse seguido el procedimiento adecuado y c) por entrar la norma promulgada en conflicto con algún principio o garantía constitucional; este último es el caso más frecuente.) Y sin embargo, una ley de estas características puede ser aplicable, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional la declaró constitucional. Ahora bien, la constitucionalidad de una ley no depende de lo que diga el Tribunal Constitucional y una ley que no fue dictada por una autoridad competente sigue siendo inconstitucional, aunque el Tribunal diga lo contrario. Pero es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional el que determina la aplicabilidad de la ley. Si el Tribunal dice (erróneamente) que la ley es constitucional, la ley será aplicable, aunque no sea válida en el sistema, Esta tesis, que puede parecer chocante a muchos juristas, es, sin embargo, mera consecuencia lógica de la definición de pertenencia de las normas 268 Eugenio Bulygin al sistema o validez en el sistema. Una norma pertenece a un sistema o es válida en él, si, y sólo si, ha sido creada por la autoridad competente y no cuando alguien diga que ha sido creada por la autoridad competente, aunque ese «alguien» sea el tribunal de última instancia, competente para decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes. VI. Regla de reconocimiento como criterio de identificación Es importante tener presente que las reglas (l)-(5) que constituyen un criterio de identificación de un orden jurídico son reglas conceptuales, es decir, reglas que regulan el uso de un concepto y no normas de conducta. Por «normas de conducta» entiendo normas que prohíben, permiten u ordenan ciertas conductas o estados de cosas resultantes de las conductas. Las reglas conceptuales, en cambio, no prohíben ni permiten nada; las reglas matemáticas, las reglas lógicas, las reglas del lenguaje (sintácticas y semánticas) son típicos ejemplos de reglas conceptuales. Una de las tesis principales de este trabajo es que la unidad de un orden jurídico y de cada uno de los sistemas que pertenecen a él está constituida por una regla conceptual (criterio de identificación) y no por una norma de conducta. Filósofos del derecho tan importantes como Kelsen y Hart no parecen compartir esta idea. Para Kelsen la unidad del orden jurídico está dada por la norma básica o fundamental y para Hart por la regla de reconocimiento. Cabe preguntarse si la norma básica de Kelsen y la regla de reconocimiento de Hart son genuinas normas de conducta o reglas conceptuales. No voy a analizar aquí la teoría de la norma básica de Kelsen. En otro lugar (Bulygin, 1990) he analizado detenidamente la cuestión y he llegado a la conclusión que la norma básica no es necesaria para la definición del orden jurídico y no es suficiente para fundamentar la pregunta por la obligatoriedad de las normas jurídicas. Por lo tanto, me limitaré aquí al análisis de la regla de reconocimiento de Hart. En un artículo publicado hace muchos años (Bulygin, 1976) sostuve que la regla de reconocimiento de Hart ha de interpretarse como una regla conceptual y no como una norma, porque tiene carácter definicional y carece de todo contenido normativo. En particular, esa regla no prescribe a los jueces el deber de aplicar las normas jurídicas y tal deber -cuando lo hay, lo que es una cuestión contingente- surge no de la regla de reconocimiento, Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 269 sino de alguna norma específica del sistema, identificada conforme a la regla de reconocimiento. No era mi intención, desde luego, hacer una exégesis del pensamiento de Hart; no cabe duda de que Hart mismo y prácticamente todos sus comentaristas, entre los cuales figuran tan profundos conocedores de su obra como Raz (1971). Hacker (1977) y MacCormick (1978 y 1981), piensan que la regla de reconocimiento es una genuina norma que prescribe a los jueces el deber de aplicar las normas jurídicas identificadas por esa regla. Mi pretensión era ofrecer una interpretación alternativa de la regla de reconocimiento (con algún apoyo en The Concept of Law) que explique mejor su funcionamiento y el papel que desempeña en la dinámica jurídica. Para ello ofrecí algunos criterios de distinción entre reglas conceptuales y normas de conducta. Las normas de conducta establecen deberes y prohibiciones; respecto de ellas tiene sentido hablar de obediencia o desobediencia, mientras que las reglas conceptuales se limitan a definir un concepto, no establecen prohibiciones ni obligaciones y carece de sentido hablar de obediencia o desobediencia a tales reglas. El no uso (o mal uso) de las reglas conceptuales puede dar lugar a reacciones críticas, pero éstas son de una naturaleza muy distinta que las que provoca el incumplimiento de una norma de conducta. Lo que se reprocha al que no sigue o no usa reglas conceptuales es ignorancia y no desobediencia. Piénsese en la persona que realiza una jugada incorrecta en ajedrez (por ejemplo, enroca, estando bajo jaque) o que no sabe usar correctamente las reglas gramaticales o matemáticas. En ninguno de estos casos diríamos que la persona en cuestión ha desobedecido las reglas de ajedrez, de gramática o de matemática; diríamos simplemente que no sabe jugar al ajedrez, hablar correctamente el idioma en cuestión o hacer cálculos matemáticos. Recientemente, mi tesis ha sido objeto de una aguda crítica por parte de Juan Ruiz Manero en un muy interesante libro de próxima aparición (Ruiz Manero). A pesar de la crítica de Ruiz Manero, hoy -catorce años después de la publicación de mi artículo- estoy dispuesto a defender una tesis si no idéntica, al menos muy similar. Como se verá a continuación, la tesis que trataré de defender no se limita a la interpretación de la regla de reconocimiento hartiana, sino que tiene un alcance más general: sostengo que sin un criterio conceptual que permita identificar las normas del sistema, no se puede hablar de deberes que establezcan tales normas. Mi diferencia con Hart y con Ruiz Manero puede sintetizarse así: ellos creen que primero tenemos una norma que obliga a aplicar las normas que reúnen ciertas características 270 Eugenio Bulygin y luego, de esta norma se extrae el criterio conceptual que define qué normas pertenecen al sistema; yo, en cambio, sostengo que para poder determinar qué deberes establecen las normas jurídicas, hay que tener primero un criterio conceptual que nos permita identificar tales normas. En el artículo de 1976 sostuve las dos tesis siguientes: 1) la regla de reconocimiento como conjunto de los criterios de identificación del derecho válido establece qué propiedades debe reunir una norma para ser considerada derecho válido, y 2) cuando los jueces tienen el deber de aplicar el derecho, tal deber no surge de la regla de reconocimiento (entendida como criterio de identificación a la manera de las cinco reglas esbozadas en la sección IV), sino de alguna norma jurídica, identificada como válida conforme a la regla de reconocimiento. Dos son los cargos que me formula Ruiz Manero: «...primero, que en la caracterización de la regla de reconocimiento y en su consideración de la misma como regla conceptual hay una confusión entre la propia regla de reconocimiento (como norma o regla de conducta aceptada por los jueces) y el criterio de identificación de las reglas del sistema basado en la regla de reconocimiento (como criterio usado por un observador externo, como pueda ser, por ejemplo, un teórico del Derecho o un consejero jurídico privado) y, segundo, que la consideración, propuesta por Bulygin, de la regla de reconocimiento como regla conceptual nos deja impotentes para entender la naturaleza y la fuente del deber judicial de decidir conforme a las normas válidas.» El primer cargo me parece totalmente injusto; en ningún momento confundí la regla de reconocimiento como norma de conducta aceptada por los jueces que establece el deber de aplicar las normas jurídicas que reúnen los requisitos que esa regla fija con el criterio de identificación de las reglas del sistema basado en tal regla de reconocimiento. Lo que hice era muy distinto: propuse llamar «regla de reconocimiento» al criterio de identificación (cfr. Bulygin, 1976, pág. 35: «Llamaremos regla de reconocimiento al conjunto de todos los criterios de identificación...»). Formulé esta propuesta porque consideraba y sigo considerando que hace falta usar un criterio de identificación para poder identificar las normas jurídicas válidas y porque el deber de los jueces de aplicar las normas jurídicas válidas proviene de esas mismas normas, identificadas conforme a ese criterio. En otras palabras, creo que primero viene el criterio de identificación (regla conceptual) y luego las normas de conducta que establecen deberes, mientras que Ruiz Manero y los comentaristas de Hart, como Raz, Hacker y MacCormick (y probablemente Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 271 también Hart mismo) creen poder derivar el criterio de identificación de una norma de conducta. Puedo tener razón o no, pero no hay, ni hubo aquí confusión alguna de mi parte. El segundo cargo es mucho más serio. Si mi interpretación de la regla de reconocimiento nos dejara efectivamente impotentes para entender la fuente del deber judicial de decidir conforme a las normas válidas, mí posición se derrumbaría. Pero no creo que suceda tal cosa; mi interpretación de la regla de reconocimiento como criterio conceptual no impide en modo alguno dar una explicación coherente del deber judicial. Creo, en cambio, que la interpretación estándar de la regla de reconocimiento nos deja en la más absoluta ignorancia, pues no sólo no podemos saber cuáles son los deberes jurídicos de los jueces, si no hemos identificado previamente las normas jurídicas, sino ni siquiera estamos en condiciones de identificar a los jueces. Pero veamos primero el argumento de Ruiz Manero. Para evitar malos entendidos lo transcribiré in extenso: «La aparente plausibilidad de la presentación que hace Bulygin de la fuente del deber del juez se desmorona si analizamos qué puede querer decir el juez cuando dice que «conforme al Derecho, debo castigar a este hombre, pero, por razones morales, no lo voy a hacer». Este «debo» no significa, obviamente, «moralmente debo» (y por ello el juez puede decir sin contradicción que conforme al Derecho debe hacer x, pero que por razones morales no debe hacerlo). Ello excluye que el deber al que se refiere el juez de aplicar la norma que le ordena condenar al acusado surja de que lo ordenado por tal norma sea moralmente correcto y también que ese deber surja de que sea moralmente correcto obedecer, aplicándolas, a las normas dictadas por una determinada autoridad (en ambos casos, el juez no podría decir sin contradicción «conforme al Derecho debo..., pero por razones morales no debo...»). Pero si el deber del juez de aplicar la norma que le ordena condenar surgiera -como pretende Bulygin- de esa misma norma (a la que llamaremos N1), ello sólo podría tener como fundamento el que lo ordenado por esa norma N1 es moralmente correcto. En otro caso, es preciso, para fundamentar ese deber, apelar a una norma (N2) distinta de la que se aplica que ordene al juez aplicar N1 y entonces “conforme al Derecho, debo aplicar N1” significaría “hay una norma N2 que me ordena aplicar N1”. A su vez, y para salvaguardar la posibilidad de que el juez pueda decir sin contradicción “conforme al Derecho (es decir, conforme a N2) debo aplicar N 1 pero por razones morales no debo”, N2 no puede ser una norma moral que estatuya un deber moral de aplicar N1: esto es, el 272 Eugenio Bulygin deber a que se refiere el juez no puede tener como fundamento una N2 de naturaleza moral. N2, por consiguiente, no puede ser una norma moral. Y dada la irrelevancia, en este contexto, de otros códigos normativos (tales como las reglas de etiqueta, las del buen gastrónomo u otros códigos semejantes que pudieran imaginarse) no parece problemático afirmar que, en tal caso, N2 sólo puede ser una norma jurídica. Y, entonces, quedan dos posibilidades: o bien N2 es una norma jurídica derivada -esto es, una norma que pertenece al sistema en virtud de su concordancia con los criterios de validez jurídica establecidos por otra norma- o bien N2 es una norma jurídica última (en el sentido visto en el § II, l). Y eso es precisamente la regla de reconocimiento: una norma jurídica que establece cuáles son los criterios últimos de validez jurídica, esto es, una norma que establece, con carácter último, cuáles son las normas que los jueces tienen el deber de aplicar. Obviamente, esta regla jurídicamente última puede considerarse ubicada, por las diversas teorías del Derecho, bien en algún momento de la creación del Derecho (como es el caso de la norma básica kelseniana) bien en el momento de la aplicación (como es el caso de la regla de reconocimiento de Hart). Pero esto no afecta a la presente discusión, pues Bulygin concuerda con la orientación hartiana de considerar como criterio último de identificación del “Derecho válido” el efectivamente usado por los órganos de aplicación; y lo que aquí se ha tratado de demostrar es que, para fundamentar la afirmación de que los jueces tienen el deber de aplicar el “Derecho válido” y que este deber es de naturaleza no-moral, hay que entender ese criterio de identificación del “Derecho válido” efectivamente usado por los jueces no como un criterio meramente definicional, relativo al uso de la expresión “Derecho válido”, sino como una norma, que establezca, para los jueces, el deber de aplicar las normas que lo satisfagan; en definitiva, que para poder dar cuenta del deber de los jueces de aplicar el Derecho como un deber de naturaleza no moral, la regla de reconocimiento ha de ser entendida como la entiende Hart, esto es, como una norma genuina y no, como pretende Bulygin, como una mera regla definicional.» (Ruiz Manero, Capítulo Segundo, III.1). Creo que no cometeré mayores injusticias con Ruiz Manero, si resumo su argumento del siguiente modo: El código penal ordena al juez condenar al que comete homicidio, pero frente a la pregunta «¿por qué debe el juez aplicar el código penal?», caben dos respuestas: a) porque es moralmente correcto, y b) porque hay una norma jurídica que ordena aplicar el código penal. La respuesta a) queda descartada (porque en tal Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 273 caso el juez no podría decir sin contradicción «debo jurídicamente, pero no debo moralmente»). La respuesta b) nos lleva a otra norma (que por las mismas razones tiene que ser jurídica y no moral); esta segunda norma podrá ser derivada (en cuyo caso nos remitirá a otra norma jurídica), pero tarde o temprano tenemos que llegar a una norma jurídica última, y ésta es la regla de reconocimiento. Ahora bien, la idea de una norma jurídica última es más que dudosa. Una vez que comenzamos a preguntar por el fundamento de las normas, ¿por qué no seguir preguntando? -Qué nos impide preguntar por el fundamento de esa norma jurídica que Ruiz Manero califica como última (y que dejaría de ser última al formularse la pregunta por su fundamento)? Esto me hace recordar la historia de la secretaria a quien su jefe solía dejar por escrito las instrucciones para el trabajo del día. Un día la secretaria llega a la oficina y se pregunta: «¿Qué debo hacer?» Encuentra la orden del jefe que dice «¡Copie este manuscrito!», pero en vez de hacerlo, se vuelve a preguntar: «¿Por qué debo obedecer las órdenes de mi jefe?» No tarda en encontrar una respuesta: «Porque me han contratado como secretaria y debo cumplir el contrato», pero acto seguido se le ocurre otra pregunta: «¿Por qué debo cumplir el contrato?» La respuesta «porque así lo ordena el Código Civil», tampoco la satisface y se pregunta «¿por qué debo obedecer las normas del Código Civil?» y sigue así durante un buen rato. En el momento en que está por preguntar «¿por qué debo obedecer la primera constitución?», llega el jefe y al ver que la secretaria en vez de copiar el manuscrito pasó la mañana preguntándose qué debe hacer, le dice con tono poco amistoso: «¡Deje de formular preguntas tontas y haga lo que se le ha ordenado!» La moraleja de esta historia es doble: 1) para justificar una acción no es suficiente mencionar una norma, hay que usarla. La distinción entre uso y mención es fundamental en este contexto. La secretaria hablaba acerca de normas, pero no usó ninguna y por eso no hizo nada. 2) La pregunta «¿por qué debo obedecer esta norma?» nos remite a otra norma, frente a la cual siempre cabe formular la misma pregunta. La serie de preguntas por el fundamento es infinita. Frente a cualquier norma puedo reiterar la pregunta. No se ve por qué la mayoría de los filósofos del derecho de repente se paran frente a ciertas respuestas y no siguen preguntando. ¿Acaso los jueces no pueden preguntar por qué deben obedecer la regla de reconocimiento? Decir, como hace Ruiz Manero, que esta regla es última equivale a la respuesta del jefe: «¡No pregunte más, haga lo que se le ha ordenado!» 274 Eugenio Bulygin (Tampoco ofrece una respuesta satisfactoria una teoría, como la de Nino, que recurre a normas morales, porque también cabe preguntar «¿por qué debo obedecer las normas morales?») Por lo tanto, si uno quiere saber qué debe hacer, tiene que usar una norma y no preguntar por su fundamento. Veamos un ejemplo. Se ha probado que Juan ha cometido un homicidio y el juez se pregunta: «¿Qué debo hacer con Juan?» El código penal, uno de cuyos artículos dice «El que matare a otro será penado con prisión de ocho a veinticinco años», le da la respuesta: debe condenarlo a prisión. Además, el código procesal contiene una norma que dice que los jueces deben fundar sus sentencias en el derecho vigente. Usando estas dos normas el juez está en condiciones de resolver su problema: el código penal le dice que debe condenar al homicida y la norma del código procesal le dice que debe invocar el código penal para justificar su decisión. Si en vez de hacerlo, sigue preguntando qué debe hacer, no cumple con sus deberes de juez y se expone al peligro de perder su cargo. La serie infinita de preguntas por el fundamento de las normas lleva a una parálisis total y la única forma de salir de esta parálisis es dejar de preguntar por el fundamento y usar una norma como pauta de conducta, para lo cual es necesario identificar las normas que interesan en este contexto. Si se trata de un juez, debe usar las normas jurídicas y para identificarlas tiene que recurrir a un criterio conceptual, es decir, a una definición. Cuando Ruiz Manero afirma «Pero si el deber del juez de aplicar la norma que le ordena condenar surgiera -como pretende Bulygin- de esa misma norma (a la que llamaremos N 1 ), ello sólo podría tener como fundamento el que lo ordenado por esa norma N 1 es moralmente correcto», no advierte que el juez no tiene ninguna necesidad de preguntar por el fundamento de esa norma; lo que tiene que hacer es usar esa norma que le dice qué debe hacer. Y si bien el juez puede formular la pregunta por el fundamento de N1 con esta pregunta no resuelve su problema. Además, como ya hemos visto, puede formular la misma pregunta frente a N2 y frente a cualquier norma que se invoque como fundamento, sea ésta jurídica, moral o religiosa. Para pasar al plano de la acción, el juez debe dejar de mencionar normas y usar una norma. Y lo que los jueces de hecho hacen es usar las normas jurídicas que ellos identifican de acuerdo a un criterio de identificación compartido, al que he propuesto llamar regla de reconocimiento. Es obvio que el juez no puede usar normas jurídicas si previamente no las identificó y no puede identificarlas si no dispone Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 275 de un criterio que le diga cuáles son. Por lo tanto, el orden lógico de las cosas es el siguiente: primero el juez tiene que tener un criterio de identificación de las normas jurídicas; luego usando este criterio identifica las normas y son éstas las que le dicen qué debe hacer. Luego actúa (dicta sentencia) y usa las normas para justificar su acción. VII. Regla de reconocimiento y la definición de «juez» Al colocar en el principio una norma que obliga a los jueces a aplicar las normas que reúnen ciertos requisitos (gracias a los que se convierten en normas jurídicas válidas) y al derivar el criterio de identificación de las normas jurídicas de esta norma primera, Hart y sus secuaces se privan no sólo de la posibilidad de decir que la regla de reconocimiento entendida como una norma de conducta sea una norma jurídica válida, sino que, además, no pueden determinar quiénes son jueces. Es que cualquier persona normal identifica a los jueces mediante normas jurídicas (jueces son los individuos nombrados por un procedimiento previsto en la constitución y en las leyes, que tienen la competencia para resolver los conflictos y las controversias mediante la aplicación de las normas jurídicas), y así lo hace también Hart, pero esto convierte su teoría en circular, como se encarga de destacar el propio Ruiz Manero (Capítulo Segundo, II.1): «En efecto, de acuerdo con Hart, para poder determinar el contenido de la regla de reconocimiento hemos de acudir, como se ha repetido, a los criterios de validez jurídica aceptados y seguidos por los jueces y tribunales; pero -también, según Hart no podemos identificar quiénes son jueces y tribunales sino sobre la base de las reglas de adjudicación del sistema, pues, como él mismo dice, “la existencia de un tribunal implica la existencia de reglas secundarias que confieran potestad jurisdiccional” (CD, pág. 170).» Los seguidores de Hart han intentado romper este círculo mediante teorías más o menos ingeniosas, pero insatisfactorias, como muestra elocuentemente Ruiz Manero, quien analiza en detalle las propuestas de MacCormick y de Nino. Tras destacar las insuficiencias de estos intentos, formula su propia propuesta que, lamentablemente, es tan poco satisfactoria como las de sus predecesores. La propuesta de Nino (Nino, 1980) consiste en la caracterización del concepto de juez en términos fácticos: jueces o, como 276 Eugenio Bulygin dice Nino, órganos primarios son «los que de hecho pueden (en el sentido fáctico y no normativo de la palabra “poder”) determinar el ejercicio del monopolio coactivo estatal en casos particulares» (Nino, 1980, pág. 128). A esta altura debería ser claro que una teoría como la de Nino no puede lograr su propósito por la sencilla razón de que el concepto de juez es un concepto normativo y no se puede definir un concepto normativo en términos puramente fácticos. Todo intento de este tipo está destinado al fracaso. Ruiz Manero señala con razón que la caracterización fáctica de «juez» que propone Nino «viene a ser una versión aplicada a la judicatura de la caracterización de “legislador” en términos de obediencia habitual que propusieran Bentham y Austin» (Ruiz Manero, Capítulo Segundo, II.2) y es pasible de las mismas críticas que Hart dirigiera con demoledora fuerza a sus ilustres predecesores (cfr. Hart, 1961, cap. IV). Coincido totalmente con Ruiz Manero en este punto. Sólo puedo agregar que la referencia que hace Nino en su definición de «juez» al «monopolio coactivo estatal» puede conducirlo fácilmente al mismo círculo que pretende eludir, pues los conceptos de «estado» y de «monopolio» tienen un fuerte sabor normativo y no sé cómo se las podría arreglar Nino para definirlos en términos puramente fácticos. La propuesta de MacCormick (1981) va por otros carriles. En lugar de intentar una caracterización fáctica, propone una definición normativa, pero no en términos de normas jurídicas identificadas como válidas conforme a la regla de reconocimiento (en la terminología de Hart, reglas de adjudicación que confieren poder jurisdiccional), sino en términos de reglas sociales de deber. Según MacCormick el concepto de juez puede caracterizarse en términos de normas consuetudinarias que establecen que ciertos individuos a) tienen el deber de juzgar sobre cualquier reclamo o disputa, b) tienen el deber de formular su juicio por referencia a pautas de conducta preexistentes, y c) tienen el monopolio sobre el uso justificado de fuerza en virtud de pautas prevalecientes en esa sociedad. Ruiz Manero critica esta propuesta, porque considera que el concepto de juez no puede ser suficientemente caracterizado en términos de normas que prescriben deberes; lo que define al «juez» es el poder normativo de decidir las controversias mediante decisiones autoritativas u obligatorias. En esto Ruiz Manero coincide con Carrió, para quien no se puede caracterizar adecuadamente el status normativo de los jueces sin hacer referencia a sus competencias o potestades, inmunidades, sujeciones y deberes (Carrió, 1986). Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 277 En esto Ruiz Manero tiene razón. Pero si éste fuera el único defecto de la teoría de MacCormick, sería fácil mejorarla. Bastaría para ello introducir en la definición de «juez» el elemento de «poder»; las mismas reglas sociales que establecen los deberes del juez, le conferirían también el poder de dictar resoluciones obligatorias. En esto consiste efectivamente la propuesta de Ruiz Manero; él cree poder ofrecer de este modo una caracterización normativa del concepto de juez sin incurrir en circularidad, porque las reglas sociales que confieren poderes y fijan deberes (y de esta manera determinan quiénes son los jueces) no son normas jurídicas válidas, identificadas conforme al criterio extraído de la regla de reconocimiento. No me parece satisfactoria esta teoría, por varias razones. En primer lugar, la teoría pasa por alto un dato empírico de suma importancia, a saber, que -al menos en los órdenes jurídicos desarrollados o maduros- existen un gran número de normas legisladas (algunas de rango constitucional, otras legales) que regulan minuciosamente el status normativo de los jueces (cfr. Carrió, 1986) y que los juristas (y los simples mortales) usan esas normas para identificar a los jueces. Y como esas normas son normas identificadas como válidas, se sigue que si los criterios de validez surgen de la regla de reconocimiento, volvemos a caer en la circularidad: para determinar quiénes son jueces tenemos que usar la regla de reconocimiento y para identificar la regla de reconocimiento tenemos que saber quiénes son jueces. De modo que la teoría MacCormick-Ruiz Manero resulta si no empíricamente falsa, al menos altamente artificiosa. En segundo lugar, una teoría del derecho que deja fuera del derecho a gran número de normas que normalmente son consideradas normas jurídicas no puede considerarse satisfactoria. En efecto, las reglas sociales a las que recurren MacCormick y Ruiz Manero para caracterizar normativamente la noción de juez no son normas que integren el sistema jurídico (Ruiz Manero reconoce que se trata de una caracterización extrasistemática); por lo tanto, no son normas jurídicas. Si ya es un grave inconveniente teórico de la teoría de Hart el que el sistema jurídico está basado en una norma no jurídica (la regla de reconocimiento última), este inconveniente se multiplica en la teoría de Ruiz Manero, en la que el sistema jurídico presupone una variedad de normas no jurídicas (llamadas reglas sociales), con el agravante de que esas normas son pacíficamente consideradas por los juristas como normas jurídicas genuinas. En tercer lugar, es fácil advertir que Ruiz Manero recurre, para escapar a la circularidad, a un simple truco verbal: llama 278 Eugenio Bulygin «reglas sociales» a aquellas normas que determinan el status normativo del juez y que el resto de los mortales llama «normas jurídicas». Pero un cambio de nombre no es una solución satisfactoria para un problema conceptual. Todas estas dificultades desaparecen como por arte de magia una vez que reconozcamos que no hay deberes jurídicos que no sean establecidos por normas jurídicas y que para saber cuáles son las normas jurídicas tenemos que disponer de un criterio de identificación (una definición) de tales normas. Por eso he propuesto que la regla de reconocimiento de Hart sea interpretada no como una norma que establece deberes a los jueces, sino como una regla conceptual que fija los criterios de identificación de un orden jurídico y de las normas que pertenecen a los diversos sistemas de ese orden. Desde luego, puede haber distintos criterios. Distintas personas puede usar distintas definiciones (de hecho las definiciones van a variar en la cláusula [1]), es decir, respecto de la constitución que se adopte como punto de partida), pero sólo habrá un orden jurídico, cuando la población en general y, sobre todo, los jueces y otros órganos oficiales compartan la misma definición: la unidad del orden jurídico depende del hecho de que una y la misma definición sea efectivamente usada en un grupo social. BIBLIOGRAFÍA Alchourrón-Bulygin (1971), Carlos E. Alchourrón and Eugenio Bulygin, Normative Systems, Springer, Viena-Nueva York, 1971. (1976), «Sobre el concepto de orden jurídico», 8, Crítica, 3-23. (1979), Sobre la existencia de las normas jurídicas, Universidad de Carabobo, Valencia (Venezuela). (1981), «The expressive conception of nomis», en R. Hilpinen (ed.), New Studies in Deontic Logic, Reidel, Dordrecht. (1982), «Definiciones y normas», en Bulygln-Farrell-Nino-Rabossi (comps.), El lenguaje del Derecho. Homenaje a Genaro R. Carrió, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Bulygin (1976), Eugenio Bulygin, «Sobre la regla de reconocimiento», en AA.VV., Derecho, Filosofía y Lenguaje. Homenaje a Ambrosio L. Gioja, Astrea, Buenos Aires. Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos 279 - (1982), «Time and Validity», en A. Martino (ed.), Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems, North Holland, Ainsterdam-Nueva York-Oxford. - (1986), «Legal dogmatics and the systematization of law», Reclustheorie, Belheft, 10, 193-210. - (1990), «An Antinomy in Kelsen’s Pure Theory of Law», 3 Ratio Juris, 29-45. Caracciolo (1988), Ricardo A. Caracciolo, El sistema jurídico. Problemas actuales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. Carrió (1986), Genaro R. Carrió, «Sobre los jueces y su status normativo», en M. Laclau y D. Cracogna (comps.), Teoría General del Derecho. Sus problemas actuales. Estudios en homenaje a Julio C. Cueto Rúa, Hellastra, Buenos Aires. Hacker (1977), P. M. S. Hacker, «Harcs philosophy of law», en Hacker-Raz (eds.) Law, Morality, and Society. Essays in honour of H. L. A. Hart, Clarendon Press, Oxford. Hart (1961), H. L. A. Hart, The Concept of Law, Clarendon Press. Oxford. MacCormick (1978), Neil D. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford. - (1981), H. L. A. Hart, Edward Arnold Publishers, Londres. Nino (1980), Carlos S. Nino, Introducción al análisis del Derecho, Astrea, Buenos Aires. Raz (1970), Joseph Raz, The Concept of a Legal System, Clarendon Press, Oxford. - (1971), «The Identity of Legal Systems», 59 California Law Review, 795-815 (reproducido en J. Raz, The Authoriti, of Law, Clarendon Press, Oxford, 1979). Ruiz Manero, Juan Ruiz Manero, Jurisdicción y normas. Dos estudios sobre función jurisdiccional y teoría del Derecho (en prensa). Tarski (1956), Alfred Tarski, Logic, Semantics, Metamathematics, Clarendon Press, Oxford. DOXA-9 (1991) Î Juan Ruiz Manero 281 NORMAS INDEPENDIENTES, CRITERIOS CONCEPTUALES Y TRUCOS VERBALES. RESPUESTA A EUGENIO BULYGIN E n el artículo Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos, Eugenio Bulygin ha tenido conmigo la atención de dirigir algunas críticas a ciertas tesis defendidas en mi libro Jurisdicción y normas. Para quien conozca este libro, de más estará decir que Eugenio Bulygin, es uno de los filósofos del Derecho de quienes más he aprendido: la deuda intelectual que tengo con él y con Carlos Alchourrón aparece explícitamente reconocida un sinnúmero de veces a lo largo del texto. Y ya en la nota preliminar advierto que la lectura que E. Bulygin hizo de su primera versión me permitió eliminar de la versión definitiva algún error no menor en el que había incurrido respecto del problema de las lagunas normativas. Dos son los puntos en los que se centra la crítica de Bulygin: (1) la crítica dirigida por mí a su propuesta -contenida en el artículo de 1976 Sobre la regla de reconocimientode entender la regla de reconocimiento como una regla o criterio conceptual y no como una norma de conducta y mi defensa de esta última alternativa; (2) mi propuesta de caracterizar el concepto de «juez» extrasistemáticamente, por referencia a reglas sociales aceptadas y no a reglas jurídicas válidas, Me ocuparé de cada una de ellas por separado, aunque, como es obvio, se trata de problemas no del todo desconectados. 1 1.1. En Jurisdicción y normas escribí que «en la caracterización hecha por Bulygin de la regla de reconocimiento y en su consideración de la misma como regla conceptual hay una confusión entre la propia regla de reconocimiento (como norma o regla de conducta aceptada por los jueces) y el criterio de identificación 282 Juan Ruiz Manero de las reglas del sistema basado en la regla de reconocimiento (como criterio usado por un observador externo, como pueda ser, por ejemplo, un teórico del Derecho o un consejero jurídico privado)» (Ruiz Manero, 1990, pp. 137-138). Este cargo le parece a Bulygin «enteramente injusto» y señala que «en ningún momento confundí la regla de reconocimiento como norma de conducta con el criterio de identificación de las reglas del sistema basado en tal regla de reconocimiento. Lo que hice era muy distinto: propuse llamar «regla de reconocimiento» al criterio de identificación» (Bulygin, 1991). Debo decir que el uso, por mi parte, del término «confusión» fue muy probablemente desafortunado, porque podría entenderse en el sentido de imputar a Bulygin un desdibujamiento de la distinción entre una norma de conducta y una regla o criterio conceptual. Entendido así, hablar de «confusión» a propósito del texto de Bulygin de 1976 es, sin duda, enteramente injusto: precisamente buena parte del artículo Sobre la regla de reconocimiento se dedica a trazar nítida e impecablemente la distinción entre norma de conducta y regla conceptual. Mi crítica tenía otro alcance: lo que yo sostenía era que el criterio o regla conceptual empleado por los teóricos del Derecho para el fin cognoscitivo de determinar los límites del sistema jurídico presupone la regla de reconocimiento como norma de conducta aceptada por la judicatura. Y ello en el sentido de que el enunciado formulado por un teórico del Derecho y referido a una norma distinta de la regla de reconocimiento, según el cual “la norma n pertenece al sistema jurídico S”, es verdadero si, y sólo si, la norma n es conforme con los criterios de validez jurídica aceptados como vinculantes por la judicatura del sistema S (y es al conjunto de criterios de validez jurídica aceptados por dicha judicatura a lo que denominados la regla de reconocimiento del sistema S). Dicho en otros términos, una cosa -sostenía yo entonces y quiero seguir defendiendo ahora- es la norma última del sistema que prescribe a sus órganos de aplicación aplicar las normas que satisfagan determinados criterios y otra cosa -y parasitaria de la anterior- es el criterio conceptual basado en una proposición normativa que describe cuáles son los criterios de validez jurídica contenidos en dicha norma última. Dicho aún de otra forma, y utilizando una distinción a la que apela el propio Bulygin en su respuesta a mi crítica: los jueces usan unos criterios de validez jurídica aceptados por el conjunto de ellos con la finalidad práctica de identificar a las normas que tienen el deber de aplicar; los teóricos del Derecho mencionan estos criterios de validez para la finalidad teórica de determinar las normas Normas independientes, criterios conceptuales y trucos verbales 283 integrantes del sistema jurídico y consideran como tales a las que satisfacen los criterios de validez aceptados y usados por el conjunto de la judicatura. E. Bulygin sintetiza ahora sus diferencias con la posición hartiana (con la que yo muestro mi acuerdo en el libro) de la siguiente forma: «ellos creen que primero tenemos una norma que obliga a aplicar las normas que reúnen ciertas características y luego, de esta norma se extrae el criterio conceptual que define qué normas pertenecen al sistema; yo, en cambio, sostengo que para poder determinar qué deberes establecen las normas jurídicas, hay que tener primero un criterio conceptual que nos permita identificar tales normas». Creo que esta afirmación es susceptible de la misma crítica que formulé en Jurisdicción y normas a propósito del artículo de 1976. Pues me parece que Bulygin sigue aquí sin diferenciar adecuadamente dos problemas distintos: el primero es el del fundamento normativo del deber de aplicar las normas (o clases de normas) que reúnan determinadas características; el segundo es el de las condiciones de verdad de los enunciados que afirman la existencia de tal deber respecto de una determinada norma o clase de normas (y, consiguientemente, la pertenencia de tal norma o clase de normas al sistema jurídico). El primer problema se encuentra situado en el plano de esa institución social normativa a la que llamamos sistema jurídico; el segundo en el plano de la descripción de esa institución social normativa. 1.2. Aunque pienso que lo anterior es correcto, no me parece, sin embargo, que seguir argumentando con arreglo a los lineamientos precedentes tenga demasiada utilidad: con ello no haría sino mostrar que mi desacuerdo con el Bulygin de 1976 permanece idéntico con el Bulygin de 1991. Reiterar una vez más los argumentos que dirigí contra el artículo de Bulygin de 1976 sería enteramente gratuito: por lo que hace a los eventuales lectores interesados en esta polémica, dichos argumentos se encuentran en Jurisdicción y normas y por lo que hace a E. Bulygin, no me parece que la reiteración de los mismos argumentos vaya a impresionarle mucho más que su primera enunciación. Procederé, por ello, a discutir la tesis de Bulygin según la cual «la unidad del orden jurídico y de cada uno de los sistemas que pertenecen a él está constituida por una regla conceptual (criterio de identificación) y no por una norma de conducta», atendiendo a cómo aparece desarrollada esta tesis en el artículo de 1991. Partiré, para ello, del «criterio de identificación de un orden jurídico determinado O1» propuesto por el propio Bulygin y que consta de cinco reglas (o subreglas) conceptuales: 284 O1. Juan Ruiz Manero «(1) El conjunto de normas (N1, N2... Nn) es el sistema originario (primera constitución) de (2) Si una norma Nj es válida en un sistema St , que pertenece a O1, y Nj faculta a la autoridad x a promulgar la norma Nk y x promulga en el momento t la norma Nk, entonces Nk es válida en el sistema St+1 pertenece a O1. (3) Si una norma Nj es válida en un sistema St , que pertenece a O1, y Nj faculta a la autoridad x a derogar la norma Nk que es válida en St y x deroga Nk en el momento t, entonces Nk no es válida en el sistema St+1, (correspondiente al momento siguiente a t) que pertenece a O1. (4) Las normas válidas en el sistema St , que pertenece a O1, que no han sido derogadas en el momento t, son válidas en el sistema St de O1, (que corresponde al momento siguiente a t). (5) Todas las consecuencias lógicas de las normas válidas en un sistema St , que pertenece a O1, también son válidas en St .» Como añade el propio Bulygin, «los criterios de pertenencia de una norma a un sistema son tres: a) criterio de pertenencia directa de las normas independientes [esto es, de las normas situadas en el nivel de la regla (1) del criterio de identificación]; b) criterio de deducibilidad; c) criterio de legalidad». De acuerdo con ello, en el sistema jurídico hay, por un lado, normas no independientes, esto es normas que pertenecen al sistema en virtud de su relación (de deducibilidad o de legalidad) con otras normas y, por otro lado, normas independientes (normas que pertenecen directamente al sistema). Dejaré de lado, por escasamente relevante, el caso de las normas que constituyen meras consecuencias lógicas de otras normas (pues, dicho sea de paso, no entiendo en qué sentido puede decirse que una consecuencia lógica de una norma sea otra norma si, por definición, no puede contener nada que no se encuentre contenido en la primera) y me centraré en las normas no independientes que pertenecen al sistema en virtud de su relación de legalidad con otras normas y en las normas independientes. Por lo que hace a las normas no independientes que pertenecen al sistema en virtud de su relación de legalidad con otras normas, parece que un enunciado del tipo “la norma N pertenece al sistema porque ha sido promulgada por una autoridad facultada para ello por la norma N1” es verdadero si, y sólo si, la norma N ha sido promulgada por una autoridad facultada para ello por la norma N1. O, dicho de otra forma, un enunciado del tipo “la norma N1 faculta a la autoridad x para promulgar la norma N” es verdadero si, y sólo si, corresponde al contenido de la norma N1 esto es si, y sólo si, la norma N 1 faculta a la autoridad Normas independientes, criterios conceptuales y trucos verbales 285 x para promulgar la norma N. En el caso, pues, de estas normas no independientes, los enunciados que afirman su pertenencia tienen como condición necesaria de su verdad la correspondencia entre tales enunciados y el contenido de otras normas. Supongamos, ahora, que N1 sea una norma independiente. El enunciado que afirma que “N1 pertenece directamente al orden jurídico O1” ¿está sujeto a condiciones de verdad o debe ser considerado, por el contrario, como un axioma? Me parece que la respuesta que se dé a esta pregunta es decisiva para validar o invalidar lo que viene a ser el núcleo de la posición de Bulygin: a saber, la prioridad del criterio de identificación sobre cualesquiera normas. Y me parece también que la respuesta que se dé a esta pregunta depende de si lo que tratamos de identificar son órdenes jurídicos reales, o, si, por el contrario, no nos importa discriminar entre tales órdenes jurídicos y otros órdenes jurídicos, imaginados, propuestos o añorados. Veamos una y otra cosa. Digo que esta cuestión es decisiva para la posición de Bulygin porque, como él mismo señala, la identidad de un orden jurídico depende de la identidad de sus normas independientes. Escribe el propio Bulygin que la regla (1) de su criterio de identificación (la que señala la pertenencia directa de ciertas normas al sistema) «es la que identifica al orden considerado; otros órdenes se distinguen de O1 no por su estructura (que es idéntica), sino por ser distinta su primera constitución, es decir, por la regla (1)». Pues bien, la identificación de las normas independientes de un determinado orden ¿debe considerarse como un axioma o como un enunciado susceptible de ser calificado como verdadero o falso? Si fuera el caso de lo primero, Bulygin tendría razón en su consideración de que el criterio de identificación tiene prioridad sobre cualesquiera normas; pero si fuera el caso de lo segundo lo prioritario sería el que determinadas normas fueran de hecho o no lo fueran las normas independientes del orden de que se tratara; los enunciados constitutivos de la regla (1) serían verdaderos (o falsos) según que correspondieran (o no) al hecho de que las normas en ellos mencionadas fueran, en efecto, las normas independientes del sistema considerado. Que el considerar como axiomas a los enunciados que afirman que determinadas normas son las normas independientes de un determinado orden jurídico sólo puede hacerse al precio de renunciar a distinguir entre órdenes jurídicos reales y órdenes jurídicos imaginados, añorados o propuestos es, me parece, algo que el propio Bulygin implícitamente admite. Bulygin, en efecto, 286 Juan Ruiz Manero tras escribir que «cualquier conjunto de normas (que contenga al menos una norma de competencia) puede ocupar la posición de una primera constitución y dar lugar a un orden jurídico» añade que «por supuesto, no todos los órdenes jurídicos son igualmente interesantes; a veces los juristas están interesados en aquel orden jurídico que es efectivo o vigente en una sociedad dada en un tiempo determinado. Pero éste es otro problema». Y en el ámbito de este «otro problema» -la identificación del orden jurídico efectivo o vigente en una sociedad dada en un tiempo determinado- hay que situar, me parece, las referencias de Bulygin a diversas «revoluciones jurídicas» -la revolución rusa de 1917, la promulgación de la Constitución española de 1978, la restauración de la Constitución argentina en 1983como constitutivas de otras tantas rupturas de órdenes jurídicos y orígenes de nuevos órdenes. Enunciados tales como (i) «en 1932 la Constitución monárquica de 1876 pertenecía directamente al orden jurídico vigente en España» y (ii) «en 1932 la Constitución republicana de 1931 pertenecía directamente al orden jurídico vigente en España» no parece que puedan ser interpretados razonablemente como axiomas irrefutables, sino como proposiciones que dicen algo acerca del mundo, que tratan de identificar normas independientes pertenecientes al orden jurídico que, en efecto, estaba en vigor en España en 1932, y que, como tales, son verdaderas o falsas. Y en este sentido, concordará todo el mundo en que (i) es falso en tanto que (ii) es verdadero. Y también concordará todo el mundo en que sólo a partir de (ii) podemos construir un criterio de identificación de las normas que pertenecían al sistema jurídico vigente en España en 1932 que identifique verdaderamente a las normas que, en efecto, pertenecían a tal sistema jurídico. Y ello es así porque en 1932 los órganos de aplicación españoles -los jueces y tribunales, en sentido amplio- reconocían en su conjunto como vinculantes para ellos la Constitución republicana de 1931 y las normas dictadas o recibidas de acuerdo con ella y no reconocían como tales a la Constitución monárquica de 1876 y a las normas dictadas o recibidas de acuerdo con ella. En definitiva, porque la regla de reconocimiento aceptada por los órganos de aplicación reconocía a la Constitución republicana de 1931 y no a la Constitución monárquica de 1876 como la norma suprema del sistema. Alguien podría objetar que para considerar así las cosas no es preciso acudir a una regla de reconocimiento entendida como una práctica normativa última de carácter consuetudinario, sino que basta con el expediente, aparentemente más simple, de la Normas independientes, criterios conceptuales y trucos verbales 287 eficacia general». Se dirá, así, que en la España de 1932 la Constitución de 1931 y las normas dictadas o recibidas de acuerdo con ella eran «generalmente eficaces», lo que no ocurría con la Constitución monárquica de 1876. Pero a esto cabe replicar que la «eficacia general» de las normas jurídicas generales consiste, al menos en una parte sustancial, en que el contenido de las normas individuales dictadas por los órganos de aplicación corresponda al contenido de dichas normas generales. Pero ocurre además, que no siempre el criterio de la «eficacia general» así entendida -como correspondencia entre el contenido de las normas generales y el de las normas individuales dictadas por los órganos de aplicación- es suficiente para discriminar la verdad o falsedad de los enunciados que pretenden identificar normas pertenecientes a un orden jurídico. Supongamos, reformulando un ejemplo de J. Raz (1990), que un grupo de profesores de Derecho hubiera propuesto en enero de 1932 una reforma constitucional cuyo texto resultante sólo difiriera del de la Constitución de 1931 en algunos detalles no centrales y estableciera, a grandes rasgos, un sistema de fuentes prácticamente igual al establecido en dicha Constitución. Si atendiéramos meramente a la «eficacia general» en el sentido indicado de correspondencia, bien pudiera ocurrir que no fuera posible determinar si la Constitución vigente en España en febrero de 1932 era la Constitución republicana de 1931 o la «Constitución de los profesores», pues el grado de correspondencia entre una y otra, de un lado, y la conducta normativa de los órganos de aplicación, de otro, fuera muy semejante. Lo que permite determinar tal cosa es el hecho de que la judicatura en su conjunto consideraba vinculante para ella a la Constitución del 31 y no a la «Constitución de los profesores». O, dicho de otra forma, el hecho de que la judicatura en su conjunto aceptaba una regla última en virtud de la cual era la Constitución del 31, y no la «Constitución de los profesores», la norma suprema del sistema [la importancia de la distinción hartiana entre norma última y norma suprema para comprender adecuadamente la relación entre la regla de reconocimiento de un sistema y la norma de aquélla señala como norma suprema del mismo sistema ha sido excelentemente destacada, en un artículo todavía reciente, por A. Ruiz Miguel (1988)]. 2 2.1. Escribe Bulygin, con cierto énfasis, que «para justificar una acción no es suficiente mencionar una norma, hay que usarla». 288 Juan Ruiz Manero Esto es sin duda cierto, pero deja intacto el problema de la justificación de la decisión de usar una determinada norma. A este respecto, Bulygin parece dar a entender que la decisión de usar una norma no requiere ulterior justificación y, así, escribe que «si uno quiere saber qué debe hacer, tiene que usar una norma y no preguntar por su fundamento». Pero resulta verdaderamente difícil de comprender por qué, frente a la decisión de usar una norma, habría de resultar impertinente la pregunta por la justificación de esa decisión, pregunta perfectamente pertinente a propósito de cualquier otra decisión. No se alcanza a entender por qué es pertinente preguntar a un juez cuál fue la razón por la que condenó a un individuo x a una determinada pena y, sin embargo, frente a su respuesta de que lo hizo porque así lo ordenaba la norma N, que usó como fundamento de su decisión, ya no es pertinente preguntar cuál fue la razón por la que usó la norma N como fundamento de su decisión. Quizá alguien pudiera desear sostener que la posición de Bulygin no es que la decisión de usar una norma no requiera justificación, sino que, por lo que hace al Derecho, tal justificación viene aportada por el criterio conceptual con arreglo al cual identificamos ciertas normas como jurídicas. Quien deseara entender así la posición de Bulygin podría, quizá, aducir en su favor el que éste escribe que «si se trata de un juez, debe usar las normas jurídicas y para identificarlas tiene que recurrir a un criterio conceptual, es decir, a una definición» (el subrayado es mío). Esto -argüiría quien así interpretara a Bulygin- habría que entenderlo de la siguiente forma: Bulygin admite que el juez tiene el deber de usar las normas jurídicas, y no cualesquiera otras normas, como fundamento de sus decisiones. Admitido esto, Bulygin no puede eludir la pregunta por el fundamento de este deber y su respuesta a la misma sería que los jueces tienen tal deber en virtud de «un criterio de identificación compartido» con arreglo al cual se identifican las normas jurídicas. Pero si esta interpretación fuera correcta -esto es, si expresara adecuadamente lo que Bulygin quiere decir- la posición de Bulygin sería aún más difícil de entender, pues no se alcanza a ver cómo alguien que no desee caer de lleno bajo la guillotina de Hume puede considerar que un criterio conceptual -esto es, un enunciado teórico- puede constituir el fundamento de deber alguno. 2.2. Pero el caso es que el propio Bulygin, pese a sus protestas en contrario, también alude en alguna ocasión al deber de aplicar ciertas normas como fundamentado en otras normas. Así, por ejemplo, cuando dice que el juez, para determinar las normas a usar como fundamento de su decisión, «debe usar los Normas independientes, criterios conceptuales y trucos verbales 289 criterios de aplicabilidad vigentes», parece aludir a criterios de aplicabilidad contenidos en normas jurídicas que determinan qué otras normas jurídicas tiene el juez el deber de aplicar. Así lo sugiere el que como ejemplo de tales criterios de aplicabilidad ponga «la regla de la ley más benigna en Derecho penal [en virtud de la cual] el juez debe aplicar la ley penal más benigna». Lo que ocurre es que Bulygin, en relación con la pregunta por el fundamento del deber de usar una determinada norma, se detiene ante las normas independientes del orden jurídico, ante aquellas normas que vienen señaladas directamente por la regla de reconocimiento aceptada. Es el uso de estas normas el que, en su opinión, o bien no requeriría justificación, o bien -de ser correcta esta segunda interpretación- se justificaría mediante el criterio conceptual. Bulygin se pregunta si «acaso los jueces no pueden preguntar por qué deben obedecer la regla de reconocimiento» y señala que «no se ve por qué la mayoría de los filósofos del Derecho de repente se paran frente a ciertas respuestas y no siguen preguntando». Y entre dicha mayoría parece sin ninguna duda incluirme, pues advierte que mi consideración de la regla de reconocimiento como norma jurídicamente última «equivale a la respuesta del jefe: “¡No pregunte más, haga lo que se le ha ordenado!”». Podría yo replicar, y creo que con razón, que es su posición -¡identifique las normas jurídicas mediante un criterio conceptual, úselas para fundamentar sus decisiones y no se haga una sola pregunta más!- la que equivale exactamente a “a respuesta del jefe”: «No pregunte más, haga lo que se [el Derecho] le ha ordenado!». Pero lo que me importa no es devolverle el reproche a Bulygin, sino subrayar que mi consideración de la regla de reconocimiento como una normal jurídicamente última no tiene nada que ver con “la respuesta del jefe”, pues no implica en modo alguno situar en dicha norma un término final a la pregunta por el fundamento del deber de obediencia. Que la regla de reconocimiento será jurídicamente última quiere decir, simplemente, que a la pregunta por el fundamento del deber de obedecerla no puede darse ya ninguna respuesta jurídica, no que no pueda darse ninguna respuesta. Lo que sostengo en Jurisdicción y Normas (cap. segundo, III, 4, págs. 166-179) -y no soy en ello, desde luego, nada original, sino que sigo las huellas de autores como Raz o Nino- es que al ser la regla de reconocimiento una norma que ordena a los jueces usar otras normas como fundamento de sus decisiones, y al imponer estas normas deberes a personas distintas de los propios jueces, la aceptación de la regla de reconocimiento 290 Juan Ruiz Manero por parte de los jueces sólo puede justificarse por razones morales. Bulygin, haciendo referencia a Nino, señala que esto no ofrece una respuesta satisfactoria, «porque también cabe preguntar “¿Por qué debo obedecer las reglas morales?”». A esto sólo puedo contestar, con palabras del mismo Nino, que «por convención llamamos “morales” a las razones [justificatorias] operativas de mayor jerarquía» (Nino, 1985, pág. 133), que «las razones de índole moral excluyen cualquier otro tipo de razones en las situaciones en que son aplicables» y que ello constituye una «regla de prioridad» que impide la desintegración de nuestro razonamiento práctico (ibid., pág. 65). 3 Bulygin se muestra de acuerdo conmigo en que la teoría de Hart es circular en el sentido de que con arreglo a ella, para poder determinar, de un lado, el contenido de la regla de reconocimiento de un sistema jurídico hemos de determinar previamente quiénes son jueces de dicho sistema, lo que sólo podemos hacer sobre la base de reglas de adjudicación del propio sistema y, de otro lado, para poder determinar cuáles son las reglas de adjudicación del sistema hemos de acudir a su regla de reconocimiento. Por ello quienes, aceptando el marco conceptual hartiano, hemos tratado de romper esta circularidad -como Carlos Nino (1979 y 1980), Nell MacCormick (1981) y yo mismo (1990)- coincidimos en proponer caracterizaciones del concepto de «juez» que sean, respecto del sistema jurídico (entendido como compuesto por la regla de reconocimiento y por las normas válidas de acuerdo con ella), metasistemáticas. Bulygin está también de acuerdo con mi crítica a la propuesta de Nino de caracterizar «juez» en términos puramente fácticos y se muestra asimismo conforme con mi consideración de que, frente a la propuesta de MacCormick de definir «juez» exclusivamente en base a reglas sociales de deber, lo que define la posición normativa de «juez» no es sólo el hecho de que sobre quien la ocupa graviten determinados deberes -como el de juzgar y el de hacerlo en base a estándares preexistentes- sino también, y sobre todo, que quien ocupa tal posición sea titular del poder normativo de dictar determinaciones aplicativas de carácter obligatorio. Así pues, en opinión de Bulygin, una caracterización adecuada de «juez» sólo puede hacerse en términos normativos (y no puramente fácticos) y haciendo referencia tanto a reglas que imponen deberes como a reglas que confieren poderes (y no sólo sobre la base de las primeras). Eso mismo pienso yo. Y es Normas independientes, criterios conceptuales y trucos verbales 291 por ello -y ante la imposibilidad de caracterizar «juez», sin incurrir en circularidad, en términos de reglas jurídicas válidas de adjudicación- por lo que propongo una caracterización en términos de reglas sociales aceptadas que confieren poder jurisdiccional e imponen deberes relativos al ejercicio de dicho poder. Escribo así que «son jueces aquellos que son reconocidos socialmente como tales, esto es, como titulares de los deberes y poderes normativos que definen el rol judicial» y señalo que considero como deberes y poderes definitorios del rol judicial «el deber de decidir los casos que se presentan ante ellos, el deber de hacerlo sobre la base de estándares o reglas preexistentes y el poder de decidir tales casos con carácter obligatorio» (Ruiz Manero, 1990, pág. 133). Esta propuesta es merecedora, a juicio de Bulygin, de diversas críticas. La primera de ellas es que -dice- «la teoría pasa por alto un dato empírico de suma importancia, a saber que- al menos en los órdenes jurídicos desarrollados o maduros- existen un gran número de normas legisladas (algunas de rango constitucional, otras legales) que regulan minuciosamente el status normativo de los jueces y que los juristas (y los simples mortales) usan esas normas para identificar a los jueces». No creo haber «pasado por alto» de ninguna manera el dato de que los ordenamientos jurídicos contienen, en efecto, numerosas y muy minuciosas reglas de adjudicación ni tampoco el que cotidianamente no tengamos dificultades especiales en determinar quiénes son los jueces de un determinado sistema jurídico. Me he limitado a poner de relieve que, si consideramos que el sistema jurídico está integrado por una regla última de reconocimiento aceptada por el conjunto de la judicatura y por las normas válidas de acuerdo con ella, necesitamos un criterio teórico general para identificar a los integrantes de dicha judicatura que no nos remita a normas cuya identificación presuponga la previa identificación de dichos integrantes. La segunda crítica que me formula Bulygin es que «una teoría del Derecho que deja fuera del Derecho a gran número de normas que usualmente son consideradas normas jurídicas no puede considerarse satisfactoria». No veo ninguna razón por la que mi propuesta implique el dejar fuera del Derecho a un gran número de normas de adjudicación, que, desde luego, yo también considero normas jurídicas. Lo que sí implica, desde luego, es que si para identificar las normas jurídicas necesitarnos haber identificado previamente a los jueces, no podemos remitir a las normas jurídicas a la hora de trazar un criterio teórico de identificación de los jueces. 292 Juan Ruiz Manero Como tercera y última crítica señala Bulygin que «es fácil advertir que Ruiz Manero recurre, para escapar a la circularidad, a un simple truco verbal: llama “reglas sociales” a aquellas normas que determinan el status normativo del juez y que el resto de los mortales llama “normas jurídicas”. Pero un cambio de nombre no es una solución satisfactoria para un problema conceptual». Como puede desprenderse de todo lo dicho antes, no creo haber recurrido a truco verbal alguno: me he limitado a proponer considerar la afirmación “X es juez en la sociedad Z” como sujeta a condiciones de verdad análogas a las que, según Hart, está sujeta la afirmación de que “en la sociedad Z existe el sistema jurídico S”. Como se sabe, Hart ha insistido en que “la afirmación de que un sistema jurídico existe es un enunciado bifronte, una de cuyas caras mira a la obediencia por parte de los ciudadanos ordinarios y la otra a la aceptación de reglas secundarias como pautas o criterios comunes críticos de conducta oficial, por parte de los funcionarios” (Hart, 1980, pág. 145). También la afirmación “X es juez en la sociedad Z” habría de considerarse, a mi juicio, «como un enunciado bifronte, cada una de cuyas caras hace referencia a una condición distinta: la primera, a que las decisiones dictadas por X sean, en general, efectivas (esto es, logren obediencia) y la segunda a que X sea reconocido, por parte de los aparatos (grupos organizados de personas) que poseen el monopolio de la fuerza en esa sociedad, como titular de los deberes y poderes que definen la posición institucional de “juez”» (Ruiz Manero, 1990, pág. 134). Pero, en todo caso, todo esto no tendría mayor importancia si Bulygin tuviera razón en que resulta posible, sin incurrir en circularidad, construir un criterio teórico de identificación de los jueces en base a las normas jurídicas válidas de adjudicación. Bulygin escribe que «todas estas dificultades desaparecen como por arte de magia una vez que reconozcamos que no hay deberes jurídicos que no sean establecidos por normas jurídicas y que para saber cuáles son las normas jurídicas tenemos que disponer de un criterio de identificación (una definición) de tales normas» y que por ello ha «propuesto que la regla de reconocimiento de Hart sea interpretada no como una norma que establece deberes a los jueces, sino como una regla conceptual que fija los criterios de identificación de un orden jurídico y de las normas que pertenecen a los diversos sistemas de ese orden»; «sólo habrá un orden jurídico -añade- cuando la población en general y, sobre todo, los jueces y otros órganos oficiales compartan la misma definición» (subrayado mío). Lamentablemente, no se ve por qué la consideración de la Normas independientes, criterios conceptuales y trucos verbales 293 regla de reconocimiento como definición o regla conceptual y no como norma haya de presentar alguna ventaja en relación con el problema que ahora nos ocupa. Ello, a mi juicio, deja exactamente las cosas como estaban en la construcción de Hart. De acuerdo con la propuesta de Bulygin, llamaríamos «regla de reconocimiento» de un sistema jurídico al «criterio conceptual compartido» por los jueces y, en general, órganos oficiales, de dicho sistema y a su vez identificaríamos a los jueces y otros órganos oficiales de ese sistema en base a las normas identificadas como jurídicas sobre la base de ese criterio conceptual compartido por ellos. Tras la reconstrucción de Bulygin, el círculo nos sigue apareciendo, pues, tan redondo como lo encontrábamos en Hart. Si «desaparecen las dificultades» será, en efecto, «por arte de magia»: más exactamente, por un acto de fe, la cual, como es sabido, consiste en creer en lo que no se ve. BIBLIOGRAFÍA Bulygin, Eugenio ( 1976), «Sobre la regla de reconocimiento», en AAVV, Derecho, Filosofía y Lenguaje. Homenaje a Ambrosio L. Gioja, Astrea, Buenos Aires. --- (1991), «Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos». en este mismo número de Doxa. Hart, Herbert L. A. (1980), El concepto de Derecho, trad. de Genaro R. Carrió. Editora Nacional, México. MacCormick, Neil (1981), H. L. A. Hart, Edward Arnold Publishers. Londres. Nino, Carlos S. (1979), Algunos modelos metodológicos de «ciencia» jurídica, Universidad de Carabobo, Valencia (Venezuela). Astrea, Buenos Aires. --- (1980), Introducción al análisis del Derecho, --- (1985), La validez del Derecho, Astrea, Buenos Aires. Raz, Joseph (1990), Practical Reason and Norms, 2.ª ed., Princeton University Press. Ruiz Manero, Juan (1990), Jurisdicción y normas. Dos estudios sobre,función jurisdiccional y teoría del Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. Ruiz Miguel, Alfonso (1988), «El principio de jerarquía normativa». en Revista Española de Derecho Constitucional, año 8, núm. 24. DOXA-9 (1991) Î Ricardo A. Caracciolo 295 SISTEMA JURÍDICO Y REGLA DE RECONOCIMIENTO 1. H erbert Hart sostiene la tesis según la cual, la existencia de un sistema jurídico depende necesariamente de la utilización compartida de criterios de validez jurídica. Compartida al menos por los integrantes de la estructura del gobierno y, en especial, por los individuos funcionalmente dedicados a la resolución de conflictos mediante normas jurídicas, esto es, por el conjunto de los jueces. «Existencia» significa aquí existencia empírica, y también es un dato fáctico aquel uso conjunto de criterios. Por otro lado, por «criterio de validez» se entiende, en primer lugar, criterio de identificación de normas jurídicas, a saber, precisamente de las normas que integran el sistema en cuestión. De hecho, según Hart, esto sucede porque, salvo problemas de patología del sistema -como denomina a las crisis jurídico-políticas-1, los funcionarios aceptan la misma regla de reconocimiento2. Justamente, con la introducción de la noción de «regla de reconocimiento» comienzan las dificultades para arribar a un acuerdo sobre el alcance de la propuesta de Hart. El contenido mínimo de la formulación lingüística de semejante regla es la mención de criterios de validez, o lo que es lo mismo -al menos, en principio- de criterios de identificación3,: una norma pertenece al sistema jurídico S, si, y sólo si, satisface alguno de los criterios formulados en la regla de reconocimiento de S. La cuestión sobre la que puede versar uno de los desacuerdos -como el que mantienen Eugenio H. L. A. Hart, El concepto de Derecho (traducción de G. Carrió). Buenos Aires, 1963, págs. 146 y sigs. 1 2 Hart, op. cit., págs. 125 y sigs. «Decir que una determinada regla es válida es reconocer que ella satisface todos los requisitos establecidos en la regla de reconocimiento y, por lo tanto, que es una regla del sistema.» Hart, op. cit., pág. 129. 3 Bulygin y Juan Ruiz 296 Ricardo A. Caracciolo Manero-4, consiste en preguntarse cuál es la actitud de los jueces, frente a una regla de reconocimiento. Existen dos respuestas posibles. Según la primera, los jueces «usan» la misma regla de reconocimiento, y esto es equivalente a afirmar que utilizan los mismos criterios de validez (identificación) de normas jurídicas, sencillamente, porque «usar» esa regla significa aquí emprender una práctica de identificación. La otra actitud consiste en la «obediencia» de los jueces, la que supone, entonces, que aquélla les impone al menos una obligación o un deber. Los lúcidos argumentos de Ruiz Manero y E. Bulygin en favor de una u otra alternativa, muestran la pertinencia de tomar en serio, desde la perspectiva de una noción plausible de «sistema jurídico», un análisis ulterior de lo que se encuentra implicado en la adopción del «punto de vista interno» por parte de los jueces. Cuestión asociada a la idea según la cual, éstos obedecen la regla de reconocimiento hartiana. Me propongo, en lo que sigue, considerar algunas líneas posibles para la continuación de ese análisis. Por lo demás, hay que advertir que los términos «usar» y «obedecer» no pretenden reflejar la ambigua terminología de Hart, sino más bien, dar cuenta de la consideración de la regla de reconocimiento como «regla conceptual» o alternativamente, como «regla de conducta»5. 2. La concepción del derecho como sistema se encuentra asociada con el requerimiento -teórico, en principio- de contar con criterios para la identificación de normas jurídicas. Esta actividad presupone una noción general de «norma jurídica» y se dirige, en cambio, a la cuestión de saber cuáles son las que componen un determinado conjunto normativo al que habitualmente se denomina orden jurídico. El término más general «derecho» parece mencionar, así, una clase de esos conjuntos. Para esa tarea. la noción de «sistema» contribuye a proporcionar un método de decisión relativo a la pregunta de si una norma determinada N pertenece o no pertenece a un cierto conjunto. Ello, Cfr. J. Ruiz Manero, Jurisdicción y normas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. 1991: E. Bulygin, «Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos», en el presente número de Doxa. 4 Para Hart, el término «obediencia» no describe adecuadamente la relación con las normas de aquellos que las «aceptan». También, los meros destinatarios las obedecen si ajustan su comportamiento a lo que aquellas prescriben. Además, «utilizar» menciona también, de manera general, a la actitud de los que adoptan el punto de vista interno frente a la regla de reconocimiento. Por ejemplo, Hart, op. cit., págs. 143 y, 125. Un análisis de las relaciones posibles entre normas\conductas se encuentra en P. Navarro, La eficacia del Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990. 5 Sistema jurídico y regla de reconocimiento 297 porque un sistema se compone del conjunto más una cierta relación entre sus elementos, de manera que esa cuestión puede ser resuelta mostrando que N satisface la relación definitoria del sistema con otra norma N1, cuya pertenencia ha sido previamente establecida. La conclusión de Hart según la cual no puede hablarse de «sistema jurídico» sin las reglas secundarias parece adecuarse bien a esta concepción, porque son esas reglas las que permiten establecer relaciones entre normas. Ahora bien, en una determinada localización de espacio y tiempo, la identidad de un definido sistema jurídico depende de criterios de la identificación de dos tipos de normas que se pueden denominar «normas independientes» y «normas dependientes»6. Las normas independientes son aquellas cuya pertenencia al sistema no depende de su relación con otras normas, y cumplen un papel semejante a los enunciados primitivos de un sistema teórico. A la inversa, la pertenencia de una norma dependiente se determina por su relación con otras normas del sistema. Hart, y también Ruiz Manero, usan la expresión «regla última», a la que identifican con la regla de reconocimiento, que parece corresponder con la noción de norma independiente. No obstante, esa terminología hartiana tiene un fuerte compromiso con la justificación de normas y conductas porque está asociada con la adopción del punto de vista interno. La noción de «norma independiente» es, en cambio, neutral en la medida en que es un artificio utilizable sin más, en el procedimiento teórico de identificación de normas, sin abrir juicio con respecto a su función en la actividad justificatoria de los destinatarios de las normas. Para definir un sistema S es preciso, entonces: a) Proporcionar un criterio de pertenencia de las normas independientes, el que puede consistir en su mera indicación extensional. b) Definir la relación R (o relaciones) que permita establecer la pertenencia de las normas dependientes. Este es el procedimiento que utiliza Bulygin para construir un modelo de orden jurídico. Sin embargo, los teóricos del derecho -entre ellos Hart- no se conforman con una enumeración extensional para identificar las normas independientes: requieren que las mismas tengan una cierta propiedad P como condición de pertenencia. No existe inconveniente para ese requerimiento, salvo que la afirmación según la cual la norma independiente N tiene la propiedad P no tiene que Cfr. R. Caracciolo, «Rechtsordnung. System und Voraussagen des Rechts», en E. Garzón Valdés E. Bulygin (edts.) Argentinische Rethsteorie und Rechtsphilosophie Heute, Berlín, 1987, y R. Caracciolo, Sistema jurídico. Problemas actuales, Madrid, 1988. 6 298 Ricardo A. Caracciolo implicar, por la definición de P, que otra norma dependiente N1 satisface la relación R con N. Esta exclusión se impone para evitar un círculo en la identificación de las normas. 3. Por supuesto, una definición de este tipo es metasistemática, se formula en un nivel de lenguaje distinto de aquel en el cual se expresan las normas y es utilizable por un observador que se coloque en el punto de vista externo. Por tanto, sirve para la identificación teórica de un cierto sistema jurídico. Como no podía ser de otra manera, existe acuerdo acerca de la posibilidad de semejante formulación conceptual7. Pero mientras Bulygin propone denominar «regla de reconocimiento» a los criterios metasistemáticos de pertenencia, con lo que la excluye del sistema jurídico, Ruiz Manero, más allá de la eventual cuestión lingüística, en el fondo irrelevante, sostiene que existen razones de peso para conservar la concepción de la regla de reconocimiento tal como fuera formulada por Hart. Esto es, como la regla última del sistema -como una norma genuina de conducta-, y, por tanto, como aquella que viene a cumplir la función de una norma independiente: las restantes normas pertenecen, entonces, al sistema por su relación con la regla de reconocimiento. Además, están de acuerdo que los jueces tienen, al menos en los sistemas jurídicos contemporáneos, el deber de resolver los conflictos jurídicos mediante la aplicación de sus normas. Pero, mientras para Bulygin, este deber no puede ser impuesto por la regla de reconocimiento, puesto que es una regla conceptual, para Ruiz Manero necesariamente tiene que resultar de la misma regla de reconocimiento. Pienso que la discrepancia puede explicarse por la adopción de distintas perspectivas acerca del análisis de un sistema jurídico. No sólo los teóricos (o cualquier observador externo) identifican las normas de un sistema S, sino también los usuarios de S, los que adoptan el punto de vista interno porque aceptan sus normas, utilizan criterios de validez jurídica en su práctica de identificación. De manera que se pueden distinguir criterios externos y criterios internos de identificación. Aunque sean idénticos -lo que puede ser discutible- para los aceptantes de las normas, tienen una calidad adicional, son vinculantes, esto es, imponen obligaciones o deberes. Y este carácter normativo no puede resultar de una definición. Tiene que existir en el sistema, entonces, una norma que asocie los criterios con un deber8. Precisamente, 7 Cfr. Ruiz Manero, op. cit., págs. 137-139. Cfr. Ruiz Manero, op. cit., págs. 140-142, 172 y sigs.; también, P. M. S. Hacker, «Hart’s Philosophy of Law», en P. M. S. Hacker y J. Raz, Law, Morality and Society. Essays in Honour of H. L. A. Hart, Oxford, 1977, pág. 23. 8 Sistema jurídico y regla de reconocimiento 299 se trata de la regla de reconocimiento. Que ciertos criterios se mencionen en el contenido de una norma para delimitar la conducta obligatoria, por ejemplo, en la interpretación estándar, el deber de los jueces de aplicar las normas de S, no la convierte en una regla conceptual. Así, la regla de reconocimiento puede tener la forma «obligatorio aplicar las normas que cumplan con los criterios C1, C2... Cn». Entonces, si meramente se identifica la «regla de reconocimiento» con los criterios C1. C2... Cn, se pierde la dimensión normativa del uso interno de esos criterios. Sin esa dimensión, no sería posible dar cuenta del hecho de que, desde el punto de vista de los aceptantes, las normas son asumidas como razones para la acción, esto es, para justificar conductas. Especialmente, esto vale para los jueces que tienen que justificar jurídicamente sus decisiones en las normas que pertenecen al sistema9. Por consiguiente, el tratamiento de los criterios de pertenencia, no puede ser independiente de la cuestión de los criterios de justificación. En principio, no existe inconveniente para recurrir a esta versión de la regla de reconocimiento, en la medida en que la mención de los criterios habilita, indirectamente, la identificación de las normas dependientes del sistema. Pero, como finalmente pretendo mostrar, crea un problema insoluble a la hora de identificar la específica regla de reconocimiento de un cierto sistema S. 4. Previamente, bajo el supuesto según el cual los jueces obedecen la regla de reconocimiento, vale la pena elucidar el alcance de esta dimensión normativa. En primer lugar, el concepto de «validez» y también el de «criterio de validez» se modifican subrepticiamente al ingresar en esa dimensión. Desde el punto de vista interno, una norma «válida» N no es, simplemente, aquella que satisface un criterio de pertenencia, sino además, una norma que debe ser obedecida, si se trata de una norma primaria10. Entonces, un «criterio de validez», no es sólo un criterio de identificación, sino además, el fundamento de la validez Cfr, R. Caracciolo, «Justificación normativa y pertenencia. Modelos de decisión judicial», en Análisis Filosófico, año 1988, núm. 2, Buenos Aires. 1988. 9 Cfr. E. Bulygin, «Norms, Normative Propositions and Legal Statements», en Contemporany Philosophy. A New Survey, The Hague Boston London, 1982. Según MacCormick, la regla de reconocimiento no determina la validez o la existencia de las normas a las que se refiere. sino lo que cuenta como fundamentos válidos para las decisiones judiciales. Claramente, se tratan de usos distintos de «validez», en el segundo equivale a «obligatoriedad», N. MacCormick, H. L. A. Hart, Londres, 1981, págs, 114-115. 10 300 Ricardo A. Caracciolo de N, esto es, la razón por la cual N debe ser obedecida. Ello explica que Hart denomine también «criterio de validez» de N, a la norma N1 que autoriza a la autoridad X la promulgación de N11. Pero claramente, una norma de competencia no suministra el criterio conceptual que se precisa para saber si N pertenece al sistema, sin perjuicio que el respectivo criterio de identificación, como el propio Hart lo señala12, se refiera al hecho de la promulgación autorizada de N como una de las condiciones suficientes de pertenencia. No obstante, se trata de usos distintos de las expresiones «validez» y «criterio de validez». Por un lado, «validez» significa pertenencia a un sistema, y «criterio de validez» la definición de la relación de pertenencia, por el otro, significan obligatoriedad y fundamento de obligatoriedad respectivamente. Las normas «válidas» normativamente, no sólo imponen «deberes», en sentido débil, para sus destinatarios; además son «obligatorias», existen razones para justificar el deber13. A Bulygin le interesa el primer sentido de la noción de «validez», a Ruiz Manero, el segundo14. 5. No hay duda que si se admite la versión estándar de la regla de reconocimiento, ésta parece destinada a suministrar «criterios de validez» en ambos sentidos. No obstante, no es nada claro cuál es papel de la regla de reconocimiento entendida como fundamento normativo, esto es, como criterio de justificación. Cuestión que es equivalente a la de saber cuál es la clase de actos que la regla torna obligatorios y cuál la clase de sus destinatarios. En la discusión de este punto, tanto Bulygin como R. Manero acuerdan en limitarla a los actos de aplicación de las normas del sistema, lo que implica que, al menos, sus destinatarios 11 Hart, El concepto de Derecho, op. cit., pág. 133. «Obviamente, habrá una conexión muy estrecha entre las reglas de cambio las de reconocimiento: porque donde existan las primeras, las últimas necesariamente incorporaran una referencia a la legislación...», Hart, op. cit., pág. 119. También Raz advierte que para decidir una cuestión de «validez» en el sentido de pertenencia, lo que hace falta no es otra norma sino un criterio teórico jurídico de identificación. J. Raz, El concepto de sistema jurídico (traducción de R. Tamaw), México, 1986, pág. 238. 12 Una discusión sobre la distinción, en este contexto, entre «deberes» en sentido débil y «obligaciones» o «deberes» en sentido fuerte, se encuentra en J. Raz: «Promises and Obligations», en P. M. S. Hacker J. Raz (ed.), Law, Morality and Society. Essays in Honour of H. L. A. Hart, op. cit. 13 Ello resulta del siguiente párrafo de Ruiz Manero: «...Y eso es precisamente la regla de reconocimiento: una norma jurídica que establece cuáles son los criterios últimos de validez jurídica, esto es, una norma que establece, con carácter último, cuáles son las normas que los jueces tienen el deber de aplicar. Ruiz Manero, J., Normas, op. cit., pág. 142 (subrayados míos). 14 Sistema jurídico y regla de reconocimiento 301 son los jueces. Sin embargo, hay otras alternativas para determinar el contenido de la regla de reconocimiento. La imprecisión resulta aquí de la ambigüedad de la expresión «reconocimiento» en la teoría de Hart. En primer lugar, significa la operación de identificar una norma, la que tiene un manifiesto carácter cognoscitivo y presupone el uso de un criterio conceptual15. Pero además, reconocer una norma es lo mismo que aceptarla, esto es, considerar su contenido como pauta de comportamiento correcto16. La aceptación es una actitud práctica y no teórica y supone la disposición a asumirla como una razón para la acción17. Como indica Nell MacCormick, la adopción del punto de vista interno comprende tanto la actitud cognoscitiva como la práctica. Lo que es consecuencia de la constatación obvia de que para aceptar una norma previamente hay que conocerla18. De manera que se tienen tres tipos de comportamiento que pueden constituir el contenido obligatorio de la regla de reconocimiento: identificación, aplicación y aceptación de las normas del sistema. El hecho de que la aceptación es, finalmente, una actitud, no la excluye como alternativa, toda vez que aquella se manifiesta externamente en reacciones críticas de aprobación o rechazo19. A pesar de la tendencia, también imprecisa, de incorporar como contenido del deber impuesto por la regla de reconocimiento a los actos de identificación de normas, por cierto ello no basta para dar cuenta de la dimensión normativa. Ello porque, en todo caso, se trata de operaciones intelectuales que no implican compromiso alguno con las normas así «identificadas». «Reconocer» en este sentido, no conduce a la aceptación de las normas del sistema y sólo significa el uso de un criterio conceptual, que puede efectuarse desde el punto de vista externo. Inversamente, los que aceptan las normas, esto es, los que las «reconocen» en el segundo sentido, tienen también necesariamente que recurrir a un criterio de identificación, por ejemplo, al que indica a la legislación como una «fuente» normativa. De manera que la aceptación compartida de normas por parte de los jueces (y demás 15 Cfr. Hart, El concepto de Derecho, op. cit., págs. 118-119. Cfr. Hart, El concepto de Derecho, op. cit., pág. 76. También, Hart usa «reconocimiento» en el sentido de «aceptación» en su ensayo «Commands and Authoritative Legal Reasons», ahora incluido en J. Raz (ed.), Authority, Oxford, 1990, por ejemplo, págs. 105-106. 16 Cfr. Hart, «Commands and Authoritative Legal Reasons», cit. v R. Manero, Jurisdicción y Normas, op. cit., págs. 173 y sigs. 17 18 N. MacCormick, H. L. A. Hart, op. cit., págs. 33 y sigs. 19 Cfr. P. M. S. Hacker, «Hart’s Philosophy of Law», cit. págs. 13 s, sigs. 302 Ricardo A. Caracciolo funcionarios) supone el uso compartido de criterios de identificación. Pero de ello no se sigue que, además, obedezcan una norma según la cual deben usar una regla conceptual. Semejante norma, desde el punto de vista de los aceptantes es insuficiente como estándar de justificación o, en el mejor de los casos, superflua. 6. La cuestión de saber si los actos de aplicación de las normas del sistema por parte de los jueces son buenos candidatos a constituir el contenido del deber impuesto por la regla de reconocimiento, merece un análisis más detallado. No obstante el acuerdo generalizado para admitir que tal es el caso, se tienen argumentos para dudar si de este modo se explica la dimensión normativa que se le quiere atribuir. De manera general, ello resulta del hecho de que, si bien tanto la aplicación como la aceptación de normas implican su previa identificación, la aplicación de una norma N no implica su aceptación e, inversamente, la aceptación de N no supone lógicamente su aplicación. Por consiguiente, se tiene que efectuar una elección entre las dos alternativas. Ello, porque hay que distinguir la clase de los «aceptantes» de las normas y la clase de sus «destinatarios». Aceptantes son los que consideran a N como pauta de comportamiento correcto, esto es, los que admiten su fuerza «obligatoria», destinatarios son aquéllos a los que el contenido de N impone un «deber» en sentido débil o concede una permisión o un facultamiento. Ambas clases no tienen por qué coincidir y habitualmente no coinciden20. En lo que sigue, usaré «deber» para mencionar, meramente, el contenido de una norma. Hay que elucidar, también, lo que cabe entender aquí por «aplicación» de una norma por parte de los jueces. Un deber que imponga a los jueces la aplicación de las normas del sistema S, está destinado a asegurar la necesidad funcional de resolver los conflictos de manera autoritaria. Ello significa que tienen que adoptar decisiones, es decir, emitir las normas individuales en que consisten las sentencias, relativas al cumplimiento o incumplimiento de esas normas -normalmente normas generales por parte de sus destinatarios. Los jueces aplican, entonces, las normas de S cuando emiten sentencias que constituyen consecuencias de sus respectivos contenidos. Los sistemas contemporáneos Cfr. H. Kliemt, Las instituciones morales (traducción de J. M. Seña, revisión de E. Garzón Valdés y R. Zimmerling), Barcelona, 1986, págs. 192 y sigs. Este trabajo ofrece un excelente análisis de lo que Kliemt denomina «lógica del comportamiento» vinculado a la aceptación de normas dentro del paradigma de Hart. 20 Sistema jurídico y regla de reconocimiento 303 incluyen ese deber mediante disposiciones específicas que imponen a los jueces la obligación de decidir y la de fundamentar la sentencia en el derecho vigente. Por tanto, de tales normas sus destinatarios directos son los funcionarios judiciales. Pero hay un sentido aceptable para la presente discusión en que puede decirse que son, adicionalmente, los destinatarios indirectos de las que tienen que aplicar en ejercicio de su competencia: son las que determinan el contenido de las sentencias. Es este sentido el que adoptan Bulygin y Ruiz Manero para acordar que un código penal le impone al juez el deber de condenar al autor de un homicidio21. Es aceptable porque es evidente que mediante el sólo recurso al deber general de aplicar las normas de S, es imposible determinar el contenido de la sentencia que, eventualmente, el juez debe dictar. Sin duda, es indiscutible que las normas que imponen el deber general integran la lista de las normas dependientes o, en la otra terminología, derivadas, de los sistemas jurídicos actuales. En este sentido, su pertenencia es contingente. Pero, sostiene Ruiz Manero, ellas son insuficientes para fundamentar en última instancia ese deber. Para ello, es preciso, como también insiste MacCormick, que constituya el contenido de la regla de reconocimiento22. Ello significa no sólo que es constitutivo de la definición de «juez», sino, además, si se adopta la teoría de Hart, que se trata de un deber necesario, toda vez que la norma que lo impone pertenece necesariamente a cualquier sistema jurídico. Precisamente, porque esto es lo que sucede, por definición, con la regla de reconocimiento. No es seguro que esta tesis reproduzca la concepción originaria de Hart23. Pero más allá de ello, R. Manero, Jurisdicción y Normas, cit. pág. 141, y, E. Bulygin, «Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos», cit. 21 «Si decimos que la regla de reconocimiento establece lo que es una «norma obligatoria», y si decimos, con Hart, que es una regla que determina los «deberes» de los jueces, entonces todo lo que podemos significar con ello, es que ella establece cuáles reglas son obligatorias para los jueces como bases de decisiones justificadas acerca de lo correcto y lo incorrecto». N. MacCormick, H. L. A. Hart, cit. pág. 115. 22 Hart expresamente indica que lo decisivo para el status de «juez» son las reglas secundarias de adjudicación que confieren potestades, y parece pensar que el deber de juzgar es meramente contingente al afirmar que aquellas pueden ser reforzadas mediante normas que lo impongan. Hart, El concepto de Derecho, cit. pág. 120. En «Commands and Authoritative Legal Reasons», dice ahora que ese deber está vinculado al oficio de juez, pero no afirma que lo tenga que imponer la regla de reconocimiento, op. cit., pág. 104. De cualquier modo el deber es innecesario si lo que se pretende es definir lo que es una «sentencia válida», en el sentido de pertenencia al sistema, porque las «potestades 23 304 Ricardo A. Caracciolo pienso que no es suficiente para dar cuenta de la dimensión normativa de la justificación de las decisiones judiciales, ni para explicar la función que Hart pretende atribuir a la regla de reconocimiento. 7. Si se admite, por un lado, que las distinciones anteriores son correctas, y, por el otro, como sucede normalmente, que el sistema incluye una norma dependiente N, que impone un deber general de aplicación, se tienen, entonces, las siguientes consecuencias con respecto a los deberes de los jueces: i) El juez X puede aceptar la norma N y la norma N1, que establece un deber específico, y no ser destinatario indirecto de N1, lo que significa que la conjunción de ambas normas no le imponen a X ningún acto de aplicación. Esto sucede cuando X carece de competencia para resolver controversias mediante la utilización de N1. Es más, con frecuencia, en este supuesto le está prohibido su aplicación. Tal es el caso si es un juez con competencia en lo civil, en relación a la cuestión de saber si alguien cometió o no un delito. Sin embargo, X puede estar dispuesto a admitir que su colega Y, con competencia en lo penal, ha adoptado una decisión justificada desde el punto de vista del contenido de N1. ii) El juez Z puede rechazar, lo que implica no aceptar, las normas N y N1, y, no obstante, ser un destinatario indirecto de N1 y ello quiere decir tiene el deber de aplicar N1. Además, puede ser que, de hecho, Z aplique N1 en todos los supuestos en que debe hacerlo. No obstante, las normas N y N1 no constituyen aquí las razones subjetivas del comportamiento de Z. La situación es, por cierto, lógicamente posible24, y no puede descartarse acudiendo a la constatación empírica de la aceptación generalizada de las normas por parte de los jueces. Esa aceptación, condición necesaria para ingresar al punto de vista interno, indica que comparten los mismos criterios de justificación y que las aplican no por razones meramente subjetivas, sino porque las consideran vinculantes de manera compartida. Pero, precisamente, se trata de saber si el hecho de esa aceptación presupone, para su explicación, el cumplimiento por parte de los jueces de una norma ulterior que les impone un deber general de aplicación. 8. Supongamos que además de N, es decir la norma dependiente que establece ese deber, la regla de reconocimiento, la norma independiente que tiene que servir en última instancia para justificar los actos de los jueces, tiene el mismo contenido _________________ jurisdiccionales», esto es, las normas de competencia suministran suficiente criterio para ello. 24 Cfr. P. M. S. Hacker, «Hart’s Philosophy of Law», cit. págs. 24-25. Sistema jurídico y regla de reconocimiento 305 que N. Se tienen dos supuestos para analizar. En primer lugar, cuando los jueces son destinatarios indirectos con respecto a una norma N1, lo que quiere decir que tienen que emitir una sentencia de acuerdo al contenido de N1, la regla de reconocimiento es redundante, esto es, no es necesaria para establecer lo que se debe hacer. Si de la conjunción de N y N1 resulta que se tiene el deber de realizar el acto p, para cumplir con N y N1 hay que realizar p. Y si de la regla de reconocimiento resulta que se debe aplicar N y N1 -porque son normas del sistema- para cumplir con la regla de reconocimiento también hay que realizar el acto p. Pero no sólo es redundante para convertir a los jueces en destinatarios de un deber de aplicación. También es redundante para justificar, desde el punto de vista interno, el acto del juez. Para ello, es suficiente con aceptar las normas N y N1. No es preciso, como parece suponer Ruiz Manero, una serie de normas jerárquicamente escalonadas cada una de las cuales obliga a los jueces a realizar, finalmente, el mismo acto: N obliga a realizar el acto p, N1 a cumplir N, N2 a cumplir N1,... Nn a cumplir Nn-1. Todas, menos una, son redundantes con respecto al acto p. Una cuestión distinta es preguntarse por la justificación no ya de los actos impuestos por las normas, sino de las mismas normas. Entonces, se puede decir que se acepta N porque se acepta la autoridad que la emitió o porque se acepta la constitución, o por razones morales o prudenciales. Esta actividad es, por supuesto, relevante desde el punto de vista práctico y cuando para ello se recurre a otras normas (morales o jurídicas), a la inversa de lo que afirma Bulygin, es notorio que las normas se «usan» y no, simplemente, se «mencionan». Pero las normas «justificatorias» no pueden tener el mismo contenido que las que se pretende justificar. En tal caso no se tienen, en verdad, normas diferentes y cualquiera sea la jerarquía de las que están en cuestión, en tanto actitud práctica, esto es, a efectos de justificar un comportamiento la aceptación de una o de otra, son equivalentes. En vista de ello, el argumento disponible para los que sostienen que el deber de aplicación se incluye en la regla de reconocimiento, consiste en mantener que, al menos, integra todos los sistemas jurídicos a los que no pertenece una norma dependiente N que imponga el deber de aplicación. Por cierto, esto es suficiente para convertir tal deber en un ingrediente necesario de cualquier sistema: o bien lo establece una norma dependiente o bien una norma independiente. Pero entonces, la que es contingente es la propia regla de reconocimiento. Adicionalmente, en segundo lugar, si lo que se pretende es 306 Ricardo A. Caracciolo dar cuenta de aquella aceptación generalizada mediante el supuesto de una norma que los jueces obedecen y aceptan, un deber general de aplicación es insuficiente de manera notoria para explicar el caso de los jueces que aceptan las normas del sistema de las que no son sus destinatarios indirectos. No se puede decir aquí que las aceptan porque tienen un deber general de aplicarlas. El sentido común indica que no tienen ningún deber con respecto a la aplicación de esas normas, y, por consiguiente, no existen actos de aplicación que tengan que ser justificados. En cambio, se tienen los actos de aceptación de las normas, o más bien las manifestaciones de crítica y rechazo que los acompañan. También en este supuesto, para que esas normas constituyan razones para la acción, es suficiente que los jueces las acepten como criterios aptos para justificar comportamientos. No obstante si, de nuevo, el objetivo es explicar la aceptación mediante el expediente de afirmar una regla última que aquéllos siguen, esta regla tiene que constituir el criterio mediante el cual se justifican los actos de aceptación de las normas del sistema. 9. Se puede concluir, en consecuencia, que la hipótesis según la cual, para dar cuenta del uso de la regla de reconocimiento y sus funciones desde el punto de vista interno, es menester que ella imponga un deber general de aceptación, es enteramente razonable. Como puede darse el caso límite en que ninguno de los jueces acepte las normas de las que son destinatarios, lo que se precisa no es una norma que los convierta en destinatarios de todas las normas del sistema, sino una que los convierta en aceptantes comunes de esas mismas normas. Precisamente, ésta es la formulación que, con frecuencia, los intérpretes de Hart, incluyendo a Ruiz Manero, le otorgan a la regla de reconocimiento 25. Pero una cosa son los actos de aplicación y otra los actos de aceptación. Y, por cierto, concuerda con la idea de que la aceptación de una norma básica constituye el punto de partida para participar en un «juego de lenguaje» en el que las normas no sólo son válidas porque satisfacen criterios de pertenencia, sino que son válidas porque son vinculantes, esto es, porque tienen fuerza obligatoria26. «Aceptar la regla de reconocimiento viene a consistir, pues, en aceptar considerar los estándares jurídicos, con independencia de su contenido, como razones perentorias para la acción», Ruiz Manero, op. cit., 173. También es ilustrativa la cita de Raz que Ruiz Manero introduce en la pág. 179. Según Raz «Los jueces que aceptan la regla de reconocimiento aceptan una regla que les exige aceptar otras reglas...» (subrayados míos). 25 26 H. Kliemt, Las instituciones morales, op. cit., págs. 188, 194 y sigs. Sistema jurídico y regla de reconocimiento 307 No obstante, esta alternativa conduce también a un resultado paradójico. Como es sabido, la regla de reconocimiento es una regla social en el sentido de Hart. Existe, como cuestión de hecho, si, y sólo si, es eficaz. No se trata meramente de un cumplimiento acrítico el que se exige para esa existencia. Es necesario, además del cumplimiento, que sus destinatarios la acepten, es decir, la consideren pauta correcta de comportamiento. Habida cuenta que su contenido consiste en imponer un deber de aceptación, se la cumple si se aceptan las normas del sistema porque se acepta la regla de reconocimiento27. ¿Pero qué sucede si el sistema incluye una constitución escrita, cuya aceptación habilita la justificación de las normas inferiores? Si la constitución en cuestión no es aceptada generalmente por los jueces entonces la regla de reconocimiento correspondiente es ineficaz y, por tanto, no existe. Inversamente, si la constitución escrita es aceptada, ello significa que se tiene una práctica crítica y generalizada de obediencia o cumplimiento de sus disposiciones. Lo que incluye la aceptación por parte de los jueces de las normas promulgadas conforme a la constitución. Pero entonces, lo que existe es sólo una práctica crítica y resulta imposible discernir si ella corresponde a la aceptación de la constitución o a la aceptación de la regla de reconocimiento. En cualquier caso, como el propio Hart lo indica, es una duplicación innecesaria suponer que además de la constitución, existe otra norma al efecto que las disposiciones de la constitución deben ser obedecidas28. A fortiori ¿ello vale para una norma que imponga el deber de aceptar una constitución aceptada de hecho. Lo que sucede es que una constitución aceptada de manera general es también una regla social. Como indica J. Coleman, se tienen dos nociones de «regla social». Conforme a la primera, que se corresponde con la idea de norma consuetudinaria, el comportamiento regular precede a la formulación de la regla, y determina su contenido. De acuerdo a la segunda, el contenido de la regla puede ser especificado con anterioridad a la existencia Se puede discutir también la teoría de Hart de la regla de reconocimiento preguntando si consigue dar cuenta de la normatividad del derecho. Después de todo, los comportamientos reiterados y las actitudes críticas no son nada más que hechos. Pero esa pregunta no es relevante para este trabajo. Conr. al respecto, L. Green, «Authority and Convention», en The Philosophical Quarterly, vol. 35, núm. 141, 1985. 27 Hart, El concepto de Derecho, op. cit., pág. 310 (nota al capítulo VI). Se trata de una crítica a la teoría kelseniana de la norma básica, pero así formulada es directamente aplicable a la propia teoría de Hart. 28 308 Ricardo A. Caracciolo empírica de la práctica correspondiente29. Es el caso de una constitución eficaz. La cuestión de saber cuándo una constitución formalmente promulgada se convierte en «regla social» en este sentido, es idéntica a la de determinar en qué momento un hábito de conducta se transforma en una regla social y, por consiguiente, no puede servir de objeción a la distinción. De nuevo, el argumento para resolver la paradoja puede ser que, de todas formas, la regla de reconocimiento existe toda vez que un sistema carece de una constitución semejante. Es, por cierto, una salida aceptable, pero al costo de admitir, o bien que la regla de reconocimiento no es un componente necesario de cualquier sistema jurídico, o bien, que hay que identificarla con una constitución promulgada o consuetudinaria. 10. A esta altura, puede preguntarse por qué no retornar al punto de partida, que ahora aparece prematuramente desechado. Esto es, a los actos de identificación de normas, más allá del deber de aplicación y de aceptación. Después de todo, la tesis literal de Hart consiste en que cuando existe un sistema jurídico, al menos los jueces, identifican las normas con los mismos criterios de validez, donde «validez» ahora vuelve a tener el significado de «pertenencia». Este es un hecho notorio en los sistemas contemporáneos. Hasta aquellos jueces que no aceptan las normas -esto es, los que se colocan en el punto de vista externo tienen que admitir que la constitución, por ejemplo, pertenece al sistema S. Por tanto, más allá de los actos de aplicación o rechazo, es correcto prima facie decir que siguen una regla compartida de identificación, precisamente, la regla de reconocimiento. Como aceptar una regla conceptual no es lo mismo que aceptar las normas identificadas con los criterios que aquella establece, se puede admitir que impone a los jueces el uso obligatorio de esos criterios. Por cierto, se pierde aquí la función de la regla destinada a explicar la aceptación de las normas, y es difícil saber por qué habrían de considerar obligatorio los jueces esos criterios, sin aceptar, al mismo tiempo, las normas así identificadas. No obstante, la regla de reconocimiento concebida de esta forma no puede integrar el mismo sistema de normas que las identificadas con los criterios mencionados en su contenido30. Jules Coleman, «Negative and Positive Positivism», incluido en J. Coleman, Markets, Morals and the Law, Cambridge, 1988, pág. 344 (nota 12 de las págs. 9-20). 29 30 A. Ruiz Miguel formula la incisiva propuesta de distinguir las nociones de «norma superior» y «regla última» a la que identifica con la regla de reconocimiento Sistema jurídico y regla de reconocimiento 309 Un sistema S, en un tiempo t y en un espacio e, se conforma con una norma (o normas) independiente y normas dependientes. Si una regla de reconocimiento pertenece a S entonces sólo puede ser una norma independiente. La pertenencia de las normas dependientes se determina por sus relaciones con esa regla. Por lo demás, en la teoría de Hart, un sistema se constituye sobre un cierto material normativo, a saber, verbigracia, las normas N1, N2... Nn, que son las efectivamente reconocidas por los jueces mediante el uso de los criterios, digamos, C1, C2... Cn. Una condición de pertenencia impuesta, por definición, a la regla de reconocimiento consiste en que tiene que tener una cierta propiedad P: tiene que ser eficaz, tiene que ser utilizada por los jueces y ello significa que tiene que mencionar los criterios C1, C2,... Cn. De manera que: i) para conocer cuáles son las normas dependientes de S, hay que conocer cuáles son las que satisfacen los criterios C1, C2,... Cn establecidos en la regla de reconocimiento, esto es, en la norma independiente de S; ii) para conocer cuál es la regla de reconocimiento de S, hay que saber cuáles son los criterios que son satisfechos por las normas dependientes de S, es decir, por las normas N1, N2... Nn. Esto es así, porque un criterio de pertenencia C integra el contenido de la regla propuesta por Hart, si, y sólo si, existe al menos una norma aceptada N que satisface el criterio C. Pero en la medida en que conduce a un procedimiento circular, semejante «sistema» no puede constituir un instrumento de identificación, ni para los que se colocan en el punto de vista externo, ni para los que adoptan el punto de vista interno. Esta constatación muestra, finalmente, que los criterios de pertenencia a un sistema -que después de todo, no es nada más que una construcción conceptual- no pueden integrar el sistema. Constatación, por lo demás, independiente de la cuestión de saber si los jueces «usan» u «obedecen» la regla de reconocimiento, Barcelona, mayo de 1991 __________________ cimiento de un sistema, mientras, verbigracia, la constitución vendría a desempeñar el papel de «superior» o «suprema». Ello para resolver una antinomia asociada con el principio de jerarquía normativa. Se trata del primer paso que hay que dar para arribar a la conclusión según la cual la regla «última», es decir, la que suministra los criterios de validez, no puede pertenecer al mismo sistema de las normas que son «superiores» conforme a esos criterios. Cfr. A. Ruiz Miguel, «El principio de jerarquía normativa», en Revista Española de Derecho Constitucional, año 8, núm. 24, septiembre-diciembre, 1988. Î DOXA-9 (1991) Eugenio Bulygin 311 REGLA DE RECONOCIMIENTO: ¿NORMA DE OBLIGACIÓN O CRITERIO CONCEPTUAL? RÉPLICA A JUAN RUIZ MANERO E n mi artículo «Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos» (Doxa, núm. 9) me referí a algunos problemas que Juan Ruiz Manero (en adelante J. R. M.) plantea con admirable claridad en su excelente libro Jurisdicción y Normas (Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990) y critiqué la posición adoptada por él. Estos problemas, estrechamente relacionados entre sí son básicamente tres: 1) La interpretación de la regla de reconocimiento, que según J. R. M. debe entenderse como una genuina norma de obligación que prescribe a los jueces el deber de aplicar las normas jurídicas y no, como yo había sugerido alguna vez, como un criterio conceptual de identificación de los sistemas jurídicos. 2) El fundamento del deber de los jueces de aplicar las normas jurídicas del sistema vigente en el momento y en el lugar en que actúa el juez; y 3) La propuesta de J. R. M. de romper el círculo de Hart, quien identifica a la regla de reconocimiento a través de la actuación de los jueces y a los jueces a través de las reglas de adjudicación, identificadas, a su vez, mediante la regla de reconocimiento. En su respuesta, titulada «Normas independientes, criterios conceptuales y trucos verbales», J. R. M. contesta mis críticas e insiste en la posición adoptada en su libro. Esta actitud, tan perversa como contumaz, de mi amigo Juan merece sin duda una condigna réplica. Es lo que procuraré hacer en la presente nota. 1 J. R. M. me acusó en su libro de confundir la regla de reconocimiento que ordena a los jueces aplicar las normas que reúnen ciertas características con el criterio de validez que cabe extraer de tal regla. Ahora ha llegado mi turno para formular una acusación similar. En efecto, J. M. R, confunde dos problemas 312 Eugenio Bulygin totalmente distintos el de la identificación de las normas que componen un sistema jurídico (que es un problema básicamente conceptual) y el problema empírico de determinar cuáles de tales sistemas tienen la propiedad de ser, como dice J. R. M., reales. No advertí esta confusión al leer el libro de J. R. M., pero en su respuesta aparece con toda nitidez. Para empezar, no me gusta la terminología de J. R. M. Hablar de órdenes jurídicos reales por oposición a órdenes imaginados, propuestos o añorados no parece muy adecuado. ¿Cómo clasificaría J. R. M. hoy al derecho romano? Ciertamente no es un derecho real, pero tampoco parece ser un derecho imaginado o propuesto y, salvo por algunos romanistas, no es muy añorado. En vez de derecho real, preferiría hablar de derecho vigente (en el sentido que Alf Ross da a este término1), porque el derecho romano o el proyecto del código civil de Freitas me parecen perfectamente reales, aunque no vigentes. Pero este problema terminológico es una cuestión menor. Más importante me parece la confusión entre problemas conceptuales y empíricos que trasunta la pregunta que formula J. R. M. «Pues bien, la identificación de las normas independientes de un determinado orden ¿debe considerarse como un axioma o como un enunciado susceptible de ser calificado como verdadero o falso?», seguida por la siguiente afirmación: «Que el considerar como axiomas a los enunciados que afirman que determinadas normas son las normas independientes de un determinado orden jurídico sólo puede hacerse al precio de renunciar a distinguir entre órdenes jurídicos reales y órdenes jurídicos imaginados, añorados o propuestos es, me parece, algo que el propio Bulygin implícitamente admite.» Esto requiere algunos comentarios. En primer lugar, no hay tal admisión implícita; en mis frases que J. R. M. cita en apoyo de su afirmación se distingue muy claramente entre el problema conceptual de identificación de un orden jurídico (cuando digo que «cualquier conjunto de normas (que contenga al menos una norma de competencia) puede ocupar la posición de una primera constitución y dar lugar a un orden jurídico») y el problema empírico de saber qué órdenes son vigentes («por supuesto, no todos los órdenes jurídicos son Cfr. Alf Ross, Sobre el Derecho y la Justicia, traducción de G. R. Carrió, Eudeba, Buenos Aires, 1965, y E. Bulygin, «El concepto de vigencia en Alf Ross», Revista de Colegios de Abogados de La Plata, 1963, 1-16 (incluido en C. E. Alchourrón y E. Bulygin, Análisis lógicos y Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid (en prensa). 1 Regla de reconocimiento: ¿norma de obligación o criterio... 313 igualmente interesantes; a veces los juristas están interesados en aquel orden jurídico que es efectivo o vigente en una sociedad dada en un tiempo determinado. Pero éste es otro problema»). En segundo lugar, creo haber sido claro en sostener que la identificación de las normas independientes de un orden jurídico o, lo que es lo mismo, de su constitución originaria forma parte de lo que he llamado criterio de identificación, caracterizado por las reglas (1) a (5), que conjuntamente constituyen una definición recursiva de un orden jurídico determinado. Por consiguiente, las normas independientes identificadas por la regla (1) -es decir, no la identificación, sino lo identificado- ocupan una posición similar a la de los axiomas de un sistema deductivo. De aquí se desprende que el enunciado que identifica las normas independientes de un sistema no es un enunciado empírico, no dice nada acerca del mundo y, por ende, no es ni verdadero ni falso respecto del mundo. Es un enunciado analítico con respecto a la definición del orden jurídico en cuestión. En la terminología que usa J. R. M. es un «axioma irrefutable» (si bien debo añadir que esta terminología tampoco me entusiasma. En tercer lugar, decir que el enunciado que identifica la primera constitución de un orden jurídico no es empírico, sino que forma parte de la definición de ese orden jurídico no implica en absoluto renunciar a la distinción entre órdenes jurídicos vigentes y los que no lo son. Vigencia (en un lugar y momento determinados) es una propiedad empírica de algunos órdenes jurídicos, así como la justicia es una propiedad no empírica de ciertos órdenes jurídicos. Ambas propiedades son contingentes en el sentido de que pueden darse o no; un orden jurídico puede ser vigente en un momento dado y no serlo en otro, puede ser vigente en un país y no en otros, así como puede ser justo o injusto. En cambio, la pertenencia de la constitución originaria (esto es, de las normas independientes) es definitoria del orden jurídico y, por lo tanto, es necesaria: si sustituimos la constitución originaria por otra distinta, estaremos en presencia de otro orden jurídico. Como dije en mi artículo, los órdenes jurídicos se distinguen entre sí precisamente porque sus normas independientes son diferentes, y no por su estructura. De ahí que los enunciados que formula J. R. M. (i) «En 1932 la Constitución monárquica de 1876 pertenecía directamente al orden jurídico vigente en España»; y (ii) «En 1932 la Constitución republicana de 1931 pertenecía directamente al orden jurídico vigente en España» sean equívocos, porque (i) parece afirmar que la constitución monárquica de 1876 pertenece a un determinado orden jurídico, a saber el orden vigente en España 314 Eugenio Bulygin en 1932, y (ii) parece afirmar que la constitución republicana de 1931 pertenece al mismo orden jurídico, lo cual presupone que uno está en condiciones de identificar ese orden jurídico, con independencia de la cuestión de saber cuál de las dos constituciones pertenecen a él. En realidad se trata de dos órdenes jurídicos diferentes (al menos en mi definición de «orden jurídico»); por lo tanto, la formulación correcta sería: (a) «El orden jurídico que deriva de la constitución monárquica de 1876 estaba vigente en España en 1932», y (b) «El orden jurídico que deriva de la Constitución republicana de 1931 estaba vigente en España en 1932»; (a) y (b) son dos afirmaciones empíricas acerca de dos órdenes jurídicos distintos. Obviamente tales afirmaciones presuponen que uno tiene resuelto ya el problema conceptual de la definición de los dos órdenes jurídicos y, por consiguiente, sabe qué normas forman parte del uno y del otro. Lo que muestra claramente que el problema conceptual de la definición de un orden jurídico es anterior al problema empírico de su vigencia. A J. R. M. le resulta chocante que la elección de la base del sistema, es decir, de las normas independientes, sea arbitraria; por eso busca elegirlas de tal modo que el sistema resultante sea «real». Pero en toda definición recursiva el punto de partida resulta en cierto sentido arbitrario. Por otra parte, muchos sistemas no «reales», es decir, no vigentes pueden resultar interesantes; los juristas no siempre se interesan en los sistemas actualmente vigentes: a veces pueden resultar de interés sistemas que han perdido vigencia o que nunca fueron vigentes. Esto depende del contexto, pero el eventual interés no debe incidir en la definición de sistema jurídico. Una acotación al margen. Dice J. R. M. que no entiende «en qué sentido puede decirse que una consecuencia lógica de una norma sea otra norma si, por definición, no puede contener nada que no se encuentre contenido en la primera». Esta observación, si bien carece de relación directa con nuestro tema de discusión, es grave porque revela una alarmante falta de comprensión de la naturaleza de la lógica y de las ciencias formales. Una norma que es consecuencia lógica de otra norma u otras normas es distinta de ella(s) -y por eso es otra- en el mismo sentido en que un teorema es distinto del axioma o de otro teorema de los que es consecuencia lógica. Se ha demostrado que los enunciados «por un punto exterior a una recta pasa una y sólo una paralela a esa recta» y «Los ángulos internos de un triángulo valen 180º» son deductivamente equivalentes en presencia de los demás axiomas del sistema de Euclídes, pero, ¿acaso no son dos proposiciones distintas? Si una proposición no Regla de reconocimiento: ¿norma de obligación o criterio... 315 fuese distinta de la que es consecuencia lógica, toda la aritmética sería trivial, porque todos los enunciados aritméticos no serían distintos de los axiomas de Peano, ya que todos pueden derivarse de estos últimos. Así el enunciado «2 + 2 = 4 no sería «otro» que el enunciado «72 = 49», porque los dos son lógicamente implicados por (= son consecuencias lógicas de) los axiomas de Peano. Y digo que esto es grave, porque trasunta una actitud muy difundida entre los juristas (y no sólo entre los juristas). En efecto, si un enunciado implicado lógicamente por otro no fuera distinto del enunciado que lo implica, un razonamiento lógicamente válido, en el cual la conclusión es consecuencia lógica de las premisas, sería trivial. Sospecho que es esta idea la que impulsa a los autores que se dedican a la teoría de argumentación jurídica a la búsqueda de argumentos que superen esa pretendida trivialidad de los argumentos lógicos. Lástima grande que los resultados alcanzados hasta ahora guardan escasa relación con los esfuerzos realizados. 2 Mi fábula acerca de la secretaria preguntona y su jefe indignado tenía por objeto resaltar dos cosas. Primero, que las preguntas por el fundamento del deber pueden seguir al infinito, no hay ninguna norma última frente a la que no quepa preguntar porqué debo obedecerla, salvo que se postule (sin fundamento alguno) la existencia de tales normas últimas, como hace Kelsen con su norma básica, Hart con su regla de reconocimiento y Nino con sus razones morales. Segundo, que si uno quiere pasar al plano de la acción debe usar una norma y no sólo mencionarla. De ahí se sigue que frente a un acto de decisión de usar una norma cabe la pregunta acerca de su justificación, pero ésta nos remite a otra norma y así al infinito y el que quiere romper esta cadena, debe tomar una decisión de actuar conforme a una norma y esta decisión ya no estará justificada por ninguna norma ulterior. El preguntar por la justificación de la decisión puede llevar a una parálisis total si uno no para a tiempo; como diría Shakespeare: And thus the native hue of resolution Is sicklied o’er with the pale cast of thought; And enterprises of great pith and moment, With this regard, their currents turn away, And loose the name of action. 316 Eugenio Bulygin De donde se sigue que si la cadena de normas que justifican el deber de obedecer otras normas no ha de ser infinita debe descansar en última instancia en una decisión no justificada. De ahí que la respuesta airada del jefe: «¡Deje de preguntar y haga lo que se le ha ordenado!», sea muy sensata. Esto no significa que sea impertinente preguntar acerca de la justificación de una decisión de usar una norma, pero tarde o temprano uno tendrá que dejar de preguntar por la justificación y usar una norma, lo cual implica que en última instancia siempre habrá una decisión no justificada. (Nunca pensé que una regla conceptual pueda justificar la decisión de usar una norma como pauta de conducta; para eso hace falta una genuina norma). En otras palabras, frente a cualquier norma cabe preguntar por su justificación, pero no se puede justificar todas las normas; la cadena de justificaciones tendrá que morir tarde o temprano en la respuesta del jefe (lo que no tienen nada de peyorativo), con independencia de la cuestión de si las normas usadas sean jurídicas o morales. Por eso la decisión de usar las normas jurídicas, identificadas conforme a un determinado criterio de identificación no puede justificarse -so pena de circularidad- por esas mismas normas, aunque la decisión de usar una determinada norma jurídica pueda justificarse mediante otra norma jurídica así identificada. Esta última podrá ser eventualmente justificada mediante una tercera, pero como la cadena de justificación (que en principio es infinita) debe interrumpirse por razones prácticas, es razonable hacerlo al nivel de la constitución originaria, es decir, al nivel de las normas independientes del sistema. 3 Concordamos plenamente con J. R. M. en que la teoría de Hart, quien para identificar la regla de reconocimiento apela a los jueces y para identificar a los jueces recurre a las reglas de adjudicación válidas conforme a la regla de reconocimiento, es circular. En mi artículo hice dos observaciones: 1) Que la solución de J. R. M. no era satisfactoria por dos razones: a) porque hay normas jurídicas que indican quiénes son jueces y los juristas usan esas normas para identificarlos; y b) porque llamar reglas sociales a las normas que identifican a los jueces es un mero cambio de nombre y tal truco verbal no sirve como solución del problema. 2) Que el círculo desaparece si la regla de reconocimiento es interpretada como un criterio conceptual de identificación de las normas que forman parte de un orden jurídico. Regla de reconocimiento: ¿norma de obligación o criterio... 317 J. R. M. está de acuerdo conmigo en que los jueces son identificados por los juristas y por la población en general mediante normas jurídicas que regulan el status del juez (reglas de adjudicación en la terminología de Hart), pero añade que lo que él quería era suministrar «un criterio teórico general para identificar a los integrantes de la judicatura» sin caer en el círculo de Hart. No entiendo para qué se necesita un criterio teórico general, cuando disponemos de un criterio práctico particular perfectamente suficiente. Pero, dice J. R. M., «todo esto no tendría mayor importancia si Bulygin tuviera razón en que resulta posible, sin incurrir en circularidad, construir un criterio teórico de identificación de los jueces en base a las normas jurídicas válidas de adjudicación». J. R. M. se muestra escéptico respecto de mi construcción; la interpretación de la regla de reconocimiento como definición o regla conceptual y no como norma deja, según J. R. M., exactamente las cosas como estaban en la construcción de Hart y el círculo sigue tan redondo como antes. Creo que J. R. M. se equivoca y su error se debe nuevamente a la falta de distinción entre problemas conceptuales y empíricos. No hace falta observar la conducta de los jueces para determinar la existencia de un criterio de identificación y usando ese criterio podemos establecer qué normas pertenecen al orden jurídico en cuestión y, por consiguiente, podemos saber quiénes son los jueces de ese orden. Desde luego, la determinación de las normas no independientes que pertenecen al orden en virtud del principio de legalidad no es un problema puramente conceptual, pues requiere la observación de ciertos hechos, a saber, los hechos de creación normativa. Pero la determinación de las normas originarias o independientes y de las normas derivadas en virtud del principio de deducibilidad es un problema puramente conceptual. Para su solución no necesitamos recurrir a experiencia alguna y, por ende, no necesitamos observar ningún hecho. Sólo para establecer si el orden así identificado es o no vigente (en un lugar y tiempo determinados), tenemos que recurrir a la observación de la conducta de los jueces de ese orden, En consecuencia, en mi construcción, a diferencia de la de Hart, no hay ningún círculo, ni vicioso, ni virtuoso. La existencia de un criterio de identificación de las normas del sistema no depende de lo que hagan o dejen de hacer los jueces; más aún, cabe determinar qué normas forman parte del orden jurídico sin saber quiénes son jueces. La conducta de los jueces sólo es relevante para la vigencia de ese orden. En cambio, en Hart la existencia misma de la regla de reconocimiento depende de la conducta de los jueces, porque la regla de reconocimiento es una costumbre judicial 318 Eugenio Bulygin y si para determinar la identidad de los jueces tenemos que recurrir a la regla de reconocimiento (que determina cuáles son las reglas de adjudicación válidas), nos movemos en un círculo. Nada de eso ocurre si la regla de reconocimiento es interpretada como un criterio conceptual cuya existencia no depende de conducta alguna. Î DOXA-9 (1991) E N T R E V I S T A Juan Ruiz Manero 321 ENTREVISTA CON JOSEPH RAZ U sted empezó su carrera académica en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en 1967, tras haber estudiado en Oxford con H.L.A. Hart y haber escrito su tesis doctoral, que se transformaría más tarde en The Concept of a Legal System. ¿Podría contarnos algo sobre los primeros años de su carrera académica? ¿Qué influencia tuvo Hart sobre usted en su período de estudiante y en su decisión de dedicarse a la teoría del Derecho? ¿Qué otros profesores influyeron en usted durante su primer período en Oxford? Se me animó a especializarme en filosofía jurídica por parte de mis profesores en la Universidad Hebrea durante mis estudios de licenciatura. Uno de ellos en particular, E. Posnanski, o Edek como era conocido por los amigos, se tomó interés por mí y fue responsable de mi decisión de dedicarme a la filosofía jurídica. Edek había sido discípulo de la escuela polaca de los años 20 y 30, y en particular de Kutarbinski. Era el secretario general de la Universidad Hebrea y daba también, a tiempo parcial, seminarios avanzados de filosofía. Yo deseaba estudiar filosofía, pero por temor al desempleo decidí estudiar también Derecho. Cuando él lo supo, me animó a estudiar simultáneamente en ambos departamentos y a especializarme en filosofía jurídica, un área en la que la Universidad necesitaba un especialista. Así, mi carrera me vino, de alguna manera, planificada desde el principio de mis estudios de licenciatura. Yo me sentía halagado por su confianza en mí, pero no la compartía. Sufrí las mismas dudas y agonías que cualquier principiante. Pero Posnanski era hombre de palabra y, cuando me licencié en Derecho, fue él quien me dijo que el siguiente paso era ir a Oxford donde, como me dijo, enseñaba el mejor filósofo del Derecho contemporáneo, H. L. A. Hart. En esa época yo sabía muy poco de la filosofía jurídica contemporánea. Posnariski me hizo escribir un trabajo sobre los 322 Juan Ruiz Manero análisis de Hart y Scarpelli acerca del significado de los términos jurídicos, en un seminario dedicado principalmente a la semántica de los términos teóricos y disposicionales en la tradición analítica. (Carnap ocupaba un puesto importante en nuestro horizonte filosófico. El prof. Bar-Hillel, un antiguo discípulo y amigo suyo, fue el profesor de filosofía que más influyó sobre mí). Yo sabía también algo de Kelsen, pues dos antiguos discípulos suyos enseñaban en la Facultad de Derecho. Era lo suficientemente engreído como para cuestionar, en uno de mis exámenes, el uso que otro de mis profesores de Derecho hacía de la norma básica de Kelsen. Me encontré así destinado a la filosofía jurídica muy pronto, y cuando llegó la oportunidad de ir a Oxford no la rechacé. Posnariski me consiguió una beca del British Council y me marché. La influencia de Hart en el Oxford de mediados de los sesenta no puede exagerarse. Era en ese momento el escritor de filosofía práctica más incisivo y elegante de Oxford y de todo el mundo de habla inglesa. Sus clases tenían lugar en el aula de mayor tamaño de la Universidad y atraían masas. Uno tenía que llegar pronto para conseguir asiento. Al ser yo nuevo en Oxford y no estar familiarizado con sus costumbres, no apreciaba por completo cuán excepcional era su popularidad. Pero también yo estaba contagiado por la sensación de acontecimiento que sus clases suscitaban, por la expectación con que los estudiantes de postgrado esperaban oír nuevas ideas sobre temas profundos, por la excitación generada por sus opiniones, por las discusiones entre nosotros que seguían a cada clase. La posición de Hart en Oxford estaba en aquellos días en su cenit. Brian Simpson y otro profesor de filosofía dieron un seminario sobre El Concepto de Derecho de Hart. El buque insignia de las enseñanzas de teoría política para estudiantes de postgrado, un seminario dirigido por Berlin, Plamenatz y otros, dedicaba un par de sesiones a la obra de Hart y su nombre surgía también en discusiones correspondientes a otras sesiones. Estas pruebas de fascinación que ejercía sobre la Universidad en su conjunto carecían de toda importancia, sin embargo, comparadas con el impacto que suponía el recibir directamente su enseñanza. Dirigía un seminario sobre responsabilidad penal juntamente con R. Cross y N. Walker, ambos académicos eminentes. A menudo estaban en desacuerdo y la superioridad de Hart en la discusión era abrumadora. Este seminario estaba organizado meticulosamente, y llegó a ser, y todavía lo es, uno de mis modelos para el seminario ideal. Entrevista con Joseph Raz 323 De forma semejante mis sesiones con él llegaron a ser para mí el modelo de sesión de trabajo con un pequeño número de estudiantes de investigación, un ideal que nunca he podido alcanzar. La altura de su posición en la Universidad hacía que resultara del todo sorprendente su sencilla y modesta forma de comportarse y su genuino interés por los estudiantes. Estaba siempre disponible para consejo y consulta. Pero, por encima de todo, resultaba claro que dedicaba mucho trabajo a los ensayos que le presentaban los estudiantes (pues su método de trabajo era éste: los ensayos se le enviaban por adelantado, él los leía y releía cuidadosamente y los devolvía cubiertos de notas con su letra ilegible antes de que uno se reuniera con él para discutirlos). Sus críticas eran penetrantes, pero planteadas siempre de una forma que no intimidaba. Siempre me dio una oportunidad de defenderme y seguía mis tortuosos intentos de articular mis ideas, demasiado a menudo incoherentes, con una curiosidad divertida, a veces acompañada de muecas. La curiosidad por las nuevas ideas y las nuevas personas era uno de los rasgos más atractivos de su carácter. Ello hacía de él una persona que resultaba delicioso conocer. Estaba siempre lleno de nuevas ideas con las que había topado, de nuevas historias que había oído, de impresiones de nuevas personas a las que había conocido. La incredulidad de alguna manera aumentaba, más que enfriar, su curiosidad. Estas actitudes hacían que a todo estudiante le diera con seguridad una oportunidad de que entrara en discusión con él e intentara defender ideas que el propio Hart no veía con buenos ojos. A partir de estas acotaciones puede ver usted que la influencia de Hart no se limitaba de ninguna manera a sus ideas. Él representaba un ideal de buen hacer académico. Lo mismo vale para Oxford en general. Naturalmente, todos nosotros acudíamos en tropel a escuchar a los grandes profesores de la época. Berlin, Ryle, Ayer y otros que quedaban lejos de mis intereses de investigación, Dame Helen Gardner, Neville Coghill, Lord David Cecil. Pero las ocasiones más memorables eran aquellas en las que se nos permitía ver nuevas obras en preparación. Estas podían dividirse en dos grupos. Por un lado, las clases completamente pulidas e inmensamente densas basadas en manuscritos finales o casi finales de libros importantes. Strawson nos dio clases sobre Kant, esto es, nos leyó el todavía no publicado Bounds of Sense, un libro tan bello por su economía de lenguaje como difícil a causa de su abstracción y de su estilo inmensamente condensado. Tratar de seguir los argumentos cuando eran expuestos en la clase era una tarea sin esperanza, pero nos recompensaba 324 Juan Ruiz Manero el asomarnos a un pensamiento verdaderamente profundo y también la satisfacción que nos producía el contemplar la actuación de un virtuoso. El segundo grupo constaba de trabajos que estaban todavía muy lejos de encontrarse pulidos, de trabajos, con frecuencia completamente tortuosos, presentados por personas que estaban todavía luchando con sus ideas, y que los exponían para que fueran criticados y discutidos. Algunos de estos filósofos eran objeto de culto por parte de algunos discípulos fervorosos, conocedores de sus trabajos no publicados, los cuales circulaban fotocopiados (y en esos días la fotocopia era todavía algo relativamente raro). Los seminarios de Paul Grice no tenían sólo el atractivo de su mente incisiva, de su capacidad sin rival para ver a la vez los árboles y el bosque, y de sus bromas inimitables, audibles sólo para quienes se sentaban en las primeras filas (o en torno a él, o tras él en la tarima, en una atmósfera de intensa excitación), sino también de saber que lo que estaba diciendo había sido muy probablemente escrito durante la semana transcurrida desde la sesión anterior al día del seminario. Esas impresiones de excitación y de esfuerzo académico fueron las lecciones más perdurables de aquellos años de Oxford. En su primer libro, The Concept of a Legal System, su propia teoría del Derecho emerge a partir de una amplia discusión de las teorías de Kelsen y Hart. ¿Podría trazarnos un balance de cuáles son, en su opinión, las aportaciones e insuficiencias más destacables de las teorías kelseniana y, hartiana y explicarnos lo esencial de la manera en que cada una de ellas ha influido sobre su propia teoría? Sería presuntuoso tratar de evaluar en pocos párrafos las que son, en mi opinión, las principales teorías de este siglo. En vez de ello me gustaría aprovechar la forma en cierto modo biográfica en que está planteada la pregunta y reflejar cuál fue mi personal reacción frente a las teorías de Kelsen y Hart en los años 60 y 70. Me intrigaban dos grupos de problemas. Uno era el de sus respectivos planteamientos acerca de la naturaleza sistemática del Derecho y el otro, que es un problema que todavía encuentro difícil de aprehender, era el de la relación entre la normatividad del Derecho y su fundamento social. Kelsen es valioso cuando comenta en términos generales la naturaleza sistemática del Derecho, el hecho de que el Derecho es un sistema. Pero decepciona cuando viene a dar cuenta de este rasgo del Derecho. La distinción entre las dos formas de Entrevista con Joseph Raz 325 representar el Derecho, esto es, como un sistema estático y como un sistema dinámico, es la admisión de un fracaso. Solamente la representación dinámica llega a empezar a dar cuenta de la naturaleza sistemática del Derecho. De esta forma, la representación estática debería, para ser adecuada, ser equivalente a la representación dinámica. Como traté de mostrar en The Concept of a Legal System ambas no son equivalentes, y de hecho la representación estática, tan vital para gran parte de su teoría, apenas es coherente. El planteamiento de Hart en términos de normas primarias y de tres tipos de normas secundarias me parece un punto de arranque más exitoso para dar cuenta de la naturaleza sistemática del Derecho. Lo que ninguno de ellos proporciona es una explicación de la manera en que la unidad de la doctrina y de los principios fundamentales unifica un sistema jurídico. Por regla general ambos ignoran este aspecto del problema. De alguna manera éste es el reto más difícil al que se enfrenta la filosofía jurídica: proporcionar una explicación de la interacción entre autoridad y doctrina. Kelsen y Hart hacen un buen trabajo en lo que se refiere a dar cuenta de la autoridad, pero tienen menos éxito en cuanto a poner en relación el papel de aquélla con el de la doctrina. Otro aspecto del mismo problema es la cuestión de si el Derecho es un sistema abierto o cerrado, esto es, de hasta qué punto el Derecho es autosuficiente para dirigir y guiar tanto a los miembros de la colectividad como a los funcionarios del sistema por medio de sus propios recursos, y de hasta qué punto es abierto, esto es, toma en préstamo normas morales, sociales y otras. Aquí tanto Kelsen como Hart han hecho contribuciones muy importantes al analizar las maneras esenciales e inevitables en que los sistemas jurídicos son necesariamente abiertos si se los concibe como sistemas institucionales, cuyas normas son producto de la costumbre, del precedente o de la legislación. En sus últimos años Kelsen desarrolló sus ideas sobre lo que conocemos como indeterminación en una dirección extrema, uniendo sus fuerzas a las de los escépticos jurídicos extremos. Sus opiniones de ese período tienen el aire de la paradoja. Pero plantean un serio reto a la teoría jurídica, y lo hacen de una forma más efectiva de como, digamos, llega a hacerlo normalmente la orientación radical de los Critical Legal Studies americanos. El reto no consiste tanto en señalar lo que la posición radical tiene de equivocado. Esto ha sido hecho por Hart y, a partir de él, por muchos otros. El reto es más bien extraer todas las implicaciones para una representación positiva del Derecho. Esta tarea aguarda aún a ser completada. Ha de integrarse con una representación 326 Juan Ruiz Manero más detallada de la que se ha hecho hasta ahora de las maneras en que el Derecho es un sistema abierto, o quizás debiéramos decir semiabierto. Las teorías del Derecho han sido valiosas en cuanto a tratar de trazar la línea de demarcación entre diversos factores, tales como Derecho y discreción. Han aportado menos en lo que se refiere a explicar su interacción, a la manera en que se mezclan y combinan entre sí -quiero decir idealmente, que es donde juegan su papel característico- determinando las reglas y doctrinas por medio de las cuales la gente debe gobernarse. Es posible que sea poco lo que pueda decirse en general sobre tal mezcla. Posiblemente adopta formas diferentes en diferentes contextos. Pero ni siquiera eso ha sido establecido. Uno sospecha que mientras en muchos sentidos la «mezcla» varía de un contexto a otro, hay más que decir acerca de la naturaleza en general de tal «mezcla» de lo que se ha dicho hasta ahora. Como dije, la relación entre la normatividad y las bases sociales del Derecho proporciona el segundo grupo de problemas respecto de los cuales tanto Kelsen como Hart han hecho avances significativos. Kelsen hizo un intento heroico para definir términos normativos tales como derecho subjetivo y deber sobre la base de relaciones normativas entre normas, esto es, excluyendo de la definición cualesquiera consideraciones sociológicas. Pienso que a este respecto su propósito está justificado. Hart discutió esto sobre la base de que «reglas», «deberes», «poderes» y otros términos connotan la existencia de ciertas clases de prácticas sociales. He dicho que me parece que Kelsen perseguía un fin justificado, pues el uso de estos términos se ha extendido de forma que tiende a liberarlos de un anclaje social esencial. Incluso cuando esto no es así («reglas» es la excepción) los filósofos tienen buenas razones para concentrarse en los rasgos que unen las reglas que son practicadas y aquéllas que debieran serlo pero no lo son. El uso filosófico de «utilitarismo de reglas», por ejemplo, es útil para considerar un posible desarrollo de la moralidad utilitarista. Desafortunadamente Kelsen trató de analizar los conceptos normativos en relación con las sanciones y la coerción. Esto era inevitable dado su subjetivismo moral. Pero ello fue desafortunado y le condujo a graves distorsiones en su análisis. Además, aunque tenía razón en pensar que las actitudes sociales no han de entrar en el análisis de los términos normativos centrales, se equivocó en pensar que no han de entrar en la identificación de cuándo el Derecho impone un deber o confiere un poder o un derecho subjetivo. El propio hecho de que el Derecho Entrevista con Joseph Raz 327 sea, como Kelsen y Hart concuerdan, una institución social, significa que su contenido debe ser determinado por medio de hechos sociales, y éstos incluyen actitudes que determinan qué es un deber, qué es un precio y qué es un impuesto. Hart reprendió a Kelsen por estos errores en su famoso debate (ver «Kelsen Visited») y tenía razón. Pero por otro lado Hart llegó demasiado lejos al pensar que (probablemente a causa de esto) no se necesitaba nada semejante a la norma básica y que la teoría jurídica sólo necesita suponer la existencia de una práctica de los funcionarios jurídicos a la que denominó regla de reconocimiento. Yo pienso que en cierto sentido ambos tenían razón y ambos se equivocaban. Necesitamos algo así como la regla de reconocimiento. Como he tratado de mostrar en The Concept of a Legal System la continuidad y alcance de un sistema jurídico no puede determinarse por las relaciones internas entre normas. Depende por completo de prácticas y actitudes sociales. Por otra parte necesitamos también algo así como la norma básica para explicar la normatividad del discurso jurídico. Este, en su uso normal, expresa, como Kelsen y otros se dieron cuenta, aprobación moral. Mis reflexiones anteriores no son muy satisfactorias. No hay aquí posibilidad de explicar y defender por completo los argumentos expuestos. Pero al menos ellos muestran la forma en que me pareció que aprendía de los escritos de uno y otro, a pesar de los profundos desacuerdos entre ambos. Me gustaría que nos ocupáramos ahora de dos puntos de sus críticas a la teoría de Hart. El primero es el siguiente: usted ha criticado la tesis hartiana de la unidad de la regla última de reconocimiento diciendo que no hay razón para suponer que todo sistema jurídico tenga sólo una regla de reconocimiento, y que es posible que un sistema jurídico contenga medios de resolver conflictos entre normas emanadas de las diversas fuentes últimas a través de diversas reglas de reconocimiento, cada una de las cuales se encuentre relacionada con una de estas fuentes. Todo lo que necesitamos -dice usted- es que cada regla de reconocimiento indique la posición jerárquica de la fuente con la que está relacionada. Pero podría pensarse que decir (i) que un sistema jurídico contiene diversas reglas de reconocimiento cada una de las cuales indica, de forma consistente con las demás reglas de reconocimiento, la posición jerárquica de cada fuente última, tiene exactamente el mismo significado que decir (ii) que un sistema jurídico contiene una regla de reconocimiento que indica la ordenación jerárquica de las diversas fuentes últimas. 328 Juan Ruiz Manero ¿Qué piensa usted? Este problema tiene diversos aspectos. Permítame primero despejar un punto trivial. Si existen reglas de reconocimiento, entonces la doctrina del precedente, en el Derecho inglés, es parte de la regla inglesa de reconocimiento. Es una doctrina confirmada como una práctica judicial, y sus detalles cambian de tiempo en tiempo con cambios en la práctica judicial de considerar a los precedentes como vinculantes. Esta práctica es muy complicada. Enunciarla ocuparía varias páginas. Esta enunciación incluye identificar qué tribunales están vinculados a cuáles otros, y cuándo están vinculados, a qué exactamente están vinculados, qué partes de una sentencia son vinculantes, y cuando, como es el caso común, hay diversas opiniones, y un tribunal está dividido, cómo decidir lo que es vinculante. Esta doctrina compleja es conocida como la doctrina del precedente, y se piensa que está constituida por varias reglas. Es extraño pensarla como un mero elemento de una regla, que también contiene doctrina relativa a la legislación, al papel del Derecho internacional consuetudinario, a la costumbre, y posiblemente a otras cosas, tales como el estatuto del Derecho de la Comunidad Europea. (Puede argüirse que uno u otro de estos puntos no es un asunto de práctica judicial última, sino que se encuentra regulado por la legislación o el precedente, pero esto es discutible). Una de las grandes contribuciones de Hart fue lograr que los teóricos del Derecho hablaran y escribieran responsablemente en el sentido de no distorsionar el significado de las palabras que emplean. Atendiendo a este criterio, en la mayoría de los tribunales hay más de una regla de reconocimiento, si es que hay alguna (es decir, si la doctrina de la regla de reconocimiento es sólida). Vayamos ahora a un punto más importante. De acuerdo con Hart todo lo que es Derecho es Derecho en virtud de la regla de reconocimiento, y de otros hechos a los que ella misma dota de ciertos efectos jurídicos. La única excepción a esto es la propia regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento es Derecho porque es la práctica de los funcionarios del sistema. Si el ser practicada por los funcionarios (permítaseme adoptar el hábito común de tomar lo particular por lo general y hablar de la práctica de los tribunales) dota a una regla de status jurídico, entonces esto vale para todas las reglas que son practicadas por los tribunales, no sólo para la regla de reconocimiento. De esta forma, las prácticas judiciales que afectan a la manera de llevar los casos, y que existen sólo como prácticas judiciales, y no en virtud de ley o de precedente, son, sin embargo, fuente de reglas Entrevista con Joseph Raz 329 jurídicamente vinculantes. Tales reglas no tienen por qué ser reglas de reconocimiento. Esto es, no tienen por qué ser reglas acerca de qué fuentes se han de reconocer como fuentes jurídicas. Pueden ser reglas ordinarias sustantivas para guiar la conducta de los tribunales. Finalmente, yo tenía la preocupación de hacer ver a la gente que la «necesidad» de ordenar diferentes fuentes jurídicas con la finalidad de resolver conflictos entre reglas que emergen de ellas no es una razón para suponer que hay sólo una regla de reconocimiento para cada sistema. La razón trivial para ello es un reflejo de lo antes dicho, esto es: tal resolución puede deberse a una doctrina o regla de conflicto independiente. Menos trivialmente, el conflicto puede surgir entre reglas que surjan de una y la misma fuente, y cuando surgen de diferentes fuentes no tiene por qué ser el caso que su resolución dependa de las fuentes de las reglas. Es un gran mito del Derecho Constitucional inglés que el Derecho legislado tiene precedencia sobre todas las otras normas. Esta es una perspectiva muy simplista. Corno sabe todo jurista, con frecuencia los tribunales interpretan el Derecho legislado fuera de los límites de su significado para ponerlo en línea con el common law o con las obligaciones internacionales de Gran Bretaña. El hecho de que esto se haga bajo la omnibarcante descripción de «interpretación» no debiera oscurecer el hecho de que los tribunales se ocupan, en tales casos, de resolución de conflictos. De esta forma, las doctrinas de la resolución de conflictos en Inglaterra, y en todos los demás países, son complejas y sutiles. No pueden encerrarse en una regla simple tal como la supuesta regla de la soberanía parlamentaria. Antes de que deje el tema de la resolución de conflictos permítame añadir otro punto. Su pregunta puede leerse de forma que implique que todo sistema jurídico debe incluir reglas aptas para determinar cómo solucionar todo conflicto al que den origen sus reglas y doctrinas. Yo no creo que esto sea el caso. De hecho estoy comprometido con el rechazo de esta proposición so pena de autocontradecirme. He argumentado ampliamente que el Derecho puede contener, y de hecho contiene, lagunas que resultan de indeterminaciones. No conozco ninguna razón por la que tales indeterminaciones no puedan afectar a las reglas que versan sobre la resolución de conflictos, dejando a muchas disputas sin resolución establecida. He ido incluso más allá, señalando precisamente que la existencia de conflictos no resueltos constituye una de las mayores fuentes de lagunas en el Derecho. Aunque Hart se ha mostrado siempre receloso por lo que se refiere a hablar de lagunas en el Derecho, las observaciones que 330 Juan Ruiz Manero acabo de hacer están de completo acuerdo con su teoría. Su celebrado ejemplo de la indeterminación del corazón del Derecho constitucional inglés, esto es, la carencia de una respuesta correcta a la pregunta «¿es la soberanía parlamentaria perpetua o autocomprensiva?» significa que bien puede haber conflictos no resueltos entre leyes en el Derecho inglés tal como existe hoy. Para volver a la cuestión de «cuántas reglas de reconocimiento». Admitir que puede haber más de una regla de reconocimiento priva a la regla de reconocimiento de una de sus funciones aparentes, es decir, de su carácter de garante de la unidad de un sistema jurídico. La teoría de Hart supone una respuesta simple a la cuestión de si dos reglas cualesquiera pertenecen al mismo sistema jurídico. Pertenecen al mismo sistema si ambas derivan de la misma regla de reconocimiento o si una de ellas es la regla de reconocimiento de la que la otra se deriva. Si un sistema jurídico puede contener varias reglas de reconocimiento, y también otras reglas que no derivan de ninguna regla de reconocimiento, sino cuya juridicidad deriva del hecho de que son practicadas por los tribunales, entonces la respuesta de Hart a la cuestión de la unidad del Derecho está equivocada. En su lugar, hemos de decir que las reglas pertenecen al mismo sistema si son practicadas por los mismos funcionarios o derivan de reglas practicadas por los mismos funcionarios. De esta forma, parece que la unidad del Derecho viene determinada por la unidad de sus instituciones, y no por la identidad de ninguna regla magistral. Decirlo así exagera la significación de lo que se ha sostenido. Después de todo, las instituciones están ellas mismas constituidas por reglas. Además, los sistemas jurídicos descansan sobre un grupo de instituciones. Así, surge la pregunta de qué hace a dos instituciones parte del mismo sistema. La respuesta, cualquiera que pueda ser, y yo no creo tener una respuesta formal completamente satisfactoria, es probable que nos remita de nuevo a las reglas. Por ejemplo, es probable que remita, en parte, al hecho de que hay un solapamiento en las reglas aplicadas por las diferentes instituciones, o a que algunas de ellas practican reglas que reconocen la supremacía de las otras. El segundo punto de su crítica a la teoría de Hart al que me gustaría referirme es el siguiente: usted ha criticado, en Practical Reason and Norms, la teoría hartiana de las normas como prácticas por tres razones: «no explica las reglas que no son prácticas; no consigue distinguir entre reglas sociales y razones ampliamente aceptadas; y priva a las reglas de su carácter normativo». Quisiera preguntarle por el primer y el tercer punto. Entrevista con Joseph Raz 331 Por lo que respecta al primero, usted ha escrito que «las reglas no necesitan ser practicadas para ser reglas», lo que es obviamente correcto por lo que hace a las reglas, digamos, de una moralidad crítica. Pero usted ha escrito también que «puede ser verdad que ciertos tipos de reglas deben ser practicadas. Una regla jurídica no es una regla jurídica a menos que sea parte de un sistema jurídico que sea practicado por una determinada comunidad». Desde un punto de vista hartiano podría decirse, como réplica a su crítica, que la obra hartiana no trata de ser una teoría general de las reglas de cualquier clase, sino sólo una teoría de las reglas jurídicas, es decir, de las reglas que pertenecen a esa institución social a la que llamamos “Derecho”, y que, para esta finalidad, la teoría de las reglas como prácticas sociales es adecuada. Sobre el tercer punto usted ha escrito que la existencia o no de una práctica es irrelevante para el razonamiento práctico. Yo esto y de acuerdo con usted, pero, también desde una perspectiva hartiana, cabe decir que Hart no entiende su propia teoría como una teoría justificatoria que trate de desempeñar una función de guía para el razonamiento práctico, sino meramente como una teoría descriptiva que pretende cumplir tan sólo una función explicativa. ¿Qué piensa usted? Permítame empezar por el final. Usted dice que Hart no considera a su teoría como una teoría justificatoria. Esto es verdad, y me aventuraría a añadir que con razón por su parte. Una teoría sobre la naturaleza del Derecho no debe ser una teoría justificatoria, si ello quiere decir una teoría que justifique alguna acción. Todo lo que debe hacer es explicar (justificar una manera de comprender, si usted quiere) el Derecho. Pero para hacer esto debe explicar que los jueces y otras personas consideran al Derecho como justificatorio, y de qué forma lo consideran así, de qué forma está presente el Derecho en su razonamiento práctico. Debe hacerlo así porque es un rasgo esencial del Derecho el que éste pretende ser una razón para la acción y porque, si nos referimos a cualquier sistema jurídico que esté en vigor, esta pretensión es reconocida por las instituciones jurídicas. Si una teoría jurídica como la de Hart no toma en cuenta este rasgo, o aún peor, si ofrece una imagen del Derecho que sea inconsistente con él, entonces esa teoría es defectuosa. Volviendo ahora a su primer punto usted, naturalmente, tiene razón al decir que las reglas jurídicas de sistemas jurídicos que están en vigor pertenecen a un sistema que es practicado, de 332 Juan Ruiz Manero una forma u otra, en un grado mayor o menor. Pero yo no creo que esto invalide la objeción planteada por mí. En primer lugar, es un mérito de Hart el que se negara a seguir la práctica de muchos teóricos del Derecho que consideran al Derecho aisladamente. Su gran contribución a la filosofía jurídica se deriva de su capacidad para introducir en el Derecho los frutos de la mejor filosofía de su tiempo. Es, por consiguiente, significativo que su teoría del Derecho se desarrollara sobre el transfondo de un planteamiento general de la normatividad, es decir, un planteamiento del significado de «reglas» y «deberes» en general. Este planteamiento es después modificado y desarrollado por él para cubrir el caso de las reglas y deberes jurídicos. Mi tesis, que usted critica, era que el planteamiento de las reglas de Hart es defectuoso. Si lo es, entonces su planteamiento de las reglas jurídicas es también defectuoso, pues las reglas jurídicas son reglas. Si las reglas no son prácticas entonces las reglas jurídicas no pueden ser prácticas. Como mucho pueden ser reglas que la gente practica. Esto para en seco la identificación de las reglas (incluso de las reglas jurídicas) con la práctica de esas mismas reglas. Creo todavía que mi objeción era esencialmente sólida. Pero creo que estaba enunciada de una forma algo exagerada. Permítame volver a enunciarla como sigue: en inglés «una regla» se refiera solamente a una norma o estándar que es practicado, o que pertenece a una institución que está típicamente basada en prácticas sociales de una u otra clase. El «inglés filosófico» se ha apartado de este significado. Cuando la gente hablaba de «utilitarismo de reglas» era a veces ambigua en lo que respecta a si estaban pensando en reglas que fueran practicadas. Pero generalmente resulta claro que no es en esto en lo que estaban pensando. Pensaban simplemente en reglas que debieran ser practicadas. En otras palabras, dirigían su atención hacia aquellos aspectos de las reglas que hacen que éstas tengan un papel especial en el razonamiento práctico, y se daban cuenta de que el que fueran practicadas era, desde este punto de vista, indiferente. Algunas reglas, por ejemplo, las reglas convencionales, son obligatorias porque son practicadas. En el caso de estas reglas, el que sean practicadas es (parte de) su especial papel en el pensamiento práctico. De otras reglas, sin embargo, incluyendo muchas reglas morales, no se piensa normalmente que su validez dependa de que sean generalmente observadas. Aquí el que sean practicadas no contribuye de ninguna manera a dar cuenta de por qué tales reglas son reglas, es decir, a dar cuenta de cómo operan en el razonamiento práctico. Es posible argumentar que Entrevista con Joseph Raz 333 esto es precisamente como debe ser porque las reglas no tienen un papel especial que jugar en el razonamiento crítico. Yo pienso que esto no es así, y mi crítica de Hart se acompañaba de un intento de explicar qué hay de especial en las reglas, que consiste en que éstas tienen fuerza perentoria. Algo semejante a esta opinión ha sido después sostenido por Hart en su libro Essays on Benthant. Pero incluso si esto fuera equivocado, ello dejaría intacto el punto lógico básico, que es que incluso si sólo lo que es practicado puede ser una regla, las reglas no han de identificarse con las prácticas. Usted ha rechazado la tesis kelseniana de la identidad entre sistema jurídico y Estado y ha escrito que «el sistema jurídico es sólo una parte de las normas que constituyen el sistema político: la mayoría de los sistemas políticos incluyen numerosas normas no jurídicas». ¿Cuál es, en su opinión, el criterio para distinguir las normas jurídicas de las normas no jurídicas de un mismo sistema político? Y, más en general, ¿cuál es su opinión sobre las relaciones entre teoría jurídica y teoría política? Es difícil dar una respuesta satisfactoria a estas preguntas. Soy de los que consideran útil dividir la teoría jurídica en el estudio de la naturaleza del Derecho y de los problemas conceptuales centrales de interpretación, etc., el estudio de las doctrinas generales de un particular sistema jurídico o clase de sistemas jurídicos (por ejemplo, sistemas de common law) en materias tales como el razonamiento jurídico, las doctrinas de la obligación en Derecho civil, o de la responsabilidad penal, y finalmente la investigación normativa de cuestiones morales con implicaciones jurídicas (¿cuál es un porcentaje justo de presión fiscal?, ¿cuál es una estructura justa de los poderes públicos?, ¿cuál es la mejor manera de organizar las relaciones de familia o cuáles son los fundamentos justos de la responsabilidad penal?). Bien puede ser que usted pregunte si no hay otras partes de la teoría jurídica y qué es lo que unifica a las tres partes que acabo de mencionar en una disciplina intelectual. La respuesta a esta pregunta es que no hay mucha unidad intelectual. La teoría jurídica en el mundo de habla inglesa cubre más o menos aquellas porciones de teoría que pueden enseñarse en las Facultades de Derecho a los estudiantes de Derecho, y eso varía de un lugar a otro y de un período a otro. Así pues, no hay una coherencia intelectual estricta en la materia y tampoco una forma de clasificar exhaustivamente sus partes. En momentos diferentes, aspectos de la ciencia política, o de la teoría económica, o de la sociología urbana o de la 334 Juan Ruiz Manero filosofía moral o política son abordados en artículos cuyo título indica que pertenecen a la teoría del Derecho, o se publican en revistas de teoría del Derecho, o se enseñan en cursos de teoría del Derecho. Esto explica por qué incluso en un momento de interés sin precedentes por la teoría jurídica en las facultades de Derecho americanas yo sólo encuentro un puñado de teóricos que escriban sobre los problemas que me interesan, o sobre los problemas que serían reconocidos como parte de la teoría jurídica por cualquiera que entienda ésta de la forma en que Kelsen, Bobbio o Hart la entendían. Quizá esto no importe. Puede que no sea del todo importante que los estudiantes de Derecho estudien teoría jurídica tal como yo la entiendo. Cuando se enseña a los estudiantes de licenciatura se enseña, por lo general, a un nivel tan elemental que no estoy seguro de si realmente esa enseñanza añade mucho a su educación. Tengo dudas sobre la importancia para la cultura jurídica de una buena base de teoría del Derecho. Permítame dirigirme ahora a la primera parte de su pregunta, esto es, a la relación entre las normas jurídicas y las normas no jurídicas de un sistema político. Yo encuentro este problema muy confuso. Quizá es confuso porque no hay muchos teóricos que le hayan prestado una atención detallada. Algunos, como Kelsen y Hart, han propuesto respuestas, pero éstas se han adoptado sin demasiado examen de los casos problemáticos. Sospecho, sin embargo, que la dificultad no es meramente un resultado del relativo descuido de la cuestión. Es un resultado de la naturaleza del problema. Al explicar la naturaleza del Derecho intentamos explicar la naturaleza de una institución social existente. Se trata, además, de una institución cuya existencia es reconocida por quienes viven dentro de su ámbito, y esa misma existencia depende de que sea reconocida así. De esta forma, la explicación del Derecho debe dar cuenta de la manera en que el Derecho es entendido por aquellos que están sujetos a él y por aquellos que reaccionan ante él, bien siendo guiados por él, bien tratando de eludirlo. Hasta el límite en que las fronteras de la institución son borrosas a los ojos de quienes viven dentro de su ámbito esas mismas fronteras deben ser también borrosas en la propia teoría. Este punto es de gran importancia. Naturalmente, no es nuevo. Es apoyado como un primer principio obvio por muchos teóricos, pero desafortunadamente es contradicho a menudo en la práctica por otros teóricos. Se dice a veces que los teóricos deben articular una explicación que sea verdadera en lo referente a los contornos del concepto Entrevista con Joseph Raz 335 explicado y que sea libre de desviarse de ellos en los casos de penumbra. Se dice que la explicación puede ser así porque debe responder a una finalidad teórica cuyo centro de interés es más nítido que aquél al que responde el concepto ordinario y ayudar a proporcionar una comprensión mejor del mundo, por ejemplo, contribuyendo a la formulación de una teoría más poderosa. En la medida en que tales tesis son susceptibles de una interpretación inocente son ordinariamente síntoma de una concepción equivocada del papel de la filosofía jurídica. La intención principal de ésta es poner en claro la manera en que el Derecho es concebido por quienes están sujetos a él, hasta el punto en que esto es una investigación conceptual, más que empírica. En otras palabras, la filosofía jurídica pretende explicar el concepto de Derecho de quienes están sujetos a él. Si ese concepto de Derecho es vago, entonces la filosofía jurídica debe proporcionar una explicación que muestre que tal concepto es vago. Lejos de ser una virtud, dar una explicación que transforme un concepto vago en un concepto preciso es un vicio filosófico. Dado que la finalidad es representar el concepto de Derecho tal como es entendido por quienes tienen tal concepto, si éste es vago su explicación debe mostrar que es vago. Esta tarea puede ser imposible de realizar. El teórico no puede preservar todas la ambigüedades y toda la borrosidad de límites del concepto, sin que se vean afectados por su intervención, en una medida mayor de la que un traductor de un poema puede preservar todas las resonancias e implicaciones de una línea poética en su equilibrio original. Hay otro factor a considerar. El filósofo no es un antropólogo extranjero. El mismo es un miembro de una sociedad que está sujeta al Derecho. Su intento de comprender la naturaleza del Derecho es un intento de autocomprensión. Pero la autocomprensión no es una empresa neutral, imparcial. No se trata de que, en cuanto participante, el teórico sea más susceptible de sesgar su pensamiento que el antropólogo extranjero. Yo no creo que esto sea el caso. Se trata meramente de que la intrusión de su propia perspectiva afecta a su juicio de diversas maneras. El teórico participante es, sin embargo, también un participante interesado en el resultado de los debates acerca del Derecho, y acerca de su naturaleza en su sociedad. Su interés como participante no puede descartarse como ilegítimo. Naturalmente tal interés no debe distorsionar su juicio ni nublar su comprensión. Pero, y esto es el punto crucial, su propia perspectiva puede influir legítimamente en su planteamiento precisamente de la misma forma en que ocurre con cualquier otro participante. 336 Juan Ruiz Manero Para apreciar este punto por completo debemos recordar que la vaguedad y las ambigüedades en el concepto de Derecho resultan en amplia medida de la persistencia de diversas perspectivas de comprensión del Derecho. Estas perspectivas pueden converger sobre aproximadamente los mismo fenómenos sociales pero diverger en sus percepciones de lo que hace a estos fenómenos especiales o importantes. Aquí el teórico, naturalmente, tomará partido. Su trabajo es mostrar cuál de las perspectivas es correcta, o si ninguna lo es por completo, generar una perspectiva que lo sea. En esto el teórico es fiel a la manera en que el Derecho es entendido, a la vez que toma partido en la disputa acerca de cómo debe entenderse. (Debo apresurarme a decir que esta toma de partido no tiene por qué ser una toma de partido en el terreno moral. Se trata de tomar partido en una argumentación acerca de lo que es importante, lo que usualmente no es un problema moral). De esta forma la explicación teórica del Derecho puede hacer al concepto más o menos preciso de lo que es, puede proponer una demarcación estricta entre el Derecho y el resto del sistema político, pero esto puede ser, y es probable que sea, un subproducto de preocupaciones teóricas que tienen poco que ver con la cuestión de la frontera, y todo que ver con el problema de lo que es de importancia central para nuestra comprensión del Derecho. Con esta larga introducción a nuestras espaldas, permítame ahora ser más bien breve acerca del problema sobre el que usted pregunta, esto es, sobre la diferencia entre el Derecho y el resto de nuestras normas políticas. Por razones que sería imposible desarrollar aquí, yo creo que uno de los rasgos más centrales del Derecho es que éste pretende autoridad (moral) sobre sus destinatarios. Por decirlo por completo, el Derecho es un sistema de autoridad de doble nivel. En el primer nivel consta sólo de las normas que han sido aceptadas o dictadas por las autoridades políticas del país. Pero, y éste es el segundo nivel, consta sólo de aquellas normas cuya aplicación se confía a las instituciones de aplicación del Derecho (a las que yo he llamado primarias). Los tribunales son naturalmente el ejemplo más obvio de tales instituciones, pero mi caracterización pretende ser más abstracta o general y se dirige a identificar aquellas instituciones cuyas acciones son res judicata, esto es, autoritativamente vinculantes sobre problemas de la aplicación de las normas dictadas por las instituciones productoras de Derecho (es decir, las autoridades de primer nivel) a casos particulares. Esto, naturalmente, deja espacio para una posible divergencia entre los dos criterios. Algunos teóricos dirían que el Derecho Entrevista con Joseph Raz 337 consta de todas las normas reconocidas por las instituciones aplicadoras, incluso aquellas que no emergen de las instituciones productoras de Derecho. Yo creo que el mejor criterio es que ambas condiciones han de satisfacerse (aunque esto se encuentra mitigado por el hecho de que las instituciones de aplicación del Derecho pueden ser también productoras de Derecho, como es el caso de los tribunales del common law). Sólo ambas condiciones tomadas conjuntamente dan cuenta del papel central de la autoridad en el Derecho. Se necesita la primera condición (que sólo las normas apoyadas por la autoridad son normas jurídicas) para dar cuenta del hecho de que el Derecho es autoritativo (esto es, de que pretende, a sus propios ojos, autoridad para sí mismo). Pero se necesita la segunda condición, que el Derecho consta de un sistema con autoridades para la aplicación de las normas a las situaciones concretas (y esto implica la existencia de procedimientos para la resolución de disputas sobre la base de normas preexistentes), para dar cuenta del especial papel de los tribunales y otras instituciones similares en el Derecho. Esta es la manera como yo demarcaría las normas jurídicas de las normas meramente políticas. (Los criterios que he mencionado son meramente condiciones necesarias. No son suficientes para distinguir el Derecho de, digamos, las reglas de las asociaciones voluntarias. Pero dado que en amplia medida los criterios que se necesitan para ello son necesarios para distinguir las instituciones políticas de las no políticas ello no afecta a nuestra cuestión.) Puede decirse que las normas políticas son parte del Derecho si se encuentran apoyadas por las autoridades políticas y pueden ser aplicadas por las instituciones autoritativas de aplicación de normas. Como ve usted yo enfoco el problema desde el centro y no desde la periferia. Mi enfoque trata de identificar los rasgos centrales de todo Derecho. Estos rasgos definen el concepto de Derecho. Pero aunque ellos generan una respuesta a las preguntas sobre las fronteras de lo jurídico, esto es, la respuesta que acabo de articular, no se debe ser dogmático sobre esto. Países diferentes usan sus equivalentes al concepto teórico de Derecho que he articulado de una manera que resulta conforme a él en lo principal (o no serían sus equivalentes) pero que se desvía en algunos detalles (por ejemplo, admitiendo como parte del Derecho algunas normas que no pueden ser aplicadas por los tribunales). No hay nada malo en ello, y no hay necesidad de revisar sus conceptos aceptados ni tampoco la elucidación teórica que yo he propuesto. Debemos simplemente tener en cuenta tales desviaciones menores, que se presentarán con seguridad. 338 Juan Ruiz Manero En su último libro, The Morality of Freedom, usted defiende un liberalismo «activo» o «intervencionista» sobre la base del cual los poderes públicos deben actuar para promover la libertad y el bienestar de la gente. Esta orientación general parece muy semejante a las versiones del liberalismo defendidas por otros filósofos actuales, tales como, por ejemplo, J. Rawls, R. Dworkin o N. MacCormick. ¿Cuáles son los rasgos más distintivos de su propia teoría política? Permítame explicar primero el sentido en el que yo defiendo poderes públicos «intervencionistas». Yo creo que no hay ningún argumento general de moralidad que muestre que los poderes públicos no puedan ser nunca «intervencionistas» o que puedan serlo sólo en emergencias calamitosas. No se sigue de ello que los poderes públicos deban poner en práctica políticas intervencionistas. Esto depende de muchos factores contingentes que es probable que varíen de un caso a otro y de un período a otro. Un aspecto de gran parte de la filosofía política contemporánea es su ambición de resolver, basándose en sus propios recursos, cuestiones políticas concretas. Yo creo que la filosofía política puede decirnos relativamente poco sobre qué políticas adoptar. Esto, en amplísima medida, es un asunto de juicio concreto a la luz de circunstancias complejas. El logro de la solución correcta no es sólo un problema de aplicar consideraciones de filosofía moral y de filosofía política a las circunstancias de diferentes países. Lo que sea correcto o mejor depende, de diversas maneras, de las condiciones sociales, es decir, los principios que se aplican a una situación son ellos mismos una función de circunstancias contingentes. Una manera simple en la que esto es así es la siguiente: Las consideraciones abstractas universalmente válidas determinan muchos de los valores con arreglo a los que debemos vivir. Esto no significa que todas las diferentes maneras en que los valores pueden ser concentrados, las diferentes formas que pueden tomar sean igualmente buenas para nosotros. Esto significa que lo que es valioso para un país está en parte en función de las tradiciones y prácticas del país de que se trate. Pongamos un ejemplo simplificado. Toda sociedad debe alentar y fomentar la creatividad y la autoexpresión imaginativa. Pero si esto debe hacerse en las bellas artes o en la artesanía, si es que debe hacerse en alguna de ellas, es un asunto de las tradiciones de la particular sociedad de que se trate. Algunas artes o manifestaciones artesanas pueden congeniar mal con su espíritu y tradiciones y deben evitarse. Así pues, ¿qué puede hacer la filosofía? Puede explicar los Entrevista con Joseph Raz 339 límites de la racionalidad, la naturaleza de las preguntas por el valor y por la acción correcta, y las formas en que pueden y no pueden contestarse. Tiene una tarea terapéutica y clarificadora. Personalmente estoy particularmente interesado en la capacidad de ciertas ideas para hipnotizarnos con el pensamiento de que ninguna opinión alternativa puede articularse en absoluto. Una de tales opiniones es la opinión de que los derechos son esencialmente individualistas, y que están basados en consideraciones de respeto hacia nuestra humanidad, o algo parecido. Por ello traté de mostrar en mi trabajo de qué forma es también posible una posición opuesta. Hay, creo yo, espacio conceptual para una opinión que sostiene que los derechos no están fundamentados en el respeto hacia nuestra humanidad, y más en general que no hay derechos universales. Además es posible que los derechos estén fundamentados no en el interés del titular del derecho, sino en los intereses de otras personas, en el interés de la gente en sentido amplio. Estoy naturalmente explorando estas posibilidades conceptuales, que encuentro sugestivas e interesantes. Yo creo que los derechos civiles básicos, tales como la libertad de expresión, la libertad de religión y otros semejantes son mejor vistos como maneras de proteger no el interés individual, sino el interés público. De esta forma, aunque The Morality of Freedom puede leerse como un esbozo de algunos elementos de filosofía moral y política puede también leerse, quizás más acertadamente, como una serie de discusiones de conceptos cruciales de nuestra cultura política: autoridad, libertad, bienestar, autonomía, coerción y otros, en los que las actitudes filosóficas, y algunas veces las actitudes generales, se han infectado de confusiones conceptuales, o permanecen cautivas de imágenes empobrecidas de otras posibilidades alternativas. Usted ha defendido, en relación con la controversia entre Hart y Dworkin, una suerte de “posición intermedia”. Usted está de acuerdo con Hart en su tesis de que el Derecho, en cualquier sistema jurídico, puede identificarse sin referencia a criterio o argumento moral alguno, pero piensa que los enunciados comprometidos de derechos y deberes jurídicos hechos por los jueces implican que éstos creen, o al menos pretenden creer, que hay una obligación moral de actuar conforme al Derecho. ¿Podría explicar cuáles son sus argumentos en favor de ambas tesis? Y más en general, ¿podría explicar cuáles son, en su opinión, las conclusiones más importantes que podemos extraer de la polémica entre Hart y Dworkin? 340 Juan Ruiz Manero Aunque es verdad que estoy en desacuerdo tanto con Hart como con Dworkin sobre diversos problemas, no estoy seguro de que esos desacuerdos me habiliten a pretender que estoy en el medio. Las dos opiniones que usted ha mencionado son discutidas por Hart. Él no afirma que el Derecho pueda identificarse sin referencia a ningún criterio moral. Él piensa que la regla de reconocimiento de cada sistema jurídico puede identificarse así. Pero cree que la regla de reconocimiento puede determinar algún criterio moral como una base para la validez jurídica. Si la regla de reconocimiento determina, por ejemplo, que ciertas costumbres que no van contra el orden público son jurídicamente vinculantes entonces el Derecho ha de identificarse usando los criterios morales incorporados en la noción de orden público. Es verdad que los tribunales pueden dar a este término una interpretación puramente factual. Pero es más probable que lo lean como incorporando algún test moral. La opinión de que el Derecho puede identificarse sin recurrir a argumentos morales puede sugerir la siguiente manera de tratar este ejemplo: La regla de reconocimiento que hace que la validez de las costumbres dependa de consideraciones de orden público es naturalmente una regla jurídica, dado que puede identificarse sin recurrir a ningún argumento moral. Las costumbres de la clase especificada son ellas mismas jurídicamente válidas pero los tribunales tienen un deber de no tomar en consideración aquellos aspectos de las mismas que vayan contra el orden público. La posición de Hart sobre este punto está apoyada hoy por muchos escritores. ¿Hay alguna razón para apoyar la tesis más fuerte, que usted me atribuye? Creo que hay razón para ir más allá de la posición de Hart. No estoy seguro de si hay razón suficiente para recorrer todo el camino hasta lo que he llamado tesis de las fuentes, es decir, que la identificación del Derecho es independiente de la moralidad. Hay implicados tres niveles de argumentación. En primer lugar, la cultura jurídica del common law reconoce que los jueces no sólo aplican el Derecho, sino que tienen también discreción que les permite desarrollarlo de varias formas, esto es, que diferentes direcciones posibles de desarrollo del Derecho son consistentes con su situación actual. Gran parte de esto está contenido en las propias nociones de. «Derecho hecho por el juez», «precedente» y «common law» La divisoria entre aplicar Derecho existente y desarrollarlo más allá de su alcance actual parece tener mucho que ver con la distinción entre usar consideraciones no morales (para identificar el Derecho existente) y usar consideraciones morales para desarrollarlo. Esta consideración da algún Entrevista con Joseph Raz 341 apoyo a la tesis de las fuentes. Pero no es suficiente para fundamentarla, pues hay otras maneras de articular la base de la distinción. La cultura del common law no es lo suficientemente precisa como para determinar la solución del problema. En el segundo nivel hay un argumento más preciso, que es, sin embargo, de alcance limitado. Puede ejemplificarse atendiendo al caso de una ley que determine el porcentaje de tributación sobre la renta. Supongamos que esta ley pretende establecer la proporción justa de aportaciones a los servicios públicos. ¿Por qué necesitamos una ley tal? ¿Por qué no deberíamos requerir simplemente de cada individuo que aporte tanto cuanto deba moralmente aportar, dados sus ingresos y sus circunstancias personales? Presumiblemente la necesidad (o la presunta necesidad) de la ley es un resultado de una pluralidad de factores que hacen deseable tener una determinación pública de la (presunta) proporción justa de aportación por medio de una fórmula que se aplique a todos. Entre estos factores están los siguientes: (1) La determinación de la proporción justa de aportación depende del nivel de necesidad pública de servicios comunes, de la riqueza relativa de la población en su conjunto, de la existencia de otras fuentes de financiación de los servicios públicos, etc., que están más allá de la capacidad de la gente corriente para formarse un juicio informado sobre ellas. La mejor manera de determinar la proporción justa de aportación es emplear a economistas y otros profesionales que investiguen el asunto y determinen la proporción justa en nombre de todos. (2) Si estos profesionales son democráticamente responsables pueden estar menos sesgados que los individuos, que están inevitablemente tentados por sesgos personales, que es de esperar se cancelen recíprocamente en el proceso de adopción de decisiones públicas. (3) El porcentaje de aportación de cada individuo depende de la recaudación efectiva de aportaciones de los demás. Es injusto recaudar aportaciones de alguien con arreglo a una cierta proporción si otros no pagan en absoluto o pagan con arreglo a una proporción significativamente diferente. Incluso si la proporción públicamente determinada se desvía de la que de otra forma sería la proporción justa, aquélla es la proporción justa al ser la más cercana aproximación a ésta que se encuentra asegurada por mecanismos efectivos para hacerla cumplir. Si examinamos esta argumentación en favor de la autoridad del parlamento para imponer impuestos sobre la renta personal llegamos a darnos cuenta de que todo ello opera, en el terreno moral, en favor de que la proporción sea determinada centralmente por una autoridad, mejor que individualmente por cada 342 Juan Ruiz Manero contribuyente por su cuenta. Esto significa que la identificación del contenido de la ley debe encontrarse libre de las consideraciones morales que deben haber determinado su contenido. Estas consideraciones deben haber guiado al parlamento. Pero el propio argumento en favor de la autoridad del parlamento depende del juicio de que la decisión del parlamento sobre estos problemas debe prevalecer sobre el juicio de los individuos sobre la justicia del caso. La determinación del contenido de la ley debe ser, por consiguiente, un asunto de hecho, esto es, lo que decidió el parlamento. Cualquier otra forma de determinar el contenido de la ley, especialmente cualquier determinación que invoque consideraciones acerca de cuál es realmente la proporción justa frustra el propósito de confiar el asunto al parlamento. Este argumento debe ser entendido correctamente. No implica que los tribunales no deban usar argumentos morales al decidir casos de Derecho tributario. Es un argumento teórico, no un argumento moral. Marca la línea divisoria entre aplicar la ley dictada por el parlamento e interpretarla de una forma que la desarrolle más allá de lo que ha sido establecido por el parlamento. De esta forma, la conclusión a la que se dirige este argumento es la siguiente: (a) El contenido de las leyes y otras normas jurídicas dictadas por una autoridad ha de determinarse de formas que no invoquen argumentos morales. (Aunque pueden descansar sobre las creencias morales del parlamento o de otros. Por ejemplo: el parlamento actual cree en la moralidad socialista, la cual es por consiguiente la base de las leyes, y ello nos ayuda a entenderlas). (b) Los tribunales no son meramente instituciones de aplicación del Derecho. Son también autoridades para decidir aspectos morales de problemas no decididos por la legislación. Esta segunda conclusión no puede derivarse sólo del argumento anterior. Depende del tercer nivel del argumento que trata de establecer que el Derecho en general, y no sólo el Derecho legislado, es autoritativo (esto es, pretende autoridad, como expliqué en respuesta a una pregunta anterior). Se necesita este estadio del argumento para mostrar que las leyes y precedentes (y la costumbre y otras fuentes normales del Derecho) agotan el Derecho. He avanzado aquí la concepción del Derecho como una doble estructura de autoridad que discutimos antes. Sus méritos están en su capacidad para capturar los rasgos esenciales atribuidos al Derecho en nuestras culturas jurídicas. Me parece una manera plausible de esbozar la distinción entre lo que puedo hacer porque es lo correcto que debo hacer, y lo que no puedo hacer, aunque por lo demás sería correcto, porque lo prohíbe el Entrevista con Joseph Raz 343 Derecho. Los detalles de este argumento son, sin embargo, demasiado complejos como para adentrarnos en ellos aquí. Permítame volver a la segunda tesis que usted correctamente dice que yo defiendo, esto es, que los tribunales creen o al menos pretenden creer que hay una obligación de obedecer al Derecho. Si el Derecho se adecua a la tesis de las fuentes, entonces decir que hay una obligación de obedecer al Derecho es lo mismo que decir que el órgano productor de Derecho tiene autoridad (moralmente legítima) para producir Derecho. De esta forma, la tesis equivale a decir que el Derecho pretende autoridad. Esta formulación explica también la cualificación de que los jueces creen o «pretenden creer». Esta tesis es acerca de lo que el Derecho pretende, esto es, acerca de lo que los tribunales, entre otras instituciones, dicen sobre el Derecho. Es ésta una tesis acerca de lo que los jueces dicen cuando actúan como tales. Normalmente se supondría que actúan de buena fe, y eso incluye que creen lo que dicen en tanto que jueces. Pero no hay una razón lógica para suponer que siempre sea así. Esto es, naturalmente, un punto de importancia menor. La tesis crucial es que el Derecho pretende autoridad moral. Esta me parece que es la única opinión consistente con el hecho de que el Derecho no es (a los ojos de las instituciones jurídicas) solamente fuerza organizada. El Derecho no ha de confundirse con reglas de pandillas de gansters. La diferencia está en la pretensión de autoridad moral que acompaña a todas las exigencias jurídicas. A este respecto usted puede decir con verdad que mi opinión es un camino medio entre Hart que niega que el Derecho pretenda autoridad moral, y Dworkin, quien insiste en que el Derecho no sólo pretende tal autoridad, sino que realmente la tiene en todos los regímenes excepto en los más extremadamente bárbaros. Yo encuentro esto imposible de aceptar. Me sitúo junto a aquellos que han tratado de mostrar que los argumentos tradicionales en favor de la autoridad del Derecho no logran fundamentar tal conclusión. Pero la teoría de Dworkin no puede sostenerse sin comprometerse con la moralidad del Derecho. Para apoyar esta conclusión él desarrolla una teoría de la personalidad moral del Estado, el cual tiene, en su opinión, deberes e intereses morales independientes de los intereses de las personas reales. Yo encuentro esta opinión difícil de entender y vagamente aterradora. No soy un reductivista. Naturalmente, enunciados acerca de los intereses del Estado no pueden reducirse o traducirse a enunciados acerca de los intereses de individuos. Pero creo que no hay forma de justificar la pretensión de que algo vaya en interés del Estado excepto sobre la base de que vaya, o 344 Juan Ruiz Manero sea probable que vaya, en interés de las personas reales. Me desconcierta, por consiguiente, la opinión de Dworkin acerca de la personalidad separada e independiente del Estado, con sus intereses morales propios. Esto implica, en la teoría de Dworkin, que los intereses de las personas pueden tener que sacrificarse al interés del Estado, aunque el servir a los intereses del Estado de esta forma no beneficie a las personas. Si esto es así, entonces no es difícil ver cómo puede haber un deber moral incondicional de obedecer al Derecho. Con seguridad que va en interés del Estado el ser obedecido. En mi opinión, una vez que se admite que el interés del Estado se alce sin conexión con los intereses individuales, el interés del Estado llega a ser solamente una metáfora desbocada. Si se toma en serio, sin embargo, el resto de la teoría de Dworkin merece una seria consideración. Î DOXA-9 (1991)