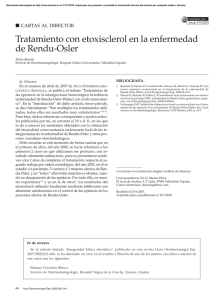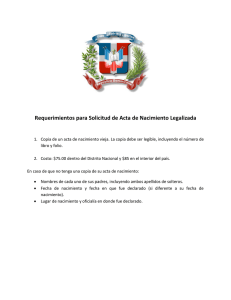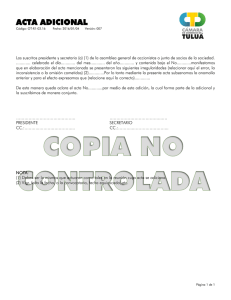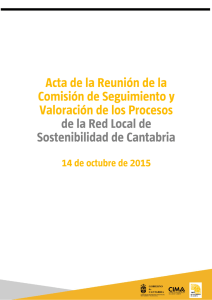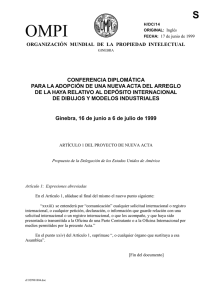MÁS DE CINCO DÉCADAS DE LARINGECTOMÍA HORIZONTAL
Anuncio

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 REVISIÓN MÁS DE CINCO DÉCADAS DE LARINGECTOMÍA HORIZONTAL SUPRAGLÓTICA (TÉCNICA DE ALONSO) A. DEL CAÑIZO-ÁLVAREZ CÁTEDRA Y SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y Y PATOLOGÍA CÉRVICO-FACIAL. FACULTAD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE DE MEDICINA SALAMANCA. RESUMEN E n este trabajo intentamos demostrar la importancia de la contribución española e iberoamericana en el desarrollo y difusión de la laringectomía horizontal supraglótica o técnica de Alonso, realizada en España y Suramérica desde la década de los ’50. Citamos a los autores más importantes con la intención de recordar sus nombres y sus ideas con la finalidad de dar a conocer sus muy valiosas aportaciones casi nunca recordadas y menos referenciadas en las publicaciones modernas. PALABRAS CLAVE: Supraglótica. Historia. Cáncer laríngeo. Técnica de Alonso. ABSTRACT MORE OF FIVE DECADES OF SUPRAGLOTTIC LARYNGECTOMY [ALONSO’S TECHNIQUE] I n this paper we attempt to prove the relevance of the spanish and iberoamerican contribution, in the expansion and development of Alonso’s technique for surgical treatment of supraglottic cancer, that begun in Spain and Southamerica in the fifty´s. We mentione the most important authors and their ideas, and we explain their contribution to this surgical procedure which has been remained forgotten in the latest publications. KEY WORDS: Supraglottic. History. Laryngeal Cancer. Alonso’s Procedure. Correspondencia: Agustín del Cañizo-Álvarez. C/Gran Vía, 36. 37001 Salamanca. E-mail: [email protected] Fecha de recepción: 3-8-2004 Fecha de aceptación: 3-10-2004 430 Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA JUSTIFICACIÓN A finales de los años 40, Justo Marcelo Alonso1 de Montevideo (su segundo nombre fue Marcelo y no María, como ampliamente se cree en España; nació en Colla, hoy Rosario, del uruguayo departamento de Colonia, el 15 de enero de 1886; murió en Montevideo en 1974), enunciaba, describía y publicaba los primeros resultados de la LHS2, comenzada e ideada por este autor en 19393,4. Después de la Segunda Guerra Mundial, la técnica del profesor uruguayo es conocida en España y, por primera vez en Europa, es llevada a cabo en Madrid, por el doctor Aciego de Mendoza5,6. Quizá este autor fue el primero, según nuestras fuentes, pero son muchos los especialistas españoles, junto a suramericanos, los que desarrollan el método. A través de ellos, la técnica pasa a Italia y Francia. Sería largo citar el extenso número de contribuciones publicadas, ya fuese sobre lo íntimo de la LHS y sus detalles quirúrgicos, sobre sus problemas y complicaciones, así como sobre sus resultados; y nos limitaremos a las más importantes. El lector, se preguntará y no sin razón, el porqué de esta contribución. En primer lugar, llamar la atención a los especialistas más jóvenes y recordar a los más viejos, que la LHS es casi una técnica nuestra. Un método hispano, revolucionario en su día, que permitió la conservación de toda la fisiología laríngea, curando su cáncer. Es quizá comprensible que en la bibliografía centroeuropea y norteamericana no aparezcan estas citas. Ya que la mayor parte de ellas se encuentran publicadas en nuestro idioma y como afirmaba el insigne Ramón y Cajal7, el español no forma parte del grupo de lenguas sabias. Sin embargo, nos resulta imperdonable que los modernos especialistas, tanto españoles como iberoamericanos, nos inunden de citas de autores, casi siempre angloparlantes, cuyo mayor mérito, en muchas ocasiones, ha sido emular las descripciones e ideas de nuestros primeros maestros. La segunda razón, quizá la fundamental, es la aparición de publicaciones norteamericanas recientes8,9, describiendo la técnica, sus indicaciones, complicaciones y resultados actuales10. En todas ellas se repite lo publicado hace más de cinco décadas y además, suelen presentar la LHS casi como una novedad y lo peor, según se desprende de algunas de estas contribuciones, como algo inventado por ellos, citando a Alonso de pasada y casi siempre referenciando la misma cita bibliográfica del profesor uruguayo (Alonso JM. Conservative Surgery of the Larynx Trans Am Acad Ophtalmol Otolaryngol 1947;51:633.) como si fuese la única contribución de este autor, haciéndonos pen- sar que no saben de ninguna otra y en base a sus comentarios, a sospechar que la mayoría de ellos, ni siquiera han leído las publicadas en inglés11,12. Efectivamente, desde los comienzos de la cirugia del cáncer laríngeo y en su desarrollo, la contribución hispana ha sido importantísima. Fue D. Antonio García Tapia13, modificando la técnica de Gluck, el primero en obtener resultados lo suficientemente alentadores para seguir este tipo de tratamiento; y de la misma forma, Alonso14 enunció el concepto de la ‘unidad vestibular’ y describió la laringectomía horizontal supraglótica provocando una revolución en el capítulo de la cirugía funcional. De igual manera, en el terreno del tratamiento quirúrgico de las metástasis ganglionares los primeros en aplicar razonadamente, las siempre citadas, ideas de Crile15, fueron Agra16 y Del Sel17, de la República Argentina, estandarizando el vaciamiento radical de cuello, tal como hoy lo conocemos; también argentinos fueron Begnis 18 y Suárez19,20, que describen, el denominado en nuestro medio, ‘vaciamiento funcional’, introducido en España por César Gavilán21. Añado que sobre el tratamiento de las metástasis ganglionares, la contribución hispana es enorme y podría ser objeto de una publicación similar (Gavilán22). A pesar de estas palabras, no queremos reivindicar autorías de técnicas, ni pecar de chauvinistas. Hay están las citas bibliográficas para demostrarlo. Sino llamar la atención de la tremenda injusticia y reclamar el respeto que se merecen nuestros maestros, que en la época heroica de la Cirugía a la que se sumaron grandes y graves vicisitudes políticas, fueron capaces no sólo de hacer progresar la Laringología, sino de lo que es más difícil, de crear Escuela y convertirse en maestros en el más amplio sentido de la palabra. Siendo a ellos, precisamente, a quienes debemos dedicar esta contribución, en la que fue nuestro deseo desempolvar y en esta ocasión, resucitar sus nombres y sus ideas. Por otra parte y a mayor abundamiento, como decíamos, estamos hartos de leer en inglés, falsas autorías y opiniones copiadas. Conceptos antiguos y paradigmas enunciados por nuestros predecesores, presentados al día de hoy, como novedades o ideas originales que vienen a hacernos sospechar, que si bien el español ‘no es una lengua sabia’ en más de una ocasión se ha sabido traducir o escuchar demasiado bien. INTRODUCCIÓN Efectivamente, han pasado más de sesenta años, desde que Alonso23, describiera la laringec- Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 431 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. A. DEL CAÑIZO-ÁLVAREZ. MÁS DE CINCO DÉCADAS DE LARINGECTOMÍA HORIZONTAL SUPRAGLÓTICA tomía horizontal supraglótica, que junto a la cordectomía, inició el largo capítulo de la cirugía funcional de laringe. Desde entonces, en España y Suramérica, se viene practicando esta técnica de forma rutinaria, casi veinte años antes que en el resto de Europa y Estados Unidos, que no se habla de ella hasta finales de los años cincuenta. Las bases de la operación, derivaron de las observaciones, como todos sabemos, de Baclesse24,25 y Leroux-Robert26, aparte de los datos ontogénicos de Maisonnave27 y los estudios sobre la vascularización de las diferentes porciones de la laringe, que intentaban justificar el peculiar crecimiento del cáncer supraglótico. Hoy día, sabemos que no todos aquellos conceptos eran ciertos, sobre todo en lo que atañe a la vascularización linfática (Cañizo Alvarez28, Welsh29, Verge30 y Werner31) y la descripción de la compartimentación conjuntiva de la laringe (López Aguado32; Pressman33, Welsh34); pero lo que sí sigue invariable, son las indicaciones de las técnicas horizontales, basadas en los hechos clínicos y en los resultados curativos de la técnica de Alonso, autor que demostró que la región supraglótica constituye una unidad oncológica. Aunque no está, dentro del sentido de esta comunicación, describir exhaustivamente las indicaciones y las técnicas quirúrgicas; para poder comprender los detalles y las dificultades de la laringectomía horizontal supraglótica, no tenemos más remedio que repasar sus diferentes pasos, para demostrar el peso histórico y las pruebas; así como las evidencias publicadas por nuestros antecesores. Al respecto, son sorprendentes las declaraciones de Silver35 que en su obra ‘Surgery for the Cancer of the Larynx’, editada por este autor en 1981, afirma: Alonso dejaba un faringostoma temporal debido a las dificultades que se presentaban para unir la base de la lengua con el muñón laríngeo después de la resección; las molestias concominantes y la necesidad de un cierre secundario impidieron que esta técnica alcanzara una aceptación popular. Fue Ogura36 en 1958, el primero que publicó la técnica de la LHS, con cierre primario y vaciamiento radical… Estas palabras que todos podemos leer en esta difundida obra nos demuestran el total desconocimiento del autor de los trabajos y de las publicaciones del profesor uruguayo, además no las corrige en ediciones posteriores 37,38; efectivamente, cuando Alonso39 empieza a realizar la LHS deja un faringostoma primitivo, pero no por no poder suturar, sino por miedo a las complicaciones infecciosas postoperatorias, ya que la comienza a realizar a finales de los años treinta. Ya, a partir de 194940, Alonso describe la técnica en un tiempo 41, mostrando la forma de dar los puntos en la mucosa fa- 432 ríngea y anudarlos posteriormente a la elevación de la laringe y, en su libro ‘Cancer Laríngeo’, publicado en 195442, se pueden comprobar estas afirmaciones, aparecidas cuatro años antes de que Ogura43 publicase su tan citado trabajo. El mismo Alonso en la página 245 de la obra nos los relata así: …La operación consistió desde un principio (1939) en extirpar la lesión dejando un faringostoma lateral para evitar la entrada de saliva y otras secreciones a las vías respiratorias. Poco a poco, nos fuimos convenciendo de que el faringostoma lateral, dejado de forma sistemática, no sólo era innecesario, sino que era inconveniente. Dos factores intervinieron, principalmente, para que nos decidiéramos por el cierre primario de la herida faríngea: el uso de los antibióticos y el empleo del material plástico en forma de moldes intralaríngeos (esto fue abandonado poco después). Dado que no era necesario hacer la operación primitiva, con faringostoma, tal como la expusimos en la American Academy of Ophtalmology and Otolaryngology en 1946; en Chicago, en 1951, en la misma American Academy, explicamos las ventajas del cierre inmediato del faringostoma (en el mismo tiempo)… (Alonso JM. Cáncer Laríngeo. Literal). Así queda claro que el primero que hizo la LHS en un tiempo fue el mismo Alonso44; aunque la opinión de Silver parece haber prevalecido, al igual que en otros45; y como Kleinsasser46, que afirmaba, además, que toma muchas precauciones antes de realizar una LHS; teniendo en cuenta, dice este autor, las altas complicaciones postoperatorias y al temor de no hacer una resección completa del tumor. Siendo éste un concepto, superado en España, en la década de los ’50. También, el mismo Alonso, dedica el capítulo XII de su libro (pg. 281-289) a la conveniencia del vaciamiento de cuello47, más tarde publicado en inglés48. No obstante hacerlo o no, en un tiempo fue muy debatido hasta los ’60. La LHS desde sus comienzos fue una intervención controvertida, ya que hasta los años 50 no se generaliza su uso en España e Italia, que son los países pioneros en Europa, para pasar posteriormente a Francia, Alemania, los EE.UU. e Inglaterra, donde tardó mucho en admitirse y aún hoy, se puede comprobar en publicaciones bastante recientes, como la de Holden49, que en el año 1977, en la obra Recientes Avances en ORL, la incluye como novedad, casi cuarenta años después de la comunicación de Alonso. Del mismo modo, Terracol50 en su libro Les Maladies du Larynx no la cita, ni tampoco las observaciones de Baclesse (loc.cit), iniciadas en los años treinta y que culminaron en la publicación de una monografía que vio la luz en 1938, con una segunda edición ampliada en 1960. Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA Tampoco lo hace Georges Portmann en su Traite de Technique Operatoire51. Se demuestra así el escepticismo de casi todos los laringólogos del mundo, excepto los españoles y suramericanos que son los que verdaderamente la impulsan y la propagan. Se pueden citar, por otra parte, obras más recientes, como las de Snow 52 (Controversies in Otolaryngology) y Fried53 (The Larynx: A multidisciplinary Approach), o el capítulo 44 de la obra de Myers54, escrito por Jonas Jhonson55, donde ni se molestan en citar a Alonso, como ocurre también en la monografía ‘Management of Head and Neck Cancer’ de Million-Cassisi 56 y en la Shah57. Otro ejemplo de ignorancia histórica inusitada de muy reciente aparición, es la demostrada por Kacker58 en el capítulo 15, en la última edición del libro de Myers59 y para qué referir más. Estos comentarios los hacemos porque creemos que los españoles y suramericanos debemos revindicar nuestra autoridad en la técnica, que a partir de Alonso, como decíamos, es casi nuestra. Hay que reconocer de forma indiscutible, que los laringólogos españoles son los verdaderos promotores de la LHS en Europa; Sánchez Rodríguez60, Cañizo Suárez61, Capellá62 y Alvarez Pérez63, son los difusores de la técnica del profesor uruguayo. Los franceses, a pesar de las observaciones de Leroux-Robert64, no generalizan su empleo hasta los sesenta (Piquet65 y Guerrier66,67), pues la técnica de Leroux68 data de 1956; este detalle histórico, hoy contemplado en escasas guías bibliográficas, es reconocido por Guerrier y Mounier-Kuhn69, que escriben en la pg. 432 de su monografía sobre Historia de la ORL: …Ensuite, Leroux-Robert a creé sa technique de laryngectomie horizontale sus-glottique, en 1956… (literal). De la misma manera se manifiesta Willemot70 y el mismo Leroux-Robert en su Histopathologie ORL et Cervico-Faciale71. Todos ellos transcriben una bonita frase leída en francés por Alonso72, durante el Congreso de la Sociedad Francesa de 1961 en París. …Si la nature, presque toujours, arrête un cancer sus-glottique sur une ligne passant au-dessus du fond du ventricule; pourquoi ne pas écouter la voix sage de la nature, pourquoi ne pas extirper la tumeur en passant audessus de cette ligne marqueé par une main plus sage que la notre… que puede leerse en español en la pg. 839 del Tratado de ORL de Alonso-Tato, Edición de 1961 (Paz Montalvo, Madrid). No digamos los autores sajones, que casi hasta hoy, como ya hemos citado, limitaron demasiado su empleo. Recordemos las palabras de Bocca73 criticando la réplica a él mismo, por parte del británico Daly74, que nada menos en 1966, criticaba la LHS afirmado que ‘un margen de tejido sano tan peque- ño, traduce unas acrobacias quirúrgicas que incrementan las recidivas; no existiendo tales cortando por lo sano y extirpando la laringe’, es decir, aconsejan una actuación terapéutica desproporcionada a la lesión, y traduce la opinión generalizada sobre la LHS de las escuelas sajonas del momento. Decíamos, que la LHS, podemos considerarla, en su evolución y promoción como una técnica nuestra. Ya está bien de buscar, por parte de las escuelas sajonas, antecedentes de autores no hispanos, como Huet75, Trotter76 y Orton77, justificando que estos tienen publicados casos de faringotomías para la extirpación de la epiglotis; al respecto, un autor español también los aventaja en fechas. Tapia78, publicó un caso de este tipo en la Revista Española de Laringología, nada menos que en 1911. Se ha de reconocer el mérito hispano, ignorado injustamente y así lo debemos reafirmar en cualquier lugar al que vayamos, pues si de algo la O.R.L. española puede estar orgullosa, es de su Escuela de Laringología. IMPORTANTES CONTRIBUCIONES HISPANAS Se puede afirmar que la técnica original de Alonso no ha sufrido modificaciones importantes desde su aparición y las descritas, son detalles mínimos que contribuyen a facilitar su desarrollo y basadas fundamentalmente en las costumbres de cada laringocirujano. La primera variante, estaría representada por la descripción de Leroux-Robert79, o LHS de acceso anterior, seguida en España por Rafael García-Tapia Hernando, Álvarez Pérez y por Guerrier y Piquet80, impulsores de la LHS en Francia. Esta vía de acceso es la más descrita en los manuales de cirugía recientes y la ahora replicada en casi todas las publicaciones norteamericanas por haber sido difundida en lengua inglesa por Laccourreye81, aunque Bocca previamente describió la técnica de Alonso en la revista Journal of Otolaryngology82 y en los Annals of Otolaryngology en 1968, además de una contribución posterior en Laryngoscope83. También es Bocca84 el primero en modificar la técnica de Ogura, ampliada a una cuerda vocal85 o laringectomía 3/4, difundida en España por Poch Viñals86. Añadimos que Ogura, en 1958, publica la técnica de Alonso en los EE UU siendo una cita múltiples veces referenciada por todos los autores americanos. Inexplicablemente, la LHS de Ogura87, como ellos la refieren, no fue muy seguida por los cirujanos del momento y hay que esperar bastantes años para comprobar su aceptación en la bibliografía norteamericana. Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 433 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. A. DEL CAÑIZO-ÁLVAREZ. MÁS DE CINCO DÉCADAS DE LARINGECTOMÍA HORIZONTAL SUPRAGLÓTICA Históricamente, se ha de citar a D. Andrés Sánchez Rodríguez88, catedrático que fue de Salamanca, que efectuaba la LHS sin traqueotomía y con anestesia local. Con anestesia local se llevaba a cabo casi la totalidad de la cirugía de la laringe ya que la intubación endotraqueal no se generaliza hasta bien entrados los ‘50. Varios autores de la época llaman la atención sobre las ventajas de esta anestesia sobre la general, entonces con el aparato de Ombredanne y sin tubo. D. Andrés, publicó 102 casos, sin traqueotomía, realizando la LHS en dos tiempos, e introduciendo una cánula larga a través del faringostoma y entre las dos cuerdas vocales. También las laringectomías totales se hacían con local. El advenimiento de la intubación y de la cánula de doble balón cambió el panorama y es cuando realmente se comienza a realizar la LHS en un tiempo. Hasta entonces, para paliar la ausencia de la cánula con balón insuflable, se usaba la clásica de plata con taponamiento de Mickulic, en el caso de practicar la traqueotomía. Los argentinos Alejandro Agra y Jaime del Sel89, en 1948, describen la LHS con vaciamiento de cuello como procedimiento de rutina, dato e idea muy importante que traduce el alto nivel científico de la escuela rio platense de la época. Antes, en 1945, Ries Centeno 90, también de la Argentina, apoya la práctica del vaciamiento de cuello rutinario durante la LHS y su compatriota Humberto Bisi91 propone incluir el hueso hioides para asegurar la exéresis del espacio preepiglótico en la práctica de la LHS. Importantes también, fueron las contribuciones de Osvaldo Suárez92 y Jaime del Sel93. Es Ries Centeno94, quizá el primero en publicar una monografía sobre la cirugía funcional del cáncer laríngeo, dedicando un capítulo a la técnica de Alonso, a sus indicaciones y resultados, resaltando la necesidad del vaciamiento del cuello en todos estos tumores. La obra data de 1945 y ya describe las formas de extensión del cáncer de laringe para justificar la LHS, conceptos preminotorios del posterior y magnífico trabajo de López de la Torre95, donde se hace un estudio exhaustivo del cáncer supraglótico y se justifica histológicamente su peculiar forma de crecimiento, llamando la atención la invasión del estrato glótico cuando se afecta el espacio paraglótico, fondo del ventrículo, pie de epiglotis o la comisura anterior. Vaya…¡¡ Ahora nos dicen lo mismo autores como Kirchner en el ’8796 y ’9797 y Weinstein y Laccourreye, en la revista The Laryngoscope98 como si del descubrimiento del Mediterráneo se tratara. Incomprensiblemente Alfio Ferlito99, de la escuela italiana, publica una contribución similar. En diciembre de 1951, Alonso vino a España a impartir un curso, bajo los auspicios de la Sociedad 434 Española de ORL, presidida en aquellos días por el Dr. Adolfo Hinojar. Durante ese curso hay demostraciones quirúrgicas y se debaten ciertos aspectos de la LHS, técnica ya conocida en España. Alonso se sorprende y así lo manifestó, de la altura y dominio de la laringocirugía de todos los asistentes. No era para menos; casi todos eran discípulos más o menos directos de D. Antonio García Tapia. Pero este viaje no es el único de Alonso. Se traslada varias veces a Europa y da a conocer su técnica en varios foros importantes. Rafael García-Tapia100, habla sobre la contribución de Alonso en la Revista Española y Americana de Laringología, Otología y Rinología101, en dos artículos, donde explica los casos operados por el profesor uruguayo en el Hospital de la Princesa de Madrid. No olvidemos que la LHS fue realizada antes por Aciego (loc.cit) y según los datos aportados por el Dr. López Moya102, D. Andrés Sánchez Rodríguez, realizó su primera supraglótica el 28 de abril de 1951 y Rafael Pulido103 publica un caso en 1952 y en otra contribución plantea el problema de las metástasis ganglionares104. Cañizo Suárez, según datos extraídos de su curriculum, hace su primera LHS en la República Argentina en el Hospital Rawson de Buenos Aires105, cuyo servicio de ORL estaba a cargo de los Drs Del Piano (Otología) y Jaime del Sel (Laringología) y posteriormente, a su regreso a España, en diciembre de 1950, en el Instituto Nacional del Cáncer de Madrid, regentado entonces por el Dr. Ager. Ya y casi desde entonces, en todos los tratados en español de la época, como el de Alonso y Tato106 y el de Bertelli107, se contempla la LHS con la amplitud que merece. Durante los años ’55 al ’58, aparecen en España varias contribuciones importantes. Incluso dirigidas al médico general; para llamar la atención sobre la importancia del diagnóstico precoz108 y los conocimientos que sobre el cáncer de laringe debe tener el médico práctico109. Sánchez Rodríguez110, relata su experiencia de 25 años de tratamiento del cáncer laríngeo y su casuística en LHS111, añadiendo una brillante descripción de la técnica112, de sus posibles complicaciones113 y problemas y formas de evitarlos114. Las contribuciones de D. Andrés son tan numerosas que a una de ellas la tituló ‘Más sobre laringectomía Horizontal Supraglótica’ que ve la luz en 1959115. En 1954, Bocca116 referencia, por primera vez la técnica de Alonso, como avance y novedad. Aunque Caliceti117, presentó tres casos en con II Congreso Panamericano de ORL, celebrado cuatro años antes. En el mes de enero del ’58, Casimiro del Cañizo es invitado a Milán por Luigi Pietrantoni, catedrático de aquella Facultad de Medicina a Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA instancias del Dr. Bocca, entonces profesor adjunto de la cátedra. Este dato es, para nosotros, de suma importancia histórica pues fue casi el primer paso para la divulgación de la técnica en Italia, publicándose un importante trabajo en el Archivo Italiano de ORL118. Bocca, que domina perfectamente la lengua tedesca, muestra la técnica en Alemania, la difunde en Italia, y a partir de 1960 comienza a realizarla con vaciamiento de cuello 119 de forma sistemática120, siguiendo las premisas de Pietrantoni121, su maestro y uno de los pioneros en el tratamiento quirúrgico de las metástasis ganglionares, presentando 30 casos operados en el Congreso de la Sociedad Francesa (París) y apareciendo en la revista Tumori en 1961122. La reunión anual de la Sociedad Española de ORL de 1958, es el ‘Congreso de la Supraglótica’. La ponencia oficial a cargo de los Drs López de la Torre y Torrens Terré123, abren la discusión con varias contribuciones muy importantes, destacando las de Cañizo, Sánchez Rodríguez, Alvárez Pérez y Ferichola, Terol, Capellá, Pulido, Aciego de Mendoza y Vasallo de Mumbert. El debate se centró fundamentalmente en las ventajas e inconvenientes de realizar la LHS en uno o dos tiempos y se reconoce de forma unánime la importancia del vaciamiento de cuello. Cañizo Suárez124 en 1959, publica en la revista de Portmann (Rev. Laryng. Bordeaux), la técnica de la LHS con variaciones, llamando la atención sobre su realización en un tiempo con vaciamiento radical de cuello, concepto importado por él de la República Argentina y presentado en el Congreso de la Sociedad Española (Salamanca) de 1957. En él, se resaltó la importante contribución de Sánchez Rodríguez125 que lograba, en dos tiempos, evitar la traqueotomía en todos los casos; afirmando, además, que la normalización de la deglución era más fácil y temprana. En aquellos años fue un motivo de discusión importante por el temor a las complicaciones intra y postoperatorias. Al mismo tiempo basa científicamente la técnica, demostrando su utilidad curativa, siguiendo las observaciones de López de la Torre (loc.cit). Cañizo (loc.cit) aconsejaba la LHS en uno, o dos tiempos, dependiendo de la edad de paciente y de su estado broncopulmonar. El ’59, el Acta Española de Otorrinolaringología está plagada de contribuciones sobre la técnica. Siguiendo las páginas del volumen correspondiente leeremos las de Sánchez Rodríquez126, Guillermo Videgain127, Poch Viñals128, Rafael Bartual129, Terol Figuerola130, Joaquín Portela131, José Antonio de la Puente132, Julio García Polo133, Álvárez Pérez134, Casimiro del Cañizo135,136, José Mozota137, Manuel Ferichola138 y Herminio Morera139. En el Acta Ibero- Americana de ORL (Barcelona) de 1958, hoy Anales, ven la luz las contribuciones de Gabriel Capellá140 y José Güell141. En aquellos años, posiblemente es D. Andrés Sánchez Rodríguez, el que más experiencia tiene de Europa y, en Catania, en 1961142, presentó 236 operados de LHS dentro de una estadística global de 1.965 casos de cáncer laríngeo; número enorme para la época. A partir de entonces se institucionaliza la LHS como tratamiento de elección del cáncer vestíbulo epiglótico. Los años ‘60 están llenos de contribuciones hispanas y podemos citar la publicación de Cañizo sobre el primer caso de LHS en una mujer143 y también, sobre la importancia del vaciamiento de cuello, descartando la llamada toilette ganglionar, inclinándose por las ideas de Silvestre Begnis144 y Suárez, introducidas en España por Gavilán y que han sido motivo de polémica y toneladas de publicaciones en los EE UU casi hasta ahora. En esta década de los ’60 la LHS se hace ya siempre en un tiempo145 y se acompaña de la indicación del vaciamiento ganglionar como procedimiento de rutina; debiéndose citar la contribución de D. Rafael Bartual146 publicada en alemán y en francés147, las de Ager Muguerza148,149, Álvarez Pérez150, García Tapia151, Ferichola152, Fernández153, Ferrando154, Alfaro155 y Pascual de Juán156. Aparece la TNM y Gabriel Capellá157 publica unos comentarios sobre esta clasificación teniendo en cuenta la importancia del cáncer vestibular como ‘unidad oncológica’. Posteriormente, Talavera Sánchez158 revisa sus características histológicas en base a su forma de expansión y crecimiento, confeccionando su Tesis Doctoral bajo la dirección de Sánchez Rodríguez sobre ‘Estado Actual del Tratamiento del Cáncer Vestíbulo-Epiglótico’, publicada en el Acta Salmanticense159 y en los Anales de Barcelona, para aparecer después un estudio monográfico sobre el Cáncer Laríngeo, editado en la Universidad de Alicante160. Preocupa el problema de la radioterapia combinada a la cirugía y Guillermo Videgaín161 describe sus posibles complicaciones y la mejor forma de paliarlas que, como hoy, era descartar la LHS en la mayoría de los enfermos radiados; siendo, como ahora, una de sus indicaciones difíciles162. En los Progresos en ORL, editados por el Prof. Poch (1966), se puede leer el trabajo de Fernando Casadesús163 y el año siguiente (1967) el de García González 164. En estos años, Sánchez Rodríguez presenta la técnica y resultados en el congreso mundial (Tokyo) de la IFOS165, apoyado en una película, de gran valor docente y donde punto por punto se muestran todos los detalles de la técnica, en el vivo y con dibujos animados. Además, Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 435 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. A. DEL CAÑIZO-ÁLVAREZ. MÁS DE CINCO DÉCADAS DE LARINGECTOMÍA HORIZONTAL SUPRAGLÓTICA D. Andrés sigue publicando sobre el proceder de Alonso166, en italiano y español 167, exponiendo la ampliación de la exéresis a un aritenoides. En 1970, también en el tomo correspondiente de los Progresos en ORL del Prof. Poch, aparece un importante trabajo de D. Rafael Bartual168 y otro de D. Rosendo Poch169, ambas contribuciones tratan la LHS, presentan sus casos y describen todos los detalles de las técnicas. De igual modo, en 1972, los Progresos de ORL aportan los trabajos de Cañizo170,171, el de Bocca172 y el de D. Andrés Sánchez Rodríguez173. Esos años y los siguientes, se caracterizan por la aplicación de la LHS y la ampliada o laringectomía tres cuartos174, además de aparecer las técnicas reconstructivas 175 y las subtotales. Se habla menos de la técnica de Alonso pues ya se realiza en todos los hospitales de España, del más grande al más pequeño, estando la técnica tan asumida, que la discusión se centra en las ampliadas176,177. No obstante la Ponencia Oficial del IX Congreso de la Sociedad Española (Málaga, 1975) fue sobre el Cáncer Faringo-Laríngeo y estuvo a cargo de los Drs. Juán Bartual, Jaime Marco y Teodoro Sacristán178. En ella se tratan todos los temas de la cirugía del cáncer de laringe y se llama la atención sobre la importancia de la contribución hispana (pg. 370), presentándose la experiencia de todos sus laringólogos. Otras dos veces más, el cáncer laríngeo fue el tema de la ponencia oficial; ambas dirigidas por los Drs. Alvarez Vicent y Sacristán179,180. Es en la época de los ’70, cuando se acepta globalmente en los EE UU y Europa. Durante aquellos años las relaciones de la ORL española y la italiana, son muy estrechas. Ettore Bocca, de Milán, asiste a la mayor parte de los congresos y reuniones organizados en España y al tiempo, se establecen más vínculos con los laríngologos franceses y alemanes. Es quizá Bocca, gran políglota, el que más da a conocer la técnica de Alonso por Europa y los EE UU; aprendida en España y de españoles, y es por tanto, desde España, como se difundió el proceder de Alonso a todos los países de nuestro entorno y centroeuropeos, siendo el maestro milanés su embajador más importante. En 1991, el mismo Bocca (loc cit), publica en los Annals of Otolaryngology de San Luis, la historia de la LHS, vivida por él mismo. Como nosotros afirma, que desde la aparición de la técnica hasta entrados los ’70, no se realiza de forma rutinaria más que en España, Italia y Suramérica. …A pesar de todos nuestros esfuerzos y la publicación de los resultados, la LHS no caló hondo en el resto del mundo, sin tenernos en cuenta y a pesar de las contribuciones de Ogura y Som181 en los EE 436 UU, siempre referenciados en las publicaciones modernas pero esquinados y casi olvidados por sus coetáneos (Bocca, literal). RECORDANDO LA TÉCNICA182 Poco se puede añadir, desde los años ’40, a las observaciones de Alonso. Sus publicaciones son bastante explicativas y no digamos su libro, una verdadera guía, aún válida, para el que se inicia en esta cirugía. El libro de Justo Marcelo Alonso es una joya histórica. En él, con brillante redacción, describe paso a paso el procedimiento con gran claridad, traduciéndose la enorme experiencia del autor. En el prólogo escribe ...Este libro está dirigido a los laríngologos de los países latinos. He tratado de volcar en él mi experiencia de 34 años y de más de 1.200 operaciones… Ya en la página 216, escribió ...Podemos decir, antes de entrar en el estudio de las nuevas técnicas, que todo tumor laríngeo de desarrollo moderado, sea cual fuere su localización, puede ser extirpado eficazmente conservando las funciones laríngeas… párrafo premonitorio del concepto, que parece nuevo, de la ‘preservación del órgano’. Distintas palabras para la misma definición apoyadas en la nueva instrumentación, quimioterapia y cobaltoterapia; añadiendo los actuales medios de radiodiagnóstico. Es decir lo mismo, pero más moderno, interpretado y dictado en el lenguaje de nuestros días. En español ‘preservar’ es sinónimo de proteger, y quizá sería más adecuado decir conservar la función, tal como se apuntó entonces. La incisión cutánea propuesta por Alonso fue en ‘5’, seguida por Sánchez Rodríguez183 en 1951, e ideada para una mayor protección del eje carotídeo facilitando además la confección del faringostoma primitivo, ampliando la horizontal del cinco hacia el lado contrario y posteriormente abandonada, sustituyéndola, por la ‘U’ de GluckTapia, logrando un campo más cómodo para el tratamiento ganglionar al hacerla ya en un solo tiempo y considerar el vaciamiento necesario en todos los casos. Una vez realizada la incisión, se sigue con la disección y levantamiento del colgajo cutáneo, incluyendo el platisma, pero respetando la aponeurosis superficial del cuello. Posteriormente se seccionan, a nivel de su inserción, los músculos omohioideo y esternocleidohioideo; se localiza el asta mayor del tiroides y se secciona ésta (Recomendación de Sánchez Rodríguez, 1957) pudiendo dejarse un punto de referencia, para visualizar el pedículo neurovascular superior y ligarlo, pero procurando conservar el nervio laríngeo superior. Traccionando de Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA la laringe hacia el lado contrario y rotándola, resaltaremos el borde posterior del cartílago tiroides y se apreciará muy fácilmente la inserción del constrictor inferior del faringe, que seccionaremos de arriba abajo, siguiendo el borde posterior del cartílago, hasta el nivel inferior de los 2/3 superiores del ala tiroidea. Sin pasar nunca de ese límite pues podría conllevar una lesión del recurrente. Posteriormente pasaremos a seccionar y separar el pericondrio del tiroides, separando éste y rebatiéndolo hacia abajo, seguimos con la separación de las partes blandas de la laringe del pericondrio interno. Después se secciona el ala tiroidea, siguiendo la línea que divide el tercio inferior de los 2/3 superiores y que corresponde al nivel del ventrículo. Realizadas las maniobras descritas, el campo está preparado para abrir la hipofaringe y proceder a la exéresis del vestíbulo. Es el momento de realizar la traqueotomía, extraer el tubo endotraqueal convencional y sustituirlo por uno en ‘U’; de este modo no nos perturbará en los tiempos de extirpación posteriores. Para la entrada a la hipofaringe y visualización del vestíbulo, tomaremos como referencia el asta mayor del tiroides previamente seccionada; traccionado de ésta con la pinza de disección, arrastraremos la mucosa hacia fuera formando una especie de tienda de campaña; por delante y por encima del asta, haremos un ojal en la pared que será ampliado hacia delante y hacia abajo. Esta incisión, convenientemente agrandada, nos permite palpar la tumoración y visualizarla en toda su extensión. Observaremos la epiglotis y si es preciso ampliaremos la brecha faríngea cortando con la tijera, en dirección oblicua, hacia arriba y hacia delante, desde la porción posterior, lo que nos proporcionará un campo magnífico para visualizar la epiglotis, el surco glosoepiglótico y todo el vestíbulo con el tumor (Recomendación de Cañizo Suárez, 1959). Aunque la visión es suficiente, la mejoraremos si clampamos la epiglotis con una pinza y traccionamos hacia la brecha faríngea realizada, apreciándose toda la cara lingual de la epiglotis, el surco glosoepligótico y el pliegue glosoepiglótico medio. Traccionando de la epiglotis con la pinza comenzaremos a realizar el corte del vestíbulo. Muchos autores, empiezan la resección cortando el ligamento ari-epiglótico, inmediatamente por delante del aritenoides correspondiente, como es lógico, del lado por donde hemos hecho la entrada. Nada más erróneo que esto, pues no tenemos visibilidad suficiente, para poder apreciar las relaciones anatómicas, lo que hace posible que no hagamos la resección por el sitio debido o lesionemos la cuerda vocal. Hay que comenzar cortando por encima de la epiglotis, siguiendo el surco gloso-epiglótico en direc- ción a la línea media pegados al hueso hioides, o por encima de él si hemos de incluirlo en la extirpación, e inclusive, en algunos casos llegar en la exéresis a incluir parte de base de lengua; esta maniobra conviene hacerla con el electrocauterio y colocando progresivamente, según avanzamos en el corte, pinzas de hemostasia, ya que es una zona muy vascularizada y, por lo tanto, sangrante. Este último detalle es muy importante, la laringe queda muy móvil, y traccionando de ella con una herina, hacia abajo y hacia el lado opuesto, se nos presenta el vestíbulo en toda su amplitud, lo que nos permitirá extirpar éste con la seguridad más absoluta. Es ahora, después de haber hecho esta sección superior, siguiendo el surco gloso-epiglótico hasta el rafe laríngeo medio, cuando se procede a realizar el corte del ligamento ari-epiglótico, por delante del aritenoides. Conviene, en este momento, proveerse de un frontoluz o fotóforo, con el que iluminaremos las partes menos accesibles a la luz de la porción opuesta del vestíbulo, sobre todo si son tumores muy exofíticos y de gran tamaño; aunque la mayoría de las veces la visión es tan buena que no es preciso utilizar este sistema de iluminación y la luz de la lámpara de techo es suficiente. Debemos, en este momento, localizar el aritenoides del lado por el que hemos hecho la entrada. Para ello, el ayudante traccionará de la laringe con la herina de la forma que antes se indicaba, es decir hacia abajo y hacia el lado opuesto. El cirujano, por otra parte, sujetará y traccionará, con la mano izquierda la pinza que clampa la epiglotis. Localizado el aritenoides, se apreciará perfectamente su vertiente anterior, que en este momento puede confundirse con la banda ventricular; así mismo veremos el repliegue ariteno-epiglótico. Esta región, vertiente anterior del aritenoides, banda y ligamento ariteno-epiglótico, se aprecia perfectamente si el tumor no la tapa; pero sí el cáncer ocupa toda la banda, ligamento y llega hasta la vertiente anterior del aritenoides, puede ser difícil la orientación, sobre todo en las primeras operaciones. Cuando la lesión no llega a impedir la visualización de estas zonas, o están lo bastante libres, cortaremos con la tijera por la vertiente anterior del aritenoides, bordeando su convexidad y en dirección directa hacia la banda ventricular. Lo primero que seccionamos es el ligamento ari-epiglótico e inmediatamente después la banda ventricular. Es conveniente, por no decir imprescindible, localizar la cuerda vocal y el ventrículo; para conseguirlo, una vez seccionado el ligamento ari-epiglótico, el vestíbulo habrá adquirido mayor elasticidad y podremos ver bien la banda y, por debajo, la entrada al ventrículo de Morgagni, y en un plano más infe- Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 437 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. A. DEL CAÑIZO-ÁLVAREZ. MÁS DE CINCO DÉCADAS DE LARINGECTOMÍA HORIZONTAL SUPRAGLÓTICA rior a este, la cuerda vocal, con su aspecto típico, nacarado, que ha de estar absolutamente libre. A veces, por la exhuberancia del tumor o porque no podemos desplazar los tejidos, pueden existir dificultades para localizar el ventrículo y cuerda vocal; entonces, haremos lo siguiente. Nos colocaremos en una posición más hacia la cabeza del enfermo (provistos del fotóforo) para conseguir una incidencia visual de arriba a abajo, siguiendo la posición anatómica y con una cánula de aspiración (recomendamos una curva de unos 3 mm de diámetro) en la mano izquierda, la introduciremos, en el fondo ventricular, donde la mantendremos mientras seccionamos, con la tijera, hacia abajo, la banda, para caer en la cavidad del ventrículo, donde se encuentra el extremo de la cánula de aspiración que nos habrá servido para proteger la cuerda vocal del corte, hecho casi a ciegas, en estos casos. Así, queda ultimado el tiempo más difícil de la LHS. Pues, ahora, según vamos cortando, irán apareciendo el resto de las estructuras anatómicas que nos orientan. Primero, al llegar al ventrículo, vemos la cuerda vocal, fácilmente reconocible por su aspecto característico. Cambiamos entonces, la dirección del corte, colocando la punta de la tijera de disección hacia arriba; que será ahora de atrás a delante, siguiendo inmediatamente la superficie superior de la cuerda y paralela a ésta, hasta que lleguemos a la comisura anterior. Pasaremos posteriormente a la hemilaringe opuesta, siguiendo seccionado el vestíbulo, de delante a atrás, de la misma forma que anteriormente por encima de la cuerda vocal, despegando la pared interna del ala tiroidea de este lado, hasta llegar a la vertiente anterior del aritenoides contrario, seccionado el ligamento ari-epiglótico, de forma similar al otro lado, pero ahora en sentido inverso. Suelen existir aquí vasos arteriales más gruesos, que iremos coagulando por medio del electrocauterio o mejor con la pinza bipolar, para que el campo no se llene de sangre y nos perturbe la visión. Por último se secciona, lo que nos faltaba de la región alta, es decir, la otra mitad del surco glosoepiglótico y la pieza pasa a nuestras manos. Reconstrucción de las zonas laríngeas cruentas. A continuación se deberá hacer la hemostasia pertinente y pasar posteriormente al tiempo reconstructivo siendo este, el momento más adecuado, a nuestro juicio, para la realizar la sección del músculo cricofaríngeo; para ello, nos ayudaremos del dedo índice de la mano izquierda, que introduciremos en la hipofaringe, cortando las fibras trasversalmente con la tijera o bisturí (Recomendación de Cañizo Suárez, 1959). La reconstrucción se realizará con vicryl o con 438 cualquier sutura reabsorbible a largo plazo, comenzando por la base de la lengua, dando puntos de trasfixión y asegurando los nudos. Las zonas cruentas del vestíbulo, se realizarán con hilo más fino, antiguamente se hacía con catgut crómico del 2/0. La reconstrucción ha de ser cuidadosa. Hemos de recubrir con mucosa las zonas cruentas dejadas al extirpar las bandas y los ligamentos ariteno-epiglóticos, así como la vertiente anterior de ambos aritenoides. Los aritenoides, normalmente están recubiertos de una mucosa muy elástica y holgada que puede ser desplazada, con toda facilidad hacia delante, para cubrir no sólo la vertiente anterior, sino también la zona externa de la cuerda vocal, cruenta por la sección del vestíbulo. En ocasiones esta mucosa no es suficiente para cubrir la zona cruenta aritenoidea, y entonces nos valdremos de la mucosa de la pared interna del seno piriforme, también muy elástica; para ello, cortaremos con la tijera en la pared anterior del seno, hacia abajo. La extensión del corte se calcula fácilmente, ya que probaremos cubrir el aritenoides con ella; en el caso de que no sea suficiente, seccionaremos ésta unos 3 ó 4 mm antes de volver a intentarlo, dando cortes sucesivos hasta lograrlo (Recomendación de Sánchez Rodríguez; 1957). De este modo, y colocando la mucosa en la parte más anterior, comenzaremos a suturar ésta para cubrir la zona cruenta. No importa que sean puntos perforantes. Se dan dos o tres puntos hacia la parte posterior, hasta dejar toda la zona cubierta. Se repetirá la maniobra en el lado opuesto. No es necesario dar muchos puntos, con cuatro o cinco es suficiente, y queda todo cubierto, dándolos bastante separados, para evitar en lo posible el edema aritenoideo postoperatorio. Como el ala tiroidea opuesta ha quedado intacta y suele sobresalir mucho, conviene rebajarla algo con el fin de que al elevar la laringe no quede oblicua (Recomendación de Cañizo y Sánchez Rodríguez, 1956). Esta resección será de un centímetro, después de haber despegado los pericondrios externo e interno, los cuales una vez resecada esta porción de cartílago serán suturados uno contra otro, protegiendo el borde cruento del cartílago. Así mismo igualaremos la superficie del cartílago de la zona de entrada al vestíbulo, y en este momento pasaremos la sonda naso-gástrica de alimentación, que haremos fácilmente y que podemos guiar a través del seno piriforme del lado laríngeo sano. Reconstrucción y cierre de la hipofaringe. Elevación de la laringe. Una vez finalizado el paso anterior y colocada la sonda de alimentación, procederemos a pasar los hilos de sutura que cerra- Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA rán las paredes de la hipofaringe. Estas suturas se realizarán con vicryl de 2/0 o de otro material reabsorbible a largo plazo. La brecha faríngea tiene forma de 'V' abierta hacia delante, por lo que pasaremos los hilos de atrás adelante; es decir desde la parte más posterior o vértice de la 'V'; los primeros puntos, que son los más posteriores, se podrán anudar fácilmente, pero según vamos suturando hacia la parte más anterior, por ser más grande la separación de los bordes, no podremos unir las superficies; estos puntos, no los anudaremos de momento, ya que lo haremos una vez elevada la laringe, haciéndolo entonces con toda facilidad (Recomendación de Alonso para la técnica en un tiempo, Zeitschrift fur Laryngologia, Rhinologie, Otologie und ihre Grenzgebiete 32.1,21 1953). Pasadas las suturas de cierre faríngeo, fijaremos la laringe al hioides o a la base de la lengua, para lo cual emplearemos hilo grueso (vicryl del 2). La sutura de la laringe se realizará pasando el hilo a través del cartílago, justamente a nivel de la comisura anterior y por la zona de la membrana crico-tiroidea, el primer punto, con cuidado de no lesionar las cuerdas; el otro extremo lo pasaremos a través del hioides o tomando una buena porción de base de lengua si este no ha sido respetado. Pasaremos otros hilos, por las partes laterales de la laringe, dos o tres a cada lado, que abrazarán del igual forma al hueso hioides. Pasados todos los hilos, flexionaremos la cabeza el enfermo retirando el rodillo colocado debajo de los hombros desde el principio de la intervención, y anudaremos estos llevando la laringe hacia arriba, hasta tomar contacto con la base de la lengua. Elevada la laringe y aseguradas las suturas con al menos cuatro nudos, se procederá a anudar a continuación los hilos libres dejados a nivel de la brecha faríngea, cerrándose ésta, pues al subir la laringe los bordes de la misma se han aproximado. Este procedimiento, tomado de Alonso y empleado desde 1951 (Cañizo Suárez y Sánchez Rodríguez) fue recomendado por Conley en 1978184. Dejamos de esta forma la laringe elevada y cerrada la herida faríngea, pasando a reconstrucción los planos superficiales. En primer lugar colocaremos el pericondrio externo del cartílago que fue rebatido hacia abajo al extirpar el ala tiroidea del lado de la lesión, y después reinsertaremos los músculos omo-hioideo y esterno-cleido-hioideo, así como cerraremos los planos más superficiales, y la piel. Se colocarán cuatro tubos de drenaje. Finalmente se retirará el tubo de anestesia y se colocará la cánula de traqueotomía con balón de baja presión, quedando ultimada la técnica de Alonso, tal cual hoy hacemos, en un tiempo y sin grandes variaciones desde su descripción original. CONSIDERACIONES FINALES Hemos intentado exponer la contribución española e iberoamericana en la técnica de la LHS de Alonso, con el objetivo de demostrar su enorme importancia en su desarrollo y difusión. Creemos que esta modesta comunicación, extraída de nuestras propias lecturas y lo oído directamente de boca de algunos de sus pioneros, sirva para apuntalar a la ‘supraglótica’ como algo ligado íntimamente al desarrollo de la Laringología Española. Animo al lector a rebuscar y repasar los viejos volúmenes que reposan, testigos del progreso, en nuestras Facultades de Medicina. Si algo es importante en el dominio de la especialidad es conocerla desde su historia y que los manes de nuestros predecesores, magníficos maestros, nos iluminen; su ingente labor docente, marcada por su humanidad y enorme altura científica, hicieron que en todos los rincones de España, desde los grandes hospitales a los más modestos, se practique una laringocirugía de la máxima altura; hecho no comparable en los países de nuestro entorno y esto, creemos, debe ser reconocido y estar por encima de cualquier otra consideración. Pensamos, además, que las contribuciones de ellos publicadas en otro idioma, aunque escasas, son suficientes para la época. Además, casi las únicas aparecidas en las revistas extranjeras del momento, añadiendo que viajaron y aquí recibieron a los más eminentes laríngologos del mundo, dando a conocer e intercambiando su ciencia fuera de España, siendo inexplicable e injusto no ver sus nombres referenciados en las publicaciones modernas. REFERENCIAS 1.- Alonso JM. Conservation of function in cancer of the larynx surgery. Trans Am Acad Ophtalmol Otolaryngol 1952; 56: 722. ra para el cáncer laríngeo e hipofaríngeo. Fundamentos, técnica y resultados desde 1939. II Cong Pan Am 1950; 1: 249 (Montevideo). 2.- Alonso JM. Cirugía conservado- 3.- Rizzi M. Cincuentenario del Cen- tro de Estudios del cáncer laríngeo. An ORL Uruguay 2002; 67: 1. 4.- Rizzi M. Historia de la enseñanza de la otorrinolaringología en Uruguay Rev Med Uruguay 2002; 16: 174. Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 5.- Aciego de Mendoza F. Laringectomía parcial supraglótica (modificación de la técnica de Alonso). An Soc ORL Andaluza 1950; 3: 293. 6.- Aciego de Mendoza F. Laringec- 439 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. A. DEL CAÑIZO-ÁLVAREZ. MÁS DE CINCO DÉCADAS DE LARINGECTOMÍA HORIZONTAL SUPRAGLÓTICA tomía parcial horizontal. Modificación de la técnica de Alonso Acta Otorrinolaringol Esp 1952; 3: 1-209. Otorrinolaringol Santiago 1962; 23: 83-99. 36.- Ogura JH. Supraglottic subtotal laryngectomy and radical neck dissection. Laryngoscope 1958; 68: 983. 7.- Ramón y Cajal S. Reglas y Consejos sobre la Investigación Científica. Ed Aguilar. Madrid. 1960. 21.- Gavilán C. El vaciamiento funcional-radical cervicoganglionar. Anatomía quirúrgica, técnica y resultados. Acta ORL Iber-Amer 1972; 23: 703-817. 8.- Weinstein GS, Laccourreye O. Organ Preservation Surgery for laryngeal cancer. Singular Pub. San Diego. 2000. 22.- Gavilán J. Functional neck dissection: three decades of controversy. Ann Otol Rhinol Laryngol 1992; 101: 339-41. 38.- Silver C, Ferlito A. Surgery for Cancer of the Larynx and related structures. Ed. Saunders. Philadelphia. 1996. 9.- Tufano R. Open Supraglottic Laryngectomy. Op Tech Otolaryngol 2003; 14: 1-22. 23.- Alonso JM. Tratamiento del cáncer laríngeo. Trans. 2º Congr. Suramericano de ORL. 1944. 39.- Alonso JM. Chirurgie conservatrice du cancer du larynx. Ann Otolaryng París 1950; 67: 567. 10.- Myers EN. Management of carcinoma of the supraglottic larynx: evolution, current concepts, and future trends. Laryngoscope 1996; 106: 559-67. 24.- Baclesse F. Le diagnostique des tumeurs malignes du pharynx et du larynx. Ed. Masson. París. 1938. 40.- Alonso JM. Cirugía conservadora del cáncer laríngeo. 2º Congr. Panamericano de ORL. 1950. pg. 249. 25.- Baclesse F. Tumeurs Malignes du Pharynx et du Larynx. Masson. Paris. 1960. 41.- Alonso JM. Cáncer Laríngeo. Ed. Paz Montalvo. Madrid. 1954. 11.- Alonso JM. Partial horizontal laryngectomy. Functional or physiological operation for supraglottic cancer. Laryngoscope 1966; 76: 161. 12.- Alonso, JM. Conservative surgery of cancer of the larynx. Trans. Am Acad Ophtal Otolaryngol 1947; 51: 633. 13.- Tapia, AG. La extirpación total de la laringe con anestesia local. Rev Esp Laringol 1912; 1-4. 14.- Alonso JM. Anotaciones sobre el espacio preepiglótico. An ORL Uruguay 1946; 15: 81. 15.- Crile G. Excision of cancer of the head and neck with special reference to the plan of dissection based on one hundred and thirty-two operations. JAMA 1906; 47: 1780-1786. 16.- Agra A. Cáncer laríngeo e hipofaríngeo. Acta ORL Iber-Amer 1954; 16: 6-515. 17.- Del Sel J. Cancer of the larynx: Laryngectomy with systemic extirpation of the connective tissue and cervical lymphonodes as a routine procedure. Trans Amer Acad Ophtal Otolaryng 1947; 6: 53. 18.- Begnis S. Tratamiento quirúrgico del cáncer faringo-laríngeo y vestibular. Bol Soc Cirug [Buenos Aires] 1942; 9: 649. 26.- Leroux-Robert J. Les epitheliomes intralaryngeés. Formes anatomocliniques et voies d’extensión. Tesis Doctoral. Ed. Doin. Paris. 1936. 27.- Maisonnave F. Cit de Alonso. Cáncer Laríngeo. Paz Montalvo. Madrid. 1954. 28.- Cañizo AA. The lymphatic laryngeal networks. Rev Laryng 1981; 1: 43. 29.- Welsh L. Analysis of laryngeal compartments. Annals Otol Rhinol Laryngol 1962; 71: 4-913. 30.- Verge P. Les lymphatiques du larynx. Etude anatomo-clinique. Cahiers. d’ORL. Montpellier 1981; 16: 4-329. 31.- Werner. Description and clinical importance of lymphatics to the vocal cord. Otolaryngol Head Neck Surg 1990; 102: 13. 32.- López AD. Estudio histopográfico del cáncer laríngeo. Acta. Otorrinolaringol Esp 1972; 6: 17. 33.- Pressmann J. Further studies upon the submucosal compartments and lymphatics of the larynx by injection of dye radioisotopes. Ann Otol Rhinol Laryngol 1956; 65; 963. 19.- Suárez O. Le problème chirurgical du cancer du larynx. Ann Otolaryngol (Paris) 1962; 79: 22-34. 34.- Welsh LW. Laryngeal spaces and lymphatics: current anatomic concepts. Annals Otol Rhinol Laryngol 1983; 92(4, supp) 105: 19. 20.- Suárez O. El problema de las metástasis linfáticas y alejadas del cáncer de laringe e hipofaringe. Rev 35.- Silver C. Surgery for the Cancer of the Larynx. Churchill-Livingstone. New York. 1981. 440 37.- Silver C. Atlas of Head and Neck Surgery. Churchill Liv. NYC. 1986. 42.- Alonso JM. A propos de la chirurgie conservatrice pour le cancer du larynx. Ann-Otolaryngol (Paris) 1957; 74: 75. 43.- Ogura JH. Supraglottic subtotal laryngectomy and radical neck dissection for carcinoma of the epiglotis. Laryngoscope 1958; 68: 983. 44.- Alonso JM. Conservation of function in surgery of cancer of the larynx. Bases, tecniques and results. Trans Am Acad Otolaryngol 1952; 56: 722. 45.- Ferlito A, Silver CE, Howard DJ, Laccourreye O, Rinaldo A, Owen R. The role of partial laryngeal resection in current management of laryngeal cancer. Acta Otolaryngol 2000; 120: 456. 46.- Kleinsasser O. Tumors of the larynx and hypopharyx. Ed. Thieme Verlag. 1988. 47.- Alonso JM. El problema de las metástasis en el cáncer laríngeo. Acta ORL Iber-Amer 1952; 3: 6-311. 48.- Alonso JM. Metastasis of laryngeal cancer. Acta Otolaryngol 1967; 64: 353. 49.- Holden H. Recent Advances in Otolaryngology. Churchill-Livingstone. Edimburgh. 1977. 50.- Terracol J. Les Maladies du Larynx. Masson. París. 1958. 51.- Portmann G. Traité de technique operatoire otorhinolaryngologique. Ed Masson. París. 1962. 52.- Snow JB. Controversy in Oto- Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 laryngology. Saunders. London. 1980. 53.- Fried MP. The Larynx. A muldisciplinary approach. Ed. Little Bronw. Toronto. 1988. 54.- Myers E. Operative Otolaryngology. Head and Neck Surgery. Saunders. Philadelphia. 1997. 55.- Jhonson J. Surgery for Supraglottic cancer. Chap.44. [E. Myers] Operative Otolaryngology. Head and Neck Surgery. Saunders. Philadelphia. 1977. 56.- Million RR, Cassisi NJ. Management of head and neck cancer. Chapter. 18. Lippincott. Philadelphia. 1994. 57.- Shah J. Head and Neck: Surgery and Oncology. Ed. Mosby. Philadelphia. 2003. 58.- Kacker A, et al. Cancer of the Larynx. Cap 15. pg. 333. Myers (Cancer of Head and Neck) Saunders. 2003. 59.- Myers EN, et al. Cancer of the Head and Neck. Saunders. Philadelfia. 2003. 60.- Sánchez Rodríguez A. Experiencia en el tratamiento conservador del cáncer de laringe. Ann ORL Iber-Amer 1956; 7: 6. 61.- Cañizo SC. La importancia del vaciamiento de cuello en los operados de cáncer de laringe. Acta Otolaringol Esp 1963; 14: 6-197. 62.- Capella BG. Sobre la laringectomía horizontal supraglótica (Operación de Alonso). Acta ORL Iber-Amer. 9: 3. 63.- Álvarez Pérez V. Nuestra técnica personal de LHS. Acta ORL Esp 1959; 4: 10. 64.- Leroux-Robert J. La laryngectomie horinzontale. Ann Otol Rhinol Laryngol Paris 1950; 67: 10. 65.- Piqueta J. Laryngectomie Susglottique dans les cancers de la chambre superieure du larynx. Rev Laryng 1965; 88: 338. 66.- Guerrier Y. Les resultats globaux de la laryngectomie horinzontale susglottique. Tumori 1974; 60: 503. 67.- Guerrier Y. La chirurgie conservatrice dans le traitement des cancers du vestibule laryngee et du sinus piriforme. Arnette. París. 1971. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA 68.- Leroux-Robert J. La laryngectomie horinzontale susglottique. Technique, Indications et resultats. Bull. Acad Med Paris 1955; 139: 21. 84.- Bocca E. La laryngectomie susglottique elargie. Indications et possibilités. Arch Ital Laryngol 1974; 2: 252. 69.- Guerrier Y, Mounier-Kuhn P. Histoire des maladies de l’oreille, du nez et de la gorge. Ed. Roger Dacosta. Paris. 1980. 85.- Bocca E. Supraglottic laryngectomy. 30 years of experience. Ann Otol Rhinol Laryngol 1983; 92: 14. 70.- Willemot J. Naissance et developpement de l’oto-rhino-laryngologie dans l’histoire de la medicine. Acta Oto-Rhinol-Laryngol Belg 1981 Num Extr. 71.- Leroux-Robert J. Histopathologie ORL et Cervico-Faciale. Masson. Paris. 1976. 72.- Alonso JM. Cancer du Larynx: Introduction et classification. Adv. Otorhinolaryngol 1961; 9: 1. 73.- Bocca E. Supraglottic surgery of the larynx. Ann Otol Rhinol Laryngol (Saint Louis) 1968; 77: 1005. 74.- Daly JF. Variations and trends in cancer of the larynx and supralarynx. In Conley JJ ‘cancer of the head and neck’ Ed.Butterworths. Washington. 1967. 75.- Huet PC. Cancer de l’epiglotte. Ann Oto Laryn París 1936; 11: 5. 76.- Trotter. Operations foir malignant diseases of the larynx. Br J Surg. 1929; 16: 485. 77.- Orton HB. Cancer of laryngopharynx. Arch Otolaryngol 1938; 28: 344. 78.- Tapia AG. Un caso de faringotomía subhioidea por epitelioma de la epiglotis. Revista Española de Laringología 1911; 5: 23. 79.- Leroux-Robert J. La chirurgie conservatrice du cancer du larynx. Ann Otolaryngol París 1957; 74: 40. 80.- Piquet JJ. Le traitement des cancer du vestibule laryngée. Ann d’ORL (Paris) 1966; 83: 4-311. 81.- Laccourreye O. Supraglottic Laryngectomy. Organ Presrvation Surgery. Singular Puublisher. San Diego. Ch. 1999; 9: 107. 82.- Bocca E. Supraglottic laryngectomy. J Laryng Otol 1966; 80: 831. 83.- Bocca E. Supraglottic Laryngectomy. Laryngoscope 1975; 85: 1318. 86.- Poch Viñals R. Hemilaringectomía horizonto-vertical con reconstrucción glótica. Indicaciones y ténica operatoria. Prog. en ORL (Prof. Poch) Ed. Oteo. Madrid. 1974. Otol Rhinol Laryngol 1997; 106: 700. 98.- Weinstein G. Reconsidering a paradigm: The spread of supraglottic carcinoma to the glottis. Laryngoscope 1995; 105: 1129. 99.- Ferlito A. Barrier between supraglottis and the glottis. Myth of reality. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106: 716. 100.- García Tapia R. La cirugía del Cáncer Laríngeo. Rev Esp y Amer Laringol Otol Rinol 1952; 9: 1-27. 87.- Ogura JH. Glottic reconstruction following extended hemilaryngectomy. Laryngoscope 1969; 71: 258. 101.- García Tapia R. Colofón al cursillo sobre cáncer laríngeo dictado por el Dr. Alonso. Rev Esp y Amer Laringol Otol Rinol 1952; 9: 4-17. 88.- Sánchez Rodríguez A. Algunos problemas de los tratamientos actuales para el cáncer de laringe. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 79. 102.- López Moya J, Sacristán Alonso T. Medio Siglo de Historia de la Sociedad Española de ORL. Ponencia Oficial del Congreso del 50 aniversario de la sociedad. 1999. 89.- Agra A, Del Sel J. Laringectomía Horizontal Supraglótica y Vaciamiento Ganglionar sistemático como procedimiento de rutina. Actas del 1º Cong Argentino de ORL. 1948. Pg. 44. 103.- Pulido CR. A propósito de un cáncer de epiglotis operado por la técnica de Alonso. Acta de ORL Iber-Amer 1952; 6: 2. 90.- Ries CR. Comentarios sobre el cáncer de laringe surgidos del reciente congreso suramericano. Rev Arg Oto-Rino-Larig 1945; 14: 5. 91.- Bisi H. Laryngectomy with extirpation of preepiglottic space. Proc. 1º PanAmerican Congress of Otolaryngology. 1946. 92.- Suárez O. El problema quirúrgico del cáncer laríngeo. Rev Arg ORL 1951; 20: 4-313. 93.- Del Sel J. Tratamiento quirúrgico del cáncer faringo-laríngeo. Rev Arg ORL 1951; 20: 4-304. 94.- Ries CR. Cirugía conservadora y funcional de la laringe. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 1945. 95.- López de la Torre A. Fundamentos embriológicos y anatomoclínicos de la técnica de laringuectomía horizontal supraglótica en el cáncer laríngeo vestibular. Ponencia Reunión Soc. Esp. ORL. 1958. 96.- Kirchner JA. Intralaryngeal barriers to the spread of cancer. Acta Otolaryngol Stock 1987; 103: 503. 97.- Kirchner JA. Glottic-supraglottic barrier. Fact o fantasy. Ann 104.- Pulido CR. Sobre las metástasis ganglionares de las neoplasias laríngeas. Acta ORL Iber-Amer 1952; 6: 45. 105.- Cañizo SC. Técnica de la laringectomía horizontal supraglótica. Curriculum Vitae. Oposiciones a Cátedras de Salamanca y Cádiz. 1968. 106.- Alonso JM, Tato JM. Tratado de ORL y Broncoesofagología. Ed. Paz Montalvo. Madrid. 1961. 107.- Bertelli J, et al. Clínica Otorrinolaringológica. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 1957. 108.- Cañizo SC. La lucha contra el cáncer laríngeo. Medicamenta 1955; 273. 109.- Cañizo SC. El cáncer de laringe. Conocimientos para el médico práctico. Rev Información medicoterapeutica. 1959; 10: 23. 110.- Sánchez Rodríguez A. Consideraciones sobre el tratamiento del cáncer laríngeo, después de 25 años de experiencia. Bol Esp ORL 1955; 1: 1. 111.- Sánchez Rodríguez A. Casuística de LHS. Bol Acad Medicoquirúrgica Esp 1954; 3: 19. Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 112.- Sánchez Rodríguez A. La técnica de la LHS. Acta Otorrinolaringol Esp 1956; 2: 146. 113.- Sánchez Rodríguez A. Los problemas de la laringectomía supraglótica. Acta Otorrinolaringol Esp 1957; 3: 123. 114.- Sánchez Rodríguez A. Mi experiencia en el tratamiento conservador del cáncer laríngeo. Acta ORL Iber-Amer 1956; 7: 6-3. 115.- Sánchez Rodríguez A. Más sobre laringectomía horizontal supraglótica. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 1: 29. 116.- Bocca E. Il cancro del vestibolo laringeo. Arch Ital Otol 1954; Supp XIV: 65. 117.- Caliceti P. Sui procedimemti conservativi nella chirurgia laringea in particolare el metodo d’Alonso. Actas II Cong Panamericano de ORL Montevideo II, 233. 1950. 118.- Cañizo SC. Stato attuale del trattamento chirurgico del cancro laringeo in Spagna. Arch Ital Otol Laryngol 1959; 69 Supp 38: 127. 119.- Bocca E. Consequenze funzionali dello svoutamento laterocervicale bilaterale. Arch Ital Otol Supp 1954; 14: 331. 120.- Bocca E. Surgical management og the supraglottical cancer and its lymph node metastadis in conservative perspective. Ann Oto Rhinol Laryngol 1991; 100: 261. 121.- Pietrantoni L. Il problema chirurgico delle metastasi linfoghiandolari cervicale del cancro della laringe. Arch Ital Otol Supp 1954; 14: 1. 122.- Bocca E. Il cancro dell’epiglottide. Tumori 1961; 47: 107. 123.- Torrens J. La laringectomía Horizontal Supraglótica. Fundamentos Quirúrgicos. Ponencia Oficial de la Reunión de la Soc Esp ORL. 1958. 124.- Cañizo SC. Traitement du cancer du vestibule laryngé. Rev Laryng (Bordeaux) 1959; 80: 3247. 125.- Sánchez Rodríguez A. La traqueotomía en la LHS de Alonso. Acta Otorrinolaringol Esp 1956; 2: 21. 126.- Sánchez Rodríguez A. Más sobre laringectomía horinzontal su- 441 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 30/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. A. DEL CAÑIZO-ÁLVAREZ. MÁS DE CINCO DÉCADAS DE LARINGECTOMÍA HORIZONTAL SUPRAGLÓTICA praglótica. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 1-29. de la Técnica. Acta ORL Iber-Amer 1958; 9: 3-205. 127.- Videgain SG. Supraglótica y laringofidura en cánceres de laringe irradiados. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 1-31. 142.- Sánchez Rodríguez A. Laringectomia orrizzontale sopraglottica. La Clinica ORL (Roma) 1961; 13: 2110. 128.- Poch Viñals R. Cáncer Laríngeo. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 1-37. 143.- Cañizo SC. Un caso de cáncer supraglótico en una mujer. Acta ORL Iber-Amer 1960; 11: 1-5. 129.- Bartual VR. Aportación a la técnica de Justo M Alonso. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 2-7. 144.- Begnis S. Consideraciones sobre el problema del tratamiento quirúrgico de los ganglios metastásicos en el cáncer de laringe. Actas II Congreso Ibero-Americano de ORL de Montevideo. 1944; 263. 130.- vTerol FF. Algunas consideraciones sobre la laringectomía parcial supraglótica en un tiempo. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 2-21. 131.- Portela VJ. Consideraciones personales acerca de la LHS. Nuestra Técnica Quirúrgica. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 2-35. 132.- De la Puente JA. Dificultades y sugerencias en torno a la LHS. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 2-79. 133.- García Polo J. Experiencia propia en el cáncer vestibular. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 2-83. 159.- Talavera Sánchez J. Estado actual del tratamiento del cáncer vestibular. Acta Salmanticense 1965; 7: 5. 146.- Bartual VR. Die teilresektionen beim larynxtumor. Z Larynx Rhinol 1965; 44: 76. 161.- Videgan G. Simplificación de las incisiones cutáneas para la LHS en laringes radiadas. Acta ORL Iber-Amer 1966; 17: 1-111. 147.- Bartual VR. Contribution a la technique d’Alonso. Rev Laryng 1962; 83: 543. 148.- Ager ME. Nuestra experiencia en el cáncer vestibular. Acta Otorrinolaringol Esp 1967; 18: 140. 135.- Cañizo SC. Resultados y detalles importantes de la extirpación supraglótica de la laringe. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 5-1. 150.- Álvarez PR. Neoplasias del vestíbulo laríngeo. Técnicas quirúrgicas y secuelas funcionales. Acta Otorrinolaringol Esp 1967; 18: 144. 136.- Cañizo SC. Resultados y detalles importantes de la extirpación supraglótica de la laringe. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 4: 16. 151.- García TR. Mi experiencia personal y resultados de la laringectomía horizontal supraglótica. Acta Otorrinolaringol Esp 1967; 18: 159. 137.- Mozota SJR. Algunos problemas de los tratamientos actuales del cáncer laríngeo. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 5-36. 152.- Ferichola LM. Laringectomía supraglótica por la vía de la total. Modificaciones personales a la técnica. Acta Otorrinolaringol Esp 1970; 21: 27. 153.- Fernández A. Laringectomía parcial supraglótica transtiroidea. Acta ORL Iber-Amer 1962; 13: 264. 139.- Morera MH. Cáncer laríngeo. Revisión de 342 casos. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 5-69. 154.- Ferrando BJM. Laringectomía supraglótica tipo Tapia. Acta ORL Iber-Amer 1968; 19: 19. 140.- Capella BJ. Sobre la LHS (Operación de Alonso). Acta ORL Iber-Amer 1958; 9: 3-188. 155.- Alfaro FA. Laringectomía parcial supraglótica por vía transtiroidea. Acta ORL Iber-Amer 1962; 13: 3-264. 442 158.- Talavera Sánchez J. Cáncer vestibular: Aportación a su estudio anatomopatológico. Acta ORL IberAmer 1965; 16: 6-613. 160.- Talavera Sánchez J. Cáncer Laríngeo. Ed. Universidad de Alicante. 1989. 134.- Álvarez Pérez J. Nuestra técnica personal en la LHS. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 4-9. 141.- Güell RJ. Laringectomía Horizontal Supraglótica. Sinplificación 157.- Capella BJ. A propósito de la nueva clasificación del cáncer de laringe. Acta Otorrinolaringol Esp 1961; 12: 2-121. 145.- Cañizo SC. Nuestro punto de vista actual de la LHS. Acta Otorrinolaringol Esp 1968; 19: 15. 149.- Ager ME. Posibilidades y límites de la cirugía conservadora en el cáncer laríngeo. Acta Otorrinolaringol Esp 1967; 20: 1. 138.- Ferichola LF. Laringectomía parcial supraglótica por la vía de la laringectomía total. Acta Otorrinolaringol Esp 1959; 10: 5-51. sobre la laringectomía adecuada al cáncer supraglótico. Acta ORL IberAmer 1960; 11: 1-13. 156.- De Juan P. Consideraciones 162.- Cañizo SC. Indicaciones difíciles de la LHS. Acta Otorrinolaringol Esp 1962; 2: 23. 163.- Casadesus F. Orientación terapéutica del cáncer laríngeo. Prog. ORL Prof. Poch. Ed Marbán. Madrid. 1966. 164.- García Glez. J. Cáncer Faringo-Laríngeo. Estado Actual del Tratamiento. Prog. ORL. Prof. Poch. Ed Facultad de Medicina de Madrid. 1967. 165.- Sánchez Rodríguez A. Supraglottic laryngectomy: Personal Experience. Proc. IFOS. 123. Tokyo. 1965. 166.- Sánchez Rodríguez A. Laringectomia orizzontale supraglottica. Tumori 1967; 60: 511. 167.- Sánchez Rodríguez A. Fundamentos, técnicas y complicaciones de la LHS. Acta Otorrinolaringol Esp 1967; 18: 133. 168.- Bartual VR. Cirugía conservadora del cáncer de laringe. Prog. Orl. Prof. Poch. Ed Oteo. Madrid. 1970. 169.- Poch R. Cáncer Laríngeo: Métodos, pronósticos e indicaciones terapeuticas que se dertiva. Vaciamientos Ganglionares. Prog. Orl. Prof. Poch. Ed Oteo. Madrid. 1970. 170.- Cañizo SC. Los medios diagnósticos como indicación para una Acta Otorrinolaringol Esp 2004; 55: 430-442 cirugía conservadora en el cáncer de laringe y selección de su técnica. Posibilidades y errores. Prog. Orl. Prof. Poch. Ed Oteo. Madrid. 1972. 171.- Cañizo SC. Cirugía conservadora y vaciamientos ganglionares. Prog. Orl. Prof. Poch. Ed Oteo. Madrid. 1972. 172.- Bocca E. Laringectomia horizonto-vertical. Prog. Orl. Prof. Poch. Ed Oteo. Madrid. 1972. 173.- Sánchez Rodríguez A. Complicaciones inmediatas y tardías de la supraglótica. Prog. ORL. Prof. Poch. Ed Oteo. Madrid. 1972. 174.- Bocca E. La laringectomía horizontovertical en el cáncer de ventrículo. Acta ORL Iber-Amer 1971; 2: 117. 175.- Marco CJ. Cirugía reconstructiva de la laringe. Prog. Orl. Prof. Poch. Ed Oteo. Madrid. 1972. 176.- Poch VR. Laringectomía horizonto vertical con reconstrucción glótica. Prog. Orl. Prof. Poch. Ed Oteo. Madrid. 1974. 177.- Poch VR. Laringectomía horinzonto-Vertical. Resultados actuales. Prog. Orl. Prof. Poch. Ed Salvat. Madrid. 1978. 178.- Bartual J, Marco J, Sacristán T. Cáncer Laríngeo y Faringo Laríngeo. Ponencia Oficial del IX Congreso. Acta Otorrinolarigol Esp Número Extraordinario. 1975. 179.- Álvarez VJJ. Cáncer de cuerda vocal. Ponencia Of. XXXII Reunión de la Soc. Esp. ORL. 1995. 180.- Álvarez VJJ. Cáncer de Laringe. Ponencia Of. XVI Congreso Nacional de la Soc. Esp. ORL. 1996. 181.- Som ML. Conservation surgery for carcinoma of the supraglottis. J Laryngol Otol 1970: 84-655. 182.- Cañizo SC. Técnica de la LHS de Alonso. Lecciones de la cátedra de Salamanca. 1984. 183.- Sánchez Rodríguez A. La técnica quirúrgica de la LHS en nuestro servicio. Acta Otorrinolarimgolol Esp 1956; 10: 37-511. 184.- Conley J. Laryngopharyngeal closure following supraglottic laryngectomy. Laryngoscope 1978; 88: 1864.