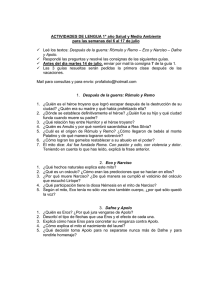El toque dorado
Anuncio

El toque dorado Midas fue un rey de gran fortuna que gobernaba en el país de Frigia. Tenía todo lo que un rey podía desear. Vivía en un hermoso castillo rodeado de grandes jardines y bellísimas rosas. Era poseedor de todo tipo de objetos lujosos. Compartía su vida de abundancia con su hermosa hija Zoe. Aún repleto de riquezas, Midas pensaba que la mayor felicidad le era proporcionada por todo su oro. Comenzaba sus días contando monedas de oro… se reía… se reía y tiraba las monedas hacia arriba para que les cayeran encima en forma de lluvia. De vez en cuando se cubría con objetos de oro, como queriéndose bañar en ellos, riendo feliz como un bebé. Cierto día, el dios de la celebración, Dionisio, pasaba por las tierras de Frigia. Uno de sus acompañantes, de nombre Sileno, se quedó retrasado por el camino. Sileno, cansado, decide dormir un rato en los famosos jardines de rosas. Allí lo encuentra Midas, quién lo reconoce al instante y lo invita a pasar unos días en su palacio. Luego de esto lo llevó junto a Dionisio. El dios de la celebración muy agradecido por la gentileza de Midas, le dijo: “Me has dado tal placer al haber cuidado de mi amigo que quiero hacer realidad cualquier deseo que tengas”. Midas respondió inmediatamente: “Deseo que todo lo que toque se convierta en oro”. Dionisio frunció el entrecejo y le dijo: “¿Seguro que deseas eso?”. A lo que Midas respondió: “¡Seguro, el oro me hace tan feliz!” Finalmente, Dionisio contesta reacio: “Muy bien, a partir de mañana todo lo que toques se transformará en oro”. Al siguiente día, Midas, se despertó ansioso por comprobar lo que Dionisio le había prometido. Extendió sus brazos tocando una mesita que de inmediato se transformó en oro. Midas, saltaba de felicidad. Y continuó comprobando… tocó una silla, la alfombra, la puerta, la bañadera, un cuadro y siguió corriendo como un loco por todo su palacio hasta quedar exhausto y al mismo tiempo contentísimo. Se sentó a desayunar y tomó una rosa entre sus manos para respirar su fragancia. Pero… al tocarla se había convertido en un frío metal. “Tendré que absorber el perfume sin tocarlas, supongo”, pensó desilusionado. Sin reflexionar, se le ocurrió comer un granito de uva, pero casi se quebró una muela por morder la pelotita de oro que cayó en su boca. Con mucho cuidado quiso comer un pedacito de pan, sin embargo estaba tan duro lo que antes había sido blandito y delicioso. Un traguito de vino, quizás… pero al llevar el vaso a la boca se ahogó tragando el oro líquido. De repente, toda su alegría se transformó en miedo. Justo en ese momento, su querida gatita saltó para sentarse con él, pero al querer acariciarla, quedó como una estatua dura y fría. Midas se puso a llorar: “¿Sentiré solamente cosas frías el resto de mi vida?”, gritaba entre lágrimas. Al sentir el llanto de su padre, Zoe se apresuró para reconfortarlo. Midas quiso detenerla pero al instante una estatua de oro había quedado a su lado. El rey lloraba desconsoladamente. Finalmente levantó los brazos y suplicó a Dionisio: “¿Oh, Dionisio, no quiero el oro! Ya tenía todo lo que quería. Solo quiero abrazar a mi hija, sentirla reír, tocar y sentir el perfume de mis rosas, acariciar a mi gata y compartir la comida con mis seres queridos. Por favor, ¡quítame esta maldición dorada!” El amable dios Dionisio le susurró al corazón: “Puedes deshacer el toque de oro y devolverle la vida a las estatuas, pero te costará todo el oro de tu reino” y Midas exclamó: “¡Lo que sea! Quiero a la vida no al oro.” Dionisio entonces le recomendó: “Busca la fuente del río Pactulo y lava tus manos. Esta agua y el cambio en tu corazón devolverán la vida a las cosas que con tu codicia transformaste en oro”. Midas corrió al río y se lavó las manos en la fuente, agradecido por esta oportunidad. Se asombró al ver el oro que fluía de sus manos para depositarse en la arena del fondo de la fuente. Rápidamente, llevó una jarra de agua para volcar sobre Zoe y rociar a la gata. Al instante, sonaba en el silencio la risa y la voz musical de Zoe y el ronroneo de la gata. Muy contento y agradecido salió Midas con su hija para buscar más agua del río Pactulo y así poder rociar rápidamente todo lo que brillaba de oro en el palacio. Gran alegría le proporcionó a Midas el observar que la vitalidad había retornado a su jardín y a su corazón. Aprendió a amar el brillo de la vida en lugar del lustre del oro. Esto lo celebró regalando todas sus posesiones y se fue a vivir al bosque junto con su hija en una cabaña. A partir de lo ocurrido, jamás dejó de disfrutar de la auténtica y verdadera felicidad. El árbol de Apolo Un día, cuando Apolo, el dios de la luz y de la verdad, era aún joven, encontró a Cupido, el dios del amor, jugando con una de sus flechas. ¿Qué estás haciendo con mi flecha?- preguntó Apolo con ira-. Maté una gran serpiente con ella. ¡No trates de robarme la gloria, Cupido! ¡Ve a jugar con tu arquito y con tus flechas! Tus flechas podrán matar serpientes, Apolo –dijo el dios del amor-, ¡pero las mías pueden hacer más daño! ¡Incluso tú puedes caer herido por ellas! Tan pronto hubo lanzado su siniestra amenaza, Cupido voló a través de los cielos hasta llegar a lo alto de una elevada montaña. Una vez allí, sacó de su carcaja dos flechas. Una cuyo efecto en aquel que fuera tocado por ella sería el de huir de quien le profesara amor. Con la segunda, quien fuera herido por ella se enamoraría instantáneamente de la primera persona que viera. Cupido tenía destinada su primera flecha a Dafne, una bella niña que cazaba en lo profundo del bosque. Cupido templó la cuerda de su arco y apuntó con la flecha a Dafne. Una vez en el aire, la flecha se hizo invisible, así que cuando atravesó el corazón de la niña, ésta sólo sintió un dolor agudo, pero no supo la causa. Con las manos cubriéndose la herida, corrió en busca de su padre, el dios del río. ¡Padre! – exclamó-: ¡Debes hacerme una promesa! ¿De qué se trata? –preguntó el dios. ¡Prométeme que nunca tendré que casarme! –gritó Dafne. ¡Pero yo quiero tener nietos! ¡No, padre! ¡No quiero casarme nunca! ¡Déjame ser siempre libre! –gritó Dafne, y comenzó a golpear el agua con los puños. ¡Muy bien! –profirió el dios del río-. ¡No te aflijas así, hija mía, te prometo que no tendrás que casarte nunca! ¡Y prométeme que me ayudarás a huir de mis perseguidores! –agregó Dafne. ¡Lo haré, te lo prometo! Después de que Dafne obtuvo esta promesa de su padre, Cupido preparó la segunda flecha, esta vez destinada a Apolo, quien estaba vagando por los bosques. Y en el momento en que el joven dios se encontró cerca de Dafne, templó la cuerda del arco y disparó hacia el corazón de Apolo. Al instante, el dios se enamoró de Dafne. Y, aunque la doncella llevaba el cabello salvaje y en desorden, y vestía sólo toscas pieles de animales, Apolo pensó que era la mujer más bella que jamás había visto. ¡Hola! –le gritó; pero Dafne le lanzó una mirada de espanto y, dando un salto, se internó en el bosque como lo hubiera hecho un ciervo. Apolo corrió detrás de ellas gritando: - ¡Detente, detente! Pero la niña se alejó con la velocidad del viento. ¡Por favor no corras, detente! ¡Yo no soy tu enemigo! ¿Sabes quién soy? No soy un campesino ni un pastor. ¡Soy un dios, cacé una enorme serpiente con mi flecha! Dafne seguía corriendo. Apolo ya estaba cansado de pedirle que se detuviera, así que aumentó la velocidad, hasta que pronto estuvo cerca de ella. Ya sin fuerzas, Dafne podía sentir la respiración de Apolo sobre sus cabellos. ¡Ayúdame, padre! –gritó dirigiéndose al dios del río-. ¡Ayúdame! No acababa de pronunciar estas palabras cuando sus brazos y piernas comenzaron a tornarse pesados hasta volverse leñosos. El pelo se le convirtió en hojas y los pies en raíces que empezaron a internarse en la tierra. Había sido transformada en el árbol del laurel, y nada había quedado de ella, salvo su exquisito encanto. Apolo se abrazó a las ramas del árbol como si fueran los brazos de Dafne y, besando su carne de madera, apretó las manos contra el tronco y lloró. - Siento que tu corazón late bajo esta corteza –dijo Apolo, mientras las lágrimas rodaban por su rostro-. Y como no podrás ser mi esposa, serás mi árbol sagrado. Usaré tu madera para construir mi arpa y fabricar mis flechas, y con tus ramas haré una guirnalda para mi frente, y siempre serás joven y verde, tú, Dafne, mi primer amor. Viaje al averno Cuando Orfeo entonaba sus dulces y conmovedoras melodías las piedras lloraban de la emoción, los ríos detenían su curso para escucharle y las fieras le seguían mansamente. Tal era su poder que, en la expedición de los argonautas, a los que se unió para conocer mundo, fue capaz de vencer la seducción de los cantos de las sirenas y anular su maléfico poder. A su regreso, conoció a la bella Eurídice, de la que se enamoró perdidamente. La cortejó con sus bellos cantos, a los que la ninfa no pudo resistirse y accedió a unirse con él. Vivieron felices en los primeros días de su matrimonio, pero la mala fortuna hizo que Eurídice se cruzara en uno de sus paseos con Aristeo, quien seducido por su belleza intentó forzarla. Eurídice consiguió zafarse de él y huyó despavorida, pero en su fuga pisó una víbora que le mordió el talón. La mortal mordedura hizo que la infeliz Eurídice sufriera una intensa agonía antes de morir. Su espíritu fue entonces conducido al tenebroso mundo subterráneo, dejando a su amado Orfeo completamente desolado. El intenso dolor que sentía Orfeo ante la pérdida de su adorada esposa le impedía ejecutar las alegres melodías que antes entonara, consiguiendo tan sólo desgarradores lamentos que rompían el corazón a todo aquel ser que los escuchara. Y hubo un momento en que su pena fue tan insoportable que se encaminó al Olimpo y pidió una audiencia a Zeus. Le imploró de tal modo al gran dios, pidiéndole que se la devolviera, que Zeus, profundamente conmovido por este amor tan hermoso, le dio su autorización para descender al mundo de Hades, no sin antes advertirle del peligro que correría. Pero Orfeo no se amedrentó y marchó presto a realizar semejante empresa. Mientras descendía, Orfeo no podía ocultar la felicidad que le producía la perspectiva de volver a ver a Eurídice. En su camino, halló el río Aqueronte. Para cruzarlo sólo había un camino: pagar al barquero Caronte, pero como Orfeo no tenía ninguna moneda, tocó su lira y encandiló al viejo barquero, que le cruzó sin pagar. Pero, entonces, apareció a su paso el terrible Cerbero, dispuesto a despedazarle. Orfeo comenzó a tocar una irresistible melodía y apaciguó a la bestia, que le cedió el paso. Y siguió tocando y las melancólicas notas de amor se dispersaron por el Tártaro, llegando incluso a los rincones más recónditos, en las profundidades donde las almas condenadas suspendieron sus penosas labores y callaron sus escalofriantes gemidos y lamentaciones. De este modo llegó el virtuoso Orfeo hasta el trono del rey de estos tenebrosos dominios, Hades, y su esposa Perséfone. Les hizo saber el propósito de su osada visita. En un principio, el oscuro rey se negó a concederle tal privilegio, pero Perséfone, que se conmovió profundamente por una historia de amor tan intensa, intercedió a su favor. Hades consintió a que Eurídice abandonara su reino pero con una condición: él debería ir el primero y, lo más importante, no podría girarse para mirarla hasta no haber llegado al mundo de los vivos. A Orfeo le pareció una condición fácil de cumplir y la aceptó alegremente. Comenzó a andar tocando una graciosa melodía mientras Eurídice le seguía llena de alborozo. Mientras subía por el angosto camino hacia el exterior, Orfeo comenzó a preguntarse si aquello no sería un bello sueño o, peor aún, una treta de Hades para deshacerse de él y cuando se girara para ver el bello rostro de su amada no encontrara nada más que oscuridad. Apenas quedaba un metro para cruzar el umbral que separaba ambos mundos, cuando Orfeo, no pudiendo soportar más la incertidumbre, giró su cabeza. Allí estaba Eurídice tan bella como siempre, pero tan pronto la vio, ésta comenzó a retorcerse y su sereno torso se transformó en un grito de pánico al sentirse absorbida por aquella maligna fuerza. Orfeo, desesperado, tendía sus brazos tratando de coger los suyos, pero fue demasiado tarde y Eurídice desapareció, esta vez para siempre. Sin esperanza, totalmente desolado ante la nueva pérdida, Orfeo no podía dejar de atormentarse pensando en que su impaciencia y recelo habían impedido, por tan sólo un paso, el milagro de su encuentro. Su intento había fracasado y ya no habría más oportunidades. Regresó el desconsolado músico a Tracia, y a partir de entonces no volvió a coger la lira sino para entonar funestas melodías que hacían que tanto hombres como vegetales o incluso las rocas lloraran de pena. Aun así, Orfeo recibió varias ofertas de matrimonio, pero él, fiel al recuerdo de su esposa, las rechazó todas. El rostro en el estanque Cuando Júpiter llegaba a las montañas, las ninfas del bosque corrían a abrazar al festivo dios, y jugaban y reían con él en heladas cascadas y en frescos y verdes pozos. Juno, la esposa de Júpiter, que era muy celosa, con frecuencia espiaba por las faldas de la montaña, tratando de sorprender a su esposo con las ninfas. Pero cada vez que la diosa estaba a punto de descubrirlo, una ninfa encantadora llamada Eco le salía al paso y, entablando una animada conversación, hacía todo cuanto estaba a su alcance para entretener a la diosa mientras Júpiter y las otras ninfas escapaban. Finalmente, en una ocasión Juno descubrió que la ninfa había estado engañándola, y llena de ira estalló: -¡Tu lengua ha estado poniéndome en ridículo! vociferó contra Eco-. ¡De ahora en adelante tu voz será más breve, querida mía! ¡Siempre podrás decir la última palabra, pero nunca la primera! Desde ese día, la pobre Eco sólo puede repetir la última palabra de lo que los otros dicen. Un día Eco descubrió a un muchacho de cabellos dorados que estaba cazando ciervos en el bosque. Se llamaba Narciso y era el joven más hermoso de la floresta. Cualquiera que lo mirara, quedaba inmediatamente enamorado de él, pero éste nunca quería saber nada de nadie, tal era su engreimiento . Cuando Eco vio por primera vez a Narciso, su corazón ardió como una antorcha. Lo siguió en secreto por los bosques y a cada paso lo amaba más. Poco a poco se fue acercando, hasta que aquél pudo oír el crujir de las ramas, y dándose vuelta, gritó: -¿Quién está aquí? Desde detrás de un árbol, Eco repitió la última palabra: Entre tanto, Narciso cazaba en el bosque, cuidando sólo de sí mismo, hasta que un día descubrió un estanque escondido, cuya superficie relucía como la plata. Ni pastor, ni jabalí, ni ganados habían enturbiado sus aguas; ni pájaros, ni hojas. Sólo el sol se permitía danzar sobre ese espejo. Fatigado de la caza y ansiando calmar la sed, Narciso se tendió boca abajo y se inclinó sobre el agua; pero cuando miró la lisa superficie, vio a alguien que lo observaba. Narciso quedó hechizado. Unos ojos como estrellas gemelas, y enmarcados por cabellos tan dorados como los de Apolo y por mejillas tan tersas como el marfil, lo miraban desde el fondo del agua; pero cuando se agachó para besar esos labios perfectos, lo único que tocó fue el agua de la fuente. Y, cuando buscó y quiso abrazar esa visión de tal belleza, no encontró a nadie. "¿Qué amor podrá ser más cruel que éste?", se lamentó. "Cuando mis labios besan al amado, ¡sólo encuentran el agua! Cuando busco a mi amado, ¡sólo toco el agua! Narciso comenzó a sollozar. Y, mientras se enjugaba las lágrimas, la persona del agua también se enjugaba las suyas. "¡Oh, no!", se lamentó el doncel. "Ahora adivino la verdad: estoy llorando por mí mismo! ¡Estoy suspirando por mi propio reflejo!" A medida que lloraba con más fuerza, sus lágrimas enturbiaban la cristalina superficie del estanque y hacían desaparecer el reflejo. -¡Regresa! ¿A dónde has ido? -gritaba el joven-. ¡Te amo tanto! ¡Al menos quédate y déjame mirarte! -¿Quién eres tú? ¡Ven acá! -dijo. Día tras día, enamorado, estuvo Narciso buscando en el agua su propio reflejo. Lleno de pesadumbre empezó a enfermar, hasta que una triste mañana se dio cuenta de que estaba muriendo. -¡Adiós, amor mío! -le gritó a su reflejo. Narciso escudriñó el bosque, pero no pudo encontrar a la ninfa. -¡Adiós, amor mío! -le gritó Eco a Narciso desde su caverna del fondo del bosque. -¡Aquí! Narciso miró extrañado. -¡Deja de esconderte! ¡Encontrémonos! -gritó. -¡Encontrémonos! -exclamó Eco, y luego, saliendo de entre los árboles, corrió a besar a Narciso. Cuando el joven sintió que la ninfa se abrazaba a su cuello, entró en pánico, y la rechazaba gritando: -¡Déjame tranquilo! ¡Mejor morir que permitirte que me ames! -¡Me ames! -fue lo único que la pobre Eco pudo decir mientras veía cómo Narciso huía de ella a través de la floresta. -¡Me ames! ¡Me ames! ¡Me ames! las montañas cuando repite las últimas palabras que alguien dice. Luego, Narciso exhaló su último suspiro. Después de su muerte, las ninfas del agua y las ninfas del bosque buscaron su cuerpo, pero todo lo que pudieron hallar fue una magnífica y bella flor escondida al pie del estanque en donde el joven había estado suspirando por su propia imagen. La flor tenía pétalos blancos y centro amarillo, y desde entonces, se le llamó Narciso. Entretanto, ¡ay!, la pobre Eco, desolada después de la muerte de su amado, no quiso volver a comer o a dormir. Mientras permanecía abandonada en la caverna, su belleza se fue esfumando; y se volvió tan delgada, que al fin lo único que quedó de ella fue la voz. Desde entonces, la voz solitaria de Eco se oye en El concurso de tejido Aracne era una campesina orgullosa y, a la vez, una admirable hilandera y tejedora. Las ninfas del agua dejaban sus ríos, y las ninfas del bosque sus florestas para venir a ver cómo Aracne remojaba la lana en tinturas de color carmesí, tomaba luego los largos hilos y, con sus hábiles dedos, tejía exquisitos tapices. -¡Ah! ¡Minerva debió de ser quien te dio semejante don! –dijo un día una de las ninfas del bosque, refiriéndose a la diosa del tejido y de las artes manuales. Aracne echó atrás la cabeza y exclamó: -¡Oh, no! ¡Minerva no me ha enseñado nada! ¡Todo lo que sé, lo he aprendido yo sola! – y enseguida, decidió retar a la diosa a competir con ella: -¡Veamos quién de las dos merece llamarse la diosa del telar! Las ninfas, ante tal cúmulo de propósitos desdeñosos lanzados contra una diosa del Olimpo llena de poder, se cubrieron la boca horrorizadas. Y tenían razón, porque cuando Minerva se enteró de semejantes pretensiones, se enfureció. Inmediatamente adoptó la apariencia de una anciana de pelo gris, y cojeando, ayudada de un bastón, se dirigió hacia la cabaña de Aracne. Cuando ésta abrió la puerta, Minerva, amenazándola con su dedo nudoso, le dijo: -Si yo estuviera en tu lugar, no andaría comparándome de manera tan engreída con la gran diosa Minerva, y humildemente le pediría perdón por tus palabras arrogantes. -¡Ridícula, tonta! –repuso Aracne-. ¿Quién eres tú para venir ante mi puerta a decirme lo que debo hacer? ¡Si esa diosa tiene al menos la mitad del poder que la gente le atribuye, que se presente aquí y lo demuestre! -¡Aquí está ella! –anunció una potente voz y, ante los ojos de la joven, la anciana se convirtió al instante en la diosa Minerva. Aracne enrojeció de vergüenza. Sin embargo, se mantuvo desafiante, y en forma temeraria caminó hacia su destino. -¡Hola, Minerva! –dijo-. ¿Al fin vas a decidirte a competir conmigo? Minerva se limitó a lanzarle una mirada de fuego a la joven, mientras las ninfas, acobardadas al oír tanta insolencia, atisbaban desde detrás de los árboles. -Entra si quieres –dijo Aracne dejándole libre el paso a la diosa. Sin hablar, entró Minerva en la cabaña, mientras algunas servidoras se apresuraban a preparar dos telares. Luego, Minerva y Aracne se recogieron las largas túnicas y se dispusieron a trabajar. Sus veloces dedos se movían de arriba abajo, dejando a su paso arco iris de todos los colores: morados oscuros, rosados, dorados y carmesíes. Minerva tejió un tapiz en el que se veían los doce dioses y diosas más grandes del Olimpo; pero el de Aracne mostraba no sólo los dioses y las diosas, sino también sus aventuras. Luego, la joven rebordeó su magnífica obra con una franja de flores y de yedra. Las ninfas del río y del bosque miraban con pavor el tapiz de Aracne. Sin duda su trabajo era superior al de Minerva, y hasta la diosa Envidia, inspeccionándolo con altivez, dijo: -No hay en él ningún defecto. Al oír las palabras de Envidia, estalló Minerva. Rasgó el tapiz de Aracne y la golpeó sin compasión, hasta que Aracne, cubierta de oprobio y de humillación, salió arrastrándose y trató de ahorcarse. Finalmente, movida por un poco de piedad, Minerva dijo: -Podrás vivir, Aracne, pero permanecerás colgada para siempre, ¡y tejerás en el aire! Luego, la vengativa diosa la roció con vedegambre, de tal manera que el cabello de la joven, lo mismo que la nariz y las orejas, fueron desapareciendo. Con la cabeza reducida a un tamaño mínimo, toda ella quedó convertida en un vientre gigantesco. Sin embargo, sus dedos pudieron seguir tejiendo, y en pocos minutos Aracne, la primera araña de la tierra, tejió su primera y magnífica tela.