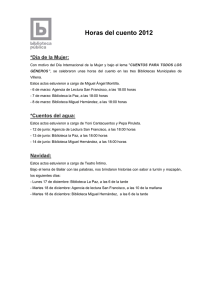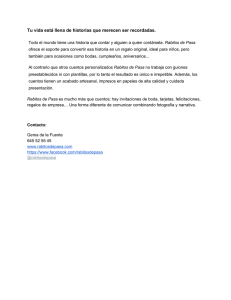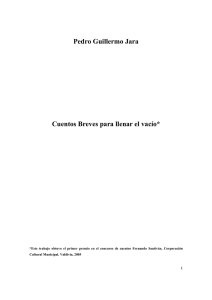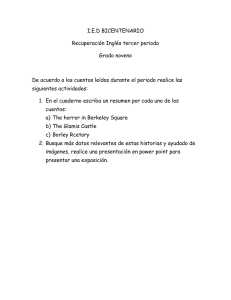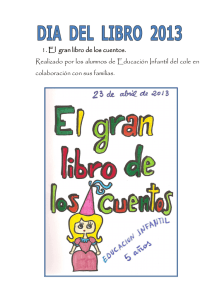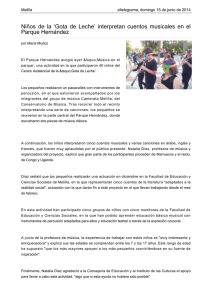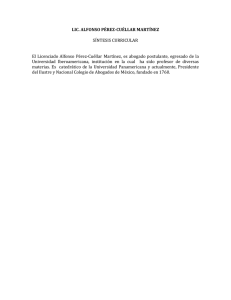los chinos y otros cuentos, por alfonso hernández catá
Anuncio

BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 1 Alfonso Hernández Catá LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Los chinos y otros cuentos 28 BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN [email protected] BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 2 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Índice En homenaje a Hernández Catá / Aquiles Julián 3 La verdad del caso de Iscarioti 4 La fábula de Pelayo González 7 Cuento de amor 11 El gato 15 El testigo 23 La quinina 28 El que vino a salvarme 32 Los chinos 35 El ángel de Sodoma 39 Fantasmas 86 El pisapapel 86 Don Cayetano el informal 87 Recuento sobre la Estigia 93 Alfonso Hernández-Catá / biografía 96 28 BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN [email protected] BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 3 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ En homenaje a Hernández Catá Por Aquiles Julián Alfonso Hernández Catá descolló entre los principales narradores cubanos posteriores a la independencia de Cuba, en las primeras décadas del siglo XX. Su carrera diplomática al servicio de la naciente república lo llevó a residir tanto en países de Europa como de América. Allí se hizo de valiosas amistades. El austríaco Stephan Zweig, quien vivía en Brasil, desterrado, país en que hizo amistad con Hernández Catá, escribió de él: “¿quién, en resumidas cuentas sirve mejor a una nación que aquél que la saca de sus fronteras, que conecta y une su literatura con la literatura del mundo?” Gran admirador de autores fundamentales de la narrativa como Edgar Allan Poe, a quien tradujo, Guy de Maupassant y H.G. Wells, Alfonso Hernández Catá introduce en el cuento cubano y latinoamericano tanto temáticas como recursos narrativos novedosos, siendo un autor que contribuyó significativamente a la renovación de la narrativa tanto por su obra como por sus traducciones. Su labor como autor abarcó distintos géneros: poesía, cuentos, dramas, novelas cortas, novelas, artículos periodísticos y una amplia correspondencia. En el género del cuento publicó nueve volúmenes, en un período que abarca desde el 1907 al 1933. Como escritor se inscribe en la corriente modernista. Eso no sólo se manifiesta en su prosa sino también en la elección de sus temas y su propensión, influida por el romanticismo, a explorar asuntos escabrosos, patológicos y alucinantes. Fue una trascendencia de los límites del realismo decimonónico, una exploración de territorios en que la fantasía, la imaginación, lo fantástico, recuperaban sus fueros y abrían a la literatura puertas hasta entonces clausuradas por una visión naturalista y limitada de la literatura. Fue también una renuncia a una literatura pintoresca, costumbrista y provinciana. Alfonso Hernández Catá proponía asumir y trabajar temas y maneras narrativas renovadoras. En ocasiones fue cuestionado y en otras atacado o tildado de extranjerizante y no cubano (¿No sucedió algo similar con Borges, en Argentina?). Lamentablemente, un trágico accidente de aviación puso fin a sus días. Juan Bosch, quien vivió parte de su largo exilio en Cuba, ganó con el cuento Luis Pié el primer premio del prestigioso concurso de cuentos dedicado a honrar la memoria de Alfonso Hernández Catá. Bosch, un maestro indiscutible del cuento latinoamericano y universal, vinculó a nuestras letras, a través de este premio bien merecido, a este importante narrador cubano cuya obra honra y enaltece a Cuba. Los cuentos de Alfonso Hernández Catá no son tan asequibles, por lo menos acá, en República Dominicana. De ahí que consideremos valioso reproducir una selección de ellos, incluyendo su novela corta El ángel de Sodoma que trabaja un tema controversial siempre: la homosexualidad. Al honrarlo amplificando su obra, reconocemos a la gran literatura cubana que tantos nombres valiosos ha aportado a la literatura latinoamericana y mundial, y a su pueblo. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 4 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ La verdad del caso de Iscarioti Su sombra, curvándose en el terreno desigual, se alargaba detrás de él, y en la quietud soporífera de la tarde sólo se oían los murmullos vagamente dísonos de la ciudad, y las ráfagas caliginosas que luego de agitar los vergeles y los gallardos sicomoros erguidos a las márgenes del Cedrón, venían a estremecer el desbordamiento gris de su barba y a turbar sus meditaciones. Aquellas tibias ráfagas henchidas de aromas le recordaban los alientos capitosos de Marta y de María la de Magdal. Había salido de Jerusalén después de la colación de mediodía por la puerta de Efraím, ansioso de expandir en la soledad la turbulencia de sus ideas. Y marchaba con lentos pasos, abatida la cabeza, que sólo de tiempo en tiempo alzaba para mirar a su diestra la mole del monte Oh- veto y la verde extensión del valle, donde, sobre el reposado ondular, las anémonas y los lirios abríanse como un florecimiento de purezas. Su pensamiento, saltando los sucesos cercanos, iba hasta la bienhadada hora en que la luz entrando en su espíritu, antes todo tinieblas, habíale hecho abandonar el regalo familiar en su aldea de Karioth, para seguir al sublime maestro. Andaba, andaba, olvidando con sus meditaciones las fatigas de su cuerpo. Y sus pensamientos eran una bendición para los ojos de su materia que habían visto los prodigios de leprosos sanados y de muertos alzados con vidas de sus tumbas, y era un epinicio para los ojos de su alma, que habían logrado conocer en el nazareno enfermizo, de laberíntico platicar y de carácter extraño que iba desde la mansedumbre máxima hasta las iracundas violencias, al hijo de Aquel que en el Cielo todo lo creó y todo desde allí lo rige. Andaba, andaba, y cuando sus pies descalzos se hundían en las pequeñas abras del camino, la túnica, estremeciéndose, acusaba su musculatura viril, y en la bolsa cantaban argentinamente los siglos, oblaciones hechas a la divina compañía por las caritativas mujeres. Al fin sentóse a reposar, y mientras miraba lejos de él, hacia la puerta de los Rébanos, un fariseo que lanzaba con su honda guijarros a un águila mientras ésta describía rápidas espirales imperfectas en torno del cadáver de una alimaña, un anciano, cuya llegada no advirtiera, sentóse en un peñasco próximo y le saludó con la palabra Paz. –Sea la paz contigo, hermano. Y hablaron. El anciano habló al apóstol, con segura voz impregnada de sabiduría, de todas las ciencias, de todas las artes, de todas las filosofías, afirmándole conocer otras lenguas que él, sólo sabedor de la aramea, no sospechaba que existiesen. Y en tanto que de los labios desconocidos fluía la plática, el tesorero divino se preguntaba si rio sería la conversión de aquel hombre de figura majestuosa y de talento profundo como el Tiberiades y caudaloso como el Hinnon, el mejor tesoro que pudiera ofrendarle al maestro. –¿Eres escriba?... ¿No? Entonces descarrías –como el rebaño que desoyendo las voces del pastor que le muestra la buena senda con su lanza, se precipita en los BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 5 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ barrancos– las luces que te dio el Padre del que es mi maestro, siguiendo las idólatras falsedades de los Nicolaístas, de los Gnósticos o de los Simoníacos. El viejo movía negativamente la cabeza. Y el santo no veía en sus ojos un sulfúreo brillo, ni en su frente, bajo los largos cabellos nazarenos, la insinuación de dos protuberancias córneas, ni veía en la tierra que hollaban sus pies las marcas bisulcas de unos cascos de macho cabrío. –Mi religión no te es conocida. ¿Crees que el mundo está entre tu aldea y el mar Muerto y entre el monte del Mal Consejo y el mar de Mármara? El mundo es inmenso y hay en él muchos hombres y muchos dioses. –No hay más Dios que uno: el Galileo es su hijo y deber creer en él. Ha ordenado a las aguas, ha multiplicado los alimentos y ha vuelto la vida a cuerpos ya pútridos. –Tu Dios es de debilidad. Si es fuerte y todopoderoso, por qué no aniquiló a los escribas y a los saduceos que se burlaron de él cuando les dijo en el pórtico del templo que era el hijo de Dios? ¿Por qué no convierte a los judíos que le llaman impostor y se niegan a reconocerle por el Mesías? –Porque nuestra religión no ama el rigor, sino la fraternidad. Pero oyéndole, muchos han visto la luz y han besado sus pies y le han llamado por su nombre: Hijo del verdadero Dios. –Sólo ha convertido a débiles y a mujeres. Y él, que reverencia a su Padre, ha obligado a otros hijos a que abandonen hermanos y deudos para seguirle. Pudiendo hacer el mundo perfecto, ha hecho que los animales para vivir se tengan que devorar los unos a los otros, Ama la adulación y se deja ungir los pies con perfumes, permitiendo que Juan y Jacobo murmuren de ti, porque propusiste la venta de ese sándalo para repartir a los menesterosos el producto... En vuestra peregrinación nada habéis hecho de divino. Esos milagros son naturales, y llegará el día en que sean comprensibles para todos los hombres. Los convertidos por vuestras predicaciones son pobres de espíritu, y por cada varón que habéis arrancado a Tyro y a Sidón y a Samaria, han olvidado el culto de sus hogares muchas mujeres para quienes la divinidad de tu maestro sólo está en la barba rizada, en la elocuencia de sus frases, en los amplios ademanes imperativos y en el fuego de sus miradas que habla de otros fuegos concupiscentes. –¡Herejía, herejía! Y mientras en la quietud vesperal temblaban los acentos demoledores, Judas meditaba cómo aquel viejo sabía las calumnias de que era víctima por parte de Jacobo y de Juan, Insinuó el desconocido: –Y si es ciertamente el Salvador, las Escrituras no podrán cumplirse: Santiago, Juan, Felipe, Mateo y Andrés han tenido tentaciones y se han negado a vender al Galileo. Hasta ahora, vuestra religión es sólo de vanidad y de triunfo. Falta la profetizada acción de mansedumbre; falta que el Galileo, que ya ha demostrado ser un gran hombre, muestre a sus enemigos y a su propio rebaño que es Dios. –¡Es Dios! Es el hijo de Dios, y con el Santo Espíritu es uno solo. No hay más Dios que él y siendo tres es uno siendo uno domina todo el Universo. Y encendida en el fuego de la fe su mirada húmeda, buen Judas narró cómo con la sola virtud de su palabra había el hijo de María alzado de la tumba a Lázaro y al unigénito de Jairo. Y sin amedrentarse por la sonrisa fosforescente y gentílica del viejo, refirióle, una a una, las sorprendentes parábolas del convite de los judíos, de la perla, del Samaritano y la del trigo y la cizaña, Y aun, sin hacer caso del incrédulo musitar, le BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 6 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ dijo cómo siendo un niño había triunfado con su sapiencia de la de los doctores y cómo en la puerta del templo había respondido a la salutación de un mendigo tullido con estas milagrosas palabras: “No tengo oro ni plata, pero te doy lo que poseo: levántate, que ya estás sano.” Pero el viejo seguía murmurando: –El mundo se quedará sin redimir, porque los discípulos del Galileo son egoístas. Oseas, Jonás, Amós, Ezechiel y Elías habrán mentido, y los hombres no serán redimidos por el que se llama redentor. De la ciudad, pasando por Gethsemaní, partía una caravana. En la penumbra vespertina, la larga fila de camellos, graves y deformes, aparecía velada por el polvo que alzaba el múltiple pisar. Y las ráfagas abrasadoras del desierto, que se refrescaban al besar los vergeles, acercaban las voces de los beduinos y el ruf-ruf de un pandero con el que uno de los viandantes distraía la marcha. Obseso por la tenaz afirmación del desconocido, aseguró Judas: –El mundo será redimido. Los profetas no quedarán como impostores. Jesús de Nazareth, el hijo de Dios, morirá por todos los hombres que han sido y por los que han de ser y por los que son. Entonces el viejo, arrodillándose súbitamente, besó los pies del apóstol. Lágrimas de júbilo ponían, como las noches serenas en los campos, gotas transparentes en la ola de su barba gris. (Judas no veía sus negras alas, ni sus patas de caprípedo, ni sus córneos abultamientos.) Y su voz era tremolada por los sollozos cuando dijo: –¡Oh, tú eres el único generoso y bueno Judas! Dio, te coloca a su diestra porque tú vas a ser instrumento para que la redención se realice... Tú has desoído la voz del orgullo que te aconsejaba anteponer el prestigio de tu nombre a la salvación de la humanidad... Tú venderás al maestro para que no muera como simple criatura, sino como Dios. Y porque no sean imposturas los vaticinios y porque la voluntad de Dios, el que es padre de tu maestro, se cumpla te expondrás a que la multitud ignara te moteje de infiel... Sí, yo me convierto a la religión única. La luz ha entrado en mi espíritu al igual de una espada que hiere. Tu acción sublime me hace reconocer a Dios, Le venderás y será el precio de tu acción noble lo que compro la redención del mundo. ¿Qué sería de los hombres sin ti? Sólo tu espíritu abnegado los salva. Eres el discípulo único; el espíritu clarividente sabedor de que preservando de la muerte al cuerpo de Jesús expones a morir a su divinidad. Al venderle, cumples la voluntad del Padre, llevas a término los designios de la vida humana del Hijo y eres brazo del Espíritu Santo que inspiró a los profetas. ¡Oh Judas! Tú eres el redentor... Ve a ver a los príncipes de los judíos, pero dame antes a besar la diestra que ha de sellar el pacto. ¡Oh discípulo noble que no sabes de egoísmo! ¡Oh amado de Dios! Y entonces fue cuando el buen Judas tendió al anciano, que en la oscuridad sonreía, la mano calumniada y heroica que había de recibir los treinta denarios. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 7 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ La fábula de Pelayo González Todo el mundo, o casi todo el mundo, ha oído hablar de Pelayo González, sabio español que floreció en la ciudad de Madrid a comienzos del siglo XX, hacia el año 1908. Es sabido que la parca herencia de su talento, como la prévida del de Sócrates, subsiste merced a discípulos que fijaron las ideas y las frases que él prodigó, con magnífico descuido, en conversaciones familiares. Quienes hayan leído los últimos acontecimientos de su vida narrados por el doctor Luis R. Aguilar, que tuvo la debilidad de confiarme la revisión del manuscrito trazado por él con mano y recuerdo reverentes, no ignoran que entre las paradójicas compatibilidades de su espíritu estaban un ardiente idealismo y un amor, tal vez desmesurado, por los placeres de la mesa. Como el alma de Charles Baudelaire era prodigiosamente sensible a los perfumes de las tierras distantes de pereza y voluptuosidad –el sándalo, la mirra, el áloe, el almizcle, el ámbar–, la del sabio español lo era al aroma de las viandas bien condimentadas. Junto a la mesa soportadora de una abundante colación su espíritu se elevaba por virtud de una máxima agilidad. Varias veces habló del porvenir de la perfumería culinaria, con la entusiasta convicción de un químico esteta, Sabiendo la irremediabilidad de las funciones animales, alejaba sus prácticas de las de esos idealistas que al abominar de la materia, se condenan a un sufrimiento cada día cruelmente renovado. Él ponía su idealidad sobre ella, la espiritualizaba, y de este modo, al comer, gustaba el placer duplo de sentir armonizados su cuerpo y su alma en un goce homogéneo. Hubiese escrito –de resignarse alguna vez a escribir–, el elogio del bisté o de la salsa mayonesa, con semejante exaltación a la insigne que inspirara a Juan Maragail el “Elogio de la palabra”, a Maurice Maeterlinck el “Elogio de la espada y del boxe” y al regocijado taciturno Pío Baroja el elogio del acordeón y el de los caballitos de madera. Y fue el café de Platerías (donde el sabio prefería ser invitado) el areópago en que escuché de sus labios, brillantes de grasa, la substanciosa fábula que podéis leer. **** Gregorio, que vendía periódicos todas las mañanas, todas las noches y algunos mediodías en la Puerta del Sol, ganaba casi dos pesetas diarias. Con esta cantidad, BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 8 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ además de mantenerse, fumaba, socorría a un tío valetudinario que no pudo hacer carrera en la mendicidad por su aspecto mefistofélico, y ahorraba para ir a los toros cuando toreaba Vicente Pastor, a quien seguía llamando “El chico de la blusa” con igual obstinación que sus compañeros llamábanle a él Gregorio a secas. Vestíase, cada vez que la moral le obligaba a hacerlo, con trajes viejos de un señorito parroquiano suyo; trajes que si no cumplían nunca las medidas de su cuerpo cumplían siempre las de su necesidad. Un día, Gregorio, buscando una colilla en un bache encontró un disco de metal amarillo, Sospechando que pudiera ser un tesoro perdió su tranquilidad habitual. Y si aquella mañana las gentes hubiesen sido observadoras, el trémolo inquieto de su voz al pregonar “¡Liberal... Imparcial. La Corres de anoche por un cigarro!”, no habría pasado inadvertido. Llegada la noche se atrevió a sacar el disco del bolsillo; grabó la imagen y los caracteres sobresalientes de él en su memoria, rehacia como tierra jamás cultivada, y fue a comprobar su fortuna en el escaparate de una casa de cambio. Allí vio la misma cara bonachona, la misma peluca rizada, el mismo “Carlos III por la gracia de Dios”, y allí, sobreponiéndose a las intranquilidades que le sobresaltaban deliciosamente, decidióse a aplicar aquel hallazgo a construir- se un porvenir. Como laborarse un porvenir no es fácil y las sendas de la vida son, por obscuras y escarpadas, inciertas, obrando con prudencia Gregorio forjé la idea de no variar de senda y persistir en aquélla, ya a medias esclarecida por la experiencia de cuatro años de pregonar incesantemente “¡El Liberal, Imparcial... Heraldo!”, experiencia que, sin él darse cuenta, le hacía saber cosas ignoradas de muchos sociólogos: la calidad de sucesos que suscitan más atención, los sendos periódicos preferidos por las clases sociales, la hora en que es la curiosidad más intensa, que una revista para ser bien vendida ha de tener por precio diez, veinte o treinta céntimos, pero nunca quince ni veinticinco, entre otras. Gregorio jamás encaminé su imaginación hacia los peligrosos encumbramientos de la tauromaquia ni, como veía hacer frecuentemente, hacia el hallazgo de una mujer de esas que ahítas de verse pagadas todos los días, pagan, a manera de represalia, un amante; fue casto, sagaz, constante y sedentario, quizá por el remoto atavismo a que le forzara un abuelo israelita, Y en sus ensueños de ambicioso, se alternaban las visiones de una taberna, de una casa de préstamos o de una librería, Ni un momento pensó en exponerse al peligro de entrar a cambiar una moneda de tan escasa circulación Apenas tuvo geométricamente moldeado su propósito, la primera decisión que adoptó fue cortar toda relación con el tío valetudinario de la cara de Mefistófeles A la mañana siguiente –no durmió bien–, llegó muy temprano a la Administración de El Imparcial para sacar por su cuenta seis manos de periódicos. El capataz oyó la historia de la moneda de oro y le dijo: –Mira, tú me dejas la moneda en prenda: yo no tengo cambio para tanto. –Luego, pensando con suspicacia rápida en la posibilidad de un robo y de una contingencia fatal, decidió–: No, lleva los periódicos y después arreglaremos cuentas. Aquella mañana el pregón de Gregorio fue fructuoso. Luego de pagar los ciento cincuenta periódicos al capataz, dirigióse a la casa de una revista semanal que se publicaba aquel día, pensando en las terribles mañanas de invierno, en las que, con el solo alimento de un churro, desfalleciente la voz, el aliento congelado, errante y famélico, apenas conseguía vender quince periódicos. Este recuerdo, relacionado con la pródiga venta concluida de hacer, recordóle la necesidad de no dejar marchar la BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 9 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ ocasión, cuando se decide ella a pasar cerca de nosotros. Llegó a la Administración de la revista, con todas las nobles ambiciones erectas en su pensamiento. Le dijo al jefe de los vendedores: –Mire, don Julio, yo quiero desde hoy vender por cuenta mía. Ya esta mañana saqué Imparcial: aquí está el dinero. Déme cien números de Nuevo Mundo y cobre de aquí. Al ver la moneda de oro, el hombre, con la misma idea de desconfianza que su compañero de El Imparcial, respondió: –Bien, bien... No es preciso que me dejes eso. Dame lo que tienes suelto y lleva los números... Cuando vendas me darás el resto. Aquellos ciento cincuenta Imparciales fueron en su vida la piedra miliaria demarcadora de una nueva era. Vendió todos los periódicos. Por la noche compró Heraldos y vendió también. El número de ejemplares fue creciendo de día en día. Correteaba la ciudad con ardor, y, por las noches se acostaba jadeante y feliz, Y ahorraba, ahorraba sin tregua. La prueba definitiva la pasó: Llegó una corrida en que toreaba Vicente Pastor y no fue. Después de ésta, nada significaban las demás privaciones. Mientras más dinero ganaba, su vida material era peor. ¿A qué contar uno a uno los peldaños de la alta escalera por donde Gregorio fue ascendiendo poco a poco? Tan sabido es ya que cuando la Vida da en ser novelesca preciso exhibir ejemplos de enriquecimientos fabulosos y excede a las más quiméricas ficciones, que no se hace répidos para hacer creíbles los progresos de Gregorio. Sea suficiente saber que la moneda, que jamás tuvo su posesor necesidad de cambiar, viajó muchos días envuelta en papel de periódicos, primero en un bolsillo y luego cosida en la camiseta de su dueño, hasta que pudo reposar en el cajón de un kiosco de periódicos y de cerillas, fronterizo de un teatro, Durante dos años, Gregorio aprovechó, con actitud maravillosa, todos los grandes sucesos para llevar, al principio por sus pies y más tarde por los de muchos rapaces a sus órdenes, las noticias a través de la vasta ciudad, En sociedad con un impresor, vendió libros y estampas cuyo anuncio no podía hacerse a pleno pulmón como el de su primera mercancía, logrando, insinuante y cauto, hacerse una clientela, todos los días creciente, de jóvenes muy jóvenes y de viejos muy viejos. Pudo ceder el kiosco con ventaja. Comenzaron a llamarle don Gregorio. Consiguió la agencia de varias revistas de Barcelona y a su protección, establecióse en una casita sombría, que fue milagrosamente aclarándose y hasta ensanchándose. Al fin, cuando después de casarse –con bombín y chaqueta negra hecha a la medida–, se decidió a hacerse editor, y tuvo un hijo gritón y voraz y cuenta corriente en el Banco, la onza de oro, en testimonio de gratitud, refulgía al Sol en el centro de un cuadro de terciopelo rojo colocado en la sala. En esas salas como ya habrán inducido ustedes teniendo por base la prudencia de Gregorio, no entraban todas las visitas que en su calidad de editor recibía. Un día de su santo, para celebrar un buen negocio, convidó a varios compañeros a quienes conveníales tener contentos y, como la sala era la habitación más espaciosa de la casa, comieron allí. A los postres, cuando la cordialidad es mayor, y se dan grandes palmadas familiares en la espalda y acaricia a todos un sublime y pantagruélico sentimentalismo, uno de los invitados preguntó: –¿Verdad que ese cuadro tiene más mérito que el de cualquiera de los ilustradores que hacen monos para las obras editadas por nosotros? Otro dijo: BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 10 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ –Nuestro amigo tiene gusto para decorar sus habitaciones Gregorio... Don Gregorio, repuso: –Esa onza tiene historia. ¡Si supieran ustedes!... Esa onza es la base de mi fortuna. Luisa, descuelga el cuadro. Todos se inclinaron, como en el Teatro al comenzar una escena culminante, y don Gregorio narró la historia de aquella moneda jamás cambiada. Al concluir, el cuadro fue pasando de mano en mano, tal un talismán. Uno de los convidados, el mismo que antes interrogara, rompió de pronto en risa. Cuando las carcajadas le dejaron hablar, dijo: –En mi vida he visto cosa más graciosa: Esta onza es falsa. Y mostró a todos la huella hecha en la onza de metal blanco con una púa del tenedor. **** –No podemos juzgar la fábula, señor Pelayo González, sin conocer la moraleja, que es en ese género de composiciones, lo que el filo o la punta en un arma. El sabio Pelayo González adujo: –No, yo no diré la moraleja, por no dar a mi fábula el tono imperativo y absurdo que he reprochado siempre en las de los demás. En mi juventud, cuando yo leía, complacíame en sacar de todas las fábulas razonamientos distintos a los dogmatizados por los fabulistas. Un libro de fábulas detrás de cada una de las cuales, bajo el epígrafe “Moraleja”, hubiese una página en blanco que pudiese llenar el lector, sería un libro útil. Suponed que la onza de Gregorio equipara la solidez de las realidades y la de las quimeras; suponed que nada tiene valor absoluto, ya que la creencia de las gentes, igual a un nuevo Midas, trocó el metal blanco en oro todo el tiempo que le fue a Gregorio preciso... No importa. Todas las moralejas serán verdaderas. Un libro de fábulas a la manera antigua es un libro para hombres sin imaginación. Y con aquella versatilidad distintiva de su talento, el sabio que lo mismo alababa o censuraba a Dios en las manifestaciones inmensas –la armonía de los astros, la maravilla de un volcán, la suntuosidad de una selva, la muerte de un niño–, que en las cosas ínfimas, dijo: –Si Dios no hubiese demostrado en casi todos sus actos rencor hacia los hombres, podría deducirse con sólo recordar que ha creado al tigre con cuatro patas y al pollo con dos. La carne blanca, blanda y jugosa del muslo de un pollo, temblaba entre sus dos filas de dientes desiguales y feroces... BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 11 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Cuento de amor Bastaba ver su pelo de oro mustio, su aire frágil y sus castos ojos azules, para comprender que el amor, al apoderarse de ella, tendría más temblor de alma que de fuego de carne. Hasta las palabras fútiles adquirían, al pasar por sus labios, blandura de caricia: y aun cuando hablara de cosas cotidianas, parecía otorgar o pedir suavemente. La raza favorecía también la comparación con una Ofelia desterrada de algún parque romántico por la brutalidad de la vida. Al verla por primera vez nadie pensaba que pudiera ser institutriz. Toda ella era candidez y espiritualidad. Únicamente en el cuerpo tenía ángulos. ¿Cuidará usted bien de la niña, fraulein? Sí, señora. Queremos que al romper a hablar aprenda los dos idiomas a la vez. No tiene los tres años aun. Sí, señor, sí. Es preciosa. Ha venido cuando ya casi no la esperábamos, y es la verdadera dueña de la casa. Si usted se da maña con ella, estará mucho tiempo con nosotros. ¿Tiene usted novio? Sí, señora. No es de aquí. Es un muchacho serio: un compatriota que conocí en Munich. Puede usted pedir informes de él. Se le llenó el rostro de rubor al decirlo, mas a través de las pupilas semidesleídas en la blancura de los ojos, la señora vio tanta ingenuidad, que quedó tranquila. Su casa estaba presidida por el amor y no podía negarse a que la servidumbre disfrutara del único don que la iguala a los poderosos: "Con tal que cumpliera a conciencia sus obligaciones... Ni ella ni su marida eran tiranos". Y la alemana cumplía sus deberes con ese esmero automático de la raza que hace pensar a veces en algo inhumano e infalible. Jamás mostraba la niña en sus vestidos mancha ni arruga. Gracias a sus cuidados la maternidad dejó de exigir a la señora el duro tributo de sacrificio de los primeros tiempos. Ya podía vivir casi como antes ya no era preciso abandonar al esposo ni pasar malas noches ni contener sus caricias de BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 12 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ enamorada temerosa de que pudiera interrumpirlas el llanto tierno y pertinaz, como si el fruto del amor se obstinase en no dejar florecer el árbol otra vez. Poco a poco normas de disciplina rigieron con severidad inflexible la vidita naciente: "Las niñas guapas no se manchan las manos ni se mueven sin ton ni son para que se les deshagan los rizos; las niñas guapas no piden más dulces ni miran con ojos de gula las cosas buenas; las niñas guapas no preguntan dos veces seguidas, las niñas guapas..." ¡Qué difícil resultaba la vida para las pobres niñas guapas! Pero la madre sólo percibía las excelencias del método y pensaba: En verdad que hemos hecho una adquisición... Bien puede disculpársele lo del novio, máxime cuando el mozo, de desgarbada traza, se apodera al punto de la simpatía con su tartamudeo y su aire de bobalicona honradez. Muchas veces, al entrar o salir, los vieron paseándose frente a la verja del jardín, cogidos de las manos. Si éstos hubiesen ido a poblar el Paraíso, no tendríamos pecado original – solía decir el marido. La dama suspiraba mimosa, en respuesta y al pasar bajo la enredadera, de dónde caían frescos susurros, sentía locos renuevos juveniles: De seguro que nunca se habrán dado un beso así, ¿verdad? El idilio de los alemanes llegó a constituir para la casa una diversión. Jamás dos enamorados vieron desarrollarse la complicada madeja del amor en tan dulce paz. Era un amor rubio. Las almas, enlazadas en el deliquio, iban incansables, día tras día, por el camino de las evocaciones. Hablaban de la patria, de su primer encuentro en una tarde llena de fragancias, de cerveza y de música wagneriana en la clara Germania del Sur... Y las naderías, el ir del uno al otro, saturábanse de la esencia de un cariño por completo libre de la bullente escoria sensual. Viéndolos sonreírse con los ojos tan pálidos y las bocas tan castas, las baladas con que ella dormía a la niña adquirían verosimilitud. Los rigores de la vida no empañaban el espejo poético en que contemplaban el mundo. En su escritorio él alinearía cifras y cifras, mientras en la casa ella atendía sus menesteres sin retrasar ni atropellar uno. Pero ni obligaciones ni guarismos lograrían impedir a las almas volar por encima de la ciudad para buscarse y decirse esas tonterías divinizadas que el mágico amor saca del fondo de las vidas más sórdidas. Bastaba que el uno pensase en el otro, para que números y menesteres se dorasen con luz de madrigal. ¡Ah, si tú me quisieras así!... – añoraba la señora al hablar de ellos. No tendríamos entonces al bebé – atajaba picaresco el marido. Y cada vez que alguna criada desfallecía bajo las solicitudes de su galán, o que el eco de una fechoría de amor pasaba por la casa, el ejemplo de aquel idilio elevábase a categoría de arquetipo. ¿Cuánto tiempo llevan de relaciones, fraulein? Dos años, señora. ¿Y siempre así, sin cansarse? ¿Cansarnos?... ¡Oh, no! La dama reía al escuchar la convicción atónita; pero un dejo de envidia y respeto sedimentábase en su alma, que también habría anhelado el amor absoluto. ¡Ah, querer y ser querida de aquel modo!... Aquella muchacha debía tener el corazón místico de María tras de su pecho un poco desnudo de gracias paganas. A los seis meses ejercía en BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 13 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ la casa una autoridad compatible con lo subalterno de su estado. Los criados buscaban su influencia, y los señores le hablaban siempre en tono de consulta. En cuanto referíase a la niña ni se atrevían a intervenir. ¡De seguro que ellos no hubiesen podido educarla igual! Eran demasiado mimosos: latinos al fin... Deba gusto ver el cuarto tan limpio, con la cunita llena de encajes cerca de la cama de la que iba a enseñarle, con las primeras nociones de la vida, la blancura y la constancia del amor. Ya podían salir no importa a qué hora, convencidos de que ningún cuidado iba a faltarle. Ahora la niña no era para ellos un deber, sino un premio. Y de nuevo comenzó el interrumpido júbilo de ir juntos a los espectáculos. Volvieron a ser como dos amantes, casi como dos novios. El coche que los llevaba por las tardes cruzábase a menudo con el cochecito dónde paseaba la nena. Llegó un célebre actor italiano y pudieron abonarse a todas las representaciones. Al regresar del teatro entraban a dar a la niña un beso de adiós. Los bracitos llenos de hoyuelos, tendíanse hacia ellos; pero la voz nasal decía desde debajo del embozo: "Las niñas guapas duermen en su cuna sin querer salir"; y todo el gesto retozón se apagaba, y la cabecita recostábase en la almohada con los párpados muy apretados. Una noche, estando en el teatro, casi a mediados de la función, la señora sintió súbito malestar, no del cuerpo, sino del espíritu. Tal vez la atrocidad del drama, representado con bárbaro esmero, afectase sus nervios, que siempre fueron enfermizamente sensibles. Removíase en la butaca y miraba al marido con ojos de súplica. ¿Qué te pasa? Tranquilízate... Si te impresiona mucho, piensa en otra cosa y mira un rato a los palcos para distraerte. No, no es eso. ¡Es que tengo una angustia!... Que no hago más que pensar en la nena. ¿En la nena? No seas tonta, mujer. Estará soñando con nosotros de fijo... ¡Ea, cálmate! Por más que hago, no puedo. Es más fuerte que yo. Vámonos. ¿Quieres? Pero, ¿qué le va a ocurrir a la nena, boba? Sé razonable. Vaya, atiende a la función y verás. Realizó un gran esfuerzo para obedecer y estuvo unos minutos inmóvil, sin que el drama revivido en la escena desalojara de su alma aquel sentimiento a un tiempo vago e imperioso. Era como si desde lejos su hijita la llamase; como si sus entrañas que se torcieron de dolor al traerla al mundo, volvieran a sufrir y tomaran voz para pedirle: "¡Ve!... ¡Salta por todo y ve!"... De nuevo oprimió la mano del marido. Este comprendió y musitó contrariado: En cuanto acabe el acto nos iremos. No vamos a salir ahora; bastante hemos llamado la atención con tanto moverte y cuchichear. Sólo faltaba para concluir el acto una escena, y le pareció inacabable. En cuanto descendió el telón, salieron entre el crepitar de los aplausos y subieron al coche. Ya sin la traba del público, los nervios turbados se distendieron y la voz perdió toda continencia. ¡Dile al cochero que corra!... ¡Díselo! A medida que se acercaban la impresión de ahogo se agravaba en vez de mermar, y el hombre se sintió contagiado también. Subieron por la escalera de servicio, situada a espaldas de la casa, para llegar antes, disputándose los peldaños. Si él era más fuerte, los pies femeninos tenían las alas de la maternidad. La casa quieta, el ambiente tibio, BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 14 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ el orden y el reposo de los muebles familiares no lograron calmarlos; ningún paso extraño ni ningún trastorno percibíase; y, sin embargo, los espíritus no se recobraron. Cruzaron la alcoba, el gabinete y llegaron al cuarto de la niña. Ante la puerta se detuvieron de pronto, cual si reunieran fuerzas para entrar; y también allí fue ella más rápida. Sus ojos taladraron la penumbra y un grito lleno de alma y espanto, rasgó el silencio: ¡Mi hija! ¡Mi hija! Sonó una blasfemia y luego los dos quedaron mudos, paralizados y casi insensibilizados por la inmensidad del dolor. Balanceándose, trágico y grotesco, un espantajo hecho con unos pantalones y una chaqueta rellenos de almohadas, colgaba de la lámpara; y sobre los hierros de la cuna los bracitos color de cera y la cabecita mustiada, dónde el horror había transformado los ojitos de uva en algo monstruoso, yacían inertes. La boca, antes de amoratarse, debió de gritar muchas veces: "¡Mamá,... mamá! Los criados y una crisis de nervios precursora de la locura, salvaron de la venganza maternal a la institutriz, que llegó atraída por los gritos. A las preguntas del juez respondió cándidamente que, por estar la niña muy majadera y no bastar las amenazas de costumbre, se le ocurrió hacer el espantajo para poder bajar a hablar con su novio. "Aunque la señora le daba permiso para verlo a diario, como aquellas noches eran de luna y estaba el jardín tan poético..." El embajador alemán intervino en el asunto y fue absuelta. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 15 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ El gato Comprendo que de cada suceso, de cada caso sólo puede ofrecérsele al público cuya pálida curiosidad merodea por los periódicos, un esquema aproximado a la verdad. Pero esta vez la noticia difundida por la prensa ha sido tan mentirosa, que me incita a rectificarla. Ni los dos misioneros murieron el mismo día, ni fueron asesinados por los chinos a quienes se proponían convertir. El primero, el anciano, falleció de insolación en pocas horas; el otro, el joven, se suicidó quince días más tarde junto al cajón en dónde acababa de morir el gato montés domesticado por él con paciente y egoísta ternura. Afirmar que un hombre consagrado al servicio de Dios se suicida, es impiedad tremenda. Lo sé. Añadir que su diestra no se decidió a apoyar el revólver contra la frente hasta que el mísero gato hubo dejado de latir, agrava la impiedad con algo pueril, burlesco. Y, sin embargo, así fue: A fray Juan se lo llevó Dios, y fray Leopoldo fue, ignoro si hacia Dios, pero sí hacia la muerte, por voluntad propia, cuando el gato se quedó rígido después de maullar por vez última. Un azar puso ante mis ojos las notas escritas por el frailecito, halladas sobre el cadáver de un viejo que vino a vendernos madejas de seda virgen a nuestra factoría de Amoy. Estas notas me han permitido asomarme al borde de la historia que los periódicos uniformaron con este lugar común cablegráfico: "Dos misioneros asesinados en China por los indígenas". Quizá lo mejor sería reproducir las notas ordenadamente. Mas después de leídas no tengo paciencia de copiarlas letra a letra. Hombre de acción, prefiero resumirlas. Si algún comentario arranca el recuerdo a mi fantasía, procuraré que el chispazo sirva para alumbrar mejor la veracidad del relato. Ignoro cómo se llamó fray Leopoldo de niño – todos los deseos de escapar a la ley humana para humanizarse más en el vicio o para divinizarse en el claustro, coinciden en la particularidad de cambiar de nombres –; pero me es fácil imaginar la pequeña ciudad levítica agazapada a la sombra del convento, y el huerfanillo que, recogido por la piedad y educado después en una atmósfera de penitencia, fue elevando su alma con el amor de Dios y polarizó en los modos tradicionales de servirle, los entusiasmos de un temperamento rico en sangre y en imaginaciones. Para fray Leopoldo, desde mucho antes de ser hombre y vestir la estameña, apenas si la puerta del convento daba a una calle que, con otras pocas, reflejaba en miniatura las pasiones del mundo; y si las ventanas dominaban un paisaje de tierra polvorienta dónde se aferraban heroicamente algunas higueras y olivos. Su mundo era mínimo, y su universo inmenso: aspiraba al favor celestial, y el ámbito de un orbe ilusorio, hecho de deliquios beatos y de proyectos, obligándole a mirar muy lejos, borrábale la terrena turbulencia de gulas, lujurias y envidias que sedimentaban su arcilla concupiscente en el pueblo y hasta en la misma vida monástica. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 16 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Como cierto teniente de la milicia terrena realizó alrededor de su habitación un viaje prodigioso, el cadete de la milicia célica realizaba a diario fantásticos periplos. Otros niños juegan con objetos o con ideas empequeñecidas; él jugó con Dios, y los frailes, el claustro defendido contra el sol por persianas verdes, y el pozo de dónde entre bromas y veras pretendía sacar la luna con el cubo y la polea chirriante, fueron juguetes que jamás dejó de referir en todas las horas de su existencia conventual a su destino de ser santo y de redimir almas privadas de la luz de la fe. Feo, ingenuo, vehemente, pasó de la infancia a la pubertad sin que el cambio alterara su cosmos. Para él solo existían el convento, el pueblecillo, y, en torno, el mundo ocupado por los infieles. Fray Juan, su maestro, solía decirle: Cuando te hagas un fraile de verdad, los dos iremos a la China a predicar la fe del Señor. ¡Qué ganas tengo de que el tiempo pase! – respondía él. Y como el tiempo adquiría en la clausura la aparente inmovilidad de una de esas ruedas cuyo veloz girar supera a la percepción de la vista, el proyecto del viejo y del mozo pasaba inmarcesible al través de meses y años. Y siempre que se miraban en el coro entre el azul del incienso vibrante de cantos gregorianos, o en las tardes aterciopeladas del huertecillo, o en el refectorio, cuando alguna palabra del lector los arrancaba a la colación llevándolos muy lejos, aquel propósito de dar juntos sentido pragmático a sus vidas, los unía con un hilo fuerte e invisible. Y en sus coloquios lo infantil y lo viril se fundía bajo el soplete de la fe: Cuando estemos "allá" miraremos siempre aquella estrella. Los ojos de la Virgen, les llamo yo a esas dos tan juntas y azules. Y en un pozo como éste, jugaremos también a sacarlas en el cubo del agua, para dárselas de beber a los recién convertidos. A mí el pozo me causa miedo siempre: Me parece una pupila del centro de la tierra. Y en el centro de la tierra está Satán. Hablaban con tan pareja candidez que parecían por igual niños. Y un día como todos, después de muchos, el pueblecillo los vio salir del portón herrado del convento. Los hábitos del mismo color, los rosarios terminados en sendas cruces, como espadas equivocadas de tamaño golpeándoles las piernas al andar, el paso resuelto, los rostros atezados, los ojos ardientes de ayunos e ilusión, reducían al mínimum la diferencia de sus años. ¡Ya estaban allí, ante la planta de sus sandalias, la aventura que tanto tiempo parecióles remota! ¡Iban a injertar en realidad sus sueños! Unas cuantas semanas, unas cuantas leguas y los dos desembarcarían en China sin otras armas que las Sagradas Escrituras y el espíritu de Jesús, dispuestos a aumentar su rebaño y a sufrir por él martirio o muerte. Ahora iban a serles útiles los juegos graves de tantos días, las abstinencias para fortificar el alma, los ejercicios para fortalecer el cuerpo, los estudios orientalistas, los diálogos en que, alternativamente, eran ambos predicador y alma cerrada a las luces divinas, Habían deseado e imaginado los dos aquel instante de partir con tanta vehemencia, que la emoción de vivirlo se galvanizó. Todo fue sencillo: unos cuantos abrazos, unas cuantas exhortaciones, un coche que espolvorea el silencio del campo con cascabeleo de colleras y los lleva a una ciudad de dónde parte un tren; horas y horas de rodar entre bocanadas de humo, atropellando paisajes; y, al fin, el puerto, el BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 17 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ buque con su novedad imponente, la tierra que se va alejando, alejando hasta romper el istmo que la liga al pasado, y dejar al navío solo en medio de un círculo azul. Pero entonces, para los dos religiosos, fue cuando el istmo espiritual se creó y comenzó a crecer a cada instante, cual si flotante grava de recuerdo y de nacientes melancolías impidiese a las olas anegarlo. Aquel mundo del pueblecillo en dónde habían creído vivir sin estar en él, surgió poco a poco del ayer para servirles de único punto de referencia humana. Rostros en los cuales apenas habían detenido el mirar durante años, aparecieron en la memoria con todas las facciones precisas. Es más: el vasto universo que empezaba a desarrollar un fragmento de su panorama ante ellos, era de continuo referido a detalles del lugar minúsculo de dónde provenían. Aquel hombre del turbante, ¿no le recuerda a usted a fray Mamerto? Sí... Bien decía yo que me recordaba a alguien, pero no sabía a quien. Es el mismo fray Mamerto, sobre todo cuando se ríe... Y aquel oficial, el de los dos galones, ¿no le recuerda a... ? A Romualdo, el cartero, sí. También hay un maquinista que se parece al de la tienda de mercería. Ya lo verá usted. Y bajaron a verlo juntos, como si se tratara de un apasionante espectáculo. Esta fue, en el tedio del viaje, su única diversión. Diversión a veces turbadora, pues hacía palpitar sus corazones con un amor que ignoraban poseer: el amor de todo ser vivo, aun cuando vaya camino del cielo, hacia cuanto se queda atrás y es juventud irrescatable. Así, paralelos a los via crucis devotos, otros rosarios profanos iban desgranando sus cuentas: Fray Juan notó que el blanco recodo del pasillo de los camarotes de lujo "se daba aire" con el corredor de las celdas. Y fray Leopoldo, cometiendo un pecado tal vez, advirtió que la joven que se reclinaba lánguidamente todos los crepúsculos sobre la borda con la cabeza envuelta en un velo azul y el cuerpo moldeado bajo las telas claras, era "casi igual" a la Magdalena del cuadro grande de la capilla. A pesar de la mutua inocencia, los años de fray Juan barruntaron el peligro de estas evocaciones obstinadas: Quizá no debamos ocuparnos tanto del ayer, fray Leopoldo – dijo. Pero el que toda la vida fue su discípulo y ahora era su compañero de aventura, respondió con filosofía: El mañana ha de venir seguramente y el ayer, si no lo acariciamos un poquito antes de perderlo, no será ya nunca para nosotros. Esto los decidió a una franqueza dolorosa: se sentían aislados en aquel vaivén de ocios y tal vez de pasiones mecidas hasta el letargo por el mar. El trepidar de las máquinas los enervaba. A dondequiera que miraban veían atisbos de un mundo de apetitos desconocidos para ellos. Sabían, claro es, que existe el mal, pero lo sabían de una manera abstracta, y aquellos hombres y mujeres prisioneros en la nueva Arca de Noé hija de la Industria, les concretaban esa noción. Sentíanse solos y rodeados de algo demoníaco. Unicamente aquellos cuyas facciones habían podido ser relacionadas con otras vistas y queridas sin saberlo en el convento y en el pueblecillo, les producían sensación de compañía segura. Mas cuando se acercaban a ellos tartamudean, y sus ademanes eran torpes. Sin sospechar su ternura las gentes les hablaban un minuto y se alejaban. ¿Qué iban a decirle de interesante al hombre del turbante, al oficial, al maquinista de tatuajes BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 18 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ azules y cara manchada de aceite, y a la mujer lánguida a quien la brisa transformábale el velo color violeta en una prolongación de sus cabellos? Nadie, nadie en el buque pudo explicarse por qué los frailecitos tan sobrios, solían detenerse a diario en el pasillo de los camarotes de lujo, ni por qué, cuando todos miraban la puesta de sol, hacia popa, ellos clavaban la mirada en los cabrestantes de descarga del trinquete, transmutados por su fantasía en una de las higueras del huertecillo dónde vivieron tantos años. Después de aquel súbito ensanchamiento de sus vidas, los horizontes volvieron a estrecharse. El primer puerto les echó a los rostros esa bocanada voluptuosa y pútrida que resume todos los olores del Oriente. Desde Amoy partieron hacia el interior, y pronto se hallaron solos con su fe en medio del mundo asiático. Cada jornada dejaba detrás las huellas de otros misioneros predecesores: querían ir más allá, movidos por esa emulación un poco bastarda infiltrada hasta en las acciones más puras. No ignoraban que la existencia iba a llenárseles de peligros; sabían que según iban alejándose de las autoridades capaces de socorrerles, entregándose inermes a un oblicuo rencor cuya leyenda de crueldad conocían. Pero como marchaban impelidos por un ideal grande, iban alegres, y el miedo no reflejaba ninguna imagen en los espejos de sus conciencias. Fijaron su primera residencia cerca de un riachuelo, y empezaron la obra de evangelización. Tarea ardua, porque abrir túnel en la roca es más fácil que horadar creencias multiseculares protegidas por costras de ignorancia y por esa especie de nada enorme que es la diferencia racial. Se alimentaban poco, bebían aguas insalubres, y realizaban a diario caminatas fatigosas para ser recibidos ya hostilmente, ya con una sonrisa arrugada y estrecha de párpados y labios. Lo mismo que el idioma estudiado años y años en el convento presentábales en la realidad dificultades de comprensión y elocución, los corazones mostrábanles caminos, precipicios y obstáculos capaces de mellar todo fervor y toda paciencia. No era la lucha del hijo del carpintero galileo contra Confucio o contra el que dejó de ser príncipe para sonreír, libre en su quietismo, de todas las pasiones infecundas. Era algo mucho más pequeño y, sin embargo, infranqueable. Debajo de la piel amarilla, detrás de los sesgados ojuelos, existían sin duda otras entrañas, otra materia gris, impermeables al efluvio cordial y a las doctrinas de Occidente. Sólo una familia de sembradores – el padre, la madre y una hija moza –, los recibían con amabilidad. No tardaron en saber que habían vivido antes mucho más cerca de la costa y que habían tratado allí a otros europeos. ¿Misioneros o negociantes?, se preguntaban al observar que aquella simpatía no estaba formada por la menor predisposición a una comunidad de fe, sino por algo de hábito, de recuerdo de otras relaciones quizás interesadas, que a veces alumbran en los labios y en las pupilas de la moza un sonrisa de sumisa feminidad incomprensible para los dos monjes. Todo: seres, paisajes, clima, constituía un universo nuevo. Aquí sí que no hallaban ni un rostro que referir a los del convento y el pueblecillo, ni un árbol que comparar a las higueras y a los olivos de allá. Y cuando, de regreso de las incursiones que realizaban separados, para multiplicar su acción, se encontraban en la cabaña, se abrazaban trémulos, con un sentimiento de seguridad recobrada, y revaluaban, sin conocerla, aquella frase de Spencer que afirma que el hombre ve siempre con placer al hombre. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 19 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Predicaban la fe de Cristo con su corazón y con su inteligencia; pero más allá, más adentro del pensar y el sentir, el imperativo somático decíales: "Esos pedazos de marfil blando que andan en dos pies, no son hombres, y no son tampoco árboles estos árboles, ni tierra esta tierra, ni agua esta vena amarillenta que asemeja entre los bambúes una secreción". En las crisis de desaliento muchas veces no osaban hablarse, y caían en un mutismo denso. Al fin fray Juan lograba salir de él: No debemos desfallecer. Si no avanzamos más no depende de nuestra fe, sino de nuestra torpeza. Sí, sí. Llevados por las palabras aseguraban avanzar poco, mas no avanzaban nada. Aparte de la familia que ya convivió con europeos, nadie se detenía a escucharlos. Y aun esos ¿los escuchaban o los oían tan solo? Todos los rostros corrían, cuando ellos empiezan a hablar de Dios, sus persianas amarillas, como ante un sol molesto. Cada día hostilidad, el peligro, hacíaseles más macizo en torno. Pero el mismo martirio con que tantas veces soñaron, sería menos duro que esta desmoralización progresiva. Tácitamente han decidido no hablar del pasado, pero los sueños no dependen de su voluntad, y en ellos el ayer vuelve con detalles y gracias punzantes, investido de un hechizo dónde el imán de todos los pecados actúa. Sin su tesón el mismo breviario sería una ventana, y las oraciones caminos abiertos hacia aquel dulce ayer, por el cual pasaron ciegos pensando en este hoy. Y por ser el uno para el otro testimonios vivos del mundo perdido, apenas se separan se ponen a esperarse con miedo, y la fantasía satura la menor tardanza de sobresaltos. Días iguales pasan sobre el paisaje mineralizado bajo un cielo seco que no cruzan pájaros ni nubes. La voz del instinto dícele a fray Leopoldo que detenerse con frecuencia en la única casa dónde los reciben con vaga luz de tolerancia, es peligros, y por eso va lejos, bordando el riachuelo, tratando en vano de interesar en el negocio de la salvación del alma a quienes halla, y rezando a gritos muchas veces, para defenderse contra el envolvente mutismo de todo. Al regreso de una de esas caminatas fue cuando halló en su cabaña las dos novedades: un gato montés tratando de romper con las garras una de las cajas de comestibles y a fray Juan caído en tierra, con la cabeza rodeada por un paño húmedo. El segundo suceso le oscureció por el momento el primero. Atendió a fray Juan sacando de la memoria casi inútiles por el azoramiento, los recuerdos con que su larga preparación había pretendido prevenir todas las posibles contingencias. Pero casi en seguida, por instinto, mientras agonizaba el hombre, un interés afanoso lo condujo a fijarse en el gato de ojos fosfóricos que venía a recodarle en su amenazadora soledad al gato, olvidado hasta ahora, del convento. ¡Con cuánta cautela trató de acercarse a él, pretendiendo atraerle con la oferta de un pedazo de carne! ¡Con cuánto temor lo vio alejarse elástico e hirsuto apenas lo hubo devorado! ¡Y con cuánta emoción lo vio aparecer dos días después, cuando ya de la boca cárdena de fray Juan sólo salía una respiración escasa y febril! Paralelas fueron las dos luchas: la de retener el alma que iba a dejar el cuerpo, y el cuerpo sin alma que con su electrizada espina dorsal y sus pupilas llenas de estrellitas, saltaba apenas él osaba aproximarse. Una victoria nada más obtuvo: Cuando el cuerpo de fray Juan quedó exánime, el gato rondaba a diario la cabaña y ya no le huía. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 20 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Mientras duró el dinamismo de la acción, fray Leopoldo no pudo analizar sus propias zozobras. Una ayuda única tuvo en los trabajos de cavar la fosa, de transportar los despojos de su inductor y maestro y de ensamblar los dos palos que formaron rudimentaria cruz: la de la muchacha asiática. Sus padres habíanle aconsejado no imponerse aquella faena inútil, pero no se opusieron a que ayudase a fray Leopoldo. La idea para ellos natural de despeñar el cadáver en cualquier vertedero y abandonarle a las alimañas, rebeló la tradición católica de fray Leopoldo, y las energías extenuadas más que por las fatigas físicas por el miedo, resucitaron. A su lado la chinita rebullía activa, útil, sonriéndole con las dos gotitas de aceite de sus ojos y con la doble fila de dientes menudos. Cuando ya fray Juan quedó para siempre invisible, sobrevino una calma espantosa a favor de la cual volvió el miedo a desflecarse en pensamientos. "¿Qué haría sin él? La misión estaba frustrada. Lo sensato era replegarse por etapas hacia la costa, presentarse a las autoridades, buscar un nuevo compañero con quien emprender la aventura otra vez". Pero una inmovilidad imperativa ponía plomo en sus pies y en sus decisiones. Su única salida era para acercarse a la tumba de fray Juan y atender con el oído prodigiosamente despierto, como si quisiera percibir la obra de los gusanos. Y no era el amor sino el terror lo que lo llevaba allí. Hubiera querido huir de aquella tierra recién removida. Sus veinticuatro años, a favor de la vecindad de la Muerte y de la plenitud del estío, reclamaban contra la soledad. El, que jamás había sufrido tentaciones, luchaba ahora en los insomnios contra una tentación difusa. Ni el rosario ni el breviario le bastaban: Necesitaba para reanudar el hilo roto de su energía un elemento vivo... "Si siquiera fueran negros en vez de amarillos estos seres – susurraba – creo que podría llegar a considerarlos hermanos, a quererlos. Pero a éstos no. ¡Perdóname, Señor, pero no me parecen obra tuya!.... No han podido ser hechos a tu imagen y semejanza... Les temo... ¡Junto a ellos me siento en un mundo vacío!". Y las oraciones se le empedraban de palabras nacidas de su exasperación. Y con la infinita ansiedad de quien cultiva el único árbol capaz de darle fruto, pasaba horas y horas mirando al gato, sonriéndole, cruzando con el magnetismo esquivo de sus ojos el de los suyos dulces, llamándole con suave castañetear de dedos, y dándole, seductoramente, casi toda la comida que la chinita le preparaba. Habían convenido que, cuando se recogiera la cosecha, el anciano asiático acompañaría a fray Juan hasta Amoy, mediante un estipendio pagadero allí. Regresar solo era casi imposible, sin duda, mas, ¿no habría sido mejor afrontar todos los peligros a permanecer en aquel abandono en dónde ya empezaba a perderse? La línea divisoria entre los sucesos y las realidades se le borraba a menudo. Las pesadillas traspasaban la frontera del sueño transformándose en alucinaciones, y llorando sobre sí mismo como los hijos de Jerusalén, sentía a menudo piedad hacia el frailecito que habiendo salido del convento para conquistar la Gloria, había encontrado la desdicha y, quizás, el Infierno. En su misma voluntad de agradarle, la chinita le mostraba la hondura de un aislamiento, que habría sido absoluto sin el cuaderno de papel dónde de vez en cuando escribía para gozar la ilusión del diálogo, y sin el gato, que ya enarcaba el lomo bajo sus caricias. ¡Ah, no, quienes tienen un perro, quienes acarician con orgullo la piedad palpitante de un caballo, ni siquiera quienes cuidan pájaros o hacen de sus hombros pedestales BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 21 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ para un loro de pico avieso y palabras estúpidas, no pueden comprender el amor que fray Leopoldo puso en el gato aquel! No era un gato nada más: era un camino, un puente, la única vía de escape, el espejo dónde la exasperación lograba reconocer su imagen humana. Para fray Leopoldo las pupilas consteladas de chispas de aquel pedacito de viva carne, era el único vestigio de su otra existencia, la compañía única. Los chinos hablaban y el gato no; los chinos poseían brazos, piernas, pecho, esqueleto semejante al suyo... Y, sin embargo, él reconocía al gato como hermano y a los otros los sentía como extraños, impenetrables, heterogéneos de su materia y de su alma. Por eso presintió más que observó la enfermedad y se uso a cuidarlo con hipertrofiada ternura. No hubo remedio que no intentase, mimo o cuidado en los que no pusiera toda el alma y un tiempo larguísimo, saturado de afán. Cuidando al gato, se cuidaba a sí mismo. Mientras el animal palpitara bajo sus manos, él podría resistir. Mientras el gato no quedase inerte, tendría un testigo, unos ojos capaces de servir de vivos espejos a su angustia y de impedirle olvidar la mirada de Dios. Jamás enfermero alguno cuidó con abnegación y egoísmo iguales. Minuto a minuto todo su ser espiaba las resistencias de la vida en el ser minúsculo que rebullía dolorosamente dentro del cajón puesto en el centro de la cabaña. Todos los deliquios celestiales de su existencia refluían ahora hacia su carne desamparada. Vocablos, sensaciones táctiles ajenos a su ser hasta entonces, reclamaban los derechos de una juventud que pensó desentenderse de la arcilla por completo para arder íntegra en la llama del espíritu. El suave pelo del gato cedía tibio bajo sus caricias, y cuando los maullidos hacíanse muy tenues, él le acercaba el rostro y le decía palabras sacadas de la letanía como de un venero secreto, dulcísimo y ardiente, insospechado y tocado de locura: No te quejes, que yo te cuidaré, mi lucero... ¡Pobrecito, tan lindo! Mi consuelo... Mi refugio... Ya que no pude salvar a fray Juan, te salvaré a ti... Y tú me salvarás también. Por cuidarlo apenas iba al montículo fúnebre al cual la Naturaleza, impasible, insinuaba ya los primeros brotes de vegetación. Las sombras del desconcierto paralizaban sus decisiones y trastornaban sus palabras; mas como suele suceder en muchos casos, del derrumbamiento cerebral se destacaba una llama más lúcida que las habituales, y a su luz fray Leopoldo veía la necesidad de dejar todo y de correr a través de todos los riesgos hacia la costa. Pero en seguida comprendía la imposibilidad de acelerar el fin del animalito convertido por el destino en llave de su vida. Y palmo a palmo le disputaba su presa a la Muerte. Acaso para reaccionar contra la influencia letal, la vida abríale cada día, valiéndose de espejismos aciagos, el jardín de las tentaciones cuajado de mandrágoras y de manzanas saturadas de terrible efluvio de mujer. ¿Por qué, él siempre insensible al peor de los enemigos del alma, a la Carne, empezaba a sentir en el olfato, dentro de los ojos y en la piel cosas jamás sentidas, cual si también fueran a nacerle brotes de vegetación a su cuerpo? Y le temía a la chinita que venía a prodigarle una simpatía prometedora: tal vez la misma que en otra soledad habían solicitado de ella los otros europeos a quienes trató antes. Fray Leopoldo habría podido defenderse de la carne amarilla sin esfuerzo, sin necesidad de cobijarse junto a la cruz rudimentaria puesta sobre la tumba de fray Juan ni junto al cajón dónde el gato agonizaba, ya casi apagando el centellear de sus ojos, BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 22 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ entre maullidos lastimeros. Pero, indefenso, abandonado de Dios ¿iba a poder contra los malos milagros de Lucifer? La mozuela asiática no era ella misma ya solamente: Por misteriosos juegos cerebrales lo imposible se realizaba, como en los sueños: El gato era ahora gato del convento, y para borrar de la muchacha la amarillez y los rasgos oblicuos, del fondo del pasado surgía una imagen no recordada nunca, ni siquiera mirada antaño, vista nada más, entre otras cien: la imagen de la hija del sacristán. Y el recuerdo, con infernal minucia, precisaba el color de los ojos, la gracia mitad púdica mitad hipócrita de sus párpados, el cobre de la cabellera, los labios gruesos, los hoyuelos de las mejillas, y, en el pecho, aquel doble vaivén que alcanzaba ahora, contra todas las preces de fray Leopoldo, poderío atroz... ¿Cómo en la placa fotográfica de sus retinas habían quedado aquellas imágenes latentes para ser reveladas después por los ácidos de Satán? Hasta el tono de la voz y la calidad del aliento de la muchacha de allá, una vez que le entregó dos cirios rizados en víspera de la fiesta de San Jerónimo, se transfundían por mal milagro a la muchacha china. Y era estéril pedir socorro a la razón: La barrera entre la quimera y la realidad había sido arrasada. Ya ni siquiera las mañanas eran castas. En la calígine de los mediodías resultaba infructuoso apretujarse contra los dos maderos cruzados de la sepultura, o inclinarse sobre el cajoncito a contar los latidos de aquella bestia destinada por las arcanas potestades a sostener con su último aliento los alientos últimos de un hombre. Y por las tardes, cuando a la caída del sol se enconaban los recuerdos, dos hilos de lágrimas caían de sus ojos, anegaban en amargor la boca, y se esponjaban en la estameña. La mozuela se escapaba de sus faenas para venir a consolarle, y le sonreía en el silencio con sus dientes menudos, con sus labios sutiles: en realidad con los dientes anchos y la boca pulposa de la hija del sacristán: en realidad con la boca de todas las mujeres jóvenes del orbe. Y él la contemplaba aterrorizado, la diestra puesta en el cuerpo del gato, que también, por negra magia, se transformaba en algo sedoso, voluptuoso, abrasador. El aire se enrarecía entonces, y ambos quedaban inmóviles, como si estuvieran separados por un cristal infinitamente frágil, que pudiera quebrar el menor movimiento. Y así, muchas veces, en este duelo mudo, llegaba la noche y rasgaba la sombra de la cabaña los dos puntitos de mortecino fósforo del gato y las dos lucecitas enigmáticas cuajadas en el rostro amarillo. Esta lucha duró varios días. Uno, al fin, de regreso de la tumba de fray Juan, fray Leopoldo encontró al gato inerte. Y se quedó estupefacto junto a él, solo, en la soledad absoluta. De este modo estuvo varias horas, tan sumido en sí, que se sentía mineralizado igual que el paisaje, lo mismo que su desventura. Iba a caer la tarde cuando unos pasos le sacaron la conciencia de lo profundo, y la esparcieron por sus sentidos. Desde la puerta de la cabaña la chinita, le tendió los brazos. Y entonces fue cuando fray Leopoldo apoyó una de sus sienes sobre la almohada única dónde ya le era posible reposar, y abrió con la ganzúa del revólver, de un disparo, la puerta tras la cual iba a encontrarse frente a frente con Dios o con la nada. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 23 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ El testigo Aquel peligro con que había jugado noches y noches, hasta aclimatarse a él y casi olvidarlo, sobrevino al fin. Apenas oyó las palmadas llamando al sereno, en la calle, tuvo el presentimiento de que su marido venía a sorprenderla; y sólo entonces su conciencia, adormecida durante tantos días entre la molicie del pecado, dio un salto en el alma; un salto espiritual casi tan grande como el físico de su amante, que había comenzado a vestirse, apresurado y trémulo. Repentino instinto les hizo comprender los inconvenientes de aquel descenso peligroso y sobre todo escandaloso a través del balcón, proyectado desde el principio de sus relaciones, y la ventaja de sustituirlo por otro plan más factible. Sí, era mejor. Con esa fe irreverente de algunas mujeres, invocó a su Virgen venerada para que le valiese en el trance, prometiendo a cambio no delinquir más; y, ya tranquila, le dijo a su cómplice con desprecio, con ira de verlo acobardado: No te asuste; aun tiene que subir y que abrir la puerta... Mira, en vez de saltar por aquí, es mejor que cojas todo y esperes en el cuarto del niño, allí no ha de entrar él. Vendrá directamente aquí, y mientras que yo lo entretengo, tú descorres, sin hacer ruido, el pestillo y te vas. Salieron en puntillas de la alcoba y entraron en el cuarto del niño, que estaba próximo a la puerta de la calle. La luz de la lamparilla hizo bambolearse sobre una pared dos siluetas, y ella, mientras escondía al amante bajo la cortina de un perchero, miró la cara de su hijito y tuvo la momentánea ilusión de verlo parpadear. Pero no, el nene dormía sosegadamente: basta oír su respiración apacible. La cobardía del hombre la había contagiado. En seguida volvió a la alcoba, borró en la cama y en las almohadas las huellas del cómplice, y se estuvo quieta, en acecho. Ya la llave giraba con ruido mal evitado en la cerradura. ¡Su pobre marido era torpe para disimular hasta cuando pretendía sorprenderla! Y por primera vez se le manifestaron la franqueza y la hidalguía implícitas en aquella dificultad para el engaño. "Yo, en su lugar – pensó –, habría aceitado la cerradura; me habría procurado de antemano, una llave de abajo para no tener que llamar al sereno, y en lugar de someterlo a aquel interrogatorio de seguro estéril, que, a pesar de las voces veladas BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 24 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ resonó en el silencio de la noche como un aviso, dándole tiempo para apercibirse, habría subido silenciosa, felina..." También por primera vez aquella idea de superioridad sobre su marido le produjo ternura. Estaba cierta de poder engañarle, estaba cierta de que al llegar delante de ella y no encontrar un hombre a su lado, se excusaría torpemente, arrepentido, convencido... Y esta inferioridad le hizo sentir toda la vergüenza de su culpa. Fue uno de esos instantes inmensos que dan espacio a todas las recapitulaciones. Pensó en la estupidez de su falta, en el hijito idolatrado que iba a escudar con su inocencia a quien, por sensual capricho nada más, había hecho ser mala a su madre, comparó al marido con el egoísta que antes sus proposiciones de salvarlo y de quedar sola, expuesta a la venganza, no tuvo ni una sola protesta. Y entonces comprendió tardíamente, como llega tantas veces la comprensión, que aquel hombre había maleado su alma para poder apoderarse de lo único que deseaba de ella: de su cuerpo. Pero ya se percibía por las rendijas de la puerta el resplandor de la luz; ya los pasos habían dejado detrás el cuarto del niño... Y de súbito la puerta de la alcoba se abrió con violencia. Ella fingió despertar, y en cuanto vio en el rostro del marido la turbación, comprendió que estaba salvada. Apenas se cruzaron las primeras palabras pareció él el culpable. Con conmovedora sorpresa trataba de justificar su regreso del club a hora extemporánea: Me encontraba mal... Ya repararías que casi no cené. Al abrir la puerta me pareció oír ruido, y por eso saqué el revólver. Perdóname el susto... No, no te molestes en hacerme nada... Me voy a acostar. Mientras se desnudaba, ella no dejó de hablar volublemente, fingiendo haber creído todos los pretextos. Hablaba esforzando un poco la voz, para amortiguar cualquier ruido lejano. Al cabo oyó o adivinó que la puerta de la calle se cerraba con sigilo, e impelida por esa imprudencia hija del triunfo, le preguntó: ¿Ese es el ruido que sentiste antes? Debe de ser alguna ventana abierta. Ve a ver. Él tuvo un movimiento hacia la puerta, y luego, encogiéndose de hombros y ruborizándose, repuso: No, no. Hazme sitio... ¡Tengo un cansancio! ¿No quieres que hablemos un rato? No, no... Hasta mañana. Pasó largo tiempo. A pesar de la obscuridad y de la quietud, ella comprendió que estaba despierto. Algo eléctrico y febril hacía vibrar los cuerpos al menor contacto. De pronto, él le dijo con voz violenta y conmovida: Oye: yo no quiero vigilarte nunca ni hacer caso de anónimos ni habladurías. Necesito tener confianza en ti... Pero si algún día te cojo en lo más mínimo, te mato. ¡Por éstas! Y cuando ella, sintiendo en el alma y en la carne la verdad de aquella amenaza, iba a incorporarse para responder, él le puso la diestra callosa y rotunda sobre la boca, impidiéndole hablar. No me contestes nada, es mejor. Ya está dicho. Luego la abrazó con abrazos espasmódicos, que tenían algo de goce y algo de tortura, como en aquellos primeros tiempos del matrimonio; y mientras ella se abandonaba pesarosa y feliz a las caricias, propósitos de fidelidad llenaban su mente. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 25 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ No era miedo a que el alma primitiva del marido dictase al brazo el cumplimiento de su amenaza, no. Ahora preferiría morir a faltarle de nuevo: Ya conocía el gusto agrio del pecado, ya sabía lo que era ser infiel... Lo había sido por malsana curiosidad, pro sin causa, casi sin goce... Ningún hombre podía valer más que el suyo. En todo caso, aunque alguno valiese un poco más, debería conformarse y pensar en los que valían menos... Porque en todas las cosas de la vida debía haber siempre ricos y pobres y, si él era un poco brusco, la quería, y era, sobre todo el padre de su hijo idolatrado, que no los tenía más que a ellos en el mundo para hacerlo feliz. Otra vez, de pronto, él le preguntó: ¿En qué piensas? ¡En ti, en ti, en ti! La sinceridad y la vehemencia del tono lo convencieron. La volvió a acariciar, y también la carne, con su persuasión muda, le dijo que pensaba en él y que correspondía a sus caricias con esa violencia inconfundible de la pasión. Así permanecieron mucho rato, entre besos mudos, elocuentes. Y al día siguiente, contra la costumbre, se levantaron tarde. Toda la mañana ella estuvo aturdida de dicha. Hasta la criada se lo notó. De tiempo en tiempo tenía que decirse a sí misma: "Cálmate, cálmate..." Una necesidad de ejercicio la obligó a trabajar, y le sobró tiempo para todo. A mediodía ocurriósele obsequiar a su marido con uno de sus platos predilectos, y guisó con esmero, con entusiasmo, con poesía casi. Luego mandó a comprar flores y adornó la mesa. Estaba saturada de alegría, como una persona que creyéndose irremediablemente perdida encuentra de pronto el camino. Era cual si se acabase de casar, cual si tuviera otra vez toda la vida por delante, cual si hubiera pasado una enfermedad grave y renaciese en primavera... La monotonía de diez años de matrimonio habíase desvanecido. Y a las doce y media sintió aquella feliz impaciencia que al comienzo del matrimonio le producía la menor tardanza del esposo, y se asomó al balcón para esperarlo. Al fin lo vio: venía allá por el final de la calle, con el niño, a quien todos los días iba a recoger al colegio. Una ola de ternura le subió a los ojos. ¡Ya su hijito era casi un hombre! Bastaba mirar su aire serio, el esmero con que traía el portalibros, su aspecto a la vez despierto y ponderado, para comprender que era excepcional. ¡Pocos niños de nueve años habría tan reflexivos, tan formales! ¿Cómo pudo ella manchar ni siquiera en sueños aquella infancia? ¡No merecía volver a ser dichosa después de...! Pero su nueva vida rescataría la mala, la anterior... Los vio entrar, fue a abrirles la puerta, y los besó a los dos emocionadamente. Después, en la mesa, hubo de hacer esfuerzos para disimular que estaba alterada. Hubiese querido poder gritar: "Voy a ser buena". Hubiera querido arrodillarse, confesar su maldad y pedir perdón a todas las cosas profanadas: a las ropas íntimas, a los muebles, a aquella cama, sobre todo, que la había sustentado pura y culpable con los mismos crujidos de muelles. ¿Los mismos? Tal vez no. Tal vez no... La luz, tamizándose en una cortina, suavizaba la blancura del mantel y la de las flores, y el humo de la sopera, la carita del hijo, la sana confianza del padre, todo, adquiría para ella un sentido de nobleza y de paz. ¡Esta era su verdadera vida! ¡Ahora sí que iba a ser feliz! Más que una comida, aquélla fue una comunión. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 26 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ A los postres dio de su plato una cucharadita al niño y otra al marido... Sí, no bastaba ser buena: además, sería mimosa en adelante, porque los mimos contrarrestan el frío de la costumbre. Constituía una vergüenza la mancha que llevaba él en la solapa... Esa mancha, como la otra, la horrible, serían las últimas. "Desde hoy no habrá patena más limpia que sus trajes ni que mi conducta", se dijo. Al verlos levantarse para irse, se sorprendió. ¿Era ya la hora? Fue el tiempo más corto de su vida... Y los acompañó hasta la puerta. Por la tarde salió decidida a ver al "otro" y a romper de una vez. Tenía cita con él en un parque lejano; pero, no queriendo hablarle para evitar complicaciones y posibles desfallecimientos, escribió una carta seca, irrevocable. Cada vez que recordaba su egoísmo y su miedo ridículo ante la posibilidad de la sorpresa, sentía hasta rubor. El falso Don Juan que había explotado su frivolidad y su novelería, en el caso de tener una mujer infame, como había sido ella, habría preferido aguantarse a matar. ¡Su marido sí que era un hombre!... Al ver al cómplice, de lejos, advirtió en su figura detalles defectuosos en que nunca se había fijado. ¿Y era aquél el ser que por poco tuerce para siempre su vida? Ahora era cólera contra sí misma lo que sentía, y se acusaba de ciega, de viciosa, de necia... Cuando estuvo junto a él le dijo, dándole la carta: Toma, toma y vete... Creo que me siguen. El balbuceó, nervioso, casi al mismo tiempo: Estaba intranquilo por ti. ¿Te ha dicho algo tu hijito? Es monísimo. Anoche, en cuanto saliste, abrió los ojos y me habló. Debe haberme visto ya otras noches cuando no gritó y se dio cuenta... El mismo cerró la puerta del pasillo para que no me oyeran salir. Varias personas se aproximaban, y el hombre, separándose, siguió a paso largo por la avenida. Ella hubiera querido detenerlo, gritar, pedirle detalles, pero durante un largo minuto estuvo sin movimiento y sin voz, con las ideas dispersas, igual que si aquellas palabras que acababa de oír fueran de plomo y le hubiesen caído sobre la nuca... Acaso su rostro reflejara su estado interior, porque algunos se volvían a mirarla con extrañeza. Inconscientemente anduvo sin rumbo más de dos horas, pasando y repasando por los mismos sitios. El frío de la tarde le restituyó la lucidez, y una idea única se hizo luminosa en su cerebro, lo llenó todo y calcinó su alma: ¡El niño lo sabía! Ya no era posible aquella vida de ventura y de bien a cuyo solo anuncio debía su única hora puramente feliz. ¿Cómo habría sido? ¿Qué palabras a la vez atroces e ingenuas se habrían cruzado entre aquel maldito hombre y su hijito? ¿Podría el niño haberse dado cuenta de todo, "de todo?" ¡Si fuera posible engañarlo!.. Pero no, ahora recordaba el aire sombrío del niño desde hacía algún tiempo, y, relacionándolo con la precocidad de la criatura, comprendió que ninguna esperanza era posible. El mismo hecho de no haberle dicho ni una palabra, ni una alusión, confirmaba su certidumbre. Aquella inteligencia precoz de que ella con orgullo de madre se había tantas veces ufanado, habíale servido a su hijo para abrirle prematuramente esas cortinas de ilusión que ocultan durante algunos años la acritud de la vida. ¡Por su propia abyección y por la cobardía de aquel hombre iba a ser desgraciado su hijo! Hubiera preferido mil veces que la noche antes la hubiera sorprendido el esposo y dado la merecida muerte. Dios podía perdonarle la traición al hombre, pero no la traición al niño, porque un hombre puede insultar, puede vengarse, mientras que un BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 27 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ niño es una pureza indefensa... Imaginaba el doloroso esfuerzo del nene para sobrellevar en silencio el descubrimiento de que tenía una mala madre. ¿Por qué había hecho ella eso? ¿Cómo iba a resistir ahora toda la vida aquella mirada de reproche? ¿Con qué autoridad iba a pretender inculcar en el alma infantil normas de rectitud? No, sería imposible, imposible. Ocho campanadas traídas por la brisa pasaron sobre la arboleda. Era ya hora de cenar, y estaba muy lejos de su casa. Instintivamente se encaminó hacia la salida, mas al poco tiempo cambió de rumbo y volvió a internarse en el parque. Andaba de prisa, por voluntario paralelismo entre las ideas y los músculos. Cuando volvió a sonar otra hora, una nueva reacción de instinto le dictó: "Es mejor regresar ahora mismo. Inventa un pretexto y tu marido lo creerá". Y en seguida se pintó en su cerebro la mirada con que la acogería su hijo: Mirada triste, mirada que querría decir: "A mí no puedes engañarme: yo sé de dónde vienes, mamá... Pero no, tú no eres mi madre de antes: me has amargado con el vicio lo que con las entrañas me diste. Te debo este dolor que me obligará a entrar derrotado en la vida. Estamos iguales: si tú me diste la existencia, yo te la conservo callando". ¡Ella tendría que leer todo eso en los dulces ojos infantiles!... Y eso no sería sólo una vez, sino cada día que saliese, todos los días, siempre... El tiempo pasaba. Una estrella fugaz fue a perderse hacia la ciudad, que se delataba a los lejos por una claridad blanquecina. En la casa, bajo la luz tranquila de la lámpara, el padre consultaba de rato en rato el reloj, taconeando de impaciencia, sin comprender, y el niño, para rehuir sus miradas, cruzó los brazos sobre el mantel, apoyó la cabeza y fingió dormir. La única que por fin logró descansar en aquella noche terrible, fue ella. Los periódicos de la mañana anunciaron en pocas líneas que una mujer había aparecido ahogada en el estanque del parque. No pudo saberse si fue suicido o accidente. Los periodistas husmearon la pista de un suceso, pero faltos de datos hubieron de desistir de las pesquisas. A los dos días otros dramas solicitaron la atención del público y sólo recordaron el hecho un niño, dos hombres y algunos allegados que fueron poco a poco olvidando. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 28 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ La quinina A José Manuel Carbonell Habían cerrado las ventanas para que el paisaje externo no destruyese el ilusorio, y la familia, agrupada en torno a la mesa, disponíase a saborear el almuerzo hecho al modo de allá. Los manjares servidos simultáneamente, permitían librarse de la presencia de la criada, que de seguro habría manchado con esa risa burlona propia de la gente ordinaria ante las costumbres ajenas, el hechizo de la fiesta. Y porque aquel día era 20 de mayo, la necesidad cotidiana iba a elevarse a comunión patriótica en uno de esos hogares aventados por el destino lejos de la tierra natural. –!Yo quiero galleticas de plátano! –!Yo, tasajo! – Echame a mí un tamal. –No, primero el ajiaco. !Silencio! La gula de los pequeños era alegre; pero el vaho de las viandas estimulaba en los mayores más la fantasía que el apetito. De tiempo en tiempo los tenedores quedaban indecisos sobre las frituras o sobre los pedazos de boniatos, cuyas venas azules hacían pensar en un mármol jugoso. Casi todos los chicos habían nacido fuera de la patria y no habían podido conocerla aún, a causa de los obstáculos económicos. Los padres procuraban recompensarlos con libros y conversaciones; más siempre quedaban zonas oscuras imposibles de penetrar. Hacia el final de la comida, cuando la pasta de guayaba y el queso blanco bajaron del aparador al mantel, uno de los pequeños tuvo el recuerdo súbito, de una frase de sentido equívoco, leído en un periódico de la Habana, y preguntó: –¿Qué quiere decir '"Ese mandó quinina", papá? –Quiere decir...igual que tantas frases, casi lo contrario de lo que expresa. Donde tú la leíste será, casi de seguro, un sarcasmo, un insulto. Y, sin embargo...,yo conozco una historia de quinina, que nunca, por pudor, he de descubrir a nadie, a pesar de haber sido muchas veces tentado a ello por la jactancia de tantos usureros de la patria. Voy a contarla a vosotros y así sabreís lo que "mandar quinina" quiere decir. Empequeñecióse la mesa al inclinarse los bustos en un círculo de atención, y el padre habló así: –Cuando en 1895 estalló la guerra liberadora, yo vivía en Santiago de Cuba y tendría poco más de once años. Mi casa era una casa de confluencia, como hubo tantas; padre español, militar; madre cubana, nacida en Baracoa, y criada en Sagua de Tánamo, es decir, cubana reyoya. El grito de Baire resonó de modo bien distinto no sólo para los dos grandes elementos opuestos en la isla, sino en el seno de muchos hogares. En el mío fueron primero cuchicheos, sombras de preocupaciones,; pero, sin duda, la argamasa de cariño era muy recia, porque nada se resquebrajó en él. Toda la famila de mi madre debía simpatizar con la causa separatista, y toda quería y respetaba a mi padre, cuyo sentido liberal de hombre de estudios y de viajes era doblemente raro en su posición de patriota y en su profesión de militar. Yo no he sabido hasta mucho después por qué, en tono bondadoso, solían llamarle don Capdevila – Capdevila fue un oficial español de heroica honradez, que defendió a los estudiantes fusilados BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 29 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ ignominiosamente en 1871: siempre que salíamos con mi padre y paseábamos por la calle de San Tadeo, cerca del Parque de Artillería, se detenía para enseñarnos la casa en donde él vivió–; pero el caso es que con una deferencia rara cuando fermentan las pasiones, ni una alusión a la guerra se hacía en su presencia. Recuerdo que mi casa, una casita baja con su techa de viguetía donde anidaban pájaros, y su patio, donde un flamboyán inmenso ponía la sombra encendida de sus flores sobre una malanga de gigantescas hojas y savia picante, me parecía un oasis. Todo rumor de la contienda me llegaba de fuera. En esa edad en que hasta los acontecimientos adversos, si vienen a romper el paso monótono de los días, parecen sucesos venturosos, susurros, noticias, esperanzas, temores, exacerbaban casi a diario la curiosidad de los niños. Y en tanto que los mayores aplicaban trabajosa prudencia al disimulo, los muchachos, en plena calle, jugábamos a españoles y mambises, haciendo con piedra y palos simulación de lo que, con fuego y con sangre, hacían en la manigua. Por nuestras bocas inocentes pasban las noticias con temblor de pasión. 'En Ramón de las Yaguas ha habido un cambate!' '!Lo ganamos nosotros!' ; '!Mentira, tuvisteís que chaquetear y meteros en el cementerio!.." 'Sziwikoski huyó...''Santolices es un valiente..' 'Más lo es Maceo." Y pescosones y chirlos sellaban las opiniones en aquellos desmontes del Pozo del Rey, donde las batallas conocidas por nosotros tenían minúscula copia. Al llegar a mi casa, mi hermana mayor, mayor que yo cuatro años, me arreglaba las ropas o me curaba los golpes, diciéndome: "Dí que reñiste por un libro." Yo asentía sin darme cabal cuenta de aquella complicidad delicada. Y en las amonestaciones paternales, los dos convenían en exhortarme a no reñir, y en no inquirir nunca los motivos de tan continuadas pendencias. Una tarde, junto a la confitería La Nuriola, un muchacho llamado Satién, me dijo a gritos, con un gesto confidencial: –Tu tío se ha ido al monte desde Gibara. Ya se sabía lo que era "irse al monte". Ahora pienso que si los gobernantes españoles hubieran querido averiguar el misterio de muchas casas, mejor que dar oído a delaciones y sospechas, habrían hecho fijándose en los juegos de los muchachos. La noticia fue para mí como un secreto pesado y doloroso. Aquel tío tan delgado, tan pálido, de continuo vestido de negro, que usaba pañuelos de seda, barbita en punta y un absurdo sombrero de copa, !se había ido a la guerra! Siempre me había parecido el tío Alvaro un ser misterioso. Yo me lo imaginaba en la manigua con un gran machete y siempre con su chistera inverosímil. ¿Lo sabían ya ellos?¿Qué diría mi padre? ¿Y mi madre, que hablaba de él como de un ser débil, indefenso, por quien ella tuviera obligación de velar? Fui a casa de unos parientes y, del mismo modo que Satién, solté la nueva: –El tío Alvaro se ha ido con los mambises, tía Leonor. –Usted lo que debe hacer es callarse, muchacito, y no meterse en cosas de grandes. El sofión casi me advirtió que la noticia era conocida de todos, y no me atreví a renovar en mi casa la prueba. No, no debían de saberlo. Aquel día precisamente, mi padre y mi madre tenían sobre sus caras cierta serenidad dulce, que casi les daba un parecido. Ahora pienso que debió ser antes, un día que me dijo con sigilo mi hermana: ' Vete a la calle y no vuelvas hasta la hora de la comida', cuando la noticia ahondase en ella las ojeras y tendiese en él, sobre el rostro blanquísimo, una sombra. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 30 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Pasaron los días, los meses. Alternativas diversas conmovieron la ciudad. En mi casa esas peripecias apenas se marcaban en silencios y en sonrisas difícilmente perceptibles. Una discreción, no de las palabras, sino de las almas, debía aliarse con el cariño para lubricar los pasos peligrosos. Tengo hoy la certeza de que mi madre estaba por completo junto a los que en el campo combatían, y que mi padre, aún comprendiendo la justicia de la causa cubana, estaba junto a sus compatriotas por ese instinto superior a nuestra razón, que nos dicta tantas acciones. Cierta noche –– recuerdo hasta el color del cielo, hasta el olor del aire––mi madre me llamó aparte y me dijo: –Mira, ya pronto vas a ser un hombre y, como las circunstancias obligan, tengo que contar contigo para una cosa, para un secreto. Se trata de tu tío Alvaro, que está enfermo en el campo y me ha escrito...Me pide quinina y un cubierto. Hay que dejárselo en una tienda de Dos Caminos del Cobre, a nombre de un tal Miguel, que irá a recogerlo. Allí saben...Por causa que cuando seas mayor sabrás, esta es la única cosa que voy a ocultarle a tu padre en mi vida...Es un deber mío no dejar morir a mi hermano, y también es un deber no comprometer a nadie por él...Si a ti te cogieran, dirías la verdad, yo la diría también y.. Como eres un niño, y al fin y al cabo no se trata de...Pero no creo que te cojan. Tú eres listo..¿Te atreverás? Mis ojos chispeantes debieron respnder antes que mis labios. A la mañana siguiente fui a la botica de un señor italiano llamado Dotta y me entregó cuatro frasquitos amarillos llenos de tableticas blancas. De allí marché a la ferretería El Candado y compré un cubierto. Recuerdo que me dieron a escoger, y que, sin duda, por destinarse a un guerrero, elegí uno de largo cuchillo puntiagudo. Orgulloso de haber realizado la primera parte de la aventura, fui a mi casa y, entrando por el traspatio, entregué a mi madre el paquete. La carta de mi tío debía marcar día fijo para la entrega, pues mi madre me hizo esperar, y hasta pasada casi una semana, no me dió las intrucciones finales. Para preparar el paso, desde cuatro días antes, ya a pie y con otros amigos, ya en el caballo de un pariente oficial de la Gurdia civil, de apellido Alcolado, iba yo hasta cerca de Dos Caminos. Había que cruzar junto al cementerio y esto era lo único grave para mí, hasta de día. Jamás ningún soldado me detuvo ni me preguntó nada; los muertos que dormían tras la puerta de piedra, me turbaban más que todos los ejércitos del mundo. En el viaje de ida nada falló. Al llegar a la tienda el hombre me hizo pasar a un colgadizo interior y abrir el paquete. –Es para saber lo que hay y evitar luego reclamaciones–explicó. El bulto, cuidadosamente comprimido, encerraba la quinina, sin frascos, y el cubierto, pero faltaba el cuchillo. Yo mostré mi sorpresa y el guajiro masculló: "¿Ve usté, niño?" Y salimos de la trastienda porque una mulata solicitaba un real de luz brillante. Creyendo que aún quería el hombre algo más, esperé y cuando él se dió cuenta y me dijo "puedes irte", empezaba uno de esos crepúsculos breves de nuestra zona, en que las tinieblas caen sobre el sol. Monté a caballo y al instante me acordé del cementerio. Yo no conocía otro camino; era, pues, preciso pasar junto a la puerta terrible. Un rato antes de llegar canté para enardecerme y cuando entre la mezcla azulosa de día y de noche surgieron las blancas tumbas, el caballo, tal vez contagiado de mi terror, empezó a temblar y a encabritarse. Fue un miedo loco, tan grande por lo menos como el que habrán tenido que dominar cien héroes. Agarroté los pies debajo de la cincha, me abracé al cuello del bruto soltando las riendas y, en un galope frenético en el que BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 31 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ nuestros sudores se juntaron, cerrados los ojos, cerrada el alma, salté barrancos y crucé breñales...Los muertos no pudieron cogerme, pero llegé a mi casa ensangrentado. El susto de mi madre fue tal, que apenas prestó oído a mis explicaciones acera del cumplimiento del encargo. Dudo que ninguno de los sacrificios que, de ser hombre hubiese hecho por la independencia de mi tierra, me hubiera sido más penoso que aquel pavor. Años después, en un viaje, mi madre, vieja ya, sacó de entre sus reliquias un envoltorio y me lo entregó. –¿Reconoces esto?–me dijo. Casi antes de abrirlo, sólo con el tacto, reconocí el cuchillo que en un azar misterioso se separó del paquete que yo llevé a la tiendecita de Dos Caminos del Cobre. Junto a la empuñadura un papel mostraba aún varias líneas escritas con lápiz. Era la letra primorosa y generosa de mi padre, pero con un temblor que nunca le había visto. Y esas líneas decían: 'He dejado que fuera lo demás por ser para tu hermano..Pero el cuchillo, no; es casi un arma...Perdóname.' Los rasgos trémulos de la escritura nos hablaban aún de su delicadeza infinita cuando la mano que los trazó hacía mucho tiempo ya que estaba agarrotada e inmóvil sobre el pecho, bajo la tierra. Hoy durmen los dos, juntos, en aquel mismo cementerio, cerca del camino que yo pasé aterrorizado. !Ah, ahora no tendría miedo! Ahora – disculpadme, hijos míos –, en vez de huir, entraría por la puerta de piedra, buscaría la tumba, y me acostaría a descansar a su lado, para siempre." BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 32 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ El que vino a salvarme Siempre tuve un gran miedo: no saber cuándo moriría. Mi mujer afirmaba que la culpa era de mi padre; mi madre estaba agonizando y él me puso frente a ella y me obligó a besarla. Por esa época yo tenía diez años y ya sabemos todo eso de que la presencia de la muerte deja una huella profunda en los niños... No digo que la aseveración sea falsa, pero en mi caso es distinto. Lo que mi mujer ignora es que yo vi ajusticiar a un hombre, y lo vi por pura casualidad. Justicia irregular, es decir, dos hombres le tienden un lazo a otro hombre en el servicio sanitario de un cine y lo degüellan. ¿Cómo? Pues yo estaba encerrado haciendo caca y ellos no podían verme; estaban en los mingitorios. Yo hacía caca plácidamente y, de pronto, oí: "Pero no van a matarme..." Miré por el enrejillado y entonces vi una navaja cortando un pescuezo, sentí un alarido, sangre a borbotones y piernas que se alejaban a toda prisa. Cuando la policía llegó al lugar del hecho me encontró desmayado, casi muerto, con eso que le dicen shock nervioso. Estuve un mes entre la vida y la muerte. Bueno, no vayan a pensar que, en lo sucesivo, iba a tener miedo de ser degollado. Bueno, pueden pensarlo, están en su derecho. Si alguien ve degollar a un hombre, es lógico que piense que también puede ocurrirle lo mismo a él, pero también es 1ógico pensar que no va a dar la maldita casualidad de que el destino, o lo que sea, lo haya escogido a uno para que tenga la misma suerte del hombre que degollaron en el servicio sanitario del cine. No, no era ése mi miedo; el que yo sentí, justo en el momento en que degollaban al tipo, se podría expresar con esta frase: ¿cuál es la hora? Imaginemos a un viejo de ochenta años, listo ya para enfrentarse a la muerte; pienso que su idea fija no puede ser otra que preguntarse: ¿será esta noche?, ¿será mañana?, ¿será a las tres de la madrugada de pasado mañana?, ¿va a ser ahora mismo en que estoy pensando que será pasado mañana a las tres de la madrugada? Como sabe y siente que el tiempo que le queda de vida es muy reducido, estima que sus cálculos sobre la hora fatal son bastante precisos pero, al mismo tiempo, la impotencia en que se encuentra para fiar el momento, los reduce a cero. En cambio, el tipo asesinado en el servicio sanitario supo, así depronto, cuál sería su hora.. En el momento de proferir: "pero no van a matarme...", ya sabía que le llegaba su hora. Entre su exclamación desesperada y la mano que accionaba la navaja para cercenarle el cuello, supo el minuto exacto de su muerte. Es decir, que si la exclamación se produjo, por ejemplo, a las nueve horas, cuatro minutos y cinco segundos de la noche, y la degollación a las nueve, cuatro minutos y ocho segundos, él supo exactamente su hora de morir con una anticipación de tres segundos. En cambio, aquí, echado en la cama, solo (mi mujer murió el año pasado y, por otra parte, no sé la pobre en qué podría ayudarme en lo que se refiere a lo de la hora de mi muerte), estoy devanándome los pocos sesos que me quedan. Es sabido que cuando se tiene noventa años (y es esa mi edad) se está, como el viajero, pendiente de la hora, con la diferencia de que el viajero la sabe y uno la ignora. Pero no nos anticipemos. Cuando lo del tipo degollado en el servicio sanitario, yo tenía apenas veinte años. El hecho de estar lleno de vida en ese entonces y, además, tenerla por delante casi como una eternidad, borró pronto aquel cuadro sangriento y aquella pregunta angustiosa. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 33 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Cuando se está lleno de vida só1o se tiene tiempo para vivir y vivirse. Uno se vive y se dice: ¡qué saludable estoy, respiro salud por todos mis poros, soy capaz de comerme un buey, copular cinco veces por día, trabajar sin desfallecer veinte horas seguidas...!, y entonces uno no puede tener noción de lo que es morir y morirse. Cuando a los veintidós años me casé, mi mujer, viendo mis ardores, me dijo una noche:¿vas a ser conmigo el mismo cuando seas un viejito? Y le contesté ¿qué es un viejito, acaso tú lo sabes? Ella, naturalmente, tampoco lo sabía. Y como ni ella ni yo podíamos, por el momento, configurar a un viejito, pues nos echamos a reír y fornicamos de lo lindo. Pero, recién cumplidos los cincuenta, empecé a vislumbrar lo de ser un viejito, y también empecé a pensar en eso de la hora... Por supuesto, proseguía viviendo pero, al mismo tiempo,empezaba a morirme, y una curiosidad enfermiza y devoradora me ponía por delante el momento fatal. Ya que tenía que morir, quería al menos saber en qué instante sobrevendría mi muerte, como sé, por ejemplo, el instante preciso en que me lavo los dientes. Y a medida que me hacía más viejo, este pensamiento se fue haciendo más obsesivo, hasta llegar a lo que llamamos fijación. Allá por los setenta, hice de modo inesperado mi primer viaje en avión. Recibí un cablegrama de la mujer de mi único hermano, avisándome que éste se moría. Tomé, pues, el avión. A las dos horas de vuelo se produjo mal tiempo. El avión era una pluma en la tempestad, y todo eso que se dice de los aviones bajo los efectos de una tormenta: pasajeros aterrados, idas y venidas de las aeromozas, objetos que se vienen al suelo, gritos de mujeres y de niños mezclados con padrenuestros y avemarías; en fin, ese memento mori que es más memento a cuarenta mil pies de altura. Gracias a Dios — me dije — , gracias a Dios que por vez primera me acerco a una cierta precisión en lo que se refiere al momento de mi muerte. Al menos, en esta nave en peligro de estrellarse ya puedo ir calculando el momento. ¿Diez, quince, treinta y ocho minutos? No importa, estoy cerca, y tú, muerte, no lograrás sorprenderme. Confieso que gocé salvajemente. Ni por un instante se me ocurrió rezar, pasar revista a mi vida, hacer acto de contricción, osimplemente esa función fisio1ógica que es vomitar. No, sólo estaba atento a la inminente caída del avión para saber, mientras nos íbamos estrellando, que ése era el momento de mi muerte. Pasado el peligro, una pasajera me dijo: "Oiga, lo estuve viendo mientras estábamos por caernos y usted como si nada". Me sonreí, no le contesté; ella, con su angustia aún reflejada en la cara, ignoraba mi angustia que, por una sola vez en mi vida, se había transformado, a esos cuarenta mil pies de altura, en un estado de gracia comparable al de los santos más calificados de la Iglesia. Pero a cuarenta mil pies de altura, en un avión azotado por la tormenta — único paraíso entrevisto en mi larga vida —, no se está todos los días; por el contrario, se habita el infierno que cada cual se construye: sus paredes son pensamientos; su techo, terrores, y sus ventanas, abismos... Y dentro, uno, helándose a fuego lento, quiero decir perdiendo vida en medio de llamas que adoptan formas singulares: a qué hora, un martes o un sábado, en el otoño o en la primavera... Y yo me hielo y me quemo cada vez más. Me he convertido en un acabado espécimen de un museo de teratología y, al mismo tiempo, soy la viva imagen de la desnutrición. Tengo por seguro que por mis venas no corre sangre, sino pus; hay que ver mis escaras BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 34 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ — purulentas, cárdenas —y mis huesos, que parecen haberle conferido a mi cuerpo una otra anatomía. Los de las caderas, como un río, se han salido de madre; las clavículas, al descarnarse, parecen anclaspendiendo del costado de un barco; los occipitales hacen de mi cabeza como un coco aplastado de un mazazo. Sin embargo, lo que la cabeza contiene sigue pensando y pensando en su idea fija; ahora mismo, en este instante, en mi cuarto, tirado en la cama, con la muerte encima, con la muerte que puede ser esa foto de mi padre muerto, pienso que me mira y me dice: te voy a sorprender, no podrás saberlo, me estás viendo pero ignoras cuándo te asestaré el golpe... Por mi parte, miré más fijamente la foto de mi padre y le dije: no te vas a salir con la tuya, sabré el momento en que me echarás el guante, y antes gritaré ¡es ahora!, y no te quedará otro remedio que confesarte vencida. Y justo en ese momento, en ese momento que participa de la realidad y de la irrealidad, sentí unos pasos que, a su vez, participaban de esa misma realidad e irrealidad. Desvié la vista de la foto e, inconscientemente, la puse en el espía del ropero que está frente a mi cama. En él vi reflejada la cara de un hombre joven, só1o su cara, ya que el resto del cuerpo se sustraía a mi vista debido a un biombo colocado entre los pies de la cama y el espía. Pero no le di mayor importancia; sería incomprensible que no se la diera teniendo otra edad, es decir, la edad en que uno está realmente vivo y la inopinada presencia de un extraño en nuestro cuarto nos causaría desde sorpresa hasta terror. Pero, a mi edad y en el estado de languidez en que me hallaba, un extraño y su rostro es sólo parte de la realidad–irrealidad que se padece. Es decir, que ese extraño y su cara era, o un objeto más de los muchos que pueblan mi cuarto o un fantasma de los muchos que pueblan mi cabeza. En consecuencia, volví a poner la vista en la foto de mi padre y, cuando volví a mirar el espejo, la cara del extraño había desaparecido. Volví de nuevo a mirar la foto y creí advertir que la cara de mi padre estaba como enfurruñada, es decir, la cara de mi padre por ser la de él, pero al mismo tiempo con una cara que no era la suya, sino como si se la hubiera maquillado para hacer un personaje de tragedia. Pero vaya usted a saber... En esa linde entre realidad e irrealidad todo es posible y, lo que es más importante, todo ocurre y no ocurre. Entonces cerré los ojos y empecé a decir en voz alta: ahora, ahora... De pronto sentí un ruido de pisadas muy cerca del respaldar de la cama; abrí los ojos y allí estaba, frente a mí, el extraño, contodo su cuerpo largo como un kilómetro. Pensé: bah, lo mismo del espejo, y volví a mirar la foto de mi padre. Pero algo me decía que volviera a mirar al extraño. No desobedecí mi voz interior y lo miré. Ahora esgrimía una navaja e iba inclinando lentamente el cuerpo mientras me miraba fijamente. Entonces comprendí que ese extraño era el que venía a salvarme. Supe con una anticipación de varios segundos el momento exacto de mi muerte. Cuando la navaja se hundió en mi yugular, miré a mi salvador y, entre borbotones de sangre, le dije: gracias por haber venido. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 35 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Los chinos No me pregunte usted cómo me encontré allí, ni por qué caídas fui a parar, desde la cuna rica y desde la posición de muchacho, a aquella cuadrilla de trabajadores. Entonces el cuento sería interminable. Estaba allí, y era uno más… Sólo uno más. Oiga usted lo que ocurrió con los chinos, sin preocuparse de otra cosa. El mulato llegó del oeste, el segundo día, y sus palabras inflamaron a todos, cortando los últimos lazos de aveniencia que quedaron tendidos entre el ingeniero y nosotros, en la entrevista de la noche antes. Subido sobre una pipa de ron, sin cuidarse del sol terrible, habló más de una hora. El tono exaltado de sus palabras incendiaba la sangre, y sus razonamientos, repetidos una y otra vez, penetraban en las inteligencias más torpes a modo de tornillos que nadie hubiera podido sacar ya sin romperlos. -- ¡A los obreros de Bahía Brava, les han estado pagando a tres pesos y a vosotros a dos…! ¿Es eso justo? Y aquí el trabajo es más duro, porque hay cobertizos, sin tiendas de lona, y por el pantano… Si resistís, no sólo os tendrán que subir el jornal, sino que os pagarán los pesos robados, y unos podrán mandar un buen puñado a sus casas y otros ir a pasar unos días de diversión a la ciudad… Tres meses a peso por día, son ciento viente… Pero hay que resistir: cada día sin trabajo es para ellos peor que para nosotros, porque la obra es por contrata, y tienen que dar indemnización si no se acaba a tiempo. ¡Hay que resistir para chincharlos! Bajo la luz reberberante, el grupo seguía ansioso aquellas palabras que multiplicaban la ira recóndita. Éramos casi cien, y había de muchas partes; negros jamaiquinos de abultadas musculaturas, de sudor acre y de ojos de concha de mar; negros de país más enjutos, de color mielado y dientes que parecían luces dentro de las bocas; alemanes de rubio sucio, siempre jadeantes; españoles sobrios y camorristas, de esos que dejan sus tierras sin cultivo para ir a fertilizar el mundo; criollos donde se veía la turba confluencia de las razas, igual que en la desembocadura de los ríos se ve el agua salada y la dulce; haitianos, italianos, hombres que nadie sabía de dónde eran… Escorias de BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 36 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ raza, si usted quiere. En todo caso, fatiga, exasperación, hambre, pasiones y un trabajo terrible, como un castigo. El mulato interpolaba en su arenga interjerciones de lenguas distintas, y a cada chasquido, una parte del auditorio vibraba. Cuando el agitador se fue, no dejó tras sí hervidero de gritos, sino ese silencio sañudo, hermano mayor de las decisiones colectivas. Puesto que el gobierno necesitaba resolver el conflicto pronto, por la proximidad de las elecciones, y puesto que el comité de la capital estaba dispuesto a socorrernos, resistiríamos. Resistiríamos sin comer, o comiendo frutas verdes de los maniguales. ¡Todo antes que seguir matándose por una miseria, bajo un sol que hacía crujir igual la pobre carne y la pobre tierra, sin otro alivio que la llegada de la tarde, en que hombres y paisajes quedaban extenuados de haber ardido todo el día, absortos en beata quietud henchida de ensueños de patria y de ensueños de brisa, sobre la cual iban apareciendo, poco a poco, las estrellas! Tres veces vino la vagoneta con emisarios a proponernos concesiones parciales, y tres nos negamos a escucharles. La última, nos recogieron las herramientas de trabajo y nos quitaron las tiendas de lona. -- Es para meternos miedo -- dijo uno. -- ¡Tener miedo ellos de dejar hierros en manos de hombres! -- rugió un negro, mostrando con risa satisfecha sus dientes ingenuos y feroces. Aun después de rotas las relaciones, vinieron a advertirnos que el mulato no pertenecía al Sindicato obrero, sino a una agrupación política bastardamente interesada en crear desórdenes. No les hicimos caso. Poco a poco, a medida que los ahorros se agotaban, fueron desapareciendo, hasta desaparecer, los vendedores ambulantes. Ni ron ni vituallas, ni siquiera esperanzas de tenerlas. Los primeros días unas nube de tormenta, que cubrieron el sol y el reposo, dieron al hambre aspecto casi dulce. Luego se despachó a la ciudad a un delegado de quien no volvimos a saber nunca. Los alemanes, una tarde, se fueron en busca de otro lugar en donde hallar trabajo; varios españoles los siguieron dos días después, y, a lo último, sólo quedamos unos cuarenta, arraigados allí por una especie de pereza furiosa. Cuando la necesidad empezaba a rendirnos, llegó un misterioso socorro de la ciudad, y la comida y la esperanza de nuevo apoyo nos volvieron a enardecer. Pero el entusiamo fue brevísimo: a los pocos días, sólo teníamos para calmar el hambre frutas terriblemente astrigentes, sin jugo, y para cogerlas, era menester caminatas más penosas aun que el hambre misma. Los primeros casos de disentería no tardaron en sobrevenir, y la fiebre me tumbó bajo la sombra seca de un árbol. Dos días después llegaron los chinos. Tres vagonetas los trajeron. Debían de ser unos noventa. Varias veces quise contarlos y no pude, porque se mezclaban y confundían unos con otros, igual que en el cielo las estrellas. Sus movimientos vivos, su pequeñez, su lividez y su flaquencia, hacíanlos parecer muñecos. “¿Eran aquellos los que iban a sustituirnos? ¡Bah, imposible!” Al verlos, nuestras vicisitudes se calmaron de pronto para dejar paso a palabras de sarcamos: “¡Pobre macacos amarillos! ¡Qué iban a resistir el trabajo tremendo! Si no tenía la compañia otros hombres, ya podía ir preparando nuestros tres pesos de jornal. El triunfo estaba cerca.” En nuestro grupo menudearon los comentarios y las risas: “Buenos eran los chinos para vender en sus tiendecitas de la ciudad, abanicos, zapatillas, cajitas de laca y jugueticos de papel risado; excelentes para BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 37 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ guisar en sus fonduchos, o para lavar y planchar con primor.. ¡Oficios de mujeres, bien! Pero para aguantar el sol sobre las espaldas ocho horas, y agujerear el hierro, ¡hacían falta hombres muy hombres!” Con curiosidad burlona seguimos su primera jornada. Eran como hormigas amarillas, diligentes, nerviosas. La traviesa que solíamos alzar entre dos, levantábanla ellos entre cinco; pero la levantaban. Iban y venían incansables; y vistos en el trabajo, parecían aumentar en número… Luego, a la hora de comer, en vez de los guisos fuertes, y del vino, y del aguardiente de caña, arroz, nada más que arroz, y comido de prisa. “¡Ah, no podrán soportar así mucho tiempo!” ¡Había que devorar allí, para defenderse del sol que devoraba todo! No eran menester los guardias armados para custodiar su faena; sin que nosotros los atacásemos, caerían rendidos, dejándonos la presa poco envidiable de un trabajo sobre el cual era menester sudar y maldecir, y que ellos predendían hacer con la piel seca y en silencio”. Pretendían hacerlo, y lo lograban. A los tres días, nuestras risas irónicas fueron trocándose en seriedad, en pesimismo. Se crisparon los puños, y sonó la primera amenaza. Yo estaba muy débil, y en cuanto caía el día, me abrazaba una fiebre delirante. Vi llegar al mulato otra vez, cuchichear, discutir. Conmigo no contaron para nada. Una negra vieja que, apiadada de mí, había venido varias veces en lo más fuerte del calor a echarme frescas hojas de plátano sobre la cabeza, me arrastró hacia su bohío y empezó a curarme. Desde allí, al través de una bruma que, sin borrar la realidad, la borraba y alejaba fantásticamente, paralizándome por completo para intervenir en nada, vi todo. -- ¡Puesto que son como bichos y no tienen en cuenta el derecho de los hombres, hay que matarlos como a bichos! - gritaba el mestizo. -Lo mejor es irnos a otra parte… Ya no debíamos estar aquí - murmuraba un blanco. Y un negro, arrugada la frente y casi el cráneo por la tenacidad de la idea, aseguraba: -¡Mí no importar guardias!… Mí tener un machete y matar todos de noche, igual que en matadero…Mí saber bien… Así…, así. Pero el mulato lo calmaba, prudente: -- No, sangre, no… Yo me marcho, y pasado mañana enviaré a uno de confianza con instrucciones mejores. Ya veréis como se arregla todo. Yo hubiese querido huir, pero no pude. Me pesaba el esqueleto -- apenas me quedaba carne --, como si estuviera enterrado a medias en aquella tierra maldita. Además, sentía una curiosidad extraña merced a la cual, desde lejos, adivinaba el sentido de los movimientos y de los labios al moverse. Vi, dos días después, llegar a un anciano haraposo, hablar con varios y dejarles un paquete de hierbas; colegí primero el miedo, y luego la decisión pintados en los rostros, y con el alma hecha cómplice segura de la impunidad que la postración física le deparaba, en la sombra de la medianoche, presentí más que columbré al jamaiquino, ir a echar las hierbas en la gran paila donde se cocía el café de los asiáticos… Y por la mañana, cuando los miré acercarse con sus escudillas, percibí de antamano lo que los ojos habían de tardar unas horas en ver aún: cuerpos que se agarrotan, manos que van a oprimir los vientres en desesperados ademanes, pupilas que se abultan y salen de las cuencas cual si quisieran sujetarse a la vida, caras amarillas que se ponen mucho más amarillas y que caen crispadas contra la tierra, para no levantarse más. Veintidós cayeron así. Otros que habían bebido menos, murieron por la noche. ¡Ah, no olvidaré nunca el terror de los guardias, ni mi propio terror! Si un chino nos infunde BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 38 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ siempre una invencible sensación de repugnancia y de lejanía donde hay algo de miedo, un chino muerto es algo pavoroso... Los cadáveres tendidos sobre el campo, bajo el trágico silencio del sol, galvanizaron a todos. Fue un día terrible. Mas al acercarse la noche y pasar sobre la sabana los primeros ecos de brisa, el grupo de culpables empezó a desbandarse para escapar, y suscitó la reacción de los guardías. La fuga duró poco: tras el primer movimiento del instinto, se entregaron sin resistencia. “No pensar, no trabajar, ir a la ciudad, y comer y dormir a la sombra, ¡qué dicha!”, debían pensar los desventurados, casi contentos de su infortunio. El testimonio de la negra me salvó: “Estaba desde hacía cinco días enfermo, y no había podido intervenir”. Atontado, sin lágrimas, los vi marchar en fila hacia el oeste, por donde el mulato había venido, bajas las cabezas, atados los brazos a la espaldas. Al día siguiente vinieron en la camioneta unos hombres, tiraron tiros a los cuervos, y se llevaron los cadáveres. Todo quedó solo, y yo pude dormir al fin. Una mañana, no sé cuántas después, me despertó ruido de gentes. Miré con avidez, y sentí el escalofrío de la alucinación penetrarme hasta el tuétano. De la vagoneta habían descendido treinta hombres amarillos - iguales, absurdamente iguales a los que yo ví caer muertos en tierra, cual si en vez de llevarlos a enterrar los hubiesen llevado a la ciudad para recomponerlos --, y con diligencia de hormigas, ante mis ojos enloquecidos, empezaron a trabajar. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 39 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ El ángel de Sodoma –¿Y va usted a escribir una novela de «eso»? ¡Qué ganas de elegir asuntos ingratos! –De «eso», sí. Los poetastros han vulgarizado y afeado tantos jardines, tantos amaneceres, tantas puestas de sol, que ya es preferible inclinarse sobre las ciénagas. Todo depende del ademán con que se revuelva el cieno, amigo mío. Si es cierto que hay en las charcas relentes mefíticos, también lo es que ofrecen grasas irisaciones, y que lirios y nenúfares se esfuerzan patéticamente, a pesar de sus raíces podridas, en sacar de ellas las impolutas hojas. Además, como la química científica, la artística puede obtener de los detritus esencias puras. Más trabajo y menos lucido, dirá usted. ¡No importa! Y acercóse Abraham y dijo: ¿Destruirás por igual al inocente y al impío? El juez de toda la tierra, ¿será injusto? Génesis, 18. CAPÍTULO I La caída de cualquier construcción material o espiritual mantenida en alto varios siglos, constituye siempre un espectáculo patético. La casa de los Vélez-Gomara era muy antigua y había sido varias veces ilustre por el ímpetu de sus hombres y por la BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 40 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ riqueza atesorada bajo su blasón. Pero con el desgaste causado por la lima de los años los ánimos esforzados debilitáronse, y el caudal volvió a pulverizarse en el anónimo, merced a garras de usureros y a manos de mujeres acariciadoras y cautas. La democracia alumbró aquí y allá, sin consagraciones regias, cien cabezas de estirpe, mientras la casa de los Vélez-Gomara languidecía. Y, si su derrumbamiento final no puede ponerse, por ejemplo, junto al romántico de la de Usher, es, sobre todo por las particularidades al par vejaminosas y heroicas del postrero de sus varones, lo bastante rico en rasgos dolorosos para sacar de su egolatría o de su indiferencia, durante un par de horas, a algunos lectores sensibles. Toda de piedra, enclavada en una ciudad prócer, con ventanas abiertas al mar, la ocupaban, por derecho de herencia, un matrimonio y cuatro hijos. La ciudad, levítica a pesar del paganismo azuliblanco de las olas y del fermento inmoral traído de tiempo en tiempo por los marineros, hartos de oceánicas castidades, a las casucas del suburbio, había estimado muchos años como su timbre óptimo el escudo ahondado en el sillar clave del medio punto de su puerta. Las ventanas con sus cristales rotos, vibraban nerviosas, participando del estremecimiento aventurero de las campanas, de los trenes, de los buques y hasta de los pobres carros urbanos. El matrimonio difería en edad y caracteres: él, ciclópeo, de cabeza chica para su gigantesco cuerpo, lento, soñador de sueños no multiplicadores, sino de resta; ella, menuda, activa, hacendosa, vulgar y práctica. Los cuatro hijos, dos varones, dos hembras: el mayor, José-María, de diez y ocho años; después Amparo, luego Isabel-Luisa, al fin Jaime. Desde tiempos no vistos por sus actuales ocupantes, la casa se nutría de nostalgias, de prestigio y de deudas; y sin la industriosidad de la esposa, que a diario renovaba el milagro de los panes y los peces, más de una vez la palabra privación habría tenido para ellos su sentido enjuto. El actual jefe de la casa de los Vélez, don Santiago, sólo activo y alegre cuando la bruma del alcohol lo rodeaba de absurdas perspectivas de oro, se conformaba con despreciar al orbe íntegro, y con ufanarse de sus pergaminos y de su estatura. Y la noche en que la esposa pasó del afanoso trabajo a la muerte, tras pocos días de enfermedad, el alma inválida de don Santiago quedó paralizada de susto. Todos comprendieron entonces que el hombrachón se apoyaba para ir por la vida en el cuerpecillo femenil, inmóvil por primera vez, y más menudo aún entre la estameña de la mortaja, bajo las cuatro gotas doradas y azules de los cirios. La casa, tan limpia, tan ordenada, perdió el equilibrio y cayó en una suciedad llena de humores hoscos. En vano José-María y sus hermanas –Jaime estudiaba para piloto, interno en la Escuela de Náutica– trataron de cerrar el paréntesis abierto por la catástrofe. Era el padre quien, con su volumen, con su indolencia, con su alma frívola incapaz de Ilenarle por completo el enorme cuerpo, complacíase en prolongar la BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 41 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ atmósfera de ansiedad perezosa, de espera de milagro, que saturó aquellos tres días comprendidos entre el primer malestar y el último estertor de la mujercita. Vinieron las ventas de tierras, las hipotecas, los expedientes, y el mal olvido del alcohol. En verdad los hijos deseaban verlo ebrio, porque su embriaguez sonriente, brumosa, con esperanzas y prodigalidades súbitas, era preferible a las impotencias ceñudas, a las profecías de días nocturnos llenos de frío y hambre, a los golpes. Dos veces el intento de echar a un lado los pergaminos y de doblar la estatura sobre el trabajo, quiso cuajársele en la voluntad. Humillación estéril. Se habló luego de una representación de automóviles; hubo largas pláticas ante las mesas de los cafés, frente a la copita de aguardiente enturbiadora de la copa de agua; y, por último, entre la estupefacción de todos, en vez de dedicarse a vender, don Santiago compró un cochecillo minúsculo, pintado de rojo, tan desproporcionado para su corpachón, que le ajusta a la cintura trabajosamente, y hacía pensar en el aborto de un centauro: busto de cíclope y patas de pobres caballejos de vapor ocultas bajo vibrantes chapas de metal. Salía todos los días muy temprano, después de diez horas de sueño y, a pie, marchaba hasta la terraza del café, donde, poco después, iban a llevarle, del garaje, el cochecillo. Al verlo, su entrecejo se desplegaba y, sólo entonces, echaba el aguardiente en el agua y, a pequeños sorbos, empezaba a beber su copa de niebla, con los párpados entornados no se sabe si para aguzar la visión externa o para ver mejor dentro de sí. Después subía con trabajo al automóvil, y empuñaba el volante. Los parroquianos de la terraza solían comentar: –Ya se está calzando su bota de siete leguas don Santiago. Arrancaba el coche y, hasta los arrabales, iba con marcha moderada. Pero al llegar a la carretera los ojos se encendían cual si quisieran aumentar con sus chispas las del motor, el pie se aplanaba en la palanca de la velocidad, todo el cuerpo, consustancializado con la máquina, vibraba, y, raudo o, allanando las cuestas, despegándose en las curvas, saltando en los baches hasta arrancar hojas de los árboles, rojo proyectil disparado no se sabe si por la desesperación o la embriaguez contra la Muerte, trazaba en la ilusión óptica de cuantos se detenían a mirarlo pasar, un hilo sangriento en el camino. No decían: «Ahí va el automóvil de don Santiago», sino «Ahí va don Santiago». Y nadie mostró sorpresa el día en que, al mediar aquel nudo de la carretera que, por no haberse detenido a desatarlo despacio, había costado ya la vida a dos automovilistas, el centauro se disoció terriblemente, y su parte de cíclope quedó aplastada contra un tronco mientras los pobres caballejos de vapor, retorcidos, piafaban su postrer aliento humeante sobre el verde jugoso de la campiña. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 42 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Toda la ciudad participó del drama. Los forasteros pudieron advertir que el noble gigante constituía uno de los orgullos de la ciudad, y que de haber sido tan baratos de mantener como la leyenda del barrio fenicio o del estandarte secular del Ayuntamiento, el pueblo no habría consentido aquel desenlace. La hipótesis de un suicidio hipócrita consolidóse cuando se supo que don Santiago tenía un seguro de vida contratado poco tiempo antes, a favor de sus hijos, a quienes apartaba siempre del automóvil diciéndoles: «¡Eso no se toca, ya lo sabéis!», cual si se tratase de un arma. Su único amigo, el profesor de la Escuela de Náutica don Eligio Bermúdez Gil, jugueteando con la brújula minúscula que pendía de su gruesa cadena de oro, resumió la opinión pública en estas palabras: –No vamos a decir que se ha disparado con el automóvil, pero que se ha disparado en él, sí. Aquellas tardes en que lo veíamos volver decepcionado, es que le había fallado el tiro. Si la Compañía se echa atrás, tendremos que hacer una suscripción pública para levantar las hipotecas y sacar del hambre a esos chicos. Del que va a ser marino yo me encargo. A pesar de las aseveraciones populares, la Compañía de Seguros pagó la póliza después de calcular las ventajas de publicidad basada en un suceso y un nombre conocidos en toda la comarca. Y los hijos, hasta entonces coro doloroso e inerme a espaldas de los protagonistas, hubieron de forzar los trámites del tiempo, avanzar hasta el primer plano, mirar cara a cara a la vida, y descubrir cada uno lo que de hombre o mujer esperaba tras de la corteza infantil, rota también en el choque funesto. José-María presidió el entierro. Vestido de luto, sus diez y ocho años, impresionaban más. Pálido, aguileño, de piel marfilina y ojos verdes, destacaba entre el grupo de caras contraídas por una tristeza ocasional su belleza tímida y frágil, de flor. Al volver a la casa y quedarse solos, para resistir la marea del llanto, dijo: –Lo primero que ha de hacerse es limpiar esto como Dios manda. ¡Da asco! Jaime se encogió de hombros y, abandonándose a un dolor sombrío en seguida embotado en el sueño, se echó en el cuarto último. Cuando despertó, Amparo, IsabelLuisa y José-María daban los últimos toques a una limpieza que había durado más de cuatro horas. –Menudo baldeo le habéis dado, ¡hay que ver! Parece otra la casa –dijo. Y no sólo lo parecía: lo era. Ni siquiera en tiempo de la madre, paredes, suelo y muebles relucieron así. Dijérase que sólo don Santiago había muerto, y que, libre de su BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 43 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ corpulencia ensuciadora y holgazana, ella, con las arañas de sus manitas tejedoras de orden, dirigía, por primera vez, del todo el hogar. CAPÍTULO II Aun cuando el tutor fuera el capitán Bermúdez Gil, puede decirse sin hipérbole que el consejo de familia lo constituyó la ciudad entera. Bastaba que cualquiera hallase en la calle a los huerfanitos, para que, olvidando sus faltas individuales, ensombreciese el semblante y dijese agitando el índice a modo de bastón presto a agrandarse para el castigo: –Es preciso ser serios y andar más derechos que velas, ¿eh? El nombre de vuestro padre y lo que ha hecho por vosotros, lo exige. ¡Y si no!... Sin esta amenaza difusa y sin la admiración que el fin del padre y su incomprensible lección heroica añadía a los blasones deslustrados, habrían sido por completo felices. Cuando los pisos de la casa se aislaron y ellos ocuparon el último luego de alquilar los demás, sus vidas adquirieron un ritmo venturoso, de juego continuo; pero de juego regido por una autoridad al par eficaz y suavísima, previsora, atenta a orear los trámites imprescindibles de lo cotidiano con ráfagas de alegría inesperada. La renta se dividía en dos: lo preciso para pagar los estudios de Jaime, y el resto. Y con ese resto, en cuanto el capitán Bermúdez Gil, seguro de proceder mejor, delegó por completo en José-María, y en cuanto los vecinos y los oficiosos comprendieron que la impaciente seriedad de los niños al recibirlos era una acusación de entrometimiento, empezaron a obrar maravillas. Por lo pronto, en vez de criada, tomaron una asistenta encargada, por las mañanas, de realizar lo más áspero del trabajo. Lo demás, Amparo, Isabel-Luisa y José-María lo hacían tan de prisa y tan bien, que les quedaba tiempo para pasear a diario y dinero para adornar la existencia con alguna de esas superfluidades sin las cuales adquieren las necesidades satisfechas pesadez brutal. –Hoy vamos a almorzar sólo dulces. –El sábado nos acostamos temprano, sin cenar, para irnos al campo el domingo y llevar muchas cosas. Eran entre ellos risueños, gorjeadores; mas en cuanto un extraño se asomaba a sus vidas, tenían un encogimiento repentino, como si lo mejor de sí mismos se les paralizara. Hasta Jaime llegó a adquirir en la unión alegre de José-María y sus hermanas un aire de cuña. Cuando estaban solos los guisos, las costuras, los arreglos domésticos, tomaban un aire feliz. Nunca hubo casa de muñecas tan bien conducida. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 44 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ La muñeca rubia, Amparo, hacendosa, impetuosa, presta siempre a raptos románticos de cariño, de enfados y de perdones, tenía ya insinuadas las gracias femeninas; la otra, Isabel-Luisa, de tez de nardo oscuro, sedentaria, extática, incansable para los bordados minuciosos, de carácter apacible en cuyo fondo una llamita de misterio y de pasión alumbraba y amenazaba el ser, estaba, a pesar de sus catorce años, en plena pubertad. Un intercambio anómalo existía entre ellas: las bocas. La de Amparo era boca morena, de escarlata túrgida estremecida en las gulas, en las discusiones y en los ensueños; la de Isabel-Luisa, boca rubia, estrecha, descolorida; boca sólo de hablar y aceptar. Viéndolas separadas, las bocas daban a su belleza acento extraño, imprevisto; al mirarlas juntas advertíase sin esfuerzo que la boca de cada una correspondía a la otra. Y, acaso por este trueque, una contradicción necesitada de intimidad y hasta de mutua vigilancia; una contradicción que el influjo de José-María impedía no sólo estallar, sino hasta manifestarse fuera de la vaga subconciencia, existía entre ambas. –El día de la Virgen iremos al monte a coger piñas. –Mejor a la playa de junto al cementerio, a pescar. –Tenemos tiempo de las dos cosas, bobas. O, si no, lo echamos a suertes. Esta compaginación cordial diluía las contradicciones antes de cuajarse y mantenía sin la menor grieta la unidad de los tres contra toda ingerencia peligrosa para su dicha. De este modo las tentativas de tiranía por parte de varios conocidos y de la asistenta; de abuso por parte de los comerciantes; de intromisión por parte de todos, fracasaron. Y la ciudad concluyó por aceptar aquel milagro de organización venturosa. Aun cuando el tiempo pasaba, en la casa persistía, embalsamado, un hálito infantil. No se oían risas, porque la verdadera alegría jamás se desborda. Mas los pájaros en jaulas doradas, la cortina de tul que henchía el aire marino tomándola por vela, las espejeantes superficies de todos los muebles, el sol y hasta la luz artificial cernida en aquella pantalla del comedor bajo la cual concentrábanse sus vidas al caer la tarde, atestiguaban de una armonía maravillosa. Y esa armonía, tan cambiante con los pasos del tiempo, en el viaje de la vida, adquiría allí la inmutabilidad de los accidentes lejanos del paisaje: era como el cabo visto desde la playa – basto perfil de monstruo que daba, en todo momento, la idea de ir a precipitarse en el mar –, como aquel pino solitario de redonda copa y tronco delgado, que parecía un globo cautivo. Apenas si para cubrir la fórmula tutorial, el buen profesor de Náutica, al entregar el dinero cada mes, leves admoniciones. ¿Qué iba a decirles si aquella casa de muñecos marchaba mejor que cuantas, de personas mayores, conocía? Cuando la guerra, encareciendo todo, alborotó en torno la inmensa pira de ruinas los cuervos financieros, una Compañía pretendió comprarles la casa en precio ventajosísimo; pero el profesor, BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 45 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ al notificárselo, no ocultó que la ciudad vería con malos ojos aquella venta, «por tratarse de... por el nombre ilustre de aquel padre, que...» Su plática se quebró aquí. Esa frecuente recordación de la heroicidad, de la excepcionalidad paterna, deformando el recuerdo real, creaba del muerto y de sus deberes para con él, una imagen solemne, exigente, adusta casi, que constituía la única sombra proyectada contra sus vidas. Apenas si podían reconstruir ya la imagen física del suicida, y el alma, en cambio, tomaba la figura de un misterioso acreedor vengativo a quien habían de pagar en dolorosa moneda. No vendieron ni se entristecieron demasiado cuando, dos años después del gran auge económico, el dinero y la vida encarecieron, se les desalquilaron dos pisos y hubo que pensar en trabajar. Animoso, José-María dijo: –Trabajaré yo que no tuve cabeza para estudiar. El caso es que Jaime acabe su carrera y que vosotras, cuando sea tiempo, os caséis. –Si no te casas antes tú –dijo Amparo. –Yo no me casaré nunca –respondió él, en tono tan extraño que Isabel-Luisa levantó la vista de la labor. Entró en la oficina de un banquero y pronto se hizo querer de todos a pesar de su reserva. Aportaba a su trabajo las mismas virtudes que a la vida casera: limpieza, minuciosidad. Había que verle, al llegar cada mañana, doblar su chaqueta y protegerse los puño de la camisa con sobres. Con él no podía temerse jamás ni trabacuentas ni incumplimientos. Y al sonar la hora, sin prisa, pero sonriendo, dejaba el trabajo y salía al encuentro de sus hermanas, para formar con ellas el grupo feliz. Él las celaba ya con inquieta dulzura: –Esperadme en la calle de al lado para no encontrarnos con los compañeros; es mejor... Tienes que alargarte dos dedos ese vestido, Isabel-Luisa. –No se puede ya. –Sí, ya verás... Si Amparo nos teje una tira de entredós, yo me atrevo. Y las gentes, aún sin oírlo, sólo por la dulzura de sus ademanes y gestos, comentaba: –¡Hay que ver!... Es una verdadera madrecita. Madrecita enérgica, hábil para despertar en cada uno lo mejor del ser, ávida siempre de premio y de mimo, presta al sacrificio en todo momento y haciendo del deber una gracia alegre y entrañable. Se levantaba antes que los demás y, muchas veces, cuando Isabel-Luisa y Amparo aparecían en la cocina, ya encontraban chispeando la lumbre. Una sola vez pasó la enfermedad por la casa, y él cuidó de Amparo como enfermeras o BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 46 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ hermanas de la Caridad hubiesen podido hacerlo, sin aturdirse ante el primer peligro, sin rendirse a las fatigas medrosas de las noches ni perder la paciencia por esas intemperancias de genio con que los jóvenes protestan de los avisos prematuros del Dolor y la Muerte. Al final del cuarto curso, sin saber la causa, flaqueó Jaime en el estudio, y mientras las hermanas prorrumpían en quejas excitadoras, que hubieran podido convertir en mal tesón la veleidad de holganza, José-María supo ser persuasivo, a la vez suave e inquebrantable, y llegó hasta a sentarse largas horas junto al hermano, fingiéndole curiosidad por las cosas de la navegación y, en realidad, ayudándole a estudiar y reavivando el fulgor de la estrella de la aventura eclipsada en la voluntad del mozo, acaso por la dejadez, hija del estío o por el brillo de los primeros ojos de mujer vistos con novedad reveladora en el umbral de la adolescencia. Así pasaron otros tres años. Ya José-María frisaba la mayoría de edad; ya Jaime iba a regresar de su primer viaje de prácticas; ya las turgencias rubias de Amparo tenían algo de frutal que obligaba a volverse a los hombres tanto como el cuerpo elástico y el rostro apasionado y quemado de Isabel-Luisa. Seguían siendo felices. Con la entrada en la juventud, el error de haberles cambiado las bocas, se mostraba más incitante. Sin embargo, la paz risueña de la casa continuaba incólume. Eran los mismos aseos, los mismos guisos casi poéticos, las mismas costuras, las mismas veladas en las que, sobre todo a la hora del crepúscu1o, las tres voces sonaban en la penumbra azul como las de tres hermanas angélicas. Bastábales cerrar la puerta, olvidar un poco a Jaime, aislarse de la ciudad obstinada en gravar su orfandad con excesivas obligaciones de estirpe, engañar al tiempo contrahaciendo las voces y los gestos de antaño, para conservar aquella dicha niña. Reían y era su risa espuma, bajo la cual el mar hondo de las pasiones permanecía invisible. Ignoraban que, oculto en lo más hondo de la fruta de su juventud, el gusano de la desgracia había empezado a oradar ya, de dentro afuera, su caminito negro, inexorable. CAPÍTULO III Los primeros síntomas fueron casi imperceptibles y se engendraron, sin duda, en aquel trueque de facciones entre las dos muchachas. Los segundos los trajo Jaime de su viaje a tierras remotas, a modo de contrabando indómito comprado y escondido en su alma, hasta entonces dócil, en uno de esos puertos donde confluyen las razas y los vicios de varios continentes. La revelación postrera, volcán abierto de improviso sobre una montaña umbrosa y florida, la tuvo José-María la noche aquella en que, arrastrado por el hermano menor, fue al circo. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 47 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ La tarde en que llegó Jaime de su primer viaje, cuando estaban en el muelle esperando el atraque del buque, José-María dijo a sus hermanas: –No quiero que lo disgustemos. Ni una palabra de vosotras... Puesto que va a estar tan pocos días, que no se vaya preocupado. La boca carnosa y golosa se contrajo en la cara rubia, y los finos labios exangües trazaron en el rostro moreno una línea de tesón cruel. Por obra de aquella boca ávida que ponía en toda la faz, desde el pelo de aureola al vértice tenuemente velloso y casi vegetal de la barbilla, un reflejo rojizo, de sexo, Amparo, estremecida apenas escuchó la primera palabra de solicitud, a modo de centinela que esperase el primer alerta de la pasión, enamoróse de un mozo vulgar empleado en el almacén situado en la planta baja de la casa, mientras Isabel-Luisa, con cautela sagaz, sin otorgar la menor concesión, manejando una coquetería de ojos bajos y graduadas frialdades, tenía soliviantado al hijo del banquero en cuyas oficinas trabajaba José-María. Éste sufría por igual de las dos amenazas, pues si anhelaba para la primera un hombre de otro rango, no quería que, por el dinero nada más, un canijo, sietemesino también de alma, pudiera comprar a Isabel-Luisa con la garantía única de un sacramento. Desde el primer momento comprendió que carecía de energía para oponerse a que una de las bocas buscase con ingenuo impudor ocasiones para convertirse en camino de las entrañas, y a que la otra mordiese, en silencio, palabras e intenciones. Y su aptitud maternal sólo manifestada, hasta entonces, en cuidados femeniles y en minuciosidades heredadas de la mujercita de incansables manos, mostróse en esa primera encrucijada de la vida pura y desvalida. Ante el comienzo de aventura de las dos bocas, José-María siguió siendo «la madrecita», y no pudo hacer más que lamentarse y sufrir. Cuando el buque se reclinó a reposar en el muelle, les devolvió un ser cuyo busto casi habían desconocido desde un rato antes entre el techo de planchas y la faja blanca de la toldilla. Era un Jaime nuevo, curtido de cierzos y de soles, más fornido, con algo de imperativo y de excesivamente desenvuelto en los ademanes, iluminado a menudo por una sonrisa casi procaz, de superioridad. Y sus hermanos, viéndolo ir y venir por el buque, despedirse reteniendo manos y sosteniendo miradas, estaban absortos, en una admiración algo medrosa. Cuando lo abrazaron los tres –Amparo más fuerte que ninguno–, sintieron una impresión de extrañeza. Ya en la escalerilla, Jaime se volvió a decir adiós con la mano a una mujer joven, y para aplacar las miradas interrogativas de los suyos, explicó: –Es la hija de un domador de fieras. Viene toda la compañía con nosotros: gentes estupendas... Hoy mismo armarán aquí el circo y pasado mañana debutan. Iremos tú y yo, José-Mari. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 48 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ En la casa, Jaime fue como un espectáculo amedrentador. Cantaba, al levantarse, canciones desconocidas; iba por entre los muebles sin la mesura cuidadosa de los otros; echaba en la sobremesa la silla para atrás, balanceándola sobre las patas traseras mientras contaba aventuras increíbles y hablaba de la estupidez de vivir en un solo sitio, y de la grandeza del mundo, cual si la hubiese medido con el inquieto compás de sus piernas. Entre risotadas excesivas – risa ya hecha a dominar el tumulto del mar –, burlóse de los licores caseros hechos por José-María, y sacó de su equipaje una caneca de Ginebra. Y de vez en cuando soltaba la copa, lanzaba un insulto contra los burgueses, perseguía una imagen turbadora y sólo visible para él en el humo del cigarro, y cerraba el puño en espera de una contradicción que no llegaba. Encarándose con Amparo, le preguntó: –Qué, ¿tienes novio? Y sin cuidarse del silencio, volvióse hacia la otra: –¿Y tú?... Bien: no queréis decírmelo... De dar tumbos y tumbos por ahí se aprende la vida... ¡Hay que gozar, muchachas! El que de seguro tendrá ya pecho donde apoyarse eres tú. José-María vió los ojos aventureros clavados en los suyos, y bajó la faz encendida en un rubor mucho más intenso que el de sus hermanas. Jaime aparecíasele tan ajeno, que deseaba que se fuera pronto; y sólo cerrando los párpados y eliminando algunas entonaciones harto broncas, reconocía en él un resto de la voz que le había dicho adiós un año antes desde el mismo muelle en donde lo viera volverse para dar una despedida capciosa a la hija del domador de fieras. Cuando, al otro día, mientras él estaba en la oficina Isabel-Luisa y Amparo salieron solas con él, casi tuvieron miedo. La noche en que debían ir al circo José-María hubo de esforzarse para no dejar de cenar. Estaba intranquilo. Ráfagas de presentimiento hacían oscilar la llama de su alma. Estuvo por decirle a Jaime que no iba, so pretexto de no dejar solas a las muchachas; pero Amparo previno el falso escrúpulo antes de formularse: –Ya es hora de que salgas a divertirte siquiera una noche. Nosotras nos acostamos tranquilitas, y en paz. Y cual si la boca calculadora quisiera garantizar con su vigilancia los posibles desmanes de la otra, Isabel-Luisa añadió: –Puedes irte tranquilo, que no nos separamos ni un minuto. Ya José-María había sospechado que entre la hija del domador y Jaime existía algo; pero apenas estuvieron los dos solos, en la calle, la mano fraterna cogiósele al brazo, y BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 49 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ el rostro aproximóse confidencial. «¡Era una mujer maravillosa, única! Hecha a luchar con hombres y fieras tenían sus caricias un sabor terrible. Besarla era como estar en capilla. A pesar de que en los malditos barcos españoles nada se puede hacer, porque el capitán se cuida más de la moral que del mal tiempo, él había logrado verla una vez en mallas, de lejos, igual que iban a verla poco después, en el número final, haciendo ejercicios sobre el trapecio entre los tigres y los leones. ¡Qué mujer admirable! ¡Qué formas! La escultura de una de las negras del Senegal con piel color de día, rubia y rosada... ¡Ah, sólo por eso vale la pena de viajar, José-María! Las mujeres que uno ve desde niñas, haciéndose, no son iguales a las que se encuentran de pronto. ¿No te pasa a ti con las que vienen aquí los veranos?» Pero José-María apenas lo escuchaba. El rubor que antes encendióle el rostro, quemábale ahora todo el ser. Sentado en la silla al borde de la pista, bajo el enorme cono de la lona serpeado de cuerdas y reflejos, miraba pasar los números sin complacencia, en espera de no sabía qué, y apenas oía ya las palabras candentes de Jaime, atento al confuso rumor de su espíritu. El olor de muchedumbre apiñada uníase al aliento agrio emanado por las jaulas de las fieras, invisibles y próximas. Los payasos no lo hicieron reír ni los ilusionistas lo sacaron de su ensimismamiento. Al despejar la pista para colocar el fuerte enrejado que la transformaba en inmensa jaula, de cuya cúspide pendían dos trapecios, el malestar de José-María acrecentóse. Frente a ellos, por un portillo al cual se adosaban los cajones en donde viajaban las fieras, penetraron el domador de altos bigotes, vestido de calzón joyante, y una mujer y un hombre cubiertos con mantos oscuros. En seguida, en saltos tímidos, comenzaron a entrar el león reumático, el tigre morfinómano, las dos panteras a quienes la alternativa de renunciar a la carne o morir había transformado en vegetarianas. Los rugidos despedazaban el silencio. El público contenía la respiración más por deseo que por temor de tragedia. Y en tanto el hombre de los bigotes enhiestos y el calzón de raso chasqueaba la fusta, la diestra de Jaime oprimía el brazo de su hermano exhortándolo a no perder el espectáculo deslumbrador de ver caer aquel manto oscuro que ocultaba la estatua apasionada presta a surgir. –¡Mira!... ¡Mira! A una señal, las dos crisálidas emergieron dejando en tierra la fea envoltura que embotaba sus formas multicolores, y cuatro brazos se tendieron hacia los trapecios. Hubo una doble lección de escultura violenta, hecha de músculos, de forzadas sonrisas, de emanaciones de juventud poderosa. Fieras y hombres miraban, con el mismo mirar, el rápido bambolearse de los dos péndulos humanos. Los verdes, los rojos, los azules, los amarillos luminos[os] de los trajes, fundíanse en un solo color indefinible, frutal aún. Y, como un eco de aquel movimiento ritmado por el látigo y por el allegro cobrizo de la charanga, personas y bestias cabeceaban, cabeceaban... Al final del número, el BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 50 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ león y el tigre, rampantes, a uno y otro extremo de la línea recorrida por los acróbatas, recibieron a los gimnastas entre sus garras, en un abrazo repentino que alzó alaridos de voluptuosa angustia. Y, por último, en carrera circular dirigida desde el centro por el domador, la mujer, el hombre y las fieras formaron, durante pocos minutos, una rueda de vértigo cuyos radios sonoros trazaba la fusta. Se quedaron largo rato sentados, mientras salía la multitud, hasta que las crudas luces de los arcos, que también hacían volatines al extremo de los alambres, se extinguieron. Luego entraron a saludar a los protagonistas de la fiesta. Encogido durante las presentaciones, José-María tuvo un momento entre su mano la tibia de la mujer, la de su compañero de hazaña y la del domador. Los invitaron, casi por fuerza, a tomar unas copas de coñac y Jaime supo, con júbilo, que en la primera escala de su buque volverían a encontrarse. Ya en la calle, oprimiendo de nuevo el brazo fraterno, vanidosamente interrogativo, el marino preguntó: –¿Qué te ha parecido? Ya verías cómo me miraba. Es una mujer de primera. ¡Ah, por una hembra así, aunque hubiera de desembarcarme de diez buques!... ¿Te fijaste en sus ojos? ¿En su boca? Sin estas dos últimas preguntas, la dulce autoridad de José-María habríase alzado temerosa, presta a protestar o a persuadir. Pero la respuesta, surgiendo repentina en su mente, fue tan inesperada, tan turbadora, tan nueva y pavorosa para él mismo, que hubo de apretar los labios, según solía hacer Isabel-Luisa, para que ni una palabra revelara el hirviente abismo abierto de pronto en su conciencia. Jaime iba saturado del propio deseo, y por eso no pudo advertir su estupor ni leer en sus ojos mojados de espanto las contestaciones. Pero su alma debía grabarlas con trozos de fuego en cada una de sus facciones: «No, no se había fijado en la mujer... Ni siquiera sabía si era rubia o morena. Sus cinco sentidos sumados al de la vista, no habíanle bastado para mirar, con todo anhelo, con todas las potencias sensuales dormidas hasta entonces, sin que su razón se diera cuenta, a otra parte. Desde que las dos crisálidas dejaron en el suelo la envoltura, un instinto imperativo, adueñándosele de la mirada, borró por completo la estatua femenina, las fieras, hasta la multitud. Fue un largo y hondo minuto, turbio, lleno de removidas heces de instinto, en el cual su razón, su moral, su pudor, sus timideces, su dignidad misma, sintieron estallar debajo de ellos una erupción repentina e irresistible. Y ahora, en medio de la calle, dando traspiés que, por fortuna, Jaime atribuyó a su falta de costumbre de beber, confesóse sin medir aún todo el alcance terrible del descubrimiento, que sólo el eco del tacto de una de las tres diestras estrechadas persistía en la suya, y que sólo una figura perduraba en su retina y en sus nervios: la del hombre... ¡La del hombre joven y fornido nada más!» BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 51 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ CAPÍTULO IV En casi todas las vidas existe una noche en donde las negruras del sufrimiento se precipitan; una noche oscura del espíritu, cuyo tenebroso recuerdo nos persigue hasta en los más irisados días de después. Noche durante la cual todo el amargo sentido de la existencia se destila segundo a segundo, en el insomnio. Hasta esa noche no se sabe la verdadera extensión de las horas. En ella los miedos no logran tomar voz, y se quejan las cosas con misteriosos ruidos, y palpitan los relojes queriendo adelantarse para escapar al deber de medir minutos tan hondos, y el viento y los perros ululan, y cantan los gallos ávidos de forzar el alba. Cuando llegaron a la casa, Amparo e Isabel-Luisa dormían. Al encender luz, Jaime se asustó de la faz desencajada de su hermano: –Se ve que no tienes costumbre de trasnochar. –Sí. –Pero no estás malo, ¿eh? –No. Cansancio... Apaga, por Dios. –En el puente y en el cuarto, de doce a cuatro, te quisiera yo ver. Dormían en la misma alcoba. Jaime en la cama de hierro; él en otra improvisada con la meridiana, sillas y un colchón. Las dos noches anteriores, habíale parecido que Jaime se acostaba en seguida, sin detenerse como él a doblar el traje; y ésta lo veía ir y venir, impaciente, casi con ganas de gritarle que concluyera de librarlo de la tortura de la luz. Por fin apagó, y, todavía, durante largo rato, José María no se atrevió a asomarse a su propia alma por el estorbo del punto rojo del cigarrillo, gue languidecía al separarse de la cama y, al poco rato, subía hasta el rostro y, al avivarse junto a la boca, lo alumbraba casi. Cuando, por fin, la pupila viajera se extinguió y la respiración de Jaime se hizo más sonora e isócrona, José-María arrancóse de su sopor de espera, y se puso a mirar dentro del precipicio abierto aquella noche en su ser. Una claridad sulfúrea iluminaba los resortes más recónditos de su vida, hasta el confín de la niñez. Todo se encadenaba y explicaba. ¡Qué luz cruda, implacable; qué lógica horrenda! Los menos conscientes movimientos de su alma y de su carne, cordinábanse y adquirían sentido. Ahora aquel retraimiento infantil, aquel entretenerse con muñecas y vasijitas, aquel huir de los juegos violentos de los chicos, adquirían valor de manantial, donde nacían las pestilentes aguas que, sueltas de súbito, amenazaban ahogarlo. Cien interrogaciones, henchidas de asco y de lástima al par, se entrecruzaban en su mente, cual si una parte crítica, libre aún de la contaminación, BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 52 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ quisiera averiguar cuándo y por qué medios aquella fístula en el instinto había desviado el rumbo de su vida... Hasta allí donde la infancia borra en lo externo las diferencias del sexo y lo expresa con los colores del atavío, hallaba su memoria indicios. De más allá que su razón, veníale la voz irónica de la naturaleza diciéndole: «Desobedece tus formas, vuelve la espalda a tu condición viril.» Ya en los primeros recuerdos de pubertad, los indicios se convertían en síntomas: No, no había fumado ni resistido nunca el vaho del alcohol. Ruedos de faldas sirviéronle siempre de regazo. En el sosiego, en la limpieza hogareña, en el seguro de los seres débiles había ido larvándose su predestinación. La dulce convivencia con sus hermanas, las horas domésticas de guisos y costuras, de arreglos, de suave goce entre encajes y cintas, de hábil copia de los patrones publicados en las revistas de modas, tomaban ahora, en el recuerdo, densidad malsana. Las mismas virtudes ensalzadas por la voz popular: su minuciosidad, su espíritu de orden, mostraban, alumbradas por la vivisectora luz, un revés repugnante. ¡Todo él era cual falsa medalla dorada, en el anverso, para engañar a los confiados, cuyo reverso delataba el metal vil, roído de carroña! ¿De cuál antepasado le venía la degeneración? ¿O habría brotado en él por mal milagro, invistiéndole del funesto deshonor propio del cabeza de una estirpe de sexo espurio, marcada por la Naturaleza con la ambigüedad del hermafrodita? ¡Ah, bien percibía ahora la causa de su enervamiento cuando el compañero albino, en la oficina, se inclinaba sobre él para darle los datos de las notas de arbitraje o indicarle el descuento de los giros! Hasta su turbación al esquivar o sostener algunas miradas de hombres, en la calle, tomaba sentido pleno, de acusación. ¡La madrecita alabada por todos era un monstruo, un lirio de putrefactas raíces!... Y, poco a poco, al resucitar en el alma y en la piel la impresión reveladora que el Hércules del circo le sacó del secreto de la carne y del alma, una angustia irrevocable lo oprimía, y nuevas interrogaciones, más exigentes cada vez, enrarecíanle el porvenir. ¿Adónde le llevaría aquella desventura? ¿A la deshonra¿ ¿Al vilipendio? ¿Llegaría a ser uno de esos seres abyectos, andrajos vivos por igual ajenos a la belleza frágil de la mujer y a la hermosura masculina, de quienes se huye, y a quienes se cita como cifra de escarnio? ¿Por qué la Naturaleza había ido a equivocarse en él, en él que hubiera querido conservar y aún abrillantar, si fuera posible, el nombre del padre heroico aureolado por la distancia y por la muerte? Si debió ser hembra, ¿por qué no haber nacido completa, otra Isabel Luisa, otra Amparo mejor? Y si debió ser hombre, el varón necesario para regir la casa y sujetar las pasiones de todos, ¿por qué no haberle dado la musculatura y el temple del que allí, junto a él, casi insultaba con su compacto sueño aquel insomnio? El recuerdo de su propio cuerpo lo asaltó como un dato más, y en un movimiento irreflexivo encendió la luz. El sueño de Jaime era tan macizo, que ni se movió siquiera. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 53 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Estaba destapado de cintura arriba, y el dorso tostado y peludo acentuaba la expresión angulosa del rostro. José-María se incorporó y, en la luna del armario, vió, con ira, cual si se tratara de un personaje desconocido hasta entonces, su faz y su tórax. La piel impúber, las formas túrgidas, completaban la imagen ya anticipada por el pensamiento. Un halo ambiguo, de carne y de formas indecisas entre los dos sexos, diferenciaba su torso del velludo de Jaime. Equívoca dejadez afinaba las facciones: la boca participaba de algo de la de sus hermanas; en las violetas de las ojeras, el verde de los ojos tenía un raya anormal, triste. Y por esa tristeza el odio se fue trocando poco a poco en lástima. Hubiera querido desdoblarse, volver sobre el resto de su pobre ser lo mejor de sí, para acariciarse y consolarse. ¡Pero no: ese ansia de consuelo y caricia era feminidad también! Triunfaría de toda flaqueza malsana con rigores. Cura de fuego y hierro, sin contemplaciones... ¡No, él no quería sucumbir, él no quería deshonrar el nombre ni manchar el escudo grabado por sus antecesores en piedra! ¡No quería, tampoco, por admiración al sexo del que habría sido esclava feliz de haberse cumplido su destino de hembra, deshonrar la apariencia de hombre completo confiada a su responsabilidad! Lucharía, pisaría con la voluntad, hasta exterminarlo, aquel ser de abominación recién nacido y tirano ya. Ahogaría en el trabajo los malos instintos. ¡Quitaría de su nombre aquel María invasor, y sería José, ¡José nada más!, para siempre! Lo que de hombre había en el misterio de su organismo, se irguió con talfuerza, que la alcoba crujió e hizo moverse a Jaime. Entonces una mano rápida y pudorosa –la de la María que había pretendido aniquilar con su primer ímpetu – apagó la luz. –¿Qué te pasa, ¡ajo!? – masculló Jaime. –Nada... Una pesadilla... Nada. No grites así. –Pues a mí me has sacado de un buen sueño, ¡caray! Vuélvete del otro lado y no chinches. José-María, acometido de una debilidad inmensa, sintiéndose completo en las dos mitades sexuales que cobijaban sus dos nombres, ocultó la cabeza debajo de la almohada, y se puso a sollozar sin ruido. No lloraba por él, sino por sus antepasados, por sus hermanos, por los hijos que ellos pudieran tener, a los cuales iban a legarles un nombre sucio. Su llanto era ese llanto silencioso, casi subterráneo, de las madres. CAPÍTULO V Llegó el día de la marcha de Jaime. Desperezóse el buque entre crujidos e, irguiéndose, se lo llevó mar afuera, mientras quedaban en el muelle los tres hermanos BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 54 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ y, separados por muchedumbre de deudos, empleados y curiosos, la mujer y el hombre vistos dos noches antes en el circo, bajo las sedas de colores frutales sin cuyo lenitivo la multitud y las fieras mismas no habrían podido resistir tranquilas su carnal presencia. Una sensación de viaje ilusionaba al muelle, y los pañuelos parecían ecos de las espumas. En la matinal transparencia, a lo lejos, la brisa hacía cosquillas al mar, vasto, risueño, de un azul sin mácula. Al término de la naciente estela el navío recobraba su silueta romántica. De pronto, al volverse hacia la ciudad, dos grupos, uno de tres personas y otro de dos, se acercaron cual si fueran a unirse por razón de haber ido a despedir a la misma persona, y luego de una inclinación de cabeza anduvieron muy próximos, paralelos, para volverse a separar apenas llegaron a la opuesta acera. Un rencor angustioso, violento, endurecía a José-María. Con manos ásperas por primera vez, retuvo a sus hermanas. –No os apresuréis. Dejadlos pasar. –Es la del circo, ¿no? –Y su hermano... o su novio, vaya usted a saber... Aunque se parecen tanto, que... –¡Eso sí que es un hombre! – dijo Amparo con la boca vibrante. Fueron no más unos minutos, unos pasos, y José-María creyólos horas y cuesta abrupta al término de la cual se elevara una cruz. Sentía su peso sobre los hombros del alma, y la presencia acusadora y odiosa del Hércules lastimábale hasta las raíces del ser, en sonrojo infinito. Su castidad no podía conocer el ejemplo de esos contactos brutales hijos de la cegadora fiebre del deseo que, apenas ahíto éste, truecan la fatigosa lucidez en ansias de huir y de limpiarse con todas las aguas puras del mundo. Y era esa misma sensación, pero multiplicada, agravada por el vilipendio de lo inconfesable. De regreso a la casa, bajo la luz tanto tiempo escénica de la pantalla, en los tres rostros hubo todavía un eco de aquella presencia desconocida y turbadora, que sólo en uno de ellos había de marcar para siempre huellas de desventura. –Ya estará Jaime lejos – suspiró José-María, para suavizar un silencio demasiado largo. Y cuando la última onda sonora de la voz iba a enterrarse en las sombras de los rincones, Amparo, mirando de frente a Isabel-Luisa, comentó: –Si le dieran los millones de tu banquero a aquel tipazo, ¿eh? –O siquiera al empleado de abajo, chica. No hay justicia. –¿Qué es eso? ¡A callar! BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 55 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Hubo algo imperativo, exasperado, nuevo e inapelable, en el tono de José-María al cortar la esbozada riña, porque las dos bocas femeninas se detuvieron, y largo rato volvió a llenar el comedor un mutismo hosco. Mas antes de que el desconocido del circo pasara a ser en su alma y en su carne el primer oscuro eslabón de una cadena de abnegaciones y servidumbres, ejerció en las dos muchachas un influjo debido acaso a la homogeneidad de su fluido sensual con el de los Vélez-Gomara. ¿No había, la mujer, traído ya, de lejos, la voluntad de Jaime inerme entre sus redes? Por involuntaria comparación el objetivo inmediato de sus vidas empezó, en los días sucesivos, a parecerles indigno; y sin ponerse de acuerdo, Isabel-Luisa depuso su asedio al capital del banquero entero, y Amparo rompió sus relaciones con el vecino del piso bajo. Las tres imaginaciones giraban en el vacío, desgastándolos a espaldas de la conciencia; desde lejos, sin necesidad de emplear ninguno de sus recios músculos, el Hércules apolíneo impulsaba aquel girar ardoroso. Jaime y el circo estarían próximos a llegar al puerto en donde se habían dado nueva cita, y detrás, una casa, desequilibrada por su paso, realizaba esfuerzos para recobrar su centro de sustentación. Al recibirse la primera carta de Jaime, todos buscaron en ella, por tácita ansia, una referencia ajena a él, que no venía. «El viaje había sido magnífico. Buen tiempo. Se divertía poco...» Ellos le contestarían, creyendo ser sinceros también: «Seguimos buenos. Nada cambia por aquí. Cuando vuelvas nos hallarás lo mismo...» ¡Y ya no se volverían a encontrar nunca más! ¡Y todo había cambiado, para siempre! Un momento pareció que el cráter del volcán iba a cerrarse, y que la humilde feracidad de sus vidas vírgenes no revelaría la ígnea corriente subterránea. Emperezábase el verano en brazos del otoño. Comenzaba a enflaquecer el estuche de días del almanaque, y ya las noches eran frescas. La vida pasional de la ciudad iba a ceder al anticipo de ceniza con que, desde principios de octubre, las brumas del mar anunciarían la cuaresma, y había en las naturalezas un sosiego suavísimo. La misma Amparo, que desde la ruptura con su primer novio había tenido tres más, llevaba unos días tranquilos, absorbida la potencia morena de los labios por toda la rubia languidez del resto del ser. Algunas tardes, José-María encontraba, al regresar del trabajo, al viejo Bermúdez Gil en la casa, y se establecía entre los cuatro una plática buena y leda, hasta muy tarde. Era dulce aquel conservar empezado con vislumbres de sol en las montañas, y concluido bajo una sombra de nocturno azul, en la cual se iban fundiendo poco a poco formas, facciones, brillos de pupilas, y de la que sólo concluía por destacarse, fosfórica, la manecilla de la brújula colgada de la cadena de reloj del anciano. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 56 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ –Tu jefe está muy contento de ti, José-Mari. Te ascenderán después del balance. Y el día de año nuevo quiere que vayáis por la tarde a su casa. Isabel-Luisa se irguió en el asiento. Una sonrisa irónica quiso alumbrar entre los dos labios gruesos de la boca morena usurpada por el rostro rubio de Amparo; pero ademán y gesto anuláronse en la penumbra, y el viejo prosiguió: –Estoy muy contento de ti, y si tu padre viviese también lo estaría. Honras su nombre, sí. Lo dicen todos. José María se estremeció. Un sonrojo interno le daba impulsos de gritar «¡No, no lo honro! Precisamente para no deshonrarlo tengo que apretar los ojos y los puños de noche, que contar miles y miles a fin de no pensar es nada ni en nadie hasta que viene el sueño, que trabajar en la oficina sin mirar a ninguno de mis compañeros, sobre todo al muchacho albino... El último: el que está en presidio, el que ha robado, el que ha matado, puede mirarme con desprecio. ¡Ah, si ustedes supieran mis torturas!... Por mi conducta, hasta ahora, sí, lo honro: He sido buen hijo, buen hermano... ¡he sido hombre! Pero ¿y desde hoy? Esta tranquilidad que ahora me tiene como adormecido, ¿seguirá cuando la primavera raye de verde los troncos de los árboles y haya otra vez flores y alegres brisas, y huelan los jazmines a sueño y los geranios a acción apasionada? ¡Honrar a mi padre, salvar su blasón de toda mancha! Sí, sí, eso quiero. Cuidaré de Jaime, de estas dos, y, todavía más, de mí mismo, porque junto a la deshonra que yo podré echar sobre su tumba, los extravíos de Jaime, la mala boda de Isabel-Luisa y hasta la posible caída de Amparo, arrastrada por sus labios carnosos en cualquiera de los amoríos a que se entregaba ciega y crédula, no serían nada. Entre todos los pecados posibles, el mío sería el más hediondo, el más denigrante. Hasta la deshonra tiene matices. En la ciénaga hay capas, y la más fétida, la de imposible remisión, era la que alimentaba las raíces de su ser. Todo eso lo pensaba en uno de esos raros segundos de superficie breve y de fondo inmenso. Ni sus hermanas ni Bermúdez Gil notaron que su silencio había durado un punto más de lo normal cuando respondió: –Debemos honrarlo. Lo que hizo papá por nosotros... –Y a tu pobre madre también –dijo la voz amiga. José-María calló. Iba a responder, un dique doloroso estancóle en la garganta las palabras. Sus manos activas le recordaban otras manos; las inflexiones de su voz, sus gestos y ademanes que ahora espiaba en los espejos con mirada severa, le recordaban los maternos; y, sin embargo, una sequedad casi rencorosa impermeabilizó contra toda ternura su espíritu al choque de la evocación. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 57 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Ni la pereza ni la desmaña ambizurda del gigante suicida entraban para nada en su persona: él odiaba el alcohol, era capaz de la energía cotidiana, repugnaba la explosiva violencia, amaba el orden, la limpieza, el ahorro. ¡Y, en cambio, su madre!... Sentíase más, infinitamente más que sus dos hermanas, heredero de ella, cual si por demoníaca encarnación lo hubiera concebido sin contacto de hombre; y, por eso, una protesta amarga se cuajaba contra el vientre que no supo hacerlo por completo varón o por completo hembra. Para justificarse ante la creciente ola de menosprecio con que se juzgaba, deteníase a veces, y, encarándose con un testigo invisible, decía «¿Qué culpa tengo yo? ¡Si fuera un vicioso, un vil caído por lujuria en la renegación del sexo, merecería que se me escupiera! ¡Pero, si dentro de mí, me siento blando, femenino! ¡Si desde niño gusté de cuanto las mujeres gustan! Si la naturaleza, o Dios, o Satán iban hacerme mujer y, cuando ya estaban puestos los cimientos de mi ser, se arrepintieron y echaron de mala gana arcilla de hombre, ¿qué he de hacer yo? Tal vez ella, mi madre, quisiera tener la primera una hija... Sí, eso debió ser.» Por este resentimiento y por la idea de que un deber salvador lo obligaba venerar a su padre, retratos de éste repetían su caraza de gigante con media alma en todas las habitaciones, mientras la fotografía única de la mujercita de manos siempre vivas quedó secuestrada en el álbum de pastas de terciopelo esquinado de cobre. Y, parásito hasta después de muerto, la efigie del padre llenó la casa con su presencia espiritual, exigiendo intereses de sacrificio al acto de haberse matado después de concertar un seguro y al haber recogido de sus ascendientes un apellido heráldico. Pasó el otoño. Fue un invierno tranquilo, en el que, sin el medio al mal retoñar, JoséMaría habría podido ser feliz. Pasaba los días en una zozobra de espera, cual si su dolor estuviese adormecido, pero dispuesto a despertar más agudo apenas el anestésico del frío y de las oblicuas lluvias soltara de las amarras de la voluntad sus nervios y su piel. Salvo repentinas borrascas, el carácter dulcificábasele, y una exorable comprensión se emanaba no de su inteligencia, sino de las entrañas hacia todos los suyos. Sentía anhelos de perdonar por si algún día tenía que ser juzgado y perdonado. –Cada vez escribe menos Jaime - solía decir con palabras mordidas Isabel-Luisa. Concluirá por olvidarnos del todo. –Ya escribirá, mujer. Y si no escribe, no ha de pensarse mal: su vida no estará tan estúpidamente vacía como la nuestra... Además, no debemos dar tres cuartos al pregonero, que a nadie le importa. Nuestro deber es callar hasta lo más mínimo que pueda empañar el nombre de papá, ya sabéis. –Sí, sí. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 58 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Y él lo callaba. Lo callaba hasta para con sus hermanas, ya que no podía callarlo para consigo mismo. Al enterarse de que Jaime había abandonado el buque once meses después de su partida, inventó la noticia de que fue contratado por una Compañía extranjera con mucho mejor sueldo, y le escribió a los dos o tres puertos en donde sospechaba pudiera hallarse, diciéndole que, si no por ellos, por el nombre familiar escribiese confirmando su mentira, y diciéndole, sólo a él, si necesitaba algo. No obtuvo respuesta. Isabel-Luisa, que había vuelto a dirigir la batería de sus gracias contra el hijo del banquero, completó su queja de días antes, declarando una noche: –La familia se ha reducido a tres. El la reconvino y, por reacción, empezó a derivar hacia Amparo una simpatía teñida de piedad: de piedad por sus defectos, hermanos aunque mucho menores, de los que él sentía dispuestos a despertar en sí en cuanto avivase todos los rescoldos de pasión la primavera. –Tú, al fin y al cabo, eres como eres, pero echas de menos todos los días carta de Jaime, ¿verdad? –Claro... Y me lo comeré a besos cuando venga. Era como era, sí: cándida e infiel, igual que una paloma. A cada solicitud de amor, el cerebro se le cerraba y se le entreabrían los labios. ¡También ella sufría de un capricho de las potencias que rigen nuestro destino! Si en lugar de la boca de brasa blanda, que proyectaba sobre su carne rubia un fulgor moreno, tuviese su boca verdadera, la casta y estrecha que le usurpaba Isabel-Luisa, ¿no habría sido toda la vida fría, sosegada, feliz? Sí, a pesar de la boca, muchas veces a las ventanas de azuloso betún con rejas de rimel se asomaba una mirada niña, indefensa. –¡Si vieras cuánto te quiero, Amparo! Tú y yo tenemos que velar aún más que ellos por el buen nombre de papá... ¡No es culpa nuestra, pero!... Hay que proceder siempre como si nos estuvieran mirando. Llevamos un apellido noble... No hay más remedio. Ella se ovillaba con felino ronroneo entre sus caricias, y él la contemplaba con un miedo profundo de la carne y del pensamiento, seguro de que si otras manos que las suyas tocaran la piel a la vez ardorosa y fragante, quedarían abolidos todos los respetos y las mejores palabras trocaríanse en suspiros. Viéndose como en un espejo en el parecido fraterno y asustándose de que su cuerpo pudiera alguna vez curvarse así, esponjarse así en una absorción sensual culpable, José-María sentía agobios. Entonces, valiéndose de cualquier pretexto, la regañaba, y luego, de noche, en el insomnio, se increpaba a sí mismo con palabras atroces, injustas... BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 59 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ –He sido un bruto... Yo que no tengo derecho a reñir a nadie... ¡Y por eso!... ¡Y a ella, a la que hubiera querido parecerme! Al llegar la primavera el José-María del circo despertó. El anestésico invernal se fundió en una noche con la primera lluvia de abril. Al salir de la oficina, al filo último del crepúsculo, José-María no pudo obedecer a las voces de sensatez que le aconsejaban ir a encerrarse en su casa. La ciudad, anfibia, duplicaba las luces que ahondaban en el asfalto una dimensión misteriosa. Olía a tierra húmeda, y en el aire, electrizado por la tempestad, tornábase más ancho e ingrávido el pecho. JoséMaría fue, sin saber por qué, hacia los muelles. El límite entre la ciudad y el mar habíase borrado. Una orgía de luces entre las cuales el crudo violeta de los arcos voltaicos, la blancura espectral del magnesio, el amarillo de los fúnebres faroles y los rojos azules y verdes de los buques copiaban el arco iris inexistente en el negro cielo de tormenta, prestaba hasta a los sitios más familiares una novedad de aventura. Algo de pueril fiesta veneciana habría alegrado el ánimo si un no sé qué de turbio, de neblinoso en los cuerpos y en las intenciones, no diese a cada paso trémulo sentido de riesgo... Allí, en aquel sitio del muelle, había estado reclinado el buque que se llevó a Jaime. Aquí, en este mismo lugar, estuvieron él y sus hermanas... Por aquí, por éste mismo andén, marcharon paralelamente ellos tres y los otros dos: la mujer que, acaso, era ya dueña de la vida de su hermano y el hombre odiado, ¡el hombre maldito!... Tembló. Tres marineros cogidos por los brazos venían tambaleándose al compás de una canción alcohólica y lúbrica. Una voz de timbre macho, joven, dominaba a las otras. José-María se detuvo lleno de un terror, infinito y delicioso, de mujer. El grupo se acercó, cruzó, se alejó, mientras él, sin aliento, presto a romperse, como un cristal sutil, al menor toque de una palabra o de unas manos audaces, quedaba en una medrosa suspensión de vida, protegido por un jirón más intenso de sombra. Después, en una sola carrera, huyó hasta su casa y, al entrar, abrazó y besó a IsabelLuisa y Amparo, con la efusión vital de quien acaba de escapar a un gran peligro. CAPÍTULO VI Esa huida de un enemigo que ni siquiera había reparado en él; esa carrera de brazos tendidos hacia las personas y sitios tutelares, para comprobar después que llevaba su enemigo en sí y que sólo un tajo divino podría escindir las dos mitades hostiles de su BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 60 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ ser permitiéndoles escapar una de otra, constituyó durante muchos meses la única aventura dinámica de José-María. Pero que el aire fuera ágil y cargado de aromas; que estuviera saturado de luz y de perezas o presentase la cristalina transparencia invernal, su conciencia funcionaba inmutable, escandalosa y trémula, a modo de despertador incrustado en el reloj de su vida, exacto en el desencadenar alarmas al comienzo de cada hora propicia al sueño de las claudicaciones. Para no poner ante sus pasos la negra cinta de un destino aherrojado en la alternativa del sacrificio y del vicio sin perdón, cerraba los ojos al pasado mañana y, marcándose cortas etapas de futuro, las seguía con obstinada voluntad. Como en todas, hubo en la primera dos aspectos: el relativo a sus hermanos, a su apellido, y el relativo a él, «Mañana haré esto; pasado lo otro», decía, sin atreverse a ir más allá; pero vagamente, pensaba: «Contrariaré la expansiva sensualidad de Amparo, trataré de quitar del carácter de Isabel-Luisa esa frialdad utilitaria, seca... Habré de reencauzar a Jaime... Y, por último, simultáneo a la observación de que todas estas faltas ajenas eran sólo del carácter, se acordaba de sí, y decía torvo: «Y tendré que modificar también esta constitución física mía, que bastaría para delatar a cualquiera que viese mi cuerpo, el combate de insinuaciones y resistencias que se pelea de continuo en mí.» Le despachó a Jaime cartas donde el imperativo recorría desde la súplica a la exigencia. La gratitud debida al padre y la conducta debida al nombre ilustre de los Vélez tomaba bajo su pluma argumentos tan vehementes que el marino, por gratas que fueran las distracciones de su vida, no habría podido leerlas sin inquietud. La mayor parte de este epistolario no llegó a su destino, y al serle devuelto a José-María, éste volvió a leer las cartas escritas por su mano meses antes, cual si en vez de ser suyas le fuesen dirigidas por alguien muy íntimo: como si él fuese un poco Jaime, y un JoséMaría lejano conocedor de sus zozobras, quisiera servirle de lazarillo en la infernal senda. Mientras tanto, hacía media hora de gimnasia violenta todas las mañanas y, en el intervalo entre el final y la comida y la hora de regresar al escritorio, se sometía en la terraza, desnudo, al rigor del sol, que le abrasaba la piel, le producía tremendas cefalalgias y dejaba dentro de sus ojos un chisporroteo de estrellitas cáusticas, terribles –¿Has visto las herejías que hace este hombre? ¡Y con ese cutis de jazmín que da envidia! Te vas a poner hecho un moro –decíale Amparo. –¡Ojalá! –respondía él con tanto ardor, que Isabel-Luisa, saliendo de su ensimismamiento, terciaba: BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 61 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ –Hay que dejar a cada cual con sus manías. Es el mejor modo de no reñir. Y entonces el alma de José-María se abría en consejos que la boca morena recibía risueña y la boca rubia con un rictus casi sardónico. Cuando, bajo la piel suave, los músculos fueron marcando sus protuberancias, JoséMaría, a empuje del estímulo, empezó a aprender a fumar. Los esfuerzos para tragarse el humo le causaban tos y dolores de cabeza. A veces una colilla «olvidada ex profeso» para que le sirviese de testimonio viril, lo despertaba con su pestífero olor; y entonces todos sus esfuerzos por caer en la cama rendido y no dar al pensamiento ocasión de mecerlo con un vaivén que concluía diluyendo su voluntad en sensaciones equívocas, veíanse fallidos injustamente. ¡Para el menor resultado apreciable precisaban meses y meses de trabajo, mientras que las tentaciones y los sueños insinuábanse y se multiplicaban en menos de un minuto! Bastaban las candencias morbosas y estúpidas de un tango en la ciudad, el desarrollo mórbido de las olas en la playa, la ternura de algunos verdes en la campiña, la forma de alguna nube en el cielo para que el drama de su carne y de sus nervios tomase estado imperativo. Los ojos y las manos se le iban a la menor distracción tras de las revistas de modas, tras de las labores de tijera y aguja que sus hermanas realizaban; pero no volvió a poner los dedos en ellas. Cuanta inclinación sospechosa movía su simpatía, era contrarrestada con rigor. Habituóse a andar a pasos largos, rítmicos. Usaba bastón, y en vano dejaba transcurrir tres y cuatro días sin afeitarse para dar a su rostro un aspecto áspero. Burlándose de esos esfuerzos, una voz interna le decía: –Todo es inútil. Tu barba, tu cara envuelta en humo, tus trabajos, pueden menos que ese desasosiego muelle que a veces te turba. Los ejercicios de días y días, los sacrificios de meses, son vencidos por un medio día de tormenta, por un tropezón involuntario con el compañero de la oficina, por una mirada imposible de sostener en la calle. ¿Recuerdas la impresión que te hizo ayer aquel vendedor? No se trata de una cosa que puedes adquirir o dejar, sino de una cosa que eres porque naciste así, porque te engendraron así. Y tarde o temprano... Pero a esta ironía cínica respondía el carácter con nuevas precauciones, ahincando el ímpetu para cumplir las etapas sin desmayar. De este modo llevó a término en secreto, valiéndose de un mayordomo viejo de la Compañía naviera, la investigación del paradero de Jaime, y volvió a escribirle. Cuando llegó su respuesta tuvo la voluntad de no abrir la carta ante sus hermanas. Y sin mover un músculo del rostro, sin apresurar el ademán, la guardó en el bolsillo. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 62 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ –¿No será esa carta de Jaime? – preguntó Amparo. –No. Es un asunto de la oficina que dije que me lo escribieran aquí. Cosa de un corresponsal de América. Sin interesarse por la cuestión, Isabel-Luisa dijo: –¿Sabes que la tía de tu jefe, como tú le llamas, de Claudio, quiere conocerte? El me lo ha dicho. Sí, no me mires con esos ojos de susto. Aunque te lleva algunos años... –¡Calla, mujer! Me da asco oírte. –Ni una palabra más, hijo. Atento siempre a observarse a sí mismo, José-María se puso a analizar el incidente mientras comía. La perfecta facilidad de su disimulo, la rapidez con que había mentido ante el generoso presentimiento de Amparo, dolíale tanto como la irreprimible repugnancia con que todo su ser respondió a la insinuación matrimonial de IsabelLuisa. Al terminar la cena, con acento inseguro que quiso parecer valiente, anunció: –Voy a dar una vuelta. Vengo pronto. Había previsto una contradicción, siquiera una de esas sorpresas molestas que incitan a argüir; pero nada le dijeron, y salió medio decepcionado. Ráfagas frescas venían del mar, e iba ágil, oprimiendo con la diestra, de tiempo en tiempo, según solía hacerlo en los tranvías cuando llevaba algún documento o valores del Banco, la carta de Jaime. Un farol de luz más viva y quieta que los otros lo incitó a leerla. La falta de intimidad de la calle cortóle el impulso, y entonces enderezó su marcha hacia un café del puerto. Turbado por el tumulto, por el vaho del alcohol, de humo y de respiraciones, sentóse en uno de los pocos sitios vacíos, entre varios militares y dos hombres de edad. Pidió jarabe de zarza, que halló desabrido y bebió a tragos casi dolorosos, sin atreverse a rechazarlo, y, en seguida, a pesar de las voces, del choque de las fichas de dominó contra los mármoles y del runrun de la inmensa colmena de zánganos, sintióse aislado, cual si en la vibración gárrula del café hubiérase hecho una extraña zona de artificial silencio. Rasgó el sobre y, desde las primeras líneas, el tono desenredado de Jaime se le impuso. Al leer lo evocaba echado en la silla, hacia atrás, balanceándose y balanceando la cogida de licor con un aire envidiable de impertinencia, casi de amenaza. Aun cuando la carta constituía un acto de remordimiento, José-María sentía, en vez de la severidad propia del jefe de familia, ganas de pedirle perdón. Jaime había desembarcado en Colombo. Daba la «casualidad que estaba allí el circo; pero el BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 63 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ desembarque no había sido por esa causa, sino por deudas de honor que le impedían seguir en el buque. El tedio del viaje indujóle a jugar y tuvo mala suerte. «¡Cosas de la juventud! Claro que él, tan serio, tan perfecto, comprendería mal estas cosas». Por eso no le había escrito antes. Pero hoy, en uno de esos días tristes en que hasta los más hombres sienten la necesidad de hablar con otro, aun cuando sea para acusarse, cogía la pluma, y... Acaso apenas echada la carta se arrepintiera. Jose-María anegóse en una ternura deliciosa, tibia. La sospecha de que la mujer del circo más aún que la adversidad de los naipes, fuera causa del tropiezo de su hermano, quitaba valor de sinceridad a la carta. ¡No importa! –se dijo–. Sea un motivo u otro, yo debo ayudarle. Él no me lo pide; pero... Si dice con su jactancia de última hora que no me apure ni diga nada a Isabel-Luisa y Amparo, que es hombre de salir por sí solo de todos los atolladeros, yo no debo hacer caso... Urge mandarle dinero, no sólo por él, sino precisamente por nuestro nombre, por la memoria sagrada de papá. «¿Y si es la mujer sólo? ¿Si ese dinero...?», insinuaba la voz de la duda. «¡Tampoco importa!», era la respuesta. Había que ayudarle en secreto... Y después de la decisión, el alma, con lógica y perversidad, recordaba al hombre que se parecía a aquella mujer, al que con haber estado frente a él unos minutos le aciduló toda la vida, y pensaba: ¿Cómo iba a resistir el pobre Jaime, que no tiene por qué contenerse ni avergonzarse, viéndola a todas horas, sintiéndola cerca, deseándola? La presencia de la mujer parecida al hombre que le reveló la desventura de haber caído bajo una indecisión de la Naturaleza, justificaba todo. ¡Pobre Jaime! Al compadecerlo José-María, se compadecía a sí mismo también. Y casi deseaba que fuera mentira lo de las pérdidas de juego, para que el pecado del que ya consideraba él como mayorazgo de la familia, tuviese siquiera algo de común con el suyo. Cuando una voz aguda pinchó la pompa de añoranzas en que esta aislado y lo restituyó a la realidad del café, encogióse. En la mesa inmediata los militares disputaban, y uno más joven que los otros, de mandíbula brutal, golpeó con la diestra la cruz pendiente de su pecho. Era un mozo cetrino, áspero. Feo y violento entreveraba de palabrotas su discurso, y a modo de suprema razón daba puñadas en el mármol. ¡Cómo admiró José-María se empaque altivo! Y no había en su al admiración, hecha de pura envidia, nada del atractivo turbio que, desde niño, habíanle producido otros seres de su propio sexo; nada del sentimiento de admiración delictiva que le produjo el Hércules del circo. Aquel hombre, tal vez en un segundo de cólera ciega o en uno de esos miedos absolutos que anulan hasta el instinto y obligan a huir hacia adelante, habría consagrado su varonía con cifra heroica; y él, el que en tantos minutos, en tantas horas de desmoralizadora primavera resistía al enemigo, se consideraba, frente a su fuerza ufana y armada, indigno, débil. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 64 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Con su mandíbula bruta y su alma forjada de un golpe, el militar podía mirar a no importa a quién cara a cara, y blasfemar y exasperarse a la menor contradicción, mientras que él, en cuanto dos ojos lo examinaban, sentíase obligado a humillar la cabeza. ¡Ah, de haber estado en la vida solo, de no tener la responsabilidad de tres destinos, él también se habría ido a la guerra, no importa a cuál, a pelear negro de humo, amarga la boca de pólvora y el alma de barbarie! Pero no... Imposible: Jaime, Isabel-Luisa y Amparo llevaban también el nombre paterno y, acaso, no podrían resistir a los malos ímpetus como él. Allí estaba el ejemplo de Jaime, caído a la primera salida; tal vez ablandado por las peores flaquezas cuando él, envidioso, lo suponía en el puente, lleno el pecho de aire de mar y la mirada de horizontes. Nada dijo a sus hermanas, y contó a Bermúdez Gil una historia rica en detalles, que para cualquier otro menos confiado que el anciano la hubiesen tornado sospechosa. Dos días después, tras varias tentativas en que se le secaba el paladar y el corazón le castigaba el pecho, pidió a su jefe dinero adelantado. –Es para pagar un atraso. Desde luego yo armaré un documento. Le aseguro a usted que... –Por Dios, Vélez... Si no hace falta nada de eso... Si necesita usted más, ya sabe. Fui amigo de su padre, y en la casa usted es lo menos empleado posible, sépalo. Además, como empleado no hay otro más concienzudo, más... Ea, tome, ya veremos el modo de desquitarlo sin que se le desequilibre demasiado el sueldo. ¡No faltaba más! Aquella amabilidad lo turbó más que lo hubiera turbado la negativa temida. Pensó en Claudio, el hijo del jefe, y en Isabel-Luisa; en el recado de ésta referente a la hermana solterona del banquero; y, atropellando las palabras de gratitud, solicitó: –No quisiera que mis hermanas se enterasen, sabe usted... Sufrirían, y… Además no le he dicho que sólo puedo aceptar el favor si me concede llevarme trabajo a casa o venir a horas extraordinarias, como otros... Gracias, sí. Pero... Es condición precisa. Perdóneme. Envió el dinero a Jaime y, durante unos días, la imagen de un reo quemado vivo por deudas de honor, alternaron en sus sueños con la figura de una mujer que, saliendo resplandeciente de un manto oscuro, se columpiaba entre las fieras transformándose poco a poco, al caer en brazos de un tigre, en hombre. Era un sueño de prima noche, y lo esperaba casi al borde de la vigilia, cual si se limitara a revelar la imagen imborrable e invisiblemente impresa en la placa del pensamiento. Y en el sueño, al cambiar la estatua de sexo, la fiera, que tenía las BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 65 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ facciones de Jaime, hacíase más débil, más blanca, bombeaba el pecho terso, y adquiría bajo el fulgor de las pupilas de asustado verde, una belleza frágil, como ruborizada y amenazada, de flor. Y entonces, José-María despertaba sudoroso, con un sabor de vicio en el paladar y en el alma. De noche, bajo la pantalla de luz suavísima, trabajaba hasta muy tarde. Su letra regular, sus cifras esbeltas, no descubrían que la mano se agarrotara algunas veces en la pluma. Isabel-Luisa, en cuanto Amparo inclinaba la hermosa cabeza sobre el respaldo de la butaca, dejaba exhalar entre los labios morenos un aliento que tenía algo de suspiro, de queja voluptuosa, de esencia carnal y le llamaba la atención en voz queda, apartándolo del trabajo: –Psche... Ya está dormida... No he podido decírtelo aún: Ahora coquetea con un forastero. ¡Qué lástima!, ¿verdad? Tan buena, tan... ¡Ah, si yo me casara bien, si alguna vez saliéramos de esta mediocridad, a sus años y todo la metía en un colegio...! José-María sentía un rubor de raza. Suponía ya a Isabel-Luisa en brazos del sietemesino cubierto de oro, legalmente; y luego, sin querer, simpatizaba con Amparo, a la que siempre había visto inclinada hacia los hombres de constitución recia. En seguida pensaba en Jaime, de quien no había vuelto a tener carta hacía más de seis meses, y, al cabo, sus ideas – piedras de honda –, volvían a recaer sobre sí mismo con una piedad que, al reconocer su condición de virtud femenina, cambiábase en ira. Ya entonces Isabel-Luisa había vuelto a apretar la boca estrecha y a dar a las mallas del bordado toda la atención de sus manos y de sus ojos. De no ser así, habría visto más de una vez que José-María sacudía en enérgico movimiento de cabeza para lanzar fuera de sí los pensamientos débiles, y curvaba el busto sobre el trabajo. Durante tres o cuatro líneas la caligrafía perdía su equilibrada regularidad, y algunos números, saliéndose o no llegando al límite de las niveladas columnas de guarismos, parecían re-representar absurdamente, por su diferencia de tamaño, más o menos de lo que afirma la Aritmética. CAPÍTULO VII Una noche, cuando acababa de limpiar las plumas y de guardar en la gaveta los papeles, un marinero de la Comandancia vino a darle la noticia de que Gil Bermúdez había muerto. Lo hallaron sin vida sobre un sillón, en su cuarto, al ir a ver por qué no bajaba a la hora de la cena. Debió de morir sin dolor, en uno de esos cortes radicales que gusta practicar la Muerte cuando se siente piadosa y emplea en afilar su segur el tiempo cruelmente gastado casi siempre en acabamos, poco a poco, con ella mellada. El anciano, equivocándose de mueble, abatióse en la butaca propicia a las siestas, en vez de acostarse en el lecho propio para los sueños largos; y, acaso después de dar las dos o BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 66 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ tres vueltas últimas entre sus dedos a la brujulita sintiendo no poder llevársela para orientarse en el incierto más allá, falleció sin molestar, vestido, cual correspondía al hombre sin familia, enemigo de proporcionar el mal espectáculo de una agonía y un amortajamiento a sus compañeros de hospedaje. José-María, ante aquel cadáver, sintió, de súbito, la orfandad absoluta. Sólo entonces las visitas del viejo, su discreción, su paternal sonreír, su manera áspera y tierna de hablar –dejando siempre un final de frase turbio, cual si una ráfaga o una ola imperceptibles lo borraran –, adquirieron el valor de apoyo que tenían. Y cuando, dos meses después, el Juez le entregó los papeles sellados y la cajita en donde el marino guardaba sus ahorros, se dio cuenta de cuanto hubiera querido ser para ellos y fe la finura espiritual anidada en la corteza tallada por los huracanes y los años, que ya podriría bajo tierra. Un diario de navegación de su primer viaje – repetición de la ruta de Magallanes –, y unas cuantas anotaciones íntimas, formaban, además del testamento ológrafo y el cofrecillo lleno de peluconas de oro, de hombre hecho por los hábitos de la navegación romántica a llevar todo consigo, el modesto lastre dejado para emprender el definitivo viaje. En una de aquellas notas lamentaba la pérdida de su posible viudedad y es gozaba la idea de haberse casado con Isabel-Luisa o con Amparo «sólo para eso, si el nombre de un viejo pontón no fuera hasta por mera fórmula tan incómodo de llevar». José-María quedó estupefacto ante aquel insospechado repliegue de un carácter que creía conocer tan a fondo. Hojeando los papeles y viendo las onzas, pensaba en cuál habría sido el día en que el pensamiento de favorecerlos con la protección póstuma pasó por la mente del muerto. Tal vez la idea nació en una de las veladas íntimas, a su lado, sin que él lo sospechara. ¡Ah, por lo visto no era tan difícil guardar un secreto! Pero el secreto de Bermúdez Gil, con abrir a la malicia una brecha grotesca, no tenía la fealdad infamante del suyo. Un viejo enamorado era ridículo; un hombre renegado de su sexo, vilipendiándolo con el anhelo de cada uno de sus poros, con la femenidad de sus entrañas, era odioso, repugnante. Al principio pensó pagar con las cincuenta onzas la deuda contraída en la Banca a causa de Jaime; mas tanto por considerarlo injusto cuanto por no verse sin aquel trabajo que llenaba sus horas dándole una meta diaria, una fatiga diaria, prefirió reservarlas para los equipos de Isabel-Luisa y Amparo. Era más justo. Otro papel hallado también en la cajita del marino, abrióle perspectivas nuevas: constaba en él que, a la muerte del padre de José-María, Bermúdez Gil, tras reunir a los acreedores, llegó con ellos al acuerdo de pagarles una sexta parte de la deuda, con lo cual pudo preservar, para la cancelación de la hipoteca y el arreglo de la casa, la mayor parte de lo cobrado a la Compañía de Seguros. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 67 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ José-María fue a visitar a esos antiguos acreedores y, azorado, cual si fuera a pedirles en vez de a ofrecerles, les dijo que él y sus hermanos no aceptaban, agradeciéndolo en el alma, el arreglo hecho por el tutor, y que, poco a poco, querían satisfacer la deuda completa. Todos menos dos aceptaron, y entonces abrióse para José-María una larga era de trabajo feliz. No contento con el de la Banca, obtuvo de un notario copias de escrituras y se puso a llevar los libros de contabilidad de una perfumería. Su fatiga era tanta, que casi no podía atender a sus hermanas, ni echar de menos, fuera de los días de Navidad y de Santiago, el silencio de Jaime. En ese tiempo Amparo cambió tres veces de novio, e Isabel-Luisa anudó firmemente las relaciones con el hijo del banquero. José María trabajaba, trabajaba. Si la gimnasia violenta, y el ajetreo y el sol no lograban endurecer sus facciones ni sus músculos, tampoco la violación constante del tiempo ni el quebranto físico lo libertaban de la misteriosa parte de sí mismo, despertada por la presencia del acróbata. Era en la calle, sin motivo; era en la atmósfera densa de la perfumería o en la del cuarto que no se nombra: en un segundo, en la fisura mínima entre dos deberes, cuando no es el mundo sin dimensiones del sueño, su ser recóndito, más vivo en tanto más capaz de obligación y disimulo, sobreponiéndose, surgía procaz, cínico, con una audacia vergonzosa, humillante, maldita... Y a ese soñado abrazo, a ese contacto furtivo que lo saturaba de voluptuosidades, a ese recuerdo de una escultura viril detallada con los ojos de la sensualidad al través de un traje color de fruta, sólo más trabajos y más sacrificios podía oponerles. Ya su alcoba estaba ascética, sin un retrato, sin una flor, hasta sin el crucifijo de marfil – hombre desnudo al fin –heredado de sus abuelos. Amparo le decía: –¡Hay que ver lo que tú has cambiado! ¡A ti que te gustaban tanto las esencias y la ropa fina! –¡Calla! Cada vez que había de comprarse ropa interior, su repugnancia a entrar en la tienda y su temor a que Isabel-Luisa o Amparo se la comprasen de tela suave, pugnaban muchos días. Recurriendo a aquella capacidad de ungimiento en la cual reconocía un nuevo estigma femenil, llevó, atribuyéndolas a un regalo, dos piezas de algodón burdo y unas camisetas de acordonada urdimbre. Pero estas precauciones, y el vigilar hasta sus menores ademanes para angulizarlos y extirpar cualquier blando amaneramiento, nada servían cuando la mágica primavera transformaba el plomo del mar en cobalto y se esponjaba germinativamente la tierra y se mezclaban a las brisas hálitos de invisibles jardines. Entonces la misma ordinariez de la ropa le hacía sentir la carne, irritada en una presencia de protesta; y en medio de dos cálculos de interés o de le cláusulas de un BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 68 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Poder Especial, sor prendíase tratando de recoger en lo remoto del recuerdo los primeros rasgos de su desventura, o sobrecogido de terror por la proximidad, sólo para él sensible, de unas manos enérgicas y de un tórax hercúleo que en vano pretendía desapasionar el ceñido traje de frescos colores vegetales... Y se levantaba a pasos desfallecientes, con agobio. –¿Qué te pasa? – solía preguntarle Isabel-Luisa, sin apenas alzar del bordado los ojos. –Nada... Nada... Ganas de estirar las piernas y de respirar. –Es que en vez de estarnos aquí debíamos salir a dar un paseo. ¡Con el tiempo que hace...! Tanto trabajar hace antipática la vida –añadía Amparo. Fue en una de esas crisis cuando tomó la resolución de intentar el remedio supremo. Isabel-Luisa se lo sugirió involuntariamente: –La tía de Claudio te esperó el domingo a tomar té y no fuiste. Los pobres no debemos ser tan ariscos. –No pude: tenía que trabajar... Será manía, pero quiero que cuando os caséis estén pagadas todas las deudas. –Y además hace bien –terció la pulposa boca morena–. ¡No faltaba más que fuera a dejarse enamorar por esa carcamal! Basta con que tú nos dos dores los pergaminos casándote con Claudio. Mira, José-María, cómo está bordando el escudo, que ni siquiera papá llevaba ya en la ropa. Sin inmutarse, con sarcasmo, la boca estrecha y rubia repuso: –Los escudos, cuando no puedes honrarse bien, deben suprimirse; pero cuando van a poderse llevar como es debido... José-María intervino: –Haces perfectamente, hija. El escudo es nuestro y nadie, ¡nadie! ha echado una mancha sobre él. Si ellos van a darte riquezas, tú vas a darles un nombre ilustre, limpio, no lo olvides. ¡Ni la menor mancha! ¡Ni una sombra! Habló con tal vehemencia, que las muchachas lo miraron. Y cuando se detuvo, ya la idea de salvación estaba incrustada en su cerebro, con detalles. «Si, era menester, antes de desesperarse, correr la prueba última. Tal vez al contacto de la mujer la mala inclinación cediese, y triunfara para siempre en él el hombre.» El primer propósito, dirigido sólo contra la materia, se efectuó al día siguiente; y aun después de su fracaso sobre la decepción floreció una nueva esperanza espiritual que BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 69 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ había de tardar un poco más en marchitarse. Él conocía de oídas las callejuelas del amor mercenario, las escalerillas angostas por donde una mujer apostada en la puerta, con los ojos pintados y los labios siseantes, remolcaba a un hombre hacia una alcoba. Y fue a una de esas callejuelas, y subió los peldaños, y estuvo en un comedor que olía a suciedad mal encubierta con perfumes baratos, donde se jugaba al tute y estallaban de vez en cuando palabrotas, y tuvo sobre sus rodillas a una mujer rubia, de carne blanda, que después de rogarle mucho se incomodó ante su resistencia y concluyó pidiendo que las convidase. Él pagó, prometió volver, y en la puerta, helado de repugnancia por el beso húmedo y penetrante con que la hembra quiso sellar petición y promesa, recibió el aire de la calle como una liberación... Después, curado por la derrota, se decía: «No volveré, y si volviera sería igual: imposible sentir otra impresión que ansias de huir y de limpiarme de todas sus caricias junto a esa mujer... ni junto a otra cualquiera de su clase.» ¿De otra clase? Aquí nació la florecilla verde de la esperanza. La mujer, para vencer su mala inclinación, había de entrarle por los caminos del espíritu: ser tierna, pura, bella, dulce... Y merced a una mujer digna de su nombre, José podría lograr contra María una victoria mayor que la de San Jorge sobre el Dragón. Iba a buscar novia, una novia casta, joven, merecedora de ser querida por el espíritu y por la carne. La luz de la esperanza lo iluminó. Sin motivo dejó la pluma y fue a besar y abrazar a sus hermanas. La buscaría bien linda, y pobre. Que fuera lo más opuesta posible a la tía del novio de Isabel-Luisa, la cual, acaso por su oro insolente y su virginidad fosilizada, habíale inspirado tan falsa antipatía de la mujer, como la rubia del lupanar. A la tarde siguiente empezó a recorrer la ciudad. La empresa no era fácil, Además tenía, de tiempo en tiempo, malos encuentros: un hombre que le sostuvo la mirada obligándole a abatirla, una vieja horrenda que le escupió al oído oscuras proposiciones, y, en un barrio sórdido, un hallazgo terrible, repugnante, que le hizo vivir el mal milagro de hallarse ante un espejo cuya luna, en lugar de devolverle su imagen real, le diera la del ser risible y vil en que podía llegar a trocarse si dejaba libres sus instintos: un afeminado cínico, pintarrajeado, jacarandoso y repugnante, quien, con una flor en la oreja, pasó de una puerta a otra, afrontando con cinismo jovial la rechifla de las mujerzuelas apostadas en los umbrales. Pero, al fin, la encontró. Ella bella, joven y púdica. Se llamaba Cecilia, y de su patrona tenía la voz melodiosa y un suave misterio, también musical, cuando callaba. No lo mortificó con coqueterías: Devolvióle la primer mirada francamente, y a los tres días de pasearle la calle él tuvo, a pesar de su timidez, la certeza de ser correspondido. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 70 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Pronto supo que era de familia de clase media venida a menos; que sólo tenía madre y hermano. Le escribió y mientras aguardaba la respuesta se puso a hilar el ensueño de una nueva meta, más distante y más difícil que la de casar a sus dos hermanas y la de descubrir el paradero de Jaime para evitar que fuese a ensombrecer con un delito loco el escudo de los Vélez-Gomara. ¡En esa meta última estaba la salvación, para siempre! La soledad, como la pereza, engendraba las tentaciones. Lucharía con el mismo tesón, con más aún por alcanzar esa meta viva; y, en premio, al dejar casadas a Isabel-Luisa y a Amparo, no quedaría solo, a merced del mal Entonces, además de la memoria de su padre y de la responsabilidad de su apellido, la tendría «a ella»... Y habría de merecerla, de ganar mucho dinero para recibirla dignamente en su casa... ¡Tal vez tendrían un hijo!.... ¡Un hijo que él no dejaría criar en las faldas de su madre, como lo criaron a él; un hijo que en vez de jugar a las muñecas y andar con niñas, estaría de continuo al sol, entre los pilluelos, aun cuando regresase con chichones y escalabraduras!... ¡Eso era posible! EI libro de ciencia que fue a leer una vez, con rubores y terrores, a la Biblioteca Municipal, lo aseguraba. Si otros que habían consentido plasmar en vicio el mal instinto habían logrado descendencia, él que extirpaba con el pie de la voluntad la flor pestífera, merecía más. Cecilia sería su novia, sería su esposa; sometería contra su seno al que, habiendo ya recibido de otro pecho el primer alimento, lo repudiaba con inversión maléfica, y lo reconciliaría en sus gracias de mujer elegida con la Mujer. ÉI era merecedor, por su resistencia, de ese premio, de ese milagro. ¿Verdad, Dios? Pero nada respondía el Cielo a su acongojada pregunta. Las respuestas de Dios llegan tarde y dolorosamente. CAPÍTULO VIII Desde el rellano de la escalera, mientras él subía, Amparo le gritó: –¡Carta de Jaime, José-Mari! Isabel-Luisa no me ha dejado abrirla. Iba ya a decir que la boca cautelosa en donde se filtraban las palabras habían hecho bien en ordenar que le guardase el sobre intacto, pero se retuvo: La vehemencia de Amparo le era, a pesar de todo, preferible a la indiferencia mesurada y un poco egoísta de la otra. Cuando tuvo el sobre en la mano, preguntó: –¿Y cómo pensasteis que fuera de él? La dirección viene a máquina –Sí, pero como es de sabe Día dónde... BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 71 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ –De Jamaica, de un corresponsal nuestro. Por desgracia no es de Jaime Y se la guardó con la certidumbre de que la perfección de su mentira – ¡mentira femenina! –derrotaba presentimientos y desconfianzas. Era de Jaime, sí: su corazón también se lo había dicho igual que a Amparo, y antes de leerla pensó en que desde seis meses atrás la esperaba todos los días. Dos meses antes, los periódicos publicaron la noticia de que en una ciudad de América, una noche de tempestad, durante la representación de un circo, las pobres fieras, no se sabe si aterrorizadas o cansadas de su servidumbre, habían devorado a la vista de la muchedumbre una ensalada de titiriteros, y el corazón de José-María tuvo un nuevo sobresalto y un nuevo secreto que guardar. Dos certidumbres lo poseyeron en seguida: que la mujer y el hombre designados por Satán para traer la desdicha a la casa de los Vélez-Gomara habían muerto, y que Jaime no estaba ya con ellos desde hacía mucho. No era posible que de haber perecido o sufrido daño su pecho no sintiera una palpitación luctuosa. Sin embargo, el anhelo de comprobación cayó pronto sobre sus problemas, sobre sus fatigas, sobre la tortura de aquellas cotidianas visitas a la casa de Cecilia, ya novia suya, sobre los preparativos de la boda de Isabel-I,uisa, y se puso a esperar la carta de Jaime con una confianza inmotivada que venía a justificar ahora el hecho de tenerla contra su corazón. Mientras comía pensando en las horas amargas que venía de pasar en la casa que desde el primer momento le abriera sus puertas, junto a la muchacha apasionada cuyo amor galvanizaba en él todas las frialdades, se interrogaba sin hablar: «¿Querrá responderme Dios así, con este premio a la fe, en su misericordia, a mis preguntas de aquel día?» Y antes de abandonarse al optimismo, volvía a demandarse: «Hay que esperar aún... ¿Qué me traerá este sobre voluminoso, después de tres años de silencio?» Le traía dinero. Dinero y noticias, una de las cuales grávida de sentido. Jaime, tras rodar por cien peripecias de escasez y holgura, por oficios inverosímiles, había hallado uno sin nombre, capaz de enriquecerlo en pocos años. Arduo y oblicuo debía de ser cuando, para ejercerlo, juzgó útil cambiar de nombre. Cambiar de nombre: ¡qué cosa tan turbadora y, por lo visto, tan fácil!... Cambiar de nombre, bautizarse a sí mismo, cortar el cordón umbilical del alma y reconocerse sólo, único, eslabón irresponsable desligado de toda cadena... Dejar a un lado la funda estrecha de los apellidos, y ser otro, más verdadero tal vez, sin pasado, sin cargas... ¡Qué maravilla! BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 72 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Jaime se llamaba ahora Nicolás Smith y viajaba a bordo de una goleta entre las Antillas y las costas americanas, llevando una mercancía preciadísima y peligrosa. «Seis o siete viajes como el último; que no tropezara con un ciclón o, lo que era peor y más probable, con un cañonero yanqui, y volvería a la ciudad natal para tener el derecho a ser noble y hacerlos felices s todos. Antes que no volver así, prefería no regresar... Moriría de un tiro o de un trago de agua salada Nicolás Smith, y nadie sabría nada del Jaime Vélez-Gomara que dejó un día detrás su case con blasones y su pueblo mezquino, para ir mar adelante hacia el ancho mundo donde el nombre de mayor alcurnia es brizna en el viento...» Después, con curiosidad tierna, preguntaba si las muchachas se habían casado, si lo recordaban con cariño, y enviaba, por si llegaba a tiempo, unas cuantas libras esterlinas para los regalos de boda. La idea, para José-María nueva, de que se pudiera cambiar de nombre, le produjo primero estupor y luego una perspectiva lejana y confusa, de esperanza. El nombre aquel por el que llevaba tantos años sacrificándose; el nombre que era orgullo de la ciudad, penas salvadas unas leguas, «por el ancho mundo», no era nada, nada, y podía trocarse por otro cualquiera... Viniese o no Jaime, cuando los apellidos de sus hermanas se hubiesen borrado al fundirse en el caudal viril de otras estirpes, él podría huir, quitarse el escudo, la responsabilidad de ser hijo del padre suicidado heroicamente y un día, siquiera un día, lejos, libertar el alma y el gusto equivocados de cuerpo, y vivir una hora de cieno feliz no importa si conocida o no cuantos le conocían, o si sólo vista por los dioses que lo hicieron ambiguo y pusieron en sus ojos verdes, en su boca hermana de la de Amparo, en sus nervios y en su tacto, a un tiempo mismo la repugnancia y la envidia de la mujer. Aun cuando no se lo confesase, todas sus horas penosas dábalas ya como pago de la que un día, lejos, habría de permitirle encararse con la vida y decirle: «¡Así soy! ¡Fuera falsa virtud, fuera vergüenza de mostrarme según me hicieron!» Una frase oída a no sabía quién, en la perfumería, cobraba sentido de norma. «Si se nos dieran dos vidas, una para nosotros y otra para los demás, cabría elegir; pero no es así, y lo que dejamos de hacer por miedo a los otros ya no lo podremos hacer nunca.» Y se engallaba en la soledad, cual si un juez estuviera pidiéndole cuentas del pecado no cometido aún. \Ya la boda de Isabel-Luisa estaba muy próxima, ya había sufrido la humillación de verse ascender no por sus méritos, sino por su venidero parentesco con Claudio, a la categoría de jefe. Una idea única, honrada, exigida por cuanto había de probo en su espíritu, lo venía torturando desde hacía varios meses: «Era preciso romper cuanto antes con Cecilia.» Aquel empeño sin resultado posible, constituía una vileza. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 73 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Quizás por un fluido mal sano, gemelo del suyo, o por la misteriosa capacidad que tienen las mujeres de admirarse a sí mismas cuando ven transfundidas vagamente a otro sexo las femeniles gracias, Cecilia lo adoraba. Lo adoraron ella y su madre desde el primer momento, a pesar de la casi esquiva cortesía con que lo trataba el hermano. Eran, cada tarde, cerca de tres horas de tortura. Cuando una conversación ajena a ellos no los salvaba, el tiempo goteaba lento y cargado de peligros, del reloj de pared. Y en vano pretendía dominarse. Vecindad de dos climas sin compenetración posible; de una carne que sin las trabas del recato habría envuelto ardorosa y florecida en espasmos a su elegido, y de otra frígida, serpeada sólo por relámpagos de conciencia, que sin los grillos del pundonor habría huido de aquella juventud fragante como de la más horrenda vejez Si se cargaba demasiado el silencio, ella solía decir: –¿Has tenido algún disgusto en la oficina? No me lo niegues. Acércate más. –¡No, no!... Estoy así bien. –¡Si vieras qué envidia me dieron Isabel-Luisa y Claudio la otra tarde!... Esos sí que se quieren. Él no está nunca tan indiferente como tú. –¡No me digas eso! Hubo algo tan doloroso en su demanda, que ella retuvo los reproches. Para compensarlos, susurró. –¿Quieres Que te cuente una cosa? Hace días que quiero contártela y no me atrevo. ¡Como no acabo de comprenderte!... Temo ser indiscreta o no haberme fijado bien. Y eso que... –Dímelo pronto. ¿No sabes lo curioso y lo impaciente que soy? –Igual que una mujer, sí. Una nueva sombra encapotó la frente de José María, y su boca tuvo palabras bruscas –¡Pues cállatelo! Me es igual... ¡No, no quiero saber! Pero ella, mimosa, contrita ya de la falta que ignoraba haber cometido, se lo dijo, muy bajo, suavemente: –Que creo que mi hermano y Amparo se gustan, ¡bobo!... Lo he observado. ¡Si vieras lo bueno que es Marco! Mucho mejor que yo, sólo que no ha tenido suerte en la vida. ¿Te opondrías tú? BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 74 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ No pudo responder al pronto. La idea de resarcir a aquella familia de su inevitable abandono y de dar a Amparo un hombre humilde y enérgico, un verdadero hombre capaz de compensar la boda ignominiosa de Isabel-Luisa, habíale frisado el anhelo muchas veces. Y ahora presentábasele clara y fácil, propuesta por aquella de quien se tendría que separar para no castigar su confianza con un engaño y una ignominia. De vuelta a su casa habló con Amparo y ella se esponjó de placer al ver que, por vez primera, quien hasta entonces volviera el rostro con disgusto al verla hablar con hombres, le hiciera una proposición casi. –El hermano de Cecilia te quiere. Yo nada te aconsejo. Me gustaría, sólo, que tú te fijaras en él. –Es muy guapo, sí; lo tengo bien visto. –Y muy bueno, muy hombre... He pensado, antes de que te diga nada y tú le contestes, para que no medie interés, colocarlo en el Banco... Pedirlo de ayudante mío, por si yo llegara a faltar. Además de bueno, sé que es inteligente, honrado... Tiene todo. Tenía todo, hasta una instintiva perspicacia que le hacía rehuir, sin caer en incorrección, el trato con José-María. Muchas veces se había preguntado éste si aquel malestar existente entre ellos provenía de alguna causa expresa. Se hablaban poco. Sólo se dieron la mano los primeros días. Y en la calle, únicamente cuando el encuentro era harto frontal, se saludaban. Era por parte de José-María temor de sentirse adivinado, descubierto. Y por parte del otro nada fijo: la voz previsora de la intuición tal vez. Al otro día, con la voluntad presurosa que suelen poner las almas femeninas cuando se templan en un anhelo entrañable, habló con el novio de Isabel-Luisa. –Claudio, tengo que pedirle, bueno, que pedirte un favor: un puesto aquí... Yo sólo no voy a organizar el departamento... Garantizo a la persona que recomiendo, claro: honrado, inteligente... Hay que darle, por lo tanto, un sueldo decoroso. –Hombre, el caso es... –No me importaría que rebajarais algo del mío. Me habéis puesto demasiado, y desde hace tres meses no sé qué hacer ron el dinero. Confidencialmente te diré que es muy posible que entre también en nuestra familia, por Amparo... Muy confidencialmente, ¿eh? A él mismo, le pasmaba su tono seguro y ligero. Y le hizo sonreír la respuesta del sietemesino cargado de oro, ya ganoso de no dar espurios entronques a los cuarteles del escudo que iba sacramentalmente a comprar. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 75 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ –Te habrás enterado de la familia que es, por supuesto. –Una investigación completa. Figúrate. En ese caso, puedes fijarle el sueldo tú; sí, hombre... Has de acostumbrarte a ser jefe de veras. Su entrevista con Marco fue más corta, y procuró entablarla delante de Cecilia y de su madre, para prevenir una negativa absurda hija de aquella antipatía o sospecha de que, por parte de Marco, sentíase objeto. –Oiga, Marco, ¿cuánto gana usted en donde está? –Poco... Algo menos de lo suficiente. –Y sin porvenir, lo sé. Psché... –Es que tengo para usted una colocación mucho mejor, en el Banco, desde el día primero si quiere. Ya está hablado allá. Al saber la cuantía del sueldo y las posibilidades de progreso, las mujeres palmotearon, y la anciana, atrayendo a José-María hacia su regazo, le dio un beso húmedo de felices lágrimas, que lo removió todo. El leyó la promesa de otro beso en la boca de Cecilia y tuvo miedo. Marco le dio la mano, y la suya se sintió desfallecida en aquel apretón de gratitud que había de empañarse bien pronto por su necesario rompimiento con Cecilia. Aquella tarde, cuando iba de vuelta a su casa, le ocurrió una aventura cuya estela de pensamientos le hizo comprender la imposibilidad de prolongar más la prisión del medio ser nacido en el circo, cada día más fuerte, más deseoso «de vivir su vida». Era verano – la época peor, sobre todo en el sopor de las siestas – y la ciudad estaba llena de forasteros. Como él iba ensimismado, alegre de que Marco no hubiese su rechazado su oferta, tropezó con un transeúnte y se volvió a pedirle excusas. Fué un momento, un instante, un cruce de miradas sólo, y José-María se dio cuenta de que acababa de ser descubierto, desnudado hasta lo más recóndito. Tenía el hombre, muy fornido y vestido con afectación, algo violador en la vista. JoséMaría casi echó a correr, pensando: «Acaso no sea culpa de él sólo, sino de mi secreto que madura, que se desborda, que, tal vez, ha dictado ya sospechas a Marco como se las dictó, antes de revelárseme a mí mismo, al albino de la oficina, quien en cinco años de convivencia jamás me habló sin una sonrisa punzante... Urge huir: dentro de poco me lo conocerán todos y seré lo mismo que aquel guiñapo abrasado de vicio que pasó de una puerta a otra, entre risas, con una flor avergonzada en la oreja.» BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 76 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ De pronto, se detuvo: Detrás de los suyos sonaban otros pasos, fuertes. Miró de soslayo, con una mirada hasta entonces ajena a su carácter – mirada de ser débil que le produjo ira, y apresuró el andar. Entonces los otros pasos aceleraron también el ritmo. Y José-María tuvo miedo. Su primer impulso fue correr, entrar no importa dónde, pedir socorro. Pero reaccionó. Un valor súbito, de los nervios, impelióle a enfrentarse con quien así se le entraba por los ojos a lo más íntimo de su vida. En el recodo de una esquina se detuvo. Los pasos se acercaban, se acercaban... Y hubo otro encuentro. –¿Qué me quiere usted? ¿Por qué me sigue? Sus manos menudas, de orden, se crisparon; y otras más fuertes, cargadas de anillos, cual si estuviesen habituadas a jugar con muñecas, torsionáronle las suyas. –¡Ay! – gimió. –¡Bobo... bobo! – balbució, babosamenfe, una voz fina, inesperada en el rostro de cíclope. Sonaron pasos al extremo de la calle y José-María, desasiéndose, volvió a emprender la fuga. Una lucidez gélida había sucedido a su arrebato. Todavía sentía el valor preciso para volverse asesinar al monstruo; pero las consecuencias del escándalo, la certeza de malbaratar en un solo minuto las precauciones de tantos años de disimulo, aconsejaron huir. En el choque había vuelto espaldas a su casa, y, al sentir de nuevo los pasos persiguiéndole, se encaminó a la de Cecilia. La encontró sola en el comedor. Marco debía de haber salido, y su madre estaba en las habitaciones interiores. Él fingió haber olvidado unos papeles. La voz musical, en la penumbra olorosa a geranios, dijo: –José-Mari, ¡si vieras cuánto me alegro de que hayas venido!... ¡Eres tan bueno! ¡Y antes no supe darte las gracias, delante de todos!... ¡José-Mari, puedes pedirme lo que quieras! Había un temblor delicioso, de feliz sacrificio en su rubor y en el ademán de sus dos manitas tendidas. ¡Nunca habían estado tan juntos! Sin querer, ella gravitaba hacia él, y él, rígido, frío, sentía acercarse su atmósfera de llama suave. Un punto más y la boca de Cecilia se hubiera abierto sobre la suya. Un momento más y el doble temblor apasionado del pecho se habría apretado contra su corazón... José-María la repelió con violencia, perdió ante el inesperado peligro el miedo al otro riesgo que lo acechaba en la calle, y salió huyendo. Sin saber si el desconocido perseguidor estaba o no, cegado por internas tinieblas, incapaz de oír más que el bordoneo de sus oídos, anduvo largo rato. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 77 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Cuando las fuerzas lo abandonaron de improviso, estaba al pie de una iglesia. Apoyándose a las paredes para no caer, entró. Y en la húmeda penumbra del templo maldijo cien veces su nombre, la hora en que su padre lo engendrara y las entrañas donde se había cuajado su mísera vida, sin que las imágenes rodeadas de gotitas de sol, salieran de su indiferencia. CAPÍTULO IX Tiempo, te pintan viejo y ¡qué vista tienes para desenredar las madejas difíciles les! Allí donde la imaginación se exaspera y hace dramáticos nudos y siente ganas brutales de romper, tú, hora a hora, sin apenas mover los dedos, vas devanando, devanando... De este modo, ocho meses más tarde, bajo el ámbito secular de otra iglesia, resonaba el trueno religioso del órgano en canto nupcial, para celebrar la unión de dos parejas: Isabel-Luisa y Claudio, Amparo y Marco. Y la tercera pareja, la que debía haber completado el día feliz, la que en noches interminables de insomnio él no lograra preveer el modo de romperla, habíase desunido sin saber cómo, en una melancolía hasta exenta de lágrimas, fatal y suavemente. Quién sabe si los pensamientos a que se podían comparar las ojeras de Cecilia, estuvieran injertados con amargos citisos; mas su voz seguía siendo melódica, y nadie, al verla inclinarse sobre los azahares de las dos hermanas, hubiera descubierto en su sonrisa verde raíz de envidia. Música, incienso, tintineantes arras, blancos velos, rumor de muchedumbre, palabras rituales del sacerdote, campanas que ensanchaban el cielo con sus sones, una bendición, unas firmas... y he aquí la madeja convertida en tres hilos nada más: uno de oro –el de Isabel-Luisa y Claudio–, otro de plata feliz –el de Marco y Amparo– y otro negro, negro de noche, negro de ir oculto entre culpables sombras: el de José-María. Ya sólo quedaba una meta, muy próxima. Se irían los novios a viajar y regresarían a los dos meses para quitarle de los hombros Ia carga última: la del despacho de la casa de banca. Era ese intervalo José-María gozó de una especie de ansiedad satánica. Ni siquiera las visitas a casa de Cecilia le eran ya difíciles, pues habíase tendido entre ellos, para dulcificar la ruptura, una generosa y subconsciente comprensión, disfrazada de gratitud. AI irse a su casa, libre del remordimiento de antes, él pensaba: «Me guardará un poquito de luto, y, luego, cuando menos lo espere, encontrará, lo mismo que Amparo halló a Marco, un hombre de veras, capaz de merecerla y de transformar en viva miel sus panales.» BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 78 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Ahora José-María marchaba a pasos seguros e ingrávidos a un tiempo. Sentíase ya un poco ausente de su ciudad, tan tirana, tan rica en resonancias familiares; y hasta la incógnita del destino de Jaime pesaba menos sobre su corazón. ¿Qué importaba si su hermano había muerto o no, si, en realidad, era ya, desde hacía tiempo, otro? Un mes más, medio, diez días, y él partiría por primera vez en la vida, por vez primera él mismo, y apenas saltase de un tren a otro y traspusiese una frontera, nadie podría decirle: «Tú eres el primogénito le los Vélez-Gomara. Hombres de tu linaje fundaron nuestra ciudad, y en tu escudo, ahondado en el medio punto de piedra bajo el cual muchas generaciones pasaron, los ocho cuarteles ostentan blasones cada uno de los cuales te obliga a ser superior a nosotros...» Nadie lo podría ni recordar ni exigir. Se iría, se iría apenas regresaran los novios. No estaba seguro de haberles insinuado aún su deseo, mas sí de que no le pondrían impedimento alguno. En su certeza, empezaba a despedirse ya de ciertos sitios queridos de la ciudad. Aquella esquina, aquella cuestecita de piedras agudas que casi todos evitaban dando un rodeo y que él subió tantas veces para mortificarse... Creía detestar a la ciudad donde toda su vida pasara en doloroso rosario de días desde su adolescencia, y ahora comprobaba que algo melancólico enturbiaba la alegría de dejarla. ¿Ocurriría también así con los sacrificios?... Un domingo fue de campo, solo, al repecho desde donde se veía la enorme roca en el instante de suicidarse y en donde el globo cautivo de un pino esperaba para ganar el cielo que cortasen las amarras de sus raíces. En el agreste escenario de su infancia el tiempo subvertíase, y durante largo rato, echado de espaldas, mirando el alto azul al través del verde de las ramas, sintióse niño, en espera de toda la vida. Y poco a poco, como si el pasado tuviera algo de futuro, recordaba con esfuerzo, lo mismo que si adivinase... Pasaban en las remembranzas su orfandad, los años felices antes de acabar la carrera Jaime, la enfermedad de Isabel-Luisa, la primera costura derecha que hizo él a máquina, su júbilo ignorante la tarde en que se oyó llamar «madrecita», y, luego, cosas, cosas, ¡cosas!... algunas de las cuales le aborrascaban el ceño, mientras otras le hacían pestañear estrangulando lágrimas o lo estremecían todo contra la muelle hierba... Su despedida última debía de ser para aquel nudo de la carretera, lazo con que el destino gustaba detener la impaciencia y la vida de los hombres que se desbocaban. Todas las tardes subía a ver al padre de Claudio. Cinco años antes, cuando él entró en la casa, el viejo era un patriarca de judaico perfil, rápido todavía de movimientos cuando estaba sentado; pero en poco tiempo decayó, se le endurecieron las arterias, tuvo un ataque hemipléjico y quedó medio afásico, aprendiz de muerto, solemne y BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 79 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ macabro, en un sillón de ruedas. José-María teníale afecto por la bondad con que, desde el principio, lo acogió, y por el respeto con que hablaba siempre de su padre. Pero al verlo ahora babeante, apagadas las pupilas sin cuya luz la proa de la nariz era como vestigio de naufragio, la idea de llegar a ese estado sin haber sido siquiera una vez «él mismo», robustecíale su decisión de irse. Para disuadir a un fantasma que insistía en clamar los lugares comunes del deber, explanaba la perspectiva de una existencia solo ya, sin causas a que sacrificarse, ya sin responsabilidad, sin posibilidades de gastar la superenergía en trabajos útiles a los otros, apoltronado por el dinero y espoleado por las comodidades que la vida le iba obligando a aceptar, hacia el declive por donde ruedan los sentidos. Sentíase en capilla, condenado, no a muerte, sino a vida, y se tenía una especie de lástima y de admiración que lo hacía dulce, frágil... Todos cuantos lo frisaban advertían el influjo de aquella bondad anhelosa de emplear el fin de su tesoro. Los mendigos ciegos le conocían los pasos y lo bendecían al acercarse. En todas partes se celebraba su llegada. Hasta Cecilia, en lugar de guardarle animadversión, lo recibía con armoniosa sonrisa de bienvenida. –¡Ayer no viniste y te echamos de menos! –No pude, mujer... Ahora lo tengo que hacer todo, y... Le dio sonrojo mentirle también en las cosas menudas, y a favor de un momento en que se quedaron solos, y sin miedo, le cogió las manos. Ella se quedó helada, sin perder la sonrisa, sin atreverse a dejar chispear el rescoldo de su corazón. –No me quisiera ir sin que me perdonaras, Cecilia. –¿Yo? ¿Yo a ti? Pues ni que te fueras al fin del mundo. Y, además, ¿perdonar yo? ¿Yo, al que ha sido el ángel bueno de esta casa? Había en la ligereza segura de su tono el dolor de la mariposa en torno a la luz. Él sentía las manitas húmedas entre las suyas. Y susurró muy bajo: –Con todos he sido bueno menos contigo, y ¡te quiero, Cecilia!... Pero ¡no puede ser!... Supón que tuviera una enfermedad terrible... ¡No digas que no Importa! Tú que eres creyente, supón que Dios hubiera puesto su espada de fuego entre nosotros... Eres buena, lo mereces todo... Y lo tendrás... ¿Crees que no me costó renunciar a ti? ¡Fue perder Ia última esperanza!... Yo quise, Cecilia, y Él no quiso… Él, ¡Dios!... Y como la vida es larga y hasta las peores cicatrices casi se borran. Me da pena entristecerte más, Cecilia... Pero era necesario... Y ahora, aunque no me lo digas, sé que me vas a perdonar. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 80 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Salió con el alma apretada, rezumando una emoción con fermentos malignos, y quiso sufrir ya todo el día para que nada pudiera entorpecer luego sus últimos preparativos de marcha. Tomó un coche en la plaza y ordenó al cochero: –Echa por la carretera del Oeste, hasta después de las tres vueltas. –Sí, señorito José-María. Ignoraba que lo conociera, y se sorprendió. Se sorprendió más cuando, aquí y allá, muchas personas se volvían para saludarle y por doquier elevaba su paso un murmullo de simpatía: «Es el señor de la casa del escudo.» «Es el mayorazgo de los VélezGomara, ¡bueno si los hay!» Y él, ante aquella despedida de la ciudad que desde niño habíale exigido fidelidad a su rango, sentía impulsos de erguirse y gritar: «¡No soy bueno, soy un monstruo! Un sepulcro mal blanqueado nada más!» El coche avanzaba envuelto en polvareda tenue, entre álamos. Desde lo alto de un collado la ciudad veíase recostada contra las montañas, azules de crepúsculo. Al llegar al sitio de la catástrofe, José-María descendió, fue hasta un árbol de añoso tronco y pasó la mano por la áspera corteza hasta hacerse daño. Contra aquel árbol había roto el centauro suicida que lo engendró cuanto tenía de hombre, y ahora, en su fronda, cantaban pájaros. ¿Sería eso un símbolo? ¿Querrían decirle aquellas gotas violentas de música que un día, después de haber muerto el JoséMaría de las abnegaciones y las resistencias, anidarían alegrías en su existencia? ¡No, no! ¿Cómo se había atrevido a pensar eso allí, donde la sangre paterna corriera? Dos días más tarde llegaron Isabel-Luisa y Claudio. Al siguiente la otra pareja. Y entonces la existencia de José-María empezó a correr bajo un signo de sorpresas ordenadas. Se vio agasajado por todos, empujado por todos, cual si hadas benignas o malvadas allanaran cada obstáculo de su nuevo camino. Había pedido un mes y se le dijo: «No uno, sino dos o tres. ¡A descansar y volver con fuerzas para darle un verdadero impulso a la casa!...» A su regreso –aseguraba Claudio – habría cambios sensacionales... «¡Era preciso hacer de las dos una familia sola, fuerte!...» Amparo le sonreía feliz con una dicha de la carne visible en la jugosa sonrisa; e Isabel-Luisa manejaba en el naciente otoño su abrigo de costosas pieles y los relámpagos domesticados de sus joyas con un aplomo fino, de raza. Y ya, despectiva, para dar el último puntapié al último crepúsculo, la voz que había ido derrotando todas las razones de la moral y del espíritu de la familia le dijo con chocarrero acento: «Tanto sacrificio por un nombre, ¿a qué conduce? Todo tiene su punto de vista... Para la Compañía de Seguros tu padre no fue un noble, sino un villano listo, ya ves.» BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 81 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ En la estación, adonde fueron a despedirle todos los empleados de la Banca además de la familia, entre las maletas regaladas por sus hermanas, tocándose de vez en cuando, por costumbre, la cartera repleta de billetes y de cartas de crédito, José-María tuvo un instante miedo a que alguien viniera a arrebatarle aquel viaje. Al primer grito de prevención subió al coche. Iba solo. Sonó un silbido estrídulo, traqueteó el tren con movimiento brusco, y los rostros empezaron a quedarse detrás. Todavía oyó la voz chillona de Claudio gritarle: –Déjate de tontunas y ve a ver a nuestros corresponsales en seguida. Yo les escribo. Se derrumbó en el muelle sillón, emocionado; y largo rato estuvo sin coordinar ideas. La luz menguaba en los cristales trémulos, y en la vasta soledad, únicamente el asmático chispear de la máquina y, de tarde en tarde, rojizas lucecitas – chispas embalsamadas – interrumpían la sombra. En el comedor no vió ningún rostro conocido; y él, que apenas comía, repitió de dos platos y al final tomó café, licor, y se echó en la silla hacia atrás, con la copita de oro denso entre los dedos, ensayando un gesto de impertinencia. Tocóle de compañero de cama un inglés enjuto, y apenas durmió. Muy temprano vistióse y, en el pasillo, se puso a ver pasar paisajes, pueblos, gentes. Al llegar a la frontera hubo trasbordo. Un poco mareado, cayó en el otro tren. ¡Qué grande era el mundo! ¡Qué lejos estaba la ciudad, el escudo de piedra, las menudas preocupaciones! ¿Quién se volvería, aquí, a escuchar su nombre si lo dijera en alta voz? Nadie. El concepto de las magnitudes y la diversidad de la vida, adquiría de estación en estación, realidad sensible en su conciencia. ¡Bien había hecho Jaime en seguir el imán de la distancia! El mundo era para cada hombre igual que el tiempo para todos: borraba, aislaba, nivelaba... Cien leguas, cien años y el magnate era polvo y el reverenciado desconocido... Luego de almorzar durmióse. Despertó al caer la tarde, cuando pueblos risueños se asomaban a un río. Luego fueron más kilómetros, más trepidar, noche otra vez. Y, de súbito, se recobró en todos sus nervios, porque un señor de barbilla hirsuta dijo señalando a una constelación caída allá lejos, sobre el valle: –París. CAPÍTULO X París, nombre-promesa par a cualquier buscador de cualquier alcaloide de vida, lo acogió con esa sonrisa de fin de otoño hecha de grises y de cielos bajos. De la estación al hotel reflejáronse en sus ojos las imágenes desconocidas y empero familiares del BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 82 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Sena, de la Catedral de las dos torres truncas, de la Torre Eiffel y del jardín ilustre de las Tullerías. Una cándida sorpresa de que su Vélez-Gomara no significase en el hotel sino por la calidad de la habitación elegida, complacíale. Su proyecto era cambiar de hotel apenas se orientase, e ir a otro más apartado, con falso nombre. La indiferencia con que era escuchado el verdadero lo disuadió de esta precaución. Al abrir las maletas regaladas por Amparo e Isabel-Luisa, emergió de ellas un hálito embalsamado. JoséMaría comprendió que su ropa deshonraba aquellas maletas que acababan de hacer un viaje nupcial, y salió dispuesto a comprar prendas que terminaran de una vez su ascetismo estúpido. En la tienda su diestra palpaba con delectación los hilos frescos, las sedas tibias y crujientes, las batistas traslúcidas, los crespones de lujosa granulación. Fuerte de su dinero y poseído por esa incontinencia adquisitiva que sienten las mujeres en las tiendas, separó calcetines, tirantes, camisas, pijamas, mudas interiores, corbatas... Todo era leve, de calidad extrema. Le ofrecieron marcárselo en poco tiempo y se negó. Como el comerciante interpretase que no era el precio sino el plazo de ejecución lo que retraía al cliente, disminuyó éste y subió aquel con tanta obsequiosidad que José-María estuvo a punto de gritarle: «¡Pero si lo que yo quiero es no llevar ninguna marca! ¡Si he venido a suprimirme los apellidos, idiota!» Camino del hotel compró jabones, agua de lavanda y una locción [sic]. Sus trajes le parecieron indignos de lo adquirido y, seguro de hallar buena ropa hecha para su cuerpo, entró en una sastrería y compró de todo, sin que apenas hubieran de reformar las prendas. Luego volvió al hotel y abrió la mampara que separaba su alcoba del baño. EI agua tibia, borboteante, subía en la bañadera de porcelana, y un rayo de sol se refrescaba en ella abriéndose de placer en luces de colores magníficos. José-María se bañó como jamás en su vida se había bañado: en una inmersión larguísima, llena de ensueños sin forma. No era aquel el baño de la mañana, de aseo: era un goce de sentirse liviano en la olorosa transparencia y de descubrir, además, que el agua no merece siempre su fama de casta. Bajó a comer y, antojándosele angosto el comedor del hotel, echóse a la calle. EI vaivén de la muchedumbre, las terrazas, los guiños luminosos de los anuncios, multiplicaban la sensación concreta que desde la subida al tren experimentase: ¡El mundo era grande, grande! Cada uno de aquellos seres quizás, muchos de seguro, tendrían sobre su conciencia no sólo pasiones inevitables, sino crímenes, ¡y vivían! Comió con apetito, bebió, y a los postres sintió la impaciencia de ir a ver si sus compras habían ya llegado. La ropa interior, sí; pero hubo de telefonar al sastre y, no obstante los apremios, tardaron cerca de dos horas. Cuando los sastres llegaron subió a su cuarto y se transformó, maravillándose de la propia magia. ¡Era otro! Pero no sólo por BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 83 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ las obras: era otro ya cuando, al despojarse de la bata de felpa, sin atreverse a mirar cara a cara la inmensa luna del armario, se vio íntegro, terso y túrgido el cuerpo de que tantas veces se había avergonzado, la cara iluminada por la sonrisa... Salió de nuevo, de continuo alegre y atónito de que nadie le preguntase nada, de que nadie se fijase en él; y fue a un teatro frívolo. Ya tarde se acostó aturdido y feliz. Casi lo mismo hizo al otro día y al siguiente. No tenía impaciencia. Estaba seguro de que su ocasión, su aventura, había de llegar. Y mientras tanto bastábale la dicha de no sentir pesar sobre su alma el pétreo escudo de su casa, de contemplarse ya sin rebozo en el espejo, y de sentir, a modo de anticipo de todas las caricias, las de la ropa fina. Gustaba de situarse en las terrazas de los cafés a ver el río humano. Por la tarde iba a los salones de té y, rechazando con denegaciones desdeñosas e inapelables las invitaciones a bailar de las muchachas, pasaba horas y horas sintiendo en la carne el ritmo desmoralizador de la música e interesándose por los jóvenes de belleza profesional que bailaban con viejas restauradas y sin miedo al ridículo. Cada día comía en un sitio, visitaba un barrio, cambiaba de universo, y esperaba seguro, sin premuras. Tenía la certeza de que le habría abastado un gesto en cualquier espectáculo, en cualquier bulevar, para acelerar su destino. Pero no quería. Sin duda muchos de aquellos hombres solos y bien vestidos pertenecían a la funesta secta de las víctimas del error de Dios, y un solo ademán, un solo relumbre de ojos hubiera bastado. Si en su ciudad – de la que pasaba días enteros sin acordarse – lo identificó uno, allí, en el inmenso París, ¡cuán fácil hallar cien! No quiso. Estaba seguro de que al aproximarse el instante decisivo sentiría la emoción de las anunciaciones. Y ésta hízole palpitar las sienes una tarde, de vuelta del Bosque de Bolonia, en donde él creía hallar siempre un poco de primavera rezagada. Iba en automóvil, echado con indolencia en el respaldo, y de pronto una figura destacóse en la muchedumbre de la acera. Al pronto José-María no advirtió que no iba sola porque primero sus ojos y en seguida todos sus sentidos se sumaron a la vista para contemplarla. Y hubo un choque de miradas instantáneo y especioso como un largo convenio. José-María despidió el automóvil y siguió a pie. El mozo era alto, hercúleo, con una extraña fatiga en el rostro –que a él le recordaba otro rostro visto sólo dos veces en la existencia–. Un anciano iba a su lado. De soslayo, cada vez que el oleaje de gente amenazaba separarlos, el joven se cercioraba de que José-María le iba a la zaga. Tras lenta caminata se detuvieron ante el escaparate de una librería y entraron. José-María penetró también, impelido por extraña audacia. Mientras el anciano –«Su padre», pensó José-María al comparar las facciones– husmeaba en la mesa de los libros recién publicados, el hijo sacó una hoja de papel y escribió con lápiz en ella. Cual si tuviera BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 84 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ larga práctica, José-María comprendió la maniobra y, en el apelotonamiento de la salida, el billetito estuvo en su mano. Los desconocidos tomaron un coche y él se quedó en la acera, con el papel quemante. Lo puso en el bolsillo del chaleco, y tomó otro auto, hacia el hotel. Un rubor tardío subióle de todo el ser, sofocándolo, y desabrochóse la chaqueta que, a pesar del bolsillo interior hinchado de billetes y documentos, expandióse hacia atrás sin que él se ocupase de repetir el gesto desconfiado de rústico en viaje hecho tantas veces en los días últimos. Su diestra, en cambio, oprimía trémula el bolsillo del chaleco donde estaba el billetito con estas palabras: «Mañana cinco tarde salida metro Javel.» Al subir al hotel el portero le dijo que habían venido a procurarlo y tuvo la idea disparatada de que el mancebo hubiera podido adelantársele. Imposible –se dijo en seguida– :No sabe quién soy. Y sin curiosidad, atribuyéndolo a un error, para darse en seguida por entero a sus emociones, se acostó y estuvo hasta muy tarde insomne, con una impresión de miedo dulcísimo en toda la carne y en toda el alma. En vez de pensar en «aquello», cien ideas fútiles salpicaban su inquietud. Se durmió, y despertó cuando mediaba el día. Su baño fué lento, con minuciosidades de rito. No quería pensar en nada. Cuantas ideas intermediarias entre el presente y las cinco de la tarde acudían a su mente, eran rechazadas por una euforia azorada, vagamente temerosa de quedarse quieta. Iba y venía, tarareaba canciones, cosa rara en él. En el fondo tenía miedo, y cantaba cual si estuviera en senda oscura. Bajó a comer, y luego fue a una peluquería donde entregó las manos a los cuidados dolorosos de una manicura. ¡Qué despacio avanzaba el tiempo! Volvió al hotel a mudarse de ropa, y, al bajar, halló, en el casillero donde colgaba su llave, una carta. La puso en un bolsillo exterior, desentendido de cuanto no era su aventura, y salió para estudiar en la estación subterránea de la Ópera el mapa del Metropolitano. Como le sobraba tiempo, volvió a subir y siguió a pie hasta la Magdalena. EI tiempo precipitóse de súbito y empezó a faltarle. Iban a dar las cuatro y media ya. Descendió presuroso, y con el hacinamiento de la multitud sintió que algo en la americana le crujía: era la carta olvidada. Rasgó el sobre, y un efluvio de su ciudad, de su vida anterior, escapóse de él y entróle imperativo en el alma... Era de Claudio. «Ojalá que la razón social pudiese algún día ser: «Osuna Vélez Gomara y Compañía» –decíale tras de las primeras frases. Le advertía, después, haber enviado telegramas a los corresponsales, quienes, de seguro, irían a buscarle para atenderlo... Había llegado una carta del extranjero, abierta por él en persona, por fortuna, y en ella el Cónsul de Kingston anunciaba la muerte de Jaime a bordo de un barco contrabandista apresado cerca de la Florida. Esto no lo había dicho a nadie, ni a IsabeI-Luisa... ¿Para qué? Cuanta discreción se tuviese con las cosas atañederas al honor familiar era poca...» Toda la carta respiraba suficiencia, BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 85 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ vanidad. Le recomendaba distraerse, no ser demasiado económico, no olvidar nunca no ya su apellido, sino la representación de la casa... Era cual si la ciudad entera le hubiese escrito para sacarlo del olvido... ¡No, no podía ser! ¿Adónde iba? ¿A qué precipicio lo llevaba aquella sierpe de luces oradando sombras? Un reflujo moral destruyó toda su voluptuosidad, toda su manumisión; y comprendió que ya no podría volver jamás a la ciudad fundada por los suyos ni emprender otra vez la vida oscura de secretas ignominias y de constante enfrenar las bestias de su cuerpo. La idea de volver al hotel, de recibir la visita del corresponsal –sin duda el visitante del día anterior– también le horripilaba. ¡La muerte, sólo la muerte, le abría una puerta pura! Pero tampoco podía suicidarse sin un motivo, dejando la menor pista de sospecha hacia el verdadero. Era preciso proceder con cautela. Su padre mismo habíale dado ejemplo... La imagen de su cabeza destrozada por una bala llevaría a la ciudad, a Claudio, a las hermanas por quienes se había sacrificado tantos años, una incomprensión dolorosa y, tal vez, a Cecilia, una comprensión que era necesario evitar. La estirpe de Los VélezGomara acababa en él y no podíale poner broche sucio. La muerte, sí; mas no en cita declarada, sino en encuentro casual. ¿No había en toda casualidad un cabo voluntario sujeto por la mano de Dios? Ahora ese cabo lo tendría él. El convoy se detuvo. «Javel» decían las grandes placas de esmalte; y la carne obedeció al conjuro del nombre. ¡Ay, ya no mandaba ella, sino la conciencia! Quedó en el andén, sólo, como indeciso, mientras muchos subían y llegaban otros para aguardar al tren siguiente. Todos los días la torpeza de los no habituados al tráfico de la gran urbe originaba accidentes. Habría uno más. Cuando, poco después, dos ojos amarillos, miraron a la estación desde lo profundo del túnel, él se acercó al borde de la plataforma, despacio, con una cautela femenina, que ni a los más próximos infundió sospechas, y en el instante justo dio un traspiés. Un largo estrépito de hierros y de gritos pasó sobre su carne virgen e impura. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 86 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Fantasmas En el cuarto de la plancha, sobre el armario de pino donde se guarda la ropa limpia con una manzana que le da su aroma, vense un zorro y dos cigüeñas disecadas. El zorro corre inmóvil entre las dos aves decorativas rellenas de estopa, y éstas no se inquietan al ver su aire furtivo ni sus dientes agudos, porque están ya en una región, por encima de la vida, donde la perfecta concordia reina. Las criadas, atentas a sus bajas tareas, no miran a lo alto jamás; pero los niños, quizá por estar tan pegados al suelo, miran siempre. De rato en rato entran por el montante de la ventana ráfagas sutiles que no bajan al fondo de la habitación, y los pelos del zorro se erizan, se encrespan las plumas y oscilan los picos. Entonces los chiquillos corren despavoridos gritando que hay fantasmas. Ante la idea de que los espíritus de los animales se esfuercen por reintegrar las fundas de sus cuerpos, todos ríen. Pero el mayorcito, que ya estudia Lógica y es muy observador, hace notar que aquel es el único cuarto de la casa donde no hay cucarachas ni ratones. El pisapapel Es de vidrio, está lleno de alcohol y tiene arrollada y con la boca abierta, cual si fuera a segregar su veneno, una viborilla. El dueño de la casa escribe una carta a un hermano, a propósito de una herencia. Del fondo del recuerdo surgen reproches, cargos... La pluma rasguea con tan colérico ritmo, que hiere a veces la superficie satinada del papel: «Será, como siempre, lo que tú quieras... Te remitiré el dinero puesto que no quieres dejármelo... Dentro de dos años te volverás a ver en la calle... En toda familia ha de haber siempre un carnero negro...». Está tan nervioso que, a veces, en vez de mojar la pluma en el tintero, toca con ella en el pisapapel. Y allá lejos, el «carnero negro» siente perfectamente la equivocación. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 87 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Don Cayetano el informal Cuando don Cayetano salía cada mañana a las ocho y media de su casa de Jesús del Monte y, a paso corto, dejando atrás la nubecilla azul de su veguero, iba hasta la línea del carrito, cuantos se cruzaban con él tenían la ilusión de ver reanimarse una estampa antigua. Alto, armónico de miembros, de avellanado rostro donde el pelo, las patillas y el caudaloso bigote blanqueaban realzando el negro vivaz de los ojos; con su flus de casi charolada albura, su panamá que parecía marfil flexible, y su sonrisa niña a la que daba edad un diente de oro, dijérasele en demanda de la volanta o del quitrín y no del vehículo eléctrico. Resumía los rasgos cardinales del criollo. Y evocadas por su apostura sin empaque y su llaneza señoril, la hidalguía española y la bondad cubana venían tan simultáneamente al pensamiento que formaban una imagen sola. Lo mismo podía concebírsele desplegada la diestra sobre el pecho entre la golilla de encaje y el áureo pomo de la espada, que con guayabera constelada de estrellas de cinco puntas, machete y sombrero levantado por delante para mostrar mejor la alegría de la faz bajo la escarapela. — El niño sabe a guanábana y a “son” cantado en un bohío, pero sabe también a peninsular de los buenos —decía con arrobo la negra casi centenaria, esclava antaño de la casa, para la cual guardaba siempre don Cayetano algo infantil. De este feliz, entronque de razas lo mismo que de su apellido vasco, Arrechavaleta, estaba él tan contento que solo de una cosa por igual se ufanaba: de su formalidad. Su padre, arruinado en la guerra del 68, se la dejó en herencia al retirarse a España. “Traga saliva tres veces antes de dar tu palabra; mas echa luego la vida por la boca antes de faltar a ella, pues” —solía decirle. Y esta dedicación a poner su alma íntegra detrás de cada promesa, él dio cautela y crédito, con los otros que otra vez rehízo la fortuna. Su formalidad llegó a ser proverbial: “Lo ofrecido por don Cayetano, igual que tenerlo en la mano”, decían unos; y otros: “Palabra de Arrechavaleta escritura completa”. Incapaz de pasar a una segunda cláusula sin tener la anterior dilucidada irrevocablemente, al terminar un trato y decir su sí o su no, extendía la diestra y trazaba en el aire invisible rúbrica ya siempre presente a sus ojos. Y este además era su signo notarial, su “doy fe en absoluto”. Llegó a ser tan extremada esta virtud, que andaba ya en las fronteras del vicio. “Papalotes, juicios y escribas son para tramposos”, aseguraba. Y como su vida era especular y a la fecundidad ubérrima de la tierra daba un trabajo nutrido de todas las sabidurías del guajiro y de todas las habilidades del colono, sus potreros BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 88 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ medraron y sus trapiches se convirtieron en ingenios sin que nadie manchara con descontento ni envidia su auge. Las sacudidas precursoras de la erupción patriótica del 95, lo pusieron a prueba. Hijo de español, quiso siempre conservarse equidistante de las dos pasiones diametrales, con una dignidad tan palmaria que quitase a su prudencia toda sospecha de cuquería. Había casado con cubana, y cubano era él y eran cubanos sus dos hijos; más allá, lejos, junto a las brumas norteñas del Cantábrico, un viejecito que esperaba a la muerte habría sentido caer una hora amarga en su hora última si el menor de sus hijos —los otros estaban uno en la Argentina y el otro en Chile: siembra pródiga de aventurero hispánico— hubiese levantado armas contra España. Fue una disyuntiva dolorosa, tan claramente dolorosa, que nadie pensó que las comodidades del hogar o el temor a los riesgos de la manigua lo retenían. Pero no bastó su abstención: época asaeteada por relámpagos pasionales, no ya los hechos, no ya las palabras: hasta los silencios eran interpretados; y fue inevitable partir. ¿A dónde? A España no: habría sido ir a repetir en la ribera opuesta, y mucho más agudamente, el mismo problema. Se trasladaron a Tampa y desde allí asistieron a los primeros arrebatos de la revolución. Ya los muchachos crecían, y el alma se les iba por los labios. Don Cayetano no osaba contener las patrióticas voces, que eran como la voz de su alma muda. Y un día creyendo ir a buscarlos, entró en una reunión pública en la que un hombre de frente vasta, de ojos alucinados y palabra tan pronto metálica como sedosa, plasmaba ante la muchedumbre la imagen aún inexistente de la Patria. Al salir, después de los gritos de entusiasmo, rezagóse un grupo en torno al tribuno. Don Cayetano no consiguió apartarse y siguió con ellos, bebiendo sediento las palabras que adquirían en la intimidad una elocuencia más persuasiva aún. — Quien no tenga libertad para dar su vida a la causa, dé algo de su hacienda, o su pensamiento o su simpatía... Si el dinero no fuera estrictamente necesario, pediríamos almas nada más. La guerra, cuando es buena, cuando es santa, necesita por igual de sonrisas que de sangre. Hay que hacer virtuoso al inteligente y útil al tibio. Don Cayetano sentía que esas frases eran dedicadas a él. La unción del acento en aquel predicador de exterminio daba a cuanto decía un sentido humano, razonable, necesario, tierno. Para formar milicias parecía que el tono imperativo de Iñigo de Loyola, su santo ancestral, fuese más eficaz que aquel suave dejo que infundía a las palabras gracia de florecillas — unas fioreti rojas, manchadas de una sangre que pudiera lavarse después. Y él, que acaso no hubiese seguido al santo áspero, seguía dócil el eco de la voz seráfica. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 89 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Tarde, muy tarde, logró quedarse a solas con el cautivador de almas, y le dijo: — Yo no tengo libertad para ir a la guerra; pero quiero contribuir a ella... Si alguna vez, que no lo quiera Dios, quedo libre, iré... ¡Iré, palabra! Mañana le enviaré a usted tres mil pesos. — Gracias en nombre de Cuba. Yo le remitiré enseguida un recibo provisional. — No, no... Nada de papeles. Ni yo se lo prometo con escrituras. Ni quiero escrituras después. Tres mil pesos. ¡Dicho! Y extendió la diestra para poner su rúbrica en el aire. El noble rostro de la frente y los ojos de la luz se aclaró Con una sonrisa, y la voz se tornó jovial para decir, mientras palmoteaban las manos: —¡Ya sé quién es usted! Don Cayetano Arrechavaleta... Déjeme estrechar contra el corazón ese pecho noble. He oído hablar tantísima de usted, que me parece conocerlo. No se me corte, no... ¡Feliz quien logra hacer una leyenda de su hombría de bien! El día en que don Cayetano recibió de Zarauz una carta de luto y pudo disponerse a cumplir su palabra de ir a la guerra, ya había muchos huesos heroicos en los campos y un verdor auroral efundíase del horizonte casi lleno aún de noche. Fueron solo seis meses de fatigas y esperanzas. Pero supo de los cansancios, de la hamaca mecida entre dos quiebrahachas, de los sobresaltos del tiroteo, de los galopes rudos, de las alarmas, del fuego, de la sed, de la herida sin vendas, de la traición de las tembladeras y de algunos hombres, de los cortos reposos en las prefecturas, del maíz salcochado y de los mangos verdes. Y cuando llegó la hora dichosa de entrar en La Habana tras el Generalísimo, ni aun los que estaban en la manigua desde el primer momento pudieron dejar de tratarse de igual a igual. Al calmarse el hervor de los primeros goces de la libertad, don Cayetano no quiso seguir en la estela tumultuosa y ya estéril de la guerra: colgó su media cinta y su canana, dejó las disputas de la ciudad y se marchó a enderezar su hacienda arruinada otra vez. Solo su probidad y su formalidad consiguieron triunfar de los pescadores de do revuelto. Gastó en deslindes, atrajo braceros, roturó, labró, sembró. Y fue la suya la primera cosecha cogida en tierra libre... Un año después el mar vegetal de los cañaverales ondulaba al paso de la brisa... Un año después y no antes: que aún en la tierra más próvida del mundo el buen acero del arado trabaja menos de prisa que el de las armas. Don Cayetano estaba contento... El azúcar subía, subía. Cada vez era un cuarto de centavo más, y las codicias de la vampiresa Wall Street buscaba día tras día BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 90 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ ingenios que adquirir. ¡Ah, si el agente no se hacía ilusiones —y siendo su agente era el más formal entre todos— iba a hacer un negocio mirífico! Puesto que las dos últimas zafras habían sido de cien mil sacos, bien podían los representantes del trust yanqui ofrecer aquella cantidad enorme... ¡Iba a ser rico, rico en dinero, sin preocupaciones, sin deber a los bancos! ¡Rico para poder ya descansar e irse de viaje mucho tiempo; rico como don Nicolás Castaños; rico para no importarle que sus hijos Bebito y Tano jugaran fuerte en el Unión Club y tuvieran tres “máquinas” mientras él iba en el carrito..., porque ya no había guagua! ¡Iba a ser rico!... Aquella noche se reuniría con el gerente y los dos americanos en el “Restaurant París”, y a la mañana siguiente, aún cuando para él no habría sido preciso, claro está, irían a casa del notario a dar la minuta de la escritura... ¡Iba a ser rico! La reunión fue breve y, sin embargo, pesada. Contra toda previsión, no eran don Cayetano y el agente quienes insistían con sus voces lentas y gangosas los americanos martilleaban: “Queda entendido que mañana a las nueve..., a las nueve, para poder tomar nosotros el barco... City Bank garantiza la operación... Si el señor quiere una cantidad a cuenta o firmamos siquiera una opción... “ Don Cayetano se enojó: “¿No valía su palabra más que todos los anticipas y opciones del mundo? Por el ojo de una ‘o’ se escapa un pillo... Ya estaba su palabra dada, y nada más.” El agente debió explicarles en inglés la historia y el renombre de don Cayetano, porque los sajones se pusieron en pie y se deshicieron en excusas, mirándole con una curiosidad semiasustada, sin atreverse a decir que en el mar de los business naufragan las formalidades. Y todavía al despedirse volvieron a repetir: — Nos alegramos de que usted sea así, tan caballeroso... Mañana a las nueve, en la notaría. Don Cayetano regresó a su casa algo nervioso ¿El exceso de comida? ¿El trabajo de seguir una conversación tan enojosa? Sentíase pesado. No pudo leer el alcance del Diario según su costumbre. Abrió la ventana, y el olor de los jazmines del Cabo y de los heliotropos concluyó de turbarle... Temiendo el insomnio, tomó la precaución, rarísimas veces precisa, de prevenir el despertador para las siete. Contra sus temores, quedóse dormido poco después pero no dormido como siempre: dijérase que estuviera en dificilísimo equilibrio sobre esa línea sutil que separa la vigilia del sueño. Su olfato diferenciaba todos los perfumes frutales y florales del patio; sus ojos veían la ventana, la llama fresca del flamboyán la luna quieta que agrisaba el blanco calizo de las paredes. Y tras una inquietud más intensa, vio abrirse la puerta poco a poco, y avanzar hacia él a un hombre envuelto en misteriosa penumbra de la cual solo se destacaban los ojos y la frente. Quiso incorporarse para coger un arma, y no pudo. Un ademán aquietador, dulce, calmó su sobresalto. Y una voz, balsámica también empezó a hablarle con suave BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 91 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ reproche. ¿Dónde había él escuchado ya aquella voz? Y la voz dijo: —¿Qué vas a hacer, don Cayetano? Cayetano Arrechavaleta, cubano hijo de vasco y de cubana, ¿qué vas a hacer? Tu palabra es tu orgullo, y la has dado; pero la has dado para algo que no es tuyo del todo. Vas a vender tu finca. Vas a cambiar por un monte de oro sin raíces, de oro que puede ponerse y quitarse en cualquier sitio, la sabana fértil y la cañada, y el valle hermanito menor del Yumurí, y aquel sitio donde un palmar dibuja en el suelo la estrella caída del ramaje: sombra dulce donde siempre se refugian los niños... Has dado tu palabra... Pero tú no sabes que ya se ha dicho: “La lengua ha jurado, el alma no ha jurado”. Y tu palabra la pronuncia la boca, pero después de haberla fraguado la conciencia. Mejor es, tú lo sabes, decir noblemente: “Me equivoqué”, que mantener una palabra loca; sobre todo una palabra injusta, impura, delictuosa en ese otro Código más ancho que el que mueve juzgados y notarías... No exagero. Antes me quedo corto, por estimación a ti. Vamos a ver: ¿Podrías dar tu palabra para vender tu apellido? Tu Arrechavaleta es de tus padres y de tus hijos: lo tienes en préstamo. Pues la tierra también. La tierra es para los abuelos y para los hijos. Está abonada con huesos de compatriotas nuestros, regada con sangre y con lágrimas. Mientras tú peleabas por Las Villas, otros cubanos peleaban por toda la tierra de Cuba, sobre la de tu hacienda también. Como no somos grandes y hemos luchado tanto, apenas hay de San Antonio a Maisí tierra sin muertos. Las brumas que cubren tu hacienda en los crepúsculos son las ilusiones que cien generaciones pusieron en ella. Si ahondas en tu monte de oro, nada encontrarás. Si ahondas en tu sabana, en tu valle, en tu cañada llena por las tardes de sombras color violeta, hallarás las aguas lustrales de nuestro mar Caribe... No os ha bastado hacer de nuestro país un país diabético a merced del mercado vecino, y queréis hacer mercado de la tierra misma, de la tierra sagrada cuya venta pueden echaros en cara desde Hatuey al último vástago de la última entraña cubana fecunda. ¡No, que no se contagie el corazón del oro de ese diente que amarillea entre tus labios! No, Cayetano Arrechavaleta, tú no, ¡tú no! ... Luchaste por la libertad; mas por la libertad hay que luchar en cada minuto, de mil modos, y ahora eres soldado de vanguardia en el decisivo combate. La guerra no empieza nunca en la primera batalla ni acaba con la última... Ahora nos falta fundar, consolidar, combatir con lo peor de nosotros mismos —vanidad y cólera— que queda siempre exacerbado después de la pelea. Sé que has empeñado tu palabra, tu orgullo; y, sin embargo, hoy la rúbrica de tu mano ha de borrarse en el viento. Dejarás de ser formal una vez: ¡gran sacrificio! Pero pesa en la balanza que todos llevamos en la conciencia, y pon de un lado el dinero y del otro los perfumes que te llegan, el aire que te envuelve, la cama de tierra libre que reemplazará un día, para siempre, a esa cama donde ahora reposas... ¡No, tú no venderás el pedacito de tierra que es tuyo, casi tuyo!... ¡Cayetano Arrechavaleta, venderás!... ¿Verdad que BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 92 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ tú no venderás? Un temblor angustioso recorrió el cuerpo yacente. Otra vez quiso incorporarse hacia la aparición, y su boca dijo sin necesidad de palabras: —¿Quién eres tú que me hablas de ese modo? ¿Dónde te he oído antes? ¿Por qué tu voz me remueve hasta lo más profundo y pone en mí ser vibraciones nuevas? Dime tu nombre... ¿Quién eres? ¿Quién eres? La sombra sonrió dulcemente y respondió estas tres palabras luminosas, en un susurro: — Soy José Martí. Al trepidar el despertador una frazada cayó en repetidos dobleces sobre él hasta ahogar su repique. Con los párpados muy apretados, invocando un sueño lleno de grietas abiertas a la realidad, don Cayetano durmió hasta muy tarde. Fueron vanas las llamadas telefónicas de la notaría y las tres visitas del agente. Fiel a su orden, el criado de mano dijo a cuantos vinieron a buscado que se había ido al campo. La noticia de la primera informalidad fue comentada con ese tono empavorecido con que se habla de los fenómenos que vulneran las grandes leyes del mundo. Y con la injusticia con que se exige todo de quien ya lo ha dado casi todo, bastaron aquellas horas para teñir con su sombra aparente tantos años de vida inmaculada. “¿Qué te parece lo que ha hecho Arrechavaleta?” “Vaya usted a fiarse.” “Puede que quisiera aún más plata.” “No, eso no, imposible...” Los financieros más expertos aseguraban que había hecho un mal negocio. Pero cada vez que algún indiscreto aludía a su incomprensible conducta, don Cayetano decía: —Llámeme usted don Cayetano el informal. ¡A mí, sí: lo merezco! Prometí, y falté; di mi palabra, y no fui. Y sonreía con sonrisa feliz, cual si por debajo de sus propias vituperaciones acariciara lo más hondo del alma un secreto inefable. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 93 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Recuento sobre la Estigia Una orden en la noche, un descenso difícil a la barquichuela, unos sacos de provisiones que caen, y el bote que se aleja dejándonos solos con su destino en el vaivén del oleaje. El cielo es sombra, la costa es sombra. Y como toda guerra, hasta la más justa, es un trasunto del infierno, no es raro que al sentir salpicarle la boca el hervor fosfórico del mar, el viajero piense un instante en la laguna Estigia. Cada hombre cumple su tarea. A él le ha correspondido llevar el remo de proa, y helo ahí de espaldas a la meta, sin ver siquiera que ahora sus puños, igual que antes su mente, van acortando trabajosas distancias. De tiempo en tiempo no puede reprimir la impaciencia y vuelve la cabeza para avizorar si puntean luces en la playa. Nada se ve aún. El esfuerzo rítmico perla su carne de gotitas tibias. Sólo se oye el aliento del mar y el de los hombres. Impelida por los aletazos de la determinación, la barca es, entre las negruras, saeta crujiente. De tiempo en tiempo, alguna frase rasga el silencio. La excitación no se muestra en el tono de ninguna pregunta de miedo a ser tomada por cobarde. Los pechos se inclinan, los pies se apoyan contra las bancadas, y los bustos vuelven a echarse hacia atrás para impeler la embarcación entre las revueltas espumosas. Tiempo brujo, tiempo en el cual la mente, oreada por el viento, alcanza una acuidad cercana a la omnisciencia. Y en ella su vida se le aparece ajena a sí mismo para que juzgue. Nada puede ya modificar de ella, mas tampoco siente tal deseo. Dio a su fe cuanto darle pudo. Pasó por la juventud y cerca de la riqueza sin mancharse, allegó voluntades, formo un haz flamígeo de lo que eran esparcidas pajuelas, nació pobre e ignorante y está en la barca fatal sin moneda impura y con un universo acentrado por el estudio dentro de sí. Ha subordinado a un deber no impuesto sus sentidos finísimos, sus potencias creadoras. Volvería a pasar lo mismo por todas las horas aciagas y por todos los minutos dulces. No, no ha estafado a los dioses. Paga su vida. Si los hombres a quienes tomó de ejemplo lo vigilan desde la sombra o si los precursores de la república cubana lo aguardan en la ribera, podrá mirarlos cara a cara. A medida que se acercan, su visión se intensifica y solo piensa en Cuba, en Cuba de ayer y en la de hoy. En pelotón insigne aparécensele Ignacio Agramonte (el brillante con alma de beso), Joaquín de Agüero, Francisco Vicente Aguilera, Isidoro de Armenteros, Morales Lemus, Gaspar Betancourt, Honorato del Castillo, Carlos Manuel de Céspedes, Pedro Figueredo, "el Rouget de Lisle bayamés", Vicente González, Domingo de Goicuría, Miguel Jerónimo Gutiérrez, Heredia, el venezolano que para lavarse la afrenta de haber peleado contra los suyos fue a Cuba para realizar en ella el BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 94 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ incumplido sueño de su paisano insigne, Antonio Lorda, don José de la Luz, Saco, Varela, Rafael González, Ramón Pintó, Manuel de Quesada, otros más. Y ve sus vidas y muertes, ya gloriosas, ya tristes. Y siente que la herencia espiritual recibida de ellos, ahora en sus manos y en las de otros varones a uno de los cuales conoce y a otros que no ha visto jamás, y que sin embargo como a hermanos quiere, va a ser transmitida ante el gran Notario que da fe de las intenciones de los hombres. Tras esa falange de estrellas ve también, una a una, las estrellas secundarias y la nebulosa del pueblo, compuesta por los héroes anónimos, por los peldaños oscuros de la escalera por done el mundo asciende, por los miles y miles de seres a quienes la desgracia no dispensó siquiera el funesto honor de señalarles. Piensa en sus amigos de New York, en los que para bien del mañana, conviene economizar. Los dos Maceo, luminosos y oscuros, le sonríen. Calixto García, con su carta de noble hecha cicatriz en la ancha frente; Máximo Gómez, injerto de acero y de austeridad generosa que va allí a su lado; Varona, frío, exacto y sabio, en quien ni los sueños se salen de la lógica nunca; Manuel Sanguily, gran caballero de la inteligencia y de las acciones; Lanuza, que gusta de vestir de sonriente escepticismo su fe; Salvador Cisneros, grandeza antigua que ha cambiado por una ciudadanía inquieta un marquesado. La lista se alarga, y caracteres y méritos trénzanse en arco iris. Hasta aquellos siempre separados de él por la contumaz esperanza en los emolientes, los ve a luz nueva: Montoro, mezcla de hidalgo español y de personaje de Dickens, orador insigne formado por las mejores disciplinas, caballero sin tacha, pero con algo infortificablemente blando en las vértebras; Giberga, híspido selvático casi en todas las expresiones, y otros, cruzan. Piensa en cuán difícil será la aclimatación de los desterrados de tanto tiempo: Zambrana, Estrada Palma, varios aún. Y no le inquietan --tal es la nobleza que percibe en sus rostros-- la actitud de los militares que dejando tempranos estudios van a adquirir de la fuerza idea idolátrica. La distancia que lo separa del logro es larga todavía y ha de sembrarse de cadáveres. Con penetración instantánea, ve caer a los dos Maceo y a Flor Crombet --los que señalan los cizañeros como futuros peligros, por su raza--, y los ve caer puros. Ve caer a otros también y ve levantarse, en cambio, nuevas fuerzas. Tras de ellas, una masa confusa, luminosa, presta ser materia dúctil bajo buenas manos: el pueblo. Y, de súbito, ya no ve más. Atento, como siempre, a los otros, no ha podido, al mirar por esa grieta instantánea abierta en el pasado y en el porvenir, verse a sí mismo. La gloria de Finlay, la de Casal, la de Manuel de la Cruz, la caída casi al trasponer el umbral de la paz de los dos grandes caudillos supervivientes, son entrevistas en esa luminación honda y breve del milagro óptico. Pero de sí nada miró y nada sabe, porque nada le importa. Se ha dado, y no es hombre de retirar la puesta del gran juego. Cuando la sal amarga de una ola le toca los labios y la frente y oye sofocados gritos de júbilo, sus pupilas tornan a la finita realidad y perciben, ya muy cerca, en la playa, luces. Unas brazadas más y la proa del bote besará tierra inmensa. ¡Ah, con qué vigor aprieta contra el remo sus manos doloridas! BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 95 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Ya está: he aquí el premio. Este choque ha sido el esperado beso brusco en la sombra. ¡A tierra! Dos brazos recios lo alzan mientras dos piernas se sumergen. Él quiere mojarse también, desembarcar igual que todos, pero no lo dejan. Puesto que a su mandato la isla se enciende, ha de mostrar que sabe obedecer también. La llama no debe tocar el agua. Es imperativo superior que llegue a Cuba sobre humano pedestal. Ya lo sueltan sobre la playa. Ya ha estrechado el pecho fornido sobre el cual se sintió un poco niño en el desembarco. De la aventura, como del recuento, le ha quedado un regusto jubilar. En torno son negruras, silencio; y él siente albas y voces en el corazón. Las voces no son las conocidas, sino otras, infinitas, de ayer y de mañana: la de los hombres y las multitudes que hace poco viera al asomarse a la fisura hecha en el muro del tiempo por los dioses para permitirle ver a uno y otro lado de los lindes de hoy. Vienen del ayer consumido y del mañana no creado aún, y son tantas, que parecen una ebullición de la arena. Brazos y almas lo buscan. Y la sensación es tan exacta, que sus labios responden: --Aquí estoy... Aquí. Entonces una mano ase su diestra y lo lleva isla adentro. Y nunca pudo saber si aquel lazarillo, en la noche, era un espectro o uno de sus compañeros de aventuras. Relación de notas. Alfonso Hernández Catá. Castilla, España, 1885 - Rio de Janeiro, Brasil, 1940). Vivió hasta los 14 años en Santiago de Cuba y después en Toledo y Madrid, España. Volvió a Cuba en 1905. Fue lector de tabaquería. Cultivó la novela, el cuento y el periodismo. También incursionó en el teatro. En 1966 se publicó en nuestro país una recopilación de su cuentística. (Tomado del libro Mitología de Martí, 1929) 2 de febrero de 1930 BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 96 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ Alfonso Hernández-Catá / biografía Narrador, autor de cuentos y noveletas, periodista y ensayista, Alfonso Hernández Catá es uno de los mejores escritores cubanos de la primera generación republicana. Había nacido en la península (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca), el 24 de junio de 1885, hijo del teniente coronel Ildefonso Hernández, español; y de la cubana Emelina Catá. El padre ocupaba un puesto en la administración militar en Cuba y el pequeño vivió aquí hasta los 14 años en que, fallecido el padre, fue enviado a un colegio de Huérfanos Militares, en Toledo, de donde pronto escaparía hacia Madrid y en esa capital se formó como el intelectual que llegaría a ser, descollando en la narrativa de España y Cuba. Fue citado, tan sólo con 20 años de edad, en la antología lírica "La corte de los poetas" (Madrid, 1905). Sus primeros libros de ficción fueron "Cuentos pasionales" (1907) y "Novela erótica" (1909), que aparecieron en Madrid, pero ya casado regresa a Cuba, ejerciendo como redactor del "Diario de la Marina" y en "La Discusión". Incursionando en la novela publicó "Pelayo González" (1909) y "La juventud de Aurelio Zaldívar" (1911), a las que siguieron otras. En el teatro compuso "Amor tardío" (1913), "En familia" (1914), "El bandido", y "Cabecita loca", obras de ambiente hispano, escritas en colaboración con su cuñado cubano Alberto Ínsua. Luego publicó otra obra de bastante éxito, "Don Luis Mejía" (1925). Hacia 1909, Alfonso ingresa en la carrera diplomática como cónsul y se desempeña en El Havre, Birmingham y en varias ciudades españolas. Fue encargado de negocios de la República de Cuba en Lisboa, y posteriormente embajador de Cuba en Madrid, y ministro en Panamá (1935), Chile (1937) y Brasil (1938). Por la temática de su obra puede ser considerado autor cubano. Siempre proclamó su cubanía y se refirió con emoción a autores cubanos como Manuel de la Cruz, que le reafirmaron su devoción por la Isla. BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 97 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ "Don Cayetano el informal" es su cuento cubano más notable, aunque sobresalió en el relato corto y en el de cierta extensión. Sobresalen entre otros: "El laberinto", "La piel", "Los muertos", "Los frutos ácidos", "La muerte nueva", "Fuegos fatuos", "Piedras preciosas", y otros. Colaboró con numerosas revistas culturales y literarias. El crítico Max Henríquez Ureña dijo que su prosa era genuina prosa modernista, trabajada con arte, castigada y elegante, y le dio realce a su producción. Al morir en un accidente, el 8 de noviembre de 1940, cuando el avión en que viajaba se precipitó en la bahía de Río de Janeiro, tocó al narrador austríaco Sthepan Zweig pronunciar su oración fúnebre. Aunque la producción narrativa de Hernández Catá no ha sido recogida en toda su extensión, dos cuentos suyos, "María Celeste" y "La Culpable", que acreditan su pericia en el relato de ambiente marino, aparecieron en la antología "Cuentos del Mar", de Gustavo Eguren (Letras Cubanas, 1981). Tomado de www.archivocubano.org BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 28 LOS CHINOS Y OTROS CUENTOS – ALFONSO HERNÁNDEZ CATÁ BIBLIOTECA DIGITAL DE AQUILES JULIÁN 1. La infancia de Zhennia Liubers y otros relatos / Boris Pasternak 2. Corazón de perro / Mijaíl Bulgákov 3. Antología del cuento chino / varios autores 4. El hombre que amaba al prójimo y otros cuentos / Virginia Woolf 5. Crónica de la ciudad de piedra / Ismail Kadaré 6. La casa de las bellas durmientes / Yasunari Kawabata 7. Voluntad de vivir y otros relatos / Thomas Mann 8. Dublineses / James Joyce 9. La agonía del Rasu-Ñiti y otros cuentos / José María Arguedas 10. Caballería Roja / Isaak Babel 11. Los siete mensajeros y otros relatos / Dino Buzzati 12. Un horrible bloqueo de la memoria y otros relatos / Alberto Moravia 13. El tacto y la sierpe y otros textos / Reynaldo Disla 14. Una cuestión de suerte y otros cuentos / Vladimir Nabokov 15. Las últimas miradas y otros cuentos / Enrique Anderson Imbert 16. Yo, el supremio / Augusto Roa Bastos 17. El siglo de las luces / Alejo Carpentier 18. El principito / Antoine de Saint-Exupéry 19. La noche de Ramón Yendía y otros cuentos / Lino Novás Calvo 20. Over / Ramón Marrero Aristy 21. Una visión del mundo y otros cuentos / John Cheever 22. Todo es engaño y otros cuentos / Sherwood Anderson 23. Las aventuras del Barón Münchhausen / Rudolf Erich Raspe 24. Huasipungo / Jorge Icaza 25. Vasco Moscoso de Aragón, capitán de altura / Jorge Amado 26. El espejo de Lida Sal / Miguel Ángel Asturias 27. Seis cuentos para leer en yola / Aquiles Julián 28. Los chinos y otros cuentos / Alfonso Hernández Catá 98