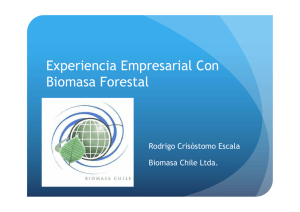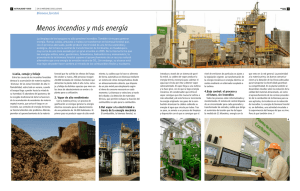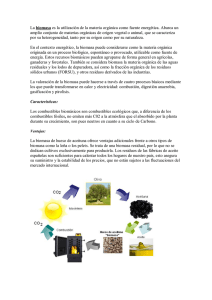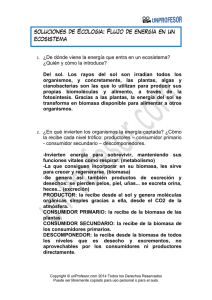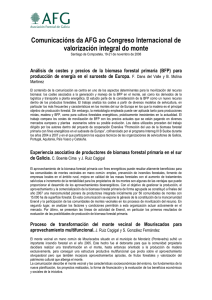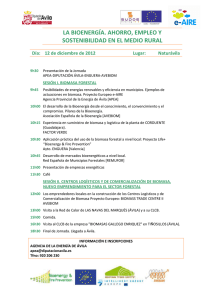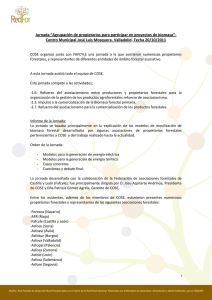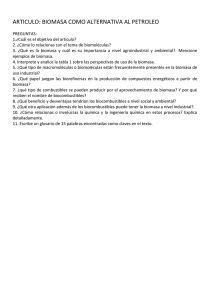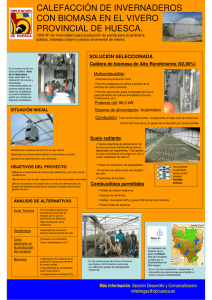WP5 ENGUERA 1 Strategic Paper front ESTotal
Anuncio

Documento estratégico Desarrollo de un modelo integral y sostenible de bioenergía de base forestal a nivel local/comarcal en las regiones mediterráneas de España ventajas y oportunidades socioeconómicas y medioambientales Proyecto Ayuntamiento de Enguera Fernando Pradells, Javier Martínez, Lucía Pons, José Vicente Oliver 1. INTRODUCCIÓN 1.1. 1.2. 1.3. 2. Necesidades y justificación La biomasa forestal a nivel local Objetivos para los municipios forestales españoles ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. Disponibilidad del recurso Gestión y utilización actual del recurso a nivel local Posibilidades de valorización energética Ventajas económicas, ambientales y sociales del aprovechamiento de la biomasa forestal a nivel local Barreras y oportunidades del uso de la biomasa forestal con fines energéticos a nivel local Medidas actuales para impulsar el uso de la biomasa forestal con fines energéticos a nivel local Diagnóstico de la situación actual y aspectos clave HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIONERGÍA A NIVEL LOCAL EN BASE A LA SUBSIDIARIDAD DE LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 3.1. 3.2. 3.3. Modelo integral de bioenergía de base forestal a nivel local Líneas estratégicas Medidas prácticas a seguir 4. LEGISLACIÓN 5. BIBLIOGRAFÍA Síntesis El presente estudio estratégico analiza las oportunidades reales para desarrollar un modelo integral de gestión, aprovechamiento, transformación, distribución y consumo de bioenergía de base forestal a nivel local y/o comarcal en las zonas eminentemente forestales, fijando retos y objetivos operativos para los municipios forestales en las diferentes regiones Mediterráneas de España. Todo ello con el fin último de poder contribuir al desarrollo de estructuras económicas y sociales en el medio rural. Para ello, el estudio parte de un análisis y diagnóstico de la situación actual, analizando la disponibilidad del recurso y los sistemas de gestión y utilización actual del mismo a nivel subregional. Con el fin de poder valorar las posibilidades reales de la valorización energética de la biomasa forestal, se analizan en detalle y se cuantifican las ventajas medioambientales, económicas y sociales del desarrollo de la cadena de valor de la biomasa forestal a nivel local. El presente estudio identifica las barreras de índole técnico, económico, medioambiental y administrativo que hay que salvar para el desarrollo eficaz de proyectos industriales a nivel local para el uso de la biomasa forestal con fines energéticos. En base al análisis de barreras y oportunidades se definen medidas concretas y buenas prácticas para poder impulsar desde una perspectiva local este tipo de proyectos. Estos aspectos clave a potenciar se centran en la garantía necesaria para un suministro regular de materia prima en base a una gestión forestal sostenible y subsidiaria, en el desarrollo de sistemas avanzados en los trabajos forestales así como en la logística entre el monte y la planta industrial, en la optimización de la transformación energética (eléctrica y térmica) en base a los recursos forestales y sus biocombustibles semielaborados y en la distribución y consumo final de los productos energéticos principalmente a nivel local/comarcal. Sobre estos aspectos clave, se establece una hoja de ruta para el desarrollo de proyectos reales de bioenergía a nivel local en base a la subsidiaridad de la gestión forestal, definiendo un modelo integral a nivel local que representa la base a aplicar en los diferentes municipios forestales de las regiones Mediterráneas de España, las líneas estratégicas a seguir en cada uno de los proyectos y las medidas prácticas a tomar por los agentes involucrados en los mismos, principalmente administraciones y empresas. 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Necesidades y justificación El año 2011 has sido declarado como Año Internacional de los Bosques por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de celebrar y poner en valor el papel de la sociedades y comunidades rurales en la gestión y en la conservación de las masas forestales. Uno de los enfoques planteados en el Forum de los Bosques de la ONU es evaluar en clave socioeconómica los bosques y su interés desde el punto de vista de la energía, sobre todo a escala local. En este contexto hay que destacar que el papel de la biomasa forestal como fuente de energía renovable no es nuevo, ya que durante mucho tiempo y sobre todo en la época preindustrial y en zonas predominantemente rurales, ha sido el combustible más utilizado. Esto sucede todavía hoy en muchos países en vías de desarrollo. A lo largo de los años, en muchos municipios con marcado carácter forestal del territorio español se hacían aprovechamientos menores de las masas para obtener leñas, e incluso se llevaron a cabo monocultivos energéticos de especies frondosas duras (p.e. Quercus spp.) que han sido abandonados y tienen hoy en día otros usos, fundamentalmente recreativos o protectores. Así, en las últimas décadas la biomasa forestal ha sido infrautilizada en España, debido principalmente al difícil acceso al recurso en el monte; pero también a la gran apuesta que se hizo a favor de otras tecnologías que valorizaban biomasas residuales con un mayor impacto sobre el medio ambiente y necesitadas de soluciones para la gestión de los residuos, como las biomasas residuales de carácter industrial o urbano (alperujo, purines, residuos industriales de la madera, fangos de depuradoras, etc.). Sin embargo, en muchos de los países de nuestro entorno europeo sí se han seguido políticas de apoyo al uso de estos residuos del monte, desarrollando legislación específica, sistemas de apoyo financiero al sector empresarial e incluso ayudas a los usuarios finales por el uso de este tipo de biomasa, centrando estas políticas, programas y proyectos en municipios y comarcas de marcado carácter forestal. a) Las previsiones de desarrollo del sector de la bioenergía de base forestal La biomasa de origen forestal reúne características morfológicas, físicas, químicas y energéticas que la convierten en un recurso competitivo en el mercado de las energías renovables. La generación de energía térmica y/o eléctrica a través de la biomasa forestal abre la puerta a la puesta en valor y al aprovechamiento sostenible de un recurso que hasta la fecha era considerado un residuo no aprovechable. El aprovechamiento sostenible y la valorización energética de la biomasa forestal conllevan varios efectos positivos, siendo los principales la mejora de las condiciones de los montes en cuanto a la prevención ante los incendios forestales y la diversificación energética. En la situación actual de crisis económica, la diversificación de las fuentes de energía y la limitación, en lo posible, de la dependencia energética exterior son elementos que aportan estabilidad a la economía española y contribuyen a reducir el déficit comercial de la balanza de pagos. Por otro lado, en un país de clima y vegetación mediterráneos donde los devastadores incendios forestales son habituales, la eliminación de unos restos de alta combustibilidad, como son los residuos de los tratamientos selvícolas y de las cortas finales, contribuyen de forma muy efectiva a la disminución del riesgo de incendios forestales. Figura 1: Ciclo de carbono en el aprovechamiento de biomasa forestal como fuente de energía renovable Sobre la base del Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, en España se han definido políticas de apoyo y fomento, que han sido la base para el cálculo de previsión de utilización de la biomasa en general y de la forestal en particular. Con estas políticas se ha previsto que la biomasa, con independencia del origen, aportará el 45% del total de generación con fuentes de energías renovables, de donde 460.000 Tep (un 10%) corresponderán a la procedente de residuos del monte. Los objetivos marcados desde la Administración General del Estado se habían basado en una disponibilidad de residuo en monte estimada en aproximadamente 10 millones de toneladas secas anuales, tal como se calcula en la Estrategia Española para el Desarrollo del Uso de la Biomasa Forestal Residual. Esta cantidad de biomasa puede ser aprovechada de forma sostenible en el tiempo. Si se tienen en cuanta otros usos de alto valor añadido que se pueden dar a la madera (tableros), la biomasa forestal que puede ser valorizada energéticamente se cuantifica en unos 6 millones de toneladas secas anuales, lo cual cubriría sobradamente las previsiones del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020 para biomasa procedente de trabajos selvícolas. Ahora bien, a pesar de existir esa posibilidad de biomasa en los terrenos forestales, no se ha producido un arranque de este sector todo lo satisfactorio que cupiera esperar. Esto es debido principalmente a que la disponibilidad de este recurso se ha visto reducida por los elevados costes de extracción y suministro, lo que a su vez ha frenado el desarrollo de la tecnología aplicable a este tipo de residuos energéticos. Lo anterior, unido a la particular situación de la propiedad forestal en muchas zonas de España con titularidad privada y municipal en pequeñas extensiones, supone que no se haya podido garantizar el recurso de forma sostenible en el tiempo como para hacer viables instalaciones de tamaño mínimo que usen biomasa forestal como combustible. Pese a estos impedimentos, el desarrollo del mercado de la biomasa leñosa ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo en relación con la biomasa obtenida, no de los residuos de los trabajos selvícolas, sino de plantaciones forestales de crecimientos rápidos y turnos cortos, sobre todo en el centro y norte del país. Ahora bien, este incremento no se ha producido a la velocidad requerida para cumplir los objetivos marcados en los diferentes planes de energías renovables que se han ido desarrollando tanto a nivel nacional como en las diferentes Comunidades Autónomas. A la vista de esta situación, el instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha ido introduciendo variaciones en los planes a nivel estatal, tanto en los métodos de cálculo como en los objetivos, adaptándolos a la realidad de la evolución del mercado. Actualmente el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España 2011-2020 (PANER) prevé mecanismos que incentiven la utilización de la biomasa forestal como fuente energética, contemplando para el año 2020 un suministro de 338kTep de este tipo de biomasa. Estas variaciones definen un alentador futuro para el sector forestal, sobre todo a nivel local, ya que se han tenido más en cuenta las necesidades que se presentan en este sector, sobre todo en lo referente a los agentes involucrados (propietarios agrícolas y forestales municipales y privados, empresas forestales, infraestructuras en zonas rurales, etc.), y que son básicas para que la biomasa ocupe el lugar que le corresponde en el denominado “mix energético”. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su articulo 89.2.h ha reconocido la importancia de este desarrollo al prever que las Administraciones Públicas, entre ellas también las Entidades Locales, fomenten “el uso de la biomasa forestal en el marco de la generación de energía de fuentes de origen renovable”. Esto supone sin duda un reto y un deber para todas las administraciones; pero debido a la estrecha relación entre este recurso y el territorio, esto es especialmente relevante para las administraciones municipales. En otra línea, pero también de interés e importancia, el último borrador del Plan Estratégico para el patrimonio Natural y la Biodiversidad ha incluido una nueva acción en el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal. b) beneficios de la biomasa forestal como fuente de energía A nivel general, la gestión de los recursos biomásicos aprovechamiento energético juega un triple y positivo papel: forestales y su 1. Se trata de un combustible no fósil, neutro desde el punto de vista del ciclo natural del carbono, por lo que las emisiones de CO2 que se producen, al proceder de un carbono fijado de la atmósfera en el mismo ciclo biológico, no alteran el equilibrio de la concentración de carbono atmosférico, y por tanto contribuye de forma activa a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 2. Su valorización y uso como energía térmica y/o eléctrica reduce las emisiones globales de CO2 siempre que sustituya a otros combustibles fósiles. Así, hay que tener en cuenta que por cada kWh producido en base a biomasa forestal se emiten 22 gramos de CO2, siendo este valor 10 veces menor que en el caso del gas natural y 16 veces menor que el producido al usar gasóleo. 3. Su gestión y aprovechamiento sostenible así como el aprovechamiento energético está íntimamente ligado al territorio forestal, por lo que contribuye de forma directa al desarrollo socioeconómico de un sector clave para la economía sostenible en el medio rural. Según diferentes estudios, la creación de tejido empresarial en municipios/comarcas forestales podría llevar asociado hasta 10.000 empleos directos en España. A nivel más concreto, el fomento de la biomasa forestal como recurso energético proporciona adicionalmente otra serie de ventajas socioeconómicas y medioambientales: a) Genera un mayor valor a productos actualmente desechados (restos de podas, descopes, desbroces para cortafuegos, tratamientos selvícolas fitosanitarios), rentabilizando tareas y trabajos forestales necesarios para el cuidado del monte. Esto contribuye directamente a un incremento de las labores selvícolas y a una mejor gestión de los ecosistemas forestales. b) Mejora las condiciones de los montes en cuanto a la prevención frente a incendios forestales. c) Ayuda a la reforestación de zonas desarboladas, aumentando así la cantidad de CO2 absorbida. d) Parte de las tierras agrícolas abandonadas se pueden rehabilitar como cultivos forestales energéticos, como complemento a la biomasa derivada de los trabajos forestales. e) El aprovechamiento de la biomasa forestal contribuye a la creación de empleo en los pueblos eminentemente forestales del medio rural, beneficiando deprimidas. el desarrollo económico de zonas tradicionalmente f) La biomasa tiene contenidos en azufre prácticamente nulo. Por este motivo, las emisiones de dióxido de azufre (SO2), que junto con los óxidos de nitrógeno (NOx) son las causantes del denominado efecto de la lluvia ácida, son despreciables en los procesos de transformación de biomasa forestal en energía térmica y/o eléctrica. g) El aumento de generación de energía térmica y/o eléctrica a partir de residuos forestales contribuye a elevar la producción de energías renovables, lo que conlleva una menor dependencia de la importación de combustibles fósiles. Este aspecto es muy importante para un país como España, en que gran parte de la energía que se consume proviene de fuentes energéticas exteriores, procedentes en su mayoría de regiones o países política y económicamente inestables. La utilización de esta fuente de energía autóctona y renovable contribuye a asegurar un suministro de combustible continuo, con un precio estable que no viene directamente influido por las variaciones que pueda experimentar el precio del petróleo y derivados. A nivel nacional, el desarrollo del potencial que ofrece el aprovechamiento y uso de la biomasa de base forestal lo podemos calcular en un ahorro de más de 1.000 millones €/año, tomado como referencia el coste del barril de petróleo a 100 dólares. Tabla 1: Poder calorífico de las principales especies forestales en España El principal inconveniente es la dispersión del recurso en el espacio, lo que incide de forma decisiva en los costes logísticos y en la planificación del aprovisionamiento. Hay que tener en cuenta que es necesaria una mayor cantidad de biomasa que de combustible fósil para conseguir la misma cantidad de energía, lo que hace necesario también mayor espacio para su almacenamiento. También hay que tener en cuenta que, hoy por hoy, los rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferiores a los rendimientos de las calderas que utilizan combustibles fósiles. Además, sus sistemas de alimentación de combustible y de eliminación de partículas de los gases de escape son más complejos. Todo esto hace necesaria la planificación del aprovisionamiento y transformación energética de la biomasa forestal a escala local o comarcal. Los costes económicos derivados de la necesidad del aprovisionamiento regular en cantidad y calidad, así como los balances de carbono (energía fósil necesaria para transportar y convertir energía renovable) obligan a desarrollar modelos de gestión biomásica integral a nivel local o comarcal. 1.2. La biomasa forestal a nivel local La biomasa, en su acepción más amplia, incluye todo un conjunto de materias orgánicas que tienen su origen en un proceso biológico. A partir de la energía solar, la formación de biomasa vegetal se lleva a cabo mediante el proceso de fotosíntesis por el que las plantas producen materia orgánica que posee un alto contenido en carbono, por lo tanto, un valor energético en forma de energía química. La biomasa también se refiere a los procesos de reciente transformación de la materia orgánica, tanto si se producen de forma natural como artificial. El hecho de que se trate de una transformación reciente, excluye de este grupo a los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural, cuya formación tuvo lugar hace millones de años. Para la definición y clasificación de la biomasa susceptible de valorización energética, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, en concreto su Anexo II, que define la biomasa y el biogás que se puede considerar en el régimen especial de generación eléctrica. En base a esta regulación, podemos definir: Biomasa: fracción biodegradable de los productos, subproductos y residuos procedentes de la agricultura incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. Productos incluidos en la definición de biomasa: 1. Residuos de aprovechamientos forestales. 2. Residuos procedentes de instalaciones industriales del sector forestal. 3. Residuos de las actividades de jardinería. 4. Cultivos energéticos agrícolas y/o forestales. 5. Residuos de las actividades agrícolas. 6. Residuos procedentes de instalaciones industriales del sector agrícola. En el ámbito de esta estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal a nivel local, se definirá ésta como la biomasa forestal producida durante la realización de cualquier tipo de tratamiento o aprovechamiento selvícola en masas forestales, sin considerar los fustes o madera en rollo aprovechables comercialmente en la actualidad para usos materiales (madera aserrada, tableros o pastas celulósicas). Aunque históricamente se ha venido considerando que estos surtidos son aprovechables comercialmente cuando tienen más de 7 cm de diámetro en punta delgada, el límite dimensional de la biomasa forestal se establece en función de los mercados locales o regionales que rigen cada zona. Así, en aquellos municipios o zonas en los que no existan estructuras de demanda industrial sobre los productos forestales (aserraderos, tableros, celulosas, etc.), podremos considerar como biomasa forestal todos los aprovechamientos, no sólo los residuales. De todas formas, debemos considerar la biomasa forestal residual como el mínimo común denominador de biomasa para los diferentes municipios o zonas forestales. En este contexto puede considerarse la biomasa forestal residual como la generada por los sistemas forestales, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Tratamientos selvícolas sobre el vuelo aéreo: a) Tratamientos que no supongan la corta de árboles: podas de formación, podas de calidad o trasmoches (cortar todas las ramas de un árbol, dejando solo el fuste). b) Tratamientos intermedios o de mejora: clareos y claras. Los clareos se realizan sobre árboles de pequeñas dimensiones y sin obtener un rendimiento económico, mientras que las claras se realizan sobre árboles de mayores dimensiones en las que ocasionalmente se obtienen rendimientos económicos. Los clareos se realizan generalmente sobre masas en el primer tercio de la edad de aprovechamiento del arbolado, mientras que las claras normalmente sobre masas que se encuentren entre el primer tercio y los dos tercios de la edad de aprovechamiento final del arbolado. c) Cortas finales: actuaciones sobre masas forestales destinadas a ser cortadas para su aprovechamiento final y provocar la regeneración de la superficie, con un importante objetivo económico. 2. Tratamientos selvícolas sobre el vuelo no aéreo: engloban desbroces y descuajes sobre el matorral. Suponen un coste importante, motivo por el cual se llevan a cabo tan sólo de forma puntual (prevención de incendios forestales, como trabajos previos a repoblaciones forestales, etc.), además de cuestionarse su conveniencia o interés desde el punto de vista ecológico, de biodiversidad o de paisaje si se hacen de manera indiscriminada No puede perderse de vista que la biomasa forestal residual considerada en el ámbito del presente estudio será aquella que mantenga la sostenibilidad de las masas forestales de donde se extraiga, para lo cual se deben considerar parámetros de gestión forestal sostenible en su aprovechamiento. En este contexto, se tendrán en cuenta las consideraciones ambientales, sociales y económicas de esta actuación sobre el monte para que mantenga su biodiversidad, productividad y capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes sobre todo a escala local, pero también a escala nacional y global, sin causar daño a otros ecosistemas (Conferencia Ministerial de Helsinki, 1993). 1.3. Objetivos para los municipios/comarcas forestales españoles La implantación de un modelo energético sostenible, basado en el ahorro, la eficiencia y la diversificación de fuentes, requiere un impulso decidido al desarrollo de la biomasa forestal residual como energía renovable, que complemente las otras fuentes de energías renovables hasta la fecha más desarrolladas en nuestro país (energía eólica, hidráulica y fotovoltaica). En este sentido, el presente estudio está dirigido al fomento con fines energéticos de la biomasa forestal en base a la subsidiariedad de la gestión forestal sostenible en municipios y/o comarcas con suficientes recursos, capacidad y experiencia en el aprovechamiento sostenible de las materias primas de origen forestal. Para ello se definirá un modelo a nivel local que incluya medidas, acciones e instrumentos necesarios para la utilización y valorización energética de la biomasa forestal procedente de aprovechamientos forestales para que pase de considerarse un residuo a considerarse un recurso. a) retos estratégicos Con todo ello se deben favorecer los siguientes retos estratégicos: 1. Contribución al desarrollo rural: mejora de las condiciones de vida de las zonas rurales en base a la creación de empresas ligadas al medio agroforestal que generen valor añadido y empleo de calidad. 2. Contribución a la mejora de la estructura de los ecosistemas forestales frente al riesgo de incendios: disminución de la carga de combustibles, de maderas y leñas muertas abandonadas, mediante el desarrollo de tratamientos selvícolas hasta la fecha no rentables que puedan mejorar el estado fitosanitario de las masas forestales. 3. Contribución a nivel local al cumplimiento general de los compromisos del conjunto de España ante la Unión Europea (Plan Europeo de Energías Renovables) y ante el Protocolo de Kyoto (reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y reducción de la factura que nuestro país paga debido a la desfavorable balanza de pagos del mercado energético). b) objetivos estratégicos En base a estos retos, los objetivos operativos que persigue el presente estudio estratégico para el desarrollo de la bioenergía en base a la subsidiariedad de la gestión forestal sostenible son: 1. Definir las líneas básicas para un modelo integral de gestión, aprovisionamiento, transformación y valorización de bioenergía de base forestal a escala local. 2. Definir las pautas para evaluar la disponibilidad actual y futura del recurso a escala local, con el fin de poder definir la posibilidad de abastecimiento continuo de biomasa forestal a proyectos industriales bioenergéticos en la zona. 3. Movilizar la biomasa forestal de los montes de propiedad municipal, impulsando su uso energético, y sirviendo así de ejemplo tractor para el resto de montes privados y públicos en la zona. 4. Definir los instrumentos normativos y financieros necesarios, ya sea mediante la adaptación de los existentes o a través de la creación en su caso de otros nuevos. 5. Facilitar el desarrollo de un mercado competitivo y sostenible y de una cadena de suministro de la biomasa forestal a nivel local y/o comarcal. 2. ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1. Disponibilidad del recurso 2.1.1. Existencias actuales en España Para poder evaluar de forma general la disponibilidad general del recurso, se describen de forma general las existencias de biomasa forestal residual calculadas en el conjunto de España. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, las existencias actuales de biomasa forestal residual en España, se han calculado sobre una superficie forestal considerada de 7,9 millones de hectáreas1, de acuerdo con los resultados de la metodología utilizada para la estimación de la disponibilidad anual de biomasa forestal residual derivados de la Estrategia Española para el Desarrollo del Uso Energético de la Biomasa Forestal Residual (2008). Para estimar las existencias se procedió en esta estrategia de la siguiente manera: 1. Se determinó la biomasa forestal residual por hectárea para los diferentes estratos arbóreos definidos por las especies forestales consideradas. Para ello se utilizó: - Información del Inventario Forestal Nacional (IFN3), en cuanto a distribución de superficies forestales por especie dominante (a nivel nacional) - Información del trabajo “Producción de biomasa y fijación de CO2 por los bosques españoles” (Montero, Ruíz-Peinado y Muñoz 2005), publicado en las Monografías INIA (Serie Forestal, nº 13-2005), en cuanto a datos nacionales, por especies forestales, de biomasa aérea de las principales especies forestales. Con estas informaciones se obtuvieron valores según estratos arbóreos, según muestra la siguiente tabla. 1 Considerando que los terrenos forestales en España se acercan a la cifra de 27,5 millones de hectáreas, la superficie susceptible de aprovechamiento supone un porcentaje cercano al 29 %. Tabla 2: Estimación de la biomasa forestal residual según estrato arbóreo Estrato arbóreo según Biomasa residual especie dominante toneladas/ha Quercus robur 58,1 Quercus pyrenaica 23,2 Quercus faginea 26,1 Quercus ilex 54,1 Quercus suber 26,6 Populus spp. 19,3 Eucalyptus spp. 17,8 Fagus sylvatica 56,8 Castanea sativa 26,6 Pinus sylvestris 12,9 Pinus pinea 23,0 Pinus nigra 23,6 Pinus halepensis 10,1 Pinus radiata 11,7 Pinus pinaster 9,7 Otras especies 26,6 2. Del estudio de la posibilidad anual de biomasa forestal residual se estableció la superficie potencialmente aprovechable según especies. 3. Con los valores determinados de biomasa forestal residual (en t/ha) según especie se calculó la biomasa total correspondiente a cada una de las superficies. Procediendo de la manera descrita, se han estimado en más de 200 millones de toneladas la biomasa forestal residual actualmente existente en España, restringida a la zona de estudio considerada (superficie potencialmente aprovechable). Los datos por provincia y por Comunidad Autónoma se resumen en las siguientes tablas. Tabla 3: Estimación de la biomasa forestal residual susceptible de aprovechamiento actualmente existente. Resumen por provincia Provincia ÁLAVA ALBACETE ALICANTE ALMERÍA ASTURIAS ÁVILA BADAJOZ BALEARES BARCELONA BURGOS CÁCERES CÁDIZ CANTABRIA CASTELLÓN DE LA PLANA CIUDAD REAL CÓRDOBA CUENCA GERONA GRANADA GUADALAJARA GUIPÚZCOA HUELVA HUESCA JAÉN LA CORUÑA LA RIOJA LAS PALMAS LEÓN LÉRIDA LUGO MADRID MÁLAGA MURCIA NAVARRA ORENSE PALENCIA PONTEVEDRA SALAMANCA SANTA CRUZ DE TENERIFE SEGOVIA SEVILLA SORIA TARRAGONA TERUEL TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIZCAYA ZAMORA ZARAGOZA Total Biomasa forestal residual total existente (toneladas) 3.115.598 3.744.143 608.360 665.972 4.611.248 2.044.447 8.036.534 1.474.761 6.365.639 6.776.177 7.358.341 3.252.732 2.262.123 2.536.783 9.899.379 4.663.146 8.831.083 6.908.493 2.418.224 8.913.528 1.216.117 4.611.915 6.306.755 4.606.143 3.197.668 2.385.477 35.736 6.994.569 4.871.155 6.490.100 3.228.881 1.791.427 1.316.221 9.382.329 4.999.148 2.561.855 3.024.863 2.711.025 99.734 2.455.978 2.581.836 5.566.646 1.999.336 5.038.898 4.808.311 2.224.853 1.511.603 1.036.322 4.380.718 4.180.716 200.103.041 Figura 2. Distribución provincial de la estimación de biomasa forestal total existente (toneladas) Tabla 4: Estimación de la biomasa forestal residual susceptible de aprovechamiento actualmente existente. Resumen por Comunidad Autónoma Biomasa forestal residual total existente (toneladas) CASTILLA-LA MANCHA 36.196.443 CASTILLA Y LEÓN 35.003.016 ANDALUCÍA 24.591.396 CATALUÑA 20.144.623 GALICIA 17.711.779 ARAGÓN 15.526.370 EXTREMADURA 15.394.875 NAVARRA 9.382.329 C. VALENCIANA 5.369.995 PAÍS VASCO 5.368.037 ASTURIAS 4.611.248 MADRID 3.228.881 LA RIOJA 2.385.477 CANTABRIA 2.262.123 BALEARES 1.474.761 MURCIA 1.316.221 CANARIAS 135.469 Total 200.103.041 Comunidad Autónoma 2.1.2. Posibilidad anual de biomasa forestal residual La estimación de la disponibilidad anual de biomasa forestal residual en España (toneladas/año), se realizó siguiendo la siguiente metodología. 2. La biomasa anual teóricamente disponible se determina a partir de la posibilidad potencial anual para cada una de las especies consideradas y la superficie ocupada por cada una de éstas (dato de ocupación dado en el IFN3 y MFE50). 2. La biomasa anual realmente disponible se calcula en función de la fracción de cabida cubierta arbórea en cada tesela de vegetación (valor que es conocido para cada uno de los estratos definidos). 3. La biomasa total anual aprovechable resulta de aplicar a la biomasa real disponible un coeficiente reductor de recogida de los restos generados en función de la pendiente media en cada una de las teselas de vegetación, el cual es el resultado, entre otras consideraciones, de consideraciones sobre funciones ecológicas (es aconsejable que quede algún resto sobre el terreno), erosivas y dificultad de mecanización de los trabajos. Los coeficientes de reducción de recogida se aplican en función de la pendiente del terreno. Así para una pendiente menor del 12,5% se aplica un coeficiente de reducción de 0,6, es decir, se calcula el 60% de la biomasa real. Para una pendiente media entre el 12,5% y el 25% el coeficiente es 0,5. Entre 25% y 35% se aplica un coeficiente de 0,4. Para las pendientes más abruptas (de más del 35%) el coeficiente aplicado es 0,2. Con el objeto de garantizar la conservación de suelos frente a la erosión, la cuantificación se restringe únicamente a aquellas superficies arboladas donde la fracción de cabida cubierta total (matorral y arbolada) sea superior al 75%, superficies que se han considerado como susceptibles de aprovechamiento. Los resultados del estudio a nivel nacional correspondieron al susceptible aprovechamiento de la biomasa forestal residual sobre una superficie forestal total de alrededor de 7,9 millones de hectáreas (prácticamente el 97 % de esa superficie son, en mayor o menor medida, terrenos arbolados). Del estudio se concluye que, en España, la biomasa forestal residual potencialmente disponible se acerca a los 6,6 millones de toneladas anuales (concretamente 6.578.469 t/año). Esta cantidad anual se desglosa, según el origen de la biomasa forestal residual, como se muestra en la tabla siguiente. Tabla 5: Estimación de la biomasa forestal residual susceptible de aprovechamiento según el origen Biomasa residual % (t/año) Arbolado 4.494.687 68,3 Matorral 2.083.781 31,7 Total 6.578.469 100,0 Origen En la tabla siguiente se muestran los resultados por provincia. Tabla 6: Estimación de la biomasa forestal residual susceptible de aprovechamiento. Resumen por provincias y según origen Biomasa residual potencialmente Superficie aprovechable aprovechable (toneladas/año) (ha) Arbolado Matorral Total Provincia ÁLAVA ALBACETE ALICANTE ALMERÍA ÁVILA BADAJOZ BALEARES BARCELONA BURGOS CÁCERES CÁDIZ CASTELLÓN DE LA PLANA CIUDAD REAL CÓRDOBA LA CORUÑA CUENCA GERONA GRANADA GUADALAJARA GUIPUZCOA HUELVA HUESCA JAÉN LEÓN LÉRIDA LA RIOJA LUGO MADRID MÁLAGA MURCIA NAVARRA ORENSE ASTURIAS PALENCIA LAS PALMAS PONTEVEDRA SALAMANCA SANTA CRUZ DE TENERIFE CANTABRIA SEGOVIA SEVILLA SORIA TARRAGONA TERUEL TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIZCAYA ZAMORA ZARAGOZA Total 108.418,8 186.262,0 55.282,8 44.328,8 85.609,1 195.820,1 91.691,2 311.189,2 284.779,0 239.627,8 114.220,1 112.408,5 244.807,0 117.694,4 213.459,3 371.882,0 233.934,1 97.096,0 302.453,4 48.578,0 179.960,5 258.915,6 164.925,1 293.760,2 189.614,0 83.730,6 240.667,4 100.342,9 71.922,1 114.360,5 253.906,1 224.622,2 197.826,5 110.409,6 1.788,5 152.820,6 93.223,0 5.792,7 110.268,7 137.144,6 67.745,3 243.452,3 122.071,6 245.175,6 121.429,3 202.235,4 68.421,2 74.069,0 148.948,2 178.318,8 7.917.409,4 70.904 70.715 23.022 20.925 47.613 66.693 41.995 162.310 191.457 81.176 20.184 43.034 68.131 38.757 324.227 182.305 103.815 47.212 154.638 41.424 66.696 114.540 64.670 213.017 103.537 51.155 195.728 52.262 19.454 47.197 93.310 129.688 131.525 95.538 386 193.674 69.613 2.087 104.376 100.796 17.705 187.423 57.104 126.818 44.927 76.302 45.828 104.316 99.705 84.771 4.494.687,4 2.021 4.738 1.110 0 14.730 67.683 0 71.052 46.226 187.203 341 6.714 63.865 5.563 140.258 7.200 143.529 74 20.408 181 310 2.589 4.313 289.096 3.390 17.255 151.722 20.400 5.919 4.009 7.208 255.156 128.607 24.457 0 105.780 27.219 0 44.188 3.297 8.835 12.020 34.854 2.493 38.518 20.567 2.677 3.155 75.851 6.999 2.083.781 72.925 75.454 24.132 20.925 62.343 134.375 41.995 233.362 237.683 268.379 20.525 49.748 131.996 44.321 464.485 189.505 247.344 47.286 175.046 41.605 67.006 117.128 68.983 502.113 106.927 68.410 347.450 72.662 25.373 51.206 100.518 384.844 260.132 119.994 386 299.454 96.832 2.087 148.564 104.094 26.541 199.444 91.958 129.311 83.444 96.868 48.505 107.471 175.557 91.770 6.578.468,8 En términos cuantitativos absolutos, las provincias de León, A Coruña y Orense son las de mayor potencial de disponibilidad de recurso con cifras que superan, en cada uno de los casos, las 350.000 t/año de biomasa forestal residual. La ilustración siguiente muestra los resultados por provincia según intervalos de disponibilidad de biomasa residual. Figura 3. Distribución provincial de la estimación de biomasa forestal residual susceptible de aprovechamiento según intervalos (toneladas) La tabla siguiente muestra un resumen de los resultados por Comunidad Autónoma, pudiendo observarse la importancia que, en valores absolutos, tienen las comunidades de Castilla y León y Galicia. Tabla 7: Estimación de la biomasa forestal residual susceptible de aprovechamiento. Resumen por Comunidad Autónoma y según origen Biomasa residual potencialmente aprovechable (toneladas/año) Arbolado Matorral Total ANDALUCÍA 295.605 25.356 320.960 ARAGÓN 326.129 12.080 338.209 ASTURIAS 131.525 128.607 260.132 BALEARES 41.995 0 41.995 C. VALENCIANA 142.358 28.391 170.748 CANARIAS 2.473 0 2.473 CANTABRIA 104.376 44.188 148.564 CASTILLA Y LEÓN 1.050.990 495.575 1.546.565 CASTILLA-LA MANCHA 520.716 134.730 655.446 CATALUÑA 426.766 252.825 679.592 EXTREMADURA 147.869 254.886 402.755 GALICIA 843.317 652.916 1.496.232 LA RIOJA 51.155 17.255 68.410 MADRID 52.262 20.400 72.662 MURCIA 47.197 4.009 51.206 NAVARRA 93.310 7.208 100.518 PAÍS VASCO 216.645 5.357 222.001 Total 4.494.687 2.083.781 6.578.469 Comunidad Autónoma Considerando la superficie potencialmente aprovechable, la posibilidad media anual de biomasa residual por hectárea en España se cifra en unas 0,8 t/ha/año. Todos estos datos derivados de la Estrategia Española para el Desarrollo del Uso Energético de la Biomasa Forestal Residual (2008) hay que tomarlos únicamente como referencia, ya que de todos los datos presentados tanto en existencias como en posibilidades, hay que recordar y tener en cuenta que únicamente se refieren a la Biomasa Forestal RESIDUAL, es decir a las fracciones de biomasa aérea con diámetros menores a 7 cm, lo que podemos considerar como mínimo común denominador para el cálculo en el conjunto de todo el país. Obviamente estos datos se incrementan sustancialmente si se consideran fracciones mayores. Esto debe ser tomado muy en cuenta, sobre todo en las regiones de España donde apenas existen estructuras de demanda de madera de trituración por parte de la industria forestal (tableros y celulosas), es decir, principalmente en prácticamente todas las regiones de la vertiente mediterránea del país. En este caso, el aprovechamiento para fines energéticos incluirían productos forestales de dimensiones mayores. Así, por ejemplo, la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, en su Orden 2009/14103 de 1 de diciembre por la que se aprueban las bases reguladoras de un régimen de primas para la puesta en valor de la biomasa forestal en terrenos forestales de la Comunitad Valenciana, establece un límite de 23 cm para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal. Por todo ello, y para poder establecer el límite dimensional del recurso y poder así calcular tanto las existencias disponibles como la posibilidad real anual de biomasa forestal susceptible de ser aprovechada y valorizada energéticamente a nivel local, tendremos que tener en cuenta tanto la normativa de clasificación de los recursos forestales de cada Comunidad Autónoma como también la existencia o no de mercados reales de madera de trituración (tableros, pastas celulósicas) en la zona. 2.1.3. Competencia de la utilización del recurso con otros usos Como se ha apuntado anteriormente, teniendo en cuenta los actuales usos y aprovechamientos de los recursos forestales en nuestro país, otros usos podrían entrar en competencia directa con el uso energético que se pretende dar a la biomasa forestal. Al considerar este aspecto se mantiene el criterio de que la utilización de leñas para consumo directo doméstico, no deja de ser un uso de la biomasa forestal con fines energéticos, por lo que no se considera una actividad competidora que pueda restar disponibilidad del recurso objetivo. El recurso mínimo que se pretende valorizar energéticamente es el residuo de los diferentes aprovechamientos forestales que deben realizarse en el monte en el marco de una gestión forestal sostenible basada en la subsidiaridad a nivel local, por lo que actualmente no es de suponer que exista competencia para su uso. Más bien observamos todo lo contrario. Es decir, muchas veces este residuo permanece en el monte sin ningún tipo de tratamiento siendo difícil de eliminar o de tratar para reducir riesgos de incendios, por lo que su aprovechamiento, lejos de ser una competencia para otros sectores, debe ser muy bienvenido por los actuales gestores forestales, que podrán obtener una nueva fuente de ingresos procedente de algo que hasta ahora era una molestia y una fuente de costes. En el caso de considerar fracciones mayores de biomasa arbórea, los sectores que en principio podrían presentar una competencia parcial con el uso energético de la biomasa forestal serían: 1. La industria de la celulosa y la pasta de papel 2. La industria de fabricantes de tableros de partículas y de fibras El mercado de la pasta de celulosa para la fabricación de papel en España se nutre del reciclaje y de la madera en rollo procedente casi íntegramente de plantaciones forestales de crecimiento rápido de eucalipto y pino, casi de forma exclusiva en el cuadrante NO del país. En el resto de España no existen estructuras de demanda por parte de este sector industrial sobre la biomasa forestal. Por tanto, podemos considerar que no existe competencia entre el sector de la celulosa y el uso energético de biomasa forestal, excepto en Galicia y Asturias. Por otra parte, la industria de fabricación de tableros derivados de la madera utiliza como materia prima para la obtención de tableros de partículas y de fibras: madera en rollo de coníferas y frondosas, madera reciclada de paletas, embalajes y demoliciones, y subproductos procedentes de las industrias forestales de 1ª (costeros de aserraderos, recortes de chapas planas, bolos de chapas al desenrollo, etc.) y 2ª transformación (restos de tableros, muebles, puertas, etc.). Actualmente el consumo total de madera en rollo no alcanza el 40% de la cantidad total de materias primas utilizadas, siendo el insumo más importante la madera recuperada o reciclada, según los últimos datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA). Allí donde existe disponibilidad de suministro de madera recuperada y reciclada, las empresas de tableros concentran su aprovisionamiento sobre estos residuos, generalmente libres de corteza y con contenidos de humedad menores que la madera virgen procedente directamente del monte. Hay que tener en cuenta, que debido a la coyuntura actual y a la priorización de madera de origen industrial, muchos recursos forestales en nuestro país de todo tipo de dimensiones y calidades susceptibles de ser transformados por la industria del tablero carecen totalmente de demanda y no pueden ser aprovechados. La madera en rollo utilizada por la industria del tablero se compone de los fustes y las ramas gruesas aptas para el descortezado y la trituración en astillas del tamaño adecuado. En esta industria se considera que es aprovechable comercialmente cualquier rama o fuste mayor de 5 cm en punta delgada. Por lo tanto, en las zonas donde existen mercados de madera de trituración para tableros, para el aprovechamiento de la biomasa forestal residual se produce un pequeño solape entre las ramas y fustes de diámetro medio comprendido entre 5 y 7 cm. Este solape se da únicamente con la industria del tablero, que representa alrededor de un 20% del mercado total de madera en España. El resto del mercado es principalmente las industrias del aserrado y desenrollo que aprovechan fustes en cualquier caso con más de 7 cm en punta delgada. Según el estudio del INIA realizado por Montero, Ruiz-Peinado y Muñoz (2004) sobre “Producción de Biomasa y Fijación de CO2 por los Bosques Españoles”, se concluye que los datos de disponibilidad de biomasa forestal residual en el total del conjunto español, podrían verse afectados en un 5% como máximo por la competencia de la industria del tablero, lo cual implicaría una disminución del recurso de biomasa forestal residual disponible que rondaría las 330.000 t/año en toda España, concentrándose, principalmente en las zonas con presencia de fábricas de tablero, es decir, Galicia, Castilla-León y Asturias, principalmente. En conclusión, la competencia se considera como prácticamente insignificante en zonas con presencia de mercados de madera de trituración y como no existente en zonas sin presencia de estos mercados. Para el cálculo de existencias y posibilidades reales a nivel local deben tenerse en cuenta la presencia real o no de este tipo de mercados, según localización de cada municipio forestal. 2.1.4. Disponibilidad de biomasa forestal residual Teniendo en cuenta la información general existente sobre existencias y posibilidades de biomasa forestal residual a nivel nacional, podemos concluir: a) Que existen actualmente del orden de 200 millones de toneladas de biomasa forestal residual susceptible de aprovechamiento en España; b) Que la disponibilidad anual de biomasa forestal residual se sitúa en torno a los 6,5 millones de toneladas anuales, sin considerar la competencia con otros usos. c) Que la única competencia identificada es el consumo de madera virgen por parte de la industria del tablero sólo en aquellas zonas con presencia de estos mercados, siendo en su conjunto prácticamente insignificante. d) Que la disponibilidad anual potencial de biomasa forestal residual para su valorización energética, por provincias, teniendo en cuenta la competencia por Comunidades Autónomas y haciendo un reparto de la misma por las provincias que se estiman más afectadas, es la reflejada en la siguiente tabla: Tabla 8: Disponibilidad neta de biomasa forestal residual por provincias. Biomasa forestal residual Superficie disponible (toneladas/año) aprovechable (ha) Potencial Competencia Disponible Provincia ÁLAVA ALBACETE ALICANTE ALMERÍA ÁVILA BADAJOZ BALEARES BARCELONA BURGOS CÁCERES CÁDIZ CASTELLÓN DE LA PLANA CIUDAD REAL CÓRDOBA LA CORUÑA CUENCA GERONA GRANADA GUADALAJARA GUIPUZCOA HUELVA HUESCA JAÉN LEÓN LÉRIDA LA RIOJA LUGO MADRID MÁLAGA MURCIA NAVARRA ORENSE ASTURIAS PALENCIA LAS PALMAS PONTEVEDRA SALAMANCA SANTA CRUZ DE TENERIFE CANTABRIA SEGOVIA SEVILLA SORIA TARRAGONA TERUEL TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIZCAYA ZAMORA ZARAGOZA Total 108.418,8 186.262,0 55.282,8 44.328,8 85.609,1 195.820,1 91.691,2 311.189,2 284.779,0 239.627,8 114.220,1 112.408,5 244.807,0 117.694,4 213.459,3 371.882,0 233.934,1 97.096,0 302.453,4 48.578,0 179.960,5 258.915,6 164.925,1 293.760,2 189.614,0 83.730,6 240.667,4 100.342,9 71.922,1 114.360,5 253.906,1 224.622,2 197.826,5 110.409,6 1.788,5 152.820,6 93.223,0 5.792,7 110.268,7 137.144,6 67.745,3 243.452,3 122.071,6 245.175,6 121.429,3 202.235,4 68.421,2 74.069,0 148.948,2 178.318,8 35299,7 72.925 75.454 24.132 20.925 62.343 134.375 41.995 233.362 237.683 268.379 20.525 49.748 131.996 44.321 464.485 189.505 247.344 47.286 175.046 41.605 67.006 117.128 68.983 502.113 106.927 68.410 347.450 72.662 25.373 51.206 100.518 384.844 260.132 119.994 386 299.454 96.832 2.087 148.564 104.094 26.541 199.444 91.958 129.311 83.444 96.868 48.505 107.471 175.557 91.770 9980 1.590 0 0 0 0 0 0 7.590 30.000 0 3.000 0 7.425 0 22.500 7.425 7.590 0 7.425 1.000 9.180 0 0 0 0 10.000 22.500 0 0 0 7.590 22.500 50.000 0 0 22.500 0 0 25.000 5.000 3.000 10.000 0 15.180 7.425 15.180 0 5.000 4.400 0 0 71.335 75.454 24.132 20.925 62.343 134.375 41.995 225.772 207.683 268.379 17.525 49.748 124.571 44.321 441.985 182.080 239.754 47.286 167.621 40.605 57.826 117.128 68.983 502.113 106.927 58.410 324.950 72.662 25.373 51.206 92.928 362.344 210.132 119.994 386 276.954 96.832 2.087 123.564 99.094 23.541 189.444 91.958 114.131 76.019 81.688 48.505 102.471 171.157 91.770 9183 Tabla 9: Disponibilidad de biomasa forestal residual por Comunidad Autónoma Superficie aprovechable Comunidad Autónoma (ha) GALICIA CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA CASTILLA-LA MANCHA EXTREMADURA ARAGÓN ANDALUCÍA PAÍS VASCO ASTURIAS C. VALENCIANA CANTABRIA NAVARRA MADRID LA RIOJA MURCIA BALEARES CANARIAS Total Biomasa forestal residual disponible (toneladas/año) Potencial 831.570 1.496.233 1.222.295 1.347.121 1.100.261 879.035 1.226.834 655.445 435.448 402.754 682.410 338.209 857.892 320.960 231.066 222.001 197.827 260.132 369.927 170.748 110.269 148.564 253.906 100.518 100.343 72.662 83.731 68.410 114.361 51.206 91.691 41.995 7.581 2.473 7.917.410 6.578.466 Competencia 90.000 39.400 25.180 29.700 0 15.180 15.180 7.590 50.000 15.180 25.000 7.590 0 10.000 0 0 0 330.000 Disponible 1.406.233 1.307.721 853.855 625.745 402.754 323.029 305.780 214.411 210.132 155.568 123.564 92.928 72.662 58.410 51.206 41.995 2.473 6.248.466 e) Que todos estos datos se refieren a la biomasa forestal RESIDUAL, considerada en el presente estudio como el mínimo común denominador, es decir todos los surtidos menores a 7 cm de diámetro en punta delgada. Si se consideraran fracciones superiores, sobre todo en todas aquellas zonas donde en la actualidad no existen estructuras de demanda de madera de trituración, la disponibilidad total de biomasa forestal sería significativamente mayor. 2.2. Gestión y utilización actual del recurso a nivel local El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España 2011-2020 (PANER) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, refleja la cantidad de biomasa utilizada y los objetivos de consumo de la misma hasta 2020. Este documento constituye la revisión del Plan de las Energías Renovables en España (PER) 20052010. A pesar de los recortes en cuanto a objetivos de biomasa, el PANER fija para 2020 un mínimo de 591 MW eléctricos instalados de biomasa y 156 MW de biogás, lo que representa el 2,6% del total en el mix de energías renovables en 2020. Esto supone una reducción del objetivo de un 45,2% respecto al establecido en el PER 2005‐2010. En paralelo, para la vertiente térmica de la biomasa se establece un incremento de un 35% superior al objetivo 2010 (se pasaría de 3.550 ktep a 4.850 ktep en 2020), cifra considerada como muy conservadora debido a las expectativas del sector especialmente en función del aumento progresivo de existencias y crecimiento de las masas forestales. Como se señala en el PANER, las aplicaciones tradicionales de la biomasa para usos térmicos constituyen en nuestro país una utilización secular de esta energía, mientras que las ligadas a la producción de electricidad se han desarrollado, básicamente en las dos últimas décadas. Como hemos visto la biomasa ha experimentado unos desarrollos inferiores a los fijados por el PER hasta 2010, ya que persisten importantes barreras a su uso (dificultad de aprovisionamiento regular en cantidad y calidad de biocombustibles, costes logísticos, economías de escala, balances energéticos y de carbono, etc.), a las que se pretende en la actualidad ir dando respuesta. Esta es la razón de la sustancial reducción de objetivos para el PANER 2011-2010. Las aplicaciones tradicionales de la biomasa para uso térmico están relacionadas con el uso de leñas en entornos rurales para generación de calor para diferentes usos domésticos y de pequeña industria. Esta biomasa es normalmente de origen forestal pero no la biomasa forestal residual, mínimo común denominador que se considera en este estudio estratégico. Otro tipo de usos más reciente, como las calderas de biomasa instaladas durante los últimos años, así como las recientes plantas de generadoras de electricidad y la cogeneración, están utilizando principalmente residuos de la industria forestal de primera y segunda transformación, así como residuos agrícolas, siendo la biomasa forestal hasta ahora poco utilizada. Hoy por hoy, los esfuerzos industriales a mediana y gran escala no pueden basar su insumo en biomasa de origen forestal, debido a la dificultad de su aprovisionamiento regular y a los costes logísticos. Ello lleva a que estos modelos empresariales no suponen un consumo estable de biomasa forestal que pueda dar lugar al nacimiento de un mercado consolidado que de confianza para el establecimiento de las empresas necesarias para el almacenamiento y la preparación de la biomasa forestal residual, es decir, para el desarrollo de todo el sector de bioenergía de base forestal. Precisamente este hecho es lo que ha llevado en el PANER 2011-2020 a revisar a la baja los objetivos demasiado ambiciosos que se planteaban en el PER 2005-2010. La experiencia acumulada durante los últimos años, así como experiencias en otros países de nuestro entorno, demuestran que únicamente se pueden considerar como económica y ecológicamente viables los modelos de desarrollo a nivel local y/o comarcal, basados en sistemas subsidiarios de gestión de la biomasa forestal. Planes de aprovechamiento derivados de proyectos de ordenación forestal a nivel local/comarcal pueden garantizar el aprovechamiento sostenido de un mínimo de biomasa para el establecimiento de una planta de pequeña o mediana escala (entre 1 y 4 MW) y el consiguiente desarrollo de las estructuras empresariales y de negocio necesarias en los municipios/comarcas forestales con capacidad de desarrollo: empresas de gestión forestal, empresas de trabajos y logística forestales, plantas de generación de energía térmica y/o eléctrica, plantas de generación de biocombustibles sólidos, empresas de distribución de la energía, empresas instaladoras de calderas domésticas, etc. 2.3. Aplicaciones energéticas de la biomasa forestal 2.3.1. Consideraciones generales La biomasa ha sido durante la historia la fuente energética más importante para la humanidad. Es a partir de la revolución industrial a mitad del siglo XIX con la aparición del carbón mineral, y sobre todo, a partir de la primera mitad del siglo XX con la aparición del petróleo cuando se desarrolla el uso masivo de combustibles fósiles. Así, el aprovechamiento energético de la biomasa fue disminuyendo paulatinamente y en la actualidad presenta en el mundo un reparto muy desigual como fuente de energía primaria. Figura 4: Evolución de la biomasa como fuente de energía La energía de la biomasa corresponde a toda aquella energía que puede obtenerse de ella, bien sea a través de su quema directa o su procesamiento para conseguir otro tipo de combustible. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define la energía procedente de la biomasa como “toda energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados de los bosques, árboles y otra vegetación existente en terrenos forestales”. Organismos internacionales como la Comisión Europea la sitúan como la fuente de energía renovable con más posibilidades de futuro a nivel mundial, estando íntimamente ligada al territorio y al desarrollo de zonas rurales. Existen varios métodos para transformar la biomasa en energía, los más utilizados son los métodos termoquímicos y los biológicos. a) Los métodos termoquímicos se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la biomasa. Están muy desarrollados para la biomasa seca. Hay tres tipos de procesos que dependen de la cantidad de oxígeno presente en la transformación: 1. Combustión: Se somete a la biomasa a altas temperaturas con exceso de oxígeno. Es el método tradicional para la obtención de calor en entornos domésticos, para la producción de calor industrial o para la generación de energía eléctrica. 2. Pirólisis: Se somete a la biomasa altas temperaturas (alrededor de 500ºC) sin presencia de oxigeno. Se utiliza para producir carbón vegetal y también para obtener combustibles líquidos semejantes a los hidrocarburos. 3. Gasificación: Se somete a la biomasa a muy altas temperaturas en presencia de cantidades limitadas de oxígeno, las necesarias para conseguir así una combustión completa. Según se utilice aire u oxígeno puro, se obtienen dos productos distintos, en el primer caso se obtiene gasógeno o gas pobre, este gas puede utilizarse para obtener electricidad y vapor, en el segundo caso, se opera en un gasificador con oxígeno y vapor de agua y lo que se obtiene es gas de síntesis. La importancia del gas de síntesis radica en que puede ser transformado en combustible líquido. b) Los métodos biológicos se basan en la utilización de diversos tipos de microorganismos que degradan las moléculas a compuestos más simples de alta densidad energéticas. Son métodos adecuados para biomasa de alto contenido en humedad, los más conocidos son la fermentación alcohólica para producir etanol y la digestión anaerobia, para producir metano. La transformación de la biomasa puede dar origen a distintas energías: 1. Energía térmica: Generación de calor y, en ciertos casos, de agua caliente. Es la aplicación más extendida de la biomasa natural y residual. Los sistemas de combustión directa se pueden utilizar directamente para cocinar alimentos, para calefacción o secado. 2. Energía eléctrica: Producción de energía eléctrica Se obtiene, sobre todo, a partir de la transformación de biomasa procedente de cultivos energéticos, de la biomasa forestal primaria y de los residuos de las industrias. En determinados procesos, el biogás resultante de la fermentación de la biomasa también se puede utilizar para la producción de electricidad. La tecnología a utilizar para conseguir energía eléctrica depende del tipo y cantidad de biomasa: a. Ciclo de vapor: está basado en la combustión de biomasa, a partir de la cual se genera vapor que es posteriormente expandido en una turbina. b. Turbina de gas: utiliza gas de síntesis procedente de la gasificación de un recurso sólido. Si los gases de escape de la turbina se aprovechan en un ciclo de vapor se habla de un ciclo combinado. c. Motor alternativo: utiliza gas de síntesis procedente de la gasificación de un recurso sólido o biogás procedente de una digestión anaerobia. 3. Energía mecánica: Son los biocombustibles sólidos (pellets, briquetas, etc.) o líquidos (bioalcoholes, biodiesel, etc.). Pueden sustituir total o parcialmente a los combustibles fósiles, permitiendo alimentar motores de gasolina con bioalcoholes y motores diesel con bioaceites. En muchos países, este tipo de combustibles son ya una realidad, por ejemplo, en Brasil ya son millones los vehículos propulsados con alcohol casi puro obtenido de la caña de azúcar. La forma de transformar la biomasa en energía depende, fundamentalmente, del tipo de biomasa que se esté tratando y del uso que se quiera dar a esta energía. Los sistemas comerciales para utilizar biomasa residual seca se pueden clasificar en función de que estén basados en la combustión del recurso (hay gran número de calderas para biomasa en el mercado) o en su gasificación. Los sistemas comerciales para aprovechar la biomasa residual húmeda están basados en la pirólisis. Para ambos tipos de recursos, existen varias tecnologías que posibilitan la obtención de biocarburantes. 2.3.2. Aplicaciones térmicas de la biomasa La generación de calor puede realizarse a dos niveles: a. a nivel industrial: generación de calor para procesos industriales b. a nivel doméstico: generación de calor y agua caliente para estufas y calderas de uso doméstico a) aplicaciones térmicas industriales Muchas industrias utilizan fuentes de biomasa para generar el calor requerido para procesos propios como es el caso del secado de productos agrícolas, extracción de semillas en viveros, producción de cal y ladrillos, etc. Incluso muchas industrias utilizan la biomasa como fuente para generación de calefacción y agua caliente sanitaria para sus instalaciones. Las calderas de estas industrias constan de una cámara de combustión en la parte inferior en las que se quema el combustible; los gases de la combustión se hacen pasar por el intercambiador de calor transfiriéndolo al agua o se utilizan de forma directa o indirecta para el secado de otros materiales. Según el PER 2005-2010, los parámetros que definen una caldera industrial para el aprovechamiento de la biomasa con fines térmicos son los especificados en el siguiente cuadro: Tabla 10: Datos básicos de una caldera industrial de biomasa Caldera industrial Potencia bruta Rendimiento global Vida útil Horas operación anual Cantidad de biomasa consumida PCIh=3.000 kcal/kg Costes de biomasa 84,8 €/tep Costes de Operación y Mantenimiento 114 €/tep Inversión 73 €/kW Producción energética 1.000 kW 80,0% 20 años 5.000 h/año 1.792 t/año 36.000 €/año 49.000 €/año 72.740 € 430 tep/año b) aplicaciones térmicas domésticas (pellets) Una de las principales posibilidades de uso de la biomasa como energía térmica es la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS). La tecnología desarrollada para el abastecimiento de calefacción y ACS está basada principalmente en calderas cuyo combustible está en forma de pellets o astillas. Existen, incluso, calderas que admiten ambos tipos de material. La pelletización de la biomasa es una de las mejores alternativas para la densificación del material biomásico. Mediante este proceso se obtiene un combustible homogéneo y más densificado (600 kg/m3 frente a los 200 kg/m3 de densidad de la madera astillada). Esta densificación del material biomásico evita problemas originados por la presencia de polvo y de manipulación. A pesar de ser más costosa su producción, los pellets tienen mayor rendimiento energético y menores problemas en su uso que las astillas. En la actualidad la tecnología de calderas de pellets es muy similar a la de calderas domésticas de gasóleo. El fomento de los pellets como combustible con fines térmicos por particulares y edificios públicos sería un gran objetivo ya que se trata de una energía renovable y supondría un gran impulso al empleo de la biomasa. Viviendas individuales Las calderas empleadas para el abastecimiento de calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas particulares son calderas de pequeñas dimensiones de 40 a 100 kW. Sistema Centralizado de Calor en Zonas Urbanas (district heating) o en Parques Industriales (industrial heating) El Sistema Centralizado de Calor en zonas urbanas (district heating) o en polígonos o parques industriales (industrial heating) es una tecnología innovadora y ecológica, bien probada y desarrollada; consta de unas pequeñas plantas de aprovechamiento de biomasa, generalmente de entre 0,1 a 5 MW, formadas por un horno-caldera con una red de distribución que proporciona calor y agua caliente sanitaria a partir de una serie de tuberías, intercambiadores, bombas y contajes para usos residenciales, industriales o servicios, con la posibilidad de generar energía eléctrica en función del tamaño de la caldera. Esta tecnología es una solución centralizada de calefacción idónea para cubrir instalaciones municipales, grupos de edificios, urbanizaciones o polígonos industriales. El uso de calor está controlado constantemente de manera que se garantiza un elevado grado de confort para cada usuario, al tiempo que se disminuye el consumo energético. Según el PER 2005-2010 los parámetros que definen una instalación del tipo de aprovechamiento de la biomasa con fines térmicos en una red centralizada de calefacción son: Tabla 11: Datos básicos de una red centralizada de calefacción basada en biomasa Red centralizada de calefacción Potencia bruta Rendimiento de transformación Rendimiento de transporte Vida útil Horas operación anual Cantidad de biomasa consumida PCIh=3.500 kcal/kg Costes de biomasa 224 €/tep Costes de extracción 384 €/tep Inversión 282 €/tep Producción energética 6.000 kW 85,0% 90,0% 20 años 820 h/año 1.580 t/año 94.800 €/año 162.450 €/año 1,69 M€ 423 tep/año El rendimiento de transformación incluye las pérdidas que se producen hasta la salida de la central térmica, debidas por ejemplo a la humedad del material, a pérdidas por rendimiento de la combustión, por rendimiento en el intercambiador de la caldera, etc. Estas pérdidas se pueden valorar en el 40 %. El rendimiento en el transporte se debe principalmente a pérdidas de energía térmica en el traslado del agua hasta la vivienda (es imposible un aislamiento térmico perfecto), a pérdidas de calor en el intercambiador de placa de la vivienda (tanto de agua caliente sanitaria como de calefacción) y a pérdidas en el circuito de retorno. Las pérdidas de transporte alcanzan el valor de 0,05 %. El rendimiento total de la instalación alcanza valores de 57-60 %. 2.3.3. Aplicaciones eléctricas La generación de electricidad a partir de biomasa se realiza por combustión directa de la misma o por gasificación. A partir de una caldera se genera vapor a alta presión que hace girar una turbina y ésta a un alternador. También se denominan sistemas CHP (combined heat and power) al producir tanto energía eléctrica como energía térmica en el mismo proceso. Así una planta pequeña que produzca 2 MW eléctricos al año, producirá también del orden de otros 4 MW térmicos. Los sistemas de combustión directa o gasificación son los mejor adaptados a la biomasa forestal residual, ya que permiten instalaciones a pequeña o mediana escala, entre 1 y 4 MW. Así, para una planta de 2 MW eléctricos, la necesidad de biomasa forestal es de unas 20.000 t/año, lo que puede ser aprovisionado desde una radio de unos 15-20 Km., es decir a escala local o comarcal. 2.3.4. Aplicaciones mixtas. Cogeneración Otra de las posibilidades de uso de la biomasa es la cogeneración. Esta aplicación consiste en la generación simultánea de calor y electricidad (producción conjunta de energía térmica y eléctrica), ya que resulta más eficiente que la generación de ambos por separado. Se basa en el aprovechamiento de los calores residuales de los sistemas de producción de electricidad: en la producción de energía eléctrica se dispone una energía térmica residual bien en forma de gases calientes de escape de los motores, bien en forma de vapor de contrapresión en las turbinas de vapor que puede ser aprovechado para otros procesos industriales (fases de secado, etc.) y calefacción y agua caliente sanitaria. Las plantas de cogeneración están capacitadas para la producción de más de 5 MW de energía eléctrica a partir de biomasa, aprovechando parte del vapor producido para generar energía calorífica. La cogeneración interesante en instalaciones en donde tanto el consumo térmico como el eléctrico son elevados. Obviamente las necesidades anuales de biomasa forestal son de más de 50.000100.000 t/a, lo que hace necesario un plan de aprovisionamiento a nivel regional o mayor. 2.3.5. Co-combustión La co-combustión es una tecnología de desarrollo relativamente reciente, consistente en la sustitución de parte del combustible fósil empleado en la central, entre el 5-20 % en energía, por biomasa. Aunque este porcentaje sea pequeño, debido al gran tamaño de las centrales, el resultado final es la producción de una muy importante cantidad de energía eléctrica con este combustible renovable. Mediante la co-combustión, se puede aprovechar gran parte de la infraestructura existente en cada central (ciclo de vapor, sistemas eléctricos, sistemas de refrigeración y, al menos, parte de la caldera) por lo que la inversión necesaria se limita a los equipos destinados a preparar la biomasa para su entrada en la caldera (secado y molienda). Las instalaciones de co-combustión se caracterizan por un mayor rendimiento de generación, por una mayor potencia instalada y, por lo tanto, por una mayor demanda de biomasa que las instalaciones específicas de biomasa. Una central de co-combustión posibilita una gran flexibilidad y una fácil adaptación a la disponibilidad de biomasa en cada momento. Las menores limitaciones en cuanto a calidad del combustible dan lugar a reducciones en los costes en el origen, sin embargo la mayor distancia media de transporte y la necesidad de utilizar mayor cantidad de recursos actúan subiendo el precio en planta. La co-combustión se convierte en una manera sencilla y económica de aumentar a corto plazo el consumo de biomasa en detrimento de los combustibles fósiles, sin embargo, el alto coste de la biomasa residual hace que la penetración de esta tecnología sólo sea rentable, hoy por hoy, contando con primas aplicables a la generación de energía eléctrica con biomasa. 2.4. Ventajas económicas, ambientales y sociales del aprovechamiento de la biomasa forestal a nivel local 2.4.1. Aspectos económicos a) costes de extracción de la biomasa forestal Según los diferentes trabajos de Tolosana y Vignote en la Universidad Politécnica de Madrid, de AIDIMA (Instituto Tecnológico de la Madera en Valencia) y a la metodología de cálculo desarrollada en la Estrategia Española para el Desarrollo del Uso Energético de la Biomasa Forestal Residual (2008), se presentan en este estudio los costes medios estimados de aprovechamiento de la biomasa forestal residual para una tonelada de material astillado puesto en cargadero y preparado para ser transportado a planta. En base a estas experiencias, en la siguiente tabla se presentan estos costes estimados por especies para diferentes intervenciones y diferentes pendientes, calculados a precios del año 2012. Hay que tener en cuenta que estos costes son calculados de forma teórica y que obviamente varían significativamente en función de cada zona, estructura de la masa forestal, infraestructuras forestales y nivel de mecanización de las empresas de trabajos forestales. Figura 5: Trabajos de clareos en monte regenerado de Pinus halepensis El primer aspecto a considerar es la influencia de los costes reflejados en la tabla sobre la competencia por el uso de la biomasa forestal residual con la industria del tablero. El precio pagado en planta por los fabricantes de tableros es actualmente de unos 35 a 40 €/tonelada, coste que incluye el transporte a planta, pero no incluye el coste del descortezado y triturado, estimado en unos 7,50 €/t. Para estimar la competitividad del aprovechamiento de la biomasa forestal residual con fines energéticos con la industria del tablero tomaremos como precio de la biomasa puesta en fábrica para esta industria el valor medio de 45 €/t. Tabla 12: Costes de extracción de la biomasa forestal RESIDUAL por especie, intervención y pendiente COSTE TOTAL (€/t) ESPECIE Pinus sylvestris Pinus uncinata Pinus nigra Pinus pinea Pinus halepensis Pinus pinaster (Centro) Pinus pinaster (Norte) Pinus radiata Quercus petraea Quercus robur Quercus pyrenaica Quercus pubescens Quercus Quercuscanariensis faginea Quercus ilex Quercus suber Populus spp Eucalyptus spp (Norte) Eucalyptus spp (Sur) Fagus sylvatica Castanea sativa INTERVENCIÓN 0-12,5% 12,5-25% 25-35% Clareo 1ª clara 2ªclara Aclareo corta final Coste ponderado 75,33 39,32 38,05 37,55 37,55 42,22 75,61 39,61 38,21 37,67 37,67 42,38 98,63 63,52 58,46 54,94 54,94 61,66 Entresaca 40,42 40,82 73,83 Clareo 1ª clara 2ªclara 1º aclareo 2º aclareo Coste ponderado Clareo 1ª clara corta final Coste ponderado Clareo 1ª clara 2ªclara corta final Coste ponderado Clareo 1ª clara 2ªclara 1º aclareo 2º aclareo Coste ponderado Resalveo Resalveo Resalveo Resalveo Poda Poda Corta final Coste ponderado corta final corta final Clareo 1ª clara 2ªclara 1º aclareo 2º aclareo Coste ponderado Corta final 75,53 40,62 38,88 38,59 38,59 45,75 129,38 37,87 37,70 46,20 67,73 41,82 38,75 37,52 45,02 100,21 44,73 43,34 43,34 43,34 59,67 36,99 36,99 38,39 37,49 43,02 42,27 37,24 37,85 36,95 42,91 87,04 43,00 41,90 41,90 41,90 54,85 39,12 75,81 41,04 39,13 38,81 38,81 46,01 130,05 38,01 37,82 46,38 67,95 42,36 38,99 37,63 45,23 100,67 45,56 44,04 44,04 44,04 60,32 37,04 37,04 38,59 37,60 43,68 42,85 37,32 38,83 37,01 43,56 87,40 43,66 42,45 42,45 42,45 55,36 39,38 98,96 75,70 59,41 65,87 65,87 71,85 150,76 56,01 57,3 65,34 95,98 59,16 68,08 54,47 67,25 114,88 71,41 65,57 65,57 65,57 80,45 49,18 49,18 63,15 46,37 64,19 61,02 52,55 53,58 48,41 63,75 117,35 64,14 59,50 59,50 59,50 76,59 61,60 Comparando este valor con los costes de la tabla anterior vemos que la mayoría de los aprovechamientos de biomasa forestal residual no podrían ser competencia con el precio de mercado establecido por el sector del tablero, ya que en estos casos los costes de la extracción del recurso son superiores al valor de referencia. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, la fracción de restos de un aprovechamiento forestal potencialmente utilizable por la industria del tablero podría ir a valorización energética. A esto hay que añadir, que en zonas con plantas bioenergéticas instaladas, el aprovechamiento completo de la zona podría ir a valorización energética, ya que la empresa de aprovechamientos forestales abarataría costes si reúne y transporta toda la biomasa forestal, residual o no, a un mismo emplazamiento. La inclusión de material de mayores dimensiones, es decir de la totalidad de la biomasa forestal y no sólo la residual, también con menor proporción de corteza, mejoraría los rendimientos en los trabajos de aprovechamientos, acopios y astillado, así como en el poder calorífico por tonelada. Figura 6: Trabajos de extracción de biomasa en pendiente En resumen, la pendiente del terreno es la variable que más influencia tiene sobre el coste de la astilla en monte. Recientes trabajos de AIDIMA, de la Universidad Politécnica de Madrid y del Centre Tecnológic Forestal de Catalunya están analizando en detalle la influencia de otros factores (estructura forestal según especies, grado de mecanización, densidad de pistas forestales y de vías de saca, sistema de astillado móvil, calidad y dimensiones de la astilla, etc.). De forma general, la siguiente tabla se ofrece, de forma resumida, una enumeración de los casos en los que la biomasa forestal residual puede ser extraída a costes competitivos para ser transportada a nivel local o comarcal para su transformación energética, siempre tomando como comparación los precios de mercado establecidos por la industria del tablero para madera de trituración. Tabla 13: Resumen de trabajos prioritarios para extracción de biomasa en montes españoles segúnpendiente INTERVENCION PENDIENTES 1ª clara 2ªclara CONIFERAS 1º aclareo 0-25% 2º aclareo corta final 2ªclara 1º aclareo FRONDOSAS 2º aclareo Resalveo 0-25% Poda Corta final Figura 7: Trabajos de claras y recogida de biomasa residual a pie de pista b) costes de transporte Un factor de coste determinante que realmente afecta de forma directa a la competitividad de la biomasa forestal para ser utilizada con fines energéticos son los costes logísticos entre el monte y la planta de transformación. Una planta a pequeña escala de 2 MW, necesita un mínimo de 20.000 t/año para poder operar, lo que constituye el transporte de unos 1.000 camiones de astilla al año, es decir, unos 20 camiones a la semana. En el caso de que se transporte la biomasa en bruto para ser astillada en planta, los transportes y sus costes asociados se incrementan de forma considerable, tal como se puede observar en la siguiente figura. Figura 8: Efecto de la carga en camión según tipo de biomasa: capacidad de carga en camión según producto forestal (biomasa residual, árboles completos, astillas y rollizos) De ello se deriva la necesidad de integrar el proceso de astillado en el monte, preferentemente en base a astilladoras autopropulsadas que permitan un coste de astillado en cualquier caso menor a 8-10 €/t y una calidad homogénea de la astilla. Ello permitirá optimar la carga a camión y el transporte a planta. Sin embargo, el mayor efecto en coste tanto económico como medioambiental repercute en el transporte desde el cargadero en monte hasta la planta. Según diferentes estudios, los costes se disparan cuando la distancia es superior a los 25 Km. desde el cargadero en monte hasta la planta. Figura 9: Costes de transporte en montes de difícil acceso (izquierda) y en montes de buen acceso (derecha), según tipo de transporte y distancia entre cargadero y planta (Tolosana 2008). Este efecto se acentúa cuanto más dificultad orográfica presenta el terreno y cuanto menos densidad vial (caminos y pistas forestales, carreteras) y difícil acceso presente la zona de trabajo. También el transporte con camión resulta mucho más eficiente que el transporte con autocargador. El consumo de diesel como combustible fósil para el transporte de biocombustibles (astillas de biomasa) tiene un alto coste tanto económico como medioambiental (balances de carbono). Es por ello, que los sistemas de aprovechamiento forestal para el abastecimiento a una planta no deben superar estos radios de transporte, siendo así únicamente viable el modelo de desarrollo de biomasa forestal a nivel local o comarcal. c) valoración total En general podemos concluir, que para precios actuales de la biomasa por debajo de los 40 €/t, el residuo se dejaría en el monte, salvo en contadas ocasiones puntuales, y para precios entre 40 y 50 €/t es donde se podría aprovechar el residuo en más del 50% de las ocasiones, que corresponderían a las claras, cortas finales, resalveos y podas en las superficies más favorables. Para incrementos mayores del precio, prácticamente no se obtendría mayores cantidades de biomasa, hasta acercarnos a los precios máximos de los clareos. Las intervenciones en pendientes muy pronunciadas (más del 35%) suponen un coste generalmente demasiado elevado. De todas formas, el acceso y la densidad de pistas y vías de saca así como la estructura de la masa y su posibilidad son factores claves a tener en cuenta para operar en este tipo de terrenos. El grado de mecanización debe ser alto, en cualquier caso con el astillado en monte, preferiblemente con astilladoras móviles autopropulsadas con capacidad suficiente para garantizar astilla de calidades homogéneas. El radio de abastecimiento a planta no debe exceder los 25 Km., al subir de forma significativa los costes de transporte, favoreciéndose en cualquier caso el transporte en camión multilift con carga de más de 20 t. El mercado actual de astilla a nivel europeo no está plenamente desarrollado, al estar en continuo desarrollo las estructuras de demanda (plantas de biomasa). Venimos observando movimientos de astilla entre regiones y países, incluso la importación de astilla de fuera de Europa. Mercados como el italiano están importando actualmente grandes cantidades de astilla, lo que ha llevado a observar un precio de referencia en el mercado de unos 45 €/t de astilla de coníferas. Con todo ello, el reto es, en base a sistemas avanzados de logística interna forestal según tipo de estrato forestal y de aprovechamiento (integrado, árbol completo o mixto) y a sistemas avanzados de logística externa montefábrica, conseguir que el precio final de la astilla a un 20% de humedad en la planta no supere los 45-50 €/t. Pero mucho más importante, es que se desarrolle un sistema integral de gestión y aprovisionamiento regular sostenido del monte a la planta por un periodo mínimo de 15-20 años. Sólo así puede ser atractiva la inversión en una planta de pequeña escala (unos 2 MW), equivalente a unos 6 millones de Euros. 2.4.2. Aspectos ambientales Las actuaciones sobre el medio natural tienen siempre algún efecto sobre éste. Las diferentes formas de llevar a cabo los trabajos de una misma actuación tienen trascendencia en los posibles diferentes costes ambientales finales. Las actuaciones ligadas a la gestión y el aprovechamiento forestal no son una excepción. En el caso de las explotaciones forestales, y en particular las del aprovechamiento de la biomasa forestal, el modo en que los trabajos se lleven a cabo puede ser determinante para aumentar o disminuir las afecciones a los elementos relevantes de los sistemas afectados. Hemos visto en el apartado anterior que el aprovechamiento de la biomasa forestal ligada a la puesta en valor de los residuos que en la actualidad quedan sobre superficies afectadas por aprovechamientos forestales tiene indudables ventajas económicas, en un contexto de crisis energética mundial y en uno de los epígrafes más deficitarios de la balanza de pagos española, así como algunas ventajas desde el punto de vista medioambiental, aunque también presenta sus inconvenientes. Con el fin de poder evaluar los aspectos medioambientales relevantes en la extracción de la biomasa forestal se debe tener en cuenta tanto la planificación técnica de los aprovechamientos forestales como la vulnerabilidad de los hábitats de los que se pretende extraer la biomasa. Esta vulnerabilidad se traduce en una posible pérdida o fragmentación del hábitat, en una disminución de nutrientes disponibles en el suelo para la vegetación y en molestias a la fauna, en zonas especialmente sensibles o frágiles. En cuanto a la planificación técnica, se deben considerar para evaluar los aspectos medioambientales, la maquinaria y métodos sugeridos para la actuación selvícola y para el aprovechamiento posterior de los residuos generados como biomasa forestal. El aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos se puede realizar de muchas maneras en función de los siguientes condicionantes: a) El tipo de tratamiento de que se trate: no es lo mismo un clareo, un resalveo o una primera clara no comercial que un tratamiento de regeneración de monte maduro por aclareo sucesivo y uniforme o por corta a hecho por bosquetes, fundamentalmente por la extensión de la actuación, la posibilidad de apertura o no de calles de desembosque a pista, el peso de la intervención selvícola (volumen a extraer por unidad de superficie) etc. b) Las condiciones fisiográficas del aprovechamiento: las condiciones de aprovechamiento de los restos del tratamiento no serán las mismas si el tipo de maquinaria potencialmente a emplear es autocargador, skidder o retroaraña. c) La operación a realizar según el producto a obtener: los restos que puedan quedar sobre la superficie de actuación serán inexistentes si se trata de saca de árboles completos, mientras que serán mayores en el caso de aprovechamientos de fustes completos y máximos en el caso de productos tronzados. d) Por último si se trata de una operación disociada (en el caso de saca tan solo de productos tronzados o fustes completos) o integrada (saca de árboles completos), y aún así, si el proceso parcial se hace en las calles de desembosque (en su caso) o directamente sobre la superficie de actuación. Dentro de cada tipo de tratamiento selvícola las situaciones menos impactantes ambientalmente serían aquellas que supusieran una mayor rapidez en los trabajos, una menor circulación de maquinaria por la superficie de actuación y que el uso de maquinaria se redujera en lo posible y ésta fuera lo más ligera y de menor impacto posible sobre suelo y vuelo (por ejemplo, preferentemente la utilización de vehículos de ruedas de baja presión antes que las cadenas). Y, por supuesto, que las actuaciones se produjeran fuera de las épocas de mayor fragilidad para la fauna (en general, en España, la época ideal sería a mediados y finales del otoño, con tiempo seco), siempre respetando las características propias de cada zona y de cada situación faunística concreta y sin olvidar las posibles restricciones que impusiera la normativa existente en cada materia. Por tanto, la actuación integrada es siempre preferible a la disociada, que debe ser la última a considerar en caso de que exista la opción de realizarla. En cuanto a la vulnerabilidad de los hábitats se puede establecer la siguiente clasificación inicial: a) Hábitats de carácter prioritario, que se hayan sometido a tratamientos selvícolas, en los que el aprovechamiento de los restos de aprovechamientos forestales es necesario realizarlo con las máximas precauciones y con un seguimiento exhaustivo y periódico de sus efectos ambientales. b) Hábitats de interés, susceptibles del aprovechamiento de la biomasa procedente de los restos de tratamientos selvícolas y culturales, adoptando prácticas específicas que minimizaran los impactos y seguimiento periódico de efectos ambientales. c) Hábitats de normal importancia ambiental, en los que es necesario efectuar prácticas generales de minimización de impactos y seguimiento general de efectos ambientales. Teniendo en cuenta estos aspectos medioambientales, los principales impactos previsibles serían tanto impactos positivos como impactos negativos. 2.4.2.1. Impactos de carácter positivo 1. Reducción de la carga de combustible y del riesgo de incendios forestales: Los restos de poda y operaciones selvícolas están considerados como los de mayor combustibilidad, esto unido a la pendiente puede aumentar el riesgo de propagación de los incendios forestales a muy alto o extremo. 2. Mejora del estado fitosanitario y prevención de plagas forestales: La presencia de grandes acumulaciones de madera recientemente cortada o derribada, en especial de determinadas dimensiones, puede servir para permitir la proliferación excesiva de poblaciones de insectos perforadores que pongan en entredicho la estabilidad y aún la persistencia de bosques. La eliminación de esta madera, mediante el aprovechamiento de los restos de tratamientos selvícolas y culturales, puede ser una medida interesante para la prevención del riesgo de plagas de insectos, teniendo en cuenta que nunca se podrá eliminar por completo la presencia de madera muerta en el monte y que la existencia de poblaciones de perforadores en límites razonables, que no supongan un riesgo de plaga, estará garantizada. 3. Accesibilidad y movilidad: La disminución de la carga de restos sobre la superficie del monte supone una mejora de la movilidad, lo que resulta un aspecto positivo para la utilización de esa superficie por la ganadería, por la fauna silvestre y para el uso recreativo y la calidad paisajística. Sin embargo, puede resultar contraproducente desde el punto de la penetrabilidad al monte en zonas frágiles o sensibles, en las que, sin embargo, ya se habrá entrado previamente para realizar el aprovechamiento o el tratamiento selvícola. 4. Contribución a la mitigación del cambio climático: Según el último Informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), el cambio climático actual está producido, muy probablemente, por el aumento de la concentración de los GEI (Gases de Efecto Invernadero) por efecto antropogénico desde el comienzo de la era industrial. Además, dentro de las medidas para disminuir las emisiones de GEI contempladas tanto en el Protocolo de Kyoto como en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, esta la sustitución de combustibles fósiles por biomasa forestal residual, considerada un fuente de energía renovable y con un balance de CO2 neutro en su combustión. Las emisiones evitadas por la utilización de la biomasa en vez de cualquier otro combustible fósil, quedaran reflejadas en el Inventario Español de Emisiones y contribuirán así a disminuir la factura Española para el cumplimiento del Protocolo de Kyoto. 5. Valorización de residuos: La valorización de unos residuos, pasando éstos a recurso para otras industrias es un indudable efecto positivo, tanto económico como ambiental. Por ahora los aprovechamientos de los restos de tratamientos selvícolas y culturales rozan el umbral de la rentabilidad en unos pocos casos, mientras que otros se encuentran alejados de esta situación, en el actual escenario de precios de los combustibles, desarrollo y disponibilidad de maquinaria y otras tecnologías, y técnicas de aprovechamiento. Pero bastará un leve impulso a alguno o varios de los anteriores aspectos como para que la rentabilidad se alcance con la mayor parte de los aprovechamientos de los restos. Está claro que si se produce una valorización de los restos de aprovechamientos, se disminuirá la presión sobre otros sistemas forestales y se pondrán en marcha actuaciones selvícolas absolutamente necesarias para determinados sistemas forestales (masas jóvenes regulares densas en estado de monte bravo o latizal bajo que se tengan que someter a clareos, o montes bajos densos que se quieran convertir a masas de monte alto mediante un oportuno programa de resalveos de conversión), mejorando su estado vegetativo y su capacidad de autoprotección frente a riesgos fitosanitarios o de incendio forestal. 2.4.2.2. Impactos de carácter negativo 1. Balance de nutrientes: La retirada de los restos de tratamientos selvícolas para su utilización con fines energéticos supone un impacto sobre el ciclo de nutrientes dentro de la masa que depende de las diferentes especies, zonas geográficas y las técnicas y tecnologías propuestas. La extracción de nutrientes básicos para el crecimiento óptimo de la masa dará lugar a una pérdida de la fertilidad del suelo, si esta extracción es más rápida que la recuperación, a través de otros elementos del ecosistema forestal, de los nutrientes perdidos. Esta situación daría lugar al posible uso de fertilizantes artificiales que también influyen en el aumento de emisiones de GEI y pueden revertir los efectos beneficiosos sobre el Cambio Climático de la utilización de la biomasa forestal. Para llevar a cabo una explotación sostenible de este recurso deberá tenerse en cuenta el periodo de rotación ecológica como el mínimo a considerar para garantizar que la explotación del bosque puede mantenerse a largo plazo. 2. Efectos del aprovechamiento sobre el suelo, agua y atmósfera: No hay que perder de vista que lo que se plantea son los efectos ambientales de la actividad de recogida de restos de aprovechamientos y tratamientos selvícolas y culturales previamente realizados. Las operaciones previas son las que han dejado los restos sobre la superficie del terreno y que esas actividades son las que habrán causado los impactos correspondientes, aplicándose las medidas preventivas, paliativas y restauradoras necesarias. Si el aprovechamiento de los restos de tratamientos selvícolas y culturales se realiza simultáneamente, en la misma operación que el aprovechamiento de los productos principales, esto es, en una operación integrada, y con el procesado de restos en pista, el movimiento de maquinaria por la superficie de actuación se realiza una sola vez. Esto significa que la maquinaria emite en una sola ocasión gases de escape y ruidos, produce compactación del terreno solo una vez, y los efectos sobre el suelo, aire y agua solo se producen en una ocasión. Si la operación de recogida de restos es posterior al aprovechamiento o el tratamiento que los ha originado, esto es, en una operación disociada, la perturbación se produce en dos ocasiones, siendo los efectos ambientales los mismos que en las operaciones previas. También se debe considerar que la frecuencia de los tratamientos selvícolas y culturales contemplados, relativizan el impacto de estos tratamientos en el tiempo. La frecuencia suele oscilar, en el peor de los casos alrededor de los 10 años. 3. Efectos del aprovechamiento sobre la flora y los espacios protegidos: Existen determinados hábitats forestales que resultan de mayor interés que otros y por tanto las afecciones sobre la flora de estos hábitats por efecto del aprovechamiento forestal de los restos puede ser de más importancia que en otros más resistentes o más extendidos. Igualmente, el menor nivel evolutivo de los sistemas forestales que se aprovechan, la menor estructuración de sus masas en diferentes estratos vegetales o en edades supondrán menos impactos sobre la vegetación que en los casos contrarios. El caso del aprovechamiento de matorral, tanto del sotobosque, como de extensiones de esta estructura, debe considerarse en cada caso desde el punto de vista de sus impactos sobre el suelo y sobre las especies que lo pueblan. Por otra parte, en los análisis de las potenciales disponibilidades de biomasa procedente de matorrales y de restos de tratamientos selvícolas y culturales, se incluyen una serie de restricciones que limitan, no solo desde el punto de vista de un estudio teórico, sino incluso desde la propia realidad de un aprovechamiento de esta naturaleza, los riesgos ambientales de estos aprovechamientos. Estas restricciones, que deben ser tenidas en cuenta en los aprovechamientos, han sido las siguientes: a. No se considera como susceptible de ser aprovechable ninguna superficie que presente una fracción de cabida cubierta total inferior al 75%. b. No se consideran susceptibles de aprovechamiento las superficies situadas por encima del 35% de pendiente. c. Las superficies incluidas en Parques Nacionales no se consideran susceptibles de aprovechamiento de sus restos de aprovechamientos selvícolas. d. Las superficies incluidas en ZEPAs, LICs, RAMSAR, ZEPIM y Reservas de la Biosfera no se consideran como susceptibles de aprovechamiento de la biomasa procedente de matorrales. En caso de Parques Naturales habrá que analizar la normativa vigente que regule el mismo. e. Los periodos de rotación para el aprovechamiento del matorral, que se han considerado, varían entre los 5 y los 10 años según localizaciones. En el caso del aprovechamiento del matorral bajo arbolado, se establece una sola intervención sobre el matorral durante la duración del turno del arbolado si la fracción de cabida cubierta del arbolado es igual o superior al 40% y dos intervenciones si la fracción de cabida cubierta del arbolado es superior al 40%. Las rotaciones que se están manejando, añadidas de las restricciones de uso anteriores, limitan el posible impacto de la utilización del matorral. f. Sólo se considera el aprovechamiento del matorral de determinadas especies, que forman grandes extensiones monoespecíficas o de bajo nivel evolutivo. 4. Efectos del aprovechamiento sobre la fauna: Al igual que en puntos anteriores, no hay que perder de vista que lo que se considera es el impacto ambiental de la recogida de restos abandonados sobre la superficie posteriormente a la realización de un aprovechamiento forestal o un tratamiento selvícola, que, indudablemente, presentan un impacto sobre los elementos del medio natural. La disociación entre el propio tratamiento y la retirada y aprovechamiento de los restos del tratamiento supone una doble alteración sobre una misma superficie, lo que repercute de manera añadida sobre dichos elementos del medio. Por lo tanto, desde el punto de vista de alteración a la fauna y sus hábitats, es preferible siempre una sola actuación integrada. Los principales impactos previsibles son: a. molestias por ruido b. peligro de destrucción de hábitats y de lugares de nidificación, refugio y alimento c. riesgo de aplastamiento para micro mamíferos e invertebrados d. molestias a la fauna en épocas críticas Y las medidas paliativas son las consideradas en ese mismo punto: a. utilización de maquinaria moderna y poco agresiva para el medio (por ejemplo, utilización de tractores forestales de neumáticos de baja presión), convenientemente revisada y mantenida b. establecimiento de perímetros de reserva o de protección en zonas críticas, como áreas de nidificación o de campeo de especies catalogadas c. realización de los trabajos en épocas adecuadas, que afecten lo menos posible a las funciones vitales más críticas, especialmente en las épocas de cortejo, nidificación y cría de aves, de apareamiento, o de hibernación de determinados mamíferos d. evitar la repetición de trabajos en la misma zona de manera frecuente; en este sentido, las frecuencias expuestas en los dos puntos inmediatamente anteriores muestran que este aprovechamiento en todos los casos no se considera suficiente como para provocar molestias reiteradas a la fauna. 2.4.3. Aspectos sociales 2.4.3.1. Consideraciones generales Para poder evaluar los condicionantes sociales del uso de la biomasa forestal con fines energéticos, hay que tener en cuenta los beneficios sociales que perciben todos los habitantes de la zona rural donde se vayan a implementar los proyectos a escala local y/o comarcal para el aprovechamiento integral y el desarrollo de la cadena de valor en base a este recurso. Para ello hay que tener en cuenta los efectos que el proyecto tendrá sobre las personas que forman parte de la comunidad, principalmente en aquellos municipios con suficiente capacidad de desarrollar este sistema de valor forestal. Por otro lado también se deben valorar los beneficios sociales sobre el municipio en general por los efectos sobre las balanzas municipales o sobre otros indicadores sociales locales. En la evaluación social interesa saber si la población del municipio aumenta o disminuye su bienestar como consecuencia del aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos. Este bienestar depende de la disponibilidad de bienes y servicios, de su distribución entre las personas y de otras variables. Cuanto mayor sea el valor de los bienes y servicios disponibles, mayor será el bienestar de la población del municipio. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la evaluación social en el ámbito de este estudio estratégico, tiene por objeto determinar en cuánto se modifica la disponibilidad de bienes y servicios para la población del municipio, como consecuencia del aprovechamiento de la biomasa forestal con fines energéticos. 2.4.3.2. Consideraciones sociales Para determinar en cuanto se modifica la disponibilidad de bienes y servicios para la población, como consecuencia del aprovechamiento de la biomasa forestal, hay que tener en cuenta los efectos directos e indirectos que influyen en el desarrollo social de la zona rural donde se desarrollaría un proyecto en concreto. Con el aprovechamiento de la biomasa forestal se busca maximizar los beneficios sociales, como puede ser la creación de empleo en zonas generalmente desprotegidas, mejorar las prestaciones sociales, ayudar a la fijación de la población en zonas rurales, etc. a) Efectos directos • Creación de empleo directo para la recogida, saca, tratamiento y valorización energética de la biomasa forestal. Al ser necesaria la figura del operador logístico que centralice el almacenamiento y la preparación del producto para su uso, se crearan nuevos empleos para cubrir esta demanda. Este empleo será en parte cualificado de grado superior y medio, por lo que, en general, atraerá población y riqueza para la zona concreta rural donde se ubique. Por otro lado, se creara una nueva fuente de ingresos alternativa para la población agrícola de la zona en épocas de baja actividad en la agricultura, para la realización de los trabajos de aprovechamiento de la biomasa forestal en el monte. Para un sistema integral que incluya una planta CHP de unos 2 MW con un abastecimiento de algo más de 20.000 t/a, la estimación del empleo directo creado sería: o Empresa de trabajos forestales: Para la recogida y saca del producto podríamos considerar, como media, que unos 10 operarios harían estos trabajos al ritmo de 1 ha día (incluyendo peones, capataces e ingenieros a tiempo parcial en cada obra), así como un gerente y un administrativo. Es decir un total de 12-15 empleos directos. o Operador logístico: Podríamos considerar también un operador logístico en la zona, que puede ser coincidente o no con la empresa de trabajos forestales. Esta empresa tiene como cometido centralizar el almacenamiento y el pretratamiento del recurso. Podríamos calcular unos 8 empleos directos, incluyendo operarios, mandos de grado medio y superior y administrativos. o Empresa de combustión o gasificación CHP de 2 MW: para la puesta en marcha y funcionamiento de una planta de estas características se calculan 10 empleos directos, incluyendo técnicos, mandos y administrativos. o Empresa de pellets: para la valorización de la energía térmica residual generada en la planta de combustión o gasificación, se podría instalar una planta de pelletización para la producción de biocombustibles sólidos de alto valor añadido, lo que emplearía de forma directa a unas 8 personas. • Producción de nuevos bienes y servicios de alto valor añadido: o Energía eléctrica renovable (energía verde), que mejorará la calidad del abastecimiento eléctrico del municipio y de la comarca y permitirá un aumento de la demanda de energía para la instalación de nuevas industrias en la localidad. o Calefacción para una zona o grupo de edificios, privados o públicos (ayuntamiento, instalaciones deportivas, colegios, centros de atención médica, etc.). Calor comunitario a escala municipal que ahorrará costes de calefacción, disminuirá las emisiones contaminantes y mejorará las condiciones de habitabilidad de las viviendas o edificios de la localidad. o Vapor para un proceso de producción de una industria cercana a la planta, que quiera sustituir calderas tradicionales de combustibles fósiles por calderas de biomasa para producir el vapor necesario. o Producción de pellets, para uso particular para calderas y estufas. o Gasificación de la biomasa para la generación posterior de electricidad. Este gas puede ser usado in situ en el municipio o comercializado y transportado a otra zona. • Subsidios o subvenciones: Ayudas públicas para el desarrollo local en zonas rurales y para el aprovechamiento de la biomasa forestal, que permitan que su extracción, transporte y preparación sea competitiva en comparación con otros combustibles fósiles alternativos. Esta nueva fuente de ingresos aumentará la riqueza disponible en el municipio y en la comarca. • Prevención de incendios forestales: Mejora de la defensa de los montes contra incendios forestales al disminuir su combustibilidad, evitando así la pérdida de biodiversidad, la pérdida de espacios naturales de ocio y entretenimiento y la pérdida de ingresos por turismo en los municipios con alto valor forestal y medioambiental. A esto contribuye también el hecho de que las emisiones por combustión de la biomasa tienen menos contenido en azufre, y por lo tanto se disminuye el efecto de las lluvias ácidas sobre los nuestros bosques. b) Efectos indirectos • Creación de empleos indirectos: empleos indirectos en la industria y servicios auxiliares, como pueden ser el mantenimiento de la maquinaria para la preparación del producto, el mantenimientos de las calderas de biomasa, el transporte de la biomasa forestal residual, la distribución de los nuevos bienes producidos, servicios de consultoría e ingeniería, etc. Se puede calcular en casi 2 empleos indirectos por cada empleo directo en el sector industrial de las energías renovables. • Desarrollo tecnológico: Mejora de la industria nacional de calderas de biomasa al ampliarse el mercado en España y tener que innovar para competir con la industria extranjera. • Formación especializada de técnicos en gestión forestal sostenible orientada a planes de aprovechamientos biomásicos, nuevos métodos de mecanización en los trabajos forestales, logística avanzada, transformación de energía eléctrica y térmica, ingeniería y maquinaria específica, calderas de calefacción, biocombustibles sólidos, sistemas centralizados de ciclos de calor-frío, etc. • Disminución de la importación de combustibles fósiles, con el consiguiente beneficio económico para las cuentas municipales. • Aumento de ingresos para las administraciones locales: Las transacciones comerciales debidas a los nuevos bienes y servicios generados por el aprovechamiento de la biomasa forestal residual, generarán un aumento de los ingresos de las administraciones públicas, principalmente a nivel local, vía impuestos y tasas, que contribuirán a la mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales donde se implante esta nueva industria. 2.5. Barreras y oportunidades del uso de la biomasa forestal con fines energéticos a nivel local 2.5.1. Debilidades y amenazas Las principales barreras para el desarrollo del aprovechamiento energético de la biomasa forestal a nivel local se basan en las debilidades y amenazas que podemos observar actualmente. Las principales barreras que se han puesto de manifiesto en diferentes proyectos en curso en España y en otros países de nuestro entorno vienen condicionadas por las problemáticas derivadas de la gestión forestal sostenible y subsidiaria, de la producción y aprovechamiento del recurso, de la logística, de la transformación energética de los distintos productos, de la actual distorsión de los mercados y de la singularidad del mundo rural. a) Problemática derivada de la gestión forestal sostenible y subsidiaria: Heterogeneidad de la propiedad forestal pública y privada, siendo muy minifundista en muchas zonas del país, lo que dificulta la gestión forestal por falta de superficie o economías de escala. La superficie forestal ocupa ya más de un 50% del territorio nacional. Los propietarios privados y municipales tienen un 95 % del total, no estando realmente reconocidos ni decididamente apoyados por la Administración ni por la sociedad como gestores activos de su patrimonio forestal. El sector forestal ha dejado de ser un generador activo de empleo y riqueza en muchas zonas rurales generalmente despobladas y desprotegidas del país. A lo largo de nuestra historia - y en la actualidad en otras regiones de europeas -, la actividad forestal siempre ha contribuido a fijar rentas para los dueños de los predios, basándose en la gestión activa y sostenible por parte de sus propietarios privados y municipales. Apenas existen políticas activas derivadas de una estrategia forestal en casi todas las Comunidades Autónomas, traduciéndose en un muy bajo índice de gestión, lo que genera desaliento y abandono, favoreciendo el despoblamiento rural en los municipios con patrimonio forestal y aumentando exponencialmente la propagación de incendios forestales de grandes dimensiones. En general, en prácticamente todas las Comunidades Autónomas existe una legislación abundante, a menudo contradictoria, excesivamente proteccionista, lastrando la gestión del propietario privado y municipal e impidiendo el establecimiento de una economía ligada al sector forestal. Llegan a coexistir hasta ocho figuras de protección sobre el mismo territorio, con sus respectivas diferentes. normativas y procesos administrativos Excesivo y desproporcionado coste del servicio de vigilancia y control a los propietarios privados y municipales por parte de las administraciones autonómicas. Existe una legislación demasiado intervencionista. El propietario no es un agresor del medio natural; es el que ha permitido que el territorio llegue bien conservado hasta nuestros días. Existen demasiadas figuras de protección sobre el terreno forestal municipal, muchas veces contradictorias. Falta de un reconocimiento auténtico y veraz del propietario forestal, siendo para ello necesario aplicar el principio de subsidiaridad, otorgando el protagonismo y la responsabilidad de la gestión forestal a los propietarios forestales in situ, tanto privados como municipales. Falta potenciar y facilitar la gestión forestal sostenible sobre todo a los municipios que por su interés y patrimonio forestal así lo quieran y lo soliciten, posibilitando la generación de empleo y riqueza en las zonas eminentemente forestales, impulsando un eficaz desarrollo rural, base de la cohesión territorial y social de nuestro país. Distribución muy poco eficiente de las escasas inversiones destinadas a la conservación y gestión del medio forestal, no llegando en muchas ocasiones hasta los verdaderos agentes del desarrollo forestal: propietarios privados o municipales o empresas forestales locales. Falta de eficiencia en los escasos recursos económicos públicos, con excesivo gasto administrativo a nivel autonómico y con excesivo protagonismo y coste de sus empresas públicas, siendo necesaria la priorización y externalización de servicios, favoreciendo el desarrollo de empresas forestales que generen empleo en los municipios/comarcas forestales, en detrimento de la altamente ineficiente empresa pública. En muchas Comunidades Autónomas la política forestal tiene un enfoque únicamente proteccionista, no favoreciendo la función productiva del monte y, en consecuencia, el desarrollo de cadenas de valor añadido en base al aprovechamiento sostenido de los recursos. A nivel autonómico se observa una falta generalizada de una apuesta decidida por el sector de la bioenergía de base forestal como sustituto de los combustibles fósiles no renovables, basado en proyectos a escala local/comarcal de gestión, aprovechamiento, transformación y consumo de bioenergía forestal. Declaración de cultivos energéticos forestales existentes y apoyo a los futuros. Falta de instrumentos para la gestión forestal subsidiaria a nivel local. Las administraciones locales de municipios con interés y capacidad de gestionar sus recursos forestales se enfrentan a multitud de barreras para ejercer esta gestión: proyectos de ordenación de montes municipales y planes de aprovechamiento de biomasa forestal derivados. Sólo estos instrumentos de gestión subsidiaria a nivel local (o a nivel mancomunado de municipios en una misma comarca o zona) pueden garantizar el suministro sostenible de recursos biomásicos a un mínimo de 20 años para poder atraer proyectos empresariales para inversiones en plantas energéticas a pequeña o mediana escala. Finalmente falta una apuesta por los Pagos por Servicios Ambientales que generan los terrenos forestales municipales, de los que se beneficia toda la sociedad, sin que revierta compensación económica alguna en el municipio. Como primer paso se debería considerar que la mitigación del cambio climático en base a la fijación de CO2 y generación de energía renovable es la externalidad prioritaria. b) Problemática derivada de la producción y aprovechamiento de los recursos biomásicos: Dispersión en el terreno forestal y baja concentración de los recursos forestales aprovechables. Inestabilidad en la producción y estacionalidad del aprovechamiento. Discontinuidad en el tiempo: actuaciones puntuales y poco constantes, en numerosas ocasiones en función de las subvenciones públicas. Heterogeneidad del recurso (especies, tipo de productos forestales, etc.) y de condiciones físicas del terreno (orografía del terreno). Heterogeneidad física y de composición química y energética del recurso (adecuación energética). del recurso a las necesidades de transformación Poca presencia de empresas de aprovechamientos forestales en algunas zonas del país. Bajo desarrollo tecnológico de maquinaria y limitada adaptación de la maquinaria existente a las condiciones del monte mediterráneo. Bajo grado de disposición de maquinaria en las empresas forestales en muchas zonas del país. Difícil mecanización de los trabajos por difícil acceso (falta de vías de saca, mal estado de las pistas forestales, baja densidad vial, etc.). c) Problemática derivada de la logística y transporte en el mundo rural: Ausencia o pocos operadores logísticos potencialmente capaces de afrontar el reto: ausencia de tamaños empresariales suficientes como para afrontar riesgos en este campo, en especial carencia de maquinaria especializada. Inexistencia de un mercado desarrollado de distribución de biomasa. Falta de demanda del producto y, como consecuencia, falta de seguridad. Inestabilidad en disponibilidad de producto en cantidad, calidad y precio. Falta de desarrollo de sistemas de pretratamiento de residuo para su adecuación a la transformación industrial. Falta de personal especializado. Falta de infraestructuras logísticas y de espacio de almacenamiento y clasificación cualitativa y/o dimensional. Dispersión de la información y ausencia de transferencia de conocimiento en base a las pocas experiencias en diferentes zonas de España. d) Problemática derivada de la transformación energética del recurso y de los mercados bioenergéticos actuales: Alto grado de heterogeneidad de la biomasa forestal debido a la diversidad de especies y surtidos, lo que dificulta la adecuación del recurso a las necesidades de eficacia y eficiencia en la transformación energética a nivel industrial. Carencia de normativa específica para las instalaciones térmicas de biomasa en edificios, con los consecuentes problemas a la hora de proyectar, ejecutar y legalizar instalaciones en el sector doméstico. Equipos menos desarrollados tecnológicamente que los utilizados para combustibles convencionales (sobre todo en el sector industrial de generación de energía térmica y de sistemas de conversión calor-frío). Competencia en precio con otros combustibles, incluso con biomasa procedente de otras regiones, países o continentes. Bajo rendimiento de generación de energía. Altos niveles de inversión. Falta de infraestructuras básicas en zonas rurales: parques industriales, instalaciones, etc. Incertidumbre en los potenciales operadores sobre la rentabilidad de las operaciones. Dificultad del acceso y conexión a la red eléctrica en zonas rurales. Desarrollo incipiente de un mercado energético potente capaz de absorber esta producción, sobre todo de biocombustibles sólidos (pellets). Dificultad de poner en valor la energía térmica cogenerada debido a la ausencia de sistemas de district heating o industrial heating. 2.5.2. Fortalezas y oportunidades El desarrollo sostenible de esta actividad se debe basar en superar las barreras anteriormente citadas y en alcanzar las ventajas económicas, sociales y medioambientales que ofrece este nuevo sector. Así, las fortalezas y oportunidades para el desarrollo de la cadena de valor de bioenergía de base forestal a nivel local pueden ser resumidas de la siguiente forma: a) Potencial de desarrollo económico: Puesta en valor de la inmensa cantidad de biomasa potencialmente disponible y que en la actualidad es desaprovechada. El aprovechamiento de biomasa forestal genera un mayor valor a productos actualmente desechados (restos de podas, descopes, desbroces para cortafuegos, tratamientos selvícolas fitosanitarios), rentabilizando tareas y trabajos forestales que de todas formas se tienen que realizar al ser necesarios para el cuidado del monte. Esto contribuye directamente a poder revertir económicamente en el incremento de las labores selvícolas y a una mejor gestión de los ecosistemas forestales, potenciando el desarrollo económico del sector, sobre todo en todas aquellas zonas que actualmente carecen de otros aprovechamientos forestales. Desarrollo y oportunidad de negocio para empresas de trabajos forestales con mayor grado de mecanización y rendimiento. Desarrollo y oportunidad de negocio para operadores logísticos especializados que dispongan de parque de maquinaria específico y que puedan ofrecer un primer producto en instalaciones propias donde se haga el almacenaje de un primer producto semielaborado (astilla seca y clasificada). Desarrollo y oportunidad de negocio para empresas transformadoras de energía eléctrica y térmica (CHP): oportunidad de inversión de plantas de pequeña a mediana escala a nivel local/comarcal en municipios con base forestal, con capacidad de 2 MW eléctricos y un nivel de inversión de unos 6 millones de €. Desarrollo y oportunidad de negocio para empresas transformadoras de biocombustibles sólidos que puedan aprovechar la energía térmica residual de las plantas CHP: oportunidad de inversión de plantas de transformación de pellets y/o briquetas de pequeña a mediana escala a nivel local/comarcal en municipios con base forestal, con capacidad de unas 10.000 t/a y un nivel de inversión de unos 2 millones de €. Desarrollo y oportunidad de negocio para empresas distribuidoras de energía eléctrica (p.e. compañías eléctricas a nivel local), de energía térmica (p.e. empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas de district heating o industrial heating) y de biocombustibles sólidos (p.e. distribuidores de pellets y/o briquetas, distribuidores de astilla, instaladores de calderas a nivel doméstico y/ industrial, etc.). Parte de las tierras agrícolas abandonadas se pueden rehabilitar como cultivos forestales energéticos, como complemento a la biomasa derivada de los trabajos forestales. Oportunidad de reducir la factura energética del municipio. El aumento de generación de energía térmica y/o eléctrica a partir de residuos forestales contribuye a elevar la producción de energías renovables, lo que conlleva una menor dependencia de la importación de combustibles fósiles. Posibilidad de potenciar cultivos energéticos leñosos en tierras agrícolas abandonadas, lo que permite el complemento de suministro regular de materia prima a las plantas y dinamiza el sector agrícola en el municipio. b) Potencial de desarrollo social: El aprovechamiento de la biomasa forestal contribuye a la creación de empleo directo e indirecto en los pueblos del medio rural, beneficiando el desarrollo económico de zonas tradicionalmente deprimidas. Aprovechamiento de la bioenergía forestal a nivel local: uso de energía térmica en edificios de uso público (ayuntamiento, locales públicos municipales, instalaciones deportivas, centros educativos, centros de asistencia médica o de la tercera edad, etc.) y de uso privado (calderas de pellets en viviendas, sistemas de district heating o industrial heating, etc.). Formación y especialización en un sector económico de futuro en zonas rurales. Transferencia de conocimientos y experiencias con otras zonas en España o Europa. La inquietud sobre este asunto existente en muchos ámbitos: institucionales, políticos, científicos, técnicos, empresariales; se traduce en multitud de reuniones en los últimos años, iniciativas divulgadoras; inicio del desarrollo de experiencias. c) Potencial de desarrollo medioambiental: Mejora las condiciones de los montes en cuanto a los incendios forestales. Reducción del riesgo estructural de incendios forestales con el consiguiente beneficio ambiental: reducción del riesgo erosivo, de la desertificación, de la pérdida de hábitat y especies emblemáticas, etc. Ayuda a la reforestación de zonas desarboladas, aumentando así la cantidad de CO2 absorbida. Contribución activa al cumplimiento del protocolo de Kyoto sobre cambio climático y a la reducción de las emisiones de CO2. Generación de energía sin efectos negativos sobre el medio natural en la zona. La biomasa tiene contenidos en azufre prácticamente nulo. Por este motivo, las emisiones de dióxido de azufre (SO2), que junto con los óxidos de nitrógeno (NOx) son las causantes del denominado efecto de la lluvia ácida, son despreciables en los procesos de transformación de biomasa forestal en energía térmica y/o eléctrica. Posibilidad de poner en valor residuos biomásicos de origen agrícola (podas de especies leñosas) o industrial (restos y residuos de industrias agroalimentarias o de la madera a nivel local) que complementen a la biomasa forestal en el aprovisionamiento regular de la planta en el municipio. 2.6. Medidas actuales para impulsar el uso de la biomasa forestal con fines energéticos a nivel local 2.6.1. Marco normativo Como ya se ha mencionado anteriormente, el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en el régimen especial, ha sido recientemente derogado, por lo que nos encontramos en un momento de vacío legal a nivel español en cuanto a la ayuda a las biomasa como energía renovable. Es de esperar que en próximas fechas el Gobierno de España vuelva a desarrollar legislación para el apoyo público de este tipo de energía. Sin embargo, este vacío legal está frenando momentáneamente muchos proyectos de bioenergía a nivel local en zonas forestales y agrícolas, debido a la inseguridad financiera y de inversión. 2.6.2. Instrumentos para el uso de la biomasa forestal Los países de la Unión Europea constituyen, en su conjunto, la principal potencia mundial en lo que al desarrollo y aplicación de energías renovables se refiere. Esto es producto de la política energética adoptada por la UE en los últimos años, en donde se intenta potenciar la utilización de energías renovables frente a las fuentes de energía fósil. Aún así, la mitad de las necesidades energéticas de los países de la UE siguen estando cubiertas por recursos importados y, dado que se consume cada vez más energía, esta dependencia exterior no cesa de aumentar. Cuando la UE comienza la elaboración de una estrategia para abordar el problema, se encuentra con que hay que afrontar otros desafíos: la lucha contra el cambio climático y la realización de un mercado interior. En el año 1997, la UE publica el documento “Energía para el futuro: fuentes de energía renovables”, el Libro Blanco en donde se intenta establecer una estrategia y un plan de acción comunitarios para la energías renovables; el ambicioso objetivo establecido es el alcanzar el 12% de aportación de las energías renovables frente al consumo total de energía primaria demanda en el conjunto de la UE en el año 2010. A pesar de que se fueron registrando avances en el campo de las energías renovables, no parecen ser suficientes. Para garantizar el éxito es necesario que la política energética incluya un fuerte control sobre el consumo energético. En lo que respecta al uso energético de la biomasa en aplicaciones térmicas o eléctricas, el objetivo establecido fue el de incrementar la participación de la biomasa en el consumo energético de la Unión Europeo en 57 millones de tep (30 millones de tep procedentes de biomasa residual y el resto de cultivos energéticos) En septiembre de 2001 se aprueba una Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo sobre el fomento de la producción de electricidad a partir de las fuentes de energía renovables (Directiva 2001/77/CE, de 27 de septiembre de 2001), cuyo objetivo es conseguir un aumento de la contribución de las fuentes de energía renovables a la generación de electricidad en el mercado interior de la electricidad y sentar las bases de un futuro marco comunitario para el mismo. Se fija como objetivo que el porcentaje de electricidad verde, energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables, en la UE pase del 14 % en 1997 al 22 % en 2010. En esta Directiva se indica que los Estados de la UE deben adoptar y publicar, cada cinco años, un informe que establezca, para los 10 años siguientes, los objetivos de consumo futuro de electricidad (FER), así como las medidas a tomar para alcanzarlos. La Comisión Europea propone que los países miembros utilicen una serie de medidas de apoyo para fomentar el consumo de bioelectricidad, estas medidas pueden consistir en ayudas fiscales, financieras, certificados verdes, etc. La mayor parte de los países de la UE utilizan sistemas de tarifas o primas mínimas como sistema principal de apoyo e incluyen otros sistemas como pueden ser ayudas a la inversión, créditos fiscales o subastas. Para hacer frente a la creciente dependencia de la energía importada, la Unión Europea (UE) debe apoyarse en una nueva política energética orientada a la consecución de tres objetivos principales: competitividad, desarrollo sostenible y seguridad del suministro. En tal contexto se elabora, el 7 de diciembre de 2005, el «Plan de acción sobre la biomasa» [COM (2005) 628 final - Diario Oficial C 49 de 28.2.2006]. Este Plan presenta una serie de medidas comunitarias con las que se pretende aumentar la demanda de biomasa, reforzar la oferta, eliminar los obstáculos técnicos y desarrollar la investigación El 19 de octubre de 2006, la Comisión adopta un «Plan de acción para la eficiencia energética (2007-2012) » [COM (2006) 545 - no publicada en el Diario Oficial]. Este plan de acción tiene por objeto movilizar al público en general, a los responsables políticos y a los agentes del mercado, y transformar el mercado interior de la energía para ofrecer a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) las infraestructuras (incluidos los edificios), los productos (aparatos y automóviles, entre otros), los procesos y los sistemas energéticos más eficientes del mundo. Incluye medidas destinadas a mejorar el rendimiento energético de los productos, los edificios y los servicios; mejorar la eficiencia de la producción y la distribución de energía; reducir el impacto de los transportes en el consumo energético; facilitar la financiación y la realización de inversiones en este ámbito, y suscitar y reforzar un comportamiento racional con respecto al consumo de energía, así como reforzar la acción internacional en materia de eficiencia energética El objetivo del plan de acción es controlar y reducir la demanda de energía, así como actuar de forma selectiva en relación con el consumo y el abastecimiento de energía, a fin de conseguir ahorrar un 20 % del consumo anual de energía primaria desde la fecha de elaboración hasta el 2020 (con respecto a las previsiones de consumo energético para ese año). Abarca un período de 6 años (del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2012) período considerado suficiente por la Comisión para la adopción y la transposición de la mayoría de las medidas que propone. En 2009 se realizará una evaluación intermedia. Según el último barómetro de EurObserv´ER se estima que en el año 2005 se generaron 58,67 millones de tep a partir de biomasa procedente tanto de restos agrícolas como forestales, lo que supone un incremento de 3 millones de tep respecto al año anterior (2004), es decir, el sector de la biomasa (forestal y agrícola) creció un 5,6 % a lo largo del 2005. 2.6.2.1. Instrumentos económicos. Sistemas de apoyo aprovechamiento energético de la biomasa en el ámbito del El principal objetivo de los sistemas de apoyo es promover la utilización de las fuentes de energía renovables de una manera eficaz, sencilla y lo más eficiente posible, especialmente en temas de costes, y de este modo contribuir a la consecución de los objetivos energéticos nacionales (cumplimiento protocolo de Kyoto). Los principales requisitos a cumplir son: ser eficaces, no distorsionar el mercado y fomentar la competencia y la innovación. En la actualidad los Estados miembros tienen en marcha distintos programas para la utilización de la biomasa como fuente de energía renovable. Estos programas pueden tratarse de sistemas de incentivación a la oferta o a la demanda. El fin de estos programas es el de promover el desarrollo de las fuentes energéticas, entre ellas la biomasa, que destacan por sus ventajas ambientales, socioeconómicas y geoestratégicas. Entre los distintos Estados Miembros se establecen uno o varios de los siguientes posibles sistemas de apoyo a la llamada electricidad verde. Tarifas de alimentación garantizadas. Este sistema, conocido bajo la denominación genérica inglesa de Renewable Energy Feed-in Tariffs (REFIT), fija un precio en su totalidad (tarifa fija total) o en parte (prima o incentivo fijo) para los productores de electricidad verde y obliga a los operadores de la red a comprar la potencia que suministren. El precio se garantiza por lo general durante un período de tiempo dilatado con el fin de incentivar las inversiones en nuevas centrales de producción a partir de energías renovables. Las tarifas de alimentación actúan sobre la oferta y favorecen la entrada de electricidad verde en el mercado. Certificados u obligaciones. Cuando se produce electricidad a partir de una fuente renovable se emite un certificado financiero verde. Se pueden imponer cuotas de electricidad verde a las empresas y grandes consumidores, que pueden respetar ya sea mediante el uso de electricidad verde o mediante la compra de certificados verdes. Los certificados ecológicos negociables son medidas orientadas a la demanda que funcionan sobre la base de obligaciones de cuotas obligatorias que arrastran al mercado a la electricidad verde. Un certificado verde equivale habitualmente a un MWh renovable. Reducciones o exenciones fiscales. Las reducciones de impuestos de las inversiones, producción o consumo de electricidad verde constituyen sencillos ejemplos de medidas fiscales de estímulo de la oferta o la demanda. A menudo estas medidas consisten en la exención del pago de «ecotasas» o de las tasas sobre el CO2 a que se someten las fuentes de energías procedentes de combustibles fósiles. Las medidas financieras también pueden incluir tipos de interés reducidos sobre los préstamos, lo que reduce los costes de las inversiones y favorece la creación de capacidad de generación a partir de nuevas fuentes renovables. Apoyo a la inversión que incluye la aportación directa de subsidios para la construcción de capacidad de generación a partir de fuentes renovables. Se trata de una medida de estímulo de la oferta y puede adaptarse en función de las particularidades de las distintas fuentes de energía renovables de acuerdo con las políticas nacionales o regionales. Apoyo a la inversión. Consiste en subsidios para la construcción de capacidad de generación a partir de fuentes renovables. Se trata de un estímulo a la oferta. El sistema de apoyo que mayoritariamente prevalece es el de tarifas o primas mínimas, ya que adecuadamente diseñados han demostrado ser capaces de impulsar el desarrollo de las energías renovables de manera simple y eficaz en cuanto a objetivos, eficiente en cuanto a costes y competitiva en relación al mercado. 2.6.2.2. Instrumentos institucionales y legislativos Tomando como partida el objetivo energético recogido en el Libro Blanco2 de la Comisión Europea, se elaboró el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010 (PFER), aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 1999; en él se estableció como objetivo cubrir en el año 2010 con energías renovables el 12 % de la demanda total de energía primaria. Los objetivos de incremento del consumo de biomasa (tanto para usos térmicos como eléctricos) suponían en el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010 un 63 % del objetivo global de incremento del consumo de fuentes de energía renovables. Puesto que hasta finales de 2004 se había cumplido el 28,4 % del objetivo de incremento global y el avance en el área de la biomasa solamente se situaba en el 9 % (como así quedó recogido en el “Balance del Plan de Fomento de las Energías Renovables en España durante el período 1999-2004” elaborado por el IDAE), se decide elaborar el Plan de Energías Renovables en España (PER) 20052010, que constituye la revisión del Plan de Fomento las Energías Renovables en España 2000-2010. El Plan de Energías Renovables que mantiene el compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 12 % del consumo total de energía en 2010 pero propone una distribución diferente de los esfuerzos por áreas. Además, el PER incorpora dos objetivos indicativos que hacen referencia a la generación de electricidad con fuentes renovables y al consumo de biocarburantes: - Que para 2010 la electricidad generada con renovables alcance el 29,4 % del consumo nacional bruto (Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001) - Que para 2010 el 5,75 % de la gasolina y el gasóleo comercializados con fines de transporte sean biocarburantes (Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de mayo de 2003, traspuesta a la legislación española a través del Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciembre) Con respecto a la biomasa hay que diferenciar entre la destinada a generación de electricidad y la destinada a usos térmicos: en la primera el objetivo de crecimiento en el período 2005-2010 se sitúa en 1.695 MW (en el Plan de Fomento se fijó el objetivo de alcanzar los 1.849 MW a finales de 2010); en cuanto a la biomasa con aplicaciones térmicas, el objetivo de incremento hasta 2010 asciende a 583 ktep (en el Plan de Fomento se fijó el objetivo de alcanzar los 4.376 ktep a finales de 2010). Comunicación de la Comisión: Energía para el futuro: Fuentes de Energía Renovables. Libro Blanco para una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios (Documento COM (97) 599 final). Bruselas, 26.11.1997. 2 En la actualidad, El PER es sustituido por el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España 2011-2020 (PANER) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, refleja la cantidad de biomasa utilizada y los objetivos de consumo de la misma hasta 2020. Este documento constituye la revisión del Plan de las Energías Renovables en España (PER) 2005-2010. A pesar de los recortes en cuanto a objetivos de biomasa, el PANER fija para 2020 un mínimo de 591 MW eléctricos instalados de biomasa y 156 MW de biogás, lo que representa el 2,6% del total en el mix renovable en 2020. Esto supone una reducción del objetivo de un 45,2% respecto al establecido en el PER 2005‐2010. En paralelo, para la vertiente térmica de la biomasa se establece un incremento de un 35% superior al objetivo 2010 (se pasaría de 3.550 ktep a 4.850 ktep en 2020), cifra considerada como muy conservadora debido a las expectativas del sector especialmente en función del aumento progresivo de existencias y crecimiento de las masas forestales. Debe tenerse en especial consideración el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, sustituye al Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Ofrece una nueva regulación a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, manteniendo la estructura básica de su regulación. 2.7. Diagnóstico de la situación actual y aspectos clave 2.7.1. Conclusiones A la vista de lo expuesto en los capítulos anteriores podemos hacer un diagnóstico de la situación actual de la utilización de la biomasa forestal, como influyen las medidas actuales para su uso y las actuaciones más urgentes para promocionar la utilización de este recurso y el desarrollo de sistemas de gestión, aprovisionamiento y valorización energética a nivel local. El aprovechamiento de la biomasa forestal para su valorización energética provoca una serie de efectos positivos para el medio ambiente y el medio social, sobre todo a nivel local, pero también a nivel nacional, entre los que se encuentran, principalmente la mejora de las condiciones de los montes frente a los incendios forestales y la creación directa de empleo en zonas rurales generalmente desprotegidas. A pesar del potencial de biomasa no utilizable para uso material (tableros, pastas celulósicas, aserrío, etc.) en nuestro país, las primeras plantas instaladas centran su aprovisionamiento en biomasa de origen agrícola, o en algunos casos, de residuos de la industria forestal de primera y segunda transformación así como de los aprovechamientos de leñas. Por otro lado las implicaciones económicas de las primas a la producción no impulsan claramente el uso de este recurso. Por lo tanto, a la vista de los datos y análisis detallados a lo largo de este estudio estratégico, podemos extraer las siguientes conclusiones a nivel general: 1. Actualmente existe un aprovechamiento marginal y no estable de la biomasa forestal en aplicaciones térmicas puntuales, principalmente en zonas de fácil acceso y cercano a los puntos de consumo. 2. A pesar de las buenas intenciones del PER 2005-2010 y del PANER 2011-2020, el uso de la biomasa en España para generación eléctrica no ha arrancado de forma definitiva ni con la aplicación del Real Decreto 436/2004 ni con el actual Real Decreto 661/2007. 3. Así podemos concluir que las medidas actuales, el estado de las arcas públicas, sobre todo a nivel autonómico, y la situación actual del mercado en España no van a favorecer la eliminación de los residuos del monte para su valorización energética, con lo cual se podría perder una oportunidad para mejorar las condiciones de los montes Españoles y contribuir a los efectos positivos sociales y ambientales que este aprovechamiento provocaría, sobre todo a nivel local en zonas eminentemente forestales. Teniendo en cuenta estas conclusiones generales, tras el análisis de las debilidades, amenazas, amenazas y oportunidades desarrollado en este estudio estratégico, podemos extraer las siguientes conclusiones a nivel práctico: 1. La biomasa forestal primaria para su uso energético presenta entre uno de sus principales inconvenientes el alto coste de producción, debido principalmente a la dispersión del recurso y a los altos costes de transformación y transporte, que pueden ser paliados a corto o medio plazo con subvenciones públicas, pero que a largo plazo tendrán que ser regulados por el mercado. 2. La potencialidad de la biomasa forestal residual es sólo real a escala local/comarcal y con el suministro adicional de biomasa agrícola residual y cultivos energéticos producida en la misma zona. Suministros de radios superiores a 20-25 Km. no están justificados a medio o largo plazo ni desde el punto de vista económico ni medioambiental. 3. Para rentabilizar el uso de la biomasa forestal es necesario llevar a cabo unas técnicas precisas, específicamente diseñadas y planificadas, desde la fase inicial de implantación de las masas forestales hasta su aprovechamiento final (planes zonales de gestión y aprovechamiento biomásico a mínimo 20 años, logística avanzada, valorización energética y consumo de los diferentes productos energéticos). 4. Las ayudas públicas deben ir encaminadas a cumplir los principales retos de innovación necesarios para articular el sistema en cada una de las zonas prioritarias de actuación, basándose en el apoyo priorizado a los municipios con propiedad forestal relevante y capacidad técnica de gestión forestal sostenible y subsidiaria. 2.7.2. Aspectos clave para favorecer el desarrollo de la cadena de valor monteenergía a nivel local Con todo ello podemos identificar los siguientes aspectos clave que necesitan de soluciones prácticas para poder favorecer el desarrollo sostenible de la cadena de valor monte-energía a nivel local en las zonas más forestales de España: 1. A nivel de planificación, las administraciones forestales de las Comunidades Autónomas deberían definir planes zonales, con el fin de identificar zonas prioritarias de desarrollo de sistemas de valor monte-energía. En estas zonas, las administraciones autonómicas deben favorecer el desarrollo de proyectos de ordenación forestal orientados a biomasa, sobre todo en zonas donde la propiedad municipal forestal sea importante y futura base de aprovisionamiento a la planta de generación energética. 2. A nivel operativo, tenemos que tener en cuenta que el sistema de aprovechamiento regular de un mínimo de 20.000-30.000 t/año debe ser garantizado en una zona con un radio de no más de 20-25 Km. por un período mínimo de 20 años. Sólo con estas premisas resueltas, inversores privados pueden afrontar el reto de lanzar el proyecto de planta energética. Esto se debe anclar en planes de aprovechamiento biomásico derivados de proyectos de ordenación forestal de los montes de U.P. a nivel municipal y/o comarcal. El principio de subsidiaridad debe ser favorecido por las administraciones de las Comunidades Autónomas, permitiendo a las entidades locales (o asociaciones de municipios en una misma zona) con interés, propiedad forestal municipal y capacidad técnica desarrollar sus propios planes de gestión forestal de forma subsidiaria. La función de las administraciones autonómicas sólo debería limitarse al control de la calidad del plan de gestión y de su correcto desarrollo. 3. Asimismo, el propietario privado debe ser favorecido por la Administración para poder extraer biomasa forestal residual de sus montes. Para crear un mercado estable de biomasa forestal residual sería conveniente establecer una prima a la producción que estimule el aprovechamiento del residuo por parte de los propietarios forestales para ponerlo en el mercado a unos precios competitivos. Esta prima a la producción estaría basada en criterios de sostenibilidad para evitar impactos negativos sobre el medio ambiente. 4. Para poder garantizar la eficacia, eficiencia y competitividad de los trabajos forestales para la extracción de los productos biomásicos, las empresas forestales de la zona deben aplicar o desarrollar métodos avanzados de trabajo forestal según tipo de masa o estrato forestal (clareos, desembosques, claras, podas y cortas finales) y de aprovechamiento (integral, árbol completo o mixto por descope) mediante sistemas de mecanización y astillado apropiados. 5. Los operadores logísticos de la zona – que pueden coincidir con las empresas de trabajos forestales o no -, deben desarrollar sistemas avanzados de logística entre el monte y la planta. Centrales de clasificación cualitativa y dimensional de la astilla, sistemas mecánicos de carga y descarga en camión o sistemas multilift de astillas deben contribuir a optimizar el precio de la astilla en planta, que no debe exceder de 45-50 €/t al 20% de humedad. 6. Las plantas de biomasa CHP necesitan de instalaciones básicas en suelo industrial, así como un punto de evacuación de la energía eléctrica producida. La energía térmica producida deber ser también aprovechada, lo que no siempre resulta sencillo en municipios de zonas rurales. Las posibilidades de valorización a escala local pasan por infraestructuras instaladas como district heating o industrial heating, por abastecimiento de calor a edificios públicos (ayuntamiento, locales municipales, colegios, centros de salud, etc.), a empresas colindantes o, incluso, a una línea paralela de producción de biocombustibles sólidos (pellets o briquetas). 7. El uso de biocombustibles de base forestal (astillas, pellets, briquetas) debe ser favorecido en las zonas forestales, no sólo por su eficiencia energética y sostenibilidad, sino también por el efecto tractor para potenciar su uso y consumo. Para ello se debe potenciar el desarrollo de mezclas óptimas para pellets según el tipo de biomasa forestal. También se de potenciar la demanda en base a instalación de calderas a nivel municipal y doméstico, fundamentalmente en las zonas forestales donde se instale la planta. 8. A medio y largo plazo, la biomasa extraída del monte debería ser complementada con astilla proveniente de cultivos energéticos leñosos. Ello conllevaría un efecto doble: por una parte la posibilidad de ampliar la producción de la planta y por la otra la puesta en valor de tierras agrícolas abandonadas y el consiguiente desarrollo integral del sistema agro-forestal en zonas rurales de España. 3. HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DE LA BIONERGÍA A NIVEL LOCAL EN BASE A LA SUBSIDIARIDAD DE LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 3.1. Modelo integral de bioenergía de base forestal a nivel local Tras lo analizado en el presente estudio estratégico, los principales aspectos clave para poder desarrollar un modelo integral de bioenergía de base forestal a nivel local en torno a municipios/comarcas forestales en España son los siguientes: 1. La biomasa forestal primaria para su uso energético presenta entre uno de sus principales inconvenientes el alto coste de producción, debido principalmente a la dispersión del recurso y a los altos costes de transformación y transporte, que pueden ser paliados a corto y medio plazo con subvenciones públicas, pero que a largo plazo tendrán que ser regulados por el mercado. 2. La potencialidad de la biomasa forestal residual es sólo real a escala local/comarcal y, en muchas ocasiones, sólo con el suministro adicional de biomasa agrícola residual y/o cultivos energéticos. 3. Para rentabilizar el uso de la biomasa forestal es necesario llevar a cabo unas técnicas precisas, específicamente diseñadas y planificadas, desde la fase inicial de implantación de las masas forestales hasta su aprovechamiento final (planes zonales de gestión y aprovechamiento biomásico a mínimo 20 años, logística avanzada, valorización energética y consumo). 4. Las ayudas públicas a nivel nacional, autonómico y municipal deben ir encaminadas a cumplir los principales retos de innovación necesarios para articular el sistema en cada una de las zonas prioritarias de actuación, una vez contrastada la viabilidad del proyecto integral de suministro y valorización bioenergética. En base a estas conclusiones y con el fin de poder alcanzar el modelo integral de bioenergía de base forestal a nivel local podemos definir en primer lugar el escenario que deberíamos alcanzar, que es: Aprovechamiento combinado de la biomasa residual forestal y agrícola (incluyendo cultivos energéticos), orientado a la valorización y al consumo energético local/comarcal en zonas forestales y desarrollado de forma compatible con el resto de servicios ambientales del monte, potenciando la vertebración monte-energía-consumo y favoreciendo el desarrollo socioeconómico de los municipios/comarcas forestales en España Así, el modelo de desarrollo de la cadena monte-energía a nivel local/comarcal queda reflejado en la siguiente figura, integrando las fases de gestión y aprovisionamiento de materia prima, valorización energética en proyectos industriales y distribución y consumo de la energía eléctrica y térmica producida. Figura 10: Modelo integral de desarrollo de la cadena monte-energía a nivel local/comarcal: aprovisionamiento, valoración y distribución Para el desarrollo del modelo podemos identificar cinco retos o hitos en los proyectos en los municipios o zonas forestales: 1er RETO: Planes de gestión y aprovisionamiento basados en la sostenibilidad y la subsidiaridad 2º RETO: Desarrollo de sistemas avanzados de aprovechamientos forestales según tipo de monte 3er RETO: Desarrollo de sistemas avanzados de logística monte-industria 4º RETO: Valorización integral de la energía eléctrica y térmica producida 5º RETO: Desarrollo de biocombustibles sólidos de alto valor añadido 3.1.1. Planes de gestión y aprovisionamiento basados en la sostenibilidad y la subsidiaridad El sujeto tractor para un proyecto exitoso de vertebración de la cadena monteenergía a nivel local/comarcal es, sin duda, la empresa privada que esté dispuesta a atacar una inversión en una planta CHP de mínimo 2 MW eléctricos, lo que supone una inversión de un mínimo de 6 millones €. Para garantizar esta inversión, la empresa o la entidad financiera necesitan tener la seguridad contratada de aprovisionamiento de materia prima a medio y largo plazo. Para llegar a esta seguridad de abastecimiento tendremos que trabajar a nivel de planificación y a nivel de proyecto. A nivel de planificación debemos analizar en detalle la posibilidad real de suministro de biomasa forestal en un radio máximo de 25 Km. del lugar planificado para la ubicación de la planta. El análisis debe ser tanto cuantitativo (toneladas por año) como cualitativo (calidades de biomasa), aplicando amplios criterios de restricción (pendientes, espacios protegidos, minifundios, zonas inaccesibles, etc.). Con todo ello, la biomasa forestal residual debería cubrir al menos un 80% de la necesidad total de biomasa de la planta, p.e. unas 20.000 toneladas para una planta de 2 MW eléctricos. Figura 11: Ejemplo de planificación de zonas de gestión de biomasa forestal en la Comunidad Valencia (PATFOR - Plan de Acción Territorial de la Comunidad Valenciana 2011) A nivel de proyecto deberíamos poder concentrar el aprovisionamiento de montes de Utilidad Pública, en primer orden de montes municipales y en segundo orden de montes de las Autonomías (o, en casos individuales, del Estado). Para ello se tendrá que alcanzar un contrato de concesión de dominio público a un mínimo de 20 años, prorrogables por 10 años, equivalentes a los tramos de la ordenación forestal. En el caso de no existir planes de gestión en los montes municipales o públicos de la zona, la empresa que opte por la concesión deberá desarrollar proyectos específicos de ordenación de los montes con fines biomásicos. Las ordenaciones así como los planes de aprovechamientos anuales derivados tendrán que ser aprobados y controlados por la administración forestal. En estos supuestos de montes públicos, no resulta sencillo compatibilizar los principios de concurrencia y transparencia a los que obliga la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), con la necesidad de concertar contratos, por ejemplo, con varios Ayuntamientos con propiedad forestal en la zona. La aplicación de la normativa de contratación pública encuentra también un escollo en el difícil encaje de los contratos forestales, que se han considerado contrato de obras, contratos de servicios y, sobre todo, contratos administrativos especiales, de los previstos en el artículo 19.1.b de la LCSP. La escasa regulación que ofrece esta Ley para los contratos administrativos especiales, sobre todo para los Ayuntamientos, hace plantear la conveniencia de que las Comunidades Autónomas regulen este tipo de aprovechamientos en montes públicos. En montes comunales o en montes vecinales en mano común, cabe señalar que cuando se trate de montes declarados de U.P. hay que estar a lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento de Montes, que exige, para el caso de que no exista proyecto de ordenación o plan técnico, que existan al menos planes facultativos de aprovechamientos periódicos. Estos planes deberían ser en cualquier caso plurianuales (más de 10 años) para favorecer los contratos de suministro (subastas o concursos) y deben especificar el aprovechamiento biomásico, no sólo el maderable. El resto del aprovisionamiento de biomasa forestal vendrá de montes privados. En este caso, los contratos de aprovechamiento son también complejos y conviene partir de un clausulado marco al que se deben adherir los propietarios de los montes en la zona, aun cuando se puedan establecer también cláusulas particulares. Sin embargo, lo primordial es que entre los pactos básicos se establezcan las necesarias prevenciones para el supuesto de incumplimiento. En efecto, dada la elevada inversión que se realiza para el establecimiento de la planta industrial y la necesidad de que la materia prima llegue en la cadencia y cantidad previstas para hacer viable la explotación, las cláusulas que imponen penalizaciones son imprescindibles para minimizar el riesgo de incumplimiento, por parte de propietarios que supongan un volumen de materia prima a proporcionar que traiga consigo la paralización de la planta, con los graves perjuicios económicos para la empresa y para el suministro de energía a la red. Las Comunidades Autónomas deberían colaborar con una acción de fomento de las agrupaciones de propietarios municipales y/o privados, que no están reguladas en todas las legislaciones forestales autonómicas, e incluso con la creación de distritos de gestión de la propiedad de la biomasa forestal, en consonancia con las zonas prioritarias de la planificación. 3.1.2. Desarrollo de sistemas avanzados de aprovechamientos forestales según tipo de monte El siguiente reto para poder abordar el proyecto con éxito es la optimización de los aprovechamientos forestales en la zona de suministro, desarrollando sistemas avanzados, eficientes y eficaces de los trabajos y la logística interna en el monte según el tipo de masa (estrato forestal) y del sistema de aprovechamiento (integrados con madera o integrales a árbol completo). Figura 12: Cadenas de suministro y maquinaria para producción de astilla en los sistemas de aprovechamiento integrados con la madera (adaptado de Alakangas et al. 2006) En el caso de aprovechamientos integrados de biomasa y madera, se deberían estudiar y desarrollar al menos los siguientes sistemas de aprovechamiento: • Clareos o ramas y copas de cortas finales: saca y transporte de biomasa bruta y astillado en terminal logístico o planta • Cortas a hecho u otras cortas finales: saca de ramas y copas y astillado o triturado fijo en cargadero • Cortas a hecho u otras cortas finales: astillado móvil en monte de ramas y copas • Cortas a hecho o de cierto peso: empacado de ramas y copas y astillado en fábrica Figura 13: Cadenas de suministro y maquinaria para producción de astilla en el sistema de aprovechamiento de árboles completos (adaptado de Alakangas et al. 2006) En el caso de aprovechamiento de árbol completo, se debería anlizar en cada zona, al menos el siguiente sistema: • Clareos o resalveos de masas no comerciales (monte bravo): Procesadora multiárbol, saca de árbol completo y astillado o triturado fijo en cargadero En cualquier sistema elegido, podemos calcular los costes y experimentar con el fin de conseguir una optimización en dos actuaciones principales: 1. APROVECHAMIENTO: Realización de labores selvícolas (clareo, poda, desbroce), reunión de restos y empacado opcional 2. ASTILLADO: Adecuación del material para su uso energético por triturado a) aprovechamientos a.1. realización de las intervenciones selvícolas En el aprovechamiento del vuelo aéreo se realizan labores de clareo y poda, es decir, además de la correspondiente poda se apean los pies con diámetros no comercializables. Generalmente los pies no comercializables son aquellos con diámetro normal inferior a 7 cm. Este diámetro mínimo dependerá de la definición de biomasa de cada zona, regulada normalmente por la administración forestal de la Comunidad Autónoma correspondiente. Mientras que en la fracción de matorral la principal labor cultural que se puede llevar a cabo es el desbroce. En el caso de las intervenciones sobre la fracción arbolada, la máquina empleada por excelencia para la realización de podas y clareos es la motosierra. Para los trabajos en el monte se recomienda la utilización de motosierras para madera fuerte que presentan características adecuadas fundamentalmente en cuanto a potencia, relación peso/potencia y longitud de la espada. Es importante destacar que todos los tipos de motosierras presentan características comunes como: sistema de antivibración, freno de cadena de activación inmediata, dispositivo tensor lateral de la cadena, lubricación automática de la cadena, bloqueo de arranque, etc. Por otro lado, para la roza o desbroce de la fracción del matorral, que consiste en la corta del matorral lo más próxima al suelo posible, se empleará la motodesbrozadora, diseñada según su ergonomía. Deberíamos considerar que se van a utilizar motodesbrozadoras manuales de disco portátiles. También debemos planificar un desbroce selectivo, ya que sólo se van aprovechar especies de interés energético. Para su manejo es imprescindible utilizar unas gafas de protección y se recomienda además el uso de una protección facial mediante una visera protectora. Al igual que en el caso de las labores sobre la fracción arbolada, esta labor será realizada por peones especializados para el uso de dicha maquinaria. b.2. reunión de la biomasa La reunión de la biomasa se debe realizar en montones a pie de pista, calle de entresaca o lugar accesible a la maquinaria para su posterior tratamiento. La reunión puede ser mecanizada o combinada (manual y mecanizada) dependiendo de la pendiente en que se trabaje, de modo que en pendientes entre 0 y 25% se reunirán los restos de forma mecanizada mediante un tractor, variando los rendimientos de trabajo según la pendiente (mayor o menor de 12,5%), mientras que en pendientes mayores del 25%, la reunión será combinada, amontonándose los restos manualmente en hileras y siendo recogidos por el tractor el cual trabaja según curvas de nivel. La reunión de restos mecanizada se realiza mediante un tractor de 60 - 70 CV al que se le acopla un rastrillo dotado de una grapa especial de dos dientes con 2 uñas cada uno (cuatro dientes en total). El tractor se mueve ágilmente entre los árboles que quedan en pie recogiendo los restos. La recogida la realiza mediante los dientes de modo que, con la grapa abierta, los dientes inferiores (más cortos) empujan el material reuniéndolo y cuando reúne un montón considerable lo agarra con los dientes superiores (largos) abrazándolo y trasladándolo a una zona accesible por la astilladota o empacadora. En un mismo viaje de carga de dicho tractor, éste puede coger restos de distintos lugares peinando la zona abriendo y cerrando la grapa constantemente; es decir, puede recoger material de una zona e ir a otra zona (antes de descargar ante la astilladora o empacadora) volver a abrir la grapa y empujar tanto el material que ya llevaba como el existente en la nueva zona, cerrando la grapa cuando ha recogido suficiente material y llevándolo a la astilladota o empacadora o a otra zona accesible por éstas. El empacado es opcional y debe ser sólo utilizado como un proceso intermedio entre la reunión y el astillado sólo en aquellos casos que se justifique su rentabilidad, generalmente cuando no se dispongan de astilladoras móviles y sea necesario astillar en la planta. Las empacadoras pueden ser por compresión o por paquetes con hilo. Por lo general se debe intentar evitar el empacado, favoreciendo el astillado en monte. b) astillado El astillado es un proceso necesario para la adecuación de los restos forestales para su empleo en la valorización energética. Para dicha adecuación es necesario el triturado del material hasta una granulometría adecuada para su entrada en las calderas. Por tanto es necesario un proceso de astillado homogéneo, preferiblemente en monte mediante astilladoras autopropulsadas. Figura 14: Diferentes sistemas mecanizados de reunión de la biomas, empacado y astillado en cargadero c) cálculo de costes El análisis de costes en las operaciones de aprovechamiento, saca y astillado es fundamental para conseguir astilla como producto forestal a precio competitivo. Para ello, tras evaluar la idoneidad de un sistema de aprovechamiento en cada una de las masas a intervenir, se deberán calcular los costes. c.1. cálculo de costes de aprovechamiento de la biomasa Se deben incluir, bajo el término aprovechamiento, las distintas intervenciones selvícolas y culturales a realizar (clareos, podas y desbroce), la reunión de los restos y, en su caso, su empacado, quedando la biomasa a pie de pista, calle o lugar accesible por el medio de saca. Se deben tratar por separado los costes de aprovechamiento del arbolado y del matorral. A la hora del estudio de costes de aprovechamiento se deben diferenciar los costes de aprovechamiento de la fracción arbórea y los de la fracción de matorral. Es necesario hacer una última distinción a la hora de establecer los costes basada en los distintos rendimientos de trabajo según la pendiente (menores del 12,5 %, entre 12,5 y 25 % y entre 25 y 35%). Estos rendimientos de trabajo van a influir de forma incipiente en la fase de aprovechamiento. Costes de intervenciones sobre la fracción arbolada: El cálculo de los costes de aprovechamiento de los residuos forestales de los sistemas arbolados se realiza en función de la especie y del tipo de intervención selvícola. Únicamente se debe considerar el aprovechamiento de biomasa con fines energéticos en aquellas superficies donde sea posible la mecanización de los trabajos, puesto que en caso contrario, los costes se disparan y desaconsejan claramente el aprovechamiento. Por esta razón, una de las restricciones iniciales es la de superficies con pendientes inferiores al 35%, ya que a partir de esta pendiente se dificulta la mecanización y se obligaría a la utilización obligada de skidders o saca con cable que obligaría a la saca manual de los restos de menores dimensiones, encareciendo en exceso los costes. Se realizan clareos y podas, mientras que en los casos de claras, aclareos y cortas finales el trabajo se limita a extraer los restos de dichas intervenciones, ya que estas intervenciones son realizadas con anterioridad a la hora del aprovechamiento comercial de la madera. Las intervenciones selvícolas son llevadas a cabo por peones especializados dispuestos de motosierras. Costes de intervención sobre la fracción de matorral (desbroces): Los costes de obtención de los restos procedentes de las labores de limpieza de los matorrales dependen de las condiciones del monte y fundamentalmente de la orografía del terreno, caracterizada por la pendiente. La labor de limpieza del monte que se lleva a cabo en el matorral es el desbroce que consiste en la corta, lo más próxima al suelo posible, del matorral existente en la zona de actuación. El desbroce lo efectúan peones especializados provistos de motodesbrozadoras de disco. Debemos tener en cuenta que el aprovechamiento de matorral sólo puede tener sentido en zonas donde tengamos una planta de combustión CHP. Las plantas de gasificación no suelen aceptar material de matorral como materia prima para la generación de energía eléctrica. Costes de reunión de restos: La reunión consiste en el apilado de los restos en los bordes de las pistas, calles de entresaca o lugares accesibles por la maquinaria para que puedan ser procesados con mayor facilidad por la maquinaria. El tipo de reunión (manual o mecanizada) depende de la pendiente de la zona de trabajo. De este modo, la reunión de restos en pendientes entre el 0 y el 25% se realiza mecánicamente mediante un tractor que se mueve entre los árboles que quedan en pie recogiendo los restos. En pendientes superiores al 25% (e inferiores al 35%, como ya se ha definido anteriormente) la reunión de restos va a ser combinada, es decir, una parte manual y otra mecanizada. El rendimiento de trabajo del tractor va a ser diferente en función de la pendiente (de 0 a 12,5% y de 12,5 a 35%). Por tanto, se van a dar tres costes distintos para la reunión de restos. Se puede considerar el mismo rendimiento en la reunión mecanizada en este rango de pendiente que en pendientes entre el 12 y 25%, ya que el tractor se mueve por líneas de nivel. Tabla 17: Ejemplo de estimación de costes en aprovechamientos integrales reales en Castilla y León (claras en repoblaciones y rebollares, sistema de árboles completos), según Tolosana (2008) Para poder calcular, podemos estimar como base de los costes de las intervenciones silvícolas, labores culturales y de reunión las tarifas TRAGSA en €/ha. Para la conversión de estos costes en €/t se tiene en cuenta la cantidad de biomasa (en t/ha) que produce cada especie en cada una de las intervenciones selvícolas o labores culturales a lo largo del turno. De modo que, se calculan los costes por especie e intervención selvícola a lo largo del turno en €/t mediante la división de los costes en €/ha entre las densidades en t/ha de restos de cada intervención. Para sacar un coste único de base por especie se pondera los distintos costes de cada intervención en función de la cantidad de biomasa obtenida en cada una de ellas. Sin embargo, estos costes sólo nos servirán de base, ya que en cualquier caso, debemos calcular en cada zona los costes reales con las empresas locales, también los costes de saca. c.2. cálculo de costes de triturado El material hay que adecuarlo para su posterior uso energético. Para ello es necesario un triturado de la biomasa hasta unas dimensiones adecuadas para su introducción en la caldera. Los costes de adecuación del material se estiman entre 5 y 8 €, según astilladora disponible. 3.1.3. Desarrollo de sistemas avanzados de logística externa monte-planta El desarrollo y aplicación de un sistema optimo de logística externa, es decir del monte a la planta, está íntimamente ligado al la optimización del sistema de aprovechamiento y astillado del material. Depende en gran medida del sistema de transporte del material a transportar, bien si es astilla o bien si es biomsa bruta o empacada. Las experiencias acumuladas durante los últimos años aconsejan el transporte de biomasa ya astillada en monte mediante camiones con sistema multilift. En cualquier caso, el objetivo final será alcanzar un precio en planta de no más de 45 €/t astilla al 25-35% de humedad. Por encima de este precio, a día de hoy, estaremos fuera de mercado. Con este objetivo, la carga en camión y el transporte en carretera debe ser realizado por camiones con capacidad de maniobra en las pistas forestales y en los que la relación volumen de carga/carga máxima sea lo mayor posible. La velocidad media que se va a llevar en este tipo de camión puede ser estimada en 60Km/h, si no excedemos de un radio de 30 Km. hasta la planta. En cualquier caso, la astilla que llega a la central van a tener una humedad de alrededor del 25-35%. Si cogemos la base de precios de TRAGSA, el coste estimado se cifra en 9,19 €/t. Obviamente este precio está sujeto a numerosas variables: tipo de camión y capacidad de carga, material a transportar, distancia a planta, método de carga y descarga, etc. Figura 15: Costes de transporte en montes de difícil acceso (izquierda) y en montes de buen acceso (derecha), según tipo de transporte y distancia entre cargadero y planta (Tolosana y Vignote 2008). En la anterior figura podemos observar que para el transporte por carretera de residuos forestales y astillas, únicamente para distancias muy cortas de menos de 5 kilómetros, el transporte directo con tractor autocargador podría ser una alternativa. Sin embargo, en distancias de aprovisionamiento de montes locales o comarcales estamos en distancias medias de unos 10-25 Km. Así, los sistemas de transporte a utilizar deberían ser camiones de gran capacidad: a) Camiones cerrados, con remolque o semi-remolques convencionales y de piso móvil b) Camiones multilift de contenedores, con remolque: son camiones capaces de cargar contenedores que han sido previamente llenados de astilla o triturado (reduce los costes de transporte y evita cargar astilla desde el suelo). Figura 16: Camión multilift para astilla Los condicionantes que pueden influir en los costes directos del transporte en camiones de alta capacidad son: a) Restricciones normativas injustificadas b) Escasa densidad de este material en verde, la astilla pesa aproximadamente la mitad que la madera. Por lo tanto hay que maximizar el volumen de carga. c) Los camiones de mayor capacidad necesitan espacio de cargadero y no suelen tener medios de carga propios, por lo que suelen requerir de un medio auxiliar de carga. 3.1.4. Valorización integral de la energía eléctrica y térmica producida a) procesos de valorización energética de la biomasa de origen forestal La energía de la biomasa corresponde a toda aquella energía que puede obtenerse de ella, bien sea a través de su quema directa o su procesamiento para conseguir otro tipo de combustible. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define la energía procedente de la biomasa como “toda energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados de los bosques, árboles y otra vegetación existente en terrenos forestales”. Existen varios métodos para transformar la biomasa en energía, los más utilizados son los métodos termoquímicos y los biológicos. a) Los métodos termoquímicos se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la biomasa. Están muy desarrollados para la biomasa seca. Hay tres tipos de procesos que dependen de la cantidad de oxígeno presente en la transformación: ► Combustión. Se somete a la biomasa a altas temperaturas con exceso de oxígeno. Es el método tradicional para la obtención de calor en entornos domésticos, para la producción de calor industrial o para la generación de energía eléctrica. ► Pirólisis. Se somete a la biomasa altas temperaturas (alrededor de 500ºC) sin presencia de oxigeno. Se utiliza para producir carbón vegetal y también para obtener combustibles líquidos semejantes a los hidrocarburos. ► Gasificación. Se somete a la biomasa a muy altas temperaturas en presencia de cantidades limitadas de oxígeno, las necesarias para conseguir así una combustión completa. Según se utilice aire u oxígeno puro, se obtienen dos productos distintos, en el primer caso se obtiene gasógeno o gas pobre, este gas puede utilizarse para obtener electricidad y vapor, en el segundo caso, se opera en un gasificador con oxígeno y vapor de agua y lo que se obtiene es gas de síntesis. La importancia del gas de síntesis radica en que puede ser transformado en combustible líquido. b) Los métodos biológicos se basan en la utilización de diversos tipos de microorganismos que degradan las moléculas a compuestos más simples de alta densidad energéticas. Son métodos adecuados para biomasa de alto contenido en humedad, los más conocidos son la fermentación alcohólica para producir etanol y la digestión anaerobia, para producir metano. La transformación de la biomasa puede dar origen a distintas energías: a) Energía térmica. Generación de calor y, en ciertos casos, de agua caliente. Es la aplicación más extendida de la biomasa natural y residual. Los sistemas de combustión directa se pueden utilizar directamente para cocinar alimentos, para calefacción o secado. b) Energía eléctrica. La energía eléctrica se obtiene, sobre todo, a partir de la transformación de biomasa procedente de cultivos energéticos, de la biomasa forestal primaria y de los residuos de las industrias. En determinados procesos, el biogás resultante de la fermentación de la biomasa también se puede utilizar para la producción de electricidad. La tecnología a utilizar para conseguir energía eléctrica depende del tipo y cantidad de biomasa: - Ciclo de vapor: está basado en la combustión de biomasa, a partir de la cual se genera vapor que es posteriormente expandido en una turbina. - Turbina de gas: utiliza gas de síntesis procedente de la gasificación de un recurso sólido. Si los gases de escape de la turbina se aprovechan en un ciclo de vapor se habla de un ciclo combinado. - Motor alternativo: utiliza gas de síntesis procedente de la gasificación de un recurso sólido o biogás procedente de una digestión anaerobia. c) Biorefinerías. Son los biocombustibles, pueden sustituir total o parcialmente a los combustibles fósiles, permitiendo alimentar motores de gasolina con bioalcoholes y motores diesel con bioaceites. En muchos países, este tipo de combustibles son ya una realidad, por ejemplo, en Brasil ya son millones los vehículos propulsados con alcohol casi puro obtenido de la caña de azúcar. La forma de transformar la biomasa en energía depende, fundamentalmente, del tipo de biomasa que se esté tratando y del uso que se quiera dar a esta energía. Los sistemas comerciales para utilizar biomasa residual seca se pueden clasificar en función de que estén basados en la combustión del recurso (hay gran número de calderas para biomasa en el mercado) o en su gasificación. Los sistemas comerciales para aprovechar la biomasa residual húmeda están basados en la pirólisis. Para ambos tipos de recursos, existen varias tecnologías que posibilitan la obtención de biocarburantes. b) modelo de planta en municipios/comarcas forestales de España Debido a la heterogeneidad de la biomasa en muchos de los municipios/comarcas forestales de España, el mejor sistema de valorización energética es la combustión CHP (“combined heat and power”). Una planta tipo con un consumo medio de 25.000 t/año llega a producir 2 MW de energía eléctrica por el ciclo de vapor. La generación de electricidad a partir de biomasa se realiza por combustión directa de la misma; a partir de una caldera se genera vapor a alta presión que hace girar una turbina y esta a un alternador. El punto de conexión a la red eléctrica debe estar garantizado en el municipio. En ocasiones se pueden utilizar conexiones a compañías eléctricas municipales. Figura 17: Modelo de central de biomasa CHP de 2 MW a nivel local/comarcal en municipios/comarcas forestales de España La inversión total de una planta CHP de estas características ronda los 5 millones de €. Este tipo de plantas de combustión CHP son generalmente plantas de cogeneración, es decir de generación simultánea de calor y electricidad - producción conjunta de energía térmica y eléctrica -, ya que resulta más eficiente que la generación de ambos por separado. Así, se basa en el aprovechamiento de los calores residuales de los sistemas de producción de electricidad: en la producción de energía eléctrica se dispone una energía térmica residual bien en forma de gases calientes de escape de los motores, bien en forma de vapor de contrapresión en las turbinas de vapor que puede ser aprovechado para otros procesos industriales (fases de secado, etc.) y calefacción y agua caliente sanitaria. c) aprovechamiento de le energía térmica en zonas rurales Mientras que la valorización de la energía eléctrica no suele implicar grandes dificultades, en el modelo de planta descrito la valorización de la energía térmica cogenerada es un reto de cara a mejorar el rendimiento de la planta y, por lo tanto, su viabilidad económica. El aprovechamiento de grandes cantidades de energía térmica cogenerada es un reto para los municipios/comarcas forestales, anclados en zonas rurales y, por lo general, con limitadas estructuras de demanda de calor, bien a nivel industrial o bien a nivel doméstico. c.1. aplicaciones térmicas industriales en zonas rurales La primera aplicación térmica industrial es el uso de calor para el secado de la astilla antes de entrar a su combustión en planta, con el fin de mejorar el rendimiento de la combustión. Sin embargo, este uso de calor es puramente residual, ya que la planta CHP produce mucho más calor (aproximadamente el doble de MW de energía térmica que eléctrica). Por ello se hará necesario buscar usuarios de calor fuera de las instalaciones de la planta. Algunas industrias pueden utilizar fuentes de biomasa para generar el calor requerido para procesos propios como es el caso del secado de productos forestales (la propia astilla de la misma planta CHP, pero también aserraderos, fábricas de tableros etc.), secado de productos agroalimentarios, extracción de semillas en viveros, producción de cal y ladrillos, etc. En cualquier caso, todas las industrias e instalaciones agropecuarias pueden utilizar la biomasa como fuente para generación de calefacción y agua caliente sanitaria para sus instalaciones. Con todo ello, un objetivo muy importante para desarrollar el modelo integral de valorización energética de biomasa forestal a nivel local/comarcal es el aprovechamiento del calor p.e. para procesos industriales o para las instalaciones de las empresas de la zona. Para ello es conveniente que la planta CHP esté ubicada en zonas o polígonos industriales de los municipios forestales. Si el polígono en cuestión es suficientemente grande, el desarrollo de un sistema de tuberías o “industrial heating system” puede ser una alternativa a evaluar. c.2. aplicaciones térmicas domésticas en zonas rurales Una de las principales posibilidades de uso de la biomasa como energía térmica es la calefacción y el agua caliente sanitaria (ACS) a nivel doméstico, tanto en viviendas unifamiliares como en viviendas multifamiliares y en edificios de uso público (ayuntamiento, centros de salud, colegios y centro de educación y de actividades culturales, centros de mayores, instalaciones deportivas, etc.). Además de la posibilidad de la instalación individualizada de calderas de biomasa en base a astillas o a pellets (biocombustibles sólidos), una alternativa muy interesante para el municipio forestal donde se vaya a instalar la planta CHP es un sistema centralizado de calor o “district heating”. El sistema centralizado de calor o “district heating” es una tecnología innovadora y ecológica, bien probada y desarrollada, sobre todo en el centro y norte de Europa. En nuestro modelo, de la planta CHP de 2 MW parte una red de distribución que proporciona calor y agua caliente sanitaria a partir de una serie de tuberías, intercambiadores, bombas y contajes para usos residenciales, industriales o servicios. Esta tecnología es una solución centralizada de calefacción idónea para cubrir instalaciones municipales, grupos de edificios, urbanizaciones o polígonos industriales. Los sistemas de “district heating” van desarrollando también sistemas de calor-frío, lo que abre el abanico de posibilidades de aprovechamiento de la energía térmica. El uso de calor está controlado constantemente de manera que se garantiza un elevado grado de confort para cada usuario, al tiempo que se disminuye el consumo energético. Los parámetros orientativos que definen una instalación del tipo de aprovechamiento de la biomasa con fines térmicos en una red centralizada de calefacción son: Tabla 18: Parámetros orientativos de una red de calefacción “district heating” (PER 2005-2010) Red centralizada de calefacción “district heating” Potencia bruta Rendimiento de transformación Rendimiento de transporte Vida útil Horas operación anual Cantidad de biomasa consumida Costes de biomasa Costes de extracción Inversión Producción energética 6.000 kW térmicos 85,0% 90,0% 20 años 820 h/año PCIh=3.500 kcal/kg 1.580 t/año 224 €/tep 94.800 €/año 384 €/tep 162.450 €/año 282 €/tep 1,69 M€ 423 tep/año El rendimiento de transformación incluye las pérdidas que se producen hasta la salida de la central térmica, debidas sobre todo a la humedad del material, a pérdidas por rendimiento de la combustión, por rendimiento en el intercambiador de la caldera, etc. Estas pérdidas se pueden valorar en el 40 %. El rendimiento en el transporte se debe principalmente a pérdidas de energía térmica en el traslado por tuberías del agua hasta la vivienda (es imposible un aislamiento térmico perfecto), a pérdidas de calor en el intercambiador de placa de la vivienda (tanto de agua caliente sanitaria como de calefacción) y a pérdidas en el circuito de retorno. Las pérdidas de transporte alcanzan el valor de 0,05 %. Con ello, el rendimiento total de la instalación puede alcanzar valores de un 60 %. 3.1.5. Desarrollo de biocombustibles sólidos de alto valor añadido La tecnología desarrollada para el abastecimiento de calefacción y ACS está basada principalmente en calderas cuyo combustible está en forma de pellets o astillas. Existen, incluso, calderas que admiten ambos tipos de material. La pelletización de la biomasa es una de las mejores alternativas para la densificación del material biomásico. Mediante este proceso se obtiene un combustible homogéneo y más densificado (600 kg/m3 frente a los 200 kg/m3 de densidad de la madera astillada). Esta densificación del material biomásico evita problemas originados por la presencia de polvo y de manipulación. A pesar de ser más costosa su producción, los pellets tienen mayor rendimiento energético y menores problemas en su uso que las astillas. Los pellets de madera son cilindros granulados y compactados elaborados a partir de astilla, viruta o serrín, preferiblemente de coníferas. El material lignocelulósico utilizado como materia prima es astillado, secado y homogeneizado disminuyendo su humedad, para posteriormente pasar por un proceso de molido. Las partículas producidas son comprimidas a alta presión para formar el pellet. Los pellets tienen un diámetro entre 6 y 8 mm y una longitud de hasta 45 mm. Para su elaboración no se emplea ningún tipo de sustancias aglomerantes sintéticas, sino que debido a la alta presión y temperatura del proceso es la lignina y las resinas presentes en la madera las que realizan la función de ligante natural. La utilización de la astilla tiene una serie de desventajas respecto a otros biocombustibles como son su baja densidad y la dificultad en su manejo. Sin embargo mediante su transformación física en biocombustibles densificados como los pellets, convertimos este tipo de biocombustibles en un tipo de combustible densificado con un alto poder calorífico y homogéneo en propiedades y dimensiones. Esto nos permite la automatización en los sistemas de alimentación y control de combustión, además de reducir los gastos de transporte y de almacenamiento. Actualmente se ha desarrollado una completa normativa europea referente a biocombustibles sólidos (EN UNE 14961) que permite la homogeneización y la caracterización del material en función de su origen, características físicas (tamaño, durabilidad mecánica, etc.), características químicas (% aditivos, contenido en cenizas, etc.) y su poder calorífico. De esta forma quedan sentadas las bases para una fabricación y una regulación de la la calidad de los biocombustibles sólidos densificados permitiendo el desarrollo y la consolidación de un mercado emergente, sobre todo en zonas rurales de nuestro país. Figura 18: Producción y consumo de pellets en Europa y Norteamérica (AEBIOM 2009) Debido a su bajo contenido en humedad y a su alta densificación, es un producto con un alto poder calorífico. El poder calorífico medio que podemos alcanzar con pellets provenientes de biomasa forestal de coníferas en España se estima en unos 5 kWh/Kg. Con ello podemos calcular el poder calorífico de 1 Kg de pellets como el de medio litro de diesel de calefacción. La combustión en estufas y calderas se realiza de manera progresiva sin ahogar el fuego como en calderas de leña, lo que provoca una combustión limpia sin gases nocivos de escape y un alto rendimiento en los procesos de generación de energía térmica con destino industrial, de uso público o doméstico. La distribución del producto y su descarga se realiza de manera muy sencilla, tanto si es en sacos de papel de 15 Kg, en sacas de 1.000 Kg sobre paletas o como si se emplea la descarga a granel en tolvas o depósitos. Su alta densidad y dureza son factores claves que permiten conducir el material a través de sinfines o tolvas para su empleo en el hogar en estufas o calderas automáticas o para uso en hornos de procesos industriales. Así, los pelletas se distribuyen en: a) Sacos de 15 Kg: Pellets de la máxima calidad en sacos de 15 Kg, generalmente de papel. La manera más práctica y cómoda de almacenar para poder utilizar en todo momento. b) Big-bags: Ensacados en grandes bolsas con aproximadamente 1.000 Kg. Para mayores consumidores con posibilidad de almacenamiento. Precio más económico. c) Granel: Para grandes consumidores con posibilidad de almacenaje en tolvas o depósitos de gran tamaño. Carga y descarga directa en el camión. Más sencillo y más económico. El producto esta libre de polvo o partículas pequeñas que produzcan suciedad en caso de derrame. Además su bajo contenido en gases de escape, menor que los combustibles fósiles, no ensucia ni daña los conductos y chimeneas, evitando problemas de atascos y obstrucciones. Para conseguir una simplicidad y fiabilidad en la utilización de la biomasa para este fin, hemos de conseguir acercar los productos obtenidos a las necesidades que el mercado actual demanda. Parece incuestionable que la facilidad de gestión y utilización del combustible, su comodidad y confort determinan la decisión de uso, por encima, en la mayoría de los casos, del factor medioambiental y, en ocasiones, del factor coste, teniendo en cuenta la generalidad de los potenciales clientes. Hoy los combustibles que empleamos masivamente en nuestros hogares y edificios públicos e industriales son fluidos (gasoil, gas), habiendo desplazado a los que se utilizaban antes (leñas, carbón). Su facilidad de gestión y logística de suministro, así como de la automatización de su combustión han creado un estado de la técnica al que no podemos renunciar si queremos introducir con éxito cualquier tecnología de generación de calor distribuido. Por tanto hemos de fabricar productos que, aunque mantengan su naturaleza sólida, se comporten como fluidos, pudiéndose transportar en camiones con carga y descarga a través de tubería, y puedan emplearse en estufas y calderas cuyos quemadores permitan autorregularse con precisión. Los pellets cumplen con estas ventajas, tanto en su almacenamiento como en su transporte, manipulación y en la gestión óptima de su combustión. Por su forma cilíndrica y lisa y por su pequeño tamaño, el pellet tiende a comportarse como un fluido, lo que facilita el movimiento del combustible y la carga automática de las calderas. El transporte puede realizarse con camiones cisterna, desde los cuales se bombea directamente al depósito de almacenamiento el sistema. La alta densidad energética y la facilidad de movimiento hacen del pellet el combustible vegetal más indicado para sistemas de calefacción automáticos de todos los tamaños. El pellet de madera puede utilizarse en las calderas de astillas o en calderas específicas para pellets. Es posible incluso utilizar el pellet en algunos modelos de calderas de gasoil, a través de quemadores especiales adaptados. Los sistemas de combustión en los que se utilizan se adaptan a sus características, habiendo aparecido una importante industria de estufas y calderas que cubren cualquier rango de necesidad del mercado; en algunos casos, empresas absolutamente especializadas con importantes departamentos de I+D y con capacidades de producción de miles de unidades al año. En la actualidad la tecnología de calderas de pellets es muy similar a la de calderas domésticas de gasóleo. El fomento de los pellets como combustible con fines térmicos por particulares, pequeñas industrias y edificios públicos sería un gran objetivo para el desarrollo del modelo integral de valorización de la bioenergía de base forestal, ya que se trata de una energía renovable y supondría un gran impulso al empleo de la biomasa, sobe todo en las zonas rurales. Las calderas empleadas para el abastecimiento de calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas particulares, pequeñas industrias (hornos, panaderías, carpinterías, etc.) y en edificios de uso público (ayuntamientos, centros de salud, colegios, centros de cultura, centros de mayores, instalaciones deportivas, etc.) son calderas de pequeñas dimensiones de 40 a 100 kW. Figura 19: Modelo de línea de fabricación de pellets a nivel local/comarcal en municipios forestales de España Así, el proyecto empresarial que se plantea en el modelo integral de valorización energética de la biomasa forestal a nivel local/comarcal está dirigido a la fabricación de biocombustibles sólidos de base forestal dirigidos a la generación de energía térmica y su utilización en los sectores residencial y servicios. Una de las principales ventajas de incluir una línea paralela de pellets a la planta de CHP, es la valorización de la ener´gia térmica, lo que supone un ahorro directo en un de los factores de coste más importante de una fábrica de pellets. La otroa ventaja es la de poner en mayor valor añadido las mejores calidades de astilla de la planta, desarrollándo las mejores mezclas de los distrintos tipos de biomasa forestal (especies, densidades, etc.). Las consideraciones y cifras básicas para las líneas industriales de fabricación de pellets de madera con localización en el municipio forestal elegido se pueden resumir de la siguiente forma, considerando las opciones de producción en prensas de 2 y 4 t/hora y a 2 o 3 turnos diarios: Tabla 19: Parámetros básicos para planta de pellets tipo según tipo de prensa y turnos de producción Capacidad de producción de la prensa Turnos de trabajo Horas/día Días/semana Horas/semana Días/año Horas/año Producción bruta/día Producción bruta/año % reducción (paros, residuos, etc.) Producción neta/día Producción neta/año OPCIÓN 1 2,0 t/h 2 16 h 6d 96 h 240 d 3.840 h 32,0 t 7.680 t 15% OPCIÓN 2 2,0 t/h 3 24 h 6d 144 h 240 d 5.760 h 48,0 t 11.520 t 15% OPCIÓN 3 4,0 t/h 2 16 h 6d 96 h 240 d 3.840 h 64,0 t 15.360 t 15% OPCIÓN 4 4,0 t/h 3 24 h 6d 144 h 240 d 5.760 h 96,0 t 23.040 t 15% 27,2 t 6.528 t 40,8 t 9.792 t 54,4 t 13.056 t 81,6 t 19.584 t 32,0 t 47,9 t 48,0 t 71,8 t 64,0 t 95,8 t 96,0 t 143.7 t 7.680 t 11.496 t 11.520 t 17.232 t 15.360 t 22.992 t 23.040 t 34.488 t Materia prima necesaria/día Astilla seca en t H=18% Biomasa en bruto en t H=50% Materia prima necesaria/año Astilla seca en t H=18% Biomasa en bruto en t H=50% 3.2. Líneas estratégicas Una vez analizados los retos o hitos que deben ser alcanzados para posibilitar proyectos exitosos de desarrollo del modelo integral de bioenergía en municipios/comarcas forestales de nuestro país, se presentan propuestas de actuación concretas derivadas del presente estudio estratégico. Para su mejor comprensión e implementación se prevé la jerarquización. En tal sentido, las propuestas de primer nivel se denominan líneas estratégicas o directrices y tienen por función avanzar los criterios, de naturaleza horizontal, a los que deberían ajustarse los planes sectoriales, ya que su carácter neutral las hace aplicables a todos o casi todos los sectores. A su vez, las líneas directrices agrupan diversas medidas operativas. La puesta en marcha de muchas de las medidas propuestas es impensable sin la activa colaboración de las diversas Administraciones (estatal, autonómica y local) así como de los agentes directamente involucrados en la cadena monte-energía (propietarios forestales, empresas forestales, empresas logísticas, inversores y empresas energéticas, distribución energética, servicios, etc.). En este sentido, las Comunidades Autónomas tendrán una especial responsabilidad, al recaer sobre ellas principalmente las competencias en cuyo ámbito se enmarcan las medidas operativas que deben implementar las líneas estratégicas. La líneas estratégicas que se proponen para dinamizar el desarrollo del sector bioenergético de base forestal a nivel local en España son: 1. Mejora de la producción del recurso biomásico de origen forestal en municipios/comarcas forestales 2. Incremento del consumo del recurso en zonas rurales 3. Desarrollo de mecanismos del mercado 4. Mejoras de índole jurídica 5. Investigación, desarrollo e innovación 3.3. Medidas prácticas a seguir Las medidas operativas concretas a desarrollar se definen dentro de cada una de las líneas estratégicas planteadas. 3.3.1. Mejora de la producción del recurso en municipios/comarcas forestales 1. Establecer ayudas específicas o concesiones en especie a largo plazo destinadas a fomentar la realización de tratamientos selvícolas, inviables económicamente en otras circunstancias, que generen biomasa forestal y que contribuirían a su vez a lograr una mejor situación de los montes. 2. Fijar las condiciones y parámetros para el aprovechamiento de la biomasa forestal residual, determinando las características del residuo aprovechable y las características de la maquinaria para su procesado, para evitar así, el uso en la generación de energía de productos aprovechables comercialmente en otras industrias o singulares por su valor histórico, paisajístico o ambiental. 3. Fomentar la creación de operadores logísticos especializados por comarcas para la recepción de la biomasa forestal residual del monte, su preparado, almacenado y distribución. Deberán ser empresas con la capacidad financiera suficiente para disponer de la maquinaria e instalaciones adecuadas. 4. Fomentar la inclusión de los aprovechamientos de biomasa forestal residual en la ordenación de montes, sobre todo a nivel municipal, donde se considere la necesidad de dotar a los montes de accesos adecuados para sacar la biomasa a precios razonables. 3.3.2. Incremento del consumo del recurso 1. Incrementar la retribución a la electricidad generada en plantas de biomasa forestal residual 2. Establecer ayudas específicas para las administraciones locales para fomentar el uso de la biomasa forestal residual como combustible para las necesidades de calor de la pequeña industria rural y para la implementación de calefacción central en pequeños municipios (“district heating”). 3. Establecer intercambios de experiencia con otros países de la Unión Europea donde se este utilizando ya la biomasas forestal residual. 4. Establecer los parámetros base de calidad del aire para las calderas de biomasa teniendo en cuenta el BREF (Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles. JRC-IPTS Sevilla) para plantas de combustión. 5. Impulsar junto con los fabricantes de calderas de biomasa la tecnología adecuada para poder asegurar la disponibilidad de los equipos necesarios para el uso con fines energéticos de la biomasa forestal residual, incluyendo los elementos de filtrado y depuración del aire. 3.3.3. Desarrollo de mecanismos del mercado 1. Fomentar el establecimiento de contratos de suministro de biomasa de montes de utilidad pública (también de los municipales) a largo plazo con inversores locales. 2. Revisar la normativa del transporte en relación al volumen máximo permitido de carga, que en el caso de la biomasa forestal residual esta muy por debajo de la carga máxima permitida, de forma que se disminuyan costes en el transporte de cargas voluminosas. 3. Fomentar la creación de un sistema de intercambio de información y buenas prácticas entre diferentes municipios/comarcas forestales, que posibilite el intercambio de información entre los diferentes agentes implicados (propietarios, administraciones, empresas) para llegar al desarrollo de proyectos viables anivel local/comarcal en España. 3.3.4. Mejoras de índole jurídica 1. Facilitar los contratos entre la empresa titular de la planta y los diversos propietarios forestales municipales y/o privados. Los contratos a suscribir con los diferentes propietarios de montes cercanos a la explotación deben ser contratos a largo plazo (p.e. de un mínimo de 20 años), a fin de que se pueda amortizar la instalación, y se han de llevar a cabo habitualmente con múltiples sujetos, es decir, con los distintos propietarios públicos o privados de los montes que van a abastecer de biomasa a la planta en la zona de gestión a nivel local o comarcal. En el supuesto de montes públicos, no resulta sencillo compatibilizar los principios de concurrencia y transparencia a los que obliga la legislación de contratos del sector público, con la necesidad de concertar contratos, por ejemplo, con varios Ayuntamientos en la zona. La aplicación de la normativa de contratación pública encuentra también un escollo en el difícil encaje de los contratos forestales, que se han considerado contrato de obras, contratos de servicios y, sobre todo, contratos administrativos especiales, de los previstos en el artículo 19.1.b de la Ley de Contratos del Sector Público. La escasa regulación que ofrece esta Ley para los contratos administrativos especiales, sobre todo para los Ayuntamientos, hace plantear la conveniencia de que las Comunidades Autónomas regulen este tipo de aprovechamientos en montes públicos. En montes comunales o en montes vecinales en mano común, cabe señalar que cuando se trate de montes declarados de U.P. hay que estar a lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento de Montes3, que exige, para el caso de que no exista proyecto de ordenación o plan técnico, que existan al menos planes facultativos de aprovechamientos periódicos. Estos planes deberían ser en cualquier caso plurianuales para favorecer los contratos de suministro y deben especificar el aprovechamiento biomásico, no sólo el maderable. En el supuesto de montes privados, los contratos de aprovechamiento son también complejos y conviene partir de un clausulado marco al que se deben adherir los propietarios de los montes en la zona, aun cuando se puedan establecer también cláusulas particulares. Sin embargo, lo primordial es que entre los pactos básicos se establezcan las necesarias prevenciones para el supuesto de incumplimiento. En efecto, dada la elevada inversión que se realiza para el establecimiento de la planta industrial y la necesidad de que la materia prima llegue en la cadencia y cantidad previstas para hacer viable la explotación, las cláusulas que imponen penalizaciones son imprescindibles para minimizar el riesgo de incumplimiento, por parte de propietarios que supongan un volumen de materia prima a proporcionar que traiga consigo la paralización de la planta, con los graves perjuicios económicos para la empresa y para el suministro de energía a la red. Las Comunidades Autónomas deberían colaborar con una acción de fomento de las agrupaciones de propietarios municipales y/o privados, que no están reguladas en todas las legislaciones forestales autonómicas, e incluso con la creación de distritos de gestión de la propiedad de la biomasa forestal, en consonancia con las zonas prioritarias de la planificación. 2. Subsanar las carencias de la regulación forestal contemplando de forma específica la definición de cultivo energético. En el caso de obtener biomasa de plantaciones de crecimiento rápido en turnos cortos, el PANER 2011-2020 contempla la medida de fomento de los cultivos energéticos, siguiendo la normativa europea4, y en concreto aquellas destinadas a la reforestación de terrenos agrícolas en zonas con escasas capacidad productiva o zonas forestales desarboladas e improductivas. En estos casos es frecuente que para las plantaciones se utilicen suelos agrícolas y técnicas selvícolas próximas a las que se emplean en los cultivos agrícolas, por lo que se puede llegar a plantear jurídicamente si esos suelos tienen la consideración de monte, sobre todo desde el punto de vista de que el propietario no requiera un cambio de uso para volver a un aprovechamiento agrícola tradicional. Sin embargo, en estos casos se trata de cultivo de especies forestales, con una finalidad productiva, por lo que a tenor del artículo 5 de la 3 Aplicable a tenor de lo establecido en la Disposición Derogatoria única 2 de la Ley de Montes 43/2003 y que no ha sido expresamente derogado por el Real Decreto 367/2010 de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a las Leyes 17/2009 y 25/2009. 4 El Reglamento CE 1120/2009 inlcuye los cultivos energéticos de “arboles forestales de cultivo corto” dentro de los regímenes de ayuda directa a los agricultures en el marco de la PAC Ley 43/2003 de Montes se incluyen en el concepto de monte. Además la biomasa está expresamente prevista como uno de los aprovechamientos forestales en el artículo 6 de l ley, que no establece distinciones entre la biomasa forestal y la procedente de cultivos. Ahora bien, el artículo 40.2 dispone que cuando en un terreno agrícola se lleven a cabo plantaciones forestales temporales, la vuelta al uso agrícola no esté sometida a unas reglas tan rigurosas como las del terreno forestal en general (artículo 40.1). En esta misma línea, algunas leyes autonómicas (Cataluña, Navarra, La Rioja, Madrid, Aragón, País Vasco y Castilla-La Mancha)5 han establecido para estos supuestos la figura de terrenos forestales temporales, que permite aplicar el régimen protector de los montes sin gran quebranto para los propietarios del suelo que pretendan volver a usos agrícolas. Sin embargo, existen muchas Comunidades Autónomas que no tienen hoy regulada esta posibilidad. En conclusión, es necesario que todas las Comunidades Autónomas establezcan una regulación específicamente aplicable al aprovechamiento de la biomas, que ofrezca un marco jurídico seguro para quienes van a abordar este tipo de inversiones en los municipios con potencial biomásico de base forestal. 3.3.5. Investigación, Desarrollo e Innovación 1. Impulsar proyectos de I+D+I para mejorar y abaratar la recogida y transporte del residuo, a través de la modernización y mejora de la maquinaria existente. 2. Fomentar proyectos de I+D+I que busquen el aumento de la eficiencia energética de las centrales de biomasa forestal residual. 3. Impulsar la investigación sobre un sistema de trazabilidad de la biomasa forestal como recurso energético. 5 Cataluña: Ley 6/1988 art. 2.3. Navarra: Ley 13/1990 art. 4.2. La Rioja: Ley 2/1995 art. 4.2. Comunidad de Madrid: Ley 16/1995 art. 3.2. Aragón: Ley 15/2006 art. 6.4. País Vasco: Norma Foral de Bizkaia 3/1994 art. 6.2. Castilla-La Mancha: Ley 3/2008 art. 3.1. 4. LEGISLACIÓN 4.1. Legislación biomasa Circular 4/2009, de 9 de Julio, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la solicitud de información y los procedimientos para implantar el sistema de liquidación de las primas equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. (BOE núm. 184, de 21 de Julio de 2009). Comunicación de la Comisión Europea COM (97) 599 final, de 26 de Noviembre de 1997.Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Blanco para una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios. Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes. (BOE núm. 280, de 22 de Noviembre de 2003). Orden ITC/1723/2009, de 26 de Junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial. (BOE núm. 156, de 29 de Junio de 2009). Real Decreto 436/2004, de 12 de Marzo, por el que se establece la metodología para la sistematización y actualización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, y sus modificaciones posteriores. (BOE núm. 75, 27 de Marzo de 2004). Real Decreto 661/2007, de 25 de Mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. (BOE núm. 126, 26 de Mayo de 2007). 4.2. Legislación energética Ley 24/2005, de 18 de Noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. (BOE núm. 277, de 19 de Noviembre de 2005). Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE núm. 285, de 28 de Noviembre de 1997). Ley 82/1980, de 30 de Diciembre, de Conservación de la Energía. (BOE núm. 23, de 27 de Enero de 1981). Real Decreto 1342/2002, de 27 de Diciembre, por el que se establece la metodología para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia. (BOE núm. 313, de 31 de Diciembre de 2002). Real Decreto 1739/2003, de 19 de Diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de Julio, y el Real Decreto 3485/2000, de 29 de Diciembre. (BOE núm. 11, de 13 de Enero de 2004). Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE núm. 310, de 27 de Diciembre de 2000). Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico. (BOE núm. 309, de 24 de Diciembre de 2004). Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de Junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en Mercados de bienes y servicios. (BOE núm. 151, de 24 de Junio de 2000). Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (BOE núm. 207, de 29 de Agosto de 2007). Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. (BOE núm. 224, de 18 de Septiembre de 2002). 5. BIBLIOGRAFÍA Alakangas, E., 2006: Production technique of logging residue chips in Finland. VTT Energy. Ambrosio Torrijos, Y.; González y González de Linares, V.; Tolosana Esteban, E. (2009). “Los Montes y la Crisis Energética. Grupo de Trabajo GT-MONT”. Congreso Nacional del Medio Ambiente, Cumbre del Desarrollo Sostenible, pp. 6-35, 37, 3950, 53-57. Ambrosio Torrijos, Y.; González y González de Linares, V.; Tolosana Esteban, E. (2010). “Los Montes y la Crisis Energética. Grupo de Trabajo GT-MONT”. Congreso Nacional del Medio Ambiente, Cumbre del Desarrollo Sostenible. Artigas, J., 2008: La biomasa forestal en el plan de energías renovables 2005 2010. Comunicaciones al Congreso Nacional de Medio Ambiente (en www.conama9.org) Balboa, M., J.G. Álvarez, R. Rodríguez-Soalleiro y A. Merino, 2003: Aprovechamiento de la biomasa forestal producida por la cadena monteindustria. Parte II: Cuantificación e implicaciones ambientales. Rev CIS-Madera, Nº10. Pág. 27-37. Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa, 1993: 2ª Conferencia, Helsinki (Finlandia) CEDER (2008). “Plan de aprovechamiento energético de la biomasa en las comarcas de El Bierzo y Laciana (León). Memoria”. CIEMAT, p. 98. Gonzalo Pérez, A.; Macicior Tellechea, I.; De Gregorio, M. (2010). “Grupo de trabajo. Situación actual de la biomasa y tendencias de futuro”. Congreso Nacional del Medio Ambiente, pp. 8-11, 25-35, 59-66, 86, 87. Hakkila, P., 2003 (VTT Processes): Developing technology for large-scale production of forest chips. Wood Energy Technology Programme 1999-2003. Technology Programme Report 5/2003. Interim Report. TEKES, 54 pág. IDAE – Tragsatec, 1999: Evaluación de los residuos forestales y agrícolas potenciales en España. Plan de fomento de la utilización de los residuos forestales y agrícolas con fines energéticos. Equipo redactor de la evaluación de biomasa forestal: S.Vignote, E.Tolosana et al. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2007): “Energía de la biomasa”. Editado por IDAE, pp. 6-8, 20-21, 28, 31, 34, 43-48, 127-129. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2007): “Biomasa: Cultivos Energéticos”. Editado por IDAE, p.12. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2007): “Biomasa: Maquinaria agrícola y forestal”. Editado por IDEA, pp. 11, 12. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2007): “Biomasa: Producción eléctrica y cogeneración”. Editado por IDEA, pp. 13, 14. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2007): “Biomasa: Edificios”. Editado por IDEA, pp. 7-10, 13, 25-32, 37-39. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2008): “Biomasa: Experiencias con biomasa agrícola y forestal para uso energético”. Editado por IDEA, pp. 49-51. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (2008): “Biomasa: Empresas de Servicios Energéticos”. Editado por IDEA, pp. 21, 22. Jenkins et al., 2003: National-scale Biomass Estimators for United States Tree Species. Forest Sciences, Vol. 49. No. 1. Jenkins et al., 2004: Comprehensive Database of Diameter-based Biomass Regressions for North American Tree Species.” USDA Forest Service. North Eastern Research Station. General Technical report NE-319. Kallio, M. y A. Leinonen, 2005: Production Technology of Forest Chips in Finland. Project Report PRO2/P2032/05. VTT Processes.103 pág. Kärhä, K., 2007: Machinery for forest chip production in Finland in 2007. Metsateho OY Research Results. Laguna Lumbreras, E.; Deltoro Torró, V.; Fos Martín, S.; Pérez Rovira, P.; Ballester Pascual, G.; Olivares Tormo, A.; Serra Laliga, L.; Pérez Botella, J. (2003). “Hábitats prioritarios de la Comunidad Valenciana”. Generalitat Valenciana, Conselleria de Territori i Habitatge. Montero, G.; Ruiz-Peinado, R.; Muñoz, M. 2005: “Producción de biomasa y fijación de CO2 por los bosques españoles. Monografías del INIA: Serie Forestal. Nº13. Muukkonen y Mäkipää, 2006: “Biomass Addendun”. Silva Fennica 40(4), 763-772. Equations for European Trees: Observatorio de la Biomasa, Programa Emplea Verde 2007-2013. “Estudio: Fuentes de Biomasa”. Centro Tecnológico CARTIF, pp. 1, 3-10, 14-20, 28, 34, 35, 37-50, 54-59. Observatorio de la Biomasa, Programa Emplea Verde 2007-2013. “E1: Estudio de situación de la biomasa sólida en el sector forestal”. Centro Tecnológico CARTIF, pp. 6-10, 13-18, 21, 22,26-49, 54-59. Observatorio de la Biomasa, Programa Emplea Verde 2007-2013. “E2: Estudio de situación de la biomasa sólida en el sector agrícola”. Centro Tecnológico CARTIF, pp. 9-13, 33-38, 54-61, 73-77. Observatorio de la Biomasa, Programa Emplea Verde 2007-2013. “E3: Estudio de situación de la biomasa sólida en el sector de la industria de la madera”. Centro Tecnológico CARTIF, pp. 1-3, 18, 21, 29, 30, 33, 49, 50, 55-60, 85-88. Ortiz Torres, L. (2008). “Producción de biocombustibles sólidos de alta densidad en España”. Boletín del CIDEU 5: 107-123, pp. 108-112, 114. Ortiz, L.; Tejada, A.; Vázquez, A.; Piñeiro, G. (2003). “Aprovechamiento de la Biomasa Forestal producida por la Cadena Monte-Industria. Parte III: Producción de elementos densificados”. Revista CIS-Madera, pp. 18, 19, 21-23, 25, 26, 31, 32. Pérez-Cruzado, C., F. Crecente, A. Rojo, M. Á. Balboa, J. G. Álvarez González, U. Diéguez-Aranda, F. Castedo-Dorado, M. Barrio, R. Rodríguez-Soalleiro, 2008: “Ecuaciones de estimación de biomasa arbórea de las principales especies forestales gallegas. Elaboración y uso”. Ponencia presentada en al Congreso Internacional de Valorización Integral del Monte. Pontevedra, noviembre de 2008. Proyecto Enersilva (2007). “Enersilva – Promoción del uso de la biomasa forestal con fines energéticos en el suroeste de Europa (2004-2007)”, pp. 15-17, 22, 24-26, 38,39. Paino Lloret, A.; Báscones Palacios, E.; Antolín Giraldo, G. (2006). “Metodología para ensayos de peletizado de biomasa”. Fundación CARTIF. PANER 2011-2020. Páginas: 132-142. Ranta, T., P. Halonen y E. Alakangas, 2001: Production of forest chips in Finland. OPET Report 6. OPET Finland & VTT. 58 pág. Sarasíbar Iriarte, M. (2007). “El Derecho Forestal ante el Cambio Climático: Las Funciones Ambientales de los Bosques”. Editorial Aranzadi, pp. 254-264. Sendín Macías, S. (2010). “Diagnóstico de la legislación y ayudas de la biomasa en España”. AVEBIOM, pp. 3, 6-12, 21, 22. Tolosana, E.; Ambrosio, Y.; Laina, R.; Martínez-Ferrari, R. (2008). “Guía de la maquinaria para el aprovechamiento y elaboración de biomasa forestal”. Editado por CESEFOR, pp. 21-37, 59-65. Tolosana, E.; Laina, R.; Ambrosio, Y. (2010). “Maquinaria y equipamientos para el aprovechamiento energético de biomasa forestal”. Universidad Politécnica de Madrid, pp. 3-5, 9-11, 13-16. Tolosana, E.; Laina, R.; Martínez-Ferrari, R.; Donaire, D.; Flores, S.; SánchezRedondo, E.; Valdés, L.; Navas, A.; Ambrosio, Y. (2009). “Manual de buenas prácticas para el aprovechamiento integral de biomasa en claras sobre repoblaciones de Pinus sylvestris L. y Pinus pinaster Ait.”.Editado por CESEFOR, pp. 32-34, 40-43, 48-51, 54-57, 64, 67. Tolosana, E.; Martínez-Ferrari, R.; Laina, R.; Ambrosio, Y.; Caravaca, J.; Flores, S. (2009). “Manual de buenas prácticas para el aprovechamiento de tocones como biomasa para usos energéticos”. Editado por CESEFOR, pp. 23-28, 40. Tolosana, E.; Martínez-Ferrari, R.; Laina, R.; Ambrosio, Y.; Cuesta, R.; Martín, M.; Venta, M. (2009). “Manual de buenas prácticas para el aprovechamiento de biomasa forestal en las cortas de regeneración de pinares de Pinus sylvestris L. y Pinus pinaster Ait.”.Editado por CESEFOR, pp. 30-35, 40-44, 50-58, 62,63, 65-68. Tolosana, E.; Martínez-Ferrari, R.; Laina, R.; Ambrosio, Y.; Garoz, L.; Guinea, J.; González, L.; García, T. (2008). “Manual de buenas prácticas para el aprovechamiento integrado de biomasa en choperas”. Editado por CESEFOR, pp. 31, 41-44, 49-56, 65, 69. Torregrosa Soler, J.B.; Ferrer Gisbert, A. (2001). “Apuntes de valoración del impacto ambiental”. Editorial Universidad Politécnica de Valencia. Valdés Hernández, P.; Toscano, G.; Foppa Pedretti, E.; Natalicchio, E. (2006). “Determinación experimental de propiedades físico-mecánicas de la biomasa comprimida (pellet) de diferentes residuos agrícolas y forestales para la producción de energía”. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, volumen 5, número especial, pp. 2-5. Zianis et al., 2005: Biomass and Stem Volume Equations for Tree Species in Europe. Silva Fennica. Monographs 4.