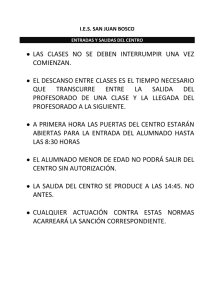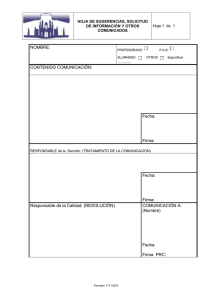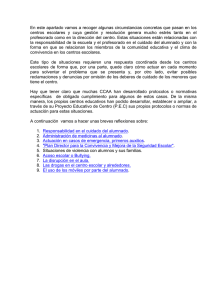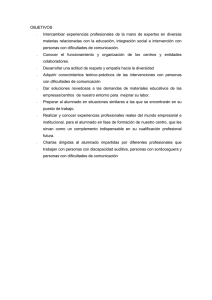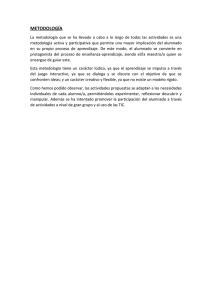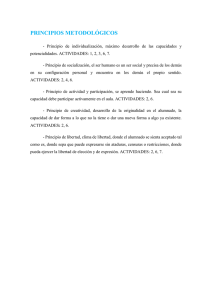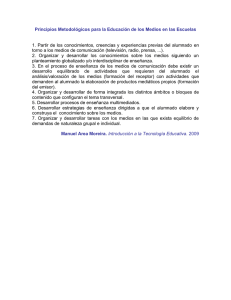Pacto educativo-valoración IU marzo 2010
Anuncio

AREA FEDERAL DE EDUCACIÓN Un pacto educativo por la educación pública A propósito del Borrador del MEC de 22 febrero 2010 sobre Propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación 1. CONSIDERACIONES PREVIAS El Ministerio de Educación ha presentado, a finales de febrero, un nuevo documento con 12 objetivos y 137 propuestas que pretenden centrar el debate para alcanzar un Pacto social y político por la Educación. Antes de proceder al análisis y valoración de tal documento, nos parece conveniente realizar algunas consideraciones previas, referidas al proceso seguido hasta la fecha para lograr el pretendido pacto, así como a su enfoque y contenido fundamental. 1.1. Sobre el proceso seguido: pactar cómo y con quién Aunque observamos cierta reorientación del método aplicado desde septiembre 2009 a febrero 2010, el proceso seguido hasta la fecha se ha centrado casi exclusivamente en la búsqueda de un acuerdo bipartidista con el PP, como paso previo y determinante del llamado “Pacto social y político por la educación”. Ese enfoque, que aún persiste, ha dado paso en las últimas semanas a un proceso mas abierto, que se desarrolla al menos en cuatro frentes: el de los partidos políticos con representación parlamentaria, el de las organizaciones del ámbito educativo que integran el Consejo Escolar de Estado, el de los agentes sociales y el de las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Territorial de Educación. Se desconoce qué papel y qué tipo de “negociación” corresponde a cada uno de esos ámbitos respecto al objeto del pacto, más allá de trasladar al MEC opiniones, sugerencias o propuestas alternativas; tampoco está claro si se contempla la posibilidad de alcanzar el pacto sólo con la parte “social”, en el caso de que el “pacto político” no prospere. Todo parece indicar, sin embargo, que para el MEC sólo habrá Pacto educativo propiamente dicho si el PP lo suscribe; además pretende cerrar el proceso “antes de abril”, según afirmaciones reiteradas del Ministro. Cuatro meses de conversaciones (al parecer semanales) con el PP, sin soltar prenda ni hacer público documento alguno con propuestas (el primero es de finales de enero), y ahora pretenden zanjar el tema en cuestión de semanas, si no de días, ya que el texto definitivo (que está por llegar) se pasaría a la firma de “quienes quieran adherirse” en cuanto se ultime y sin más dilación. Para IU, el proceso seguido no ha sido el adecuado ni ha respondido a lo que se planteó inicialmente (septiembre 2009), cuando el primer borrador ministerial (sin propuestas) hablaba de “máxima participación y transparencia”, o de que “la comunidad educativa debe tener un papel activo desde el primer momento en la concreción de las propuestas”. Ya entonces denunciamos que no se concretaba nada al respecto y propusimos lo siguiente: a) Abrir el pacto o acuerdo a las organizaciones de la comunidad educativa para elaborar conjuntamente un diagnóstico compartido de las principales “fortalezas y debilidades” del sistema educativo, según expresión del propio Ministro. b) Elaborar un calendario de trabajo suficientemente flexible que permita avanzar sin presiones externas ajenas a la dinámica del propio proceso (el curso escolar, por ejemplo). c) Poner en marcha comisiones de trabajo, a partir de un borrador o esquema que incluya las líneas y puntos fundamentales que en el diagnóstico previo se hayan planteado como prioritarios, para concretar medidas, calendario de actuaciones y recursos necesarios para su aplicación. Nada de eso se puso en marcha durante el amplio período transcurrido, más allá de algún contacto protocolario con organizaciones políticas y sociales para intercambiar opiniones y/o recibir propuestas, que el MEC ha administrado a su antojo. Parece claro, a juzgar por lo que vamos conociendo, que los acercamientos previos mantenidos con el PP han surtido efecto, condicionando el posible pacto a que ese Partido dé su beneplácito. Eso pasa -como no dejan de repetir sus portavoces- por “cambiar el modelo educativo vigente hace 20 años”, al que atribuyen el supuesto (e infundado) “desastre educativo” (¿no dicen que tenemos la generación de jóvenes mejor formada?); por garantizar la “libre elección de centro” a base de reforzar y ampliar todavía más los conciertos, aunque sea a costa de la enseñanza pública; por garantizar también la “lengua y cultura comunes” en todo el Estado, como si no fuese así; por separar al alumnado de ESO cuanto antes para que sólo los “excelentes” vayan a bachillerato; por establecer pruebas de nivel al finalizar Primaria y Secundaria “a efectos de comparación”, sin otro objeto que el de clasificar centros y alumnado; por establecer por decreto (nunca mejor dicho) la autoridad pública de los docentes… Toda una contrarreforma del sistema educativo vigente para reinstaurar aspectos centrales de su programa y de su Ley de Calidad (LOCE), en este caso mediante un pacto con el partido gobernante y con quienes estén dispuestos a tragar lo que sea con tal de que haya pacto. ¿El pacto por el pacto? En estas circunstancias y con esos condicionantes previos, el proceso para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación, a gusto del PP, está abocado ante todo a hacer más concesiones a la derecha político-social y a los propietarios de centros concertados (especialmente a la Iglesia Católica), que a mejorar el sistema educativo de nuestro país, y mucho menos a potenciar la educación pública. 1.2. Pactar para qué: un pacto por la educación pública El Ministerio de Educación debería haber empezado por elaborar, con la participación de las organizaciones representativas del ámbito educativo, un diagnóstico riguroso y pormenorizado sobre la situación de la educación a lo largo y ancho de nuestro país, especialmente de nuestro sistema público educativo, para poder definir con precisión las prioridades, concretar medidas y evaluar los recursos necesarios Para IU, lo primero y principal era y es trabajar por y desde ese acuerdo social, que no debería depender de ningún pacto político previo, sino más bien al contrario. Los compromisos concretos que se puedan alcanzar con la comunidad educativa deberían trasladarse posteriormente al ámbito político institucional para su puesta en práctica. No se trata tanto de lograr acuerdos políticos para modificar aspectos mejorables de la legislación educativa, como de desarrollar políticas y aplicar medidas concretas para, entre otras cosas, asegurar que todo el alumnado alcance el éxito escolar en la educación obligatoria y continúe su formación posterior; cubrir la demanda de plazas públicas de 0 a 3 años y que TODA la Educación Infantil tenga un carácter plenamente educativo; revisar los conciertos educativos y lograr una escolarización realmente equitativa; extender los programas de refuerzo e incorporar nuevos profesionales de la educación y del trabajo social u otros perfiles profesionales a los centros públicos; disminuir el número de estudiantes por aula y por profesor/a, contando con la procedencia socio-económica del alumnado; mejorar sustancialmente la formación del profesorado; facilitar realmente la participación de familias y estudiantes en su educación, etc. Todo esto implica concebir la educación pública como una inversión, y no como un gasto, y que ésta alcance el 7% del PIB, como están reclamando todas las organizaciones y sectores educativos que forman parte del Consejo Escolar del Estado. Consideramos además que hacer de la enseñanza pública el eje vertebrador del sistema educativo y una prioridad social y política es la única garantía para el ejercicio del derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad, además de una apuesta estratégica para contribuir a una salida de la crisis basada en la innovación y en una formación crítica y creativa, que abra el camino para que las jóvenes generaciones contribuyan a pensar, imaginar y construir una sociedad y una economía más justa, más equitativa, más equilibrada y más solidaria a nivel global y local. IU ha venido manifestando, en consecuencia, su clara voluntad de contribuir al logro de un gran acuerdo en materia educativa cuyos fines primordiales sean la extensión y mejora de la calidad de la enseñanza pública y del sistema educativo, la mejora de la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la educación, así como el fomento de la autonomía de los centros educativos y de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad escolar. Un acuerdo que defina prioridades, calendario de actuaciones y compromisos concretos de financiación, con el fin de resolver los principales problemas o deficiencias del sistema educativo. 2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA UN PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN (Borrador de 22 febrero 2010) 2.1. Sobre aspectos generales - El segundo documento hecho público por el MEC, todavía sometido a debate, incluye 137 propuestas, organizadas en torno a 12 objetivos, muchas de las cuales son reformulaciones del articulado de la LOE, o de sus desarrollos normativos, que no se han aplicado -o no del todo- por la escasez de recursos para ello, causada a su vez por la falta de voluntad política de las distintas administraciones educativas para hacer de la inversión en educación una prioridad presupuestaria. - Conviene destacar también que otra gran parte de las 137 propuestas son meras intenciones sin concretar medidas ni recursos. Hay demasiados “promover” (44), “favorecer” (14) o “facilitar” (16) que no especifican cómo ni cuándo; para poder valorar su grado de idoneidad, será preciso conocer lo que se acuerda, en su caso, en la Addenda anual aludida al final del documento, “en la que se concretarán las medidas específicas que se van a llevar a cabo en cada año con los compromisos presupuestarios correspondientes”. Pactar un sinfín de propuestas (ya contempladas en la normativa) sin concretar simultáneamente las medidas y los recursos para poder aplicarlas puede quedar en nada. - Del las propuestas ministeriales en su conjunto nos preocupa sobre todo la ausencia clamorosa de referencias explícitas a la EDUCACIÓN PÚBLICA, como primera obligación de las administraciones educativas. Por no hablar del “olvido” permanente de su carácter laico, que exige impedir ya cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. - Se renuncia a hacer del servicio público de educación, de titularidad y gestión pública, el centro del sistema educativo. En este sentido, discrepamos totalmente de la equiparación que se pretende hacer entre la enseñanza privada concertada, mayoritariamente confesional, y la de titularidad pública, al señalar que (¡ambas por igual!) “constituyen el servicio público de la educación”. Se refuerza así el modelo privado concertado existente, mayoritariamente confesional y selectivo, al tratarlo como parte del servicio público educativo; y eso significa una renuncia y un retroceso en la defensa del modelo público como pilar fundamental del sistema educativo, cuando éste debería ser un objetivo irrenunciable para un gran acuerdo en materia de educación, tal como se reclama en el último informe del Consejo Escolar del Estado: “la escuela pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo español”. “Esta escuela, la escuela pública, es la que deben potenciar los poderes públicos”. - Se evita así abordar los problemas derivados de la doble red de centros sostenidos con fondos públicos, cada vez más dual y clasista, con un número creciente de centros privados concertados y que incurren mayoritariamente en prácticas de selección o discriminación del alumnado por razones económicas, de sexo, de creencias, o de procedencia cultural. Ni siquiera se pretende corregir la tendencia de los últimos años hacia la privatización creciente del servicio público educativo, especialmente en algunas Comunidades Autónomas, cuya política de conciertos no sólo ha ampliado la red de centros privados concertados al margen de las necesidades de escolarización, sino que se ha hecho a costa de la red pública, llegando incluso a suprimir aulas o centros escolares completos, a la par que se establecían conciertos en esos mismos lugares. En lugar de dar pasos decididos para invertir el proceso actual, multiplicando el esfuerzo para crear puestos escolares públicos para todas y todos, se va a consolidar una red privada concertada que es selectiva y generadora de un mercado educativo que multiplica las desigualdades. - Nos oponemos también da manera rotunda a las propuestas que sí plantean medidas concretas y que son claras concesiones al PP, como los itinerarios en la ESO (uno para Bachillerato, otro para FP y otro ocupacional sin titulación previa) por su carácter segregador; o las reválidas encubiertas, al final de Primaria y de ESO, que sólo valen para hacer rankings de centros, como se está haciendo en algunas CCAA; o la supeditación de todo cambio normativo al bipartidismo, que anula el sentido mismo del pacto “social y político”, y pervierte la pluralidad democrática. 2.2. Sobre las propuestas • El éxito educativo Celebramos que el documento incluya 23 propuestas para “el éxito educativo de todos los estudiantes”, pero echamos en falta una concreción real de medidas y discrepamos de algunas de ellas, que pasamos a comentar: Educación Infantil - Se plantea el propósito de “incrementar la oferta de plazas en el primer ciclo de educación infantil” (de 0 a 3 años), pero no se concreta compromiso alguno ni se menciona siquiera, como sí hace la LOE (art. 15.1), el carácter PÚBLICO de las nuevas plazas. Se abre así la vía para nuevos conciertos (o sistemas análogos) también en este ciclo, aunque no es ni gratuito ni obligatorio. - Tampoco se incluyen medidas para evitar los procesos de externalización y privatización que de manera progresiva se producen en este ciclo. Ni hay compromiso para sustituir de manera inmediata las “guarderías” por escuelas infantiles con todas las garantías de calidad en cuanto a cualificación del personal, espacios, ratios, etc. - Consideramos imprescindible garantizar para este tramo educativo el derecho a la educación desde la oferta pública, así como su carácter plenamente educativo mediante un desarrollo normativo de ámbito estatal. Eso implica adoptar un compromiso claro de supresión de los centros no educativos, que carecen de condiciones dignas de escolarización, que rebajan las titulaciones del personal responsable y los requisitos de las instalaciones, o que incrementan las ratios. Todo ello de acuerdo con los “40 Objetivos de calidad”, elaborados por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, por tratarse de una etapa crucial para el desarrollo personal y un factor decisivo para el éxito escolar, sobre todo para aquellos niños y niñas con mayores necesidades sociales o personales. Educación Obligatoria - Se recuperan viejos itinerarios selectivos en la educación obligatoria, que creíamos definitivamente superados: uno para Bachillerato, otro para FP y un itinerario basura para pasar al mundo del trabajo con una mínima cualificación, sin requisito de titulación y pudiendo acceder al mismo desde 2º de ESO. Esto puede suponer sacar de la educación OBLIGATORIA, a los 15 años, a quienes sería aconsejable mantener en ella para que puedan alcanzar, con los apoyos oportunos, el título necesario y adquirir alguna formación postobligatoria. ¿Cómo se puede hablar, por un lado, de evitar o reducir el abandono escolar prematuro y propiciarlo por otro, mediante la incorporación temprana a un itinerario ocupacional? - En lugar de poner los medios para contribuir al éxito escolar de todos y todas, se apuesta de nuevo (como quería y quiere el PP) por un modelo segregador en los últimos cursos de la ESO, sin abordar realmente los problemas educativos de esta etapa, muy concentrados en los primeros cursos, y arrastrados muchas veces desde la Educación Primaria e incluso Infantil. El llamado "fracaso escolar" está relacionado en la mayoría de los casos con desigualdades sociales, con la procedencia socioeconómica del alumnado. Si desde el sistema público de educación no se compensan tales desigualdades, cuando menos a lo largo de toda la escolaridad obligatoria, el establecimiento de vías de distinta categoría académica se convierte en un mecanismo de selección y segregación social. Cientos de estudios e investigaciones lo han corroborado desde hace muchos años. • Equidad y excelencia - Según el documento del MEC, “las propuestas que se presentan van encaminadas a fomentar la equidad y la excelencia”, como “factores indisociables para conseguir una verdadera educación de calidad”. Manifestamos nuestro desacuerdo con ese enfoque, que otorga el mismo tratamiento e importancia a la equidad y a la excelencia, como supuesta nueva variable de la calidad educativa. Y abogamos por mantener y aplicar el principio de atención a la diversidad, recogido en la legislación vigente, a través de medidas y recursos que permitan atender también a “los jóvenes con mayor capacidad”, pero no plantear la “excelencia” como “factor indisociable de una educación de calidad”, pues introduce un sesgo selectivo y competitivo contrario a los principios pedagógicos que deben presidir un sistema educativo global. - La calidad con equidad no se logra con propuestas de sesgo selectivo o segregador, que pueden derivar en la organización de los grupos de alumnado según sus capacidades. Por un lado, los que presentan dificultades de aprendizaje, abriendo vías específicas para ello; por otro, los que poseen mayor capacidad y motivación, con medidas de “excelencia”. El llamado fracaso escolar, originado en la educación primaria y secundaria, requiere políticas de compensación de desigualdades, de compensación educativa y de atención a la diversidad, en el marco de una verdadera educación inclusiva. - No se trata tanto de mejorar el sistema educativo con el propósito de lograr mayores cotas de “excelencia académica” para una minoría, como de poner en práctica políticas y actuaciones concretas, sobre todo de compensación de desigualdades educativas, para evitar el fracaso escolar de muchos y muchas. - Se proponen también en este bloque evaluaciones de resultados, de carácter general, en 6º de Primaria y 4º de Secundaria, que se añaden a las ya previstas en 4º de Primaria y 2º de ESO. Se intenta justificar con el pretexto de que “permitirán a los centros adoptar las medidas oportunas para mejorar la incorporación del alumnado a la secundaria obligatoria y a la postobligatoria”. ¿Para eso hace falta evaluar mediante una prueba general a todo el alumnado al finalizar Primaria y ESO? ¿De qué sirve entonces la evaluación de cada alumno y alumna realizada por su equipo docente? Todo parece indicar que se trata de poner en marcha reválidas encubiertas al final de Primaria y de ESO, para contentar al PP, que aboga y aplica ese tipo de pruebas donde gobierna, para clasificar centros y alumnado sin que ello contribuya a mejora alguna. - La cultura de la evaluación, “como elemento fundamental para mejorar la calidad educativa”, no debe transformarse en una continua rendición de cuentas basada en la medición de resultados escolares que, por otra parte, ya se conocen. Hace mucho tiempo que se declaró antipedagógica la clasificación ordinal del alumnado, dado que ser el primero o el último de la clase no indica el nivel educativo, ni de los alumnos y las alumnas en cuestión, ni del centro en que cursan sus estudios. Y así ocurre con esta clasificación de los centros. No informa sobre el porqué o hasta qué punto los últimos clasificados son peores centros, ni por qué y hasta qué punto los primeros son los mejores, ni mucho menos permite conocer de qué condiciones partían y por qué, ni con qué recursos han contado, etc. - A ello se suma el que los resultados de las pruebas queden cuestionados por el hecho de que los centros, conscientes de lo que se juegan ante la opinión pública, se dediquen a preparar a su alumnado para superar las pruebas, aunque ello vaya en detrimento de un aprendizaje integral de mayor calidad. Se acaban produciendo así efectos perversos: los centros docentes se aplican a conseguir una “buena nota” en función de las pruebas, para tener “mejor imagen” pública, y no a impartir una buena educación. • Estudios postobligatorios - Compartimos el objetivo de mantener al alumnado en la Secundaria postobligatoria, como vía para asegurar mayor formación y mejor cualificación profesional de los y las jóvenes; por eso no entendemos que se planteen a la vez propuestas orientadas a permitir, cuando no a propiciar, que salgan del sistema adolescentes de 15 años sin culminar su educación obligatoria. La mejor forma de aumentar la tasa de estudiantes de secundaria superior es asegurando primero el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. - Apostamos por la generalización de la formación hasta los 18 años mediante una amplia oferta de modalidades formativas que contemple también la posibilidad real de hacer compatible estudio y empleo (formación dual). Planteamos que debería regularse la imposibilidad de acceder al empleo, plenamente y a tiempo completo, antes de los 18 años, como medida para fomentar la permanencia en el sistema educativo y la adquisición de alguna cualificación previa a la inserción laboral. - Además se ha de mejorar, ampliar y diversificar la oferta PÚBLICA de estas enseñanzas mediante un incremento de centros públicos que impartan ciclos de grado medio y superior, y dé facilidades de “segunda oportunidad”, para que jóvenes y población adulta puedan retornar al sistema educativo. • La Formación Profesional - IU exige ante todo no privatizar la FP por la puerta de atrás, modificando la LOE y la Ley de FP, a través de la futura Ley de Economía Sostenible (LES), que allana el camino al negocio privado de la enseñanza. El documento del MEC remite al Anteproyecto de LES, cuyo artículo 83.2 establece que los centros “privados concertados del Sistema Educativo podrán impartir Formación Profesional para el empleo, previa comunicación a las administraciones educativa y laboral competentes”. Es decir, sólo se requeriría la mera comunicación, no la autorización expresa de la “administración competente”. Asimismo en su articulado sobre Instalaciones y equipamientos de los centros, se fomenta su financiación por la empresa privada a cambio de su “utilización compartida” para fines docentes y empresariales (artículo 94.2.c y 95.d). - La FP no debe ser sólo una herramienta al servicio de las demandas empresariales, sino que debe responder también a las necesidades sociales, al derecho de las personas a la formación a lo largo de la vida y a su desarrollo vocacional. - La propuesta del MEC no garantiza la creación de una red pública de centros integrados, ni evita la proliferación de centros de carácter privado. Tampoco se responde al verdadero modelo de centro integrado de FP, sino al de centro integral, es decir, subvencionar la Formación para el empleo, independientemente del carácter de la red (pública o privada) y de la integración de la oferta. • La educación como bien público y derecho público de toda la sociedad - El documento establece la equiparación de la escuela privada concertada con la pública, como partes integrantes de un único servicio público educativo. Eso implica, como ya hemos indicado, una renuncia de la Administración a garantizar el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad, a través de una red suficiente de centros públicos, de titularidad y gestión publica. Y supone además un retroceso del modelo de escuela pública. - La escuela pública es la de todos y para todos, la que más y mejor asegura la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a la cohesión social. Los poderes públicos, a través de las distintas administraciones educativas, tienen la obligación crear una red pública suficiente para disponer de plazas escolares que permitan atender al conjunto de la población, garantizando así el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, de pluralidad ideológica, de inclusión y de calidad con equidad. - “Favorecer la libertad de elección de las familias” es una manera de enmascarar lo que realmente se persigue: extender y consolidar la enseñanza privada concertada (muy mayoritariamente confesional), transformando la posibilidad del concierto –bajo determinadas circunstancias y requisitos- en un pretendido “derecho” a concertar por parte los titulares de la enseñanza privada, al margen de que existan o no necesidades de escolarización y de que vaya en detrimento de la educación pública. - La libre elección de centro escolar (o de centro de salud, o de médico…) debe entenderse como una manifestación de preferencia, no como un pretendido derecho a obtener lo que se pide, a cargo de fondos públicos y al margen de toda planificación educativa. La obligación de los poderes públicos es garantizar una educación de calidad a todos y todas, en cualquier lugar, a través de una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles y modalidades educativas. - Se renuncia a abordar los problemas de escolarización derivados de una doble red de centros sostenidos con fondos públicos que no funcionan de manera equiparable en su inmensa mayoría. Y se renuncia también a tratar de poner remedio a las prácticas selectivas, discriminatorias y excluyentes de muchos centros concertados. - Por el contrario, se plantean propuestas (nº 77) para asegurar más recursos a los centros concertados que asuman las mismas obligaciones (escolarizar a alumnado con mayores dificultades) que ya tienen los centros públicos respecto al alumnado en su conjunto. Pero nada se dice de reforzar los mecanismos de control social y administrativo para que los centros concertados cumplan estrictamente la normativa sobre admisión del alumnado, atención a la diversidad, gratuidad efectiva de la educación, selección del profesorado y funcionamiento democrático. • Profesorado: reconocimiento profesional y social - Compartimos el compromiso de negociar con los representantes sindicales del profesorado el Estatuto de la función pública docente y el Acuerdo laboral básico del personal de los centros concertados, aunque no se fija plazo alguno para ello. - Apenas se concreta nada respecto al sistema de acceso y de formación inicial y permanente, a pesar de que es de sobra sabido que necesitan una modificación sustancial. Otro tanto ocurre con el viejo problema de los interinos. - Lo que se propone sobre reconocimiento y autoridad moral del profesorado no pasa de ser mera retórica hueca, deliberadamente ambigua. La autoridad no se apoya de forma artificial confiriendo al profesorado por imperativo legal la condición de “autoridad pública”, medida que no tendría más efecto que aumentar las sanciones para quienes desafíen esta autoridad. Pero de nada serviría para reforzar la autoridad de profesores y profesoras, que seguirán teniendo la misma. No se trata de un asunto legal, sino de otro tipo de procesos que pasan, entre otras cosas, por una formación inicial adecuada, incluyendo períodos de prácticas al inicio de la profesión. - La vieja auctoritas tiene que ver con el prestigio adquirido día a día, con el respeto social, más que con nuevas leyes al respecto. Además el concepto de autoridad ha cambiado en nuestra sociedad, en la escuela y en la familia. El paso de una sociedad autoritaria a una sociedad democrática exige de quienes ostentan la autoridad establecer unas relaciones diferentes, basadas en el diálogo para convencer y la negociación para resolver conflictos, en las que la empatía permita a cada uno ponerse en la posición del otro, al mismo tiempo que se reconocen los distintos papeles que cada uno juega, dentro de un marco básico de respeto mutuo. - Por último lo que se anuncia como “carrera docente”, con un sistema de incentivos salariales y profesionales, ligado a la práctica docente, tampoco permite saber qué se pretende exactamente. En ningún caso debería servir para establecer un sistema jerarquizador que dificulte la cooperación entre un profesorado dividido entre quien evalúa y quien es evaluado, o que genere desconfianza, competitividad y sometimiento a superiores jerárquicos, de los que se espera su evaluación positiva. Además puede tener el peligro añadido de individualizar las negociaciones y fragmentar la capacidad de lucha colectiva y sindical: contratos individualizados, en los que cada profesor o profesora firma un acuerdo individual comprometiéndose a participar en una carrera profesional competitiva y de méritos para recibir un sueldo digno. • Educación inclusiva - La escuela inclusiva no sólo es la que acoge al alumnado con necesidades educativas especiales; es una escuela que considera la diversidad como una fuente de riqueza y aprendizaje organizativo. Esto supone potenciar estrategias metodológicas (trabajo por proyectos, aprendizaje cooperativo, etc.) y formas de organización escolar (agrupamientos heterogéneos, tutorías compartidas y entre iguales, asambleas escolares, etc.) que estimulen el desarrollo de prácticas educativas que „lleguen a todo el alumnado‟, reorientando las escuelas para que sean comunidades de aprendizaje y puedan responder positivamente a la diversidad del alumnado, de modo que se transforme la cuestión de las “necesidades educativas” en una oportunidad de mejora de la escuela. - La educación inclusiva implica que los cambios metodológicos y organizativos que se impulsen para dar respuesta a las necesidades del alumnado con dificultades beneficien a todo el alumnado. Se busca así promover la “excelencia de todo el alumnado” diseñando ambientes educativos que estimulen la participación de todo el alumnado, promuevan las relaciones sociales y el éxito formativo de todos y todas. - La educación inclusiva supone también entender que la educación obligatoria se encamina al pleno desarrollo de la personalidad, tanto desde el punto de vista cognitivo, como formativo, al mismo tiempo que prepara para participar activamente en una sociedad democrática. Sólo en segundo término prepara para el trabajo o para la inserción en la vida activa, especialmente a partir de la educación postobligatoria. De ahí que el curriculum deba orientarse en ese sentido y no pensando sólo en el futuro laboral, buscando educar a todos y todas para una ciudadanía universal en el contexto de una sociedad multicultural, mestiza y diversa. • Financiación - El texto ministerial se mantiene en la misma ambigüedad que se observa en otras muchas propuestas, ya que no concreta dos medidas importantes en cuanto a la inversión pública educativa: un porcentaje del PIB que garantice la suficiencia de recursos para llevar a cabo las propuestas que se plantean, y elaborar una ley de financiación del sistema educativo para corregir nuestro déficit histórico y evitar vaivenes presupuestarios año a año. 2.3. A modo de conclusión En conjunto, el nuevo texto del MEC, aunque se presenta como un documento de síntesis de múltiples aportaciones, incluye ante todo numerosas propuestas para agradar al PP y sus principales aliados del ámbito educativo (patronal católica de la privada concertada); de ahí que en muchos aspectos sea una contrarreforma educativa, que supone un retroceso de la escuela pública. Es insuficiente y timorato por no apoyar decididamente a la escuela pública y omitir todo tipo de propuestas sobre su carácter laico, así como por no comprometer y concretar los recursos necesarios para garantizar el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Es regresivo por plantear itinerarios segregadores, por posibilitar la organización de los grupos de alumnos según sus capacidades y un modelo de bachillerato pensado sobre todo para el alumnado con altas capacidades, por la exagerada vinculación de la FP al modelo empresarial, y sobre todo por la equiparación de la escuela pública con la privada concertada como partes de un único servicio público de enseñanza. Estas son cuestiones centrales a las que el Ministerio de Educación debería dar respuesta para avanzar en un acuerdo educativo que no sea una mera claudicación ante el PP. Rechazamos, por tanto, que la búsqueda del acuerdo entre los dos partidos mayoritarios se convierta en el objetivo principal y se anteponga a los contenidos del mismo. Para IU, cualquier pacto o acuerdo de mínimos que se quiera alcanzar ante todo con el PP será un retroceso en aspectos centrales, porque supondría el impulso a la privatización de la educación mediante el pretendido “derecho” al concierto para garantizar la “libre elección de centro”; la clasificación y segregación del alumnado en función de sus resultados y orientación académica; y un recorte en la democracia interna de los centros, a cuenta del principio de autoridad docente o de la “profesionalización” de la dirección, entre otras cosas. Marzo de 2010