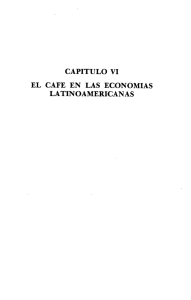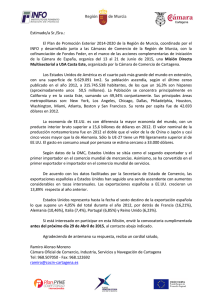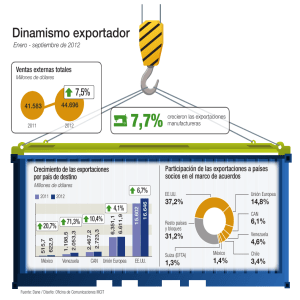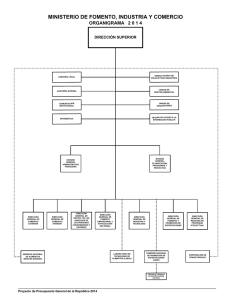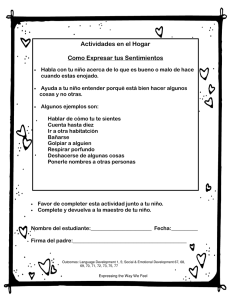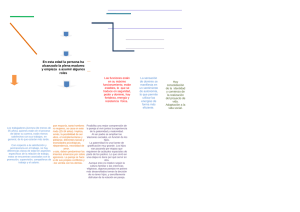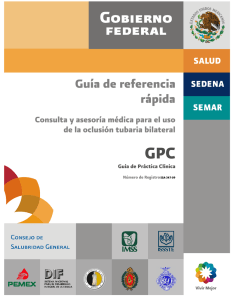Vol 6 Nº 1 - Universidad Tecnológica de Bolívar
Anuncio

Economía & Región Revista de la Facultad de Economía y Negocios Universidad Tecnológica de Bolívar Vol. 6 No. 1 junio de 2012 ISSN 1692-8989 Economía & Región Volumen 6 No. 1 Junio de 2012 Cartagena de Indias, Colombia Economía & Región Editada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar Decano: Juan Carlos Robledo Fernández COMITÉ CIENTÍFICO Juan David Barón Banco Mundial Jaime Bonet Banco Interamericano de Desarrollo Alfredo García Morales César Giraldo Universidad de VirginiaUniversidad Nacional Jairo Parada Corrales Universidad del Norte COMITÉ EDITORIAL Juan Carlos Robledo Fernández Luis Carlos Arraut Luis Armando Galvis Ignacio Vélez Pareja Director: Haroldo Calvo Stevenson Asistente editorial: Roberto Fortich Mesa Coordinación editorial: Tatiana Grosch Obregón Diagramación electrónica: Samanda Sabogal Roa Impresión: Javegraf Facultad de Economía y Negocios Manga, Calle del Bouquet, Cra. 21 No. 25 - 92, Cartagena Fax: (5) 6604317 • Teléfono: (5) 6606041 / 6606042 Ext: 454 Cartagena (Colombia) Revista listada en: — EconLit: American Economic Association Online Bibliography of Economic Research ­— publindex: Índice Bibliográfico Nacional de Publicaciones de Colciencias (Categoría c) — Dotec-Colombia: Documentos de Trabajo en Economía de Colombia — Repec: Research Papers in Economics Economía & Región está disponible en el siguiente link: http://publicaciones.unitecnologica.edu.co/index.php/revista-economia-region CONTENIDO Mauricio Rodríguez gómez Determinantes de la mortalidad y la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años en Colombia............................................................5 Davide Gualerzi Development Economics: A Theoretical and Historical Perspective.............................27 Juan David Barón Violencia física de pareja contra la mujer en Colombia..............................................49 Iader Giraldo salazar Determinantes de las exportaciones de manufacturas de Colombia a sus cinco principales socios comerciales, 1998-2009...................................................................95 Carolina Cárcamo vergara y José antonio Mola ávila Diferencias por sexo en el desempeño académico en Colombia: Un análisis regional.....................................................................................................133 DOCUMENTO José Vicente Mogollón Vélez El Dique en el siglo xix: Del canal de Totten al ferrocarril Cartagena-Calamar.........171 3 CONTENIDO RESEÑAS DE LIBROS................................................................................... 197 INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES....................................................... 219 4 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN MENORES DE CINCO AÑOS EN COLOMBIA MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ* La falta de agua y saneamiento básico pone a los niños en un alto riesgo de no vivir más allá de su primer año, y aquellos que sobreviven a enfermedades serias ocasionadas por el consumo de agua contaminada e inadecuado saneamiento básico, usualmente no alcanzan su pleno potencial físico, intelectual y social Fondo de Naciones Unidas Para La Infancia (Unicef) RESUMEN Este trabajo analiza los efectos que sobre la salud de los niños menores de cinco años tienen las características sanitarias de sus viviendas en Colombia. Específicamente, se consideran los impactos de estos factores sobre la mortalidad y la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (eda). Así mismo, se estima la influencia del origen racial sobre las condiciones de salud de los menores. El estudio utiliza * El autor es profesor investigador del Programa de Economía y del Instituto de Estudios para el Desarrollo (iDe), Facultad de Economía y Negocios, Universidad Tecnológica de Bolívar. Correo electrónico: mrodriguez@ unitecnologica.edu.co. Agradece a Juan David Barón Rivera por sus valiosos comentarios y recomendaciones y a Miguel Felipe Becerra Gil, estudiante del Programa de Economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar, quien colaboró en el manejo de la base de datos y la realización de las estimaciones econométricas. Este proyecto fue realizado como parte del Taller de Formación para la Investigación en Ciencias Sociales que, bajo la dirección del profesor Barón, llevó a cabo, entre mayo y agosto de 2011, el Instituto de Estudios para el Desarrollo (iDe), con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Fecha de recepción: marzo 9 de 2012; fecha de aceptación: abril 27 de 2012. Economía & Región, Vol. 6, No. 1, (Cartagena, junio 2012), pp. 5-26. 5 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ un modelo Probit con información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ends) de 2010. Los resultados muestran que las mejoras en el abastecimiento de agua potable, la infraestructura de las viviendas y la educación de las madres disminuyen la prevalencia de eda. Así mismo, las mejoras de la infraestructura sanitaria y de la educación de las madres tienen el mayor impacto sobre la reducción de la mortalidad. El análisis indica que el efecto del origen racial es estadísticamente significativo sobre la mortalidad en la niñez, más no sobre la ocurrencia de eda. Palabras clave: Mortalidad en la niñez, enfermedades diarreicas agudas (eda), raza, saneamiento, vivienda, modelo Probit Clasificaciones jel: I10, I12, I18, C25 ABSTRACT Determinants of Mortality and Acute Diarrheal Diseases in Children Under Five Years of Age in Colombia This study analyzes the effects that the sanitary characteristics of their dwellings have on the health of children under five years of age in Colombia. Specifically, I address the impact of these factors on mortality and on the prevalence of acute diarrheal diseases (add). I also estimate the impact of ethnic origin on the health condition of children under five. A Probit model is used with data from the 2010 Colombian National Population and Health Survey (ends by its Spanish acronym). The results show that improvements in the supply of drinking water, in the infrastructure of dwellings and the mothers’ education reduce the prevalence of add. Also, improvements in the quality of dwellings and in the education of mothers have the highest impact on mortality reduction. The analysis shows a statistically significant impact of racial origin on child mortality but not on add. Key words: Child mortality, acute diarrheal diseases (add), racial origin, sanitary improvement, dwellings, Probit model 6 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… I. INTRODUCCIÓN Según la Organización Mundial de la Salud, el 3,1% (1,7 millones) de las muertes que se producen anualmente en el mundo obedecen a inadecuadas condiciones de acceso a agua potable y saneamiento básico. Según el mismo organismo, el 99,8% de este tipo de muertes ocurren en los países en desarrollo, y el 90% de los casos corresponde a niños (oms, 2007). Dado que su sistema inmunológico se encuentra en pleno desarrollo, los niños son precisamente los más vulnerables a las enfermedades infecciosas de origen hídrico, lo que resulta en altas tasas de morbilidad y mortalidad. En buena medi­ da las enfermedades bacterianas se trasmiten por fuentes de agua superficiales con­taminadas y acueductos de funcionamiento deficiente, lo que da lugar a la presencia de cólera, fiebre tifoidea, disentería y diarrea. Esta última, a pesar de no resultar tan grave como otras enfermedades de origen hídrico, es la más frecuente y la que afecta a un mayor número de personas. Adicionalmente, investigaciones recientes muestran que el consumo de agua contaminada y el inadecuado saneamiento básico afectan el crecimiento físico e intelectual de los niños, lo que eventualmente condiciona su desempeño escolar y laboral. Esta relación entre salud y desarrollo ha sido ampliamente estudiada, toda vez que la salud es uno de los principales determinantes de la formación de capital humano (Banerjee, Deaton and Duflo, 2004; Kingdon and Monk, 2010; Deaton, 2008; oms, 2007). En este orden de ideas, es claro que el acceso a servicios de agua potable y sanea­ miento básico de calidad resulta esencial para la buena salud y desarrollo de la población, lo cual contribuye, además, a la reducción del gasto público en el tra­tamiento de enfermedades de origen hídrico. Para Colombia, por ejemplo, se estima que el costo anual de los impactos en la salud relacionados con la insuficiencia de agua, saneamiento e higiene, suma un promedio de $1.367,5 mil millones, por concepto de tratamiento médico, medicamentos, valor del tiempo perdido y mortalidad (Larsen, 2003). Desde principios de los años noventa, el gobierno de Colombia ha venido implementando una política pública encaminada a incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, logrando reducir significativamente la tasa de mortalidad en la niñez, de 38 por mil nacidos en 1990 a 19 por mil en 7 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ 2010 (ends, 2010).1 Este resultado ubica a Colombia en la tasa promedio para el continente americano y el Caribe, y constituye un indicador alentador para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm).2 A pesar de los avances obtenidos en la reducción de la mortalidad en la niñez, los resultados no han sido del todo consistentes en lo que respecta al control de enfermedades diarreicas agudas (eda) en niños menores de cinco años. En este sentido, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ends), que recoge información acerca de los episodios de diarrea en las dos semanas anteriores a la encuesta, identificaba para el 2000 una prevalencia de la diarrea del 13,9%, de 14,1% en 2005 y de 13% en 2010. Los modestos logros en la reducción de la eda (1,1% entre 2005 y 2010) indican que la política pública dirigida a la ampliación de la cobertura de acueducto y alcantarillado ofrece solo una solución parcial a la necesidad de reducir la prevalencia de esta enfermedad, más cuando desde 2001 se ha invertido una cifra superior al 1% del pib en la ampliación y mejoramiento de esta infraestructura. En un sentido más amplio, si bien es cierto que el acceso a agua potable y saneamiento básico es de gran importancia para el control de la mortalidad y la eda, resulta igualmente necesario estimar el verdadero impacto de una mayor cobertura de estas variables. Así mismo, para lograr una mayor eficiencia del gasto, la política pública debe considerar un grupo más amplio de determinantes, entre los que debe incluirse, entre otros factores, la educación de los padres, la higiene (personal y del hogar) y la composición del hogar. Este enfoque sistémico ha sido abordado en diferentes estudios, algunos de los cuales se examinan más adelante, que muestran la incidencia de las variables arriba señaladas en el control de la mortalidad y la eda. Este trabajo estudia los efectos que sobre la salud de los niños menores de cinco años tienen las características sanitarias y socioeconómicas de los hogares. Específicamente, se ponderan los efectos de estos determinantes sobre la prevalencia de eda y la mortalidad. Así mismo, se estima la incidencia que sobre las condiciones de salud contempladas para los menores ejerce su origen étnico. 1 La ends define la Tasa de Mortalidad en la Niñez como la probabilidad de que un niño nacido vivo muera antes de cumplir los cinco años de edad. 2 La salud es un elemento esencial de los odm. Los objetivos 4, 5 y 6 se centran específicamente en la salud, pero todos los demás objetivos tienen aspectos relacionados con esta. En lo que respecta a mortalidad en la niñez, la meta para 2015 es de 17 muertes por cada mil nacidos vivos. 8 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… En la siguiente sección se presentan los principales resultados de los estudios que analizan los efectos que sobre la salud de los niños menores de cinco años ocasionan las condiciones socioeconómicas y de entorno de los hogares. La tercera sección describe la situación de la mortalidad y la prevalencia de eda en los niños menores de cinco años. En la cuarta sección se presenta la base de datos y se especifican los modelos econométricos utilizados. La quinta sección muestra los resultados de las estimaciones. En la última sección se presentan algunas conclusiones. II. REVISIÓN DE LA LITERATURA Distintos estudios han analizado los efectos que sobre la salud de los niños tienen las condiciones socioeconómicas y de entorno de los hogares. La mayoría de ellos emplean la tasa de mortalidad o la incidencia de enfermedades diarreicas como medidas de la salud de los menores de cinco años, y señalan las limitaciones de acceso a agua potable y las deficiencias de los sistemas sanitarios como las prin­ cipales determinantes de aquellas. Esrey et al (1991) efectuaron un meta-análisis a partir de 144 estudios que ana­ lizaban los efectos del acceso a agua potable y saneamiento básico sobre la salud.3 Encontraron que, en promedio, la incidencia de enfermedades diarreicas se reducía en 17% como resultado del acceso a agua potable y 22% con un mejor sistema sanitario. Así mismo, utilizando los datos de la ends para ocho países, Esrey (1996) calculó una reducción de los casos de diarrea entre 13% y 44% con la introducción de sistemas de alcantarillado con instalaciones sanitarias y concluyó que el acceso a saneamiento básico genera un mayor impacto sobre la salud que la provisión de agua potable. De igual manera, varios estudios muestran cómo, además de la infraestructura de servicios, variables como el alfabetismo materno (Esrey y Habitch, 1988), el ni­ vel académico de los padres (Shi, 1999) y las adecuadas prácticas higiénicas, como el lavado de manos (Curtis, 2002), resultan estadísticamente significativas para Un meta-análisis es una síntesis formal, cualitativa y cuantitativa, de diferentes investigaciones que tienen en común una misma intervención y un mismo punto final de resultados. Se agrupan con la intención de sintetizar la evidencia científica con respecto a la dirección del efecto producido por la intervención en análisis (Dickersin et al, 1990). 3 9 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ reducir la morbilidad y la mortalidad en la niñez. Especial mención merece el trabajo de Esrey y Habitch (1988), que muestra como, en ausencia de un saneamiento adecuado, el alfabetismo materno reduce la mortalidad de los menores de cinco años hasta en un 50%. Además, con la introducción del sistema de acueducto se logra una mayor reducción, ya que las madres alfabetas utilizan mejor el agua con fines higiénicos para proteger la salud de sus familias. El papel del alfabetismo materno en la reducción de la morbilidad y la mortalidad en la niñez ha sido ampliamente corroborado. A este respecto cabe mencionar el trabajo de Rutstein (2000), quien hizo un análisis de regresión múltiple utilizando las ends de 56 países. Rutstein encontró una importante relación entre la mortalidad y el agua potable, saneamiento básico, educación materna, acceso a electricidad, servicios médicos, la terapia de rehidratación oral, la vacunación y la presencia de pisos en tierra. Similarmente, Larsen (2003) realizó un análisis de regresión utilizando datos de las ends 2000 para 84 países en desarrollo, entre ellos Colombia, y confirmó la relación estadísticamente significativa entre la mortalidad en la niñez y el acceso a agua potable y saneamiento básico, y el nivel de escolaridad de las madres. Waddington et. al. (2009) llevaron a cabo una actualización del estudio de Esrey (1991), mostrando que las mejoras en el sistema sanitario llevarían a una reducción estimada de 37% en la incidencia de diarrea, en tanto que el efecto del acceso a agua potable no resultaba mayormente significativo. En consecuencia, concluye que los esfuerzos en materia de cobertura de servicios debían centrarse en el tema del saneamiento básico. Así mismo, Gunther y Fink (2010) examinaron para 70 países los efectos del acceso a agua potable y saneamiento básico sobre la morbilidad y la mortalidad. Su conclusión es que las mejoras de esta infraestructura pública reducen entre un 5% y 17% la prevalencia de las eda en niños menores de cinco años. Similarmente, la mortalidad para esta cohorte se reduce entre 5% y 20%. De otro lado, Currie (2011) muestra como los niños pertenecientes a minorías y a familias menos educadas y con menor ingreso son más susceptibles a exposiciones contaminantes in utero. Específicamente considera el efecto de los determinantes socioeconómicos y de entorno de los hogares sobre el peso de los bebés al nacer, y encuentra que los niños de grupos étnicos y de bajos ingresos son más propensos a tener menor peso (Spencer, 2003). Currie toma el bajo peso como un indicador de la salud del niño, toda vez que la evidencia empírica apunta a que esta situación se encuentra relacionada con mortalidad del menor, deficiencias cognitivas, enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras enfermedades. 10 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… Lo anterior tiene una importante implicación económica: la mala condición de salud del niño, representada en este caso por el bajo peso al nacer, potencialmente implicaría un inferior desempeño académico y profesional del individuo y menores ingresos, configurándose así una «trampa de pobreza». Varios autores han señalado este mismo resultado para niños expuestos a enfermedades de origen hídrico. Un enfoque alternativo es el de Otero (2011), quien hizo un análisis institucio­ nal de la relación entre mortalidad en la niñez y el tipo de operador del servicio de acueducto y alcantarillado. Mediante un modelo de regresión por cuantiles, Otero encontró que las reformas introducidas en Colombia por la Ley 142 de 1994 para permitir la privatización de los servicios de acueducto y alcantarillado no llevaron a reducciones significativas en la mortalidad. De hecho, los municipios que continuaron con la operación estatal de estos servicios tuvieron un mayor des­ censo en la tasa de mortalidad que aquellos que sí privatizaron. De otro lado, varios estudios han abordado el tema de la mortalidad desde una perspectiva demográfica, evaluando la influencia que ejerce el origen étnico de las madres. Tal es el caso del trabajo de Schulpen, Van Steenbergen y Van Driel (2001), quienes hicieron para el caso de Holanda un análisis de las muertes de niños menores de cinco años entre 1979 y 1993 y hallaron que los menores de origen afro presentaban una mayor tasa de mortalidad perinatal que los nativos holandeses. Varios factores explican esta conclusión: las condiciones socioeconómicas de la población migrante, un mayor número de nacimientos prematuros, la difundida presencia de matrimonios consanguíneos y, particularmente, para los afro de origen turco, una mayor incidencia de fenilcetonuria (1 de cada 4,000 niños en comparación con 1 de cada 16,000 entre la población holandesa).4 Similarmente, Olufunke y Obafemi (2009) usaron una regresión Cox para identificar la variabilidad en la mortalidad en la niñez entre grupos étnicos nigerianos. Su conclusión es que ciertas prácticas socioculturales de estos grupos relativas al cuidado de los niños, la salud y la higiene generaban una mayor tasa de mortalidad. Olufunke y Obafemi señalan igualmente que el desarrollo socioeconómico y la educación reducen la incidencia de estos factores adversos sobre la mortalidad. 4 También conocida como pku, la fenilcetonuria es un desorden genético hereditario, causante, entre otros, de trastornos de epilepsia, microcefalia, crecimiento retardado, eczema, carencia de pigmento e hiperactividad (National pku News Foundation: http://www.pkunews.org/). 11 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ No obstante, otras investigaciones han concluido que este tipo de determinismo étnico no está demostrado estadísticamente. Jatrana (2001), por ejemplo, usó también un modelo Cox de riesgos proporcionales para determinar la incidencia de la mortalidad en menores de cinco años en las poblaciones de origen Meo y no Meo, en el norte de la India. Su conclusión es que el origen étnico per se no tiene efectos sobre la mortalidad de los niños, y que las variaciones observadas solo reflejan las diferencias socioeconómicas y sanitarias de los hogares. Igualmente, Brockerhoff y Hewett (2000) encuentran que la variabilidad observada en las tasas de mortalidad en la niñez entre los diferentes grupos étnicos de África Sub-Sahariana, obedece a las diferencias socioeconómicas de estas poblaciones, y muestran cómo el acceso a agua potable, saneamiento, educación y, en general, las condiciones de riqueza se asocian a menores tasas de mortalidad. Para esto, Brockerhoff y Hewett se valieron de información de doce países de la región y tuvieron en cuenta tanto las características socioeconómicas como los comportamientos demográficos de 16 grupos étnicos, aplicando para este efecto un modelo logístico multivariado. Una conclusión interesante de este ejercicio es que, a medida que los grupos analizados adquirían mayor poder político y regional, se alcanzaban menores tasas de mortalidad. La anterior revisión de literatura revela la amplia variedad de enfoques que han sido utilizados para explicar los determinantes de la mortalidad y la prevalen­ cia de enfermedades de origen hídrico entre los niños entre cero y cinco años. Pero se puede afirmar que existe consenso sobre el papel que universalmente desempeñan la infraestructura de acueducto y alcantarillado, la educación y las buenas prácticas higiénicas en la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad. III. LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA) EN LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN COLOMBIA A. La mortalidad de la niñez (mn) La mortalidad de la niñez es considerada uno de los principales indicadores de salud de los países. Su control resulta de tal relevancia que el Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 4 expresamente apunta a reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años entre 1990 y 2015. Esto 12 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… hace fundamental la identificación de los factores que determinan su ocurrencia, condición necesaria para el diseño e implementación de políticas públicas que enfrenten eficientemente el problema. En 2009, según datos de la Organización Mundial de la Salud (oms), murieron cada día en el mundo aproximadamente 22,000 niños menores de cinco años (8,1 millones durante todo el año). Esta cifra, a pesar de lo elevada que puede parecer, en realidad refleja un sustancial progreso mundial alcanzado en este frente, de una tasa de 89 muertes por cada mil niños nacidos vivos en 1990 a una de 60 en 2009. A pesar de los buenos resultados obtenidos en los últimos 20 años, no es proba­ ble que se logre cumplir a 2015 la meta de 30 muertes por cada mil nacidos vivos. Esto obedece a los insatisfactorios avances logrados en África, la región del Mediterráneo Oriental y Asia Suroriental, donde las tasas de mortalidad de la niñez reportadas son, en promedio, de 145, 82 y 65 por mil, respectivamente (oms 2010). En Colombia, el panorama es sustancialmente distinto. En 1990, se reportaba una tasa de mortalidad en la niñez de 38, en tanto que para el 2010 se registró una tasa de 19, lo que constituye una disminución aproximada del 50%. Este es un resultado alentador que indica que el país podría cumplir la meta, a 2015, de 17 muertes por cada mil nacidos vivos (ends, 2010). Así mismo, cabe señalar que en los últimos años se ha venido cerrando la brecha entre las tasas de mortalidad urbanas y rurales. No obstante, persiste una diferencia de seis puntos que refleja el impacto que sobre este indicador de la salud CUADRO 1 Colombia: mortalidad de la niñez, 1985-2010 (muertes por cada mil nacidos vivos) Periodo Tasa de mortalidad Variación (%) 1985-199038 1990-199534 1995-200026 2000-200524 2005-201019 -8,1 -23,5 -7,7 -20,8 Fuente: ends, 2010. 13 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ generan las diferencias socioeconómicas y de infraestructura de servicios presentes en estos dos ámbitos territoriales. Otero (2010), por ejemplo, señala que, entre 1993 y 2005, la cobertura nacional de acueducto pasó de 79,7% a 83,4%, en tanto que la de alcantarillado se elevó de 63% a 73,1%. Sin embargo, la brecha urbana-rural se mantiene en ambos sistemas. En 2005, la cobertura urbana de acueducto y alcantarillado era de 94,3% y 89,7%, respectivamente, en tanto que la cobertura rural era de 47,1% y 17,8%. CUADRO 2 Colombia: tasas de mortalidad de la niñez rural y urbana, 1995-2010 Periodo Tasa de mortalidad urbana Tasa de mortalidad rural 1995-200023 2000-200523 2005-201018 36 25 24 Fuente: ends, 2010. Otra diferencia importante se presenta en la tasa de mortalidad entre los niños menores de cinco años hijos de madres que pertenecen a grupos étnicos, la cual es 10 puntos más alta que la de los niños cuyas madres no se identifican como miembros de estos grupos. Esta diferencia resulta especialmente significativa si se considera que 14,06% de la población colombiana se reconoce como perteneciente a una etnia: 1,392,623 indígenas (3,43% de la población total), 4,311,757 afrodescendientes (10,62%) y 4,858 del pueblo Rom o Gitano (0,01%).5 Un análisis más detallado de la mortalidad en los niños menores de cinco años en Colombia revela como principales causas la diarrea, el paludismo, las 5 En Colombia existen 87 etnias indígenas, tres grupos diferenciados de población afrodescendiente (palenqueros, raizales y afrocolombianos) y el pueblo Rom. En el país se hablan 64 lenguas amerindias, el bandé, el palenquero y el romaní. Existen 710 resguardos titulados en 27 departamentos y 228 municipios, que ocupan una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas (29,8% del territorio nacional). Existen 132 Territorios Colectivos de Comunidades Negras titulados, ocupando 4,717,269 de hectáreas (4,13% del territorio nacional). Véase dane, 2007. 14 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… GRÁFICO 1 Colombia: tasas de mortalidad de la niñez de grupos étnicos y no étnicos, 2010 No etnia Etnia 0 5 10 15 20 25 Fuente: ends 2010. in­f­ec­ciones neonatales, la neumonía, el parto prematuro y la falta de oxígeno al nacer. Se trata de patologías que, en su mayoría, se encuentran directamente relacionadas con las condiciones de acceso a agua potable y saneamiento básico, lo cual plantea un derrotero para la política pública. B. Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (eda) La diarrea es el síntoma de una infección causada por la acumulación en el intestino de microorganismos bacterianos, virales y parasitarios, la mayoría de los cuales se propaga a través de agua contaminada. Ocurre con mayor frecuencia cuando hay escasez de agua no contaminada para beber, cocinar y limpiar. La diarrea también se puede propagar de una persona a otra y agravarse, llegando incluso a causar la muerte del menor, si no hay una atención adecuada. Según la ends 2010, en las dos semanas anteriores a la realización de dicha encuesta en Colombia se presentaron 1,965 casos de niños menores de cinco años con eda, una prevalencia total de la enfermedad de 13%. De este total, el grupo más vulnerable, con 54% de los casos, fue el de niños de seis a 35 meses de nacidos. 15 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ Así mismo, la prevalencia de la enfermedad fue de 15,2% en zonas rurales y de 11,6% en áreas urbanas. La diferencia puede atribuirse a las desigualdades socioeconómicas y de acceso a servicios entre el campo y la ciudad. Al examinar las condiciones socioeconómicas de las familias cuyos niños menores de cinco años presentaron diarrea en las dos semanas anteriores a la realización de la ends 2010, se observa que la prevalencia de esta enfermedad se reduce a medida que las madres alcanzan un mayor nivel educativo (Cuadro 3) y las familias logran un mayor nivel de riqueza (Cuadro 4).6 CUADRO 3 Colombia: prevalencia de eda en la niñez, según nivel educativo de la madre, 2010 Nivel educativo Prevalencia eda (%) Sin educación 16,2 Primaria14,2 Secundaria12,2 Superior9,2 Fuente: ends 2010. CUADRO 4 Colombia: prevalencia de eda en la niñez, según el nivel de riqueza del hogar, 2010 Riqueza del hogar Prevalencia eda (%) Más bajo 16,1 Bajo14,4 Medio11,3 Alto10,6 Más alto 7,4 Fuente: ends 2010. 6 En la ends, el nivel socioeconómico se define en términos de riqueza —en vez de ingresos— en los hogares encuestados. Este enfoque considera tanto las características de la vivienda como la disponibilidad de ciertos bienes de consumo duradero que se relacionan directamente con el nivel socioeconómico. 16 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… Lo anterior implica que, a mayor nivel educativo, las madres son más conscientes de la importancia de adoptar medidas preventivas de la diarrea (lavado de manos, consumo de agua hervida, limpieza del hogar, adecuado manejo de excretas, etc.). De igual manera, un mayor índice de riqueza está relacionado con unas mejores condiciones de infraestructura física de la vivienda y de acceso a servicios de agua potable y saneamiento —todas ellas condiciones necesarias para el control de las eda. De otro lado, la ends 2010 estima una prevalencia de las eda de 19,1% entre los niños cuyas familias obtienen el agua de pozos abiertos y de 12,2% para quienes la obtienen por tuberías. Lo cercano de esta última cifra a la prevalencia total (13%), bien podría significar una inadecuada calidad en la prestación del servicio, aunque no puede descartarse la incidencia de otras causales.7 Estos elementos serán examinados al final del trabajo. IV. METODOLOGÍA En esta sección se examina la base de datos utilizada y se especifica el modelo econométrico. De hecho, se desarrollaron dos modelos probabilís­ticos, uno para estimar los determinantes de la mortalidad en la niñez y otro para analizar la prevalencia de la eda en esa misma población. Cabe señalar que, si bien ambos fenómenos dan cuenta del estado de salud de la población menor de cinco años, los determinantes de una y otra difieren. Aunque las variables usadas para explicar su incidencia están debidamente soportadas por la teoría, existen determinantes adicionales a los considerados en este trabajo que, por razones metodológicas, no han sido incluidos aquí. Factores importantes como la atención prenatal, la atención durante el parto y las prácticas de medicina preventiva, en particular la vacunación, han sido omitidos del presente análisis. Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional en Demografía y Salud de 2010, que contiene información amplia y detallada de las características socioeconómicas de la población y de su salud. Esta encuesta es realizada cada cinco años por Profamilia. Incluye aproximadamente 50,000 hogares urbanos y Se estima que, para el cumplimiento de los odm en materia de cobertura de agua potable y saneamiento, se requieren inversiones adicionales de us$1,2 mil millones y us$1,0 mil millones destinadas al mantenimiento y rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado, para garantizar su adecuado funcionamiento (SánchezTriana, Ahmed y Awe, 2007). 7 17 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ rurales en todo el territorio nacional, y es, sin duda, la fuente de información más apropiada para realizar estudios sobre la salud en Colombia. Para determinar la prevalencia de eda, la ends 2010 recolectó información sobre episodios de diarrea en las dos semanas previas a la encuesta, entre niños actualmente vivos, nacidos después de enero de 2004. De esta manera, se garantizó que la información correspondía a niños menores de cinco años. Para calcular la tasa de mortalidad en la niñez, la ends obtuvo la historia de nacimientos de cada una de las madres de familia entrevistadas. Se les preguntó sobre sexo, fecha de nacimiento, edad y estado de salud actual de cada hijo nacido vivo. En el caso de los nacidos vivos que murieron, se registró la edad a la que había ocurrido el deceso. A. El modelo econométrico Para estimar la probabilidad de que las características socioeconómicas de los hogares (incluido el origen étnico de la madre) determinen la incidencia de la mortalidad en la niñez y la prevalencia de eda, se utilizó un modelo Probit. Este tipo de modelo es usado para analizar la respuesta a variables binomiales, identifi­ cando, a partir del cálculo de efectos marginales, la influencia de un determinado conjunto de variables sobre la ocurrencia de un evento determinado (mortalidad en la niñez y prevalencia de eda). Bajo este enfoque, los dos modelos probabilísticos se definieron así: Pi = E ( MN = 1 X ) = 1 1+ e Pi = E (EDA = 1 X ) = − ( β1 + B2 X ) (1) 1 1+ e − ( β1 + B2 X ) (2) El primer modelo analiza la ocurrencia de la mortalidad en la niñez. La variable dependiente (mn) toma el valor de 1 si el hogar reporta el fallecimiento de un niño menor de cinco años y de 0 en caso contrario. El segundo modelo analiza la prevalencia de enfermedades diarreicas. Incluye una variable (eda) que toma el valor de 1 si en las dos semanas anteriores a la realización de la encuesta se presentó un caso de esta enfermedad en el hogar. En esta función los valores de los Xi corresponden a los datos observados (Cuadro 5). La estimación de los mo18 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… CUADRO 5 Descripción de las variables utilizadas en los modelos Probit Infraestructura física de la vivienda Características socioeconómicas en el hogar Característica demográfica Sanitario: variable dicotómica que toma el valor de 1 si la vivienda cuenta con conexión al alcantarillado o con poza séptica y 0 en caso contrario. Piso: variable dicotómica que toma el valor de 1 si la vivienda cuenta con piso de baldosa o cemento y 0 en caso contrario. Acueducto: variable dicotómica que toma el valor de 1 si la vivienda cuenta con conexión al sistema de acueducto y 0 en caso contrario. Educación: años de escolaridad de la madre. Numper: número de personas que habitan en la vivienda. Edad: edad de la madre. Etnia: variable dicotómica que toma el valor de 1 si la madre del menor se identifica como parte de alguno de los grupos étnicos que se identifican en la ends y 0 en caso contrario. Fuente: Elaboración propia. delos Probit se realizó a través del método de máxima verosimilitud. Para corregir por posibles problemas de heteroscedasticidad, se usaron los errores estándar robustos de White. Tomando como referencia los estudios revisados en la sección ii, se seleccionó de la ends 2010 un conjunto de variables que, en teoría, deben explicar la incidencia de la mortalidad y la eda en menores de cinco años. Estas variables se describen en el Cuadro 5. V. RESULTADOS A. Estimación de las tasas de mortalidad en la niñez En primera instancia, el propósito de la estimación econométrica era medir la probabilidad de que se presente un caso de mortalidad en un niño menor de 19 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ cinco años. Para esto, se definieron tres modelos probabilísticos. El primero incluye las variables relacionadas con la infraestructura de la vivienda. El segundo incluye las variables del Modelo 1 e incorpora el nivel de educación de la madre. El último incluye las variables del Modelo 2, más el componente étnico y el número de personas que habitan la vivienda. Los resultados de estas estimaciones se resumen en el Cuadro 6. En el caso del primer modelo probabilístico, la variable Acueducto es la única que resulta estadísticamente significativa. La probabilidad de que muera un niño menor de cinco años se reduce en la medida en que la vivienda cuente con acceso a agua potable. CUADRO 6 Modelos Probit de factores que inciden sobre la probabilidad de ocurrencia de la mortalidad en la niñez en Colombia Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 -.0062938 -.0052795 -.0042536 Acueducto (.0038089)* (.0036818) (.0033796) -.0032519.0003033 .0001844 Piso (.0026944) (.0027684)(.00226834) -.0001998.0025328-.0023405 Sanitario (.0034739)(.0031746)(.0003041) * . -.0012314 -.0013543 Educacion (.0003238) ** (.0003156)* . ..0047331 Etnia (.0003045) ** .. -.0023522 Numper (.0006622) ** Nota: Cada columna representa un modelo Probit con la Mortalidad en la Niñez como variable dependiente. Los números en paréntesis son errores estándar consistentes con heteroscedasticidad. Los asteriscos ***, ** y * denotan la significancia estadística de 1%, 5% y 10%, respectivamente. La significancia está basada en los coeficientes originales del modelo Probit. Fuente: Estimaciones propias a partir de la ends 2010. 20 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… El segundo modelo incorpora los años de educación de la madre como variable proxy de su comportamiento preventivo. Tal como era de esperar, la probabilidad de que muera un niño menor de cinco años en la familia disminuye con cada año de educación de la madre. Esto supone que, cuando la madre ha terminado el bachillerato, la probabilidad de que su hijo muera antes de cumplir los cinco años se reduce en 1,85%. Sin embargo, la introducción de la variable Educación elimina la significancia estadística de las variables utilizadas en el primer modelo y cambia el sentido de las variables Piso y Sanitario. El tercer modelo adiciona las variables Etnia y Numper (número de personas en la familia). La probabilidad de que ocurra un caso de mortalidad en la niñez se incrementa en 0,47% si la madre del niño pertenece a un grupo étnico (negritudes, comunidades indígenas). Pero, a su vez, dicha probabilidad se reduce en 0,23% con cada individuo adicional que entra a habitar la residencia del menor, y en otro 0,23% si la vivienda tiene servicio de alcantarillado. La variable Educación mantiene su significancia estadística en este modelo. La probabilidad de que muera un menor de cinco años se reduce en 2,03% si la madre ha terminado el bachillerato. B. Estimación de la prevalencia de eda Se estimó la probabilidad de ocurrencia de un caso de diarrea en menores de cinco años a partir de cuatro modelos que combinan variables de infraestructura, socioeconómicas y de origen étnico. Los resultados aparecen en el Cuadro 7. El Modelo 4 es el que mejor explica la prevalencia de la eda en los menores de cinco años en Colombia. En este caso, la probabilidad de ocurrencia de eda se reduce con cada año de educación de la madre, de manera que disminuye hasta en 2,35% cuando la madre ha terminado la educación secundaria. A su vez, el acceso al servicio de alcantarillado reduce la probabilidad de ocurrencia de eda en 2,9%, en tanto que contar con piso de baldosa o cemento la reduce en 3,9%. Se halló, además, que la edad de la madre es estadísticamente determinante en el control de la diarrea, ya que su probabilidad de ocurrencia se reduce en 0,23% por cada año que cumpla la madre. En este caso la mayor edad estaría relacionada con una mayor responsabilidad en el cuidado del niño. 21 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ CUADRO 7 Modelos Probit de factores que inciden sobre la probabilidad de ocurrencia de eda en Colombia Variables Modelo 1 Modelo 2 -.0018125 -.0014024 Educación (.0009169) ** (.0009333) -.0324945 -.031563 Sanitario (.0106616) ** (.0106564)** -.045033 -.043911 Piso (.0106616) ** (.0076771)** .0037245 .0037097 Acueducto (.0078906) (.007913) .0057451 .0038322 Etnia (.0081803) (.0081719) . .0048012 Numper (.0014657)** . . Edad Modelo 3 Modelo 4 .0015689 (.0009444)* -.029742 (.0105403)** -.0395666 (.0076581)** .0031251 (.0079035) .0045612 (.008159) .0050213 (.0014455)** -.0023115 (.0004993)** -.0015662 (.000944)* -.0294759 (.0098699)** -.0395928 (.0075882)** . . .0050618 (.0014393)** -.0023096 (.0004996)** Nota: Cada columna representa un modelo Probit con la eda como variable dependiente. Los números en paréntesis son errores estándar consistentes con heteroscedasticidad. Los asteriscos ***, ** y * denotan la significancia estadística de 1%, 5% y 10%, respectivamente. La significancia está basada en los coeficientes originales del modelo Probit. Fuente: Estimaciones propias a partir de la ends, 2010. Los resultados del modelo también indican que entre mayor sea el número de personas que habitan en la vivienda mayor será la probabilidad que se presente una eda (0,5% por cada residente adicional). De otra parte, cabe señalar que, con excepción de los resultados obtenidos para la variable Acueducto, las estimaciones de los cuatro modelos resultan consistentes con lo que teórica y empíricamente se han identificado como los determinantes de la mortalidad en la niñez y la eda. 22 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… VI. CONCLUSIONES En este trabajo se estudiaron los efectos que sobre mortalidad y la prevalencia de eda en niños menores de cinco años ejercen las características de infraestructura, socioeconómicas y demográficas de sus hogares. Los resultados de la estimación Probit muestran que la reducción de la mortalidad en la niñez se relaciona estadísticamente con el acceso a saneamiento básico. Sin embargo, la educación de las madres es la variable que mayor impacto tiene sobre la reducción de la mortalidad. Elevar el nivel educativo de las madres, por lo tanto, debe ser parte importante de cualquier estrategia para reducir la mortalidad de menores de cinco años. La variable acceso a agua potable no resultó estadísticamente significativa, lo cual es consistente con lo planteado por Waddington et al (2009). En los últimos años, se ha avanzado notablemente en Colombia en la provisión de servicios públicos, alcanzando coberturas urbanas de 97,6% para acueducto y 92,9% para alcantarillado, y coberturas rurales de 72% y 69,6% para esos mismos servicios, lo que implica que, marginalmente, es más eficiente la ampliación de la red de saneamiento (dane, 2008). De otra parte, a pesar de que el origen étnico de las madres resulta estadísticamente significativo como causal de la mortalidad en niños menores de cinco años, su aporte explicativo no tiene mayor peso en comparación con otras variables independientes. Las variaciones observadas podrían estar reflejando las diferencias socioeconómicas entre los grupos étnicos y no étnicos (dane, 2007). Por lo tanto, es necesario incluir determinantes adicionales que permitan explicar mejor la probabilidad de ocurrencia de la mortalidad en la niñez. La estimación del modelo Probit para el análisis de la prevalencia de eda muestra que el acceso a agua potable y las adecuadas condiciones del piso de las vivien­ das son estadísticamente significativos para su control. El nivel educativo de la madre también resulta significativo para la reducción de la probabilidad de ocurrencia de la eda. Así mismo, en la medida en que aumenta la edad de la madre se reduce la probabilidad de ocurrencia de eda. En este caso la edad es una proxy de la madurez de la madre, y de la responsabilidad con la que atendería el cuidado de su hijo. Esto resulta consistente con las altas tasas de natalidad que la ends 2010 estima para los grupos de 15 a 19 años (84 nacimientos por cada mil mujeres) y 20 a 24 años (122 nacimientos por cada mil mujeres), y es un argumento adicional en favor 23 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ de las campañas de educación dirigidas a reducir los embarazos en adolecentes y adultos jóvenes. De otro lado, el modelo revela que el origen étnico de las madres no influye sobre la probabilidad de ocurrencia de eda en los menores de cinco años, siendo principalmente los determinantes arriba examinados los que propician su ocurrencia. En este sentido, los esfuerzos públicos para el control de esta enfermedad deben centrarse en el mejoramiento de las condiciones de acceso a agua potable, la promoción de programas de mejoramiento de vivienda del tipo «pisos saludables», el mejoramiento de la cobertura educativa y el desarrollo de campañas educativas que involucren los temas de higiene y sexualidad. REFERENCIAS Brockerhoff, Martin, and Paul Hewett (2000), «Ethnicity and Child Mortality in Sub-Saharan Africa», Bulletin of the World Health Organization, 78(1). Currie, Janet (2011), «Inequality at Birth: Some Causes and Consequences», American Economic Review: Papers & Proceedings, 101:3. Curtis, Val, and Sandy Cairncross (2003), «Effect of Washing Hands with Soap on Diarrhea Risk in the Community: A Systematic Review», Lancet Infectious Diseases, 3. dane, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2007), Colombia, una nación multicultural. Su diversidad étnica, Dirección de Censo y Demografía. http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf. dane, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Sin Título (2008), en www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Tt%2fhynfdhkg%3d&tab id=238. Dickersin, Key; Higgins, Karen, and Meinert, Curtis (1990), «Identification of Meta-analyses. The Need for Standard Terminology». Control Clin Trials. 1990;11(1). Domínguez, Carolina, y Eduardo Botero (2005), «Evolución del servicio de acueducto y alcantarillado durante la última década», Documento cede 2005-19, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá. Esrey, Steven, and Jean Habitch (1988), «Maternal Literacy Modifies the Effect of Toilets and Piped Water on Infant Survival in Malaysia», American Journal of Epidemiology, 127(5). 24 DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD Y LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES… Esrey, S.A.; J. B. Potash; L. Roberts, and C. Shiff (1991), «Effects of Improved Water Supply and Sanitation on Ascariasis, Diarrhoea, Dracunculiasis, Hookworm Infection, Schistosomiasis, and Trachoma», Bulletin of the World Health Organisation, 69(5). Esrey, Steven (1996), «Water, Waste, and Well-Being: A Multicountry Study», American Journal of Epidemiology, 143(6). Galdo, V, and V. Briceño (2005), «Evaluating the Impact on Child Mortality of a Water Supply and Sewerage Expansion in Quito: Is Water Enough?», Working Paper ove/wp-01, Interamerican Development Bank, Washington, d. c. Gunther, I., and G. Fink (2010), «Water Sanitation and Children’s Health: Evidence from 172 dhs Surveys», Policy Research Working Paper No. 5275, World Bank, Washington, d.c. Jatrana, Santosh (2001), «Infant Mortality in a Backward Region of North India: Does Ethnicity Matter?», National University of Singapore, Asian Metacentre Research Paper Series, No. 14, Singapore. Larsen, Bjorn (2003), «Hygiene and Health in Developing Countries: Defining Priorities through Cost-Benefit Assessments», International Journal of Environmental Health Research, 13. Mora, John James (2006), «Datos de panel en Probit dinámicos», Revista de Estudios Gerenciales, Universidad icesi, Cali, Vol 22, No. 101. Olabisi, Adewara, and Martine Visser (2011), «Use of Anthropometric Measures to Analyze How Sources of Water and Sanitation Affect Children’s Health in Nigeria», Environment for Development, Discussion Paper Series, 11-02. Olufunke, F., and O. Obafemi (2009), «Ethnic Differentials in Childhood Mortality in Nigeria», Population Association of America, http://paa2009.princeton.edu/abstractViewer.aspx?submissionId=91346 Organización Mundial de la Salud y unicef (2007), «La meta de los odm relativa al agua potable y el saneamiento: El reto del decenio para zonas urbanas y rurales». http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/mdg_es.pdf Organización Mundial de la Salud (2009), «Estadísticas Sanitarias Mundiales». http://www.who.int/whosis/whostat/es_whs10_Full.pdf Otero, Andrea (2011), «Combatiendo la mortalidad en la niñez: ¿Son las reformas a los servicios básicos una buena estrategia?», Centro de Estudios sobre Economía Regional, Banco de la República, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, No. 139, Cartagena. 25 MAURICIO RODRÍGUEZ GÓMEZ Organización de las Naciones Unidas. (2010), «Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe 2010». http://www.colombialider.org/wp-content/uploads/2011/03/ objetivos-de-desarrollo-del-milenio-informe-2010.pdf Profamilia, Ministerio de Protección Social, Bienestar Familiar y usaid (2010), Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Bogotá, Colombia. Rutstein, Shea (2000), «Factors Associated with Trends in Infant and Child Mortality in Developing Countries during the 1990’s», Bulletin of the World Health Organization, 78(10). Sánchez-Triana, Ernesto; Kulsum Ahmed y Yewande Awe (2007), «Prioridades ambientales para la reducción de la pobreza en Colombia: Un análisis ambiental del país para Colombia», Banco Mundial, Mayol Ediciones, Bogotá, Colombia. Schulpen, T. W.; J. E. Van Steenbergen, and H. F. Van Driel (2001), «Influences of Ethnicity on Perinatal and Child Mortality in the Netherlands», Archives of Disease in Childhood. http://adc.highwire.org/content/84/3/222.full Shi, Aqing (1999), «The Impact of Access to Urban Potable Water and Sewerage Connection on Child Mortality: City Level Evidence», Economists’ Forum, World Bank. http://siteresources.worldbank.org/dec/Resources/847971104597464088/2578_EF_chap9.pdf Spencer, N. J., Weighing the Evidence: How is Birthweight Determined?, London: Radcliffe Publishing Ltd., 2003 Unicef, Who, World Bank, and United Nations (2010). «Levels and Trends in Child Mortality: Report 2010», United Nations Children’s Fund. http:// www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2010.pdf Viafara, Carlos y Urrea, Fernando (2007), «Pobreza y grupos étnicos en Colombia: Análisis de sus factores determinantes y lineamientos de políticas para su reducción». Estrategia para la reducción de la pobreza y vulnerabilidad. dane, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá, Colombia. Waddington, H.; B. Snilstveit; H. White and L. Fewtrell (2009), «Water, Sanitation, and Hygiene Interventions to Combat Childhood Diarrhea in Developing Countries», Synthetic Review 001. (International Initiative for Impact Evaluation). http://www.3ieimpact.org/admin/pdfs2/17.pdf 26 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE DAVIDE GUALERZI* ABSTRACT This paper is part of a larger project aiming at revitalizing «high development theory». It examines the roots of development economics, tracing it back to the seminal contributions of European émigrés to the uk and the us in the 1930s. Developed mainly by German speaking economists it became very influential in the 1950s and 1960. It was virtually pushed out of economic theory and research by the new course in economic analysis, relying more and more on a formalized approach. Discussing the reasons of the dismissal, Paul Krugman has identified a basic model where modernization was a self-sustaining process centered on the interaction between scale economies and market size. That is hard to fit into standard competitive analysis and so it was abandoned. The paper focuses on the basic model and argues that a fruitful way to develop the interaction between scale economies and market size is focusing on the process of market formation. This is a key issue for updating and bringing forward the fundamental insight of high development theory. The paper calls attention to the differences in the way the question is articulated in developed and developing economies. In developed economies the main problem is to overcome the tendencies towards market saturation. In developing economies the main * The author is Associate Professor, Department of Economic Sciences «Marco Fanno», School of Political Sciences, University of Padua, Italy. E-mail: [email protected]. This paper was presented at Universidad Tecnológica de Bolívar in February, 2012. Submitted: February 14, 2012; accepted: March 31, 2012. Economía & Región, Vol. 6, No. 1, (Cartagena, junio 2012), pp. 27-48. 27 DAVIDE GUALERZI problem is to build up the domestic market. Constraints arise from income distribution, social conflicts and environmental problems. We argue that the focus on market formation helps to shape a research agenda that, while based on the approach of high development theory, can address the formidable challenges posed by the development of a heterogeneous periphery dominated by the new giants in Asia and Latin America. Key words: Development, development economics, Krugman, scale economies, increasing returns, market creation jel Classifications: O16, O25 RESUMEN La economía del desarrollo: Una perspectiva teórica e histórica Este trabajo es parte de un proyecto más amplio cuyo propósito es revitalizar la llamada «alta teoría del desarrollo». Se examinan las raíces de la teoría del desarrollo, rastreando sus orígenes en las contribuciones seminales de emigrantes europeos al Reino Unido y a los Estados Unidos, en la década de 1930. La teoría del desarrollo fue desarrollada principalmente por economistas germano-parlantes y fue muy influyente en las décadas de 1950 y 1960. Fue virtualmente expulsada del cuerpo de la teoría y la investigación económica por el nuevo rumbo que tomó desde entonces el análisis económico, que depende más y más de un enfoque formal. Al examinar los motivos de la expulsión, Paul Krugman identifica un modelo básico en el cual la modernización era un proceso auto-sostenido centrado en la interacción entre economías de escala y tamaño del mercado. Este enfoque difícilmente encaja dentro del análisis competitivo corriente, de manera que fue abandonado. El ensayo se concentra en el modelo básico y argumenta que una manera fructífera de desarrollar la interacción entre economías de escala y tamaño del mercado es enfocarse en el proceso de formación de mercados. Este es un tema clave para actualizar e impulsar hacia adelante la contribución fundamental de la alta teoría del desarrollo. El trabajo llama la atención hacia las diferencias en la forma en que esta cuestión se articula en economías desarrolladas y en desarrollo. En las economías desarrolladas, el principal problema es superar las tendencias a la 28 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE saturación de mercados. En economías en desarrollo, el principal problema es expandir el mercado doméstico. Los impedimentos se derivan de la distribución del ingreso, los conflictos sociales y los problemas ambientales. Argumentamos que enfocarse en la formación de mercados ayuda a construir una agenda de investigación que, aunque basada en el enfoque de la alta teoría del desarrollo, puede tratar los formidable retos que representa el desarrollo de una periferia heterogénea dominada por los nuevos gigantes de Asia y América Latina. Palabras clave: Desarrollo, economía del desarrollo, Krugman, economías de escala, rendimientos crecientes, creación de mercados Clasificaciones jel: O16, O25 I. INTRODUCTION The purpose of this paper is to lay out the basis for a historical and analytical appraisal of development economics and suggest a possible direction along which to pursue its original approach. This appears to be a preliminary step for further research aimed at a more satisfactory framework for the study of development in the present conditions of the world economy. In particular, the rise of some large developing economies in Asia and Latin America present formidable challenges for the study of development and underdevelopment; it seems then appropriate to look back at the foundations of development theory. The paper lays out the basis for a larger research project addressing three topics. One concerns the historical roots of development economics, or high development theory, as labeled by Paul Krugman. The second is the basic analytical structure of such a theory. The third is the focus on market formation that offers a possible useful contribution to the basic scheme and thus a promising way to bring back development economics as a fundamental tool for the study of development. These topics clearly go beyond the limits of a brief paper. No comprehensive discussion is attempted, but primarily a new perspective is presented, which redefines the research agenda of development economics and brings it to bear on the analysis of emerging markets in the context of the crisis of the late 2000s. 29 DAVIDE GUALERZI II. THE HISTORICAL ROOTS OF DEVELOPMENT ECONOMICS Development economics has its roots in a series of seminal contributions. Although hard to label them a school of economic thought, they have nevertheless a similar approach to the question of development and a common set of analytical tools. Early development theorists were for the most part émigrés from Europe, fleeing political persecution. They contributed most to the establishment of this field of study. Very important contributions were those of Latin Americans, which are, however, less known.1 In fact, there were two effects of European émigrés on Economics in the us. On the one hand, the entire discipline of Economics was deeply affected by this migration of people and ideas. On the other, new fields of investigation entered the domain of economic science. Among them was precisely development economics. The work and ideas of economists that moved from Europe to the United States and Great Britain in the 30s and the 40s were deeply influential on the discipline, determining what was in fact a new course in the history of economics. Indeed, the internationalization of economics was rather its “Americanization”. It occurred mainly through the migration after 1933 of German-speaking economists from Nazi Germany and from Stalinist Soviet Union, as in the case of Jacob Marshack (Hagemann, 2007 and 2010). As Samuelson (1988, p. 319) put it: «The triumphant rise of American economics after 1940 was enormously accelerated by the importation of scholars from Hitlerian Europe». The rise of «American economics» can be described as the creation of a commonly recognized analytical and methodological standard in the discipline. European émigrés very much contributed to the establishment of the new standards for the economics profession (the professional “Gleichschaltung”), defined by a growing importance of mathematical economics and econometrics. The use of formal, mathematical methods to conduct the theoretical analysis of the economy became the decisive characteristic of modern economic thought. That may have reflected a national style of economic research characterized by a high degree of specialization and applied work. Nevertheless, the reasons 1 On the Latin American contributions to development economics, see Boianovsky (2010) and Gualerzi and Cibils (2011). 30 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE for this peculiar development should be investigated further. One question in particular deserves consideration: Why was the national (i.e. us) style of research, conceivably rooted in the Anglo-Saxon culture, brought to a new level of completion by economists coming from the European continental tradition and culture? What matters here is to note that European émigrés were also most influential in the establishment of a body of theory and research which came to be known as development economics and that occurred at the same time —except that it was going in an altogether different direction. Development economics became a new discipline because of the work and teaching of continental economists in the United States and Great Britain. Their concern was industrialization and economic development in the backward areas of Europe. The classic article by Paul Rosenstein-Rodan (1943) was written to address the problem of development in Eastern and South Eastern Europe. Besides Rosenstein-Rodan the best known names are probably Alexander Gerschenkron, Albert Hirschman, Kurt Mandelbaum and Hans Singer. The institutional centers for the development of the new discipline in Great Britain were mainly London and Oxford, where Mandelbaum and Rosenstein-Rodan were teaching. These scholars stand out for their original insights into the problem of development, but also for a way of theorizing that is the opposite of what was becoming dominant in economics. As Krugman points out, high development theory was in essence discursive and non-mathematical. It followed an entirely different path. The leading role played by Hirschman and Rosenstein-Rodan, together with a few others (for example, Gunnar Myrdal), highlights an intellectual development that has little in common with the establishment of the new mainstream in economic science. Development economics is from the beginning a distinct and peculiar branch of economics. Its eventual demise can be traced back to these origins. III. THE FALL AND RISE OF DEVELOPMENT ECONOMICS A. The strange story of development economics Against this historical background stands the question of what has become of development economics today. This is relevant given the rise of «developing economies», and in particular the so-called «four tigers» (Hong-Kong, Taiwan, 31 DAVIDE GUALERZI Singapour, Korea) in the 1980s (Amsden, 1989 and 2001) and the new economic powers in Asia (China and India) and Latin America (Brazil) in the 1990s and 2000s. Some years ago, Paul Krugman (2005) reconstructed the making of this field of investigation and offered some reasons for its demise.2 Krugman analyzed what he calls the strange story of development economics. What is this strange story? It is a story of «some loss of knowledge», or «the evolution of ignorance» (p. 3) which, in Krugman’s opinion, is a necessary step in the progress of science. Krugman attributes the dismissal of what he calls «high development theory» to the rise of improved techniques in economics. Model building became the standard of the profession, and in the process the development theories of Hirschman and Myrdal became to economists «not so much wrong as incomprehensible» (2005, p. 1).3 While the development of the science of Economics took a more formalized approach, high development theory is instead noted for its «adherence to a discursive, non mathematical style» (p. 4), which Krugman regards as «archaic in style even for its own time». Squeezed between these two opposite «methods», Krugman argues, the fundamental insight into the problem —the very substance that made valuable the theory— got lost. That lasted a number of years, indeed until Krugman himself brought back into the picture some of these ideas.4 That implies the loss of knowledge as a step in the progress of science. In Krugman’s reconstruction, the virtual cancellation of development theory is the result of the direction taken by mainstream economics. Although fully relevant to the issue of development,5 its dismissal as a tool of analysis and policy is the result of the evolution of the discipline. Krugman argues that the method 2 The references in the text are to «The Fall and Rise of Development Economics», an article posted in 2005 in Krugman’s web site. These ideas were originally expounded in Krugman, 1993. 3 Something similar must have happened to regional economic analysis. Contributions such as those of Myrdal and Francois Perroux set the discipline on a path largely divergent from that of more mainstream «regional economics». Notice that both Myrdal and Perroux were development theorists focusing on the regionalspatial dimension. 4 One example is the new theory of international trade (Krugman, 1985, 1991). The theory is based on the recognition of the role played in specialization and trade by static factors, such as factor endowments, and dynamic factors, which account for increasing returns. For example, in the case of fdi (Foreign Direct Investment) it implies the need to distinguish between scale economies at the level of the single plant and at the level of the enterprise. Production in less developed countries is the result of the joint operation of lower factor prices and the internalization of «joint inputs» services, which are enterprise-specific. 5 «The irony is that we can see that high development theory made perfectly good sense after all.» (p. 1). 32 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE based on abstraction and formalization, i.e. model building, took over economic science, to the point of marginalizing a discourse that could not be fitted into formalized models. It fell out of the theory and ended up largely ignored. Indeed, it was too good to fit into formalized models. But economic science cannot progress without modeling. Models are indispensable for controlled experiments and to establish the main relationships of theory based on logical coherence. That is imperative to handle complexity that is otherwise intractable. Designed to highlight why the theory was virtually dismissed, Krugman’s argument is certainly telling a part of the story, and yet is somewhat puzzling. The issue at hand is why development theory lost its relevance in favor of a return to the analysis of development based on mainstream economics and market orthodoxy. Considering its deep roots in the history of economic thought and the major impact it had, it is indeed difficult to understand how it could be almost completely wiped out. Krugman highlights the logic of the dismissal. Pitting against each other relevance and modeling, richness and rigor, he explains the crisis of development economics purely as a result of a methodological shift.6 However, at closer consideration the issue seems to be not so much modeling but theory. Theory is a matter of finding the appropriate abstractions. So the shift in method was part of a shift in theory and, in particular, in the choice of the appropriate abstractions. The fundamental issue appears to be the theoretical treatment of externalities and economies of scale. They could not fit into rigorous, albeit admittedly simplistic, economic models. The kind of theory or, if you like, the way of theorizing favored by the mainstream could not accommodate the problems discussed by high development theory. We could conclude that theoretical principles, rather than choice of method, determined the dismissal of development economics. There is, then, another side to the issue that is worth investigating: the shift of method did not occur out of the blue; it responded to a change in theory. One may ask whether the fundamental issue was model-building or rather the kind of modeling, based on constrained maximization. The question would then be much more theoretical than methodological. The crisis in the field of economic development would then be driven, more than by the distinction between method and theory, by the rise of mainstream economic theory. To be true, ex«This paper, then, is a meditation on economic methodology, inspired by the history of development economics…» (p. 1). 6 33 DAVIDE GUALERZI ternalities, economies of scale and cumulative causation cannot fit modeling, but more fundamentally economic theorizing concerns something else. After all Krugman himself highlights how the fundamental ideas of development economics can be presented formally, in the sense of exposing some fundamental relationship in rigorous terms. That strongly suggests that it was not primarily the method that drove out of sight the problems posed by development theory; it was, rather, the very notion of what economic theory was about. Rigor only requires picking the best abstractions with respect to the fundamental theoretical issues. If one differs on what the theory is about the rest follows.7 This argument can certainly be pursued further to establish what is indeed the crux of the matter. That raises questions that go beyond the brief examination of the issue presented here. It is, however, rather hard to see the dismissal of the highly relevant body of theory that Krugman neatly outlines as purely an unfortunate case of economists becoming increasingly incapable of following up the central arguments, so as to make it irrelevant. That, notwithstanding the fact that the inclination towards the use of formalization and in general the approach at theorizing may differ among economists. B. The fundamental structure of development economics Krugman’s discussion is nevertheless very helpful to examine the fundamental structure of development economics and also to place in perspective the main questions for a revitalization. According to Krugman, «Loosely, high development theory can be described as the view that development is a virtuous circle driven by external economies -- that is, that modernization breeds modernization. Some countries, according to this view, remain underdeveloped because they have failed to get this virtuous circle going, and thus remain stuck in a low level trap. Such a view implies a powerful case for government activism as a way of breaking out of this trap» (p. 2). The main ingredients in most versions of high development theory were, first, the self-reinforcement coming from «an interaction between economies of scale 7 34 In this respect it is of great interest what Krugman says about the use of models and metaphors. DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE at the level of the individual producer and the size of the market», (ibid.) and, second, some sort of dualism such that the modern sector would have higher productivity, and therefore could pay higher wages, than the traditional one. «The story then went something like this: modern methods of production are potentially more productive than traditional ones, but their productivity edge is large enough to compensate for the necessity of paying higher wages only if the market is large enough. But the size of the market depends on the extent to which modern techniques are adopted, because workers in the modern sector earn higher wages and/or participate in the market economy more than traditional workers. So if modernization can be gotten started on a sufficiently large scale, it will be self-sustaining, but it is possible for an economy to get caught in a trap in which the process never gets going» (p. 2). The problem is that by the late 1950s mainstream economics, argues Krugman, was becoming increasingly hostile to the kinds of ideas embodied in high development theory, and in particular increasing returns tended to disappear from the discourse. But increasing returns are «invariably crucial to the argument» (p. 3). The problem is that economies of scale «were very difficult to introduce into the increasingly formal models of mainstream economic theory» (ibid.). Indeed, high development theory rested on something that nobody knew exactly how to put into formal models (p. 5). IV. DEVELOPMENT ECONOMICS AND MARKET FORMATION As the title of Krugman’s paper suggests, the main ideas of «high development theory» are, in a sense, making a comeback. It is an open question, however, how influential the approach is in current research and in devising development policies. Central elements such as externalities in development and increasing returns are still a challenge to economic thinking, as they were in the years of the first rise of development economics. I would like to go into the substantive matter of the basic structure of high development theory, suggesting a way to improve and expand on the insight concerning the relationship between economies of scale and the size of the market. To do that, a discussion of the question of market formation and structural change is relevant. 35 DAVIDE GUALERZI It is useful in this respect to recall what Krugman regards as «the essential high development model» (p. 2), that is, Rosenstein Rodan’s Big Push argument. The main point is the establishment of large scale (modern) production in manufacturing (economies of scale) by drawing workers from the pool of the unemployed and/or low paying agricultural activities (dualism). Upstream is the large investment necessary to establish modern industry, downstream the effects of higher wages. Parallel to that is the recognition that large investment in one industry might be unprofitable in isolation —thus the call for coordinated investment in many industries, which is the essence of the Big Push. But one can also see in this the basis for an argument about market creation that occurs through the converging forces of rising incomes for a large part of the population and the establishment of new consumption patterns and lifestyles. This is the basis of a virtuous cycle of growth, propelling further prospects for investment and the possibilities of changes in lifestyles. This is largely consistent with cumulative causation; indeed market creation is a fundamental aspect of it and completes the development mechanism. After all, the interplay between economies of scale and market size is the simplest way to conceptualize the close relationship between modernization of production and market formation. Yet another example of the central role played by the interaction between scale economies and market size are Hirschman’s backward and forward linkages. Indeed, Krugman says that circular causation was a part of Allyn Young’s (1928) analysis of increasing returns; it can be added that this is where precisely the issue of quantitative and qualitative increasing returns arises in connection with the growth of the market. We can conclude that market formation, although hardly discussed as such, is an essential aspect of high development theory and a possible variable to develop the approach. The point is to articulate the mutual reinforcement between market growth and economies of scale. V. ON MARKET FORMATION: A NEW APPROACH A fundamental limitation of the approach is that the interdependence between economies of scale and the extension of the market does not clarify what is no doubt a complex set of causal relationships. The point of the strategy of development is to break into the mechanism of economic expansion. That is, in 36 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE essence, the «big push». But the sequence of development is not further investigated. The question can be dealt with by a simple scheme based on Keynesian premises. Although arising from the effort to address the question of long-term stagnation tendencies in advanced industrial economies, such a scheme highlights in general the mechanism of market creation. The approach is centered on the structural dynamics of market creation (Gualerzi, 2010). Its distinctive characteristic is to look at the change in consumption patterns as a fundamental aspect of growth, which in turn allows for a fresh look at investment and structural change. Consumption patterns are the result of the change in the forms of need satisfaction. In a market economy, needs are satisfied by means of commodities. Therefore, these forms are the result of a potential realized by specific commodities and systems of commodities, by means of investment in these commodities. This is the first and fundamental step of market creation: the exploitation of a potential (the market to be) by private investment. Firms are engaged in a market development effort confronting more than the existing demand —what we can call potential demand. The aim is to identify and examine the potential implicit in need development into a more narrowly defined notion of potential market. This arises from the demand side the development of commodities and systems of commodities, i.e., the size and forms of innovative investment. Potential market has a greater degree of determinacy than potential demand. It depends on the previous development of the structure of needs, manifested in established patterns of consumption. It emerges as a possibility implicit in the variation of current patterns of consumption and a stimulus to investment aimed at modifying current forms of need satisfaction. It can be said that changes in consumption, which redefine the way needs are satisfied, also permit their development. Therefore, in a market economy the notion of needs cannot be grasped without reference to the ways in which they are satisfied. What then comes to light is the other side of the transformation of consumption patterns: they evolve in a manner consistent with the creation of new markets, therefore sustaining market formation. Market creation is the other side of the new forms of need satisfaction. It proceeds from firms’ efforts to develop the markets that successfully redefine the structure of consumption and therefore the development potential of the need structure. New markets arise from this process and contribute to overall market expansion. In order for that to happen a 37 DAVIDE GUALERZI key aspect is the interdependence of needs and the mutual determination of the needs structure and systems of commodities. The tools to this end are investment spending, mobilizing productive technology, organization, and material and immaterial resources. Market development strategies are, therefore, substantiated by investment in a variety of different areas, from the acquisition of new technology to market research, from the experimentation with new products to the policies of image and selling effort. The efforts directed to translate potential market into actual market, when successful, results in new market formation that sustains the rate of growth of the firm, as well as that of the aggregate economy, as can be expected from any form of autonomous investment. It is precisely the focus of investment that gives a clear sense of determination to the process of market formation. In this respect, there is a two-way relationship between investment and market growth. In the first stage, that of market development in a strict sense, investment establishes an innovation as a viable consumption alternative; in the second, that of market expansion, eventually culminating in the last stage of maturity, investment responds and follows market growth. In short, investment first «creates» the market; then it responds to its expansion.8 Thus, it is only in the second stage that the more established notion of investment as capacity creation takes hold fully, as the diffusion of innovation in consumption drives market growth. In this second stage investment responds to demand (or expected demand), contributing to further growth of the market. We can conclude that investment «drives» market growth and, according to the stages of market development, market growth stimulates further investment.9 This development process generates income that, in principle, could be spent to buy the new products, transforming a potential market into an actual market. It appears that development economics, a result of the intellectual trends in economics of the 1950s, has focused exclusively on the cumulative causation arising from an initial stimulus. That is why it insists on the role played by government and by public investment. In this respect, the scheme outlined above a) brings into light the fundamental force, innovative investment, that can set 8 The stages of market development are quite clearly shaped after the product cycle, approximated by a sigmoid pattern of growth. This is more fully discussed in Gualerzi, 2001, Chapter 5. 9 In the aggregate, market expansion will depend on how radically new is the innovation introduced, the pace of diffusion and how deep is the process of transformation it entails. 38 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE in motion the development sequence, and b) it highlights that the interaction between scale and market size is typical of the second stage of market formation —what we have called the stage of market expansion. Admittedly, the structural redefinition of the market in stage one is much more important for contrasting the effects of saturation of established markets (mature sectors) that face decreasing rates of sales. Thus, it is fundamental to understand market formation within the structural and institutional conditions of advanced market economies. What appears more relevant from the point of view of developing economies is the rapid growth of the market associated with the diffusion of products and associated lifestyles that have already reached maturity in developed economies. Nevertheless the scheme has a general relevance: it addresses the problem hidden in the interdependence between industrial modernization (economies of scale) and market formation (the size of the market) that is at the core of high development theory. On the one hand, it suggests a way to enrich and update the «big push» argument; on the other, it highlights the relationship between investment and the potential contained in the expansion of the domestic market. This is possibly the most important issue for consolidating growth in the developing economies of Asia and Latin America. The scheme, therefore, opens the way to examine how the issue of market formation and the rise of new markets are articulated differently in developed and developing economies. This highlights, first, the limits imposed on market formation in advanced industrial economies and in particular on the consumerdriven us economy, and, second, how the issue surfaces in the rapid growth of developing economies. VI. ADVANCED ECONOMIES A. Technological Development It is often argued that, in advanced economies, new markets are the result of technological change. Let us consider the latest «technological revolution». Though often overstated, it is hardly disputable that icts and their impact on development reached a new stage of maturity in the last two decades, particularly in the United States. The rise of the Internet economy and the investment-driven us boom in the second part of the 1990s shows that technological change can stimulate spurts 39 DAVIDE GUALERZI of growth. But it resulted in a bubble, and its collapse fed right into the current crisis. Focusing on market formation helps to consider the limitations this process encountered. Ultimately new information technologies, despite the Internet boom, did not breed long-term expansion, as witnessed by the recession of the late 2000s. In fact the collapse of the 1990s boom and the subsequent recovery incubated the financial crisis that began in the us in 2007 (Gualerzi, 2010). The expansion did create new markets but it then collapsed over the failure of a deeper process of market formation. Thus, the need to examine, in this particular ins­ tance, the limitations of a growth pattern centered on icts on the process of market development. There are not only opportunities but also barriers to consumption transformation and market growth associated with digitalization and the spread of the Internet. There are four main aspects of such barriers (Gualerzi, 2010, Chapter 7): 1) Computer literacy and skills acquisition. Computer literacy and familiarity, depending on age, early experience and skills acquisition, works as a limiting factor on the transformation based on the Internet and «virtual reality» as a viable notion for economic development. But limitations may have an altogether different nature. 2) Time in the home and domestic capital. The Internet affects the allocation of time between the production-consumption activities that take place in the private, domestic sphere. All too often the shift of certain functions away from the market to private time and the home setting (which by the way can be of very different quality and «capital intensity») is treated as a shift at zero cost. But access is an empty notion without the time it requires. This is often overlooked, insofar as it is assumed to be negligible, per se and/or with respect to the time it saves. 3) Costly equipment and Internet access. If time use is a «hidden cost», other costs, although also overlooked, are quite tangible. Neither the equipment nor Internet access are free. They are simply included in what has become a higher «domestic capital», such as electric appliances and domestic electri­ city bills. Second, these home-based activities rely on a fundamental capital that is the home itself. 4) The notion of home and place. icts and the Internet are partially reversing a long run tendency towards industrialization of domestic production (Nell, 1998). While we observed in the past a massive exodus from homes of the 40 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE production of goods and services, we are witnessing now the re-importing of some functions to the sphere of domestic production. Thus, the need to observe the often neglected costs of transformation and the way they affect consumption, domestic life and, ultimately, the very notion of home. Finally, it should be noted that there are still other limitations, derived from negative externalities. The domestic use of ict products and, in particular, the access to virtual reality may have costs that are largely social, more than strictly economic. There are indications that these costs may lay, for instance, in the phenomenon of addiction that has been observed by clinical research. Admittedly, this is only a first analysis of the limitations engendered by a growth pattern centered on icts. It can certainly be the subject of further development.10 The point is that these barriers are usually underestimated when they are perceived at all. In particular, the peculiarities and difficulties of a deeper transformation driven by the Internet highlight why the diffusion process may not result in the same rapid growth of the market as in the past. In other words, we have seen the difficulties that icts encounter for becoming a new engine of growth, as other general-purpose technologies (or epoch making innovations) have done in the past.11 These limiting factors, together with the balance of costs and benefits, shed a negative light on the prospects of ict-driven market growth. It may be said that we have now a first clear picture of these limits on the information economy and society. An indication of this is what happened in the 2000s. The diffusion of ict products and the Internet, together with some trends of transformation, have continued unabated, sustained by the same forces of computerization and access. Still, a new expansive phase did not occur. Technology development —and productivity growth— continued, in directions that were already evident in the 1990s. However, the positive aspects of the boom dissipated into a new slowdown of the economy. The recovery after 2003 was pulled by booming household debt that sustained high levels of consumption and eventually collapsed in a liquidity crisis that triggered a recession. The example of icts in the 1990s and 2000s weakens the general trust in new technologies as creators of new markets. That stimulus must be seen in the con10 In this respect one should look, for example, at the work of Jonathan Gershuny, in particular his analysis of the effects of the Internet on time uses and the domestic sphere. See Gershuny, 2000 and 2003. 11 In this light the boom at the end of the 1990s appears to be more than an adjustment in a continuing growth path. It is, rather, a severe halt, precisely because of its capacity to create new markets. 41 DAVIDE GUALERZI text of the barriers to market formation: overcoming these barriers may depend on changes in economic and social organization and in institutions that are difficult to induce, in fact difficult even to delineate. Emerging New Markets To be sure, there is more than icts on the frontier of technological innovation. We can look at the past decade to see that some trends of development have returned to the fore. One centers on energy and the environment, which appear closely related issues, converging into the question of the transition to a so-called green economy. A second is biotechnologies. Let us consider them briefly, looking only at features that may be thought to promote or limit market expansion. The green economy The questions of energy and the environment reached a new and critical stage with the worsening of the environmental problem worldwide and the mounting pressure posed by global warming and climate change. In this respect, one can notice, on the one hand, the pressure created by the rise of oil prices and the uncertainties about oil reserves and market prospects. On the other hand, we see the alternative energy industry stepping forward into a rapidly growing market. But these developments in energy and the environment are laying heavy pressure on the transportation and automobile industries. The latter is going through a deep crisis and reconsolidation, subject to the search for an alternative to the internal combustion engine and/or to the automobile as the master of private transportation. Previously the environmental problem was mostly a matter of protection, i.e. containing air and water pollution and preserving the natural environment. Now, especially the climate change problem is a pervasive issue, calling into question the short-term sustainability of the economic system. There are problems that are reaching a crucial stage and need to be addressed urgently. Global warming and climate change are the results of carbon dioxide (co2) emissions of industrial production and cattle breeding. This generates a formidable challenge of industrial reconversion. So far, discussion has revolved around setting limitations to emissions (hoping that it will work backward on the choice of «clean» or at least cleaner technologies) and trading emission rights. 42 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE The energy industry also emits carbon dioxide and, like other industrial activities, burns fossil fuels. It is, however, at the core of the general environmental problem because it extracts oil and produces oil derivatives. Focusing on energy helps to narrow down the problem of new markets, revolving around oil and automotive transportation. Indeed the large question that seems ripe for further development is that of the alternatives to oil and the automobile. Both seem to depend, on the one hand, on the limits set by the environmental problem and global warming, and, on the other, on oil prices and reserves. Alternative sources of energy are available, but for the development of a green economy it seems necessary to create incentives for fossil fuels to be used in homes and industries and to create technologies beyond the internal combustion engine for transportation. Further analysis should focus on such development, analyzing the oil market, the alternatives to the combustion engine and the alternative energies industry, beginning with solar technologies. Though it may do so in the future, so far green investment has not provided much of a push to growth. Solar energy use, for example, appears to be booming in Germany and many other places, including China. But solar energy displaces other sources of energy. The question is how much new employment it will create. Climate change also affects ecosystems. New issues concern biodiversity and the natural and human environments, indispensable to the livelihood of local populations. Here the question crosses with that of agriculture, and especially agro industry and biotechnologies. Biotechnologies After icts, this may be the most advanced of the sectors that may trigger a boom. In biotechnologies there is a great deal of r&d and a large amount of investment by venture capital, so that the rate of formation of new companies is high. A little reflection suggests fantastic possibilities: A cure for cancer? For diabetes? Regenerating the heart? Growing replacement organs? Repairing arthritic joints? Staving off old age, perhaps by genetic engineering? Surely the markets would be endless… Nor are biotechnologies only medical; there are new seeds, new pesticides, new crops and new or at least improved animals. There may even be biological computers, faster than anything we have now. Unfortunately a little more reflection reveals huge and, given our present institutions, perhaps intractable problems. Life-saving, life-enhancing and life-leng43 DAVIDE GUALERZI thening procedures will surely be very costly: Will they only be available to those who can afford them? They will also very likely be available in limited supply, at least initially, but perhaps for a long time: How will they be rationed? Will they go only to those who can pay the price? Public opinion would not accept a market solution. But, if not decided by markets, then who will decide, and on what grounds? These are potentially very divisive questions. Solutions will have to involve an ample public debate. There will almost certainly be a substantial public sector role in providing the services in question. As for genetic engineering, we already can see serious problems emerging: the very successful weed-killers of a decade ago have now spawned very successful resistant weeds —in some cases not only successful but far more damaging than the ones they have replaced. Again there will have to be government regulation and a large public sector role. VII. DEVELOPING ECONOMIES The difficulties of further market development in advanced industrial economies appear to arise from the increasingly complex way in which technologies affect economic and social life. That creates opportunities but also barriers. What the recent experience of advanced industrial economies suggests is that, given the present institutional structure and the role of the state, and no change in the distribution of income, it becomes increasingly difficult to expect a sustained process of market creation. The same limitations could, in principle, arise in developing economies, except that in these cases we are looking at a different set of questions. One set of questions concerns the fact that development is about building institutions, not just markets. Here, of course, a central question is the role of the state (Gualerzi, 2010). However, the focus here is on new markets as a key to the growth of demand that drives economic expansion. In this respect, the main difference is that, in developing economies, the crucial problem is the very process of expanding the market, not the possibility of gluts in those that are well-established. Primary evidence based on the growth rates of countries such as China, India, Brazil, but also other developing economies (see the countries of the G20), suggests that market growth prospects are at present very positive. These countries are expected to grow faster in the next years compared to the developed world. Another group of countries is still struggling to enter some 44 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE sustained process of development. That is part of the complicated picture of the world economy, which is going to be further affected by the current crisis. We are considering here only the first group of developing economies, what we may call growth poles. China is possibly the most paradigmatic case among them. It most clearly is a case in which development is not driven by the exports of natural resources but by the expansion of industry and manufacturing. We ought to recall that China is a peculiar case of a developing economy. It is the first recipient of Foreign Direct Investment and a world power. It has options that other countries lack. Looking at the past twenty years, including the 2008-2009 crisis, one should conclude that China is the most striking example of rapid market expansion. Albeit successful, Chinese growth has been, however, largely driven by world demand and, in particular, by the demand of industrialized economies for its exports. That is not to say that the internal market is unimportant, but it has not been the driving force of expansion.12 Things however appear to be rapidly changing. Increasingly, the attention is shifting to the domestic market. However, one must note that market growth so far depends on the diffusion of Western consumption patterns. In this case technology does in general have positive effects and market formation follows a well-known path. It does not reflect, however, any major novelty or innovation in consumption. This might be detrimental in the long term. The point is that in China there are no problems of market saturation, and they may not arise for years to come. However, market growth in the context of a developing economy, and particularly in China, is facing other obstacles, notably arising from low wages, social constraints, and the deterioration of the environment. This is precisely the point: market development depends on the overall circumstances and structural characteristics of the economy. In this respect it can be noted that, though it is a developing economy, much attention is given in China to advanced technologies, as well to renewable energy and environmentally sound products. China is one of the major investors in solar energy and is moving forcefully into to design of zero-emission automobiles. How this is going to drive the development of the domestic market is the second fundamental question for Chinese economic growth. 12 Krugman, for one, has recently observed that low domestic consumption and the high saving rates are becoming a problem for Chinese growth prospects. 45 DAVIDE GUALERZI VIII. CONCLUDING REMARKS AND RESEARCH QUESTIONS Only further research can firmly establish the role of market formation in the framework of development economics. The working hypothesis is that it can usefully be inserted in that analytical structure. It appears indeed central to an understanding of the question of development and underdevelopment in the xxi century. A starting point is the recognition that in developing economies the bulk of market formation proceeds from the establishment of those patterns of mass consumption that characterized the post-war period in advanced market economies. This process is however subject to other constraints, a fact that defines the peculiarity of the transformation in developing economies. This is a major theme for future research. We have seen that the question has a solid basis in the early development literature, which in turn has its roots in economic ideas in vogue between the two wars. Krugman’s argument helps to identify the fundamental insights of early development economics. The interdependence of the division of labor and the extension of the market and, thus, the cumulative process associated with industrial development is at the core of the approach. This overlooks, however, the question of the actual process of market formation. Krugman certainly contributed to bring back the approach, although one may ask whether the loss of knowledge he discusses is really indispensable to the virtuous cycles of scientific advance. Still, it is debatable whether development economics is now in better shape than it was in the 1950s, when it became practically irrelevant to the development of economic theory. This essay has sought to revitalize that approach and give it a new perspective. We have argued that a major rethinking should a) bring back the question of development and underdevelopment into the domain of theoretical investigation, rescuing it by the simple application of the general principles of mainstream theory, and b) respond to profoundly different circumstances of the world economy. The analytical framework must reflect more accurately the changes that have occurred in the very question of development after the years of high development theory. That should also mark a distinction with a multidisciplinary field such as development studies. 46 DEVELOPMENT ECONOMICS: A THEORETICAL AND HISTORICAL PERSPECTIVE REFERENCES Amsden, Alice (1989), Asia’s Next Giants: South-Korea and Late Industrialization, Oxford University Press. Amsden, Alice (2001), The Rise of the «Rest»: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies, Oxford University Press. Boianovski, Mauro (2010), «A View from the Tropics: Celso Furtado and the Theory of Economic Development in the 1950’s», History of Political Economy, 42, no 2. Gershuny, Jonathan (2000), Changing Times: Work and Leisure in Post-industrial Societies, Oxford University Press. Gershuny, Jonathan (2003), «Web-use and Net-nerds: A Neo-Functionalist Analysis of the Impact of Information Technology in the Home», Social Forces, Vol. 82, No. 1 Gualerzi, Davide (2001), Consumption and Growth: Recovery and Structural Change in the us Economy, Edward Elgar. Gualerzi, Davide (2010), The coming of Age of Information Technologies and the Path of Transformational Growth, Routledge. Gualerzi, Davide, and Alan Cibils (2011), «High Development Theory at cepal», Conferencia eshet Mexico, Encuentro de Historiadores del Pensamiento Económico, «De la era colonial a la globalización: Enfoques y reflexiones en la historia del pensamiento económico», November. Hagemann, Harald (2007), «German-speaking Economists in British Exile, 19331945», Banca Nazionale del Lavoro Quartely Review, Vol. lx, no. 242, September. Hagemann, Harald (2010), «European Emigrés and the “Americanization” of Economics», Presidential Address, European Society for the History of Economic Thought Conference, Amsterdam. Krugman, Paul (1985), «Increasing Returns and the Theory of International Trade», nber Working Papers, No. 1752, November. Krugman, Paul (1991), Geography and Trade, The mit Press. Krugman, Paul (1993), «Toward a Counter-Revolution in Development Theory», Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, 1538, Washington, d.c., World Bank. Krugman, Paul (2005) «The Fall and Rise of Development Economics», http:// web.mit.edu/krugman/www/dishpan.html. Nell, Edward J. (1998), The General Theory of Transformational Growth, Cambridge University Press. 47 DAVIDE GUALERZI Rosenstein-Rodan, Paul (1943), «Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe», Economic Journal, April. Samuelson, Paul (1988), «The Passing of the Guard in Economics», Eastern Economic Journal, Volume xiv, No. 4, October-December, 1988. Young, Allyn (1928), «Increasing Returns and Economic Progress», The Economic Journal, Vol. 38. 48 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA JUAN David BARÓN* RESUMEN El fenómeno de la violencia física contra las mujeres es un problema social y económico alarmante en Colombia. Las cifras para el año 2005 sugieren que el 33% de las mujeres que alguna vez han vivido con un compañero han sufrido violencia física. Aunque existen algunos análisis sobre la violencia a nivel nacional, es poco lo que se conoce sobre la incidencia del problema y sus factores asociados. Este documento usa información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 para analizar la incidencia nacional, y regional, y la importancia de los diversos determinantes de la violencia de pareja contra la mujer. El análisis señala que existen diferencias económicas, y estadísticamente significativas, en la incidencia de la violencia de pareja a nivel regional en Colombia. A pesar de los estereotipos regionales, en varias medidas de violencia de pareja, Bogotá muestra los indicadores más altos, mientras que el Caribe muestra los más bajos. Se encuentra, además, que los niveles de riqueza son un factor asociado a la violencia de pareja a nivel nacional y de Bogotá (entre mayor la riqueza, menor la * El autor es economista en la Unidad de Reducción de Pobreza y Manejo Económico en la región de África Oriental, Banco Mundial, Washington. Este trabajo fue escrito cuando era Investigador del Centro de Estudios Eco­nómicos Regionales (ceer) del Banco de la República, en Cartagena. Correo electrónico: juandbaron@gmail. com. Una versión preliminar de este ensayo apareció bajo el título de «La violencia de pareja en Colombia y sus regiones», en la serie Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, Banco de la República, No. 128, junio de 2010. El autor agradece los comentarios de los miembros del ceer y de dos evaluadores anónimos de Economía & Región. Fecha de recepción: octubre 21 de 2011; fecha de aceptación: 13 de marzo de 2012. Economía & Región, Vol. 6, No. 1, (Cartagena, junio 2012), pp. 49-93. 49 JUAN DAVID BARÓN probabilidad de que la mujer sufra violencia física por parte de su pareja), pero no para el Caribe. Palabras clave: economía de la familia, violencia, regiones Clasificaciones jel: I10, J12, R23 ABSTRACT Partner Physical Abuse Against Women in Colombia Partner physical abuse against women is a social problem of alarming levels in Colombia. Figures for 2005 indicate that at least 33% of women who have ever lived with a male partner experienced some kind of physical abuse. This paper uses the 2005 Colombia Demographic and Health Survey to analyze the national and regional prevalence of physical partner abuse in Colombia. I find that there are regional differences in physical abuse rates even after controlling for both partners’ characteristics and the characteristics of the household (Bogotá showing the highest rates). When comparing the Caribbean region to Bogotá, I also find differences in the association between the probability of experiencing partner abuse and its associated factors. The higher the household’s wealth, the lower the probability of a woman experiencing partner physical abuse in Bogotá (and in Colombia) but not in the Caribbean region. Key words: Family economics, violence, regions jel Classifications: I10, J12, R23 I. INTRODUCCIÓN A pesar de los grandes avances en términos de la igualdad de género en la sociedad, la violencia de pareja en contra de la mujer es un problema serio en diversos países, que tiene importantes consecuencias para los miembros de las familias. Una encuesta realizada en 50 países señala que entre 10 y 50% de las mujeres entrevistadas indicaron haber sufrido algún tipo de violencia física causada 50 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA por sus parejas en algún momento de sus vidas (Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999). La violencia de pareja usualmente viene acompañada de abuso sicológico y sexual (Campbell y Soeken, 1999; Ellsberg, Peña, Liljestrand y Winkvist, 2000), y también existe evidencia de que en las familias donde se presenta violencia entre los adultos, el abuso físico contra los menores también es más prevalente que en familias en las que no se presenta violencia entre los adultos (Appel y Holden, 1998; Edleson, 1999a). La violencia de pareja también tiene un importante efecto sobre la salud de las víctimas y de la familia en general. Hay consecuencias físicas (incapacidades, heridas, desórdenes de salud) y psicológicas (síndromes, desórdenes mentales, cambios de comportamiento) aún después de que la relación abusiva ha terminado (Heise et al., 1999). Adicionalmente, los niños que observan violencia entre sus padres presentan problemas de comportamiento en su crecimiento y tienen una mayor probabilidad de volverse víctimas o victimarios cuando crecen (Edleson, 1999b; Jouriles, Murphy y O’Leary, 1989; Song, Singer y Anglin, 1998). También existe evidencia de externalidades negativas de los niños provenientes de familias en las que existe violencia de pareja hacia sus compañeros de clase. En particular, los compañeros de clase de esos niños de familias violentas obtienen puntajes inferiores en pruebas de matemáticas y lectura comparados con niños de familias en las que no hay violencia de pareja (Carrell y Hoekstra, 2008). La violencia de pareja también es costosa para la economía. En América Latina, donde las tasas de abuso físico contra la mujer son en promedio del 23%, se ha estimado el costo en cerca del 2% del Producto Interno Bruto (Morrison y Orlando, 1997). Este estimativo proviene principalmente de una menor productividad de las mujeres que son víctimas de violencia de pareja y de los costos en que incurre el Estado en atenderlas. En Colombia, se estima que el costo de la violencia de pareja contra la mujer podría alcanzar el 4% del pib (Ribero y Sánchez, 2004). En este estudio se analizan los factores asociados con la violencia de pareja contra la mujer en Colombia. También se busca identificar las diferencias regionales respecto al fenómeno y la importancia relativa de los diferentes factores en las regiones. A diferencia de otros tipos de violencia en Colombia, la violencia contra la mujer ha recibido poca atención de los investigadores sociales a pesar de que, como se muestra en esta investigación, es alta. En encuestas recientes para los años 2000 y 2005, entre el 39 y 40% de las mujeres que alguna vez han tenido una pareja reportan algún tipo de agresión física por parte de la pareja (Kishor y Johnson, 2004; Ojeda, Ordóñez y Ochoa, 2005). En 2005, el 33% de las mujeres 51 JUAN DAVID BARÓN que estaban viviendo con un hombre reportan haber experimentado algún tipo de abuso físico en algún momento de la relación, mientras que la mitad de ellas reportaron abuso en el último año.1 La incidencia de la violencia física contra la mujer ocurre en los diferentes estratos socioeconómicos. A pesar de los altos niveles de violencia, solo el 24% de las mujeres físicamente abusadas deciden reportarlo a las autoridades. A pesar del gran problema social que constituye la violencia contra la mujer, su incidencia relativa es desconocida en las regiones del país. La incidencia de la violencia contra la mujer podría diferir en las regiones de un país en la medida en que existen diferencias regionales en el estatus de la mujer en las sociedades (sociedades patriarcales), en la inequidad del ingreso que tiende a generar violencia (teoría del conflicto y de la falta de oportunidad), o en la falta de lazos y control social (desorganización social) (Straus, 1994). Adicionalmente, la evidencia anecdótica, principalmente basada en reportes periodísticos o en reportes a Medicina Legal, tiende a crear estereotipos de regiones en las cuales la violencia contra las mujeres pareciera ser más común. Este documento evalúa las diferencias sistemáticas en los patrones de violencia de pareja contra la mujer en Colombia y sus regiones. La idea también es evaluar algunas de las predicciones de modelos teóricos en economía sobre la violencia de pareja y realizar pruebas estadísticas que nos permitan afirmar si existen diferencias en los determinantes de la violencia de pareja entre las regiones del país. Las preguntas de investigación que tratamos de responder en este documento son las siguientes: ¿Cuáles son los factores socioeconómicos de la violencia de pareja en Colombia? ¿Es la violencia contra la mujer un fenómeno con mayor prevalencia en algunas regiones? ¿Hay factores más relevantes en unas regiones que en otras? ¿Es la violencia más predominante en algunas regiones del país, una vez se han tomado en cuenta las características de las familias, la riqueza y los niveles educativos? Para responder a las anteriores preguntas se emplea la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ends) que contiene una muestra representativa de las mujeres colombianas en edad fértil (15 a 49 años). La encuesta también tiene representatividad regional, lo que es una ventaja para el presente estudio. Como se argumen1 Dadas las limitaciones en la información sobre violencia de pareja contra los hombres en Colombia, el presente análisis solo tiene en cuenta la violencia de pareja contra la mujer. La encuesta de Demografía y Salud solo entrevista mujeres. 52 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA ta más adelante, esta información es la fuente más confiable sobre violencia de pareja en Colombia. Al ser la encuesta representativa, podemos generalizar los resultados de la muestra a la población de mujeres en el rango de edad establecido por la misma. Para el agregado de Colombia, se encuentra que haber experimentado violen­ cia cuando niño incide positivamente en la probabilidad de experimentar violencia en sus propias relaciones. Así, estar expuesto a violencia en los primeros años de vida pareciera encajar a las mujeres en roles de víctimas y a los hombres en roles de victimarios. La riqueza, y en menor medida la educación de ambos miembros de la pareja, también muestra una asociación importante con la incidencia de la violencia de pareja. Aquellas mujeres viviendo en hogares más ricos exhiben probabilidades inferiores de ser abusadas físicamente. Sin embargo, a nivel regional, hay evidencia de que los determinantes varían dependiendo de la región, siendo estas diferencias económica y estadísticamente relevantes. Los resultados indican que existen diferencias regionales en la probabilidad de que una mujer en una relación de pareja experimente violencia de pareja en su contra. A pesar de los estereotipos regionales, se encuentra que para una mujer en Bogotá es más probable experimentar violencia física por parte de su esposo o compañero, que su contraparte en otras regiones del país. Aún teniendo en cuenta las características de la mujer, su compañero y su hogar, las diferencias regionales persisten. En muchos de los indicadores de violencia física contra la mujer, el Caribe muestra probabilidades que no solo son inferiores a las de Bogotá, sino que en varios casos son las más bajas del país. Las diferencias regionales son más acentuadas en comportamientos violentos menos severos, aunque no por eso menos problemáticos, como lo son los empujones y zarandeos, los golpes con la mano, y las patadas o arrastradas. En la siguiente sección se revisa la economía de la violencia en la pareja. Allí se detalla el surgimiento de la violencia como un tema económico, ya que involu­ cra la decisión sobre la asignación de los recursos escasos de la familia entre el consumo de los miembros de la pareja. Se discuten, además, el modelo teórico representativo y se discuten las principales lecciones aprendidas en los estudios empíricos. En cada caso, se señalan las ventajas y desventajas de la literatura. La revisión de la literatura también informará sobre los determinantes de la violen­ cia, que serán empleados en la parte econométrica del presente estudio. Las secciones 3 a 5 contienen el análisis empírico de los factores asociados con la violencia física de pareja en Colombia y sus regiones. La sección 6 contiene algunas reflexiones finales. 53 JUAN DAVID BARÓN II. LA ECONOMÍA DE LA VIOLENCIA DE PAREJA Esta sección revisa la literatura teórica y empírica sobre la violencia de pareja. La revisión se enfoca en la literatura económica en un esfuerzo por identificar los factores asociados con el fenómeno, y que potencialmente constituyen causas de este.2 Mientras la violencia pueda jugar un rol en la distribución de recursos y actividades dentro del hogar, y mientras queramos entender cómo se logra esa distribución, los modelos económicos pueden ayudarnos a entender los mecanismos presentes y la forma más adecuada de diseñar políticas públicas para combatir el problema. Los análisis empíricos también proveen información importante en términos de la importancia relativa de los diferentes factores que pueden afectar la violencia dentro de la familia en diferentes contextos culturales y sociales. A. ¿Cómo explican los economistas el surgimiento de la violencia de pareja? Como veremos, la mayoría de los estudios sobre violencia de pareja usan como modelo teórico, ya sea implícita o explícitamente, teorías no-cooperativas de la familia para interpretar sus análisis. En general, se asume que los miembros de la pareja (el hombre y la mujer) negocian sobre el consumo individual dentro de la familia, o de las transferencias entre ellos, y el nivel de violencia. El modelo asume que la relación (matrimonio o convivencia de hecho) continúa porque existen transferencias que van del abusador a la víctima de los abusos, dando mayor consumo a la víctima para compensarla por el efecto negativo de la violencia. Estas transferencias no son necesariamente monetarias: pueden ser de acceso a bienes de la familia o de consumo. El abusador transfiere lo suficiente a la víctima de tal manera que aumente su utilidad dentro del matrimonio a la misma que tendría la víctima si fuese soltera. Esta utilidad de reserva, o punto de amenaza, juega un papel central en este y otros modelos, especialmente para la víctima, ya que esta 2 La literatura no económica sobre violencia doméstica es bastante extensa. A pesar de su carácter primordialmente descriptivo, esta literatura ha arrojado interesantes hipótesis sobre los determinantes de la violencia de pareja. Véase, por ejemplo, Heise et al. (1999) y Anderson (1997). Cuando se habla de determinantes se refiere a efectos causales de una variable sobre otra, e identificados a partir de metodologías de identificación adecuadas para tales propósitos. 54 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA determina el nivel de violencia y, así, las transferencias necesarias para mantener a la víctima en la relación. El punto de amenaza de la víctima determina qué tan costoso es para el abusador emplear la violencia. El punto es que el abusador, usualmente el hombre, tiene cierta preferencia por la violencia y está dispuesto a renunciar a parte de su consumo para poder consumir un poco más de esta.3 Uno de los trabajos pioneros en economía en este tema es el de Tauchen y Witte (1995). Estas autoras, usando un andamiaje teórico parecido al arriba descrito, incorporan la violencia de pareja con dos motivos: primero, la gratificación directa (al hombre le gusta la violencia), y segundo, el hombre usa la violencia contra la mujer para inducir ciertos comportamientos de ella. El equilibrio de su modelo depende de: (i) el ingreso de la familia; (ii) de si la utilidad de los miembros de la pareja está en el nivel mínimo necesario para mantener el matrimonio; y (iii) cuál individuo realiza las transferencias. Cuando la utilidad de la víctima está en su nivel más bajo dentro del matrimonio, un aumento del ingreso del hombre aumentará el nivel de violencia y las transferencias ocurrirán de abusador a víctima. En este caso, las transferencias compensan exactamente la desutilidad causada a la víctima; y, también, en este caso el matrimonio no genera ningún beneficio a la víctima. Si el ingreso de la víctima es el que aumenta, la violencia contra ella disminuirá, dado que esta transferirá recursos al abusador (o las transferencias del abusador a la víctima serán menos). En estos dos casos, la violencia tiene un efecto gratificante para el abusador, y no da ninguna ganancia al miembro de la pareja que es abusado. Cuando ambos cónyuges se benefician de la relación (ninguno de ellos tiene un nivel de utilidad igual a su utilidad de reserva), el abusador usa la violencia para manipular el comportamiento de su compañera cuando existen transferencias de ingresos, o para directamente aumentar su utilidad. Un aumento del ingreso de cualquiera de los dos tendrá el mismo efecto en el nivel de violencia y la distribución del bienestar dentro de la familia. Note que en este modelo, un aumento del ingreso del abusador aumenta la violencia entre la pareja. 3 En un reciente trabajo, Card y Dahl (2009) plantean un modelo de comportamiento para la violencia de pareja en el que esta ocurre en episodios, y representa una pérdida de control que el abusador lamenta inmediatamente. Los autores sugieren que los estímulos sicológicos negativos aumentan la probabilidad de que algún miembro de la pareja «pierda el control» más fácilmente. Su evidencia indica que cuando el equipo de fútbol americano pierde de local (estímulo sicológico negativo), los reportes de violencia de pareja a la policía aumentan en un 8%, aun cuando se tienen en cuenta diversos factores que podrían afectar este estimativo. Esto apoya la hipótesis de los autores de que al menos una parte de la violencia de pareja se puede caracterizar como una pérdida de control, en lugar del uso instrumental, y por ende racional, de la violencia en los modelos aquí descritos. 55 JUAN DAVID BARÓN El modelo de Farmer y Tiefenthaler (1996, 2004a) es uno de los pocos en la literatura que explícitamente incorpora la violencia de pareja; teniendo como ventaja adicional la claridad con que se especifican los supuestos del modelo. Este modelo captura las predicciones predominantes de modelos de negociación dentro de la familia que se invocan en múltiples estudios de violencia de pareja. Adicionalmente, se hacen algunos comentarios sobre las ventajas y desventajas del estado actual de los modelos sobre el tema. El cónyuge abusador aumenta su utilidad ejerciendo violencia (V) a través del efecto de la violencia sobre factores psicológicos como la autoestima y la percepción de control, entre otros. Estos factores psicológicos están representados por la función S(V), que es creciente en su único argumento. El modelo no impone ninguna restricción sobre S’’(V). El abusador también aumenta su utilidad al aumentar su propio consumo (Cm) y del capital familiar (g), como los hijos u otros bienes públicos creados en la relación. El capital familiar se determina exógenamente en el modelo. En contraposición al efecto indirecto positivo de la violencia en la función de utilidad del abusador, la violencia reduce directamente la utilidad del miembro de la pareja que es abusado. El propio consumo (Cw) y el capital familiar también aumentan la utilidad del miembro abusado de la pareja.4 En el modelo de Farmer y Tiefenthaler (2004a), la mujer permanece en el matrimonio si la utilidad de estar casada es al menos tan alta como la utilidad de no estar en el matrimonio. El abusador maximiza su utilidad escogiendo el nivel de violencia y transferencias al abusado (t), sujeto a la restricción de que la mujer permanece en el matrimonio. El abusador actúa de tal forma que hace que la parte abusada solo obtiene el nivel de utilidad que la hace indiferente entre quedarse en el matrimonio y dejar la relación. Matemáticamente, el problema del abusador (usualmente el hombre) es el siguiente: ( ) max {V , t} U m S(V ), C m ; g (1) sujeto a Uw (V, Cw; g) = U*; Im = Cm - t y a Iw = Cw + t donde t ≥ 0 y U* es el nivel de utilidad que hace a la mujer indiferente entre quedarse en el matrimonio y dejarlo. Este nivel se conoce como la utilidad de reserva o el punto de amenaza.5 4 Farmer y Tiefenthaler (1997) muestran que las predicciones del modelo se mantienen si la utilidad del hombre entra en la función de utilidad de la mujer. 5 El precio del consumo agregado es normalizado a 1. 56 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA Uw y Um son la utilidad de la mujer y el hombre respectivamente. Las condiciones de primer orden del problema implican que: (i) la tasa marginal de sustitución (tms) del abusador entre la violencia y el consumo debería ser igual a la tms entre violencia y consumo de la mujer; y (ii) el hombre elige un nivel de violencia que hace que la mujer solo obtenga la mínima utilidad posible dentro de la relación (U*). La víctima no obtiene ninguna utilidad del matrimonio. En este modelo, factores que aumentan la utilidad de la mujer por fuera del matrimonio (U*) reducirán la violencia en el matrimonio y reducirán la utilidad del hombre. Esto se da porque la mujer, al tener opciones por fuera del matrimonio, no soportará un nivel de utilidad menor a su nueva y más alta utilidad de reserva. Entre estos factores se encuentran tanto instituciones, como una mayor facilidad para obtener el divorcio, el acceso a servicios de apoyo a la mujer abusada y cualquier otro que haga creíbles las amenazas de dejar el matrimonio, dando más poder de negociación a la mujer y reduciendo el del hombre.6 B. Algunas posibles limitaciones de los modelos de violencia doméstica Aunque los modelos económicos hacen supuestos para simplificar la realidad y hacerla más fácil de entender e interpretar, hay características del modelo que podrían modificarse para aproximar más adecuadamente el fenómeno de la violencia de pareja. Una de las características del modelo presentado arriba, aparte de su carácter no cooperativo entre agentes que deciden voluntariamente vivir juntos, es que la violencia, cuando se presenta, no destruye recursos. La violencia es el mecanismo por el cual se redistribuyen recursos entre los miembros de la relación pero ningún recurso se pierde cuando la violencia ocurre. Es probable que la violencia dentro de la familia reduzca el capital familiar, reduciendo aún más la utilidad del abusado, a su vez que contrarresta el efecto positivo de la vio­ lencia en la utilidad del hombre. Sin embargo, en el modelo el capital familiar está exógenamente determinado y no hay contribuciones a ningún bien público dentro de la familia. Farmer y Tiefenthaler (1997) indican que este juego no-cooperativo puede ser visto como la segunda parte de un modelo secuencial donde 6 Un modelo en el que la violencia afecta el ingreso de la mujer se puede ver en Farmer y Tiefenthaler (2004b). Las conclusiones del modelo son cualitativamente las mismas. 57 JUAN DAVID BARÓN los miembros de la pareja primero colaboran en producir un bien público. Este, sin embargo, no se muestra en su estudio, y no hay un modelo de este tipo disponible en la literatura. En este modelo, los miembros de la pareja no cooperan, lo que se entiende dada la naturaleza del problema. La cooperación en este modelo, los autores podrían argüir, es implícitamente definida en la determinación del capital familiar. Ningún bien público se crea explícitamente; los cónyuges, parece, no comparten ningún objetivo en común. Los economistas sugieren que las mujeres retornan a las relaciones abusivas después de haber empleado los servicios ofrecidos por la comunidad (servicios legales, líneas de ayuda, albergues), o la protección de parientes o amigos, porque ellas usan estos comportamientos para hacer más creíbles las amenazas de dejar la relación si la violencia continúa, o lo que es lo mismo, para enviar una señal de su punto de amenaza (Farmer y Tiefenthaler, 1997).7 Farmer y Tiefenthaler (1996) presentan evidencia descriptiva que sugiere que las mujeres que regresan a sus relaciones abusivas después de haber usado los servicios antes mencionados experimentan niveles menores de violencia que aquellas que no lo hicieron. Adicionalmente, otros autores sugieren que aún cuando los miembros de la relación no cooperan existen ganancias en el matrimonio como las economías de escala en el consumo (Lundberg y Pollak, 1993). Se podría pensar que la amenaza de violencia podría ser el mecanismo para transferir recursos de un miembro de la pareja hacia el otro sin necesidad de ejecutar la amenaza. La amenaza, si es creíble, cambia el balance de poder dentro de la relación, y la asignación de recursos al interior del hogar. Pero, si este es el caso, ¿por qué en muchos casos la amenaza se ejecuta? ¿Por qué hay violencia en la pareja? ¿Será que la mujer está tan cegada por otros factores que no le permite evaluar adecuadamente la credibilidad de la amenaza? Un modelo ideal para explicar la violencia doméstica sostendría la predicción de que las mejoras en las oportunidades externas a la relación aumentan el poder de negociación de la mujer y reducen la violencia. Un modelo ideal también (i) incorporaría la característica de que la aparición de la violencia destruye recursos, 7 Farmer y Tiefenthaler (1997) presentan un modelo no-cooperativo que predice, como lo hace el presente modelo, que el ingreso de la mujer y el apoyo financiero por fuera de la relación reducirá el nivel de violencia de pareja porque estos aumentan los puntos de amenaza. En otro estudio, los mismos autores sugieren que el aumento en los servicios legales a las mujeres en relaciones abusivas, el mejoramiento de la posición de la mujer en la sociedad y el envejecimiento de la sociedad podría explicar la reducción de las tasas de violencia doméstica en los Estados Unidos durante la década de los noventa (Farmer y Tiefenthaler, 2003). 58 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA y afecta no solo a la víctima sino también al abusador a través de la reducción en la acumulación de capital familiar (aunque el modelo no-cooperativo aborda parcialmente este comentario); (ii) incorporaría más activamente el rol del ingreso del hombre en términos relativos y absolutos comparado con el de la mujer; y (iii) reconocería algunas de las ventajas para la víctima de permanecer en la relación, como, por ejemplo, las contribuciones a un bien público dentro de la familia o las ganancias en el consumo conjunto de alimentos y vivienda. C. ¿Qué hemos aprendido de los trabajos empíricos sobre violencia doméstica? Los trabajo pioneros de los psicólogos y los sociólogos documentan relaciones interesantes entre factores socioeconómicos y demográficos y la incidencia de la violencia doméstica contra la mujer. Esta literatura principalmente descriptiva es indicativa de mecanismos causales en potencia tales como el abuso de alcohol, niveles bajos de educación, el rol de la mujer en las sociedades y las características controladoras del esposo (Anderson, 1997; Angelucci, 2007; Markowitz, 2000). También encuentran una relación entre la existencia de violencia contra la mujer en la familia y el estado de salud deteriorado de la mujer y de los menores presen­ tes en el hogar (Appel y Holden, 1998; Campbell y Soeken, 1999; Heise et al., 1999; Johnson y Ferraro, 2000; Straus, 1994). La literatura empírica sobre la violencia de pareja enfrenta una limitante de información importante. En muchos casos, los científicos sociales se basan en muestras no representativas de mujeres que han sido víctimas de abuso físico y que además deciden reportar el incidente; piénsese, por ejemplo, en quiénes son las mujeres que asisten a Medicina Legal (fuente usual de los medios de comunicación para llamar la atención sobre el incremento de la violencia contra la mujer en el país). Sacar conclusiones de este tipo de información sobre el fenómeno de la violencia contra la mujer, aunque importante para las mujeres de la muestra, no permite generalizar los hallazgos ni recomendar las políticas públicas más adecuadas. Por ejemplo, las mujeres que no se consideran víctimas de violencia del esposo, pero que claramente lo son bajo una medida objetiva, no están incluidas en la muestra. Tampoco lo están, por ejemplo, aquellas mujeres que no deciden reportar la violencia a Medicina Legal, porque no quedó una evidencia física que el médico forense pueda documentar o por miedo a las represalias del marido. 59 JUAN DAVID BARÓN Hay que tener en cuenta que el maltrato sicológico también es considerado por la ley como violencia de pareja. Estos ejemplos muestran que la información utilizada para analizar la violencia contra la mujer es importante porque puede llevarnos a generalizar a partir de grupos pequeños, no representativos, y selectos de la población.8 La información ideal para el estudio de la violencia contra la mujer consistiría en entrevistar aleatoriamente mujeres que tienen compañeros acerca de sus experiencias con la violencia en su contra, su frecuencia y demás características del fenómeno. En la entrevista también se recogería información sobre las características socioeconómicas de los dos miembros de la pareja, la familia y las experiencias con la violencia en sus hogares maternos. Idealmente, todas las personas entrevistadas se sentirían inclinadas a compartir esta información confidencial, y la información sería completa, y podrían ser diseñadas mejores políticas para combatir el fenómeno. De este ejercicio hipotético sobre la información ideal que nos gustaría tener, dos cosas quedan claras. La información de Medicina Legal o de cualquier otra institución, tales como organizaciones no gubernamentales, no es la más adecua­ da para estudiar el fenómeno y menos para recomendar políticas públicas. Esta información, aunque valiosa para otros objetivos, no lo es para el estudio de la violencia contra la mujer y el diseño de políticas públicas para combatir el fenómeno ya que la información proviene de un grupo selecto de mujeres que deciden reportar. En general, la mejor información para el estudio de la violencia de pareja, tanto sicológica como física, es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ends). Esta presenta muchas de las características que no tienen otras fuentes de información: incluye bastante información demográfica y socioeconómica, así como las características del hogar. Una desventaja para el presente estudio es la falta de una variable de ingresos preguntada directamente. Los administradores de la encuesta (Profamilia), sin embargo, hacen disponible una variable construida a partir de los activos fijos y las características físicas de la vivienda, que combinan a través del método de componentes principales para dar una idea de la riqueza de las familias. 8 Los grupos focales y, en general, los métodos cualitativos, son una fuente valiosa de información sobre este fenómeno, aunque en su gran mayoría no permiten hacer generalizaciones de los problemas a toda la sociedad. 60 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA Se ha demostrado que el índice de riqueza a partir de los activos del hogar es consistente con otras medidas de la riqueza de la familias basadas en gasto y consumo (Filmer y Pritchett, 2001). La literatura de los factores económicos que determinan la violencia en la familia se ha concentrado en dos asuntos. El primero es el efecto de la violencia de pareja en la probabilidad de la víctima de participar en el mercado de trabajo, y el segundo es el efecto de la participación laboral en los niveles de violencia de pareja contra la mujer. En el primer caso, diversos autores encuentran que mujeres en hogares violentos tienden a participar en mayor medida que aquellas que no viven en hogares violentos (Farmer y Tiefenthaler, 2004a; Lloyd, 1997). Estos estudios, sin embargo, ignoran el hecho de que existe la posibilidad de que las mujeres que viven con esposos más violentos puedan tener una menor probabilidad de trabajar. También puede ser el caso que las mujeres que trabajan tiene una menor probabilidad de ser maltratadas, dado que trabajar les genera ingresos y por ende les da la posibilidad de hacer amenazas creíbles de dejar la relación en caso de que la violencia persista.9 Este problema de doble causalidad entre violencia y trabajo de la mujer probablemente oscurece la interpretación de los parámetros en cualquiera de las regresiones que se analicen. Con respecto a los efectos de la participación laboral en la incidencia de la violencia de pareja en México, Villareal (2007) usa una muestra representativa de mujeres. Para enfrentar el problema de la doble causalidad arriba mencionado, el autor usa una estrategia de variables instrumentales donde sus instrumentos son la orientación del trabajo, la ayuda financiera recibida y el número de niños menores en el hogar. En su modelo, el autor permite que los errores de la ecuación de violencia y de participación laboral estén correlacionados para permitir que factores no observados afecten tanto la violencia como la participación laboral. El autor encuentra que el hecho que la mujer trabaje reduce la probabilidad de que experimente violencia en su contra por parte de su esposo, lo que es consistente con la explicación del modelo teórico presentado en secciones anteriores. El trabajo da independencia económica a la mujer y por ende esta soportará menos violencia en su contra. Analizando la misma pregunta para los Estados Unidos, Gibson-Davis et al. (2005) usan dos programas para fomentar la incorporación a la vida laboral que aleatoriamente asigna mujeres a los diferentes Nótese que trabajar también reduce el tiempo que comparten los esposos, lo que podría tener un efecto positivo o negativo en la violencia de pareja. 9 61 JUAN DAVID BARÓN tratamientos (recibir dinero adicional al salario, entrenamiento en labores productivas, requerimientos de trabajo o estudios para recibir los pagos de seguridad social, y ninguno de los anteriores). Los autores encuentran que las mujeres que recibieron los tratamientos muestran un número menor de casos de maltrato que las mujeres en el grupo de control en los siguientes periodos. Como en el caso anterior, estos resultados son consistentes con el modelo teórico: más independencia económica o la acumulación de aprendizaje para un mejor desempeño laboral hace creíbles las amenazas de dejar la relación (la utilidad de reserva o el punto de amenaza es mayor). Otros estudios han encontrado que la mejoría en las condiciones económicas de la mujer no solo tiene un efecto negativo sobre el nivel de maltrato, sino que también tiende a aumentar las amenazas de violencia en su contra. Bobonis et al. (2006) encuentran que cuando hay pagos de seguridad social en las zonas rurales de México, las mujeres beneficiaras del programa tienen una probabilidad 30% menor de ser víctimas de violencia de pareja. Sin embargo, el número de amenazas de violencia aumenta. Como lo predice el modelo teórico, un mejoramiento de las condiciones económicas de la mujer reduce la violencia. Un mayor número de amenazas también es consistente con un hombre que trata de restablecer el balance de poder al interior del hogar, y que al ver que no puede ejercer la violencia (puesto que si lo hace ella lo dejará) incrementa sus amenazas. Los economistas también han estado interesados en la relación en la dirección opuesta: el efecto de la violencia de pareja en la participación laboral de la mujer maltratada. Algunos estudios, principalmente en los Estados Unidos, usando muestras poco representativas, encuentran que las mujeres maltratadas y no maltratadas tienden a trabajar aproximadamente en las mismas tasas (Lloyd, 1997). Las maltratadas, sin embargo, presentaban menores ingresos y habían experimentado el desempleo con más frecuencia. Estos resultados son apoyados por los de Farmer y Tiefenthaler (2004b), usando una muestra pequeña y no representativa de mujeres estadounidenses. En contraste con esta evidencia anecdótica, otros estudios sí encuentran un efecto significativo del maltrato en la participación laboral. En Colombia se encuentra, por ejemplo, que las mujeres maltratadas tienden a recibir un salario 30% más bajo de lo que recibirían si no fuesen maltratadas (Ribero y Sánchez, 2004). Otros economistas también han estudiado el efecto de factores no monetarios en la aparición de la violencia de pareja. Estos factores no monetarios afectan el balance de poder dentro de la relación de pareja al cambiar los puntos de amena62 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA za de la mujer y hacer las amenazas de dejar la relación más creíbles. Al hacer las amenazas más creíbles, la violencia en la relación disminuye. Un ejemplo de este tipo de estudios es el de Stevenson y Wolfers (2006). Estos autores aprovechan la ley que introdujo las normas de divorcio unilateral en los diferentes estados de los Estados Unidos. En ese país esas leyes no son federales, sino que se determinan en cada estado. Como todos los estados no adoptaron las leyes al mismo tiempo, existen periodos en los que se pueden comparar los cambios en la tasa de violencia de pareja después de la introducción de la medida, y entre los estados que la introdujeron y los que no lo hicieron. Se piensa que este cambio institucional alteró el balance de poder dentro del hogar dado que le permite a la mujer obtener el divorcio más fácilmente. En otras palabras, la amenaza de dejar la relación se volvió creíble con la expedición de la ley en los estados que la adoptaron. Los autores encuentran que en aquellos estados en los que la medida fue adoptada, las tasas de maltrato contra la mujer se redujeron en un 30% más que en aquellos estados en que no se adoptaron las medidas que facilitaron el divorcio. También encontraron que las tasas de homicidio contra las mujeres se redujeron en los estados en los que se facilitó el divorcio. Bowlus y Seitz (2006) desarrollan un modelo en que los efectos intergeneracio­ nales juegan un importante papel en determinar quiénes se convierten en abusadores y quiénes en víctimas. En su modelo, las mujeres reaccionan ante el abuso uniéndose al mercado de trabajo o divorciándose. Usando información de una muestra representativa de mujeres canadienses, las autoras encuentran que las mu­jeres que son maltratadas tienen una mayor probabilidad de divorciarse que aquellas que no lo son.10 Este último resultado contrasta con evidencia anecdótica de que las mujeres que son maltratadas son incapaces de dejar su matrimonio. También encuentran que, comparados con hombres que crecieron en familias sin abuso, aquellos que crecieron en hogares maternos violentos tienen una probabilidad entre dos y cinco veces más alta de convertirse en maltratadores.11 Finalmente, encuentran que el empleo de la mujer reduce la probabilidad de que 10 Usando la misma información Kingston-Riechers (2001) encuentran una asociación positiva entre la violencia de pareja en el primer matrimonio y el divorcio, pero tomando en cuenta la endogeneidad del abuso. 11 Se ha acumulado una cantidad de evidencia sobre el efecto intergeneracional de la violencia. No solamente es más probable que los niños se vuelvan abusadores cuando crezcan, sino también es más probable que las mujeres se vuelvan víctimas cuando observan el abuso de sus madres. Véase, por ejemplo, Salas-Bahamón (2005), para un estudio sobre Colombia usando información proveniente de tres ciudades: Barranquilla, Bogotá y Barrancabermeja. 63 JUAN DAVID BARÓN sea víctima de maltrato (para mujeres jóvenes), mientras que no encuentran evidencia de que la violencia en el hogar reduzca la probabilidad de que una mujer se incorpore al mercado de trabajo. En resumen, los trabajos empíricos encuentran evidencia mixta acerca de la validez de los modelos teóricos en algunos aspectos, como el efecto de la violencia en la participación laboral de la mujer, pero bastante fuerte en otros, como la facilidad de obtener un divorcio, la transmisión intergeneracional y las características controladoras que presentan algunos compañeros sentimentales. Por una parte, las predicciones encuentran sustento en los datos cuando ellos implican que los factores que aumentan la utilidad de la mujer por fuera de la relación reducen la violencia en su contra. Factores como el empleo, institucionales como la facilidad de obtener un divorcio y, en general, las actividades que le den a la mujer la independencia económica de su compañero, reducen la violencia. Estos factores tienen un efecto por el cambio en el balance de poder dentro del hogar. A su vez, dándole una menor tolerancia a la violencia, hace las amenazas de dejar la relación creíbles y se reduce la violencia. Por otro lado, algunas de las implicaciones de los modelos teóricos no son respaldadas por la evidencia. Por ejemplo, cuando hay un aumento del ingreso del abusador. Según el modelo, un aumento en el ingreso del hombre aumentará su consumo, pero también su «consumo» de violencia. La evidencia de los estudios aplicados, sin embargo, sugiere que la relación entre maltrato y el ingreso del hombre, medido por variables como la educación, es negativa. Adicionalmente, la mayoría de modelos teóricos se enfocan en las características de la víctima; lo que deja un gran vacío en la literatura en términos de los efectos de las diversas características de los abusadores. Dada la disponibilidad de la información en la ends, podremos decir si existe evidencia de una relación entre las características de los abusadores y la probabilidad de que una mujer reporte maltrato. También, podremos decir si existe evidencia de que los determinantes estudiados en esta revisión de la literatura tienen un impacto en la probabilidad de maltrato en Colombia, y si estos tienen un efecto diferencial para las regiones del país. ¿Qué nos queda de esta revisión de literatura teórica y empírica que contribuya a las preguntas del presente estudio? El principal resultado del modelo teórico es que cualquier variable que aumente la utilidad de reserva de la mujer (punto de amenaza), o sus oportunidades por fuera del matrimonio, reducirá la violencia de pareja en su contra. Muchas de estas variables se vieron en la revisión de los 64 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA estudios empíricos en diferentes formas y con diferentes resultados sobre los niveles de violencia de pareja. Para el presente caso, se espera que variables como la educación de la mujer, la de su esposo y la riqueza del hogar tengan una asociación negativa con la violencia de pareja, dado que estas variables aumentan la independencia de la mujer (dándole amenazas creíbles de dejar la relación) o aumentan el bienestar general de los miembros de la familia (haciendo menos probable el surgimiento de conflicto por los recursos escasos de la relación). También se indaga sobre las diferencias regionales en la incidencia de la violencia de pareja contra la mujer y se corrobora o desvirtúa empíricamente la veracidad de algunos estereotipos regionales con respecto a la violencia de pareja contra la mujer.12 III. DATOS Este documento analiza las variables asociadas con la violencia de pareja contra la mujer usando información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ends) realizada en 2005. La información recogida es representativa de las mujeres colombianas entre 15 y 49 años de edad. La encuesta recopila información del comportamiento reproductivo, la salud, y la salud de los hijos de las cerca de 41,400 mujeres entrevistadas (en aproximadamente 37.200 hogares), en adición a las características socioeconómicas de las familias y las viviendas en que viven estas mujeres. El análisis se concentra en una muestra de 12.762 mujeres que al momento de la entrevista tenían al menos 18 años de edad y vivían con un com­ pañero (ya sea legalmente casadas o en relaciones de hecho). Las estadísticas descriptivas de la muestra se encuentran en el Cuadro Anexo 1. A. Muestra para el análisis El análisis se concentra en aquellas mujeres que (i) no reportan ningún abuso físico, y (ii) aquellas mujeres que reportan abuso físico únicamente en los 12 meses 12 Véase, por ejemplo, «Brutal golpiza por celos conmociona a Barranquilla», El Tiempo, 4 de agosto de 2006; «El asesinato de Clarena Acosta: Una historia de amor que terminó en tragedia», El Tiempo, 10 de enero de 2010. 65 JUAN DAVID BARÓN previos a la encuesta. Las mujeres que reportan abuso en los últimos 12 meses y en un periodo anterior, se retienen en la muestra. La razón para excluir a las mujeres que fueron físicamente abusadas en un periodo anterior a los 12 meses antes de la entrevista, pero que no reportan ningún tipo de abuso en los últimos 12 meses, es que la encuesta solo recoge información de eventos violentos que sucedieron en los últimos 12 meses. No hay variables de control o información más detallada para actos abusivos que ocurrieron más allá de un año antes de la entrevista. Adicionalmente, el estudio se enfoca en los comportamientos de violencia física causados por las parejas actuales de mujeres que viven en matrimonios legales y de facto. La ends tiene varias ventajas sobre otras fuentes alternativas para el análisis de la violencia de pareja. A diferencia de las bases de datos usados en reportes periodísticos y análisis superficiales del tema, la ends es una muestra representativa de las mujeres en Colombia a nivel regional y nacional. Esta característica de la encuesta permite estimar más precisamente la relación entre la violencia de pareja contra la mujer y sus factores asociados. En otras palabras, al ser la encuesta representativa podemos generalizar los resultados de la muestra a la población de mujeres en el rango de edad establecido por la encuesta. En este punto cabe aclarar que tasas de violencia física, o análisis basados en información de Medicina Legal o la Policía, muy probablemente presentan sesgos severos dado el selecto grupo de mujeres que se dirigen a estas instituciones. Ellas son mujeres víctimas de abuso lo suficientemente brutal como para dejar una huella física, por ejemplo, moretones, huesos rotos, raspones o heridas. Dado que una mujer que es mal­ tratada, pero que no tiene la prueba física de la violencia en su contra, no tiene el incentivo para elevar la queja ante las autoridades, bien sea porque no existe dicha prueba o porque las represalias del marido en su contra podrían ser aun más severas. La comparación intertemporal de este tipo de información es aún más problemática, dado que pueden existir factores que eleven los reportes pero que no estén reflejando la prevalencia de un aumento en el fenómeno. Aunque la información basada en encuestas también tendría algún grado de subreporte del problema de la violencia de pareja, es más probable que este sea de menor grado que el calculado a partir de información de Medicina Legal o cualquier otra insti­ tución a donde acuden las mujeres maltratadas. La ends pregunta a todas las mujeres (que estuvieron alguna vez en una relación) si ellas han sido víctimas de nueve tipos diferentes de abuso físico en su contra por parte de su compañero sentimental en los 12 meses previos a la fecha 66 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA de la entrevista en 2005.13 Estos comportamientos abusivos van desde empujones y golpes con la mano hasta haber sido atacadas con armas de fuego o cuchillos y abuso sexual.14 La pregunta específica usada para crear las variables dependientes en el presen­te estudio es la siguiente. «Alguna vez su esposo/compañero o ex esposo/ex compañero: (a) ¿la ha empujado (la empujó) o zarandeado (la zarandeó)?; (b) ¿la ha golpeado (la golpeó) con la mano?; (c) ¿la ha golpeado (la golpeó) con un objeto?; (d) ¿la ha mordido (la mordió)?; (e) ¿la ha pateado (la pateó) o arrastrado (arrastró)?; (f) ¿la ha amenazado (amenazó) con un cuchillo, arma de fuego u otra arma?; (g) ¿la ha atacado (atacó) con un cuchillo, arma de fuego u otra arma?; (h) ¿ha tratado (trató) de estrangularla o de quemarla?; o (i) ¿la ha forzado (forzó) físicamente a tener relaciones o actos sexuales que usted no quería? En el presente estudio definimos nueve variables binarias que toman valor 1 si la mujer responde afirmativamente a las respectivas nueve preguntas anteriores, y 0 si responde negativamente. Adicionalmente se define una variable binaria que toma valor 1 si la mujer responde afirmativamente a por lo menos una de las preguntas y 0 si responde negativamente a todas las preguntas.15 B. Violencia contra la mujer y región El Gráfico 1 muestra, por región, el porcentaje de mujeres que sufrieron cada uno de los nueve comportamientos de abuso físico en su contra por parte de su La encuesta también preguntó sobre el abuso físico en el tiempo anterior a estos 12 meses. La ends usa una versión simplificada del método más conocido para indagar sobre violencia de pareja en el mundo: la Escala de Tácticas de Conflicto (o Conflict Tactics Scale, cts, sigla en inglés). Véase Straus et al. (1996). La cts ha probado su efectividad para medir la violencia de pareja en diversos países y culturas. Adicionalmente, la organización que diseña el cuestionario toma algunas otras medidas que aseguran la calidad de la información y la seguridad de las mujeres que están siendo entrevistadas. Para ello, (i) las preguntas se incluyen hacia la parte final del cuestionario, cuando ya se ha creado un grado de confianza entre el entrevistador y el entrevistado; y (ii) el entrevistador es entrenado para verificar la privacidad absoluta cuando se hacen las preguntas de este módulo. A los entrevistadores se les indica que pueden detener la entrevista si alguien puede escuchar la conversación, y tienen plena libertad para continuar la entrevista en otra ocasión. Si por cualquier razón la privacidad no se logra, este módulo no se implementa en la encuesta y se deja evidencia de esto en el cuestionario. A diferencia de otros países donde se ha implementado esta metodología y donde solo se le pregunta a una mujer por hogar, en Colombia el módulo se aplicó a todas las mujeres entre 15 y 49 años en el hogar (Kishor & Johnson, 2004). Aunque la recolección de información sobre violencia de pareja siempre será compleja, estas medidas hacen que la información recogida por la ends sea la más confiable que se puede encontrar. 15 También se realizó un análisis de factores, así como se definió una variable en términos de severidad de la violencia. Los resultados son similares. Se decidió presentar los resultados por comportamiento violento puesto que ellos varían en severidad y es interesante analizar los factores asociados a cada uno de ellos. 13 14 67 JUAN DAVID BARÓN compañero o esposo en los 12 meses previos a la realización de la entrevista.16 Para dar una idea de las diferencias regionales en la incidencia de cada tipo de violencia física contra la mujer, las gráficas incluyen intervalos normales a un nivel de confianza del 95%.17 Entre todas las regiones del país, Bogotá es la que presenta un mayor porcentaje de mujeres (casadas o con compañero) que han experimentado empujones o zarandeos por parte de sus esposos o compañeros sentimentales en los doce meses previos a la encuesta. Mientras en Bogotá una de cada cuatro mujeres en una relación sentimental reporta haber sido empujada o zarandeada, en la Costa Caribe esta cifra es cerca de diez puntos porcentuales más baja. El resto de las regiones, al menos en este primer indicador de violencia contra la mujer es, entre 15 y 19%, es decir, tasas mayores que las del Caribe pero más bajas que la de Bogotá (Gráfico 1, panel a). Estas diferencias, como lo indica la ausencia de cruce de los intervalos de confianza, son estadísticamente diferentes de cero, y proveen evidencia de que Bogotá es el lugar en que la mujer es abusada físicamente con más incidencia. Con diferencias en el nivel de los indicadores y la significancia estadística en unos casos, la misma tendencia se observa en otros indicadores, como aquellos en que la mujer ha sido golpeada con la mano (panel b), mordida (panel d), pateada o arrastrada (panel e), amenazada con cuchillo, arma de fuego u otra arma (panel f), y atacada con cuchillo, arma de fuego u otra arma (panel g). En comportamientos violentos contra la mujer, como golpes con objetos (Gráfico 1, panel c) e intentos de quema o estrangulamiento (panel h), los antiguos Territorios Nacionales desplazan a Bogotá como la región más violenta contra la mujer. En estos departamentos, un poco más del 4% de las mujeres viviendo con su compañero o esposo reportan que este las ha golpeado con un objeto contundente (panel c), y poco más del 2% de ellas han sido víctimas de intentos de quema o estrangulamiento (panel h). Especial atención merecen los altos índices de la violencia sexual contra la mujer (Gráfico 1, panel i). En regiones como la Oriental, el 6,6% de las mujeres, 16 Las regiones que abarcó la ends están conformadas de la siguiente manera: el Caribe lo conforman los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés. En la región Oriental están los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. En la Central están Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá. La región Pacífica la conforman Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Los Territorios Nacionales los conforman las cabeceras de Amazonas, Arauca, Casanare Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. Esta clasificación se mantendrá para el resto del documento. 17 Estadísticas descriptivas de las variables usadas en el análisis se encuentran en el Cuadro Anexo 1. 68 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA GRÁFICO 1 Tasa de mujeres que viven con su compañero y sufren abuso físico / Total de mujeres que viven con su compañero, por región 69 JUAN DAVID BARÓN GRÁFICO 1 (continuación) Tasa de mujeres que viven con su compañero y sufren abuso físico / Total de mujeres que viven con su compañero, por región Nota: Las gráficas tienen escalas diferentes. Las líneas verticales representan el intervalo de confianza de la media a un nivel de significancia de 95%. El Caribe lo conforman los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés. En la región Oriental están los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. En la Central están Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá. La región Pacífica la conforman Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Los Territorios Nacionales lo conforman las cabeceras de Amazonas, Arauca, Casanare Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada Fuente: Elaboración del autor con base en información de la ends 2005. en promedio, han sido obligadas a tener relaciones sexuales. En Bogotá y el Centro del país esta cifra alcanza el 5,5%, seguidas por la región Pacífica (5,1%), el Caribe (4,6%) y los antiguos Territorios Nacionales (3,9%). Como existe la posibilidad de que una mujer experimente más de un tipo de abuso, el panel (j) del Gráfico 1 presenta el porcentaje de mujeres en cada una de las regiones que son víctimas de al menos uno de los nueve comportamientos recién discutidos. Las cifras son altas aún en las regiones con menos violencia contra la mujer. En el Caribe y la región Central cerca del 16% de las mujeres que viven con un hombre han experimentado algún tipo de violencia física en los últimos 12 meses. En la región Oriental y Pacífica la tasa es tres puntos porcentuales más elevada. Bogotá, nuevamente, presenta las cifras más desalentadoras de abuso contra la mujer: 23% de las mujeres que viven con su compañero sentimental han experimentado algún tipo de violencia física en su contra. Las diferencias entre la tasa de Bogotá y las de las otras regiones son todas estadística70 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA mente diferentes de cero. Las pruebas estadísticas de las diferencias con Bogotá para este y todos los otros comportamientos violentos contra la mujer se presentan en el Cuadro Anexo 2. En síntesis, este análisis simple parece sugerir que el interior (Bogotá y la región Oriental) es relativamente más violento contra la mujer que las demás regiones del país. El problema de las cifras recién analizadas es que no toman en cuenta las posibles diferencias regionales en las características de las sociedades regionales, de los compañeros, de las mismas mujeres y de la composición familiar. En las siguientes secciones se controla por diversas variables que incorporan estas características en el análisis. IV. ESTRATEGIA ECONOMÉTRICA Esta sección describe la estrategia econométrica usada para analizar los determinantes de la violencia de pareja y las diferencias regionales en la incidencia. El objetivo es evaluar si las características socioeconómicas de las mujeres, de sus compañeros y de sus hogares están asociadas con una mayor probabilidad de reportar abuso físico por parte de sus compañeros, y si dichas características tienen un efecto similar en explicar el fenómeno en diferentes regiones del país. Para ello utilizamos cada uno de los nueve comportamientos violentos contra la mujer para construir igual número de variables indicadoras que serán las variables dependientes. Es decir, estas variables toman el valor 1 si la mujer reportó haber experimentado ese tipo de abuso y 0 si no lo experimentó. De la misma forma se construye una variable indicadora que toma valor 1 si la mujer sufrió al menos un tipo de abuso de los nueve estudiados, y 0 si no sufrió ninguno. Así se obtienen 10 variables que se usarán en igual número de modelos estimados independientemente. Dado que las variables que se quieren explicar son de tipo categórico, se deben emplear métodos que tengan en cuenta esa naturaleza. En particular, se considera la propensión de la mujer i a reportar diferentes grados de violencia al encuestador como una variable latente Vi* determinada por Vi* = X i β + ε i , (2) donde se asume que εi se distribuye normal estándar; Xi es un vector de k variables independientes que no incluye el intercepto; y β es un vector conformable de k pa71 JUAN DAVID BARÓN rámetros a ser estimados. Al asumir que εi se distribuye normal estándar implícitamente se está normalizando la varianza del error a la unidad, dado que en este modelo solo se puede identificar el cociente entre cada parámetro y la varianza del error. La variable latente Vi* no se observa, solo se observa si la mujer reporta al encuestador haber sido o no abusada físicamente por su esposo o compañero. Por lo tanto, las observaciones en el análisis están dadas por Vi = 1 si Vi* > 0 y Vi = 0 si Vi* ≤ 0 . El supuesto de normalidad de εi, común en estos modelos, permite que la probabilidad de que la mujer reporte al entrevistador haber sido abusada físicamente por su compañero se escriba: P (Vi = 1 X ) = Φ(X i β ) (3) donde Φ(.) es la distribución acumulada normal estándar. El objetivo es estimar el vector de parámetros β. Adicionalmente, el vector Xi contiene variables indicadoras de región que permitirán evaluar la hipótesis sobre la incidencia diferencial de la violencia contra la mujer a nivel regional, así como interacciones entre estas variables indicadoras y las demás variables independientes que permitirán hacer pruebas conjuntas para determinar si los determinantes de la violencia en las regiones son los mismos. La estimación se realiza con el método de máxima verosimilitud y los errores estándar son robustos a heteroscedasticidad y tienen en cuenta la posible correlación de las respuestas de mujeres en la misma vivienda. De esta manera, para cada una de las diez variables dependientes estimamos un modelo probit independientemente. Para facilitar la interpretación se reportan los efectos marginales, si la variable es continua, y los cambios en la probabilidad de pasar de 0 a 1, si la variable es binaria. En ambos casos, se calculan estos evaluados a los valores medios de las variables independientes. V. RESULTADOS A. ¿Existen diferencias regionales en la incidencia de la violencia contra la mujer? El Cuadro 1 presenta los efectos marginales de los modelos probit para cada uno de los comportamientos violentos en contra de la mujer, descritos en la sec72 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA ción anterior. En estos se incluyen los determinantes potenciales de la violencia de pareja contra la mujer por parte del esposo o compañero, además de variables dummy para las regiones antes mencionadas. La región de comparación es Bogotá y los coeficientes son los efectos marginales. Se encuentra que hay una relación entre la región en la que la mujer vive y la probabilidad de experimentar diferentes tipos de violencia física por parte del esposo. Específicamente, en comparación con Bogotá, vivir en el Caribe, para una mujer que reside con su pareja, está asociado con una probabilidad menor de experimentar empujones y zarandeos de 5,7 puntos porcentuales (pp) (véase columna 1, Cuadro 1). Este estimativo es estadísticamente significativo al 5%, y es económicamente alto. Es casi idéntico a la reducción en la probabilidad de pasar del primer al último quintil en el índice de riqueza, o a que en la pareja ambos tengan estudios universitarios. En las otras regiones del país, la violencia contra la mujer en términos de empujones y zarandeos también es menor entre 3,9pp (Central) y 6,1pp (Territorios Nacionales) en comparación con Bogotá; siendo todos estos estadísticamente diferentes de cero. En el caso de golpes con la mano, las mujeres en el Caribe presentan una probabilidad 3,3pp menor que en Bogotá; mientras aquellas en otras regiones presentan probabilidades de haber sido golpeadas con la mano por parte de sus compañeros que son al menos 2,0pp menos que la probabilidad en Bogotá (véase columna 2). La evidencia de las diferencias regionales en la violencia de pareja contra la mujer a partir de los otros siete comportamientos violentos es menos clara. Estos comportamientos son comparativamente más violentos que los dos ya discutidos. Se encuentra que estas asociaciones entre región de residencia y abusos físicos contra las mujeres son, en la gran mayoría de casos, pequeños económicamente (menores a 1pp) o estadísticamente insignificantes. Un caso de excepción es el de la Costa Caribe y en el que se le pregunta a la mujer si el esposo la pateó o arrastró. En este, una mujer en el Caribe, en relación a Bogotá, es 1,1pp menos probable de haber sido pateada o arrastrada en los 12 meses previos a la entrevista (véase columna 5, Cuadro 1). El modelo que en alguna forma sintetiza los diversos comportamientos violentos se encuentra en la última columna del Cuadro 1. En este, la variable depen­ diente indica si la mujer experimentó al menos uno de los nueve comportamientos violentos en su contra. Los resultados indican que la violencia contra la mujer en las regiones diferentes a Bogotá es inferior entre 4,9 y 6,8pp, aún controlando 73 La golpeó con la mano -0,0323*** -0,0086 -0,0266*** -0,0086 -0,0295*** -0,0084 -0,0274*** -0,0084 -0,0202** -0,009 -0,0201*** -0,0065 La empujó o zarandeó -0,0569*** -0,0111 -0,0388*** -0,0114 -0,0541*** -0,0107 -0,043*** -0,0112 -0,0605*** -0,0101 -0,0353*** -0,0084 0,006 -0,0049 0,0046 -0,0055 0,0028 -0,0046 0,0006 -0,0045 0,0088 * -0,0062 -0,0035 -0,0024 La golpeó con objeto -0,0013 -0,0015 -0,0026* -0,0011 -0,0023 -0,0013 -0,0018 -0,0013 -0,0018 -0,0013 0,0011 -0,0013 La mordió -0,0114*** -0,004 -0,0086* -0,0039 -0,0056 -0,0043 -0,0039 -0,0045 -0,0049 -0,0044 -0,0034 -0,0032 La pateó o arrastró Características de la mujer Diferencia de edad -0,0016*** -0,0009*** -0,0002 -0,0002*** -0,0004** -0,0005 -0,0003 -0,0001 -0,0001 -0,0002 Dummy: Una unión 0,0063 0,0036 0,0002 0,0002 0,0018 -0,0076 -0,0057 -0,0021 -0,0009 -0,0027 Padre abusaba a la madre 0,0414*** 0,0281*** 0,0057*** 0,0015* 0,0058** -0,0068 -0,0053 -0,002 -0,001 -0,0026 Bachillerato o educación técnica 0,0042 -0,0043 -0,0024 -0,0002 -0,0053* -0,0074 -0,0057 -0,0021 -0,0009 -0,0028 Universidad -0,0201 -0,0241** -0,0048 -0,0019 -0,0117** -0,0124 -0,009 -0,0032 -0,0015 -0,0036 Costa Caribe Región Oriental Región Central (sin Bogotá) Región Pacífica Región Territorios Nacionales Sector rural Variable dependiente CUADRO 1 Modelos probit de los determinantes de la violencia física contra la mujer (efectos marginales) Características del hogar Porcentaje de mujeres en hogar -0,0379* -0,0364** -0,0113 -0,0019 -0,0069 -0,023 -0,0182 -0,007 -0,0034 -0,0092 Menores de 5 años 0,0652*** 0,0441*** 0,0006 0,0007 0,012 -0,0199 -0,0151 -0,0056 -0,0025 -0,0073 Índice de riqueza (segundo quintil) -0,0229** -0,0287*** -0,0067*** 0,0009 -0,0065* -0,0095 -0,0063 -0,0021 -0,0014 -0,0032 Índice de riqueza (tercer quintil) -0,028** -0,0336*** -0,0079*** -0,0003 -0,0091** -0,0104 -0,0069 -0,0023 -0,0014 -0,0033 Índice de riqueza (cuarto quintil) -0,0538*** -0,0523*** -0,0102*** -0,0023 -0,0134*** -0,0101 -0,0063 -0,0022 -0,0012 -0,0032 Índice de riqueza (último quintil) -0,0543*** -0,0551*** -0,0096*** -0,0016 -0,0137*** -0,0108 -0,0065 -0,0025 -0,0016 -0,0035 Legalmente casados -0,0291*** -0,0265*** -0,0061*** -0,0045*** -0,0072*** -0,0065 -0,005 -0,0019 -0,0011 -0,0026 Observaciones 12.762 12.762 12.762 12.762 12.762 Chi Cuadrado (22) 2483,7 2020,2 852,1 387,4 1007,4 Valor p (Significancia regresión) 0 0 0 0 0 Características del esposo Abusado por padres (cuando niño) 0,079*** 0,06*** 0,0135 *** 0,0028*** 0,019*** -0,0074 -0,0061 -0,0025 -0,0011 -0,0032 Comportamientos de control 0,0904*** 0,0549*** 0,0116 *** 0,0033*** 0,018*** -0,0025 -0,0018 -0,0008 -0,0004 -0,001 Bachillerato o educación técnica 0,0022 0,0008 -0,0016 0,0009 0,0006 -0,0073 -0,0055 -0,0019 -0,001 -0,0027 Universidad -0,0235* -0,0291*** -0,0072** -0,0014 -0,0097** -0,0115 -0,0079 -0,0026 -0,0017 -0,0038 -0,0004 -0,0016 -0,0002 -0,0017 -0,0002 -0,0016 0,0003 -0,0018 -0,0013 -0,0014 0,0002 -0,0012 -0,0021 -0,0026 -0,0033 -0,0023 -0,003 -0,0024 -0,0004 -0,0028 -0,0039 -0,0021 -0,0046*** -0,0015 0 -0,0001 -0,0031* -0,0018 -0,0001 -0,0014 -0,0014 -0,0016 -0,0013 -0,0031 Costa Caribe Región Oriental Región Central (sin Bogotá) Región Pacífica Región Territorios Nacionales Sector rural Características de la mujer Diferencia de edad Dummy: Una unión Padre abusaba a la madre Bachillerato o educación técnica Universidad 0 -0,0001 -0,0003 -0,001 -0,0011 -0,0007 0,0001 -0,0009 0,001 -0,0023 La atacó con cuchillo arma de fuego u otro La amenazó con cuchillo arma de fuego u otro Variable dependiente -0,0002* -0,0001 -0,0023 -0,0017 0,0027 ** -0,0014 -0,0005 -0,0015 -0,0032 -0,0023 0,0018 -0,0034 0,0017 -0,0037 0,0026 -0,0036 0,0046 -0,0045 0,0037 -0,0042 -0,0022 -0,0016 Trató de estrangularla o quemarla 0,0003 -0,0002 -0,0033 -0,0034 0,0034 -0,0028 -0,0012 -0,0031 -0,0023 -0,0056 0,0012 -0,0058 0,0013 -0,0063 0,0019 -0,0059 -0,0036 -0,0056 -0,0073 -0,0052 0,0065* -0,0041 La forzó a tener actos sexuales CUADRO 1 (continuación) Modelos probit de los determinantes de la violencia física contra la mujer (efectos marginales) -0,0014** -0,0005 0,0024 -0,0091 0,0533*** -0,0079 -0,004 -0,0087 -0,0276* -0,0145 -0,0679*** -0,0133 -0,0494*** -0,0138 -0,0691*** -0,0128 -0,0543*** -0,0135 -0,0683*** -0,0128 -0,0315*** -0,0102 Al menos un tipo de abuso Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta de Demografía y Salud, 2005. Nota: Cada columna representa un modelo probit. Los números en paréntesis son errores estándar consistentes con heterocedasticidad y toman en cuenta la posible correlación existente de la información que viene de mujeres entrevistadas en la misma vivienda. ***, ** y * denota la significancia estadística 1%, 5% y 10% respectivamente. La significancia está basada en los coeficientes originales del modelo Probit. La estimación incluye ponderaciones. Grupo base es Bogotá e índice de riqueza (primer quintil). Características del hogar Porcentaje de mujeres en hogar -0,001 -0,0011 -0,0102** -0,0247** -0,0894*** -0,0049 -0,003 -0,0048 -0,0103 -0,0269 Menores de 5 años -0,0042 -0,0013 -0,0052 -0,018** 0,0427 * -0,0043 -0,0025 -0,0041 -0,0084 -0,0234 Índice de riqueza (segundo quintil) -0,0039** -0,0006 -0,0014 0,0043 -0,0263** -0,0016 -0,0011 -0,0018 -0,0043 -0,011 Índice de riqueza (tercer quintil) -0,0057*** -0,0009 -0,0029 0,0016 -0,0388*** -0,0015 -0,0011 -0,0019 -0,0047 -0,0121 Índice de riqueza (cuarto quintil) -0,0096*** -0,0025* -0,0037* -0,0038 -0,075*** -0,0014 -0,001 -0,0019 -0,0048 -0,0117 Índice de riqueza (último quintil) -0,0072*** -0,0021 -0,0062*** -0,0056 -0,072*** -0,0016 -0,0012 -0,0017 -0,0052 -0,0127 Legalmente casados -0,0008 -0,0002 -0,0019 0,003 -0,0302*** -0,0015 -0,0009 -0,0014 -0,0029 -0,0076 Observaciones 12.762 12.762 12.762 12.762 12.762 Chi Cuadrado (22) 625,9 295,3 469,6 1117 2738,6 Valor p (Significancia regresión) 0 0 0 0 0 Características del esposo Abusado por padres (cuando niño) 0,0105*** 0,0061*** 0,0053 *** 0,0158*** 0,108*** -0,0021 -0,0015 -0,0017 -0,0032 -0,0086 Comportamientos de control 0,0079*** 0,0031*** 0,0066 *** 0,0224*** 0,1227*** -0,0007 -0,0004 -0,0006 -0,0011 -0,0031 Bachillerato o educación técnica -0,0022 -0,0015* -0,0002 -0,0063** 0,005 -0,0016 -0,0009 -0,0014 -0,003 -0,0084 Universidad -0,0043 -0,0028* -0,0008 -0,0121** -0,0388*** -0,0023 -0,001 -0,0028 -0,0039 -0,0131 JUAN DAVID BARÓN por las características socioeconómicas de la mujer, el esposo y el hogar. Aunque los presentes resultados no son directamente comparables, esto contrasta con los resultados de Ribero y Sánchez (2005), que encuentran que en la ciudad de Barranquilla la violencia contra la mujer es más alta que en Bogotá y Barrancabermeja (las únicas ciudades en su estudio). Los modelos hasta aquí analizados muestran que la violencia de menor inten­ sidad sí tiene diferencias en su incidencia en las regiones de Colombia. En general, la violencia contra la mujer es mayor en Bogotá, y contrario a la percepción en algunas regiones, la violencia contra la mujer en el Caribe es estadística y económicamente más baja. B. Factores asociados con la violencia contra la mujer en Colombia En términos de otros determinantes de la violencia física contra la mujer se encuentran asociaciones con factores económicos y demográficos. Entre las características de la mujer, la que muestra una mayor asociación con la incidencia de la violencia contra ellas es si la mujer observó violencia de pareja en su hogar materno (entre sus padres). Específicamente, si el padre abusaba físicamente a la madre, en este caso la probabilidad de que la mujer reporte empujones o zarandeos se incrementa en 4pp. Esta asociación es estadísticamente significativa; aunque es menor para comportamientos como lo son las experiencias de haber sido golpeada con la mano (2,8pp), golpeada con objetos (0,6pp), mordidas (0,2pp), pateada o arrastrada (0,6pp). Para actos aún más severos de violencia, la probabilidad de que una mujer experimente abuso físico por parte de su pareja no está relacionada con el hecho de que la mujer haya observado violencia en su hogar materno. La probabilidad de sufrir al menos un tipo de violencia (última columna del Cuadro 1), ceteris paribus, es 5,3pp más alta para aquellas mujeres que crecieron en familias violentas. Esto respalda las hipótesis de que la violencia se perpetúa a través de las generaciones, y está en línea con resultados de la literatura colombiana que han usado otras fuentes de información (Salas-Bahamón, 2005). Otras características de la mujer, como la diferencia de edad con su esposo o su nivel de educación, son pequeñas en términos económicos o irrelevantes a niveles estándar de significancia. A primera vista sorprende que la educación muestre asociaciones tan bajas con la incidencia de la violencia contra la mujer. Sin embargo, la regresión también controla por la riqueza y la educación del esposo, 78 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA ambos factores usualmente relacionados con los niveles educativos de la mujer. En tres casos, la educación de la mujer está asociada negativamente con la probabilidad de que una mujer reporte violencia de pareja. Comparadas con mujeres con educación de bachillerato o menos, las mujeres con estudios universitarios están 2,4pp en menos riesgo de ser golpeadas con la mano, 1,2pp en menos riesgo de ser pateadas o arrastradas y 2,8pp en menos riesgo de experimentar cualquier tipo de violencia física por parte de su esposo. Comparadas con las características socioeconómicas de la mujer, las características de su compañero tienen una importancia relativa más alta en la incidencia de la gran mayoría de comportamientos de violencia física contra la mujer en el país. Esta afirmación es particularmente cierta en los casos de variables como si el esposo fue golpeado físicamente cuando niño, sus comportamientos de control hacia la mujer y su nivel educativo. Las mujeres cuyos esposos fueron golpeados cuando niños tienen una probabilidad 7,9pp más alta de experimentar empujones o zarandeos, 6pp más alta de ser golpeadas con la mano, 1,4pp más alta de ser golpeadas con objetos. Adicional­ mente, están 1,1pp más en riesgo de ser amenazadas con armas y 1,6pp más en riesgo de ser forzadas a realizar actos sexuales no deseados. En agregado, aquellas mujeres con compañeros abusados físicamente cuando niños, están 10,8pp más en riesgo de experimentar al menos un tipo de violencia física por parte de su compañero. Asimismo, las mujeres con compañeros controladores están más en riesgo de experimentar violencia física de cualquier tipo: en la medida en que su esposo exhibe un comportamiento de control adicional, la probabilidad de sufrir violencia física se incrementa para la mujer en 12,3pp.18 Si el esposo se vuelve más controlador es 9pp más probable que la mujer sea empujada o golpeada, 5,5pp más probable que la mujer sea golpeada con la mano y 2,2pp más probable que la mujer sea obligada a realizar actos sexuales sin consentimiento, por parte de su esposo. La educación del esposo también es un factor positivo en la reducción de la violencia de pareja en contra de la mujer. Comparados con aquellas mujeres cuyos esposos son bachilleres o menos, aquellas con esposos con estudios universitarios 18 Un compañero es definido controlador si la encuestada afirma que su esposo expone alguno de los siguientes comportamientos: se pone celoso o bravo cuando habla con otro hombre, la acusa de serle infiel, le impidió encontrarse con sus amigos, limita el contacto con su familia, vigila la forma como usted gasta el dinero, la ignora, no cuenta con usted para reuniones sociales o familiares, o no le consulta las decisiones importantes para la familia. 79 JUAN DAVID BARÓN están 3,8pp en menos riesgo de sufrir al menos un tipo de violencia por parte del esposo. Particularmente, la educación tiene un efecto potencial y estadísticamente significativo en la reducción de la violencia de empujones o zarandeos, golpes con la mano y con objetos, patadas y arrastradas, ataques con armas y, particularmente, abuso sexual. Sin embargo, desde el punto de vista de política, reducir la violencia infantil tiene un efecto directo más pronunciado sobre la incidencia de la violencia de género en las generaciones posteriores que el efecto directo de la educación. Finalmente, entre las características del hogar consideradas, la riqueza del hogar está estrechamente relacionada con los comportamientos menos violentos contra la mujer, y débilmente con los más violentos. Por ejemplo, comparado con hogares en el primer quintil de la distribución de riqueza, aquellas mujeres viviendo en un hogar en el último quintil tienen 5,5pp menos probabilidad de experimentar empujones, zarandeos y golpes con la mano. Aunque se encuentra que la riqueza no está relacionada con la incidencia de actos sexuales contra la mujer, sí se encuentra que: (i) a medida que aumenta la riqueza del hogar en que vive la mujer, se reduce (entre 2,5pp y 7,5pp) la probabilidad de que la mujer experimente violencia física de cualquier tipo (última columna en Cuadro 1). Consistente con la literatura, mujeres legalmente casadas tienden a experimentar menos violencia de pareja de cualquier tipo en su contra (3,0pp), comparadas con su contraparte en relaciones de hecho (Kenney y McLanahan, 2006).19 C. ¿Existen diferencias regionales en los determinantes de la violencia de pareja? La siguiente pregunta que nos hacemos es si dado que hay evidencia de diferencias regionales, existen diferencias en los determinantes de la violencia. En otras palabras, las características socioeconómicas del hogar están asociadas más contundentemente al fenómeno de la violencia contra la mujer según la región 19 Rueda (2010) hace un análisis de los determinantes asociados con la violencia sicológica de pareja en Colombia usando la ends 2005. La autora encuentra dos hechos interesantes: (i) una mujer que sufre violencia sicológica tienen una probabilidad 50pp mayor de sufrir violencia física, aún cuando se toman en cuenta otras variables como región, educación, composición del hogar y las edades de los miembros de la pareja; y (ii) asociaciones comparativamente más altas entre los factores aquí usados y la violencia sicológica de pareja. La violencia sicológica parece ser un hecho aún más común que la violencia física contra la mujer. 80 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA donde esta se encuentre. Esta pregunta es de relevancia dado que si existen dichas diferencias regionales, las respuestas de política deben ajustarse a las variadas circunstancias regionales. Los modelos anteriores no eran adecuados para este objetivo debido a que estos forzaban al coeficiente de los determinantes de la violencia a ser los mismos para todas las regiones. Por ello, el Cuadro 2 presenta el resultado de estimar los modelos anteriores con interacciones entre los determinantes de la violencia y las dummy de región. Una prueba de significancia conjunta de los parámetros (una para cada región) nos permitirá evaluar si existe evidencia para afirmar que los determinantes varían en su asociación con la probabilidad de que una mujer haya experimentado violencia física en su contra. Los resultados en el Cuadro 2 indican que los determinantes de los diversos tipos de violencia (las características socio-económicas de la mujer, del compañero y del hogar) varían en su relación con la probabilidad de que una mujer haya experimentado abuso físico en el año previo a la entrevista, según la región de residencia. Estos resultados, sin embargo, no informan sobre cuáles son los determinantes que varían. D. Explorando las diferencias en los determinantes regionales de la violencia contra la mujer: el caso de Bogotá y el Caribe La evidencia estadística presentada en la sección anterior da indicios de que, al menos estadísticamente, los factores asociados con la violencia de pareja contra la mujer tienen diferentes grados según las regiones en que residen las mujeres. Para explorar un poco más este tema, el Cuadro 3 compara los factores asociados con la violencia de pareja en dos regiones, Bogotá y el Caribe. Se escogió Bogotá dadas sus altas tasas de violencia de pareja contra la mujer, y el Caribe por ser la región que atrae la atención de la sociedad por la violencia contra la mujer, resaltada en los medios de comunicación.20 El análisis se lleva a cabo para la variable que toma valor 1 si la mujer reporta al menos uno de los comportamientos violentos que hemos venido trabajando y 0 en otro caso. Para facilitar la comparación entre modelos, el modelo estimado es un modelo de probabilidad lineal (mpl) en el que los parámetros son directa- 20 Los resultados para las demás combinaciones de regiones están disponibles por solicitud al autor. 81 434,1 402,5 327 334 7,2 23,1 79,3 117 311,6 394,7 000 0 -0,9281 -0,0586 0 00 0 368,6 332,6 1359,1 452,6341,4 165,9 192,4 128,7 293 323,8 000 0 0 0 0 00 0 3939,8 2769,2 514,3 301,1 385,4 97,4 000 0 0 0 Central (sin Bogotá) Pacifica Territorios Nacionales 4909,7 3371,88 2309,2 1734,6 667,3 429,4 261,7 869,8 2426,4 3500,9 000 0 0 0 0 00 0 Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta de Demografía y Salud, 2005. Nota: Cada columna representa un modelo probit donde se han incluido las interacciones de todas las variables explicativas con cada una de las variables dummy de región (excepto la de la región de comparación, Bogotá. La tabla reporta los estadísticos para la prueba de hipótesis de que los parámetros de estas interacciones (para la región) son igual a cero. Los números en paréntesis representan los valores p de la prueba. Las regiones están conformadas de la siguiente manera: El Caribe lo conforman los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés. En la región Oriental están los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. En la Central están Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá. La región Pacífica la conforman Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Los Territorios Nacionales lo conforman las cabeceras de Amazonas, Arauca, Casanare Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. Todas las regiones 93,7 640,4 1572,9 2827,4 0 00 0 352,2 347,8 316,6 287381 221,1 146,7 124 283,1 315,4 000 0 0 0 0 00 0 Oriental 85 124,3 338,4 418 0 00 0 463,8 409,6 560,5 546 449,6 176,8 000 0 0 0 Costa Caribe La amenazó con La atacó con Trató de La forzó a tener La empujó o La golpeó con La golpeó con La pateó Al menos un Región La mordió cuchillo, arma de cuchillo, arma de estrangularla relaciones o zarandeó la mano objeto o arrastró tipo de abuso fuego u otra arma fuego u otra arma o quemarla actos sexuales CUADRO 2 Pruebas de Wald de las interacciones entre las variables dummy regionales y las variables explicativas (en comparación con Bogotá) VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA mente interpretables como cambios marginales. A pesar de algunas desventajas (como que las probabilidades ajustadas pueden no estar limitadas al intervalo comprendido entre 0 y 1), es bien conocido que este modelo aproxima adecuadamente los cambios marginales de los modelos de variable categórica como el probit. El Cuadro 3 muestra que la importancia relativa de los factores asociados con la violencia de pareja varía según el lugar de residencia de la mujer (Caribe o Bogotá). En Bogotá, por ejemplo, las mujeres cuyos esposos fueron físicamente golpeados por sus padres (cuando niños) tienen una probabilidad 6pp más alta que en el Caribe de haber experimentado al menos un tipo de violencia de pareja. Esta diferencia es, sin embargo, solo significativa al 10%. A diferencia de lo que sucede en el Caribe, en Bogotá la asociación de la riqueza y la probabilidad de haber sido abusada físicamente es clara. Comparadas con aquellas mujeres que se encuentran en el primer quintil de riqueza, aquellas en el segundo quintil tienen una probabilidad 19pp menor de haber sido abusadas físicamente, y aquellas en el último quintil tienen una probabilidad 25pp menor. Es decir, entre más alta es la riqueza del hogar, la mujer tiene una menor probabilidad de haber sufrido violencia de pareja. En el Caribe, sin embargo, este patrón no se observa, y solo cuando se comparan aquellas mujeres en el primer y el cuarto quintil de riqueza se encuentra una probabilidad menor de violencia en 4,3pp para aquellas en hogares más ricos. Todas estas diferencias entre los coeficientes del Caribe y Bogotá son estadísticamente significativas al 1%. En el Caribe, la presencia de miembros del hogar menores de cinco años está relacionada positivamente con la probabilidad de que una mujer experimente violencia de pareja (12pp). Esta asociación diferencial en esta variable para Bogotá y el Caribe no es sorprendente dada las conocidas disparidades de riqueza entre estas dos regiones. En términos del modelo, la presencia de hijos pequeños reduce la credibilidad de las amenazas de las mujeres de dejar una relación abusiva (punto de amenaza), ya que los recursos financieros (además de la manipulación a la que el esposo podría someter a su pareja en cuanto a los hijos) tendría que ser mayores. Este mecanismo y el mayor número de hijos por familia en el Caribe podrían explicar los resultados empíricos. Además, en el Caribe, estar legalmente casados resulta en una reducción de cerca de 3pp en la violencia de pareja, mientras que, en Bogotá, estar casada legalmente no tiene un impacto estadísticamente significativo. A pesar de algunas diferencias en la importancia de los determinantes, el Caribe y Bogotá se caracterizan por mostrar asociaciones similares en otros factores 83 Cuadro 3 Comparación de la importancia de los determinantes de la violencia contra la mujer (modelo de probabilidad lineal) Variable dependiente Caribe Bogotá Características de la mujer Diferencia de edad Dummy: Una unión Padre abusaba a la madre Bachillerato o educación técnica Universidad -0,0008 -0,0009 -0,0431*** -0,158 0,0585*** -0,0149 0,0029 -0,0146 0,0043 -0,022 0,0028 -0,0022 0,0162 -0,0389 0,0889*** -0,0293 0,0904** -0,037 0,0614 -0,0563 Características del esposo Abusado por padres (cuando niño) 0,083*** 0,148*** -0,0149 -0,0334 Comportamientos de control 0,155*** 0,1607*** -0,0057 -0,0102 Bachillerato o educación técnica 0 -0,0364 -0,0145 -0,0376 Universidad -0,0183 -0,0458 -0,0192 -0,0568 Características del hogar Porcentaje de mujeres en hogar -0,0293 -0,3088*** -0,0366 -0,1101 Menores de 5 años 0,116*** 0,0014 -0,0371 -0,0984 Índice de riqueza (segundo quintil) 0,0265 -0,1936*** -0,0173 -0,0667 Índice de riqueza (tercer quintil) 0,0075 -0,1963*** -0,0187 -0,0606 Índice de riqueza (cuarto quintil) -0,0425** -0,2353*** -0,02 -0,0604 Índice de riqueza (último quintil) -0,0277 -0,2551*** -0,0224 -0,0652 Legalmente casados -0,0265** -0,0346 -0,0116 -0,031 Constante 0,0786*** 0,3277*** -0,0228 -0,031 Observaciones R2 Valor p (Significancia regresión) 3,748 0,3022 0 ¿Es la diferencia en coeficientes diferente de cero? No No No Si (al 5% ) No Si (al 10%) No No No Si (al 5%) No Si (al 1%) Si (al 1%) Si (al 1%) Si (al 1%) No Si (al 1%) 726 0,3626 0 Nota: Cada columna representa un modelo de regresión lineal. Los números en paréntesis son errores estándar consistentes con heterocedasticidad y toman en cuenta la posible correlación existente de la información que viene de mujeres entrevistadas en la misma vivienda. ***, ** y * denota la significancia estadística 1%, 5% y 10% respectivamente. La estimación incluye ponderaciones. Las regiones están conformadas de la siguiente manera: El Caribe lo conforman los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés. Bogotá no incluye Soacha. Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta de Demografía y Salud, 2005. VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA asociados con la violencia de pareja. Si el padre abusaba físicamente a la madre en el hogar de la actual esposa, se encuentra que ella tiene entre 6 y 9pp más probabilidades de sufrir violencia de pareja. La asociación entre Bogotá y el Caribe es estadísticamente indistinguible dada las muestras existentes. Así mismo, tener de compañero a un hombre que muestra diferentes comportamientos de control está asociado con un probabilidad de entre 15 y 16pp más alta, tanto en el Caribe como en Bogotá. VI. COMENTARIOS FINALES La violencia de pareja contra la mujer es un problema social de grandes consecuencias económicas, no solo para las víctimas directas de este crimen sino también para toda la sociedad. La reacción de la sociedad colombiana ante el fenómeno parece insuficiente dadas las altas cifras de violencia que persisten en Colombia. Este estudio busca identificar los factores asociados con la violencia física de pareja dando un especial énfasis a diferencias regionales en la incidencia de este fenómeno y en cómo estos factores pueden variar según la región de residencia de la mujer. Los resultados informan sobre quiénes son los grupos vulnerables, dónde están, y qué factores pueden ser utilizados con mayor éxito en políticas públicas de potencial máximo en la reducción del problema. Adicionalmente, dentro del reto que constituye la recolección de información sobre violencia de pareja, el estudio usa la mejor información disponible en Colombia sobre el fenómeno de la violencia de pareja: la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005. El presente documento hace una contribución a los esfuerzos interdisciplinarios para entender y analizar los determinantes socioeconómicos de la violencia física de pareja en las familias colombianas y sus diferencias regionales desde un marco netamente económico. La estimación de modelos de regresión, en nuestro caso de modelos probit, permite estimar las asociaciones entre la probabilidad de ocurrencia de la violencia de pareja y otros factores, a la vez que se mantienen constantes otras características tanto de los esposos como de sus hogares. Es decir, la metodología permite ir más allá de las simples asociaciones usualmente citadas en análisis periodísticos, que aunque relevantes e importantes para llamar la atención de la sociedad hacia el problema, en muchas ocasiones llegan a conclusiones erróneas o perpetúan estereotipos regionales y sociales. 85 JUAN DAVID BARÓN Los resultados indican claramente que existen diferencias regionales en la probabilidad de que una mujer sufra violencia por parte de su pareja. A pesar de los estereotipos regionales, se encuentra que una mujer en Bogotá es más probable de experimentar violencia física por parte de su esposo o compañero, que su contraparte en otra región del país. Tanto las diferencias simples, como en las que se controla por características de la mujer, su compañero y su hogar, muestran esta tendencia. El Caribe, además, en muchos de los indicadores de violencia física contra la mujer muestra probabilidades que no solo son inferiores a las de Bogotá, sino que en varios casos son las más bajas del país. Las diferencias regionales son más acentuadas en comportamientos violentos menos severos, aunque no por eso menos problemáticos, como los son los empujones y zarandeos, los golpes con la mano, y las patadas o arrastradas. Hay que aclarar que el análisis provee una análisis descriptivo y no interpreta las asociaciones encontradas como causales. A nivel de Colombia, se encuentra que haber experimentado violencia cuando niño incide positivamente en la probabilidad de experimentar violencia en sus propias relaciones. En otras palabras, estar expuestos a violencia cuando niño, pareciera encajar a las mujeres en roles de víctimas y a los hombres en roles de victimarios. Para ambos, la violencia de pareja se incorpora como un mecanismo natural para resolver los conflictos de pareja. La riqueza, y en menor medida la educación de ambos miembros de la pareja, también muestra una asociación importante con la incidencia de la violencia de pareja. Aquellas mujeres viviendo en hogares más ricos exhiben probabilidades inferiores de ser abusadas físicamente. Sin embargo, a nivel regional, se provee evidencia de que los determinantes varían dependiendo de la región, siendo estas diferencias económica y estadísticamente relevantes. A partir de la revisión de la literatura, el modelo teórico y la aplicación empírica, las recomendaciones de política son claras. Toda acción de política pública que dé a la mujer independencia económica tendrá un efecto positivo en reducir la violencia de pareja contra la mujer (siempre y cuando exista un mecanismo social que prevenga la respuesta violenta de los abusadores, tales como leyes con penas severas). Entre estas políticas se encuentran todo tipo de ayudas y apoyo que se le pueda brindar al cónyuge abusado. Así mismo, leyes que faciliten el divorcio tendrán un efecto en la misma dirección. Estas dos políticas reducirían la violencia, no por la desintegración de la familia, sino porque la mujer tiene la opor­tunidad de hacer amenazas creíbles sobre abandonar relaciones abusivas. Al 86 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA ver esto, los compañeros con ímpetus abusadores lo pensarán más en caso de ejercer la violencia, y si no lo hacen, la mujer podrá escapar esa relación violenta y no verse sometida a un compañero que usa las leyes actuales para sacar ventaja y obligarla a permanecer a su lado. La evidencia de otros países es clara: hacer el divorcio más fácil de obtener reduce la violencia, sin tener efectos sobre las tasas de divorcio (Stevenson y Wolfers, 2006). Adicionalmente, toda política que proteja a los menores de estar expuestos a la violencia entre sus padres y hacia ellos mismos, tendrá efectos intergeneracionales en la reducción de la violencia de pareja. En línea con la literatura colombiana e internacional, los resultados indican que uno de los mayores determinantes de la violencia de pareja contra la mujer de las próximas generaciones es la de niños y niñas creciendo en familias violentas. La diferencia entre un país sin tolerancia por el abuso de pareja, y el actual, está en tomar decisiones de política pública ambiciosas y adecuadas. Para ello, sin embargo, se debe estudiar el problema y sus factores asociados, recoger la información adecuada e interpretarla correctamente dentro de las limitaciones que el asunto impone. Más investigaciones son necesarias para profundizar en estos temas. REFERENCIAS Anderson, K. L. (1997), «Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of Feminist and Family Violence Approaches», Journal of Marriage and the Family, 59, pp. 655-669. Angelucci, M. (2007), Love on the Rocks: Alcohol Abuse and Domestic Violence in Mexico. IZA Discussion Paper No. 2706, Bonn, Germany. Appel, A. E., and G. W. Holden (1998), «The Co-occurrence of Spouse and Physical Child Abuse: A Review and Appraisal», Journal of Family Psychology, 12, pp. 578-599. Bobonis, G., M. González-Brenes, and R. Castro (2006), Public Transfer and Spousal Violence. Mimeo, Toronto, on, Canada. Bowlus, A. J., and S. N. Seitz (2006), «Domestic Violence, Employment and Divorce.», International Economic Review, 47, pp. 1113-1149. Campbell, J., and K. Soeken (1999), «Forced Sex and Intimate Partner Violence: Effects on Women›s Risk and Women’s Health.», Violence Against Women, 5, pp. 1017-1035. 87 JUAN DAVID BARÓN Carrell, S. E., and M.L. Hoekstra (2008), Externalities in the Classroom: How Children Exposed to Domestic Violence Affect Everyone’s Kids. Cambridge, ma, usa http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/14246.html. Card, D., and G. Dahl (2009), Family Violence and Football: The Effect of Unexpected Emotional Cues on Violent Behavior. nber Working Paper Series No. 15497, Cambridge, ma, usa. Edleson, J. L. (1999a), «The Overlap Between Child Maltreatment and Woman Battering», Violence Against Women, 5, pp. 134-154. Edleson, J. L. (1999b), «Children’s Witnessing of Adult Domestic Violence», Journal of Interpersonal Violence 14, pp. 839-870. Ellsberg, M., Rodolfo Peña, A. H., J. Liljestrand, and A. Winkvist (2000), «Candies in Hell: Women’s Experiences of Violence in Nicaragua», Social Science & Medicine, 51, pp. 1595-1610. Farmer, A., and J. Tiefenthaler (1996) «Domestic Violence: The Value of Services as Signals», The American Economic Review, 86, pp. 274-279. Farmer, A., and J. Tiefenthaler (1997), «An Economic Analysis of Domestic Violence», Review of Social Economy, 55, pp. 337-358. Farmer, A., and J. Tiefenthaler (2003), «Explaining the Recent Decline in Domestic Violence.», Contemporary Economic Policy, 21, pp. 158-172. Farmer, A., and J. Tiefenthaler (2004a), «The Employment Effects of Domestic Violence.», Research in Labor Economics, 23, pp. 301-334. Farmer, A., and J. Tiefenthaler (2004b), Domestic Violence and its Impact on Women’s Economic Status, Employers, and the Workplace. Mimeo. Filmer, D., and L. Pritchett (2001), «Estimating Wealth Effects without Expenditure Data-or Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India», Demography, 38(1), pp. 115-132. Gibson-Davis, C. M., K. Magnuson., L.A. Gennetian, & G.J. Duncan (2005), «Employment and the Risk of Domestic Abuse among Low-income Women», Journal of Marriage and the Family, 67, pp. 1149-1168. Heise, L., M. Ellsberg, M., and M. Gottemoeller (1999), Ending Violence Against Women. Baltimore, md, usa. Johnson, M. P., and K.J. Ferraro (2000), «Research on Domestic Violence in the 1990s: Making Distinctions», Journal of Marriage and the Family, 62, pp. 948963. Jouriles, E. N., C.M. Murphy, and K.D. O’Leary (1989), «Interspousal Aggression, Marital Discord, and Child Problems», Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, pp. 453-455. 88 VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA Kenney, C. T., and S.S. McLanahan (2006), «Why are Cohabiting Relationships More Violent than Marriages?», Demography, 43, pp. 127-140. Kingston-Riechers, J. (2001), «The Association Between the Frequency of Wife Assault and Marital Dissolution in Canada», Journal of Population Economics, 14, pp. 351-365. Kishor, S., and K. Johnson (2004), Profiling Domestic Violence: A Multi-Country Study. Calverton, Maryland, usa: orc Macro. Lloyd, S. (1997), «The Effect of Domestic Violence on Women›s Employment», Law & Policy, 19, pp. 139-167. Lundberg, S., and R.A. Pollak (1993), «Separate Spheres Bargaining and the Marriage Market.», The Journal of Political Economy, 101, pp. 988-1010. Markowitz, S. (2000). «The Price of Alcohol, Wife Abuse, and Husband Abuse», Southern Economic Journal, 67, pp. 279-303. Morrison, A. R., and M. Orlando (1997), «Too Close to Home: Domestic Violence in the Americas» En: A. R. Morrison & M. L. Biehl, (editor), pp. 51-80. Washington, dc, usa: Inter-American Development Bank. Ojeda, G., M. Ordóñez, y L.H. Ochoa (2005), Salud sexual y reproductiva en Colombia, Bogotá, Colombia. Ribero, R., y F. Sánchez (2004), «Determinantes, efectos y costos de la violencia intrafamiliar en Colombia.», Documento cede 2004-44, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Rueda, L (2010), «Violencia sicológica de pareja y sus determinantes», Tesis de Grado, Universidad de Cartagena (resultados preliminares), Cartagena, Colombia. Salas-Bahamón, L. M. (2005), «Transmisión intergeneracional de la violencia intrafamiliar: evidencia para las familias colombianas», Desarrollo y Sociedad, 56, pp. 285-337. Song, L., M.I. Singer, and T.M Anglin (1998), «Violence Exposure and Emotional Trauma as Contributors to Adolescents› Violent Behaviors», Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 152, pp. 531-536. Stevenson, B., and J. Wolfers (2006), «Bargaining in the Shadow of the Law: Divorce Laws and Family Distress.», The Quarterly Journal of Economics, 121, pp. 267-288. Straus, M. A. (1994), «State-to-state Differences in Social Inequality and Social Bonds in Relation to Assaults on Wives in the United States», Journal of Comparative Family Studies, 25, pp. 7-24. 89 JUAN DAVID BARÓN Straus, M., S. Hamby., S. Boney-McCoy., and D. Sugarman (1996), «The Revised Conflict Tactics Scale (cts2)», Journal of Family Issues, 17, pp. 283-316. Tauchen, H., and A.D. Witte (1995), «The Dynamics of Domestic Violence», The American Economic Review, 85, pp. 414-418. Villareal, A. (2007), «Women’s Employment Status, Coercive Control, and Intimate Partner Violence in Mexico», Journal of Marriage and the Family, 69, pp. 418-434. 90 (6,4932) (0,4241) (0,4984) (0,4961) 4,4953 0,8281 0,2892 0,5742 0,1052(0,3068)0,0632(0,2433) 0,1159 0,2963 (0,4567) 0,5065 (0,5001) 0,2427 0,7869 (1,2655) 2,1148 (1,6344) 0,4478 0,5062 (0,5000) 0,5131 (0,4999) 0,5044 0,1164(0,3208)0,0609(0,2391) 0,1306 4,1656 0,7650 0,4592 0,5632 0,3032 0,1336 0,2371 0,1380 0,1373 0,2387 Media Características del esposo Universidad Abusado por padres (cuando niño) Comportamientos de control Bachillerato o educación técnica Universidad (6,5117) (0,3881) (0,4679) (0,4948) (0,4368) (0,3600) (0,4095) (0,3600) (0,3512) (0,4299) Desv. estd. 4,4282 0,8152 0,3238 0,5719 0,2565 0,1529 0,2130 0,1529 0,1441 0,2446 Media Características de la mujer Diferencia de edad Dummy: Una unión Padre abusaba a la madre Bachillerato o educación técnica (0,4555) (0,3444) (0,4222) (0,3481) (0,3456) (0,4271) Desv. estd. (0,3201) (0,4287) (0,8736) (0,5000) (0,3370) (6,5151) (0,3774) (0,4534) (0,4945) (0,4596) (0,3402) (0,4253) (0,3449) (0,3442) (0,4263) Desv. estd. Mujeres no abusadas en el último año 0,2937 0,1375 0,2322 0,1410 0,1387 0,2399 Media Mujeres abusadas en el último año Costa Caribe Región Oriental Región Central (sin Bogotá) Región Pacifica Región Territorios Nacionales Sector rural Todas la mujeres Variable cuadro Anexo 1 Estadísticas descriptivas 12.762 Observaciones 2.596 0,3155 0,1685 0,2851 0,2523 0,1576 0,1040 0,2862 Media (0,1299) (0,1633) (0,4515) (0,4344) (0,3644) (0,3053) (0,4521) Desv. estd. Mujeres abusadas en el último año 10.166 0,3345 0,1424 0,2299 0,2268 0,2066 0,1702 0,4302 Media (0,1402) (0,1560) (0,4208) (0,4188) (0,4049) (0,3758) (0,4951) Desv. estd. Mujeres no abusadas en el último año Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta de Demografía y Salud, 2005. Nota: «Todas la mujeres» se refiere al grupo de mujeres en una relación conyugal, sea en matrimonio legal o de facto. Las regiones están conformadas de la siguiente manera: El Caribe lo conforman los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés. En la región Oriental están los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. En la Central están Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá. La región Pacífica la conforman Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Los Territorios Nacionales lo conforman las cabeceras de Amazonas, Arauca, Casanare Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. (0,1384) (0,1579) (0,4278) (0,4221) (0,3974) (0,3635) (0,4901) Desv. estd. 0,3306 0,1477 0,2411 0,2320 0,1966 0,1567 0,4009 Media Características del hogar Porcentaje de mujeres en hogar Menores de 5 años Índice de riqueza (segundo quintil) Índice de riqueza (segundo quintil) Índice de riqueza (cuarto quintil) Índice de riqueza (último quintil) Legalmente casados Todas la mujeres Variable cuadro Anexo 1 (continuación) Estadísticas descriptivas Comportamiento violento Bogotá Caribe Oriental Central Pacífica Diferencia de región a Bogotá … Territorios Nacionales 924 4.6572.263 3.7762.270 2.324 Fuente: Cálculos del autor con base en la Encuesta de Demografía y Salud, 2005. Nota: Los números en la columna de Bogotá representan la proporción de mujeres que dijeron que experimentaron el tipo de violencia por parte de su compañero en 12 meses anteriores a la entrevista; en las otras columnas representan la diferencia de media entre Bogotá y la región correspondiente. Los números en paréntesis son los valores-p de la prueba de hipótesis de que la diferencia de medias de la variable de violencia entre Bogotá y la región es cero. Las regiones están conformadas de la siguiente manera: El Caribe lo conforman los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés. En la región Oriental están los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. En la Central están Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá. La región Pacífica la conforman Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Los Territorios Nacionales lo conforman las cabeceras de Amazonas, Arauca, Casanare Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. Observaciones a. La empujó o zarandeó 0,2459 -0,1053 -0,0585 -0,0963 -0,0722 -0,0814 0 -0,00140 -0,00010 b. La golpeó con la mano 0,163 -0,0636 -0,0385 -0,0533 -0,0436 -0,0269 0 -0,0142 -0,0003 -0,0051 -0,0891 c. La golpeó con objeto 0,0299 0,0014 0,0062 0,0017 0,0006 0,0111 -0,8365 -0,4195 -0,8046 -0,9318 -0,1548 d. La mordió 0,0217 -0,0099 -0,0124 -0,0119 -0,0086 -0,0092 -0,078 -0,0329 -0,0352 -0,1516 -0,1255 e. La pateó o arrastró 0,0652 -0,031 -0,0188 -0,0175 -0,011 -0,0138 -0,0012 -0,0701 -0,077 -0,294 -0,187 f. La amenazó con cuchillo, arma de fuego u otra arma 0,0313 -0,0081 -0,0067 -0,0078 -0,0028 -0,0066 -0,2339 -0,3663 -0,2597 -0,7048 -0,3673 g. La atacó con cuchillo, arma de fuego u otra arma 0,0136 -0,0042 -0,0005 -0,0019 -0,0015 -0,0048 -0,354 -0,9252 -0,6871 -0,7649 -0,313 h. Trató de estrangularla o quemarla 0,0177 -0,00180,0015 0,00070,0044 0,0048 -0,7351 -0,8016 -0,9001 -0,4528 -0,4257 i. La forzó a tener relaciones o actos sexuales 0,0557 -0,00950,0099 -0,0007 -0,0047 -0,0169 -0,2962 -0,3359 -0,9424 -0,6368 -0,0785 j. Al menos un tipo de abuso 0,2294 -0,0703 -0,0416 -0,0724 -0,0466 -0,0646 0 -0,00980 -0,00370 cuadro Anexo 2 Pruebas de significancia de la diferencia de las variables violencia física contra la mujer DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA A SUS CINCO PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES, 1998-2009 IADER GIRALDO SALAZAR* RESUMEN En este trabajo se estiman los determinantes de las exportaciones manufactureras colombianas a Ecuador, Venezuela, México, Perú y Estados Unidos en el periodo 1998-2009. Los resultados muestran que el ingreso del país importador, los precios de las exportaciones y los costos salariales son los determinantes comunes a estos países. Además, la presión de demanda, los precios domésticos de las manufacturas, los costos de los insumos y la renta tendencial doméstica determinan estas exportaciones en algunos casos particulares. Palabras clave: Exportaciones de manufacturas, ventaja comparativa, panel de datos Clasificaciones jel: E0, F14, F41, F47, C23. * El autor es estudiante de Doctorado en Economía en la Universidad del Rosario, Bogotá. Correo electrónico: [email protected] Agradece la colaboración permanente del profesor Remberto Rhenals Monterrosa durante la elaboración de este trabajo. Fecha de recepción: febrero 7 de 2012; fecha de aceptación: marzo 30 de 2012. Economía & Región, Vol. 6, No. 1, (Cartagena, junio 2012), pp. 95-132. 95 IADER GIRALDO SALAZAR ABSTRACT Determinants of Manufactured Exports from Colombia to its Five Main Trading Partners, 1998-2009 This paper studies the determinants of Colombian manufactured exports to Ecuador, Venezuela, Mexico, Peru and the United States in the period 1998-2009. Results suggest that the common determinants of exports to these countries are the income of the importing country, export prices and wage costs. Furthermore, in some cases demand pressures, domestic prices of manufactures, input costs and domestic trend income also determine these exports. Key words: Exports of manufactures, comparative advantage, panel data jel Classifications: E0, F14, F41, F47, C23. I. INTRODUCCIÓN La investigación de los determinantes de las exportaciones de la industria manufacturera ha sido un tema de estudio permanente en los ámbitos académico y gubernamental. Sin embargo, el desarrollo de nuevas técnicas de aproximación empírica y la mayor eficiencia en la recolección de datos abren constantemente nuevos horizontes en la búsqueda de mejores resultados de investigación. La incursión de Colombia en distintos tratados bilaterales y multilaterales de comercio pone al sector exportador como tema de interés. La investigación en este campo puede hallar formas de elevar los beneficios domésticos de estos tratados, entre ellos el mayor crecimiento económico. La importancia económica de las exportaciones es una constante en las distintas teorías de desarrollo económico. En particular, las exportaciones de la industria manufacturera juegan un papel destacado en estos análisis, ya que tienen altos niveles de valor agregado que, con el crecimiento, van generando efectos mul­tiplicadores sobre la economía a través de diferentes canales. Este trabajo analiza los determinantes de las exportaciones de manufacturas colombianas a sus cinco principales países de destino: Ecuador, Venezuela, México, Perú y Estados Unidos. Para tal fin, se seleccionan los diez principales renglones de exportación en el periodo 1998-2009 y se hace una aproximación empírica 96 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… mediante la técnica de panel de datos para cada país. Con esto se busca determinar la importancia de algunas variables sobre las exportaciones a cada uno de los diferentes destinos y la posibilidad de realizar acciones de política que fortalezcan la dinámica de este sector. El trabajo consta de cinco secciones, incluyendo esta introducción. En la segunda parte se presenta el marco teórico. En la tercera se explica la metodología del estudio y en la cuarta se describen brevemente los datos y el Índice de Ventaja Comparativa de Balassa. En la quinta sección se presentan los resultados de la aproximación empírica y sus interpretaciones. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones. II. LA TEORÍA Para abordar el tema de las exportaciones de manufacturas existen dos enfoques teóricos principales desde diferentes visiones económicas. De un lado, el enfoque macroeconómico, que aborda el problema de manera agregada, identifica funciones de oferta y demanda de exportaciones entre países, lo cual permite estimar elasticidades precio e ingreso entre las distintas regiones (Goldstein and Kahn, 1978; Feder, 1983). De otro lado, el enfoque microeconómico, que analiza el problema en forma desagregada, introduce los costos que tienen las empresas para entrar o salir de los mercados de exportación; es decir, los llamados «costos muertos» que asumen las empresas y que las hacen reaccionar en mayor o menor medida ante variaciones del tipo de cambio, dependiendo de si son o no empresas exportadoras (Baldwin, 1988; Dixit, 1989). Los dos enfoques tienen una amplia trayectoria, tanto en desarrollos teóricos como empíricos. Sin embargo, cabe anotar que no son excluyentes. Más bien son propuestas complementarias que posibilitan la profundización de las investigaciones y que pueden ser usadas de acuerdo con las necesidades de cada estudio en particular. Además de estos dos enfoques, cabe destacar el llamado modelo gravitacional, que ha sido muy utilizado en la estimación empírica de flujos de comercio a partir de distintas teorías del comercio internacional (Tinbergen, 1962; Anderson, 1979; Bergstrand, 1989; Helpman y Krugman, 1985; Anderson and Van Winkoop, 2003). Este modelo plantea que los flujos de comercio entre naciones están determinados por su tamaño demográfico o económico, la distancia geográfica que los 97 IADER GIRALDO SALAZAR separa y otro vector de variables explicativas que caracterice las relaciones entre los países en cuestión. Estas variables pueden incluir la existencia de una frontera y un lenguaje comunes, patrones similares de colonización, etc. En el caso particular del enfoque agregado, históricamente se han realizado trabajos mediante la estimación de funciones de demanda a partir de distintos supuestos sobre el comportamiento de los respectivos sectores externos. Los supuestos de oferta o demanda infinitamente elástica son los más comunes en este tipo de estimaciones, cada uno aplicado dependiendo de las particularidades de cada economía. El trabajo pionero en romper con este tipo de supuestos y realizar un análisis simultáneo de las funciones de oferta y demanda de exportaciones es el de Goldstein y Kahn (1978), que estima un modelo simultáneo de oferta y demanda para ocho países industrializados en el periodo 1955-1970. A partir de este estudio se ha continuado con la tendencia de estimar funciones de oferta o demanda de exportaciones por separado, con la correspondiente utilización de los supuestos indicados para cada caso. Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado siguiendo el enfoque de funciones simultáneas. Entre las investigaciones más destacadas se encuentra la de Balassa, Voloudakis, Fylaktos y Suh (1989), que aplican este modelo para las exportaciones de Grecia y Corea del Sur. Muscatelli, Srinivasan y Vines (1992) desarrollan este modelo para determinar las causas del rápido crecimiento del sector externo de Hong Kong. Straub (2002) examina las exportaciones de Estados Unidos, Canadá y Alemania. Finalmente, Buisán, Caballero y Jiménez (2004) aplican el modelo al caso español. Aunque estas investigaciones agregan elementos adicionales al modelo original, todos mantienen la generalidad de los elementos propuestos por Goldstein y Kahn (1978). En este trabajo, la demanda de exportaciones depende negativamente de la relación entre los precios internacionales de los bienes exportados y los precios en el país comprador, y positivamente de los ingresos del país comprador. La oferta de exportaciones depende positivamente de la relación entre el precio externo de los productos exportados y el precio de venta en el mercado doméstico, así como también del nivel de producción doméstica de los bienes exportables. De este modo, se tienen las siguientes ecuaciones en logaritmos:1 1 98 Por simplicidad se omiten aquí las variables temporales hasta la formulación del modelo final. DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… Px lnxtot d = a0 − a1ln + a2lnyf (1) Pf Px lnxtot s = b0 − b1ln + b2lnytrend (2) P De la solución simultánea de las ecuaciones 1 y 2 se obtienen dos ecuaciones que permiten hallar los determinantes de las cantidades (xtot) y precios de las exportaciones (Px). En Colombia el estudio de los determinantes de las exportaciones ha sido un tema abordado desde diferentes enfoques que se pueden clasificar en cuatro grandes grupos (Cuadro 1). Nótese que, al igual que en otros países, el análisis simultáneo de oferta y demanda de exportaciones no ha sido un enfoque muy usado en Colombia. Una excepción es el trabajo de Mesa, Cock y Jiménez (1999) que emplea un enfoque agregado, manteniendo el supuesto de demanda perfectamente elástica y usando pocas variables independientes. La novedad del presente trabajo es que examina el caso colombiano con un enfoque que ha sido poco utilizado. III. METODOLOGÍA Se estimó el modelo oferta-demanda planteado en primera instancia por Goldstein y Khan (1978) y ampliado en su número de variables por algunos otros autores reseñados en la sección anterior. La estimación de este modelo se basa en dos ecuaciones que surgen de la solución del sistema de ecuaciones simultáneas sobre la función de oferta y demanda de exportaciones. Dado el alcance de esta investigación, para la estimación solo se tuvo en cuenta la ecuación del volumen de exportaciones. El modelo se aplicó a los cinco principales destinos de las exportaciones de manufacturas colombianas, tomando las diez agrupaciones de manufacturas más importantes bajo la clasificación ciiu para cada país y estimando sus determinantes mediante un panel de datos en sus diferentes versiones.2 2 Se toma la clasificación ciiu (Código Industrial Internacional Uniforme) revisión 2, debido a que la gran mayoría de los datos se presentan en esta forma. 99 IADER GIRALDO SALAZAR CUADRO 1 Clasificación de estudios sobre los determinantes de las exportaciones colombianas GruposEstudios Descripción Teigueiro y Elson (1973); Díaz- Demanda externa Alejandro (1976); Villar (1984) — perfectamente Modelo i; Botero y Meisel (1988); elástica Alonso (1993) y Quintero (1997). Estos estudios parten del supuesto de «país pequeño»: las exportaciones colombianas no afectan el nivel internacional de precios. Villar (1984) — Modelo iii; Tybout and Roberts (1997) y Mesa, Cock Costos «muertos» y Jiménez (1999). — Segundo modelo. Hacen un análisis más microfundamentado, donde introducen los costos que tienen las empresas exportadoras para entrar o salir de un mercado y el efecto de estos costos sobre la toma de decisiones. Villar (1984) — Modelo ii[1] y Funciones Mesa, Cock y Jiménez (1999). simultáneas — Primer modelo[2]. Análisis simultáneo de oferta y demanda de exportaciones para hallar la forma reducida para precios y cantidades. Echavarría (1980); Villar (1992); Ocampo y Villar (1993); Steiner Otros y Wüllner (1994); Amín y Ferran- tino (1999); Misas, Ramírez y Silva (2001) y Hernández (2005). Estos estudios no se enmarcan dentro de ninguno de los grupos anteriores, pero se pueden encontrar algunos análisis particulares de la evolución de los determinantes de las exportaciones y de sus relaciones de largo plazo.[3] Notas: [1] El Modelo ii rompe con el supuesto de demanda perfectamente elástica, lo que abre la posibilidad de que la exportación de manufacturas afecte los precios externos de los bienes, dado que su destino principal es Latinoamérica, cuyos países cuentan con un desarrollo económico muy similar al de Colombia. [2] El primer modelo mantiene el supuesto de país pequeño y demanda de exportaciones perfec­ tamente elástica. [3] En particular los dos últimos estudios hacen un análisis de cointegración con una amplia cantidad de datos y muestran las diferentes relaciones de largo plazo entre los principales determinantes de las exportaciones. Fuente: Elaboración propia. 100 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… Siguiendo a Goldstein y Khan (1978), se tienen dos países, Colombia y resto del mundo, que tienen rendimientos constantes a escala en las manufacturas.3 El modelo rompe con el supuesto de «país pequeño», pues supone que este tipo de exportaciones poseen nichos de mercado donde tienen oportunidad de competir por precios. Las funciones de oferta y demanda de exportaciones son: Xd = f(Px, pf, yf) (3) Xs = g(Px, ytrend, C) (4) La demanda de exportaciones de Colombia (Xd) depende de la relación entre el precio de las exportaciones (Px) y el precio de estos bienes en el resto del mundo (pf), expresados ambos en dólares americanos, y la renta del resto del mundo también expresada en dólares (yf). La oferta de exportaciones (Xs) está determinada por los precios de exportación (Px), el ingreso tendencial del país (ytrend), tomado como proxy de la capacidad productiva, y los costos de producción (C). La función de costos incluida en la oferta de exportaciones depende, a su vez, de otras variables comúnmente usadas en la literatura, tales como precio interno de las manufacturas (p), costos laborales por unidad de manufactura (w) y precios de los insumos (inputs).4 Además de estas variables, algunos autores han sugerido incluir una variable de presión de demanda (Pd) que recoja el efecto que puede tener una mayor rentabilidad de las ventas en el mercado local. Así, resultarían las siguientes funciones de oferta y demanda de exportaciones para Colombia, donde la demanda de exportaciones depende negativamente de la relación entre el precio de las exportaciones y el precio de estos bienes en el resto del mundo Px y positivamente del nivel de ingreso real del resto del pf mundo (yf). Entre tanto, la oferta de exportaciones depende positivamente de la Px relación entre el precio de exportación de los bienes y su precio doméstico p Cuando se hace referencia a «resto del mundo» se entiende que se trata de los países con los que Colombia tiene relaciones comerciales significativas y que se incluyen en el ejercicio cuantitativo. 4 Buisán, Caballero y Jiménez (2004) plantean que esta variable relacionada con el precio de exportación recoge el costo de oportunidad de vender en el exterior y se mueve con el costo de los factores. 3 101 IADER GIRALDO SALAZAR y el ingreso tendencial doméstico (ytrend) como una medida de la capacidad productiva de la economía. Además, la oferta de exportaciones depende negativamente de los costos laborales (w), el precio de los insumos (inputs) y la presión de demanda interna (Pd). Px lnxtot d = a0 − a1ln + a2lnyf (5) pf Px lnxtot = b0 + b1ln + b2lnytrend − b3lnw − b4lninputs − b5lnPd (6) p Xd = XS(7) De (7) se obtiene la forma reducida de las ecuaciones para precios y cantidades: lnPx it = α 0 + α 1lnpfit + α 2lnyfit − α 3lnp it − α 4lnytrend it − α 5lnw it − α 6lninputsit − α 7lnpd it (8) lnxtot it = β0 + β1lnpfit + β2lnyfit − β 3lnp it + β 4lnytrend it − β 5lnw it − β6lninputsit − β7lnpd it (9) Donde αi y βi están determinados por los valores que toman ai y bi, manteniendo así la coherencia teórica que presentan las relaciones entre las diferentes variables. La ecuación (9) de los determinantes del volumen de exportaciones de manufacturas colombianas corresponde al modelo a estimar para los cinco mercados de exportaciones bajo estudio. IV. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN A. Composición de las exportaciones manufactureras colombianas El sector manufacturero colombiano ha mantenido una estructura relativamente constante durante los últimos años, conservando diez agrupaciones como las más importantes, que suman, en promedio, más del 70% del total de exportaciones del sector. Aunque la participación de algunas agrupaciones ha variado, estas se mantienen dentro de las diez principales cada año. Las agrupaciones de fabricación de 102 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… productos alimenticios (311), textiles (321), prendas de vestir (322) y químicos (351-352) son las más estables en el tiempo y llegan a sumar más del 50% del total de exportaciones. Los demás sectores son más irregulares, pero su mayor peso en algunos años los mantiene entre las diez agrupaciones más importantes. De la misma forma en que se establecieron las diez agrupaciones de manufacturas más importantes en el agregado de exportaciones manufactureras del país, se seleccionaron las diez principales para cada destino. Al comparar las diez agrupaciones más importantes para cada país, resultaron 17 agrupaciones en total, lo que indica una semejanza relativa en la estructura de demanda de exportaciones de los países estudiados. Las diez principales agrupaciones de exportación de manufacturas por país de destino conforman alrededor de 80% del total de este tipo de exportaciones diri- GRÁFICO 1 Colombia: Participación en el total de los 10 principales renglones de exportación de manufacturas 80 70 Porcentaje 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 - Fabricación de productos alimenticios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Textiles Prendas de vestir Químicos industriales Otros químicos Derivados del petróleo Plásticos Metálicas básicas de metales no ferrosos Maquinaria eléctrica Material de transporte Fuente: Cálculos propios con datos de la dian. 103 IADER GIRALDO SALAZAR gidas a cada país y constituyen la muestra seleccionada de productos exportados a estimar. Cabe resaltar que las estructuras de exportaciones a Ecuador, Venezuela, México y Perú son similares, lo que muestra la posibilidad que tiene Colombia de competir en esos mercados con algunas manufacturas de alto valor agregado como metalmecánica (381), maquinaria excluida eléctrica (382), maquinaria eléctrica (383), material de transporte (384), plásticos (356), papel (341) e imprentas y editoriales (342). De otro lado, la estructura de las exportaciones a los Estados Unidos es diferente a las anteriores. En este caso, la demanda se concentra más en bienes intermedios como otros minerales no metálicos (369), metálicas básicas de hierro y acero (371) y metálicas básicas de metales no ferrosos (372), y no en áreas como 341, 342 y 381 al 384. En estos, los Estados Unidos tiene ventaja comparativa por ser una economía más intensiva en capital. Por lo tanto, su demanda externa por estos productos no es significativa. CUADRO 2 Colombia: Principales agrupaciones de exportación de manufacturas por país de destino Código ciiu Producto EcuadorVenezuela MéxicoPerú usa 311 Fabricación de productos alimenticios X X X X X 321 Textiles X X X XX 322 Prendas de vestir X X X 341 Papel y sus productos X X X 342 Imprentas y editoriales X X 351 Químicos industriales X X X X X 352 Otros químicos X X X X X 354 Derivados del petróleo X X X 356Plásticos X X XX 369 Otros minerales no metálicos X 371 Metálicas básicas de hierro y acero X 372 Metálicas básicas de metales no ferrosos X 381 Metalmecánica excluida maquinaria X X X 382 Maquinaria excluida la eléctrica X X 383 Maquinaria eléctrica X X X X 384 Material de transporte X X 390 Otras industrias manufactureras X Fuente: Elaboración propia. 104 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… B. Análisis de ventaja comparativa de las agrupaciones seleccionadas Para analizar la ventaja comparativa que presentan las 17 agrupaciones que comprenden las principales exportaciones a los cinco países estudiados, se estimó el Índice de Ventaja Comparativa de Balassa para este mercado en el agregado y luego para cada uno de los mercados bilaterales, a partir de las diez principales agrupaciones de exportación a cada destino basado en información de los distintos bancos centrales y el Bureau of Labor Statistics (bls) de los Estados Unidos. El Índice de Ventaja Comparativa de Balassa se define de manera general x ij como IB = XTj xi . Es una relación de la proporción de exportaciones del bien i Xw hacia el país j en términos de las exportaciones totales hacia ese destino y la proporción de exportaciones totales de dicho bien en términos de las exportaciones hacia todo el mercado en cuestión. Si ib > 1 se dice que el país analizado tiene ventaja comparativa en este producto; si ib < 1 este tiene desventaja comparativa. Los valores de ib para cada año del periodo de análisis y cada país se presentan más adelante en los Cuadros 3 a 8. Los resultados revelan una variedad de sectores en que Colombia posee ventaja comparativa, aunque la tendencia es distinta para cada uno, de manera que hay una variación en el grado de competitividad en el tiempo. Asimismo, en algunos sectores no existe ventaja comparativa, pero estos aparecen entre los principales renglones de exportación hacia algunos de los países considerados. La existencia de ventaja comparativa da muestra del poder que pueden tener sectores manufactureros nacionales en los mercados de los países de destino. Tal como se muestra en el Cuadro 3, Colombia tiene ventaja comparativa en 13 de los 17 principales sectores de exportación manufacturera hacia estos destinos; once de ellos conservan este tipo de ventaja en el agregado del comercio mundial. Los sectores que no presentan ventaja comparativa son metalmecánica excluida maquinaria (381), maquinaria excluida eléctrica (382), maquinaria eléctrica (383) y material de transporte (384), debido probablemente a la escasa competitividad de la industria nacional en bienes con altos niveles de tecnología incorporada en su producción. Estas 13 agrupaciones con ventaja comparativa representan, en promedio, 63% del total de exportaciones manufactureras del país hacia estos destinos. Sobresalen entre estas textiles (321), prendas de vestir (322), químicos industriales (351) y derivados del petróleo (354), cuyo ib registra una tendencia creciente. De las nue105 IADER GIRALDO SALAZAR CUADRO 3 Colombia: Promedio índice de ventaja comparativa de Balassa (ib) para los principales renglones de exportación de manufacturas a Ecuador, Venezuela, México, Perú y Estados Unidos, 1998-2008 Promedio Código Índice de Tendencia Producto ciiu Balassa (ib), 1998-2008 321Textiles 3.77 Ventaja comparativa 322 Prendas de vestir 3.62 creciente 351 Químicos industriales 4.56 354 Derivados del petróleo 15.67 341 Papel y sus productos 8.95 342 Imprentas y editoriales 1.31 Ventaja comparativa 356 Plásticos 1.66 constante 369 Otros minerales no metálicos 4.11 371 Metálicas básicas de hierro y acero 1.1 372 Metálicas básicas de metales no ferrosos 2.16 390 Otras industrias manufactureras 1.91 Ventaja comparativa 311 Fabricación de productos alimenticios 3.29 decreciente 352 Otros químicos 8.29 381 Metalmecánica excluida maquinaria 0.38 No ventaja 382 Maquinaria excluida la eléctrica 0.34 comparativa 383 Maquinaria eléctrica 0.13 384 Material de transporte 0.65 Fuente: Elaboración propia. ve agrupaciones restantes, siete han tenido un comportamiento constante en el periodo considerado y dos (311 y 352) presentan una caída en el ib, aunque este permanece por encima de uno. Entre las exportaciones en que Colombia no parece tener ventaja comparativa, aunque hacen parte de los principales renglones de exportación, se encuentran las ramas 382 y 384, que solo exportan significativamente hacia Ecuador y Venezuela. Al estimar el ib para este mercado agregado, resultan niveles promedio de 1.41 y 1.04, respectivamente. Estos índices revelan la existencia de algún tipo de ventaja comparativa de estos sectores, el cual les permite competir en nichos 106 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… de mercado particulares como uno de los diez principales productos manufactureros exportados hacia estos países. A diferencia de los dos casos anteriores, resultó un ib de 0.69 para 381 (metalmecánica excluida maquinaria), que solo tiene acceso importante a los mercados de Ecuador, México y Perú, y de 0.08 para 383 (maquinaria eléctrica), que se exporta de manera significativa hacia todos los países latinoamericanos. La importancia de la exportación de estas dos agrupaciones, a pesar de su clara desventaja comparativa, puede deberse a características particulares de algunos productos colombianos en este tipo de industria y a la existencia de acuerdos comerciales entre estos países que permiten el ingreso preferencial de este tipo de exportaciones colombianas. 1. Ecuador En este caso Colombia muestra solo una pequeña ventaja comparativa en cinco de las diez principales agrupaciones analizadas, lo que indica una semejanza de los mercados manufactureros de los dos países. De estas cinco agrupaciones, cuatro han tenido un comportamiento constante en el periodo 1998-2008 y solo una (351, químicos industriales) ha venido decreciendo. Las cinco agrupaciones que no presentan ventaja comparativa suman 30.4% del total de exportaciones manufactureras colombianas a Ecuador, lo cual indicaría la existencia de un comercio mayormente intraindustrial y de acuerdos comerciales entre estos dos países, que promueven la exportación de estos productos más que la existencia de algún tipo de ventaja comparativa (Cuadro 4). Cabe recordar que Colombia y Ecuador hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones (can) y se benefician del sistema de preferencias atpdea establecido por el gobierno de los Estados Unidos. 2. Venezuela Contrario al caso anterior, Colombia presenta una clara ventaja comparativa en nueve de las diez principales agrupaciones de exportación a Venezuela, que representan el 74% de las exportaciones manufactureras hacia este destino. Esto muestra la diferenciación de estos dos mercados y la complementariedad de los mismos en el caso de las manufacturas. De estas nueve agrupaciones, seis presentan un comportamiento constante y tres han venido decreciendo en el tiempo (Cuadro 5). 107 IADER GIRALDO SALAZAR CUADRO 4 Colombia: Promedio índice de ventaja comparativa de Balassa (ib) para los principales renglones de exportación de manufacturas a Ecuador, 1998-2008 Promedio Código Índice de Tendencia Producto ciiu Balassa (ib), 1998-2008 321 Textiles 1.01 Ventaja comparativa 341 Papel y sus productos 1.04 constante 352 Otros químicos 1.07 383 Maquinaria eléctrica 1.02 Ventaja comparativa 351 Químicos industriales 1.10 decreciente 311 Fabricación de productos alimenticios 0.70 356 Plásticos 0.94 No ventaja 381 Metalmecánica excluida maquinaria 0.93 comparativa 382 Maquinaria excluida la eléctrica 0.99 384 Material de transporte 0.90 Fuente: Elaboración propia. CUADRO 5 Colombia: Promedio índice de ventaja comparativa de Balassa (ib) para los principales renglones de exportación de manufacturas a Venezuela, 1998-2006 Promedio Código Índice de Tendencia Producto ciiu Balassa (ib), 1998-2006 311 Fabricación de productos alimenticios 1.91 321Textiles 2.01 Ventaja comparativa 341 Papel y sus productos 1.90 constante 356Plásticos 1.62 383 Maquinaria eléctrica 1.39 384 Material de transporte 1.14 322 Prendas de vestir 2.26 Ventaja comparativa 352 Otros químicos 1.94 decreciente 382 Maquinaria excluida la eléctrica 1.55 No ventaja comparativa 351 Químicos industriales 0.97 Fuente: Elaboración propia. DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… El único sector que no presenta ventaja comparativa es el de químicos industriales, que representa el 6.61% de las exportaciones a Venezuela, una cifra considerable que puede deberse igualmente a algún tipo de comercio intraindustrial o comercio administrado entre estos dos países. Cabe señalar que Venezuela hizo parte de la can y del g3, el tratado de libre comercio suscrito con Colombia y México, hasta 2006. 3. México Colombia presenta ventaja comparativa en ocho de los diez principales sectores de exportación de manufacturas a México. De estos, tres presentan tendencia creciente; uno, constante y los restantes cuatro, decreciente. Estos ocho sectores suman el 71.8% del total de exportaciones de manufacturas a México. Los dos sectores que no presentan ventaja comparativa suman el 9% del agregado de exportaciones manufactureras, lo que indicaría la presencia de un comercio mayormente intraindustrial o motivado por la administración del comercio mediante acuerdos comerciales entre estos dos países, por ejemplo, el g3 (Cuadro 6). CUADRO 6 Colombia: Promedio índice de ventaja comparativa de Balassa (ib) para los principales renglones de exportación de manufacturas a México, 1998-2008 Promedio Código Índice de Tendencia Producto ciiu Balassa (ib), 1998-2008 321Textiles 3.04 Ventaja comparativa 322 Prendas de vestir 2.24 creciente 354 Derivados del petróleo 10.30 Ventaja comparativa 356Plásticos 1.16 constante 311 Fabricación de productos alimenticios 5.78 Ventaja comparativa 342 Imprentas y editoriales 5.63 decreciente 351 Químicos industriales 4.74 352 Otros químicos 6.11 381 Metalmecánica excluida maquinaria 0.68 No ventaja comparativa 383 Maquinaria eléctrica 0.08 Fuente: Elaboración propia. IADER GIRALDO SALAZAR 4. Perú Para este país las diez agrupaciones presentan una ventaja comparativa que permaneció constante para nueve de estos sectores en el periodo 1998-2009. Esto indica un patrón de comercio estable en el tiempo donde solo una agrupación muestra tendencia decreciente. Las nueve agrupaciones suman el 82.4% del total de exportaciones manufactureras colombianas a Perú y calzan con lo que postula la teoría de la ventaja comparativa (Cuadro 7). CUADRO 7 Promedio índice de ventaja comparativa de Balassa (ib) para los principales renglones de exportación de manufacturas colombianas hacia Perú, 1998-2008 Promedio Código Índice de Tendencia Producto ciiu Balassa (ib), 1998-2008 311 Fabricación de productos alimenticios 1.20 321Textiles 1.24 341 Papel y sus productos 1.48 351 Químicos industriales 1.37 Ventaja comparativa 352 Otros químicos 1.42 constante 354 Derivados del petróleo 1.59 356Plásticos 1.20 381 Metalmecánica excluida maquinaria 1.41 383 Maquinaria eléctrica 1.34 Ventaja comparativa 342 Imprentas y editoriales 1.33 decreciente Fuente: Elaboración propia. 5. Estados Unidos En el caso de Estados Unidos, nueve de las diez agrupaciones presentan ventaja comparativa, representando un 79.7% de la exportación total de manufacturas colombianas a ese país. De estas nueve agrupaciones, tres presentan una tendencia creciente; tres, constante y tres, decreciente. 110 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… La agrupación que no presenta ventaja comparativa es químicos industriales, que representa el 2.5% al total de exportaciones de este tipo a Estados Unidos y que, al igual que en los casos anteriores, puede justificarse por la presencia de comercio intraindustrial y de acuerdos comerciales entre los dos países (Cuadro 8). Tal como se mencionó antes, Colombia se beneficia de la aptdea. CUADRO 8 Colombia: Promedio índice de ventaja comparativa de Balassa (ib) para los principales renglones de exportación de manufacturas a los Estados Unidos, 1998-2008 Promedio Código Índice de Tendencia Producto ciiu Balassa (ib), 1998-2008 321Textiles 1.36 Ventaja comparativa 322 Prendas de vestir 6.00 creciente 354 Derivados del petróleo 3.03 371 Metálicas básicas de hierro y acero 1.17 Ventaja comparativa 372 Metálicas básicas de metales no ferrosos 1.83 constante 390 Otras industrias manufactureras 2.39 311 Fabricación de productos alimenticios 2.27 Ventaja comparativa 352 Otros químicos 3.43 creciente 369 Otros minerales no metálicos 6.56 No ventaja comparativa 351 Químicos industriales 0.98 Fuente: Elaboración propia. C. Los datos La información cuantitativa se obtuvo de diversas fuentes, como dian, dane, Banco de la República de Colombia, bancos centrales de cada país, cepal y el Bureau of Labor Statistics (bls) de los Estados Unidos. Las variables están expresadas en dólares constantes de 2000, provenientes en la mayoría de los casos de las series originales, aunque en algunos casos se deflactó usando el ipc o el ipp, dependiendo de si la variable era de demanda o de oferta. 111 IADER GIRALDO SALAZAR La información estadística corresponde a un periodo relativamente corto (1998-2009), lo que puede jugar un papel determinante en la estimación, debido a que limita la capacidad de las técnicas econométricas y la posibilidad de probar algunas hipótesis consistentes asintóticamente. Los datos de exportaciones totales (xtot) se obtuvieron del Sistema Estadístico de Comercio Exterior (siex) de la dian, recolectando series anuales para exportaciones bajo clasificación ciiu por país destino. Los precios extranjeros (pf) se aproximaron con los índices de precios al productor de las exportaciones bajo clasificación ciiu para cada país, provenientes de las estadísticas de los bancos centrales para los países latinoamericanos y del bls para Estados Unidos. La renta extranjera (yf) procede de las estadísticas emitidas por la cepal para los países de América Latina y del bls para Estados Unidos. El nivel de precios local (p) se aproxima con el Índice de Precios al Productor bajo clasificación ciiu, calculado por el Banco de la República. Para la variable salarios (w) se toma el índice de costos laborales unitarios de la industria manufacturera bajo clasificación ciiu del dane. Como variable insumos (inputs) se toma la proxy del índice de precios al productor bajo clasificación ciiu del Banco de la República. En el caso de la tendencia del pib (ytrend) y la presión de demanda (pd) se tomó el pib por ramas de actividad económica del dane y se agrupó bajo clasificación ciiu; luego se le aplicó el filtro de Hodrick-Prescott a cada agrupación de productos para separar ciclo y tendencia (las variables pd y ytrend, respectivamente). V. RESULTADOS EMPÍRICOS E INTERPRETACIÓN En concordancia con el marco teórico y la metodología, el modelo general para la estimación del volumen de exportaciones de manufacturas de Colombia hacia los cinco principales destinos está especificado de la siguiente manera: lnxtotit = β0 + β1 lnpfit + β2 lnyfit - β3 lnPit+ β4 lnytrendit - β5 lnwit - β6 lninputsit - β7 lnpdit + εit i = 1,… t = 1998, …2009 (10) Donde, lnxtotit el volumen de exportaciones del producto i en el año t. 112 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… Las variables independientes expresan su valor correspondiente para el producto i en el periodo t. εit es el término de error que, de igual manera, varía tanto en i como en t. De este modo, la base de datos muestra datos longitudinales y transversales para cada variable, cumpliendo los requerimientos exigidos para una simulación a través de panel de datos, que de manera reducida puede escribirse: lnxtotit = β0 + βXit + εit(11)5 Donde Xit es la matriz de variables explicativas, compuesta por las distintas variables independientes del modelo. Se estimó el modelo de la ecuación 11 para cada uno los cinco principales destinos de las exportaciones manufactureras colombianas en sus diez renglones de exportación más importantes en el periodo 1998-2009. Además, se realizó una especificación para el agregado de los cinco países en el mismo periodo. Esta me­todología permite la comparación entre países de los distintos resultados encontrados, sujeta a las diferencias en la estructura de exportaciones de cada país. El modelo se estimó en niveles y primeras diferencias bajo efectos fijos y efectos aleatorios, según las particularidades de las series de cada país. Se introdujeron algunos algunos supuestos ad hoc sobre determinadas variables con el fin de obtener mejores resultados en la estimación y aprovechar al máximo la base de datos. Estas especificaciones se muestran en el caso específico de cada país. A. Ecuador Los diez principales renglones de exportación de manufacturas colombianas hacia Ecuador suman en promedio 79.3% del total de manufacturas vendidas a ese país durante el periodo bajo estudio. El sector químico es el más importante en el comercio bilateral Colombia-Ecuador. Los químicos industriales y otros químicos (351 y 352, respectivamente) tienen, entre ambos, en promedio para 5 La especificación de la ecuación 10 es la correspondiente a efectos aleatorios usada en el modelo de todos los países latinoamericanos. En el caso de Estados Unidos, se estimó con efectos fijos, lo que requiere de un término adicional invariante en el tiempo que recoge la heterogeneidad de la i-ésima observación (γi), teniendo así un modelo de la forma lnxtotit = β0 + βXit + γi + εit 113 IADER GIRALDO SALAZAR todo el periodo, 28% de participación sobre el total de manufacturas exportadas. A continuación le siguen material de transporte (384), con 12.2% en promedio y textiles (321), con 8.7% (Gráfico 2). La especificación del modelo de volumen de exportaciones manufactureras a Ecuador tuvo mejor ajuste en la mayoría de variables en primeras diferencias.6 Se buscó usar las distintas tasas de crecimiento y tener mayores niveles de significan- GRÁFICO 2 Colombia: Participación de los diez principales renglones de exportación de manufacturas a Ecuador, 1998-2009 90 80 70 Porcentaje 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 - Fabricación de productos alimenticios Textiles Papel y sus productos Químicos industriales Otros químicos Plásticos Metalmecánica excluida maquinaria Maquinaria excluida la eléctrica Maquinaria eléctrica Material de transporte Fuente: Cálculos propios con datos de la dian. 6 Se hicieron pruebas de Harris-Tzavalis y Levin-Lin-Chu para raíces unitarias en panel de datos, pero la consistencia de estas pruebas en muestras pequeñas (este caso) es muy relativa, por lo que la diferenciación se realizó de manera ad hoc en vista de sus mejores resultados estadísticos en la estimación. 114 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… cia así como coherencia con los signos teóricos de los diferentes parámetros. Así, el modelo en diferencias para Ecuador es:7 dlnxtotit = - 0.223 + 0.19dlnpfit + 6.99dlnyfit - 0.49dlnPit - 0.18dlnwit - 0.95lnpdit + εit(12) (0.000)(0.114) (0.000) (0.020) (0.000) (0.041) Los resultados para Ecuador tuvieron un alto nivel de significancia para todos los parámetros, excepto por los precios externos, dlnpf. Los signos de los coeficientes estimados coincidieron con las predicciones teóricas del modelo. Por un lado, el precio externo resultó ser un determinante importante de las exportaciones de manufacturas a Ecuador. Un aumento de un punto porcentual en el crecimiento del nivel de precios de estos productos en Ecuador aumenta la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas de manufacturas en 0.19 puntos porcentuales. La variable de mayor influencia en las exportaciones colom­ bianas es el pib ecuatoriano, dado que la tasa de crecimiento del volumen de exportaciones aumenta en 7 puntos porcentuales ante un incremento de un punto porcentual en la tasa de crecimiento del pib de ese país. De otro lado, los precios internos de los productos y los costos salariales en cada sector tuvieron una correlación negativa con el volumen de exportaciones: al aumentar un punto porcentual la tasa de crecimiento de los precios internos de los productos se reduce la tasa de crecimiento de las exportaciones en 0.5 pun­ tos porcentuales. De forma similar, al aumentar en un punto porcentual la tasa de crecimiento de los costos salariales se reduce la tasa de crecimiento de las ex­ portaciones en 0.2 puntos porcentuales. Esto significa que los precios internos tienen un efecto mayor que los costos salariales. La presión de demanda, al igual que las dos variables anteriores, presentó una relación indirecta con el volumen de exportaciones, denotando que, cuando hay presiones de demanda interna, las manufacturas colombianas que se exportan a Ecuador sustituyen este mercado externo por el doméstico. Específicamente, se pue­de decir que un incremento de un punto porcentual en la presión de demanda reduce la tasa de crecimiento de las exportaciones en un punto porcentual. 7 Las variables precedidas de la letra d indican la primera diferencia de la serie. En todos los modelos especificados a continuación para todos los países, el valor que aparece debajo de los coeficientes y entre paréntesis es el P-valor correspondiente a cada coeficiente. 115 IADER GIRALDO SALAZAR Al examinar con estimaciones de efectos fijos el caso de Ecuador, luego de los problemas fronterizos de marzo de 2008, es evidente que las exportaciones colombianas no han sufrido reducciones significativas. En este caso el modelo dio como resultado que las variables económicas determinaron el volumen de ventas a Ecuador.8 B. Venezuela En promedio, los diez principales renglones de manufacturas colombianas exportadas a Venezuela suman 80.7% del total. Se destacaron algunos sectores caracterizados por sus altos niveles de valor agregado, como los productos alimenticios (311) con 15.9%, los textiles (321) y el material de transporte (384) con 13.5% cada uno, y otros químicos (352) con un 9%. El modelo con el mejor ajuste para el caso de Venezuela fue el de las series en niveles, de forma similar al modelo general planteado en la ecuación (10). Para el modelo de Venezuela se usó la siguiente especificación: lnxtotit = - 3.67 + 0.53lnpfit + 1.96lnyfit - 0.94lnPit + 0.22lnwit + 1.7lnpdit + εit (13) (0.389) (0.030) (0.000) (0.005)(0.006)(0.000) A pesar del alto nivel de significancia de los coeficientes, el signo de las dos últimas variables no coincide con el esperado, debido quizás a los problemas de longitud de la información estadística. Los resultados muestran que los precios de las exportaciones a Venezuela tienen un efecto positivo sobre el volumen exportado, que se incrementa en 0.53% por cada unidad porcentual en que aumente su precio externo. El pib venezolano, cuya elasticidad fue de 1.96, fue la variable que más impactó en el volumen de exportaciones manufactureras. Los precios internos, en cambio, tuvieron un impacto negativo, con una elasticidad de 0.94. Quizás esto se debe a una sustitución del mercado externo por el interno. En marzo de 2008, el ejército de Colombia bombardeó un campamento de las farc-ep en territorio ecuatoriano, lo que ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas, a la que se sumaron Venezuela y Nicaragua. 8 116 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… GRÁFICO 3 Colombia: Participación de los diez principales renglones de exportación de manufacturas a Venezuela, 1998-2009 90 80 70 Porcentaje 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 - Fabricación de productos alimenticios Prendas de vestir Químicos industriales Plásticos Maquinaria eléctrica 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Textiles Papel y sus productos Otros químicos Maquinaria excluida la eléctrica Material de transporte Fuente: Cálculos propios con datos de la dian. Para Venezuela también se examinó el comportamiento de las exportaciones después de marzo de 2008 mediante la inclusión de efectos fijos, pero en la mayoría de agrupaciones sus variaciones son determinadas por variables económicas, con excepción probablemente de material de transporte (384), textiles (321) y prendas de vestir (322), que tienen unas variaciones significativas que no alcanzan a ser explicadas por los distintos determinantes económicos incluidos en el modelo y pueden ser atribuidas a los problemas fronterizos. 117 IADER GIRALDO SALAZAR C. México El caso de México muestra que los diez principales renglones de exportación de manufacturas representan en promedio 80.8% del total. Los sectores de textiles (321), con una participación promedio de 15.3%, químicos industriales (351), con 11.2%, imprentas y editoriales (342) y otros químicos (352), con 10% cada uno, son las agrupaciones más destacadas dentro de la muestra estudiada. Al igual que en los casos anteriores, los productos que se destacan en el caso de México tienen altos niveles de transformación y valor agregado. GRÁFICO 4 Colombia: Participación de los diez principales renglones de exportación de manufacturas a México, 1998-2009 90 80 70 Porcentaje 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 - Fabricación de productos alimenticios Textiles Prendas de vestir Imprentas y editoriales Químicos industriales Otros químicos Derivados del petróleo Plásticos Metalmecánica excluida maquinaria Maquinaria eléctrica Fuente: Cálculos propios con datos de la dian. 118 2006 2007 2008 2009 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… En este caso, la especificación logarítmica de las series presenta un mejor ajuste en comparación con las demás especificaciones que se ensayaron. El modelo resultante es: lnxtotit = - 0.383 + 0.88lnpfit + 4.29lnyfit - 0.72lnwit - 0.69lninputsit + εit (14) (0.027)(0.094) (0.003) (0.000) (0.023) En este modelo todas las variables incluidas presentan altos niveles de significancia y los signos de los coeficientes son los esperados. Sin embargo, en este caso, a diferencia de los modelos de los demás países, la variable inputs sí resultó ser un importante determinante del volumen exportado. Por otro lado, un incremento del uno por ciento en el nivel de precios externos de las manufacturas aumenta 0.88% el volumen exportado. El pib extranjero, que vuelve a ser la variable con mayor efecto dentro del modelo, estaría generando un incremento de 4.29% en el volumen exportado. Finalmente, las variables que impactan negativamente el volumen de exportaciones hacia México son los costos salariales, con una elasticidad de 0.72, y los costos generados por los diferentes insumos, con 0.69. D. Perú En Perú, los diez principales renglones de exportación de manufacturas colombianas representaron, en promedio, 82.4% del total. Entre estos renglones, los sectores de químicos industriales (351) y otros químicos (352), con una participación promedio de 21.7% y 15.4%, respectivamente, tuvieron una alta participación sobre el total exportado. Otros sectores que sobresalen son fabricación de productos alimenticios (311), con un promedio de 11.8%, y papel y sus productos (341), con un 7.1%. Perú muestra una composición de las exportaciones muy similar a la de los países anteriores que, en general, poseen una composición en las exportaciones relativamente homogénea. La especificación empírica del modelo de exportaciones manufactureras hacia Perú se ajustó mejor en la forma de logaritmos de las series, así: lnxtotit = 2.73 + 0.50lnpfit + 0.93lnyfit + 0.45lnytrendit - 0.39lnwit + εit (0.315)(0.001) (0.005) (0.016) (15) (0.066) 119 IADER GIRALDO SALAZAR GRÁFICO 5 Colombia: Participación de los diez principales renglones de exportación de manufacturas a Perú, 1998-2009 100 90 80 Porcentaje 70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -Fabricación de productos alimenticios Textiles Papel y sus productos Imprentas y editoriales Químicos industriales Otros químicos Derivados del petróleo Plásticos Metalmecánica excluida maquinaria Maquinaria eléctrica Fuente: Cálculos propios con datos de la dian. Los altos niveles de significancia de las variables y su correspondencia con los signos esperados validan esta especificación. Una particularidad de este modelo, en relación con los anteriores, es que aquí la tendencia del pib doméstico fue estadísticamente significativa como determinante del volumen de exportaciones. Los resultados vuelven a mostrar la importancia de los precios externos de las exportaciones: ante un incremento del uno por ciento en estos precios, el volumen de exportaciones se eleva en 0.5%. Igualmente, el pib del país de destino continúa siendo la variable con mayor importancia en el modelo, aumentando el volumen de exportaciones en 0.9%. El pib tendencial doméstico también tiene 120 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… una correlación positiva con el volumen exportado, lo que indica la importancia de la capacidad productiva de Colombia frente a sus exportaciones. El volumen exportado se incrementa 0.5% tras un crecimiento porcentual de una unidad del pib tendencial doméstico. Los costos salariales vuelven a aparecer como determinantes de las exportacio­ nes de manufacturas; en este caso, el incremento de 1% reduce en 0.4% las ex­ portaciones a Perú. E. Estados Unidos Los diez principales renglones de exportación de manufacturas colombianas a los Estados Unidos representaron, en promedio, 82.2% del total. Los sectores más destacados son fabricación de productos alimenticios (311), con un promedio de 24.5%; metálicas básicas de metales no ferrosos (372), con 11.8%; prendas de vestir (322), con 10.8%, y derivados del petróleo (354), con 7.7%. La estructura de estas exportaciones tiene una marcada diferencia con la de los países latinoamericanos, debido a que los bienes intermedios, como metálicas básicas y derivados del petróleo, tienen un mayor peso en comparación con los demás países estudiados. Además, el gran peso de los productos alimenticios muestra cómo los Estado Unidos sigue siendo un gran importador de alimentos provenientes de Colombia. La especificación del modelo para las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, al igual que la de Ecuador, presentó un mejor ajuste en primeras diferencias en la mayoría de las variables.9 El modelo que describe las exportaciones a los Estados Unidos tiene la siguiente especificación: dlnxtotit = - 1.01 - 2.1dlnpfit + 7dlnyfit + 19.9dlnytrendit - 0.24dlnwit + 1.4dlninputsit - 1.43dlnpdit + εit (0.002)(0.073) (0.000) (0.022) (0.001) (0.043) (0.100)(16)10 9 Se hicieron pruebas de Harris-Tzavalis y Levin-Lin-Chu para raíces unitarias en panel de datos, pero la consistencia de estas pruebas en muestras pequeñas (este caso) es muy relativa, por lo que la diferenciación se realizó de manera ad hoc a partir de un análisis de la evolución de algunas de las series y su aparente tendencia estocástica. 10 En este caso la estimación se realiza a través de efectos fijos lo que implica una especificación del modelo de la forma: lnxtotit = β0 + βXit + γi + εit. 121 IADER GIRALDO SALAZAR GRÁFICO 6 Colombia: Participación de los diez principales renglones de exportación de manufacturas a los Estados Unidos, 1998-2009 100 90 80 Porcentaje 70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 - Fabricación de productos alimenticios 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Textiles Prendas de vestir Químicos industriales Otros químicos Derivados del petróleo Otros minerales no metálicos Metálicas básicas de hierro y acero Metálicas básicas de metales no ferrosos Otras industrias manufactureras Fuente: Cálculos propios con datos de la dian. En esta especificación todas las variables presentan altos niveles de significancia, pero dos arrojan signos contrarios al esperado: los precios de las exportaciones en el exterior y los costos de producción correspondientes al precio de los insumos. Este resultado no parece tener una explicación teórica obvia. Una hipótesis que merece estudiarse es que las manufacturas colombianas no presentan rendimientos a escala en el mercado norteamericano, como supone el modelo. Sin embargo, es posible que el resultado inesperado se daba a la longitud y calidad de los datos disponibles para la presente investigación. El pib extranjero no es en este caso la principal variable explicativa de las exportaciones. Tiene, sin embargo, un impacto significativo: un aumento de uno 122 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… por ciento de la tasa de crecimiento del pib de los Estados Unidos eleva en 7% la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas. La tendencia del pib doméstico es la variable con mayor impacto sobre las exportaciones. La tasa de crecimiento del volumen de exportaciones se eleva en 19.9% ante un aumento de un punto porcentual en la tasa de expansión del pib de los Estados Unidos. Los costos salariales y la presión de demanda doméstica tienen el efecto previsto por la teoría, lo que implica que un incremento de un punto porcentual en la tasa de crecimiento de estas variables reduce el volumen de exportaciones en 0.24% y 1.43%, respectivamente. F. Los cinco países Buscando dar generalidad al modelo expuesto, se construyó un modelo agregado para los cinco países usando los diez principales renglones de exportación del grupo de países, lo que suma más del 70% del total de exportaciones manufactureras hacia estos destinos (ver Gráfico 1). Tras realizar las ponderaciones y conversiones correspondientes se estimó el modelo en múltiples especificaciones.11 En todos los casos presentó bajos niveles de significancia e incoherencia de los signos esperados para la mayoría de variables explicativas. Por tanto, la evidencia estadística no permite validar un modelo en términos agregados para estos cinco países. Este resultado parece ser coherente con el expuesto por Villar (1984), que no logra encontrar evidencia del modelo oferta-demanda para las exportaciones de Colombia.12 Este resultado puede explicarse por la estructura diferenciada de exportaciones hacia cada país que produce «ruido» a la estimación. Este es, en especial, el caso de Estados Unidos, que tiene una demanda de manufacturas menos elaboradas que los demás países, que son más homogéneos entre sí. Además, influyen en el resultado los diferenciales cambiarios entre países y las diferentes ponderaciones de cada sector en el total de exportaciones a los diferentes destinos. El modelo se estimó en niveles y diferencias bajo efectos fijos y efectos aleatorios. El modelo propuesto por Mesa, Cock y Jiménez (1999) no es estrictamente comparable con el que se emplea en el presente trabajo debido a que impusieron el supuesto de país pequeño a la hora de estimar el modelo, lo que marca una diferencia con este enfoque. 11 12 123 IADER GIRALDO SALAZAR VI. CONCLUSIONES Este trabajo es un intento por hallar los determinantes fundamentales de las exportaciones manufactureras colombianas a Ecuador, Venezuela, México, Perú y Estados Unidos. Al examinar la composición de las exportaciones a cada país se advierte una diferencia entre los países latinoamericanos y Estados Unidos: los primeros tienen una mayor demanda por bienes de mayor elaboración y el segundo por algunos bienes intermedios de producción. Este factor genera algunos problemas en la estimación de un modelo agregado para estos cinco países. El análisis de ventaja comparativa para los principales renglones de exportación de manufacturas colombianas a estos destinos mostró que 13 de los 17 productos de la muestra poseen ventaja comparativa para los países comprendidos en el trabajo y 11 mantienen esta ventaja a nivel internacional. Los cuatro restantes no exhiben ventaja comparativa en términos generales, sino en algunos mercados particulares donde logran tener algún nivel de competitividad. El Índice de Balassa en el comercio bilateral muestra que la mayoría de los productos tomados en la muestra por país tienen ventaja comparativa. No obstante, algunas agrupaciones no muestran ventaja comparativa y se mantienen dentro de los principales renglones de exportación. Esto puede deberse a la presencia de comercio intraindustrial o administrado a través de acuerdos comerciales. Las estimaciones muestran que la variable renta extranjera (yf) es significativa para todos los países y es un determinante robusto de las exportaciones manufactureras colombianas a los diferentes destinos, además de tener el mayor poder explicativo en todos los casos, con excepción de Estados Unidos (lo cual concuerda con lo esperado a partir del «modelo gravitacional»). Las variables precios externos de las manufacturas (pf) y costos salariales (w) también aparecen como determinantes en todos los casos, pero con un signo diferente al esperado para Estados Unidos, la primera, y para Venezuela, la segunda. La presión de demanda (pd) es determinante del volumen de exportaciones manufactureras a Ecuador, Estados Unidos y Venezuela, aunque para este último el signo es diferente al esperado. La variable precio doméstico de las exportaciones (p) aparece también como determinante de las exportaciones a Ecuador y Venezuela, al igual que la variable renta tendencial (ytrend) en los casos de Perú y Estados Unidos. La variable costos de los insumos (inputs) es determinante en los casos de México y Estados Unidos, aunque en este último país el signo no corresponde a lo esperado. 124 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… Los resultados de las estimaciones para Ecuador y Venezuela muestran que los problemas fronterizos recientes con estos dos países no parecen haber tenido un impacto importante en la mayoría de los renglones de exportaciones manufactureras colombianas. Este resultado es validado de igual manera por los datos de la estructura de exportaciones para estos países, donde solo en el caso de Venezuela las agrupaciones material de transporte (384) y prendas de vestir (322) se ven afectadas por determinantes no incluidos en el modelo. Esto puede ser atribuido a las dificultades en las relaciones diplomáticas con estos países. Los resultados cuantitativos son bastante coherentes con los supuestos del modelo, que abandonan cualquier supuesto de oferta o demanda perfectamente elástica. Al parecer, entonces, el mercado de manufacturas colombianas tiene algún poder de mercado dentro de los países latinoamericanos, lo cual está determinado por los fundamentales de las economías de los países compradores. Por el contrario, en el mercado de Estados Unidos las empresas manufactureras colombianas son tomadoras de precios y no tienen ningún poder de mercado, como lo señalan los resultados contraintuitivos para este país. Con base en los resultados y al importante papel del sector manufacturero en una economía como agente dinamizador de la misma, las acciones de política económica en cuanto al sector exportador deberían priorizar las relaciones comer­ ciales con países emergentes, donde las manufacturas colombianas tienen poder de mercado y se hacen competitivas, generando efectos multiplicadores sobre la economía nacional, y a su vez sobre el bienestar. De igual manera, es claro que el comercio de exportación a los países desarrollados consiste principalmente en bienes primarios y que las agrupaciones manufactureras que llegan a esos destinos lo hacen en un ambiente altamente competitivo que deja poco espacio a acciones de política económica propia que permitan obtener beneficios extraordinarios de estos mercados. Finalmente, la calidad de algunos resultados deja abierto el campo para trabajos futuros con una mayor disponibilidad de información estadística y mejores especificaciones del modelo teórico. REFERENCIAS Anderson, James (1979), «A Theorical Foundation for the Gravity Equation», American Economic Review, No. 1, March. 125 IADER GIRALDO SALAZAR Anderson, James E., and Eric Van Wincoop (2003), «Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle», American Economic Review, No. 1, March. Anderson, James E., and Eric van Wincoop (2003), «Trade Cost», nber Working Paper Series No. 10480, September. Balassa, Bela (1979), «Export Composition and Export Performance in the Industrial Countries, 1953-71», The Review of Economics and Statistics, No. 4, November. Balassa, Bela, Evangelos Voloudakis, Panagiotis Fylaktos and S. Tai Suh (1989), «The Determinants of Export Supply and Export Demand in Two Developing Countries: Greece and Korea», International Economic Journal, No. 1, July. Baldwin, Richard (1988), «Hysteresis in Import Prices: The Beachhead Effect», American Economic Review, No. 4, September. Barrientos Marín, Jorge H., y Jorge Lotero Contreras (2009), «Evolución y determinantes de las exportaciones industriales regionales: evidencia empírica para Colombia», Documento de Trabajo, Universidad de Antioquia. Bergstrand, Jeffrey (1989), «The Generalized Gravity Equation, Monopolistic Competition, and the Factor Proportions Theory in International Trade», The Review of Economics and Statistics, No. 1, February. Botero, Carmen H., y Adolfo Meisel Roca (1988), «Funciones de oferta de las exportaciones menores colombianas», Ensayos de política económica, No. 13, junio. Browne, Francis X. (1982), «Modelling Export Prices and Quantities in a Small Open Economy», The Review of Economics and Statistics, No. 2, pp. 346-347. Buisán, Ana, Juan C. Caballero y Noelia Jiménez (2004), «Determinación de las exportaciones de manufacturas en los países de la uem a partir de un modelo de oferta-demanda», Documento de trabajo 0406, Banco de España, Madrid. Cardenas, Mauricio, y Camilo García (2004), « El modelo gravitacional y el tlc entre Colombia y Estados Unidos», Fedesarrollo, Documentos de Trabajo No. 27, Bogotá. Cavusgil, S. Tamer, and John R. Nevin (1981), « Determinants of Export Marketing Behavior: An Empirical Investigation», Journal of Marketing Research, No. 1, February. Dixit, Avinash (1989), «Entry and Exit Decisions Under Uncertainty», Journal of Political Economy, No. 3, June. Feder, Gershon (1983), «On Exports and Economic Growth». Journal of Development Economics, No. 1-2, February-April. 126 DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE COLOMBIA… Goldstein, Morris, and Mohsin S. Kahn (1978), «The Supply and Demand for Exports: A Simultaneous Approach», The Review of Economics and Statistics, No. 2, April. greco (Grupo de Estudios del Crecimiento Económico Colombiano) (2001), El crecimiento económico colombiano en el siglo xx: Aspectos globales, Borradores de economía, No. 134, Banco de la República, Bogotá. Helpman, Elhanan, and Paul Krugman (1985), Trade Policy and Market Structure, Cambridge: The mit Press. Hernández, Juan N. (2005), «Demanda de exportaciones no tradicionales en Colombia». Borradores de economía No. 333, Banco de la República, Bogotá. Kaldor, Nicholas (1968), «Productivity and Growth in Manufacturing Industry: A Reply», Económica, No. 140, November. Kaldor, Nicholas (1976), «Capitalismo y desarrollo industrial: algunas lecciones de la experiencia británica», en C. Díaz-Alejandro, S. Teitel, y V. Tokman (editores), Política económica en centro y periferia, México: Fondo de Cultura Económica. Mesa Parra, Fernando, María I. Cock y Ángelo P. Jiménez (1999), «Evaluación teórica y empírica de las exportaciones no tradicionales en Colombia», Revista de Economía del Rosario, No. 1, junio. Misas, Martha, María T. Ramírez, María T., y Luisa F. Silva (2001), «Exportaciones no tradicionales en Colombia y sus determinantes», Borradores de Economía No. 2701, Banco de la República, Bogotá. Muscatelli, Vito A., T. G. Srinivasan y David Vines (1992), «Demand and Supply Factors in the Determination of nie Exports: A Simultaneous Error-Correction Model for Hong Kong», The Economic Journal, No. 415, November. Straub, Hubert (2002), «Multivariate Cointegration Analysis of Aggregate Exports: Empirical Evidence for the United States, Canada and Germany», Institute for World Economics, Working Paper No. 110, Kiel, Germany. Tinbergen, Jan (1962), Shaping The World Economy, New York: The Twentieth Century Fund. 127 3 4 CoeficienteP-valorCoeficienteP-valor CoeficienteP-valorCoeficienteP-valor 2 Variable dependiente dlnxtot CUADRO A1 Ecuador 1 Efectos fijos con todas las variables. 2 Efectos fijos excluyendo algunas variables ad hoc. 3 Efectos aleatorios con todas las variables. 4 Efectos aleatorios excluyendo algunas variables ad hoc. Fuente: Cálculos propios en stata 11 Análisis de datos de panel # de observaciones 120 dlnpxf 0.216 0.133 0.1870.155 0.219 0.102 0.190 0.114 dlnyf 6.5790.000 7.010.000 6.5660.0006.9930.000 dln -0.0070.993 -0.5180.044 -0.0660.923 -0.4890.020 dlnytrend -1.1770.878 --.-- --.-- -0.0240.987 --.-- --.-dlnw -0.1530.001 -0.1750.002 -0.1580.000 -0.1800.000 dlninputs 1.1670.258 --.-- --.-- 1.1010.261 --.-- --.-dnpd -0.6360.083 -0.9450.086 -0.7100.020 -0.9550.041 Constante -0.2260.364 -0.2230.003 -0.2630.007 -0.2230.000 Variables1 Resultados de estimaciones por país ANEXO 2 3 4 1 Efectos fijos con todas las variables. 2 Efectos fijos excluyendo algunas variables ad hoc. 3 Efectos aleatorios con todas las variables. 4 Efectos aleatorios excluyendo algunas variables ad hoc. Fuente: Cálculos propios en stata 11 Análisis de datos de panel # de observaciones 120 0.509 0.029 0.5130.034 0.5640.018 0.521 0.030 2.6090.002 1.9150.003 2.0390.0001.9620.000 -0.8280.085 -0.8290.048 -1.0500.023 -0.9430.005 -1.0130.212 --.-- --.-- 0.0600.765 --.-- --.-0.1240.107-0.2330.001 0.197 0.003 -0.2280.006 1.1890.638 --.-- --.-- -1.1910.363 --.-- --.-1.5930.001-1.7520.000 1.7120.000 1.7150.000 -5.4610.247 -3.6390.415 -3.6190.362 -3.6760.389 CoeficienteP-valorCoeficienteP-valor CoeficienteP-valorCoeficienteP-valor lnpxf lnyf lnp lnytrend lnw lninputs lnpd Constante Variables1 Variable dependiente lnxtot CUADRO A2 Venezuela 2 3 4 0.4700.384 --.-- --.-- 0.7910.101 0.881 0.094 5.596 0.015 3.4210.005 4.6900.007 4.285 0.003 0.2420.490 --.-- --.-- 0.1460.639 --.-- --.--0.7040.442 --.-- --.-- 0.012 0.964 --.-- --.--0.8680.006 0.7340.000 -0.7970.000 -0.7190.000 -0.7380.292 --.-- --.-- -0.8320.150 -0.6890.023 -0.5110.357 --.-- --.-- -0.3590.596 --.-- --.--49.3820.043 -25.9770.065 -43.0460.036 -38.2990.027 CoeficienteP-valorCoeficienteP-valor CoeficienteP-valorCoeficienteP-valor 1 Efectos fijos con todas las variables. 2 Efectos fijos excluyendo algunas variables ad hoc. 3 Efectos aleatorios con todas las variables. 4 Efectos aleatorios excluyendo algunas variables ad hoc. Fuente: Cálculos propios en stata 11 Análisis de datos de panel # de observaciones 120 lnpxf lnyf lnp lnytrend lnw lninputs lnpd Constante Variables1 Variable dependiente lnxtot CUADRO A3 México 3 4 CoeficienteP-valorCoeficienteP-valor CoeficienteP-valorCoeficienteP-valor 2 1 Efectos fijos con todas las variables. 2 Efectos fijos excluyendo algunas variables ad hoc. 3 Efectos aleatorios con todas las variables. 4 Efectos aleatorios excluyendo algunas variables ad hoc. Fuente: Cálculos propios en stata 11 Análisis de datos de panel # de observaciones 120 lnpxf 0.369 0.280 0.4890.016 0.4440.159 0.503 0.001 lnyf 1.391 0.005 1.2510.001 0.7810.013 0.933 0.005 lnp 0.181 0.721 --.-- --.-- 0.1500.771 --.-- --.-lnytrend -0.4300.489 --.-- --.-- 0.4860.0160.4530.016 lnw -0.4530.012 -0.4310.077 -0.3920.000 -0.3920.066 lninputs -0.1350.580 --.-- --.-- 0.069 0.774 --.-- --.-lnpd -0.6450.298 --.-- --.-- 0.6510.319 --.-- --.-Constante 3.085 0.280 2.5510.342 3.409 0.219 2.733 0.315 Variables1 Variable dependiente lnxtot CUADRO A4 Perú 3 4 CoeficienteP-valor CoeficienteP-valor CoeficienteP-valorCoeficienteP-valor 2 1 Efectos fijos con todas las variables. 2 Efectos fijos excluyendo algunas variables ad hoc. 3 Efectos aleatorios con todas las variables. 4 Efectos aleatorios excluyendo algunas variables ad hoc. Fuente: Cálculos propios en stata 11 Análisis de datos de panel # de observaciones 120 dlnpxf -2.0990.081 -2.1180.073 -2.0640.041 -2.0400.045 dlnyf 6.8400.002 7.0190.000 5.1830.0094.6810.005 dlnp -0.1300.639 --.-- --.-- 0.202 0.564 --.-- --.-dlnytrend 20.1610.02819.922 0.022 4.3700.0584.4560.029 dlnw -0.2450.001 -0.2480.001 -0.2200.000 -0.2130.000 dlninputs 1.370 0.030 1.4370.043 1.537 0.032 1.533 0.040 dlnpd -1.4150.108 -1.4340.100 -0.1240.832 --.-- --.-Constante -1.0110.002 -1.0170.002 -0.4040.000 -0.3790.000 Variables1 Variable dependiente dlnxtot CUADRO A5 Estados Unidos DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS REGIONAL CAROLINA CÁRCAMO VERGARA* JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA RESUMEN Este trabajo explora las brechas por sexo en el desempeño académico de los estudiantes de educación media de las regiones colombianas en la prueba saber-11 de 2009, realizada por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (icfes). Los datos se analizaron mediante una prueba de contraste de medias (t Student) y regresiones por cuantiles, específicamente en los componentes de matemáticas y lenguaje. El análisis revela que en el componente de matemáticas los hombres tienen un mejor desempeño que las mujeres. Sin embargo, esta diferencia no es homogénea en el país; en la región central oriental se observan mayores diferencias. Las mujeres tienen un mejor desempeño que los hombres en el componente de lenguaje solo en las regiones Caribe y Pacífica. Palabras clave: Desempeño académico, sexo, género, regiones, departamentos, regresión por cuantiles * Los autores son, respectivamente, profesora del Programa de Psicología y economista, de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Correos electrónicos: [email protected] y [email protected]. Agradecen la colaboración de Juan David Barón, por sus comentarios y discusiones durante la investigación, y de dos evaluadores anónimos de Economía & Región. Así mismo, agradecen a Julieth González por su activa participación en la revisión de la literatura sobre rendimiento académico. Este proyecto fue realizado como parte del Taller de Formación para la Investigación en Ciencias Sociales que, bajo la dirección del profesor Barón, llevó a cabo el Instituto de Estudios para el Desarrollo (ide), con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad Tecnológica de Bolívar, entre mayo y agosto de 2011. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el iv Encuentro de la Asociación Colombiana de Estudios Regionales (ascer), realizado en Ibagué el 21 de octubre de 2011. Fecha de recepción: febrero 8 de 2012; fecha de aceptación: abril 12 de 2012. Economía & Región, Vol. 6, No. 1, (Cartagena, junio 2012), pp. 133-169. 133 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA Clasificaciones jel: C10, I2, I24 ABSTRACT Differences in the Academic Performance by Sex in Colombia: A Regional Analysis This paper explores the gender gap in high school academic performance in the different regions of Colombia using data from the saber-11 2009, a test administered by the Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (icfes). Data were analyzed using a mean contrast test (Student’s t-distribution) and quantile regressions, focusing on the math and language components. We found that men perform better than women in the math component. However, this result is not homogenous in the country; the Central-Eastern region shows wider differences. Only in the Caribbean and Pacific regions did women perform better than men in the language component. Key words: Academic performance, sex, gender, regions, departments, quantile regressions jel Classifications: C10, I2, I24 I. INTRODUCCIÓN En las últimas décadas ha habido un creciente interés por investigar el desempeño académico y las experiencias educativas de hombres y de mujeres. A nivel internacional, se han encontrado brechas en el desempeño académico por género. No obstante, en algunos países las diferencias tienden a aumentar y en otros a disminuir (ocde, 2006).1 Lo anterior puede estar ocurriendo por variaciones entre países en los factores que están asociados con mayor o menor diferencial en Entre los países con menores diferencias en desempeño académico por sexo se encuentran Portugal, Suiza y México, y los que presentan mayores diferencias son Holanda, Islandia y Noruega. 1 134 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA el desempeño académico, dadas sus condiciones políticas, económicas y sociales. Por lo tanto, importa investigar a nivel de países las diferencias por género en el desempeño académico. Brechas más o menos pronunciadas así como distintos factores van a generar diferentes interpretaciones de los resultados y de su relevancia en los distintos contextos. A pesar de que sus leyes otorgan a hombres y mujeres los mismos derechos de acceso a la educación, Colombia es uno de los países con una mayor brecha de desempeño académico por género (Foy, Martin and Mullis, 2008; icfes, 2010). Los resultados de diferentes pruebas (pirls, 2001; pisa, 2006) son consistentes con lo reportado por varios estudios, donde las mujeres muestran mejor desempeño que los hombres en componentes como el lenguaje y menos favorable en matemáticas (Machin and McNally, 2005; Machin and Pekkarinen, 2008; ocde, 2006).2 Específicamente, en las pruebas nacionales saber, las mujeres presentaron desempeño más bajo en la mayoría de los componentes evaluados (icfes, 2010). Estas diferencias en Colombia han sido exploradas de forma global; menos atención han recibido el origen regional de los estudiantes y las características personales, familiares e institucionales que pueden estar asociadas con la brecha (Barón, 2010b; icfes, 2010; Rangel and Lleras, 2010; Gaviria and Barrientos, 2001). La persistencia de las diferencias por género puede estar asociada con la discriminación salarial y laboral. Por ejemplo, el desempeño de los estudiantes en las pruebas de estado incide en sus probabilidades de ingreso a la educación superior (Frenette and Zeman, 2007). De igual forma, el desempeño académico tiende a minimizar las diferencias salariales entre hombres y mujeres, que además suelen ensancharse a través del tiempo (Fuller and Schoenberger, 1991). En el caso de Colombia, las mujeres presentan salarios menores que los hombres (Barón, 2010a; Badel y Peña, 2010). Además, la brecha salarial por género ha fluctuado poco en los últimos 20 años. Cabe señalar que las brechas salariales más pronunciadas por género se observan en la población menos educada (Hoyos, Ñopo, y Peña, 2010). Por tanto, conocer e intervenir las diferencias en el desempeño académico por género no solo puede generar oportunidades en el ámbito educativo, sino en otros campos como el laboral. Para el Banco Mundial (World Bank, 2011), la equidad de género es un objetivo primordial del desarrollo, máxime 2 pirls (Estudio Internacional de Progreso en Competencia Lectora) evalúa la competencia lectora en estudiantes de básica primaria cada cuatro años. pisa (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) mide las competencias en lectura, matemáticas y ciencias en estudiantes de 15 años. 135 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA cuando al disminuir las brechas entre hombres y mujeres se pueden mejorar tanto la productividad como los beneficios del desarrollo para próximas generaciones. Los resultados del presente estudio muestran el panorama regional del desempeño académico de estudiantes hombres y mujeres en Colombia. La pertinencia de esta investigación está en ayudar a entender el problema de las diferencias por género en el país. Por lo tanto, sus resultados pueden ser útiles para la formulación de políticas públicas orientadas a corregir estos desbalances. La formación de capital humano de calidad es un requisito indispensable del desarrollo económico y la modernización (Barro, 2001; Levin, Belfield, Muennig and Rouse, 2007). En este trabajo se describe la diferencia en el desempeño académico de los estudiantes en su formación media, y se indaga si estas diferencias disminuyen, se mantienen o aumentan, utilizando los resultados de las pruebas del icfes en la prueba saber-11 de 2009. Adicionalmente, se exploran las características de las instituciones educativas (si son privados o públicas, el tipo de calendario académico), de las familias (nivel educativo y ocupación de los padres) y de los estudiantes (edad, estrato, etnia y ciudad) asociadas con el desempeño académico según el sexo de los estudiantes en Colombia. En la siguiente sección se describe la brecha en el desempeño académico entre hombres y mujeres. Luego se presentan estadísticas preliminares que muestran esas diferencias por género, por regiones y departamentos, en los componentes de matemáticas y lenguaje. Seguidamente, se expone la metodología empleada para el análisis y se examinan los resultados. En la última sección se presentan unas conclusiones. II. DIFERENCIAS EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO ENTRE HOMBRES Y MUJERES Para comenzar, es necesario aclarar dos conceptos fundamentales, el sexo y el género, que tienden a ser interpretados de forma errónea. La definición que orienta el presente estudio es la de Vargas-Trujillo y Derrico (2008), quienes señalan que el sexo está definido por procesos genéticos, hormonales, anatómicos y fisiológicos que determinan las características de los cuerpos (ej., genitales), mientras que el género hace referencia a las diferencias en la manera de comportarse que se atribuyen a las personas por su sexo. El género a diferencia del sexo es una 136 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA construcción social de expectativas a partir de lo que culturalmente significa ser determinado biológicamente hombre o mujer (Vargas-Trujillo, 2007). Los cuestionarios socio-demográficos, como los empleados en las pruebas saber, tienden a indagar sobre el sexo de los estudiantes preguntándoles si son de sexo femenino o masculino. Este tipo de preguntas no permite realizar análisis sobre género, porque no se investigan los roles que deben cumplir los participantes según su sexo, y, además, se desconoce que tan masculinos o femeninos se consideran los sujetos. Por lo tanto, en el presente estudio se utiliza el término sexo para referirse a las diferencias encontradas en los resultados de hombres y mujeres en las pruebas saber, a pesar de que otros autores puedan utilizar el término de género. Ahora bien, el género se ha identificado en diferentes estudios como una de las variables que explican el aumento o disminución del desempeño académico de los estudiantes en distintas áreas del conocimiento (World Bank, 2008; Caro, 2000; Wößmann and Fuchs, 2005). El comportamiento de Colombia en las pruebas internacionales es consistente con las tendencias reportadas por sexo en los diferentes componentes. En otras palabras, los niños obtienen puntajes más altos que las niñas en ciencias y matemáticas, mientras que las niñas tienen resultados superiores en lectura (pisa, 2006; pirls, 2001). De igual forma, estos resultados se mantienen a nivel nacional en las pruebas realizadas en los grados quinto, noveno y undécimo (Gaviria y Barrientos, 2001). En la literatura internacional, la brecha en el desempeño académico entre hombres y mujeres ha sido explicada por diferentes factores. Algunos autores aluden al formato que con frecuencia se utiliza en las pruebas estandarizadas para evaluar el desempeño académico o al coeficiente intelectual de los estudiantes. Los hombres tienden a obtener puntajes más altos en preguntas de múltiple opción y las mujeres en preguntas de libre respuesta (Duckworth and Seligman, 2006; Feingold, 1992). Este punto de vista está sustentado en los distintos procesos cognitivos inmersos en la lectura y la matemática (Echavarri, Godoy y Olaz, 2007). Sin embargo, las diferencias en habilidades cognitivas entre hombres y mujeres tienden a ser bastante pequeñas (Feingold, 1992; Halpern and Lamay, 2000; Hedges and Nowell, 1995). Por ejemplo, en el componente de resolución de problemas de pisa 2003, donde se podría esperar que los hombres obtuvieran un desempeño muy superior al estar más familiarizados con un pensamiento analítico, no se encontraron grandes diferencias por sexo a nivel internacional (ocde, 2006). Otros estudios hacen un mayor énfasis en variables como la motivación, los gustos y preferencias y la seguridad del estudiante en las distintas áreas del cono137 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA cimiento (Gamboa, García y Rodríguez, 2010; ocde, 2006). Al parecer, las niñas sienten más ansiedad que los niños ante una prueba de matemáticas, al tiempo que demuestran menos interés, gusto y comodidad en ese componente. Las niñas también tienen un mayor interés y gusto por la lectura que los niños (ocde, 2006). Sin embargo, otros autores reportan que la mayoría de los estudiantes perciben las matemáticas como neutral en cuestión de género y la minoría considera que las niñas disfrutan más las matemáticas, y son más capaces y exitosas que los niños. Estos resultados son explicados en la medida en que las actitudes están influenciadas por el desarrollo de las interacciones en el aula, la escuela y la sociedad (Brandell and Staberg, 2008). Por lo tanto, las brechas en el desempeño académico a favor de las mujeres en lectura y de los hombres en matemáticas tienden a estar orientadas por las construcciones culturales sobre las normas de desempeño (Ma, 2008) y mediadas por factores culturales con respecto a la igualdad de género (Björnsson, Halldórsson and Olafsson, 2003). Con base en estas consideraciones, para investigar el desempeño académico de los jóvenes se deben tener en cuenta las características propias del ser hombre o ser mujer en cada uno de los contextos familiares, académicos, escolares y regionales en que están inmersos los estudiantes. Específicamente, en Colombia las características de los estudiantes explican en 57% la diferencia en los resultados de desempeño académico, mientras que 25% se debe a características que se pueden atribuir a la escuela (oecd, 2010). A continuación, se examinan algunos factores que en Colombia han sido identificados por distintos estudios como influyentes en el desempeño académico de los estudiantes. Características individuales. Algunas investigaciones revelan la existencia de brechas en diferentes niveles de desempeño académico en los estudiantes según su etnia, edad o condición social, situaciones que pueden estar promoviendo el uso de estereotipos. Por ejemplo, el estatus socioeconómico juega un papel rele­ vante en el desarrollo académico de los estudiantes. Distintas investigaciones han encontrado que los niños de familias con bajos ingresos tienen mayor riesgo de presentar resultados escolares bajos y deserción escolar alta (u.s. Department of Education, National Center for Education Statistics, 2003). Por ejemplo, en Co­ lombia (Barranquilla y Cartagena), un estrato adicional de la vivienda se ha asociado con un puntaje mayor en el desempeño académico tanto para hombres como para mujeres (Barón, 2010b). De igual forma, la edad se ha relacionado negativamente con el desempeño académico de los estudiantes (Bonilla, 2011). 138 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA Por otro lado, se puede esperar que la etnia sea un factor influyente en el desempeño académico de los estudiantes de sexo masculino o femenino. Por ejemplo, se ha encontrado en estudios realizados en Norteamérica que los maestros tienen bajas expectativas sobre la capacidad y desempeño académico de los estudiantes negros con respecto a los blancos (Andrews, Mulick and Wisniewski, 1997; Zimmerman, Khoury, Vega, Branquia and Warheit, 1995). Estas situaciones pueden estarse reflejando en el desempeño académico de los niños y niñas pertenecientes a las diferentes etnias que se encuentran en Colombia. Características familiares. Dentro de las diferentes características familiares, el ingreso, medido como ingreso familiar o como el promedio de ingresos del entorno en que habita el estudiante, se ha asociado positivamente con el desem­ peño académico (Banco Mundial, 2008; Lee and Barro, 2001; Schiefelbein, Valenzuela and Vélez, 1994). En Colombia, el ingreso de los padres tiende a ser un buen predictor de los diferentes niveles de desempeño académico, tanto de hombres como de mujeres (Barón, 2010b; Bonilla, 2011). De igual forma, el nivel educativo de los padres tiene un efecto significativo sobre el desempeño académico de los niños (Gaviria and Barrientos, 2001). Tener un padre educado aumenta el nivel de desempeño académico, tanto para mujeres como para hombres (en Barranquilla y Bogotá), mientras que la educación de la madre se asocia con puntajes mayores en el desempeño académico de las mujeres (solo para Barranquilla) y los hombres (en Barranquilla y Bogotá) (Barón, 2010b). Tener un padre empresario o en un cargo directivo tiene un efecto pequeño, pero significativo, en algunos niveles del desempeño académico de mujeres y hombres. No obstante, el hecho de que la madre trabaje no afecta el desempeño académico de las mujeres (en Barranquilla y Bogotá) y los hombres (en Bogotá), pero sí tiene un efecto positivo sobre los resultados de los hombres con muy alto o muy bajo desempeño (en Barranquilla). Características de las instituciones educativas. Los planteles educativos inciden de manera notable sobre el desempeño de los estudiantes (Gaviria y Barrientos, 2001; Rangel and Lleras, 2010). Por ejemplo, se ha encontrado que estudiar en una institución de jornada completa y con recursos (equipos de ciencia, audiovisual, laboratorios, profesores con título de posgrado, biblioteca, entre otros) afecta positivamente el desempeño de los estudiantes (Bonilla, 2011; Rangel and Lleras, 2010). Específicamente en relación con el género, Barón (2010b) encontró diferencias tanto en el desempeño de mujeres (mujeres de Barranquilla vs mujeres de Bogotá) como de hombres (hombres de Barranquilla vs hombres 139 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA de Bogotá) según el periodo en que presentaron la prueba saber-11 – segundo semestre (calendario A) o primer semestre (calendario B). Localización. El origen regional es una variable que poco se ha estudiado en Colombia para explicar las diferencias en la brecha en el desempeño académico entre hombres y mujeres. No obstante, se han encontrado diferencias en el desempeño de los estudiantes por ciudades. Por ejemplo, Barón (2010b) reportó un desempeño académico inferior para los estudiantes de Barranquilla en comparación con los de Bogotá y Bucaramanga. III. DATOS En este trabajo se emplean los datos del formulario de inscripción de estudiantes a las pruebas del icfes. Este instrumento permite recolectar información sobre los estudiantes, sus familias y las instituciones educativas, características que se pueden relacionar con el desempeño en la prueba saber-11. La información sociodemográfica de los estudiantes que realizaron la prueba incluye aspectos como edad, estrato, ocupación de los padres, ingresos de la familia y valor de la pensión escolar, entre otros. Las pruebas saber buscan evaluar la calidad de la educación examinando las competencias de los estudiantes de los grados quinto (saber-5), noveno (saber-9) y undécimo (saber-11). La prueba saber-11 tiene los siguientes componentes: lenguaje, matemáticas, física, ciencias sociales, filosofía, ciencias naturales, biología e inglés como idioma extranjero. No obstante, en el presente estudio solo se trabajará con los componentes de matemáticas y lenguaje para evaluar la brecha en el desempeño académico por sexo. IV. MUESTRA Como se mencionó anteriormente, los datos de este estudio se tomaron de la prueba saber-11 de 2009. La información recopilada por el icfes en las pruebas saber es obligatoria para todas las instituciones educativas en formación vocacional. Por lo tanto, los datos de los participantes cubren el universo de los estudiantes de las escuelas del país en 2009 (icfes, 2011). Con el propósito de tener una muestra comparable de la prueba saber-11 se excluyeron tres tipos de estudiantes: aquellos que obtuvieron un puntaje de cero 140 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA en algún componente (matemáticas, lenguaje, física, biología, ciencias sociales, filosofía y química); aquellos que presentaron la prueba después de haber terminado el bachillerato o después de validarlo, y aquellos mayores de 25 años.3 Se examinó la posibilidad de sesgo de selección resultante de la exclusión de los estudiantes sin información (Anexo 1). Sin embargo, los resultados de la muestra final no difirieron significativamente respecto a la muestra original.4 La muestra final fue de 442,913 estudiantes distribuidos en 7,410 colegios.5 El 54,14% de los participantes fueron mujeres y el 45,86%, hombres. Como lo muestra el Cuadro 1, la mayoría de las mujeres estudia en la jornada de la mañana (27,02 puntos porcentuales de los 54,14 que representa en la muestra, es decir el 49,9% de las mujeres) y pertenecen a los estratos 1 y 2. De igual forma, la mayoría de los hombres estudian en la misma jornada y también son de estratos 1 y 2. En cuanto al trabajo de estudiantes, el Cuadro 1 indica que el 55% de la muestra no trabaja, principalmente las mujeres. Adicionalmente, los ingresos familiares del 29% de los estudiantes es inferior a un salario mínimo legal vigente (smlv), siendo en su mayoría las familias de las mujeres, mientras que solo el 1,7% de los estudiantes vivían en hogares con un ingreso familiar superior a diez smlv. Otro dato a destacar del Cuadro 1 es que el 53% de las madres de estos hogares se dedican a labores domésticas, y apenas el 33% de los padres tienen empleo formal. V. ANÁLISIS PRELIMINAR A partir de la muestra seleccionada se estimó la brecha como la diferencia entre el puntaje obtenido por los hombres y el de las mujeres en cada uno de los componentes a nivel nacional, regional y departamental. Los resultados para quienes presentaron la prueba saber-11 en 2009 a nivel nacional se muestran en el Cuadro 2. Específicamente, en el componente de lenguaje los hombres obtuvieron en promedio 0,3 puntos menos que las mujeres, valor equivalente a 0,63% del puntaje de estas. Por el contrario, en matemáticas los hombres regisLos estudiantes en extraedad son aquellos que tienen más o menos dos años más de edad que el promedio del curso en que se encuentran. Esta definición orientó la edad máxima usada en la base de datos. 4 En el sentido de que las diferencias encontradas entre hombres y mujeres con la población siguen favoreciendo al mismo sexo al calcularlas con la muestra. El único cambio que se presentó fue en términos de magnitud y varianza, pero este fue marginal. 5 La prueba fue presentada por 529,706 estudiantes. 3 141 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA CUADRO 1 Estadísticas descriptivas de los y las estudiantes, sus familias e instituciones educativas, saber-11, 2009 Variable Hombres (%) Participación en la muestra Mujeres (%) 45,86 Total (%) 54,14 100 16,48 27,02 10,63 28,64 30,97 49,41 19,61 51,70 Características instituciones Jornada completa Jornada mañana Jornada tarde No paga pensión 14,49 22,39 8,98 23,06 Características familiares Ing. familiar < 1 smlv Ing. familiar > 10 smlv Estudiantes que no trabajan Madre con secundaria completa Padre con secundaria completa No sabe la educación del padre No sabe la educación de la madre Padre empleado Madre dedicada a labores del hogar Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Observaciones 12,70 16,0128,71 0,80 0,851,66 4,14 51,24 55,38 11,97 12,94 24,91 10,54 11,76 22,30 2,57 2,95 5,53 1,23 1,17 2,40 15,52 17,66 33,18 24,54 29,00 53,55 15,08 18,58 33,66 17,26 20,51 37,77 9,74 10,94 20,68 209.635 247.457457.092 Nota: Todos los datos son porcentajes del total de la muestra. Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes, 2009. tran 2,4 puntos más que las mujeres, representado 5,54% del puntaje de estas. Estos resultados son consistentes con la evidencia internacional. En cuanto al resto de componentes, el Cuadro 2 muestra que los hombres registran un desempeño más alto en física, ciencias sociales, química y biología en 1,4; 0,9; 0,9 y 0,7 puntos, respectivamente, mientras que las mujeres aventajan 142 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA CUADRO 2 Brecha en el desempeño por sexo en los componentes de saber-11, 2009(a) Componente SexoMedia Lenguaje Matemáticas Ciencias Sociales Filosofía Biología Química Física Desviación Porcentaje ObsBrecha estándar brecha(b) Hombres46,73 6,80202.940-0,30*** Mujeres 47,03 6,56239.973 Hombres 46,17 10,45 202.940 2,43*** Mujeres 43,75 9,43239.973 Hombres 46,12 8,80 202.940 0,92*** Mujeres 45,20 8,30239.973 Hombres 41,46 7,92 202.940 -0,48*** Mujeres 41,94 7,56239.973 Hombres 46,15 6,66 202.940 0,69*** Mujeres 45,46 6,37239.973 Hombres 46,35 6,72 202.940 0,91*** Mujeres 45,43 6,07239.973 Hombres 44,82 7,29 202.940 1,39*** Mujeres 43,43 7,08239.973 0,63 5,54 2,03 1,14 1,52 2,01 3,21 Notas: (a) La brecha se refiere al puntaje promedio de los hombres menos el de las mujeres en cada componente. (b) Brecha como porcentaje del promedio de las mujeres en cada componente. *** Denota significancia estadística al 1%. La significancia es tomada de la hipótesis alterna de que la diferencia de medias es menor a cero o mayor a cero, dependiendo del signo. Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes, 2009. a los hombres en filosofía en 0,5 puntos.6 Cabe anotar que la diferencia en los componentes donde los hombres superan a las mujeres es mayor en términos relativos que en aquel donde son superados (Cuadro 2, columna 7); en todos los componentes los hombres presentan mayor dispersión que las mujeres. 6 El componente de física está altamente correlacionado con el de matemáticas. 143 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA Por otra parte, el Cuadro 3 muestra las correlaciones de los puntajes alcanzados en los componentes en la prueba SABER-11 por sexo. En el triángulo por debajo de la diagonal de unos se encuentran las correlaciones de los hombres, mientras que en el opuesto están las correspondientes a las mujeres. Las correlaciones siempre son positivas; es decir, los resultados indican que los estudiantes que obtienen buen puntaje en un componente tienden a obtener buenos puntajes en los demás, y viceversa. No obstante, del Cuadro 3 se deduce que esta relación es más fuerte entre los hombres que entre las mujeres —las correlaciones para los hombres son estadísticamente superiores a las correlaciones de las mujeres en todos los componentes— hecho que sustenta los resultados en las brechas, donde los hombres dominan en la mayoría de los componentes, mientras que donde las mujeres los superan la diferencia es más baja. Además de lo anterior, también es importante examinar si esta diferencia se mantiene a través de la distribución del puntaje o si es diferente en algunas partes de ella. En el Cuadro 4 se muestran las brechas desde los percentiles más bajos CUADRO 3 Correlaciones entre componentes por sexo, saber-11,2009 Matemá- Ciencias ComponenteLenguaje FilosofíaBiologíaQuímicaFísica ticasSociales Lenguaje 1 0,37 0,430,350,360,350,17 Matemáticas0,42 1 0,420,320,390,430,22 Ciencias Sociales 0,46 0,46 10,430,420,450,22 Filosofía 0,370,35 0,45 1 0,32 0,320,17 Biología 0,40 0,46 0,460,35 1 0,400,18 Química 0,40 0,52 0,500,360,47 10,23 Física 0,22 0,30 0,280,210,260,31 1 Notas: Todas las correlaciones son estadísticamente significativas al 1%. El triángulo inferior por debajo de la diagonal de unos corresponde a las correlaciones de los resultados de cada componente entre los hombres, mientras que el superior corresponde a las mujeres. Las correlaciones entre hombres son estadísticamente diferentes a las correlaciones de las mujeres al 1% de significancia. Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes, 2009. 144 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA hasta los más altos para cada componente de la prueba a nivel nacional. Nótese que la brecha en el desempeño por sexo es favorable para las mujeres en algunos percentiles en los componentes de lenguaje y filosofía, mientras que en la mayoría de estos la diferencia es cero. Por el contrario, en el resto de componentes los hombres obtienen mayor puntaje en los percentiles donde se presenta diferencia. Por ejemplo, en el componente de matemáticas, donde la brecha es mayor a favor de los hombres, alcanza hasta 4,03 puntos en el percentil 70. Por su parte, en física, donde se presenta la segunda mayor diferencia a favor de los hombres, las mayores brechas se registran en los percentiles 30, mediana y el percentil 90. Adicionalmente, el Cuadro 4 muestra que en los percentiles más altos en los componentes de ciencias sociales y química la diferencia es mayor a favor de los hombres. Luego de examinar la brecha a nivel agregado y por percentiles, se estudia a con­tinuación el diferencial a lo largo del territorio nacional, centrándose en los componentes de matemáticas y lenguaje, que son los más estudiados. El Cuadro 5 ilustra la brecha en el desempeño en estos componentes de la prueba saber-11 de 2009 en las regiones del país. Uno de los aspectos más importantes a resaltar es que se mantienen los resultados obtenidos a nivel nacional —mejores resultados para las mujeres en lenguaje y para los hombres en matemáticas— pero en magnitudes diferentes. Nótese que en todas las regiones del país, exceptuando a Bogotá y los Llanos, las mujeres presentan una leve diferencia en el compo- CUADRO 4 Brecha entre hombres y mujeres por percentiles en los componentes de lenguaje y matemáticas de la prueba saber-11,2009 Ciencias PercentilLenguaje Matemáticas Filosofía BiologíaQuímicaFísica Sociales 10 30 50 70 90 0,00 -0,14 0,00 -0,10 0,00 1,22 2,78 1,76 4,03 3,04 0,030,000,000,03 0,57 0,00 0,00 0,19 1,552,85 0,04 -0,16 1,86 0,242,37 1,87 0,00 0,26 1,750,38 1,920,001,701,76 2,35 Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes, 2009. 145 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA nente de lenguaje (Panel A del Cuadro 5). A su vez, en el Caribe continental y San Andrés se registra la mayor diferencia relativa (Cuadro 5, columna 5): allí el desempeño, tanto de hombres como de mujeres, en este componente es el más bajo. Además, en estas regiones la brecha supera ampliamente la brecha nacional. De otra parte, en el componente de matemáticas los hombres aventajan a las mujeres en todas las regiones, siendo más marcado, en su orden, en las regiones Central oriental, Bogotá y los Llanos, donde ellos obtienen, en promedio, un puntaje superior en poco más del 6% al que registran las mujeres (Panel B del Cuadro 5, columna 5). Cabe anotar que esta diferencia en todas regiones, en términos relativos, es más pronunciada a la registrada por las mujeres en el componente de lenguaje. Al comparar las brechas regionales con la brecha nacional en el componte de matemáticas, se encuentra que en la zona centro del país se presentan las brechas superiores a la registrada a nivel nacional, mientras que en la región Caribe continental y San Andrés son las más bajas e inferiores a la media del país (Cuadro 5). Con el propósito de desagregar más el análisis del desempeño académico regional, en el Mapa 1 se muestra la brecha entre hombres y mujeres en los componentes de lenguaje (Panel A) y matemáticas (Panel B) para cada departamento. El mapa ilustra que la brecha en el componente de lenguaje se concentra en San Andrés y gran parte del Caribe continental, zonas donde el puntaje de hombres y mujeres es de los más bajos del país (Cuadro 5). De otra parte, en el departamento de Vichada se presenta una de las brechas más pronunciadas; junto a la registrada en el Putumayo hacen que la región Amazonía registre una brecha significativa (Cuadro 5). Por otro lado, existe una brecha superior a la nacional en algunos departamentos de la región del Pacífico, como Chocó y Cauca, así como en algunos departamentos de la región Central occidental en niveles similares —Antioquia, Quindío y Risaralda—, mientras que en los departamentos de la región Central oriental la brecha oscila entre -0,29 y -0,10 puntos. En cambio, Bogotá y el resto de departamentos no registran diferencias significativas en el componente de lenguaje a favor de las mujeres (Panel A del Mapa 1). Según el Panel B del Mapa 1, las brechas en el componente de matemáticas se concentran en los departamentos de las regiones Central oriental, donde todos los departamentos se encuentran en el rango de 2,51 y 3,5 puntos a favor de los hombres y Central occidental, donde, con excepción de Antioquia, la brecha oscila en niveles similares a la región Central oriental y Bogotá, que son las regiones 146 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA CUADRO 5 Diferencia en el desempeño académico por sexo en las regiones del país, saber-11, 2009(a) Región Brecha Puntaje hombres (1) Puntaje mujeres (2) (1)/(2)*100 Panel A: Lenguaje Bogotá Central occidental Central oriental Caribe continental Pacífico Llanos San Andrés Amazonía Nacional -0,02 -0,36*** -0,15*** -0,66*** -0,28*** 0,04 -1,68*** -0,30** -0,30*** 48,07 46,61 46,46 45,37 47,70 46,50 44,76 45,95 46,73 48,09 46,97 46,61 46,02 47,98 46,45 46,44 46,25 47,03 99,95 99,23 99,69 98,57 99,41 100,10 96,38 99,35 99,37 45,90 43,43 43,82 42,28 43,59 43,37 43,01 42,61 43,75 106,29 105,81 106,56 103,75 105,02 106,09 103,04 104,87 105,54 Panel B: Matemáticas Bogotá Central occidental Central oriental Caribe continental Pacífico Llanos San Andrés Amazonía Nacional 2,89*** 2,52 *** 2,87 *** 1,59 *** 2,19 *** 2,64 *** 1,31 * 2,08 *** 2,43*** 48,79 45,95 46,70 43,87 45,78 46,01 44,32 44,69 46,17 Notas: Región central occidental: Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda; central oriental: Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima; Caribe continental: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle; Llanos: Arauca, Casanare y Meta; Amazonía: Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, Vaupés y Vichada. (a) La diferencia se refiere al puntaje promedio de los hombres menos el de las mujeres en cada componente por región. (b) ***, **, * denotan significancia estadística al 1,5 y 10%. La significancia es tomada de la hipótesis de que las medias son diferentes. Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes. 147 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA MAPA 1 Diferencia en el desempeño por sexo a nivel de departamento, saber-11, 2009 Panel A: Lenguaje Panel B: Matemáticas Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes. donde los estudiantes obtienen los mejores resultados del país. Por su parte, en el Pacífico se registran niveles altos en los departamentos de Valle y Nariño (de 2,51 a 3,5) en comparación con los de Cauca y Chocó (de 1,01 a 2,50). Por otro lado, en San Andrés y el Caribe continental se presentan brechas bajas, de alrededor del 50% de las que se encuentran en el centro del país. En cuanto a la Amazonía, únicamente sobresalen las brechas altas de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare (Panel B del Mapa 1). De este análisis, a nivel regional y departamental, se observa una relación positiva entre la magnitud de la brecha y el puntaje por sexo en las regiones colombianas (Cuadro 5 y Mapa 1). En el Cuadro 6 se muestra, de una parte, la 148 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA CUADRO 6 Correlaciones entre la brecha y los puntajes promedios a nivel regional y departamental en la prueba saber-11, 2009 Nivel Puntaje hombres (1) Puntaje mujeres (2) 1-2 Panel A: Lenguaje Regional Departamental 0,75 ** 0,60 *** 0,35 0,17 0,88** 0,89*** 0,69 * 0,48 ** 0,96*** 0,92*** Panel B: Matemáticas Regional Departamental 0,86 *** 0,79 *** Nota: ***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10%. Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes. correlación entre la magnitud de la brecha y los puntajes de hombres y mujeres y, de otra, la correlación entre los puntajes de hombres y mujeres en los dos componentes analizados. Nótese que la brecha en el componente de lenguaje está altamente correlacionada con el puntaje que obtienen los hombres tanto a nivel regional como departamental. Es decir, en las regiones y departamentos donde los hombres alcanzan un mayor puntaje en este componente la brecha tiende a ser menor (esto porque la brecha calculada en su mayor parte favorece a las mujeres). Además, el Cuadro 6 muestra que esta relación en el componente de matemáticas es más pronunciada, aunque cabe anotar que hay una relación positiva menor entre la brecha en este componente y el puntaje de las mujeres. Esto implica que, en las regiones y departamentos donde los hombres obtienen mejores puntajes en matemáticas, las mujeres también lo logran y viceversa. Igual sucede en el componente de lenguaje (Cuadro 6, columna 4). VI. METODOLOGÍA Con el propósito de examinar en mayor profundidad la brecha en el desempeño académico por sexo en la prueba saber-11, se realizaron estimaciones por 149 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA cuantiles condicionales, siguiendo la metodología propuesta por Koenker y Bassett (1978). Este enfoque permite evaluar si esa brecha entre hombres y mujeres se mantiene a lo largo de la distribución del puntaje en esta prueba, una vez se controla por variables de características de los estudiantes, sus familias, la institución educativa y de la región del país. Adicionalmente, este método permite evaluar si el efecto diferencial de las características de los estudiantes es distinto en las diversas partes de la distribución. Supóngase que el desempeño del estudiante i en el componente j de la prueba saber-11 se puede determinar como: y ji = b0 j + ∑ kn = 1 bkj xki + e ji (1) Donde, xki son variables que corresponden a características del estudiante, su familia, la institución educativa y la región donde se encuentra, y eji es el término de error. Si se agrega a la ecuación 1 una dummy que toma el valor de 1 si el estudiante es mujer y 0 si es hombre, así como una interacción de Xki con la dummy de sexo, se puede obtener una descripción detallada del efecto de cada variable sobre el desempeño académico según el sexo. Con estos cambios, la ecuación (1) queda como (Wooldridge, 2003, pp. 230-232): y ji = b0 j + b1 j Mujer + ∑ kn = 1 bkj xki + ∑ kn = 1 ε kj xki * Mujer + e ji (2) Donde, ∑ kn = 1 bkj xki es el efecto de las variables en el desempeño de los estudiantes en el componente j si el estudiante es hombre, y ∑ kn = 1 ε kj xki es el efecto adicional si el estudiante es mujer. Reestructurando el lado izquierdo de la ecuación (2) en términos matriciales equivalente a xi’βji, donde xi’ es una matriz que contiene características del estudiante i, su familia y de la institución donde estudia, dado su sexo, y la matriz βji mide el efecto que tiene xi’ sobre el desempeño en el componente j, y siguiendo los planteamientos de Koenker y Bassett (1978), la ecuación (2) se puede reformular para la estimación por cuantiles (c) así: y ji c = x i ’β ji c 150 (3) DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA A partir de la estimación de la ecuación (3), minimizando las desviaciones absolutas entre el puntaje real (Yji) y el estimado (yji) en cada cuantil (c) (Koenker y Bassett, 1978), se pueden conocer los efectos de las características x asociadas con los estudiantes, dado su sexo en distintas partes de la distribución, es decir la matriz β ji c . De manera formal, la especificación es la siguiente: min ∑ n i =1 ∅ c Yji c − y ji c (4) Donde, ∅c es la función de ponderación que se le da a la desviación absoluta del puntaje del estudiante i en el componente j, dependiendo de la parte de la distribución en que se encuentre. Según Koenker y Bassett (1978), esto se da para los estudiantes cuyo puntaje esté por debajo del cuantil c ∅ c = c − 1 y para los que están por encima de ∅ c = c . Este método de estimación ha sido empleado antes para estimar brechas en el desempeño académico en Colombia (Barón, 2010b). VII. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES En esta sección se presentan los resultados de las regresiones por cuantiles para los componentes de matemáticas y lenguaje, con el propósito de evaluar un posible efecto diferencial de las variables de control que inciden en el desempeño de los estudiantes, dependiendo del sexo. Esto se realizó incluyendo todas las interacciones de las variables explicativas y la dummy de género. Las variables independientes corresponden a características del estudiante (edad, etnia, situación de empleo), de su familia (educación y ocupación de los padres, estrato), de la institución educativa (jornada, calendario, oficial) y de la región en que se encuentra. A. Componente de matemáticas En el Cuadro 7 se presentan las estimaciones para el componente de matemáticas para los cuantiles 0,1; 0,3, media; 0,7 y 0,9. Los resultados son consistentes con lo que se han encontrado en otros estudios. Los estudiantes más jóvenes y los que no trabajan registran mejores resultados en matemáticas, mientras que los que pertenecen a grupos étnicos obtienen un desempeño inferior. En cuanto 151 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA a las características de la familia, también es consistente, en el sentido de que los estudiantes cuyos padres tienen alto nivel educativo, pertenecen a estratos altos y viven en zonas urbanas obtienen mejores resultados. De igual forma, los que estudian en jornada completa, calendario B y colegios no oficiales tienen mejor desempeño. En lo que concierne a este estudio, que es indagar sobre un efecto diferencial por género, la prueba F indica que, de manera conjunta, las variables explicativas tienen un efecto diferencial en el desempeño académico por género en todos los cuantiles en el componente de matemáticas. Características del estudiante. La edad tiene un efecto negativo mayor si el estudiante es hombre.7 No obstante, al pasar del cuantil 0,1 al cuantil 0,9, un año de edad adicional reduce en mayor medida el desempeño de los estudiantes, pasando de 0,86 a 1,41 puntos para los hombres, mientras que para las mujeres es menor en 0,17 y 0,32 puntos, respectivamente. Este hecho indica que los estudiantes más jóvenes, ceteris paribus, obtienen mejores resultados en el componente de matemáticas en comparación con los mayores, con un menor efecto en las mujeres. Por su parte, los hombres que se consideran pertenecientes a un grupo étnico tienen un desempeño inferior al de las mujeres en el componente de matemáticas. Esta brecha aumenta a medida que los hombres se ubican en los cuantiles más altos. Asimismo, el hecho de que el estudiante trabaje incide en un menor desempeño, siendo el efecto negativo menor si el estudiante es mujer, en la media y en el cuantil 0,3 y 0,7. La menor diferencia en el efecto de trabajar si el estudiante es mujer es mayor en términos relativos si se compara con la edad y si se pertenece a un grupo étnico. Características familiares. Las características de la familia son de tres tipos: ocupación de los padres, educación/estrato y área de residencia. En cuanto al efecto de la ocupación de los padres en el desempeño de los hijos en el componente de matemáticas, se destaca el hecho de que, en la mayoría de los coeficientes, no hay un efecto diferencial marcado según el género del estudiante. Además, el efecto de la educación de los padres es mayor si es el estudiante es hombre, aumentado a medida que el cuantil es mayor. Adicionalmente, el efecto 7 Para determinar el efecto de la edad si el estudiante es mujer, se debe sumar el coeficiente de la misma variable que inicia con Int., en caso de que sean significativas. Por ejemplo, el efecto de un año adicional de edad en el cuantil 0,1 si el estudiante es mujer equivale a -0,86 + 0,17, es decir, -0,69 puntos. 152 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA marginal de tener unos padres sin educación no tiene un efecto diferencial por género. Por el contrario, el hecho de que el hombre desconozca la educación de su padre es positivo, mientras que para las mujeres es negativo, pero nótese que el desconocimiento de la educación de la madre es negativo para ambos sexos en los cuantiles más altos. Entre las restantes características de la familia se encontró que un estrato adicional mejora el desempeño de los estudiantes, siendo esta mejora mayor en los cuantiles más altos, aunque menor para mujeres (en promedio 0,10 puntos en este componente). Por el contrario el efecto de residir en un área rural es negativo, siendo mayor en los cuantiles más altos, pero también en menor medida para las mujeres. Características de las instituciones educativas. Los resultados indican que aquellos estudiantes matriculados en jornada completa obtienen un puntaje más alto en matemáticas que aquellos que estudian solo en la jornada de la tarde o de la mañana. La diferencia, sin embargo, es menor en la mediana y el cuantil 0,9 si el estudiante es mujer. A su vez, los estudiantes de calendario A (los que toman el examen en el segundo semestre del año) tienen un puntaje menor en matemáticas comparados con los de calendario B. De nuevo, la diferencia es menor en el caso de las mujeres. Además, los estudiantes de colegios mixtos (que educan estudiantes de ambos géneros) obtienen menor rendimiento en matemáticas que quienes estudian con compañeros del mismo género, siendo la diferencia mayor en los cuantiles más altos. También esta diferencia es menor para las mujeres. Localización. Estar en cualquier región distinta a Bogotá tiene un efecto negativo en el desempeño de los estudiantes en el componente de matemáticas, desde los más altos en la región del Pacífico, Llanos y Amazonía. La diferencia es más pronunciada en los cuantiles más altos (Cuadro 7). En cuanto a la comparación por género, las únicas regiones donde no se halló una diferencia significativa entre hombres y mujeres fueron los Llanos, la Amazonía y San Andrés. Por otro lado, en las regiones central oriental y central occidental la diferencia por género es poco marcada. Por el contrario, residir en la región Caribe resulta negativo para los hombres y positivo para las mujeres, mientras que residir en el Pacífico es más perjudicial para los hombres. 153 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA CUADRO 7 Determinantes del desempeño académico en el componente de matemáticas, saber-11, 2009(a) Var. Dep.: puntaje en matemáticas Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7Cuantil 0,9 Coef. Coef. Coef.Coef.Coef. A. Características del estudiante Edad Int. Edad Pertenece a alguna etnia (=1) Int. Pertenece a alguna etnia (=1) Trabaja (=1) Int. Trabaja (=1) -0,86*** 0,17*** -0,05*** 0,41* -0,39*** 0,28 -0,93*** -1,03*** -1,18*** -1,41*** 0,18*** 0,23*** 0,28*** 0,32*** -0,96*** -1,13*** -1,43*** -2,07*** 0,05 0,14 0,27* 0,56** -0,56*** -0,61*** -0,53*** -0,59*** 0,36** 0,34 *** 0,36*** 0,15 B. Características de la familia Madre dedicada a labores del hogar Int. Madre dedicada a labores del hogar Padre empleado por cuenta propia Int. Padre empleado por cuenta propia Madre empleada por cuenta propia Int. Madre empleada por cuenta propia Padre empresario Int. Padre empresario Madre empresaria Int. Madre empresaria Padre técnico o tecnólogo Int. Padre técnico o tecnólogo Madre técnica o tecnóloga Int. Madre técnica o tecnóloga Padre profesional o más Int. Padre profesional o más Madre profesional o más Int. Madre profesional o más Padre sin educación Int. Padre sin educación Madre sin educación Int. Madre sin educación No sabe la educación del padre Int. No sabe la educación del padre No sabe la educación de la madre Int. No sabe la educación de la madre -0,12 -0,02 0,25 *** -0,12 0,06 -0,17 0,32** 0,11 0,03 0,39 1,62 *** -0,49* 1,42 *** -0,14 2,15 *** -0,34* 1,78 *** -0.06 -0,43* 0,51 -0,03 -0,46 0,43 ** -0,61** -0,85*** 0,76 ** 0,07 -0,05 0,38*** -0,13 0,07 -0,09 0,47*** 0,04 0,27* 0,08 1,79*** -0,42** 1,68*** -0,21 2,77*** -0,65*** 2,01*** 0,30** -0,10 0,05 0,27 -0,55* 0,55*** -0,60*** -0,75*** 0,35 0,00 0,04 0,46*** 0,02 0,04 -0,01 0,58*** -0,06 0,17 0,46*** 2,56*** -0,80*** 1,91*** -0,14 3,55*** -0,45*** 3,08*** -0,21* -0,30** 0,12 -0,15 -0,25 0,26** -0,26* -0,43*** -0,37 0,11 -0,12 0,43 *** 0,07 0,00 0,15 0,82*** 0,04 0,72*** 0,28 2,37 *** -0,09 2,50 *** -0,47* 4,59 *** -0,36* 3,42 *** 0,31 -0,43 0,17 -0,41 -0,12 0,37 * -0,42 -0,59* -0,16 Estrato Int. Estrato Área rural (=1) Int. Área rural (=1) 1,04*** -0,03 -0,75*** 0,24* 1,30*** 1,51*** 1,71*** -0,25*** -0,22*** -0,16*** -0,93*** -0,98*** -1,14*** 0,37*** 0,35*** 0,45*** 2,11*** -0,30*** -1,60*** 0,39*** 0,05 -0,06 0,46 *** -0,06 0,11 -0,13 0,66*** -0,19- 0,15 0,50 *** 2,08 *** -0,66*** 1,80 *** -0,11 3,13 *** -0,58*** 2,56 *** -0,13 -0,12 0,04 0,24 -0,57** 0,44 *** -0,52*** -0,75*** 0,12 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA Var. Dep.: puntaje en matemáticas Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7Cuantil 0,9 Coef. Coef. Coef.Coef.Coef. C. Características del colegio Jornada completa (=1) Int. Jornada completa (=1) Calendario A (=1) Int. Calendario A (=1) Oficial (=1) Int. Oficial (=1) Mixto (=1) Int. Mixto (=1) 0,43 *** -0,01 -0,78*** 0,82 *** -0,61*** -0,23* -2,30*** 0,35 0,64 *** -0,11 -1,30*** 0,78 *** -0,76*** -0,17* -2,37*** 0,28 * 0,68*** -0,15 -1,73*** 0,63*** -0,91*** -0,10 -2,76*** 0,54*** 0,72*** -0,03 -2,50*** 0,57*** -1,15*** -0,03 -3,18*** 0,73*** D. Localización Reg. Central occidental Int. Reg. Central occidental Reg. Central oriental Int. Reg. Central oriental Reg. Caribe continental Int. Reg. Caribe continental Reg. Pacífico Int. Reg. Pacífico Reg. Llanos Int. Reg. Llanos Reg. San Andrés Int. Reg. San Andrés Reg. Amazonía Int. Reg. Amazonía -1,22 *** -0,18 -1,22 *** -0,55*** -0,30 ** 0,54 *** -2.04*** 0,44 * -2,15*** -0,22 -1,19*** -1,12 -1,50 -0,20 -1,38*** 0,05 -1,38*** -0,26** -0,34*** 0,79 *** -2,16*** 0,58 *** -2,38*** -0,10 -1,16*** -0,08 -2,83*** -0,26 -1,54*** 0,25 -1,54*** -0,12 -0,36*** 0,77*** -2,14*** 0,56*** -2,44*** 0,10 -1,17*** 0,93 -3,11*** -0,11 -1,67*** -1,89*** 0,34*** 0,21 -1,67*** -1,89*** -0,04 -0,11 -0,23*** 0,03 0,95*** 0,46** -2,29*** -2,05*** 0,67*** 0,17 -2,58*** -2,31*** 0,03 0,33 -1,20*** -1,26*** 1,24 2,98** -3,71*** -3,96*** -0,37 0,16 Constante Mujer (=1) Observaciones Pseudo R2 F(30,337234) Pro > F 0,96*** -0,27** -3,47*** -0,07 -1,49*** 0,15 -3,31*** 0,31 52,40 *** 60,52 *** 67,56*** 76,39*** 89,09*** -6,29*** -6,38*** -7,80*** -9,70*** -9,35*** 337294 337294 337294 337294 337294 0,044 0,067 0,086 0,113 0,159 43,27 124,6 256,8 353,4 171,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Notas: (a) Int. interacción con la dummy Mujer. La prueba F evalúa la probabilidad de que todas las variables de interacción y la dummy Mujer son igual a cero.***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10%, respectivamente. (b) Los errores estándar se muestran en el Anexo 2 A. (c) El método usado para el cálculo de los errores estándar es el planteado por Koenker y Basset (1982), y ajustado por Rogers (1993) para k variables independientes. (d) La variable mixto se obtuvo de cruzar la de los resultados de la prueba saber-11 2009 con la base de la clasificación de planteles (elaborada por el icfes) del mismo año, utilizando como llave el nombre de la institución, la jornada y el departamento donde reside el estudiante. Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes. CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA B. Componente de lenguaje Los resultados de la estimación para el componente de lenguaje se describen en el Cuadro 8. Allí se presentan los efectos de las mismas covariantes que se usaron para caracterizar el desempeño de los estudiantes en el componente de matemáticas. En este caso, al igual que en matemáticas, la prueba F indica que hay evidencia de efecto diferencial por género en el desempeño a partir de las covariantes. Características del estudiante. En el componente de lenguaje, a diferencia del componente de matemáticas, la edad tiene mayor efecto negativo en los cuantiles más bajos si el estudiante es mujer (Cuadro 8). Otro resultado importante es que, en lenguaje, el efecto de la edad se reduce a medida que el cuantil es más alto, tal como ocurre con el caso de que el estudiante trabaje. Además, el efecto de trabajar es menor para las mujeres; en términos relativos representa aproximadamente el 50% del efecto correspondiente a si es hombre. Características familiares e institución educativa. No se registran diferencias marcadas por género en las características de la familia en cuanto a la ocupación y educación de los padres, estrato o área en que residen. Asimismo, entre las características de la institución educativa no se presentan diferencias por género (Cuadro 8). Localización. En la localización se presentan diferencias principalmente en la región Caribe continental y en la región central occidental, donde el efecto en el caso de las mujeres es menor que en el de los hombres. Además, tanto en hombres como en mujeres el efecto diferencial es menor en los cuantiles más altos, lo que equivale a decir que el efecto diferencial entre los estudiantes de estas regiones y los de Bogotá que se encuentran en los cuantiles más altos es menor en comparación con los que se encuentran en los más bajos. Además, en términos absolutos, la Amazonía y San Andrés son las regiones donde se presenta un mayor efecto respecto a Bogotá (para ambos géneros). VIII. CONCLUSIONES Al igual que en otros países, en Colombia existen diferencias en el desempeño académico por género (Gaviria y Barrientos, 2001; icfes, 2010; pirls, 2001; pisa, 2006). En el componente de matemáticas, en promedio, los hombres registran 156 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA CUADRO 8 Determinantes del desempeño académico en el componente de lenguaje, saber-11, 2009(a) Var. Dep.: puntaje en lenguaje A. Características del estudiante Edad Int. Edad Pertenece a alguna etnia (=1) Int. Pertenece a alguna etnia (=1) Trabaja (=1) Int. Trabaja (=1) B. Carácterísticas de la familia Madre dedicada a labores del hogar Int. Madre dedicada a labores del hogar Padre empleado por cuanta propia Int. Padre empleado por cuanta propia Madre empleada por cuanta propia Int. Madre empleada por cuanta propia Padre empresario Int. Padre empresario Madre empresaria Int. Madre empresaria Padre técnico o tecnólogo Int. Padre técnico o tecnólogo Madre técnica o tecnóloga Int. Madre técnica o tecnóloga Padre profesional o más Int. Padre profesional o más Madre profesional o más Int. Madre profesional o más Padre sin educación Int. Padre sin educación Madre sin educación Int. Madre sin educación No sabe la educación del padre Int. No sabe la educación del padre No sabe la educación de la madre Int. No sabe la educación de la madre Estrato Int. Estrato Área rural (=1) Int. Área rural (=1) Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7Cuantil 0,9 Coef. Coef. Coef.Coef.Coef. -0,66*** -0,12 *** -0,94 *** 0,07 -0,69 *** 0,36** -0,61*** -0,09*** -1,01*** 0,27** -0,65*** 0,31*** -0,61*** -0,02 -0,75 *** -0,14 -0,54 *** 0,27** -0,58*** -0,03 -0,89*** 0,04 -0,62*** 0,34*** -0,55*** 0,01 -0,82 *** -0,02 -0,55 *** 0,24* -0,05 -0,11 0,25 *** -0,18 ** -0,08 -0,10 0,26 ** 0,14 0,31 * -0,16 -0,08* 0,00 0,14*** -0,08 0,00 -0,04 0,20*** 0,11 0,26*** -0,14 -0,08 -0,04 -0,04 -0,06 0,16 *** 0,14*** -0,08 -0,01 0,02 0,02 -0,02 0,02 0,17 ** 0,23*** 0,08 0,07 0,26 ** 0,14 -0,13 -0,12 -0,07 -0,10 0,08 0,07 0,03 -0,06 0,12 0,22* 0,18 -0,22 1,25 *** -0,24 1,08 *** 0,03 1,39 *** 0,12 1,13 *** 0,13 0,11 -0,42 * -0,18 0,04 0,12 -0,32 -0,55 *** 0,31 1,10*** -0,06 0,89*** 0,16 1,57*** -0,12 1,16*** 0,10 -0,04 -0,21 -0,08 -0,06 0,27*** -0,33*** -0,59*** 0,25 1,05 *** -0,01 0,82 *** 0,16 1,48 *** -0,02 1,21 *** 0,11 -0,38*** -0,04 0,09 -0,26 0,18 * -0,39 *** -0,31 ** 0,23 1,04*** -0,09 0,98*** 0,07 1,52*** 0,06 1,45*** 0,01 -0,35*** 0,10 0,06 -0,40* 0,24*** -0,36*** -0,51*** 0,30* 1,07 *** -0,01 1,00 *** -0,05 1,58 *** 0,32*** 1,70 *** -0,05 -0,37** -0,04 0,00 -0,31 0,07 -0,15 -0,35 ** -0,09 0,88*** -0,08 -0,62 *** 0,17 0,87*** -0,04 -0,59*** 0,23*** 0,92*** 0,95*** -0,08** -0,07** -0,57 *** -0,54*** 0,12 0,13** 1,03*** -0,10** -0,60 *** 0,13 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA Var. Dep.: puntaje en lenguaje Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7Cuantil 0,9 Coef. Coef. Coef.Coef.Coef. C. Características del colegio Jornada completa (=1) Int. Jornada completa (=1) Calendario A (=1) Int. Calendario A (=1) Oficial (=1) Int. Oficial (=1) Mixto (=1) Int. Mixto (=1) 0,22 *** 0,10 -1,35 *** 0,35 ** -0,42 *** -0,12 -1,35 *** 0,12 0,21*** 0,05 -2,03*** 0,08 -0,41*** -0,10* -1,29*** 0,28*** 0,25 *** 0,20*** -0,04 0,01 -2,74 *** -3,30*** 0,12 -0,06 -0,48 *** -0,47*** -0,01 -0,04 -1,18 *** -1,03*** 0,19 0,02 0,40*** -0,07 -4,22*** -0,04 -0,52*** -0,05 -0,92*** -0,07 D. Localización Reg. Central occidental Int. Reg. Central occidental Reg. Central oriental Int. Reg. Central oriental Reg. Caribe continental Int. Reg. Caribe continental Reg. Pacífico Int. Reg. Pacífico Reg. Llanos Int. Reg. Llanos Reg. San Andrés Int. Reg. San Andrés Reg. Amazonía Int. Reg. Amazonía -1,16 *** 0,53 *** -1,16 *** 0,21 * -0,85 *** 0,68 *** -1,61 *** 0,20 -1,20 *** 0,18 -1,03 *** 0,26 -2,79 *** -0,20 -0,84*** 0,30*** -0,84*** 0,04 -0,61*** 0,30*** -1,10*** 0,13 -1,05*** -0,05 -0,63*** 0,55 -1,86*** 0,31 -0,65 *** 0,25 *** -0,65 *** 0,09 -0,52 *** 0,31 *** -0,92 *** 0,20 -1,04 *** -0,12 -0,58 *** 1,46 ** -2,31 *** 0,13 -0,46*** 0,29*** -0,46*** 0,22** -0,42*** 0,16 -0,63*** 0,16 -0,85*** -0,02 -0,51*** 0,64 -0,81 -0,37 Constante Mujer (=1) Observaciones Pseudo R2 F( 30,337234) Pro>F -0,58*** 0,22*** -0,58*** 0,18** -0,58*** 0,25*** -0,85*** 0,04 -0,96*** -0,27* -0,55*** 1,31** -1,97*** -0,07 53,29 *** 58,38*** 62,60 *** 65,89*** 71,15*** 1,75 ** 1,33*** 0,18 0,63 -0,13 337294 337294 337294 337294 337294 0,044 0,052 0,071 0,075 0,112 5,42 5,33 2,33 2,39 1,82 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 Notas: (a) Int. interacción con la dummy Mujer. La prueba F evalúa la probabilidad de que todas las variables de interacción y la dummy Mujer son igual a cero.***, **, * denotan significancia estadística al 1, 5 y 10%, respectivamente. (b) Los errores estándar se muestran en el Anexo 2 B. (c) El método usado para el cálculo de los errores estándar es el planteado por Koenker y Basset (1982), y ajustado por Rogers (1993) para k variables independientes. (d) La variable mixta se obtuvo de cruzar la de los resultados de la prueba saber-11 2009 con la base de la clasificación de planteles (elaborada por el icfes) del mismo año, utilizando como llave el nombre de la institución, la jornada y el departamento donde reside el estudiante. Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes. DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA un puntaje más alto, mientras que, en promedio, las mujeres lo tienen en el componente de lenguaje. Uno de los principales hallazgos de este estudio es que la brecha no es homogénea a lo largo del territorio nacional. Por ejemplo, en el componente de matemáticas ese diferencial es mayor en los departamentos del interior, específicamente en Bogotá y en las regiones central oriental y occidental, y en departamentos de Nariño y Valle, mientras que en el componente de lenguaje la brecha es mayor en la región Caribe continental y San Andrés. Esta brecha, a su vez, está relacionada positivamente con el desempeño de los estudiantes, principalmente en el caso de los hombres. Estos resultados en la fluctuación de la brecha según la región de residencia pueden indicar la presencia de factores culturales que favorecen el aumento o la disminución del diferencial. Algunos estudios (Ma, 2008) sostienen que la diferencia en el desempeño académico a favor de las mujeres en lectura y de los hombres en matemáticas está en gran medida orientada por construcciones culturales sobre las normas de desempeño de hombres y mujeres en estas regiones. Al evaluar la hipótesis de inexistencia de efecto diferencial por género de las variables usadas para medir los determinantes del desempeño académico —las características individuales, familiares, de las instituciones educativas y la localización—, el presente estudio encontró que, globalmente, hay evidencia de tal efecto. A continuación se examina la importancia relativa de cada uno estos factores para la existencia de un efecto diferencial. Localización. La localización es uno de los factores donde se presenta el mayor efecto diferencial. Específicamente, los estudiantes que se educan en un lugar distinto a Bogotá tienden a tener un desempeño inferior en los componentes de matemáticas y lenguaje. Este es principalmente el caso de aquellos estudiantes de los cuantiles más bajos; en ciertas regiones el efecto es menor si el estudiante es mujer. Estos resultados son similares a los reportados por Barón (2010b), quien encontró que, en la prueba saber-11, los estudiantes de Barranquilla presentan un desempeño académico inferior a los estudiantes de Bogotá y Bucaramanga. De igual forma, Barón halló resultados más parecidos al comparar las mujeres residentes en Barranquilla con las de Bogotá que al comparar los hombres residentes en Barranquilla y Bogotá, reduciéndose la brecha a medida que mejora el desempeño en la prueba. A pesar de que Gaviria y Barrientos (2001) no analizan la brecha por género, encuentran que Cartagena y Montería presentan los puntajes más bajos y Bucaramanga, Bogotá y Manizales, los más altos. 159 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA Características de las instituciones educativas. Los estudiantes que residen en zonas rurales tienen un desempeño inferior a los de zonas urbanas, especialmente en el caso de los hombres. Por otra parte, el calendario es otra característica que genera un diferencial significativo: los estudiantes de calendario A, en especial las mujeres, obtienen mejores resultados en matemáticas. Estas diferencias pueden relacionarse con el estudio de Barón, quien encuentra que las mujeres en Barranquilla que presentan las pruebas saber-11 en el segundo semestre del año (calendario A) tienen un desempeño más alto que las que lo presentan en el primer semestre (calendario B), a diferencia de las mujeres en Bogotá que tienden a un desempeño inferior en el segundo semestre (Barón, 2010b). Características individuales. Los estudiantes de mayor edad presentan un desempeño más bajo en el componente de matemáticas en comparación con los más jóvenes, siendo esta diferencia más pronunciada en los cuantiles más altos y, en mayor medida, para los hombres. Por otro lado, en el componente de lenguaje la edad tiene un efecto negativo, pero es menor en aquellos estudiantes que registran mejor desempeño. Estos resultados son similares a los reportados para Colombia en las pruebas tims, donde se encontró un mucho mejor desempeño de los niños que de las niñas en el componente de matemáticas, tanto para cuarto como para octavo grado. A pesar de que los resultados no son absolutamente comparables, la brecha en los resultados en matemáticas tiende a ser mayor en octavo grado, lo cual puede indicar una relación positiva entre la brecha y los niveles de escolaridad (icfes, 2010). Características familiares. A diferencia de lo reportado en otros estudios que afirman que la educación de los padres tiene un efecto significativo sobre el desempeño académico (Barón, 2010b; Gaviria y Barrientos, 2001), en el presente estudio no se encontraron efectos diferenciales marcados en cuanto a la educación de los padres ni su ocupación, salvo algunos efectos aislados en el componente de matemáticas según la educación y el estrato. Finalmente, los resultados de esta investigación deben ser interpretados a la luz de algunas limitaciones metodológicas. En primer lugar, al emplear una metodología netamente cuantitativa se dejan por fuera del análisis factores culturales que permitirían una comprensión más detallada de las diferencias en el desempeño académico entre hombres y mujeres a nivel regional. Adicionalmente, los estudiantes como única fuente de información brindan una visión reducida de las variables familiares e institucionales que afectan la brecha. Por lo tanto, se sugiere que futuros estudios complementen los hallazgos introduciendo elemen160 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA tos cualitativos que permitan una mirada más profunda a factores culturales e incluyan otras fuentes de información. REFERENCIAS Andrews, T., J. Mulick, and J. Wisniewski (1997), «Variables Influencing Teachers’ Decisions to Refer Children for School Psychological Assessment Services», Psychology in the School, 34(3). Badel, A. and X. Peña (2010), «Decomposing the Gender Wage Gap with Sample Selection Adjustment: Evidence from Colombia», Documentos Cede, 37, 1-23 [Disponible en http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/dcede2010-37.pdf.] Barón, J. (2010a), «Primeras experiencias laborales de los profesionales colombianos: Probabilidad de empleo formal y salarios», Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, No. 132, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (ceer), Cartagena. Barón, J. (2010b), «La brecha de desempeño académico de Barranquilla», Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, No. 137, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (ceer), Cartagena. Barro, Robert J. (2001), «Human Capital and Growth», American Economic Review, 9 (2), Björnsson J. K., A.M. Halldórsson and R.F. Ólafsson (2003), «Gender and the Urban-rural Differences in Mathematics and Reading: An Overview of pisa 2003 Results in Iceland», en S. Lie, P. Linnakylä and A. Roe (eds.), Northern Lights on pisa: Unity and Diversity in the Nordic Countries in pisa 2000, Oslo, Norway: Department of Teacher Education and School Development, University of Oslo. Bonilla, Leonardo (2011), «Doble jornada escolar y calidad de la educación en Colombia», Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, No. 143, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (ceer), Cartagena. Brandell, G. and E. Staberg (2008), «Mathematics: A Female, Male or Genderneutral Domain? A Study of Attitudes Among Students at Secondary Level», Gender and Education, 20 (5). 161 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA Burgess, S., B. McConell, C. Propper and D. Wilson (2004), «Girls Rock, Boys Roll: An Analysis of the Age 14-16 Gender Gap in English Schools», Scottish Journal of Political Economy, 51(2). Caro, B. L. (2000), «Factores asociados al logro académico de los alumnos de 3º y 5º de primaria de Bogotá», Fedesarrollo, Coyuntura Social, No. 22. Duckworth, A. L., and M. Seligman (2006), «Self-Discipline Gives Girls the Edge: Gender in Self-Discipline, Grades, and Achievement Test Scores», Journal of Educational Psychology, 98 (1). Echavarri, M., J. Godoy y F. Olaz (2007), «Diferencias de género en habilidades cognitivas y desempeño académico en estudiantes universitarios», Universitas Psycologica, 6(002). Feingold, A. (1992), «Sex Differences in Variability in Intellectual Abilities: A New Look at an Old Controversy», Review of Education Research, 62. Foy, P., M.O. Martin and I. Mullis (2008), timss 2007 International Science Report. Chestnut Hill: timss& pirls International Study Center. Frenette, M., and K. Zeman (2007), «Why Are Most University Students Women? Evidence Based on Academic Performance, Study Habits and Parental Influences», Analytical Studies Branch Research Paper Series, Catalogue No. 11f0019mie — No. 303. Fuller, R., and R. Schoenberger (1991), «The Gender Salary Gap: Do Academic Achievement, Internship Experience, and College Major Make a Difference?», Social Science Quarterly, 72(4) Gamboa, L., A. García and M. Rodríguez (2010), «Academic Achievement in Sciences: The Role of Preferences and Educative Assets» Documentos de Trabajo, Facultad de Economía, Universidad del Rosario, No. 78. Gaviria, A., y J. Barrientos (2001), «Calidad de la educación y desempeño académico en Bogotá», Coyuntura Social, 24. Halpern, D., and L.M. LaMay (2000), «The Smarter Sex: A Critical Review of Sex Differences in Intelligence», Educational Psychology Review 12 (2). Hedges, L. V., and A. Nowell (1995), «Sex Differences in Mental Test Scores, Variability, and Numbers of High-scoring Individuals», Science, 269 (5220). Hoyos, A., H. Ñopo and X. Peña (2010), «The Persistent Gender Earnings Gap in Colombia, 1994-2006», Documentos cede, No. 16 [Disponible en http:// economia.uniandes.edu.co/publicaciones/dcede2010-16.pdf] icfes (2010), Informe nacional de los resultados de saber 5° y 9°, 2009 [Disponible en http://www.icfes.gov.co/saber59/index.php?option=com_phocadownload& view=category&download=19:5-9-2009&id=5&Itemid=8 ] 162 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA Koenker, Roger, and Gilbert Bassett (1978), «Regression Quantiles», Econometrica, 46(1). Koenker, Roger, and Gilbert Bassett (1982), «Robust Tests for Heteroscedasticy Based on Regression Quantiles», Econometrica, 50. Lee, J., and R.J. Barro (2001), «Schooling Quality in a Cross-Section of Countries», Economica 68 (272). Levin, Henry, Clive Belfield, Peter Muennig and Cecilia Rouse (2007), «The Costs and Benefits an Excellent education for all of America’s Children. Options For Youth», [Disponible en https://www.ofy.org/uploaded/library/ Leeds_Report_Final_Jan2007.pdf. Ma, X. (2008), «Within-school Gender Gaps in Reading, Mathematics, and Science Literacy». Comparative Education Review, 52, No. 3. Machin, S., and T. Pekkarinen (2008), «Global Sex Differences in Test Score Variability», Science aaas, Vol. 322, No. 5906. Machin, S., and S. McNally (2005), «Gender and Student Achievement in English Schools». Oxford Review of Economic Policy, 21 (3). oecd (2010), «pisa 2009 Results: Overcoming Social Background – Equity in Learning Opportunities and Outcomes», Vol. ii. [Disponible en http://dx.doi. org/10.1787/9789264091504-en] Rangel, C., and C. Lleras (2010), «Educational Inequality in Colombia: Family Background, School Quality and Student Achievement in Cartagena», International Studies in Sociology of Education, 20(4). Rogers, W. H. (1993), «Quantile Regression Standard Errors», Stata Technical Bulletin, 13, pp. 18–19. Reimpreso en Stata Technical Bulletin Reprints, vol. 3, College Station, TX: Stata Press. Schiefelbein, E., J. Valenzuela and E. Vélez (1994), «Factores que afectan el desem­ peño académico en la educación primaria. Revisión de la literatura de América Latina y el Caribe», Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas, 17. U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (2003), Status and Trends in the Education of Blacks, (nces 2003-034), by Kathryn Hoffman and Charmaine Llagas, Washington, dc. Vargas-Trujillo, E. (2007), Sexualidad… mucho más que sexo, Bogotá: Ediciones Uniandes. Vargas-Trujillo, E., and G.H. Derrico (2008), Evaluación de programas y proyectos de intervención. Una guía con enfoque de género, Bogotá: Ediciones Uniandes. Wooldridge, Jeffrey (2003), Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2nd Edition, Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning. 163 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA World Bank (2008), Colombia: The Quality of Education in Colombia. An Analysis and Options for a Policy Agenda. [Disponible en http://www-wds.worldbank. org/external/default/wdsContentServer/wdsp/ib/2008/12/15/000333038 _20081215233713/Rendered/pdf/439060esw0p10610box334108b01public1. pdf] World Bank (2011), World Development Report 2012: Gender Equality and Development. [Disponible en http://www.worldbank.org/wdr2012] Wößmann, L., and T. Fuchs (2005), «Computers and Student Learning: Bivariate and Multivariate Evidence on the Availability and Use of Computers at Home and at School», ifo Working Paper, No. 8, University of Munich, Institute for Economic Research. Zimmerman, R. S., E.L. Khoury., W. A. Vega., A.G. Gill. and G. J. Warheit (1995), «Teacher and Parent Perceptions of Behavior Problems Among a Sample of African- American, Hispanic, and non-Hispanic White Students», American Journal of Community Psychology, 23. 164 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA anexo 1 Brecha en el desempeño por género en los componentes de saber-11, 2009(a), para todos los estudiantes que presentaron la prueba) Componente GéneroMedia Lenguaje Matemáticas Ciencias Sociales Filosofía Biología Química Física Desviación Porcentaje ObsBrecha estándar brecha(b) Hombres45,93 8,11 241015-0,26*** Mujeres 46,19 7,87288691 Hombres 45,07 11,15 241015 2,33*** Mujeres42,75 10,08288691 Hombres 45,18 9,73 241015 0,91*** Mujeres44,28 9,20288691 Hombres40,68 8,95 241015-0,44*** Mujeres 41,12 8,62288691 Hombres 45,39 7,91 241015 0,67*** Mujeres44,72 7,58288691 Hombres 45,41 7,98 241015 0,91*** Mujeres 44,51 7,38288691 Hombres 44,08 8,50 241015 1,34*** Mujeres 42,75 8,26 288691 0,56 5,45 2,05 1,07 1,50 2,03 3,13 Notas: (a) La brecha se refiere al puntaje promedio de los hombres menos el de las mujeres en cada componente. (b) Brecha como porcentaje del promedio de las mujeres en cada componente. *** Denota significancia estadística al 1%. La significancia es tomada de la hipótesis alterna de que la diferencia de medias es menor a cero o mayor a cero, dependiendo del signo. Fuente: Cálculos de los autores con información del icfes, 2009. 165 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA anexo 2 Errores estándar de las regresiones por cuantiles A. Errores estándar del Cuadro 7 Var. Dep.: puntaje en matemáticas Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7Cuantil 0,9 A. Características del estudiante Edad Int. Edad Pertenece a alguna etnia (=1) Int. Pertenece a alguna etnia (=1) Trabaja (=1) Int. Trabaja (=1) 0,03*** 0,04*** 0,18 *** 0,24* 0,14 *** 0,22 0,02*** 0,03*** 0,13*** 0,17 0,10*** 0,16** 0,02*** 0,03*** 0,10 *** 0,14 0,08 *** 0,13 *** 0,02*** 0,03*** 0,11*** 0,14* 0,08*** 0,13*** 0,04*** 0,05*** 0,20 *** 0,27** 0,15 *** 0,24 B. Carácterísticas de la familia Madre dedicada a labores del hogar Int. Madre dedicada a labores del hogar Padre empleado por cuanta propia Int. Padre empleado por cuanta propia Madre empleada por cuanta propia Int. Madre empleada por cuanta propia Padre empresario Int. Padre empresario Madre empresaria Int. Madre empresaria Padre técnico o tecnólogo Int. Padre técnico o tecnólogo Madre técnica o tecnóloga Int. Madre técnica o tecnóloga Padre profesional o más Int. Padre profesional o más Madre profesional o más Int. Madre profesional o más Padre sin educación Int. Padre sin educación Madre sin educación Int. Madre sin educación No sabe la educación del padre Int. No sabe la educación del padre No sabe la educación de la madre Int. No sabe la educación de la madre 0,10 0,13 0,09 *** 0,12 0,13 0,18 0,14** 0,19 0,21 0,29 0,20 *** 0,27 * 0,19 *** 0,25 0,15 *** 0,20* 0,15 *** 0,21 0,24 * 0,33 0,34 0,46 0,19 ** 0,25 ** 0,27 *** 0,39 ** 0,07 0,09 0,06*** 0,08 0,09 0,13 0,10*** 0,14 0,15* 0,21 0,15*** 0,20** 0,14*** 0,18 0,11*** 0,14*** 0,11*** 0,15** 0,17 0,23 0,24 0,33* 0,13*** 0,18*** 0,20*** 0,28 0,06 0,08 0,05 *** 0,07 0,08 0,10 0,08*** 0,11 * 0,12 0,17 *** 0,12 *** 0,16 *** 0,11 *** 0,15 0,08 *** 0,11*** 0,09 *** 0,12 0,14 0,19 0,20 0,27 ** 0,11 *** 0,15 *** 0,16 *** 0,23 0,06 0,08 0,05*** 0,07 0,08 0,10 0,08*** 0,11 0,12 0,17*** 0,12*** 0,16*** 0,11*** 0,15 0,08*** 0,11*** 0,09*** 0,12* 0,14** 0,19 0,20 0,27 0,11** 0,15* 0,16*** 0,23 0,11 0,14 0,10 *** 0,13 0,15 0,20 0,16*** 0,21 0,23*** 0,32 0,23 *** 0,31 0,21 *** 0,28* 0,16 *** 0,21* 0,16 *** 0,22 0,26 0,36 0,37 0,51 0,21 * 0,28 0,31 * 0,44 Estrato Int. Estrato Área rural (=1) Int. Área rural (=1) 0,05*** 0,07 0,10 *** 0,14* 0,03*** 0,05*** 0,07*** 0,10*** 0,03*** 0,04*** 0,06 *** 0,08*** 0,03*** 0,04*** 0,06*** 0,08*** 0,05*** 0,07*** 0,11 *** 0,15*** DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA Var. Dep.: puntaje en matemáticas Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7Cuantil 0,9 C. Características del colegio Jornada completa (=1) Int. Jornada completa (=1) Calendario A (=1) Int. Calendario A (=1) Oficial (=1) Int. Oficial (=1) Mixto (=1) Int. Mixto (=1) 0,09 *** 0,12 0,16 *** 0,22 *** 0,10 *** 0,13 * 0,20 *** 0,23 0,06*** 0,08 0,12*** 0,16*** 0,07*** 0,09* 0,14*** 0,16* 0,05*** 0,07** 0,10*** 0,13*** 0,06*** 0,08 0,12*** 0,13*** 0,05*** 0,07 0,10*** 0,13*** 0,06*** 0,08 0,12*** 0,13*** 0,09*** 0,12** 0,19*** 0,27 0,10*** 0,14 0,22*** 0,25 D. Localización Reg. Central occidental Int. Reg. Central occidental Reg. Central oriental Int. Reg. Central oriental Reg. Caribe continental Int. Reg. Caribe continental Reg. Pacífico Int. Reg. Pacífico Reg. Llanos Int. Reg. Llanos Reg. San Andrés Int. Reg. San Andrés Reg. Amazonía Int. Reg. Amazonía 0,13 *** 0,17 0,13 *** 0,17 *** 0,12 ** 0,18 *** 0,13 *** 0,23 * 0,18 *** 0,33 0,24 *** 1,28 0,97 0,44 0,09*** 0,12 0,09*** 0,12** 0,09*** 0,13*** 0,10*** 0,17*** 0,13*** 0,23 0,17*** 0,93 0,70*** 0,32 0,07*** 0,10** 0,07*** 0,10 0,07*** 0,10*** 0,08*** 0,14*** 0,10*** 0,19 0,14*** 0,75 0,57*** 0,26 0,07*** 0,10*** 0,07*** 0,10 0,07*** 0,11*** 0,08*** 0,15*** 0,11*** 0,19 0,14*** 0,77 0,58*** 0,26 0,14*** 0,19 0,14*** 0,18 0,14 0,20** 0,15*** 0,29 0,21*** 0,36 0,27*** 1,43** 1,08*** 0,49 Constante Mujer (=1) Observaciones Pseudo R2 F( 30,337234) Pro>F 0,71 *** 0,51*** 0,42*** 0,44*** 0,87*** 0,96 *** 0,70*** 0,57*** 0,60*** 1,19*** 337294 337294 337294 337294 337294 0,044 0,067 0,086 0,113 0,159 43,27 124,6 256,8 353,4 171,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 CAROLINA CÁRCAMO VERGARA Y JOSÉ ANTONIO MOLA ÁVILA B. Errores estándar del Cuadro 8 Var. Dep.: puntaje en lenguaje Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7Cuantil 0,9 A. Características del estudiante Edad Int. Edad Pertenece a alguna etnia (=1) Int. Pertenece a alguna etnia (=1) Trabaja (=1) Int. Trabaja (=1) 0,02*** 0,03 *** 0,14 *** 0,19 0,11 *** 0,17** 0,01*** 0,02*** 0,08*** 0,11** 0,06*** 0,10*** 0,02*** 0,02 0,10 *** 0,13 0,07 *** 0,12** 0,01*** 0,02 0,08*** 0,11 0,06*** 0,10*** 0,02*** 0,03 0,11 *** 0,15 0,09 *** 0,13* B. Carácterísticas de la familia Madre dedicada a labores del hogar Int. Madre dedicada a labores del hogar Padre empleado por cuanta propia Int. Padre empleado por cuanta propia Madre empleada por cuanta propia Int. Madre empleada por cuanta propia Padre empresario Int. Padre empresario Madre empresaria Int. Madre empresaria Padre técnico o tecnólogo Int. Padre técnico o tecnólogo Madre técnica o tecnóloga Int. Madre técnica o tecnóloga Padre profesional o más Int. Padre profesional o más Madre profesional o más Int. Madre profesional o más Padre sin educación Int. Padre sin educación Madre sin educación Int. Madre sin educación No sabe la educación del padre Int. No sabe la educación del padre No sabe la educación de la madre Int. No sabe la educación de la madre 0,07 0,10 0,07 *** 0,09 ** 0,10 0,14 0,11 ** 0,15 0,16 * 0,22 0,16 *** 0,21 0,15 *** 0,19 0,12 *** 0,16 0,12 *** 0,16 0,19 0,25 * 0,26 0,36 0,14 0,19 0,21 *** 0,30 0,04* 0,06 0,04*** 0,05 0,06 0,08 0,06*** 0,09 0,10*** 0,13 0,09*** 0,12 0,09*** 0,11 0,07*** 0,09 0,07*** 0,09 0,11 0,15 0,15 0,21 0,09*** 0,11*** 0,13*** 0,18 0,05 0,07 0,05 *** 0,06 0,07 0,09 0,08 ** 0,10 0,11 ** 0,15 0,11 *** 0,15 0,10 *** 0,14 0,08 *** 0,11 0,08 *** 0,11 0,13*** 0,17 0,18 0,25 0,10 * 0,14 *** 0,15 ** 0,21 0,04 0,06 0,04*** 0,05 0,06 0,08 0,06*** 0,09 0,10 0,13 0,09*** 0,13 0,09*** 0,12 0,07*** 0,09 0,07*** 0,09 0,11*** 0,15 0,16 0,21* 0,09*** 0,12*** 0,13*** 0,18* 0,06 0,08 0,05 0,07 0,08 0,11 0,09 0,12* 0,13 0,18 0,13 *** 0,17 0,12 *** 0,16 0,09 *** 0,12*** 0,09 *** 0,12 0,15** 0,20 0,21 0,29 0,12 0,16 0,17 ** 0,24 Estrato Int. Estrato Área rural (=1) Int. Área rural (=1) 0,04*** 0,05 0,08 *** 0,11 0,02*** 0,03 0,05*** 0,06*** 0,03*** 0,04** 0,05 *** 0,07 0,02*** 0,03** 0,05*** 0,06** 0,03*** 0,04** 0,06 *** 0,08 DIFERENCIAS POR SEXO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN COLOMBIA Var. Dep.: puntaje en lenguaje Cuantil 0,1 Cuantil 0,3 Mediana Cuantil 0,7Cuantil 0,9 C. Características del colegio Jornada completa (=1) Int. Jornada completa (=1) Calendario A (=1) Int. Calendario A (=1) Oficial (=1) Int. Oficial (=1) Mixto (=1) Int. Mixto (=1) 0,07 *** 0,09 0,12 *** 0,17 ** 0,08 *** 0,10 0,16 *** 0,18 0,04*** 0,05 0,07*** 0,10 0,04*** 0,06* 0,09*** 0,10*** 0,05*** 0,06 0,09*** 0,12 0,05*** 0,07 0,11*** 0,12 0,04*** 0,05 0,08*** 0,10 0,04*** 0,06 0,09*** 0,11 0,05*** 0,07 0,11*** 0,15 0,06*** 0,08 0,12*** 0,14 D. Localización Reg. Central occidental Int. Reg. Central occidental Reg. Central oriental Int. Reg. Central oriental Reg. Caribe continental Int. Reg. Caribe continental Reg. Pacífico Int. Reg. Pacífico Reg. Llanos Int. Reg. Llanos Reg. San Andrés Int. Reg. San Andrés Reg. Amazonía Int. Reg. Amazonía 0,10 *** 0,13 *** 0,10 *** 0,13 * 0,10 *** 0,14 *** 0,10 *** 0,18 0,13 *** 0,25 0,19 *** 1,00 0,75 *** 0,34 0,06*** 0,08*** 0,06*** 0,08 0,06*** 0,08*** 0,06*** 0,11 0,08*** 0,15 0,11*** 0,59 0,45*** 0,20 0,07*** 0,09*** 0,07*** 0,09 0,07*** 0,10*** 0,07*** 0,13 0,10*** 0,17 0,13*** 0,70** 0,53*** 0,24 0,06*** 0,08*** 0,06*** 0,08** 0,06*** 0,08*** 0,06*** 0,11 0,08*** 0,15* 0,11*** 0,60** 0,45*** 0,20 0,08*** 0,11*** 0,08*** 0,10** 0,08*** 0,11 0,08*** 0,16 0,12*** 0,20 0,15*** 0,80 0,60 0,27 Constante Mujer (=1) Observaciones Pseudo R2 F( 30,337234) Pro>F 0,56 *** 0,33*** 0,39*** 0,34*** 0,47*** 0,76 ** 0,44*** 0,53 0,46 0,64 337294 337294 337294 337294 337294 0,044 0,067 0,086 0,113 0,159 43,27 124,6 256,8 353,4 171,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 DOCUMENTO EL DIQUE EN EL SIGLO XIX: DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL CARTAGENACALAMAR JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ* Durante el siglo xix, Cartagena enfrentó y a la postre resolvió el problema de su aislamiento geográfico del río Magdalena. Fueron dos los grandes intentos por adecuar el tamaño de los buques de vapor —diez veces superior al de los champanes de la época colonial— a la angosta y tortuosa ruta acuática llamada «del alto Dique». El «Dique medio», que atravesaba decenas de ciénagas paralelas de menor pendiente y mayor profundidad, resultó menos complicado para los vapores. El «Dique bajo», que siempre había sido de fácil navegación para las embarcaciones tradicionales, se dificultó para los vapores en la segunda mitad del siglo xix porque la sedimentación proveniente del Magdalena afectó la enorme pero poco profunda ciénaga salobre de Matuna. El primer gran intento por modernizar la ruta acuática del «alto Dique» fue liderado por Juan José Nieto entre 1844 y 1850; el segundo, el «del Dique medio», por Rafael Núñez. Ambos proyectos resultaron demasiado costosos para los menguados presupuestos de una Cartagena arruinada por las guerras de independencia. Debido a la imposibilidad de atender el tráfico con el interior de los recién llegados vapores fluviales, que revolucionaron el transporte interno del país, la ciudad se hundió en la inopia. Como muchas obras se dejaron inconclusas y las existentes ni se mantenían, ni se reparaban (cosa que también sucedió en la primera mitad del xx, pero esa es otra historia), el Dique pronto se obstruía y se volvía innavegable durante las épocas secas. El autor es ex ministro del Medio Ambiente. Agradece los valiosos comentarios de Rodolfo Segovia Salas y Haroldo Calvo Stevenson. * 171 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ Los equipos de dragado a vapor utilizados en 1844 y luego en 1878 eran aún demasiado primitivos y lentos. Los materiales y los cimientos de las esclusas del canal de Totten, como se explica más adelante, resultaron demasiado frágiles para la fuerza de las crecientes, de manera que sufrieron «arrastres» al poco tiempo. Las soluciones de ingeniería hidráulica no fueron las adecuadas para manejar correctamente el volumen ya excesivo de arenas y finos en suspensión que acarreaban las aguas del río Magdalena, provenientes de la deforestación de las empinadas laderas del interior. Este proceso se agravó aún más con la tala de leña para alimentar las calderas de los vapores. Cuando ya se perdía la esperanza, Rafael Núñez logró conectar al puerto marítimo de Cartagena con el río Magdalena, construyendo entre 1891 y 1894 el Ferrocarril Cartagena-Calamar y el Terminal Marítimo de Cartagena, conocido como «el Muelle de la Machina», a la entrada del actual barrio de Bocagrande. La ciudad, de manera modesta inicialmente, reversó su tendencia declinante. Inició en los últimos años del siglo xix y en los primeros del xx una nueva puesta en valor de su excelente puerto marítimo, gracias, entre otras inversiones, al establecimiento en Cartagena de una gran multinacional, que supo apostarle a las ventajas de la profunda, amplia y abrigada Bahía de Cartagena. Pocos años más tarde esa empresa, la canadiense Andian, —filial de la Standard Oil Company, hoy Exxon Mobil, la petrolera privada más poderosa del mundo durante los últimos 150 años­—, inauguró en julio de 1926 el oleoducto entre sus campos de producción del Magdalena Medio y sus instalaciones sobre la Bahía de Cartagena, para exportar el crudo. Veamos cómo llegó Cartagena a conectarse con el interior del país hacia finales del xix, y cómo ese logro la proyectó hacia su actual liderazgo industrial, portuario y aeroportuario en la región Caribe de Colombia. I. LLEGAN LOS VAPORES . . . Los buques fluviales de vapor traídos a Colombia a partir de la tercera década del siglo xix tuvieron consecuencias tan revolucionarias para Cartagena y Barranquilla como la propia independencia de España. En pocos años, los vapores cambiaron la vida de la naciente república, como también la del mundo entero. Marchitaron a Cartagena por casi un siglo y fundamentaron el desarrollo, primero de Santa Marta y luego de Barranquilla, que pronto atrajo a muchos empresarios de toda la región y aún de las Antillas cercanas. 172 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… Y para la primitiva ruta acuática llamada desde el siglo xvii, con mucho optimismo, «Canal del Dique», la llegada de los buques fluviales de vapor determinó un cambio fundamental: el inicio de un proceso de ampliaciones y rectificaciones, de las cuales dos pequeñas se adelantaron en el siglo xix y tres enormes en el xx, siempre en función de incrementos en el tamaño y velocidad de los equipos de transporte. Esas obras, naturalmente, implicaron también una multiplicación del caudal —con su correspondiente sedimento— que entraba del río Magdalena hacia las ciénagas, bahías y demás ecosistemas costeros, impactándolos de manera severa e irreversible. La primera de estas ampliaciones tuvo lugar cuando las desesperadas autoridades de Cartagena contrataron al ingeniero norteamericano George Muirson Totten, en 1844, para que estudiara lo que debía hacerse para que la vía acuática conocida como «del Dique» —del holandés «dijk»— pudiera ser navegable para los nuevos vapores fluviales. El «canal de Totten» es un segundo Canal del Dique —es decir, un nuevo corte entre el río y unas ciénagas— que fue construido entre 1844 y 1850, unos 12 kilómetros al norte de Barranca Nueva. El primer corte, el «Dique viejo de 1650», de 3,000 varas (una vara = 0,80 metros) de extensión «con un ancho variable de 4 a 8 varas», fue el único canal excavado durante la época colonial. Así, el canal de Totten fue el primer intento de los cartageneros por adecuar la tortuosa vía acuática del «alto Dique», que cruzaba, serpenteando, ciénagas dulces entre el Magdalena y la ciénaga de Sanaguare, a las dimensiones y velocidades de los buques fluviales de vapor, que habían comenzado a navegar por el río desde 1824. El primer «Dique», el de 1650, había sido construido en tan solo seis meses por el ingeniero Juan de Somovilla y Tejada, siendo gobernador de Cartagena don Pedro Zapata de Mendoza. Los mapas 1 y 2 fueron dibujados y firmados un siglo después por el gran ingeniero Antonio de Arébalo. El primero muestra la ruta acuática completa: Bahía de Cartagena-Caño del Estero-Bahía de BarbacoasCiénaga de Matuna-Mahates-Barranca Nueva; el segundo, evidencia la realidad del «Dique» de 3,000 varas (2,400 metros), construido en 1650 por el ingeniero Juan de Somovilla y Tejada para el gobernador Pedro Zapata de Mendoza. Comunicaba al río con las primeras ciénagas hacia el occidente, las de Machado y de los Negros. Ambos mapas fueron levantados y dibujados en la segunda mitad del siglo xviii, utilizando para la elaboración del segundo, seguramente, por su detalle y precisión, mapas originales de 1650. Junto con el de Fidalgo (publicado en 1817 en Madrid), son los mejores y más exactos de toda la cartografía de la región 173 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ MAPA 1 El Canal del Dique: Mapa de Antonio de Arébalo, 1764 Fuente: Presentación del cioh, Cámara de Comercio de Cartagena, julio 1 de 2011. hecha durante el Virreinato. El de Fidalgo, que fue elaborado con instrumentos modernos, muestra la hoy fraccionada y casi desaparecida Ciénaga de Matuna en toda su magnitud (Mapa 4). El canal colonial resultó adecuado durante los meses de lluvia para las chalupas o piraguas de los indígenas y para los champanes de pasajeros y equipaje y bongos de carga, embarcaciones que habían sido adaptadas al Magdalena por los españoles y que navegaban en forma regular y confiable por la siempre cambiante «arteria de la patria». Pero la ruta acuática llamada del Dique era, en el mejor de los casos, navegable únicamente en la estación de aguas altas. Se complementaba con las famosas recuas de mulas, desde Mahates hasta las «barrancas» sobre el río Magdalena, en época de aguas bajas. El Mapa 2 del «Dique» muestra la ruta de 3,000 varas entre el río y las ciénagas de Machado, abajo a la izquierda, y del Negro, arriba a la izquierda del mapa. En su parte inferior, el mapa detalla ocho secciones del canal, «con un ancho variable de 4 a 8 varas». La ruta acuática del «Dique viejo» de 1650 cruzaba muchos 174 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… MAPA 2 El Canal del Dique: Mapa de Antonio de Arébalo Perfiles de cada tramo del canal, 1764 Fuente: Presentación del cioh, Cámara de Comercio de Cartagena, julio 1 de 2011. kilómetros de ciénagas y caños, con difíciles meandros y retorcidas curvas, desde su inicio en Barranca Nueva hasta la Ciénaga de Sanaguare. Los españoles habían descubierto desde el comienzo de sus exploraciones, a principios del siglo xvi, que la navegación por el río Magdalena requería equipos de transporte especializados, adaptados a las características extremas de fuertes lluvias y sequías prolongadas. Además, el cauce de las aguas era tan caprichoso y variable que también exigía contar con pilotos prácticos y experimentados. En los tiempos de Jiménez de Quesada, cuando tres bergantines pequeños naufragaron en Bocas de Ceniza (abril de 1536), las autoridades comenzaron a buscar la embarcación apropiada para el transporte de gente y de carga por el Magdalena. Tres décadas más tarde la encontraron en China: el «champán» (de «sampan», vocablo que significa bote en cantonés), una embarcación que se utilizó en el río durante más de 350 años. Hasta bien entrado el siglo xx, el versátil champán fue 175 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ FIGURA 1 Llegan los champanes de la China, y se toman los ríos y «la ruta del Dique» Fuente: Alvear Sanín (2005). complemento de los vapores en los trayectos superiores de Honda hacia Puerto Berrío, cuando en el verano se secaban grandes tramos del río. De igual manera, los champanes se usaban para el rescate de pasajeros y carga varada en el sector de Calamar a Mahates, en competencia con las recuas de mulas, cuando los vapores encallaban en las arenas de la entrada del Canal del Dique en Calamar, en los veranos extremos. 176 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… MAPA 3 El canal de Totten Fuente: Mapa de Bolívar de Federico A. A. Simons, Sociedad Real de Geografía de Londres, 1985. En la segunda mitad del siglo xix, las máquinas de vapor reemplazaron paulatinamente, en todo el mundo, al músculo como motor principal de la producción y el transporte. A la vuelta del siglo xx, las máquinas de vapor —y luego el motor diesel— también sustituyeron al viento. Con los motores de vapor, diesel y de gasolina, entre 1850 y 1915 se acabó el uso de la vela para el transporte de pasajeros y de carga. El primer buque de vapor con éxito comercial, el Clermont, más que inventado, fue «armado,» por Robert Fulton, quien había instalado una máquina de vapor inglesa sobre un casco fluvial en Nueva York. El Clermont logró subir por el Río Hudson en 1807, deslumbrando a numerosos espectadores. En pocos años, el modelo de Fulton se expandió a todos los ríos navegables del planeta. Con la llegada al Magdalena de los buques de vapor, la revolución industrial, que había transformado a Inglaterra y comenzaba a transformar a Europa y a Estados Unidos, entró a Colombia por Bocas de Ceniza. Antes del final del siglo xix, esas máquinas de vapor estarían operando por todo Colombia, moviendo ferrocarri177 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ les, plantas de generación eléctrica y grandes bombas de agua, dragas, fábricas e ingenios, minas y maquinarias de construcción. En 1823, el alemán Juan Bernardo Elbers obtuvo de Simón Bolívar la concesión de la navegación en vapores por el Río Magdalena y por la vía acuática del «Dique». En 1824 —tan solo 17 años después de la hazaña del Clermont en el Hudson— apareció el primer buque de vapor de Elbers en el Río Magdalena, el Fidelidad, de 300 toneladas, 50 metros de eslora y 7 de manga, con calado de poco más de un metro y motor de 40 caballos que movía dos ruedas laterales. Los navegantes, en especial los cartageneros, comprendieron enseguida que los vapores, como no dependían de la vela, podían prescindir de la mayor parte de su quilla y, por lo tanto, podían entrar por Bocas de Ceniza. Esa revolucionaria característica selló la suerte de la destruida y arruinada Cartagena hasta finales del xix (Alvear Sanín, 2005). El Fidelidad consumía 80 kilos de leña por hora —justo lo que cargaba un burro— y desarrollaba una velocidad de ocho nudos, algo nunca antes visto en el río. Aunque había sido construido en Nueva Orleans para el tráfico fluvial del Misisipi, Elbers lo adquirió en Nueva York para cruzar las Bocas de Ceniza. Gracias a su poco calado, el Fidelidad entró directamente al interior por el río Magdalena, cosa que, claro está, maravilló al país. Ningún barco de vela de más de 30 toneladas había podido realizar semejante hazaña desde la llegada de los europeos, 300 años antes; muchos, por el contrario, habían naufragado en el intento. En estas primeras décadas del siglo xix, todo lo que había de «Canal del Dique» era el canalito de 1650, como ya se mencionó: un pequeñísimo «dique» de 3,000 varas, con un ancho variable de 4 y 8 varas, que hacía posible palanquear un champán o remar unas chalupas entre el Magdalena y las ciénagas de Machado y del Negro, como se les llamaba entonces. Eran esas dos, desde el río, las primeras de muchas ciénagas de agua dulce que se debían atravesar para llegar al agua salada de la enorme Ciénaga de Matuna, que comenzaba en el estrecho entre las lomas detrás de Rocha, por el norte, y de Correa, por el sur. Esta ciénaga, que había sido conectada a la Bahía de Barbacoas también en los primeros meses de 1650 por un corte de manglar de 2,100 varas de largo y 11 de ancho, era tan grande que la Bahía de Cartagena cabía en ella 2,5 veces. Su profundidad, sin embargo, era tan solo de «tres o cuatro varas de fondo», según el informe del ingeniero Juan de Somovilla y Tejada presentado al Cabildo de Cartagena el 24 de junio de 1650 (Lemaitre, 1982, pp. 17-21). Antes de Elbers, las embarcaciones más grandes que habían navegado por el Magdalena y por el Dique, habían sido, como se ha dicho, los champanes de muy 178 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… FIGURA 2 Buque similar al Fidelidad Fuente: www.viajes.elpais.com.uy. poco calado. Podían tener una eslora de 20 metros por tres de manga y eran im­ pulsados por remos y palancas. Los bongos de carga, también movidos con palancas, eran más pequeños y muy lentos. A los 15 años de su primera aparición en Bocas de Ceniza, los vapores fluviales del Misisipi comenzaron a navegar de manera regular entre Barranquilla y el interior del país. Y, con la habilitación legal del puerto marítimo de Sabanilla en 1840 (por las autoridades provinciales de Cartagena), el crecimiento de Barranquilla fue el más dinámico de todas las ciudades colombianas en el siglo xix. Cartagena, en cambio, destruida por la guerra de independencia, se arruinó aún más de lo que ya estaba con la llegada al país de los vapores fluviales. Había sufrido el devastador sitio de Morillo y la pérdida de su preeminencia colonial; ahora sufría la insuficiencia de la ruta acuática del Dique de 1650 para la navega179 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ MAPA 4 Cartagena y el Canal del Dique: Mapa de Fidalgo, 1817 Fuente: Atlas de mapas antiguos de Colombia de los siglos xvi a xix, Bogotá: Litografía Arco, 1997. ción a vapor. Ante la dificultad para conectar su espléndido puerto marítimo con el Magdalena, Cartagena perdió actividad económica y población hasta finales del siglo xix. Pero a mediados del siglo xix, en medio de la desesperación, los inconformes comerciantes de Cartagena no se habían quedado quietos. Tampoco sus gobernantes, comenzando por el propio Simón Bolívar. Según el general Mariano Montilla, «el Libertador-Presidente, está persuadido de que la abertura del Dique desde Mahates a Barranca es un elemento necesario para la prosperidad de Cartagena» (Lemaitre, 1982, p. 29). Desde 1832 un ingeniero inglés, Thomas Ramsay, había propuesto la construcción de un nuevo «dique,» que fuera apto para los revolucionarios vapores. 180 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… Pero esa nueva vía acuática no se haría realidad sino con la llegada de Totten. El ingeniero escogido para adelantar los estudios pertinentes para la obra del canal para vapores, George Muirson Totten, fue contratado por la Cámara Provincial de Cartagena, siendo gobernador Juan José Nieto. Totten diseñó y construyó un nuevo «dique», para permitir el tránsito de vapores fluviales entre la Bahía de Barbacoas y el río. Su propuesta: canalizar una recta de 15 kilómetros, con menos de 20 metros de ancho, dos de profundidad y esclusas en sus dos extremos, para reemplazar el tortuoso y estrecho tramo inicial de Barranca Nueva a la Ciénaga de Sanaguare, con un ahorro de por lo menos 20 kilómetros. En 1846, su socio John Cresson Trautwine hizo el primer mapa republicano con la geografía de la región Barbacoas-Río Magdalena, mostrando las obras que Totten debería terminar de construir (Mapa 5). MAPA 5 El Canal del Dique, según el mapa original de John Trautwine, 1846 Fuente: Archivo Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá. 181 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ George M. Totten había tenido ya experiencia en canales y ferrocarriles en Estados Unidos. Después de concluir el canal para vapores entre el Magdalena y la Ciénaga de Sanaguare, construyó el Ferrocarril de Panamá (terminado en 1855), donde dejó la huella de su talento y eficiencia. El «canal de Totten», tal como aparece en los mapas de Terry (1872/78), Brandsma (1887) y Simons (Mapa 3) (1895), fue excavado cruzando ciénagas y pantanos entre Calamar y Santa Lucía. En cada extremo de sus 15 kilómetros tenía una esclusa de madera para poder manejar los cambios de nivel del Magdalena. Además, era un canal «canalizado», es decir, estaba encajonado en jarillones artificiales, con esclusas en cada extremidad. De esta manera, Totten pretendía controlar el caudal y, por lo tanto, la entrada de sedimentos a las ciénagas. Según Brandsma, esas esclusas fueron «arrastradas» y destruidas por la primera gran creciente de 1852; duraron en servicio tan solo dos años.1 El 1 de enero de 1848 George M. Totten fundó Calamar, en la esquina sur de la desembocadura de su nuevo canal en el Magdalena. Lo llamó así en honor del gobernador Juan José Nieto, quien había publicado en 1843 la novela Ingermina, o la hija de Calamar, una historia romántica de los tiempos de la Conquista. El nombre «Calamar» siguió de moda en esa década. La Compañía de Navegación del Dique por Vapor, con orgulloso énfasis en «vapor» para destacar su modernidad, fue fundada por comerciantes de Cartagena y por uno de los financistas de la obra, el propio George M. Totten. La Compañía lanzó al agua de la bahía, el 15 de junio de 1850, el primer buque de vapor construido en Cartagena, el Calamar. Así se inauguró el canal de Totten, con sus esclusas de madera, y el Calamar pudo llegar a Mompox el 24 de junio, luego de tan solo nueve días de navegación triunfal. Pero la dicha fue corta y, como dice Lemaitre, pronto se fue… «al pozo el gozo del comercio cartagenero…». Una creciente se llevó la esclusa cercana al río; luego la segunda «se arrastró». En poco tiempo, la navegación se complicó por la sedimentación en Calamar, abajo de Santa Lucía. En consecuencia, continuó el declive y la ruina del comercio cartagenero. La población siguió emigrando a Ba- 1 El muro norte del canal de Totten es el del llamado «boquete» de Santa Lucía, famoso por su ruptura del 30 de noviembre de 2010 —pero, claro está, ampliado por las tres sucesivas rectificaciones y ampliaciones del canal en el siglo xx. En efecto, el canal pasó de tener menos de 20 metros de ancho entre 1850 y 1923 a 35 metros en 1930; luego, a 45 metros en 1952; y a 65 metros como ancho mínimo de fondo en 1984. Su caudal se incrementó de manera proporcional, naturalmente, al ensanche de su sección. 182 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… MAPA 6 Mapa de Trautwine, 1846: Detalle que muestra el «Old Dique» desde Barranca a Sanaguare y el nuevo canal de Totten, con una esclusa («lock») en cada extremo Fuente: Archivo Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá. rranquilla, y Cartagena, por si lo anterior fuera poco, sufrió la cruenta epidemia del cólera en 1849. El problema de la conexión entre Cartagena y el Magdalena no tuvo ningún otro intento importante de solución sino hasta fines del siglo xix, cuando Rafael Núñez, encargado de la Presidencia del Estado Soberano de Bolívar, inició en 1877 gestiones para adquirir equipos de dragado en los Estados Unidos. 183 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ II. EL FRACASO DE LOS DRAGADOS DE TERRY Y MOORE A.R. Terry y J.J. Moore, ingenieros norteamericanos, fueron contratados en 1878 por Rafael Núñez para conectar a Cartagena con el Río Magdalena. Debían dirigir las obras que el Gobierno pretendía adelantar con las modernas dragas y el martinete comprados en Nueva York por el cónsul de Colombia, Salvador Camacho Roldán, a la firma Pusey and Jones. Pensaba el futuro Regenerador vencer las dificultades del Dique con esos equipos de modernas especificaciones, bajo la dirección de dos competentes ingenieros de la escuela que construía las grandes obras de los Estados Unidos. El mapa manuscrito de A.R. Terry nunca fue impreso, por ser un esbozo de una propuesta para trabajo «de campo», para dirigir obras (Mapa 7). Dibujado a lápiz, a cuatro colores y tinta china, muestra con claridad el diseño de la obra que propone. Algunos topónimos están en «spanglish», o simplemente, equivocados o confundidos. Es, nada más ni nada menos, un mapa de trabajo, sacado a limpio seguramente para poder cobrar sus honorarios. Compara la vieja ruta de la vía acuática con una nueva que propone construir y dibuja los caminos de las recuas de mulas. Ubica poblaciones e indica que su trabajo se hizo por orden del «Supreme Government, United States of Colombia». La mano de Rafael Núñez se siente en el mapa, que fue hallado en unas carpetas de la Marina norteamericana por un librero de Boston y que por vez primera se publica en Colombia. En enero de 2012 fue adquirido y traído a Colombia por Pablo Navas, rector de la Universidad de los Andes. El estudio del trabajo de Terry ayuda a entender, como pocos documentos históricos, la tragedia del Canal del Dique en la segunda mitad del siglo xix. Destaca a colores el ingeniero Terry el estado de la ruta acuática en 1872/1878, así como las obras propuestas. Fueron acometidas por él y por J.J. Moore entre 1878 y 1882 como obra directa. No muestra Terry la mayoría de las ciénagas que cubren la depresión Río Magdalena-Barbacoas. Señala únicamente las pertinentes: aquellas por las que atravesaba la ruta acuática en 1872, así como las que propone Terry cruzar en 1878 con las nuevas obras de rectificación. Según Terry, sus atajos acortarían el recorrido en 35 millas (unos 56 kilómetros). En su dibujo aparece la antigua vía acuática entre Barranca Nueva y Santa Lucía, que en sus primeros 2,400 metros fue «el dique» original de 1650, el del gobernador Pedro Zapata de Mendoza. No figuran las ciénagas que tuvo el sur del Atlántico hasta los años sesenta del siglo pasado. Señala que en 1878 navega184 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… ban por el Magdalena 16 large steamers (vapores grandes) y que Cartagena tenía 19,000 habitantes, el doble de lo que revelan los censos de la época. La leyenda que aparece en la esquina derecha inferior del mapa compara costos de fletes y tiempos de navegación desde Barranquilla y Cartagena. A la izquierda, Terry muestra parcialmente la parte superior de la antigua Ciénaga de Matuna, fraccionada por la sedimentación traída por el canal de Totten —ya sin esclusas— en múltiples ciénagas: Palotal, Honda, Labarcés, Matunilla, Juan Gómez, Cute y muchas más. Muestra también el hoy difunto Caño del Estero, que comunicaba a la Bahía de Barbacoas con la Bahía de Cartagena. La Ciénaga de Matuna se sedimentó y se subdividió lentamente. El canal de Totten, como se le llamaba hasta bien entrado el siglo xx, hizo posible la navegación a vapor en épocas de lluvia por las ciénagas entre el río y la Ciénaga de Matuna, y desde allí a Barbacoas. Salvo durante las temporadas de violentas pero rápidas tempestades del suroeste, por el Caño del Estero era posible llegar sin mayores contratiempos a la Bahía de Cartagena. Pero también, con el canal de Totten, la Ciénaga de Matuna se colmató y fragmentó porque las fallas de las dos esclusas del canal de Totten, que debían regular el caudal que entraba a justo lo necesario para la navegación, permitieron la entrada de sedimentos. Debido a este fracaso se inició la sedimentación de las ciénagas y, en especial, de la gran Ciénaga de Matuna.2 En el periodo de 80 años a partir de 1852, cuando se «arrastraron» las dos esclusas de Totten, los finos en suspensión provenientes del río Magdalena sedimentaron y subdividieron la Ciénaga de Matuna. Ese gran cuerpo de agua aparece a la izquierda, en el mapa de Fidalgo, al oriente de Barbacoas. En ese periodo, cuando el caudal era inferior al 25% del actual, la Matuna recibía anualmente entre 1 y 1,5 millones de m3 de finos en suspensión, con lo cual, siendo su pro- 2 Se podría decir que hasta 1923-1930, el agua que entraba por el Canal del Dique, más la escorrentía de las ciénagas, llegaba hasta la Ciénaga de Matuna; poco pasaría a la Bahía de Barbacoas. Estimamos que el caudal que entraba al sistema por el canal de Totten, de 15 kilómetros de longitud por algo menos de 20 de ancho y dos de fondo, por la destrucción de sus esclusas de madera, variaría entre 30 m3/s y hasta 250 m3/s para caudales altos, con un caudal medio de 140 m3/s. Este caudal es, aproximadamente, 25% del actual. Cuando se observan las dimensiones originales de la Ciénaga de Matuna en el mapa de Fidalgo y se compara con las de 1895, según Simons (1895), y con las actuales, las dimensiones de la zona perdida de la Ciénaga de Matuna son posiblemente en este orden de magnitud. A pesar de ser este un cálculo grueso de las condiciones en el siglo xix, parece muy posible que un volumen de agua y sólidos cuatro veces menor que el actual haya sido, sin embargo, suficiente para dulcificar, sedimentar y fraccionar la Ciénaga de Matuna. Es decir, para cambiar para siempre el ecosistema de la zona. 185 MAPA 7 El Canal del Dique: Mapa de A. R. Terry, 1872/1878 Nota: A la derecha, en rojo, se aprecia la recta Calamar-Santa Lucía-San Felipe. Fuente: Colección del doctor Pablo Navas S. JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ fundidad en 1850 de tres metros, se podrían haber sedimentado en esos 80 años, por lo menos, unos 40 kilómetros cuadrados con dos metros de lodos. Una vez colmatada y fraccionada la Ciénaga, los sedimentos comenzaron a impactar los ecosistemas marinos, tal como se aprecia en la imagen del satélite spot de 1988, a la derecha, en el Mapa 8. III. LA PROPUESTA DEL HOLANDÉS W. BRANDSMA, 1887 El mapa de Terry ayuda también a comprender las razones por las cuales se construyó el Ferrocarril Cartagena-Calamar. El rápido fracaso de las obras adelantadas entre 1878 y 1882 por los ingenieros Terry y Moore, llevó al presidente Rafael Núñez a contratar en 1887 un nuevo estudio, el del holandés W. Brandsma, quien trabajaba a la sazón en Cartagena como contratista del malecón de El Cabrero. Su proyecto fue entregado al gobernador José Manuel Goenaga en diciembre de ese año. Proponía Brandsma, para manejar las aguas del río, un sistema de canalización con 21 metros de ancho mínimo de fondo y tres niveles manejados con sendas esclusas: la primera de ellas en Calamar, la segunda después de Santa Lucía y la tercera aguas arriba de Mahates. El informe de Brandsma contiene una descripción invaluable del estado de la ruta acuática desde la Bahía de Cartagena hasta Calamar. Elogia la profundidad del Caño del Estero, entre la Bahía de Cartagena y Barbacoas, pero deplora que una de sus curvas sea demasiado estrecha, de difícil navegación para los vapores más modernos, que eran cada vez más grandes y veloces. Luego describe la sedimentación de las nuevas ciénagas creadas por el fraccionamiento de la antigua Ciénaga de Matuna, cuyo cruce de ocho kilómetros se había convertido, para finales de esa década de 1880, en el trecho más difícil del Dique. Describe minuciosamente, además, los distintos obstáculos a la navegación por esas ciénagas, cuyos enlaces se habían obstruido por la «gran cantidad de tampones y de yerba fina» (Brandsma, 1887, p. 5). El proyecto de Brandsma se basó en el trabajo de otro ingeniero holandés, A.B. Albers, quien había calculado en detalle toda la ruta entre Barbacoas y el río. Brandsma anota que Albers proponía construir una sola esclusa en Calamar, para manejar desde allí los aumentos de nivel del Magdalena. Pero Brandsma se manifiesta más cercano al pensamiento de Totten, quien había construido dos esclusas, la primera en Calamar y la segunda en Sanaguare. Brandsma propone 188 Fuente: Izq: Atlas de mapas antiguos de Colombia de los siglos xvi a xix, Bogotá: Litografía Arco, 1997; Der: Google Earth. MAPA 8 La Ciénaga de Matuna en 1817 y hoy JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ tres esclusas, para manejar tres niveles de máximos y mínimos, para disminuir el caudal y, por ende, los finos en suspensión, y dos derramaderos, para sacar las pequeñas cantidades de sedimento hacia las ciénagas laterales, como se puede apreciar en el Mapa 9. Propone, además, tal como se aprecia en el detalle del plano, un interesante proyecto de «nueva embocadura» para impedir la entrada y acumulación del material de arrastre, la pesadilla eterna de la acumulación de arenas en la entrada por Calamar, fenómeno que afectaría su primera esclusa. Cuando se acometieron las obras dirigidas por Terry y Moore, los cartageneros tuvieron la ilusión de poder lograr la anhelada conexión de las bahías de Cartagena y Barbacoas con el Río Magdalena. Durante esos años de esperanza en el futuro del Dique, se fundaron en Cartagena varias empresas de vapores. Pero para 1888, ya la vía acuática se había llenado de pequeños deltas sedimentarios a la entrada a cada ciénaga. Cuando los vapores encallaban, sus motores se recalentaban y, con frecuencia, sus calderas estallaban. Brandsma atribuía su fracaso a la falta de un manejo adecuado de los niveles de las aguas, las cuales, cargadas MAPA 9 Proyecto de canalización del Dique con tres esclusas, de W. Brandsma, 1887 Fuente: Brandsma (1887). 190 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… de sedimentos provenientes del Magdalena, se acumulaban en las entradas de las ciénagas y, finalmente, en la Ciénaga de Matuna. Impaciente con el problema de la sedimentación del canal, en especial en el cruce de ocho kilómetros por la ciénaga de Palotal, parte de la Ciénaga de Matuna, Núñez impulsó la construcción del ferrocarril, obra que contribuyó a reversar el declive demográfico y económico de Cartagena. IV. EL FERROCARRIL CARTAGENA-CALAMAR REVIVE A LA CIUDAD Núñez había quedado tan desilusionado con la ruta acuática por las frustraciones de la obra de Terry y Moore que no acogió la interesante propuesta de Brandsma. Debió pensar que Cartagena no disponía de los recursos necesarios y debió perder confianza en las capacidades de la ingeniería de finales del siglo xix para resolver las incógnitas sedimentarias del Dique. La propuesta de Brandsma, de canalizar el Dique en tres niveles, con tres esclusas y dos derramaderos en acero, cemento y madera (de abeto y de roble), seguramente le pareció arriesgada, mientras que los ferrocarriles, en cambio, no encerraban los misteriosos procesos acuáticos que habían frustrado a Terry y Moore. Por otra parte, después de tres propuestas anteriores —la del inglés W.F. Kelly en 1865; la de los holandeses E.H. Hoving en 1888; y otra, en 1889, de los ingleses Forwood Brothers— para la construcción de un ferrocarril entre la Bahía de Cartagena y el Río Magdalena, la idea ya estaba ampliamente aclimatada y estudiada (Ripoll y Baez, 2001, p. 108). El Ferrocarril de Panamá y el de Sabanilla (1883) y su extensión a Puerto Colombia, inaugurada por el propio Núñez en diciembre de 1888, habían demostrado la viabilidad de este sistema de transporte en el ardiente trópico. En noviembre de 1889, Núñez autorizó al gobernador Goenaga para firmar un contrato de concesión por 40 años con el empresario norteamericano Samuel McConnico, para la construcción y operación del Ferrocarril Cartagena-Calamar, con su propio terminal marítimo, el mencionado Muelle de la Machina. Al año siguiente, McConnico fundó en Boston las empresas Cartagena Magdalena Railway Company y Cartagena Terminal & Improvement Company, que iniciaron operaciones en 1891. El Terminal de la Machina se inauguró en 1893 y el Ferrocarril Cartagena-Calamar, en julio de 1894, pocas semanas antes de la muerte de Núñez (Mapa 10). A diferencia del Canal del Dique, el tren funcio191 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ MAPA 10 El ferrocarril Cartagena-Calamar Fuente: Mapa del Departamento de Bolívar, de Federico A. A. Simons, Londres, 1895. naba todo el año, en verano y en invierno, de manera que impulsó con fuerza el despegue comercial e industrial de Cartagena de fines del siglo xix y principios del xx.3 Para 1910 había recuperado el tamaño demográfico que tenía en 1810, de más de 20,000 habitantes. Pero la ciudad había perdido casi un siglo y recursos 3 En 1934, una draga succión de la Frederick Snare Co., que había terminado antes de tiempo el relleno con caracolejo (material coralino, característico de la Bahía) de los patios del nuevo Terminal Marítimo de Manga, fue enviada por el Gobierno a trabajar en el corte de Paricuica para conectar a la Ciénaga de Matunilla con el Caño del Estero, tal como lo habían propuesto Terry en 1878 y Brandsma en 1887 (ver mapas 7 y 9). El corte se terminó en muy poco tiempo. Pero, como el canal aún no estaba encajonado hasta Matunilla, Paricuica pronto se sedimentó y las aguas del Magdalena siguieron saliendo a Barbacoas. Años más tarde, en 1952, la conexión con la Bahía se logró. Pero la salida del Caño del Estero hacia el sur se colmató en muy poco tiempo, debido a la sedimentación acelerada que produjo esa rectificación/ampliación hacia Barbacoas y hacia la propia Bahía de Cartagena. El Caño del Estero desapareció como vía navegable entre las dos bahías en 1958, apenas seis años después de haberle «enchufado» el Canal del Dique. En este último año, la difunta Junta de Conservación del Canal del Dique construyó una salida de 100 metros a Barbacoas por Matunilla. En 1961 se construyó otra igual al sur del Caño del Estero, que fue bautizada «Caño de Lequerica», en honor del único de sus directivos que se opuso a su construcción, Antonio Lequerica Gómez. Los deltas que estas dos salidas a Barbacoas han creado miden en la actualidad más de cuatro kilómetros cada uno. Por ellos —especialmente por Matunilla, por donde sale casi el 30% del caudal del Dique— le llegan al pnn Corales del Rosario los hoy famosos «bombazos» del Canal, fenómeno muy documentado que se agrava cada año. 192 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… cuantiosísimos en el esfuerzo por hacer navegable para vapores la vía acuática del Dique (Meisel, 2000). V. CARTAGENA SE REINTEGRA AL PROGRESO DE COLOMBIA Con gran visión, McConnico adquirió la concesión para el antiguo Muelle de la Bodeguita, con la obligación de ampliarlo y administrarlo, que había obtenido desde 1884 Vélez e Hijos, una dinámica empresa de capital cartagenero. En 1891, McConnico compró por 70,000 pesos oro el contrato de los Vélez. Con ese privilegio en su poder, procedió a firmar ese mismo año dos grandes contratos, el de la concesión del Ferrocarril Cartagena-Calamar y el del Terminal de la Machina, en cuya punta se iniciaban los rieles que conectaban la Bahía con el Río Magdalena (Ripoll y Báez, 2001, p. 110). Las obras fueron construidas, como ya se dijo, por la Cartagena Magdalena Railway Company y por la Cartagena Terminal & Improvement Company en menos de tres años, bajo la dirección de Francis Russell Hart, quien también fue el primer gerente del ferrocarril. Con el paso de los años, Hart llegaría a representar a capitalistas de Boston en importantes juntas directivas y a ser presidente de la United Fruit Company. Hart también publicaría, como historiador aficionado, muchos ensayos y libros sobre el Gran Caribe, incluyendo un librito en 1914 sobre sus recuerdos de Cartagena y de sus visitas a Rafael Núñez, Personal Reminiscences of the Caribbean Sea and the Spanish Main (Boston: The De Vinne Press, 1914). En ese escrito narra que, al terminar la construcción, no se presentaban clientes, debido a la severa competencia de las recuas de mulas. Pero luego, tras promocionar activamente la calidad de los servicios del Ferrocarril, añade triunfante, «… finally, we defeated the burro competition» («. . finalmente, derrotamos la competencia de los burros»). En 1905, las dos empresas bostonianas fueron vendidas a la firma británica The Colombia Railway & Navigation Company. Esta, a su vez, vendió sus derechos del Muelle de la Machina a la Andian, que los conservó hasta 1929, cuando se vencieron los 40 años de la concesión original que había firmado el gobernador José Manuel Goenaga (Ripoll y Báez, 2001, p. 110). El ferrocarril derrotó a las mulas, pero también mostró los dientes: comenzó a ejercer su monopolio de manera abusiva. Como consecuencia, en 1914, con la 193 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ inauguración del Canal de Panamá, muchos comerciantes cartageneros que habían invertido desde los 80 en buques de vapor, siguieron pensando en la conveniencia de lograr la conexión acuática de las bahías de Cartagena y Barbacoas con el Río Magdalena, para hacerle justa competencia al ferrocarril. En 1915 lograron la aprobación de la Ley 130, que creó la «Junta de limpia y canalización del Dique». Luego contrataron al último subdirector de la construcción del Canal de Panamá, el ingeniero y coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos C.L. Vanderburgh, quien entregó dos informes, el primero en 1917 y el segundo en 1920. Vanderburgh recomendaba encajonar el canal en diques laterales para obtener el efecto de «auto-dragado» por la velocidad de las aguas, hasta su salida a Barbacoas, así como la rectificación del Caño del Estero, un viejo anhelo cartagenero desde finales del siglo xviii. Su concepto se volvió realidad en tres contratos, el primero entre 1923 y 1930, con la Foundation Company; el segundo, ya por Paricuica, en 1951-52, con la Standard Dredging; y el tercero, entre 1981 y 1984, con la Layne Dredging y Sanz y Cobe. Con estas intervenciones, el ancho mínimo del fondo del Canal del Dique pasó de menos de 20 metros, a 35 en 1930; a 45 en 1952; y a 65 en 1984. El número de curvas pasó de 270 en 1930, a 93 en 1952 y a 50 en 1984. Su radio se amplió de 191 metros en 1930, a 500 en 1952 y a 1000 en 1984. Su profundidad también se ha incrementado, de dos a dos metros y medio. Su longitud también ha aumentado. De los 15 kilómetros del canal de Totten saltó a 127 en 1930 con las obras de la Foundation. Luego se redujo en 1952 a 114,5 kilómetros, que se han alargado a 118 después de las obras de 1984, por el delta que se ha formado dentro de la Bahía. Como efecto de estas ampliaciones y rectificaciones, el caudal ha crecido en 400% desde 1923. Hoy el Canal del Dique, más que un canal, es un brazo del Río Magdalena. Cuando tenía menos de la cuarta parte del caudal que hoy tiene, destruyó la Ciénaga de Matuna; con la mitad del caudal actual, sedimentó el Caño del Estero. Hoy su caudal, exagerado aún más por los cambios en el régimen de lluvias asociados con el cambio climático, puede causarle un daño irreparable al sur de la Bahía de Cartagena, donde están los puertos de Mamonal y estarán el nuevo Puerto Bahía y las futuras instalaciones de la Armada Nacional. Por Barbacoas, seguirá teniendo efectos adversos sobre el pnn Corales del Rosario. En consecuencia, hoy resulta imperativo controlar el caudal del Canal del Dique de manera «activa», tal como recomendaron los estudios de usace en 1999; de Hasköning de Holanda, en ese mismo año; y de la cnr de Francia en 2007. 194 EL DIQUE EN EL SIGLO XIX DEL CANAL DE TOTTEN AL FERROCARRIL… Así lo han recomendado también los propios ingenieros de Cormagdalena, la entidad responsable hoy del Canal. Ahora bien, el fracaso de las esclusas de Totten en 1852 no tiene ninguna implicación para la solución actual. Entre la ingeniería civil e hidráulica de principios del siglo xxi y la de mediados del siglo xix media tanta distancia técnica y desarrollo científico como la que puede existir entre la última ampliación del Canal de Panamá y el Canal de Totten, con sus pequeñas esclusas de madera. El desarrollo de las ciencias de construcción civil desde 1850 ha sido vertiginoso. Por último, las soluciones propuestas por Totten y Brandsma revelan que, desde mediados del siglo xix, se consideraba necesario el control de sedimentos para asegurar la navegabilidad del propio Dique. En julio de 1926, la Andian había inaugurado su oleoducto e iniciado sus exportaciones de crudo. El ferrocarril fue entregado a la Nación en 1929. En 40 años de servicio había tenido pocas modernizaciones y en cuanto a su trazado, ninguna. Pronto sería víctima de las desgracias, vicisitudes y plagas que con frecuencia, en esos años 30, 40 y posteriores, visitaron a las empresas estatales, sometidas con frecuencia a vaivenes políticos, sindicales y demás. En 1952, al inaugurarse la segunda ampliación/rectificación del Dique del siglo xx, fueron levantados los rieles del ferrocarril. En la década de 1950, la Standard Oil fusionó la Andian con Intercol y, aprovechando la conexión del oleoducto con la Bahía de Cartagena, construyó una refinería de petróleo que dio inicio al enclave industrial de Mamonal. Hoy Cartagena genera alrededor de 7% del pib industrial del país. Una enseñanza principal de esta historia del Canal del Dique es que Cartagena tendrá futuro en la medida en que defienda su puerto marítimo como su más valioso activo. En su renacimiento de finales del siglo xix, la ciudad constató que su bahía era, ha sido y será siempre su razón de ser, así como la fuente de todas sus ventajas comparativas. El Dique, como vía de comunicación con el interior del país, fue reemplazado por un ferrocarril que, con todos sus defectos, conectó a la bahía con el Magdalena y, treinta años más tarde, por el primero de varios oleoductos y gasoductos. A mediados del siglo xx, la vía acuática fue reemplazada, hasta el presente, por las todavía inconclusas y defectuosas carreteras, que manejan más del 98% de la carga del país. Desde hace 50 años, el volumen de carga que se mueve por el Magdalena se ha mantenido estancado, y el 85% de esa carga se transporta entre las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. Si hoy, mediante la inversión pública, se logra una canalización del Magdalena que le recupere la dinámica que tuvo durante el apogeo de los vapores flu195 JOSÉ VICENTE MOGOLLÓN VÉLEZ viales, Cartagena puede optar por aprovechar el río, como seguramente lo hará. Pero deberá exigir que ello no se haga a expensas de su bahía ni de los demás ecosistemas. Y deberá, además, conseguir la restauración de aquellos cuerpos de agua que, como el Caño del Estero, son necesarios para el desarrollo de la segunda actividad en importancia después de la industria petroquímica: el turismo. La Nación debe acometer, sin más demoras, la construcción de las obras que controlen el caudal del Dique y, por ende, la sedimentación que destruyó la Ciénaga de Matuna y el Caño del Estero, y que hoy amenaza al sur de la bahía y a los corales del pnn Corales del Rosario. Se debe preservar, naturalmente, la navegación de embarcaciones de un tamaño que aproveche de manera óptima las economías de escala, cuya rentabilidad social, ambiental y económica justifique la inversión que se requiera hacer en las estructuras de control de caudal y en las esclusas. REFERENCIAS Alvear Sanín, José (2005), Manual del Río Magdalena, Bogotá: Cormagdalena. Brandsma, W. (1887), «Proyecto para la canalización del Dique de Cartagena», Kralingen, Holanda, diciembre. Hart, Francis Russell (1914), Personal Reminiscences of the Caribbean Sea and the Spanish Main, Boston: The De Vinne Press. Lemaitre, Eduardo (1982), Historia del Canal del Dique: Sus peripecias y vicisitudes, Bogotá: Canal Ramírez. Meisel Roca, Adolfo (2000), «Cartagena, 1900-1950, A remolque de la economía nacional», en Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca, editores, Cartagena de Indias en el siglo xx, Bogotá: Banco de la República. Ripoll de Lemaitre, María Teresa, y Javier Eduardo Báez Ramírez (2001), Desarrollo industrial y cultura empresarial en Cartagena, Cartagena: ujtl, Seccional del Caribe. 196 ReseñaS DE LIBROS MÁS APORTES DE UN PIONERO DE LA HISTORIOGRAFÍA ECONÓMICA DE LA COSTA CARIBE ¿Por qué perdió la Costa Caribe el siglo xx? y otros ensayos Adolfo Meisel Roca Bogotá: Banco de la República, Colección Historia Económica del Siglo xx, 2011, 323 p. En buena hora decidió el Banco de la República incluir en su naciente colección «Historia Económica del Siglo XX» una amplia muestra de los más recientes estudios de Adolfo Meisel Roca sobre la historia de la Costa Caribe. Aparte de ser pionero, él ha contribuido más que nadie a profundizar la historia económica regional con incesante investigación desde fuentes primarias. La visión se explaya sobre doscientos cincuenta años de vida costeña, desde el ocaso de la Colonia hasta la plenitud de la República en nuestros días. Adolfo Meisel responsabiliza de su afición y entrega al estudio regional a Una historia con alas, la maravillosa crónica sobre la fundación y desarrollo de la Scadta (Avianca) por uno de sus pilotos alemanes, el coronel y héroe de la Guerra del Perú Herbert Boy. Ese es un delicioso libro, inmerecidamente algo polvoriento y olvidado, que ayuda a entender cómo el Caribe se fue integrando a la nación. Con esa inspiración, Meisel nos viene convidando desde hace varias décadas a comprender de dónde venimos, conjugando la germánica disciplina documental 197 RESEÑAS DE LIBROS de sus propios orígenes con la digna sencillez costeña de su casa. Y, para los que lleven dentro trazas de irredentismo, escudriña el porqué la Costa Caribe ha bogado insatisfecha por los meandros de la economía colombiana. El libro contiene diez monografías, la última de las cuales se refiere a San Andrés y Providencia en el siglo xix («La estructura económica de San Andrés y Providencia en 1846»), entonces un lejano apéndice colombiano que, salvo por sus estrechas relaciones con Cartagena, no hace parte económicamente integral de los estudios de la Costa Caribe. Las primeras cuatro, que forman un todo entrelazado, tienen que ver con el fin de la Colonia y con la Independencia. Cartagena es su eje. En «¿Situado o contrabando? La base económica de Cartagena a fines del Siglo de las Luces» plantea una lúcida explicación, antes no explorada, sobre el sustento económico de la ciudad y la ruina que se ensañó en ella después de la Independencia. Nadie había encontrado la clave de una explicación satisfactoria. Cartagena se suicidó el 11 de noviembre de 1811 al perder por completo el subsidio para pago de tropas y mantenimiento de las fortificaciones que nutría su economía. En el torbellino de la libertad se desoyeron voces de advertencia. El reflector de la investigación se concentra sobre el tema en otra de las monografías, «La crisis fiscal en la era de la Independencia, 1808-1821», en la que se destilan las consecuencias fiscales de la pérdida del situado. Nada alcanzó para llenar el hueco dejado por el auxilio externo que antes bajaba de Bogotá y Quito, ni los ingresos por la generosa concesión de patentes de corso en medio de las guerras no muy severas de la Primera República, ni la emisión, primera en Colombia, de papel moneda. Los beneficiarios del situado eran todos, pero en particular unos cuantos. Justamente atraído por el evidente renacer de Cartagena después de su saqueo en 1697 y las interrupciones del comercio durante la primera mitad del siglo xviii, llegó a la ciudad el primero de los Amador hacia 1760. Meisel escribe sobre su numerosa prole en «Entre Cádiz y Cartagena de Indias: la red familiar de los Amador, del comercio a la lucha por la independencia americana». Una trama comercial tejida alrededor de lazos familiares sirvió para ligar a Cádiz con los reinos americanos. En el caso de los Amador y sus allegados, los tentáculos se extendieron al comercio ultramarino en ambas geografías y a la tenencia de tierras en Costa Firme y Ecuador, siempre en lo más alto de la pirámide de los intercambios. Lo notable, sin embargo, fue su casi unánime adhesión al movimiento independentista. Los intereses y las convicciones se juntaron para bien y para mal, sobresaliendo los sacrificios de Juan de Dios Amador, quien fuera gobernador de Cartagena durante el sitio de Morillo. 198 RESEÑAS DE LIBROS La última de las monografías coloniales, «Puertos vibrantes y sector rural vacío: el Caribe neogranadino a fines del periodo colonial», explica la dicotomía entre las ciudades comerciantes —Cartagena, Santa Marta y Mompox— y su transpaís (hinterland); aquellas dependientes del comercio ultramarino y atentas al mundo y este en la autarquía. La explicación está, por supuesto, en la dotación de factores que desestimularon la agricultura intensiva. Meisel especula con malicia sobre los orígenes del altivo y directo carácter costeño. Los arrochelados de entonces, muy pobres y olvidados, no dependían de nadie y a nadie le hacían venias. El enfoque macroeconómico de la última monografía colonial tiene su espejo, un siglo más tarde, en la monografía que presta su nombre al libro, «¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo xx?». La pérdida se refiere al progresivo retraso del pib per cápita con respecto a la media nacional a lo largo del siglo. La respuesta es esencialmente la misma que en la Colonia: unos puertos comerciantes acompañados de un transpaís con un mucho más bajo ingreso per cápita. La llanura ganadera y bananera costeña, con una baja elasticidad-ingreso de la demanda por su producción, fue perdiendo peso en el crecimiento de la nación. Además, el desbalance frenó el desarrollo autosostenido de la industria que se estableció en sus ciudades al amparo del proteccionismo de finales del siglo xix. La explicación de Meisel es mucho más elaborada e incluye otros factores, como el atraso en las comunicaciones con el interior de Colombia, que beneficiaron el puerto de Buenaventura, y la preponderancia política y económica del cultivo del café. Con el caso del banano, «Enfermedad holandesa y exportaciones de banano en el Caribe colombiano, 1910-1950» analiza econométricamente y en detalle un ejemplo particular de baja elasticidad-ingreso de la demanda en la Zona Bananera. La revaluación generada por el auge cafetero, sin freno macroeconómico —y para beneficio fiscal, se podría añadir— infectó de enfermedad holandesa el guineo sa­mario. Para los cultores de la teoría de la dependencia el desenvolvimiento económico de la Costa Caribe sería un banquete. En la historia de «La fábrica de Tejidos Obregón de Barranquilla, 1910-1957», Meisel se centra en la defensa del empresariado de la Costa Caribe. Rechaza enfá­ ticamente el prejuicio de la incapacidad o, peor, la poca inclinación al trabajo como estereotipo de los habitantes de la llanura nórdica de Colombia. Ese mismo tema de los prejuicios se repite en «Bajo el signo del cóndor: empresas y empresarios en el Caribe colombiano, 1982-2009», para concluir, después de revisar las numerosas contribuciones recientes a la historia empresarial costeña, que el rezago de la región no es atribuible a falta de creatividad de sus élites. Regresan199 RESEÑAS DE LIBROS do al cierre de Tejidos Obregón, quizá Meisel tenga razón al concluir que en el modelo de sustitución de importaciones las economías de escala simplemente favorecieron a la industria textil, geográficamente tibetana, de Medellín, pero púdicamente pasa por alto el marrullero incremento de aranceles para la importación de algodón que desfavoreció a Tejidos Obregón. Es muy completo «Cartagena 1900-1950: a remolque de la economía nacional» como ejercicio descriptivo sin que Meisel se adentre en el laberinto de horrores por el que atravesó Cartagena durante buena parte del siglo xix, a causa del sitio de 1815 y las modificaciones drásticas en el sustento económico de la ciudad durante las primeras décadas de la República. La introducción del patrón de oro en época de apertura comercial fue un bálsamo para la ciudad, como lo fue la recuperación del vínculo, esta vez ferroviario, con el río Magdalena para beneficiarse del resurgir colombiano después de la Guerra de los Mil Días. Frágil recuperación, sin embargo, que no resistió la Gran Depresión cuando, por primera vez desde la Independencia, Cartagena perdió notablemente población. Como bien lo señala Meisel, qué habría sido de la ciudad sin La Compañía (Andian Corporation), que comenzó a bombear petróleo desde Barrancabermeja en 1926 y a dar empleo a los cartageneros. No hay como agradecer a Adolfo Meisel el haber abierto, años ha, los ojos a los costeños, sistemáticamente y con rigor, sobre la realidad histórica de su economía. Su quehacer ha llevado, además, a que una primera generación de historiadores locales haya buscado horizontes en temas regionales. Este provocativo libro de monografías que ahora reseñamos expande vistas. Como Meisel afirma, queda mucho por desentrañar. En el conocerse encontrará la Costa Caribe el nicho de equidad dentro de la nación colombiana. Rodolfo Segovia Salas 200 CONSTRUYENDO LA SOLUCIÓN PASO A PASO Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty* Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo New York: PublicAffairs, 2011, 303 p. En su discurso en la conferencia de lacea, en 2011, el economista Sendhil Mullainathan, de la Universidad de Harvard, explicaba que existe una conexión muy simple entre la pobreza y el comportamiento humano; un nexo que nos ayuda a comprender la aparente irracionalidad en muchas de las decisiones que toman los pobres. Al estar bajo condiciones de extrema necesidad, el ser humano enfoca la mayor parte de sus pensamientos en esta situación, de manera que disminuyen sus capacidades cognitivas en el resto de actividades, incluido el autocontrol. Esto, que ha sido verificado empíricamente tanto en el campo como en el laboratorio, lleva a que los pobres tomen peores decisiones que los demás, con el agravante de que, en su caso, una mala decisión puede tener consecuencias desastrosas y permanentes. Este es solo un ejemplo de los grandes aportes que se han dado en la intersección de la economía y la psicología, y que van en contravía de los modelos construidos por los economistas de Occidente. Teniendo esto en cuenta, y sin pretensiones de formular la siguiente gran teoría sobre el desarrollo (como ya lo hicieron con la geografía Jeffrey Sachs o con el no-intervencionismo William Easterly), Esther Duflo y Abhijit V. Banerjee, profesores de Economía de mit, buscan convencernos de que es válido trasladar las explicaciones «grandes» a un segundo plano para pensar el desarrollo desde lo micro; es útil reflexionar desde lo pequeño para lograr soluciones grandes. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty resume años de trabajo de los miembros del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (j-pal), que dirigen los autores. El j-pal está dedicado a realizar evaluaciones de impacto de programas para la reducción de la pobreza en países en desarrollo. ¿Cómo es la vida de las personas que viven con menos de un dólar al día? ¿Qué tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones? ¿Por qué muchas veces * En noviembre de 2011, Poor Economics ganó el prestigioso premio Financial Times and Goldman Sachs Business Book of the Year. Además, fue incluido en la lista de los mejores libros del año de la revista inglesa The Economist y del blog Philanthrocapitalism, entre otros. Sus autores fueron incluidos en la lista de los 100 Pensadores Globales de la revista Foreign Policy. 201 RESEÑAS DE LIBROS exhiben comportamientos que parecen irracionales? A partir de estas preguntas, los autores y los demás investigadores del j-pal han diseñado diversos experimentos aleatorios en que un programa (o «tratamiento», tomando la expresión de la medicina) se aplica a un número de personas y se toma como grupo de control a personas similares que no reciben el programa. Al comparar ambos, después de un tiempo, la diferencia observada entre ellos se puede atribuir al programa. La irracionalidad a la que se refieren puede consistir en gastar un porcentaje considerable de su ingreso en fiestas y celebraciones, en vez de gastarlo en alimentación o en la educación de sus hijos, o contraer deudas a tasas astronómicamente altas, o no dejar de tomar una taza de té diaria para acumular suficiente dinero al cabo de un mes para no endeudarse más. A diferencia de otros economistas dedicados a estudiar temas de desarrollo, Duflo y Banerjee buscan responder preguntas concretas, con la gran ventaja de que, al hacerlo, no tienen que restringirse a los modelos tradicionalmente utilizados por los economistas para explicar el comportamiento humano. Es así como descubren que en Madagascar y República Dominicana el solo hecho de hablarles a los padres de niños en edad escolar acerca del aumento en el ingreso derivado de un año de escolaridad adicional, tiene el efecto de mejorar los resultados en los exámenes de sus hijos, ya que les permite conocer el valor de la educación y apoyar a sus hijos en el estudio. También cuantifican la eficacia del microcrédito para aumentar los ingresos de un grupo de personas en Hyderabad, India, y encuentran que, en Perú, las mujeres cuyo nombre estaba en el título de propiedad de su casa reportaban tener menos embarazos no deseados. En un programa cuyo fin era disminuir las tasas de embarazo adolescente en Kenya concluyeron que la estrategia más eficaz era simplemente regalar un uniforme a las niñas y así darles una razón suficiente para permanecer en el colegio y posponer su primer embarazo, con la añadidura de que, además, disminuyó la incidencia del sida. En muchos casos, su recomendación de políticas es sencillamente definir como opción «default» aquella que es socialmente deseable y diseñar «empujones» (nudges) adaptados al contexto de los países en desarrollo, para ayudar a que los pobres tomen mejores decisiones. Un empujón es un incentivo; por ejemplo, regalar una bolsa de lentejas a quien vacune a su hijo. Los primeros cinco capítulos de Poor Economics tratan grandes temas del desarrollo desde el punto de vista de la microeconomía: la educación, los cambios poblacionales, la salud y la nutrición. Los capítulos restantes describen «cómo los mercados y las instituciones funcionan para los pobres» y tratan temas como el microcrédito, los seguros, el emprendimiento y el manejo del riesgo. 202 RESEÑAS DE LIBROS A lo largo del libro se hacen múltiples referencias a tres de los debates más sonados en el campo del desarrollo internacional: primero, si los países desarrollados deben brindar o no ayuda internacional a los países en desarrollo; segundo, si los gobiernos deben intervenir o no en la prestación y regulación de servicios como la educación y la salud; y tercero, si es legítimo «empujar» a personas a actuar de cierta forma (el llamado paternalismo). Sobre esto último, se preguntan: «¿No somos nosotros, los ricos, los beneficiarios constantes de un paternalismo tan profundamente incrustado en el sistema, que ni nos damos cuenta que existe?». Además de que los ricos viven con muchas comodidades que dan por sentado, como el acceso a agua potable, las instituciones se encargan de que tomen las decisiones correctas. Un ejemplo sencillo es la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación para matricular a un niño en un colegio privado. Este es un argumento clave que dan a favor de incluir algunos elementos paternalistas en los programas de desarrollo y está relacionado con lo dicho por Mullainathan: los ricos rara vez tienen que hacer uso de su limitada dotación de autocontrol, ya que las instituciones que los rodean se encargan de hacerlo por ellos, mientras que a los pobres les toca hacerlo constantemente. Los que viven en países ricos viven rodeados de «empujones» invisibles. Con la evidencia que presentan, los autores matizan muchas discusiones que normalmente serían de blanco o negro, pues presentan soluciones que combinan elementos de ambas orillas. Hay que detenerse en dos puntos sobre los métodos utilizados en el libro. El primero es que, sin duda, la disponibilidad de inmensas bases de datos con información muy detallada acerca de las características de hogares e individuos constituye un insumo inigualable para el diseño y la evaluación de políticas, y es lo que ha permitido realizar todas las evaluaciones presentadas. Aunque es cierto que existe el peligro de una dependencia extrema en los datos, más allá de las críticas que reciben los economistas por su afán de cuantificar el comportamiento humano, debe reconocerse el gran aporte que este afán de rigurosidad ha tenido sobre el diseño y la evaluación de políticas de desarrollo. La labor investigativa de Duflo y Banerjee, sin embargo, no solo se circunscribe al análisis e interpretación de datos. Esto lo complementan con el trabajo de campo que han realizado en el marco de las evaluaciones y, por esta razón, pueden brindar un análisis mucho más preciso de la vida de los beneficiarios de los programas que evalúan. En parte gracias a esta labor, muchos de los resultados de sus investigaciones desmienten o cuestionan tajantemente los clichés a los que se suele reducir la condición de pobreza. 203 RESEÑAS DE LIBROS Segundo, y no obstante lo anterior, en el libro solo se mencionan las evaluaciones aleatorias como método para encontrar soluciones a la pobreza. Si bien esta es la función del j-pal, el lector siente que falta un reconocimiento a los avances muy grandes que se han hecho con otros métodos y desde otros campos. Relacionado con esto, si bien es loable intentar cambiar el paradigma bajo el cual funcionan muchos formuladores de política y ongs, cuya mentalidad describen como «las tres Ies» (las tres Ies son ideología, ignorancia e inercia), la observación no deja de ser una exageración. Según los autores, estas organizaciones se guían por la intuición o reflejan una ideología, en vez de diseñar programas basados en evidencia dura, ya que existe entre ellas la mentalidad generalizada de que «no se puede perder el tiempo» en investigaciones. Sin embargo, mucho de lo dicho en el libro lo vienen diciendo estos mismos actores desde hace años, aunque sin una voz estructurada. Duflo y Banerjee deberían darles más crédito. Antes de abordar las conclusiones del libro, debe mencionarse algo que, más que una crítica, es una observación: los estudios reseñados son en su mayoría realizados en las zonas rurales de India y África. Esto pone en duda su validez para zonas en desarrollo más urbanizadas, como América Latina. Acorde con su escepticismo frente a las «grandes soluciones», los autores ofrecen cinco lecciones clave, en vez de una conclusión arrasadora: 1) Los pobres no cuentan con información importante y creen cosas que no son ciertas. 2) Los pobres son responsables de demasiados aspectos de sus vidas. Como se dijo arriba, entre más rica sea una persona, tomará una mayor cantidad de decisiones «correctas». 3) Existen buenas razones por las cuales algunos mercados no existen para los pobres o, si existen, tienen precios demasiado altos para ellos. 4) Los países pobres no están condenados al fracaso porque son pobres o porque tienen una historia infortunada. 5) Las expectativas de lo que la gente es capaz o no de hacer en demasiadas ocasiones terminan convirtiéndose en profecías auto-cumplidas. Laura Cepeda Emiliani Centro de Estudios Económicos Regionales Banco de la República 204 UN HOMENAJE AL INSTITUCIONALISMO CLÁSICO Instituciones, desarrollo y regiones: El caso de Colombia Jairo Parada Corrales Barranquilla: Editorial Universidad del Norte, 2011, 277 p. Que las instituciones importan para el desarrollo económico es, en estos tiempos, asunto que no se discute. La cuestión es comprender cómo las instituciones económicas, políticas y sociales desarrolladas bajo condiciones históricas específicas han afectado y continúan afectando el desempeño económico de un país, de una región o de un conjunto de regiones. Ese es, precisamente, el objetivo de Jairo Parada Corrales en su libro Instituciones, desarrollo y regiones: el caso de Colombia. Un aspecto novedoso de este trabajo es que la unidad de análisis no es el país sino tres regiones que, a pesar de haber compartido procesos históricos similares —el largo dominio español, por ejemplo— han evolucionado siguiendo patrones diferentes. Las tres regiones escogidas son Antioquia, Cauca-Valle y la Costa Caribe. Parada, quien es profesor de Economía en la Universidad del Norte, investiga, desde una perspectiva de largo plazo, cómo se desarrollaron y evolucionaron las matrices institucionales de las tres regiones mencionadas a partir de condiciones geográficas, económicas, tecnológicas, sociales y culturales específicas a cada una de ellas. Pero su objetivo último no es describir ese proceso. Busca comprender más bien cómo estas explican las diferencias históricas en su desempeño económico. El autor se concentra en estudiar las diferencias evolutivas en sus matrices institucionales para indagar cómo sus instituciones han condicionado, y lo continúan haciendo hasta el día de hoy, su desempeño económico. A partir de estas diferencias, expone las razones del éxito relativo de Antioquia en relación con el conjunto nacional; de la lenta decadencia caucana a partir del siglo xix y el despunte del Valle, y el resultado mixto de la Costa Caribe. Este trabajo forma parte de una creciente literatura, tanto desde la economía como desde la historia, que estudia la evolución de las matrices institucionales de países y regiones para comprender sus impactos diferenciales en el desempeño económico. Pero, a diferencia de otros trabajos en los cuales el argumento teórico se basa en la llamada economía neo-institucional, esta obra se fundamenta en otra vertiente teórica conocida como economía institucional original, eio. Este es uno de los aspectos de su trabajo a los cuales el autor da más énfasis. Dedica un 205 RESEÑAS DE LIBROS ingente esfuerzo para que el lector comprenda las diferencias entre uno y otro enfoque, y para sustentar el porqué de su decisión de concentrarse en la eio. Otro objetivo central del libro es revalorar y reconstruir el enfoque teórico, desde la perspectiva de la eio, sobre la relación entre instituciones y desarrollo económico. Parada considera que la economía neo-institucional, la base conceptual sobre la que se han desarrollado la mayoría de los análisis institucionales en Colombia, es interesante de estudiar pero no es suficiente para un examen profundo de los problemas del subdesarrollo. Y concluye que ni la nueva economía institucional ni la explicación económica tradicional de inversión exigua, acumulación de capital y desarrollo tecnológico inadecuados son suficientes para explicar la persistencia de bajas tasas de desarrollo económico en las tres regiones analizadas. La limitación se centra en que las instituciones no son solo restricciones derivadas por seres humanos de un proceso racional cognitivo, tal como lo proponen esos enfoques teóricos, sino un resultado de una mayor complejidad, de una relación simbiótica entre individuos, grupos, ambiente físico, tecnología, biología, cultura, economía y valores. En consecuencia, los problemas del subdesarrollo no pueden reducirse a tener las «instituciones correctas» inspiradas por la definición y protección de determinados derechos de propiedad. El libro se divide en cinco capítulos, más las conclusiones. En los dos primeros, el autor presenta sus consideraciones teóricas y metodológicas. Examina la tradición filosófica de C.S. Pierce y John Dewey —el trabajo de este último suministra el punto de vista filosófico para el enfoque metodológico— y la teoría económica desarrollada por Thorstein Veblen, Clarence E. Ayres, John R. Commons y Wesley Mitchell. El autor hace un esfuerzo importante para reconstruir de manera sucinta los fundamentos de la economía institucional original. Se trata de capítulos fundamentales para introducir al lector a las diferencias entre las distintas vertientes de la economía institucional. Luego de presentar sus consideraciones teóricas, Parada divide el libro en tres capítulos históricos, sustentados en fuentes secundarias. En el tercer capítulo analiza el desarrollo institucional colombiano durante los tres siglos de dominio español. Después examina los efectos de la Independencia y los cambios institu­ cionales introducidos durante el siglo xix. El análisis de las reformas de los gobiernos republicanos, los conflictos generados por esos intentos de modernización y la persistencia de la matriz institucional colonial en las regiones ocupan la discu­ sión del cuarto capítulo. Por último, en el quinto capítulo discute los cambios ins­titucionales durante el siglo xx. Aquí analiza los esfuerzos de modernización 206 RESEÑAS DE LIBROS llevados a cabo durante el siglo pasado por los gobiernos nacionales y las políticas económicas implementadas. Una de las principales conclusiones del trabajo es que, a pesar de las transformaciones ocurridas en la esfera económica durante el último siglo, la matriz institucional y política quedó sumida en las estructuras previas. El grueso del residuo institucional permaneció sin muchos cambios (p. 208). En cada uno de esas secciones, Parada analiza los procesos de cambio regional. Para el periodo colonial muestra como, a pesar de estar sujetas a normas similares dentro de la Monarquía Española, incluyendo el dominio social y cultural del catolicismo, las matrices institucionales resultantes en las tres regiones estudiadas fueron muy distintas. Por ejemplo, en la Costa Caribe el control político y social del Estado colonial fue débil, por lo que grupos de poder locales jugaron un rol crucial en la región. En Antioquia, por contraste, ese control fue muy estricto, aunque concluye que, debido a las realidades sociales de la pequeña estructura de producción y a la existencia de pequeños comerciantes, la matriz institucional generó hábitos dirigidos hacia el trabajo duro y más cohesión social. En Cauca, a diferencia de Antioquia, las instituciones coloniales reforzaron a una sociedad esclavista basada en la explotación y la exclusión, que perduró durante gran parte del siglo xix (pp. 122-123). Las diferencias persistieron durante el siglo xix. Para este siglo, Parada concluye que, aunque para el conjunto de Colombia el resultado en términos de crecimiento y desarrollo económico fue bastante negativo, si examinamos las tres regiones por separado los resultados varían. Por ejemplo, Barranquilla, Antioquia y la región que hoy constituye el departamento del Valle obtuvieron mejores resultados que el agregado nacional. En ese mismo siglo, y al abordar el proyecto de la Regeneración, el autor critica a los investigadores que argumentan que este impuso un diseño institucional retardatario, heredado de los españoles. Afirma que esa conclusión, basada en los postulados de la economía neoclásica, es «utópica y romántica». Concluye que la Regeneración fue una solución práctica a los problemas que enfrentaba el país y que «sus políticas económicas y monetarias fueron exitosas en tanto fueron cuidadosos, sin irresponsabilidad en la emisión de dinero» (p. 173). Estas son afirmaciones controvertibles y sobre las cuales no existe consenso a pesar de ser uno de los temas más discutidos dentro de la historiografía nacional. A pesar de esto, en parte debido a la amplitud del tema de estudio, el autor suministra pocos argumentos para sustentarla. Instituciones, desarrollo y regiones: El caso de Colombia es un trabajo tremendamen­ te ambicioso, tanto en lo teórico como en su discusión de procesos históricos de 207 RESEÑAS DE LIBROS larga duración. El autor hace un esfuerzo importante por condensar la evolución institucional de tres regiones colombianas y por explicar sus efectos sobre el desempeño económico. Sin embargo, un periodo de estudio de poco más de quinientos años y un tema tan amplio impone serias restricciones al análisis. La posibilidad que tiene el autor de profundizar en cada uno de los temas es limitada. No obstante, es satisfactorio constatar el enorme potencial que tienen trabajos de este tipo para ahondar en la comprensión de las limitantes institucionales al desarrollo económico en países que, como Colombia, enfrentan enormes desafíos. Desafíos que en gran medida son el efecto acumulado de su historia. Ricardo kerguelén méndez Universidad de California, San Diego 208 POR QUÉ AMÉRICA LATINA NO DEMANDA BUENAS POLÍTICAS PÚBLICAS La economía política de la política macroeconómica en América Latina: El contexto institucional y distributivo de su reforma. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica Eduardo Wiesner Durán Banco de la República/Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Bogotá, 2010, 344 p. Esta obra presenta una aproximación al análisis sobre la política económica, consistente y complementaria con algunos de los trabajos desarrollados previamente por el autor. Eduardo Wiesner, destacado economista de la Universidad de los Andes con posgrado en la Universidad de Stanford, es un prolífico escritor cuya obra ha sido enriquecida por sus experiencias como funcionario nacional e internacional. Ha sido jefe del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Hacienda y Crédito Público, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y miembro del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. En un trabajo titulado «Los aportes de Eduardo Wiesner al pensamiento económico colombiano» (Revista de economía institucional, No. 14, primer semestre de 2006), Jorge Iván Gonzalez describe a Wiesner como «un analista de la política económica con gran preocupación por las variables políticas». Fue Wiesner, precisamente, uno de los primeros divulgadores en Colombia de las ideas del Premio Nobel de Economía, Douglass North, especialmente en su libro La efectividad de las políticas públicas en Colombia: Un análisis neoinstitucional (Bogotá: Tercer Mundo/dnp, 1997), que ha tenido gran influencia sobre los estudios de economía institucional en el país. La economía política de la política macroeconómica en América Latina contiene una muy completa revisión de la extensa literatura sobre el tema. El texto recoge ideas provenientes de no menos de 450 referencias bibliográficas, que presenta de forma ordenada. Desde estudios teóricos hasta análisis empíricos, se incluye todo el acervo de la literatura actual sobre el tema. En consecuencia, se trata de una obra de obligada lectura tanto para economistas interesados en los complejos desarrollos teóricos de la economía política, así como para aquellos que se enfocan en las no menos difíciles vicisitudes de la realidad de la política macroeconómica. 209 RESEÑAS DE LIBROS La obra se inicia con un detallado marco conceptual organizado en dos capítulos. El primero contiene un análisis de las reformas económicas llevadas a cabo en América Latina y abarca dos ejes: por una parte, la evolución de las políticas públicas, sus demandas y el desarrollo de las instituciones y, por otra, aspectos específicos de la política macroeconómica, haciendo énfasis en innovaciones de la política monetaria, tales como la independencia del banco central y el esquema de inflación objetivo. Entre las premisas conceptuales que soportan las ideas presentadas y que se describen en esta parte del libro se destacan el papel de la estabilidad macroeconómica como un derecho fundamental, la relación entre la volatilidad macroeconómica y la distribución del ingreso y la aproximación a la elaboración de las políticas como un problema de agente-principal. En el segundo capítulo, Wiesner muestra un amplio panorama de la economía política de algunos elementos de la política macroeconómica, enfocándose en los problemas de acción colectiva que condicionan la efectividad de las políticas y favorecen intereses de corto plazo. Quizás un reparo menor que se le puede hacer a esta parte es que un mayor orden analítico habría facilitado más la comprensión del texto. La segunda parte del libro es un ejercicio de economía comparativa que se enfoca en seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. Aquí hay tres aspectos centrales: un diagnóstico de la economía política; un análisis de la respuesta de política en periodos de turbulencia interna o externa, y, por último, los desarrollos institucionales que buscan alcanzar una mayor equidad. Para Argentina, el análisis se centra en la regla de convertibilidad con que operó la tasa de cambio peso/dólar durante prácticamente toda la década de los noventa —parte del eterno debate entre la rigidez y credibilidad que dan los esquemas preestablecidos y la flexibilidad de actuar con políticas discrecionales— así como en la respuesta a la crisis que surgió en 2001. En el caso de Brasil se enfoca en la figura del presidente Lula y su gobierno. Plantea cómo la economía política y la demanda por políticas redistributivas en vez de afectar adversamente la estabilidad, la fortalecieron. Recoge, además, la experiencia de lo ocurrido durante las crisis de 1999 y 2002 que afectaron a ese país. En cuanto a Chile, el libro se aparta de la explicación del éxito de sus institu­ ciones y políticas como resultado de las decisiones tomadas durante la dictadura del General Pinochet. Para Wiesner, la fortaleza institucional de Chile es anterior a 1973, cuando se produjo el golpe militar, pero advierte que muchas de las 210 RESEÑAS DE LIBROS políticas emprendidas por la dictadura se mantuvieron durante la transición democrática y destaca elementos como la regla fiscal, que tanto se ha discutido en Colombia como elemento de estabilidad. Al enfocarse en Colombia se detiene en dos aspectos. De una parte, examina el apego por las normas constitucionales que caracteriza la política económica en lo fiscal a través de la figura de las transferencias, que crea un esquema de descentralización relativa, y, de otra, la transformación del Banco de la República en ente autónomo del Estado. Sobre este último elemento plantea la pregunta de si existía verdaderamente una demanda por un banco central independiente y afirma que fue, en realidad, la oferta expresada a través de funcionarios con altos conocimientos técnicos lo que llevo a adoptar esa figura. Wiesner toma a Costa Rica como punto de referencia para tratar el caso de un país de gran estabilidad política, gracias a una tradición de políticas consensuadas, pero que genera dudas y planteamientos encontrados sobre su eficacia, pues hay temores sobre la capacidad de estos acuerdos para dar solución a problemas de formulación y ejecución de políticas públicas. Por último, Wiesner se refiere al caso peruano, que está mediado de forma particular por una especie de desconfianza hacia lo que en el imaginario popular se considera un sistema «injusto». De esta manera, Wiesner plantea un elemento político que se hace evidente en las elecciones presidenciales, en las cuales los votantes han optado por alternativas políticas como Fujimori, Humala o el retorno de Alan García, asumiendo desde su punto de vista, que estos, al estar por fue­ra de los partidos tradicionales o adoptar un discurso cercano al populismo, brindan alguna garantía contra la existencia de instituciones y grupos de presión que defienden, desde la orilla opuesta, la estabilidad económica y el crecimiento. Esto ha generado un sistema político inestable en un ambiente de altas tasas de crecimiento económico y de fortalecimiento institucional. Wiesner propone varias hipótesis basadas no solo en elementos propios de los incentivos económicos, sino que involucran aspectos históricos y políticos que le imprimen a su análisis enorme validez y honestidad académica. Cambia los roles de la política económica tradicionalmente asumida como una variable exógena y la economía política y la distribución del ingreso, normalmente endógenas en los análisis económicos. No es, por lo tanto, la distribución del ingreso y de poder al interior de una sociedad una simple consecuencia, sino que es la causa de la forma como se hace la política macroeconómica y, a partir de esta relación, se genera un círculo vicioso. 211 RESEÑAS DE LIBROS De esta manera, la ausencia de una demanda fuerte por una política macroeconómica seria y consistente ha llevado a América Latina a crecer de forma errática, con ciclos económicos muy pronunciados que no han permitido erradicar la pobreza y la desigualdad. La inequidad en la distribución es la causa de malas políticas, como resultado de la menor exigencia que enfrentan los hacedores de política por mayor eficiencia y efectividad en las mismas. Tal como lo señala en el prólogo Alejandro Gaviria, esto se distancia de la visión de otros estudiosos del tema, como James Robinson, quien culpa de las malas políticas y de la inestabilidad a los hacedores de política: el problema es la oferta, no la demanda. A partir de estas ideas se puede generar una interesante discusión acerca del origen del problema, que es quizás la intención de Wiesner. Para él, el inconveniente es una mala distribución del ingreso que perjudica el interés y la capacidad de presión del público por políticas en pro de la estabilidad. Para otros autores, la demanda existe, pero enfrenta obstáculos a la hora de transmitir su mensaje hacia quienes toman las decisiones. Por último, otros análisis atribuyen las fallas a la presencia de demandas particulares que tienen mayor capacidad de influir en las altas esferas del poder. Si bien Wiesner no hace a un lado las últimas dos explicaciones dentro del argumento de su libro, sí es cierto que deja sin explorar algunas relaciones sociales y procesos políticos como los que se señalan en el párrafo anterior, que también han conformado el aparato institucional latinoamericano y que han segregado del acceso al mismo a grupos sociales, minorías particulares e incluso regiones periféricas. Queda esta labor para futuras investigaciones. César Corredor Velandia Instituto de Estudios Económicos del Caribe Universidad del Norte 212 RASTREANDO LA EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA LÚGUBRE Grand Pursuit: The Story of Economic Genius* Sylvia Nasar New York: Simon & Schuster, 2011, 558 p. En 1998, Sylvia Nasar saltó a la fama en el mundo anglosajón con la publicación de A Beautiful Mind (New York: Simon & Schuster, 1998), su aclamada biografía de John Nash, el genio matemático que padecía de esquizofrenia y que ganó el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones al desarrollo de la teoría de juegos. El libro, traducido al español como Una mente prodigiosa (Barcelona: Mondadori, 2001), se convirtió también en un popular filme que ganó el Oscar a la Mejor Película en 2001. Nasar, quien fue periodista de las páginas económicas de The New York Times y es hoy profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, en Nueva York, ha escrito ahora, no la biografía de un genio, sino la historia de una idea económica. El propósito de Grand Pursuit: The Story of Economic Genius es rastrear la conversión de la economía, de una disciplina marcada por el pesimismo (la «ciencia lúgubre», según el célebre baculazo del historiador Thomas Carlyle) a una que poco a poco entendió que el capitalismo puede ser un promotor de prosperidad y no necesariamente un generador de miseria. Escribe Nasar: La idea de que el hombre es una criatura de su circunstancia, y que esas circunstancias no eran predeterminadas, inmutables, o absolutamente impermeables a la intervención humana es uno de los descubrimientos más radicales de todos los tiempos. … Era un llamado al optimismo y a la acción, en vez del pesimismo y la resignación. Antes de 1870, la economía versaba principalmente sobre lo que no se podía hacer; después de 1870, era principalmente sobre lo que se podía hacer. La idea [de que era posible el progreso material de la humanidad] se afianzó durante la Era Victoriana en Londres. De allí se propagó como ondas en un estanque hasta que transformó sociedades enteras alrededor del mundo. Todavía se está propagando. * Las citas de Grand Pursuit fueron traducidas al español por el autor de esta reseña. 213 RESEÑAS DE LIBROS Pero, además, Grand Pursuit tiene otro gran tema que, aunque Nasar no lo enmarca así explícitamente, es un hilo conductor de buena parte del libro: el desarrollo de la noción de que los grandes ciclos de la economía y el desempleo masivo no son un mal inevitable del capitalismo, pues la sociedad puede, mediante la intervención del Estado, prevenir, mitigar o corregir las recesiones. La estrella aquí, por supuesto, es John Maynard Keynes, y los temas de fondo, todavía hoy objeto de debate, se refieren a los alcances de la políticas monetaria y fiscal y a si esos altibajos macroeconómicos son generados por el propio sistema económico, se derivan de choques aleatorios externos o si, como sostenía Schumpeter, son intrínsecos al sistema y lo depuran. El título del libro, Grand Pursuit: The Story of Economic Genius, puede traducir­ se como espléndida o magnífica búsqueda o vocación, la historia del genio económico. De hecho, la obra es una especie de homenaje intelectual a quienes, en opi­nión de Nasar, han contribuido a convertir la disciplina de la economía en un «instrumento de maestría» — hombres y mujeres que ayudaron a construir el «motor de análisis» de que hablara Marshall y a innovar sobre la economía como «aparato de la mente», al decir de Keynes. Aunque en los tiempos que corren puede resultar un despropósito ensalzar las virtudes de nuestra cuestionada disciplina, Grand Pursuit es un texto absorbente y muy bien escrito — con frecuencia elocuente. Nasar hace gala de las dos cualidades claves de un buen periodista económico: la capacidad de darle contexto a su relato y la facilidad para traducir a lenguaje sencillo las complejidades de la economía. El libro, además, refleja una enorme diligencia investigativa a partir de fuentes primarias y secundarias, y un ojo poco común para el detalle revelador. El lector encuentra en las páginas de Grand Pursuit perlas fascinantes que le imprimen gran agilidad y hasta humor al texto. Las simpatías republicanas del novelista Charles Dickens «eran tan difíciles de ignorar como las escandalosas corbatas que ostentaba». Karl Marx, un personaje que evidentemente no goza de las simpatías de Nasar, era un hombre «de corta estatura, fornido, una figura casi napoleónica, de grueso pelo muy negro que le brotaba de mejillas, brazos, nariz y orejas». De Beatrice Webb, la escritora socialista y fundadora con su marido, Sidney, del London School of Economics, nos enteramos que «los hombres se encantaban con ella, especialmente cuando se daban cuenta de que se negaba a tomarlos en serio». De Joan Robinson, la iconoclasta economista de Cambridge que abrazó con ardor el maoismo y su poco femenina indumentaria, dijo Joseph Schumpeter que era «uno de los mejores de nuestros hombres». Y Milton 214 RESEÑAS DE LIBROS Friedman, el futuro adalid de la libertad de mercados, contribuyó a implantar en los Estados Unidos el sistema de retención de impuestos en la fuente que, más que muchos otros factores, ayudó a expandir para siempre el tamaño del sector público. El libro se divide en tres partes o «actos»: esperanza, temor y confianza. Esperanza se refiere a los esfuerzos de pensadores victorianos por diagnosticar las causas y buscar soluciones a lo que entonces se denominaba la «cuestión social» — los extremos de pobreza y riqueza desatados en Inglaterra por la primera fase de Revolución Industrial y la consecuente aprehensión de que estallaría un levantamiento popular. Temor, el segundo acto de Grand Pursuit, se refiere al periodo de gran inestabilidad económica entre las dos guerras mundiales y, en particular, a la crisis de la Gran Depresión de los años treinta, cuando el mundo heredado del siglo xix y las virtudes del laissez-faire quedaron en entredicho. Confianza, el tercer acto, trata de cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, se esparció a todos los rincones del mundo la prosperidad de Occidente, impulsada, insinúa Nasar, por el mayor control de la política económica, producto de la revolución keynesiana y de la aplicación de los modelos desarrollados por los economistas. La primera parte es la más sustantiva del libro. Dos figuras de la segunda mitad del siglo xix se destacan aquí: Karl Marx, para quien la rapacidad de los capitalistas mantenía a los trabajadores explotados al filo de la subsistencia, y Alfred Marshall, profesor de la Universidad de Cambridge, quien fue pionero en darse cuenta de que en su época estaba ocurriendo precisamente lo contrario, que el crecimiento económico estaba generando un aumento en el estándar de vida de los trabajadores. Para los economistas clásicos ingleses, inspirados en las ideas de Malthus, la Ley de Hierro de los Salarios implicaba que, a largo plazo, las presiones demográficas mantenían la remuneración al trabajo en el nivel de subsistencia; sin el motor del cambio tecnológico, la economía tendía hacia el llamado estado estacionario. La pobreza era consecuencia de la irresponsabilidad de los pobres, quienes se reproducían más allá de las posibilidades de la economía. Para Marx, en cambio, los extremos de riqueza y de pobreza de su época eran consecuencia de la Revolución Industrial. «La pobreza —escribe Nasar— no era, por supuesto, nueva». Pero la pobreza urbana extrema paralela a la creciente riqueza parecía artificial, «hecha por el hombre». Según la doctrina marxista, los pobres eran pobres porque los ricos eran ricos. El proletariado tenía pocas esperanzas de mejorar, de manera que el sistema conducía inexorablemente a la revolución — el pronóstico que muchos creían posible. 215 RESEÑAS DE LIBROS Inspirado en Marx y en las vívidas novelas de Dickens, que describían la desgarradora miseria urbana de la Inglaterra victoriana, Alfred Marshall «no dudaba que la principal causa de la pobreza eran los bajos salarios, pero ¿qué causaba que los salarios fueran bajos?». Marshall llegó a un diagnóstico distinto: la causa era la baja productividad. De sus observaciones directas en las muchas empresas que visitaba —a diferencia de Marx, quien, según Nasar, jamás pisó una fábrica— Marshall dedujo que «la competencia obligaba a los propietarios y gerentes a introducir constantemente pequeños cambios para mejorar sus productos, sus técnicas de producción». En estas circunstancias, se elevaba la demanda por trabajadores entrenados que devengaban «dos, tres, cuatro veces» más que trabajadores sin entrenamiento. … la demanda por trabajo, no solo la oferta, ayudaba a determinar el salario. Si este era el caso, el salario promedio no sería estacionario. En la medida en que la tecnología, la educación y las mejoras en la organización aumentaban la productividad, el ingreso de los trabajadores aumentaría en paralelo. Los frutos de una mejor organización, del conocimiento y de la tecnología eliminarían, con el tiempo, la principal causa de la pobreza. La actividad y la iniciativa, no la resignación, estaban a la orden del día. Marshall, en otras palabras, destruyó, con su observación e intuición, tanto el paradigma clásico, de que la única forma de elevar los salarios era limitando el aumento de la población, como el marxista, de que los capitalistas acaparaban todos los frutos del progreso. Inició así la transformación de la economía en el estudio de las formas de mejorar la condición material de la sociedad. La «ciencia lúgubre» dejó de ser lúgubre. A pesar de su amenidad, Grand Pursuit tiene varios problemas. El principal de ellos es que, después de Marshall, el libro se diluye en otros temas pues, en cierto modo, abandona su propósito original. Ya la obra no es la historia de «la idea» sino un tour, por lo general entretenido, por temas de contexto político y económico y, en especial, por detalles de la vida pública y privada de sus personajes. El resultado es un libro idiosincrásico, una mezcla de las teorías económicas y de las vidas de los teóricos, donde con frecuencia su entusiasmo por lo anecdótico desvía su atención del tema central. Más que una historia con coherencia narrativa, el libro es un mosaico de vidas de economistas. El lector se lleva la sensación de que Nasar ha escogido algunos personajes más por su colorido y vivacidad que 216 RESEÑAS DE LIBROS por su pertinencia para la historia que se propuso abordar. Además, contrario a lo que anuncia el subtítulo, esta no es, como observó Robert Solow en una reseña del libro, una historia del «genio económico»: algunos personajes lo son, otros lo son menos, y otros más no lo son. Pero, además, el libro omite temas esenciales. Por ejemplo, no se considera a espacio el renacimiento de la teoría del crecimiento económico después de Keynes y solo hay una pasajera alusión al trabajo pionero de, precisamente, Solow, quien llevó al centro de la teoría del crecimiento la importancia fundamental del cambio tecnológico. Saltar de Keynes a las excentricidades de Joan Robinson y, pasando por Friedman y Samuelson, brincar al trabajo de Amartya Sen deja mucho por fuera. De hecho, la gran evolución de «la idea» después de 1950 recibe somera atención. Se ignora, por ejemplo, un tema de frontera tan pertinente como el rico debate actual sobre el papel de las instituciones, la geografía y la cultura en el crecimiento económico a largo plazo. Una omisión mayor es también la referencia pasajera que el libro hace a la actual recesión del mundo desarrollado. Nasar escribe que «aun la Gran Recesión de 2008 a 2009, la más severa crisis económica desde los años treinta, no reversó las ganancias anteriores en productividad e ingresos. La expectativa de vida siguió aumentando. El sistema financiero mundial no colapsó. No ocurrió una segunda gran depresión». Todo ello es cierto… hasta ahora. Pero el punto es otro: parte de la responsabilidad de la crisis es del pensamiento económico imperante — del supuesto «instrumento de maestría» que ayudaron a forjar los héroes de Nasar. Para muchos economistas —más notablemente, Paul Krugman y Joseph Stiglitz— la crisis se debió en buena parte a que la profesión echó al olvido las lecciones aprendidas del pasado, en especial, el keynesianismo básico, y se entregó de nuevo al muy cuestionable paradigma de la infalibilidad de los mercados. Los economistas se cegaron ante la posibilidad de que la economía de mercado colapsara y, como ha escrito Krugman, confundieron la belleza de sus irreales modelos con la verdad. En esto tienen responsabilidad los muchos que han contribuido a darle a la economía unos niveles tales de abstracción que con frecuencia la divorcian de la realidad. Finalmente, resulta difícil entender la figuración en el libro de algunos personajes o de ciertas facetas de sus vidas. Un caso es el de Beatrice Webb, quien no fue propiamente una pensadora económica ni dejó un notable legado intelectual. Después de apechar un largo capítulo —casi 50 páginas— sobre la juventud y la vida sentimental de Beatrice, el lector por fuerza se pregunta qué tiene que ver 217 RESEÑAS DE LIBROS esto con la idea que inspira al libro. Aunque llena de anécdotas y pasajes interesantes, la historia personal e intelectual de Joan Robinson y sus arrebatos maoístas es también una distracción. En cuanto a Schumpeter, cabe preguntarse qué relevancia puede tener el largo relato de su vida en Viena, salvo para contar sus excentricidades, que incluían un gusto por desafiar a la sociedad vienesa paseándose por las calles de la ciudad con una prostituta sentada en cada pierna. Luego de todo esto, el capítulo dedicado a Amartya Sen, el economista indio y Premio Nobel que ha hecho significativas contribuciones a la economía del bienestar y al estudio de la pobreza y las hambrunas, se lee como un anticlimax. Grand Pursuit es un muy buen libro si no se juzga por el propósito de su autora, pues comienza como la historia de una idea cuyo hilo poco a poco se pierde. Por esta razón, la obra defrauda un tanto: no ofrece un articulado rastreo de cómo ha evolucionado la idea del progreso material en el pensamiento de los economistas. Pero es brillante en su narrativa de vívida prosa y en la explicación del contexto en que actúan los personajes que desfilan por sus absorbentes páginas. Haroldo Calvo Stevenson Universidad Tecnológica de Bolívar 218 Instructivo para los autores Introducción 1. Economía & Región es una publicación semestral de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar que tiene como propósito divulgar, entre académicos, estudiantes y profesionales, trabajos académicos en economía y, en general, en las ciencias sociales, con especial énfasis en temas relacionados con la Región Caribe colombiana. La revista considerará para su publicación trabajos originales e inéditos de investigación, de reflexión y de revisión de la literatura, aunque podrá reproducir escritos o documentos ya publicados que, por su calidad y/o pertinencia, lo ameriten. Los trabajos serán escogidos por un Comité Editorial, previa evaluación por dos pares académicos anónimos. Presentación del texto 2. El texto debe ser enviado por medio electrónico. El archivo debe contener el escrito completo y, al final, la lista de las referencias utilizadas y los anexos, si los hay. Los cuadros, tablas, gráficos y mapas, si los hay, deberán presentarse tal como se indica más adelante. 3. El texto debe ser presentado atendiendo las siguientes pautas: 219 INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES a. El escrito debe tener una extensión no superior a 40 páginas ni inferior a 20, incluyendo cuadros, tablas, gráficos, listado de referencias y anexos. El formato debe ser Microsoft Word tamaño carta (22 x 28 cms.), con márgenes de 2,5 cms., interlineado a espacio y medio, y fuen­te Times New Roman 12. Las páginas deben estar numeradas en la parte superior derecha; no se debe numerar la primera página. b.En la primera página debe aparecer el título, que debe ser conciso y concreto, seguido de nombre del autor (o autores). Al pie de la primera página, con un remitido desde un asterisco (*) después del nombre del autor, deben aparecer su afiliación institucional y correo electrónico, seguido, si a ello hay lugar, de los agradecimientos a pares y a entidades que hayan dado apoyo financiero. c. En la segunda página deberán aparecer resúmenes del trabajo en español y en inglés de no más de 150 palabras cada uno. En estos resúmenes se indicarán en forma concisa los objetivos del trabajo, la metodología empleada y las principales conclusiones. Enseguida se indicarán las palabras claves del escrito y por lo menos dos números de la clasificación del Journal of Economic Literature (jel). d. Los títulos de las secciones deben aparecer en fuente Times New Roman 12, en negri­llas y a la izquierda del texto. Se numerarán en forma consecutiva con números romanos (i, ii, iii, iv, etc.). Si el escrito tiene más divisiones se debe emplear primero A, B, C, etc. y después 1, 2, 3, etc. En lo posible, deben limitarse a tres tipos (A, 1, a) las sub­divisiones del texto. e.Las ecuaciones, funciones y fórmulas matemáticas deben ir en líneas separadas del texto y listadas con números arábigos consecutivos. f. Las notas de pie de página deben usarse con poca frecuencia y solo para aclarar o ex­pandir alguna idea o concepto que no quepa en el texto. Los remitidos a los títulos listados en las referencias deben insertarse siempre en el texto y citarse con el apellido del autor o autores, seguido del año de publicación y de la página. Ejemplos: (López, 1990, p. 37); (Pérez y González, 1979, p. 234-35); (Acemoglu et. al., 2004, p. 89). g. Al final del texto deben incluirse las referencias, que es el listado de los libros y artículos consultados y/o citados para la elaboración del escrito. El listado debe hacerse en orden alfabético por apellidos de los autores 220 INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES (salvo en artículos periodísticos que no aparecen con autor, en cuyo caso se incluirá según la primera letra del título). Los títulos de libros, revistas y periódicos deben aparecer en cursivas y sin negrillas o comillas. Los títulos de artículos deben escribirse en letra ordinaria, entre comillas y sin negrillas. Las referencias del internet deben informar la fecha en que fueron consultadas. Ejemplos: Para referenciar un libro: Diamond, Jared (1998) Guns, Germs, and Steel. New York: Norton Para referenciar un artículo en revista: Fuchs, Victor (2001) «El futuro de la economía de la salud», Lecturas de economía, No. 55, julio-diciembre, pp. 9-30 Para referenciar un artículo periodístico: Hommes, Rudolf (2009) «La crisis de la diplomacia en la región andina», El Tiempo, agosto 14, p. 1-15 Para referenciar un escrito bajado del internet: Romero, Julio (2008) «Transmisión regional de la política monetaria en Colombia», Banco de la República, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No. 107, octubre, www.banrep.gov.co [consultado agosto 12 de 2009] h.Los cuadros, tablas, gráficos y mapas, si los hay, deberán presentarse en formato Excel en páginas independientes y en blanco y negro, indicándose en el cuerpo de este los sitios apropiados para su inserción. En todos los casos, se deberá emplear numeración consecutiva independiente (Cuadro 1, Cuadro 2, etc.; Gráfico 1, Gráfico 2, etc.) e indicar al pie la fuente de información. Los gráficos y mapas se presentarán confeccionados para su reproducción directa; se deberán enviar copias de los archivos de imágenes y tablas en sus formatos originales, para poder ser reeditados en caso necesario. 221 INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES Remisión y evaluación 4. Los trabajos para consideración del Comité Editorial deben ser remitidos a Haroldo Calvo Stevenson Director, Economía & Región Facultad de Economía y Negocios Universidad Tecnológica de Bolívar Manga, Calle del Bouquet, Cra. 21 No. 25-92 Cartagena, Colombia Correo electrónico: [email protected] 5. La presentación de un escrito implica que el autor, a. Declara que este no ha sido publicado previamente (salvo en formato de documento de trabajo o similares) y que no ha sido sometido simultáneamente a otra revista para su publicación. b.Acepta que, en caso de ser publicado su trabajo en Economía & Región, transferirá los derechos patrimoniales de autor a la revista. c. Conviene en que Economía & Región editará el texto para que su presentación y redacción se ciñan al presente Instructivo. d.Entiende que el envío y aceptación de un trabajo para ser evaluado no implica un compromiso de la revista de publicarlo y que las decisiones del Comité Editorial son inapelables. 6. Una vez recibido el escrito, el director de Economía & Región acusará recibo por correo electrónico e indicará el tiempo aproximado del proceso de evaluación, que no debe exceder de seis meses. 7. El Comité Editorial decidirá sobre su publicación con base en los conceptos de dos pares académicos anónimos. Estos árbitros serán profesionales familiarizados con el campo del escrito, quienes lo juzgarán atendiendo los siguientes criterios: a.Estructura b.Calidad expositiva y de argumentación c. Contribución al conocimiento 222 Economía & Región Revista de la Facultad de Economía y Negocios Universidad Tecnológica de Bolívar INFORMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN Valor de suscripción: 1 año $30.000 2 años $50.000 Incluye costos de envío Si está interesado en suscribirse a Economía & Región, por favor diligencie el formulario en línea que aparece en la siguiente dirección: http://publicaciones.unitecnologica.edu.co/index.php/revista-economia-region Una vez diligenciado el formulario, recibirá por correo electrónico la información para efectuar el pago correspondiente. Esta revista se terminó de imprimir en Javegraf, en el mes de junio de 2012, en Bogotá, Colombia. Determinantes de la mortalidad y la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años en Colombia Mauricio Rodríguez Gómez Development Economics: A Theoretical and Historical Perspective Davide Gualerzi Violencia física de pareja contra la mujer en Colombia Juan David Barón Determinantes de las exportaciones de manufacturas de Colombia a sus cinco principales socios comerciales, 1998-2009 Iader Giraldo Salazar Diferencias por sexo en el desempeño académico en Colombia: Un análisis regional Carolina Cárcamo Vergara y José Antonio Mola Ávila DOCUMENTO El Dique en el siglo xix: Del canal de Totten al ferrocarril Cartagena-Calamar José Vicente Mogollón Vélez publicaciones.unitecnologica.edu.co