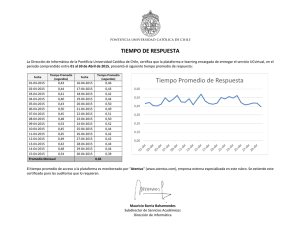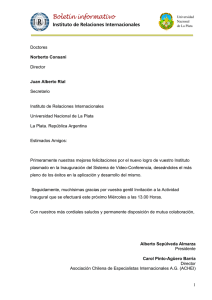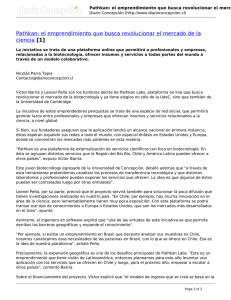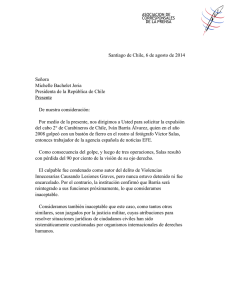EL BARRIDO* Autor: Camilo Ernesto Lozano-Rivera
Anuncio

EL BARRIDO* Autor: Camilo Ernesto Lozano-Rivera Galardón: Mención de honor en la categoría adultos Alguien me enseñó un día que el “suelo” es la superficie sobre la que nos apoyamos por definición. Que el “piso”, por su parte, es el mismo apoyo pero intervenido por la técnica. Tiempo después concluí que el suelo existe por el azar mientras que el piso, existe por el cálculo. Que el suelo es una representación de la naturaleza y el piso lo es de la cultura. Cada que tengo la sensación de mis zapatos grandes —que no es lo mismo que sentir la grandeza de mis zapatos— me debato entre dos posibilidades al pisar: el azar o el cálculo. La naturaleza o la cultura. Viví siempre en casa con piso. Y eso me enclasa (como diría el Marxismo). Lo que el Marxismo no sabe, es que yo tuve deseos. Entre otros, obtener la experiencia del suelo. Para ello tuve que salir de casa. Ir a otra parte. A otra parte. Me hice viajero con tal de tocar el suelo. Exhausto del piso. Siempre piso. (De hecho, algo muy importante en una construcción, lo veo ahora, es “echar piso”). Las casas se hacen progresivamente verticales a causa del piso echado, nunca del suelo, sino más bien en oposición al suelo mismo. Esto tengo que explicarlo. Pero es simple: echarle plancha a la casa para poder construir encima de ella. O sea un piso que no está en el suelo. Un piso que es al mismo tiempo el techo. El segundo piso y el tercero y el cuarto. Esto me deja concluir que el espacio vertical de los edificios no es otra cosa que piso sin suelo. Pero esto no es lo importante aquí. Don David, un hombre viejo y ajado, barría cada mañana uno de los parques del barrio el Jordán. Ese parque constituía un cuadrado de cien por cien metros que, a la larga, tenía un área de lo más deseable: más de mil metros cuadrados. La escoba con la que el aciago anciano barría día tras día, estaba construida con fibras vegetales, partes de una especie de planta a la que la gente de la región denominaba como “escoba”. Clasificar con base en el criterio del uso, es la forma de pragmatismo más primitiva. Es obvio que ninguna planta evolucionó para contribuir con la necesidad humana de recolectar los desechos y, en ese sentido, una escoba no puede ser lo mismo que un vegetal. No son la misma clase de cosas. Pero acá el razonamiento es otro: es la pura analogía. Porque siempre lo que aparece ante uno tiene que ser otro, por necesidad. Porque el ser no es lo mismo que la presencia: lo dijeron, cada uno por su cuenta, Heidegger, Gadamer y Sartre. La escoba de don David amontonaba hojas y hojas y hojas. Pero mientras el acto de acumular se llevaba a cabo, el transcurso de la vida cotidiana continuaba alrededor del barrido. Don David no barría únicamente residuos sólidos; don David barría también el tiempo, entendido como la contigüidad de los acontecimientos en el espacio. ¿Cuál espacio? El de su casa, la casa del lado, la casa del lado de la casa del lado, la casa del lado de la casa que está al lado de la casa del lado. Y así, indefinidamente. Porque la organización del espacio barrial —que es únicamente una entre muchas formas de asentamiento humano— es como un fractal. Pero eso es harina de otro costal. La fijación de don David con el piso llegaba a tal extremo que, un día, siendo tal vez las once de la mañana, se asomó a la puerta de mi casa. Como un antídoto optimista al calor, la puerta de mi casa permanecía abierta desde que el mediodía se anunciaba hasta que se iba diluyendo en la tarde. Don David acercó su cabeza al marco de la puerta y vio a mi madre, que tenía la frente poblada por gotitas transparentes. Ella movía de lado a lado una escoba envuelta en un saco de lana viejo. El objetivo de esos movimientos era lograr que el piso de la casa brillara. El piso, de color rojo y muy liso, recibía a diario el masaje de la lana. Don David observó la acción unos instantes y llamó la atención de mi madre haciéndole una pregunta: ¿cuántos metros de piso ha bajado de tanto brillarlo? No me impresionó tanto la reacción con que mi madre expresó parquedad, retirándose al patio trasero sin contestar la interpelación. Me inquietó que, siendo tan amplio el mundo y sus posibilidades; siendo mi madre una mujer joven en la que un hombre podría entrever atributos interesantes; estando cerca el mediodía y por ende disponible la experiencia de los olores dispersos por toda la casa desde las ollas sobre el fuego, don David solamente fuera capaz de pensar en y sobre el piso. Cada mañana con una periodicidad superada únicamente por la salida del sol, don David barría el perímetro del parque. Sus escobas se gastaban rápidamente, pero su voluntad de repararlas siempre se anteponía. Cuentan que don David comenzó barriendo únicamente el metraje del frente de su casa. Que con el tiempo su acción se fue extendiendo a los predios vecinos y que nadie lo consideró jamás una invasión. Todo lo contrario. Una especie de bienestar colectivo tenía lugar a medida que el área de las casas contiguas iba quedando cubierta por la acción higiénica del barrido. Y así, con la operación implacable del tiempo a su favor, don David continuaba hasta dar toda la vuelta al cuadrado de cien por cien metros. Algunos recuerdan que era tan usual saludar al anciano cada mañana al salir de casa, que prácticamente se borró la frontera entre el límite trazado por la puerta de salida y el parque; que era difícil para cada vecino pensar que la calle que don David barría, y él mismo, se encontraban afuera de la propia casa. Este parecido con la ubicuidad, contribuyó a que el anciano fuera revestido por la gente del barrio con el manto de lo sagrado: ¡Dios bendiga a don David! Decían. La diferencia entre el interior de cada casa que rodeaba el parque y la calle que el anciano barría, dejó en algún momento de ser definitiva. A causa de ello, cada habitante alrededor del área de influencia de don David sentía el alivio de estar casi dentro de casa cuando divisaba el parque desde lejos. Aunque fuera en una proyección imaginaria, a partir de la acción simple del anciano que barría las hojas caídas de los árboles, el parque comenzó a aglutinar la intimidad de lo doméstico pero duplicada: la experiencia de la casa afuera de la casa misma. La posibilidad de contemplar una realidad en la que el observador no puede involucrarse, llegó a la humanidad gracias al cine. Y con ello el concepto de espectador. Pero en los intersticios, gente como don David fungió como proyector de la realidad compartida. Por un lado porque no pensaba en ninguna clase de público, sino que más bien ejecutaba su acción como motivado por un sentido de vecindad. Y por otro lado, porque las plantas que usaba como escobas llegaron a encarnar el poder de eliminar divisiones y límites que se presumían inamovibles. Llegaron a ser un símbolo más poderoso, la evidencia palpitante de la primacía que la naturaleza detenta sobre la cultura. Pero no había antropólogos cerca para presenciarlo. Don David murió por causas ajenas a su voluntad, como ocurre en la mayoría de los casos. Durante un largo tiempo, los palos de sus escobas estuvieron colgados de puntillas clavadas en la pared trasera de la casa que alguna vez habitó. Sus nietos los usaron como caballos de batalla en repetidas ocasiones, revitalizándolos. Sin embargo, las hojas de las escobas vegetales se secaron como penachos insignificantes en los extremos y, como don David, se encontraron con la sorpresa de que el olvido no es un abismo, sino una aspiradora. *Al texto se le modificó el formato y se le corrigieron errores de digitación, lo demás permanece igual a como fue enviado por el autor para participar en el concurso.