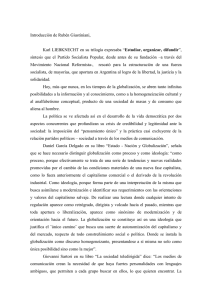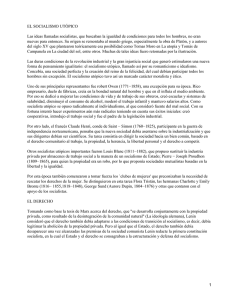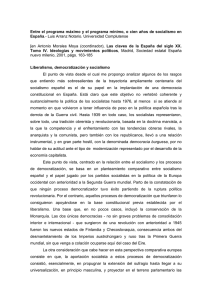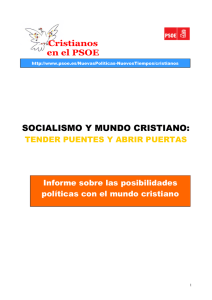Los socialistas, el socialismo y Ortega Enrique Múgica Herzog
Anuncio

Enrique Múgica Herzog Los socialistas, el socialismo y Ortega El PSOE, aun cuando se fundara en 1879 y celebrara su primer congreso en 1886, tuvo un primer período de lenta andadura, no sólo porque sus dirigentes preferían la pedagogía concienciadora al verbalismo alienador y porque los republicanos —que intentaban zaherir a Iglesias llamándole Pablo Ermitas o Pablo Capillas— atraían a sectores populares mediante un anticlericalismo burdo, con el que querían contrarrestar la incontenible presión eclesial, sino también porque en las condiciones de vida de un país predominantemente agrario, cundido por la pobreza, el anarquismo fascinaba a extensas capas proletarias con sus apocalípticas proclamas. Aquel incipiente Partido Socialista, de austera ética —tan necesaria en un ambiente en el que constituían hábitos la complacencia permisiva, la corruptela mediocre y el costumbrismo tópico—, trasplantaba su talante moral al quehacer intelectual, de forma que éste pecaba de dureza conceptual sin abrirse a la fecunda complejidad que una metodología idónea requiere. Cuando aquí hablo de metodología idónea a fines del pasado siglo, no me refiero a una peripecia intelectual socialista al margen del marxismo —lo que, en cambio, hoy sí es posible y hasta a veces adecuado—, sino a su interior mismo, pero captando los diversos veneros que el genio de Marx alentó. Y a estas latitudes nos llegó, principalmente, el imperturbable de Kautsky, a través de la versión francesa de Jules Guesde, caracterizada ésta por la sequedad, aridez y la aplicación de una igual medida a diversas situaciones. En el camino se quedó, sin traspasar los Pirineos, la más rica implantación teórica de Jean Jaurés. Sin embargo, cuando la vigorosa irrupción obrera impresionaba a los intelectuales, como en Vizcaya en el momento de la gran huelga de 1890, algunos se inclinaron al socialismo, cual sucedió con Unamuno, que, afiliado a la Agrupación Socialista de Bilbao, colaboró regularmente en su órgano La Lucha de Clases. Pero esta actitud unamuniana fue transitoria, y la carencia de tensión intelectual en el período del lento crecimiento sesgó vocaciones. Cuenta y Razón, n.° 11 Mayo-Jimio 1983 Mas cuando Ortega y Gasset, a su regreso de Alemania, inicia su peri-plo reformista, el Partido Socialista está cobrando una nueva fisonomía. Se va saliendo del aislamiento, se traban lazos con los republicanos que han abandonado truculencias semánticas, y la campaña por el «Maura no» coadyuvará a ensamblar el esfuerzo regeneracionista con los ímpetus populares. Un símbolo de la nueva etapa socialista lo representa la inauguración, el 28 de noviembre de 1908, de la Casa del Pueblo de Madrid. Un vasto edificio, ubicado entre las calles Gravina, Góngora y Piamon-te, abrigará, hasta 1939, las actividades societarias. La amplia tarea de formación de la clase trabajadora que el socialismo se propone en el camino hacia «una sociedad de hombres libres, iguales, honrados e inteligentes», tal y como aspira su declaración de principios, en la que un sano relente utópico no empece la práctica cotidiana, encontrará fundamento y fecundidad en el amplio inmueble. Pero también se mostrará talante tolerante y abierto al abrir sus puertas a hombres de ideas distintas, pero de sensibilidades parejas en torno a la visión de una España mejor. Es allí donde Ortega, el 2 de diciembre de 1909, pronunciaría su segundo discurso político. Mes y medio después dictará su primera conferencia en el Ateneo madrileño. Partiendo de que «socialismo y humanidad son dos voces sinónimas, son dos gritos varios para una misma y suprema idea», toca el ánimo de sus oyentes al manifestar en qué consiste esa idea: «Para mí, socialismo es cultura. Y cultura es cultivo, construcción. Y cultivo, construcción, son paz. El socialismo es el conductor de la gran paz sobre toda la tierra.» Expresando que la convicción religiosa constituye el último apoyo de la organización social estamental mientras los hombres sentían la presencia divina en su vida, cuando surge la burguesía como clase dominante y, al mismo tiempo, el proletariado, fue ganando terreno la convicción por razones, no por sentimientos: la convicción científica, la cultura. En ese sentido, Ortega decía: «Hombre no es el que come mejor, hombre es el que piensa y se comporta con rígida moralidad. El comer, el vestir, todo lo económico, no es más que un medio para la cultura. La cultura se va imponiendo: es el poder espiritual moderno. Gracias a que las gentes, educadas por la ciencia, se han convencido de que es un deber hacer participar a todos los hombres en la cultura, han apoyado directa o indirectamente a los partidos socialistas.» Mas si la tarea de estas organizaciones a escala internacional es la de imponer la cultura, que para Ortega es sinónimo de seriedad científica y justicia social, en España, donde, desde el desastre de 1898, los logros de la Europa liberal industrial configuran un amplio ejemplo a seguir desde nuestra peculiar etopeya, además, «el Partido Socialista tiene que ser el partido europeizador de España». Para el insigne profesor de metafísica y las mentes liberales que le rodeaban, dichas palabras eran elogio cumplido. Mas el encuentro de Ortega y el socialismo fue también coyuntural. Sin embargo, muy pronto iban a surgir otros hombres que, si bien compartían la sensibilidad orteguiana en lo que tenía de específico desdén hacia la mediocridad dominante en la España oficial, se proponían encaminar sus ideas por la senda que el socialismo iba ensanchando. Son los que nacen al fecundo patriotismo y a la tarea intelectual en el seno de la Institución Libre de Enseñanza, desde la humanísima incitación de Giner de los Ríos, o quienes, residiendo accidentalmente en otras naciones, comparando existencias propias y foráneas, contemplan asimismo al socialismo como culminación de la reflexión rege-neracionista. Se trata de Julián Besteiro, Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa y Juan Negrín, los cuales, formando parte ya del socialismo moderno, expresaron la apertura orgánica del mismo al mundo intelectual, intentando vincular anhelos redentores a rigurosa búsqueda conceptual. Mas, lamentablemente, en esos momentos, aquel encuentro coyuntural, que debiera haberse trocado —desde perspectivas complementarias— en permanente, cede al encontronazo suscitado por un marxismo de catcquesis que se manifiesta a través de unos artículos de Araquistáin, publicados en 1934 en la revista Leviatán, de cuya mordacidad extremosa supo regresar su autor hacia más cuajados análisis. Y es que entonces «el liberalismo es pecado» no constituía solamente el pregonar integrista del canónico Salva y Salvany para impregnar las mentes adocenadas de los cachorros de la derecha, sino un talante, bastante extendido, entre predecesores de quien esto escribe. Posteriormente sobrevino el gran trauma de la guerra civil, con las consecuencias en el ámbito intelectual de sobra conocidas. Luego, cuando en los años cincuenta la parte de la juventud universitaria más incentivada por el afán de cambio inicia una nueva singladura, el referente orteguiano —sobre todo en ocasión de su fallecimiento— se transforma en signo de discrepancia frente al Régimen, aunque su obra fuera visualizada como académica por una nueva generación que, a la búsqueda de certidumbres contrarias a la pacata morosidad imperante, marginaba la duda como contraria a las exigencias éticas que se autoimpuso. Desde entonces han transcurrido años, o, lo que viene a ser lo mismo, han intervenido sucesivas aproximaciones a una realidad que, a fuer de ser compleja, se hace cada vez más irreductible a esquematismos previos, y que, por lo tanto, recaba ser tratada con generosidad y comprensión, con talante liberal, en suma. Por eso los socialistas coadyuvamos también al homenaje a Ortega en su centenario, porque, a la postre, lo que queda no son encuentros ni encontronazos, sino ser y obra, genio y figura, un magisterio en hechos y dichos para estimularnos a reflexionar con serenidad y a vivir en responsable libertad. E. M. H.* Secretario Federal del Área de Estudios y Programas del PSOE.