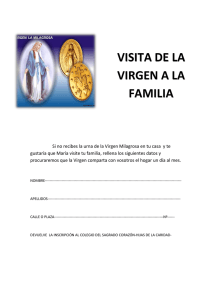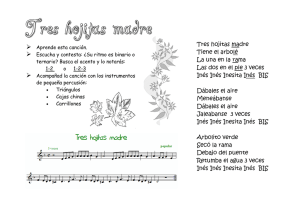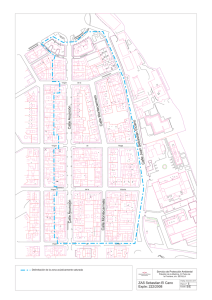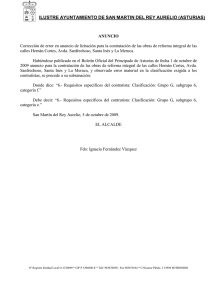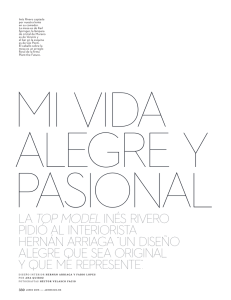La locura del perdón - San Vicente de la Barquera
Anuncio

II Edición del Certamen de Relato Corto de San Vicente de la Barquera “Entre la tierra y el mar” Corría el año del Señor de mil cuatrocientos setenta y siete, cuando el corregidor Hurtado se hallaba en San Vicente dispuesto a impartir justicia por los sucesos allí acaecidos hacía casi veinte años. Más de doscientas denuncias, que nunca habían sido juzgadas por el concejo de la villa, se apilaban sobre su mesa. Los amarillentos papeles, olvidados tanto tiempo en los cajones, recogían entre sus líneas los días de lucha encarnizada que se vivieron en las calles de aquel pueblo. Cuando inició las investigaciones no sospechó el corregidor que éstas chocarían una y otra vez contra el muro del silencio. Extrañamente ni siquiera los vecinos con secuelas por aquellos cruentos combates parecían querer recordar. Se excusaban diciendo haberlo olvidado o temer remover rencillas del pasado por si quedara algún rescoldo en aquel fuego. Pensaba Hurtado que las terribles reminiscencias de la pelea entre vecinos, unido al buen corazón de aquellas gentes, había sido suficiente para enterrar el dolor por lo sucedido y mirar el futuro sin rencor. Sin embargo algunas veces presentía que había algo más; algo extraordinario que quizá se escondía entre aquellas hojas que releía con ahínco y que nadie en la villa parecía querer revelarle. El corregidor creía saber cómo había saltado la chispa que llevó al pueblo entero a una batalla campal entre sus calles. Le habían contado que una vieja inquina entre dos hombres por las lindes de unas propiedades había bastado para encender el fuego. Eso no le pareció extraño pues muchas veces los conflictos surgían así; el más mínimo desplante daba paso a la desmedida cólera y los ecos de las luchas se extendían más rápido que las llamas en un día de viento. Lo curioso de este caso era que, según reflejaban aquellos papeles, la paz había llegado como la lucha; por sorpresa y de golpe. Cuando los alguaciles reales venidos de Santander alcanzaron San Vicente la hallaron ya en calma. Sus testimonios, recogidos en aquellos pliegos, decían que las gentes de la villa andaban por las calles con sus heridas vendadas pero en armonía. No había odio ni rencor en sus miradas y nadie había interpuesto pleito una vez finalizada la lucha. Todas las denuncias estaban fechadas en los días de reyertas pero, una vez las disputas y revueltas cesaron, ningún habitante de la villa había presentado pedimento, aunque sus heridas o su pérdida de bienes fueran considerables. No sospechaba el corregidor que sólo había un habitante en todo San Vicente que sabía toda la verdad, pero el secreto de confesión le impedía revelársela. Esa -1- persona no era otra que fray Juan de Trecha, fraile franciscano que había llegado a la villa hacía bastantes lustros. El Sumo Pontífice le había concedido permiso para morar, junto a otros franciscanos, en las tierras y huertas de la ermita de la Barquera, un pequeño templo que los barquereños habían construido para guardar a su Virgen; la Barquera. Había la imagen de esta Virgen alcanzado en tiempos de moros las playas de la villa sobre una barca sin velas ni remos. Por este motivo los aldeanos la bautizaron como Virgen de la Barquera y construyeron la ermita en su honor, para que la acogiera y la guareciera. Era venerada en el pueblo, pues siempre había protegido a los hombres de la villa, sobre todo a los marineros y pescadores, dándoles vientos favorables y librándoles de temporales. Unos años después de instalarse en las tierras de la pequeña iglesia, toda la congregación, con fray Juan de Trecha como superior, se trasladó a vivir al convento de San Luis, construido por donaciones de los vecinos en las afueras de la villa. En aquellos días de traslado, desde la ermita al nuevo convento, fray Juan se encontraba intranquilo y temeroso pues observaba, con desesperación, como la semilla del rencor iba creciendo en el corazón de los barquereños. El gobierno de regimientos que había instaurado en San Vicente en aquellos tiempos frustraba los intereses de muchos de los vecinos, creando grandes desigualdades y tremendas disputas por alcanzar puestos de mando. En un pasado remoto, los setenta hombres más trabajadores y honestos de la cofradía de mareantes de San Vicente se acercaban a la Iglesia de Santa María y, frente a sus muros, voceaban los nombres de aquéllos que querían que rigieran la villa durante el año siguiente. A esta cofradía pertenecían todos los que por un motivo u otro dependían de la mar para vivir; desde los que arriesgaban la vida pescando en mares lejanos hasta los que simplemente formaban parte de la tripulación de los navíos que comerciaban con trigo y telas. Pero el rey Juan acabó con este modo de elección e instauró los regimientos como gesto de agradecimiento hacia los linajes urbanos que le habían ayudado frente a la nobleza castellana. Ennobleció a estos linajes, dándoles la condición de hidalgos y dejando siempre en sus manos el gobierno de sus villas. Los Corro, Vallines, Bravo, Carranceja o Herrera eran las familias que habían sido distinguidas con estos honores y que no necesitaban ya de los pecheros, hombres buenos pertenecientes a la Hermandad de las Marismas, para gobernar. Los mareantes -2- habían perdido el derecho a elegir a su gobierno y, lo más importante, a ser electos. Ya no podían optar a formar parte del concejo para opinar y participar en decisiones tan vitales para ellos como el tráfico fluvial y marítimo, los pechos o las rentas de tierras. Así la llegada de los regimientos sembró la semilla de la desigualdad y ésta había dado sus frutos conduciendo a las villas marineras a una situación cada día más insostenible. En San Vicente todos estaban descontentos. Los cofrades de la Hermandad luchaban por tener representación en el concejo como antaño, para defender los intereses de los mareantes, y los linajes peleaban entre ellos por acaparar los cargos. Fray Juan, testigo mudo de esta situación, temía que en cualquier momento pudiera estallar la tensión acumulada; como así ocurrió. Hombres apuñalados, atravesados con lanzas e incluso arpones en el Corro de Arriba y en el Corro de Abajo, incendios en el Arrabal y en el barrio de la Rivera fueron el resultado en San Vicente de la simiente que los regimientos habían esparcido. Pero todo aquel rencor había quedado ya olvidado en la villa; enterrado en el pasado. Sin embargo ahora Hurtado, corregidor nombrado por sus majestades Isabel y Fernando, investigaba aquel lejano asunto con la intención de administrar justicia pasados ya muchos años, creyendo erróneamente que los regidores no habían querido hacerlo. Al subir al trono Isabel y Fernando habían terminado con los regimientos, pues se había demostrado sobradamente que no eran un buen método de gobierno. Así que mientras decidían cómo gestionar en un futuro las villas, enviaron a éstas corregidores en representación de la Corona para que asumieran todos los poderes, quitando a los concejos su autoridad tanto en asuntos de impuestos como jurídicos. Por eso Hurtado, después de tomar posesión de su cargo había decidido impartir justicia en temas atrasados y cuando aquel asunto, en el que vio con sorpresa que estaba involucrado todo el pueblo, cayó en sus manos, decidió darle prioridad. Pero pasados un par de meses recibió una carta de la misma Isabel ordenándole que cesara en su investigación. Los vecinos de la villa habían escrito a su majestad para solicitarle que enterrara el asunto, pues todos se habían perdonado ya por aquellos sucesos y no venía al caso removerlos. No se le pasaba a Hurtado por la cabeza desobedecer a la reina pero, mientras seguía desempeñando su papel de corregidor en San Vicente, de vez en cuando la -3- curiosidad por esa investigación inconclusa le hacía preguntarse cómo había recuperado milagrosamente la paz aquella villa cuando el odio y las rencillas habían hecho presa en ella. Visitaba a menudo Hurtado el convento de San Luis y sacaba a relucir el tema ante fray Juan, sin siquiera sospechar que éste conocía todos los secretos de la chispa que encendió aquella lucha y del aire que apagó aquel fuego. Pero a nadie podía contarlo. Lo que sus feligreses le contaban a Dios a través de su persona él no podía revelarlo y, sin esas confesiones, era complicado que alguien pudiera comprender que el amor de una doncella desencadenara la furia y el Amor de una Virgen lo pusiera fin con una locura aún mayor. El origen del conflicto comenzó de la forma más tonta. En aquellos tiempos de regimientos en que San Vicente era un hervidero a punto de reventar, vino a hospedarse a la villa un sacerdote que nada sabía de las tensiones que allí se respiraban. Se dirigía en peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago y decidió descansar unos días en el convento de San Luis. Pronto se supo en San Vicente de la presencia del religioso, pues la noticia de la llegada de cualquier extranjero corría como la pólvora entre las ochocientas almas que poblaban la villa. Al segundo día de estar alojado en el convento, cuando aquel sacerdote se hallaba sólo en compañía de los frailes más ancianos, se acercaron dos jóvenes en su busca. Eran Inés González de Corro, hija de Don Andrés, hidalgo notorio del linaje de los Corro, y Hernán Ruiz Román, joven cofrade de la Hermandad de mareantes e hijo del muy honrado y rico pechero Pedro Ruiz Román, que ostentaba desde hacía poco el cargo de mayordomo de la cofradía. Venían en busca de la bendición de un sacerdote que les convirtiera en marido y mujer a los ojos de Dios. Sabían que ningún fraile o sacerdote de la villa les daría la bendición a espaldas de la familia Corro y que ésta jamás permitiría que Inés se casara con un pechero. Por muy rica que fuera la familia de Hernán su condición rebajaría la hidalguía del linaje Corro. Además Inés era la prometida de Ruy Gutiérrez de Vallines, perteneciente a otro de los linajes principales de la villa. Era Ruy un joven apuesto, pero tan ambicioso que su corazón se movía sólo en función del oro y la plata que pudiera reportarle. Hasta cuando rezaba era para pedir más riquezas. Sabía Inés que los sentimientos de amor del joven eran fingidos y que ella -4- únicamente suponía una dote y una manera de unir dos poderosos linajes para aumentar su influencia en la villa; y por este motivo su sola presencia le producía repulsión. Pero su padre concedió su mano a Ruy en contra de su voluntad. Ya estaba Inés prometida cuando puso sus ojos en ella Hernán, que hasta entonces apenas la conocía pues había estado centrado en los negocios de mercancías que su familia poseía. Arrendaban barcos a los linajes y con ellos mercadeaban trigo y telas desde Castilla hasta Flandes. Participaba Hernán de todas las transacciones y por ello paseaba poco por la zona alta de San Vicente. Él se movía por el puerto, por la Rivera, donde su familia vivía, y por los arrabales y pueblos colindantes. Pero un día fue enviado por su padre a casa de los González Corro para cerrar el arrendamiento de una nao. Allí vio a Inés y se enamoró de ella de inmediato. La conocía de su niñez, cuando jugaban entre las estrechas callejuelas del Corro de Arriba los días de mercado o los domingos, pero hacía tiempo que no la veía. Había cambiado mucho y a Hernán le pareció la mujer más bella que nunca hubiera contemplado. Averiguó sobre ella y pronto supo que Inés estaba prometida a Ruy Gutiérrez de Vallines; pero nada puede poner límites al ardor de un muchacho. Por medio de la doncella de Inés, María del Castillo, que era familia lejana de Hernán comenzaron los boletos de los enamorados a circular del Corro de Arriba al puerto cada día. Nadie sospechaba de estos amores, excepto fray Juan de Trecha, confesor de Inés, que se había negado a casarla con Hernán sin antes hablar con sus padres. Por eso los jóvenes buscaron a aquel sacerdote, que ignorante de la situación les dio su bendición, haciendo que Dios uniera lo que el hombre no ha de separar. Esperaron Inés y Hernán la vuelta de los franciscanos al convento desde las huertas de la Barquera que todavía cultivaban a diario y, allí, participaron a fray Juan de su nueva condición de esposos. El hombre se echó las manos a la cabeza, pero como nada se podía hacer ya, pues los lazos de Dios no podían romperse, pidió a los jóvenes que volvieran a sus respectivos hogares con la promesa de que al día siguiente él mismo les acompañaría a casa de los González Corro para intentar apaciguar la más que probable ira del padre de Inés. Así lo hicieron y como fray Juan vaticinó, tras los muros de aquella imponente casa de piedra del linaje de los Corro, blasonada recientemente sobre el dintel, las -5- voces, los gritos y las amenazas se escucharon a través de las ventanas durante un largo rato. El furibundo padre de Inés primero quiso matar a Hernán, que aunque valiente y armado no quiso responder a la provocación de su suegro. Después decidió expulsar a su hija de casa y repudiarla, no dejando que volviera a poner los pies en aquella morada cuyo honor y nobleza había mancillado. Pero poco a poco las pacificadoras palabras de su esposa y de fray Juan, que medió con acierto en aquel embrollo en el que se había visto involucrado, consiguieron que Don Andrés González de Corro fuera recuperando la calma y el sosiego. Cuando el sol estaba en todo lo alto había aceptado de mala gana aquel enlace, pues nada podía hacerse ya por cambiar el pasado en asuntos de Dios. La cordura le aconsejó que no perdiera a su única hija y que admitiera como yerno a Hernán, que aunque pechero no había que olvidar que era rico. Así que sólo le restaba lo más difícil; comunicar a los Gutiérrez de Vallines que su hija Inés rompía su compromiso con Ruy, pues se había casado en secreto con Hernán Ruiz Román. Si las voces en casa de los González Corro se habían escuchado en todas las callejas cercanas, las que salieron por las troneras y ventanales de la casa de los Gutiérrez de Vallines retumbaron en todo el Corro de Arriba: —Esto ha de costaros caro a vos y a vuestra familia. Fue la advertencia que escuchó Don Andrés a sus espaldas de boca de un iracundo Ruy que se hallaba apostado entre las jambas de la puerta principal de su casa. Ruy no perdió el tiempo en comenzar a cumplir sus amenazas. Altivo y arrogante como era, esta noticia había supuesto un duro golpe que no pensaba dejar pasar por alto. Inés había preferido casarse con un simple pechero que con él, hombre de alto linaje y distinción. Por una vez el dinero había pasado a segundo plano, pues lo que realmente enfurecía a Ruy no eran los maravedíes que había dejado de ingresar con tan ventajoso enlace, sino el rechazo de Inés. Él no la amaba, pero que hubiera preferido a otro le hacía arder en deseos de atravesarlos a ambos con el filo de su espada. La afrenta era mucha y la sangre del despechado joven hervía en sus venas. Todo su ser clamaba venganza. Pero no consideraba decoroso y propio de un caballero rebajarse en ir en busca de un pechero para ajustarle cuentas por haberle robado su prometida. Aquello podía provocar incluso la mofa de muchos vecinos. Prefería no mostrar su herido orgullo en público, así que decidió actuar como las serpientes que pican el pie del despistado labrador escondidas entre los matojos. Con la sagacidad que la esperanza del -6- desquite había despertado en él, trazó un plan para que fueran otros los que levantaran la espada no sólo contra Inés y Hernán, sino contra todos los miembros de ambas familias. Aquella tarde se dirigió Ruy a la taberna para comenzar a sembrar la cizaña entre los vecinos de la villa, cosa que no le resultó muy complicada debido a que el pueblo era ya un polvorín de intrigas e intereses que sólo necesitaba que alguien le acercara un antorcha; y Ruy lo hizo con mucho gusto. Con insidiosas conversaciones, comenzó a extender entre los miembros de otros linajes la idea de que los González de Corro se habían aliado con Pedro Ruiz Román, padre de Hernán, para hacerse con el control de la Hermandad de las Marismas y del concejo de la villa y repartirse de este modo todos los beneficios. Ruy hacía cábalas, saltando de mesa en mesa de la taberna, de cómo había sido el pacto entre ambas familias: —Seguramente Don Andrés de Corro habrá prometido a Pedro Ruiz Román mediar con la Corona para que sean ennoblecidos y, a cambio, Pedro será la voz de los Corro y les dará poder dentro de la Hermandad de mareantes, pues no olvidemos que acaba de ser nombrado mayordomo. Los Ruiz Román obtendrán la hidalguía y los Corro controlar las demandas de los cofrades sobre el pago de pechos y la administración de justicia. La boda de Inés de Corro y Hernán Ruiz es sin duda un trato que sólo les beneficia a ellos. Los amigos de los González de Corro y los mareantes que creían en la rectitud y la honradez de Pedro Ruiz, que jamás había traicionado los intereses de la Hermandad en su propio beneficio, se enzarzaron en una discusión con los que sí que veían en esta unión un peligro para sus rentas. Ruy siguió echando leña al fuego y, poco a poco, la discusión fue subiendo de tono hasta que uno de los presentes, al calor del vino, desenvainó su puñal y ya no hubo tregua. Las luchas comenzaron en la parte alta, pero pronto se extendieron por toda la villa, llegando incluso a los arrabales. En el convento de San Luis escucharon los ecos de las espadas y las lanzas, los gritos y la algarabía que producía una muchedumbre enfurecida y fray Juan supo que el momento que tanto había temido acababa de producirse. Traspasó la tapia del convento y desde allí vio, ardiendo sobre las aguas del puerto, unos cuantos barcos. La situación de tensión por el poder había estallado en San -7- Vicente, pero fray Juan no sospechaba ni por lo más remoto que el motivo había sido la boda de Inés con Hernán. Su ignorancia se mantuvo poco tiempo, pues dos mujeres se acercaban presurosas al convento para narrarle lo sucedido. Eran Inés y su doncella y amiga María del Castillo. Inés puso al corriente de todo a fray Juan y le rogó que, como director espiritual de muchos de los habitantes de San Vicente, fuese a la villa para intentar poner cordura en aquella folía de la que se sentía responsable. —Bien sabéis vos que no hay ningún interés en mi matrimonio ni por parte de Hernán ni de mi padre. Vos sois testigo de que mi padre incluso estuvo a punto de repudiarme como hija. Id a la villa y contad esto; a vos os creerán. —¿Pero cómo pudieron pensar que vuestra unión fuera un movimiento para hacerse con el poder absoluto de San Vicente? —preguntó fray Juan desconcertado. —Ruy Gutiérrez de Vallines estuvo en la taberna levantando estas calumnias y calentado la cabeza de todos los que odian a mi padre y envidian las riquezas de la familia de mi esposo —contestó Inés. —Estando las cosas en la villa tan revueltas como lo estaban últimamente no lo ha tenido difícil Ruy para armar semejante enredo —repuso el fraile. —Padre, hay heridos en las calles. Es horrible. Nunca se vio cosa igual en mi amada villa. Hombres armados con espadas y lanzas luchan con odio y furor en su mirada. Tenéis que detenerlo. —Por lo pronto enviaré un fraile con premura a Santander para que manden de allí alguaciles lo antes posible. Luego me acercaré al pueblo a ver si me escuchan, pero dudo que lo hagan. Inés, cuando la furia contenida se desata y saca lo peor del hombre, sólo Dios o la Virgen puede detenerla –dijo el religioso con preocupación. —Os pido también un favor, que convenzáis a mi esposo para que se refugie tras los muros de vuestro convento. Temo que Ruy entre tanto alboroto haya pagado a algún indigente, de esos que andan tirados y borrachos en las calles, para que le dé muerte a traición. —Así lo haré, pero quedaos aquí mientras tanto, pues regresar a la villa en estos momentos no se me antoja seguro para unas damas. Fray Juan se desplazó a San Vicente y aunque consiguió calmar los ánimos en algunos vecinos de buen corazón, no fue capaz de poner fin a las disputas. Cuando la -8- luz del alba asomó en el horizonte dejó un panorama desolador: barcas y almacenes arrasados por las llamas, heridos por los suelos que se arrastraban hasta sus hogares y un olor a odio que envolvía cada rincón. Resonaban de vez en cuando todavía los ecos de choques de espadas, rastrillos y azadones y, también, los gritos y las amenazas proferidos desde las ventanas y tuvo por cierto el franciscano que la oscuridad traería de nuevo la lucha a la villa. Pero creía que la contienda sería peor que la que ahora finalizaba, porque ya se habría olvidado el motivo inicial que desencadenó la pendencia. La próxima noche los barquereños saldrían a las calles buscando justicia por lo acaecido la noche anterior. Al que le habían quemado una tinaza iría con una antorcha al hogar del que creía responsable, al que le habían herido en una pierna, buscaría con ahínco entre las calles, lanza o azadón en mano, a su agresor. Ya la chispa que desencadenó la riña no importaba, la venganza personal la alimentaba y era ésta una espiral que sólo los alguaciles venidos de Santander podrían poner fin, pues los de la villa estaban dándose de palos como todo hijo de vecino. Buscó fray Juan a Hernán y a su padre y los halló escondidos en casa de unos amigos, pues habían querido lincharlos una veintena de vecinos desbocados. Pero no iban a ocultarse más. Ellos no habían hecho nada malo y pensaban dar la cara ante todo el pueblo. De hecho se estaban preparando para subir al concejo, que se iba a reunir urgentemente, y a la taberna. Irían donde fuera necesario para proclamar a gritos su inocencia y frenar aquella barbaridad. Por ello Hernán no quiso acompañar a fray Juan a ocultarse tras los muros del convento y éste regresó solo, sabiendo que aquella paz que el día había traído era como la calma que muestra el mar antes de una gran tempestad y que el retorno de la oscuridad teñiría las calles de sangre nuevamente. Cuando llegó al convento el sol estaba ya comenzando su caída. Inés lloró con desconsuelo al ver que Hernán no le acompañaba y casi se desmaya cuando supo que estaba en la parte alta, intentado aplacar los ánimos a pecho descubierto. Así que decidió, según palabras del propio fray Juan, ir a pedir ayuda al único habitante de la villa que podía hacer algo; la Virgen de la Barquera. Acompañada de María se encaminó a la ermita y allí de rodillas rogó con desesperación a su amada Virgen. -9- Les sorprendió la noche rezando y pronto escucharon de nuevo el inconfundible estruendo de la batalla y supieron que fray Juan estaba en lo cierto. La reunión del concejo, aunque ellas lo desconocían, había acabado como el rosario de la aurora y el asunto, lejos de mejorar, había empeorado con más amenazas e injurias que llenaron de rencor los inflamados corazones de la mayoría de los habitantes de la villa. El ruido de la reyerta hizo que pensara en Hernán y comenzara a implorar en alto a su Virgen a lágrima viva: —Señora, Madre de Dios, no os pido sólo por los míos, sino por todas las gentes de esta villa en la que Vos elegisteis morar. Sabéis de su buen corazón, pero las riquezas mundanas que el demonio nos muestra para tentarnos han desviado a muchos del recto camino que Dios nos marca. Vos, que todo lo podéis, interceded por nosotros y parad esta locura que se ha desatado. Sois, Mi Señora, la única esperanza de estos vuestros hijos de San Vicente. Cuando Inés levantó hacia la Virgen su vista le sucedió algo extraño. Le pareció escuchar la voz de una mujer que le decía: “Aquellos que comenzaron la lucha son los que deben cesarla. Si ellos no vienen a mí yo iré a su casa. Inés González de Corro, toma mi imagen y llévala a casa de Ruy Gutiérrez de Vallines” Cuando la voz cesó Inés desconcertada miró a María que estaba junto a ella y preguntó: —¿Oíste eso? —Sí, ya comenzó la lucha de nuevo. —No, no me refiero a la reyerta, sino a esa mujer que hablaba —repuso Inés. —No escuché hablar a nadie —dijo María mirando a Inés con cara de extrañeza. Inés no sabía si realmente le había hablado la Virgen o si ella se lo había imaginado, pero no pensaba contárselo a nadie por si la tomaban por loca. Bueno, quizá a fray Juan bajo secreto de confesión; pero a nadie más. Confundida por lo que acababa de suceder dudaba si hacer caso de esa voz que había escuchado, pues no sabía si era real o imaginaria. Pero ¿qué tenía que perder? Se acercó a la talla de la Virgen y la cogió entre sus brazos ante los espantados ojos de María: —¿Qué haces? —preguntó ésta. —Llevar a Nuestra Señora a casa de Ruy. -10- María creyó que Inés había perdido el juicio, cosa que no le pareció extraña teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo y el temor que invadía a Inés de quedarse viuda casi al día siguiente de la boda. Por este motivo, pensando en su amiga, decidió no enfrentarse a ella sino seguirla y acompañarla para evitar males mayores, protegiendo la imagen de la Virgen que tanto amor tenían los barquereños. Inés cubrió con su manto a la Barquera y poco a poco se fue acercando a la villa. Subió las empinadas cuestas que conducían al barrio alto y allí se detuvo justo frente a la casa de los Gutiérrez de Vallines, sita al lado de la fortaleza. Tocó a la gran puerta de madera y alguien miró desde la tronera. Era uno de los sirvientes que tenía orden de no permitir flaquear el dintel de aquella casa a nadie más que los familiares y criados. Inés que le conocía bien logró convencerle a través de la ventana de que venían solas, para hablar a su señor Don Ruy y acabar con aquella locura. El criado descorrió al fin los cerrojos y entornó la puerta el tiempo justo para dejar pasar a ambas damas. —Esta noche toda precaución es poca —dijo—. Mi señor se encuentra fuera, pueden esperarle en la sala. Encendió una vela, les condujo a la estancia y posando la palmatoria en una pequeña mesa se retiró. Cuando el criado despareció Inés sacó la Virgen de debajo de su capa y la colocó en la mesa, junto a la vela, diciendo con amargura: —No se encuentra en casa. Estará buscando a Hernán para matarlo. Es tan ruin este hombre. —Algo bueno ha de tener —le defendió María. —Su prestancia, pero toda la hermosura de su porte no es capaz de esconder los repugnantes sentimientos que guarda en su corazón. —Yo no creo que sea tan malo como dices. —Que sabrás tú —repuso de malos modos Inés. Pero ¿por qué María defendía a aquel hombre que quería acabar con su esposo y con ella, que eran sus amigos? Ignoraba Inés, pues al estar prometida a Ruy nunca María osó contárselo, que en las numerosas visitas que Ruy había realizado a casa de la familia de Inés, María se había enamorado de ese hombre. Además de la bizarría de la que hacía gala, siempre había mostrado hacia ella unas galanterías y buen trato al que no estaba acostumbrada. -11- Ella se sentía señora y no criada cuando Ruy se dirigía a su persona con tanto decoro y consideración. Decían que aquel hombre despreciaba a los de más bajo linaje, pero a ella no se lo parecía; y aquello había ido ganando su corazón. Nadie sabía de estos sentimientos que albergaba su pecho y tal cual pintaban las cosas no era momento de confesárselos a Inés. Así que desvió la conversación y preguntó al ver a Inés más sosegada: —¿Por qué has traído a esta casa a escondidas a la Virgen? ¿Acaso quieres acusar a Ruy de su robo ante el pueblo? Dudaba Inés qué responder a su amiga. No creía acertado contarle que le pareció que la Virgen se lo había pedido, pues la podía tomar por perturbada. Pero tampoco quería que creyera que su intención era incriminar a Ruy en un robo. Pensó un momento qué contestar pero tuvo la fortuna de que unos fuertes golpes en la puerta le permitieron escabullirse de responder a tan difícil cuestión. Era Ruy que pedía a voces que le dejaran paso rápidamente pues le perseguían para matarle. El criado abrió con toda la premura que le fue posible y Ruy entró rápidamente, como un relámpago ilumina el cielo en una tormenta. Estaba descolocado, sofocado y jadeante, pero lo suficientemente temeroso como para ayudar a poner la tranca de nuevo a la puerta con la máxima celeridad. —Por los pelos… —acertó a decir para sí entre jadeos. —Una dama os espera en la sala —dijo el criado. Ruy, que apenas tenía aliento para preguntar de quién se trataba, supuso que si su sirviente había dejado paso sería alguien de su familia y se dispuso a saludarla. En la entrada había cuatro antorchas que la iluminaban sobradamente pero al entrar a la sala, donde sólo la tenue luz de una vela alumbraba tan grande estancia, apenas distinguía Ruy sus mismas manos, así que preguntó: —¿Quién ha venido a verme? —Yo —dijo una voz de mujer. Al girar la cabeza hacía el costado, sus ojos que comenzaban a acostumbrarse a aquella oscuridad, distinguieron junto a la vela, posada sobre una mesa, la imagen de la Virgen de la Barquera que tanto conocía y a la que a menudo se acercaba pidiendo, no vientos favorables como los hombres de mar, sino maravedíes que llenaran sus arcas. -12- Espantado al creer que la Virgen se le había aparecido en su propia casa, apenas acertaba a decir palabra. Atemorizado y con voz temblorosa se atrevió a preguntar: —¿Y qué queréis de mí? —Que pares esta locura que has desatado. —Pero ¿cómo hacerlo?, si ahora hasta mi propia vida está en peligro —preguntó un espantado Ruy. —Busca el modo, pues si no todas las muertes caerán sobre ti como una losa. Mejor perder la vida que perder el cielo. Aquello fue demasiado. Creyó Ruy que la Virgen le estaba amenazando con el infierno y la condenación eterna y el miedo y el pavor le hicieron perder el sentido. Cuando cayó al suelo como muerto, Inés y María, que habían permanecido cubiertas con sus capas oscuras se acercaron presurosas a su lado. —¡Dios mío, está muerto! —No, aún respira —dijo Inés. —Y, ¿por qué ha perdido el sentido? —Creo que debido a la oscuridad de la sala no nos vio, pero como la Virgen se halla junto a la vela sí que la distinguió perfectamente y creyó el muy necio que era la Virgen y no yo quien le hablaba —dijo Inés sin poder aguantar la risa—. Además de envidioso es un cobarde. ¿Viste su mirada de espanto? —El temor a Dios y a su Santa Madre no es de cobardes sino de cuerdos — replicó María defendiendo de nuevo a aquel hombre desvanecido por el miedo. —Quizá en eso tengas razón —dijo Inés—. Además tal vez esto nos puede servir para que Ruy pare lo que comenzó. —No sé yo si no tendrá razón fray Juan y esto ya nadie, excepto los alguaciles de Santander, pueda detenerlo —replicó María—. Hasta el mismo que lo inició teme por su vida. La gente esta noche ya no lucha por el mismo motivo que ayer, luchan por vengar lo que sucedió anoche y mañana lucharán por vengar lo que suceda esta noche. —Has de confiar en la Virgen —dijo Inés que cada vez estaba más segura de que sí había sido su voz la que escuchó en la ermita— Voy en busca de mi esposo. Coge la imagen y llévala a escondidas de nuevo a la ermita, ¿lo harás? —Sí —dijo María. —Ten cuidado. -13- —Y tú también, querida amiga. Inés salió primero de aquella casa en dirección a la de Pedro Ruiz, su suegro, y María antes de marchar, con la imagen de la Barquera ya entre sus manos, no pudo evitar agacharse junto al cuerpo desplomado de Ruy y besarlo en la frente. En ese momento él volvió en sí, pero todavía perturbado no reconoció a María y dijo entre delirios: —Un ángel. María se levantó y salió de allí a toda prisa. En la calle todo eran ruidos de pendencias. Iba pegada a las piedras de las casas, cubierta con su manto e intentado no llamar la atención. Al torcer una esquina vio como unos cuantos hombres, con azadas, palos, lanzas y rastrillos cerraban el paso. Les tiraban piedras desde las ventanas y uno cayó al suelo descalabrado. Cualquier palo, piedra o arpón podía ser un arma mortal aquella noche. No podía descender por esas callejas plagadas de vecinos furibundos sin que alguien la detuviera, la registrara y hallara la Virgen. Pensó que por la mañana, como sucedió el día anterior, las cosas se apaciguarían lo suficiente para poder descender sin peligro de ser descubierta hasta el puerto y de allí a la ermita. El alba sería el mejor momento para devolver a la Virgen a su santuario. Por ello decidió llevarla a su casa, que no era otra que la del padre de Inés donde servía de criada. Al llegar a la casa de los González Corro y llamar le franquearon la puerta sin problemas. No sabía dónde esconder a la Virgen, puesto que ella compartía su cuarto con las demás criadas de la casa y ninguna intimidad tenía. Entonces creyó que un armario que había en la sala lleno de trastos viejos y que nunca nadie siquiera limpiaba era el mejor escondite para que la Virgen pasara aquella noche. Así que pidiéndola perdón la encerró en él y se retiró a su habitación. El padre de Inés, Don Andrés González de Corro, estaba en aquel momento en su casa. Paseaba por su alcoba, ante los ojos atemorizados de su esposa, como un jabalí herido. No podía parar de hacer aspavientos con las manos caminando nerviosamente de un punto a otro de la estancia. Había pasado encerrado en su casa sin poner un pie en la calle desde que las revueltas comenzaron, pues todos sus amigos se lo habían recomendado y le habían prometido que guardarían su casa de cualquier ataque. Pero Don Andrés ya no aguantaba más allí escondido. Él no tenía motivos para ocultarse, pues nada malo había hecho. El casamiento de su hija era ya un hecho consumado -14- cuando se enteró y nada habían tenido que ver ni él ni Pedro Ruiz Román en este asunto. Tenía que salir a la calle a dar la cara, pues si no parecería que Ruy tenía razón. Cogería su mosquetón, aquél que le trajeron de Flandes y guardaba en el viejo armario del salón, e iría a casa de ese mal nacido de Ruy a pedir explicaciones y a exigirle, arma en mano, que dijera la verdad. Se lo dijo a su esposa y ésta le rogó que no lo hiciera con una sabia frase: —Esposo mío, esto sólo empeorará las cosas. Las luchas engendran más luchas. Estaba ya amaneciendo y Don Andrés, decidido a zanjar aquel asunto por las buenas o por las malas, ordenó a su mujer que se quedara allí encerrada. Se dirigió a la sala enfurecido y colérico en busca de su mosquetón. Cada paso que daba más convencido estaba de que si no conseguía que Ruy dijera la verdad le metería una bala en el pecho. Muerto el perro se acabó la rabia. Pero, al abrir el armario, no fue el arma lo que vio en primer lugar, sino la imagen de la Virgen de la Barquera en su propia casa. ¡La Virgen estaba en su salón, ante él! Espantado subió de nuevo a su alcoba para contarle a su esposa la milagrosa aparición. En ese mismo instante María se levantaba, pues el alba estaba cerca y quería depositar al fin la imagen en la ermita. Se dirigió a la sala y encontró el armario abierto, pero no le dio importancia y cogiendo a la Virgen se fue con ella a la calle. No había dado más de veinte pasos cuando se encontró con Inés que se dirigía a casa de sus padres y le relató por qué todavía llevaba a la Barquera entre sus brazos. Inés le transmitió la imposibilidad de atravesar el puerto, pues las escaramuzas seguían siendo continuas a pesar de que el sol ya asomaba. Entonces decidieron depositar la Virgen en sagrado y no en un armario y se dirigieron a la Iglesia de Santa María. Mientras ellas se disponían a llevar la imagen a la cercana iglesia, Don Andrés entraba de nuevo en la sala arrastrando del brazo a su esposa. Cuando contempló el armario vació sólo atinó a balbucear: —Estaba ahí, estaba ahí. Yo la vi. Su esposa, que no le creía pero era una mujer sagaz, aprovechó la circunstancia para decirle a su espantado marido: —Si la Virgen se te apareció es que no quiere que luches. Tú ibas en busca de tu mosquetón y la encontraste a Ella. La paz y la cordura es lo que quiere Nuestra Señora. Vete a hablar con Ruy, pero sin armas. -15- No sospechaba ninguno de los esposos que eran su propia hija y su doncella las causantes de aquella aparición. Cuando al fin Inés y María dejaron a la Barquera a salvo en el altar mayor de Santa María se dirigieron a San Luis, pues Inés necesitaba contarle a alguien todo lo que le había sucedido y quería confesar. Le narró todo a fray Juan sin obviar el menor detalle: como había sentido que la Virgen le hablaba en su interior, como luego la había trasladado a casa de Ruy, como éste se desmayó al creer que era la Virgen la que le hablaba, como al amanecer encontró a María que no había podido aún devolver la imagen a la ermita y, finalmente, como la habían dejado en el altar de Santa María. Lo único que no le contó de aquella noche, pues ella lo ignoraba, era que su propio padre también creía que la Virgen se le había aparecido. —¿Llevaréis vos de vuelta a la Virgen a su ermita?, yo temo que me vean con ella y crean que la he robado. De vos nadie pensará mal —suplicó Inés. —Tranquilizaos, hija, yo lo haré —le dijo fray Juan después de escuchar tan rocambolesca historia y haberlas regañado duramente por sacar a la Virgen de su refugio. Al poco de irse las dos jóvenes, avisaron a fray Juan que dos hombres querían verlo y su asombro fue mucho cuando en la puerta del convento, juntos en amor y compañía, comprobó que le esperaban Ruy Gutiérrez de Vallines y Andrés González de Corro. —Venimos a contaros lo que anoche sucedió en la villa. Algo prodigioso nos aconteció a ambos. Fray Juan después de haber escuchado la confesión de Inés empezó a sospechar por dónde iban los tiros. —Queremos confesar ante Dios nuestros pecados, que son muchos, y pedir perdón ante los ojos del Señor —dijo Don Andrés. —Hablad pues —repuso el franciscano. Cada uno confesó sus culpas; sus egoísmos, ansias de riqueza y ambiciones que les habían alejado en muchas ocasiones del camino de la virtud. Pero en lo que concernía a las reyertas de estos días fue Ruy el que más motivos tenía para suplicar la absolución, pues llevaba sobre la conciencia que acababa de florecer en su persona todas las heridas y agravios que los vecinos de San Vicente habían sufrido. -16- Fray Juan les preguntó el motivo por el cual el arrepentimiento había brotado en su interior de forma tan repentina y le contaron que aquella noche la Virgen de la Barquera se les había aparecido a ambos en sus propias casas para pedirles que pusieran fin a semejante desatino. Después de confesar sus pecados se dieron un abrazo de hermanos ante los atónicos ojos de fray Juan. —Dios Todo Misericordioso sea loado —dijo el fraile—. Iremos a San Vicente y procuraremos transmitir a todos estos vientos de paz y hermandad que ahora os invaden. Será difícil, pero quizá lo logremos. —Sea loado Dios y la Virgen de la Barquera, que es la que ha traído a nuestros corazones una sensación de hermandad y felicidad que yo desconocía —dijo Ruy. Decidieron ir lo primero a casa de Pedro Ruiz Román para pedir perdón. Ruy por las calumnias que contra él había levantado y Don Andrés por haber menospreciado a su familia, honrada y trabajadora como la que más. Fray Juan les acompañó. Allí, ante el asombro de todos los presentes entre los que se hallaban Inés, María y Hernán, el orgulloso Ruy Gutiérrez de Vallines se arrodilló a los pies de Pedro y le pidió perdón. Pedro, hombre de buen corazón, viendo que su arrepentimiento era sincero lo levantó y dijo simplemente: —Pues entonces brindemos por la vuelta de la paz a la villa. Hermano contra hermano nunca ha de levantar la mano. Se sentaron todos juntos a la mesa y después de comer, cuando la tarde comenzaba a caer escucharon de nuevo los ecos de las luchas entre las antiguas piedras de sus murallas. La fiesta de aquella reconciliación les había hecho olvidar las disputas de las calles. —Hemos de ir a parar esta contienda sin sentido —dijo Ruy. Todos se levantaron y subieron juntos por las calles de San Vicente como familia de un mismo linaje. Los que los veían pasar en tanta armonía, sorprendidos, cesaban su pelea y les seguían. Cuando llegaron a la explanada que se encontraba ante la iglesia de Santa María casi todo el pueblo les acompañaba. Pedro, Ruy y Don Andrés comenzaron a pedir a los vecinos que se fueran a su casa y que volvieran a vivir en paz como siempre habían hecho en aquella villa. Ellos habían solucionado ya sus -17- diferencias y así debían hacer todos: perdonar y olvidar, luchando únicamente porque toda la villa unida prosperara a fuerza de trabajo y tesón. Sin embargo voces discordantes comenzaron a sonar entre la multitud: —¿Y quién me paga a mí el trigo que tenía en mi almacén quemado? —dijo un hombre. —¿Y a mí mi barcaza? —dijo otro. —Mi hijo está postrado en cama herido por una lanza y a punto ha estado de perder un ojo. ¿Cómo podéis pedirnos que olvidemos? Yo quiero justicia y si no me la dan los jueces mi mano la hará. Las cosas volvían a ponerse al rojo vivo cuando unas mujeres subieron las empinadas calles que llevaban a Santa María gritando: —La Virgen, la Virgen de la Barquera no está en la ermita. Todos callaron y volvieron la vista a las mujeres. — ¿Qué decís? —preguntaron varias personas. —Hemos bajado a rezarla y no está en la ermita —repitió una de las mujeres. Andrés y Ruy se miraron de reojo, al igual que lo hicieron Inés, fray Juan y María, que eran los únicos que realmente sabían dónde estaba la Barquera. Fray Juan, hombre astuto donde los hubiera, decidió aprovechar la situación y preguntó: —¿Quién ha ido estos días a rezar a la ermita a parte de nosotros los franciscanos? El silencio en aquella plaza podía cortarse con el filo de un cuchillo. —Nadie se ha acordado de la Virgen estos días —continuó el fraile con tono severo—. Ocupados como estabais en mataros y heridos los unos a los otros os olvidasteis de la Madre de Nuestro Señor. Llegó a la villa de forma milagrosa, para conducirnos a todos juntos, como hermanos, a través de las aguas calmadas de ese gran mar y darnos prosperidad. Quizá al ver en qué se ha convertido nuestra villa haya decidido irse al igual que el día que arribó a nuestra playa. Todos los barquereños bajaron la vista al suelo, cada uno pidiendo la expiación de sus pecados, que todos habían tenido muchos en esos días y rogando que su Virgen, a la que amaban y veneraban, no les hubiera abandonado. —No, fray Juan —dijo en alto Inés, que adivinando las intenciones del fraile decidió seguirle el juego— Nuestra Virgen nunca nos abandonaría. Ama esta tierra y -18- estos hombres que viven del mar, ese mar que la trajo junto a nosotros; y menos en momentos tan aciagos. —Quizá tengáis razón. Quizá simplemente se halla acercado más a su hijos para ver si su proximidad hace que la recuerden de nuevo y vuelvan a la senda del amor —y volviendo su vista a Santa María, que se levantaba imponente en el mismo corazón de la villa marinera, agregó—. Entremos a nuestra iglesia a pedir su vuelta y protección. Al entrar en Santa María todos los barquereños vieron allí, iluminada por un rayo de sol que entraba por una ventana, como si de una aparición se tratara, la imagen de su amada Virgen. Postrados en tierra pidieron perdón a su Señora. Luego en el exterior del templo se perdonaron entre lágrimas los unos a los otros por todas las afrentas sucedidas esos días. De la cruenta lucha la villa pasó a la fiesta del perdón y la reconciliación y, todos unidos, decidieron aprovechar la pleamar para devolver la imagen de la Virgen a la ermita en sus barcas. Mientras iban en procesión dentro de las barcazas, mezclados pecheros con hidalgos, cada vecino daba en su interior gracias a la Barquera por haber acabado con aquella locura, pues todos los habitantes de la villa anhelaban, en el fondo de su ser, la paz que su Señora les había devuelto. Don Andrés y Don Pedro, juntos como hermanos, encabezaban aquella procesión marítima. En la barca de al lado iba Ruy, en armonía con Inés y Hernán, a los que había felicitado de corazón por su enlace. Al mirarlos de reojo veía en ellos reflejada la felicidad que él anhelaba conseguir y, al girar la cabeza, vio a María junto a él que lo miraba. Le pareció que el ángel que le rondó la noche anterior estaba de nuevo a su vera y pensó que la dicha no entiende de amos y criados, ni de pecheros o nobles. Sonrío a la muchacha y creyó que aquél era un buen día para comenzar a cortejarla. Después de ese año, todos los años siguientes los habitantes de la villa llevaban a la Virgen a Santa María y luego la volvían a su ermita en una procesión por el mar aprovechando una tarde de marea alta. Los vecinos de San Vicente no querían contar a nadie más que a sus descendientes el milagroso suceso por el que la Virgen había subido de la ermita a la iglesia de Santa María para poner paz en la villa. No es que temieran que no les creyeran, sino que querían conservar para sí el amor y los favores que aquella Virgen les profesaba por no levantar envidias en villas cercanas. El único -19- gesto visible de aquel milagroso día era la procesión marítima que cada año realizaban. Y así fueron pasando los años hasta llegar a más de una veintena. Era pues aquel día el de la procesión por mar y el corregidor Hurtado, como autoridad máxima en la villa en aquellos momentos, debía encabezar la comitiva acompañado de fray Juan de Trecha. Hacía ya más de dos años que la reina le había ordenado que dejara de investigar los sucesos de las reyertas pasadas entre los vecinos de San Vicente, pero él seguía preguntándose qué había pasado en aquella villa y a menudo, como había sucedido ese día, se sentaba en algún prado para estudiar los papeles de las declaraciones y las denuncias. Ensimismado en su lectura se le hizo tarde para devolverlos a su despacho y hubo de subir con los legajos a la tinaza que encabezaba la procesión. Fray Juan de Trecha, viendo de reojo los papeles le dijo: —¿Seguís todavía con ese asunto? —Sí, aquello fue una locura que cegó la villa, pero no me explico cómo cesó tan de repente, sin que ninguna autoridad interviniera, pues los mismos alguaciles de San Vicente corrían a palos los unos contra los otros por las calles. —Yo poco puedo deciros —contestó el fraile recordando su secreto de confesión y el deseo de todos los barquereños de no decir nada del asunto—. Pero a veces la locura cesa con una locura aún mayor. Como podéis ver hoy, el amor a Nuestra Señora de la Barquera es la folía que nos une. Y girando la cabeza contempló la imagen de la Virgen. El corregidor hizo lo mismo y, en ese instante, un golpe de viento le arrancó los papeles de la mano y éstos cayeron al mar perdidos para siempre. A fray Juan y al corregidor les pareció ver que la Virgen sonreía. -20-