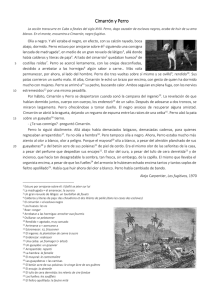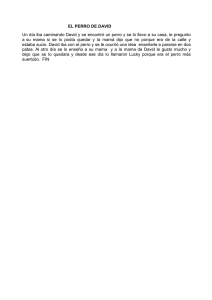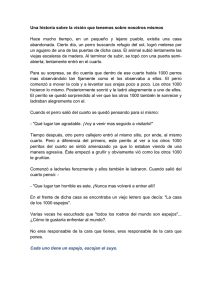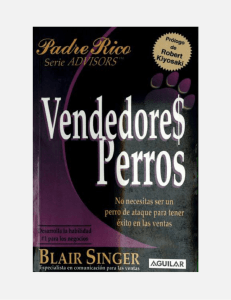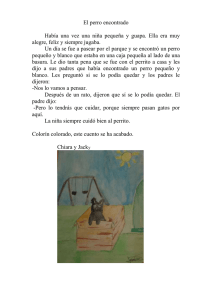4º AÃ`O-VIAJES-ANTOLOGà A
Anuncio

EL VIAJE EN LA LITERATURA Antología 2016 Literatura 4º AÑO 1 UNA EXCURSIÓN A LOS INDIOS RANQUELES (Fragmentos) LUCIO V. MANSILLA Dedicatoria. Aspiraciones de un "touriste". Los gustos con el tiempo. Por qué se pelea un padre con un hijo. Quiénes son los ranqueles. Un tratado internacional con ¿os indios. Teoría de los extremos. Dónde están las fronteras de Córdoba y campos entre los ríos Cuarto y Quinto. De dónde parte el camino del Cuero. No sé dónde te hallas, ni dónde te encontrará esta carta y las que le seguirán, si Dios me da vida y salud. Hace bastante tiempo que ignoro tu paradero, que nada sé de ti; y sólo porque el corazón me dice que vives, creo que continúas tu peregrinación por este mundo, y no pierdo la esperanza de comer contigo, a la sombra de un viejo y carcomido algarrobo, o entre las pajas al borde de una laguna, o en la costa de un arroyo, un churrasco de guanaco, o de gama, o de yegua, o de gato montés, o una picana de avestruz 1 boleado por mí, que siempre me ha parecido la más sabrosa. A propósito de avestruz, después de haber recorrido la Europa y la América, de haber vivido como un marqués en París y como un guaraní en el Paraguay; de haber comido mazamorra en el Río de la Plata, charquicán en Chile, ostras en Nueva York, macarroni en Ñapóles, trufas en el Perigord, chipá en la Asunción, recuerdo que una de las grandes aspiraciones de tu vida era comer una tortilla de huevos de aquella ave pampeana en Nagüel Mapo, que quiere decir "Lugar del Tigre". Los gustos se simplifican con el tiempo, y un curioso fenómeno social se viene cumpliendo desde que el mundo es mundo. El macrocosmo, o sea el hombre colectivo, vive inventando placeres, manjares, necesidades, y el microcosmo, o sea el hombre individual, pugnando por emanciparse de las tiranías de la moda y de la civilización. A los veinticinco años, somos víctimas de un sinnúmero de superfluidades. No tener guantes blancos, frescos como una lechuga, es una gran contrariedad, y puede ser causa de que el mancebo más cumplido pierda casamiento. ¡Cuántos dejaron de comer muchas veces, y sacrificaron su estómago en aras del buen tono! A los cuarenta años, cuando el cierzo y el hielo del invierno de la vida han comenzado a marchitar la tez y a blanquear los cabellos, las necesidades crecen, y por un bote de cold cream, o por un paquete de cosmético, ¿qué no se hace? Más tarde, todo es lo mismo; con guantes o sin guantes, con retoques o sin ellos, "la mona aunque se vista de seda, mona se queda". Lo más sencillo, lo más simple, lo más inocente es lo mejor; nada de picantes, nada de trufas. El puchero es lo único que no hace daño, que no indigesta, que no irrita. En otro orden de ideas, también se verifica el fenómeno. Hay razas y naciones creadoras, razas y naciones destructoras. Y, sin embargo, en el irresistible corso e ricorso2 de los tiempos y de la humanidad, el mundo marcha; y una inquietud febril mece incesantemente a los mortales de perspectiva en perspectiva, sin que el ideal jamás muera. Pues, cortando aquí el exordio, te diré. Santiago amigo, que te he ganado de mano. Supongo que no reñirás por esto conmigo, dejándote dominar por un sentimiento de envidia. Ten presente que una vez me dijiste, censurando a tu padre, con quien estabas peleado: "— ¿Sabes por qué el viejo está mal conmigo? Porque tiene envidia de que yo haya estado en el Paraguay, y él no." Es el caso que mi estrella militar me ha deparado el mando de las fronteras de Córdoba, que eran las más asoladas por los ranqueles. Ya sabes que los ranqueles son esas tribus de indios araucanos que, habiendo emigrado en distintas épocas de la falda occidental de la cordillera de los Andes a la oriental, y pasado los ríos Negro y Colorado, han venido a establecerse entre el río Quinto y el río Colorado, al naciente del río Chalileo. Últimamente celebré un tratado de paz con ellos, que el presidente aprobó, con cargo de someterlo al Congreso. Yo creía que, siendo un acto administrativo3, no era necesario. 1 picana de avestruz. Se refiere a la pechuga, única parte comestible. corso e ricorso. Alude a la teoría de Juan Bautista Vico (1668 -1743) según la cual los ciclos historíeos se repiten con caracteres semejantes. Su obra Principios de una ciencia nueva inspiró a los teorizadores alemanes del siglo xnt y llegó a nuestros románticos que la estudiaron y la aplicaron con entusiasmo a nuestro proceso histórico. 2 2 ¿Qué sabe un pobre coronel de trotes constitucionales? Aprobado el tratado en esa forma, surgieron ciertas dificultades relativas a su ejecución inmediata. Esta circunstancia por un lado, por otro cierta inclinación a las correrías azarosas y lejanas, el deseo de ver con mis propios ojos ese mundo que llaman Tierra Adentro, para estudiar sus usos y costumbres, sus necesidades, sus ideas, su religión, su lengua, e inspeccionar yo mismo el terreno por donde alguna vez quizá tendrán que marchar las fuerzas que están bajo mis órdenes, he ahí lo que me decidió, no ha mucho —y contra el torrente de algunos hombres que se decían conocedores de los indios— a penetrar hasta sus tolderías, y a comer primero que tú en Nagüel Mapo una tortilla de huevo de avestruz. Nuestro inolvidable amigo Emilio Quevedo, solía decirme cuando vivíamos juntos en el Paraguay, vistiendo el ligero traje de criollos e imitándolos en cuanto nos lo permitían nuestra sencillez y facultades imitativas: —¡Lucio, después de París, la Asunción! Yo digo: —Santiago, después de una tortilla de huevos de gallina frescos, en el Club del Progreso, una de avestruz en el toldo de mi compadre el cacique Baigorrita. Digan lo que quieran, si la felicidad existe, si la podemos concretar y definir, ella está en los extremos. Yo comprendo las satisfacciones del rico y las del pobre; las satisfacciones del amor y las del odio; las satisfacciones de la oscuridad y las de la gloria. Pero ¿quién comprende las satisfacciones de los términos medios; las satisfacciones de la indiferencia, las satisfacciones de ser cualquier cosa? *…+ Al general Arredondo4, mi jefe inmediato entonces, le debo, querido Santiago, el placer inmenso de haber comido una tortilla de huevo de avestruz en Nagüel Mapo, de haber tocado los extremos una vez más. Si él me niega la licencia me quedo con las ganas, y no te gano la delantera. Siempre le agradeceré que haya tenido conmigo esa deferencia, y que me manifestara que creía muy arriesgada mi empresa, probándome así, que mi suerte no le era indiferente. Sólo los que no son amigos pueden conformarse con que otro muera estérilmente... y en la oscuridad. La nueva línea de fronteras de la provincia de Córdoba, no está ya donde tú la dejaste, cuando pasaste para San Luis *…+ Está la nueva línea sobre el río Quinto, es decir, que ha avanzado veinticinco leguas, y que al fin se puede cruzar del río Cuarto a Achiras sin hacer testamento ni confesarse. Muchos miles de leguas cuadradas se han conquistado. ¡Qué hermosos campos para la cría de ganados son los que se hallan encerrados entre el río Cuarto y el río Quinto! La cebadilla, el porotillo, el trébol, la gramilla, crecen frescos y frondosos entre el pasto fuerte; grandes cañadas como la del Gato, arroyos caudalosos y de largo curso como Santa Catalina y Sampacho, lagunas inagotables y profundas, como Chemenco, Tarapendá y Santo Tomé constituyen una fuente de riqueza de inestimable valor. Tengo en borrador el croquis topográfico5, levantado por mí, de ese territorio inmenso, desierto, que convida a la labor, y no tardaré en publicarlo, ofreciéndoselo con una memoria a la industria rural. Más de seis mil leguas he galopado en año y medio para conocerlo y estudiarlo. No hay un arroyo, no hay un manantial, no hay una laguna, no hay un monte, no hay un médano donde no haya estado personalmente para determinar yo mismo su posición aproximada y hacerme baquiano, comprendiendo que el primer deber de un soldado es conocer palmo a palmo el terreno donde algún día ha de tener necesidad de operar. ¿Puede haber papel más triste que el de un jefe con responsabilidad, librado a un pobre paisano, que lo guiará bien, pero que no le sugerirá pensamiento estratégico alguno? La nueva frontera de Córdoba comienza en la raya de San Luis, casi en el meridiano que pasa por Achiras, situado en los últimos dobleces de la Sierra, y costeando el río Quinto se prolonga hasta la Ramada Nueva, llamada así por mí, y por los ranqueles Trapalcó, que quiere decir agua de Totora. Trapal es totora y co, agua. 3 acto administrativo. Sarmiento fue comprensivo con este acto de insubordinación. Se concretó a introducir algunas reformas en el tratado, que los ranqueles aceptaron. 4 General Arredondo. José Miguel de Arredondo (1832-1904) fue soldado en el sitio de Montevideo. Peleó en Caseros. En 1854, ayudante mayor en la frontera oeste y norte. Capitán en 1855 intervino en Cepeda y Pavón. Peleó contra el Chacho, en diferentes ocasiones. Lo venció al fin en 1863 y dispuso por orden de Sarmiento, su fusilamiento en Olta. Guerrero del Paraguay. En 1870 peleó contra López Jordán en Entre Ríos y en 1874 en las fuerzas de Mitre, contra Sarmiento. En esa ocasión sublevó en Mercedes (San Luis) las fuerzas bajo su mando, pero fue derrotado. 5 el croquis topográfico. Este croquis es el que agregamos al final del texto. 3 La Ramada Nueva, son los desagües del río Quinto, vulgarmente denominados La Amarga. De la Ramada Nueva, y buscando la derecha de la frontera sur de Santa Fe, sigue la línea por la laguna Nº 7, llamada así por los cristianos, y por los ranqueles Potá-lauquen, es decir, laguna grande: pota es grande y lauquen, laguna. Siguiendo el juicioso plan de los españoles, yo establecí esta frontera colocando los fuertes principales en la banda sur del río Quinto. En una frontera internacional esto habría sido un error militar, pues los obstáculos deben siempre dejarse a vanguardia para que el enemigo sea quien los supere primero. Pero en la guerra con los indios el problema cambia de aspecto; lo que hay que aumentarle a este enemigo no son los obstáculos para entrar, sino los obstáculos para salir. El punto o fuerte principal de la nueva línea de frontera sobre el río Quinto se llama Sarmiento. De allí arranca el camino que por la laguna del Cuero, famosa para los cristianos, conduce a Leubucó, centro de las tolderías ranquelinas. De allí emprendí mi marcha. Mañana continuaré. Hoy he perdido tiempo en ciertos detalles, creyendo que para ti no carecerían de interés. Si al público, a quien le estoy mostrando mi carta, le sucediese lo mismo, me podría acostar a dormir tranquilo y contento como un colegial que ha estudiado bien su lección y la sabe. ¿Cómo saberlo? ¡Tantas veces creemos hacer reír con un chiste y el auditorio no hace ni un gesto! Por eso toda la sabiduría humana está encerrada en la inscripción del templo de Delfos 6. 2 Deseos de un viaje a los ranqueles. Una china y un bautismo. Peligros de la diplomacia militar con los indios. El indio Linconao. Mañas de los indios. Efectos del deber sobre el temperamento. ¿Qué es un parlamento? Desconfianza de los indios para beber y fumar. Sus preocupaciones al comer y beber. Un "lenguaraz". Cuánto dura un parlamento y qué se hace en él. Linconao atacado de las viruelas. Efectos de la viruela en los indios. Gratitud de Linconao. Reserva de un fraile. Hacía mucho tiempo que yo rumiaba el pensamiento de ir a Tierra Adentro. El trato con los indios que iban y venían al Río Cuarto, con motivo de las negociaciones de paz entabladas, había despertado en mí una indecible curiosidad. Es menester haber pasado por ciertas cosas, haberse hallado en ciertas posiciones, para comprender con qué vigor se apoderan ciertas ideas de ciertos hombres; para comprender que una misión a los ranqueles puede llegar a ser para un hombre como yo, medianamente civilizado, un deseo tan vehemente, como puede ser para cualquier ministril una secretaría en la embajada de París. El tiempo, ese gran instrumento de las empresas buenas y malas, cuyo curso quisiéramos precipitar, anticipándonos a los sucesos para que éstos nos devoren o nos hundan, me había hecho contraer ya varias relaciones, que puedo llamar íntimas. La china Carmen7, mujer de veinticinco años, hermosa y astuta, adscripta a una comisión de las últimas que anduvieron en negociados conmigo, se había hecho mi confidente y amiga, estrechándose estos vínculos con el bautismo de una hijita mal habida que la acompañaba, y cuya ceremonia se hizo en el Río Cuarto con toda pompa, asistiendo un gentío considerable y dejando entre los muchachos un recuerdo indeleble de mi magnificencia, a causa de unos veinte pesos bolivianos que, cambiados en medios y reales, arrojé a la marchancha 8 esa noche inolvidable, al son de los infalibles gritos: ¡padrino pelado! *…+ 6 templo de Delfos. Entre las leyendas que según se afirma, podían leerse en el templo de Delfos, la de su frontis —"conócete a ti mismo"— es la más citada. A ella parece referirse Mansilla. 7 La china Carmen. Debió de llegar a Rio IV en una de las embajadas de ambos sexos, enviadas por los ranqueles. Las mujeres de estas embajadas eran invariablemente hermosas. El cacique las enviaba porque confiaba en los encantos y en la acción persuasiva de la mujer, más que en la elocuencia de sus emisarios masculinos. 8 a la manchancha. La palabra se ha usado con distintas grafías: hoy la más conocida es marchanta. Era el acto de arrojar monedas u otras cosas sin valor para que los chicos las recojan, en bautismos o casamientos. 4 Carmen no fue agregada sin objeto a la comisión o embajada ranquelina en calidad de lenguaraz9, que vale tanto como secretario de un ministro plenipotenciario. Mariano Rosas ha estudiado bastante el corazón humano, como que no es un muchacho; conoce a fondo las inclinaciones y gustos de los cristianos, y por un instinto que es de los pueblos civilizados y de los salvajes, tiene mucha confianza en la acción de la mujer sobre el hombre, siquiera esté ésta reducida a una triste condición. Carmen fue despachada, pues, con su pliego de instrucciones oficiales y confidenciales, por el Talleyrand del desierto, y durante algún tiempo se ingenió con bastante habilidad y maña. Pero no con tanta que yo no me apercibiese, a pesar de mi natural candor, de lo complicado de su misión, que a haber dado con otro Hernán Cortés habría podido llegar a ser peligrosa y fatal para mí, desacreditando gravemente mi gobierno fronterizo. Pasaré por alto una infinidad de detalles, que te probarían hasta la evidencia todas las seducciones a que está expuesta la diplomacia de un jefe de fronteras, teniendo que habérselas con secretarios como mi comadre; y te diré solamente que esta vez se le quemaron los libros de su experiencia a Mariano, siendo Carmen misma la que me inició en los secretos de su misión. El hecho es que nos hicimos muy amigos, y que a sus buenos informes del compadre debo yo en parte el crédito de que llegué precedido, cuando hice mi entrada triunfal en Leubucó. Otra conexión íntima contraje también durante las últimas negociaciones. El cacique Ramón, jefe de las indiadas del Rincón, me había enviado su hermano mayor, como muestra de su deseo de ser mi amigo. Linconao que así se llama, es un indiecito de unos veintidós años, alto, vigoroso, de rostro simpático, de continente airoso, de carácter dulce, y que se distingue de los demás indios en que no es pedigüeño. Los indios viven entre los cristianos fingiendo pobrezas y necesidades, pidiendo todos los días; y con los mismos preámbulos y ceremonias piden una ración de sal, que un poncho fino o un par de espuelas de plata. Tener que habérselas con una comisión de estos sujetos, para un jefe de frontera, presupone tener que perder todos los días unas cuatro horas en escucharles. Yo, que por mi temperamento sanguíneobilioso no soy muy pacienzudo que digamos, he descubierto con este motivo que el deber puede modificar fundamentalmente la naturaleza humana. En algunos parlamentos de los celebrados en el Río Cuarto, más de una vez derroté a mis interlocutores, cuyo exordio sacramental era: —Para tratar con los indios se necesita mucha paciencia, hermano. No sé si tienes idea de lo que es un parlamento en tierra de cristianos; y digo en tierra de cristianos, porque en tierra de indios el ritual es diferente. Un parlamento es una conferencia diplomática. La comisión se manda anunciar anticipadamente por el lenguaraz. Si la componen veinte individuos, los veinte se presentan. Comienzan por dar la mano por turno de jerarquía, y en esa forma se sientan, con bastante aplomo, en las sillas o sofás que se les ofrecen. El lenguaraz, es decir, el intérprete secretario, ocupa la derecha del que hace cabeza. Habla éste y el lenguaraz traduce, siendo de advertir que, aunque el plenipotenciario entienda el castellano y lo hable con facilidad, no se altera la regla. Mientras se parlamenta hay que obsequiar a la comisión con licores y cigarros. Los indios no rehúsan jamás beber, y cigarros, aunque no los fumen sobre tablas, reciben mientras les den. Pero no beben, ni fuman, cuando no tienen confianza plena en la buena fe del que les obsequia, hasta que éste no lo haya hecho primero. Una vez que la confianza se ha establecido cesan las precauciones y echan al estómago el vaso de licor que se les brinda, sin más preámbulos que el de sus preocupaciones. Una de ellas estriba en no comer, ni beber cosa alguna, sin antes ofrecerle las primicias al genio misterioso en que creen y al que adoran sin tributarle culto exterior. Consiste esta costumbre en tomar con el índice y el pulgar un poco de la cosa que deben tragar o beber y en arrojarla a un lado, elevando la vista al cielo y exclamando: ¡Para Dios! 9 Lenguaraz: traductor 5 Es una especie de conjuro. Ellos creen que el diablo, Gualicho, está en todas partes, y que dándole lo primero a Dios, que puede más que aquél, se hace el exorcismo. El parlamento se inicia con una serie inacabable de salutaciones y preguntas, como verbigracia: — ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus jefes, oficiales y soldados? ¿Cómo le ha ido a usted desde la última vez que nos vimos? ¿No ha habido alguna novedad en la frontera? ¿No se le han perdido algunos caballos? Después siguen los mensajes, como por ejemplo: —Mi hermano (o mi padre, o mi primo) me ha encargado le diga a usted que se alegrará que esté usted bueno en compañía de todos sus jefes, oficiales y soldados; que desea mucho conocerle; que tiene muy buenas noticias de usted; que ha sabido que desea usted la paz y que eso prueba que cree en Dios y que tiene un excelente corazón. A veces cada interlocutor tiene su lenguaraz, otras es común. El trabajo del lenguaraz es ímprobo en el parlamento más insignificante. Necesita tener una gran memoria, una garganta de privilegio y muchísima calma y paciencia. ¡Pues es nada, antes de llegar al grano, tener que repetir diez o veinte veces lo mismo! Después que pasan los saludos, cumplimientos y mensajes, se entra a ventilar los negocios de importancia, y, una vez terminados éstos, entra el capítulo quejas y pedidos, que es el más fecundo. Cualquier parlamento dura un par de horas, y suele suceder, al rato de estar en él, que varios de los interlocutores están roncando. Como el único que tiene responsabilidad en lo que se ventila es el que hace cabeza, después que cada uno de los que lo acompañan ha sacado su piltrafa ya la cosa ni le interesa, ni le importa, y, no pudiendo retirarse, comienza por bostezar y acaba por dormirse, hasta que el plenipotenciario, dándose cuenta del ridículo, pide permiso para terminar y retirarse, prometiendo volver muy pronto, pues tiene muchas cosas que decir aún. Linconao fue atacado fuertemente de las viruelas, al mismo tiempo que otros indios. Trajéronme el aviso, y siendo un indio de importancia, que me estaba muy recomendado y que por sus prendas y carácter me había caído en gracia, fuime en el acto a verlo. Los indios habían acampado en tiendas de campaña que yo les había dado sobre la costa de un lindo arroyo, tributario del río Cuarto. En un albardón verde y fresco, pintado de flores silvestres, estaban colocadas las tiendas en dos filas, blanqueando risueñamente sobre el campestre tapete. Todos ellos me esperaban mustios, silenciosos y aterrados, contrastando el cuadro humano con el de la riente naturaleza y la galanura del paisaje. Linconao y otros indios yacían en sus tiendas, revolcándose en el suelo con la desesperación de la fiebre. Sus compañeros permanecían a la distancia, en un grupo, sin ser osados a acercarse a los virulentos y mucho menos a tocarlos. Detrás de mí iba una carretilla ex profeso. Acerquéme primero a Linconao y después a los otros enfermos; habléles a todos animándolos, llamé a algunos de sus compañeros para que me ayudaran a subirlos al carro; pero ninguno de ellos obedeció, y tuve que hacerlo yo mismo con el soldado que lo tiraba. Linconao estaba desnudo y su cuerpo invadido de la peste con una virulencia horrible. Confieso que al tocarle sentí un estremecimiento semejante al que conmueve la frágil y cobarde naturaleza, cuando acometemos un peligro cualquiera. Aquella piel granulenta, al ponerse en contacto con mis manos, me hizo el efecto de una lima envenenada. Pero el primer paso estaba dado y no era noble, ni digno, ni humano, ni cristiano, retroceder, y Linconao fue alzado a la carretilla por mí, rozando su cuerpo mi cara. Aquél fue un verdadero triunfo de la civilización sobre la barbarie; del cristianismo sobre la idolatría. Los indios quedaron profundamente impresionados; se hicieron lenguas alabando mi audacia y llamáronme su padre. Ellos tienen un verdadero terror pánico a la viruela, que, sea por circunstancias o por la clase de su sangre, los ataca con furia mortífera. Cuando en Tierra Adentro aparece la viruela, los toldos se mudan de un lado a otro, huyendo las familias, despavoridas, a largas distancias de los lugares infestados. El padre, el hijo, la madre, las personas más queridas son abandonadas a su triste suerte, sin hacer más en favor de ellas que ponerles alrededor del lecho agua y alimentos para muchos días. Los pobres salvajes ven en la viruela un azote del cielo, que Dios les manda por sus pecados. 6 He visto numerosos casos y son rarísimos los que se han salvado, a pesar de los esfuerzos de un excelente facultativo, el doctor Michaut, cirujano de mi división. Linconao fue asistido en mi casa, cuidándolo una enfermera muy paciente y cariñosa, interesándonos todos en su salvación, que felizmente conseguimos. El cacique Ramón me ha manifestado el más ardiente agradecimiento por los cuidados tributados a su hermano, y éste dice que, después de Dios, su padre soy yo, porque a mí me debe la vida. Todas estas circunstancias, pues, agregadas a las consideraciones mentadas en mi carta anterior, me empujaban al desierto. Cuando resolví mi expedición, guardé el mayor sigilo sobre ella. Todos vieron los preparativos; todos hacían conjeturas; nadie acertó. Sólo un fraile amigo conocía mi secreto. Y esta vez no sucedió lo que debiera haber sucedido, a ser cierto el dicho del moralista: Lo que uno no quiere que se sepa, no debe decirse. Es que la humanidad, por más que digan, tiene muchas buenas cualidades, entre ellas la reserva y la lealtad. Supongo que serás de mi opinión, y con esto me despido hasta mañana. *…+ 9 La Alegre. En qué rumbo salimos. ¿Los viajes son un placer? Por qué se viaja. Monte de la Vieja. El alpataco. El Zorro Colgado. Pollo-helo. Us-helo, Qué es aplastarse un caballo. Coli-Mula. La trasnochada. Precauciones. La Alegre es una laguna de agua dulce, permanente, cuyo nombre le cuadra muy bien, como que está situada en un accidente del terreno de cierta elevación, circunvalada de médanos y arbustos, que suministran una excelente leña, y de abundante pasto. Las cabalgaduras se dieron allí una buena panzada, que no se les indigestó. ¡Ojalá que a ti y al lector les sucediera lo mismo con el cuento del cabo Gómez! Si sucediese lo contrario, me vería en el caso de suprimir otros que deben venir a su tiempo. Nos pusimos en marcha. El rumbo sur recto, o reuto, como dicen los paisanos. El camino, o mejor dicho, la rastrillada, cruzaba por un campo lleno de chañaritos espinosos. La luna estaba en su descenso, el cielo nublado, la noche oscura, de modo que no pudiendo ver con facilidad los objetos, a cada paso rehuía el caballo la senda por no espinarse, espinándose el jinete y evitando el culebreo del animal que nos durmiéramos profundamente. Todos los que viajan ponderan alguna maravilla, la que más ha llamado su atención, o tienen alguna anécdota favorita, algo que contar, en suma, aunque más no sea que han estado en París, barniz que no a todos se les conoce. ¿Dirás que no es cierto? En lo que suelen estar divididas las opiniones de los tourist y desde luego las opiniones de los que no han viajado, que es más fácil coincidir en pareceres cuando se conocen prácticamente las cosas, es sobre el capítulo: placer de los viajes. No todos viajan del mismo modo, ni por las mismas razones, ni con el mismo resultado. Se viaja por gastar el dinero, adquirir un porte y un aire chic, comer y beber bien. Se viaja por lucir la mujer propia y a veces la ajena. Se viaja por instruirse. Se viaja por hacerse notable. Se viaja por economía. Se viaja por huir de los acreedores. Se viaja por olvidar. Se viaja por no saber qué hacer. Vamos, sería inacabable el enumerar todos los motivos por que se viaja, como sería inacabable decir para qué se viaja. 7 No olvidemos que estas dos proposiciones, aunque son muy parecidas, gramaticalmente no significan lo mismo. Ambas significan causa o fin; pero para responde más que por a la idea de efecto. Por ejemplo: ¿No es común ir a Europa por instruirse para olvidar lo poco que se ha aprendido en la tierra? ¿No suele suceder hacer un viaje por curarse para morir en el camino? Ir por lana para salir trasquilado. Madame de Staél dice que viajar es, digan lo que quieran, un placer tristísimo. Sea de esto lo que fuere, yo digo que, viajando por los campos, en noche clara u oscura, es un placer dormir. Por mi parte, al tranco, al trote o al galope, yo duermo perfectamente. Y no sólo duermo, sino que sueño. ¿Cuántas veces un amigo que tengo en Córdoba, Eloy Ávila, no sorprendió mis sueños, y yendo a la par mía, no me alzó el rebenque? Sea de esto lo que fuere, el hecho es que el camino de la laguna Alegre al Monte de la Vieja, no permitiendo dormir a gusto por el inconveniente de los arbustos, me pareció poco divertido. *…+ 8 LA GALERA MANUEL MUJICA LÁINEZ ¿Cuántos días, cuántos crueles, torturadores días hace que viajan así, sacudidos, zangoloteados, golpeados sin piedad contra la caja de la galera, aprisionados en los asientos duros? Catalina ha perdido la cuenta. Lo mismo pueden ser cinco que diez, que quince; lo mismo puede haber transcurrido un mes desde que partieron de Córdoba arrastrados por ocho mulas dementes. Ciento cuarenta y dos leguas median entre Córdoba y Buenos Aires, y aunque Catalina calcula que ya llevan recorridas más de trescientas, sólo ochenta separan en verdad a su punto de origen y la Guardia de la Esquina, próxima parada de las postas. Los otros viajeros vienen amodorrados, agitando las cabezas como títeres, pero Catalina no logra dormir. Apenas si ha cerrado los ojos desde que abandonaron la sabia ciudad. El coche chirría y cruje columpiándose en las sopandas de cuero estiradas a torniquete, sobre las ruedas altísimas de madera de urunday. De nada sirve que ejes y mazas y balancines estén envueltos en largas lonjas de cuero fresco para amortiguar los encontrones. La galera infernal parece haber sido construida a propósito para martirizar a quienes la ocupan. ¡Ah pero esto no quedará así! En cuanto lleguen a Buenos Aires la vieja señorita se quejará a don Antonio Romero de Tejada, administrador principal de Correos, y si es menester irá hasta la propia Virreina del Pino, la señora Rafaela de Vera y Pintado. ¡Ya verán quién es Catalina Vargas! La señorita se arrebuja en su amplio manto gris y palpa una vez más, bajo la falda, las bolsitas que cosió en el interior de su ropa y que contienen su tesoro. Mira hacia sus acompañantes, temerosa de que sospechen de su actitud, mas su desconfianza se deshace presto. Nadie se fija en ella. El conductor de la correspondencia ronca atrozmente en su rincón, al pecho el escudo de bronce con las armas reales, apoyados los pies en la bolsa del correo. Los otros se acomodaron en posturas disparatadas, sobre las mantas con las cuales improvisan lechos hostiles cuando el coche se detiene para el descanso. Debajo de los asientos, en cajones, canta el abollado metal de las vajillas al chocar contra las provisiones y las garrafas de vino. Afuera el sol enloquece al paisaje. Una nube de polvo envuelve a la galera y a los cuatro soldados que la escoltan al galope, listas las armas, porque en cualquier instante puede surgir un malón de indios y habrá que defender las vidas. La sangre de las mulas hostigadas por los postillones mancha los vidrios. Si abrieran las ventanas, la tierra sofocaría a los viajeros, de modo que es fuerza andar en el agobio de la clausura que apesta el olor a comida guardada y a gente y ropa sin lavar. ¡Dios mío! ¡Así ha sido todo el tiempo, todo el tiempo, cada minuto, lo mismo cuando cruzaron los bosques de algarrobos, de chañares, de talas y de piquillines, que cuando vadearon el Río Segundo y el Saladillo! Ampía, los Puestos de Ferreira, Tío Pugio, Colmán, Fraile Muerto, la esquina de Castillo, la Posta del Zanjón, Cabeza de Tigre... Confúndense los nombres en la mente de Catalina Vargas, como se confunden los perfiles de las estancias que velan en el desierto, coronadas por miradores iguales, y de las fugaces pulperías donde los paisanos suspendían las partidas de naipes y de taba para acudir al encuentro de la diligencia enorme, único lazo de noticias con la ciudad remota. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y las tardes que pasan sin dormir, pues casi todo el viaje se cumple de noche! ¡Las tardes durante las cuales se revolvió desesperada sobre el catre rebelde del parador, atormentados los oídos por la cercanía de los peones y los esclavos que desafinaban la vihuela o asaban el costillar! Y luego, a galopar nuevamente... Los negros se afirmaban en el estribo, prendidos como sanguijuelas, y era milagro que la zarabanda no los despidiera por los aires; las petacas, baúles y colchones se amontonaban sobre la cubierta. Sonaba el cuerno de los postillones enancados en las mulas, y a galopar, a galopar... Catalina tantea, bajo la saya que muestra tantos tonos de mugre como lamparones las bestias uncidas al vehículo, los bolsos cosidos, los bolsos grávidos de monedas de oro. Vale la pena el despiadado ajetreo, por lo que aguarda después, cuando las piezas redondas que ostentan la soberana efigie enseñen a Buenos Aires su poderío. ¡Cómo la adularán! Hasta el señor Virrey del Pino visitará su estrado al enterarse de su fortuna. ¡Su fortuna! Y no son sólo esas monedas que se esconden bajo su falda con delicioso balanceo: es la estancia de Córdoba y la de Santiago y la casa de la calle de las Torres... Su hermana viuda ha muerto y ahora a ella le toca la fortuna espe9 rada. Nunca hallarán el testamento que destruyó cuidadosamente; nunca sabrán lo otro... lo otro... aquellas medicinas que ocultó... y aquello que mezcló con las medicinas... Y ¿qué? ¿No estaba en su derecho al hacerlo? ¿Era justo que la locura de su hermana la privara de lo que se le debía? ¿No procedió bien al protegerse, al proteger sus últimos años? El mal que devoraba a Lucrecia era de los que no admiten cura... El galope... el galope... el galope... junto a la portezuela traqueteante baila la figura de uno de los soldados de la escolta. El largo gemido del cuerno anuncia que se acercan a la Guardia de la Esquina. Es una etapa más. Y las siguientes se suceden: costean el Carcarañá, avizorando lejanas rancherías diseminadas entre pobres lagunas donde bañan sus trenzas los sauces solitarios; alcanza a India Muerta; pasan el Arroyo del Medio... Días y noches, días y noches. He aquí a Pergamino, con su fuerte rodeado de ancho foso, con su puente levadizo de madera y cuatro cañoncitos que apuntan a la llanura sin límites. Un teniente de dragones se aproxima, esponjándose, hinchando el buche como un pájaro multicolor, a buscar los pliegos sellados con lacre rojo. Cambian las mulas que manan sudor y sangre y fango. Y por la noche reanudan la marcha. El galope... el galope... el tamborileo de los cascos y el silbido veloz de las fustas... No cesa la matraca de los vidrios. Aun bajo el cielo fulgente de astros, maravilloso como el manto de una reina, el calor guerrea con los prisioneros de la caja estremecida. Las ruedas se hunden en las huellas costrosas dejadas por los carretones tirados por bueyes. Pero ya falta poco, Arrecifes... Areco... Luján... Ya falta poco. Catalina Vargas va semidesvanecida. Sus dedos estrujan las escarcelas donde oscila el oro de su hermana. ¡Su hermana! No hay que recordarla. Aquello fue una pesadilla soñada hace mucho. El correo real fuma una pipa. La señorita se incorpora, furiosa. ¡Es el colmo! ¡Como si no bastaran los sufrimientos que padecen! Pero cuando se apresta a increpar al funcionario, Catalina advierte dentro del coche la presencia de una nueva pasajera. La ve detrás del cendal de humo, brumosa, espectral. Lleva una capa gris semejante a la suya, y como ella se cubre con un capuchón. ¿Cuándo subió al carruaje? No fue en Pergamino. Podría jurar que no fue en Pergamino, la parada postrera. Entonces, ¿cómo es posible... ? La viajera gira el rostro hacia Catalina Vargas, y Catalina reconoce, en la penumbra del atavío, en la neblina que todo lo invade, la fisonomía angulosa de su hermana, de su hermana muerta. Los demás parecen no haberse percatado de su aparición. El correo sigue fumando. Más acá el fraile reza con las palmas juntas y el matrimonio que viene del Alto Perú dormita y cabecea. La negrita habla por lo bajo con el oficial. Catalina se encoge, transpirando de miedo. Su hermana la observa con los ojos desencajados. Y el humo, el humo crece en bocanadas nauseabundas. La vieja señorita quisiera gritar, pero ha perdido la voz. Manotea en el aire espeso, mas sus compañeros no tienen tiempo de ocuparse de ella, porque en ese instante, con gran estrépito algo cede en la base del vehículo y la galera se tuerce y se tumba entre los gruñidos y corcovos de las mulas sofrenadas bruscamente. Uno de los ejes se ha roto. Postillones y soldados ayudan a los maltrechos viajeros a salir de la casilla. Multiplican las explicaciones para calmarlos. No es nada. Dentro de media hora estará arreglado el desperfecto y podrán continuar su andanza hacia Arrecifes, de donde los separan cuatro leguas. Catalina vuelve en sí de su desmayo y se halla tendida sobre las raíces de un ombú. El resto rodea al coche cuya caja ha recobrado la posición normal sobre las sopandas. Suena el cuerno y los soldados montan en sus cabalgaduras. Uno permanece junto a la abierta portezuela del carruaje, para cerciorarse de que no falta ninguno de los pasajeros a medida que trepan al interior. La señorita se alza, mas un peso terrible le impide levantarse. ¿Tendrá quebrados los huesos, o serán las monedas de oro las que tironean de su falda como si fueran de mármol, como si todo su vestido se hubiera transformado en bloque de mármol que la clava en tierra? La voz se le anuda en la garganta. A pocos pasos, la galera vibra, lista para salir. Ya se acomodaron el correo y el fraile franciscano y el matrimonio y la negra y el oficial. Ahora, idéntico a ella, con la capa color de ceniza y el capuchón bajo, el fantasma de su hermana Lucrecia se suma al grupo de pasajeros. Y ahora lo ven. Rehúsa la diestra galante que le ofrece el postillón. Están todos. Ya recogen el estribo. Ya chasquean los látigos. La galera galopa, galopa hacia Arrecifes, trepidante, bamboleante, zigzagueante, como un ciego animal desbocado, en medio de una nube de polvo. Y Catalina Vargas queda sola, inmóvil, muda, en la soledad de la pampa y de la noche, donde en breve no se oirá más que el grito de los caranchos. 10 LOS FUGITIVOS ALEJO CARPENTIER El rastro moría al pie de un árbol. Cierto era que había un fuerte olor a negro en el aire, cada vez que la brisa levantaba las moscas que trabajaban en oquedades de frutas podridas. Pero el perro —nunca le habían llamado sino Perro— estaba cansado. Se revoleó entre las yerbas para desrizarse el lomo y aflojar los músculos. Muy lejos, los gritos de los de la cuadrilla se perdían en el atardecer. Seguía oliendo a negro. Tal vez el cimarrón estaba escondido arriba, en alguna parte, a horcajadas sobre una rama, escuchando con los ojos. Sin embargo, Perro no pensaba ya en la batida. Había otro olor ahí, en la tierra vestida de bejuqueras que un próximo roce borraría tal vez para siempre. Olor a hembra. Olor que Perro se prendía, retorciéndose patas arriba, riendo por el colmillo, para llevarlo encima y poder alargar una lengua demasiado corta hacia el hueco que separaba sus omoplatos. Las sombras se hacían más húmedas. Perro se volteó, cayendo sobre sus patas. Las campanas del ingenio, volando despacio, le enderezaron las orejas. En el valle, la neblina y el humo eran una misma inmovilidad azulosa, sobre la que flotaban cada vez más siluetas, una chimenea de ladrillos, un techo de grandes aleros, la torre de la iglesia, y las luces que parecían encenderse en el fondo de un lago. Perro tenía hambre. Pero hacia allá, había olor a hembra. A veces lo envolvía aún el olor a negro. Pero el olor de su propio celo, llamado por el olor de otro celo, se imponía a todos los demás. Las patas traseras de Perro se espigaron, haciéndole alargar el cuello. Su vientre se hundía, al pie del costillar, en el ritmo de un jadeo corto y ansioso. Las frutas, demasiado llenas de sol, caían aquí y allá, con un ruido mojado, esparciendo, a ras del suelo, efluvios de pulpas tibias. Perro se echó a correr hacia el monte, con la cola gacha, como perseguido por la tralla del mayoral, contrariando su propio sentido de orientación. Pero olía a hembra. Su hocico seguía una estela sinuosa que a veces volvía sobre sí misma, abandonaba el sendero, se intensificaba en las espinas de un aromo, se perdía en las hojas demasiado agriadas por la fermentación, y renacía, con inesperada fuerza, sobre un poco de tierra, recién barrida por una cola. De pronto, Perro se desvió de la pista invisible, del hilo que se torcía y destorcía, para arrojarse sobre un hurón. Con dos sacudidas, que sonaron a castañuela en un guante, le quebró la columna vertebral, arrojándolo contra un tronco... Pero se detuvo de súbito, dejando una pata en suspenso. Unos ladridos, muy lejanos, descendían de la montaña. No eran los de la jauría del ingenio. El acento era distinto, mucho más áspero y desgarrado, salido del fondo del gaznate, enronquecido por fauces potentes. En alguna parte se libraba una batalla de machos que no llevaban, como Perro, un collar con púas de cobre con una placa numerada. Ante esas voces desconocidas, mucho más alubonadas que todo lo que hasta entonces había oído, Perro tuvo miedo. Echó a correr en sentido inverso, hasta que las plantas se pintaron de luna. Ya no olía a hembra. Olía a negro. Y ahí estaba el negro, en efecto, con su calzón rayado, boca abajo, dormido. Perro estuvo por lanzarse sobre él siguiendo una consigna lanzada de madrugada, en medio de un gran revuelo de látigos, allá donde había calderos y literas de paja. Pero arriba, no se sabía dónde, proseguía la pelea de los machos. Al lado del cimarrón quedaban huesos de costillas roídas. Perro se acercó lentamente, con las orejas desconfiadas, decidido a arrebatar a las hormigas algún sabor de carne. Además aquellos otros perros de un ladrar tan feroz, lo asustaban. Más valía permanecer, por ahora, al lado del hombre. Y escuchar. El viento del sur, sin embargo, acabó por llevarse la amenaza. Perro dio tres vueltas sobre sí mismo y se ovilló, rendido. Sus patas corrieron un sueño malo. Al alba, Cimarrón le echó un brazo por encima, con gesto de quien ha dormido mucho con mujeres. Perro se arrimó a su pecho, buscando calor. Ambos seguían en plena fuga, con los nervios estremecidos por una misma pesadilla, tina araña, que había descendido para ver mejor, recogió el hilo y se perdió en la copa del almendro, cuyas hojas comenzaban a salir de la noche. II Por hábito, Cimarrón y Perro se despertaron cuando sonó la campana del ingenio. La revelación de que habían dormido juntos, cuerpo con cuerpo, los enderezó de un salto. Después de adosarse a dos troncos, se miraron largamente. Perro ofreciéndose a tomar dueño. El negro ansioso de recuperar alguna amistad. El valle se desperezaba. A la apremiante 11 espadaña, destinada a los esclavos, respondía ahora, más lento, el bordón armoriado de la capilla, cuyo verdín se mecía de sombra a sol sobre un fondo de mugidos y de relinchos, como indulgente aviso a los que dormían en altos lechos de caoba. Las gallos rondaban a las gallinas para cubrirlas temprano, en espera de que el meñique de la mayorala se cerciorase de la presencia de huevos aún sin poner. Un pavo real hacía la rueda sobre la casavivienda, encendiéndose con un grito, en cada vuelta y revuelta. Los caballos del trapiche iniciaban su largo viaje en redondo. Los esclavos oraban frente a cazuelas llenas de pan con guarapo. Cimarrón se abrió la bragueta, dejando un reguero de espuma entre las raíces de una ceiba. Perro alzó la pata sobre un guayabo tierno. Ya asomaban machetazos en los cortes de caña. Los dogos de la jauría cazadora de negros sacudían sus cadenas, impacientes por ser sacados del batey. —¿Te vas conmigo? —preguntó Cimarrón. Perro lo siguió dócilmente. Allá abajo había demasiados látigos, demasiadas cadenas, para quienes regresaban arrepentidos. Ya no olía a hembra. Pero tampoco olía a negro. Ahora Perro estaba mucho más atento al olor a blanco, olor a peligro. Porque el mayoral olía a blanco, a pesar del almidón planchado de sus guayaberas y del betún acre de sus polainas de piel de cerdo. Era el mismo olor de las señoritas de la casa, a pesar del perfume que despedían sus encajes. El olor del cura, a pesar del tufo de cera derretida y de incienso, que hacía tan desagradable la sombra, tan fresca, sin embargo, de la capilla. El mismo que llevaba el organista encima, a pesar de que los fuelles del armonio le hubieran echado tantos y tantos soplos de fieltro apolillado. Había que huir ahora del olor a blanco. Perro había cambiado de bando. III En los primeros días. Perro y Cimarrón echaron de menos la seguridad del condumio. Perro recordaba los huesos vaciados por cubos, en el batey, al caer la tarde. Cimarrón añoraba el congrí, traído en cubos a los barracones, después del toque de oración o cuando se guardaban los tambores del domingo. Por ello, después de dormir demasiado en las mañanas, sin campanas ni patadas, se habituaron a ponerse a la caza desde el alba. Perro olfateaba una jutía oculta entre las hojas de un cedro; Cimarrón la tumbaba a pedradas. El día en que se daba con el rastro de un cochino jíbaro, había para horas y horas, hasta que la bestia, desgarradas las orejas, aturdida por tantos ladridos, pero acometiendo aún, era acorralada al pie de una peña y derribada a garrotazos. Poco a poco Perro y Cimarrón olvidaron los tiempos en que habían comido con regularidad. Se devoraba lo que se agarrara, de una vez, engullendo lo más posible, a sabiendas de que mañana podría llover y que el agua de arriba correría entre las peñas para alfombrar mejor el fondo del valle. Por suerte, Perro sabía comer frutas. Cuando Cimarrón daba con un árbol de mango o de mamey, Perro también se pintaba el hocico de amarillo o de rojo. Además, como siempre había sido huevero, se desquitaba, con algún nido de codorniz, de la incomprensible afición del amo por los langostinos que dormían a contracorriente a la salida del río subterráneo que se alumbraba de una boca de caracoles petrificados. Vivían en una caverna, bien oculta por una cortina de helechos arborescentes. Las estalactitas lloraban isócronamente, llenando las sombras frías de un ruido de relojes. Un día Perro comenzó a escarbar al pie de una de las paredes. Pronto sus dientes sacaron un fémur y unas costillas tan antiguas que ya no tenían sabor, rompiéndose sobre la lengua con desabrimiento de polvo amasado. Luego llevó a Cimarrón, que se tallaba un cinto de piel de majá, un cráneo humano. A pesar de que quedasen en el hoyo restos de alfarería y unos rascadores de piedra que hubieran podido aprovecharse, Cimarrón, aterrorizado por la presencia de muertos en su casa, abandonó la caverna esa misma tarde, mascullando oraciones sin pensar en la lluvia. Ambos durmieron entre raíces y semillas envueltos en un mismo olor a perro mojado. Al amanecer buscaron una cueva de techo más bajo, donde el hombre tuvo que entrar a cuatro patas. Allí, al menos, no había huesos de aquellos que para nada servían, y sólo podían traer ñeques y apariciones de cosas malas... Al no haber sabido de batidas en mucho tiempo, ambos empezaron a aventurarse hacia el camino. A veces pasaba un carretero conocido, una beata vestida con el hábito de Nazareno o un punteador de guitarra, de esos que conocen al patrón de cada pueblo, a quienes contemplaban, de lejos, en silencio. Era indudable que Cimarrón esperaba algo. Solía permanecer varias horas, de bruces, entre las yerbas de Guinea, mirando ese camino poco transitado, que una rana toro podía medir de un gran salto. Perro se distraía en esas esperas disper12 sando enjambres de mariposas blancas, o intentando, a brincos, la imposible caza de un zunzún vestido de lentejuelas. Un día que Cimarrón esperaba, así, algo que no llegaba, un cascabeleo de cascos lo levantó sobre las muñecas. Una volanta venía a todo trote, tirada por la jaca torda del ingenio. De pie sobre las varas, el calesero Gregorio hacía restallar el cuero, mientras el párroco agitaba la campanilla del viático a sus espaldas. Hacía tanto tiempo que Perro no se divertía en correr más pronto que los caballos, que se olvidó al punto de la discreción a que estaba obligado. Bajó la cuesta a las cuatro patas, espigado, azul bajo el sol, alcanzó el coche y se dio a ladrar por los corvejones de la jaca, a la derecha, a la izquierda, delante, pasando y volviendo a pasar, enseñando los dientes al calesero y al sacerdote. La jaca se abrió a galopar por lo alto, sacudiendo las anteojeras y tirando del bocado. De pronto, quebró una vara, arrancando el tiro. Luego de aspaventarse como peleles, el párroco y el calesero se fueron de cabeza contra el puentecillo de piedra. El polvo se tiñó de sangre. Cimarrón llegó corriendo. Blandía un bejuco para azocar a Perro, que ya se arrastraba pidiendo perdón. Pero el negro detuvo el gesto, sorprendido por la idea de que no todo era malo en aquel percance. Se apoderó de la estola y de las ropas del cura, de la chaqueta y de las altas botas del calesero. En bolsillos y bolsillos había casi cinco duros. Además, la campanilla de plata. Los ladrones regresaron al monte. Aquella noche, arropado en la sotana, Cimarrón se dio a soñar con placeres olvidados. Recordó los quinqués, llenos de insectos muertos, que tan tarde ardían en las últimas casas del pueblo, allí donde, por dos veces, lo habían dejado, tras pedir el aguinaldo de Reyes, gastárselo como mejor le pareciere. El negro, desde luego, había optado por las mujeres. IV La primavera los agarró a los dos al amanecer. Perro despertó con una tirantez insoportable entre las patas traseras y una mala expresión en los ojos. Jadeaba sin tener calor, alargando entre los colmillos una lengua que tenía filosas blanduras de lapa. Cimarrón hablaba solo. Ambos estaban de pésimo genio. Sin pensar en la caza, fueron temprano hacia el camino. Perro corría desordenadamente, buscando en vano un olor rastreable... Mataba insectos que siempre lo habían asqueado, por el placer de destruir, desgranaba espigas entre sus dientes, arrancaba arbustos tiernos. Acabó de exasperarse cuando un sapo le escupió a los ojos. Cimarrón esperaba como nunca había esperado. Pero aquel día nadie pasó por el camino. Al caer la noche, cuando los primeros murciélagos volaron como pedradas sobre el campo, Cimarrón echó a andar lentamente hacia el caserío del ingenio. Perro lo siguió, desafiando la misma tralla y las mismas cadenas. Se fueron acercando a los barracones por el cauce de la cañada. Ya se percibía un olor, antaño familiar, de leña quemada, de lejía, de melaza, de limaduras de cascos de caballo. Debían estarse haciendo las pastas de guayaba, ya que un interminable dulzor de mermelada era esparcido por el terral. Perro y Cimarrón seguían acercándose, lado a lado, la cabeza del hombre a la altura de la cabeza del perro. De pronto, una negra de la dotación atravesó el sendero de la herrería. Cimarrón se arrojó sobre ella, derribándola entre las albahacas. Una ancha mano ahogó los gritos. Perro avanzó, solo, hasta el lindero del batey. La perra inglesa adquirida por don Marcial en una exposición de París estaba allí. Hubo un intento de fuga. Perro le cortó el camino, erizado de la cola a la cabeza. Su olor a macho era tan envolvente que la inglesa olvidó que la habían bañado, horas antes, con jabón de Castilla. Cuando Perro regresó a la caverna, clareaba. Cimarrón dormía, arrebozado en la sotana del párroco. Allá abajo, en el río, dos manatíes retozaban entre los juncos, enturbiando la corriente con sus saltos que abrían nubes de espuma entre los linos. V Cimarrón se hacía cada vez más imprudente. Rondaba ahora en torno a los caseríos, acechando, a cualquier hora, una lavandera solitaria o una santera que buscaba culantrillo, retamas o pitahayas para algún despojo. También, desde la noche en que había tenido la audacia de beberse los duros del capellán en un parador del camino carretera, se hacía ávido de monedas. Más de una vez en los atajos se había llevado el cinturón de un guajiro, luego de derribarlo de su 13 caballo y de acallarlo con una estaca. Perro lo acompañaba en esas correrías, ayudando en lo posible. Sin embargo, se comía peor que antes, y más que nunca era necesario desquitarse con huevos de codorniz, de gallinuela o de garza. Además, Cimarrón vivía en un continuo sobresalto. Al menor ladrido de Perro, echaba mano al machete robado o se trepaba a un árbol. Pasada la crisis de primavera, Perro se mostraba cada vez más reacio a acercarse a los pueblos. Había demasiados niños que tiraban piedras, gente siempre dispuesta a dar patadas y, al oler su proximidad, todos los perros de los patios lanzaban gritos de guerra. Además, Cimarrón volvía esas noches con el paso inseguro, y su boca despedía un olor que Perro detestaba tanto como el del tabaco. Por ello, cuando el amo entraba en una casa mal alumbrada, Perro lo esperaba a una distancia prudente. Así se fue viviendo hasta la noche en que Cimarrón se encerró demasiado tiempo en el cuarto de una mondonguera. Pronto, la choza fue rodeada por hombres cautelosos, que llevaban mochas en claro. Al poco rato Cimarrón fue sacado a la calle, desnudo, dando tremendos alaridos. Perro, que acababa de oler al mayoral del ingenio, echó a correr al monte por la vereda de los cañaverales. Al día siguiente vio pasar a Cimarrón por el camino. Estaba cubierto de heridas curadas con sal. Tenía hierros en el cuello y los tobillos. Y lo conducían cuatro números de la Benemérita de San Fernando, que le daban un baquetazo a cada dos pasos, tratándolo de ladrón, de borracho y de malcriado. VI Sentado sobre una cornisa rocosa que dominaba el valle, Perro aullaba a la luna. Una honda tristeza se apoderaba de él a veces, cuando aquel gran sol frío alcanzaba su total redondez, poniendo tan desvaídos reflejos sobre las plantas. Se habían terminado para él las hogueras que solían iluminar la caverna en noches de lluvia. Ya no conocería el calor del hombre en el invierno que se aproximaba, ni habría ya quien le quitara el collar de púas de cobre, que tanto le molestaba para dormir —a pesar de que hubiera heredado la sotana del párroco—. Cazando sin cesar, se había hecho más tolerante, en cambio, con los seres que no servían para ser comidos. Dejaba escapar el maia entre las piedras calientes, sin ladrar siquiera, desde que Cimarrón no estaba allí para azuzarlo, con la esperanza de hacerse un cinturón o de recoger manteca para untos. Además, el olor de las serpientes lo asqueaba; cuando había agarrado alguna por la cola, era en virtud de esas obligaciones a que todo ser que depende de alguien se ve constreñido. Tampoco —salvo en casos de hambre extrema— podía atreverse ya con el cochino jíbaro. Se contentaba ahora con aves de agua, hurones, ratas y una que otra gallina escapada de los corrales aldeanos. Sin embargo, el ingenio estaba olvidado. Su campana había perdido todo sentido. Perro buscaba ahora el amparo de mogotos casi inaccesibles al hombre, viviendo en un mundo de dragos que el viento mecía con ruidos de albarca nueva, de orquídeas, de bejucos lombriz, donde se arrastraban lagartos verdes, de orejeras blancas, de esos que tan mal saben y, por lo mismo, permanecen donde están. Había enflaquecido. Sobre sus costillares marcados en hueco, la lana apresaba guisazos que ya no tenían espinas. Con los aguinaldos volvió la primavera. Una tarde en que lo desvelaba un extraño desasosiego, Perro dio nuevamente con aquel misterioso olor a hembra, tan fuerte, tan penetrante, que había sido la causa primera de su fuga al monte. También ahora caían ladridos de la montaña. Esta vez Perro agarró el rastro en firme, recobrándolo luego de pasar un arroyo a nado. Ya no tenía miedo. Toda la noche siguió la huella, con la nariz pegada al suelo, largando baba por el canto de la lengua. Al amanecer, el olor llenaba toda una quebrada. El rastreador estaba frente a una jauría de perros jíbaros. Varios machos, con perfil de lobos, se apretaban ahí, relucientes los ojos, tensos sobre sus patas, listos para atacar. Detrás de ellos se cerraba el olor a hembra. Perro dio un gran salto. Los jíbaros se le echaron encima. Los cuerpos se encajaron, unos en otros, en un confuso remolino de ladridos. Pero pronto se oyeron los aullidos abiertos por las púas del collar. Las bocas se llenaban de sangre. Había orejas desgarradas. Cuando Perro soltó al más viejo, con la garganta desgajada, los demás retrocedieron, gruñendo de rabia inútil. Perro corrió entonces al centro del palenque, para librar la última batalla a la perra gris, de pelo duro, que lo esperaba con los colmillos de fuera. El rastro moría a la sombra de su vientre. VII 14 Los jíbaros cazaban en bandada. Por ello buscaban las piezas grandes, de más carne y más huesos. Cuando daban con un venado, era tarea de días. Primero al acoso. Luego, si la bestia lograba salvar una barranca de un salto, el atajo. Luego, cuando una caverna venía en ayuda de la presa, el asedio. A pesar de herir y entornar, el animal moría siempre en dientes de la jauría, que iniciaba la ralea sobre un cuerpo vivo aún, arrancándole tiras de pelo pardo, y bebiendo una sangre fresca a pesar de su tibieza, en las arterias del cuello o en las raíces de una oreja arrancada. Muchos de los jíbaros habían perdido un ojo, sacado por un asta, y todos estaban cubiertos de cicatrices, mataduras y peladas rojas. En los días del celo, los perros combatían entre sí, mientras las hembras esperaban, echadas, con sorprendente indiferencia, el resultado de la lucha. La campana del ingenio, cuyo diapasón era traído a veces por la brisa, no despertaba en el perro el menor recuerdo. Un día los jíbaros agarraron un rastro habitual en aquellas selvas de bejucos, de espinas, de plantas malvadas que envenenaban al herir. Olía a negro. Cautelosamente, los perros avanzaron por el desfiladero de los caracoles, donde se alzaba una piedra con cara de muerto. Los hombres suelen dejar huesos y desperdicios por donde pasan. Pero es mejor cuidarse de ellos, porque son los animales más peligrosos, por ese andar sobre las patas traseras que les permite alargar sus gestos con palos y objetos. La jauría había dejado de ladrar. De pronto, el hombre apareció. Olía a negro. Unas cadenas rotas, que le colgaban de las muñecas, ritmaban su paso. Otros eslabones, más gruesos, sonaban bajo los flecos de su pantalón rayado. Perro reconoció a Cimarrón. —¡Perro! —alborozó el negro—. ¡Perro! Perro se le acercó lentamente. Le olió los pies, aunque sin dejarse tocar. Daba vueltas en torno a él, moviendo la cola; cuándo era llamado, huía. Y cuando no era llamado, parecía buscar aquel sonido de voz humana, que había entendido un poco en otros tiempos, pero que ahora le sonaba tan raro, tan peligrosamente evocador de obediencias. Al fin, Cimarrón dio un paso, adelantando una mano blanda hacia su cabeza. Perro lanzó un extraño grito, mezcla de ladrido sordo y de aullido, y saltó al cuello del negro. Había recordado, de súbito, una vieja consigna del mayoral del ingenio, el día que un esclavo huía al monte. VIII Como no olía a hembra y los tiempos eran apacibles, los jíbaros durmieron hasta el hartazgo durante dos días. Arriba, las auras pesaban sobre las ramas, esperando que la jauría se marchara, sin concluir el trabajo. Perro y la perra gris se divertían como nunca, jugando con la camisa listada de Cimarrón. Cada uno halaba por un lado, para probar la solidez de los colmillos. Cuando se desprendía una costura, ambos rodaban en el polvo. Y volvían a empezar, con un harapo cada vez más menguado, mirándose a los ojos, las narices casi juntas. Al fin se dio la orden de partida. Los ladridos se perdieron en lo alto de las crestas arboladas. Durante muchos años los monteros evitaron de noche aquel atajo, dañado por huesos y cadenas. EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA PRIMERA PARTE CAPÍTULO 1: Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo D. Quijote de la Mancha En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 15 tres partes de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana; pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber, que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los más del año) se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura, para comprar libros de caballerías en que leer; y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva: porque la claridad de su prosa, y aquellas intrincadas razones suyas, le parecían de perlas(…) Con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas, y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara, ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para sólo ello. *…+ En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos, como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. *…+ En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras, y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo por lo menos del imperio de Trapisonda: y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del estraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo, fue limpiar unas armas, que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo; pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple; mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte, y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada, y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana: y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, lo tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro de tal manera, que él quedó satisfecho de su fortaleza; y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un 16 real, y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis, et ossa fuit, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro, ni Babieca el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le podría: porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido; (…) y así después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar ROCINANTE, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento, duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar DON QUIJOTE, de donde como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada, y no Quesada como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís, no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse DON QUIJOTE DE LA MANCHA, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre della. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores, era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él: si yo por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente, le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quién enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida: yo señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante? ¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero, cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quién dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla DULCINEA DEL TOBOSO, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Capítulo 2: Que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso D. Quijote Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer; y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana, antes del día (que era uno de los calurosos del mes de Julio), se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa: y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero; y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. 17 Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito; mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. [..] Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice; otros dicen que la de los molinos de viento; pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día, y al anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre; y que mirando a todas partes, por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse, y adonde pudiese remediar su mucha necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella, que a los portales, sino a los alcázares de su redención, le encaminaba. Dióse priesa a caminar, y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros, que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada; y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadizo y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta (que a él le parecía castillo), y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo; pero como vio que se tardaban, y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta, y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas, o dos graciosas damas, que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero, que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos (que sin perdón así se llaman), tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así con extraño contento llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado, y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta; pero Don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: - Non fuyan las vuestras mercedes, nin teman desaguisado alguno, ca a la órden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas, como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría; mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa *…+ EXILIO HÉCTOR G. OESTERHELD Nunca se vio en Gelo algo tan cómico. Salió de entre el roto metal con paso vacilante, movió la boca, desde el principio nos hizo reír con esas piernas tan largas, esos dos ojos de pupilas tan increíblemente redondas. Le dimos grubas, linas y kialas. Pero no quiso recibirlas, fijate, ni siquiera aceptó las kialas, fue tan cómico verlo rechazar todo que las risas de la multitud se oyeron hasta el valle vecino. 18 Pronto se corrió la voz de que estaba entre nosotros, de todas partes vinieron a verlo, él aparecía cada vez más ridículo, siempre rechazando las kialas, la risa de cuantos lo miraban era tan vasta como una tempestad en el mar. Pasaron los días, de las antípodas trajeron margas, lo mismo, no quiso ni verlas, fue para retorcerse de la risa. Pero lo mejor de todo fue el final: se acostó en la colina, de cara a las estrellas, se quedó quieto, la respiración se fue debilitando. Cuando dejó de respirar tenía los ojos llenos de agua. Sí, no querrás creerlo pero los ojos se le llenaron de agua, de a- gu- a como lo oyes. Nunca, nunca se vio en Gelo nada tan cómico. CIUDAD DE FUEGO IGNACIO LOIS A través de la escotilla se apreciaba la infinita paz del espacio. Las estrellas lejanas fingían inmovilidad con un brillo inseguro. Podía percibirse la tranquila expansión de un universo aparentemente quieto, pero que sin duda latía en silencio. A través de la escotilla, entre millones de sistemas, Klóds intentó reconocer el suyo, sin éxito. La nave era veloz. - Klóds, vuelva a la realidad. Hay mucho trabajo -dijo Attlin. La voz de Attlin no dio lugar a réplica. Klóds emitió un "sí, señor" casi inaudible. Se alejó cabizbajo a paso veloz y nervioso por un pasillo. Attlin lo siguió con la mirada de sus ojos púrpura un instante. Sacudió la cabeza y tomó la dirección opuesta. Attlin y Klóds, junto con el piloto Vaaxas, eran Observadores Imperiales en expedición. Dentro del plan de expansión de su raza, su misión era seleccionar los planetas aptos para la Colonización. Para determinar la aptitud debían tener en cuenta varios parámetros, como docilidad de la población y capacidad de defensa. Se conocían bien -llevaban bastante tiempo trabajando juntos-. Ya habían investigado varios planetas, y hasta entonces la Colonización había sido un éxito: eran muy pocos los que estaban en condiciones de resistirse a la raza Draléndi. Y en ese momento se dirigían al único planeta habitado del sector K; el planeta K-1112, autodenominado Tierra. Los estudios previos del planeta lo mostraban como una buena fuente de esclavos. Attlin entró en la cabina. El piloto estaba ligeramente nervioso, a juzgar por las sutiles figuras de vapor azul que manifestaba. -Vaaxas, ¿falta mucho? Vaaxas consultó los instrumentos. -No, señor. De hecho es ese planeta azul que se ve ahí. Y al rato agregó: - Señor, ¿usted realmente cree...? - Qué. Vaaxas examinó el planeta atentamente, mientras jugaba con su bigote plateado. - Que haya vida inteligente ahí. - De acuerdo con los datos de las sondas no tripuladas y de nuestros observatorios, los humanos poseen una inteligencia limitada, de estructura lógica simple, y una civilización de grado 4. -Parece increíble. Un desarrollo avanzadísimo para un planeta con tanto oxígeno... Los minutos posteriores transcurrieron lentamente. Los tres Observadores trabajaban en silencio. Un rato más tarde, Klóds anunció: - La distancia es óptima. Iniciamos proceso de aterrizaje. - De acuerdo. Aterricen en la cara oscura. 19 En la tranquila noche terrestre, aterrizaron sin ser vistos ni oídos. Ni siquiera cuando la nave se posó suavemente, con un tenue clic. Se hallaban entre los edificios de un centro urbano, uno de los más grandes que encontraron en esa cara del planeta. - Inicien la fase de camuflaje. Sin un ruido, la nave fue tomando una forma similar a la de los edificios cercanos. Las calles estaban vacías: nadie había presenciado su llegada. Todo marchaba perfectamente. Attlin comenzó a analizar los datos obtenidos por los sensores. Por alguna razón se veía especialmente atraído por este planeta. Suponía que sus superiores iban a estar conformes: los humanos podrían ser excelentes esclavos. A medida que avanzaban sus estudios sobre la primitiva psicología humana, se convencía de que la fase de la Colonización en ese planeta iba a ser bastante fácil. Especialmente considerando que... La voz alarmada de Klóds interrumpió sus reflexiones. - ¡Señor, venga, es urgente! Attlin se incorporó y siguió a Klóds hasta la cabina de Vaaxas. El piloto miraba a través de la escotilla con aire grave. Al ver a Attlin lo puso al corriente de la situación. - Hay un pequeño grupo de hombres en la calle. - Aja. ¿Tienen armas? - Mire usted mismo. Attlin se asomó. Los hombres corrían por la calle dando alaridos, con antorchas encendidas. El jefe de la expedición se quedó helado. - Fuego. Usted sabe lo peligroso que es para nuestro equipamiento. - ¡Y para nosotros mismos! ¿Qué importa el equipamiento? -exclamó Klóds, con la voz quebrada. - No es posible. ¡¿Cómo supieron...?! - Temo que nos descubrieron -dijo Vaaxas-. ¿Quiere que los suprima? - Primero veamos qué hacen. De todas formas, Vaaxas, recuerde lo que pasó en el sistema Dakhta. Y recuerde sobre todo que por su culpa estamos inhabilitados para suprimir por el resto de este período. Vaaxas calló. Attlin, confundido por la inesperada reacción de los nativos, tomó asiento, atento a lo que sucedía afuera. - ¡Mire, señor! -gritó Klóds-. ¡Están quemando la ciudad! - Nos deben estar buscando. ¡Vaaxas, inicie la secuencia de despegue! Vaaxas se quedó paralizado. - ¡Varios humanos están muriendo, y no les importa! - Esta especie es admirable: nos descubrieron, saben con qué atacarnos, y lo hacen a costa de sus propias vidas... ¡Proceda, Vaaxas! - A la orden, señor. Iluminando la fría noche de resplandores rojizos, cubriendo el cielo de humo denso, las llamas se cernían sobre la nave donde tres seres, tres dralendis; tuvieron miedo. Y el viento sopló, esparciendo sin pausa la devastación y las cenizas, tan silencioso sobre el griterío de los que sufrían, pero no tenían miedo. En la confusión del incendio, la nave despegó sin ser advertida. Mientras Vaaxas y Klóds hacían la evaluación de daños, Attlin se retiró a su camarote a redactar el informe. Aún no daba crédito a lo que acababa de presenciar. Miró el planeta azul que se alejaba y se dijo tristemente: - Esta especie no sirve. Esa noche, en la Tierra, un hombre solo. Sobre la colina, cada vez más lejos de la nave, su demente carcajada resonó con euforia. Con los ojos brillantes de fuego y perversa excitación, en lo alto del monte Palatino, Nerón observó un espectáculo fabuloso: el fuego devorando de a poco a la orgullosa Roma. 20 OCTAVIO, EL INVASOR ANA MARÍA SHUA Estaba preparado para la violencia aterradora de la luz y el sonido, pero no para la presión, la brutal presión de la atmósfera sumada a la gravedad terrestre, ejerciéndose sobre ese cuerpo tan distinto del suyo, cuyas reacciones no había aprendido todavía a controlar. Un cuerpo desconocido en un mundo desconocido. Ahora, cuando después del dolor y de la angustia del pasaje, esperaba encontrar alguna forma de alivio, todo el horror de la situación se le hacía presente. Sólo las penosas sensaciones de la transmigración podían compararse a lo que acababa de pasar, pero después de aquella experiencia había tenido unos meses de descanso, casi podría decirse de convalecencia, en una oscuridad cálida adonde los sonidos y la luz llegan muy amortiguados y el líquido en el que flotaba atenuaba la gravedad del planeta. Sintió frío, sintió un malestar profundo, se sintió transportado de un lado a otro, sintió que su cuerpo necesitaba desesperadamente oxígeno, pero ¿cómo y dónde obtenerlo? Un alarido se le escapó de la boca, y supo que algo se expandía en su interior, un ingenioso mecanismo automático que le permitiría utilizar el oxígeno del aire para sobrevivir. - Varón - dijo la partera -. Un varoncito sano y hermoso, señora. - ¿Cómo lo va a llamar? - dijo el obstetra. - Octavio - contestó la mujer, agotada por el esfuerzo y colmada de esa pura felicidad física que sólo puede proporcionar la interrupción brusca del dolor. Octavio descubrió, como una circunstancia más del horror en el que se encontraba inmerso, que era incapaz de organizar en percepción sus sensaciones: debía haber voces humanas, pero no podía distinguirlas en la masa indiferenciada de sonidos que lo asfixiaba, otra vez se sintió transportado, algo o alguien lo tocaba y movía partes de su cuerpo, la luz lo dañaba. De pronto lo alzaron por el aire para depositarlo sobre algo tibio y blando. Dejó de aullar: desde el interior de ese lugar cálido provenía, amortiguado, el ritmo acompasado, tranquilizador, que había oído durante su convaleciente espera. El terror disminuyó. Comenzó a sentirse inexplicablemente seguro, en paz. Allí estaba por fin, formando parte de las avanzadas, en este nuevo intento de invasión que, esta vez, no fracasaría. Tenía el deber de sentirse orgulloso, pero el cansancio luchó contra el orgullo hasta vencerlo: sobre el pecho de la hembra terrestre que creía ser su madre se quedó, por primera vez en este mundo, profundamente dormido. Despertó un tiempo después. Se sentía más lúcido y comprendía que ninguna preparación previa podría haber sido suficiente para responder coherentemente a las brutales exigencias de ese cuerpo que habitaba y que sólo ahora, a partir del nacimiento, se imponían en toda su crudeza. Era Iógico que la transmigración no se hubiera intentado en especímenes adultos: el brusco cambio de conducta, la repentina torpeza en el manejo de su cuerpo, hubieran sido inmediatamente detectados por el enemigo. Octavio había aprendido, antes de partir, el idioma que se hablaba en esa zona de la Tierra. O, al menos, sus principales rasgos. Porque recién ahora se daba cuenta de la diferencia entre la adquisición de una lengua en abstracto y su integración con los hechos biológicos y culturales en los que esa lengua se había constituido. La palabra «cabeza», por ejemplo, había comenzado a cobrar su verdadero sentido (o, al menos, uno de ellos), cuando la fuerza gigantesca que lo empujara hacia adelante lo había obligado a utilizar esa parte de su cuerpo, que latía aún dolorosamente, como ariete para abrirse paso por un conducto demasiado estrecho. 21 Recordó que otros como él habían sido destinados a las mismas coordenadas témporoespaciales. Se preguntó si algunos de sus poderes habrían sobrevivido a la transmigración y si serían capaces de utilizarlos. Consiguió enviar algunas débiles ondas telepáticas que obtuvieron respuesta inmediata: eran nueve y estaban allí, muy cerca de él y, como él, llenos de miedo, de dolor y de pena. Sería necesario esperar antes de empezar a organizarse para proseguir con sus planes. Su cuerpo volvió a agitarse y a temblar incontroladamente y Octavio lanzó un largo aullido al que sus compañeros respondieron: así, en ese lugar desconocido y terrible, lloraron juntos la nostalgia del planeta natal. Dos enfermeras entraron en la nursery. - Qué cosa - dijo la más joven. - Se larga a llorar uno y parece que los otros se contagian, en seguida se arma el coro. - Vamos, apurate que hay que bañarlos a todos y llevarlos a las habitaciones - dijo la otra, que consideraba su trabajo monótono y mal pago y estaba harta de oír siempre los mismos comentarios. Fue la más joven de las enfermeras la que llevó a Octavio, limpio y cambiado, hasta la habitación donde lo esperaba su madre. - Toctoc, ¡buenos días, mamita! - dijo la enfermera, que era naturalmente simpática y cariñosa y sabía hacer valer sus cualidades a la hora de ganarse la propina. Aunque sus sensaciones seguían constituyendo una masa informe y caótica, Octavio ya era capaz de reconocer aquéllas que se repetían y supo, entonces, que la mujer lo recibía en sus brazos. Pudo, incluso, desglosar el sonido de su voz de los demás ruidos ambientales. De acuerdo a sus instrucciones, Octavio debía lograr que se lo alimentara artificialmente: era preferible reducir a su mínima expresión el contacto físico con el enemigo. - Miralo al muy vagoneta, no se quiere prender al pecho. - Acordate que con Ale al principio pasó lo mismo, hay que tener paciencia. Avisá a la nursery que te lo dejen en la pieza. Si no, te lo llenan de suero glucosado y cuando lo traen ya no tiene hambre - dijo la abuela de Octavio. En el sanatorio no aprobaban la práctica del rooming-in, que consistía en permitir que los bebés permanecieran con sus madres en lugar de ser remitidos a la nursery después de cada mamada. Hubo un pequeño forcejeo con la jefa de nurses hasta que se comprobó que existía la autorización expresa del pediatra. Octavio no estaba todavía en condiciones de enterarse de estos detalles y sólo supo que lo mantenían ahora muy lejos de sus compañeros, de los que le llegaba a veces, alguna remota vibración. Cuando la dolorosa sensación que provenía del interior de su cuerpo se hizo intolerable, Octavio comenzó a gritar otra vez. Fue alzado por el aire hasta ese lugar cálido y mullido del que, a pesar de sus instrucciones, odiaba separarse. Y cuando algo le acarició la mejilla, no pudo evitar que su cabeza girara y sus labios se entreabrieran, desesperado, empezó a buscar frenéticamente alivio para la sensación quemante que le desgarraba las entrañas. Antes de darse cuenta de lo que hacía Octavio estaba succionando con avidez el pezón de su «madre». Odiándose a sí mismo, comprendió que toda su voluntad no lograría desprenderlo de la fuente de alivio, el cuerpo mismo de un ser humano. Las palabras «dulce» y «tibio» que, aprendidas en relación con los órganos que en su mundo organizaban la experiencia, le habían parecido términos simbólicos, se llenaban ahora de significado concreto. Tratando de persuadirse de que esa pequeña concesión en nada afectaría su misión, Octavio volvió a quedarse dormido. Unos días después Octavio había logrado, mediante una penosa ejercitación, permanecer despierto algunas horas. Ya podía levantar la cabeza y enfocar durante algunos segundos la mirada, aunque los movimientos de sus apéndices eran 22 todavía totalmente incoordinados. Mamaba regularmente cada tres horas. Reconocía las voces humanas y distinguía las palabras, aunque estaba lejos de haber aprehendido suficientes elementos de la cultura en la que estaba inmerso como para llegar a una comprensión cabal. Esperaba ansiosamente el momento en que sería capaz de una comunicación racional con esa raza inferior a la que debía informar de sus planes de dominio, hacerles sentir su poder. Fue entonces cuando recibió el primer ataque. Lo esperaba. Ya había intentado comunicarse telepáticamente con él, sin obtener respuesta. Aparentemente el traidor había perdido parte de sus poderes o se negaba a utilizarlos. Como una descarga eléctrica, había sentido el contacto con esa masa roja de odio en movimiento. Lo llamaban Ale y también Alejandro, chiquito, nene, tesoro. Había formado parte de una de las tantas invasiones que fracasaron, hacía ya dos años, perdiéndose todo contacto con los que intervinieron en ella. Ale era un traidor a su mundo y a su causa: era lógico prever que trataría de librarse de él por cualquier medio. Mientras la mujer estaba en el baño, Ale se apoyó en el moisés con toda la fuerza de su cuerpecito hasta volcarlo. Octavio fue despedido por el aire y golpeó con fuerza contra el piso, aullando de dolor. La mujer corrió hacia la habitación, gritando. Ale miraba espantado los magros resultados de su acción, que podía tener, en cambio, terribles consecuencias para su propia persona. Sin hacer caso dé él, la mujer alzó a Octavio y lo apretó suavemente contra su pecho, canturreando para calmarlo. Avergonzándose de sí mismo, Octavio respiró el olor de la mujer y lloró y lloró hasta lograr que le pusieran el pezón en la boca. Aunque no tenía hambre, mamó con ganas mientras el dolor desaparecía poco a poco. Para no volverse loco, Octavio trató de pensar en el momento en el que por fin llegaría a dominar la palabra, la palabra liberadora, el lenguaje que, fingiendo comunicarlo, serviría en cambio para establecer la necesaria distancia entre su cuerpo y ese otro en cuyo calor se complacía. Frustrado en su intento de agresión directa y estrechamente vigilado por la mujer, el traidor tuvo que contentarse con expresar su hostilidad en forma más disimulada, con besos que se transformaban en mordiscos y caricias en las que se hacían sentir las uñas. Sus abrazos le produjeron en dos oportunidades un principio de asfixia. La segunda vez volvió a rescatarlo la intervención de la mujer: Alejandro se había acostado sobre él y con su pecho le aplastaba la boca y la nariz, impidiendo el paso del aire. De algún modo, Octavio logró sobrevivir. Había aprendido mucho. Cuando entendió que se esperaba de él una respuesta a ciertos gestos, empezó a devolver las sonrisas, estirando la boca en una mueca vacía que los humanos festejaban como si estuviera colmada de sentido. La mujer lo sacaba a pasear en el cochecito y él levantaba la cabeza todo lo posible, apoyándose en los antebrazos, para observar el movimiento de las calles. Algo en su mirada debía llamar la atención, porque la gente se detenía para mirarlo y hacer comentarios. - ¡Qué divino! - decían casi todos, y la palabra «divino», que hacía referencia a una fuerza desconocida y suprema, te parecía a Octavio peligrosamente reveladora: tal vez se estuviera descuidando en la ocultación de sus poderes. - ¡Qué divino! - Insistía la gente. - ¡Cómo levanta la cabecita! - Y cuando Octavio sonreía, añadían complacidos. - ¡Éste sí que no tiene problemas! - Octavio conocía ya las costumbres de la casa y la repetición de ciertos hábitos le daba una sensación de seguridad. Los ruidos violentos, en cambio, volvían a sumirlo en un terror descontrolado, retrotrayéndolo al dolor de la transmigración. Relegando sus intenciones ascéticas, Octavio no temía ya a entregarse a los placeres animales que le proponía su nuevo cuerpo. Le gustaba que lo introdujeran en agua tibia, que lo cambiaran, dejando al aire las zonas de su piel escaldadas por la orina, le gustaba más que nada el contacto con la piel de la mujer. Poco a poco se hacía dueño de sus movimientos. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantenerla viva, la feroz energía destructiva con la que había llegado a este mundo iba atenuándose junto con los recuerdos del planeta de origen. 23 Octavio se preguntaba si subsistían en toda su fuerza los poderes con que debía iniciar la conquista y que todavía no había llegado el momento de probar. Ale, era evidente, ya no los tenía: desde allí, y a causa de su traición, debían haberlo despojado de ellos. En varias oportunidades se encontró por la calle con otros invasores y se alegró de comprobar que aún eran capaces de responder a sus ondas telepáticas. No siempre, sin embargo, obtenía contestación, y una tarde de sol se encontró con un bebé de mayor tamaño, de sexo femenino, que rechazó con fuerza su aproximación mental. En la casa había también un hombre, pero afortunadamente Octavio no se sentía físicamente atraído hacia él, como le sucedía con la mujer. El hombre permanecía menos tiempo en la casa y aunque lo sostenía frecuentemente en sus brazos, Octavio percibía un halo de hostilidad que emanaba de él y que por momentos se le hacía intolerable. Entonces lloraba con fuerza hasta que la mujer iba a buscarlo, enojada. - ¡Cómo puede ser que a esta altura todavía no sepas tener a un bebe en brazos! Un día, cuándo Octavio ya había logrado darse vuelta boca arriba a voluntad y asir algunos objetos con las manos torpemente, él y el hombre quedaron solos en la casa por primera vez, el hombre quiso cambiarlo, y Octavio consiguió emitir en el momento preciso un chorro de orina que mojó la cara de su padre. El hombre trabajaba en una especie de depósito donde se almacenaban en grandes cantidades los papeles que los humanos utilizaban como medio de intercambio. Octavio comprobó que estos papeles eran también motivo de discusión entre el hombre y la mujer y, sin saber muy bien de qué se trataba, tomó el partido de ella. Ya había decidido que, cuando se completaran los Planes de invasión, la mujer, que tanto y tan estrechamente había colaborado con el invasor, merecería gozar de algún tipo de privilegio. No habría, en cambio, perdón para los traidores. A Octavio comenzaba a molestarle que la mujer alzara en brazos o alimentara a Alejandro y hubiera querido prevenirla contra él: un traidor es siempre peligroso, aún para el enemigo que lo ha aceptado entre sus huestes. El pediatra estaba muy satisfecho con los progresos de Octavio, que había engordado y crecido razonablemente y ya podía permanecer unos segundos sentado sin apoyo. - ¿Viste qué mirada tiene? A veces me parece que entiende todo - decía la mujer, que tenía mucha confianza con el médico y lo tuteaba. - Estos bichos entienden más de lo que uno se imagina - contestaba el doctor, riendo. Y Octavio devolvía una sonrisa que ya no era sólo una mueca vacía. Mamá destetó a Octavio a los siete meses y medio. Aunque ya tenía dos dientes y podía mascullar unas pocas sílabas sin sentido para los demás, Octavio seguía usando cada vez con más oportunidad y precisión su recurso preferido: el llanto. El destete no fue fácil porque el bebé parecía rechazar la comida sólida y no mostraba entusiasmo por el biberón. Octavio sabía que debía sentirse satisfecho de que un objeto de metal cargado de comida o una tetina de goma se interpusieran entre su cuerpo y el de la mujer, pero no encontraba en su interior ninguna fuente de alegría. Ahora podía permanecer mucho tiempo sentado y arrastrarse por el piso: pronto llegaría el gran momento en que lograría pronunciar su primera palabra, y se contentaba con soñar en el brusco viraje que se produciría entonces en sus relaciones con los humanos. Sin embargo, sus planes se le aparecían confusos, lejanos, y a veces su vida anterior le resultaba tan difícil de recordar como un sueño. Aunque la presencia de la mujer no le era ahora imprescindible, ya que su alimentación no dependía de ella, su ausencia se le hacía cada vez más intolerable. Verla desaparecer detrás de una puerta sin saber cuándo volvería, le provocaba un dolor casi físico que Se expresaba en gritos agudos. A veces ella jugaba a las escondidas, tapándose la cara con un trapo 24 y gritando, absurdamente: «¡No tá mamá, no tá!». Se destapaba después y volvía a gritar: «¡Acátá mamá!». Octavio disimulaba con risas la angustia que le provocaba la desaparición de ese rostro que sabía, embargo, tan próximo. Inesperadamente, al mismo tiempo que adquiría mayor dominio sobre su cuerpo, Octavio comenzó a padecer una secuela psíquica del Gran Viaje: los rostros humanos desconocidos lo asustaban. Trató de racionalizar su terror diciéndose que cada persona nueva que veía podía ser un enemigo al tanto de sus planes. Ese temor a los desconocidos produjo un cambio en sus relaciones con su familia terrestre. Ya no sentía la vieja y tranquilizadora mezcla de odio y desprecio por el Traidor, que a su vez parecía percibir la diferencia y lo besaba o lo acariciaba a veces sin utilizar sus muestras de cariño para un ataque. Octavio no quería confesarse hasta qué punto lo comprendía ahora, qué próximo se sentía a él. Cuando la mujer, que había empezado a trabajar fuera de la casa, salía por algunas horas dejándolos al cuidado de otra persona, Ale y Octavio se sentían extrañamente solidarios en su pena. Octavio había llegado al extremo de aceptar con placer que el hombre lo tuviera en sus brazos, pronunciando extraños sonidos que no pertenecían a ningún idioma terrestre, como si buscara algún lenguaje que pudiera aproximarlos. Y por fin, llegó la palabra. La primera palabra, la utilizó con éxito para llamar a su lado a la mujer que estaba en la cocina, Octavio había dicho «Mamá» y ya era para entonces completamente humano, una vez más, la milenaria, la infinita invasión, había fracasado. PRÓLOGO A RELATOS DE VIAJEROS. (Antología. Editorial Estrada. Colección Azulejos.) CLAUDIA TORRE Rutas y travesías Los relatos de viajeros presentan un doble atractivo. Por un lado, exhiben un mundo: una geografía desconocida, una ciudad lejana, vidas e historias de personas de otros lugares, experiencias de aventura y riesgo, reflexiones y descripciones de espacios y culturas. Por otro lado, ofrecen una perspectiva: la mirada o punto de vista del viajero narrador y de la cultura a la que pertenece. Un viajero o viajera puede emprender el camino llevado por distintos móviles: conocer el mundo, acompañar a otros, formar parte de expediciones o de comitivas de gobierno, o simplemente arriesgarse a tierras desconocidas por puro interés personal. La mayoría de los relatos de esta antología nacen de viajes que sus autores y autoras realizaron porque otros los convocaron. Se trata de expediciones científicas o de excursiones con fines comerciales, políticos o sociales. Muchos de los viajes que se realizaron y cuyos escritos hoy leemos, forman parte de una cultura del viaje que no tiene que ver con el turismo (que recién surge hacia finales del siglo xix) ni con el deseo personal, sino con la conquista y, en particular, con el colonialismo que procuraba aumentar la riqueza en los grandes centros metropolitanos con mercancías, materias primas, objetos del patrimonio cultural y esclavos que trasladaban de otras tierras. En ese contexto colonial, muchos viajeros se lanzaron a la conquista respondiendo a la demanda de los imperios, especialmente de Inglaterra y de España. Sin embargo, en sus relatos no predomina solo el deseo de conquista sino también la fascinación, el riesgo, el miedo y la curiosidad por el mundo desconocido del "otro" que, como abre las puertas a una cultura diferente de la del que llega, puede resultar aterrador o extraño, aunque siempre acaba por ser apasionante. El traslado implica siempre el encuentro con otras geografías y con personas y culturas que no forman parte del propio mundo. La proximidad con ese mundo diferente es un verdadero desafío durante la experiencia misma del viaje como así también en el momento de su escritura. 25 La narrativa de viajeros: experiencia y escritura Aproximarse al mundo del otro para observarlo, intentar conocerlo y hasta esforzarse por comprenderlo llevó a muchos viajeros a reflexionar sobre esa cultura ajena y también sobre su propio mundo y su propia identidad. Es que observar lo desconocido da al observador un nuevo modo de mirar lo ya conocido. Por su condición de extranjero en el lugar que visita, el viajero puede ver cosas que los propios habitantes no ven, porque su mirada es la de quien ve desde afuera y con una lógica diferente. Se encuentra próximo a muchas cosas nuevas frente a las cuales se constituye como extranjero. Pero, aunque extranjero, él allí ha visto con sus propios ojos la materia misma que luego se convertirá en relato. Entonces, aprende o ensaya una forma de mirar ese mundo "diferente" y de volverlo comprensible para sí y para sus lectores. Y, justamente, en el esfuerzo por describirlo es donde se produce la riqueza de la narrativa de viaje, y sus recursos más significativos y específicos. Algunos autores señalan que los viajeros y las viajeras son verdaderos "traductores culturales", que nos "traducen" otras culturas a través de sus relatos. No se trata de una versión que pretenda ser objetiva sino de una experiencia subjetiva, llena de marcas personales y atravesada algunas veces por prejuicios y sobreentendidos sobre aquello que no se conoce. De todos modos, esa "traducción" es muy interesante porque está avalada por la experiencia del narrador, que viene a decir a los lectores: "Yo estuve allí". El deseo que impulsa al viajero no surge de la nada, sino de su imaginación y, sobre todo, de la imaginación de su cultura. A veces, específicamente de sus lecturas. Muchos leen antes de partir y así descubren su deseo de recorrer aquellos itinerarios y lugares que las páginas les describen. Por eso, los relatos de viaje forman parte de una especie de red en la que los autores se citan unos a otros. Viaje por los textos Justamente eso sucede en los relatos compilados en esta antología, donde se leen citas y menciones de autores viajeros de otras épocas o de autores contemporáneos al narrador que han viajado en la misma época a los mismos lugares. Y, en ese sentido, algunos viajeros resultan paradigmáticos, esto es, representativos de un tipo específico de viaje. Tal es el ejemplo del alemán Alexander Von Humboldt, cuando se piensa en la expedición científica; del legendario veneciano Marco Polo, que realizó el viaje mercantil al servicio del Imperio de GengisKhan; o del naturalista Charles Darwin en la expedición de Fitz Roy cuyos resultados científicos serían, unos años más tarde, la base de la Teoría de la Evolución. Es decir que, cuando se habla de relatos de viaje, de narrativa de viajeros o de literatura de viajes, se puede afirmar que existe una red intertextual: los viajeros recorren territorios movidos por el relato de viajeros anteriores y, a su vez, sus propios escritos resultan importantes para los viajeros posteriores. Tomando por caso los viajes a la Patagonia argentina, se sabe que el relato del viaje de Antonio Pigafetta, realizado en el siglo xvi, fue leído por Charles Darwin en el siglo xix y que, a su vez, el viaje de Darwin inspiró, en muchos sentidos, el que realizó Bruce Chatwin en el siglo xx. Y así se podría seguir... El modo de relación intertextual entre los relatos de diversos viajeros permite observar que esos textos muchas veces contienen una tensión interna, un debate que se produce entre las expectativas del viajero, lo que creía y pensaba, por un lado, y lo que él efectivamente encuentra, por otro. En esa tensión, a veces se trata de confirmar lo que el viajero pensaba y había leído y estudiado, de cuestionarlo en parte, o directamente de desmentirlo. Es la experiencia del viaje lo que habilita al viajero a decir "Esto era así, como nos lo imaginábamos" o "Esto no era así". Y sus palabras nos llegan a través de los tiempos y los autores, en historias sobre rutas y lugares que tal vez nunca conozcamos, pero que se imprimen en nuestra memoria como si hubiéramos estado allí. 26 LITERATURA ARGENTINA. EL VIAJE COMO POSIBILIDAD DE AUTODESCUBRIMIENTO10 ELENA DUPLANCIC DE ELGUETA I. Introducción Dentro de la historia de la literatura argentina es posible destacar algunos momentos en los que la experiencia del viaje resulta especialmente significativa con respecto al autodescubrimiento. Para enmarcar metodológicamente el corpus de este trabajo nos remitimos en lo teórico a los manuales de Literatura Comparada y a los artículos específicos sobre literatura de viajes. Allí se ha subrayado la importancia de estas manifestaciones literarias como fuentes de imágenes en torno a otros pueblos y al propio. Como posibilidad de tareas de descubrimiento del otro para el público lector, ante quien el viajero es un intermediario, y como posibilidad de un autoconocimiento por comparaciones con la alteridad o por la revelación de las imágenes que esa alteridad posee sobre el emisor. Nos proponemos ofrecer como ejemplo una gama de textos interesantes para analizar bajo la óptica de la literatura de viajes. Presentaremos primeramente el fenómeno del viaje como experiencia vertida en relatos de viajeros, y luego el viaje en textos literarios de creación. El viaje como fenómeno se produjo entre los intelectuales argentinos en distintas épocas. La primera generación del Romanticismo vivió en el exilio y produjo sus obras fuera de la patria en contacto con diferentes sociedades huéspedes. Es un buen ejemplo el libro Viajes (1849) de Domingo F. Sarmiento, fruto de sus viajes como enviado del gobierno chileno. La generación de 1880 estuvo integrada por asiduos viajeros (Lucio Mansilla, Miguel Cané (h.), Eduardo Wilde son algunos representantes), quienes por razones de su actividad política, profesional o diplomática salieron del país, en especial hacia Europa. A comienzos del siglo XX la tradición del viaje a Europa como constitutivo indispensable en la instrucción de la clase alta continuó viva. Así lo comprueba por ejemplo la etapa europea de J. L. Borges -Suiza, España, 1914/1921- o los reiterados viajes de R. Güiraldes, Victoria Ocampo, M. Mujica Láinez, entre otros. Por otra parte, la Argentina ha constituido el destino -final o intermedio- de muchos viajes realizados por extranjeros. Comenzando con los cronistas del descubrimiento en el siglo XVI, durante los siglos XVII y XVIII se sucedieron los viajes de científicos y estudiosos extranjeros al entonces Virreinato del Río de la Plata. Durante el siglo XIX los ingleses, en especial, recorrieron el territorio argentino ya independiente de España y lo describieron en sus libros de viajes, guiados muchas veces por intereses económicos o diplomáticos. A este abundante entrecruzamiento de viajes tanto desde la Argentina como hacia ella, se suma durante el siglo XIX el fenómeno de la frontera interior en un territorio nacional aun no bien delimitado. A esta etapa, similar a la conquista del oeste en Estados Unidos de Norteamérica, se la ha denominado «conquista del desierto», aunque no se trataba, en realidad, de tierras infértiles ni despobladas sino simplemente desiertas de blancos. Precisamente en torno a la definición del territorio nacional aparece el viaje en importantes obras de creación. La presentación de este conjunto de fenómenos relacionados con la experiencia del viaje es el marco necesario para valorar los resultados literarios e interpretar en ellos, desde la perspectiva comparatista, la búsqueda de un autodescubrimiento. II. Desarrollo A. La experiencia del viaje en relatos de viajeros 1. Viajeros argentinos La costumbre argentina de completar la formación con viajes al viejo mundo tiene una razón de ser en la reconocida dependencia cultural de Europa. Esta costumbre se transforma en algunos casos en obsesión y necesidad. La retrata 10 Fuente: http://www.cervantesvirtual.com/obra/literatura-argentina-el-viaje-como-posibilidad-de-autodescubrimiento/ 27 muy convincentemente Manuel Mujica Láinez en su novela Los viajeros (Buenos Aires, Sudamericana, 1955), donde los hermanos de una rica familia porteña en decadencia languidecen en un enfermizo deseo de retornar a Europa y sueñan despiertos ante las guías Baedeker imaginando nuevas visitas a museos y teatros famosos. Por otra parte, en la Argentina, un país de inmigrantes donde la población está constituida por descendientes de europeos, el viaje a Europa es el viaje a los orígenes. En el corpus bibliográfico de viajeros argentinos se destacan las grandes ciudades europeas como destino y los textos que comentan la organización jurídica, política o cultural de los países visitados. Por haber sido ya estudiada esta constante del viaje a Europa, tomaremos en cuenta los textos que giran en torno a otros dos ámbitos espaciales que si bien no se alejan del territorio nacional argentino, muestran el encuentro con el otro y la posibilidad de autodescubrirse. En ambos casos se trata de fronteras, aunque de distinto tipo: la Cordillera de los Andes como límite con Chile y la zona poblada por indios en la Patagonia durante el siglo XIX. Con referencia al cruce de los Andes, la experiencia de la difícil travesía en el siglo pasado, que debía realizarse a lomo de mula durante cinco días, está incluida en muchos relatos de extranjeros. En esos textos, los Andes surgen como un ámbito espacial interesante donde se desarrolla la aventura del cruce, los viajeros protagonizan al héroe, rodeado de peligros, capaz de vencer las dificultades que la naturaleza le presenta. Ese espacio no resulta para ellos una frontera real. Por el contrario, sus comentarios indican que no observan diferencias entre los pueblos argentino y chileno. Muy distinto es el caso de viajeros regionales; en argentinos y chilenos el cruce cordillerano es una buena oportunidad para reflexionar sobre la propia identidad en el encuentro con el otro pueblo al que se siente extranjero. En ciertas ocasiones estas reflexiones se tornan especialmente significativas: en momentos de beligerancias limítrofes entre los dos países o en situaciones de conflictos políticos internos que motivan casos de exilio. Sirvan de ejemplo los textos de B. Vicuña Subercaseaux (chileno) luego de la crisis limítrofe solucionada con el arbitraje de 1905. O el relato de Miguel Cané, quien en 1879 ve la cordillera como un espacio fuera del tiempo y de las luchas humanas pero al llegar a la cumbre (el límite) experimenta la sensación de abandonar la patria. También podemos citar como ejemplo las páginas de D. F. Sarmiento sobre exiliados cruzando la cordillera. La zona patagónica conocida durante el siglo XIX como «el desierto» estaba separada del territorio dominado por los blancos por una línea de fortines llamada la frontera. Las tierras incluidas en los mapas de Argentina no formaron parte real de la misma hasta el fin de «la conquista del desierto» (fines del siglo XIX). La presencia del otro, el indio, era ignorada en esta designación aunque se encuentra viva en obras literarias tan representativas como La cautiva (1837) de Esteban Echeverría y Martín Fierro (1872-1879) de José Hernández. Como ejemplo del viaje a ese territorio fronterizo citaremos el texto del general Lucio Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles (1870), único libro de la época donde se plantea la posibilidad de considerar al indio como otra cultura con la cual se pueda intercambiar. Otros protagonistas de la «conquista del desierto» también relataron sus vivencias en esos territorios. Sirva de ejemplo el teniente Prado de quien se conocen Conquista de la pampa y Guerra al malón. Sobre el fin del siglo surgen libros que describen los territorios patagónicos con la expresa intención de dar a conocer estos lugares de la patria a los ciudadanos argentinos. 2. Viajeros extranjeros Entre los viajeros que visitaron la Argentina tomaremos en cuenta al grupo de ingleses que recorrieron nuestro país durante el siglo pasado. No abordaremos sus escritos sino la valoración de los mismos por parte de los estudiosos argentinos. El entusiasmo con que los relatos de viajeros ingleses fueron leídos por el público argentino se pone de manifiesto por ejemplo en los epígrafes del Facundo (1845) de Sarmiento, quien ya cita allí los textos del inglés Francis Bond Head (por la edición francesa de 1825). Durante el siglo XX los relatos de viajes de los ingleses han sido abundantemente publicados en traducciones totales o parciales (en la década del 20: las editoriales Coni, L. J. Rosso, Vaccaro, Peuser; en la década del 40-50: El Ateneo, Nova, Emecé, Hachette). El interés en realizar estas traducciones y ediciones pertenece especialmente a los historiadores, quienes deseaban divulgar textos de carácter documental como fuente de historia argentina. Algunos literatos también han demostrado gran interés en los viajes. Entre ellos deseamos destacar a Ezequiel Martínez Estrada y a Jorge Luis Borges, ya que su calurosa valoración de los viajeros ingleses por sobre la literatura gauchesca argentina resulta una opinión asombrosa en un contexto de posturas nacionalistas de la época. Rastreando el tema observamos que ya en 1938 en Lecturas de historia argentina. Relatos de contemporáneos 1527-1870 (Buenos Aires, Ferrari, 1938) José Luis Busaniche se había expresado a favor de W. H. Hudson y Cunningham Graham como observadores perspicaces y veraces de la realidad, y en contra de la literatura gauchesca por ser, en ese sentido, conven28 cional y falsa. Este criterio de privilegiar la veracidad de un testimonio de viajero por sobre la labor creativa de los escritores es lógico y comprensible en un historiador. Sin embargo, el mismo juicio por parte de literatos no deja de sorprendernos. En 1941, E. Martínez Estrada y J. L. Borges coinciden con respecto a los valores de autenticidad de Hudson por sobre los autores gauchescos. Dice E. Martínez Estrada: «Nuestras cosas no han tenido poeta, pintor, ni intérprete semejante a Hudson, ni lo tendrán nunca. Hernández es una parcela de ese cosmorama de la vida argentina que Hudson contó, describió y comentó». Borges también destaca a los viajeros ingleses como los únicos que supieron percibir los matices criollos. El lector argentino (y con él los críticos) busca en los relatos de viajeros extranjeros, en especial europeos y más precisamente ingleses, un retrato de sí mismo, la imagen que el argentino despierta en el extranjero. En este interés imagológico desmedido no se duda en preferir una visión europea de lo propio. B. El viaje en textos literarios de creación 1. El autodescubrimiento del héroe En dos grandes libros de la literatura argentina, el Martín Fierro de J. Hernández y Don Segundo Sombra de R. Güiraldes, aparece el viaje como elemento fundamental en el autodescubrimiento del héroe. El Martín Fierro de José Hernández ha sido considerado por la crítica argentina como mito nacional, y la vida de su héroe como una epopeya. Colaboraron en este sentido Leopoldo Lugones con su estudio El payador (1916) y Ricardo Rojas con los tomos Los gauchescos de su Historia de la Literatura Argentina (Buenos Aires, Coni, 1917, tomos I y II). Este clásico de la literatura gauchesca fue escrito en dos partes: El gaucho Martín Fierro, en 1872 y La vuelta de Martín Fierro en 1879. El desprecio y abuso del gaucho por parte del gobierno, en la primera parte, transforman al protagonista en un ser antisocial y lo hacen viajar hacia las tolderías y buscar al indio como refugio. La sombría experiencia de su convivencia con los indios, en la segunda parte, sirve para que el protagonista se reconozca como blanco y retorne a la sociedad civilizada dispuesto a acatar sus reglas. La evolución del héroe ha sido posible a través del viaje al mundo de los indios. No en vano se conoce, informalmente, al primer tomo como La ida y al segundo como La vuelta. En Don Segundo Sombra, una novela de formación en la que el autor logra aunar su amor a la tierra pampeana con sus orígenes cultos, las aventuras que jalonan el proceso de maduración del héroe tienen lugar a lo largo de su vida de aprendiz de arriero en continuo viaje por la pampa. En este viaje, el joven, que desconoce sus orígenes, a medida que aprende el oficio, va descubriéndose a sí mismo. El proceso culmina con el regreso al pueblo natal donde el personaje es informado sobre su filiación con un rico estanciero lo que termina por obligarlo a completar su autodescubrimiento. 2. La reescritura de la crónica como búsqueda de los orígenes Los primeros textos sobre el territorio argentino fueron obra de los cronistas. De las primeras crónicas de Schmidl y Miranda se han hecho eco luego otros conquistadores, y más recientemente durante el siglo XX los escritores argentinos han retomado el tema de la fundación. Mencionaremos: «Fundación mítica de Buenos Aires» de J. L. Borges, poema incluido en Cuaderno San Martín (1929); Las dos fundaciones de Buenos Aires de E. Larreta (Buenos Aires, Anaconda, 1939); los primeros cuentos de Misteriosa Buenos Aires (Buenos Aires, Sudamericana, 1970) de Manuel Mujica Láinez; y «Buenos Aires 3536», cuento de Bernardo Kordon incluido en Relatos Porteños (Buenos Aires, Círculo, 1982). En estos textos surge claramente la necesidad de reescribir la crónica de fundación como forma de autodefinirse en esa búsqueda de los orígenes. En el poema de Borges es interesante la yuxtaposición de pasado y presente como modo de apropiación de la ciudad desde sus orígenes: «Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados. Dicen que en el Riachuelo, pero son embelecos fraguados en la Boca. Fue una manzana entera y en mi barrio: en Palermo». 29 El poema finaliza en dos versos que anulan el momento fundante y elevan a la altura de mito a la ciudad de Buenos Aires: «A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires; a juzgo tan eterna como el agua y el aire». Las estampas descriptivas del Buenos Aires contemporáneo a Larreta también se intercalan en su recreación de las fundaciones. En «El hambre» de Mujica Láinez, además de las descripciones excelentes que denotan una prolija documentación histórica, es importante la reescritura de episodios en la aparente intención de justificar las equivocaciones o abusos como modo de asumir el pasado desde la conquista. El texto «Buenos Aires 3536» de B. Kordon es un cuento que reelabora la crónica de la fundación de Buenos Aires suponiendo que se trata de una nueva fundación veinte siglos después, luego de una gran catástrofe mundial que habría vuelto a la humanidad a la Edad Media. El autor aprovecha para realizar, a través de la ironía, una crítica a la conquista española, en sus métodos justificados por razones religiosas, a los políticos del siglo XX, ineptos para dirigir el país; y a los hábitos lingüísticos de los porteños. Vemos en esto, además de una visión del otro, el uso de la autocrítica como modo de cuestionarse la propia identidad. La crónica es el resultado del encuentro con la alteridad en un viaje de descubrimiento. El autor del siglo XX, al recrear la crónica de fundación, viaja en el tiempo en busca de sus orígenes. El encuentro se produce en un sentido diacrónico y «el otro» son los propios antepasados. III. Conclusiones Podemos afirmar que del estudio de la literatura argentina bajo la perspectiva de la literatura de viajes pueden surgir excelentes oportunidades para profundizar un análisis del continuo proceso de autodescubrimiento que nuestra literatura revela. Índice -Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio V. Mansilla …………………………………………… 2 -“La galera”, de Manuel Mujica Láinez …………………………………………… 9 -“Los fugitivos”, de Alejo Carpentier …………………………………………… 11 -El ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes …………………………………………… 16 -“Exilio”, de Héctor G. Oesterheld …………………………………………… 19 -“Ciudad de fuego”, de Ignacio Lois …………………………………………… 19 -“Octavio, el invasor”, de Ana María Shua …………………………………………… 21 -Prólogo a Relatos de viajeros, por Claudia Torre …………………………………………… 26 -“Literatura argentina. El viaje como posibilidad de descubrimiento”, por Elena Du- …………………………………………… 27 plancic de Elgueta 30 31