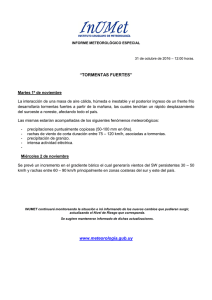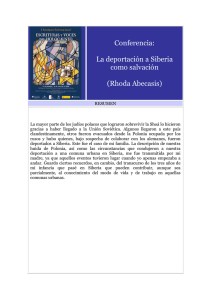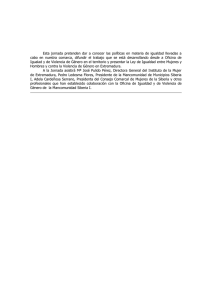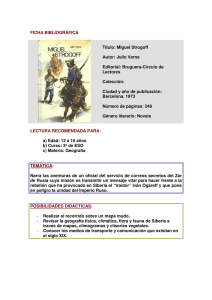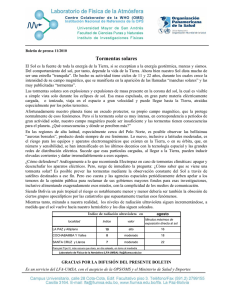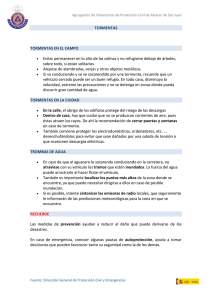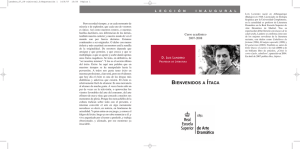Esther Hautzig: La luz de más allá del Norte
Anuncio

Iluminaciones / Argialdiak –7 Esther Hautzig: La luz de más allá del Norte José Ignacio Aranes Una mantarraya por las nubes Hay tormentas que rememoramos años después de haberlas vivido: de presenciar un espectáculo formidable, de asistir a la furia de los latigazos luminosos y al estallido profundo en los cielos. Somos testigos de lo que sucede allá arriba. Esa fuerza colosal, desatada, tiene algo de remoto y de sublime, especialmente si se compara con las tormentas interiores que ocurren aquí abajo, silenciosamente dolorosas. ¿Nimias, por su dimensión? Quizás, pero llegan a ser devastadoras. Nos atormentan. Los demonios. Ángeles negros. Sobre todo y antes de nada: nos atormentamos, cuando está en nosotros el liberarnos. Lo sabemos… Mientras permanecemos expectantes, apegados a la tierra y fascinados por el cielo, nunca sabemos ni la duración, ni la intensidad, ni el recorrido de semejantes arrebatos celestes. Vulnerables y alertas, tampoco sabemos las consecuencias Solo cabe protegernos, aguardar y –si podemos y queremos– cumplir con nuestro papel de testigos o espectadores. Esto es: enmudecidos, contemplar lo que se nos ofrece de forma majestuosa en una función irrepetible. El cielo rompiéndose. Astillas de luz, agujas de plata, estruendo aéreo y la conciencia sobre la magnitud de esa energía portentosa. Una vez que las tormentas pasan y se van (¿a dónde se dirigen?), aparentemente no queda rastro en nuestra persona. Aparente, que no realmente: porque uno piensa que llevamos tatuada la experiencia de esos despliegues en la piel conmovida de la memoria. Haz la prueba. Detente, acude a la escritura de lo marcado como memorable y recuperarás lo que viviste con ese alcance, el propio de la gran ópera: la total, la de la naturaleza, de la que –por si lo habías olvidado– también formas parte (minúscula y habitualmente desconsiderada). Hasta Richard Wagner (Leipzing, 1813 – Venecia, 1883), padre del concepto de obra de arte total (Gesamtkunstwerk), sería ahí, en medio del fragor, de la violencia de las nubes fracturadas, un mero asistente. Aunque –es cierto– podría desempeñar un papel algo más activo y cómplice: el de acompañante colaborador. Sobra decirlo. Musical y espiritualmente, estaba preparado. Y conocía los temporales marinos. Embarcado en el velero mercante Thetis, sobrevivió a las tempestades padecidas en la travesía de Riga a Londres, que había planeado para aproximarse y llegar, en otro viaje marítimo, a París. El barco fue castigado severamente por las tormentas. Transcurría el verano de 1839. La salida furtiva de la ciudad báltica de Riga fue un recurso de Wagner para huir de los acreedores. Y supuestamente le sirvió de vivencia evocadora para componer la obra romántica El holandés errante (o El buque fantasma), basada más bien –como 1 reconoció– en la novela de Heinrich Heine: Las memorias del señor de Schnabelewopski, una lectura de la leyenda originaria, al cabo. ¿Cómo es posible –en las tormentas de verdad, ofrendas de los cielos– ese sentido del tempo: la preparación de lo que ocurrirá y comprobaremos; la maestría escenográfica sin doblez; ese poder para sobrecogernos; la amenaza real; esa elegancia para darnos la espalda y alejarse como un pez manta gigante, como una mantarraya que discurre por las nubes, por el fondo aéreo? Ha sucedido todo (¿estás seguro?). Los últimos destellos centellean. Se deposita el rumor de lo que ha partido. El aire es otro. ¿Y tú? Pescador de perlas Ante una demostración terrenal así, que podría calificarse de celestial (estamos abiertos a las señales…), se nos brinda una buena oportunidad para comprender, para que –entre las luces– nos acerquemos a la lucidez… Que nos roce, siquiera. La fraternidad de la luz. Sí, ya se oye: la fraternidad de los iluminados… La de quienes se reconocen. Saben que desde la penumbra distinguen mejor los matices cromáticos. Perseveran en la búsqueda, como el «pescador de perlas» del poeta siciliano Salvatore Quasimodo (Módica, Sicilia, 1901 – Nápoles, 1968). «Busco, de noche, la luciérnaga más viva, la que ilumina, en bosques de narcisos, a la hormiga que se rezaga; pero solo veo escalofríos de pálidos resplandores sobre la escarcha. Quizá no estás en los jardines de la luz». [Del poema En los jardines de la luz, recogido en el libro de Salvatore Quasimodo: Poesía completa. Ediciones Linteo, Ourense, 2ª ed., 2007, p. 93] Y, sin embargo, estos iluminados se mantienen esperanzados. ¿De qué? Del fogonazo. Este puede llegar también sin ruido, en silencio, con austeridad franciscana. Una caricia zen. La contemplación. Lo transparente. Esos iluminados, estetas hacia dentro, acuden por instinto visual –es un ejemplo– al alabastro, a los brillos del ámbar, a la iridiscencia de un vino manzanilla, al cristal de Murano, a las superficies hondas del agua turquesa, a la tersura antigua del azabache… Se nutren de los baños luminosos. Pero, a diferencia de los impostores (esclavos del postureo), saben que la luz más poderosa procede del interior: la luz que nos ve y con la que vemos. Y saben que la penumbra más dañina –no nos engañemos– puede ser la interna: zona de sombras por despejar. Ambas se gestan en las entrañas. Columnas de luz 2 En la inmensa negrura: columnas de luz. Esther Hautzig (Vilna, 1930 – Nueva York, 2009) sabía lo que decía. Sabía de tormentas y tormentos, de entrañas y horizontes. Sabía lo que dejó impreso en su obra autobiográfica: La estepa infinita. Mis años en Siberia. El libro fue descubierto –por quien esto escribe– en los meandros de Atlántida, gentileza de Nauta. Esther Hautzig, polaca de origen judío, fue deportada junto a sus padres y su abuela a Rubtsovsk, una localidad en la Siberia del Oeste. Había estallado la Segunda Guerra Mundial. Era una niña. Como sucedió con muchos de los judíos de Polonia, la mayor parte de su familia desapareció en los campos de concentración nazis, en los centros de exterminio. Y la familia formada por sus padres, su abuela y ella misma acabó confinada más al Norte, en la estepa siberiana. Cinco años de trabajos forzados. Su padre (Tata), que había luchado en el ejército polaco contra el invasor alemán, fue detenido por soldados rusos. «Aquella mañana, cuando el maravilloso mundo en que vivía llegó a su fin, no regué las lilas que había junto al estudio de mi padre. La fecha era junio de 1941 y el lugar Vilna, una ciudad en el rincón nordeste de Polonia. Yo tenía diez años y creía que en una mañana como aquella la gente de todo el planeta se dedicaba a cuidar de su jardín. Las guerras y las bombas se detenían en la entrada, sucedían al otro lado de sus cercas». Esa mañana de primavera, en efecto, descubriría que las cercas del jardín de la casa familiar en Vilna (la capital actual de Lituania) no eran suficientes para impedir el paso de la destrucción, de las consecuencias de la guerra. Tras la detención de su padre, serían introducidos en vagones de ganado para realizar un viaje que transformaría sus vidas. La estación destino: Rubtsovsk, una población sin apenas historia, fundada en 1892. Sobrevivieron. Y cuando fueron liberados y regresaron a Polonia, su patria, de nuevo fueron rechazados: por judíos. El antisemitismo, tan fanático como ruin e ignorante. ¿La patria? La ignominia. En los cinco años que vivió en Siberia, Esther Hautzig dejó de ser niña. Alcanzó la adolescencia. Y pese a todo: a las gélidas adversidades, mantuvo y desarrolló la capacidad para maravillarse. Lo hizo mirando de frente (lo que quería ser), hacia abajo y hacia arriba, observando el cielo: la estepa celeste. Con tormentas y sin ellas. Dejemos que nos lo cuente. «Hay quienes encuentran muy hermosa e interesante una tormenta siberiana, e imagino que debe de serlo si uno no está muerto de miedo. Yo lo estaba, y también la mayoría de los adultos, me dio la impresión. En nuestra Siberia, una tormenta de verano no era una tormenta de verano: era el juicio final, el juicio de un dios que castigaba por igual al amo y al esclavo. Los relámpagos se bifurcaban como una garra maligna que tratara de aferrarse a aquella estepa desprovista de árboles. Lo que daba miedo precisamente era que no hubiese ni un solo árbol a la vista, ni una colina. Y ese temor se apoderaba de ti estando a la intemperie, aunque seguramente también lo habríamos sentido si hubiéramos estado guarnecidos. Había momentos en los que todo el inmenso cielo, mirases donde mirases, se veía rasgado por los relámpagos. 3 Aquel cielo ya era realmente impresionante incluso cuando no se estaba preparando una tormenta. Por las noches, yo permanecía junto a la ventana observando cómo cruzaban los meteoritos la inmensa negrura. También se veían a veces esas hermosas columnas de luz las luces del Norte que danzan y se desplazan por el cielo de un modo espectacular». [Del libro de Esther Hautzig: La estepa infinita. Mis años en Siberia. Salamandra (Colección Letras de Bolsillo), Barcelona, 2012, p. 72] El cielo a la tierra Nuestro agradecimiento a Esther Hautzig. Por su resistencia vital, su testimonio optimista, su talento para apreciar el brillo de las columnas de luz en la inmensa negrura, en la soledad sin fin (donde uno, si se halla, estará siempre acompañado). A través de sus palabras te encuentras con versos dignos de este adjetivo: providencial. ¡Cómo te gusta este adjetivo! ¡Qué disposición hospitalaria para los buenos augurios y las noticias que los confirman! El verso hallado, «Bajar el cielo a la tierra», es del escritor argentino Roberto Juarroz (Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires, 1925 – Buenos Aires, 1995). Un poeta que ansiaba la máxima depuración, tensionada por el rigor concentrado del decir. Este verso, que resuena como un mandamiento audaz, encabeza uno de los poemas de su libro Sexta poesía vertical. Comienza así: «Bajar el cielo a la tierra, donde siempre debió haber estado, no para abusar de la luz, sino para desarticular el tinglado de la impotencia y abolir los pretextos que pervierten el camino de la alegría». [Del libro de Roberto Juarroz: Sexta poesía vertical. Poema recogido en Poesía vertical (Antología). Visor (Colección Visor de Poesía), Madrid, 2ª ed., 2008, p. 134] Y en esto: descubrir lo rescatable –para uno– y compartirlo, además de procurar que el cielo baje a la tierra, recordamos lo que cuenta Luis Landero (Alburquerque, 1948) en un texto también autobiográfico: El balcón en invierno. Un libro que destila nostalgia y melancolía. Con esta pareja (la melancolía y la nostalgia), que suele reforzarse sentimental y emocionalmente, Landero indaga en su pasado individual y familiar. Desaparecen las fuentes: los años pasan. En esa búsqueda, constata lo que cada día sabemos mejor o experimentamos más, aquello que dijo Rainer Maria Rilke (Praga, 1875 – Valmont, 1926) de que «la verdadera patria del hombre es la infancia», y, para apuntalar, que «la única patria feliz, sin territorio, es la conformada por los niños». Éramos muy niños, y ya amigos: del mismo día, del mismo año. Versos sueltos, ambos. El libro de Landero lo recibí de ese amigo de la infancia. Un regalo. Llegó por correo postal, con unas letras que ya no se escriben. Llevan la firma, portan en su nombre la A inicial. Precursora: todo empieza por la A. Gracias, hermano. 4 Memorias y olvidos Lo que recordamos ahora de Luis Landero es el deseo que siente a menudo según confiesa el escritor de origen extremeño para preparar un libro de extractos ajenos, procedentes de obras de su biblioteca personal. Fragmentos que ha ido seleccionado y que así han quedado sobre papel: materialmente subrayados y anotados. Componen un «viaje sentimental» por su «pasado imaginario», por su «memoria de lector». Por nuestra parte, sin dudarlo, optamos por elegir un extracto suyo y celebrarlo. «En los libros leídos está la sombra, el rastro de lo que fuimos, los diversos bocetos de nuestro aprendizaje estético y de nuestra evolución vital, los vestigios de ciertos afanes que un día nos conmovieron y que luego, tras ser devastados por el tiempo, con los materiales de sus ruinas construimos nuestro modo de ser y de sentir, y lo más valioso y secreto de nuestro bagaje cultural. También en la vida real la memoria funciona así, con pasajes subrayados y notas marginales, con detalles cargados de sugerencia, a veces convertidos en símbolos. Hay épocas de nuestra vida de las que apenas recordamos nada. Años que, por intrascendentes y rutinarios, que son casi todos, la memoria ha ido abandonando hasta entregarlos al más atroz de los olvidos». [Del libro de Luis Landero: El balcón en invierno. Tusquets Editores (Colección Andanzas), Barcelona, 2014, pp. 115-116] Memorias y olvidos.● 5