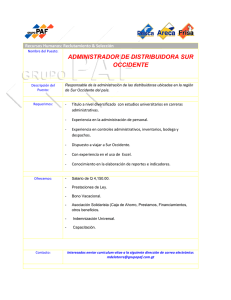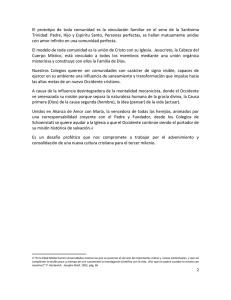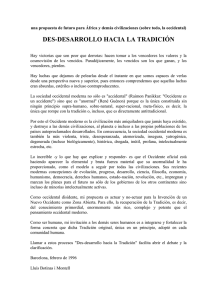Texto completo
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 1990 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) LAS RAZONES DE OCCIDENTE Argullot, Rafael. I. EL TRIUNFO DE OCCIDENTE No parece que pensar en Occidente pueda desvincularse de pensar Occidente. Aún dejando de lado la extendida dificultad de ejercer el preámbulo –pensar- surge, ya de entrada, el casi insuperable problema de lograr un acuerdo sobre el escenario que debe ser pensado. Occidente implica algo difuso como el sol poniente que se contempla entre espesas brumas. Sorprendentemente, sin embargo, para muchos es tan nítido que se apresuran a proclamar el triunfo de Occidente como resultado de una batalla que ha alcanzado su suerte definitiva. Una vez impuestos los impulsos occidentales (los valores occidentales, para los menos prudentes) la tarea consiste en su perfeccionamiento y extensión planetarios. Es decir, en una permanente reforma (siempre desde una perspectiva crítica) y en un tenaz proselitismo (siempre con un sello liberal) ¿El objetivo? : poner la racionalidad democrática al alcance de todos. Incluso, por supuesto, de aquellos que ignoran sus conveniencias. Los todavía bárbaros. Creo importante retener el sentimiento de fin de batalla, o triunfo de Occidente, por el significado que entraña en torno a un final de ciclo. Algunos han visto el derribo de muro del Valín como el acontecimiento emblemático que presupone una meta y, simultáneamente, un punto de partida. La meta sería el agotamiento y erradicación de los cuerpos extraños que, en forma de totalitarismo, se habían alojado en la historia occidental; el punto de parida, el anuncio de un camino, ya sin trabas, hacia la irreversible occidentalización del mundo bajo el imperio de la razón y, políticamente del sistema democrático. Para los enunciadores de este nuevo optimismo el gran ciclo de la conquista de la libertad aparece notablemente claro: desde la victoria de la Atenas de Pericles frente a los antiguos bárbaros hasta la victoria del liberalismo sobre los bárbaros modernos. Libertad o barbarie. Razón o barbarie. También, desde luego, economía de mercado o barbarie. No hay duda de que suena a maniqueo, pero los nuevos optimistas, como la mayoría de optimistas de la historia, son maniqueos. Necesitan tener perfectamente identificado el mal para aferrarse a aquel bien en que se fundamenta su optimismo. No hace falta extenderse demasiado en el bien que alegan los defensores del triunfo de Occidente. Es demasiado conocido. Vale la pena, no obstante, advertir el audaz ensamblaje que acostumbra a realizar entre los productos de la buena conciencia racionalista-ilustrada (derechos humanos, bienestar, progreso) y los de la mala conciencia (capitalismo). En muchos casos esta operación requiere cierta dosis de cinismo pragmático, del reino de los menos malos: vivimos en el menos malo de los mundos y votamos en el menos malo de los sistemas. Definitivamente lo demás –lo que no es menos malo- es peor. Más interesante es atender al mal que ha agredido a la civilización occidental y frente al que se ha vertebrado el bien que le es propio (valores occidentales). Resulta curioso observar cómo, en los últimos tiempos, ha sido fija una doble genealogía del mal que ha acechado a Occidente. O si se quiere, una doble genealogía del bárbaro. Los nuevos optimistas, aplicados a reexaminar la historia, han hallado una barbarie interior que marchado paralela de la ya conocida barbarie extramuros. La genealogía de la barbarie exterior es más fácil y menos dolorosa. Basta con seguir el juego tradicional de oposiciones. La historia ha ido redibujando la frontera tras la que se ha pertrechado la fortaleza de Occidente. El balance es una línea sinuosa que separa lo nuestro de lo ajeno: Grecia de los persas, el imperio romano de los bárbaros, la cristiandad del Islam, Europa de lo salvaje, el oeste del este... No se puede negar el valor de la frontera que permitido el sedimento de unas determinadas señas de identidad. Tampoco, sin embargo, se puede olvidar que las fronteras no sólo se fijan sino que se inventan. Al fijar, por razones estratégicas, la frontera frente a los persas los griegos inventan Oriente y, por tanto, involuntariamente Occidente. Y a este invento añaden otro todavía más poderoso, si atendemos a los que escribe Esquilo en Los persas: la reivindicación de orden contra desorden. Cosmos contra caos. Naturalmente la literatura persa lo constata a la inversa, como cualquiera de las literaturas ajenas en relación a las muestras. A este respecto una de las mayores tentativas de la cultura moderna –ahora, al parecer, ignorada por muchos- ha sido pensar la superación del antagonismo entre lo nuestro y lo ajeno mediante una redefinición de las geografías espirituales. La crítica radical de conceptos histórica y antropológicamente determinados, como lo salvaje, lo primitivo o lo bárbaro, así como en general las incursiones en distintos planos de la otredad, han redundado en una voluntad de mirada universal, si bien en el terreno del pensamiento no han podido eliminar el talante endógeno de la tradición occidental. Pero el carácter negativo, o al menos restrictivo, de este talante, advertido por los intérpretes más lúcidos del mundo moderno, ha sido metamorfoseado en positivo por los sustentadores del triunfo de Occidentes. Estos, al celebrar la nueva ceremonia de endogamia cultural, por un lado, la oscura amenaza bárbara, y, exaltan, por otro, las virtudes del dominio civilizatorio conseguido. Esta actitud, que disuelve gran parte del potencial crítico acumulado por la cultura moderna, está vinculada a una operación temeraria, casi suicida, pero que ha producido buenos réditos a corto plazo: el establecimiento de una genealogía de la barbarie interior y, por tanto, asimismo, de una frontera interior que en cierto modo, simbólicamente, ha sido rebasada con la destrucción del muro de Berlín. Para decirlo en pocas palabras y en el aspecto más espectacular: los totalitarismos han sido quintacolumnas que han actuado en el seno de la fortaleza Occidental siendo, sin embargo, profundamente extraños a su espeíritu. La exaltación de la racionalidad democrática occidental exige una operación de limpieza de la biografía de Occidente que, no por arriesgada, deja de ser menos grosera. Stalin, Lenin y Marx, en esta secuencia retrospectiva, son descubiertos cada vez más como abiertamente asiáticos del mismo modo que Hitler resultó ser demoníaco. Este, extra-humanos; aquéllos, extra-occidentales. Todos, por tanto, ajenos al espíritu de Occidente. El fin del comunismo es el fin de la última contaminación originada, entre otros, por el persa Marx. También el bárbaro (o demoníaco) Hitler fue un contaminador de envergadura, aunque es este caso la genealogía se interrumpe en un etéreo de suspensión para no dañar la sospechosa posición del romanticismo e idealismo alemanes. Sería peligroso tirar indefinidamente del hilo. Lukács, desde la óptica de su contaminación comunista, quiso hacerlo en El asalto a la razón, y demasiadas figuras señeras fueron puestas en la picota. Schelling y Schopenhauer conducían a Hitler como Marx conduce a Stalin. Desde un lado o desde otro, muchos más podrían caer, hasta llegar, al siempre acusable Platón. Si admitimos que el irracionalismo es peligroso, no menos peligroso es el juego de salvar la pureza de sangre (racionalidad democrática) de Occidente contra sus contaminadores. Los nuevos optimistas juegan este juego, aunque no, desde luego, hasta el final. Tendrían que aniquilar buena parte de la tradición occidental. Por eso su genealogía de la barbarie interior es limitada. Se circunscriben a aquellos exógenos que, en su opinión, más manifiestamente agreden el impulso occidental a la libertad, en especial la de mercado. Para ellos, destruida la barbarie interior y dominada la exterior, no hay razón para que el mercado de la libertad no imponga definitivamente su ley. II. LA DERROTA DE OCCIDENTE Hay otra forma de ver las cosas: la imposición de la tesis del triunfo de Occidente entraña, en cierto modo, la derrota de Occidente. Al menos, de la médula viva de su tradición de pensamiento. Y así, la exaltación acrítica de los valores occidentales corre el riesgo de traducirse en un encefalograma plano donde se registre la ausencia de valores. Quizá con la excepción de uno, aunque poco fecundo: la autocomplacencia. Pero este es el rasgo de los neoptimistas liberales cuando se apropian, como monopolio exclusivo, de la racionalidad democrática, el gran producto de Occidente que debe ser exportado como se exportan los demás productos. Con ello empobrcen, al mismo tiempo, los significados de razón y de libertad que, faltos de tensión espiritual, lejos de inspirar las leyes de la realidad, se convierten en emanaciones serviles de ésta. De ahí el realismo optimistas –y su realista justificación de la libertad y la razón: muertas las ideologías, hay que atender a la realidad. Pero esta atención sugiere otra ideología, de proporciones más gigantescas, que otorga categoría y mayúsculas a la Realidad. Y ésta tiende a ser la más perniciosa. Quines la atacan dicen es así, pero también insinúan que viene dado así, antes de atreverse a afirmar no puede ser de otro modo. Es fácil comprender que sólo falta un paso: no debe ser de otro modo. Nos adentramos, gratis a esta actitud, en la raíz de una decisiva inversión de miradas sobre el desarrollo último del mundo y, en especial, del mundo occidental. Lo que en buena parte del pensamiento moderno ha sido visto críticamente porque debía ser de otro modo e incluso, porque podía ser de otro modo, se convierte en aceptación positiva de lo que habiendo sido configura inexorablemente lo que es. Al desvanecimiento de los horizontes utópicos no le ha sucedido, como quizá cabía esperar, el escepticismo, sino la exaltación del topo. Una nueva fe que podría calificarse, casi religiosamente, como idolatría de la Realidad. Esta exige que el templo se doren al unísono ídolos moralmente buenos, como el sistema democrático o los derechos humanos, e ídolos moralmente inevitables, como la depredación económica o la reducción de la condición humana al consumo y a la estulticia. Unos y otros acaban confundiéndose: los valores occidentales son meros fetiches. Un fetichismo de la Realidad de este tipo implica encorsetamiento de la libertad y las esclerosis de la razón. Tiende a eliminar toda la tensión espiritual, y así el pensamiento neoptimista, pragmático en el sentido estricto del término, es un movimiento decididamente dis-tendido. A penas es, por tanto, pensamiento sino, a lo sumo, seguimiento intelectual de la Realidad. Pese a los ídolos y fetiches que se manejan, el culto de la Realidad conlleva, por así decirlo una visión marcadamente monoteísta de la razón. Pero la unicidad de una razón, dogmática y excluyente, desde la cual se pretenda levantar el dedo acusador contra los supuestos irracionalismos de quienes no comparten esa visión, corre siempre el peligro de derivar en miseria de la razón. Frente a ello es imprescindible oponer la imagen plural, politeísta si se quiere, de la razón, como máxima conquista del pensamiento moderno que no conviene abandonar. El politeísmo de la razón nos surgiere un modo de orientar las tareas del pensamiento que en nada aviene con las aspiraciones de los idólatras de la Realidad. Sugiere también una capacidad más flexible para indagar en el organismo contradictorio de lo que denominamos tradición occidental. La visión plural de la razón, además de suscitar una comprensión plural de la realidad –con minúscula-, supone la destrucción, o la tentativa de destrucción (pensar sus condiciones), de las fronteras, tanto exterior como interior, proclamadas por aquellos inquisidores que juzgan desde el autolegalizado Tribunal de la Razón Occidental. Sigue vigente por tanto, desde esta visión plural, la re-visión moderna del antagonismo entre lo nuestro y lo ajeno. Pero, incluso, es necesario ir más allá según una enseñanza que ya no es posible olvidar: toda tradición civilizatoria que no es capaz de extrañarse de sí misma para templarse en la prueba de su extraterritorialidad cae en el solipsismo y el anquilosamiento. Surge, entonces, el espíritu de la fortaleza y sus habitantes, aunque anuncien su intención de colonizar el planeta, quedan sometidos a una inmovilidad espiritual asfixiante. Tan dañino es el espíritu de la fortaleza cuando se manifiesta como persecución del enemigo interior. No hay pureza de sangre racional y democrática, ni contaminadores exógenos en la tradición occidental. Hay, sólo, una tradición repleta de impurezas y en la que, precisamente, sus mejores momentos, o al menos lo más fecundos, coinciden de tales impurezas. A la conciencia de impureza –a la tensión entre la insuficiencia y la ambición, entre la servidumbre y la libertad, entre el conocimiento y el enigma- yo la llamaría, con una expresión en parte gastada, como todas las expresiones, pero con una fuerza de evocación inigualada, conciencia trágica. Si algo fue la tragedia griega fue conciencia de impureza, del mismo modo que, si algo han sido los pensamientos trágicos de Occidente, han sido enunciadores del carácter profundamente impuro del choque entre la impotencia humana y el poder para intuir el destello de una humanidad elevada. El pensamiento trágico es, todavía hoy, un antitodo suficiente para desenmascarar la penuria de los optimismos. Más exactamente: frente a la unilateralidad acomodaticia de los optimismos, acorazados en la dis-tensión, el pesimismo trágico, sumido en la tensión que proporciona la conciencia de impureza, sigue siendo el auténtico optimismo. III. PENSAR EN OCCIDENTE Los neoptimistas liberales han olvidado un principio elemental: la autocomplacencia individual mata el pensamiento y la autocomplacencia colectiva aniquila la cultura. Ellos están entre una y otra, ejerciendo como corra de transmisión: desde lo que exige la Realidad hasta lo que se sacrifica la Realidad. Un círculo vicioso que no pretende romper porque probablemente, se sienten cómodos en él. Defienden la razón; luego, llevan razón, y no hay más razones que la que ellos defienden pues, como es habitual oír, parten de la Realidad. Pero, ¿es necesario partir de la Realidad? Mientras no se demuestre lo contrario cualquiera que trata de pensar lo hace desde su realidad (de nuevo con minúsculas), y, si logra su propósito, la acusación de irrealismo es, cuando menos, ambigua. Una enojosa cuestión de campos semánticos. Todos y nadie paren del más proteico de los escenarios. Sin embargo, la insistencia en el realismo sitúa al insistente. Realidad se aproxima, entonces, fácilmente a actualidad y ésta no es otra cosa que producción de actualidad. La condición de partir de la Realidad puede convertirse en la obligación de producir actualidad. Si esto es así, el problema espinoso se presenta cuando trata de identificarse pensamiento con producción de actualidad. Esta puede ser lícita o no, según la óptica de quien la juzga, pero en ningún caso debe detentar una autoridad perentoria sobre el pensamiento. Quizá hacia este conflicto debamos hacer derivar las raíces del vaporoso perfil que encierra la figura del intelectual, a la que, en cierto modo, se demanda una permanente conciliación entre ambos términos. Para conseguirla, y en esto creo estar de acuerdo con los neoptimistas, lo más conveniente es la fusión: pensar es producir actualidad. Sin embargo, reivindicar la in-actualidad para el pensamiento me parece tan imprescindible como abogar por la tensión trágica ante la dis-tensión espiritual. Si el pesimismo trágico no debe ser confundido con un patetismo imponente, tampoco la inactualidad del pensamiento puede ser asimilada a la evasión del anacoreta, la otra es la prueba necesaria que hay que afrontar para enfrentarse a la profundidad del presente. La distancia con respecto a la actualidad –o a su producción- no proporciona obligatoriamente anti-actualidad sino, en efecto, distancia. La conciencia de impureza es, también, una conciencia de distancia. Con ella nos separamos de lo más inmediatamente evidente para tratar de ver, hacia la lejanía y desde la lejanía, el presente, no en su camuflaje como actualidad, sino en su profundidad. Frente a la indagación horizontal, a menudo plana, que supone la confianza en la actualidad, la distancia que se autoexige el pensamiento facilita el acceso a una herida vertical del presente desde la que, al hurgar en las entrañas, se busca desentrañar y desvelar. PENSAR EN OCCIDENTE debería llevar consigo extrañarse de Occidente: pensar desde la tensión y desde la distancia. Para ello resulta vital desmitificar el espíritu de fortaleza y quebrantar la doble frontera entre la civilización y barbarie fijada por los optimistas liberales. La fortaleza y la frontera pueden servir para producir actualidad, no para pensar el presente desde aquella conciencia de impureza en la que se dinamiza la propia tradición. Los que escapan a los dictámenes del Tribunal de la Razón Occidental no tienen por qué ser ni eremitas, ni místicos, ni huidizos metafísicos. Puestos a echar mano de una imagen, prefiero la del cirujano que se inclina sobre la anatomía de nuestro tiempo para abrir, estudiar y, quizá –sólo quizá- aliviar la dolencia. Más allá de la epidermis, encontrará sangre, nervios, músculos, partes sanas y también podredumbre. U, entre trabajo y trabajo, mientras responde a lo más acuciante, se siente empujado a preguntarse sobre lo que desconoce. Pensar no es, tal vez, sino llevar aquella cirugía a sus últimas consecuencias.