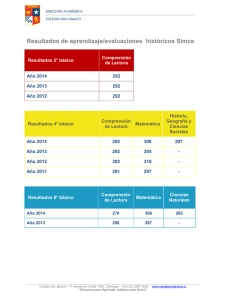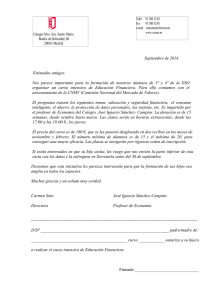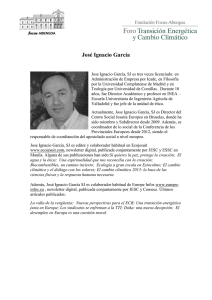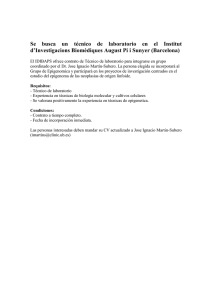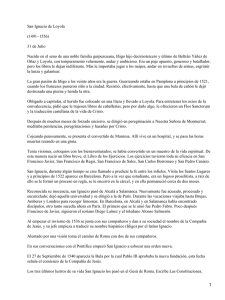Julia Coria - El barco en alta mar
Anuncio

Julia Coria El barco en alta mar De Uno a uno Cuentos 3 los mejores narradores de la nueva generación escriben sobre los 90, selección a cargo de Diego Grillo Truba, Editorial Sudamericana-Mondadori, Buenos Aires, 2008. Un cartel precioso, Bienvenido, Ábue, hecho con una sábana de cama matrimonial por las nenas de María de los Ángeles, yo creo que con la ilusión, pobrecitas, de colgarlo en la calle, en el palier, y la despistada de mi hija que deja que se ilusionen, que no les dice que tendrían que hacer algo más chico, que en la calle no se puede poner nada porque en la calle está esa gente. Lucrecia, la empleada, me ayudó a preparar el pato a la naranja que siempre fue la pasión de él, porque íbamos a ser tantos que yo sola no daría abasto. Como cerramos todas las ventanas para que no entrara ruido, el departamento entero se llenó del olor de la comida, y eso me trajo los recuerdos de la primera época, cuando Ignacio y yo nos conocimos y mi madre cocinaba el pato a la naranja especialmente para él, que cada vez se deshacía en halagos hacia ella. Mi padre también apreció a Ignacio desde el comienzo. Siempre un paso adelante de todos, fue uno de los primeros en espantarse de las barbaridades del peronismo, y su aprobación al yerno militar era una manifestación pública acerca de lo que pensaba. Ignacio era por entonces poco más que un chico, pero papá lo llevaba a al frigorífico como para mostrarlo, como si aquel chiquilín de uniforme reluciente fuera en sí mismo una declaración de principios, una advertencia sobre qué podía hacerse o decirse y qué no. María de los Ángeles hizo el postre con la receta de mi difunta suegra. Ese postre es la otra pasión de Ignacio: el flan diez huevos con dulce de leche y crema. Miles de veces intenté hacerlo yo misma, pero según él nunca logré nada parecido al original. En cambio María de los Ángeles tiene una mano especial para eso, mi marido dice que heredó lo mejor de la madre de él, y mi hija siempre le contesta que el verdadero secreto está en el amor que las dos le tenían. Lo dice a modo de chiste, para pelearme, pero yo le digo que más pruebas de amor que las que yo le di a Ignacio no se las dio nadie. Aunque eso tampoco es verdad. María de los Ángeles, un tesoro, soportó casi las mismas cosas que yo, sólo que ella tuvo la ventaja de todo lo que no le dijimos. Por otra parte siempre la mandamos a buenos colegios, y ella misma siempre supo rodearse de la gente adecuada. De todas formas yo sólo me había sentido tranquila cuando se fue a estudiar a New York, donde conoció a Andrew, que ahora es su marido. Los dos varones no son como ella: no hablan de amor, y ahora que lo pienso me pregunto si alguna vez los escuché decir esa palabra. Eso no significa que sean insensibles, pero claramente heredaron de Ignacio y de mi padre otra forma de enfrentar la vida, esa especie de solemnidad ante todo, y algo que no sabría bien cómo llamar pero quizás podría ser desconfianza. Más allá de los intentos de su padre, ninguno de los dos siguió la carrera militar. Nacho es ingeniero agrónomo y vive en la antigua casa de mis padres en Ayacucho; Julián es odontólogo y se quedó a vivir en Madrid, adonde fue a hacer un posgrado. Los varones no nos dieron nietos todavía, por lo que las chiquitas de María de los Ángeles se llevan toda la atención. La más grande era la única que había llegado a conocer al abuelo, pero las otras dos ayudaron con el cartel con igual ternura. Eso es mérito de mi hija, que siempre les habló de nosotros y que tuvo el cuidado de no decirles nada acerca de esas cosas horribles que se dicen de él. Las veces en que ellas vinieron de New York, y las pocas en las que yo las visité, les di regalos de parte del abuelito y les dije que él habría querido verlas pero que estaba trabajando en un barco en alta mar. A los míos también les decía eso, y yo creo que al día de hoy todavía piensan que era así. A mí no me gusta mentir, pero esa no era una mentira: por mucho que le pregunté, Ignacio jamás me dio explicaciones cuando se iba por las noches o no regresaba en varios días, y además fue lo único que se me ocurrió para contestarles a los chicos. Lo del barco fue, como se dice, una mentira piadosa. Algo parecido pasó con las nenas. Yo no hubiera tenido corazón para decirles la verdad, en parte por ellas pero también por Ignacio, porque quizás las nenas se hubieran hecho una fea imagen de él; y por otra parte María de los Ángeles me lo tenía prohibido. Incluso Andrew se enteró cuando ya no quedó más remedio, cuando él y mi hija estaban por venir por primera vez a la Argentina y el nombre de mi marido —horrible casualidad, como si esa gente lo hiciera a propósito— volvió a aparecer en los diarios. Primero pensamos en instalarnos en la casa de Ayacucho durante toda la estadía de él, pero Nacho nos advirtió que incluso en nuestro pueblo había tenido algún que otro roce. De modo que hubo que decírselo. Al principio, según cuenta María de los Ángeles, no le cayó nada bien, y llegó a irse unos días del departamento que compartían en New York. En esos días hablamos mucho por teléfono y fue la primera vez que la escuché contrariada con su padre. No sé si hubiese sido así, pero yo creo que, de haberlo tenido cerca, tal vez le habría hecho algún reproche. Me dijo que quería hablar con él, pero yo logré persuadirla de que el pobre no estaba en condiciones de soportar que ella también le diese la espalda. Hice bien en calmarla, porque un impulso así hubiera podido arruinar la relación hermosa que ellos tuvieron siempre. A mí me pareció que no era que ella en verdad lo juzgara mal, sino que sólo estaba triste por el gesto de Andrew. Para cuando él volvió mi hija había aclarado sus ideas y, según me contó, le dijo a él que ella no tenía nada de que avergonzarse. De todas formas luego, cuando lo conocí, a mí me quedó la sensación de que él conservaba algo de aquellos resquemores, porque cuando yo le hablaba de Ignacio a las nenas él se apartaba de nosotras. Y esta vez yo supuse que no vendría, pero para mi sorpresa acompañó a mi hija y mis nietas a Buenos Aires. Los fue a buscar al aeropuerto el chofer que tengo desde que Ignacio no está, porque yo no sé manejar y con esa gente siempre dispuesta a molestar ya no me atrevo a entrar y salir de casa caminando. Tuvieron la precaución de venir unos días antes porque supusimos, y supusimos bien, que conforme se acercara la fecha el bullicio aumentaría, y no queríamos asustarlo. En los ocho días que llevan en casa nadie salió jamás. Las nenas no fueron difíciles de entretener. Lucrecia les preparó la habitación que había sido de María de los Ángeles y yo restauré la vieja casa de muñecas, las Barbies, los trajes de bailarinas que ellas usan como disfraz. Aplacamos su ansiedad con golosinas y dejándolas hacer cosas que normalmente no hubiéramos permitido, como saltar sobre la cama, comer en los sillones del living o pintar con témperas sobre la mesa del comedor. En un momento en que las tres estaban fastidiosas Andrew preguntó por el balcón o por la terraza, pero mi hija lo disuadió con argumentos que no llegué a entender —mi dominio del inglés es un poco pobre. Hasta anoche yo dormí en la antigua habitación de los varones, para dejarles a mi hija y mi yerno la habitación principal, con la advertencia de que hoy deberíamos cambiar para que Ignacio pudiese recuperar el de seguro añorado lugar en su cama. Los varones dormirían en casa de mi cuñada, que desde que mis sobrinos se independizaron también tiene dormitorios libres. Pero no vino ninguno de los dos. Nacho llamó hace dos noches para decir que había tenido no sé qué problema en el campo, y Julián nos dijo que no venía porque si tenía que cruzarse con esa gente no sabía de lo que era capaz. Lo de Nacho me dio pena, pero con respecto a Julián me parece que es cierto que es mejor así. Mi cuñada llamó cerca de la hora a la que la esperábamos para decir que, según lo que había visto en televisión, por mucho que intentara ingresar al edificio le iba a ser imposible y que ni siquiera se atrevería a pasar de la esquina aunque fuera en el auto. Terminó con una de esas cosas que a ella le gusta decir: ahora entiendo a los vecinos, y lo dijo como si ella no tuviera nada que ver con nada, como si su propio hermano tuviera menos que ver con ella que con nosotros. Los amigos se limitaron a llamar o a mandar tarjetas, y de no haber sido por el doctor Ramírez, siempre leal, la familia de María de los Ángeles y yo hubiésemos sido los únicos en la bienvenida. Supimos que estaba llegando por el ruido en la calle, como un tumulto, y aunque con las ventanas cerradas no se escuchaba bien, me pareció que esa gente empezaba con una de esas horribles canciones de cancha a las que les adaptan la letra para agraviar. Incluso se escuchó alguna sirena, y tres o cuatro estallidos. Con cada uno a mí se me paró el corazón, y por un instante me pregunté qué pasaría si no fuera pirotecnia sino algo peor, algo que hiciera que Ignacio ya nunca volviese a esta casa. Miré a los demás y me pregunté qué sería de nosotros sin mi marido. Me vi entrar y salir de casa caminando, recorrer la ciudad con mi hija y mis nietas y ya no temer nada, ya no temerle a esa gente. María de los Ángeles actuó con naturalidad y les dijo a las nenas: "Prepárense que ahí viene". Las dos más grandes se pararon frente a la puerta tomadas de la mano, pero la chiquita —asustada por los estruendos- corrió hacia su mamá, que la alzó en brazos y sonrió al decirle que no era nada, que la gente quería celebrar la llegada del abuelo. El tiempo que pasó entre que empeoró el alboroto y escuchamos la puerta del ascensor se me hizo una eternidad. Las nenas más grandes ya se habían sentado en el suelo, mientras María de los Ángeles, todavía con la chiquita en brazos, me acariciaba la espalda y me decía: "Tranquila, mamá". Si no lloré fue por mis nietas. Pasé unos nervios que sólo había sentido antes al principio, cuando el doctor Ramírez nos confirmó que esa gente se había salido con la suya y que ya no había nada que hacer. Lucrecia parecía tan angustiada como yo, y de Andrew no sabría qué decir. Me pareció que de pronto el departamento lo ahogaba, de una forma mucho más profunda que esa molesta sensación de encierro que, según había comentado María de los Ángeles, lo acompañaba desde su llegada al país. Las dos veces en que mi hija le dirigió la palabra durante la espera le dijo "Andrew, please, no", de manera que él no pudo encender el cigarrillo ni asomarse a la ventana, y los dos movimientos los reprimió con evidente contrariedad. Las nenas más grandes volvieron a incorporarse cuando el ascensor llegó a nuestro palier, y por el modo en que se reían y cuchicheaban entre ellas creí que iban a correr a abrazar al abuelo. Pero no. Se mantuvieron quietas, y la única que se acercó a Ignacio fue María de los Ángeles —Andrew se apuró a quitarle la nena de los brazos. Yo no pude mover los pies, y por un momento pensé que ni siquiera iba a poder respirar. Me fijé en los detalles de esa escena, en Ignacio que consolaba a mi hija con palmaditas como si el motivo de su llanto no tuviera nada que ver con él, como si llorase porque se hubiera martillado un dedo. Todas las veces en que lo visité me sorprendió su entereza. La primera vez pensé que lo encontraría abatido, pero entonces me dijo que lo trataban muy bien y que estaba rodeado de gente de confianza. Esta mañana volví creer que tal vez llegaría afectado, que sin dudas lo que pasaba en la entrada de casa lo fastidiaría. Si fue así, no lo sé: no sabría decir si su mirada era oscura por eso o porque preguntó por los varones. María de los Ángeles le explicó. Las nenas ya no sonreían ni cuchicheaban ni nada, y mi marido giró hacia el doctor Ramírez, que había quedado encerrado por la escena del palier, para invitarlo a pasar. Las nenas permanecieron quietas cuando Ignacio avanzó hacia mí, y me besó .como si volviera de una jornada de trabajo. Yo hice un movimiento como para tomarle las manos, pero él ya había girado hacia su yerno. "You must be Andrew", le dijo, y Andrew pareció torpe al cambiar de brazo a mi nieta para extenderle la mano. Sólo entonces Ignacio miró a la chiquita que, en brazos de su padre, todavía no se recuperaba del susto. Le dije: "Es Lily", y no supe si la nena se apartó para evitar la mano de mi marido por sí misma o si lo hizo su padre. María de los Ángeles se apuró a presentarle a las otras dos, que por algún motivo habían perdido el entusiasmo inicial. Ignacio, fiel a su estilo, las miró primero de lejos, como si las midiera, y cuando estaba por acercarse —quizás para besarlas en la frente— Andrew lo tomó del brazo y le dijo: "Look! They made it for you!". Se refería al cartel, y creo que Ignacio fue el único que no vio en ese gesto lo que vimos todos. De algún modo la actitud de Andrew le vino bien —mi marido nunca se caracterizó por ser demostrativo— y al momento de observar aquel regalo pudo aplicar esa perspectiva con que mira todas las cosas, y que con sus propias nietas hubiera sido inútil o ridícula. Quizás impulsada por la complicidad con su forma de ser, decidí continuar con aquella especie de rescate y le dije que fuera a bañarse, que tenía todo preparado y que lo esperaríamos en la mesa. No lo dudó, era algo que se imponía por el solo hecho de volver, de haber salido de aquel lugar horrible; lo hubiera hecho sin que yo se lo dijese, en un gesto como lavarse las manos después de visitar un enfermo en el hospital. En su ausencia, el doctor Ramírez respondió todas nuestras preguntas. En especial nos tranquilizó a María de los Ángeles y a mí: nos dijo que no había chances de que esa gente volviera a salirse con la suya. Los tres aún estábamos de pie, pero Andrew, en el sofá, abrazaba a las nenas como si se acercase el fin del mundo —y lejos de encontrar la calma, la chiquita se ponía cada vez peor. Vi que él evitaba la mirada de mi hija, una mirada insistente y llena de rencor. Ignacio tardó poco, y al regresar me preguntó por qué había redecorado la habitación. Le expliqué que en su ausencia pude dedicarme a esos detalles para los que antes no tenía tiempo, y aunque mi hija y el doctor Ramírez hicieron comentarios acerca de lo linda que estaba la casa, mi marido no agregó nada más. Antes de almorzar el doctor propuso un brindis por el regreso de Ignacio, porque al fin se hacía justicia y por el buen tino del presidente, y quizás María de los Ángeles haya pateado a Andrew por debajo de la mesa cuando agregó que también debíamos brindar por la presentación entre las nietas y el abuelo. Yo creo que sólo Ignacio y su abogado comieron bien. Los demás no hicimos más que revolver la comida con el tenedor. Era claro que a las nenas no les gustaba el menú, y me pregunto cómo fui tan distraída como para no preparar algo especial para ellas. Andrew tendría el estómago cerrado, y evitaba mirar a mi marido como se evita mirar a un fantasma. Tampoco miraba a su mujer. Hace un rato nos levantamos de la mesa y convencí a Ignacio de que se recostara un poco. Nuestra habitación da al pulmón de manzana y los ruidos de la calle no llegan. Si mi hija y Andrew ahora discuten, lo hacen en voz baja, porque tampoco se los escucha a ellos. Las nenas encendieron la televisión, y su madre les pidió que guardaran silencio para que el abuelo pudiese descansar. Ignacio me preguntó si en su ausencia había visitado la tumba de su madre el doce de cada mes, como era mi costumbre desde su muerte, y también cuál era la excusa que había dado su hermana. Después de eso se quitó la ropa y, en paños menores, se metió a la cama. Yo me acosté junto a él, pero creo que no lo notó, y sólo no volví al living porque no supe con qué escena me encontraría —todas las que imaginé era preferible evitarlas. Todavía no hablé con mi hija, pero creo que ella piensa igual que yo: cerrar las ventanas no es suficiente.
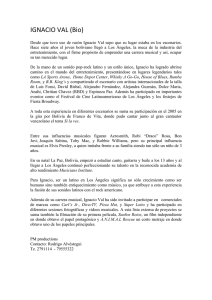
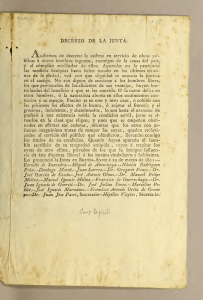
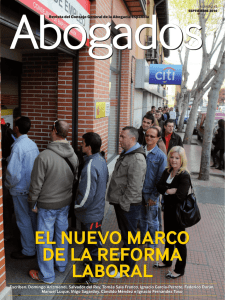
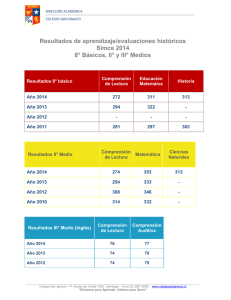
![Decreto de la Jumta [sic]. : Acabamos de decretar la cadena en](http://s2.studylib.es/store/data/005667378_1-da11bd022a3bdf923b69a739bf200a7b-300x300.png)