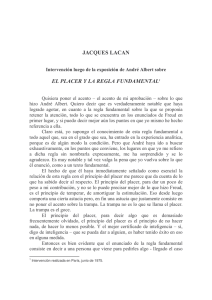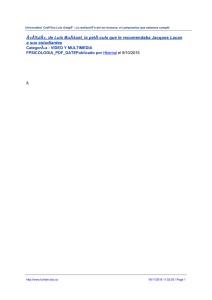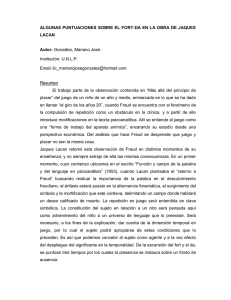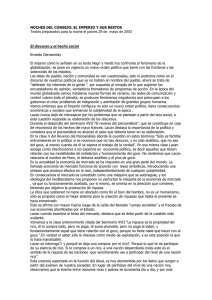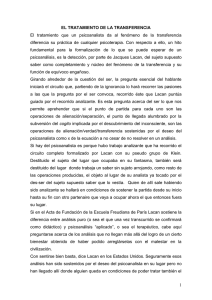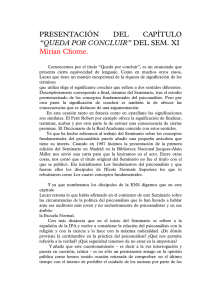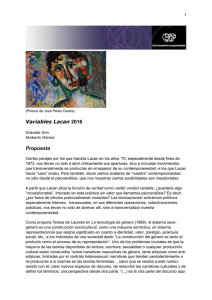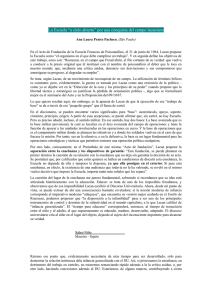Hacia Una Formalizacion Del Psicoanalisis De NiÑos
Anuncio

"Hacia Una Formalizacion Del Psicoanalisis De NiÑos" (*) Capítulo Xx Del Libro El Psicoanálisis En La Clínica De Bebés Y Niños Pequeños, Ed. La Campana, La Plata, Pcia. De Bs.as., Argentina,1996. [publicado En Cuadernos Sigmund Freud Nº 17: Niños En Psicoanálisis, Publicación De La Efba, Buenos Aires, 1994]. Elsa Coriat “Queda el hecho de que las incertidumbres flagrantes de la lectura de los grandes conceptos freudianos son relativas a las debilidades que gravan el trabajo práctico”(1) J.Lacan. La dirección de la cura. (Sustitúyase en este párrafo “conceptos freudianos” por “conceptos lacanianos” y se seguirá mejor por qué en este texto hay tantos renglones ocupados con párrafos textuales de Lacan, cuya lectura me interesa cotejar). Considerada desde lo fenomenológico, la clínica psicoanalítica de niños, en cualquiera de sus versiones arroja grandes diferencias respecto al análisis de un adulto neurótico. Me refiero en especial a la ubicación del cuerpo del paciente en el escenario del consultorio analítico. Por muy variadas que sean las propuestas técnicas en este campo, no he encontrado todavía un analista que, para el despliegue del tratamiento, proponga que los niños se acuesten en el diván. Esta repetición de una diferencia, diferencia visible en lo más obvio, ¿será sólo fenomenológica o estará determinada por una diferencia en la estructura? Me refiero a la estructura que hace a lo real del sujeto en cuestión. Las articulaciones de este texto tienen en su base la premisa de que el fin del pasaje por la pubertad marca un límite entre el sujeto infantil y el sujeto. Le cabe entonces, al lector, la pregunta: “¿Se considera acaso que hay una diferencia de estructura entre el sujeto infantil y el sujeto? ¿O se refiere a una diferencia entre el niño y el adulto, manteniendo la estructura del sujeto idéntica a sí misma, tal como algunos autores proponen?. La estructura, ¿no es siempre la misma?” La primera vez que me encontré con la frase “el sujeto desde el inicio está estructurado de la misma manera”(2), suscripta por un autor que se reclama de la enseñanza de Lacan, tuve que volver varias veces sobre ella porque algo... no cerraba; se me superponía el recuerdo de - Página 1 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados un párrafo de Lacan, párrafo que me resultaba —y me sigue resultando— lógicamente incompatible con la frase citada. Se trata de algunos renglones de La dirección de la cura, donde Lacan, refiriéndose a la distinción fonemática que el nietito de Freud pone en práctica con su Fort! Da!, dice: Punto de inseminación de un orden simbólico que preexiste al sujeto infantil y según el cual le va a ser preciso estructurarse(3). ¡Es imposible que un sujeto que “precisa estructurarse” esté “estructurado desde el inicio de la misma manera”! Este pequeño comentario va mucho más allá de un simple juego de palabras en relación a “sujeto” y “estructura”. Quienes hayan tenido oportunidad de seguir, en los últimos años, las diversas propuestas sobre psicoanálisis de niños, planteadas por autores que se reclaman lacanianos, advertirán que a lo que apunto es al nudo de las diferencias. No en vano he elegido citar varios párrafos de La dirección de la cura. Ese texto —texto evidentemente escrito pensando en el psicoanálisis de adultos— presenta articulaciones que, desde su interés directo en la clínica, a su vez definen los límites de la praxis analítica en tanto tal. Allí dice Lacan que, al analista, su acción sobre el paciente se le escapa junto con la idea que se hace de ella si no vuelve a tomar su punto de partida en aquello por lo cual ésta es posible, (...) para revisar en el principio la estructura por donde toda acción interviene en la realidad(4). Por eso, en el principio y por principio, comencemos revi¬sando la estructura que hace a la clínica analítica. Continúa Lacan: Nuestra doctrina del significante es en primer lugar disciplina en la que se avezan aquéllos a quienes formamos en los modos de efecto del significante en el advenimiento del significado. Y esto se funda en el hecho de que el inconsciente tiene la estructura radical del lenguaje(5). Retomo acá una pregunta anterior: la estructura, ¿es siempre la misma? Para poder responder es imprescindible precisar de qué estructura estamos hablando. Tal vez mi aclaración resulte demasiado obvia, pero especialmente en textos sobre psicoanálisis de niños me he encontrado con demasiados deslices al respecto. La estructura del lenguaje, establecida por Saussure y retrabajada por Lacan, en psicoanálisis la consideramos como una constante. La primera de nuestras reglas —dice Lacan— es no preguntar en ningún caso por el origen del lenguaje(6). Decenas de milenios, miles de generaciones, transmitiendo y siendo transmitidos por las leyes de las lenguas que son o fueron efectivamente habladas garantizan esa constancia. Este orden simbólico es donde surge y se despliega toda vida humana. Esta vida que surge, evidenciada en las palpitaciones de un cuerpito recientemente alumbrado, no es todavía vida humana por derecho propio. Ese cuerpo, para sí mismo, simplemente es, nada y todo. La vida en tanto puro real. Los modos de efecto del significante no sólo determinan el advenimiento del significado, también producen el advenimiento del sujeto (a condición de encontrarse con determinados - Página 2 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados cuerpitos vivientes y en determinadas condiciones). En Posición del inconsciente, dice Lacan: El efecto de lenguaje es la causa introducida en el sujeto. Gracias a ese efecto no es causa de sí mismo, lleva en sí el gusano de la causa que lo hiende. Pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real(7). Aunque el viviente llegue al mundo inmerso en un baño de lenguaje, no hay al comienzo, ni durante varias lunas, del lado del viviente, ningún sujeto en lo real. Posiblemente haya sujeto para el otro, para el adulto que lo sostiene supliendo su prematuración (condición necesaria para que allí haya sujeto alguna vez), pero estrictamente, en ese primer tiempo, el sujeto no ex-siste (como no sea en la ilusión fundante del otro, o sea, imaginarizado, pero no real). Reconozco que hasta aquí, párrafo tras párrafo, cita tras cita, no estoy más que recordando, a quienes ya lo saben, el abc del psicoanálisis. La cuestión es que algunas de las implicaciones que de estos párrafos necesariamente se deducen, no son de curso tan corriente. La estructura, esta vez la estructura del sujeto, no podemos considerarla como constante en los distintos tiempos lógicos de su constitución. Desde el tiempo cero en el que por primera vez surge el sujeto en lo real, pasando por los tiempos en que “necesita estructurarse”, hasta llegar al tiempo en que el sujeto ya está estructurado, la estructura (incluso si, en forma amplia, prefiramos considerarla la misma) se va estructurando en un camino que consiste en ir pasando por configuraciones donde los mismos elementos no guardan las mismas relaciones entre sí. La estructura sellada no tiene la misma estructura que la estructura sin sellar —valga la aparente redundancia, ya que se trata del mismo significante pero en diferente posición. El sujeto es lo que el significante representa, y no podría representar nada sino para otro significante(8). Así continúa Lacan el párrafo arriba citado, y por supuesto que esta definición la consideramos válida para todos los tiempos del sujeto, ya que recorta lo que el concepto de sujeto subsume. Pero la estructura del sujeto que interesa a la clínica no se compone sólo de significantes. Real, simbólico e imaginario son incluidos en la formalización a través de una serie de conceptos, elementos diversos implicados en la estructura en su sentido más amplio: a, S1, S2, Otro, otro, S(), ?, (esta lista no es exhaustiva). Los hago presentes porque en los distintos tiempos de constitución, la relación del sujeto con cada uno de ellos no es la misma. Un largo párrafo más, de Posición del inconsciente, me per¬mitirá introducirme en lo que quiero cuestionar de lo que circula en amplios sectores del discurso psicoanalítico de nuestros días: Efecto de lenguaje por nacer de esa escisión original, el sujeto traduce una sincronía significante en esa primordial pulsación temporal que es el fading constituyente de su identificación. Es el primer movimiento. Pero en el segundo, toda vez que el deseo hace su lecho del corte significante en el que se efectúa la metonimia, la diacronía (llamada “historia”) que se ha inscrito en el fading retorna a la especie de fijeza que Freud discierne en el anhelo inconsciente. Este soborno segundo no cierra solamente el efecto del primero proyectando la topología del sujeto en el instante del - Página 3 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados fantasma; lo sella, rehusando al sujeto del deseo que se sepa efecto de palabra, o sea lo que es por no ser otra cosa que el deseo del Otro(9). Me interesaba esta cita en particular porque está hablando de dos movimientos, de dos tiempos, y entre ambos el transcurrir de una necesaria diacronía. Aquello que acontezca en la diacronía podrá llamarse “historia”, ciertamente, pero una vez que esté inscripto. No es lo mismo el tiempo posterior al sello del fantasma, que el tiempo donde acontece la inscripción. Ocurre con demasiada frecuencia —y en especial cuando se habla de niños— que cada vez que un analista necesita utilizar en público la palabra “tiempo”, hace la siguiente aclaración: “no me refiero al tiempo cronológico sino al tiempo lógico”. El tiempo cronológico ¿ha sido expulsado del territorio del psicoanálisis? Si es así, hay un significante que nos falta, y es un significante que se nos hace necesario. La segunda ley de la termodinámica, y la degradación radioactiva del átomo de uranio, prueban que el tiempo no en todo sentido es relativo, sino que transcurre en una única dirección. A ese transcurrir los hombres lo representan en el lenguaje nombrándolo como horas, meses, años, etc., ubicándolo en fechas. Si los que construyeron las teorías evolutivas pensaban que bastaba que transcurriera el tiempo cronológico para que la persona fuera avanzando en su crecimiento psíquico a la manera de la germinación de una semilla, eso no hace menos necesario considerar el factor tiempo incluyéndolo en otra perspectiva. Para quienes el concepto de tiempo lógico es una herramienta teórica imprescindible para ubicarse en la clínica —y me cuento entre ellos—, es necesario tener en cuenta que el tiempo lógico es tan unidireccional como la degradación del átomo de uranio: es lógicamente imposible que acontezca lo segundo antes que lo primero, y así de seguido. Pero también es necesario tener en cuenta que, si bien el tiempo lógico, en tanto concepto teórico, podríamos decir que en sí mismo es atemporal, para su efectuación en los hechos de la vida necesita del transcurrir del tiempo. ¡Ay de los tres presos con discos blancos en la espalda si uno sólo de ellos no se hubiera detenido durante cierto tiempo antes de cruzar la puerta!(10) (Subrayado de Lacan). Con respecto a estos tres personajes, el texto del sofisma no nos especifica cuantos minutos o segundos tardaron en llegar a su momento de concluir, detalle que no nos interesa en lo más mínimo; pero no podemos decir lo mismo con respecto a los pacientes que recibimos en la clínica de niños. Tanto en el momento del diagnóstico como en el de las intervenciones clínicas, no da lo mismo, por ejemplo, que en la estructura del que viene a consulta el pasaje por el estadio del espejo no haya dejado concluida su marca organizadora si el niño tiene 4 años o si tiene 10. El esfuerzo de tantos psicoanalistas que se reclaman de la enseñanza de Lacan por homologar la estructura del sujeto en todas las edades, ¿a qué causa responde? Esto es inédito en su extensión en otras tendencias del psicoanálisis. Melanie Klein, por ejemplo, consideraba que las interpretaciones que le dirigía a un niño hacían su efecto en un inconsciente que estaba ahí, ya listo y articulado (en este sentido igual al de un adulto); sin - Página 4 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados embargo, no dudaba en ofrecerle un espacio de juego para su expresión, de lo cual se implica que, de hecho, reconocía alguna diferencia central en algún aspecto de la estructura “por donde toda acción interviene en la realidad”, (por más que ella no lo pensara en términos de estructura). [Un comentario a cuento: ¿Podría suponerse que si Dick hubiera tenido 15 años en lugar de 4, su primera entrevista con Melanie Klein habría tenido un efecto tan fundante y propiciatorio?] En El reverso del psicoanálisis, dice Lacan: Ya se sabe que para estructurar correctamente un saber hay que renunciar a la cuestión de los orígenes. Lo que hacemos al articular esto es superfluo en relación con lo que tenemos que desarrollar este año, que se sitúa en el nivel de la estructura(11). (Subrayado mío.) “Este año”, al igual que en la mayor parte del tiempo en la enseñanza de Lacan, el interés estaba puesto en trabajar qué es lo que ocurre en una estructura ya dada, en la del adulto, donde la facticidad de lo ocurrido en la diacronía de su génesis no interesa. Se trata únicamente de palabras(12), las palabras con las que el analizante da cuenta de su historia, es decir, de lo que ya está inscrito, material que, a lo sumo (si hay demanda de análisis) se tratará de reordenar de otra manera, reinscribiendo. Pero las puntuaciones de Lacan, dirigidas a la práctica del psicoanálisis de adultos, recaen sobre los niños, homologando la estructura a punto tal que se desconoce que, del lado del sujeto, no es lo mismo lo que ocurre en el tiempo de la inscripción que en el de la reinscripción. No es necesariamente Lacan el que incurre en este desconocimiento, es más bien una lectura superficial de Lacan la que obtiene como resultado este efecto. Tan pegoteado está, en el uso cotidiano, el significante “estructura” al significante “invariable”, que al escribir lo contrario no puedo librarme de la sensación de cometer una herejía, o un pecado de lesa ignorancia. Traigo otra cita de Lacan, sólo para renovar el aire: De un acto verdadero el sujeto sale diferente, su estructura es modificada por el corte(13). Mis preocupaciones no son de orden filosófico, en función de la pureza de la teoría. Todos los párrafos escritos hasta aquí, en la articulación de una cita tras otra, siguiendo a pasos de siete leguas el recorrido de estructura, sujeto y tiempo en la obra de Lacan, me resultaban imprescindibles para llegar a uno de los puntos de la teoría que más implicancias tiene en la clínica: la transferencia. En nuestro medio, una pregunta se formula insistentemente: “¿Hay transferencia en los niños?” Si limitamos el concepto de transferencia a las particularidades de la transferencia que un adulto neurótico es capaz de presentar en un análisis, entonces diría que no, que no hay transferencia en los niños, dado que la estructura del sujeto infantil no lo permite. No me parece productivo entonces acotar el concepto de transferencia a semejantes restricciones. La transferencia tiene dos caras, presentes ambas en cada sincronía, separables tan sólo en la lectura que de ellas se haga: el analista en tanto Otro y el analista en tanto objeto. - Página 5 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados Comentando el caso del hombre de las ratas, pero extendiendo las premisas que de allí saca como conclusiones para el análisis de cualquier adulto neurótico, Lacan plantea que Freud empieza por introducir al paciente en una primera ubicación de su posición en lo real, pero que aquí se detiene el camino que hay que hacer con el otro (el otro con minúscula). A partir de ese momento ya no es al que está en su proximidad a quien se dirige, y ésta es la razón de que se le niegue la entrevista cara a cara(14). A los niños no les negamos la entrevista cara a cara porque no ha concluido todavía el camino que deben recorrer con el otro. El niño (incluyendo para esto a las niñas), en el mejor de los casos, si es que los ha conquistado, guarda sus títulos en el bolsillo. Deberá sacarlos para pagar si quiere tener derecho a una palabra propia. Y es mejor que, en tanto niño, los siga teniendo en el bolsillo, porque de todas formas los títulos que tiene reservados no alcanzan por sí solos para el pago. No se puede pagar con el acotamiento de un goce al que de todas formas le sería imposible, por ahora, tener acceso; es decir, se hace presente una imposibilidad de hecho, antes que de derecho. Desde el momento de su nacimiento, incluso desde antes, el pequeño viviente se encuentra inmerso en un baño de lenguaje que ya ha trazado las líneas de su destino. Pero la cuestión es que, de entrada, los significantes que lo determinan todavía ni siquiera han sido inscriptos en su cuerpo, y una vez que así sea, toda la infancia transcurrirá ocupada en el trabajo de apropiación y ordenamiento de esos significantes del Otro que ya vienen con sus leyes a cuestas, sin posibilidad de elección por parte del sujeto como no sea retomarlos. Aun si estuviéramos hablando de un supuesto niño que hubiera realizado con el éxito posible su Urverdrängung e incluso naufragado en forma más o menos satisfactoria su complejo de Edipo, —y no son éstos los niños que generalmente llegan a consulta— aun así, no sería todavía dueño de su palabra ni responsable de sus actos. El otro, en tanto adulto, seguiría encarnando al Otro con una consistencia que no es equivalente a la que podemos encontrar en un adulto, incluso en un momento de máxima fascinación. El último parto del viviente, el último separare constitutivo, sólo podrá producirse cuando el pago simbólico, efectuado en el pasaje por el Edipo, esté sostenido por una moneda no imaginaria sino real. Todo lo cual no quiere decir que el analista no pueda intervenir, como catalizador específico, posibilitando la apertura del camino hacia la palabra propia, la responsabilidad por el acto y, fundamentalmente, hacia el curso ordenado del deseo. La primera condición de esta legalidad es que el analista reconozca al niño como niño, que no lo convoque a una preten¬dida adultización. En las oportunidades más diversas he escuchado presenta¬ciones clínicas donde el analista, orgulloso de poder demostrar sus tesis, relataba, sesión tras sesión, cómo había podido hablar con el niño igual que con un adulto, sin necesitar en lo más mínimo de ninguna de esas tonterías llamadas juguetes. Yo me estremecía por el destino de su paciente, impostado de adulto, convocado a pagar antes del tiempo que corresponde a la consolidación de la deuda. - Página 6 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados Con respecto al diván, dice Lacan: El acto psicoanalítico no es un acto sexual, es completamente lo contrario. Pero decir “lo contrario” no es decir “lo contradic¬torio”. (...) La cama analítica (el diván) significa un área que no está sin relación al acto sexual, es una relación contraria, a saber: no podría de ninguna manera obviarse que es una cama, y que introduce lo sexual bajo la forma de un conjunto vacío(15). Como no hay posibilidad de acto sexual en la vida del niño, proponerle el diván sería una maniobra seductora, que introduciría lo sexual sin posibilidad de formalizarlo como conjunto vacío, porque no habría nada para dejar afuera. Para trabajar su relación con el Otro, los niños no sólo reclaman la cara del otro, también le reclaman el cuerpo. Pero aquí nos introducimos en la otra cara de la transferencia: la posición de objeto que el analista está llamado a ocupar. Si a medida que se desarrolla un análisis, el analista tiene que vérselas sucesivamente con todas las articulaciones de la demanda del sujeto; pero no debe responder ante ella sino de la posición de la transferencia(16) y en el manejo de la transferencia su libertad se encuentra enajenada por el desdoblamiento que sufre allí su persona(17), entonces: Enajenada su libertad, el arte del analista consistirá en ubicarse en la posición de la transferencia... en que lo ubique su paciente, a saber, semblant de a; pero no del a de la subjetividad del analista, ni del a como letra lógica de la teoría, sino del a que demandan las repeticiones de la historia del analizante. El estatuto del objeto a, su consistencia, su posición, su manera de hacer presente su ausencia, ¿es la misma en el sujeto infantil que en el sujeto? Pues esos objetos, parciales o no, pero sin duda alguna significantes, el seno, el excremento, el falo, el sujeto los gana o los pierde sin duda, es destruido por ellos o los preserva, pero sobre todo es esos objetos, según el lugar donde funcionan en su fantasía fundamental(18). Pocas situaciones grafican con más claridad esta aserción que la de ver a un niño pequeñito temblando de terror cuando la tromba de agua se lleva la parte de su cuerpo que acaba de dejar en el inodoro (“parte” decimos nosotros, él se angustia como si desapareciera todo él). No es frecuente encontrarse con adultos neuróticos a los que le pasen estas cosas a tal extremo. Hay más mediaciones establecidas, está más asegurado el corte del sujeto con respecto al objeto que lo representa. Por la ganancia obtenida sobre la angustia para con la necesidad, este desasimiento (de la sujeción del Otro) es un logro ya desde su modo más humilde, aquél bajo el cual lo entrevió cierto psicoanalista en su práctica del niño, nombrándolo: el objeto transicional (la hilacha de pañal)(19). Hay más todavía, por parte de Lacan, tanto con respecto a la investigación de la génesis de la estructura (esta vez no del lenguaje sino del sujeto) como con respecto al “modo más humilde” del objeto: No tenemos otro designio que el de advertir a los analistas sobre el deslizamiento que sufre su técnica, si se desconoce el verdadero lugar donde se producen sus efectos. - Página 7 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados Las investigaciones genéticas y la observación directa están lejos de haberse desligado de una animación propiamente analítica. Y, por haber tomado nosotros mismos en un año de nuestro seminario los temas de la relación de objeto, hemos mostrado el precio de una concepción donde la observación del niño se alimenta con la más justa puntualización de la función de la maternalidad en la génesis del objeto: queremos decir la noción del objeto transicional, introducida por D. W. Winnicott(20). (Subra¬yado mío). El objeto transicional es el primer intento por sustituir aquello de lo real que se pierde con el corte, corte que deja su marca y cuya herida intentarán elaborar más adelante los S2, repitiendo su imposibilidad. El juguete no es más que la continuación del objeto transicional —tal vez objeto transicional él mismo, según la extensión que se quiera darle al concepto de “transición”—; pero en el lenguaje que cotidianamente utilizamos por lo general se denomina juguete a un objeto con más mediaciones establecidas, socializadas, entre lo real del objeto perdido y la realidad del objeto juguete, que las que se le demandan al objeto transicional. ¿Y qué con respecto al juego? “Mi manera de entender las palabras de Freud acerca de que el juego convierte en activo lo que se ha sufrido pasivamente, es la siguiente: el juego es el escenario en el que el niño se apropia de los significantes que lo marcaron” —planteaba en un trabajo anterior(21). Esta formulación me parece coherente con otra aserción de Lacan: Es claro que la Palabra no comienza sino con el paso de la ficción al orden del significante(22). El jugar infantil va saltando, alegre o dramáticamente, desde y sobre las marcas instauradas por el corte. El juego, al pisar la marca, vuelve a cortar el corte y, al mismo tiempo, va dejando sus propias huellas, sus propias marcas. Cuando las huellas del jugar infantil se hayan borrado de la actividad conciente —quedando a lo sumo el resto de algún recuerdo parcial, y no siempre—, el sujeto infantil, nacido simple viviente, se habrá hecho, de pleno derecho, sujeto del significante. ¿Y qué del juego en análisis? “El juego es por sí mismo una terapia”(23) —dice Winnicott. Reconociendo la función del juego desde las articulaciones de los párrafos anteriores, podríamos continuar la frase de Winnicott diciendo que: cuando esta “terapia universal” no da resultado por sí sola en la vida de un niño, —es decir, cuando el niño es o hace un síntoma que va más allá (o se queda más acá) de los esperables en lo estructurante de su neurosis infantil— entonces se hace necesaria la intervención de un psicoanalista que vuelva a abrir el juego, abrirlo en la vuelta que el niño no puede recorrer por sí solo ni tampoco con los otros con quienes comparte lo cotidiano. “El momento importante [en el análisis de un niño] es aquél en el cual el niño se sorprende a sí mismo. Lo importante no es el momento de mi inteligente interpretación. La interpretación fuera de la madurez del material es adoctrinamiento, y produce acatamiento.”(24). Podríamos agregar: en ocupar, por parte del psicoanalista, la posición nada sencilla que este párrafo reclama, se pone en juego toda la ética del psicoanálisis. Lo que a veces hace problema —para el analista— es que, meterse en el juego, le exige - Página 8 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados despojarse aún más de las investiduras que sostienen su propio narcisismo. En el campo de juego es posible descubrir la segura solidez del sillón... por el camino de añorarlo, al correrse las barreras de protección convencionales. En La dirección de la cura, Lacan critica a la señora Macalpine, diciendo que esta señora se extravía al designar en la ausencia de todo objeto (en el psicoanálisis de adultos) la puerta abierta hacia la regresión infantil. Sería más bien un obstáculo, continúa Lacan, porque todo el mundo sabe, y antes que nadie los psicoanalistas de niños, que se necesitan bastantes pequeños objetos para mantener una relación con el niño(25). Los pequeños objetos, claro está, son los juguetes, (autitos, muñecas, maderitas, basuritas), esos pequeños a que el niño necesita corporizados para metabolizar su existencia, y también para manipularlos a su antojo, es decir, jugando, poniendo en juego los significantes que lo marcaron... pero en una nueva combinatoria, inédita, creada exclusivamente por él, de su propia autoría. El psicoanalista que trabaja con niños —en tanto semblant de un a que todavía no tiene el estatuto de radicalmente perdido— es un juguete mágico: cuando el juego se ha interrumpido, o gira reiteradamente en repeticiones vacías, es el pequeño objeto que se ofrece, relanzando el telar significante del deseo. Bibliografía y notas 1) Jacques Lacan: La dirección de la cura, En Escritos 2, Ed. Siglo Veintiuno, Argentina, 1985, pág. 592. 2) Aníbal Leserre: Presentación, en Transferencia e interpretación en la práctica con niños (Actas de la primera Jornada Nacional de la Red Cereda Argentina, agosto de 1991), Ed. Atuel, Buenos Aires, 1992, pág.11. 3) Jacques Lacan: La dirección de la cura, op. cit., pág. 574. 4) Jacques Lacan: Ibid, pág. 570. 5) Jacques Lacan: Ibid, pág. 574. 6) Jacques Lacan: Seminario XVII: El reverso del psicoanálisis, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1992, pág. 167. 7) Jacques Lacan: Posición del inconsciente, en Escritos 2, op. cit., pág. 814. 8) Ibid. 9) Ibid, pág. 814/5. 10) Jacques Lacan: El tiempo lógico y el aserto de certidumbre anticipada. Un nuevo sofisma, en Escritos 1, Ed. Siglo Veintiuno, Argentina, 1985, pág. 188. 11) Jacques Lacan: Seminario XVII, El reverso del psicoanálisis, op. cit., pág. 17. 12) Jacques Lacan: La dirección de la cura, op. cit., pág. 566. 13) Jacques Lacan: Seminario XIV: La lógica del fantasma, clase del 22/2/67, inédito, (versión de Nassif: pág. 30, versión desgrabada: pág. 70/71, versión de El Tren Fantasma: pág. 63). 14) Jacques Lacan: La dirección de la cura, op. cit., pág. 576/7. 15) Jacques Lacan: Seminario XIV: La lógica del fantasma, clase del 8/3/67, inédito (versión de Nassif: pág. 41, versión desgrabada: pág. 126/7, versión de El Tren Fantasma: pág. 76,). - Página 9 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados 16) Jacques Lacan: La dirección de la cura, op. cit., pág. 599. 17) Ibid, pág. 568. 18) Ibid, pág. 594. 19) Jacques Lacan: Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, en Escritos 2, op. cit., pág. 794. 20) Jacques Lacan: La dirección de la cura, op. cit., pág. 591/2. 21) Elsa Coriat: El objeto del especialista. Cap. XIII de esta edición. 22) Jacques Lacan: Subversión del sujeto..., op. cit., pág. 787. 23) D. W. Winnicott: Realidad y juego, Ed. Gedisa, Buenos Aires, 1991, pág. 75. 24) Ibid, pág. 76 25) Jacques Lacan: La dirección de la cura, op.cit., pág.597. - Página 10 de 10 Copyright 2012 - EFBA - Todos los derechos reservados