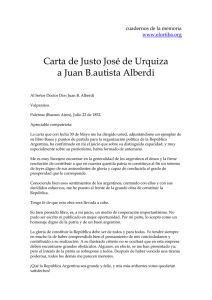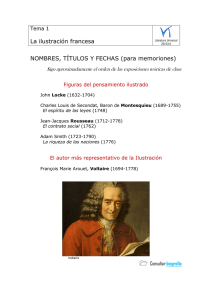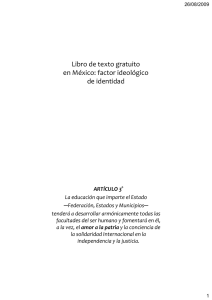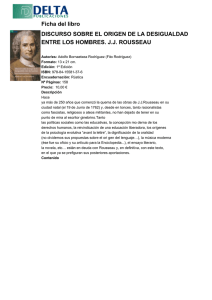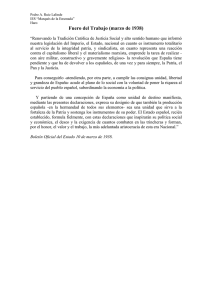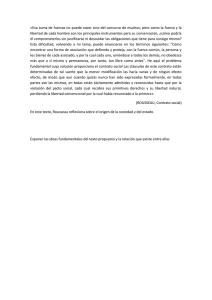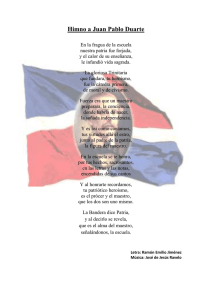publicado en Claves, nº 90, marzo 1999
Anuncio
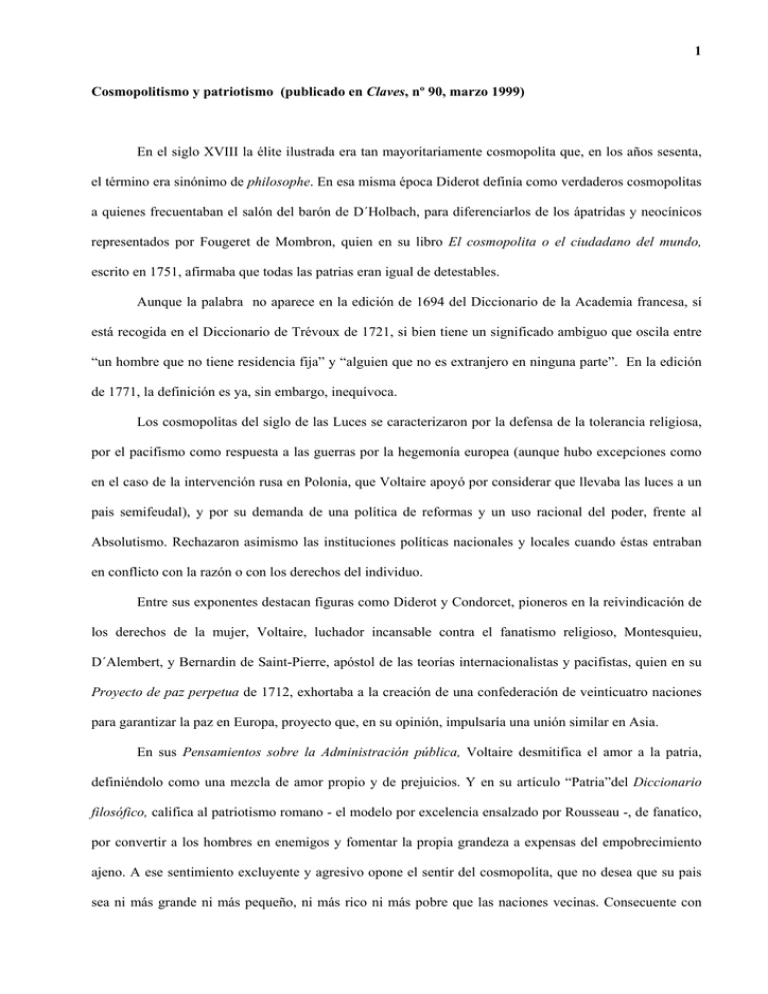
1 Cosmopolitismo y patriotismo (publicado en Claves, nº 90, marzo 1999) En el siglo XVIII la élite ilustrada era tan mayoritariamente cosmopolita que, en los años sesenta, el término era sinónimo de philosophe. En esa misma época Diderot definía como verdaderos cosmopolitas a quienes frecuentaban el salón del barón de D´Holbach, para diferenciarlos de los ápatridas y neocínicos representados por Fougeret de Mombron, quien en su libro El cosmopolita o el ciudadano del mundo, escrito en 1751, afirmaba que todas las patrias eran igual de detestables. Aunque la palabra no aparece en la edición de 1694 del Diccionario de la Academia francesa, sí está recogida en el Diccionario de Trévoux de 1721, si bien tiene un significado ambiguo que oscila entre “un hombre que no tiene residencia fija” y “alguien que no es extranjero en ninguna parte”. En la edición de 1771, la definición es ya, sin embargo, inequívoca. Los cosmopolitas del siglo de las Luces se caracterizaron por la defensa de la tolerancia religiosa, por el pacifismo como respuesta a las guerras por la hegemonía europea (aunque hubo excepciones como en el caso de la intervención rusa en Polonia, que Voltaire apoyó por considerar que llevaba las luces a un pais semifeudal), y por su demanda de una política de reformas y un uso racional del poder, frente al Absolutismo. Rechazaron asimismo las instituciones políticas nacionales y locales cuando éstas entraban en conflicto con la razón o con los derechos del individuo. Entre sus exponentes destacan figuras como Diderot y Condorcet, pioneros en la reivindicación de los derechos de la mujer, Voltaire, luchador incansable contra el fanatismo religioso, Montesquieu, D´Alembert, y Bernardin de Saint-Pierre, apóstol de las teorías internacionalistas y pacifistas, quien en su Proyecto de paz perpetua de 1712, exhortaba a la creación de una confederación de veinticuatro naciones para garantizar la paz en Europa, proyecto que, en su opinión, impulsaría una unión similar en Asia. En sus Pensamientos sobre la Administración pública, Voltaire desmitifica el amor a la patria, definiéndolo como una mezcla de amor propio y de prejuicios. Y en su artículo “Patria”del Diccionario filosófico, califica al patriotismo romano - el modelo por excelencia ensalzado por Rousseau -, de fanatíco, por convertir a los hombres en enemigos y fomentar la propia grandeza a expensas del empobrecimiento ajeno. A ese sentimiento excluyente y agresivo opone el sentir del cosmopolita, que no desea que su pais sea ni más grande ni más pequeño, ni más rico ni más pobre que las naciones vecinas. Consecuente con 2 esos ideales universalistas, Voltaire se exilió voluntariamente en Ferney, Suiza, y se negó siempre a reconocer una patria y a identificarla con el lugar de nacimiento. De este modo cuando se pregunta cúal es la patria de un judío de Coimbra que sufre persecución por sus ideas religiosas, o la de un monje católico que anhela el cielo, o la de un campesino arruinado, responde que la patria es el lugar que nos acoge y donde nos encontramos bien, relativizando así el amor al terruño y los lazos que nos unen a nuestros compatriotas, Otro de los grandes cosmopolitas de la época por su rechazo del etnocentrismo y su defensa de los valores culturales que trascienden las fronteras, es Montesquieu, que encarna, según afirma el Caballero de Joucourt en la Enciclopedia, el patriotismo más perfecto, el universal, aquél que defiende los derechos de toda la humanidad. La preocupación que late en Las cartas persas por la suerte que correrá el género humano, la apertura hacia el exterior que propone como medio para superar los límites impuestos por la propia cultura, y la reivindicación del viaje de conocimiento, que a él personalmente le abrió horizontes nuevos, son un claro reflejo de su cosmopolitismo. Pero Montesquieu simboliza también el ideal ilustrado por su apego a los derechos individuales y por su denuncia del poder absoluto, tanto en el plano político como en el personal. En Las cartas persas muestra un ejemplo de las atroces consecuencias que se derivan del empleo de la coacción y de la violencia en el terreno de las relaciones personales, que se traducen en la infelicidad del opresor y la muerte del oprimido. La obra expresa sus dudas sobre la posibilidad de que el hombre y la mujer puedan desarrollar libremente su personalidad en el marco de determinadas instituciones sociales. Y su convicción de que, cuando éstas se vuelven tan opresivas que ya no hay margen para la libertad individual, la única alternativa es el suicidio, último ejercicio de la libertad personal con el que concluyen, en efecto, Las cartas persas. En el ámbito político, Montesquieu se decanta abiertamente por el individuo, tanto a la hora de elegir entre los intereses individuales y los de la colectividad, como al plantearse la cuestión de cómo debe ejercerse el poder político. Así, condena taxativamente todo poder absoluto y defiende los gobiernos “suaves”, que guian a los ciudadanos siguiendo sus inclinaciones naturales, sin forzarles, utilizando la razón en lugar de la coacción. No porque las leyes sean más duras, afirma, se respetará más a los gobiernos y se cometerán menos crímenes. 3 Libertad, razón, tolerancia, y derechos individuales, eran valores compartidos en el Siglo de las Luces por una comunidad de intelectuales cosmopolitas, que desde finales del XVII se conocía con el nombre de República de las Letras. Pero la solidaridad cultural así forjada trascendía las fronteras nacionales y religiosas, y viajeros como lady Montagu descubrían entre los “effendi” o letrados musulmanes de Belgrado a espíritus emancipados, deístas, y conocedores de los libre-pensadores ingleses, mientras otros como Casanova se encontraban con auténticos philosophes como el sabio turco Josouff. Estos vínculos entre intelectuales se reforzaron a través de las recientemente creadas Academias, que rivalizaban por atraer a los grandes pensadores de la época sin atender a su nacionalidad. Recordemos, por ejemplo, que Voltaire era miembro de la Royal Society de Londres, de la Academia de Edimburgo y del Instituto de Bolonia, entre otros. A ello contribuyeron también las logias masónicas (Casanova, por ejemplo, estaba afiliado a la de París y a la de Turín), algunas de las cuales aceptaban a mujeres, como el Mopsorden instituído en Colonia en 1740 o las logias de adopción a partir de 1775. La red de logias que se extendía por las principales ciudades europeas (todos los puertos franceses contaban al menos con una) y acogía a los viajeros deseosos de conocer el mundo, impulsó de manera considerable la unión de la intelligenzia. Estos lazos propiciaron los intercambios y los descubrimientos científicos, muchos de los cuales fueron fruto de la colaboración de investigadores de diversos paises. Es el caso del descubrimiento de la electricidad en el que participaron Gray en Inglaterra, estableciendo la distinción entre cuerpos conductores y no conductores, Dufay en Francia, diferenciando la electricidad positiva y la negativa, los científicos de Leyde, Nollet con sus experiencias sobre la electricidad de los cuerpos, Coulomb, Volta, etc. Pero a mediados del XVIII el cosmopolitismo triunfante estaba siendo cuestionado por las ideas patrióticas que estaban calando en la sociedad europea. El término cosmopolita adquirió connotaciones negativas en la cuarta edición del Diccionario de la Academia francesa de 1762, que calificaba de mal ciudadano a quien renuncia a su patria. E incluso en el artículo “Patria” de la Enciclopedia, aunque se advertía en contra de sus excesos, se ensalzaba el patriotismo como la virtud pública que induce a renunciar a uno mismo en aras del bien común, y como la pasión que impulsa a realizar acciones heroicas y valerosas. En 1764-65 hubo propuestas en Nîmes para crear una Academia de Historia de la Patria. Paralelamente el despotismo ilustrado se revistió de patriotismo, probablemente para ocultar sus objetivos 4 expansionistas, y el soberano dejó de aparecer como el defensor de intereses dinásticos para simbolizar los intereses nacionales. Mª Teresa de Habsburgo y luego su hijo José II se dispusieron a convertir los fragmentados estados de la Casa de Austria en una nación alemana, e incluso un declarado francófono y cosmopolita como Federico II de Prusia se adhirió a la nueva tendencia en sus Cartas sobre el amor a la patria, de 1779. Si bien es cierto que las élites aristocráticas resistieron el embate del sentimiento nacional, salvo excepciones como Hungría, los círculos burgueses por el contrario, y en especial la burguesía de negocios, lo acogieron con júbilo, como lo prueba el hecho de que el patriotismo alemán nació en Hamburgo, ciudad de comercio por excelencia. Este nuevo valor en alza, el amor a la patria de raíces grecorromanas, que durante la Edad Media había perdido todo significado debido a la visión universalista de la sociedad feudal, tuvo como principal valedor en el siglo XVIII a Rousseau. Ajeno al sentir cosmopolita, el gran objetivo del Ginebrino fué, por el contrario, reconstruir los vínculos sociales debilitados, el sentimiento de pertenencia al grupo, la homogeneidad de la colectividad, y la fraternidad perdida por el desarrollo del capitalismo y del interés privado. Su sueño se hizo realidad en parte en ese gran proceso creador de la identidad nacional que fué la Revolución Francesa, que si bien no creó una nueva sociedad ni destruyó la aristocracia, sino tan sólo el principio aristocrático en el que se basaba el Antiguo Régimen, como señaló Tocqueville, sí afirmó nuevos valores, entre ellos el patriotismo. Aunque su noción de patriotismo no tiene exactamente el mismo significado que le darán los nacionalistas del siglo XIX, Rousseau dió origen al culto romántico del grupo, y fue también el artífice del sentimiento nacional y de la identidad nacional en torno a los cuales se articula nuestro mundo moderno. A pesar de que en sus primeras obras (sobre todo en el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y en el Discurso sobre la Economía política) ensalza en algún momento el humanitarismo (debido a la influencia de Diderot), la ruptura con el cosmopolitismo ilustrado se puede fechar con toda claridad en la primera versión de El contrato social enviada al editor Rey en diciembre de 1760. Libro maldito, del que Rousseau afirmaba en carta a su editor Delvaux que era una obra imposible de comprender y que habría que rehacer. Libro interpretado a voluntad por los distintos actores del drama revolucionario, tanto por los jacobinos como por los contrarrevolucionarios de 1789 que fundamentaron 5 sus tesis en él. Libro, en fin, en cuyo nombre se cortaron inmumerables cabezas en la guillotina en aras de la realización de ese utópico ideal de sociedad que en él se esbozaba. En El contrato social aparecen sin embargo varias ideas, corroboradas en el resto de su obra política, que deberían hacernos reflexionar sobre la conveniencia de seguir considerando a Rousseau un heredero de la Ilustración y un abanderado de la Democracia moderna. Es cierto que en dicho texto Rousseau defiende la igualdad y la libertad, pero como ya demostró en el siglo pasado Benjamin Constant, se trata de la igualdad y de la libertad antiguas, características de la ciudad-estado grecorromana, en la que no existían derechos individuales y en donde el ciudadano estaba sometido por entero a la colectividad, a la que debía inmolar su vida si era preciso. Es ese tipo de patriotismo el que Rousseau exalta: “un verdadero republicano mama junto con la leche de su madre el amor a su patria. Dicho amor llena toda su existencia; no ve mas que su patria y no vive mas que para ella”. Su máximo exponente es esa mujer espartana que al recibir la noticia de la muerte de sus cinco hijos en el campo de batalla, corre presurosa al templo a dar gracias por la victoria. Patriotismo exclusivista y exaltador de las diferencias, como se pone de manifiesto en los proyectos de constitución que escribe para los corsos y los polacos en 1765 y en 1770-71 respectivamente. Textos con los que pretende fomentar la conciencia nacional y afianzar el amor a la patria mediante costumbres que les diferencien de otros pueblos, y ritos, ceremonias y tradiciones que levanten barreras infranqueables y les impidan mezclarse con ellos. Patriotismo tradicionalista que busca el enraizamiento del hombre a la tierra y a la familia, ataduras eternas que obstaculizan el abandono de la patria. Rousseau concibe en efecto la agricultura como escuela de valores, como el único oficio honorable para el ciudadano, frente al comercio, la industria, y la corrupción de la vida urbana, en línea con el pensamiento grecorromano y en contraposición a las tesis de los ilustrados y los fisiócratas. Este culto a la tierra se ve reforzado con el culto a la familia: el requisito que impone a los corsos para acceder a la ciudadanía es tener un lote de tierra, estar casado y tener dos hijos vivos. El inmovilismo se acentúa aún más al prohibir a los varones abandonar su circunscripción bajo la amenaza de perder su terreno. En este marco cerrado y autárquico, la mujer carece de toda posibilidad de desarrollar su individualidad, quedando relegada en aras de la familia, al papel tradicional de esposa y madre, de procreadora y educadora de ciudadanos. Esta concepción patriarcal salta a la luz en el modelo 6 educativo que traza en Emilio, y que contrasta brutalmente con las concepciones ilustradas de Diderot o de Condorcet que subrayan la igualdad de la mujer y su derecho a recibir la misma educación que los hombres. Pero también queda patente en el ámbito religioso, al negarles la libertad de creencia y el libre examen, -derechos que otorga sin embargo a todos los varones- manteniéndolas sometidas a la autoridad de sus padres o maridos. El fervor patriótico de Rousseau alcanza su cénit en Las Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, obra que contrasta notablemente con el proyecto de constitución elaborado por Mably, quien pretendía acabar con el oscurantismo y difundir la filosofía de las luces entre los polacos. Si Mably les anima a ensanchar sus conocimientos y a estudiar el derecho europeo, Rousseau, por el contrario, les circunscribe al estudio del derecho y de la historia polacos, de los grandes héroes nacionales y de sus gestas heróicas, de todo aquello que fomente la memoria colectiva. En su afán por reforzar la identidad nacional, les exhorta encarecidamente a que se vistan con el traje nacional, y a que recuperen todo tipo de costumbres, gustos, juegos, fiestas y ceremonias característicos de Polonia. En este contexto, la educación adquiere un papel decisivo al encauzar las opiniones y los gustos, y convertir a los ciudadanos en “patriotas por inclinación, por pasión, por necesidad”. Se trata de lograr que “un niño desde que abre los ojos no vea más que la patria y hasta su muerte no vea otra cosa”. Siendo la meta de la educación formar patriotas, no debe ser dejada bajo ningún concepto en manos de extranjeros, que podrían promover una formación humanitaria y cosmopolita que destruiría el carácter nacional. Y es que, como afirma en las Cartas escritas desde la Montaña, publicadas en 1764, el patriotismo y el humanitarismo son incompatibles. En efecto, las filosofias y las religiones humanitarias crean hombres justos, moderados y amantes de la paz, y en este sentido son beneficiosas para el género humano, pero contribuyen a debilitar los lazos políticos, y por ello son muy perjudiciales para los Estados nacionales. Como declara en carta a Leonard Usteri el 30 de abril de 1763: “el patriotismo exige la exclusión”. “Todo patriota, escribe en 1762 en Emilio, es duro con el extranjero (...) que no es nada a sus ojos. Lo esencial es ser bueno con la gente con la que vivimos, con nuestros compatriotas, aún a costa de ser inicuos con el resto de la humanidad”. Los pueblos antiguos, añade, juzgaban lícito robar y matar a los extranjeros, y consideraban sinónimas las palabras extranjero y enemigo. Incluso los romanos después de la aparición del cristianismo, circunscribían su humanitarismo a las fronteras de su Imperio. 7 Esta legitimación de la xenofobia, este patriotismo que renuncia explícitamente a los valores humanitarios, fanático y deshumanizado, en palabras de uno de sus contemporáneos, el abate Bergier, está en los antípodas del sentir ilustrado que, como señala Voltaire, induce a respetar los derechos de todos los pueblos del mundo. Pero Rousseau no cree en el género humano al que considera una pura abstracción, una idealización de los Enciclopedistas. Las ideas de fraternidad universal, de solidaridad internacional, el sentimiento de pertenencia a la humanidad, son para él un mito, y los deberes del ciudadano se alzan siempre por encima de los del hombre. De ahí que su noción de patria contraste abiertamente con la de Voltaire, a la que califica de “execrable”. Si para Voltaire “la patria está en cualquier parte en donde nos encontramos bien”, para Rousseau “sólo se está bien en la patria”, e incluso se podría añadir, parafraseando su tesis, que sólo existimos por y para la patria. Pero además el patriotismo rousseauniano somete al individuo a una colectividad idealizada y utópica a la que debe sacrificar su individualidad, e incluso sus más elementales derechos como la vida, la libertad religiosa, la libertad de expresión, y la libertad de reunión, quedando suprimidos estos dos últimos derechos en los debates, en aras de la formación de la voluntad general. El poder absoluto de la colectividad se ejerce así sin misericordia contra aquél que disiente, contra todo aquél que no acepte la voluntad general, que no es la voluntad de todos ni la voluntad de la mayoría sino un ente abstracto y metafísico que se sitúa por encima de los individuos reales y que decide por ellos. Al individuo “se le obligará a ser libre”. Esta frase lapidaria del Contrato social resume bien el pensamiento de Rousseau. Con la utilización de la coacción el Ginebrino pretende crear hombres nuevos, ciudadanos y patriotas ejemplares y sacrificados, dispuestos a edificar una sociedad ideal de hombres libres e iguales. Pero como escribía un girondino liberal a finales de 1792: “Los principios, en su abstracción metafísica (...) no pueden servir de fundamento a un gobierno; un principio no puede ser rigurosamente aplicado a una asociación política por la simple razón de que un principio no admite imperfecciones. Ahora bien, hágase lo que se haga, los hombres son imperfectos”. Como rubrica Montesquieu, que nos dejen ser como somos. Más allá de la contraposición cosmopolitismo-patriotismo, lo que se pone de manifiesto en el siglo de las Luces es la existencia de dos visiones del mundo enfrentadas: una, defensora de los derechos del individuo y del progreso (con todas las ambigüedades que evoca este término), la otra, tradicional y 8 anclada en el pasado. La concepción ilustrada, innovadora desde el punto de vista científico, genera los primeros balbuceos del evolucionismo, cuestiona las verdades religiosas tradicionales, y da los primeros pasos hacia el ateísmo, a la vez que explora las posibilidades de la razón humana para construir un mundo mejor y gozar de él desde un cierto hedonismo. La representada por Rousseau, incrustada en un rígido moralismo y en la negatividad de la visión de un paraíso perdido para siempre, defensora de la colectividad frente al individuo, aparece repleta de añoranza hacia los valores del pasado Dios, Patria, Virtud. María José Villaverde Profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid y autora del libro Rousseau y el pensamiento de las Luces