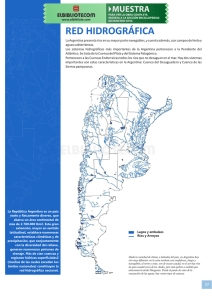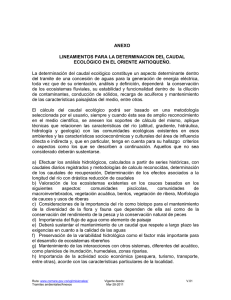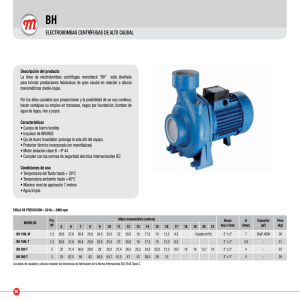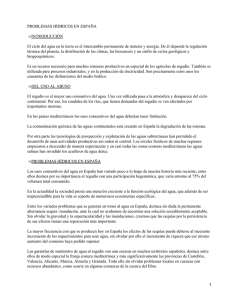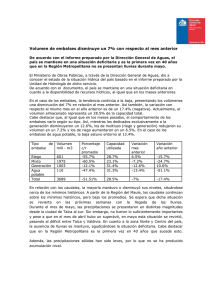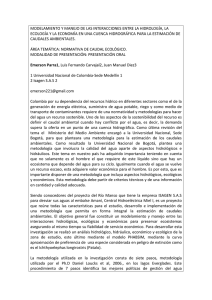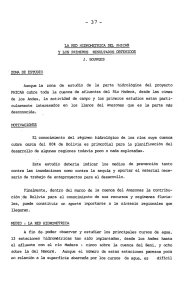06-Juan José Arenas de Pablo
Anuncio

51 JOSÉ A. FAYAS JANER ROQUE GISTAU GISTAU R. SEGURA GRAÍNO JAVIER GROS ZUBIAGA J. A. HERRERAS ESPINO G. MARÍN PACHECO JUAN RUIZ DE LA TORRE AGUSTÍN MONTEOLIVA CARLOS MUNOZ BELLIDO M. C. GOMEZ CRIADO PEDRO P. LONÉ PÉREZ JOSÉ L. CANGA CABANES JOAN COMPTE COSTA FRANCESC VILARÓ RIGOL JOSÉ SÁENZ DE OÍZA PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO © HIROSHI KITAMURA Nº 51 LA GESTIÓN DEL AGUA VOLUMEN II Tercera época. Año 2000 Precio 1.000 PTA / 6,01 $ CONSEJO EDITORIAL Antonio Allés Torres, Carlos de Cabo Casado, Raúl Carral Sampedro, Jesús A. Collado López, Félix Cristóbal Sánchez, José Antonio Fayas Janer, Rafael Fernández-Simal Fernández, Pedro Ferrer Moreno, Juan Guillamón Álvarez, Santiago Hernández Fernández, Adolfo Hoyos-Limón Gil, Rafael Jimeno Almeida, Carmen Monzonís Presentación, Francisco Ramírez Chasco, José Alfonso Vallejo Alonso y Juan Ignacio Vázquez Peña. LA GESTIÓN DEL AGUA CONSEJO DE REDACCIÓN Lluís Agulló Fité, Antonio Allés Torres, Carlos de Cabo Casado, Raúl Carral Sampedro, Vicente Cerdá García de Leonardo, Jesús A. Collado López, Ricardo Collado Sáez, Fausto Comenge Ornat, Félix Cristóbal Sánchez, Manuel Durán Fuentes, José Antonio Fayas Janer, Rafael Fernández-Simal Fernández, Juan Ferrer Marsal, Pedro Ferrer Moreno, Juan Guillamón Álvarez, Santiago Hernández Fernández, Adolfo Hoyos-Limón Gil, Rafael Jimeno Almeida, Luis Ignacio López de Aguileta Salazar, Julián López Babier, Carmen Monzonís Presentación, Juan Murcia Vela, Carlos Nárdiz Ortiz, Manuel Nóvoa Rodríguez, Joan Olmos Lloréns, Mariano Palancar Penella, Santiago Pérez-Fadón Martínez, Pedro Pisa Menéndez, Francisco Ramírez Chasco, José Alfonso Vallejo Alonso, Juan Ignacio Vázquez Peña y Pere Ventayol March. DIRECTOR VOLUMEN II 51 2 4 Ramiro Aurín Lopera Editorial La gestión de las aguas subterráneas José Antonio Fayas Janer SUBDIRECTOR Joan Olmos Lloréns 14 Las necesidades humanas. Gestión del abastecimiento urbano Roque Gistau Gistau REDACTOR JEFE Juan Lara Coira SECRETARIA DE REDACCIÓN 24 COORDINACIÓN DEL CONTENIDO Jesús A. Collado López La gestión del agua en el regadío Ricardo Segura Graíño Chelo Cabanes Martín 30 El regadío como necesidad estratégica. El caso de Aragón Javier Gros Zubiaga COLABORADORES José Luis Canga Cabañes, Joan Compte Costa, José Antonio Fayas Janer, Roque Gistau Gistau, Manuel C. Gómez Criado, Javier Gros Zubiaga, José Alberto Herreras Espino, Pedro Pablo Loné Pérez, Gonzalo Marín Pacheco, Agustín Monteoliva, Carlos Muñoz Bellido, Juan Ruiz de la Torre, José Sáenz de Oíza, Ricardo Segura Graíño y Francesc Vilaró Rigol. 40 José Alberto Herreras Espino y Gonzalo Marín Pacheco 50 La erosión Juan Ruiz de la Torre FOTOGRAFÍAS Tony Blanco, César López Leiva, Juan Ruiz de la Torre y Valentí Zapater El tratamiento de los cauces. Protección y defensa de avenidas. Zonas de riesgo 60 ILUSTRACIONES La gestión limnológica y el mantenimiento de la integridad ecológica en los embalses Joan Roca Mainar Agustín Monteoliva y Carlos Muñoz Bellido DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN Ramon Martínez y Maria Carola 70 PUBLICIDAD Paipus, S.L. c/ Vilardell, 20 entl. 08014 Barcelona Tel. 93 422 10 09 Fax 93 331 73 93 El régimen de caudales medioambientales. Su cálculo en la cuenca del Guadiana Manuel C. Gómez Criado, Pedro Pablo Loné Pérez y José Luis Canga Cabañes 82 Los usos industriales. El agua, factor limitativo Joan Compte Costa FOTOMECÁNICA SKB, S. A. 88 IMPRESIÓN El abastecimiento de agua a Barcelona y las comarcas de su entorno Índice, S. L. Francesc Vilaró Rigol COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN Juan Lara Coira 98 Aplicaciones de la gestión del agua al ocio José Sáenz de Oíza EDITA Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIONES Els Vergós, 16 08017 Barcelona Telf. 93 204 34 12 Fax. 93 280 29 24 E-mail: 07ccm @caminos.recol.es http://www.ciccp.es DEPÓSITO LEGAL ISSN 0213-4195 PORTADA: LA NUBE DE MAGRITTE AUTOR: HIROSHI KITAMURA Esta publicación no necesariamente comparte las opiniones de sus colaboradores. Está prohibida la reproducción total o parcial de cualquier texto o material gráfico del presente número, por cualquier medio, excepto autorización expresa y por escrito de los editores previo acuerdo con los correspondientes autores. Foto: TONY BLANCO B. 5.348/1986 E D I T O R I A L Agua, agua, agua. Finalmente ha llovido: no habrá sequía. Parece como si nuestra percepción del agua y de la necesidad que de la misma tenemos, no cambiara con el tiempo. Parece como si el agua, con su trágica desmesura, tanto en sus presencias como en sus ausencias, fuera el paradigma final de lo español. Ese estado de fuerza mayor permanente ha justificado la violencia de las discusiones, o la violencia de las intervenciones, o la esterilidad de las reflexiones. Entre tanto, ese estado de cosas ha ido volviéndose mentira por dentro, por mucho que algunos se obstinen en ofrecer al exterior la misma fachada de irredentismo e irracionalidad. El puñado de artículos que nuestro coordinador para los dos volúmenes de la monografía sobre la gestión del agua, Jesús Collado, ha reunido para OP, confirma plenamente el cambio de tendencia: la eficiencia en la gestión, la optimización del uso del recurso (ahorro), mejoras tecnológicas tanto en depuración como en desalación, la reutilización, etc. Y por otra parte, una conciencia cada vez más lúcida y extendida sobre el valor del agua como soporte de la vida en general. Quizás queda pendiente la reflexión en voz alta (en voz baja ya se está haciendo) sobre los cambios posibles y deseables en el modelo de intervención sobre el territorio mediante obras hidráulicas. No hablamos de la inacción. No se confunda parálisis con serenidad. Pero habrá que hablar de pantanos o depósitos laterales, fuera del cauce, de by-pass para los sedimentos en los embalses tradicionales, de recuperación de la naturalidad de los cauces cuando sea posible. Aunque a lo mejor se impone el realismo y pedimos lo imposible. No hay dos sin tres, y también se nos ha ido Victoriano Muñoz Oms. Simplemente su “Plan de Aguas de Cataluña” ya le haría merecedor de un recordatorio en este número, pero más allá de eso, fue quizás el último de los ingenieros-pioneros. Así, participó en el “Plan de Obras Públicas de la región catalana”, para posteriormente hacerse cargo del Plan Nacional de Carreteras, sentando las bases de futuro de la reflexión sobre redes viarias. Promovió la creación de ENHER y estuvo al frente de la misma durante más de 17 años. Tuvo la suerte de ser querido y reconocido en vida. Que en paz descanse. Alberca en Cabo de Gata (Foto: Tony Blanco). O.P. N.o 51. 2000 La gestión de las aguas subterráneas José Antonio Fayas Janer DESCRIPTORES AGUAS SUBTERRÁNEAS LEYES DE AGUAS LIBRO BLANCO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS PROGRAMA ARYCA PLANES HIDROLÓGICOS ORGANISMOS DE CUENCA COMUNIDADES DE USUARIOS CONCESIONES VERSUS GESTIÓN Introducción mente con aguas subterráneas y otras 300.000 hectáreas corresponden a riegos mixtos. El volumen anual aplicado en los riegos que utilizan solamente aguas subterráneas puede evaluarse en unos 3.500 hm3, y el correspondiente a los riegos mixtos es variable, según la disponibilidad de aguas superficiales de cada año hidrológico, con un máximo para los años secos en todas las cuencas que puede estimarse en unos 1.160 hm3. Todo ello pone de manifiesto la importancia que las aguas subterráneas tienen en cuanto a la satisfacción de las demandas, que sin lugar a dudas es importante y no sólo por los porcentajes antes consignados sino, más aún, porque tales aguas tienen un indudable valor de operatividad (abastecimientos de núcleos de población medianos y pequeños, industrias no conectadas a redes públicas, regadíos de iniciativa privada) y de oportunidad (regadíos mixtos, industrias con acometida mixta, urbanizaciones no servidas por redes municipales o comarcales, emergencias por sequía). El gráfico de la figura 1, tomado del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas, muestra la evolución experimentada durante el siglo XX en la utilización de dichas aguas. El fuerte incremento iniciado en la década de los años sesenta ha hecho que se haya multiplicado por diez el aprovechamiento existente en los primeros años del siglo. Se comprende, por todo ello, que la situación en que se encontraba la explotación de acuíferos en los años ochenta hiciera necesaria, entre otras razones, la entrada en vigor de una nueva Ley de Aguas que viniera a sustituir a la ya centenaria de 1879 e intentara introducir racionalidad y control en el uso de las aguas subterráneas, actividad humana con importantes valores económicos y, además, de muy notable incidencia sobre el medio ambiente. Que se haya conseguido o no, o que se hayan alcanzado sólo parte de los objetivos imaginados (tal vez con excesiva ilusión) es harina de otro costal. Según consta en el Libro Blanco del Agua en España, los usos consuntivos y las demandas de agua actuales (año 1995), en las cuencas hidrográficas españolas, son los que se resumen en la tabla 1. Por otra parte, en el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas se dan las cifras de demandas de agua para usos consuntivos que figuran en la tabla 2. Resulta, pues, que las aguas subterráneas satisfacen los siguientes porcentajes de utilización sobre el total correspondiente a cada sector: • Abastecimiento urbano: 23 % • Uso agrícola: 17 % • Uso industrial: 22 % Tiene interés asimismo destacar que, según se dice en el primero de los Libros Blancos citados (p. 350), “la procedencia del agua utilizada, para abastecimientos mayores de 20.000 habitantes, se distribuye entre un 76 % de agua superficial, un 22 % de agua subterránea (incluyendo manantiales), y un 2 % de otros orígenes (básicamente desalación)”. En las poblaciones menores de 20.000 habitantes las proporciones se invierten, con un 22 % de origen superficial, un 70 % subterráneo y el resto sin especificar. En el mismo Libro se informa también sobre el origen de las aguas subterráneas utilizadas en regadío, dándose los siguientes órdenes de magnitud de los respectivos porcentajes, referidos a un total de 3,5 millones de hectáreas (valores medios de las fuentes de información): • Aguas superficiales: 67,5 % • Aguas subterráneas: 25,5 % • Mixto y otros: 7,0 % En relación con igual asunto, en el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas se manifiesta que, sobre un total de 2,9 millones de hectáreas,1 unas 700.000 hectáreas son atendidas exclusiva-4- La Ley de Aguas de 1879 TABLA 1 Síntesis de usos y demandas actuales (hm3/año) según datos de los Planes Hidrológicos de cuenca Ámbito Urbana Industrial Regadío Refrigeración Total Consumo Retorno Norte I 77 32 475 33 617 403 214 Norte II 214 280 55 40 589 145 444 Norte III 269 215 2 0 486 98 388 Duero 214 10 3.603 33 3.860 2.929 931 Tajo 768 25 1.875 1.397 4.065 1.728 2.337 Guadiana I 119 31 2.157 5 2.312 1.756 556 Guadiana II 38 53 128 0 219 121 98 Guadalquivir 532 88 3.140 0 3.760 2.636 1.124 Sur 248 32 1.070 0 1.350 912 438 Segura 172 23 1.639 0 1.834 1.350 484 Júcar 563 80 2.284 35 2.962 1.958 1.004 Ebro 313 415 6.310 3.340 10.378 5.361 5.017 C.I. Cataluña 682 296 371 8 1.357 493 864 Galicia Costa 210 53 532 24 819 479 340 14.239 Península 4.419 1.633 23.641 4.915 34.608 20.369 Baleares 95 4 189 0 288 171 117 Canarias 153 10 264 0 427 244 183 4.667 1.647 24.094 4.915 35.323 20.783 14.539 España Hasta la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985 las aguas subterráneas tuvieron la consideración de bien de dominio privado, ligado a la propiedad del terreno bajo cuya superficie se hallaren. En consecuencia, el uso privativo de tales aguas resultaba de la simple apropiación que pudiera producirse mediante su alumbramiento. Vale la pena recordar, aunque sólo sea por refrescar o mejorar viejos saberes, cómo la anterior Ley de Aguas, de 1879, establecía los casos a considerar y las condiciones que les imponía. Si las aguas se obtenían mediante “pozo ordinario” pertenecían al dueño del predio “en plena propiedad” (art. 18) y, además, (art. 19) podía éste “abrir libremente pozos ordinarios para elevar aguas dentro de sus fincas, aunque con ellos resultasen amenguadas las aguas de sus vecinos”, con la única limitación de que debía “guardarse la distancia de dos metros entre pozo y pozo dentro de las poblaciones y de 15 metros en el campo entre la nueva excavación y los pozos, estanques, fuentes y acequias permanentes de los vecinos”. El concepto de “pozo ordinario” estaba claramente definido en la misma ley, cuyo artículo 20 establecía que “se entiende que son pozos ordinarios aquellos que se abren con el exclusivo objeto de atender al uso doméstico o necesidades ordinarias de la vida, y en los que no se emplea en los aparatos para la extracción del agua otro motor que el hombre”. La cosa quedaba clara: sacar agua subterránea con cuerda y pozal, en tierra de propia pertenencia, gozaba de total libertad con tal de no acercarse demasiado al pozo, estanque, fuente o acequia del vecino. La profundidad a la que se había tenido que llegar para “alumbrar” el agua no se tenía en cuenta, seguramente porque no podía ser muy significativa habida cuenta de los sistemas de excavación habituales entonces (1879) en nuestro país y, más importante sin duda, porque… total, para la poca agua que se iba a sacar… (uso doméstico y necesidades ordinarias de la vida); incluso se admitía que el vecino pudiera quedarse algo “menguado” en el agua que, mediante algún pozo similar se supone, pudiera tener (total… para la poca que también iba a necesitar…). Para cuando se trataba de otras obras de captación la ley establecía alguna mayor precaución. Recordando que los “pozos ordinarios” se definían como tales por la concurrencia de dos características, relativa una al “uso” a que se destinaban las aguas (doméstico y necesidades ordinarias de la vida) y concerniente la otra al “motor” utilizado para mover los aparatos para la extracción del agua (el “hombre”), hay que entender que se trataría de otros pozos cuando fuera distinta de las citadas una cualquiera de dichas características, o sea, cuando se tratara de otros “usos” o fuera otro el “motor” que accionara la elevación del agua. Para tales casos la ley igualmente concedía libertad de actuación y de apropiación de las aguas, estableciendo en su artículo 23 que “el dueño de cualquier terreno puede alumbrar y apropiarse plenamente, por medio de pozos artesianos y por socavones o galerías, las aguas que existen debajo de la superficie de su finca”, advirtiendo solamente (aunque no es poco) en el mismo artículo: Fuente: Libro Blanco del Agua en España. TABLA 2 Utilización directa de las aguas subterráneas en usos consuntivos Cuencas Abastecimiento urbano (hm3/año) Norte y Galicia Costa 90 Duero 48 Uso agrícola Uso industrial (hm3/año) (hm3/año) – Total (hm3/año) 20 110 264-398 10 322-456 Tajo 36 9-20 45 90-101 Guadiana 59 619-668 2 680-729 Guadalquivir 123 147-355 20 290-498 Sur 115 255-409 6 376-530 7 571-729 7 585-743 Júcar 256 899-1.081 75 1.230-1.412 Ebro 80 42-83 65 187-228 C.I. Cataluña 74 287-510 100 461-684 Baleares 95 175 4 274 Canarias 97 236 6 339 1.080 3.504-4.664 360 4.944-6.104 Segura Total Fuente: Libro Blanco de las Aguas Subterráneas. hm3 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Año Fig. 1. Evolución del aprovechamiento de las aguas subterráneas (indicativa). Fuente: Libro Blanco de las Aguas Subterráneas. -5- O.P. N.o 51. 2000 Dos salvedades hay que consignar en relación con lo antes expuesto sobre la no intervención de la Administración Hidráulica en el campo de las aguas subterráneas. Una se refiere a las captaciones de agua que se ubicasen a menos de 100 metros de otro alumbramiento, fuente, río, canal o acequia de aguas públicas, que sí requerían autorización administrativa del organismo hidráulico competente (Confederación Hidrográfica, Comisaría de Aguas, Servicio Hidráulico), por presumirse (en aplicación de lo preceptuado en el artículo 24 de la ley) que pudieran afectar a la “corriente natural” de las aguas públicas correspondientes al elemento interesado. La otra salvedad se refiere a la existencia de algunas zonas (Andalucía, Baleares, Canarias y Tarragona) en las que, mediante disposiciones reglamentarias posteriores, se establecieron regímenes especiales que regularon la intervención de la Administración hidráulica en la autorización de los alumbramientos y la explotación de aguas subterráneas, motivado ello por haberse producido situaciones de sobreexplotación de recursos hídricos subterráneos con las consiguientes implicaciones de descensos generalizados del nivel del agua, afecciones entre captaciones, agotamiento de recursos y/o salinización de las aguas. Añadir finalmente que otras Administraciones distintas de la Hidráulica sí tuvieron, y siguen teniendo en algún caso, alguna actuación en relación con las captaciones de aguas subterránea.2 Concretamente, la Administración Minera y la Administración Industrial. Corresponde a la primera, en aplicación de la legislación y la normativa propias de la materia, la autorización y vigilancia de las labores de perforación del terreno para el alumbramiento de las aguas. Corresponde a la segunda la autorización y el registro de las instalaciones de bombeo, sean de superficie o del tipo motobomba sumergida, en aplicación de sus competencias en materias industrial y de energía. Es claro que las actuaciones de tales Administraciones sólo tienen carácter normativo y de registro, sin ninguna incidencia, no ya real sino tan siquiera conceptual, sobre la gestión de las aguas subterráneas. “con tal que no distraiga o aparte aguas públicas o privadas de su corriente natural”. Por otra parte y temiendo sin duda que se trataría de obras de mayor envergadura que las necesarias para un “pozo ordinario”, la ley tomaba ahora más precauciones en cuanto a distancias a respetar frente a terceros estableciendo (art. 24) que tales alumbramientos “no podrán ejecutarse a menos distancia de 40 metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera, ni a menos de 100 de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero público sin la licencia correspondiente de los dueños”, añadiendo asimismo algunas advertencias para alumbramientos en zonas de interés militar o en áreas de pertenencia minera. Así, pues, para cualquier alumbramiento de aguas distinto de los “pozos ordinarios”, y salvo las precauciones de distancias mínimas a otros antes reproducidas, sólo se exigía que no se distrajeran o apartasen aguas de su corriente natural. Esta imposición legal dio lugar, como es comprensible, a multitud de litigios, en los cuales el peso probatorio de la posible afección tuvo que ser soportado, en todo caso, por la parte reclamante. Es interesante, a la par que curioso, advertir también que la Ley de 1879 dedicaba artículos concretos a las aguas procedentes de “manantiales naturales”, que “nacen continua o discontinuamente” en un predio, incluyendo tales artículos en un capítulo distinto al dedicado a las aguas subterráneas. Evidentemente, todavía no se tenía claro el concepto unitario del ciclo hidrológico natural y, manteniendo la preferencia de la propiedad privada sobre las aguas que de algún modo provenían de la madre tierra, la ley establecía (art. 5) que “tanto en los predios de los particulares como en los de propiedad del Estado, de las provincias o de los pueblos, las aguas que en ellos nacen continua o discontinuamente pertenecen al dueño respectivo para su uso o aprovechamiento mientras discurren por los mimos predios”. Con todo ello resulta claro que la Ley de Aguas de 1879 consagró el dominio privado de las aguas subterráneas y, en consecuencia, la Administración Hidráulica no ejerció sobre ellas, en aplicación de dicha ley, ninguna intervención administrativa en su proceso de alumbramiento y mucho menos sobre la gestión de las mismas, que quedó por tanto en manos de la libre actuación de los particulares. A este último respecto habría que añadir, para mayor precisión, que más que hablar de gestión de aguas subterráneas en manos de los particulares habría que referirse a “gestión de los aprovechamientos de aguas subterráneas”, fueran éstos “naturales” (manantiales) o “artificiales” (pozos y galerías), ya que la unicidad de las aguas subterráneas de un mismo acuífero era concepto inexistente (el artículo 23 antes reproducido alude a la “corriente natural” de las aguas subterráneas) y lógicamente cada propietario de un aprovechamiento de aguas subterráneas sólo buscaría la mejor gestión de éste y de “sus” aguas en relación con el uso que quisiera hacer de las mismas. Y esto que ahora se advierte, en relación con la situación derivada de la Ley de Aguas de 1879, convendrá recordarlo más adelante al considerar la correspondiente a la Ley de Aguas de 1985, y ello por las razones que entonces se expondrán. La Ley de Aguas de 1985 La Ley de Aguas de 1985 introduce en el ordenamiento jurídico español dos cuestiones de especial importancia: 1. La inclusión, en el dominio público hidráulico del Estado, de las aguas subterráneas renovables (con independencia del tiempo de renovación) y de los acuíferos subterráneos (a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos). 2. El establecimiento y la regulación de la planificación hidrológica, a la que además se confía un papel relevante en la ordenación de los recursos hídricos y, consecuentemente, en la gestión de las aguas subterráneas. Hay que destacar asimismo que: a. Define a la cuenca hidrográfica como el marco en el que han de realizarse la planificación y la gestión de las aguas. b. Establece, en materia de aguas, los principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia, -6- Foto: VALENTÍ ZAPATER Fig. 2. Cueva de las Aguas. LʼEspluga de Francolí, Tarragona. mentos contaminantes (por ejemplo, el contenido en nitratos procedentes del lixiviado de los aportes de fertilizantes nitrogenados en labores agrícolas) y/o aumentos en la salinidad de las aguas, en acuíferos costeros, debido a procesos de intrusión marina. Sin la inclusión de las aguas subterráneas en el dominio público hidráulico no se habría podido contar, sin duda, con las facilidades administrativas y presupuestarias que han permitido realizar los trabajos que condujeron a la publicación del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas, iniciar la campaña de Actualización de Registros y Catálogos de Aprovechamientos (Programa ARYCA) y dotar nuevos puestos de trabajo en las Confederaciones Hidrográficas con competencias específicas en temas de hidrología subterránea. participación de los usuarios y compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. c. Dedica atención a los riesgos de contaminación de los acuíferos y aguas subterráneas y regula las medidas cautelares para su defensa frente a vertidos. d. Amplía la figura de las Comunidades de Regantes a la más amplia de Comunidades de Usuarios, aludiendo en particular a las que deben constituir los usuarios de una misma unidad hidrogeológica o de un mismo acuífero. e. Mantiene la figura concesional para el otorgamiento de usos privativos de las aguas públicas y, por tanto, también ahora de las aguas subterráneas. En todo ello, como suele ocurrir en tantas cosas de la actividad humana, existen parcelas favorables y otras menos favorables, o incluso desfavorables, a los efectos de conseguir una buena “gestión” de las aguas subterráneas. Se exponen a continuación algunos comentarios al respecto. Libro Blanco de las Aguas Subterráneas Fue realizado por un equipo técnico integrado por personal de las Direcciones Generales de Obras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas, del entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y del Instituto Tecnológico Geominero de España, del entonces Ministerio de Industria y Energía. Una Memoria de 89 páginas y cinco Apéndices, que totalizan otras 46 páginas, constituyen un cuerpo en el que: 1. Se presenta una descripción de los acuíferos españoles. 2. Se sintetizan los datos conocidos sobre utilización de aguas subterráneas. 3. Se describen y sistematizan los problemas conocidos y potenciales relativos a los acuíferos y las aguas subterráneas (sobreexplotación, afección a cursos fluviales, intrusión marina y contaminación). Las aguas subterráneas: dominio público estatal La inclusión de las aguas subterráneas en el dominio público hidráulico fue consecuencia lógica de la evidencia científica de la unidad del ciclo hidrológico y de la necesidad social de regular su uso ante la existencia, en algunas áreas significativas del territorio español, de problemas derivados de afecciones entre captaciones, disminución de los caudales de producción por descensos continuados y progresivos del nivel del agua, incrementos inaceptables de algunos ele-7- O.P. N.o 51. 2000 TABLA 3 Inversión en los Programas de Actuación (millones de pesetas) Programa Norte y Galicia Costa Duero Tajo Actualización Redes de control Censos Sobreexplotación o salinización Normas Ordenación Perímetros Zonas húmedas Residuos sólidos Contaminación industrial Contaminación nitratos Contaminación pesticidas Captaciones sequía Abastecimiento urbano Recarga artificial Uso coordinado Suma 350 600 100 – 120 130 2.180 200 450 1.200 50 40 1.000 1.200 – 800 8.420 600 2.095 425 100 220 100 2.255 500 500 670 100 80 1.500 1.350 500 3.000 13.995 500 1.390 600 – 80 100 1.190 300 450 775 80 60 300 975 100 500 7.400 Guadiana Guadalquivir 450 910 1.000 500 60 100 1.035 3.500 400 725 150 140 1.000 1.100 1.300 800 13.170 650 2.095 325 500 260 170 2.040 1.500 550 860 180 160 1.400 2.400 1.750 3.500 18.340 Sur Segura Júcar Ebro Cuencas Internas de Cataluña Baleares Canarias Total 650 875 250 450 300 120 1.785 1.500 300 560 160 150 2.000 1.850 1.500 3.500 15.950 350 810 100 500 200 100 790 – 300 440 180 80 1.000 350 250 1.000 6.450 650 2.075 250 250 350 170 2.185 2.000 500 860 180 160 300 3.800 1.500 3.500 18.730 500 1.055 475 – 100 130 1.990 500 550 825 160 110 1.200 1.550 500 4.000 13.645 300 650 300 150 150 130 1.785 1.000 300 950 150 150 300 600 1.000 2.000 9.915 350 800 200 250 80 85 1.580 1.000 350 410 100 80 – 600 500 – 6.385 350 645 200 300 150 75 1.685 – 500 375 90 70 – 350 200 1.500 6.490 5.700 14.000 4.225 3.000 2.070 1.410 20.500 12.000 5.150 8.650 1.580 1.280 10.000 16.125 9.100 24.100 138.890 Fuente: Libro Blanco de las Aguas Subterráneas. 4. Se dedica un capítulo especial a la relación entre aguas subterráneas y medio ambiente (zonas húmedas, parajes asociados a manantiales y fenómenos de subsidencia y hundimiento). 5. Se resumen, en cinco epígrafes sistemáticos, las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas de 1985 relativas a las aguas subterráneas. 6. Se enuncian los objetivos generales más destacables de la Planificación Hidrológica, tal como quedan definidos en la Ley de Aguas de 1985, y se puntualiza el papel que las aguas subterráneas tienen o han de tener en la consecución de aquéllos. 7. Se definen 16 Programas de Actuación, que se estima deberían llevarse a cabo. En relación con dichos Programas se dice, en el epígrafe 8.17 de la Memoria, que “se trata de realizar un esfuerzo extraordinario para adecuar la gestión administrativa del recurso a los planteamientos y a los objetivos de la política hídrica actual”. La inversión total prevista se estima en 138.890 millones de pesetas, a desarrollar en 20 años, con el desglose por conceptos y cuencas hidrográficas que se detalla en la tabla 3 (reproducción del Cuadro nº 38 de los contenidos en el “Libro Blanco de las aguas subterráneas”). Se supone que en la ejecución de estos programas han de cooperar distintas Administraciones (la estatal, las autonómicas y las locales) y que con ello se podrá dar respuesta adecuada a las necesidades objetivas existentes. TABLA 4 Situación registral de los aprovechamientos de aguas (enero 2000) Estimados Declarados AGUAS SUPERFICIALES Total 78.460 Revisados 17.828 Sin revisar 27.297 Posterior a 1/1/86 11.192 69.461 56.317 Inscritos Estimados Declarados AGUAS SUBTERRÁNEAS Aguas públicas (posteriores a 1/1/86) Menores de 7.000 m3 Aprovechamientos temporales Catálogo de aguas privadas Totales TOTAL APROVECHAMIENTOS Inscritos Catálogo Registro de aguas Total privadas 56.317 Catálogo de aguas Total privadas Registro 25.294 21.920 6.356 164.628 98.878 166.317 455.117 533.577 84.552 92.086 88.293 286.851 356.312 28.413 77.136 6.356 28.413 77.136 30.433 30.433 111.905 30.433 142.338 168.222 30.433 198.655 Fuente: Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráulico. B. El establecimiento de un programa racional para llevar a cabo, en el más breve plazo posible, la adecuación y actualización de los libros oficiales, función del tipo y naturaleza de los aprovechamientos. C. La puesta a punto e implantación de los programas y metodología de información adecuados para la correcta explotación de las bases de datos resultantes. El procedimiento operativo seguido por la Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráulico, del Ministerio de Medio Ambiente, ha sido la contratación de asistencias técnicas para apoyo de la labor de las Comisarías de Aguas bajo dirección y supervisión de los servicios centrales de dicha Subdirección General. Iniciados los trabajos en 1992, la situación de avance de los mismos es la que se refleja en la tabla 4 y en los gráficos de las figuras 2 y 3, según información facilitada por la Subdirección citada. Los aprovechamientos de agua quedan clasificados según su régimen, ti- Programa ARYCA El Programa para la Actualización de Registros y Catálogos de Aprovechamientos (ARYCA) tiene como objetivos esenciales los siguientes: A. El conocimiento y el análisis crítico de la situación existente, en cada cuenca hidrográfica, en relación con el grado de cumplimiento de la normativa que, sobre inscripción y registro de aprovechamientos de agua, determina la Ley de 1985. -8- Miles 500 Inscritos 78,5 100 Declarados 69,5 80 Estimados gu Se ad Gu alq ad ui 12,2 3,9 al Su r vir a ian Ta jo o er Du No rte 0 4 1,7 1,5 0,4 0,3 7,7 4 56,3 16,9 ro 4 4,5 4 3 0,5 9,5 Eb 8,9 r 20 10,1 9,3 4 ca 13,9 12,9 9,3 Jú 10,5 ra 17,3 40 30 To t 60 Gu Cuencas Fig. 3. Situación registral de los aprovechamientos de aguas superficiales (enero 2000). Fuente: Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráulico. 455,1 500 Inscritos 400 Declarados Estimados 286,9 Miles 300 200 100,5 72 al To t ro r ra gu Se 4,5 13,4 5,2 3,3 r vir Gu ad a lq ui ian a Gu ad Ta jo er o Du No rte 0 8,4 10 5,7 27,2 28,3 18,5 21,4 17 28,5 13,8 ca 19,9 42,8 Su 24,1 23,6 25 57,2 50,8 Eb 75,1 29,7 100 142,3 70,4 Jú 88,1 Cuencas Fig. 4. Situación registral de los aprovechamientos de aguas subterráneas (enero 2000). Fuente: Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráulico. -9- O.P. N.o 51. 2000 pología y estado registral en que se encuentran. De esta forma puede reconocerse, según bloques homogéneos, el número de actuaciones a realizar para llevar a su punto final (la inscripción) cada uno de los aprovechamientos interesados, que pueden encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: • Estimado: Existe por apreciación global. • Declarado: Existe constancia documental. • Pendiente de inscripción: En tramitación. • Inscrito en uno de los Libros actuales: Inscrito o revisado. Los conceptos de revisado y pendiente de revisar corresponden a los aprovechamientos inscritos en el antiguo Registro, que deben ser revisados para proceder a su inscripción el los Libros nuevos. Como puede verse, se ha realizado del orden de un tercio del trabajo necesario. La labor llevada a cabo es sin duda encomiable, pero queda mucho por hacer. Hay que tener en cuenta que el disponer de los correspondiente registros, en los que los derechos concedidos y ajustados a la realidad estén debidamente inscritos, constituye un elemento imprescindible para la correcta aplicación de las previsiones de gestión contenidas en la ley. Por ello resulta de todo punto necesario que la Administración competente realice las inversiones que sean precisas para realizar el trabajo todavía pendiente en un plazo razonable, es decir, necesariamente breve; bastante retraso se ha sufrido ya hasta ahora. Nuevos puestos de trabajo en las Confederaciones Hidrográficas Hay actualmente 27 profesionales de la hidrología subterránea trabajando en las confederaciones hidrográficas y organismos equivalentes de las Administraciones autonómicas. Debería ser mayor el número de tales titulados, pero si se considera la escasez histórica que en medios humanos y materiales han sufrido generalmente los servicios hidráulicos, cabe alegrarse por la actual presencia en ellos de especialistas en hidrología subterránea. Hagamos votos para que, por quien corresponda, se entienda que sólo mejorando dicha presencia y dotándola de los medios que las tecnologías a aplicar requieren se podrá dar una respuesta dignamente adecuada a lo que, sin duda, la sociedad va a demandar cada vez con mayor énfasis en el ámbito de la gestión de los recursos en aguas subterráneas, que, por otra parte, no es sino lo que la Ley de 1985 y su modificación de 1999 proponen en mayor o menor medida y con mayor o menor fortuna. Las aguas subterráneas: gestión Planificación hidrológica y Organismos de cuenca Los Planes hidrológicos de cuenca y el Plan hidrológico nacional, junto a una adecuada organización de los entes encargados de redactarlos, desarrollarlos y aplicarlos, pueden constituir el instrumento clave que permita la correcta gestión del dominio público hidráulico y, por estar incluidas en él, de las aguas subterráneas. Adviértanse, sin embargo, que quien esto escribe acaba de utilizar dos palabras a las que quiere darles especial significado: “pueden” y “gestión”. A glosarlas se dedican los epígrafes que siguen. Posibilidades de éxito La bondad de los resultados que se alcancen en la gestión del dominio público hidráulico y, por ende, de las aguas subterráneas, dependerá, en gran medida, de la voluntad política que se ponga a su servicio, voluntad política que deberá concretarse, en mayor medida de lo que ha ocurrido hasta ahora, en: a. Desarrollar la organización de las confederaciones hidrográficas y de los organismos equivalentes en las cuencas intracomunitarias de tal modo que se avance, clara y positivamente, en la desconcentración, la descentralización, la coordinación y la participación de los usuarios, en aras a mejorar, clara y positivamente, la eficacia, la unidad de gestión y el tratamiento integral del dominio público hidráulico y, en particular, de las aguas, todo ello tan hermosamente incluido en el artículo 13 de la Ley de Aguas de 1985. b. Dotar a los entes de las Administraciones hidráulicas del personal y de los medios materiales adecuados, en calidad, y suficientes, en cantidad, en relación con las muchas e importantes misiones que han de llevar a cabo. c. Habilitar los créditos oportunos para realizar las inversiones que resulten necesarias tanto en estudios, planes y proyectos como en las obras que se deriven de todos ellos. En relación con esto último es preciso llamar la atención sobre los volúmenes de inversión que se requieren para completar el Programa ARYCA (epígrafe 3.1.2) y más aún para llevar a cabo los 16 programas de actuación propuestos en el Libro Blanco de las aguas subterráneas (epígrafe 3.1.1). ¿Llegarán a materializarse tales inversiones? ¿Es aceptable el plazo de ejecución de 20 años previsto para dichos programas de actuación? Concepto de gestión de las aguas subterráneas La expresión “gestión de las aguas subterráneas” puede inducir a una peligrosa confusión conceptual. La Administración pública ¿gestiona o, más aún, puede gestionar las aguas subterráneas? Adviértase a este respecto que lo que puede hacer y hace la Administración pública hidráulica es otorgar concesiones para el uso privativo de las aguas públicas, incluidas ahora las subterráneas. El artículo 57 de la Ley de Aguas de 1985 es tajante a este respecto; dice textualmente en su apartado 1: “Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 52 requiere concesión administrativa… ”, añadiendo en su apartado 2: “sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos”. ¿Qué gestiona, pues, la Administración hidráulica? La respuesta es tan sencilla como, en cierto modo, descorazonadora: la Administración hidráulica gestiona “derechos” al uso del agua. En otras palabras, concede el derecho a utilizar un determinado caudal para un determinado uso, con las condiciones adicionales que resulten oportunas; pero advirtiendo que, si tal caudal existe: enhorabuena, y si no existe: mala suerte, qué le vamos a hacer. Esto explica que sea importante el orden cronológico en que se van dando las concesiones que incidan sobre una misma unidad hídrica (río, acuífero) y el establecimiento de prio-10- ridades de uso para discernir entre peticiones concurrentes y que resulten hidráulicamente incompatibles. De ahí las precauciones que, en ambos conceptos, recoge la Ley: Libros de registro y prioridades legalmente establecidas. ¿En qué sentido ha de entenderse, por tanto, la gestión de las aguas subterráneas que puede hacer la Administración hidráulica? Sin duda no seré el primero en hacerlo, pero debo exponer ahora la opinión de que la figura de la concesión de aguas aplicada a una actuación tan ágil como puede ser la de perforar un pozo y colocar en él un equipo de bombeo resulta engorrosa y fatigante. No ha de extrañar por tanto que pueda existir un número relativamente alto de aprovechamientos de aguas subterráneas, mediante pozos perforados, que no dispongan de autorización ni concesión alguna. Por otra parte, “controlar” que las instalaciones de bombeo y las extracciones de agua que se realicen en pozos de captación se ajusten a las condiciones técnicas (profundidad de la bomba, caudal instantáneo, volumen anual, etc.) impuestas en la correspondiente concesión no es tarea fácil. Conclusión: Difícilmente puede la Administración hidráulica vigilar de forma efectiva, a escala individual, el cumplimiento de las condiciones de explotación impuestas en las concesiones de agua subterránea. ¿Cómo puede, por tanto, la misma Administración “gestionar” dichas aguas? Sí puede, no obstante (y esta debería ser su importante y muy positiva labor), controlar y vigilar los parámetros generales del funcionamiento hidráulico del acuífero o unidad hidrogeológica interesada, así como, en su caso, los de la corriente o corrientes superficiales (manantial, río o arroyo) que estén hidráulicamente conectados con aquéllos. En consecuencia: feliz acierto el de la Ley de 1985 al introducir la figura de las Comunidades de Usuarios, que hacen posible la gestión globalizada de los derechos conjuntos de los comuneros. Pero faltaba potenciar sus posibles actuaciones. Bienvenidos sean por ello los artículos 51.1, 79.2 y 79.3 tal como han quedado redactados en virtud de las modificaciones introducidas por la Ley 46/1999, de 13 de diciembre. Hay que destacar de modo especial el último de los artículos citados, por cuanto posibilita que sean las propias comunidades de usuarios quienes realicen “el control efectivo del régimen de explotación y respeto a los derechos sobre las aguas”. Resulta evidente el reconocimiento de que la Administración no puede, en la generalidad de los casos, realizar el control ”efectivo”, que este artículo permite encomendar, por convenio, a las comunidades de usuarios. ¡Enhorabuena! Aunque es evidente también (humana condición) que si los usuarios de un acuífero o unidad hidrogeológica no toman clara conciencia de a dónde pueden llevarles las actuaciones individualistas (por muy buenas que sean las concesiones de que dispongan) y, consecuentemente, no se autorregulan y se autodisciplinan, al acuífero o unidad hidrogeológica en cuestión puede sucederle cualquier cosa y no precisamente buena. Destacar también que el mismo artículo posibilita “el apoyo económico y técnico del organismo de cuenca” (habrá que -11- suponer que lo mismo ha de predicarse para los entes autonómicos equivalentes) a las comunidades de usuarios. Este es el buen camino, sumando las dos posibilidades que permite el repetido artículo 79.3, para llegar a una gestión eficaz y eficiente de las aguas subterráneas. Por cierto, ¿cabe imaginar que en una presa que da lugar a la existencia de un embalse pudieran hacerse “perforaciones” (horizontales en tal caso) y, mediante concesiones administrativas, se otorgaran derechos individuales para el aprovechamiento de aguas a través de tales tomas? Pues no es cosa muy distinta la situación que se tiene en un acuífero o unidad hidrogeológica de los que se toma agua mediante “perforaciones” al amparo de “derechos” individuales otorgados por concesión administrativa. ¿Podría hablarse, en el caso hipotético de una presa más o menos llena de “pinchazos”, de alguna posibilidad seria de gestionar sus aguas? Aplíquese la respuesta al caso, éste sí ciertamente real, de un acuífero o una unidad hidrogeológica, más o menos llenos de “pinchazos”, y actúese en consecuencia. Bienvenidas, pues, cuantas normativas posibiliten la eficacia real de la gestión de las aguas subterráneas, que no puede conseguirse con sólo la administración, por buena que pudiera ser, de derechos sobre el uso de las mismas. No se olvide tampoco lo dicho en el anterior epígrafe “Posibilidades de éxito” sobre organización de los organismos de cuenca y entes equivalentes de las cuencas intracomunitarias, dotaciones de los servicios e inversiones: sin buenos mimbres no pueden hacerse buenos cestos. La Administración Hidráulica ha de tener buenos cestos que permitan contener en ellos buenos sistemas de gestión, manejados –sin duda– por gerentes distintos de ella misma, que sin embargo nunca deberá abdicar de sus misiones de control y fomento y de defensa de terceros. ■ José Antonio Fayas Janer Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Jefe del Departamento Técnico de la Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno de las Islas Baleares Notas 1. No incluye las praderas situadas en zonas húmedas (Galicia, cornisa cantábrica y Pirineo) ni los riegos de cereal (trigo y cebada). 2. Aparte la correspondiente a aguas minerales y minero-medicinales. 3. “Existe un evidente fracaso del sistema legal, no por sus defectos intrínsecos, sino por la no puesta en marcha de los mecanismos ad hoc que el mismo contiene” (A. Embid Irujo, OP, 50, 2000, p. 39). Bibliografía – MIMAM, Libro Blanco del Agua en España, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, 1998. – MOPTMA; MINER, Libro Blanco de las Aguas Subterráneas, Madrid, Centro de Publicaciones del MOPTMA, 1991. – Ley de Aguas, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1975. – Legislación sobre aguas, Madrid, Editorial Civitas, 1989. – Ley de Aguas (Ley 29/1985, modificada por Ley 46/1999), Valencia, Editorial Tirant lo Blanc, 2000. – Embid Irujo, Antonio, “Una nueva forma de asignación de recursos: el mercado del agua”, OP, 50, 2000, pp. 38-45. O.P. N.o 51. 2000 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO Las necesidades humanas Gestión del abastecimiento urbano Roque Gistau Gistau DESCRIPTORES AGUA ACUEDUCTO CALIDAD CLOACA COLECTOR DEMANDA DEPURACIÓN DISTRIBUCIÓN FUENTE CAPTACIÓN GARANTÍA GESTIÓN El agua es tan indispensable para la vida de los seres vivos como el aire que respiran o la luz que les vivifica. Pero además, los hombres, individuos sociales que viven en comunidad, han necesitado del agua no sólo para su ingestión sino para su aseo personal y limpieza de los elementos que han utilizado para obtener un mayor bienestar. El agua es también “input” natural de la producción agrícola y ganadera, materia imprescindible para la industria y transmisor de energía. Voy a tratar en estas páginas exclusivamente del uso urbano del agua, el uso más noble, el que tiene que ver con la ingesta, el aseo y la sanidad de los hombres y las urbes. Aunque existen indicios de infraestructuras hidráulicas para riego en Egipto desde hace más de tres mil quinientos años, canales de navegación en Grecia y China, sistemas de captación en mina y de riego árabes que fueron posteriormente trasladados a nuestras provincias de Levante y Mediodía, nadie como el Imperio Romano igualó en el arte de utilizar las aguas: captarlas, llevarlas y distribuirlas y volverlas a conducir, a través de sistemas cloacales, a pozos negros y cauces en los que la autodepuración las regenera para hacerlas nuevamente utilizables a los habitantes de las riberas aguas abajo. Los acueductos que el Imperio levantó en toda Europa y parte del norte de África y Asia han sido motivo de admiración de todos los tiempos y sus ruinas nos asombran hoy, en los albores del siglo XXI. Ni las modernas tecnologías, ni los nuevos materiales utilizados en las actuales construcciones hidráulicas ensombrecen, sino más bien realzan, la grandiosidad, belleza y atrevimiento de las construcciones de Augusto y Trajano. El abastecimiento El estudio del abastecimiento de agua a poblaciones debe resolver cuatro objetivos principales, que incluyen cualquier otro: calidad y cantidad de las aguas, sistema de conducción y sistema de distribución de las mismas. En el área de calidad, teniendo en cuenta que el abastecimiento es el uso más noble del agua, el planificador debe reservar las aguas de mejor calidad y el suministrador ulteriormente debe preservarlas de cualquier contaminación indeseable. Debe asegurarse además la salubridad del agua mediante un tratamiento y desinfección adecuados. Pero no olvidemos que la calidad de la materia prima debe ser protegida –protegiendo las fuentes– y que el mejor tratamiento del agua es el que no hay que hacer. Los romanos sabían muy bien que no todas las aguas son igualmente propias para la bebida y demás aplicaciones urbanas, y a pesar de que carecían de suficientes conocimientos químicos, con una exquisita intuición sanitaria y un gran sentido práctico, hicieron una clasificación de las aguas potables difícilmente mejorable en el siglo XX. Celso dice en su «Tratado de Medicina» que las aguas de lluvia son las más ligeras que se beben, y coloca a continuación y en este orden las de los manantiales, ríos, pozos, nieve y hielo, terminando por las de los lagos, que dice ser más pesadas y pesadísimas y peores que todas las de los pantanos.1 Recientemente una Directiva Comunitaria ha establecido una clasificación de las aguas en orden a su idoneidad para usos urbanos prescribiendo los tratamientos que proceden según la calidad del agua captada y proscribiendo la captación -14- de otros tipos de aguas. La aireación y, más en concreto, la oxigenación de las aguas se ha considerado desde Hipócrates a Galeno elemento esencial para la ingestión: “las hace agradables al paladar y de fácil digestión”. Los ingenieros sanitarios del XIX observaron que la anoxia y falta de aire en la captación se recuperan en el trayecto en muy pocos instantes; tal es la avidez del agua por el aire, por lo que la falta de aire/oxígeno en origen no representa ninguna limitación de calidad. En cuanto a la conveniencia para la salud humana de que las aguas tengan minerales y/o sales disueltas, hemos conocido opiniones diversas. La verdad es que en todo el mundo se han bebido desde aguas cuasi destiladas hasta aguas gordas impotables para quienes no han tenido por costumbre su ingesta desde largo tiempo. El Doctor Claric y los señores Bortron y Boudet idearon un procedimiento de apreciación del total de sales de calcio y magnesio, con expresión en una escala hidrotimétrica entre cero grados para el agua destilada y 25 para las buenas potables. Sobre la inconveniencia de la presencia de materia orgánica en el agua en orden a su potabilidad hay unanimidad. Los tratamientos modernos permiten corregir los valores fisicoquímicos del agua bruta para “producir” casi el agua que queremos. No es tan fácil alcanzar condiciones organolépticas prefijadas. Las sensaciones sensoriales (olor, sabor, tacto) no son tan “producibles”. Fig. 1. Acueducto romano de Los Milagros. Mérida (Badajoz). La cantidad es la segunda condición. Hay que asegurar la disponibilidad en todo lugar de la ciudad y en todo momento de la cantidad de agua que demanda el usuario. Y aunque es evidente que, del agua que el ciudadano utiliza, sólo el 10% le resultaría imprescindible para subsistir, también es cierto que el otro 90% le resulta necesaria para vivir con los estándares de calidad de que dispone en los otros servicios urbanos. Por tanto, el objetivo es claro, hay que garantizar el servicio y el gestor del abastecimiento debe ser capaz de administrar los periodos de escasez contando con suministros alternativos y ajustes en la demanda que no perturben la confortabilidad de los clientes. En tiempo de Nerva los nueve acueductos aductores llevaban a Roma 1.500.000 m3/día, para una población que según diversos historiadores oscilaba entre uno y cuatro millones de habitantes. La dotación resultaba del orden de los 370 litros por habitante y día, cantidad que hoy no es alcanzada en muchas de las metrópolis modernas. En la actualidad disponemos de más elementos consumidores de agua en el equipamiento de nuestras viviendas. Además del consumo en el aseo personal, las máquinas necesarias para el lavado, la refrigeración, los riegos de los parques y jardines y el aseo urbano (limpieza de colectores, calles, automóviles, áreas deportivas y de ocio) necesitan del agua que los romanos no consumían. Es cierto que en tanto las máquinas son más eficientes podría pensarse en reducir las dotaciones actuales, pero en el futuro sería equivalente a reducir la confortabilidad de los ciudadanos. A modo de ejemplo y bajo el titular “La guerra de los retretes”, un diario se hacía eco de la contestación pública a una ley que, con criterios conservacionistas, obligó en Estados Unidos a comienzos de la década (1994) a que todas las nuevas cisternas tuvieran un máximo de capacidad de 1,6 galones (seis litros). Ochenta congresistas quieren abolir la ley, y Traficant, un demócrata de Ohio, argumentaba: “Desde que las autoridades de Washington, en su infinita sabiduría, obligaron a todas las cisternas de los EE UU a descargar un máximo de 1,6 galones de agua, los habitantes de este país tiran una y otra vez de la cadena hasta conseguir hacer desaparecer de los váteres todo lo que allí depositan. El resultado es que estamos gastando más agua que nunca para mantener limpios nuestros retretes.” Fig. 2. Acueducto de La Sima. Canal de Isabel II. Madrid. Siglo -15- XIX. O.P. N.o 51. 2000 No hay que reducir las dotaciones por debajo de los límites de la confortabilidad. Hay que diseñar sistemas eficientes y robustos que proporcionen garantía suficiente. Como decía un experto en abastecimientos no hace mucho, “¿por qué debemos ajustar más el consumo de agua, de lo que ajustamos el consumo de bebidas alcohólicas o langostinos?” Los sistemas de aducción deben ser robustos. Una primera decisión para conseguir mayor robustez sería el diseño de la aducción por sistemas, entendiendo como tales el conjunto de captaciones e infraestructuras de regulación y transporte que dan servicio a un territorio. Los romanos sólo conocían un medio para llevar el agua a las poblaciones. Los sistemas de conducción consistían siempre en el empleo del acueducto, llamado de gravitación en Inglaterra y de agua rodada en nuestro gráfico idioma. El acueducto resuelve el transporte de manera perfecta. Conducto cerrado de fábrica, aísla las aguas de la luz y del calor, no las priva del contacto con el aire y llegan a la población intactas, cuando no mejoradas, porque da lugar a que se desprenda el exceso de ácido carbónico que mantenía en disolución el carbonato cálcico. Sabían que el mejor trazado que puede darse a un acueducto es el que coloca la solera en un desmonte de dos o tres metros y así fueron construidos el 87 % de los acueductos romanos. Conocían también los romanos el uso de los sifones y notables ejemplos podrían citarse en sus construcciones. El agua llegaba a los depósitos urbanos (castellum aquae), cuya construcción era necesaria, como hoy, para regular las puntas diarias o estacionales. Los depósitos tenían también la función de desarenadores y por ello se alejaban la entrada y la salida del mismo. Estaban equipados además con un desagüe de fondo y otras entradas para limpieza y extracción de sedimentos. En España tenemos magníficos ejemplos de aducciones romanas, como los abastecimientos de Cornalvo, Proserpina y Rabo de Buey, el acueducto de Segovia y el de Tarragona o el abastecimiento de Caesaraugusta, servido por un sifón de grandes dimensiones. El modelo de distribución utilizado por los romanos era una consecuencia de las limitaciones que imponían los materiales disponibles: barro cocido y plomo. De los grandes depósitos se conducía el agua a una multitud de pequeños depósitos (dividicula), cambijas o arcas de agua en nuestro idioma. Ningún servicio público o privado podía hacerse derivando el agua directamente de las cañerías generales; era indispensable acudir al arca más próxima y allí se establecía la toma y su aforo o medición. Una tubería dedicada exclusivamente al servicio de una acometida la llevaba al punto de destino. Adviértase que toda el agua era aforada. La unidad básica, que en Roma fue la quinaria (5/4 de dedo), se adaptó en Francia bajo el nombre de pulgada fontanera, en Italia como onza y en España como real fontanero: orificio cuyo diámetro es el de un real de vellón y que proporciona un caudal de tres pulgadas cúbicas por segundo, equivalente a un volumen de 150 pies cúbicos en 24 horas. Es en los sistemas de distribución donde se han producido más variaciones desde los romanos. La aparición de materiales más resistentes a la presión ha posibilitado la conducción y ele- vación por gravedad a edificios en altura, y la aplicación de bombas y otros ingenios mecánicos, la posibilidad de elevar las aguas e incluso mantener las redes a presión constante. A pesar de todo, y como la fuerza de elevación más segura y barata es la gravedad, debe utilizarse ésta en la medida de lo posible. Los Ingenieros Rafo y Rivera, autores del magnífico documento “Memoria razonada sobre la posibilidad y conveniencia de conducir a Madrid las aguas del río Lozoya, formada en virtud de la Real Orden de 10 de marzo de 1848”, y que sin duda alguna conocían bien los conceptos de trazado de Vitrubio, cuando buscan la ubicación del primer depósito urbano escriben: “Luego la cuota de 340 pies para la altura del terreno, ó 390 pies para la altura total de la llegada del agua, o muy poco más, será suficiente para distribuir el agua a domicilio a todo Madrid, hasta los cuartos terceros o casi todo él para los cuartos cuartos donde los haya y boardillas…”, lo que equivaldría a una presión mínima de acometida del orden de los 3 kg/cm2. Frontino llevaba una contabilidad precisa del agua aportada a la red y el agua no registrada. Conocía el rendimiento de sus acueductos y perseguía el fraude: “He descubierto campos empapados de agua y cabañas, incluso villas, en fin, toda clase de lupanares provistos de fuentes que manan sin cesar”. Asociada a la distribución está la demanda. Cada destinatario de una acometida, cliente en nuestro lenguaje de hoy, debe recibir el servicio que espera y que está dispuesto a pagar: La gestión de la demanda no puede limitarse a conocer el fraude o mejorar el rendimiento de las redes de distribución. Un buen gestor debe conseguir la complicidad de sus clientes, quienes como consumidores son los verdaderos “gestores de la demanda”. Debe conseguir su confianza y ser capaz de transmitirle que buena parte de la eficiencia en el uso de un recurso precioso y escaso es de su responsabilidad. No se trata de imponer medidas coactivas o de reducir el tamaño de las cisternas sino más bien de hacer un uso ajustado a la necesidad del recurso disponible. El saneamiento Los romanos incorporaron a sus ciudades, además de las redes de abastecimiento de agua potable, una red de colecta o saneamiento. Transcribo la información precisa y concisa que González Reglero proporcionó en las Jornadas de la AEAS de Cáceres en mayo de 1999: “Los primeros higienistas del mundo antiguo, tanto en sus casas como en sus ciudades, fueron los romanos. Aunque no tengamos certeza de que la invención del orinal (matula o matella) fuera obra suya, sabemos que este objeto, cuya forma exacta ignoramos, formaba parte del mobiliario del comedor de la casa romana. El dueño o sus invitados chasqueaban los dedos para que se lo acercara un esclavo. Estos recipientes generalmente estaban fabricados de bronce. Existían auténticos expertos en estos recipientes, de los que Cicerón (106-43 a.C.) se burlaba porque los olían cuando les eran presentados, ya que de esta manera conocían si habían sido fabricados en los famosos talleres de Corinto. En el siglo I d. C., San Clemente de Alejandría elevó la voz contra aquellos exquisitos personajes que sólo hacían uso de los de plata. -16- Fig. 4. Sifón romano del Aspendos. Valle de Eurymedon. Fig. 3. Sifón de Guadalix. Canal de Isabel II. Madrid. Siglo XIX. Frente al saneamiento estático, las redes dinámicas tienen su antecedente en las obras de desecación de terrenos que los etruscos realizan en las zonas inundables. Con este sistema los romanos habilitaron los terrenos bajo las colinas del Capitolio y del Palatino que lindan con el Tíber, y posteriormente el Campo de Marte. Enseguida se llenarán estas zonas de edificios públicos y templos y las galerías construidas servirán además para la evacuación de las aguas pluviales. La denominación de cloaca, con la que se designa al sistema de evacuación de todo tipo de aguas, se debe a que toma la raíz del verbo latino colu (limpiar). La más conocida de todas ellas es la Cloaca Máxima, cuyos antecedentes estarían en la construcción de los canales de drenaje de los valles situados entre las colinas para su traslado al Tíber. Las primeras obras se atribuyen a Tarquinio el Soberbio (534-509 a.C.). En fecha posterior se afirmó la solera y se consolidaron los laterales. Tenemos constancia de que en el 158 a.C. estaba abierta, ya que el filósofo griego Crates, en las inmediaciones del Palatino, se cayó en ella. Posteriormente se apearía con hastiales de madera y se cubriría con tablas, intentando evitar las quejas de los ciudadanos por los malos olores que desprendían. En la fase final se realizaría una bóveda de cañón con dovelas de piedra. La sección transversal es muy variable según los tramos; se conocen restos de 2,1 metros y llega hasta los cinco metros en la desembocadura. La altura no se conoce muy bien debi-17- do a los fangos depositados; podría alcanzar hasta 10 metros. En el tramo final, antes de la desembocadura en el Tíber junto al puente Palatino, la bóveda tiene cinco metros de diámetro con tres roscas de dovelas de peperino. Aunque en un principio sería como drenaje de las aguas de lluvia, en el 33 a.C. el cónsul Vispasius Agrippa aceptará que las aguas residuales puedan conectarse a las cloacas, lo que supone el inicio de las redes de saneamiento unitarias. Además, para contribuir a la limpieza y buen funcionamiento de la misma, hizo que los alivios de las siete conducciones que en aquellos momentos traían el agua a Roma se conectaran directamente. En un principio las cloacas se trazaban según los ejes de las calles, o junto a los bordillos de las aceras, intercalando registros verticales que facilitaran inicialmente la construcción y posteriormente la inspección. Las invasiones de los bárbaros modificarán las primitivas alineaciones, lo que ha hecho que los restos de algunas hayan aparecido debajo de las casas. La red de aguas residuales aprovechaba las características naturales del terreno, e iban totalmente independientes de las del abastecimiento para evitar su contaminación. Resultaba cómoda y económica la ejecución de las acometidas a la red desde los edificios privados o públicos, realizada con tubería de barro cocido y unión tipo enchufe-campana, uno de cuyos extremos era más estrecho que el otro y cuyas juntas se sellaban con mortero de cemento. Los tubos podían tener asas que facilitaban su manipulación y el descenso a las zanjas. A medida que se incorporaban aguas bajo otros caudales era necesario incrementar las secciones, que pasaban a ser canales rectangulares, muy superficiales, que incluso se cubrían con las mismas losas del pavimento de la calzada o de las aceras. Los últimos ramales de la red iban en galería subterránea visitable cubierta con bóveda, dentro de la cual podían ir los conductos en tubería o en canal libre. En los nudos importantes de la red se disponían arquetas de bifurcación. Tenía un sistema de absorbederos o buzones muy bien estudiado para que no se inundaran las calles. Las aceras estaban en alto, salvándose con rampas las zonas próximas a los absorbederos. O.P. N.o 51. 2000 Fig. 6. Divertículo de la conducción de Nimes. Fig. 5. Divertículo de la conducción de Nimes. La red finalizaba en los ríos o en los campos de cultivo (primeros pasos de la reutilización), regulando la salida para que no se produjeran erosiones importantes. Complementariamente a la red existían unos recipientes colocados en las calles que recogían las orinas, sobre los que Vespasiano (69-79 d.C.) estableció un tributo a los bataneros y los curtidores que las recogían. Según nos cuenta Suetonio en la historia de Vespasiano, su hijo Tito le reprochó este hecho, ante lo cual el emperador le puso ante las narices una moneda procedente de la primera entrega y le preguntó si olía mal. Después de que Tito lo negara, Vespasiano le aclaró que la moneda procedía del comercio establecido para la retirada de la orina. Este hecho será criticado por el poeta Juvenal (¿60-140? d.C.), cuyas Sátiras denuncian los vicios de la Roma Imperial. En las 3 y 14, fustiga a los foricarii, nombre con el que se designaba a los arrendatarios de las orinas, manifestándose indignado por las actividades de los especuladores que para enriquecerse no rechazaban ningún tipo de industria.” El origen de las letrinas públicas en Roma no es bien conocido, aunque en el inicio de la época imperial las letrinas accesibles a todos los ciudadanos se convirtieron en un bien general de la ciudad, instaladas en las zonas centrales de la misma y cerca de las canalizaciones. Tenemos información de que a finales del siglo III d.C., siendo emperador Diocleciano (284-305 d.C.), se podían contar en Roma 144 edificios de este tipo. Fernández Casado al hablar de este tema explica que la convivencia y la armonía de los ciudadanos llegaba hasta las funciones más primarias, como la defecación, lo cual nos parece inaceptable con los actuales conceptos de intimidad personal. Añade como explicación: “No hay que olvidar que la idea de la persona aparece muy tardíamente en el mundo clásico, con los neoplatónicos y los escépticos, y no se desarrolla definitivamente hasta el cristianismo en la época medieval.” En los siglos I y II d.C. se tienen las primeras referencias de letrinas individuales en algunas casas privadas, que estarían conectadas a las cloacas. Hemos hecho esta continua referencia a los romanos, a Vitrubio y su tratado «De Architectura: Libros VII y VIII», y a Frontino como gestor de abastecimientos, «De Aquaeductu Urbis Romae», porque sus conceptos básicos, de plena actualidad, son hoy a veces ignorados y otras mal aplicados. Sin embargo, los ingenieros del XIX, apoyándose en la filosofía de los arquitectos romanos, que bien conocían, incorporaron los avances tecnológicos del XIX: la elevación por medio de máquinas y la fundición y el acero como materiales capaces de soportar grandes presiones. También en el XIX se avanzó en el conocimiento de las leyes del movimiento de los fluidos por cauces naturales y artificiales, pero la esencia de las soluciones romanas permanece vigente plenamente. La gestión del siglo XXI Aunque resulte paradójico, día a día se va produciendo una mayor concentración humana en las grandes conurbaciones. Las grandes ciudades crecen más y más y se espera que dupliquen su población de conjunto en los próximos cincuenta años. Esta realidad plantea una situación grave para la dotación de servicios urbanos y en especial los de abastecimiento de agua y saneamiento. Todo lo expuesto en las páginas precedentes sigue siendo válido, pero hace falta dar solución a más y nuevos problemas. Nuevas captaciones, nuevos aductores La ordenación del territorio como base del uso ordenado de la naturaleza y la planificación como herramienta no fueron contempladas por Vitrubio. Resulta evidente que cuando se trata de grandes obras de regulación, el periodo de maduración para su entrada en servicio eficaz precisa no sólo de la construcción de la presa, sino que además es menester que el embalse se llene. Y esta segunda condición necesita casi siempre de un periodo de varios años. La nueva demanda exigirá la construcción y/o ampliación de los acueductos, estaciones de tratamiento, centrales de elevación, etc. La extensión de la red La extensión de las ciudades exige naturalmente que se extiendan los servicios urbanos. Esto obligará a la construcción de nuevos depósitos reguladores y nuevas conducciones y al refuerzo, ampliación o construcción de nuevas arterias prin-18- cipales desde los depósitos de distribución. Disponer de una red jerarquizada y sectorizada facilita mucho las labores de operación y mantenimiento. Tanto en la planificación y proyecto de nuevas aducciones, como en la extensión de la red, los modelos matemáticos, soportados en sistemas informáticos, son afortunadamente hoy una ayuda indispensable. El saneamiento La red de colectores presenta problemas análogos a los enunciados para la red de distribución. También aquí los sistemas expertos permiten gestionar más eficazmente y con mayor economía de medios las redes de alcantarillado y los colectores. La depuración Es esta una actividad moderna para resolver una necesidad insoslayable. La producción de aguas residuales, contaminadas por el uso, es equivalente al 90 % del agua aportada a las ciudades, y la carga contaminante es muy superior a la que produce la población servida. Si las aguas son vertidas como se producen, los ríos no tienen capacidad de autodepuración, se convierten en cloacas y los ecosistemas fluviales quedan destruidos. Surge así la necesidad de que las aguas usadas sean depuradas antes de ser vertidas nuevamente a los cauces y que la calidad de los vertidos sea tal que los ecosistemas fluviales se sostengan. Esta exigencia está legislada en Europa, e implica cuantiosas inversiones y elevados gastos para la operación y el mantenimiento de las instalaciones. Los costes de la colecta y depuración de las aguas usadas son del mismo orden que los del abastecimiento. La financiación Como el resto de los bienes y servicios de los que disfrutamos, el coste siempre es soportado por los usuarios, ya sea como pago del servicio o a través de un impuesto, sea este finalista o general. La tendencia general desde Frontino es que un servicio medible sea pagado por quien lo disfruta en la medida que lo usa. Esta es la estrategia en Europa y en esta línea se manifiesta la Directiva Marco en redacción. Sin embargo, como todos los ciudadanos deben tener acceso al mismo con independencia de su nivel de renta, las administraciones pueden establecer tipos de tarifas que hagan posible este acceso a todos los ciudadanos. Los servicios del siglo XXI. Sistemas integrales de calidad Para alcanzar los niveles de garantía precitados, eficiencia de los sistemas y eficacia en la gestión son necesarios: 1. Sistemas con captaciones del suministro interconectadas, redundantes y robustos. 2. Calidad y alta protección de las fuentes. 3. Estaciones de tratamiento bien dotadas. 4. Redes de distribución construidas con materiales adecuados, jerarquizadas y sectorizadas. -19- 5. Redes de colectores jerarquizadas y sectorizadas. 6. Depuradoras eficientes y bien dimensionadas. 7. Depósitos reguladores de tormentas u otros sistemas que reduzcan la emisión de vertidos no depurados. 8. Gestión del ciclo integral de uno o varios sistemas interconectados. 9. Entes o empresas de gestión profesionales con experiencia en la gestión y el manejo de herramientas para la gestión de sistemas complejos. 10. Capacidad de información y comunicación con los usuarios. La respuesta a las premisas expuestas en tiempo y forma exige organizaciones profesionales y potentes con capacidades técnica, de organización, comercial y financiera, con el conocimiento y control suficientes para aplicar en cada momento la mejor solución al problema planteado. No se cuestiona que la responsabilidad última de la prestación de un servicio tan esencial corresponda a los poderes públicos. La legislación española asigna la competencia de esta tarea a los municipios, considerando el legislador que el municipio dispone de fuentes de suministro y cauces de entrega suficientes e independientes. En una gestión moderna muchos municipios carecen del tamaño, capacidad técnica y de gestión necesarios para prestar un servicio de calidad. Por otra parte, la adscripción de un pequeño municipio a un sistema más grande proporciona mayor robustez y garantía, reduce costes de explotación y mejora la calidad de los servicios. La tendencia actual, y más de futuro, será definir unidades de gestión supramunicipales que dispongan de recursos garantizados y redundantes, un volumen de actividad que posibilite una gestión con medios y más profesional y que realice la operación de todo el ciclo urbano, desde la captación hasta la colecta y depuración de las aguas servidas, responsabilizándose por tanto de que los efluentes vertidos a los cauces o entregados para reutilizar lo son en las condiciones prescritas por la normativa en vigor. Los problemas de la gestión • Complejidad de las instalaciones: Las mayores exigencias de calidad y la demanda creciente de recursos, exigen la aplicación de tecnologías avanzadas y complejas y la cualificación creciente del personal que opera las instalaciones. • Financiación: La implantación de nuevas infraestructuras y la renovación de las existentes demandan recursos cuantiosos. La tendencia general, y las previsiones de la U E en particular, previenen que estos costes deben ser financiados por todos los usuarios –incluso los usuarios públicos, incluidos los propietarios de los activos–. Únicamente las obras de regulación deberán compartir costes con los otros usos a los que puedan servir, industriales, agrarios, de prevención de crecidas, de regulación y mantenimiento de caudales, paisaje y ecosistemas fluviales. • Gestión de clientes: El servicio estará regulado por un Reglamento del Servicio y un contrato que especifique los derechos y obligaciones de las partes. Cada cliente pagará el servicio que utilice, y tendrá información puntual y completa sobre los aspectos que interese del servicio. O.P. N.o 51. 2000 Modelos de gestión Si atendemos al ámbito de gestión la dividiremos en: • Gestión integral: Es aquella que lleva a cabo un solo ente de gestión que asume la responsabilidad de todas las actividades necesarias para prestar un servicio de calidad en todo el ciclo. • Gestión dividida: La gestión total es prestada por varias entidades. Si atendemos a la naturaleza del ente que presta el servicio: Gestión directa Gestión indirecta Indiferenciada Diferenciada Organismo autónomo Empresa pública Empresa mixta con mayoría pública Empresa mixta con mayoría privada Concesión Concierto Gestión interesada • Gestión directa indiferenciada: El servicio lo presta el propio ente público (Ayuntamiento, Consorcio o Mancomunidad). La dirección del servicio recae en el órgano rector del ente público y está sometido al régimen administrativo del ente público que se trate. • Gestión directa diferenciada: La responsabilidad del servicio recae en el órgano rector del ente público pero el servicio se presta por un órgano constituido a tal efecto con personalidad jurídica independiente. La forma más común es la empresa mercantil con capital íntegramente público. Está sujeta a las limitaciones que las leyes imponen a las empresas de esta naturaleza en cuanto a modalidades de contratación, sujeción a las leyes del Estado, etc. • Gestión a través de empresa mixta: El ente público se asocia con un operador privado y a la empresa así formada se le encomienda la gestión del servicio. En este caso, la gerencia y la operación se le asigna al operador privado cualquiera que sea la participación pública. Si el capital es mayoritariamente público estará sometido a las mismas reglas que lo estaban las sociedades de capital público. El objetivo que persigue esta modalidad es incorporar el “know how” y experiencia del operador privado y que el socio público conozca profundamente el funcionamiento interno del servicio y sus necesidades. Al operador privado se le remunera su participación a través de un canon fijo o variable en función de las mejoras de eficiencia. Tanto el Ayuntamiento como el operador percibirán además los rendimientos que genere la Sociedad en función de sus respectivas participaciones. • Gestión indirecta por concesión del servicio: El servicio es prestado por un operador privado en régimen de concesión, el cual asume la gestión a su riesgo y ventura, realizando las funciones establecidas en su contrato y financiando en ocasiones determinadas inversiones. La contra- prestación es el cobro de los servicios aplicando las tarifas contractuales ofertadas. Toda la responsabilidad del servicio recae en el concesionario, y el responsable público mantiene las funciones de controlador y supervisor del cumplimiento de las condiciones contratadas. • Concierto: Podíamos definirlo como un contrato de los servicios necesarios para la operación integral del sistema. La variante más utilizada es el arrendamiento. En este contrato el operador realiza todas las funciones necesarias para la prestación del servicio y lo factura al titular del mismo, el cual es, a su vez, quien lo cobra de los usuariosclientes. Generalmente, la facturación del operador es variable (función del agua servida) o es binomia, con una parte fija y otra variable. La modalidad es compleja, no se aprovechan totalmente los conocimientos comerciales del operador ni existe comunicación directa entre éste y los usuarios. • Gestión interesada: En esta variante de la concesión el ente concedente y el concesionario participan en las mejoras de utilidades producidas en el servicio, y exige que el órgano regulador intervenga y conozca profundamente las cuentas del concesionario. La “gestión dividida” no tiene regulación específica alguna en la legislación. Son contratos de servicios sujetos a la legislación vigente para este tipo de actividad. Valoración de los modelos expuestos Se han realizado diferentes valoraciones sobre las ventajas e inconvenientes de cada modelo y su idoneidad de aplicación. Valoraremos nueve indicadores: en una escala de 1 a 4 (1, deficiente; 2, suficiente; 3, notable y 4, sobresaliente). a. Garantía de calidad del servicio: Aseguramiento de la calidad del producto (agua entregada al usuario y agua depurada) y del servicio prestado al usuario (presiones en la red, respuesta frente a averías, etc.). b. Solvencia técnica: Solvencia y experiencia del operador en la aplicación de las tecnologías oportunas para la prestación del servicio. c. Eficacia del control: Capacidad real del órgano regulador de exigir el cumplimiento de lo contratado. d. Eficiencia técnica y comercial: Rendimientos en red, ajustes en costes y optimización de los procesos de facturación y cobro. e. Tarifas: Fijación de los menores precios, atendiendo todos los costes del servicio. f. Financiación de inversiones: Aportación de recursos para financiar nuevas infraestructuras o amortizar las ya existentes y atender a su renovación. g. Aceptación del modelo por los empleados a mantener. h. Aceptación del modelo por los usuarios. i. Flexibilidad del modelo: Posibilidad real de modificar el modelo o cambiarlo si el ente público responsable del servicio no estuviera de acuerdo con su funcionamiento. Del análisis realizado se concluye el esquema mostrado en el cuadro 1. -20- para ingerir y malvivir, servida en condiciones sanitarias deplorables, cantidades que superan en ocasiones a un servicio de calidad razonable? Para terminar y para que veamos qué poco han cambiado las cosas, recojo en este epílogo el que lo fue del discurso de contestación del académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el ingeniero de caminos don José Echegaray a su compañero e ilustre higienista don José Morer en 1867. “He aquí, en breves frases, el progreso realizado en los tiempos modernos respecto a la parte teórica del problema que nos ocupa. Pero no: el progreso es otro, y es infinitamente mayor. Si no podemos vanagloriarnos, dice al concluir el señor Morer, de haber vencido a la antigüedad por el número, por la magnitud o por la belleza de nuestras construcciones hidráulicas, podemos en cambio reclamar más nobles y elevados timbres. Las obras romanas tenían por base el pillaje, el saqueo y la esclavitud: las modernas, la asociación y el trabajo libre e inteligente. En una frase ha condensado el nuevo académico con su penetrante ingenio un mundo de ideas: sí, el progreso, el verdadero progreso de nuestra sociedad sobre la sociedad romana se pinta en estas tres palabras: trabajo libre e inteligente. El trabajo, que como dice un eminente orador, domeña el fatalismo de la materia, infundiendo en ella el espíritu inmortal del hombre; la libertad, sin la que el ser humano es masa que cae, átomo que arrastra el huracán de la vida; y la inteligencia, luz divina, que le enseña hacia dónde está el término misterioso de su destino.” ■ En La Unión Europea (véase el cuadro 2) y en el mundo desarrollado están operativos todos los modelos enunciados. Todos tienen ventajas e inconvenientes y en cada circunstancia resultan más eficaces unos que otros. Sin embargo, al igual que en la gestión de otras infraestructuras y servicios públicos, se está produciendo un desplazamiento continuo de la gestión directa a la indirecta bajo alguna de las modalidades expuestas. Pero mucho nos queda por hacer para hacer salubre el agua usada por más de mil quinientos millones de seres humanos. ¿Cuál es el porvenir de los países no desarrollados? ¿Qué hacer en los arrabales de las enormes metrópolis descontroladas, organizadas por ranchitos, favelas, chabolas, etc. en las que no hay capacidad de pago y donde sus habitantes, que carecen de un servicio a domicilio o en su área, se ven obligados a pagar por el agua imprescindible CUADRO 1 Modelo de gestión Gestión directa Gestión Gestión indirecta diferenciada directa Organismo Empresa Empresa Concesión Arrendamiento indiferenciada autónomo pública mixta del servicio Indicadores a. Garantía de calidad 1 2 3 4 4 3 b. Solvencia técnica 1 2 3 4 4 4 c. Ejercicio de control 1 2 3 4 4 3 d. Eficiencia técnica y comercial 1 2 3 4 4 2 e. Tarifas 2 3 3 3 3 2 f. Financiación de inversiones 2 2 2 3 4 2 Roque Gistau Gistau g. Empleados 1 2 3 3 4 2 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE h. Usuarios 1 2 2 3 4 3 I. Flexibilidad del modelo 2 2 1 1 3 3 Nota 1. Aqua levissima pluvialis est; deinde fontana; tum ex fiumine; tum ex puteo; post haec ex nive; aut glacie; gravior his ex lacu; gravissima, ex palude. CUADRO 2 Estados miembros de la UE Bélgica Dinamarca Alemania España Francia Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Holanda Austria Portugal Finlandia Suecia Reino Unido Total Media ponderada por población Reino Unido: Población Gestión (103 habitantes) directa pública Gestión directa para estructuras intercomunales o regionales Gestión delegada Gestión delegada Gestión directa pública privada o mixta privada 9.958 5.228 81.800 40.460 56.576 10.269 3.526 57.280 407 15.493 8.030 9.865 5.117 8.838 57.897 5 67 27 39 23 61 100 72 100 6 90 93 90 98 3 50 – 24 12 – 10 – 23 – – 10 – – – – 40 33 31 12 2 29 – 1 – 94 – 6 – – 9 5 – 18 37 75 – – 4 – – – 1 10 2 – – – – – – – – – – – – – – – 88 370.744 100 138.652 37 44.471 12 60.970 16,5 75.702 20,5 50.949 14 Inglaterra y Gales: 100% Gestión directa privada Escocia: 100% Gestión por autoridad pública Irlanda del Norte: 100% Gestión directa pública Fuente: EUREAU, oct. 96 -21- O.P. N.o 51. 2000 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO La gestión del agua en el regadío Ricardo Segura Graíño DESCRIPTORES GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA PARADIGMA DE LA GESTIÓN ÉTICA DEL USO DEL AGUA USO RACIONAL Y SOSTENIBLE TRATAMIENTO GLOBAL Introducción En las circunstancias presentes de desarrollo económico, técnico y social que ha alcanzado la Humanidad, el agua dulce constituye un recurso natural escaso en una parte considerable del mundo habitado. En extensas áreas de la Tierra, y también del territorio español, los recursos hídricos disponibles no siempre cubren las necesidades de agua de la sociedad, incluso con las costosas (costosas en términos monetarios y sociales) infraestructuras hidráulicas construidas. En términos más técnicos, se podría asegurar que la distribución (temporal y espacial) de las demandas de agua no siempre es inferior a la de los recursos hídricos disponibles. Para el futuro, y en la práctica totalidad de los escenarios contemplados, las perspectivas son aún más pesimistas. Por ello puede hablarse con total propiedad de una creciente escasez de agua (a nivel mundial y nacional). Esta escasez o penuria obliga a utilizar los recursos hídricos con la mayor racionalidad y eficiencia posibles, entendidas ambas desde una perspectiva cuádruple: técnica, económica, social y medioambiental. La administración rigurosa del agua es un imperativo ineludible, que se deriva directamente de dicha escasez creciente y generalizada. En España, la Administración Pública responsable de la gestión del agua ha combatido tradicionalmente la escasez de este recurso con actuaciones enfocadas, preferentemente, sobre dos vías diferentes. En primer lugar, aumentando la disponibilidad del recurso, mediante el uso de las nuevas tecnologías en el campo de la construcción de grandes presas y grandes canales de aducción; estas actuaciones se integran en la llamada política de oferta de recursos. En un sentido opuesto, la escasez también se ha afrontado con la limitación de las demandas de agua (restricciones temporales en años secos, prohibición o limitación de nuevos usos, fomento del ahorro de agua, campañas de concienciación de la sociedad en el uso eficiente, etc.), aplicando con este tipo de medidas una política de contención de la demanda. Estas dos vías precitadas no son necesariamente alternativas o excluyentes, sino que, por el contrario, deben ser paralelas y complementarias en su consideración y aplicación. Incluso aplicadas conjuntamente, estas dos vías son notoriamente insuficientes para resolver los problemas que padecemos actualmente. En consecuencia, los responsables de la gestión del agua en España (en especial los Organismos de cuenca o Confederaciones Hidrográficas) están aplicando progresivamente nuevas formas de gestión más amplias y ambiciosas, las cuales vienen impuestas por las complejas circunstancias presentes. En esencia, la nueva gestión del agua consiste en administrar conjuntamente los recursos hídricos, las demandas de agua (cualquiera que sea su naturaleza y circunstancias), el patrimonio hidráulico existente (tanto el natural como el ejecutado por el hombre) e, incluso, la asignación de las futuras inversiones. Además, se reconsiderarán los procedimientos aplicados en la gestión, para introducir los cambios normativos y nuevas pautas de actuación que sean necesarios. Todos estos ámbitos serán aplicados en la medida en que sean necesarios (sin prejuicios y sin prioridades para ninguno), para conseguir la máxima eficiencia de los recursos y medios disponibles (evaluada aquélla, por supuesto, con criterios técnicos, económicos, sociales y medioambientales). De esta forma se supera la gestión tradicional del agua (limitada al mero ajuste entre demandas y recursos disponibles) y se dan los pasos fundamentales para establecer el nuevo paradigma de la gestión del agua. Este paradigma estará presidido por la búsqueda de un equilibrio entre la protección del recurso y su aprovechamiento, dando lugar al concepto de aprovechamiento racional y sostenible del agua, el cual es una manifestación del uso ético por las generaciones actuales de los recursos naturales. -24- La gestión del agua En este nuevo paradigma, la característica principal de la gestión del agua en el futuro deberá afianzar y ensanchar el tratamiento global (se podría hacer mención al carácter “holístico”, pero esta expresión todavía no está asimilada por nuestra lengua), debiéndose entender esta globalidad con la mayor amplitud. La resolución de los profundos y complejos desafíos inherentes al aprovechamiento del agua solamente puede abordarse desde la amplitud de miras en todos los estamentos y cuestiones relacionados con la gestión. Deberán ser mantenidos los aspectos positivos de la gestión tradicional y erradicadas las rémoras, inercias y rigideces existentes, cualquiera que sea su origen y naturaleza. La gestión debe ser desarrollada por todas las partes y sectores concernidos, de manera coordinada y de acuerdo (en cada momento y lugar) con sus propias posibilidades. Nadie, tampoco la Administración Pública, tiene el monopolio o la responsabilidad exclusiva de la gestión. Los gestores actuales deben ensanchar paulatinamente el horizonte de la gestión y aceptar con generosidad la intervención progresiva de nuevos agentes. No basta, aunque éste sea un estadio en el camino de progreso, con la gestión desde la información, el diálogo y la participación (aquella gestión en la que los sectores interesados y la sociedad son informados, consultados e, incluso, participan por consenso o votación en la toma de las decisiones importantes). Además de transparente, dialogante y participativa, la gestión futura (asumida por un amplio consenso social) tiene que contar con la intervención en la misma de todos los sectores interesados. Entre estos sectores están incluidas las organizaciones no gubernamentales, en sus cometidos lógicos de defensa del medio natural. La gestión también deberá ser descentralizada, entendiendo bajo este último concepto aquella gestión en la que las distintas actividades constituyentes de la misma son desarrolladas desde el nivel o sector más próximo (privado mejor que público, local mejor que regional, regional mejor que nacional) que asegure la eficacia. Por supuesto, la gestión deberá ser integrada. Se actuará en las cinco líneas básicas posibles ya mencionadas (recursos hidráulicos, demandas de agua, patrimonio hidráulico, inversiones y normativa específica), en forma paralela y conjunta. Tan erróneo sería limitarse a una de ellas (por ejemplo, la ejecución de inversiones) como olvidarse sistemáticamente de alguna. También es necesaria la más amplia perspectiva a considerar: técnica, económica, social y ambiental, lo que conlleva un tratamiento pluridisciplinar y la aplicación de las nuevas tecnologías disponibles en cada momento. Es inconcebible hoy en día (es de esperar que aún lo sea más en el futuro) una gestión separada de los aspectos cuantitativos de los relativos a la calidad del recurso; tampoco es admisible una separación de la gestión según se desarrolle en condiciones de normalidad o excepcionales (sequías o avenidas). Otrosí respecto al tratamiento y aplicación de las aguas superficiales, subterráneas o de origen no convencional. En todos estos casos, las diferentes tecnologías específicas no deben ser (en absoluto) motivo u ocasión para cercenar en ramas o capillas la gestión, tampoco para actuaciones sin conexión ni coordinación. La gestión del agua en el regadío Fig. 1. Acequia tradicional revestida, de la Comunidad de Regantes de Burriana (Castellón). Tampoco la adscripción del recurso agua a los distintos usos deberá justificar la secesión de su gestión. Es obvio que los distintos usos y aprovechamientos del agua (y entre ellos el regadío) impregnan la gestión de sus especificidades. Sin embargo, todavía es más cierto que la gestión diferenciada en función de los usos implicaría disfunciones e ineficiencias. Por lo tanto, la gestión del agua en el regadío (bajo cuyo título se ampara esta exposición) no constituye una rama autónoma de la gestión del agua, sino que sólo debe entenderse como un conjunto de actividades realizadas a dichos efectos, las cuales estarán integradas en la gestión global del agua y subordinadas a la finalidad última buscada: el aprovechamiento del agua sin degradar el medio ambiente (preámbulo de la vigente Ley de Aguas). No es fácil, en los términos y extensión de este artículo, definir con precisión una doctrina de uso general sobre dicho paradigma de la gestión del agua para el regadío. Este último (el regadío) entraña una gran complejidad y un elevado -25- O.P. N.o 51. 2000 componente de elementos o condicionantes circunstanciales (temporales, locales, formales, etc.), que condicionan profundamente la gestión e invalidan cualquier intento de tratamiento generalizado. Los distintos factores y condicionantes del regadío, en especial aquellos ajenos a la pura ciencia hidrológica (es decir, los relacionados con el suelo, el clima, las prácticas agronómicas, la seguridad alimentaria, los mercados, la sociología rural, las tarifas repercutidas, etc.), introducen connotaciones muy singulares en la gestión del agua en el regadío. Conviene aquí recordar que decisiones de política agraria, por ejemplo las subvenciones relativas para productos de regadío con consumos de agua muy diferentes (el caso extremo lo definirían el arroz y el girasol), condicionan profundamente la demanda real de agua. Por ello, en este escrito se centrará la exposición sobre las directrices o pautas básicas que, según el nuevo paradigma, deberán inspirar la concepción y el desarrollo de la gestión del agua en el riego. Estas directrices se completarán (siempre es de gran utilidad insistir en la presentación de ejemplos reales) con algunas referencias y aportaciones, todas ellas de marcada naturaleza práctica, presentando varios casos concretos de actuaciones españolas encaminadas a una gestión en la línea del nuevo paradigma. Estos ejemplos constituyen una muestra, pequeña pero bastante ilustrativa, de la amplia panoplia de posibilidades abierta por la aplicación de dichas directrices en la gestión del agua en el regadío. 9. Coordinación de las actividades de todos los participantes en la gestión. 10. Conformidad con las previsiones de una planificación hidrológica previa. 11. Seguimiento de eventuales cambios en los supuestos de la planificación (clima, política agraria, estabilidad de precios, etc.). 12. Compatibilidad de usos, con reutilización sucesiva de los retornos según los respectivos requerimientos de calidad. 13. Educación de los ciudadanos en el uso racional del agua, como bien público escaso. Normas específicas del regadío 1. Papel subordinado del uso del agua en el regadío en relación con otros usos (en especial el abastecimiento a la población), que exigen mayor calidad y garantía. 2. Uso eficiente del agua (ética estricta del uso del agua), procurando evitar despilfarros. 3. Introducción de nuevos elementos estructurales para reducir el consumo (contadores, balsas, revestimiento de canales y acequias, regulación dinámica de canales, etc.). 4. Aplicación de medidas no estructurales para reducir el consumo (medición del agua, formación y extensión agrarias, sistemas de reparto y turnos de riego, introducción de tarifas progresivas, concienciación social, etc.). 5. Preocupación por la eficiencia del drenaje (prevención de la salinización de los suelos), incluso control de los retornos (para mejorar su calidad y reducir su cantidad). 6. Entrega paulatina a las Comunidades de Regantes de las infraestructuras no estratégicas. 7. Control y actualización de las autorizaciones de uso (registro de concesiones). Elementos inspiradores En la concepción y organización de la gestión del agua y en su práctica cotidiana se deberán tener muy presentes las directrices que, siempre como desiderátum, se enumeran a continuación. Principios generales 1. La participación en la gestión del agua de los estamentos interesados (en especial los propios usuarios), según los términos de la declaración de Dublín de enero de 1992. 2. Aplicación del principio usuario/pagador, con el objetivo final de alcanzar (al menos a largo plazo) el equilibrio financiero global del sector. 3. Sostenibilidad económica individual de todos los aprovechamientos del agua, debiendo ser de público conocimiento las subvenciones que sean imprescindibles (temporales o permanentes). 4. Uso y aprovechamiento del recurso por la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Convenio de Helsinki 1992). 5. Prevención en origen de cualquier forma de contaminación (incluida la difusa) del agua. 6. Aplicación, en la explotación y en la gestión, de la mejor tecnología disponible y viable. 7. Introducción progresiva y continuada de las nuevas pautas de conducta (sin vaivenes). 8. Realización de las actividades por el sector privado o, de no ser posible, por el escalón público eficiente más cercano (acción subsidiaria). Elementos circunstanciales 1. La cuenca hidrográfica (en su defecto la subcuenca) y la zona regable (dividida en sectores) como marco espacial de la gestión. En España se introdujo este marco en el año 1926. 2. La anualidad como marco temporal (campaña de riego) pero con atención a los periodos de sequía plurianuales. 3. Aprovechamiento conjunto de recursos de distinto origen (aguas superficiales y subterráneas, reutilización, desalación, etc.). -26- Fig. 2. Balsa de regulación. 4. Utilización de incentivos económicos para ordenación de la demanda (política de tarifas). 5. Integración en la gestión de la experiencia acumulada y de las innovaciones tecnológicas. 6. Flexibilización, bajo condiciones y controles estrictos, del régimen legal actual de aprovechamiento del agua, para admitir transferencias temporales en el derecho de uso. 7. Previsión de las avenidas y sequías futuras, introduciendo códigos prudentes de gestión. 8. Uso estratégico en las sequías de la capacidad de regulación de embalses y acuíferos. Ejemplos concretos de aplicación de estos principios Para completar el ámbito del apartado anterior, quizás teórico en exceso, y abrir el horizonte a la práctica cotidiana, se mencionarán a continuación algunos casos reales de actuaciones desarrolladas por nuestros gestores para acercar la gestión al nuevo paradigma. A. Protección del medio ambiente La gestión del agua tendrá como objetivo primordial, y esto nunca debe ser olvidado, asegurar el equilibrio entre el aprovechamiento del recurso y su protección (aprovechamiento racional y sostenible). La racionalidad en el uso implica su eficiencia técnica y económica, pero también social y medioambiental. La preocupación medioambiental (en su acepción de anticipación proyectiva para orientar la conducta) no constituirá un elemento complementario, a modo de detalle o adorno, sino uno de los fundamentos de la gestión. Esta preocupación viene impuesta por el imperativo moral de la solidaridad intergeneracional y, en el futuro, por el mandato legal de la nueva directiva-marco de la Unión Europea sobre política hidráulica. La incorporación en los Planes Hidrológicos de las distintas cuencas de prescripciones relativas a volúmenes y flujos mínimos en los cauces y embalses para protección del medio ambiente constituye un ejemplo actual de esta pauta de conducta. Desde hace bastantes años, la gestión del tramo inferior del río Ebro contempla las circunstancias singulares de su delta, asegurando un caudal mínimo en estiaje de 100 m3/s, con lo que se mantiene el equilibrio hidráulico de dicho elemento. ra otros sectores prioritarios (propuesta contenida en la declaración realizada en La Haya en 1993, en el espíritu de la Agenda 21 de la Conferencia de Río de 1992, por el Congreso de la Comisión Internacional de Riego y de Drenaje). También son posibles limitaciones voluntarias en el consumo del riego (temporales o permanentes), normalmente a cambio de una compensación económica pactada. Una zona de riego (tanto en explotación como de nueva implantación), y que disponga de suficientes recursos, puede asumir determinadas limitaciones colectivas en su consumo. Los recursos obtenidos a partir de esta limitación temporal se destinarían al uso de mayor rentabilidad económica, ambiental y/o social, el cual soportaría la compensación. La limitación temporal pactada del gasto en un regadío próximo podría ser la alternativa más interesante (en términos sociales, ambientales e, incluso, económicos) para resolver las demandas crecientes de un área metropolitana con escasez de recursos, incrementando su nivel de garantía. En su momento, primera fase del periodo 1992-95, se llegaron a aplicar medidas de este tipo para paliar las restricciones en Sevilla. Para el futuro, en todo el litoral mediterráneo cabría la consideración de soluciones semejantes. En segundo lugar, durante los periodos en los que los recursos son reducidos, se deben introducir por consenso con los usuarios limitaciones en el consumo. El acuerdo debe extenderse al volumen reservado para años sucesivos (si se gestiona en una base plurianual) y a la distribución en esa campaña de los recursos disponibles para ella. Incluso en una Fig. 3. Sistema de riego mecanizado (pivot), de Albacete. B. Limitaciones al regadío en periodos o zonas de fuerte sequía. Reparto de recursos limitados En los años y en los territorios con extrema sequía, la complejidad de la gestión del regadío se incrementa. También en el ámbito hídrico la pobreza es mala consejera. En particular, durante las sequías se presentan dos graves problemas. Por un lado, el regadío, usuario tradicional de los recursos hídricos, sufre ciertas tensiones por la competencia de otros sectores en los que el agua genera un mayor rendimiento. Por otra parte, en muchas campañas es preciso proceder al reparto entre los usuarios de volúmenes menores que los acostumbrados. Dentro del primer marco de actuaciones, el regadío debe afrontar medidas de mejora y modernización para introducir economías en el consumo para que el agua esté disponible pa-27- Fig. 4. Sistema de riego localizado, de la Comunidad de Regantes de Novelda. O.P. N.o 51. 2000 norma tan veterana como nuestra Ley de Aguas de 1879 (sustituida por la Ley de Aguas vigente, elaborada en 1985) se atribuye (literalmente) a las Comunidades de Regantes, en su artículo 237, “la distribución más conveniente [del agua] en años de escasez”. Si el problema es limitado, es habitual la simple reducción porcentual (en un porcentaje asumible) de los consumos de años normales. Todos los usuarios sufrirán el mismo grado de penuria, para lo que deberán adaptar en forma individual sus prácticas agrarias a la escasez aceptada: incremento de la eficiencia, reducción de la superficie regada, introducción parcial de cultivos de menor gasto, etc. Cuando las limitaciones son más severas, el criterio anterior puede originar un rechazo amplio, pues los usuarios (regantes) más rigurosos en el consumo de agua se sienten penalizados. Estas situaciones se han resuelto mediante una atribución volumétrica fija (m3/ha), completada por la prohibición o reducción temporal de los cultivos de fuerte consumo (caso del arroz en el tramo final del Guadalquivir). En otros casos, desde una consideración social, ha sido arbitrada una solución que otorgue algún tipo de ventaja a las zonas o cultivos que originen mayor demanda de mano de obra (preferencia a huertos, minifundios y cultivos que no se pueden mecanizar o que impliquen una recogida manual). En algunos años, el suministro se ha limitado estrictamente a las necesidades de los cultivos perennes (arbolado) y en la cantidad estimada para su mera supervivencia. Una vía análoga de limitación del consumo se está aplicando en la compleja gestión del acuífero de La Mancha occidental. La sobreexplotación que sufrió este acuífero (extracciones muy superiores a la recarga) originó un descenso relevante del nivel freático con un fuerte impacto ambiental. La situación se ha frenado temporalmente mediante una reducción voluntaria del consumo, apoyada por una compensación económica (financiada por fondos comunitarios). La solución definitiva para este problema, aún no conseguida, deberá pasar (con toda seguridad) por un acuerdo que contemple, entre otras, medidas de esta naturaleza (ahorro de agua y limitación del consumo). Salvo en zonas muy concretas, aquellas donde existen recursos hídricos apreciables de titularidad privada (Canarias y puntos del litoral mediterráneo), no han sido aplicados criterios económicos para distribuir el agua en periodos de escasez. Probablemente esta vía se abrirá en un futuro próximo con la modificación del régimen legal actual de aprovechamiento del agua por concesión (reconocimiento y regulación por la normativa de los mercados de derechos de uso del agua). C. Uso estratégico de acuíferos y embalses hiperanuales En amplias zonas de nuestro país, la gestión con una perspectiva anual del regadío sería inadecuada para las características hidrológicas que sufrimos (con grandes variaciones de unos años a otros). Desde hace unos cincuenta años, algunas Confederaciones Hidrográficas están considerando ciclos de explotación plurianuales para los grandes embalses de regulación. Sin embargo, sólo con ocasión del último episodio de sequía se han aprovechado con profusión las posibilidades de regulación interanual de los acuíferos (pozos de sequía). La explotación de éstos será sostenible a largo plazo (extracciones inferiores a las recargas), aunque en años muy secos la extracción pueda exceder a la entrada de agua. La explotación del tramo inferior del Júcar en el periodo más crítico del decenio actual constituye un espléndido ejemplo de esta utilización estratégica de las reservas acumuladas de agua (superficial y subterránea). D. Complementariedad entre regadío y demanda del sector turístico Es bastante significativa la sensible coincidencia estacional entre las demandas de estos dos sectores (regadío y turismo), fundamentales ambos en el desarrollo del área mediterránea. El regadío ostenta concesiones (previas en el tiempo) para el uso de los recursos hídricos de la zona. También podría utilizar, sin problemas insuperables, las aguas residuales depuradas de los núcleos turísticos próximos (reutilización). En este contexto, la gestión debería esforzarse en arbitrar un acuerdo específico entre los dos sectores, con recíprocos beneficios. Este acuerdo asignaría los recursos de calidad al turismo y serviría el regadío con las aguas reutilizadas. Las ventajas del primero (el turismo) son evidentes. El segundo consumiría un recurso de menor calidad pero de mayor nivel de garantía (el mismo que el abastecimiento); también podría recibir alguna compensación económica adicional. Esta posibilidad es de aplicación cada vez más frecuente en nuestro litoral mediterráneo, con el notable ejemplo del compromiso entre Benidorm y las zonas de riego inmediatas. E. Prevención de los efectos adversos de las avenidas La prevención de avenidas no se limita al momento en que se presentan, sino que constituye un elemento de constante preocupación para los agentes gestores. En periodos de normalidad, la atención se enfocará sobre la consideración de los riesgos y la introducción de las medidas más eficaces para su reducción. Entre ellas están tanto la ejecución de infraestructuras como la aplicación de medidas no estructurales, destacando entre estas últimas la explotación racional y prudente de los embalses (cualquiera que sea su destino) y la ordenación del territorio. Durante el evento, la utilización de sistemas de alerta, la aplicación de medidas de protección civil y la retención controlada de volúmenes de agua (laminación) forman el trío de líneas, plenamente compatibles entre ellas, de actuación. En los últimos años, la introducción en España del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) ha dotado a los gestores con una valiosa herramienta de gestión durante las avenidas, tanto como elemento de alerta como útil que permite optimizar los efectos positivos (laminación) de los embalses. Por su parte, las actuaciones de deslinde del dominio público hidráulico y los estudios de delimitación de áreas propensas a la inundación (como elemento básico de la ordenación territorial) permiten la prevención ex-ante de las avenidas. Otro ejemplo de gestión de las avenidas se ha producido en la -28- cuenca del Tajo durante el invierno de 1995/96, evento en el que se colaboró estrechamente con Portugal para, desfasando en el tiempo los desembalses de ambas partes, limitar los daños producidos por las importantes avenidas presentadas. F. Entrega a los usuarios de la gestión de las infraestructuras En las primeras etapas de la implantación de un regadío colectivo, la Administración impulsora del mismo debe constituirse en responsable fundamental de la explotación y mantenimiento de la mayoría de sus infraestructuras. Ello está justificado por la natural falta de experiencia de los usuarios y las carencias (técnicas y económicas) de sus propias asociaciones. Con el tiempo, cuando estas asociaciones se van asentando, es posible y conveniente darles una participación creciente en la gestión del regadío. En muchos casos, los usuarios del agua (asociados en Comunidades e incluso mediante Sindicatos de éstas) están plenamente capacitados para la explotación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas con las que son servidos (canales, acequias, balsas, desagües, caminos, etc.). Además, pueden desarrollar estas funciones con menor coste y mayor agilidad que la Administración Pública hidráulica. Bajo estas premisas, y en aplicación del principio de subsidiariedad del sector público, deberá procederse a encomendar a los usuarios la explotación de las infraestructuras y su conservación. La Administración Pública deberá limitarse a la explotación de aquellas otras de marcado carácter estratégico (principalmente grandes presas y trasvases). Los ejemplos de entrega de la gestión de infraestructuras son numerosos. Recientemente se ha transferido a la Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Zújar las instalaciones de la misma (de cierto nivel tecnológico, pues incluyen estaciones de bombeo y una red de tuberías a presión), que hasta entonces eran operadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Este cambio no parece haber reducido la calidad del servicio, pero sí su coste. G. Cuencas compartidas con otros países La gestión del agua sólo es eficaz si se extiende a su territorio natural: la cuenca hidrográfica. Cuando ésta abarca territorios de dos o más países, se plantean delicados problemas internacionales. Entre las diferentes cuencas compartidas con nuestros vecinos (Francia, Andorra, Portugal, Reino Unido y Marruecos), la complejidad adquiere su mayor trascendencia en el caso de las cinco cuencas conjuntas con Portugal (Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana). En un breve plazo, se espera que se produzca la ratificación por los respectivos Parlamentos del Convenio para la protección y el aprovechamiento racional de los recursos hídricos de dichas cuencas hispano-portuguesas. Este Convenio parte de los Acuerdos bilaterales en vigor (firmados en 1964 y 1968) para introducir, en un contexto internacional, las nuevas pautas de gestión. En el futuro se establecerá un marco bilateral (hispano-portugués) por el que se consigue, para dichas cuencas, una planificación hidrológica compatible y una coordinación de las gestiones practicadas en los dos países. -29- H. Financiación de la modernización del regadío por los usuarios del agua ahorrada En general, las actuaciones sobre las infraestructuras de riego, necesarias para su modernización y mejora, se ven frenadas por las elevadas inversiones precisas. El sector regadío rehusa afrontar unos costes que considera excesivos en relación con las mejoras conseguidas por el propio sector. Cuando el agua que se podría ahorrar no viene siendo aprovechada (en la organización actual del aprovechamiento es normal la utilización del agua en cascada), la gestión debe incorporar la simbiosis entre los usuarios actuales y aquellos otros que podrían aprovechar dicha agua ahorrada. Estos últimos financiarían (total o parcialmente) la mejora y conservación de las infraestructuras de los primeros, a cambio de la asignación concesional del recurso ahorrado realmente. En todo caso, no deberán producirse afecciones a terceros o efectos perniciosos en el medio natural. Medidas de esta naturaleza se aplicaron con éxito en la modernización de las redes de riego del delta del Ebro, con asignación del agua recuperada al suministro de la zona industrial de Tarragona (el llamado “minitrasvase”). Con el canon satisfecho por los nuevos usuarios se amortizan las obras realizadas para conseguir la reducción del consumo en el delta. Conclusión La progresiva aplicación del nuevo paradigma de la gestión del agua constituye un objetivo, tan difícil cuanto irrenunciable, al que se debe encaminar la sociedad española. Los progresos alcanzados en los últimos años (probablemente con el impulso prestado por los debates sobre estas materias mantenidos en esta década) son innegables y apreciables, pero deben ser afianzados y ampliados. El nuevo paradigma de la gestión del agua, al igual que cualquier otra actuación hidráulica, pierde su utilidad si no se aplica con suficiente continuidad temporal. En consecuencia, es inútil sin la base de apoyo prestada por un amplio consenso. La ambición propia del objetivo aconseja evitar el optimismo que, sin duda alguna, conduciría al fracaso inmediato, bien por incorporación de excesivas innovaciones en breve tiempo o bien por la aplicación de continuas modificaciones. Sin embargo, tampoco deberá incurrirse en un pesimismo que, por el contrario, llevaría al inmovilismo absoluto, por renuncia a cualquier nuevo avance. Sólo desde la continuidad, el equilibrio y el consenso (político y social) se asegurará el progreso en el camino para implantar en plenitud el nuevo paradigma de la gestión del agua. Unidos al diálogo social (global, constructivo, serio) deberán ser el catalizador o fermento que haga posible proseguir los avances que nuestra particular situación hídrica (realmente preocupante) demanda. ■ Ricardo Segura Graíño Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ministerio de Medio Ambiente O.P. N.o 51. 2000 El regadío como necesidad estratégica. El caso de Aragón Javier Gros Zubiaga DESCRIPTORES REGADÍO ESTRATEGIA P.A.C. P.N.R. ARAGÓN Introducción Durante mucho tiempo ha sido bastante con señalar que en España sólo el 15,8 % de la S.A.U. (superficie agraria útil) es de regadío pero en ella se genera el 62 % de la producción agraria, para que la transformación fuera considerada como baluarte principal de los planes de desarrollo y transformación del medio rural. Actualmente la agricultura de regadío se ve contestada por diferentes aspectos conflictivos que cuestionan su prioridad; entre los más comentados podemos citar la política agraria, la sobreproducción de alimentos, el medio ambiente, su poca rentabilidad económica y social y la escasez de agua, que abre la discusión de repercutir los costes de utilización, sin hacer distinción del uso. El cambio de opinión social está afectando a los proyectos públicos; lejos quedan los proyectos de transformación de grandes zonas de regadío: en 1985 se hablaba de dos millones de hectáreas; en el segundo proyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN, 1993) la cifra se había reducido a 600.000 hectáreas y el Plan Nacional de Regadíos (PNR, 1999) recoge 457.853 hectáreas, de las cuales 232.781 hectáreas con la propuesta financiera para ser realizadas hasta el año 2008. Aun con estas disminuciones en las expectativas, el debate no termina, y puesto que la ampliación de regadíos va unida a la construcción de nuevos embalses, han aparecido asociaciones contra pantanos en las que se juntan ecologistas, universitarios, propietarios de las zonas afectadas y ecólogo-políticos. Durante un tiempo el desarrollo de la sociedad se igualaba a desarrollo económico, casi siempre relacionado con indicadores monetarios, como el Producto Interior Bruto (PIB). Los contrarios a los regadíos utilizan modelos exclusivamente económicos e insisten en su poca rentabilidad por la inversión realizada, la elevada cantidad requerida para producir un puesto de trabajo, y han supuesto que su realización afectará negativamente a los recursos naturales. Es una concepción conservadora de la actuación humana y su repercusión sobre la naturaleza, que a menudo pone de manifiesto que los grandes cambios en el medio ambiente del planeta los viene decidiendo ella. El desempleo y los desequilibrios regionales se han considerado también como parte del concepto tradicional del desarrollo. En este modelo el medio ambiente y los recursos naturales no encajan muy bien. De ahí que haya una cierta tendencia a intentar considerarlos fuera del modelo económico general. También se ha hablado de la existencia del ecodesarrollo, que entiende de los aspectos no monetarios del desarrollo, viendo qué actuaciones son buenas o malas desde el punto de vista del medio ambiente y analizando su situación y evolución en un periodo de tiempo determinado. Algunos economistas señalan que el concepto de ecología puede ser incorporado a los modelos incluyendo los recursos humanos. Esta visión tiene la ventaja de que trata los aspectos sociales, y así las políticas de desarrollo que incrementan el número de desempleados serán puestas en duda, pues degradan los recursos humanos de una forma similar a la degradación de los recursos naturales. Los especialistas concluyen en que hay que “ecologizar” la economía. La economía debe reflejar las realidades ecológicas o biológicas y en esta línea deben dirigirse los esfuerzos -30- de modelización en la explicación de las interacciones entre economía, desarrollo y ecología, mejor que manejar datos numéricos, a veces sesgados, para demostrar la baja rentabilidad de las inversiones en las transformaciones de regadíos. Limitaciones por la Política Agraria Común La reforma de la Política Agraria Común (PAC) en 1992 determinó un régimen de apoyo a los productores de cultivos herbáceos para asegurar un mejor equilibrio de mercado. Las medidas han dado resultado y la retirada de tierras, combinada con la reducción del precio de intervención, ha contribuido a controlar la producción, y por otra parte los mejores precios han permitido el empleo de las producciones en otros sectores. Cada año aparece el reglamento anual de aplicación de las medidas de apoyo que en un proceso de adaptación van ajustando la normativa general a las incidencias que se producen históricamente. Este sistema ha definido: superficies base (secano, regadío), superficies máximas (trigo duro), porcentaje de retiradas de tierras a apartar de la producción de antemano, rendimientos regionales medios. Los pagos se realizan mediante la multiplicación de una cantidad básica por tonelada por el rendimiento cerealista medio de cada región, empleándose rendimientos diferentes para el maíz cuando exista una superficie de base diferenciada para este producto. El Reglamento posibilita el subdividir las superficies de bases nacionales en subsuperficies de base con arreglo a criterios objetivos. Esta circunstancia da lugar a que cuando se rebase la superficie de base se puede concentrar en su totalidad o en parte en las subsuperficies de base en las que se haya registrado el rebasamiento. En lo concerniente a la superficie de base regada, su cuantía es igual a la superficie media regada entre 1989 y 1991 con vistas a la cosecha de cultivos herbáceos. Esta normativa, en su definición de superficies bases y subbases, establece penalizaciones para cuando se superen las cantidades establecidas. Toda vez que los presupuestos están ajustados según superficies y la ayuda unitaria correspondiente, toda modificación de las primeras determina salirse del cuadro presupuestario. Fig. 1. El sistema de riego por aspersión que se extiende en los nuevos regadíos. -31- Las sanciones de la Comisión Europea no son sólo una legislación; ahora mismo España negocia reducir una multa de 33.000 millones de pesetas por irregularidades detectadas en el sector de cultivos herbáceos. De esta sanción 27.000 millones se deben al incumplimiento de las obligaciones de barbecho en 1996 y el resto, 6.000 millones, a deficiencias encontradas en las inspecciones realizadas en una Comunidad Autónoma dentro del mismo sector durante 1997 y 1998. España no es el único país cuestionado, las cantidades que se encuentran ahora en discusión ascienden a 83.000 millones de pesetas para todos los Estados miembros. Esta política influencia las posibilidades de ampliación de los regadíos, en la medida en que la ampliación de las superficies bases precisa de la negociación y aprobación, y cuando se consigue es a cambio de cesiones en otras adaptaciones de otros productos u otros países, que generan los largos acuerdos no siempre fáciles, y que difícilmente reflejan todas las aspiraciones recogidas en las propuestas. La superficie básica nacional de secano y la superficie básica de regadío están divididas en 17 (una por Comunidad Autónoma) subsuperficies básicas de secano e igual número de subsuperficies básicas de regadío, en las que aparecen diferenciadas las correspondientes al maíz. El pago de las ayudas al regadío exige que las parcelas hayan recibido antes estas ayudas o que estén inscritas en registro público de la Comunidad Autónoma correspondiente. Dentro de todo este sistema de una política agraria muy reglamentada está la paradoja de una búsqueda a medio y largo plazo de competencia en un libre comercio. Los altos niveles de vida de los países se alcanzan a través de un continuo progreso en agricultura, en tanto que si no se alcanzan mejoras en la productividad se aboca al proteccionismo, que conduce automáticamente a una elevación de los costes al consumidor de los artículos de primera necesidad. Limitaciones por razones medioambientales. El caso Monegros El regadío no debe ser constitutivo de ningún problema medioambiental, en tanto se haga un uso correcto de los factores productivos, que obligadamente deben atenerse a las pautas establecidas en el “Código de buenas prácticas agrarias” establecido por cada Comunidad Autónoma (en Aragón, Decreto 77/1997), según Real Decreto 261/1996 sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Utilizando las técnicas adecuadas se puede controlar la filtración por fertilizantes y fitosanitarios en las aguas subterráneas (de percolación, de desagüe) de forma que no exista ningún efecto negativo sobre el medio. Pero estas prácticas y otras legislaciones, sean comunitarias, nacionales o autonómicas, pueden dar lugar a interpretaciones diferentes entre administraciones. Un claro ejemplo es que los regadíos se hallan detenidos en la zona de Monegros II por la denuncia presentada ante la Dirección del Medio Ambiente de la Unión Europea, que fue registrada como queja ante España al estimar la Comisión que las autoridades españolas podrían O.P. N.o 51. 2000 haber incumplido la Directiva 79/409/CEE de aves y la Directiva 85/337/CEE de hábitats. La Comisión considera que el Reino de España no ha respetado las obligaciones que le incumben al no designar una zona de protección de aves y al no haber tomado medidas adecuadas para evitar el deterioro de dicho hábitat, autorizando la transformación en regadío de la zona. Esta toma de posición, unida a la exclusión de ayuda comunitaria a la transformación, en tanto no se considere resuelta la queja a satisfacción de la Comisión, ha hecho que la transformación lleve un retraso de cinco años y considerable gasto de tiempo y dinero para encontrar alternativas y compensaciones que den cumplida contestación a la queja, abarcando: • Definición y propuesta de declaración de dos Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). • Reducción de superficie regable por motivos medioambientales. • Modificaciones de las infraestructuras para riego, como consecuencia del mantenimiento de los hábitats actuales. • Identificación de otros espacios naturales a proteger. • Plan Operativo de las actuaciones propuestas. • Plan de Seguimiento y Control Ambiental. Esta propuesta (que hace el número tres), enviada por el Gobierno de Aragón a la Comisión en noviembre de 1999, está pendiente de respuesta y, mientras, las mejores tierras de la zona están pendientes del juicio de los servicios técnicos de la Comisión y siguen como regantes expectantes ante una interpretación, como poco, extraordinariamente estricta de la Directiva y confundidos ante el opaco mundo burocrático-legislativo en que se convierte la Comisión. Porque Bruselas impone con su lejanía una distante posición y la revisión del procedimiento tiene plazos semestrales que se utilizan para revisar, ver y solicitar nueva información. Nadie sabe el poder que le concede la legislación a una pequeña oficina técnica. Este es un ejemplo de las incomprensiones que vienen afectando al regadío. Es un caso en el que: • El inventario preliminar a que se refiere la Comisión, no es un inventario oficial y es dudoso que pueda emplearse como instrumento vinculante. • En el contexto global de España la zona no es de esencial importancia para las aves esteparias relacionadas. • Ni el regadío, ni los cultivos que se realizan en él, son una amenaza para dichas aves. Fig. 2. Tramo final actual del Canal de Monegros. Sin embargo ha generado conflictos entre diferentes intereses e ideologías de la sociedad y las razones agrícolas; el desarrollo y la ordenación territorial han quedado subordinados al medio ambiente. Los expertos y jurídicos que enjuician las denuncias hacen caso únicamente de los aspectos que afectan a las citadas directivas de aves o hábitat, trabajando, pues, con un modelo bien alejado del que hemos hablado antes, y al considerar sólo un aspecto del problema caen en una apreciación injusta y poco ponderada. Limitaciones por el comercio mundial La posición mantenida por el Comisario F. Fischler antes de la conferencia de Seattle destacaba como un asunto clave para la Unión Europea el papel multifuncional de la agricultura. El progreso en el comercio no debe dañar la situación de los agricultores tomando en cuenta su actuación sobre el medio ambiente y la vitalidad sostenida de las áreas rurales. Se trataba de defender el “variado jardín europeo frente al monocultivo productivista”; otra cosa es si puede ser conservado en el futuro sin ser competitivo. Estas declaraciones fueron hechas en una conferencia en la que había un objetivo concreto y explícito expuesto por M. Moore, director General de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), en su alocución a los ministros de los países menos desarrollados: “En un mundo cada vez más cercano por el comercio, el capital y las comunicaciones pero donde la distancia entre ricos y pobres es cada vez más amplia, la posibilidad del desarrollo no puede esperar.” La ronda de la O.M.C. buscó un compromiso de liberalización del comercio, que incluiría las reducciones progresivas de la protección de la agricultura a lo largo de un periodo convenido. La desconfianza levantada en los representantes europeos por el grupo de trabajo agrícola al hablar de “la reducción sustancial de todas las subvenciones a la exportación”, y no incluir el término “multifuncionalidad”, se desvaneció al incluir las preocupaciones “no comerciales”, entre las que se incluirían “la necesidad de proteger el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la viabilidad y el desarrollo económico de las zonas rurales”. El aparente fracaso de Seattle, llevó a tomar un interés especial en su continuidad en la conferencia de Davos, donde se tomó nota del ambiente anterior al señalar que “no se puede construir nuestro propio futuro sin ayudar a los otros a construir el suyo”. Las acusaciones a los “globalfobos” y el insistir en que cuando una nación ha superado su pobreza lo ha hecho gracias a producir para los mercados de exportación, reflejan la dificultad de los países presentes para definir el equilibrio correcto entre la mundialización de intercambios y las reivindicaciones del tercer mundo. Sobre el comercio mundial hay analistas económicos que han puesto de manifiesto cómo la ayuda a países en desarrollo ha generado demanda de alimentos (cereal principalmente) que han servido los países desarrollados, de forma que estos últimos han visto aumentar el saldo positivo del balance agrícola mientras que los que reciben la ayuda han visto cómo su balanza empeora y llegan a una dependencia mayor de los países donantes. -32- El hecho de que los grandes exportadores de productos agrícolas (países desarrollados) sean los mayores defensores del libre comercio, pone bien de manifiesto que las limitaciones autoimpuestas a la producción no hacen sino abrir un campo mayor a sus exportaciones; sólo la competencia (calidad y costes) mantendrá el equilibrio en el comercio mundial. Parafraseando lo dicho anteriormente: no se construye el futuro de otros mediante la destrucción del nuestro. Una agricultura más productiva y con mejores estructuras es el mejor equipo para la creciente liberalización del comercio, y no hay forma más rápida de conseguirlo que mediante la transformación en regadío. Expectativas del Plan Nacional de Regadíos (PNR) A pesar de tener prácticamente todas las transferencias realizadas en lo que afecta a los regadíos, la Administración general del Estado mantiene competencias en las zonas declaradas de Interés General para la Nación, y responsabilidad compartida en zonas transferidas a la Comunidad Autónoma pero con la que existe convenio o acuerdos que vinculan la realización conjunta de actividades en el campo de las infraestructuras de regadío. Como se indica en el PNR, el avance de Planificación Hidrológica en el ámbito de cuenca y a nivel nacional, así como la repercusión de la sequía, han vuelto a traer a cuestión la planificación de los regadíos. La situación de los regadíos existentes, puesta de manifiesto en el PNR, es la siguiente: • El 29 % de regadíos superan los 200 años de antigüedad. • El 36 % tienen más de 90 años. • Sólo el 27 % tienen menos de 20 años. Este análisis se completa con los datos aportados por el Plan Hidrológico Nacional, según el cual el 45 % de ellos requieren obras para la mejora de sus infraestructuras y, además, en parte por esta infraestructura o por otras razones, el 40 % del total tiene un abastecimiento de aguas insuficiente. Dada esta situación, que se refleja en el abandono creciente de parcelas en regadíos antiguos donde impera el minifundio, y la demanda urgente de consolidar regadíos con una dosis de riego suficiente para el cultivo de cereal pero no para cultivos competitivos de verano, el objetivo prioritario pasa a ser la mejora, modernización y consolidación del regadío actual, como base del complejo agroalimentario. Los nuevos regadíos quedan condicionados a los compromisos históricos en zonas declaradas de Interés Nacional y de Interés General. De ellos se han evaluado los más prioritarios para ser realizados en un horizonte 2000-2008. El resto de zonas estudiadas o que gocen de algún tipo de declaración administrativa quedarán pendientes de evaluaciones posteriores con criterios rigurosos que tengan en cuenta los aspectos técnicos, sociales, administrativos, económicos del momento y que delimiten las posibilidades y prioridades. En todo caso, estos regadíos serían abordados después del año 2008. La prioridad de mejorar los antiguos, que tiene un importante apoyo en el cuerpo social de los regantes, no debe hacer olvidar que el mayor desafío es la competencia que lleva -33- implícita una estructura competitiva. La mejora debe, pues, ir acompañada de la concentración parcelaria que amplíe la dimensión de las parcelas de cultivo. La concentración en el regadío tiene unos costes elevados que se amplían cuando hay frutales. Los costes finales de la mejora suelen ser mayores que los de las transformaciones en los nuevos regadíos. Las propuestas del Plan abarcan: Actuaciones de mejora y modernización El 30 % de los regadíos está infradotado; además, el 55 % está transformado hace 40 años y un 28 % hace más de cien. La mayoría riegan con gravedad con acequias muy deterioradas y con una necesidad de renovación que repercutirá en la mejora de la eficiencia del uso del agua, ya que las mayores pérdidas de la eficiencia del riego se producen en la conducción del agua hasta la parcela (23 %). En segundo lugar, el cambio de sistema de riego, de gravedad a aspersión o goteo, etc., implica mejorar la eficiencia y por lo tanto redundar en la reducción en los costes de producción del agricultor. La línea de financiación prevista es la siguiente: — 50 % regantes. — 25 % MAPA. — 25 % DGA. Estas ayudas se completarían con convenios con entidades financieras que establezcan los derechos de las Comunidades de Regantes que, habiendo recibido la aprobación de la Administración para un proyecto, pueden beneficiarse de crédito en condiciones especiales (tabla 1). Actuaciones en zonas regables en ejecución Estas actuaciones afectan a zonas con una demanda histórica pendientes de la realización de Decretos aprobados hace años. En algunos casos la situación se complica por la realización de la Concentración Parcelaria, en que se ha tenido en cuenta la declaración de zona regable y se ha realizado TABLA 1 Programa de consolidación y mejora de regadíos. Superficie de actuación por programas Comunidad Autónoma Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Comunidad Valenciana Total Consolidación 442.775 145.985 0 0 11.045 1.204 64.145 163.088 42.870 41.921 0 13.566 57.318 36.242 8.741 1.948 98.472 1.129.320 Superficie (hectáreas) Total Mejora Programa 94.691 138.679 413 9.062 11.500 1.348 119.705 221.916 112.890 85.928 12.911 13.534 82.425 28.767 0 34.126 132.566 1.100.461 537.466 284.664 413 9.062 22.545 2.552 183.850 385.004 155.760 127.849 12.911 27.100 139.743 65.009 8.741 36.074 231.038 2.229.781 Total Horizonte 2008 (50%) 268.733 142.332 207 4.531 11.273 1.276 91.925 192.502 77.880 63.925 6.456 13.550 69.872 32.505 4.371 18.037 115.519 1.114.891 Fuente: MAPA, Plan Nacional de Regadíos - Horizonte 2008, Madrid 1999. O.P. N.o 51. 2000 gadíos potenciales. Criterios objetivos de disponibilidad de agua, relación complementaria con otros sistemas de riego, prioridad como punto de vertebración y consolidación de explotaciones o producciones con futuro deben dar las pautas para realizar la selección. La propuesta de financiación es del 100 % por la Administración, aspecto a considerar, toda vez que parece conveniente que haya también un cierto compromiso financiero por parte del regante que asegure su interés y vinculación con la transformación (tabla 3). Actuaciones en regadíos de iniciativa privada Fig. 3. Regadíos a gravedad en la zona del Flumen, Huesca. la redistribución de la propiedad con unos parámetros que no se ven confirmados por el momento. La financiación prevista es de forma conjunta entre las Administraciones Central y Autonómica (50 % y 50 %), desarrollándose de acuerdo con los convenios correspondientes (tabla 2). Actuaciones en regadíos denominados “sociales” Se incluyen aquí los nuevos regadíos en zonas de iniciativa pública no reglamentados en la actualidad. Se reconoce la característica vertebradora, para ciertos territorios, del regadío en manchas pequeñas (menores que 2.500 hectáreas), no necesariamente continuas, que signifiquen un soporte productivo para ciertas zonas agrícolas a estudiar y escoger entre las muchas zonas de riego que se han ido proponiendo por diferentes entidades públicas con la denominación de re- Esta decisión afecta a la iniciativa privada que pretenda crear nuevas zonas regables. Las condiciones de financiación serán de: — Beneficiarios 60 %. — Administración 40 %. El compromiso Total para todas las actuaciones es el mostrado en la tabla 4. Permanente necesidad estratégica de los regadíos En lo tratado anteriormente se ha recogido los argumentos que se emplean generalmente en su contra, analizando la veracidad en unos casos o la racionalidad en otros de los datos o conceptos empleados. Los diferentes aspectos abordados han puesto de manifiesto cómo los argumentos son contradictorios y las posiciones difieren de la realidad de los hechos, que imponen la supremacía de las agriculturas competitivas. TABLA 2 Regadíos en ejecución. Superficie a transformar Superficie (hectáreas) Comunidad Autónoma Andalucía Aragón Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Navarra La Rioja Total Dominada Regable Regada en 1997 Pendiente 166.223 251.829 73.214 195.886 110.529 67.875 82.479 29.800 977.835 115.576 122.356 55.660 128.857 72.463 38.299 60.761 18.788 612.760 54.847 47.841 1.015 13.994 7.943 17.026 1.861 10.380 154.907 60.729 74.515 54.645 114.863 64.520 21.273 58.900 8.408 457.853 Pendiente (%) 37 30 75 59 31 28 47 Hasta 2008 Pendiente después de 2008 23.803 26.393 11.910 43.555 4.652 16.450 6.894 4.708 138.365 36.926 48.122 42.735 71.308 59.868 4.823 52.006 3.700 319.488 Fuente: MAPA, Plan Nacional de Regadíos - Horizonte 2008, Madrid 1999. TABLA 3 Programa de regadíos sociales Comunidad Autónoma Superficie regable (hectáreas) Andalucía Aragón Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Navarra La Rioja España Fig. 4. Hidrante de parcelas en los últimos regadíos de Monegros, con control de presión y contador de consumo. Fuente: MAPA, Plan Nacional de Regadíos - Horizonte 2008, Madrid 1999. -34- 4.000 20.967 2.250 4.500 2.500 12.500 6.400 6.200 6.950 2.887 5.272 74.426 TABLA 4 Inversiones Totales por programa y Comunidad Autónoma al horizonte 2008 (millones de pesetas) Consolidación y mejora En ejecución Privados y programas de apoyo Sociales Comunidad Autónoma Inversión total Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Comunidad Valenciana Sin regionalizar España Inversión total Inversión total 45.890 43.030 8.580 22.100 15.600 57.200 5.428 16.510 5.200 8.450 2.600 16.900 9.100 8.320 8.450 76.904 55.496 114 3.894 7.256 138 32.688 109.484 41.900 21.400 2.790 3.720 43.896 19.888 2.798 18.006 61.190 501.562 9.750 3.900 5.460 9.100 193.408 108.160 TOTAL Inversión total Inversión MAPA y Comunidad Autónoma Inversión privada Total 34.275 34.275 80.352 77.848 57 5.947 10.128 2.069 41.344 105.742 31.525 29.900 1.395 1.860 21.948 20.444 5.599 16.003 30.595 19.275 502.031 51.022 42.778 57 3.147 5.578 669 23.844 70.042 24.123 16.460 1.395 1.860 21.948 13.094 2.659 11.103 30.595 15.000 335.374 131.374 120.626 114 9.094 15.706 2.738 65.188 175.784 55.648 46.360 2.790 3.720 43.896 33.538 8.258 27.106 61.190 34.275 837.405 Fuente: MAPA, Plan Nacional de Regadíos - Horizonte 2008, Madrid 1999. El mundo pasará de 6.000 millones de habitantes de hoy a 9.000 millones en el año 2050, y parte de ellos concentrados en megaciudades construidas en tierras de cultivo. Esa población necesitará ser alimentada, para lo que hará falta aumentar la producción agrícola, y seguirá la demanda de regadíos, que además servirán para atender otros aspectos; tres de ellos deben ser destacados: La política estructural en la Unión Europea La propuesta de la Comisión en la denominada Agenda 2000 trataba de actualizar el modelo agrícola europeo, que, a diferencia de otros, está pensado para cumplir varias funciones, por ejemplo, fomentar el desarrollo económico y medioambiental así como preservar los paisajes y formas de vida rural. Exteriormente hay factores que empujan la reforma, entre los principales la evolución hacia un entorno más liberal del comercio mundial y los retos de la ampliación hacia el este de la Unión Europea. La integración en la Unión Europea sólo puede ser creíble si se mantiene una suficiente cohesión económica y social entre los Estados miembros. A raíz de la incorporación de Irlanda, Grecia, Portugal y España se volvió indispensable la creación de una política estructural dirigida a reducir las diferencias de desarrollo y de nivel de vida. Además de las intervenciones del FSE (Fondo Social Europeo) se crearon otros fondos, denominados “estructurales”, cada uno con objetivos específicos. Gracias a estas acciones estructurales y a la adopción de programas nacionales dirigidos a cumplir los objetivos de la Unión Europea se ha podido observar una clara convergencia entre las economías de los distintos Estados miembros. Prolongando los elementos de la política estructural existente, la reforma de 1999, encuadrada en la denominada Agenda 2000, busca la mejora de la eficacia por una intensificación de la concentración de las ayudas, pero también por una tendencia a la simplificación y a la descentralización de su gestión. En la intensificación se pasa de siete a tres objetivos prioritarios: -35- • Objetivo nº 1. Cuya finalidad es promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, cuyo PIB medio por habitante es inferior al 75 % de la media de la Unión Europea. En España incluye las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Asturias, Valencia y Cantabria. • Objetivo nº 2. Contribuye a favorecer la reconversión económica y social de las regiones con dificultades estructurales distintas de las cubiertas por el Objetivo nº 1. Incluye los antiguos Objetivos nº 2 y las 5b. En general son regiones que se enfrentan a cambios económicos, las zonas rurales en declive, las zonas en crisis dependientes de la pesca y las áreas urbanas con dificultades. En España incluye a Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco. • Objetivo nº 3. Incluye todas las acciones a favor del desarrollo de los recursos humanos no incluidas en las regiones subvencionables con arreglo al objetivo nº 1. Las regiones de Objetivo 1 han recibido una aportación comunitaria del 75 % de las inversiones aprobadas, mientras que en las del Objetivo 5b ha sido del 50 %. Toda la actuación en mejora de estructuras, en lo que hace referencia al regadío se hace a través del FEOGA, que en la nueva disposición atiende en su sección de Orientación a los programas de las regiones de Objetivo nº 1, y en su sección Garantía a las regiones en el nuevo Objetivo nº 2. En los programas recién terminados en las zonas rurales, que se han desarrollado de 1994 a 1999, se han realizado inversiones importantes en regadíos, que en el caso de Aragón han ascendido a 13.000 millones de pesetas, poniéndose en regadío 18.000 hectáreas. La evaluación intermedia ha puesto de manifiesto la importancia de las obras en regadío para el aumento del PIB de la región y su efecto de arrastre en la economía regional. Por otra parte, los estudios de evaluación de impacto aclaran la compatibilidad con el medio ambiente, por el sistema de riego (aspersión), transformación selectiva de las tierras, mediO.P. N.o 51. 2000 das correctoras, bajo consumo de agua, etc. Las simulaciones realizadas sobre la base de una metodología input-output (en Aragón) muestran contribuciones al Valor Añadido Bruto (VAB) total regional de 110.766 PTA/año/ha y a la Renta de 147.304 PTA/año/ha. El análisis del impacto económico del Programa a través de los multiplicadores del gasto muestra cómo la transformación en regadío ocupa los primeros lugares tanto en lo que respecta a la inversión como al empleo y sobre el Valor Añadido Bruto. La ordenación territorial El tema de la despoblación del territorio es un asunto que dentro del territorio nacional afecta de manera muy diversa a las Comunidades Autónomas. En Aragón el problema tiene características especiales y es uno de los problemas graves que afrontan los gobiernos por su repercusión en el futuro de la región. Es una constante en todos los gobiernos el tomar como objetivo prioritario políticas que impulsen la población y la vertebración territorial. Los datos son realmente preocupantes: Aragón tiene una densidad de población muy baja, 24,8 habitantes/km2, que desciende a 13,2 en Huesca y a 9,3 en Teruel. La media para el territorio español es de 77 habitantes/km2. Además la población está muy dispersa –el 71,65 % de los municipios tienen el 8,5 % de la población– y el territorio muy poco jerarquizado, sólo hay 11 municipios mayores de 10.000 habitantes y 9 entre 5.000 y 10.000. Un análisis de la despoblación por comarcas relacionándola con su superficie de regadío permite apreciar que aquellas con mayor porcentaje de superficie de regadío han aumentado su población o al menos han tenido tasas de despoblación mucho más bajas. Hay una relación directa entre la densidad de población por términos municipales y porcentaje de terreno de cultivo de regadío. Las medidas de política territorial que contemplan acciones que se dirijan al asentamiento de la población y una mejor vertebración del territorio han sido recogidas en Plan de Desarrollo Socioeconómico de Aragón (P.D.S.A.) para el periodo 2000-2006, que pretende estabilizar la demografía regional: • Potenciando la actividad económica. • Promoviendo el equilibrio territorial. • Mejorando la calidad de vida. Dentro del P.D.S.A. se sitúa el Plan de Desarrollo Rural de Aragón. El Programa de Desarrollo Rural 2000-2006, que sintetiza sus objetivos en la multifuncionalidad, busca la competitividad en la agricultura y en la agroindustria dirigidas a la creación de riqueza y productos de calidad, pero también a la protección del medio ambiente y a la gestión del territorio. La partida más importante dentro del objetivo de mejorar la productividad es la correspondiente a la actuación en regadíos, seguida de las dirigidas a modernizar las explotaciones y mejorar sus estructuras. Se prevén actuaciones en: • Zonas regables de Interés General, de acuerdo con lo establecido por el P.N.R. • Áreas en algunas zonas de pequeños regadíos previstos en el P.N.R., una vez declaradas de Interés. • Proyectos de Comunidades de Regantes para la mejora y puesta en riego. • Municipios del Plan Estratégico del Bajo Ebro en Aragón (P.E.B.E.A.). En esta perspectiva se espera poner en riego 47.360 hectáreas de iniciativa pública, fomentar hasta 4.550 hectáreas en la zona del P.E.B.E.A, y actuar en modernización y en regadíos de iniciativa privada en una superficie en torno a 170.000 hectáreas, todo ello del año 2000 al 2006, con una inversión de 38.924 millones de pesetas para los primeros y 27.748 millones para los segundos, con un total de 66.672 millones de pesetas. Además, en los programas complementarios de Modernización de Explotaciones e Instalación de Jóvenes se seleccionarán como prioritarias las inversiones ligadas a las transformaciones de regadío. Todo esto muestra que, como continuación a los programas de 1989 a 1994 y de 1994 a 1999, y a la vista de las evaluaciones sobre su eficacia, el nuevo programa engloba y da importancia destacada a los regadíos como necesidad estratégica en los programas de desarrollo rural de Aragón. Es evidente que su relevancia es distinta de la que tuvieron hace 50 años. La población empleada actualmente en agricultura, las alternativas al desarrollo fuera de lo agrario, la aparición de nuevas políticas de fomento de las iniciativas locales están modificando el concepto de desarrollo en el medio agrario. Por otra parte, una sociedad urbana cada vez más dinámica está mostrando un interés cada vez mayor en el conocimiento de lo rural y los contactos, económicos y culturales, están siendo muy positivos para el mundo rural. Si bien el mundo rural ha dejado de ser sólo agrícola, la agricultura tiene en él una importancia esencial, ya que, excluidas las capitales de provincias, el Aragón profundo tiene desde un 30 % hasta un 53 % de población activa agraria. Es cierto que la industria y los servicios van ensanchando sus posibilidades, pero lo agrario es esencial. La necesidad de una producción más variada y diversificada, la relación con la industria agroalimentaria y la necesidad de ésta de una producción segura y de calidad, y sus propias necesidades de suministro de agua, refuerzan el papel del regadío como soporte de crecimiento económico y de fijación de la población. Una producción agrícola competitiva en la Unión Europea Como ya se ha comentado, las ayudas de la PAC se abonan de acuerdo a los rendimientos de referencia aprobados para los países miembros y las regiones que los componen. Los establecidos para algunos países de la Unión Europea son los mostrados en la tabla 5. Estos valores son los promedios para todo el país, y las diferencias enormes entre los países del norte y los del sur muestran las diferentes condiciones climáticas en las que se realiza la producción agrícola. Ese dato medio refleja los rendimientos medios de todas las superficies. Dadas las características de la producción en los del sur, la superficie total se ha dividido en secano y regadío; por ejemplo, para España (MAPA, Real Decreto 1893/1999) -36- TABLA 5 Rendimientos de referencia aprobados para los países miembros País Rendimiento Referencia (t/ha) Alemania Francia Reino Unido Grecia Italia Portugal España 5,66 6,2 5,83 3,39 3,9 2,9 2,9 Fuente: Reglamento (CE) nº 2316/1999. DO L 280 de 1999. el valor medio de 2,9 t/ha es la media ponderada de la superficie de secano, con un rendimiento de 2,4 t/ha, y de la superficie de regadío, con un rendimiento de 5,3 t/ha. Ya se dijo al principio que en el 15 % de la superficie que está en regadío se obtiene el 63 % de la P.F.A. Dicho de otra manera, lo principal de nuestra producción se consigue sobre las hectáreas de regadío, las hectáreas comparables a las europeas del norte. Tenemos, pues, la necesidad de conservar y aumentar lo que es base y esperanza principal de mantener la importancia de la producción española en el concierto de la Unión Europea. Prevenir la sequía Este artículo (a fecha de 20 de marzo de 2000) recoge una situación en la que está ya previsto que la producción del secano aragonés descienda un 50 % en el Valle Medio del Ebro, y se ha legislado (dentro de la flexibilidad que permite la PAC) que se pueda llegar a aumentar la superficie de barbecho voluntario levantando las siembras ya realizadas. En algunas zonas de regadío se sugiere la siembra de girasol en lugar de maíz o alfalfa como forma de conseguir compatibilizar la superficie regable con el agua disponible en los diferentes sistemas de riego. Aragón no es único en esta situación. La sequía es general en España y aun cuando han aparecido algunas lluvias, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha comunicado que restringirá el agua para los regadíos, a través de las Confederaciones Hidrográficas, dada la preocupante situación de los embalses y la falta de lluvias. Según datos del Instituto Nacional de Meteorología, el mes de febrero ha sido el segundo más seco en 53 años. Se ha dicho que el comienzo del año 2000 se convierte así en el más seco del último medio siglo. Ante la previsible y lógica vuelta a una política impulsora de pantanos, la Coagret (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases) ha retomado su denuncia de la construcción y Ecologistas en Acción ha sentenciado que estos periodos de sequía son cíclicos, que llueve lo mismo que hace cien años y que la única solución es adaptarse. Pero ese juicio no es claro que sea el correcto. Según el National Climatic Data Center de Estados Unidos, durante 16 meses consecutivos, de mayo de 1997 a septiembre de 1998, cada mes ha roto el récord mundial de temperatura media. Esto marca un cambio en un calentamiento más rápido. La tasa de calentamiento desde 1976 es la más alta de los siglos XIX y XX. Para el siglo XXI proyectan una tasa de crecimiento de la temperatura media entre 2 y 6 grados Fahrenheit. Además, -37- un conjunto de científicos de la National Academy of Science’s National Research Council ha declarado definitivamente que existe una fuerte evidencia de un calentamiento global y que es tal que representará un efecto con consecuencias sobre el medio ambiente. Estos científicos han manifestado que evidencias contradictorias de datos de satélites (usados por algunos científicos y activistas políticos para menospreciar los avisos del calentamiento del planeta) son irrelevantes. Este grupo predice que la expansión de los océanos calentados, y la fusión de las tierras en formaciones sobre hielo producirá un efecto combinado para añadir de 30 a 90 centímetros en el nivel del mar, además de un incremento de la frecuencia e intensidad de tormentas y sequías. ¿Cuál será el efecto sobre las tierras ya áridas del sur de Europa? Parece racional esperar que haya una extensión de las zonas desérticas. Evidentemente las superficies de las zonas productivas agrícolas sufrirán una reducción, al abandonarse el cultivo en zonas hoy marginales que quedarán definitivamente fuera de cultivo. Podemos esperar una concentración de la producción en las zonas de regadío y la necesidad de una mayor superficie con riego que sustituya al secano abandonado si se quiere mantener la misma producción de hoy. Esto llevará a la necesidad de más pantanos para atender a los nuevos regadíos y a los antiguos, que tendrán mayores necesidades de agua. Comentario final Se ha comenzado presentando las reservas que hoy existen sobre el regadío, y los aspectos más mencionados cuando se quiere poner en cuestión su realización. Después se ha explicado cómo, por otro lado, el regadío constituye una piedra angular en las normativas legislativas de la PAC sobre estructuras, además de ser un factor fundamental para conseguir la cohesión económica y social que vertebran en el mundo rural a través de los Planes de Desarrollo Rural. Por otra parte, en una concepción del comercio mundial que contemple las oportunidades de los países en desarrollo y el sitio de los desarrollados, la disponibilidad de un aparato productivo competitivo es de especial interés, que además se funde con la importancia en los planteamientos básicos de ordenación del territorio e incluso la posible modificación de las áreas productivas a la vista del lento pero cierto cambio climático. El Gobierno de la nación así lo ha entendido y el Plan Nacional de Regadíos recoge un programa de actuaciones que, si puede ser criticado por ser prudente y restringido, constituye un compromiso cuya realización, en la cuantía y en el tiempo programado, es totalmente necesario para cubrir todas las necesidades estratégicas a las que el regadío da cumplida respuesta y cuya continuación es una condición necesaria para atender problemas permanentes de la sociedad y que van a crecer en importancia en un próximo futuro. ■ Javier Gros Zubiaga Ingeniero Agrónomo O.P. N.o 51. 2000 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO El tratamiento de los cauces Protección y defensa de avenidas. Zonas de riesgo José Alberto Herreras Espino y Gonzalo Marín Pacheco DESCRIPTORES AVENIDAS INUNDACIONES ZONAS DE RIESGO EMBALSES DE LAMINACIÓN SEDIMENTACIÓN FLUVIAL ENCAUZAMIENTOS CAUCES DE EMERGENCIA GESTIÓN DE INUNDACIONES SISTEMAS DE SEGUROS ALARMA DE INUNDACIONES PLANES DE EMERGENCIA Introducción Es bien conocido que desde los tiempos más remotos el hombre ha tendido a asentarse en las riberas de los ríos, de forma que las primeras grandes civilizaciones se han desarrollado en los valles adyacentes a cauces fluviales importantes. Esta realidad histórica es fruto de la fertilidad de las llanuras aluviales y de su fácil acceso, que las hacen susceptibles de ser cultivadas y explotadas eficientemente; además, los propios ríos eran fuente de alimentos y agua, a la vez que servían como un eficaz medio de comunicación. La progresiva ocupación de estos valles y el incremento de los asentamientos –en población y extensión– afectaron a los ecosistemas naturales de los ríos, por una parte, y expusieron a las comunidades a los efectos de avenidas e inundaciones, por otra. Las secuelas sobre los ecosistemas se producen, generalmente, de manera paulatina y se agravan lentamente, por lo que no se perciben mientras no se alcanzan unos niveles muy altos de afección, que no han empezado a preocupar hasta épocas relativamente próximas en el tiempo. Por el contrario, las consecuencias de las avenidas e inundaciones se detectaron en toda su magnitud desde los primeros tiempos y obligaron a los ribereños a imaginar y poner en práctica los medios necesarios para combatirlas. Esta antigüedad en el enfrentamiento y lucha contra tales fenómenos hidrológicos ha desarrollado una serie de procedimientos y métodos que son los que se describen y analizan a lo largo de este artículo, dejando para otra ocasión el aspecto mucho menos implantado todavía de la recuperación del medio ambiente fluvial. Problemática Buena prueba de la temprana preocupación de los habitantes de los valles en relación con las inundaciones es que las primeras obras de protección se remontan a los albores de la historia escrita;1 así, los chinos construyeron diques longitudinales de protección en el río Amarillo hace más de 2.500 años, sien- do digno de resaltar que durante la dinastía Han, hacia el año 69 de nuestra era, estas obras se realizaban y coordinaban de forma centralizada. Por otra parte, los babilonios derivaron los caudales de avenidas del Éufrates hacia las depresiones de Habbania y Abu Dibis, en el desierto, con objeto de proteger a la ciudad imperial de Babilonia de las inundaciones. Los egipcios también realizaron notables obras de protección en las márgenes del Nilo; durante el reinado de Amenhat se construyeron las primeras obras de control de avenidas, consistentes en el encauzamiento del propio Nilo con diques longitudinales y el trasvase de sus avenidas al lago Moeris. En todo caso, los problemas distan mucho de haber sido resueltos, como lo demuestra la necesidad de construir la gigantesca presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze para proteger a los millones de habitantes que pueblan las márgenes de este río hasta su desembocadura en Shanghai, la derivación del río Tigris hacia la depresión del Wadi-Tharthar para proteger a Baghdad o el perenne problema, nunca resuelto, del delta del Mekong. En España las avenidas e inundaciones no tienen las dimensiones colosales de los casos citados pero, a nuestra escala, han proporcionado preocupaciones, daños y catástrofes en gran parte de las regiones del país y, especialmente, en las ciudades ubicadas en los tramos finales de los ríos de las vertientes mediterránea y cantábrica. Así, el análisis histórico realizado a mediados de la década de los ochenta para los últimos quinientos años2 demostró que la frecuencia media observada de inundaciones de carácter catastrófico en la Vega Baja del Segura ha sido de once años, mientras que en Sevilla han tenido lugar cada cinco años, en Málaga y en Valencia cada ocho años y en las cuencas internas de Cataluña cada cuatro años. En todos estos lugares, con el fin de proteger a los habitantes y bienes de las zonas afectadas, se ejecutaron numerosas obras –desde presas y encauzamientos hasta cauces de -40- derivación de avenidas–, pero lo cierto es que ha sido solamente en la última mitad del siglo XX cuando se han realizado acciones realmente efectivas, debido, probablemente, a la ausencia previa de procedimientos constructivos suficientemente potentes y, sobre todo, al hecho de que los medios económicos que es necesario emplear tienen una dimensión tal que solamente pueden ser movilizados por el Estado, al considerar estas obras de interés general. La inmensa mayoría de las actividades realizadas fueron de las que se encuadran en el grupo que después se denominará como estructural –es decir, de infraestructuras– pero también hubo alguna, por supuesto con carácter excepcional, de carácter preventivo, como cuando el 5 febrero de 1684 llegó a Murcia un jinete que había salido el día anterior de Alcaraz, con noticias de intensas nevadas seguidas de lluvia en las cuencas de cabecera, de forma que era esperable una avenida en el río Segura, cosa que efectivamente tuvo lugar durante los días siguientes.3 A pesar de la tendencia ancestral ya mencionada, relativa a situar los asentamientos en las riberas de los ríos, los ribereños iniciales pudieron elegir los emplazamientos más adecuados, que, como es lógico, estaban situados en terrenos relativamente bien protegidos de las avenidas más frecuentes; sin embargo, el continuo crecimiento de la población –lento al principio pero explosivo a partir del advenimiento del desarrollo industrial, a mediados del siglo XIX–, obligó a ocupar de forma indiscriminada las llanuras inundables, sin planificación ni reglamentación, de manera que los daños potenciales debidos a las inundaciones –incluso los asociados a las avenidas de pequeño periodo de retorno– experimentaron un incremento espectacular que impulsó, correlativamente, los esfuerzos destinados a paliar y disminuir sus consecuencias. Metodologías disponibles Desde el punto de vista metodológico, los procedimientos que existen para eliminar, o al menos paliar, los daños que suelen ocasionar las inundaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos según se acometan antes y durante o después de su ocurrencia;4, 5 los del primer grupo tienen el carácter de preventivos, mientras que los del segundo se concretan en actividades encuadradas en el marco de las emergencias y de la lucha directa contra la inundación cuando ya se ha presentado. Cada uno de estos aspectos se analiza a continuación atendiendo a sus posibilidades técnicas generales y, simultáneamente, se indican algunas de las realizaciones representativas conseguidas en nuestro país para cada procedimiento. Procedimientos preventivos Los métodos de prevención, es decir, los que se concretan en acciones a realizar previamente a la ocurrencia de la inundación, se pueden clasificar en dos clases completamente diferentes según que impliquen la construcción de obras, generalmente importantes –métodos estructurales–, o, por el contrario, se trate de actividades en las que la gestión tenga mucha mayor importancia que los costes materiales asociados; estos últimos se suelen denominar métodos no estructurales o de gestión. -41- Métodos estructurales Los procedimientos que se incluyen dentro de este grupo exigen, generalmente, inversiones bastante cuantiosas, incluso en valor actualizado, y suelen ser de mayor efecto inmediato, sin que esto quiera decir que sean necesariamente más eficaces a largo plazo. Las soluciones más frecuentemente utilizadas se pueden incluir en alguna de las tipologías que se indican a continuación6 y que son definidas y descritas, someramente, en los apartados posteriores: — Embalses de laminación. — Corrección y regulación de cauces. — Protección de cauces. — Encauzamientos de emergencia y trasvases. — Obras de drenaje. Algunas de estas infraestructuras sirven para proteger contra todo tipo de posibles daños, mientras que otras son más apropiadas para algunos de ellos solamente. En ocasiones –cuando se contempla el problema global de una región suficientemente extensa– es preciso acudir al empleo, de manera coordinada, de todas las tipologías enumeradas. Ejemplos destacables de esta necesidad de acción conjunta lo constituyen los Planes Generales de Protección contra las Avenidas de las cuencas del Júcar y Segura, que han sido zonas fuertemente castigadas por las inundaciones y que, merced a la culminación de estos Planes, han visto satisfechos los deseos de protección ancestrales de las gentes que pueblan las cuencas de ambos ríos, especialmente en las vegas y tramos finales de sus cauces. Embalses de laminación Este tipo de protección consiste en la construcción de presas capaces de crear volúmenes de embalse suficientes para laminar la avenida afluente, de forma que, aguas abajo de las correspondientes presas, el caudal circulante, y por lo tanto el nivel de agua en el cauce, quede perfectamente controlado; la aseveración anterior no debe entenderse como que no suba dicho nivel sino que no rebase límites aceptables establecidos de antemano. Se trata de guardar en el embalse, temporalmente, el agua de la avenida de manera que se pueda soltar posteriormente, de manera controlada, durante plazos mucho mayores a los de duración de la avenida natural. La ventaja fundamental que presenta este procedimiento se deriva del hecho de poder limitar la propagación de grandes caudales por las zonas a proteger, de manera que el riesgo de que resulten inundadas disminuye enormemente, e incluso se puede llegar a anular si la capacidad del embalse de laminación es suficientemente grande. La contrapartida negativa del método, además de su coste generalmente alto, estriba en la necesidad de inundar terrenos; el procedimiento traspone el riesgo de inundar, repentinamente y sin control, extensiones de terrenos de gran valor en las zonas más pobladas y de mayor actividad económica, por la inundación localizada y segura de los terrenos del embalse; es evidente que si la solución está bien elegida permitirá disminuir los daños potenciales. No debe olvidarse, sin embargo, que la implantación del embalse exigirá, en mayor o menor grado según los casos, expropiar terrenos O.P. N.o 51. 2000 Fig. 1. Presa de El Judío sobre la rambla del mismo nombre. Fig. 2. Presa de Escalona. y movilizar poblaciones; es decir, se producirán afecciones a determinadas zonas y habitantes para beneficiar a otras, y aunque no cabe duda de que debe realizarse aquello que sea mejor para el conjunto de la sociedad, no es menos cierto que los intereses afectados deberán compensarse –no sólo económicamente– de la mejor y más generosa forma posible. En todo caso, conviene considerar que los embalses destinados al control de inundaciones deben estar vacíos la mayor parte del año, a fin de cumplir la misión para la que han sido implantados, de forma que los terrenos ocupados por el embalse pueden utilizarse para actividades en precario, como son, por ejemplo, las agropecuarias estacionales. En las figuras 1 y 2 se reflejan sendas panorámicas de las presas del Judío y Escalona, destinadas, respectivamente, a laminar avenidas en las cuencas de los ríos Segura y Júcar. Otro ejemplo de gran repercusión positiva es la presa del Limonero, en el río Guadalmedina, que situada en las inmediaciones de Málaga protege a la ciudad contra las avenidas, en otros tiempos muy frecuentes, de este río. Corrección y regulación de cauces En el ámbito de este epígrafe se incluyen todas aquellas obras que permiten modificar el cauce actual de un río aumentando su capacidad de transporte, para cada nivel del agua, de manera que los terrenos ribereños estén protegidos frente a caudales superiores a los que los inundarían en la situación actual; además de la resolución de los problemas hidráulicos, más o menos triviales, que comporta la construcción de las obras incluidas en este grupo, las verdaderas dificultades del tema se presentan en el análisis y previsión de los fenómenos relativos al transporte de sedimentos y su influencia sobre la estabilidad del cauce modificado, tanto por cuanto se refiere a la extensión de dicha influencia (local o generalizada) como a su evolución en el tiempo. Los trabajos que se pueden realizar son de índole muy diversa, pero a efectos de clasificación se pueden encuadrar en los tres grupos siguientes: — Disminución de la rugosidad. — Dragado del cauce. — Cortas en el río. El primero –disminución de la rugosidad– consiste en la eliminación en el cauce de malezas, plantas acuáticas, árboles y obstáculos de cualquier tipo con el fin de disminuir la rugosidad, al objeto de incrementar la velocidad y aprovechar mejor el cauce existente, que de esta forma podrá transportar mayores caudales con el mismo calado o disminuirá respecto al calado actual cuando circulen los mismos caudales. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que al aumentar la velocidad del agua se erosionen las márgenes y se destruya el equilibrio dinámico del cauce, incrementando el volumen de sedimentos y forzando la elevación de un tramo del lecho del cauce para que aumente la pendiente longitudinal hasta alcanzar la que es capaz de transportar la nueva cantidad de sedimentos. El dragado del cauce pretende ampliar la sección transversal ya sea incrementando el calado o la anchura del río. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que un dragado local influye tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo del tramo dragado, por cuanto la disminución de la cantidad de sedimentos que circulaba por el tramo de aguas abajo incrementa el poder erosivo del agua y genera un cambio del régimen hidráulico que implica un descenso general del lecho del río, en ambos extremos del tramo dragado, y un aumento significativo de la pendiente longitudinal. Las cortas –como su propio nombre indica– enlazan mediante un nuevo cauce artificial de menor longitud dos puntos del río, en zonas generalmente meandriformes. Al disminuir la longitud del cauce aumenta la pendiente de la línea de agua, por lo que se incrementa la velocidad del agua y disminuye consecuentemente su calado, que es el objetivo perseguido; debe tenerse en cuenta, no obstante, que este aumento de velocidad implica una erosión en el tramo de aguas arriba que producirá a su vez un aumento de los sedimentos y, en consecuencia, su transporte hacia el tramo de aguas abajo de la corta hasta que se estabilice la pendiente longitudinal del río, que, finalmente, será paralela a la inicial y producirá un descenso del lecho del río aguas arriba de la corta. Cuando las cortas se suceden –por ejemplo en una zona de meandros que se regulariza–, el problema se complica por las sucesivas acciones superpuestas de cada una de ellas, pero el efecto final es un descenso global del lecho del río. Las cortas han sido un elemento bastante utilizado para incrementar la capacidad de desagüe en los tramos finales de los ríos; por ejemplo, en el ya mencionado del río Segura. -42- Debe tenerse en cuenta que la ejecución de una corta modifica –a veces profundamente– la organización territorial de los terrenos ribereños, produciéndose efectos –positivos y negativos– que es preciso analizar en detalle para evaluar las ventajas e inconvenientes de tal solución. El hecho de que se anulen tramos completos del río actual implica también una serie de afecciones a un número importante de servicios, que deben reponerse, y generan la posible recuperación de extensos terrenos en zonas periurbanas que pueden ser recuperados para actividades sociales, pero para los que también existirán importantes apetencias de recalificaciones urbanísticas. Un caso bien conocido es el de la corta de La Cartuja en Sevilla, que permitió recuperar 500 ha para uso urbano y utilizarlas en su día para implantar las instalaciones de la Exposición Universal de 1992. Protección de cauces El objetivo fundamental de las obras de protección que se realizan en los cauces es impedir la erosión de sus márgenes originada por la excesiva velocidad del agua, que tiende a arrastrar el material ribereño; es evidente que si este proceso se produce en situaciones de régimen hidráulico normal, mayor será el peligro de erosión durante las avenidas e inundaciones. Se incluyen en este grupo únicamente obras localizadas, como son, por ejemplo, la protección de curvas, obras de cruce o zonas de materiales débiles, cuyo colapso acarrearía la inundación de los tramos adyacentes, porque cuando es preciso proteger todo un tramo del río se recurre a la corrección de su régimen mediante los procedimientos ya analizados y/o los encauzamientos totales. Dado que, como se ha dicho, este método se aplica en puntos localizados, es especialmente interesante para proteger algunas poblaciones y, singularmente, las vías de comunicación. Conviene tener en cuenta que en un cauce natural siempre se producirán erosiones en determinados puntos; sin embargo, esto no significa que sea preciso proceder a su protección, a menos que el fenómeno de degradación consiguiente sea muy rápido, pueda producir cambios en el régimen hidráulico del río o el problema afecte a puntos singulares (puentes, obras de toma, etc.) que no admitan erosión alguna. En definitiva, puede establecerse que estas obras de protección tienen por objeto evitar la erosión de zonas localizadas mediante obras singulares y partiendo del supuesto de que no es posible, al menos económicamente, eliminar el problema disminuyendo la velocidad del agua. Los métodos constructivos que se utilizan no son, en general, de gran sofisticación técnica y se basan en el empleo masivo de materiales que se puedan encontrar in situ; solamente cuando el punto a proteger es una obra costosa, o de gran importancia desde el punto de vista del servicio público (puentes, derivaciones, etc.), se emplean los materiales y técnicas constructivas más desarrollados y no es raro, en estos casos, acudir al empleo de pantallas de tablestacas metálicas, pantallas continuas construidas mediante empleo de lodos tixotrópicos, pantallas de pilotes secantes, tierra armada, plásticos especiales o geocompuestos, etc. En el caso más común, -43- es decir, cuando se trata de proteger una curva donde la velocidad del agua, para caudales medios, supera a la crítica de arrastre del material de la margen, los métodos de protección normalmente utilizados consisten en máscaras superficiales y en espigones. El carácter de obras puntuales que tienen este tipo de actividades las convierte, generalmente, en poco agresivas hacia el ambiente y de pequeña influencia sobre los ecosistemas del río. Encauzamientos Se entiende por encauzamiento el conjunto de obras que se precisan para fijar, en límites predeterminados, el cauce de un río con objeto de que la sección transversal y la pendiente longitudinal resultantes permitan el paso de un caudal máximo, que se denomina caudal de proyecto. Se trata de conseguir una sección transversal de dimensiones relativamente reducidas en la que, sin embargo, la disminución de la rugosidad por una parte –utilizando materiales, como el hormigón, que producen menos rozamiento que los naturales– y el incremento de la pendiente longitudinal por otra incrementan la capacidad del río para transportar agua. Aunque este es el fundamento teórico de todas las soluciones de encauzamiento existen diferencias importantes entre las canalizaciones, por una parte, y los diques longitudinales, por otra. Se entiende por canalización de un tramo de río la ejecución de una serie de obras –generalmente muros longitudinales– que delimitan la sección transversal del cauce en espacios relativamente reducidos; pueden ir acompañadas, o no, por otras de protección localizada –máscaras, refuerzos, espigones, etc.– que garanticen la estabilidad del cauce y consigan, frecuentemente mediante la profundización del lecho, una mayor capacidad de transporte durante las avenidas. Este tipo de obras se suele hacer para encauzar los ríos a su paso por las poblaciones, especialmente cuando éstas han crecido tanto a lo largo y ancho de sus márgenes que no es posible ampliar la sección natural de los cauces debido al enorme valor que han adquirido los terrenos. En la figura 3 (página siguiente) se puede visualizar la canalización del río Nervión en Llodio, que se proyectó para un caudal de 500 m3/s, correspondiente a 100 años de periodo de retorno. Al analizar el efecto de este tipo de obras sobre el equilibrio y la evolución del cauce debe tenerse en cuenta que el estrechamiento del cauce natural aumenta la capacidad de transporte de sedimentos, porque se aumenta la velocidad, y, en consecuencia, el efecto inicial será una erosión ligera en el tramo canalizado, que está protegido, y más fuerte aguas abajo, contra una sedimentación aguas arriba; posteriormente, cuando se estabilice el cauce, la pendiente longitudinal del río será la misma aguas arriba y más suave que la anterior en el tramo en cuestión pero, en ambos casos, el lecho estará más bajo que el inicial; el efecto aguas abajo se difuminará en una distancia mucho menor. La intercalación de un tramo absolutamente artificial en el discurrir del río no cabe duda de que afecta a los ecosistemas naturales, por lo que cuando sea necesario utilizar una solución de este tipo deberán analizarse las repercusiones globaO.P. N.o 51. 2000 Fig. 3. Canalización del río Nervión en Llodio. les y tratar de encontrar procedimientos que disminuyan los efectos y, en su caso, compensar los negativos mediante acciones complementarias en otros tramos del río. El hecho de que los tramos canalizados atraviesen las ciudades aconseja prever los procedimientos mediante los cuales, en circunstancias hidrológicas normales, el cauce esté siempre ocupado por el agua, ya que produce un efecto de lámina de agua de gran valor paisajístico –e incluso recreativo– en una ciudad. En épocas de avenidas es preciso controlar el caudal de desagüe ya sea mediante compuertas –como es el caso del Manzanares en Madrid– o mediante azudes de goma deshinchables, como se dispone en el río Segura, en Murcia. En ocasiones, como en el caso del río Besòs, se ha logrado integrar el cauce en el entorno circundante, configurando, además del cauce para desaguar las avenidas, unas zonas de uso lúdico que constituyen un verdadero parque fluvial. Los diques longitudinales son una variedad de encauzamiento constituido por diques –generalmente de altura relativamente reducida–, suficientemente alejados del cauce principal, que permiten aumentar el nivel de las aguas por encima del que alcanzarían en condiciones naturales, de forma que se incrementa el calado de la sección y, en definitiva, la capacidad de desagüe; se restringe así, simultáneamente, la inundación a la zona comprendida entre los diques sin que la crecida afecte a las propiedades limítrofes. En nuestro país acompañan muchas veces a las canalizaciones de fábrica y las complementan cuando los caudales de avenida superan el máximo que aquéllas pueden transportar. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esta solución agrava de manera sustancial los problemas del drenaje normal de la cuenca adyacente –impe- dido por los diques– hacia su colector natural, que es el río, por lo que exige la construcción de un sistema que lo resuelva, que puede estar basado en estaciones de bombeo, canales de desvío, embalses temporales y diques en los tributarios. Un aspecto muy importante –que debe tenerse muy en cuenta con este tipo de solución– es que en el caso de que fallen los diques, o se produzca una inundación superior a la prevista, se pueden generar enormes peligros a las personas y daños a las propiedades colindantes debido, respectivamente, al ambiente de seguridad absoluta que se crea instintivamente entre las poblaciones ribereñas protegidas y a la construcción adyacente de instalaciones muy costosas. El problema de la determinación del caudal máximo que se pretende desaguar –el llamado caudal de proyecto–, y en definitiva del grado de protección que se consiga, es fundamental cuando se utiliza este tipo de solución, debido a la enorme repercusión que tiene sobre el coste total un pequeño aumento de la altura de los diques, puesto que afecta, normalmente, a muy grandes longitudes y puede suponer un porcentaje muy elevado del coste de construcción de las obras. La repercusión sobre los costes de las obras de la magnitud del caudal de proyecto fue un tema que se analizó detenidamente durante la redacción del proyecto de encauzamiento del río Segura entre la Contraparada y Guardamar. Se contemplaron diversos escenarios, definidos por avenidas con diferentes periodos de retorno y varias hipótesis relativas al elenco de estructuras de laminación previstas en el Plan General de Defensas; después de un detenido análisis de la problemática así concretada se decidió proyectar un encauzamiento con una capacidad de 400 m3/s, asociado a un periodo de retorno de 50 años, por cuanto caudales superiores significaban costes absolutamente imposibles de asumir, debido a su repercusión sobre la cirugía urbanística que implicaban. En todo caso, la complejidad del sistema de defensas del río Segura permite una serie de maniobras y proporciona un preconocimiento de datos básicos que disminuyen de manera drástica los daños potenciales para caudales superiores a los citados 400 m3/s. La figura 4 refleja una panorámica aérea del encauzamiento del río Segura en la Vega Baja. La proximidad inmediata de los diques longitudinales a las propiedades que pretenden proteger –y el hecho de que muchas veces en las que se elige esta solución el nivel del agua en avenidas es superior al de la plana aluvial– implica, en caso de fallo, unos daños enormes e incluso un grave peligro para las vidas humanas; esta consideración aconseja que este tipo de obra se proyecte siempre con amplios coeficientes de seguridad. La solución de diques longitudinales puede utilizarse con éxito, sin embargo, en zonas aún no muy pobladas si se construyen de forma que no afecten a la evolución del régimen y curso del río, situándolos sobre lo que se suele denominar “cinturón de meandros” y que, en realidad, son las curvas exteriores paralelas a las envolventes de aquéllos. Este emplazamiento de los diques, además de no afectar al régimen hidráulico del río, tiene la ventaja adicional de que tales diques pueden ser de mucha menor altura por cuanto la sección transversal comprendida entre ellos es mucho mayor; por -44- Fig. 4. Encauzamiento del río Segura a su paso por la Vega Baja. otra parte, los terrenos internos se pueden utilizar para actividades secundarias –cultivos estacionales, pastoreo, ocio, etc.– fuera de la temporada sujeta a inundaciones cuando, como ocurre muchas veces, son estacionales; preservan, además, una gran zona del acoso de las construcciones urbanísticas. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que los sedimentos que durante las inundaciones se depositaban en toda la plana aluvial, fertilizándola en muchos casos, quedarán ahora localizados en el área mucho menos extensa protegida por los diques. Cauces de emergencia y trasvases En muchas ciudades que precisan protección contra las inundaciones es muy frecuente que la situación urbanística sea tal que ya no es posible, desde un punto de vista económico, conseguir, con ningún tipo de encauzamiento u obras de regulación, el paso de la crecida por el cauce antiguo; por ello es preciso habilitar uno nuevo que contornee la ciudad y transporte parte o todos los caudales. Lo normal en estos casos es que la solución más económica y adecuada para mejorar la calidad de vida en la ciudad sea dejar el cauce existente para que circulen los caudales normales y hacer circular las crecidas por uno nuevo en el que se permitan, en precario pero fuera de la temporada de avenidas, actividades agrícolas estacionales y/o deportivas. Ocurre a veces –como es el caso de Valencia– que el cauce antiguo se anula completamente para el transporte de agua y se utiliza para emplazar en él nuevos equipamientos sociales –jardines, centros de convención, auditorios, etc.– que tan necesarios son hoy en día y tan difíciles de emplazar por falta de espacio en lugares céntricos. -45- Cuando la solución es contornear la ciudad no debe olvidarse que los caudales derivados vuelven, aguas abajo, al río existente, por lo que debe asegurarse mediante los modelos necesarios –físicos o matemáticos– que el remanso que se produce hacia aguas arriba desde el punto de confluencia no afectará a los tramos que se pretende proteger. Si no existe un antiguo ramal del río, o una depresión, y es preciso construir un nuevo cauce, suele ser más económico y aconsejable, cuando es factible, utilizar soluciones de sección transversal de gran anchura y sin excavación –es decir, a base de diques longitudinales–, que excavar para obtener el necesario cauce. En todo caso, la solución exige la construcción de una estructura de control que limite, o anule, el caudal máximo que ha de circular por el cauce antiguo y permita derivar al nuevo cauce los caudales previstos. Esta solución se utiliza también con cierta frecuencia en las zonas finales de los ríos, en cuyas márgenes se suelen acumular industrias, poblaciones e incluso zonas portuarias; en estos casos, la solución casi siempre consiste en construir un nuevo cauce para el caudal máximo previsto y abandonar prácticamente el antiguo. Esta solución debe planificarse teniendo muy en cuenta la ordenación del territorio, porque las nuevas zonas ribereñas tienen atractivos importantes, y pueden suponer grandes ventajas de descongestión de la ciudad siempre que se ordenen adecuadamente, como será en Barcelona el caso del desvío del río Llobregat en su tramo final. Cuando se sustituye completamente el cauce es frecuente que se incremente la longitud respecto a la del río actual, por lo que, puesto que la cota del punto de confluencia con el mar debe ser la misma, se produce una disminución de la pendiente longitudinal que implica una menor capacidad de transporte de sedimentos; es preciso entonces tomar las medidas oportunas, en relación con la sección transversal, para evitar la elevación del perfil longitudinal del río aguas arriba del punto en el que se ha realizado la desviación. Los trasvases pueden considerarse como cauces de emergencia y, en general, tienen la misma problemática que éstos con la única diferencia de que su punto de destino es otro río cuyas características hidráulicas será preciso analizar también; no es una solución frecuente a menos que se trate de zonas muy planas con ríos muy próximos, donde los canales de trasvase puedan servir en ambas direcciones, de forma que sea posible derivar aguas de uno a otro, según convenga en cada caso, en función de la cuenca en la que se ha generado la inundación. El empleo de esta alternativa exige que los ríos, además de discurrir a distancias relativamente próximas, tengan regímenes hidrológicos tales que no faciliten la presentación de avenidas simultáneas o, al menos, que sus hidrogramas estén desplazados en el tiempo y permitan manipular los caudales y enviarlos al cauce más adecuado en cada momento. La gran diversidad de climas y condicionantes geomorfológicos de España ha impulsado la construcción de todo tipo de soluciones y, por supuesto, también se dispone en nuestro país de ejemplos de trasvases, a pesar de que, como se ha dicho, no son obras muy frecuentes para estos menesteres de lucha contra las inundaciones. Entre las más significativas se encuentra la llamada del Paretón, que es una obra destinada O.P. N.o 51. 2000 a derivar las avenidas del río Guadalentín –afluente del río Segura por su margen derecha– hacia la rambla de Mazarrón, que desemboca directamente en el mar Mediterráneo. También es digno de mención el nuevo cauce del río Daró, en Girona, que se ejecutó para proteger la zona de su desembocadura frente a las avenidas de ese río y del Ter. Obras de drenaje Es en las planas aluviales, situadas en las márgenes de los tramos finales de los ríos, donde suelen existir las zonas regables más ricas y se emplazan las industrias y núcleos de población más numerosos; en estas zonas las pendientes transversales de los valles son mínimas, de forma que los terrenos adyacentes a los cauces se pueden inundar, con independencia de los caudales fluyentes en la red hidrográfica, debido a la falta de drenaje natural, que se agrava en las zonas urbanas por la impermeabilidad de los suelos. La acción conjunta de estos dos factores produce, con lluvias suficientemente continuas, que ni siquiera hace falta que sean muy intensas, el anegamiento del terreno y mayores o menores daños en función de la duración de la sumersión. Es evidente que el desbordamiento de los ríos en terrenos de estas características puede provocar también inundaciones, aunque no llueva directamente sobre ellos, y no cabe duda de que ambos fenómenos pueden presentarse a la vez, agravando el problema y prolongando la inundación. Independientemente del problema de defender la zona contra las inundaciones procedentes de los ríos –que deberá resolverse por alguno de los métodos ya analizados–, la problemática de su drenaje comporta dos nuevos aspectos que es necesario analizar: 1, el desarrollo de una red de drenaje para evacuar, lo más rápidamente posible, las aguas que lleguen, ya sean pluviales o desde los ríos; y 2, el desagüe, a la red hidrográfica natural, de los caudales recogidos por la de drenaje. Cuando, como es el caso general, la zona en la que se desarrolla la red de drenaje está protegida contra las inundaciones procedentes de los ríos, el problema del desagüe se complica por cuanto es necesario prever soluciones para desaguar los caudales recogidos por esta red cuando el nivel del río es muy superior al normal; los tres procedimientos usualmente utilizados son: embalses de retención, canales de desvío y estaciones de bombeo. Todos ellos suponen inversiones importantes y considerables gastos de explotación cuando es preciso también elevar las aguas, pero es un aspecto que no se debe olvidar en la lucha contra las inundaciones, porque los efectos que producen sobre el normal desarrollo de las actividades en las ciudades y en sus servicios son graves y, además, tienen una gran repercusión en la valoración que sus habitantes se forman sobre la capacidad de sus regidores. Actividades de gestión Las denominadas actividades de gestión no eliminan, prácticamente en ningún caso, los efectos y daños de las inundaciones, pero pueden reducirlos sustancialmente, sobre todo cuando se trata de fenómenos de frecuencia ordinaria o media; no obstante, su utilización coordinada con las actividades estruc- turales ya descritas permite incrementar la eficacia de aquéllas, e incluso disminuir substancialmente las dimensiones que de otra forma deberían alcanzar las obras correspondientes. La gran ventaja de las actividades de gestión es la ausencia de grandes inversiones iniciales, que, además, frecuentemente se pueden escalonar; por contra, su gran inconveniente es que exigen disponer de una organización especializada en estos temas. En todo caso es indudable que la mayor aplicación de este grupo de medidas se produce cuando existe un organismo principal que coordina todas las actividades hidráulicas posibles en la cuenca hidrográfica, o al menos la mayor parte de ellas, ya que entonces es más fácil planificar actuaciones adecuadas, efectuarlas en el momento oportuno e integrarlas en la gestión hidroeconómica global. Las actividades de este tipo más frecuentemente utilizadas son las siguientes: — Conservación de suelos y reforestación. — Zonificación y regulaciones legales. — Implantación de un sistema de seguros. — Instalación de sistemas de alarma y previsión. Conservación de suelos y reforestación La mayor parte de los sedimentos que transporta un río, especialmente en avenidas, proceden de la erosión de las cuencas de cabecera; considerando que en muchos casos son precisamente estos sedimentos los que influyen, de forma decisiva, sobre los niveles que se producen en los cauces durante las inundaciones –además de aumentar en forma muy notable los daños que originan–, se comprende el interés que tiene el control de la erosión o lo que, en puro anglicismo, se denomina conservación de suelos. Los motivos apuntados justificarían por sí solos el análisis del problema de la erosión de las zonas superiores de una cuenca a fin de controlar los daños que producen las inundaciones. Sucede, además, que cuando el terreno está desnudo de vegetación es mucho más fácilmente erosionable y no tiene la menor capacidad de retención frente a lluvias algo intensas; en consecuencia, el tiempo que tarda el agua de escorrentía en llegar a los cauces naturales es mucho menor que si los suelos están cubiertos de bosques o pastos y se incrementan las probabilidades de que, para la misma cantidad de lluvia total, se genere una avenida. Si la cuenca está cubierta de bosques, o existe una buena capa de vegetación, se producirá mayor intercepción de la lluvia así como mayor infiltración de agua en el suelo, de manera que el caudal base de los ríos será mucho más estable, regular y será menos probable y frecuente la formación de avenidas repentinas. No obstante, debe tenerse en cuenta que si bien es cierto que una política adecuada de conservación de suelos y una ordenación en la reforestación y explotación de los bosques puede conseguir sustanciales incrementos en la regulación hidrológica de la cuenca, e incluso en el control de avenidas pequeñas y medianas, es muy probable que tenga efectos pequeños, casi prácticamente nulos, sobre las crecidas extraordinarias, porque éstas se producen, normalmente, después de una larga temporada de lluvias intensas cuando el terreno ha quedado completamente saturado de agua. -46- En cualquier caso los beneficios que se producen con la reducción de las puntas de caudal de las crecidas más frecuentes, así como con la disminución de la erosión –incrementando, en consecuencia, la vida útil de las grandes obras hidráulicas y especialmente de los embalses–, son tan grandes que siempre es obligada, cuando se plantea la solución integral del problema de las inundaciones de una cuenca hidrográfica, la consideración de acciones dirigidas a la conservación del suelo. Las labores que implica el control de la erosión pueden variar desde la repoblación forestal hasta la construcción de pequeños azudes de retención. Es un problema interdisciplinar cuya correcta solución exige del concurso de un gran número de especialistas, pero que suele precisar pequeñas inversiones en relación con los beneficios indirectos que produce, especialmente a las zonas de menor cota de la cuenca. En España, donde –en mayor o menor grado según las circunstancias y posibilidades de inversión– se utilizan, como ya se ha dicho, todos los medios conocidos de lucha contra las inundaciones, se están llevando a cabo en todas las cuencas hidrográficas intercomunitarias sendos Planes Integrales de Restauración Hidrológica Ambiental; entre las numerosas actuaciones que contemplan están las destinadas a reforestar las cuencas, revegetar las márgenes y riberas y acondicionar los cauces en tramos puntuales. Zonificación y regulaciones legales Las medidas de zonificación y de ordenación legal están indicadas, principalmente, en aquellas cuencas aún no muy desarrolladas en las que se puede ordenar de manera racional el uso del territorio, de forma que las áreas más expuestas a las inundaciones se destinen a actividades en las que los daños potenciales no sean muy importantes. Esta ordenación se puede hacer de forma directa y definitiva, mediante la prohibición de implantar determinados usos, o en forma indirecta obligando, para permitir el emplazamiento de las instalaciones correspondientes, a disponer determinadas protecciones e imponiendo unos coeficientes de seguridad y determinadas peculiaridades en la construcción de edificios que, en cualquier caso, minimicen los peligros y daños potenciales. Este tipo de ordenación es relativamente fácil de imponer en los tramos de los ríos donde aún no se ha producido un desarrollo acelerado, a menudo irracional, y se puede planificar el uso del suelo; desgraciadamente, en muchas de las zonas afectadas por las inundaciones, especialmente en las proximidades de las grandes ciudades, las construcciones ya han invadido los cauces de avenidas, cuando menos, y es preciso acudir a las soluciones estructurales previamente descritas que, no cabe duda, son mucho más costosas. La regulación generalmente aceptada, en aquellos países donde se ha realizado, consiste en diferenciar tres zonas progresivamente menos sujetas a limitaciones de uso que se conocen, respectivamente, como de prohibición, restricción y precaución. La primera –zona de prohibición– corresponde al cauce de avenidas ordinarias y dentro de sus límites se veta la construcción de cualquier edificio u obra. La zona de restricción, adyacente a la anterior, suele quedar inundada -47- durante las avenidas extraordinarias, pero en ella el agua discurre muy lentamente, a veces incluso en sentido contrario al normal, y contribuye poco al desagüe eficaz de la inundación. Si bien no se impide la construcción de edificios, ni otras obras, dentro de sus límites, sí se reglamentan las condiciones que deben observarse en su proyecto y construcción así como las especificaciones de los materiales empleados; a menudo se fijan las cotas mínimas por encima de las cuales deben situarse las viviendas permanentes y los emplazamientos de maquinaria costosa, almacenes de productos caros y peligrosos, etc. La zona de precaución es la más alejada del cauce y corresponde a aquellos lugares que podrían ser alcanzados por una inundación de una frecuencia extremadamente pequeña y poco probable, pero no imposible; no se impide la construcción de ningún tipo de obras ni se imponen condicionamientos en los proyectos, pero se informa a los propietarios que quieren desarrollar alguna actividad en su interior sobre la cota hasta la que puede llegar el nivel de las aguas. La base legal que existe en España se basa en las disposiciones de la Ley de Aguas de 1985 y de los Reglamentos que la desarrollan, ya que no han sido modificados de forma substancial a este respecto por la Reforma recientemente aprobada. En definitiva, se delimitan diversas zonas en las márgenes de los ríos de acuerdo con las siguientes prescripciones: a. Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias (Art. 4). Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente (Art. 4 del Reglamento). Esta zona –con independencia de la dificultad de su determinación, acometida con carácter general por el denominado Proyecto Linde– es evidentemente una zona de prohibición. b. Se entiende por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. La Ley de Aguas (Art. 6) establece que las márgenes de los cauces estarán sujetas a una zona de servidumbre de cinco metros y a una zona de policía de cien metros, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen, lo que sin duda la convierte en zona de restricción, ya que, además, el artículo 78.1 del Reglamento regula que para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces se exige la autorización previa del Organismo de cuenca, a menos que éste hubiera informado, con carácter general, los correspondientes Planes de Ordenación Urbana. c. La zona de precaución podría identificarse con la que se limite, en cada caso, a partir de la aplicación del artículo 11.2 de la citada Ley de Aguas y de su Reforma, en las que se dispone: “El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación”. La citada Reforma de la O.P. N.o 51. 2000 Ley de Aguas ha añadido un nuevo párrafo a este Artículo 11 que dice: “… los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”. Es conveniente recordar que las zonas inundables se definen (Art. 14.3 del Reglamento) como las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años, a menos que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca, fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente. Debe tenerse en cuenta, también, al objeto de definir estas diferentes zonas, que la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (BOE del 14 de febrero de 1995) establece la necesidad de clasificar las zonas inundables según los siguientes criterios: a. De inundación frecuente: son las que resultan afectadas por las avenidas de cincuenta años de recurrencia. b. De inundación ocasional: cuando resultan afectadas por avenidas entre cincuenta y cien años de periodo de retorno. c. De inundación excepcional: aquellas que son inundadas por avenidas entre cien y quinientos años de periodo de retorno. Del cruce de ambas clasificaciones puede deducirse que las zonas de prohibición y restricción que se deducen de las definiciones de la Ley de Aguas son valores mínimos que pueden ser ampliados a juicio del Organismo de cuenca, en cada caso, aplicando los criterios de frecuencia en las inundaciones que se deducen de la aplicación de la mencionada Directriz Básica de Planificación. Implantación de un sistema de seguros Este método es una modalidad de las regulaciones legales que se pueden utilizar cuando se ordena la zonificación de una cuenca; consiste en la obligación de asegurar contra las inundaciones los edificios y actividades que se desarrollan en las áreas sujetas a las inundaciones. Como es natural, las primas han de ser función de la zona en que está emplazada la instalación y de la medida en que se cumplen los requisitos oficiales respecto a cotas y tipologías estructurales y características de los materiales. El sistema está basado en la obligación de disponer de una cobertura económica por realizar determinada actividad en un lugar sujeto a un peligro cuantificado de antemano, con cierta aproximación, que será mayor o menor según se cumplan los requisitos legales establecidos al efecto. Lo más importante es lograr imponer, por vía directa o indirecta, la obligación de establecer seguros a este respecto porque, de esta forma, en caso de inundación las indemnizaciones y auxilios públicos serán de relativa poca importancia y, lo que es más importante, el coste de desafiar a la inundación lo pagará en su mayor parte quien se beneficia de un emplazamiento ventajoso en un lugar comprometido por las inundaciones. Por supuesto existen situaciones en que no hay otra alternativa de localización y el Estado podrá, en tales casos, conceder las ayudas pertinentes e incluso suscribir las pólizas él mismo. En definitiva se trata de que en los estudios económicos para decidir la localización más adecuada para cierta actividad se valoren y asuman los costes ciertos que suponen los riesgos de una inundación y no se externalicen al resto de la comunidad por la vía de las indemnizaciones. Instalación de sistemas de alarma y previsión En todas aquellas cuencas hidrográficas en las que la configuración geomorfológica y las características climáticas e hidrológicas son tales que es frecuente la ocurrencia de inundaciones, es obligado disponer de un sistema de alarma que permita avisar, con la mayor antelación posible, la presentación de la inundación, para poder tomar las medidas oportunas. Estos sistemas precisan, en primer lugar, de una red de toma de datos básicos, a partir de los cuales se puedan inferir los caudales y niveles en cada punto conflictivo de la cuenca; esta red puede variar, según sea su sofisticación técnica, desde la detección de los simples niveles de agua que se van produciendo en diferentes puntos de las cuencas de cabecera hasta una verdadera previsión del tiempo –basada en estaciones de radar y/o sensores adecuados instalados en satélites artificiales–, pasando por una red de pluviógrafos convenientemente situados. En España está disponible el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.) en todas las cuencas de la vertiente mediterránea, además de en las del Guadalquivir y Tajo; en las restantes el sistema está en diferentes fases de redacción de su proyecto o construcción. El S.A.I.H. permite conocer en tiempo real el estado de una serie de variables hidrológicas e hidráulicas que aportan información sobre el estado de la cuenca, tanto en situación normal como durante las avenidas. El S.A.I.H, que comenzó su implantación en 1983, consta no solamente de los equipos que permiten la toma de datos y su envío a los centros de decisión sino de toda una serie de modelos de simulación del comportamiento de las avenidas e inundaciones para las diferentes cuencas y de aplicaciones de ayuda a la decisión –basadas en la tecnología de inteligencia artificial y sistemas expertos– que facilitan notablemente la operación de las infraestructuras hidráulicas durante las avenidas. Son conocidos, y están bien documentados, los notables resultados de predicción y manejo de las avenidas que se han obtenido ya en las cuencas del Júcar, Segura, Sur, Ebro y Pirineo Oriental, gracias al empleo de los datos proporcionados por el S.A.I.H. Acciones de emergencia El tipo de actividades que se incluye en este grupo corresponde a las que se realizan cuando ya se conoce que se ha de producir la inundación y, por supuesto, a las que se deben ejecutar tanto durante su desarrollo como en los periodos posteriores. Este es un tema de competencia y especialidad de las organizaciones de Protección Civil, tanto por cuanto se refiere a la pla-48- nificación como al desarrollo y coordinación de las medidas a tomar desde el momento en que se activa la alerta que señala la probable ocurrencia de una inundación, hasta que pasa el peligro o, en el peor de los casos, los efectos de aquélla. Consciente de que por muchas medidas de carácter estructural y de gestión que se implementen nunca se podrá eliminar totalmente la posibilidad de que se produzcan inundaciones, la Administración Pública aprobó la mencionada Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, en la que se establecen los criterios, el alcance y la metodología que se deben tener en cuenta para redactar los Planes de Emergencia, tanto a nivel estatal como autonómico y local. En la actualidad se están redactando estos Planes que, no cabe duda, contribuirán a disminuir los daños, especialmente las víctimas humanas que pueden generar las avenidas e inundaciones cuando, antes o después, se vuelvan a producir. Conclusiones a. Los terrenos ribereños, especialmente los valles fluviales cercanos a las desembocaduras, han sido siempre terrenos con grandes atractivos para los asentamientos humanos. b. Las razones de tal preferencia se basan en la facilidad que proporciona la disponibilidad inmediata del agua necesaria para instalar regadíos o instalaciones industriales. La producción de alimentos del propio río, la agilidad que suministra a las comunicaciones y la inmediata eliminación de los desechos también tuvieron su influencia en la elección de estos emplazamientos privilegiados. c. El crecimiento de la extensión necesaria para los asentamientos propició la invasión de los cauces naturales de los ríos; casi siempre los correspondientes a las avenidas extraordinarias y muchas veces incluso los propios álveos. d. Esta invasión afectó a los ecosistemas naturales y expuso a los humanos, y sus medios de producción, a los peligros inherentes a avenidas e inundaciones. e. El efecto sobre los ecosistemas ha sido más lento y ha preocupado poco, o nada, durante largos siglos. Es relativamente reciente la época en que se ha levantado la inquietud al respecto y se han empezado a tomar medidas para su protección y conservación. Es evidente que la total recuperación será, en muchos casos, completamente imposible de lograr. f. Los peligros que suponen avenidas e inundaciones fueron percibidos inmediatamente por la población, si bien se agravaron conforme se incrementó la invasión de los cauces. El hombre hubo de enfrentarse, desde muy antiguo, a los peligros de estos fenómenos hidrológicos, por lo que se han imaginado numerosos procedimientos para luchar contra ellos –perfeccionados a lo largo del tiempo–, y existen innumerables ejemplos y experiencias al respecto. g. Los métodos disponibles se dividen en dos grandes grupos –prevención y emergencia– según que las acciones pertinentes se desarrollen antes de que las aguas alcancen las zonas inundables o sean procedimientos de emergencia para paliar los efectos sobre las personas, bienes y servicios en el mismo momento, y después, de producida la inundación. -49- CUADRO 1 Principales actividades y objetivos perseguidos Reducción del caudal circulante Reducción del nivel Reducción de daños potenciales Actuales Futuros Embalses de laminación Corrección de cauces y regulación Encauzamientos Zonificación y regulación legal Cauces de emergencia y trasvases Drenaje Relocalización de bienes inundables Adquisición de terrenos inundables Operación del sistema hidráulico Sistema de alarma y previsión Planes de emergencia h. En el primer grupo –procedimientos de prevención– se distinguen los denominados estructurales –que implican la implantación de infraestructuras con inversiones relativamente importantes– de los llamados de gestión, que suponen acciones legislativas, organizativas, de alarma, seguros, etc., y que, generalmente, se utilizan conjuntamente con los métodos estructurales, cuya eficacia incrementan de forma notable. i. En el cuadro 1 se reflejan las principales actividades que se pueden acometer y los objetivos que se persiguen en cada caso; todos ellos se detallan en el presente artículo. j. Un caso especialmente importante es el de la protección de aquellas ciudades que han invadido de tal forma el cauce natural que es prácticamente imposible recuperar las dimensiones necesarias para que transporte los caudales de avenida. En tal caso o bien se acude a disminuir el caudal circulante de manera drástica mediante su laminación en embalses situados aguas arriba (Málaga) o es preciso acudir al empleo de cauces alternativos (Valencia). k. La decisión de utilizar un nuevo cauce es una oportunidad de reorganizar el tejido urbano y su territorio anexo que exige de un estudio detallado y pluridisciplinar sobre los objetivos que se pretende conseguir, adicionales a los obvios de proteger a la ciudad frente a las inundaciones. ■ José Alberto Herreras Espino* y Gonzalo Marín Pacheco** *Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Presidente de SYNCONSULT **Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Director Técnico de SYNCONSULT Referencias 1. Nixon, M., “Flood regulation and river training”, Symposium on the Conservation of Water Resources in the United Kingdom, Institution of Civil Engineers, 1962. 2. La Inundaciones en España. Informe de síntesis, Comisión Nacional de Protección Civil, 1984. 3. Hidrología histórica del Segura, Centro de Estudios Hidrográficos, 1965. 4. Metodología para el análisis de los daños ocasionados por las inundaciones, Comisión Nacional de Protección Civil, 1984. 5. Directrices para la prevención de catástrofes, Organización de las Naciones Unidas, 1976. 6. Hydrologic Engineering Requirement for Flood Damage Reduction Studies. Engineering Manual, U.S. Army Corps of Engineers, 1995. 7. Assessment of Structural Flood-Control Measures on Alluvial Fans, Federal Emergency Management Agency, 1993. 8. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Ejecución de Obras Hidráulicas, Ministerio de Medio Ambiente, 1999. 9. Penning-Rowsell, E.C., et al., Floods and Drainage, 1986. O.P. N.o 51. 2000 La erosión Juan Ruiz de la Torre DESCRIPTORES EROSIÓN GESTIÓN DEL AGUA REGULACIÓN SEDIMENTACIÓN Introducción La amplitud del tema, la lógica limitación de espacio, tiempo y profundidad, junto con la escasez de información utilizable procedente de investigación y experimentación directas y de fuentes técnicas, en especial sobre la función de diferentes estructuras de vegetación en nuestro país, obligan a una presentación esquemática y sintética, con sugerencia de vías de profundización. En este artículo se habla, en general, de aguas dulces, aptas para bebida por el hombre, riego con fines agrícolas u ornamentales y utilizaciones industriales. Prescindiremos de los recursos obtenidos por desalación de agua por ser ajenos a problemas derivados del ciclo de la erosión de los terrenos. Las aguas dulces proceden en último término de la precipitación atmosférica, pudiendo obtenerse directamente por acumulación en aljibes, por derivación de la red de drenaje superficial o de lagos dulces, por toma de embalses de regulación, balsas, manantiales o pozos artesianos o por elevación en pozos desde niveles inferiores a los freáticos. La gestión del agua, tras la obtención, comprende regulación, almacenamiento y distribución. Una parte del agua se consume en la primera utilización y otra puede ser reutilizada tras depuración más o menos completa. La erosión La erosión es un proceso de acción de los factores del medio ambiente sobre el terreno, al que atacan arrancándole elementos y arrastrándolos. Los materiales arrancados y arrastrados por la erosión son transportados y depositados en otros lugares, resultando así tres fases de un ciclo, que comprende erosión, transporte y sedimentación, al que se puede llamar abreviadamente ciclo de erosión. Por los agentes o factores principales determinantes de la erosión (que pueden actuar en forma combinada), se diferencian los climáticos, bióticos (vegetales y animales) y el hombre. Entre los climáticos figuran la precipitación, el viento y los cambios de temperatura y humedad ambiental. Los dos últimos pueden preparar los materiales para la actuación de los primeros. El agua de precipitación sigue luego caminos orientados por la gravedad combinada con el relieve. Se llega a diferenciar así la erosión hídrica, por el agua, de la eólica, por el viento. Se suele considerar la erosión, con una perspectiva más amplia, como resultado de la acción combinada de meteorización (fragmentación, alteración y ablandamiento de rocas por acción de factores climáticos) y abrasión (arranque de materiales, o erosión propiamente dicha en sentido estricto). En la erosión pueden establecerse diferencias por la intensidad del proceso o por su localización, por los materiales preferentemente afectados y por las formas de actuación de los agentes erosivos. Por la intensidad y velocidad crecientes del proceso, se diferencian erosión geológica, normal, activa, acelerada y catastrófica. La geológica es un proceso lento de efectos apreciables tras un largo plazo a escala geológica (desde decenas de miles hasta millones de años). Erosión normal es concepto estimativo, difícil de precisar. Las erosiones activa y acelerada son debidas generalmente a la acción del hombre. La erosión catastrófica es un proceso muy acelerado, afectando a grandes volúmenes. La erosión eólica comprende arranque de materiales por simple succión y desprendimiento y arrastre por golpeteo con granos de arena y subsiguiente succión. Los materiales succionados son transportados en suspensión por el viento. La depo-50- Foto: J. RUIZ DE LA TORRE Foto: J. RUIZ DE LA TORRE Fig. 1. Erosión en regueros en un desmonte de carretera. Este de Talavera. Febrero de 1999. Fig. 2. “Bad-land” arcilloso-salino en las cercanías de Alicún de Ortega (Granada), con erosión mixta intensa. Octubre de 1999. sición de materiales más pesados (arenas) puede dar lugar a arenales incoherentes y dunas. A efectos de los recursos de agua, estos arenales son permeables, dejando pasar el agua a capas inferiores, pudiendo mantener, por su porosidad, agua en apreciables cantidades y tiempos y evitando, por su estructura, la evaporación desde el sustrato mojado o empapado. Refiriéndonos ya sólo a la erosión hídrica, se diferencian la erosión marina litoral y la continental. Por el estado del agua se separa la acción como sólido, en los glaciares, de los efectos del agua líquida, actuando en las precipitaciones y por las escorrentías superficiales y subterráneas. En todos los casos la actuación se debe a la gravedad, salvo los procesos de fragmentación de rocas por helada del agua que rellena diaclasas. Los materiales a que puede afectar la erosión son genéricos: suelo, tierra, arena, grava, cascajo, canto rodado, piedras gruesas, bloques y rocas de fondo de cauce, más o menos compactas. Específicamente se pueden diferenciar tipos de roca por su naturaleza y compacidad. Muchas de las rocas magmáticas dan suelos eutróficos y, por erosión, aguas muy fertilizadas. La denudación se refiere a destrucción de la cubierta vegetal y erosión más o menos intensa de suelo y tierras. El arrasamiento es una forma de erosión geológica activa que termina por reducir el relieve, acercando la superficie a un plano de escasa inclinación o a ondulaciones menores, dando glacis, páramos, parameras, campiñas y “campos” (llanuras). Por su localización, la erosión hídrica continental puede ser superficial, vertical y longitudinal. La erosión superficial comprende la de salpicadura producida al llegar al terreno las gotas de lluvia, que dispersan materiales y modifican la estructura del suelo, haciéndolo menos coherente, y la erosión laminar, por resbalamiento de una capa de agua sobre la superficie del terreno, que da lugar a la pérdida de una capa de materiales sensiblemente homogénea. La erosión vertical tiene diferente carácter sobre sustratos compactos o blandos. Entre los más o menos compactos se pueden diferenciar los calcáreos, los yesosos y los volcánicos. El agua se infiltra a zonas subsuperficiales por diaclasas, huecos o zonas de menor impermeabilidad, disolviendo o erosionando materiales o aprovechando caminos libres, hasta formar una red de pozos y túneles de diversas pendientes, con cámaras de acumulación, que constituyen el karst, kars o kras. En los sustratos blandos, la erosión forma los paisajes de tierras malas o “bad-lands”, donde se combinan las erosiones laminares con las longitudinales y verticales y con el arrastre de grandes volúmenes de arcillas en suspensión, a más de importantes soluciones de sales haloideas que limitan o impiden la utilización del agua para cualquier tipo de finalidad. La erosión longitudinal tiene manifestaciones progresivas desde la reunión del agua en pequeñas alineaciones de concentración, a partir de la lámina de escurrimiento en ladera. Al incrementarse la erosión longitudinal primaria se producen sucesivamente las regueras, las barranqueras y las cárcavas, con incremento de profundidad, arrastre de tierras y rapidez de evacuación. Otras formas de erosión longitudinal son la tangencial de márgenes de canales y la del fondo de cauces. La erosión superficial o la longitudinal pueden afectar a los suelos descubiertos aportando nutrientes a las escorrentías resultantes y contribuyendo a los problemas de eutrofización. Las erosiones por movimiento de grandes volúmenes se producen por resbalamiento de capas superficiales del terreno, a veces de notable espesor, como ocurre en las margas arcillosas neógenas del sureste peninsular y fondos de la gran depresión del Ebro. Hay que considerar también los grandes corrimientos de fondo. Las erosiones de mayor importancia volumétrica se producen en los grandes episodios de lluvias torrenciales prolongadas, de cuantías superiores a los 300 o 500 mm en dos o tres días, desaguando grandes caudales en régimen turbillonario, con series de enormes olas en los ríos principales. En estas ocasiones se producen graves erosiones masivas, con problemas de desagüe, daños en vegas y márgenes, inundaciones, cortes de vías de comunicación y pérdidas de cosechas y vidas humanas. La siguiente fase del ciclo de erosión es la del transporte, que puede realizarse en solución, pudiendo afectar notablemente a la calidad del agua para diferentes usos, en suspensión, como acontece con los limos y elementos más finos de arcillas, tierras y arenas, hasta que la reducción de velocidad del desagüe da lugar a su deposición. Los materiales mayores son transportados por el fondo de la corriente, pudiendo concurrir o alternar, para dimensiones crecientes, el salto, la rodadura y el arrastre. -51- O.P. N.o 51. 2000 Finalmente, la sedimentación es la fase que más visibles efectos tiene sobre los dispositivos de regulación artificial y de distribución de las aguas. La deposición de materiales transportados puede tener lugar en los cauces, riberas, meandros, aguas arriba de cadenas, diques, presas y otros obstáculos, pudiendo contribuir al desarrollo de mejanas o islas centrales. En los valles amplios, la sedimentación en unas márgenes, combinada con el ataque a las contrarias, da lugar a la inestabilidad de los cauces, con los consiguientes problemas para la utilización de las vegas, hasta para edificaciones y otras instalaciones ubicadas en los terrenos marginales. En los conos de deyección y tramos finales de los ríos, la sedimentación tiende a elevar el cauce sobre una arista de pirámide, haciendo cada vez más frecuentes los desbordamientos o derramamientos marginales sobre los terrenos laterales, que habitualmente sustentan cultivos agrícolas de elevada productividad. Implicaciones de la erosión en las diferentes fases de la gestión del agua La erosión, en formas y cuantías, se halla en relación directa con el grado de descubrimiento de suelos y tierras. Para terrenos sin cubierta vegetal o de escasa tasa y densidad de cubierta, la erosión puede ser activa y suponer la pérdida anual de apreciables volúmenes sólidos, sobre todo si las tierras se encuentran removidas. Las condiciones de baja cubierta propician la falta de regulación, ocurriendo desagües muy rápidos seguidos de periodos con caudales reducidos que pueden ser largos y, en zonas semiáridas o áridas, ocurrencia de estiajes prolongados. El desagüe rápido con arrastre de materiales del terreno contribuye de varias formas a la degradación de la calidad de las aguas de escorrentía. Vamos a ir pasando revista a las diferentes fases de la gestión del agua, apuntando las influencias o consecuencias de los procesos comprendidos en el ciclo de erosión. La cuantía de la erosión en las cuencas receptoras está directamente correlacionada con la pérdida de regulación del desagüe, con las consecuencias de reducción de los caudales mínimos o residuales, acentuación de los estiajes hasta extinción parcial y temporal de los recursos superficiales, pérdida de recarga de acuíferos y disminución de los recursos hídricos subterráneos. En embalses de regulación, la sedimentación produce una pérdida progresiva del volumen útil, de tal forma que la capacidad real va disminuyendo y los problemas derivados de la escasez de agua en los estiajes se van presentando y creciendo, de manera que cuando se ha aterrado una cierta tasa de capacidad regulable, se ha perdido también la posibilidad de atender un porcentaje de demanda, con repercusiones económicas y sociales. Problemas parecidos se presentan en depósitos de menores capacidades, si bien a veces se solucionan extrayendo los materiales depositados, que en los numerosos embalses canarios de vaso reducido dan lugar a un aprovechamiento de tierras que son vendidas como sustrato fertilizante para cultivos de elevada producción. En los azudes de derivación el aterramiento disminuye la eficacia, perdiéndose volúmenes de agua por desbordamiento, a la vez que pasan sólidos a los canales. En las conducciones cerradas no deben entrar sólidos y pueden causar problemas aun los nutrientes disueltos en el agua, siendo conocidas las colonizaciones de los álabes de las turbinas por moluscos de ciertas especies. En los canales y acequias la sedimentación de limos, tierras y arenas reduce las secciones útiles y puede ofrecer sustrato para el establecimiento y desarrollo de plantas enraizantes bajo la superficie del agua. El desarrollo de vegetación en canales tiene varios efectos: reduce la sección hidráulica, constituye obstáculo que reduce la velocidad y, por ambas circunstancias, el caudal, produciendo además un gasto consuntivo directo derivado de la transpiración. En las redes de distribución de menores secciones los problemas pueden ser análogos a los anteriores, pero de menor cuantía. En los terrenos agrícolas, los sólidos en suspensión o arrastre pueden tener un papel beneficioso como fertilizantes, que ha sido reconocido por los cultivadores desde la antigüedad. Los problemas de calidad se pueden solucionar mediante depuración, si bien las aguas de escorrentía de áreas muy erosionables suelen encarecer todas las fases de los tratamientos. Parámetros de la erosión Pasamos revista a continuación a los principales parámetros de la erosión. En primer lugar, el grupo del relieve, que comprende pendientes, longitudes de impluvio, complicación de propio relieve y altitud y disposición de las montañas. En el grupo del clima destaca la precipitación total media anual de agua, que influye en el tipo y densidad potencial de la vegetación, estando relacionada directamente con la regularidad de precipitaciones en espacio y tiempo. De mayor importancia es la distribución y cuantías de intensidades máximas, que tienen lugar en los grandes aguaceros productores de erosiones más cuantiosas, de crecidas extraordinarias, de transportes de sólidos en tramos más largos y de deposiciones más voluminosas en los embalses. El régimen de temperaturas tiene relación con la erosión, por la influencia en la dispersión de las tierras y por la correlación entre amplitud de oscilaciones térmicas diarias y anuales y régimen de humedad relativa del aire, efecto de la continentalidad, que influye en los tipos de estructura de las vegetaciones naturales. Los tipos sintéticos de clima, en cuanto a aridez o humedad, calor o frío y continentalidad o litoralidad, están correlacionados con los tipos óptimos de cubierta vegetal, que es la más efectiva defensa frente a la erosión. La litofacies influye en la erosionabilidad y cuantía de la erosión real, por su naturaleza, posible esquistosidad y buzamiento, higroscopicidad, viscosidad y resistencia a la abrasión. Según las experiencias de nuestro profesor, J. M. García Nájera, el desgaste de un tipo de roca es proporcional al talud natural de las tierras derivadas empapadas en agua. -52- Foto: J. RUIZ DE LA TORRE Foto: J. RUIZ DE LA TORRE Fig. 3. Desierto de erosión con sustrato tóxico (sales de cobre), cerca de Alicún de las Torres (Granada). Octubre de 1999. Fig. 4. Matorral de Ononis tridentata, de bajas cubierta y protección, en yesares del entorno de Narboneta (Cuenca). Mayo de 1996. La estructura, forma y densidad de la red de drenaje están correlacionadas con el relieve general, con la litofacies y con la cubierta vegetal, condicionantes todos ellos de la erosión. Parámetros de la red de drenaje indicadores de la intensidad de erosión son también el grado de encajamiento, la pendiente y la anchura de canales. La cubierta vegetal tiene una influencia decisiva sobre el proceso erosivo. Es fácilmente constatable el hecho, conocido desde la antigüedad, de que una cubierta vegetal cerrada, densa y elevada puede llegar a impedir que se produzca erosión apreciable, corrigiendo sus causas en superficies extensas en razón de su estabilidad en el tiempo. La característica de la vegetación más influyente en el proceso erosivo es la estructura, con sus parámetros de talla, estratificación, densidad, consistencia, rigidez, periodicidad, índice de recubrimiento y cubierta global (porcentaje de terreno cubierto por vegetación). La estructura de la vegetación está condicionada por el tipo de “tratamiento”, conjunto de formas e intensidades de acciones del hombre o de agentes y factores dirigidos o modificados por el hombre. Los principales grupos genéricos de tipos de tratamientos están comprendidos en los epígrafes de agricultura, selvicultura, ganadería, dehesa mixta, aprovechamientos menores, deportes, disfrute social, expansión urbana, industrial o viaria y protección. Es claro que los tratamientos que implican dejar al descubierto y remover frecuentemente las tierras son los que provocan mayores erosiones y los que conducen a cubiertas vegetales más densas son los de mayor valor protector. erosión laminar, retraso de la concentración del agua en canales y alargamiento del plazo del desagüe, así como reducción de las puntas de caudal, es decir, aparición o incremento de la regulación de la escorrentía. A consecuencia de lo anterior, hay reducción de las erosiones longitudinales, en canales y márgenes. Se produce también un incremento de la coherencia y consistencia del suelo, debida al desarrollo de las raíces en número, profundidad y grosor, a la par que aparece la internalización de nutrientes, debida a la reducción de la erosión, al desarrollo de los coloides del suelo (que retienen sales minerales), al aumento de los plazos de desagüe, con reducción de las puntas y, como consecuencia de todo ello, mejora de las calidades de las aguas de escorrentía superficial, de infiltración y de recarga de acuíferos. El otro grupo de circunstancias modificables es el integrado en el bloque de los tratamientos, a los que ya hemos aludido antes. La restauración implicará reducción de unas formas de actuación y cambios o supresiones de otras, con el efecto global de reducción de la presión de explotación, sin sobrepasar un umbral de estabilidad a investigar. Modificación por el hombre de los parámetros de la erosión Repasaremos los grupos de parámetros de la erosión para ver la posibilidad de modificación por el hombre. El relieve, el clima, la litofacies y la red de drenaje son características poco modificables por acción directa. La cubierta vegetal de las cuencas receptoras es lo más directamente modificable, mediante restauración, defensa y medidas de conservación, con cambio de tratamientos que suponga reducción de la presión de explotación. La restauración de la vegetación da lugar a los siguientes efectos: reducción de la erosión por salpicadura, incremento de la infiltración, reducción de la energía erosiva y reducción de la -53- Medidas de intensidad de procesos en el ciclo de erosión Recientemente FAO ha publicado un manual que resume las diferentes metodologías que pueden emplearse para efectuar mediciones de erosión y que ha sido elaborado por N. W. Hudson.1 Para la fase de erosión, se pueden efectuar mediciones en impluvios, márgenes y cauces. Los procedimientos son revisados en el reciente manual de FAO. El deslizamiento de laderas se puede medir por fotogrametría terrestre. El transporte y sedimentación aguas abajo de los puntos de deslizamiento complican el cálculo aproximado de los volúmenes movidos. La erosión global se obtiene por integración de las anteriores o por medios especiales, como pozos de sedimentación o balsas de malla que recogen por derivación aguas cargadas de acarreos. Una medida aproximada se puede obtener con presas de retenida en gargantas o cerrando cárcavas para cubicar los sólidos retenidos, teniendo en cuenta que sólo darán medidas por defecto por perderse parte del agua y que las mediciones de tierras, limos y suspensiones son complicadas. O.P. N.o 51. 2000 El establecimiento de parcelas de campo puede facilitar las medidas de pérdida de tierras y suelos, aunque tienen varios inconvenientes, como no representar condiciones medias, experimentar alteraciones debidas a cerramiento, sistema de recogida de muestras, etc. y no proporcionar cifras generalizables, por la falta de representatividad. La medición del transporte se puede realizar en estaciones de aforos, obteniendo periódicamente muestras integradas de los caudales con sólidos en verticales alineadas, mediante turbisondas, peces de bronce u otro material pesado con toberas de entrada de muestra y dispositivo para evitar o aminorar rebose o sedimentación. La medición de los volúmenes transportados por los fondos de cauce es muy complicada, pudiéndose recurrir a canastas o nasas especiales que fácilmente son ancladas en los fondos a causa de los torbellinos que ellas mismas inducen, inutilizándolas. La mejor medida de la sedimentación es la que proporciona la cubicación periódica de lagos o embalses, que se puede obtener con aceptable precisión mediante el empleo de ecosonda combinado con localizadores y aplicación de programas informáticos diseñados para esa finalidad. Valoración analítica de la erosión El método para esta valoración consiste en descomponer la cuenca receptora en unidades homogéneas en cuanto a erosionabilidad y, mediante fórmulas empíricas, deducidas por métodos estadísticos a partir de gran número de observaciones, calcular la erosión de cada una de ellas y sumarlas todas. Las unidades elementales son cuencas o partes de cuencas de canales de primer orden y parcelas directamente vertientes a canales de órdenes superiores. Entre las fórmulas que se ha empleado destacan las sucesivas de Wischmeier2 a partir de la EUPS (Ecuación Universal de Pérdida de Suelo), con sucesivas correcciones y modificaciones. La EUPS tiene, para cada parcela, la fórmula: A = R·K·L·S·C·P, donde A es la pérdida anual de suelo y tierra en t/ha, R es una medida de la potencia erosiva conjunta de la precipitación hídrica y la escorrentía, es decir, suma de potenciales erosiones laminares y longitudinales primarias, K mide la erosionabilidad específica del tipo de terreno, L es la longitud media de recorrido del agua escurriendo por impluvios, S es factor de pendiente del terreno, C es factor de tipo de cultivo y P es factor de prácticas de conservación de suelos. Esta fórmula, publicada primero en 1962 y modificada varias veces en los años setenta, se basó en observaciones de más de 10.000 años/parcela, como resultado de un programa extenso, detallado, desarrollado en un largo periodo y con una inversión económica muy importante. Hoy se considera que “no es, en absoluto, universal”, ya que sólo es aplicable a la mitad oriental de los Estados Unidos norteamericanos y adecuada a superficies de cultivo o pastoreo. El obtener coeficientes aplicables a otras regiones del mundo, otras vegetaciones y diferentes tratamientos exigiría disponer de gran número de parcelas y obtener información sistemática durante un plazo largo de tiempo. En España, como en otros países, se ha trabajado considerablemente en la aproximación de los coeficientes parciales de la ecuación “uni- versal”, pero se ha concedido poca atención a los aspectos globales, de cuantificación necesaria para el ajuste de fórmulas. Del mayor interés para la gestión del agua es mejorar la predicción de la vida de los embalses de regulación prosiguiendo en forma sistemática la cubicación periódica de los aterramientos. Si bien el aterramiento no da las cifras de erosión y transporte de la cuenca, sí proporciona la parte que nos interesa, que es la que reduce la capacidad de embalse útil. Estimaciones globales de la erosión Las estimaciones globales pueden efectuarse mediante sistemas de fórmulas, modelos y gráficos que permiten comparar la erosión global de una cuenca, de degradación medida o apreciada con aceptable aproximación, con otras de parecidas condiciones de relieve, clima, litofacies, cubiertas vegetales, tratamientos y fenómenos de erosión que aparentan ser de iguales características cualitativas y cuantitativas. Vamos a referirnos a dos métodos y mencionar otros intentos de establecimiento de bases para inducción de cuantificaciones. Einstein3 estudia las condiciones de arrastre para fracciones de materiales transportados de diferentes granulometrías, presentando unos ábacos que permiten calcular los volúmenes de sólidos transportados. Fournier,4 para cuencas de más de 500 km2 de extensión y con explotación moderada, que no incluya laboreo de impluvios inclinados sin abancalar, da un “índice de agresividad climática”, que es para cada estación pluviométrica la relación entre el cuadrado de la precipitación en el mes más lluvioso y la total anual. La degradación específica se obtiene de un ábaco con cuatro rectas correspondientes a diferentes grupos de clima. También se introdujeron variaciones para mejorar la aproximación. Otros diversos autores han elaborado diagramas que permiten calcular la relación entre cuencas de degradación conocida y la que se estudia, partiendo de las extensiones receptoras y diferencias de clima, pendientes y cubiertas vegetales. La reciente y monumental obra publicada por Tragsa, Tragsatec y el Ministerio de Medio Ambiente y dirigida por el Profesor F. López Cadenas de Llano5 contiene detalles de todos los métodos citados y otros muchos, con abundantes gráficos utilizables para evaluar aproximadamente las degradaciones de las cuencas, basándose parcialmente en las fórmulas de Wischmeier. Restauración hidrológica de cuencas receptoras Acciones en impluvios La actuación básica es la implantación o cambio de cubierta vegetal, con la menor alteración posible de la superficie del terreno si es inclinado. El cierre de la cubierta vegetal hace inapreciable la erosión laminar, aun para vegetaciones herbáceas de muy baja talla, incrementando la regulación, aunque ésta no llega a lograrse nunca íntegramente. No obstante, la regulación depende de la multiplicación y densificación de los obstáculos al descenso del agua por gravedad y del espesor y estabilidad de la cubierta muerta que reposa sobre el terreno, por lo que la función reguladora es considerable-54- Foto: J. RUIZ DE LA TORRE Foto: J. RUIZ DE LA TORRE Fig. 5. Mosaico de matorrales de Genista hispanica y prado de diente denso, de erosión muy reducida pero baja regulación, en el entorno de Soncillo (Burgos). Junio de 1998. Fig. 6. Pinares densos de Pinus halepensis, de protección media, en las gargantas del Turia al sur del Marquesado de Moya. Mayo de 1996. mente mayor para las cubiertas arbóreas que para las frutescentes o herbáceas y, al lograrse menor regulación, la reducción de la erosión longitudinal es también menor. Por ello, estimamos que el actual entusiasmo por las implantaciones de matorral puede tener justificación en el mantenimiento de la diversidad biológica o paisajística, pero no en la función protectora. Para mejorar las condiciones hidrológicas, siempre que sea posible, se tratará de implantar o conservar cubiertas densas arbóreas o, al menos, arbustivas, evitando, salvo por necesidades conservacionistas, la expansión de cubiertas frutescentes o herbáceas, que ya se establecen naturalmente sin necesidad de intervención humana. En terrenos descubiertos, degradados, bajo clima más o menos árido, tendremos suficiente energía y fuerte escasez de agua (baja precipitación y muy elevada tasa de escorrentía) con escasez de nutrientes o imposibilidad de aprovecharlos. Para obtener éxito, las especies a implantar han de ser heliófilas (resistentes y exigentes en insolación directa), xerófilas (resistentes a la sequía), frugales, colonizadoras (capaces de “toma de tierra” muy rápida), fuertemente arraigantes, de crecimiento rápido, resistentes a calamidades (sequías, calores, vientos, heladas, etc.), expansivas, arbóreas y productoras de cubierta muerta gruesa, esponjosa y estable. Todas estas condiciones apuntan directamente a los pinos como solución óptima, especies que, desde tiempos de los romanos, se han empleado preferentemente para recubrimiento de terrenos con fines protectores. Cuando aun los pinos no resisten las condiciones de vida o no son viables, nos encontramos en las que hemos llamado “áreas críticas”, que requieren tratamiento especial (Cf. Ruiz de la Torre, 6). La secuencia de implantación de cubiertas sobre un suelo desprovisto o escasamente cubierto debe ser: establecimiento rápido de especies arbóreas (pinos), agregación de especies de enriquecimiento (preferentemente leguminosas, gramíneas y ciperáceas), agregación de especies para diversificación (otras especies arbóreas de mayor estabilidad y propias de vegetaciones de mayor madurez ecológica). Al agregar especies habrán de tenerse en cuenta las variaciones de gasto consuntivo de agua por transpiración (mayores en frondosas caducifolias higrófilas) y variaciones estacionales de escorrentías superficiales (mayores también para frondosas defoliadas con las hojas muertas formando capa continua sobre el terreno). El orden de recurso a las diferentes especies debe seguir secuencia de madurez progresiva (Ruiz de la Torre, 7). -55- Acciones en la red de drenaje y tramos de depósito Las acciones indicadas en cauces y tramos de depósito consisten en general en obras de fábrica, diques o pequeñas presas para escalonamiento del perfil longitudinal y retención de sólidos, y muros de encauzamiento ayudados con rastrillos transversales. Se recordará que el estrechamiento da lugar a erosión de cauce, con rebaje de la pendiente longitudinal, y el ensanche produce deposición de sólidos y aumento de la pendiente. Las obras de cauce originan transferencias de sólidos entre tramos, con efectos limitados sobre la aportación final a las zonas bajas, debiendo estar sincronizadas con las actuaciones de restauración de cabeceras. Sobre la restauración de la vegetación En la implantación o modificación de la cubierta vegetal se habrán de tener en cuenta una serie de directrices, como la de favorecer siempre el nivel de madurez, que va aparejado de retardo evolutivo o estabilidad, capacidad de cicatrización de daños y capacidad de reconstrucción espontánea tras destrucciones. Debe primarse así mismo la conservación de la biodiversidad, mediante la defensa o estímulo de expansión de estirpes endémicas y relícticas (escasas, o exclusivas, en peligro de extinción local o regional) y de sus combinaciones (agrupaciones), los sistemas en que se integran y los paisajes originales, tanto naturales como humanizados. La conservación de la diversidad cultural aconsejará defender la presencia del hombre y sus actividades tradicionales (en cuanto sean compatibles con la mejor gestión hidrológica), incluyendo las aplicaciones ancestrales de los entes naturales (plantas medicinales o de otras aplicaciones, aguas, etc.), según se expone por Ruiz de la Torre.8 La política de espacios naturales protegidos, muy activa en los últimos años, debe tener repercusiones favorables sobre los ciclos hidrológicos. La gestión de las cubiertas vegetales debe tener en cuenta el papel de las diferentes especies abundantes o dominantes en los ciclos con incendio. Del problema del fuego forestal interesan incidencia, frecuencia, reiteración, intensidad y efectos, todo lo cual presenta una estrecha relación con la naturaleza de la cubierta vegetal. Grupos de plantas más característicos por su adaptación al fuego periódico son los de los pinos, leguminosas y cistáceas leñosas (con muy rica variedad de representación española) y gramíneas subxerófilas (sobre todo las de tipo “lastón”). O.P. N.o 51. 2000 Foto: J. RUIZ DE LA TORRE Foto: CÉSAR LÓPEZ LEIVA Fig. 7. Paisaje de pinares densos de Pinus nigra, en el Solsonés. Baja erosión y apreciable regulación. Febrero de 1995. Fig. 8. Encinar denso en montaña caliza, con acusada protección, entre el valle de Soba y Ramales (Cantabria). Septiembre de 1999. Para la mejor conservación de las cubiertas vegetales de las cuencas, como para otros varios aspectos de la gestión territorial, es preciso no descuidar la necesidad de suministrar información seria e imparcial, que logre incrementar el conocimiento de los procesos naturales y el respeto a paisajes, sistemas y componentes. Una información ecológica, socioeconómica e hidrológica adecuada debe servir para estimular la defensa de la Naturaleza y evitar la desinhibición ante la posibilidad de daños o desastres. Como ejemplos de embalses de esta demarcación con diferentes condiciones de aterramiento están, en Asturias, el de Alfilorios, para el que las cifras de cubicación del CEDEX-CEH dan una vida total útil de 38 años, de los que restan ahora 29, y el de Peñarrubia, con 104 años de vida total de los que faltan 66. En las cuencas de ambos embalses hay proporción notable de cubiertas vegetales densas, más en el primero, pero las explotaciones mineras e industriales originan mayores aportaciones sólidas retenibles en el caso del primero. La Iberia Parda abarca aproximadamente el 80 % de la España peninsular. La creación del Servicio Hidrológico-Forestal en 1901, el contenido del Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, el Plan Nacional de Repoblación Forestal de 1940 y la realización parcial de su primera fase, han dado lugar a extensos trabajos de restauración de cuencas, conducentes a reducir la erosión y mejorar la regulación y calidad de las aguas de las escorrentías. A medida que progresaba la realización del Plan de Repoblación Forestal se fueron incorporando procedimientos de preparación mecánica del terreno, generalizándose en la década de los setenta el aterrazado, pronto objeto de fuerte contestación ecologista. El aterrazado, ideado en países semiáridos, tiene por objeto facilitar el enraizamiento de los nuevos pies implantados y poner a su disposición el incremento, en cantidad y tiempo, del agua que puede retenerse en el considerable volumen de porosidad y huecos en terraplenes y explanaciones subsoladas. Hubo abusos, al incrementarse los porcentajes de terreno trabajado, aproximar o ensanchar las terrazas, al aplicar el método en regiones de fuerte tempestuosidad o al aterrazar terrenos inadecuados, como margas o arcillas muy plastificables. En conjunto, el resultado ha sido positivo, por una baja coincidencia de lluvias extraordinarias tras los trabajos y porque normalmente el escalonamiento de las pendientes se borra en un par de décadas. Desafortunadamente, las críticas al aterrazado han facilitado el que ahora se haya extendido el laboreo en líneas de máxima pendiente, favorecedor de intensas erosiones, aunque, por no figurar en los elencos de actividades dignas de oposición, está pasando inadvertido incluso para los más activos críticos. Estado actual del problema de la erosión en España Para considerar las modalidades e intensidades de erosión en España, se puede distribuir el territorio nacional en cuatro unidades, dos peninsulares, correspondientes a las zonas con apreciables lluvias en verano (Iberia Verde o Atlántica) y con sequía estival (Iberia Parda o Mediterránea), y otras dos insulares, con los archipiélagos de Baleares y Canarias. En la Iberia Verde, coincidiendo aproximadamente con el conjunto de vertientes al Cantábrico y litoral gallego al norte de La Guardia, es decir, con la demarcación hidrográfica del norte de España, destacan el relieve duro, con laderas de fuerte pendiente y grandes desniveles entre las cabeceras de las cuencas y las desembocaduras de los ríos. La abundancia de precipitaciones va aparejada con su regularidad, no faltando ocasionalmente lluvias extraordinarias, como las que produjeron las crecidas desastrosas en el litoral vascongado en agosto de 1983. La vegetación es densa y rápidamente se autorreconstruye tras incendios u otros daños. En esta región no se han efectuado restauraciones de cubierta vegetal de finalidad hidrológica, aunque abundan las plantaciones de arbolado para producción de madera en turno corto. Hasta hace poco, las plantaciones de ladera se hacían por hoyos, con distribución semirregular o siguiendo líneas de nivel. Recientemente se está generalizando la plantación en surcos siguiendo líneas de máxima pendiente, con lo que la preparación del terreno se abarata por la gratuita cooperación de la fuerza gravitatoria, aunque el precio que podría pagarse, si hay lluvias intensas antes de cerrarse la espesura del arbolado, será el de la transformación de las laderas en campos de barranqueras y cárcavas. -56- De los 38 embalses actualmente en cubicación periódica por el CEDEX-Centro de Estudios Hidrográficos, cuatro presentan vida total igual o inferior a 53 años, que son los de Embarcaderos, Estanca de Alcañiz, Guajaraz y Ríosequillo. Vida útil entre 53 y 150 años dan los de Argos, Cazalegas, Guadalest, Las Torcas, Sant Ponç y Taibilla. Con vida entre 150 y 250 años resultan los de Águeda, Alfonso XIII, Aruis, Barasona, Beniarrés, Burgomillodo, El Torcón, Foix, Gallipuén, Gérgal, La Bolera, La Cierva, La Toba, Moneva, Oliana, Puentes, Renegado, Ribarroja, San Juan, Valuengo, Valdeinfierno y Zújar. La vida más larga calculada resulta para los embalses de Aracena, Cueva Foradada, Guadalmellato, Mequinenza, Talarn-Tremp y Torre de Abraham. Otros dos embalses que se sondaron en años anteriores son los de Doña Aldonza y Pedro Marín, en el Guadalquivir medio, con aterramiento completo ya prácticamente, funcionando como azudes de derivación, donde los sólidos aportados por el río pasan en buena parte aguas abajo, son derivados o contribuyen a la elevación del cauce aguas arriba. La vida útil de estos dos embalses ha sido algo superior a los veinte años, mitad de su edad actual, en razón a que no hay deposición de una gran parte de los sólidos que bajan por el río. En el grupo de embalses para cubicación periódica se dio cabida a variados tipos de cuenca en cuanto a erosionabilidad, con preferencia a los de evidente rapidez de aterramiento y atendiendo las sugerencias o necesidades de las Confederaciones Hidrográficas y Comisarías de Aguas. En la velocidad de aterramiento, aparte de la influencia de relieve, litofacies, cubierta vegetal y actividades del hombre, se advierte una correlación estrecha con la cercanía de la presa al origen del río, lo que parece confirmar que, en régimen ordinario, los sólidos son objeto en su mayoría de transferencias parciales, no haciendo recorridos largos sino los elementos más finos o los acarreos de las crecidas más extraordinarias. En Baleares, el embalse más importante es el mallorquín de Gorg Blau, con cuenca de montaña de vegetación en progresión tras la limitación del intenso pastoreo anterior a su establecimiento. La expansión de poblaciones densas de “cárritx” (Ampelodesma mauritanica) propicia escorrentías bastante reguladas y de aguas limpias. No hay cubicación reciente del vaso, estimándose por el estado de la cuenca que la vida previsible es larga. En Canarias hay profusión de pequeños embalses en cabeceras de barranco, en especial en la isla de Gran Canaria. Es típica la extracción periódica de las tierras depositadas, que son vendidas como fertilizante para los cultivos de tipo tropical, de gran rendimiento económico. Las cuencas son de fuertes pendientes y están vestidas en su mayoría de matorrales claros o pinares (caso del embalse de Soria, el principal del archipiélago). Los trabajos de restauración han tenido, en conjunto, un papel beneficioso, estabilizando las tierras de las cabeceras y prolongando las vidas previsibles para los embalses en las condiciones de partida. Como consecuencia de la despoblación humana de las áreas rurales y forestales, con abandono de agricultura marginal, ganadería extensiva y aprovechamientos de finalidad -57- energética, en las superficies no cultivadas se observa hoy una evolución hacia cubiertas vegetales más extensas, densas y elevadas, con colonizaciones por matorral de terrenos abandonados por el secano de bajo rendimiento. Las áreas de matorral están siendo invadidas, con apreciable intensidad y rapidez, por especies arbóreas. Ambos procesos hacen incrementarse el área forestal española. El aumento del área forestal produce visiblemente reducciones de erosión y mejoras de la regulación de escorrentías superficiales, aparte de la mejora de las recargas de acuíferos. Por otro lado, se ha producido en los últimos años un incremento de las superficies dedicadas a cultivo intensivo en varias regiones. Una parte de ellas corresponde a regadíos en llanos o en laderas suaves y abancaladas, lo que supone escaso problema erosivo. Como contrapartida, se extiende la puesta en cultivo de terrenos inclinados, en secano o con riego por goteo, con laboreo intenso, lo que da notable incremento de la erosión y del consumo de agua, a la par que reduce la regulación de las escorrentías. Se advierte la necesidad urgente de considerar la cuenca hidrográfica como un “sistema de interacción”, en el sentido de Sachsse, Naveh y Lieberman,9 e integrar complejos de cuencas que deben ser objeto de ordenación integral de actividades. La gestión del agua, como elemento interactivo integrado, debe reconsiderar el problema de la erosión y la reducción y control de sus efectos. Dentro de los programas de organización de la gestión del agua es indispensable y urgente que se acometan programas de experimentación y mediciones directas encaminadas a la obtención o mejora del conocimiento cuantitativo de los procesos erosivos en nuestro país, papel protector y regulador de diferentes estructuras de vegetación y efectos de las posibles medidas correctoras. ■ Juan Ruiz de la Torre Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid Bibliografía 1. Hudson, N.W., “Medición sobre el terreno de la erosión del suelo y de la escorrentía”, Bol. de Suelos FAO, nº 68, Roma, FAO, 1997, total. 2. Wischmeier, W.H. & Smith, D.D., “Predicting rainfall erosion losses. A guide to conservation planning”, Agricultural Handbook, nº 537, USDA, Washington DC, U.S. Department of Agriculture, 1978, total. 3. Einstein, H.A., “The bed-load function for sediment transportation in open channel floods”, USDA Tech.Bull., 1026, Washington DC, U.S. Department of Agriculture, 1950, total. 4. Fournier, F., Climat et Erosion, Paris, Presses Universitaires de France, 1960, total. 5. López Cadenas de Llano, F. (Dir.), Restauración hidrológico-forestal de cuencas y control de la erosión, 2ª ed., Madrid, Tragsa, Ministerio de Medio Ambiente & Ed. Mundi-Prensa, 1998, total. 6. Ruiz de la Torre, J. (Dir.), Manual de la flora para la restauración de áreas críticas y diversificación en masas forestales, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 1996, total. 7. Ruiz de la Torre, J., Mapa forestal de España. Memoria general, Madrid, ICONA, 1990, pp. 20-28. 8. Ruiz de la Torre, J., “Conservation of plant species within their native ecosystems”, en Plant conservation in the mediterranean area, editor C. Gómez Campo, Junk, Dordrecht, Junk Publishers, 1985, pp. 197-219. 9. Naveh, Z. & Lieberman, A.S., Landscape Ecology, Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg & Tokyo, 1984, pp. 26-99. O.P. N.o 51. 2000 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO La gestión limnológica y el mantenimiento de la integridad ecológica en los embalses Agustín P. Monteoliva y Carlos Muñoz Bellido DESCRIPTORES EMBALSE GESTIÓN DE CALIDAD DE AGUAS INTEGRIDAD ECOLÓGICA EUTROFIZACIÓN LIMNOLOGÍA Introducción Es bien conocido que los ecosistemas limnéticos reciben y procesan la tensión que se ejerce en el conjunto de la cuenca de drenaje (Margalef, 1983). Tanto el sistema acuático receptor como la cuenca en sí misma (Frisell et al., 1986), se disponen en niveles de organización jerárquica, cuya estructura y funcionalidad responden a determinadas escalas espacio-temporales (Munkittrik, 1995). Esta organización jerárquica produce una respuesta reguladora ante las tensiones externas, de forma que en cada nivel de organización se genera una nueva salida que repercute en el nivel siguiente. Por lo tanto, se produce una transmisión, previo procesamiento de la tensión de entrada, que genera unos efectos determinados en cada nivel, en lapsos de tiempo y extensiones espaciales congruentes con los procesos determinantes de la respuesta en ese nivel. A medida que se asciende en la aludida escala jerárquica, se pierde sensibilidad y predictibilidad, pero la respuesta que se obtiene es más integradora y representa en mayor medida el estado real del ecosistema. Así, por ejemplo, la consideración de determinadas comunidades de invertebrados bentónicos permite informar sobre la repercusión global de hitos contaminantes esporádicos que difícilmente serían detectables en determinaciones discretas de parámetros físico-químicos; aun cuando fueran detectables mediante programas de medición en continuo, no informarían sobre los efectos reales sobre el ecosistema de esas tensiones o cargas de estrés. Sin embargo, la evaluación sistemática del estado de la calidad de las aguas se suele circunscribir a determinados elementos que tienen relevancia a efectos de los usos y explotación del recurso hídrico. Estos elementos no se corresponden necesariamente con niveles de organización en los que los procesos implicados resultan cruciales para entender y, por lo tanto, corregir la respuesta observada. No obstante, hay que destacar que la legislación ambiental europea está comenzando a incorporar estos conceptos ecosistémicos. Así, por ejemplo, la Propuesta de Directiva Marco sobre la Calidad Ecológica de las Aguas1 establece en su artículo 4, dedicado a los objetivos ambientales, que “se tratará de prevenir el deterioro del estado ecológico y la contaminación de las aguas superficiales (…) o en el caso de las masas de agua muy modificadas y/o artificiales (embalses) un buen potencial ecológico y un buen estado químico.” En el caso de los embalses, ecosistemas de características intermedias entre un río y un lago, se produce una compartimentación física que incrementa los tiempos de residencia y condiciona las salidas. De esta forma, la impronta que se transmite al río aguas abajo de la presa depende no sólo de las entradas externas al sistema, sino también de las características de estos compartimentos. Dado que se trata de sistemas más controlados que los naturales y cuyas variables físicas son más conocidas, son mayores las posibilidades de entender los procesos en niveles de organización superiores (biológicos y ecosistémicos) y manejar las respuestas que se producen. Problemática En un país como España, con más de mil embalses, tiene sumo interés mantener su integridad ecológica, minimizando así los riesgos de colapso (fallos en los mecanismos de amortiguación u homeostáticos) en el propio embalse y en los tramos fluviales de influencia. En este sentido, la eutrofización cultural se sitúa entre las alteraciones más extendidas y más problemáticas en los embalses, considerando además que modifica también la capacidad de respuesta del sistema a otros tipos de contaminación. -60- La eutrofización es un proceso de enriquecimiento de las aguas en sustancias nutritivas primarias (nitrógeno y fósforo principalmente), que si es excesivo conduce a modificaciones sintomáticas en los ecosistemas acuáticos, tales como un aumento de la producción primaria (pelágica en embalses), y una simplificación de la estructura de las comunidades biológicas del sistema. La secuencia de cambios que acontecen como respuesta a una carga excesiva de nutrientes comienza con un notable incremento de la productividad primaria. Este incremento es seguido por uno paralelo de los demás niveles tróficos del ecosistema. Como consecuencia, la cantidad de materia orgánica que se genera es mayor y los procesos oxidativos de la misma serán de mayor envergadura. Si, como sucede en nuestro ámbito geográfico, las capas superficiales de la masa de agua están sometidas a un intenso calentamiento estival que genere una estratificación térmica, la oxidación de los restos orgánicos que se depositan en el fondo de la cubeta y la preponderancia de la respiración sobre la fotosíntesis en las capas profundas pueden acarrear finalmente un estado anóxico del hipolimnion. Se trata, además, de un proceso con retroalimentación positiva, puesto que, a medida que se incrementan los aportes, el sistema se descompensa, pierde capacidad de asimilación de los mismos y se incrementa la recarga interna desde los sedimentos hacia la columna de agua. Por otro lado, la producción bacteriana se incrementa en profundidad, debido a la proliferación de organismos anaerobios facultativos y estrictos, nitrobacterias y sulfobacterias, en general. Estas últimas generan anhídrido sulfhídrico, un veneno respiratorio para la fauna acuática. Como consecuencia del incremento del desarrollo algal hay una pérdida de transparencia del agua, que adquiere olores y sabores desagradables y que podría padecer toxicidad por el desarrollo de ciertas cianofíceas. La calidad del agua se ve sensiblemente menguada, lo que dificulta y limita los posibles usos a los que se puede destinar. La problemática más comúnmente asociada a este proceso, y que repercute en detrimento de las posibilidades y coste de uso del agua, se glosa en el cuadro 1 (Landner, 1976; Vollenweider, R.A., 1989; Margalef, 1983; Odum, 1985). La eutrofización puede tener un origen natural, proceso lento, aunque algo menos si se dan unas determinadas características geomorfológicas en la cuenca (cuencos poco profundos y rocas no calizas), suelos ricos en nutrientes y climas templados. Sin embargo, el tipo de eutrofización que nos ocupa es la denominada cultural, mucho más rápida y grave que la natural. Las fuentes antrópicas de nutrientes pueden ser puntuales o difusas, y de origen doméstico, industrial, agrícola o ganadero. Situación actual y tendencias de la eutrofización de embalses en España En el Libro Blanco del Agua en España (Ministerio de Medio Ambiente, 1998) se resume el estado trófico de los embalses españoles a partir de información obtenida por los reconocimientos limnológicos y estudios de teledetección del CEDEX entre 1990 y 1997. -61- CUADRO 1 Principales efectos perjudiciales de la eutrofización de las aguas • Degradación organoléptica del agua (olor, color, transparencia, sabor). • Deterioro de las comunidades biológicas, con sustitución de especies sensibles por especies oportunistas de mayor rusticidad. • Mayor exportación de nutrientes al cauce aguas abajo. • Autoestimulación de la propia eutrofización, es decir, se trata de un proceso con retroalimentación positiva. • Crecimiento de algas macrofíticas en canales de riego y cauces inferiores –también en el propio embalse cuando hay cierta estabilidad de nivel–. Hay varias enfermedades conectadas indirectamente con las macrófitas, como la esquistosomiasis (sarna del nadador) o la bilharziasis. El exceso de macrófitos puede también interferir con la navegación. En otros casos, estas comunidades vegetales aportan efectos beneficiosos al contribuir a la retirada de nutrientes del agua. • Incremento de materiales en suspensión que perjudica cualquier proceso que requiera el paso del agua por filtros, como la potabilización, la navegación a motor, etc. • Aumento de la posibilidad de aparición de mortandades masivas de peces por asfixia o envenenamiento. • Descenso de la vida media del embalse por incremento de la tasa de colmatación del vaso. • Problemas sanitarios, socioeconómicos y ecológicos derivados de la proliferación de algas tóxicas. Aunque no se han certificado pérdidas humanas causadas directamente por la toxicidad de algas de agua dulce, sí se han descrito desórdenes gastrointestinales, respiratorios y dermatológicos (Dillenberg & Dehnel, 1960; Senior, 1968) causados por el contacto tópico con las aguas. En fauna acuática y en ganado sí se han descrito pérdidas como consecuencia directa de estas toxinas algales. Recientemente, se ha relacionado con la incidencia de determinados tipos de cáncer. • Mayor reciclaje interno de materiales y, por tanto, mayor tiempo de retención de los contaminantes en el agua. • Disminución de la capacidad depuradora de los embalses, que repercute en la calidad de las aguas en los sistemas fluviales y embalses situados aguas abajo. • Descompensaciones y fluctuaciones muy amplias de gases –sobresaturaciones de oxígeno, hipoxias, anoxias, formación de anhídrido sulfhídrico y metano–. • Desplazamiento de equilibrios químicos, especialmente por la elevación del pH, como ocurre con la forma tóxica para la fauna acuática del amoníaco –forma no ionizada– en la zona fótica. La elevación del pH tiene efectos sanitarios negativos porque puede producir dermatitis y conjuntivitis. • Interferencias en las fases de coagulación/floculación de los sistemas de potabilización de aguas. • Obstrucción de conducciones de agua por la formación de concreciones de hierro y manganeso. • Elevación del grado sapróbico de las aguas, es decir, estimulación de los ciclos microbiológicos relacionados con la materia orgánica. Esto tiene también consecuencias en la septicidad de las aguas y el riesgo de proliferación y propagación de agentes infecciosos. Se ofrece en dicho documento una panorámica bastante preocupante. Casi el 50 % del volumen de agua almacenado en los embalses españoles padece un estado “degradado” (eutrófico o hipereutrófico). Los ámbitos de planificación que presentan una mayor reserva degradada son las cuencas del Tajo (68 %), Internas de Cataluña (67 %), Galicia Costa (64 %) y Duero (57 %). En la distribución geográfica de los embalses se aprecia que es en los tramos bajos y medios de los ríos, una vez superadas las grandes concentraciones urbanas, donde la incidencia es mayor. Sin embargo, también habría que considerar en la comparación la capacidad de los sistemas receptores y, en este sentido, el Noroeste español y el Sistema Central tienen una propensión mayor a la eutrofización, puesto que el sustrato silíceo de las cuencas reduce la precipitación de fósforo con calcio y aumenta su tiempo medio de residencia en la columna de agua. También hay que tener en cuenta en la interpretación causal de esta distribución que algunas de las principales ciudades costeras de España vierten directamente al mar (en el mar Mediterráneo, históricamente oligotrófico, la eutrofización ya es también un grave y acuciante problema). Existen otros antecedentes también válidos en los estudios limnológicos de los embalses españoles, recogidos en Álvarez Cobelas (1991), que concluyen que el 50 % de los embalses españoles son eutróficos y el 20 % hipereutróficos. O.P. N.o 51. 2000 En aquellos en los que se dispone de contrastes recientes se evidencia un empeoramiento progresivo, excepto en los que han alcanzado un umbral asintótico en su grado trófico, determinado por los condicionantes físicos e hidráulicos del sistema. Así por ejemplo, en ocho embalses de la Cuenca Hidrográfica del Duero se ha realizado recientemente un completo estudio de eutrofización (C.H.D., 1997) en el que se ha podido constatar esta tendencia general. En los siete embalses en los que había catalogaciones previas desde 1975, dos han evolucionado de mesotrofia a eutrofia, uno de oligotrofia a mesotrofia, uno de oligotrofia a mesoeutrofia y los demás se han mantenido en lo que parece su umbral máximo (mesotrofia, eutrofia o hipereutrofia, según los casos). El funcionamiento de los embalses como ecosistemas acuáticos La estructura física del medio Los embalses constituyen elementos de retención hídrica en el flujo unidireccional del río y añaden un desarrollo vertical al sistema. A medida que se avanza desde la cola hacia la cabecera (presa), que suele ser el punto de mayor profundidad, se pierden características fluviales y se incrementa la similitud con los lagos. Sin embargo, se mantienen dos diferencias transcendentales con los ambientes lacustres: los tiempos de retención hidráulica son inferiores y las salidas de agua se producen en profundidad, con un desacoplamiento más evidente del régimen hidrológico en la cuenca de drenaje. Si la profundidad es suficiente, en nuestro ámbito se desarrolla estacionalmente una compartimentación física (estratificación térmica) generada por un gradiente de densidad que implica una diferenciación metabólica del sistema. Quiere esto decir que existen dos zonas claramente diferenciadas y con un comportamiento ecológico divergente: a. Una zona superior productora (epilimnion) en la que el tiempo de residencia hidráulica, la provisión de nutrimentos y la entrada de energía lumínica son suficientes para generar comunidades fitoplanctónicas de entidad. En esta zona hay una producción neta de materia orgánica y de oxígeno y mantiene intercambios con la atmósfera y con los estratos inferiores. b. Una zona inferior (hipolimnion) en la que predomina la respiración sobre la producción y en la que se mineraliza materia orgánica con un consumo de oxígeno. Mantiene un contacto activo con los sedimentos y los flujos con el estrato superior (a través de una frontera de máximo gradiente conocida como metalimnion) son predominantemente unidireccionales, en el sentido de la fuerza de la gravedad. Esta descripción básica (Fig. 1) presenta en la realidad numerosas modificaciones y situaciones intermedias, pero en los embalses son muy relevantes los flujos hídricos de entrada y salida cuyas características determinan los tiempos de retención en los diferentes compartimentos, la carga de nutrientes que cada uno recibe, su capacidad de asimilación y la carga evacuada. La configuración concreta de esta compartimentación depende también en cada caso de las características morfométricas del cuenco. En el ejemplo de la figu- ra 1 se aprecia una reserva hipolimnética grande en comparación con la capa productora y el ingreso de nutrientes por el tributario principal se produce en la capa profunda. Interacciones básicas en el sistema Las comunidades biológicas que se desarrollan en el embalse se superponen a este condicionado abiótico e interaccionan con él, de forma que la resultante de estas interacciones determina la calidad del agua en cada momento del ciclo anual. Estas biocenosis se organizan en redes alimentarias con una estructura jerárquica en niveles de organización que transitan por una escala temporal definida por sus tiempos de generación y que transcurre, grosso modo, desde horas en las bacterias, pasando por días en el fitoplancton, hasta semanas/meses en los invertebrados y años en los peces. Cada nivel en estas redes integra las tensiones que reciben del entorno, directamente o a través de los demás niveles con los que interactúa. La subsecuente reacción se expresa mediante mecanismos reguladores si no se sobrepasan los umbrales de integridad ecológica; en caso contrario se producen colapsos, como mortandades masivas, pérdidas de especies o, lo que es más grave, de funcionalidad del nivel, lo cual puede acarrear profundas alteraciones en el medio. Considerando las interacciones directas e indirectas entre niveles, se puede establecer las regulaciones principales de unos niveles sobre otros y determinar aquellas que pueden resultar limitantes. Así resulta posible utilizar este conocimiento para la gestión de la calidad del agua, puesto que cada combinación de factores limitantes favorecerá la proliferación de unas estrategias en detrimento de otras. Los organismos favorecidos modificarán a su vez la combinación vigente de dichos factores, en un proceso dinámico que define la sucesión ecológica en el sistema. Los ciclos de nutrientes Los factores potenciales de limitación del crecimiento en cada nivel son diversos (luz, hidrodinámica, nutrientes, depredación) y generalmente varían a lo largo del año. A menudo, durante la primavera tardía y el verano, es la provisión de nutrientes para los productores primarios (fitoplancton en el caso de los embalses) el factor que predomina y define el tipo de comunidad que se asienta, así como los flujos de materia y energía hacia los niveles superiores –proceso conocido como regulación de abajo hacia arriba–. En la figura 2 se representan aquellos compartimentos y flujos que pueden influir más directamente en el estado trófico de las aguas. La carga externa de nutrientes, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, procede de los tributarios y de aportes directos por escorrentía y precipitación. Esta carga se reparte y procesa en el embalse principalmente en función de las variables hidrodinámicas y físicas (especialmente la temperatura) y alimenta a la reserva de nutrientes inorgánicos directamente o a través de procesos previos de mineralización. Esta reserva de nutrientes, en condiciones de intensidad y calidad lumínica (frecuencia fotosintéticamente activa o PAR) suficientes, es utilizada por las algas para su crecimiento. -62- INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA, S.L. INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA, S.L. Fig. 1. El embalse de Burgomillodo, en el río Duratón, sirve para ilustrar la configuración característica de un embalse que se estratifica en la época estival. Fig. 2. En los ciclos de los nutrientes intervienen decisivamente los compartimentos biológicos del embalse (véase explicación en el texto). -63- O.P. N.o 51. 2000 El compartimento algal interacciona con el resto de las comunidades biológicas del embalse, como se verá más adelante. Tanto el nitrógeno como el carbono inorgánico y el oxígeno tienen una fase atmosférica que, en el primer caso, está mediada por los procesos biológicos de desnitrificación y fijación. Existen, por otra parte, múltiples procesos de retorno a través del reciclaje directo de nutrientes o de degradación y mineralización de los detritos. Estos pasos pueden estar mediados también por los sedimentos, en los que existe una fracción lábil de nutrientes que en determinadas condiciones retorna a la columna de agua. Cuando es la acción de un nivel superior sobre otro inferior (por ejemplo, el pastoreo del zooplancton sobre el fitoplancton) lo que está limitando el crecimiento poblacional, se habla de regulación de arriba hacia abajo. En la medida en que se conozcan los elementos fundamentales de regulación en cada caso, será posible intervenir mediante medidas que favorezcan aquellos que limiten los procesos que llevan al colapso. Uno de los elementos más frecuentemente limitante en los embalses es el fósforo, de modo que la introducción de mayores cantidades dispara el crecimiento algal hasta densidades muy elevadas en las que se pueden imponer limitaciones de otros tipos (físicas y/o biológicas). Las comunidades biológicas Fitoplancton En una situación muy característica en los embalses eutrofizados, se inicia en la primavera una sucesión de comunidades de algas dominadas típicamente por diatomeas pennadas que crecen en un medio abundante en recursos nutricios, de modo que se pueden dar en este periodo los máximos anuales de biomasa algal (generalmente estimada mediante la concentración de clorofila a). Estos pulsos son seguidos de fases en las que se eleva la transparencia del agua y abunda el zooplancton herbívoro y que anteceden al crecimiento de las clorofíceas típico del verano temprano, cuando la energía lumínica que entra en el sistema es máxima. A medida que avanza el verano se puede producir una depleción de nutrientes por el propio consumo algal que favorezca a otros grupos algales, como las diatomeas céntricas, algunos géneros de crisofitas, de desmidiáceas o de clorofíceas coloniales. Dependiendo del grado trófico y de los nutrientes que limiten el crecimiento algal en este periodo, se verán favorecidas diferentes estrategias al final del estiaje, desde cianofíceas fijadoras de nitrógeno a otros tipos de cianofíceas, pasando por dinoflageladas. En realidad, es la combinación de la limitación por la energía y por los recursos la que determina la asociación algal que se verá favorecida en cada momento (Reynolds, 1996). En los embalses españoles, que abarcan un ámbito biogeográfico de gran amplitud y diversidad, este cuadro simplificado se complica y las asociaciones dominantes en cada caso atienden a tres factores de distribución básicos (Riera et al., 1992): a. El contenido mineral y la alcalinidad del agua. b. El estado trófico del embalse. c. La estabilidad de la columna de agua y el tiempo de residencia del agua. Las redes alimentarias en los embalses poseen dos componentes claramente diferenciadas (pelágica y bentónica) aunque interconectadas. La interconexión principal se establece mediante la vía detrítica que enriquece los fondos en materia orgánica y que se intensifica con la eutrofización. A esta vía detrítica contribuye en gran medida el plancton, que se constituye en un componente crucial y que además interesa controlar, considerando los efectos perjudiciales de las proliferaciones masivas fitoplanctónicas. A efectos tróficos, el fitoplancton es el principal, y en muchos embalses casi el único, productor primario del sistema. Sin embargo, la eficiencia y rutas con que esa producción se canaliza a otros componentes de la red alimentaria es muy variable y depende del tamaño y digestibilidad del tipo algal que se vea favorecido por los condicionantes ambientales concurrentes. En el conjunto del sistema, existen dos vías de consumo principales: ingestión por los consumidores primarios (zooplancton) o evacuación por el emisario. La producción no consumida ni evacuada se incorpora directamente a la vía detrítica que, en gran parte, sedimenta. Durante el proceso de mineralización de este componente detrítico, protagonizado por las comunidades bacterianas del agua2 y de los sedimentos, se consume oxígeno y se regeneran nutrientes inorgánicos que pasan a disposición de los productores primarios, si se da la necesaria coincidencia espacio-temporal. Esta coincidencia está determinada por factores hidrodinámicos y de equilibrios químicos de óxido-reducción; así, por ejemplo, si durante el periodo de estratificación se produce un estado de anoxia hipolimnética por una provisión excesiva de materia orgánica en sedimentación desde la zona fótica superior, los equilibrios en los sedimentos se desplazan hacia formas reducidas que previamente han precipitado (principalmente el hierro) con los fosfatos; en estado reducido son solubles y facilitan la reincorporación de los fosfatos a la columna de agua en un proceso conocido como recarga interna de fósforo. Este proceso frustra muy a menudo las expectativas de recuperación de la calidad del agua en los embalses después de haber corregido las cargas externas de fósforo. Las clasificaciones taxonómicas constituyen un primer y necesario paso en el procesamiento de la información sobre las biocenosis de los embalses, cuando se requiere diagnosticar su estado y marcar unas pautas de gestión de la calidad de las aguas. Sin embargo, es necesario llegar más allá y, para esclarecer el funcionamiento del sistema, hay que asignar las categorías taxonómicas (especies, géneros o familias, según los casos) a grupos funcionales que constituyen nodos básicos en la red alimentaria y/o grupos que representan un proceso crucial para la gestión (por ejemplo, algas tóxicas). Así, una de las muchas clasificaciones del fitoplancton de embalses que pueden resultar útiles es la que se facilita en el cuadro 2. Los grupos funcionales responden también a criterios ecológicos: óptimos de crecimiento y umbrales de supervivencia según la disponibilidad de recursos nutricios y energéticos. -64- CUADRO 2 Posible clasificación del fitoplancton de embalses en grupos funcionales CUADRO 3 Posible clasificación del zooplancton de embalses en grupos funcionales • Cianofíceas: algas procariotas (sin núcleo ni plastidios típicos), consideradas como bacterias fotosintetizadoras. Generan complicaciones específicas en la calidad del agua, por sus especiales adaptaciones ecológicas (pigmentos fotosintetizadores suplementarios, fijación de nitrógeno atmosférico) y por la potencial toxicidad de algunos de sus componentes. Su digestibilidad por el zooplancton es tema de controversia. • Copépodos macrófagos carnívoros: con tamaños típicos entre 1,3 y 3,5 mm, explotan a los demás grupos zooplanctónicos de suficiente tamaño, especialmente a los cladóceros. • Nanoplancton: grupo de algas de tamaño inferior a 20 μm, que domina en ambientes oligotróficos y que es consumido por determinados grupos del zooplancton microfiltrador. • Copépodos macrófagos herbívoros: a pesar de ser herbívoros, son más selectivos que los cladóceros en su alimentación. Son escasos en los embalses españoles. Son propios de ambientes más estables que los embalses. • Copépodos filtradores: es un grupo muy especializado (estenoico) y escaso en los embalses y lagos españoles. Cuando se dan las condiciones adecuadas, domina en el zooplancton. • Plancton de red: constituye el plancton que queda retenido en la red de captura de 65 μm. • Cladóceros microfiltradores: estos crustáceos tienen tamaños aproximados de 0,5 a 1,5 mm y explotan los detritos y las fracciones menores del fitoplancton. • Macroplancton: grupo que engloba aquellas especies no incluidas en los demás grupos y con un tamaño de más de 200 μm, que dificulta su ingesta por los consumidores primarios. • Cladóceros macrofiltradores: Son mayores que los anteriores (hasta 2,5 mm) y consumen algas de mayor tamaño y componentes de pequeño tamaño del zooplancton. • Diatomeas céntricas: su ecología, tan diferenciada que facilita las proliferaciones estivales en competición con otros grupos más problemáticos, aconseja realizar esta diferenciación. • Rotíferos microfiltradores: Detritívoros de pequeño tamaño (70 a 300 μm), que pueden explotar también los componentes menores del fitoplancton (nanofitoplancton). • Diatomeas pennadas: proliferan en primavera y tienen requerimientos de sílice más altos que las anteriores. • Rotíferos depredadores: Aunque con solapamiento en tamaño con los cladóceros microfiltradores, depredan sobre miembros de pequeño tamaño del zooplancton y pueden consumir algas de tamaño medio. • Criptofíceas: constituye un grupo muy importante en algunos embalses y su ecología es muy diferente a la del resto de los grupos, especialmente por su capacidad de vivir en ausencia de luz (heterotrofia facultativa). • Protozoos microfiltradores: Pequeños componentes del zooplancton que explotan la fracción microdetrítica. Zooplancton Ictiofauna Los componentes del zooplancton constituyen una compleja red que típicamente se sostiene directa (pastoreo) o indirectamente (detritofagia) sobre la producción fitoplanctónica en los embalses. Una de las clasificaciones funcionales posibles, elaborada a partir de Armengol (1980), podría ser la que se proporciona en el cuadro 3. No obstante, la dinámica poblacional de algunos de estos componentes del plancton es muy compleja, con numerosos estadios del desarrollo que mantienen estrategias ecológicas dispares entre sí. En relación con los grupos de crustáceos planctónicos (copépodos y cladóceros), sí se ha comprobado su baja diversidad de especies respecto a otros países europeos con lagos. En este caso, los embalses introducen este tipo de hábitats pelágicos en España, país con escasez de lagos profundos naturales, y constituyen la base de una nueva colonización y diversificación biológica. Las especies de peces que colonizan los embalses españoles no están adaptadas para explotar eficientemente las comunidades planctónicas, de forma que sus dietas preferentes se encuentran en los detritos y faunas bentónicas. No obstante, pueden consumir organismos del plancton de forma pasiva en función de su densidad, de modo que cuando coinciden densidades planctónicas altas en la zona fótica, por la que obligadamente transitan los peces cuando hay anoxia hipolimnética, es más que probable que exista un consumo apreciable de organismos del plancton. También hay que mencionar el fitobentos de orilla, generalmente compuesto por microalgas en los embalses, como una fuente de nutrimento para los peces. En todo caso, las dietas de la ictiofauna en los embalses españoles son una cuestión que requiere más investigación. Las comunidades piscícolas en los embalses españoles están dominadas por especies de elevada adaptabilidad a medios cambiantes (eurioicas), en su mayor parte de la familia Cyprinidae. Esta familia, junto a los Cobitidae, son las únicas exclusivas de agua dulce. La ictiofauna epicontinental se completa con otras 10 familias, algunas de las cuales son exóticas. En total, se han catalogado 61 especies, de las cuales 44 son nativas y 17 exóticas (Granado Lorencio, 1996). Aunque hay un considerable solapamiento de dietas entre especies y una variación en el desarrollo de los hábitos alimentarios, se puede decir que, de las especies más frecuentes en los embalses, la boga de río (Chondrostoma polylepis) tiene hábitos más detritívoros, las carpas (Cyprinus carpio) son muy adaptables y pueden explotar casi cualquier recurso, y los barbos (Barbus sp.) son más especializados dentro de un hábito omnívoro y explotan los invertebrados bentónicos y el fitobentos. La resistencia a las bajas tensiones de oxígeno per- Bentos En los embalses, los fondos suelen ser poco diversos y las comunidades litorales tienen escasa representación debido a las fluctuaciones no sistemáticas del nivel del agua. Esto implica una sensible reducción de la diversidad de hábitats respecto a otros ecosistemas acuáticos, dado que el medio bentónico (asociado a los fondos) es el que permite una mayor generación de hábitats distintos. Por ello, las comunidades bentónicas de los embalses suelen estar dominadas por escasos grupos, entre los que destacan los gusanos anélidos oligoquetos y los quironómidos (larvas de insectos). Sin embargo, estas asociaciones explotan el exceso de producción primaria no utilizada y que se incorpora a la fracción detrítica, de modo que pueden alcanzar considerables densidades. -65- O.P. N.o 51. 2000 mite a la carpa alcanzar recursos de los fondos hipolimnéticos durante el estiaje, lo que les confiere una ventaja adaptativa evidente en los embalses profundos y más eutrofizados. En todo caso, parece que el grado trófico del agua está en relación directa con la productividad de algunas de estas especies (Granado Lorencio et al., 1985), a través de la productividad fitoplanctónica. Entre la ictiofauna nativa existe un género (Alosa) que tiene especialización planctívora aunque es una especie anfidroma (migra entre el mar y el río); sin embargo, se conoce la existencia de poblaciones “dulcificadas”, es decir, que han quedado atrapadas en embalses y completan su ciclo vital en él. Una de las características de las comunidades ícticas de los embalses españoles es la ausencia de depredadores con hábitos ictiófagos. En la ictiofauna fluvial nativa es el grupo de los salmónidos el que podría aportar esta función al sistema, pero sus requerimientos ambientales son muy exigentes y estas condiciones sólo se presentan en embalses de cabecera de cuenca. Sin embargo, los depredadores más frecuentes en nuestros embalses pertenecen a especies exóticas, como el “black-bass” (Micropterus salmoides), la lucioperca (Stizostedium lucioperca) o el lucio (Esox lucius), aunque en este último caso hay controversia acerca de su carácter exótico o nativo. La red trófica En la figura 3 se representa, a modo de ejemplo, una red alimentaria establecida para un embalse hipereutrófico, en la que se destacan en rojo las relaciones tróficas más intensas. En este caso, el desmesurado crecimiento algal debido a una provisión de nutrientes excesiva, procedente de aguas residuales urbanas sometidas a tratamiento biológico, se traduce en densidades muy altas y una dominancia casi exclusiva de algas de pequeño tamaño del género Chilomonas. En estas condiciones, lo que resulta limitante para el crecimiento algal es la provisión de luz por autoensombrecimiento del fitoplancton, de modo que estas algas, que tienen flagelos para mantenerse en la zona superior e incluso tienen un metabolismo mixto, por lo que pueden extraer energía también a partir de compuestos orgánicos (heterótrofos facultativos), encuentran una clara ventaja adaptativa. Así se explica la abundancia relativa de microfiltradores en el zooplancton que, a su vez, alimentan a una considerable población de copépodos carnívoros que regulan su número y, por lo tanto, el consumo potencial de algas. Las especies de peces presentes en el embalse explotan los recursos bentónicos alimentados por la vía detrítica pero no contribuyen a la reducción de la biomasa algal. A pesar de todo, se ha estimado que una cantidad equivalente al 40 % de la carga de fósforo anual que recibe el embalse se encuentra en los peces, de forma que se convierten en una forma potencial de extraer fósforo del sistema. Las posibilidades de la gestión limnológica Resulta evidente en principio que la mejor técnica para evitar la eutrofización de los embalses es corregir las fuentes de nutrientes, especialmente de fósforo, en origen. Sin embargo, esto no es siempre posible desde el punto de vista logístico o financiero. En cualquier caso, existen soluciones de tratamientos blandos que no están suficientemente contrastadas y explotadas en nuestro país. En primer lugar, se ha de atender a la cuenca vertiente en su conjunto y analizar todas las posibles medidas que se pueden adoptar en los puntos críticos. Así, las alternativas no se agotan en la adaptación de estaciones depuradoras convencionales con mecanismos para la reducción de nutrientes, sino que se han de valorar también las posibilidades de corrección en las actividades productivas. A este respecto, la polémica surgida en Estados Unidos con la sustitución de los fosfatos en los detergentes es aleccionadora (Edmondson, 1991). La importancia crucial de controlar el ingreso de fosfatos en el medio no es ajena tampoco a las administraciones europeas, como lo refleja la existencia de un centro de investigación dedicado a esta cuestión.3 Aun así, todavía caben muchas opciones entre los vertidos y el embalse, que tienen la ventaja de que permiten tratar las aportaciones de carácter difuso. Se citan, por ejemplo, la rehabilitación y/o construcción de humedales, la reforestación de las cuencas, en especial, de la vegetación de ribera, la construcción de plantas de reducción de fósforo en los tributarios, los preembalses, la recarga de acuíferos y la optimización del hábitat fluvial para la retención de nutrientes. Por otro lado y como se ha visto, las características del embalse y su régimen de explotación modulan su respuesta a una carga de nutrientes dada. Esto significa que existe un cierto margen de intervención mediante la modificación de determinados procesos en el propio embalse. Así, se pueden citar como posibilidades genéricas las siguientes (modificado a partir de Stras̆kraba, 1993): a. Regulación hidráulica: permite modificar las tasas de renovación de los diferentes compartimentos, según interese en cada caso y momento del año. Sus posibilidades dependen de la configuración de las estructuras de salida de la presa y de las demandas aguas abajo. b. Aireación y mezcla de la columna de agua: se refiere a métodos que buscan modificar la hidrodinámica y la compartimentación física del sistema (desestratificación mecánica o neumática mediante aireación) o combatir el déficit hipolimnético de oxígeno sin deshacer dicha compartimentación (aireación u oxigenación). c. Inactivación del fósforo: medidas de tipo físico y químico dirigidas a reducir la biodisponibilidad del fósforo en el sistema. La coagulación y precipitación química con alúmina es la más utilizada. d. Tratamiento de los sedimentos: incluye posibilidades como la cubrición de los sedimentos con materiales inertes o la remoción y aireación de los sedimentos. e. Modificación del ambiente lumínico: hace referencia a la reducción de la intensidad de luz mediante la provisión de sombra, la suspensión de partículas o la tinción directa del agua. f. Biomanipulación: esta familia de técnicas se refiere tanto a la eliminación directa de las algas mediante tóxicos selectivos que, en general, no es muy recomendable, como a la gestión de las comunidades piscícolas del embalse para controlar el zooplancton y, a su vez, reducir la biomasa al-66- INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA, S.L. Fig. 3. Red alimentaria en un embalse hipereutrófico del río Duero, en el inicio del periodo estival (véase explicación en el texto). En rojo, elementos dominantes y flujos preferenciales. -67- O.P. N.o 51. 2000 INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA, S.L. Fig. 4. Esquema que representa las modificaciones en la red trófica que se persiguen con las estrategias de biomanipulación. gal. La biomanipulación para controlar la biomasa algal desde los eslabones tróficos superiores (Fig. 4) consiste en incrementar la presión sobre los peces planctívoros, bien mediante la introducción de depredadores o bien mediante la extracción directa. De esta forma, aumentará la biomasa de zooplancton herbívoro grande, que puede mantener así la densidad de las algas comestibles en determinados niveles. Se pueden incluir también en este apartado las estrategias de gestión piscícola encaminadas a optimizar la incorporación de fósforo a la biomasa de peces y la extracción de la misma. Como se puede apreciar, las posibilidades de gestión son diversas y las medidas que se adopten deben integrarse en programas de recuperación definidos a la escala de cuenca. Para ello, se requiere la obtención de dos tipos de información complementaria: a. Información a largo plazo de fuentes y procesos clave en la cuenca y embalses, que permita seguir la evolución interanual de la problemática y desarrollar y ajustar modelos empíricos sencillos para generar esquemas de decisión en la planificación a escala regional. b. Información intensiva en los embalses, en uno o dos ciclos anuales, para establecer los balances internos y el funcionamiento limnológico del sistema con una resolución espacio-temporal adecuada a los patrones de distribución y a las tasas de renovación de cada nivel de organización tratado. Con esta información se pueden establecer mode- los biogeoquímicos del sistema con suficiente detalle como para habilitar la toma de decisiones a nivel local. Estas actuaciones estarían encaminadas a recuperar una calidad de las aguas suficiente para mantener el sistema dentro del rango de integridad ecológica. Conclusión A medida que se va dando solución a los problemas más acuciantes de la calidad del agua, se van evidenciando nuevos problemas que tienen un carácter menos agudo para las poblaciones humanas, es decir, que no suelen causar mortalidad directa e inmediata, pero con un alcance espacio-temporal mayor, lo que significa que su reversión es más lenta y compleja. Así, por ejemplo, en el siglo XIX los problemas de calidad se presentaban como septicemias epidémicas locales de carácter anual; ya en el siglo XX, ha preocupado inicialmente la contaminación orgánica por aguas residuales; en los años setenta la contaminación térmica, la eutrofización y la contaminación por sustancias tóxicas; en los años ochenta, la contaminación por nitratos, acidificación, contaminación accidental; y en la última década el calentamiento global y cambio global, que son fenómenos de alcance planetario y de escala temporal milenaria. La eutrofización cultural constituye un proceso contaminante de alcance regional y que se desarrolla en una escala de tiempo que se cifra en lustros o en décadas. Por ello, se están empezando a validar ahora modelos propuestos en los -68- gunas iniciativas de soluciones alternativas que se han puesto en práctica en embalses españoles. En la monografía «Embalses y medio ambiente» (Ministerio de Medio Ambiente, 1996), se recoge la mayor parte de estas experiencias. En cualquier caso, la problemática concreta de la eutrofización de embalses no es banal, como se ha intentado reflejar aquí, y las escalas espacio-temporales que implica recomiendan la instauración de mecanismos que permitan una gestión continua y estable en el tiempo. Asimismo, constituye un ejemplo claro de la multiplicidad de disciplinas que requiere el desarrollo de modelos operativos del sistema, que debe implicar a técnicos de diversa filiación, y de la importancia que tiene el disponer de información suficiente de todos los compartimentos y procesos afectados. ■ años ochenta (OECD, 1982), pero que apenas tratan los compartimentos biológicos. La respuesta de estos compartimentos carece aún de suficiente base empírica y los embalses proporcionan una ocasión única para definirla cuantitativamente. Por otra parte, resulta evidente el interés que tiene mantener el sistema en unas condiciones de calidad que se muevan dentro de los márgenes de la integridad ecológica, es decir, en los que se minimizan los riesgos de aparición de situaciones indeseables. Los episodios de escasez de agua, que en nuestro país son frecuentes, han permitido constatar que la provisión del recurso a la sociedad no es sólo un problema de cantidad sino también de calidad. El beneficio de esa gestión sostenible no estriba sólo en lo socioeconómico, en cuanto a garantizar las demandas de agua, sino que es también ecológico, puesto que se mejoran las condiciones de conservación de las especies acuáticas y se aumenta la biodiversidad; además, se frena la propagación del problema a ecosistemas fluviales y también estuarinos situados aguas abajo. Por otro lado, no se está atendiendo suficientemente a las nuevas tecnologías que están surgiendo para la corrección de estos problemas de contaminación de las aguas. Este tipo de técnicas de la ecotecnología, que utilizan en su beneficio conceptos de funcionamiento y procesos de los propios ecosistemas, suelen representar alternativas de bajo coste y de menores efectos ambientales colaterales. Sin embargo, su diseño no se está optimizando al ritmo que podría hacerlo porque no hay un flujo de información específica de nuestra geografía suficiente como para definir y calibrar los modelos matemáticos del funcionamiento de las variables de diseño. Digamos que es muy difícil mejorar lo que no se utiliza. No obstante, existen al- Agustín P. Monteoliva* y Carlos Muñoz Bellido** *Biólogo. Consultor de Medio Ambiente Infraestructura y Ecología, S.L. **Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Confederación Hidrográfica del Duero Notas 1. “Propuesta modificada de Directiva del Consejo por la que se establece un Marco Comunitario de Actuación en el Ámbito de la Política de Aguas. Posición Común. Documento del 2 de marzo de 1999”. 2. A efectos de simplificación, las bacterias se suelen incluir también en el propio compartimento de los detritos cuando la información de campo es insuficiente para asignarles explícitamente grupos ad hoc. 3. CEEP (Centre Européen d’Etude des Polyphosphates). Bibliografía – Álvarez Cobelas, M., La eutrofización de las aguas continentales españolas, Barce- – Landner, L., “Eutrophication of lakes: causes, effects and means for control with emphasis on lake rehabilitation”, World Health Organization, ICP/CEP 210, 1976. lona, Henkel Ibérica, S.A., 1991. – Armengol, J., “Colonización de los embalses españoles por crustáceos planctónicos y evolución de la estructura de sus comunidades”, Oecologia aquatica, 4, 1980, pp. 45-70. – Margalef, R., Limnología, Barcelona, Omega, 1983, p. 833. – Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, Embalses y medio ambiente, Madrid, 1996. – Confederación Hidrográfica del Duero, Diagnóstico del estado trófico de los embal- ses de San José, Aguilar de Campoó, Barrios de Luna, Burgomillodo, Las Vencias – Munkittrik, K.R. & L.S. McCarty, 1995, “An integrated approach to aquatic ecosystem y Santa Teresa en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Duero, Ministerio health: top-down, bottom-up or middle out?”, Journal of Aquatic Ecosystem Health, 4(2), 1995, pp. 77-90. de Medio Ambiente, 1997. – Dillenberg, H.O. & Dehnel, M.K., 1960, “Toxic waterbloom in Saskatchewan”, 1959, – OECD, Eutrophication of waters. Monitoring, assessment and control, Paris, OECD, 1982, 154 pp. Canad. med. Ass. J., 83, 1960, p. 1.151. – Edmondson, W.T., The uses of ecology. Lake Washington and beyond, Seatle, Uni- – Odum, E.P., “Trends in stressed ecosystems”, BioScience, 35, 1985, pp. 419-422. – Reynolds, C.S., “The plant life of the pelagic”, Verh. Internat. Verein. Limnol., 26, versity of Washington Press, 1991, pp. 89-138. 1996, pp. 97-113. – Frissell C.A., W.J. Liss, C.E. Warren & M.D. Hurley, “A hierarchical framework for stream habitat classification: viewing streams in a watershed context” Environmen- – Riera, J.L., D. Jaume, J. de Manuel, J.A. Morgui & J. Armengol, “Patterns of variation in the limnology of Spanish reservoirs: A regional study”, Limnética, 8, 1992. tal management, 10, 1986, pp. 199-214. – Granado Lorencio, C., E. Guillén y M. Cuadrado, “The influence of some environ- – Senior, V.E., “Algal poisoning in Saskatchewan” Canad. med. Ass. J., 24, 1968, p. 26. mental factors on growth of iberian nase, Chondrostoma polylepis, in three reser- – Stra s̆ kraba, M., “Ecotechnology as a new means for environmental management”, Ecological Engineering, 2, 1993, pp. 311-331. voirs of western Spain” Cybium, 9(3), 1985, pp. 225-232. – Granado Lorencio, C., Ecología de peces, Secretariado de Publicaciones de la Uni- – Vollenweider, R.A., “Global problems of eutrophication and its control”, Symp. Biol. Hung., 38, 1989, pp. 19-41. versidad de Sevilla, 1996, pp. 269-310. -69- O.P. N.o 51. 2000 El régimen de caudales medioambientales. Su cálculo en la cuenca del Guadiana Manuel C. Gómez Criado, Pedro Pablo Loné Pérez y José Luis Canga Cabañes DESCRIPTORES CAUDAL MEDIOAMBIENTAL CAUDAL BÁSICO RÍO GUADIANA Introducción Durante las dos o tres últimas décadas, principalmente, la preocupación ambiental ha ido ganando adeptos, dentro y fuera de nuestras fronteras, con una progresión quizá mayor de lo que nadie pudiera predecir, inundando todos los sectores que configuran la actividad económica de los países desarrollados. Esta preocupación se refleja claramente en la exigencia de la sociedad, cada vez mayor, en todo lo que respecta a la conservación del medio natural y al empleo sostenible de los recursos, exigencia que los distintos gobiernos han intentado plasmar en sus políticas sectoriales a través de las disposiciones legales promulgadas por las distintas administraciones y de los compromisos adquiridos en la adhesión a múltiples convenios internacionales (Diversidad Biológica, Man and Biosphere, Ramsar…). La gestión del agua en España no podía, ni debía, quedar al margen de esta corriente “ecológica” generalizada, y así se comienza a abandonar la exclusiva consideración económica de los recursos hídricos que promulgaba la legislación de aguas de 1866 y 1879, y se van sucediendo las distintas normativas, proyectos y documentos de debate que afectan, en mayor o menor medida, a la gestión actual de estos recursos: Ley de Aguas, leyes autonómicas de pesca fluvial y de conservación de la naturaleza, Planes Hidrológicos de cuenca, Libro Blanco del Agua, Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Aguas, proyecto de Directiva Marco sobre política de aguas, etc. Dentro de todas ellas aparece, de alguna manera, la idea de la asignación de recursos para la conservación o recuperación del medio natural, lo que se concreta, en el caso de los ecosistemas fluviales, con la definición y posterior implementación de los mal llamados caudales “ecológicos”.1 Es preciso mencionar, aunque sea brevemente, que los únicos caudales que se podrían identificar con el apellido “ecológicos” sería el régimen natural de caudales del propio río, lo que parece resultar obvio para la comunidad técnica y científica. Sin embargo, no cabe duda de la mayor trascendencia social de la palabra “ecológico”, si bien ya un poco desgastada y prácticamente privada de su auténtico significado. Parece también admitido que una manera más adecuada de referirse a este concepto es hablando de caudales de mantenimiento o caudales ambientales. Tampoco habría que olvidar anteponer la palabra “régimen”, pues no se trata de definir uno o dos caudales para todo el año, sino de cuantificar un caudal mensual (que puede ser nulo en algún mes) y una serie de avenidas (más o menos frecuentes), para conseguir la conservación de las biocenosis presentes en el ecosistema fluvial considerado, o bien su recuperación conforme a lo que allí existió. Así estaríamos definiendo un régimen de caudales de mantenimiento o régimen de caudales ambientales. Metodologías existentes Desde los años setenta, época en la que comenzó la preocupación por la determinación de los caudales ambientales de los ríos, ha habido una progresiva evolución de las metodologías utilizadas para determinarlos. Éstas varían desde métodos desarrollados para casos específicos, hasta metodologías formales con amplia aplicación.2 En un principio, la implantación de caudales ambientales tenía como objetivo el mantenimiento de la pesca como un recurso económico. Esta orientación suponía que al cubrir los requerimientos de caudal de una especie, el resto de compo-70- Fig. 2. Aspecto general de la aliseda del río Ruecas en Casa del Secadero (Cañamero). Fig. 1. Aspecto general del río Ruecas en el entorno del Molino de las Juntas. nentes del ecosistema se conservarían al mantener a dicha especie. Más recientemente se han incluido en la evaluación tanto las necesidades de caudal de otros seres (macroinvertebrados bentónicos o aves acuáticas), como parámetros característicos de los ecosistemas (biodiversidad). Los métodos actuales también engloban otros aspectos, como la morfología del cauce, la vegetación riparia y los humedales de las llanuras de inundación. Por último, las metodologías más avanzadas incluyen también procesos del ecosistema, tales como el ciclo de nutrientes o la producción primaria. Hay cuatro grandes grupos de metodologías ampliamente reconocidas,3 basadas en diferentes criterios: A. Metodologías basadas en índices hidrológicos Es el grupo más simple de metodologías para estimar los caudales ambientales. Utilizan los registros históricos de caudal: datos diarios, mensuales, medias, etc. para derivar directamente de ellos las recomendaciones de caudales de mantenimiento. Quizá la más utilizada haya sido el método de Tennant1 (o Montana), donde los caudales mínimos son calculados como un porcentaje del caudal medio anual, diferenciando dos periodos de seis meses (seco y húmedo) dentro del año hidrológico. También existen otras basadas en caudales clasificados, como el caudal ecológico cuantitativo que se establece en la legislación suiza, en función del Q347, y diferenciando entre aguas piscícolas y resto de aguas. La principal ventaja de este grupo de metodologías es la simplicidad de las mismas. Esto implica que son pocos los datos necesarios: en principio series de caudal y en algunos casos datos sobre la ecología del lugar. Estos datos, además, pueden ser tratados por personal sin una elevada experiencia en el tema, lo cual lleva aparejado costes bajos. Dichas ventajas fundamentan su utilidad en la planificación hidrológica de grandes cuencas. Como principal desventaja se puede mencionar la falta de base ecológica en la mayoría de métodos, lo cual puede conducir a que se propongan caudales mínimos ineficientes: excesivos, con la consecuente pérdida de recurso, o insuficientes para el ecosistema fluvial. También se debe comentar el riesgo de extrapolar las metodologías, ya que los ecosistemas fluviales varían ampliamente entre diferentes países y regiones geográficas. -71- B. Metodologías basadas en características hidráulicas Utilizan la relación entre variables hidráulicas simples y el caudal, para desarrollar recomendaciones de caudales ambientales. Las variables hidráulicas más comúnmente utilizadas son el perímetro mojado y la profundidad máxima. La más utilizada de estas metodologías es el método del perímetro mojado, que se basa en el criterio de que la integridad del hábitat fluvial está en relación directa con el área que inunda el caudal circulante. Frente a las metodologías basadas en los índices hidrológicos, su ventaja es la utilización de criterios ecológicos, aunque esto suponga un ligero aumento en los costes, por la necesidad de realizar estudios de campo y un trabajo de gabinete más intenso. Pero aun así los métodos son relativamente fáciles y rápidos en su ejecución, lo que conlleva su utilidad en la planificación de recursos. Entre sus desventajas se debe mencionar la dependencia de la suposición, excesivamente simple, de que una única variable hidráulica o un grupo de ellas pueden representar adecuadamente las necesidades de caudal de la especie a conservar. Además, también se debe comentar que la localización de las secciones donde se miden las variables hidráulicas es esencial para obtener resultados fiables. Otra crítica a este grupo de metodologías es que no suelen tener en cuenta la variación del régimen de caudales. C. Metodologías basadas en la simulación de hábitats Son métodos que utilizan como base para definir el caudal ambiental la respuesta de una especie, normalmente piscícola, a aumentos discretos de caudal. Se caracterizan por establecer correspondencias entre el hábitat de las especies fluviales y las características hidráulicas que varían en función de los caudales circulantes. La respuesta se mide como el aumento del hábitat físico en función del cambio en determinadas variables hidráulicas. La más conocida de este grupo de metodologías es la llamada IFIM (Instream Flow Incremental Methodology),4 y 5 que se apoya en tres puntos básicos: un modelo hidráulico fluvial, las curvas de preferencia de la fauna, y el valor potencial del hábitat fluvial. O.P. N.o 51. 2000 La ventaja evidente de estas metodologías es que utilizan criterios ecológicos fácilmente defendibles. Además, su capacidad de valorar los impactos de pequeños cambios del caudal sobre el hábitat físico, por lo que pueden evaluar una gran cantidad de escenarios para diferentes especies o estados de vida. También se debe mencionar que la simulación hidráulica y biológica se realiza a una escala significativa para los seres vivos. Estas metodologías han sido criticadas por diversos aspectos: • Por estar enfocadas hacia una única especie, con todos los problemas que esto conlleva: puede no ser la representativa del ecosistema a estudiar o que se desconozcan sus requerimientos (es el caso de los ciprínidos en España). • No es útil para otros componentes del ecosistema fluvial, como podría ser la vegetación de ribera. • El nivel de conocimientos del personal necesario para su aplicación es de experto, tanto en hidrología como en informática y ecología. D. Metodologías globales Este grupo de métodos6 utiliza los requerimientos de caudal de todo el ecosistema fluvial para determinar los caudales ambientales e incorporan también subrutinas derivadas del primer grupo metodológico. En particular, los métodos globales son capaces de identificar los caudales requeridos para los usos humanos, tales como la calidad estética, usos socioeconómicos, lúdicos o de interés científico dependientes del río y para la protección de los bienes histórico-artísticos. Este grupo de metodologías se ha desarrollado durante la década de los noventa. Es el que tiene mayor futuro, por su capacidad para aglutinar nuevos avances en la simulación hidráulica o de hábitats y porque es el que tiene en cuenta el mayor número de componentes del hábitat. El fundamento de estas teorías asume que el régimen hidrológico natural de un río mantiene dinámicamente la biota presente, la geomorfología del canal, los sistemas de ribera, las llanuras de inundación y los humedales, así como los estuarios y los ecosistemas marinos afectados por el río. Por otra parte, define que de la totalidad de los caudales que componen el régimen hidrológico, algunos caudales mínimos y avenidas son más importantes que otros para el mantenimiento del ecosistema fluvial. La adecuada descripción de estos caudales en términos de magnitud, duración y frecuencia, y la incorporación de estos conceptos al régimen regulado de caudales, debe permitir el mantenimiento de las características bióticas existentes y la integridad funcional del río.7 Entre estas metodologías pueden destacarse las siguientes: Building Block Methodology,8 desarrollada en Sudáfrica, o la Holistic Approach, de Australia. Los métodos globales tienen numerosos avances frente a los anteriores grupos metodológicos. Quizás el más importante es que valoran todos (o la mayoría) los componentes del ecosistema fluvial y están basados en el régimen hidrológico natural del río. Por ello, son los que ofrecen unos resultados más pragmáticos, defendibles y flexibles, a diferentes niveles de resolución. Como desventajas se pueden mencionar el elevado nivel de coste que supone su aplicación y la necesidad de expertos en muchos campos. También es necesario mencionar su excesiva dependencia de los juicios de los distintos especialistas, que deben ser aplicados muy cuidadosamente para obtener resultados reproducibles. Por otra parte, la novedad de estos métodos implica que no estén contrastados en diferentes países y que las críticas a los mismos provengan exclusivamente de su lugar de origen. Marco legal español La primera referencia clara en nuestro ordenamiento jurídico, sobre el deber de respetar unos caudales mínimos, aparece en la Ley de 20 de febrero de 1942, sobre Pesca Fluvial, todavía en vigor. En ella se fijan unas cuantías completamente determinadas para las presas con escalas de paso de peces, con el objetivo de la conservación, fomento y aprovechamiento de la ictiofauna continental. En la década de los ochenta, la Ley 29/1985 de Aguas remite a la planificación hidrológica para la “asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación y recuperación del medio natural”. Este precepto, en lo que puede afectar a un régimen de caudales ambientales, no ha sido desarrollado todavía por reglamento alguno, y no deja de ser una declaración de buenas intenciones. También en la Ley de Aguas podemos encontrar una primera referencia sobre el derecho a indemnización de los concesionarios perjudicados, en el supuesto de revisión de concesiones, cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. El Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, exige para las nuevas concesiones la fijación, en el condicionado de las mismas, de “caudales mínimos que respetar para usos comunes o por motivos sanitarios o ecológicos, si fueran precisos”. A partir de este momento habría que dar otro salto de más de una década, mientras se gesta la planificación hidrológica, hasta la publicación de otra norma en el ámbito nacional que afecte a los caudales ambientales de los ríos, y es durante este periodo cuando las diferentes administraciones autonómicas deciden “adelantarse” en la determinación de los mismos. Así aparecen diferentes leyes y decretos sobre pesca, conservación de la naturaleza y minicentrales hidroeléctricas, principalmente, en casi todas las Comunidades Autónomas. Estas normas fijan mayoritariamente porcentajes, entre el 10 % y el 20 %, sobre las aportaciones medias de las diferentes cuencas, y en algunos casos fijan también una tasa de variación de caudal que oscila entre un 3 % y un 5 % por minuto. La promulgación de estas leyes ha causado, en algunos casos, la interposición de recursos de inconstitucionalidad sobre la competencia para determinar los caudales ambientales. Las sentencias del Tribunal Constitucional al respecto confirman que la competencia la ostenta el Estado en el caso de cuencas intercomunitarias y las Comunidades Autónomas en las cuencas que discurran íntegramente por su territorio, sin -72- perjuicio de que se produzca la colaboración mutua para el establecimiento de los caudales ambientales en el ámbito de una cuenca intercomunitaria. No obstante se confirma también la validez de las disposiciones transitorias que establezcan un volumen a respetar mientras los organismos de cuenca no determinen los caudales mínimos. Por fin, en el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca, se establecen una serie de criterios de interpretación para los mismos, que responden a sugerencias específicas del Consejo Nacional del Agua. Estos criterios se refieren, entre otros aspectos, al tratamiento de los caudales ecológicos a fin de garantizar la salvaguardia del medio ambiente en la explotación de los recursos hídricos y se establece que: “los caudales ecológicos o demandas ambientales establecidos en los planes no tendrán el carácter de usos, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación de los Planes Hidrológicos. En todo caso, en el análisis de los citados sistemas será aplicable a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones y todo ello sin perjuicio del derecho a indemnización en relación con las posibles revisiones de las concesiones vigentes cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos”. Parece, pues, clara la preocupación ambiental que existe también en los distintos poderes del Estado, reflejada en que el mantenimiento o recuperación de los ecosistemas fluviales se considere algo más que un uso del agua con una demanda asociada, y recordando la revisión de concesiones, si fuera preciso, para la consecución de estos objetivos. Falta entonces por determinar qué régimen de caudales sería necesario para conseguir este objetivo, y eso es algo en lo que todavía queda mucho camino por recorrer. La mayoría de los Planes Hidrológicos de cuenca imponen, con carácter general, una serie de porcentajes (desde el 1% hasta el 10 %) sobre la aportación del río, hasta que se desarrollen estudios específicos al respecto. Algunos tramos de río, además de algunas zonas húmedas, reciben un tratamiento particularizado,9 pero fijándose un caudal único para todo el año, sin llegar nunca a definirse la distribución temporal de distintos caudales. Fig. 3. Cauce completamente alterado del río Bañuelos en las inmediaciones de Malagón. La próxima modificación de la Ley de Aguas parece que elevará a dicho rango las consideraciones del Real Decreto 1664/1998 sobre las demandas ambientales, además de “encargar” a los Organismos de cuenca la realización de estudios específicos para cada tramo de río, y la fijación posterior de los resultados en los Planes Hidrológicos de cuenca. De esta manera se requerirá la previa aprobación de los mismos por los Consejos del Agua de las distintas cuencas, lugar donde se puede producir la mutua colaboración, a la que antes se hace referencia, entre las diferentes administraciones que conviven en el ámbito geográfico de una cuenca intercomunitaria, sin olvidar a los usuarios del agua. Cálculo de los caudales medioambientales en la cuenca del Guadiana Planteamientos generales En consonancia con las tendencias actuales, el cálculo de los caudales medioambientales en los cauces de la cuenca del Guadiana se ha abordado con un enfoque global. De acuerdo con el criterio de especialistas reconocidos en el momento actual, la idea ha sido “considerar los requerimientos del ecosistema en su conjunto, más que los requerimientos de una especie concreta, teniendo en cuenta que los requerimientos del ecosistema son los de su composición de especies, su estructura, su organización y su funcionamiento. Se entiende que el objetivo de la gestión de los ríos es la conservación del correcto funcionamiento de la maquinaria biológica que representan y no la conservación de unas cuantas piezas”.10 “Para poder determinar con precisión los volúmenes necesarios para preservar las condiciones ambientales y el régimen de caudales que deben circular por las redes hidrográficas se debería tener un conocimiento exhaustivo de los elementos que conforman el medio físico de los ríos y sus ecosistemas asociados, así como conocer sus interrelaciones y dependencias mutuas, esto es, hay que conocer con precisión las especies y formaciones de vegetación de ribera y acuática y su distribución espacial; las especies y comunidades animales dependientes de los ríos; las tipologías de cauces existentes; las interacciones con el medio que las circunda; etc. Esta tarea resulta difícil de abordar técnicamente (…) Esta determinación debería ser realizada río a río y tramo a tramo…”9 Fig. 4. Vegetación riparia del cauce del río Azuer. -73- O.P. N.o 51. 2000 Fig. 5. Vegetación riparia del cauce del río Bañuelos en las inmediaciones de Casa del Congosto. de un régimen de caudales tipo o medio y otros regímenes para periodos secos y húmedos, que definan una banda de fluctuación y faciliten la gestión en las muy cambiantes condiciones ambientales que pueden darse en la Cuenca del Guadiana. La finalidad del estudio ha sido obtener una aproximación al volumen circulante de agua que es aconsejable mantener en los ríos para la salvaguardia de los ecosistemas fluviales representativos de cada tramo. Aunque el caudal que se puede considerar más ecológico es el natural, es preciso encontrar un equilibrio entre explotación y conservación, de forma que los caudales medioambientales que se definan tomen en cuenta la necesaria compatibilización de los diferentes intereses que intervienen en la gestión de tan esencial recurso. Fig. 6. Cauce del río Tirteafuera. Los bloques de roca existentes ofrecen cobijo a los peces (entorno de Tablacaldera). De acuerdo con estos planteamientos, la aproximación al problema de los caudales de mantenimiento en la cuenca del Guadiana se ha abordado en una primera etapa en 60 tramos de río, repartidos por toda la cuenca. El objetivo ha sido abarcar una problemática muy diversa, estudiando tramos de muy diferentes características: tramos regulados y algunos no regulados; tramos en zonas de baja pluviometría y con problemas de sobreexplotación de acuíferos (La Mancha); tramos en zonas naturales catalogadas; tramos en zonas regables; etc. Otro aspecto esencial del enfoque del problema ha sido evitar un tratamiento separado de las cuestiones biológicas y las hidrológicas o hidráulicas. El criterio inspirador ha sido que ambas se informaran mutuamente y condujeran a la definición La caracterización ambiental de los tramos Como punto de partida se ha intentado conseguir un conocimiento holístico de los tramos, lo que ha supuesto la realización de una serie de trabajos previos de campo en los que se contemplaron, con la profundidad necesaria, distintas variables, tales como: litología, geomorfología del cauce y las riberas, hidrografía, calidad del agua, vegetación de la ribera y el entorno, medio socioeconómico y cultural, espacios naturales, obras en construcción o proyectadas, impactos detectados, etc. Dentro de cada tramo se han definido las estaciones de muestreo necesarias para asegurar que quedara incluida un área con una sección singular y otras con la máxima variabilidad morfológica posible, que pudieran considerarse como representativas de la generalidad de la morfología y biología del cauce en el tramo considerado. Esto ha traído como con-74- Fig. 7. Representación cartográfica de la caracterización ambiental de los tramos. secuencia que los subtramos de muestreo tengan distinta longitud en cada caso, con el fin de conseguir aunar en él las secciones singulares y las representativas. En las estaciones definidas se ha llevado a cabo un importante esfuerzo de toma de datos en campo que abarca desde la calidad del recurso, la hidrología e hidráulica, hasta las principales comunidades biológicas, e incluso sus principales implicaciones tróficas. Todo ello se ha considerando necesario para definir el soporte cauce por el que discurre el agua y el ecosistema al que sustenta. Los parámetros caracterizados en campo se pueden englobar en tres grandes grupos de variables: — Calidad del recurso: unos caudales mínimos, a pesar de poder ser suficientes en cuanto a caudal, pueden llegar a no ser funcionales si la calidad del recurso no es la apropiada. — Caracterización hidráulica: es fundamental para poder definir los caudales y calados en una determinada sección. — Aspectos ambientales: entendidos como caracterización del hábitat e inventario de las biocenosis. Los aspectos inventariados han sido: • En el entorno del cauce: usos del suelo; vegetación de la ribera y del entorno; anfibios, reptiles, aves y mamíferos observados. • En el interior del cauce: – Características físicas del hábitat fluvial: estado de erosionabilidad de las orillas; sombreado del cauce; presencia de refugios ictícolas e isletas; tipo de granulometría del sustrato; vegetación acuática sumergida; turbidez -75- – Caracterización de las comunidades: vegetación acuática, emergente y sumergida; macrobentos; comunidades piscícolas (como norma general se han realizado dos campañas de muestreo, una en aguas bajas y otra en aguas altas, mediante pesca eléctrica). Cálculo del régimen de caudales medioambientales Para la determinación de los caudales medioambientales por tramo de río se ha utilizado el método denominado del “Caudal Básico”, que precisa las series de caudales medios diarios en régimen natural correspondientes a la cuenca vertiente del tramo de estudio. Sus resultados se han contrastado con lo establecido en la legislación vigente y fundamentalmente con un método de elaboración propia que se desarrolló para el Estudio de Trasvases entre las cuencas Duero y Norte, que se ha denominado “Método de las Medias Móviles Mensuales”. Ambos parten de cálculos matemáticos realizados sobre series de aportaciones naturales de periodicidad diaria. El componente fundamental de la metodología es el “caudal básico”, que se define como el caudal mínimo necesario para que se conserve la estructura y función del ecosistema acuático afectado. Por tanto, es el caudal mínimo que debería circular en todo momento por el río (si es superior al caudal natural), aunque no siempre es el recomendado. En primer lugar se ha procedido a la restitución al régimen natural de los caudales en las corrientes fluviales, modificando los datos de aportaciones disponibles para tener en cuenta y anular las alteraciones que a lo largo del tiempo ha introducido el hombre en el mismo. Para ello se han utilizado O.P. N.o 51. 2000 las series disponibles de la variación de reservas en embalses, trasvases entre cuencas, caudales circulantes por canales, etc., y se ha obtenido y manejado cuanta información ha sido posible relacionada con los distintos usos del agua: embalses de regulación; trasvases entre cuencas; usos no consuntivos, pero con modificación de régimen (centrales hidroeléctricas); y usos consuntivos (regadíos y abastecimientos urbanos e industriales). Inicialmente, y con carácter general, la restitución al régimen natural se ha efectuado para todas las series aforadas y con periodicidad decenal en los años comprendidos entre 1940/41 y 1994/95. Con posterioridad, y en aquellas estaciones en que ha sido necesario, se ha efectuado la restitución con periodicidad diaria, utilizando como base la restitución decenal obtenida anteriormente, en los tramos estudiados. Se puede dar el caso de que el caudal básico (cuyo cálculo puede consultarse en la bibliografía aportada) no sea el apropiado para satisfacer las necesidades del medio. En estos casos es necesario modificar el caudal básico hasta un valor que permita alcanzar los objetivos establecidos, y este caudal complementario es lo que se llama caudal de acondicionamiento. No responde, pues, a un patrón fijo ni a una fórmula, sino que en cada caso tomará un valor distinto. En resumen, el “caudal base ± caudal de acondicionamiento = caudal de mantenimiento”, es sobre el que se ha aplicado el factor de variabilidad estacional para obtener el “régimen anual de mantenimiento”. En consecuencia, el paso siguiente ha sido calcular los calados que el caudal de mantenimiento establecido produce en las distintas secciones transversales consideradas, aplicando modelos hidráulicos, y comprobar si se consideran suficientes para la conservación (y mejora, en su caso) de la flora y fauna existente o que podría existir en los cauces, caso de llevarse a cabo las actuaciones necesarias para el restablecimiento ecológico de los tramos que lo necesitan. Este ha sido el punto en que se ha producido la combinación de los datos biológicos con los hidrológicos e hidráulicos. Se ha comprobado que los calados producidos por los caudales mínimos circulantes en el régimen definido sean suficientes para permitir la conservación de la flora y fauna (principalmente las especies piscícolas autóctonas) de mayor interés. Pero el caudal básico (± el de acondicionamiento, si es el caso) no ha de ser un caudal fijo a lo largo del año, sino que debe variar siguiendo un patrón similar al régimen de caudales naturales. El valor mínimo del régimen corresponde al calculado como caudal de mantenimiento por el método del caudal básico. Para el cálculo de la variabilidad estacional se ha multiplicado el caudal de mantenimiento por un cociente de proporcionalidad entre la media mensual de los caudales medios diarios para los distintos meses y la mínima media mensual de caudales medios diarios. Este cociente se ha corregido atenuando su valor mediante la aplicación de la raíz cuadrada. El régimen de caudales de mantenimiento así calculado será el que, como mínimo y de forma normal, debe circular por el río en un año meteorológico medio, siempre que el caudal natural instantáneo en el punto considerado sea igual o superior al caudal de mantenimiento para ese periodo de tiempo. En caso contrario, sería el caudal natural instantáneo. En definitiva, se ha definido un régimen medio orientativo para un año de valores climatológicos medios. Pero la variabilidad en el régimen de caudales no debe ser solamente intranual. Se ha considerado necesario definir un intervalo de regímenes de caudales para periodos húmedos y secos, en el que está incluido el régimen de caudales de mantenimiento que podemos llamar medio. De esta forma se le aporta una herramienta flexible al gestor, que en función de las condiciones climatológicas previas (de los 12 últimos meses y el año anterior, por ejemplo) y de las necesidades de reserva del recurso, decide a qué régimen de caudales debe adaptar la gestión diaria. Con objeto de contrastar su viabilidad se simulará el régimen de caudales de mantenimiento medio definido para los ríos en el sistema de explotación utilizado para el Plan Hidrológico, validando su compatibilidad con las demandas existentes. Finalmente se ha propuesto un caudal generador encargado de mantener la variabilidad hidráulica del río, sanear el lecho y controlar el avance de la vegetación de ribera hacia el cauce. De acuerdo con el concepto teórico, el caudal generador correspondería a la máxima avenida ordinaria, es decir, a la crecida con un periodo de retorno de uno a dos años. Se han aplicado diversos métodos de ajustes probabilísticos a los máximos anuales de las series de caudales medios diarios para determinar qué ley se ajusta mejor en los periodos de retorno más bajos. El mejor se ha obtenido aplicando la distribución GEV con momentos ponderados. El caudal generador tomado es el correspondiente a un periodo de retorno T = 1,58. Este caudal generador deberá darse en el mes en que los caudales naturales sean máximos. Debe tener una duración de 24 horas, y respetar la tasa de cambio del río. La tasa de cambio de caudal por unidad de tiempo, K, se ha estimado a través de la máxima diferencia entre dos días consecutivos de la serie de caudales estudiada. Por definición, se considera que las variaciones de caudal se producen en un tiempo t de 24 horas. La fórmula de cálculo aplicada ha sido: (log Q1 – log Q0)/t = log K Los valores obtenidos deben tomarse como una primera aproximación al régimen de mantenimiento ideal, y se recomienda que sean validados y comprobados con mediciones in situ durante los tres años siguientes, procediendo a rehacer los cálculos precisos a la vista de los resultados obtenidos. CUADRO 1 HEC-RAS Plan: 34-1 Reach: Ruecas -76- River Sta. Q Total (m3/s) Max Chl Dpth (m) Vel Total (m/s) W.P. Total (m) 80 0,03 0,10 0,17 3,06 70 0,03 0,14 0,07 6,99 60 0,03 0,13 0,15 3,20 50 0,03 0,09 0,66 1,09 40 0,03 0,21 0,06 3,68 30 0,03 0,16 0,10 4,96 20 0,03 0,05 0,53 2,07 10 0,03 0,21 0,20 1,87 Figs. 8 a 15. Calados producidos por el caudal básico 2 (0,032 m3/s) en las secciones estudiadas en el río Ruecas en Casa del Secadero, tramo 34-1. -77- O.P. N.o 51. 2000 CUADRO 3 Río Riansares. Tramo 5.1 CUADRO 2 Río Azuer. Tramo 4.2 Periodo 1943-1954 1954-1964 1964-1974 1974-1984 1984-1994 Qb1 (m3/s) 2,838 0,762 0,509 0,681 0,216 Periodo completo: 1943-1995 3 Qm (m /s) 10%Qm (m3/s) Qb1 (m3/s) Qb2 (m3/s) Qmmm (m3/s) 2,448 0,244 0,958 1,022 1,071 Periodo Qb1 (m3/s) 1943-1953 1953-1963 1963-1974 1974-1985 1985-1995 0,018 0,035 0,294 0,165 0,055 Periodo completo: 1943-1995 Qm (m3/s) 10%Qm (m3/s) Qb1 (m3/s) Qb2 (m3/s) Qmmm (m3/s) 0,617 0,062 0,108 0,137 0,158 CUADRO 5 Río Tirteafuera. Tramo 18.2 CUADRO 4 Río Matachel. Tramo 48.1 Periodo Qb1 (m3/s) 3,216 1947-1957 0,068 Qm (m3/s) 1,768 10%Qm (m3/s) 0,321 1957-1967 0,216 10%Qm (m3/s) 0,176 Qb1 (m3/s) 0,021 1967-1977 0,169 Qb1 (m3/s) 0,093 Periodo Qb1 (m3/s) 1947-1957 0,0134 Qm (m3/s) 1957-1973 0,0487 1973-1983 0,009 Periodo completo: 1947-1985 Periodo completo: 1947-1985 Qb2 (m /s) 0,023 Qb2 (m3/s) 0,122 Qmmm (m3/s) 0,027 Qmmm (m3/s) 0,143 3 Nota: Qb1= caudal básico por el método Palau; Qb2= caudal básico por el método Palau modificado; Qm: caudal medio en régimen natural; Qmmm: caudal medio por el método de medias móviles mensuales. Dificultades encontradas en la aplicación práctica del método del caudal básico en la cuenca del Guadiana La primera aplicación del “método del caudal básico (método Palau)”, realizada utilizando todas sus hipótesis, ha conducido a obtener en un número apreciable de ríos, de variada tipología, unos valores del caudal de base anormalmente bajos, muy inferiores a los obtenidos con el “método de las medias móviles” o con cualquier otro método al uso. En muchos casos los calados que producían no parecían compatibles con la conservación y mejora de la flora y fauna existente. Un análisis detallado ha conducido a comprobar que los resultados estaban fuertemente influenciados por el periodo de diez años que se escogiera, como se muestra en los cuadros 2 a 5. Como en casi todos los ríos los datos de las series de caudales disponibles no pueden ser sistemáticamente los de los últimos 10 años y, en el caso de la cuenca del Guadiana, se comprueba que un periodo de tiempo tan breve conduce en bastantes casos a introducir sesgos apreciables en los resultados, se ha decidido ampliar el periodo de años al que se ha aplicado el método, utilizando el número más amplio posible en cada tramo, y siempre que fuera posible 30 años. De esta forma se ha conseguido que los valores del caudal básico se estabilicen y conduzcan a unos regímenes de caudales que resultan compatibles con la creación de las condiciones adecuadas para la conservación y mejora de la flora y fauna existente. Por otra parte, los resultados obtenidos son del orden de magnitud de los que se alcanzan con el método de las medias móviles. Además su comparación con la curva de caudales naturales clasificados indica que, con carácter general, los ríos superan ese caudal de forma natural en un porcentaje muy elevado de los datos disponibles. Ambas circunstancias avalan los valores de caudal de mantenimiento definidos. La serie de aportaciones naturales en la subcuenca se ha obtenido a partir de la estación de aforos 251 (Ruecas en Cañameros), que dispone de 34 años completos dentro del periodo 40/95. En el cuadro 6 se presentan los valores obtenidos en los distintos periodos decenales y para la totalidad de los años disponibles; en ellos se pone de manifiesto la variabilidad comentada, que en este caso no es tan acusada. Se han calculado dos valores diferentes del caudal básico: el primero a partir de los incrementos relativos entre medias de mínimas medias móviles (como originalmente se consideraba en el método), y el segundo como media de los caudales básicos que se obtendrían para cada año independientemente (opción que los autores del método están estudiando en la actualidad). Los caudales así obtenidos se han denominado Caudal básico 1 y Caudal básico 2, según correspondan a la primera o a la segunda opción. También se ha calculado para cada tramo el valor correspondiente al método de las medias móviles mensuales. En los resultados obtenidos no se aprecian grandes diferencias según el método aplicado: Caudal básico 1: Caudal básico 2: Caudal medias móviles mensuales: 0,021 m3/s 0,032 m3/s 0.042 m3/s Las especies que se ven afectadas en primer término por la falta de caudal son las piscícolas, por lo que éstas son en principio las que se han usado para determinar el calado mínimo necesario que hay que proporcionar al río. En el tramo 34, las especies piscícolas que se han encontrado en las dos campañas de muestreo realizadas son: Cobitis maroccana (Colmilleja); Leuciscus pyrenaicus (Cacho); Rutilus lemmingii (Pardilla); Tropi- Aplicación a un caso concreto: el río Ruecas CUADRO 6 Río Ruecas. Tramo 34. Subtramo 34-1 En el río Ruecas se han estudiado dos tramos, que lo describen en una longitud de cerca de 47 kilómetros, si bien en este caso práctico nos centraremos en el tramo 34 (desde la presa de Cancho del Fresno hasta el Arroyo del Valle de Serrano) y, dentro del mismo, en el subtramo 34-1 (denominado a efectos del trabajo como “Casa del Secadero”). -78- Periodo Qb (m3/s) 1951-1961 0,017 1961-1971 0,021 1971-1981 0,026 1951-1985 0,021 En la cuenca del Guadiana se ha observado que en la mayoría de los casos aparecen secciones “demasiado limitantes” y que conseguir en ellas ese calado de 15 centímetros en el periodo de mayor estiaje fuerza al río a mantener unos caudales medioambientales excesivos (a veces incluso superiores al caudal natural), cuando de forma natural los cauces se secan periódicamente; en consecuencia se ha considerado más apropiado buscar, dentro de las secciones medidas, aquella que pudiera considerarse representativa del resto del río, de tal forma que un caudal que se ajuste para esta sección refleje valores similares en el resto del río. Basándose en estos criterios se han calculado los siguientes valores para el establecimiento del régimen: — Caudal que proporciona los 15 centímetros en la sección limitante: 0,21 m3/s. — Caudal que proporciona 15 centímetros en la sección representativa: 0,045 m3/s. — Caudal calculado según el método del Caudal básico 2: 0,032 m3/s. A partir de estos valores se han definido tres regímenes en función de las características climatológicas del año (con precipitaciones abundantes, medias o escasas): • Régimen en situación óptima: el valor mínimo de partida se corresponde con el caudal que proporciona 15 centímetros de calado en la sección limitante (y por extensión en todas las secciones). • Régimen en situación normal: el valor mínimo de partida se corresponde con el caudal que proporciona 15 centímetros de calado en una sección representativa. • Régimen crítico: el valor mínimo de partida se corresponde con Caudal básico 2, y es el mínimo que debe considerarse en cualquier situación. En las figuras 7 a 17 pueden observarse los resultados obtenidos. ■ Fig. 16. Representación de los regímenes de caudales medioambientales obtenidos y el caudal medio anual natural para el río Ruecas, tramo 34-1. Río Ruecas. Tramo 34-1 Caudales calculados (m3/s) Caudal generador Caudal básico Caudal 15 cm en sección limitante Caudal 15 cm en sección representativa 12.1 0.032 0.21 0.045 Distribución mensual (m3/s) Caudal natural Caudal crítico Caudal normal Caudal óptimo Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Total % 0.33 0.06 0.08 0.18 1.16 0.11 0.15 0.34 Tasa de cambio 0.97 0.10 0.14 0.31 1.56 0.13 0.18 0.40 K1 ascendente = 1.08 1.72 0.13 0.19 0.42 1.37 0.12 0.17 0.37 0.85 0.09 0.13 0.29 0.57 0.08 0.11 0.24 0.33 0.06 0.08 0.18 0.13 0.04 0.05 0.12 0.11 0.03 0.05 0.10 0.10 0.03 0.05 0.10 0.77 0.08 0.11 0.25 100.0 10.5 14.8 33.3 K2 descendente = 0.93 Manuel Gómez Criado*, Pedro Pablo Loné Pérez** y José Luis Canga Cabañes*** *Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Confederación Hidrográfica del Guadiana Fig. 17. Regímenes de caudales medioambientales de mantenimiento definidos para el río Ruecas y tasa de cambio a aplicar para su variación. ** Biólogo Infraestructura y Ecología, S.L. dophoxinellus alburnoides (Calandino). Además se han considerado las especies que la bibliografía cita como existentes en el tramo: Chondrostoma polylepis (Boga); Gobio gobio (Gobio); Ictalurus melas (Pez gato); Micropterus salmoides (Black bass). De todas ellas los de mayor tamaño son el pez gato y el black bass; sin embargo, el más condicionado por la falta de calado es el black bass, ya que el pez gato es un pez de fondo que se adaptaría mejor. En principio, para el black bass se consideran suficientes 15 centímetros de calado, que le permitirían la movilidad a lo largo del tramo; esta especie no es autóctona, pero tiene un gran interés deportivo, por lo que se ha elegido en este caso como especie de referencia, en el bien entendido de que las restantes especies también se verán beneficiadas con el caudal que permite ese calado. Una eventual eliminación del black bass responde a consideraciones distintas del objetivo del estudio realizado. -79- ***Ingeniero de Montes Informes y Proyectos, S.A. (Inypsa) Referencias 1. Palau Ibars, Antoni, 1994, “Los mal llamados caudales ecológicos”, OP, nº 28, pp. 84-95. 2. Tharme, R.E., 1996, Review of international methodologies for the quantification of the instream flow requeriments of rivers. 3. King, J.M., Tharme, R.E., y Brown, C.A., World Commission on Dams. Thematic Report: Definition and implementation of instreams flows. 4. Tennant, D.L., 1976, “Instream flow for regimes for fish, wildlife, recreation and related environmental resources”, Fisheries, 1, pp. 6-10. 5. Bovee, K.D., 1982, A guide to stream habitat analysis using the instream flow incremental methodology. 6. Arthington, A.H., 1998, Comparative evaluation of environmental flow assessment techniques: review of holistics methodologies. 7. King, J.M., y Tharme, R.E., 1994, Assessment of the instream flow incremental methodology and initial development of alternative instream flow methodologies for South Africa. 8. King, J.M., y Louw, M.D., 1998, Instream flow assessment for regulated rivers in South Africa using the Building Block Methodology. 9. Cachón de Mesa, Javier, “Los caudales ecológicos. Consideraciones hidrológicas”, Ponencias al I Congreso sobre Caudales Ecológicos, octubre 1999. 10. Palau Ibars, Antoni, “Aspectos biológicos de los caudales ecológicos”, Ponencias al I Congreso sobre Caudales Ecológicos, octubre 1999. O.P. N.o 51. 2000 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO Los usos industriales. El agua, factor limitativo Joan Compte Costa DESCRIPTORES USO INDUSTRIAL DEL AGUA AHORRO DEL AGUA EN LA INDUSTRIA RECICLAJE DEL AGUA USO DE MEMBRANAS EN EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEMANDA INDUSTRIAL DEL AGUA Introducción El agua es un elemento común en la mayoría de los procesos industriales. Es tan importante que a veces ha sido un factor limitante en el desarrollo económico, en las actividades industriales y, en consecuencia, en la ordenación del territorio. Hay dos aspectos básicos que se asocian a la utilización del agua. Uno es puramente cuantitativo, como son los grandes caudales de agua consumidos por determinados sectores de la industria. El otro aspecto es de carácter cualitativo y hace referencia a los requisitos para su utilización y a las condiciones para su vertido al medio hídrico. Por otro lado, el desarrollo tecnológico en los procesos de producción y la constante mejora de la competitividad de las empresas obligan a hacer una exhaustiva gestión integral del agua en la industria. Esta gestión debe hacerse desde un punto de vista global que contemple lo que podemos considerar el ciclo del agua en la industria: abastecimiento, proceso y depuración. El consumo de agua en la industria en las Cuencas Internas de Cataluña Volúmenes consumidos por la industria. Evolución histórica La evolución de los volúmenes consumidos guarda un cierto paralelismo con el proceso evolutivo del empleo industrial de la cuenca. En los años 1967-69 (estudio R.E.P.O.) se evaluaba la demanda industrial de agua para el conjunto de la cuenca en 318 hm3/año con una tasa de crecimiento prevista de un 4 % anual acumulativo, similar a la observada en los años anteriores. Dicho crecimiento se mantuvo, aunque con una tasa anual decreciente, hasta mediados de los años setenta, habiéndose podido superar ligeramente los 400 hm3/año en dicho período. La escasez de los recursos disponibles se agudiza, por el importante crecimiento experimentado en el mismo período por las demandas urbanas de agua, iniciándose un proceso de sobreexplotación generalizada de las aguas subterráneas, fuente principal de abastecimiento industrial, y de contaminación de las aguas superficiales (vertidos sin depurar), dando lugar al deterioro progresivo de ambas fuentes de recursos. El encarecimiento del coste del agua ha motivado en muchos casos (en especial en las nuevas industrias) la implantación de sistemas de ahorro del recurso, obligando en otros a su conexión parcial o total a las redes de abastecimiento urbano. La caída de los consumos de agua industriales de mediados de los setenta tiene su causa principal en la crisis económica y en la caída del sector industrial (cierre, reconversión de empresas y disminución de la implantación de nuevas industrias). A ello hay que sumar, por otro lado, la incidencia importante de un incremento en el ahorro del agua (reciclaje principalmente) propiciado por los problemas de escasez-calidadcosto. En 1983, según la evaluación efectuada por el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña (P.H.C.I.C.), el volumen de suministro industrial es similar al dato del R.E.P.O. para los años 1967-69. La caída de volúmenes desde 1973 supone una tasa negativa del orden del 3 % entre 1973-1983. En el del período 1980-83 los resultados de la encuesta industrial del P.H.C.I.C. muestran una tendencia al crecimiento de los volúmenes en el grupo de “pequeños consumidores” -82- (empresas con volúmenes de suministro iguales o menores de 500 m3/día) y una caída generalizada en el grupo de “grandes consumidores” (más de 500 m3/día y empresa). A nivel sectorial destaca el sector químico, que consume un 30 % del volumen suministrado a la cuenca, seguido de los sectores del textil, alimentación y papel, movilizando en conjunto más del 75 % del total industrial. El quinto sector en importancia es el de transformados metálicos, con un 10 % del consumo. Las agrupaciones menos consumidoras (calzado, vestido y confección, carpintería, transformados del papel y artes gráficas, entre otras) utilizan volúmenes medios diarios por empresa de entre 3 y 10 m3/día. Según datos del Grupo de Tecnología del Agua de la U.P.C. (Universidad Politécnica de Cataluña), el consumo industrial de los años 1992-1993 se situó alrededor de los 214 hm3/año. Durante el periodo 1992-1997 el volumen facturado declarado ante la Junta de Sanejament como uso industrial, se ha mantenido bastante estable alrededor de los 200 hm3/año, con tendencia al alza en los últimos años analizados. En ambos casos, las cifras indicadas no incluyen los volúmenes de agua de refrigeración usados para la producción de energía. Destaca por su mayor consumo el sector de materiales de la construcción (cerámica, vidrio, conglomerantes y prefabricados), con un porcentaje de retornos cercano al 50 %, en el que incide de forma importante el agua de constitución del producto elaborado. El resto de sectores (alimentación, transformados metálicos y química) presentan valores próximos a la media. El agua, condicionante de la localización industrial A la hora de planificar y decidir una inversión industrial y su emplazamiento el agua constituye un factor esencial de la decisión, hasta el punto de que si se halla disponible, es un recurso, en general, sin gran repercusión en los costes, pero su escasez o mala calidad en un área puede desde ser un limitador o condicionante en la elección del propio proceso productivo hasta urgir a un cambio de emplazamiento. En ambos casos se produce, y desde el inicio, un ajuste del volumen utilizado al que imponen las condiciones de disponibilidad, calidad y precio. El ahorro del agua de la industria El coste del agua en Cataluña Procedencia de los recursos utilizados En general puede decirse que sólo las industrias de baja demanda llegan a suministrarse totalmente de las redes urbanas; por el contrario, las grandes consumidoras utilizan las redes de forma parcial y para funciones que exigen una mayor calidad del agua (uso humano, agua de proceso en la industria alimentaria, etc.). El consumo procedente de la red corresponde al 30 % del total, mientras que del 70 % restante, un 60 % procede de captaciones subterráneas y un 10 % de otras fuentes de suministro. En general, sólo en las cuencas altas de los ríos, y con menos frecuencia en las medias, la industria llega a suministrarse parcial o totalmente de forma directa de aguas superficiales. En los tramos bajos de las cuencas importantes, la calidad del agua superficial y la escasa regulación existente, conjuntamente con la existencia de acuíferos importantes, hacen que el suministro se realice básicamente mediante captaciones subterráneas para beneficiarse del filtrado y de la capacidad de regulación del acuífero. Los mayores porcentajes del consumo conectado a las redes se producen en las zonas con importantes núcleos de concentración urbana e industrial y están relacionados con la escasez y/o la calidad de los recursos disponibles y con la proximidad y facilidad de conexión al gran entramado de redes urbanas. La repercusión de los costes del agua de suministro sobre los costes totales de producción se puede estimar entre el 0,5 y el 6 %, según indica la tabla 1, proporcionada por el Institut Català d’Energia. La preocupación por los costes es patente en todo el sector industrial y sobre todo en aquellas zonas en donde el incremento progresivo del coste de acondicionamiento del agua (véase la tabla 2), o bien la necesidad de complementar las captaciones propias mediante conexión a redes urbanas o suministro de terceros –con costes muy superiores del agua– (véase la figura 1) y, en general, el mayor conocimiento de la escasez y limitación de los recursos hidráulicos, ha creado una concienciación hacia el ahorro del recurso. Los incrementos del coste del agua debidos a los cánones de infraestructura hidráulica y de vertido han tenido un importante efecto en el aumento del reciclaje del agua. TABLA 1 Incidencia del agua en los costes de producción Sector Caudal Carga Desmineralización % Coste Farmacéutico Químico Mataderos Bebidas Textil Lácteos Bajo Muy elevado Muy elevado Medio Muy elevado Elevado Muy elevada Elevada Muy elevada Baja Mediana Mediana Sí Sí – Sí Sí – 0,6-1 0,5-1,5 2,5-4 0,8 3,5-6 3 Retornos Las pérdidas medias de agua evaluadas para el conjunto industrial de la cuenca representan alrededor del 20 % del caudal suministrado, equivalente a una relación entre caudal vertido y caudal suministrado de 0,8. A nivel sectorial, los menores porcentajes de pérdidas se producen en el papel, curtidos, transformados del caucho, materiales plásticos y textil, con valores próximos al 10 %. -83- TABLA 2 Costes del acondicionamiento del agua Calidad inicial (μS/cm) Requerimientos (μS/cm) Intercambio iónico Ósmosis inversa 3.000 1.000 750 3.000 1.000 750 50 50 50 200 200 200 Coste (PTA/m3) 167,8 102,5 68,7 45,5 38,7 35,3 O.P. N.o 51. 2000 100 Es importante señalar que las membranas no destruyen la contaminación, sino que permiten concentrarla en un pequeño volumen. Este concentrado a veces puede reutilizarse de nuevo. Otras veces se puede obtener de él una serie de subproductos de alto valor económico. Finalmente, el permeado suele tener una DBO baja, pudiendo reutilizarse en el proceso. Algunas de las aplicaciones más interesantes de esta técnica son las siguientes: Coste de abastecimiento (energía y mantenimiento de bombas) 90 Canon de infraestructura hidráulica 80 Otras tasas Canon de saneamiento o incremento de la tarifa 70 60 50 40 30 20 10 0 Captaciones propias A. Circuitos de refrigeración semiabiertos Red pública Fig. 1. Coste medio del agua de captaciones propias y de la red pública en Cataluña. (Fuente: Gestió de l'aigua a la indústria. Estalvi i depuració, Institut Català d'Energia, 1994). El reciclaje del agua El agua interviene dentro de la factoría de forma muy diversa en función del producto final elaborado y del sistema de fabricación adoptado para su obtención. Para simplificar se han distinguido cinco tipos de funciones del agua en las plantas industriales: agua de proceso, producción de vapor, refrigeración, limpieza y uso humano. — Predomina la función refrigeración en los siguientes sectores: refino de petróleo; química; transformados del caucho y plásticos, en los que de forma casi generalizada cobra también importancia el uso del agua para la producción de vapor y el proceso; la industria alimentaria, con caudales también importantes para el agua de proceso y de limpieza; vidrio; y gran parte de los transformados metálicos. — Con mayor peso del agua de proceso están los siguientes sectores: fabricación de pasta de papel, papel y cartón; textil ramo del agua; curtidos; conglomerantes y prefabricados. — Cabe destacar el peso relativo importante del agua de limpieza en los siguientes sectores: lácteos; cervezas y refrescos; industrias de alcoholes y vinícolas; cárnicas; química. — Finalmente, el peso del agua para uso humano es en general bajo, con mayor importancia, lógicamente, en las actividades de baja demanda. El predominio de las necesidades de agua bruta para uno u otro tipo de función puede llegar a ser determinante del consumo efectivo de agua en la factoría y, en todo caso, condicionar las posibilidades reales de ahorro en los caudales de suministro. La implantación de circuitos cerrados para las aguas de refrigeración y el reciclaje de las de proceso constituyen los principales sistemas de ahorro de recursos hídricos en la industria. El uso de las membranas Las tecnologías basadas en el uso de membranas abren un campo muy extenso en todas sus variantes, que van desde la microfiltración hasta la ósmosis inversa, para reciclar agua limpia y productos hasta ahora contemplados como efluentes residuales. La utilización de membranas en el tratamiento de efluentes persigue alguno de los tres objetivos siguientes: — Concentrar la contaminación en un reducido volumen. — Recuperar productos de alto valor económico. — Recircular el agua. -84- Las centrales de producción de energía eléctrica, al igual que muchos otros procesos industriales, deben ceder al foco frío grandes cantidades de energía en forma de calor. El medio utilizado para esta transferencia es habitualmente el agua de un circuito de refrigeración. Los circuitos de refrigeración semiabiertos disponen de una torre en la que la mayor parte del agua se enfría gracias a la evaporación de una pequeña parte, cediendo el sistema calor a la atmósfera, que actúa así de foco frío. El agua evaporada se compensa aportando al circuito idéntico volumen de agua nueva. Como el agua al evaporarse no arrastra consigo las sales disueltas, de persistir esta situación, las sales se irían acumulando en el circuito, llegando un momento en el que las corrosiones y/o precipitaciones serían enormes. Para evitar esta situación se purgan todas las sales que se aportan. Con el fin de economizar la máxima cantidad de agua posible se concentra el agua de aporte tantas veces como lo permita su composición iónica y la resistencia a la corrosión de los materiales del circuito. Al mismo tiempo, con tal finalidad, y para cumplir con la legislación vigente, reduciendo el impacto ecológico que supondría el vertido de las aguas de alta salinidad de la purga del circuito, se procede a tratar éstas mediante ósmosis inversa. B. Tratamiento de superficies Las aguas procedentes de las cubas de lavado, tal como se muestra en la figura 2, se envían hacia una ósmosis inversa que separa las sales arrastradas por un lado y el agua por otro. El rechazo de la ósmosis inversa se envía de nuevo a la cuba de recubrimiento y el permeado a la última cuba de lavado a contracorriente. 1ª cuba de lavado a Cuba de recubrimiento contracorriente 4ª cuba de lavado a contracorriente Movimiento de las piezas Agua de aporte desmineralizada Permeado M M Ósmosis inversa Filtración previa Bomba de alta presión Rechazo Fig. 2. Esquema del proceso de recuperación de sales procedentes de los baños de recubrimiento. (Fuente: Fariñas, Manuel, Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones, Aravaca, 1999). C. Pintado por electrodeposición El ratio de reciclaje El permeado de la ultrafiltración es impulsado de nuevo hacia una ósmosis inversa cuyo permeado es agua de alta pureza que se utiliza, junto con una pequeña cantidad de agua desmineralizada de aporte, para el lavado final de la carrocería. La diferenciación entre los caudales brutos o de utilización y los caudales de suministro, derivada de la implantación de dichos sistemas, viene representada por el ratio de reciclaje. Éste, se ha definido como el cociente entre ambos caudales, pudiendo interpretarse, grosso modo, como el número de vueltas o de utilizaciones del agua suministrada dentro de la planta. En Cataluña, el ratio medio calculado para el conjunto de la industria muestra un ahorro en los caudales de suministro equivalente al 70 % del caudal bruto o realmente utilizado en la producción, o lo que es lo mismo, que el caudal de suministro necesario para el abastecimiento a la industria sería, en ausencia de reciclaje, 3,4 veces superior al actual. En general, el ratio de reciclaje aumenta con el tamaño de la empresa. Como ejemplos fuera de nuestro país, el conjunto de la industria de California incrementó el reciclaje de 6,7 a 8 vueltas en un período de nueve años, lo cual equivale a un crecimiento del 2 % anual acumulativo en dicho período. La motivación de este incremento, según la Office of Recycling del Estado de California, fue probablemente el incremento del coste de las aguas de suministro y de vertido (cánones y control de vertidos). Asimismo, en la región británica de SevernTrent, un fuerte incremento del coste del agua (un 18 % anual) en un periodo de siete años dio lugar a la instalación de sistemas de ahorro en el 58 % de las empresas. D. Fabricación de fécula de patata El ultrafiltrado se envía de nuevo hacia una ósmosis inversa cuyo permeado presenta una contaminación que puede tratarse en una planta convencional de aguas residuales urbanas. E. Vinazas El permeado de la ósmosis inversa, que constituye el 90 % del volumen inicial de las vinazas, se envía hacia una columna de destilación que permite recuperar el alcohol y otros productos nobles. El residuo de la columna de destilación es agua con un bajo contenido en DBO que puede enviarse hacia una planta convencional de aguas residuales urbanas. F. Tintado de fibras textiles La utilización de la ósmosis inversa y de la nanofiltración para el tratamiento de los efluentes procedentes del tintado de fibras textiles permite por un lado recircular aproximadamente el 95 % de los productos químicos usados en los baños de tintado y, por otro, reutilizar alrededor del 90 % de las aguas residuales generadas. G. Alpechines La utilización de una ósmosis inversa combinada con una ultrafiltración, tal como muestra la figura 3, permite, por un lado, recuperar de dichos efluentes una serie de productos de alto valor económico y, por otro, obtener un agua reutilizable o bien que cumpla con la legislación vigente sobre vertidos. H. Fabricación de catalizadores La combinación de una ultrafiltración y una ósmosis inversa permite recuperar tanto la materia prima de fabricación como el agua del proceso, tal como muestra la figura 4. I. Procesado de papel fotográfico Los efluentes, con un contenido en plata del orden de las 30 ppm, son enviados hacia unas membranas de ósmosis inversa que presentan un rechazo medio del tiosulfato de plata del 99,7 %. El permeado es recirculado de nuevo al proceso. La demanda industrial Se ha definido la demanda como el agua que se utilizaría, en determinadas condiciones de calidad y precio, para una correcta satisfacción de las necesidades (sin déficit ni despilfarros) del uso al que se aplique. Las necesidades brutas de agua industrial vienen determinadas por los distintos tipos de utilización de la misma dentro de la factoría (producción de vapor, agua de proceso, refrigeración, limpieza y uso humano), y son función del producto final elaborado y del sistema de fabricación adoptado para su obtención. La posibilidad de incorporación al proceso productivo de sistemas de ahorro de caudales permite una importante capacidad de adaptación de la industria a situaciones cambiantes en la disponibilidad y coste de los recursos hídricos. Alpechines Depósito M M Ultrafiltración Pretratamiento Ósmosis inversa 1er paso M M Agua para recirculación y vertido Depósito Alimentación de ganado Al sistema de recuperación de productos Lechada 1-15% de MS Ósmosis inversa 2º paso Ultrafiltración Depósito M Permeado M Permeado Rechazo Depósito Ósmosis inversa Agua reutilizada en el proceso 50% de MS Reutilización en el proceso Fig. 4. Esquema del proceso de recuperación de la pasta de fabricación de ciertos catalizadores. (Fuente: Fariñas, Manuel, Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones, Aravaca, 1999). Fig. 3. Esquema del proceso de tratamiento de los alpechines. (Fuente: Fariñas, Manuel, Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones, Aravaca, 1999). -85- O.P. N.o 51. 2000 La implantación de circuitos cerrados para las aguas de refrigeración, de forma general, y el reciclaje de las aguas de proceso, constituyen hoy día los principales sistemas de ahorro de recursos empleados por la industria, con los que se han llegado a conseguir importantes reducciones en los caudales de suministro. De esta manera, factores más o menos interrelacionados, como la disponibilidad de recursos (en calidad y cantidad), las exigencias en los vertidos, cánones, etc., que inciden directa o indirectamente en el coste del agua y en los costes de producción, dan lugar a variaciones significativas de la demanda industrial de agua. — En la cuenca del Pirineo Oriental, con unos recursos hidráulicos cuantitativamente escasos, dichos factores han conducido en los últimos veinte años hacia el ahorro de los caudales de suministro. Por otro lado, no cabe esperar que el aporte de nuevos recursos de agua a las áreas industriales de la cuenca con mayor problemática de abastecimiento pueda realizarse a un coste del agua inferior al actual; siendo previsible, en cualquier caso, un encarecimiento general en el conjunto de los costes actuales de suministro y vertido. Por otra parte, con carácter general, la industria ha diversificado sus fuentes de suministro, según requiriese una mayor calidad (proceso, uso humano, etc.), o fuera admisible una mayor tolerancia (refrigeración, limpieza, etc.), conectándose a las redes urbanas o explotando captaciones propias, respectivamente. Así se ha llegado a que numerosas industrias disponen de redes separativas de suministro, como solución a los problemas de calidad/cantidad que tienen planteados. Por otro lado, cabe destacar que aunque el reciclaje de las aguas de refrigeración es prácticamente generalizado, en la mayor parte de las agrupaciones de actividades consideradas, la recirculación de las aguas de proceso presenta mayores dificultades, como en el caso de la industria alimentaria, que presenta menores posibilidades debido a la incorporación de los caudales al producto final elaborado. Puede, por tanto, concluirse que las industrias en cualquier caso ajustan el volumen de agua que necesitan en función de la calidad y el precio del recurso; es decir, no se producen desfases duraderos entre el uso industrial y la demanda industrial del agua. Sí se pueden producir, en cambio, diferencias de mayor persistencia entre el volumen demandado y el recurso disponible, las cuales originan los déficit que deben ser satisfechos con la asignación de recursos suficientes en cantidad y calidad y con niveles adecuados de garantía y costes. En definitiva, las dotaciones de demanda, o volúmenes que se utilizarían en condiciones determinadas de calidad y precio, no deben fijarse en general superiores a los usos unitarios o volúmenes que realmente se utilizan. — A nivel estatal, las demandas previstas por el Plan Hidrológico Nacional pueden observarse en las tablas 3 y 4, pertenecientes al «Libro Blanco del Agua en España»: La tabla 3 refleja las demandas actuales correspondientes a los usos urbanos, industriales, agrícolas y de refrigeración, de acuerdo con los datos de los Planes Hidrológicos de cuenca. En estas cifras se considera incluido un ahorro del 5 % por mejora de infraestructuras y eliminación de pérdidas. La demanda industrial independiente corresponde a industrias no conectadas a las redes de distribución municipales y supone (tabla 4) casi 1.650 hm3/año actualmente, lo cual representa cerca del 5 % del total de demandas consuntivas. Los retornos son variables según el tipo de industria, tanto en cantidad como en calidad, y su distribución a lo largo del año suele ser próxima a la uniformidad. Los crecimientos que se indican en la tabla 4 se corresponden con las propuestas de las Confederaciones Hidrográficas y de las administraciones hidráulicas de la Generalitat de Catalunya, de Galicia, de Baleares y de Canarias. La posibilidad de prever el número y tipo de las industrias que se instalarán en cada cuenca y en cada período es escasa, lo que explica la dispersión de los datos por cuencas. El crecimiento global sería del 25 % al cabo de los veinte años analizados. Las captaciones superficiales industriales y el medio ambiente La construcción de cualquier industria que disponga de una captación superficial modifica de una manera u otra el entorno que la envuelve. En general, el impacto sobre el medio ambiente se puede resumir en los siguientes puntos: — Talas de árboles y movimientos de tierra necesarios para su construcción. — Detrimento de parte del caudal del cauce del río con consecuencias para la vida vegetal y animal. — Obstáculo para la migración de determinadas especies piscícolas. — Emisión de aguas residuales y gases. — Impacto visual y sonoro. — Posible incidencia sobre zonas de especial protección natural. No obstante, diversas medidas correctoras permiten atenuar y/o minimizar el impacto ambiental: — Las normativas y regulaciones que obligan a garantizar un mínimo caudal ecológico y permiten mantener la vida animal y vegetal existente antes de la construcción de la industria. — La reforestación de las zonas afectadas, el cubrimiento total o parcial de los canales de conducción o la siembra de especies vegetales para evitar la erosión del terreno. — La tecnología ha evolucionado suficientemente para garantizar la eficacia de las escaleras de peces como sistema para permitir la migración de las especies río arriba. — La construcción de las edificaciones de acuerdo con la tipología arquitectónica de la zona contribuye a la integración de la industria en el entorno natural. — La insonorización de los centros de motores y la depuración de los vertidos líquidos y gaseosos permiten corregir estos impactos sobre el medio ambiente. -86- TABLA 3 Síntesis de usos y demandas actuales (hm3/año) según datos de los Planes Hidrológicos de cuenca Ámbito Urbana Industrial Regadío Refrigeración Total Consumo Retorno Norte I 77 32 475 33 617 403 214 Norte II 214 280 55 40 589 145 444 Norte III 269 215 2 0 486 98 388 Duero 214 10 3.603 33 3.860 2.929 931 Tajo 768 25 1.875 1.397 4.065 1.728 2.337 Guadiana I 119 31 2.157 5 2.312 1.756 556 Guadiana II 38 53 128 0 219 121 98 Guadalquivir 532 88 3.140 0 3.760 2.636 1.124 Sur 248 32 1.070 0 1.350 912 438 Segura 172 23 1.639 0 1.834 1.350 484 Júcar 563 80 2.284 35 2.962 1.958 1.004 Ebro 313 415 6.310 3.340 10.378 5.361 5.017 Cuencas Internas de Cataluña 682 296 371 8 1.357 493 864 Galicia Costa 210 53 532 24 819 479 340 4.419 1.633 23.641 4.915 34.608 20.369 14.239 Baleares 95 4 189 0 288 171 117 Canarias 153 10 264 0 427 244 183 4.667 1.647 24.094 4.915 35.323 20.783 14.539 Península ESPAÑA Conclusiones TABLA 4 Previsiones de demanda industrial a medio y largo plazo por ámbitos de planificación Ámbito Actual (hm3/año) Primer horizonte (hm3/año) A modo de conclusión cabe resaltar la importancia del ahorro de agua en la industria. Para ello, es indispensable que los actores que intervienen en este campo lo tengan muy presente: — Las industrias implantando un sistema integral de gestión del agua que comprenda la evaluación/diagnóstico de la situación actual, la instalación de sistemas de medida, el establecimiento de objetivos de consumo, y políticas de optimización del uso y vertido. — Las Administraciones estableciendo programas de ahorro del agua en la industria que pongan de manifiesto la importancia del agua como un bien asociado a un coste económico relevante, que fomenten la implantación de las mejores tecnologías disponibles para minimizar tanto el consumo del agua como la carga contaminante de los efluentes y que promuevan inversiones para mejorar el medio ambiente. ■ Segundo horizonte (hm3/año) Norte I 32 34 35 Norte II 280 291 299 Norte III 215 215 215 Duero 10 10 10 Tajo 25 24 24 Guadiana I 31 34 38 Guadiana II 53 58 64 Guadalquivir 88 99 99 Sur 32 37 42 Segura 23 38 38 Júcar 80 92 116 Ebro 415 534 534 Cuencas Internas de Cataluña 296 346 406 53 91 129 1.633 1.903 2.049 Baleares 4 4 4 Canarias 10 10 10 1.647 1.917 2.063 Joan Compte Costa Galicia Costa Península ESPAÑA Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Director General de la Sociedad Pública Depuradora del Baix Llobregat, SA Bibliografía – Gestió de l’aigua a la indústria: estalvi i depuració, Barcelona, Institut Català dʼEnergia, Generalitat de Catalunya, 1994. – Soler, M.A. y otros, Terrassa, Grupo de Tecnología del Agua, Universidad Politécnica de Cataluña, 1999. – Fariñas, Manuel, Ósmosis inversa. Fundamentos, tecnología y aplicaciones, Aravaca, Antonio García Brage, 1999. – Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña, Barcelona, Direcció General de Política Hidràulica, Generalitat de Catalunya, 1994. – Libro Blanco del Agua en España, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, 1998. -87- O.P. N.o 51. 2000 El abastecimiento de agua a Barcelona y las comarcas de su entorno Francesc Vilaró Rigol DESCRIPTORES RECURSOS HIDRÁULICOS ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA AGUA CALIDAD MEDIO AMBIENTE Introducción El conjunto de la población abastecida es de 4,4 millones de habitantes. Las comarcas suministradas por esta red regional son: Maresme Sur, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès y Garraf. No es sólo éste el ámbito regional que aspira a abastecerse de los recursos disponibles del sistema Ter-Llobregat, sino también otras poblaciones y comarcas que circundan la zona y cuyos recursos tienen problemas de garantía o de calidad. La subcomarca del Mogent-Tordera, dentro de la comarca del Vallès Oriental, es decir, de Cardedeu a Sant Celoni, los municipios del Alt Maresme y Costa Brava Sur, y otros del Vallès Occidental y Oriental, como Castellar del Vallès, Sentmenat, Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, y los del Anoia desde Masquefa hasta Igualada y la cuenca de Ódena, suman una demanda latente, ya en la actualidad, que no se podrá garantizar sin aportaciones adicionales de recursos. Capacidad: 139,85 hm3 VOLUMEN DE EMBALSE (hm3) En un momento en que en el área de Barcelona hemos visto muy de cerca y repetidamente (1989-90; 1998-00) el problema de la sequía y de la precariedad del abastecimiento de agua, cuando se nos está advirtiendo que cerremos la llave de entrada del agua a nuestra vivienda para materializar el ahorro de agua y evitar restricciones, cuando se agravan los habituales problema de calidad y sufrimos cada día al ver que los menguados caudales que circulan ponen en peligro la vida piscícola de los ríos y el medio ambiente, cuando todo ello sucede y amenaza que la situación actual pueda ser a corto o a largo plazo aún más grave, es el momento de plantearse si realmente existe un problema a resolver. Y es que el Libro Blanco del Agua escribe que sólo la cuenca del Segura tiene un problema estructural que merezca un trasvase de otras cuencas, mientras que Cataluña tiene sólo un déficit coyuntural. Desde la Generalitat de Catalunya se ha advertido al Gobierno del Estado de la necesidad de una aportación adicional que equilibre los recursos con las demandas, y de que una aglomeración de 4,4 millones de habitantes y una actividad industrial como la catalana no puede estar sometida a continuas y frecuentes coyunturas de sequía, a la obligada sobreexplotación de ríos y de acuíferos y a los problemas de calidad y afectación al medio ambiente que ello comporta. Cuando todo esto sucede, es el momento de analizar las causas que puedan conducir a soluciones. El ámbito Siete comarcas abrazan los 100 municipios que se abastecen del sistema Ter-Llobregat, en cuyo ámbito Aigües Ter Llobregat (ATLL) es el suministrador “en alta”, es decir, tiene la responsabilidad de gestionar el servicio desde la captación, tratamiento y distribución regional hasta los depósitos de las poblaciones, a partir de los cuales el municipio, dentro de sus competencias, gestiona la distribución domiciliaria mediante servicios públicos, mixtos o concesiones a empresas privadas. AÑOS HIDROLÓGICOS Fig. 1. Déficit coyuntural en el sistema Llobregat. Seis episodios de alarma en los últimos 20 años. -88- LEYENDA Tuberías Potabilizadora Ampliaciones del ámbito MAR MEDITERRÁNEO Fig. 2. Cien municipios de siete comarcas forman el ámbito de ATLL. En el futuro se prevén ampliaciones de zonas deficitarias que necesitan unirse a la red regional. Los recursos hidráulicos a repartir TABLA 1 Si consideramos los recursos brutos per cápita, vemos que España, con 2.910 m3/hab/año, no está en una situación de escasez. Esto podría hacer pensar que Cataluña no debería sufrir problemas, pero España no es precisamente un conjunto de vasos comunicantes, y mientras siete cuencas superan los 3.000 m3/hab/año de recursos brutos, dos territorios, Segura y las Cuencas Internas de Cataluña, no alcanzan los 500 m3/hab/año brutos, y, dentro de las Cuencas Internas, las del Centro, es decir, las comarcas del entorno de Barcelona, están con 263 m3/hab/año de recursos brutos, parecido a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y muy por debajo de Israel y Yemen. La mayor cantidad de recursos que alimentan la red regional y los de mayor calidad provienen de un trasvase del río Ter y son regulados por el sistema Sau-Susqueda (400 hm3). En 1958, dado que los recursos de agua subterránea y los del río Llobregat no eran suficientes para abastecer Barcelona y su llamada zona de influencia, se dispuso por ley la concesión de 8 m3/s del río Ter, caudal que debían regular el embalse de Sau (170 hm3), en construcción, que se puso en servicio en 1963, y el de Susqueda (230 hm3), que se proyectó y se puso en servicio en 1970. La distribución de caudales regulados era de 1 m3/s para Girona-Costa Brava, 3 m3/s para mantener las concesiones hidroeléctricas, que debían expropiarse por encima de dichos caudales, y que debían circular por la ciudad de Girona, cosa que implícitamente obligaba a pasar el caudal por la acequia Monar, donde estaban los saltos hidroeléctricos, dejando el río en seco; y caudales necesarios para los riegos del Bajo Ter. Barcelona y su área de influencia derivarían 8 m3/s, una vez satisfechas las demandas locales. -89- Zona Habitantes (x 1.000 hab.) Recursos naturales m3/hab. año hm3 Cuencas hidrográficas Norte I Norte II Norte III Duero Tajo Guadiana I Guadiana II Guadalquivir Guadalete y Barbate Sur Segura Júcar Ebro Galicia Costa Cuencas Internas de Cataluña Canarias Cataluña Cuencas Internas Sistema Norte * Sistema Centro ** Sistema Sur *** Cuenca del Ebro en Cataluña Lleida Ebro Países del mundo España Francia Argel Israel Jordania Kuwait Malta Arabia Saudita Túnez Emiratos Árabes Yemen 893 1.640 2.000 2.260 60.136 1.294 370 3.817 885 2.036 2.200 4.123 2.798 1.500 5.587 1.610 11.235 12.954 5.395 15.168 12.858 4.372 1.293 6.911 860 2.418 1.000 4.142 18.198 12.504 2.757 965 12.581 7.899 2.698 6.712 2.096 3.765 3.495 1.811 972 1.188 455 1.055 6.504 8.336 493 599 707 4.516 364 1.445 1.183 229 2.044 263 629 405 122 3.750 14.294 9.270 117.000 39.272 56.718 24.935 4.660 4.259 2.143 354 16.048 8.080 1.671 11.311 114.298 185.000 17.200 2.150 1.310 160 30 4.500 4.360 490 5.200 2.910 3.262 690 461 308 75 85 284 540 293 460 *Incluye – 210 hm3 del Ter al Centro **Incluye + 210 hm3 del Ter al Centro ***Incluye + 100 hm3 del Ebro al Sur Fuente: Aigües Ter Llobregat. Estudio de ahorro y reutilización. O.P. N.o 51. 2000 No se consideraban, en aquel entonces, ni caudales suficientes para diluir los vertidos depurados, ni los caudales necesarios para mantener las condiciones ecológicas y medioambientales del río Ter, desde su tramo medio hasta la desembocadura. En resumen, el río Ter, en su tramo medio, perdía el 4050 % de sus caudales regulados y quedaba hipotecado el uso futuro. Pronto empezaron las reivindicaciones. El río no llevaba caudal a su paso por Girona, las poblaciones del curso medio y bajo debían aumentar el grado y el coste de tratamiento de aguas residuales, puesto que vertían a un río sin caudal suficiente, la carencia de caudales medioambientales producía problemas en la fauna del bajo Ter, salinidad por penetración marina, etc. Aunque los beneficios de este trasvase han sido cuantiosos, pues no se podría concebir el desarrollo actual de Barcelona y las comarcas de su entorno sin el trasvase del Ter, hay que pensar que, con los planteamientos actuales, hoy no sería posible y que hay que plantearse ir restituyendo estos caudales, para paliar los desequilibrios producidos en la cuenca de origen. Todo ello nos lleva a una consideración muy importante: Para plantearse un trasvase no es suficiente que existan caudales “excedentes” en la cuenca de origen. Una vez cubiertas sus demandas actuales y futuras, incluidos los umbrales medioambientales, que no se deben disminuir, ni en las más duras sequías, es preciso reservar, como garantía de futuro, un 20-30 % de caudales regulados dentro de la cuenca de origen y sin adscripción a ningún uso concreto. Puede ser que los caudales “excedentes” no deban considerarse “sobrantes”. Quizá parezca ésta una norma excesivamente conservadora, pero si esta norma la aplicamos a los ríos españoles, entenderemos el porqué de tanta oposición a la mayoría de los trasvases. Debemos considerar los recursos del Ter como unos recursos prestados que están siendo reclamados, no sólo por la propia cuenca, para sus usos y su medio ambiente, sino también por poblaciones deficitarias, como las de la comarca de la Selva (Santa Coloma de Farners, Lloret, Tossa, Blanes, etc.), situadas en comarcas colindantes a la cuenca del Ter. El Llobregat, con un volumen regulador de 220 hm3 (La Baells, Sant Ponç y Llosa del Cavall), es la segunda fuente de suministro, y las plantas del Llobregat en Abrera y Sant Joan Despí (en concesión) pueden tratar hasta 7,5 m3/s. Mientras que en el Ter se deriva el agua directamente de los embalses situados en la cuenca media, el Llobregat suministra el agua circulante por el cauce del río, agua regulada en cabecera y que se ha aplicado a múltiples usos en su trayecto, como son minicentrales, y recibido vertidos de ciudades como Manresa, Olesa, Esparreguera, y ha circulado por la cuenca minera potásica y sus afloramientos salinos y arroyos salados. El sistema Ter-Llobregat podría suministrar sin fallos, es decir, con garantía acorde con la Instrucción, 280 hm3/año, pero se le está pidiendo que suministre 350 hm3/año en el ámbito descrito al principio, volúmenes que suministra sin problemas en años pluviométricamente buenos, pero con problemas en los años secos. Fig. 3. Pantano de La Baells. Invierno de 1999. Ello significa que existen, cada 5-6 años, coyunturas de embalses vacíos, que ponen en grave riesgo el abastecimiento a los 4,4 millones de habitantes. Las últimas situaciones extremas han sido el año 1990, en que se llegó a sólo 11 hm3 en el sistema Ter (3 %), y el periodo 1999-2000, con 100 hm3 en el Ter (25 %) y 50 hm3 en el Llobregat (23 %). Finalmente hay que añadir que un tercio de los recursos de la zona, 175 hm3/año, que en años secos se reducen a 150 hm3/año, se obtienen directamente de pozos que captan determinados municipios. Son pozos con problemas de calidad, en muchos casos, por efectos de intrusión marina, contaminación agrícola o de otra procedencia, que en gran parte son abandonados cuando obtienen recursos de mayor calidad, como ha sucedido en el Garraf, en el Maresme y en el Vallès. Muchos de estos pozos se utilizan en el ámbito local para mezclar con el agua de mayor calidad que suministra la red regional, sacrificando así la calidad en aras de la cantidad que permita cubrir la demanda. De hecho, se trata de una demanda latente, que en cualquier momento se transformará en demanda real si la red regional dispone de recursos o de infraestructura suficiente. La demanda creciente La demanda actual al ámbito descrito es de 500 hm3/año. La demanda a la red regional crece desde 1996 a razón de un 3 % anual y el crecimiento se registra en las comarcas del cinturón de Barcelona. El crecimiento actual y el previsto en el futuro no se debe sólo al crecimiento demográfico, sino especialmente al crecimiento del ámbito y al crecimiento de la dotación per cápita, al pasar de pisos urbanos a viviendas exteriores más o menos ajardinadas. La red regional distribuye entre 325 y 350 hm3/año, mientras que el resto, 175-150 hm3/año, proviene de pozos locales. En años secos, la demanda a la red regional aumenta, ya que la mayoría de los pozos se agotan. En el futuro (2025) la ampliación del ámbito de servicio de la red regional prevé un total de cinco millones de habitantes y una demanda de 650 hm3/año. Ello supone pasar de la dotación actual per cápita de 113 m3/hab y año a 130 hm3/hab y año, lo que no se trata de dotaciones exageradas sino comparables a las actuales de Madrid, Sevilla y de muchas ciudades europeas, y muy por debajo de las dotaciones americanas. -90- Por motivos de calidad, de los que trataremos a continuación, y para evitar la sobreexplotación de ríos y acuíferos subterráneos, se deberá reducir la utilización de recursos locales 90-100 hm3/año. La calidad exigida Dentro de los balances del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña se obvió un problema endémico en el abastecimiento a Barcelona ciudad y a su entorno, que es la calidad del agua que proviene del río Llobregat y de los acuíferos que este río alimenta, así como de otros acuíferos utilizados en poblaciones de su entorno. Únicamente los ciudadanos que reciben agua del Ter están satisfechos plenamente con la calidad del agua que reciben y no admiten el cambio por aguas de otra procedencia (ver el caso Mollet 1999). Fig. 4. La demanda a la red regional ha pasado de 321 hm3/año a 351 hm3/año con un crecimiento de 9,35% en tres años. La exigencia de calidad la reconoce el propio Libro Blanco cuando dice que: “Estos incrementos [de demanda urbana], que en términos absolutos podrían no ser demasiado importantes en comparación con otras demandas, presentan el problema de su exigencia de calidad y su gran concentración geográfica, lo que puede dificultar la obtención de nuevos recursos, que se hallan cada vez más distantes y a menudo comprometidos.” (página 373). Por otra parte, dicha exigencia de calidad ha sido reconocida por el propio MIMAM y el Gobierno al declarar de interés general el abastecimiento a Zaragoza desde el embalse de Yesa, obra que, sin contar el coste del recrecimiento de la presa, supone una inversión de 40.000 PTA/hab y cuyo objetivo es suministrar a la ciudad un caudal sin el contenido de sulfatos que llevan las aguas del Ebro. El agua del Llobregat y pozos asociados, que suministran el 50% de las aguas de abastecimiento, contiene sodio y potasio (incluso después de construido el colector de salmueras para evacuar la máxima concentración posible de sal) en cantidad superior a la normativa actual, lo cual requiere una excepción especial y “temporal” de la autoridad sanitaria para continuar con el suministro de un agua que no es aceptable por su calidad organoléptica. En este sentido, y de acuerdo con la previsión del art. 3.2 del R. D. 1138/1990 (Reglamentación Técnico Sanitaria de Aguas Potables), la Autoridad Sanitaria ha tramitado y otorgado para el agua distribuida por ATLL procedente del río Llobregat una excepción correspondiente a los parámetros Na y K por un periodo máximo de cinco años, ante la imposibilidad de disponer de recursos alternativos que cumplieran la reglamentación sanitaria mencionada. Fig. 5. Estudio comparativo de la calidad del agua. Conductividad, cloruros, sodio, potasio, son los principales problemas de calidad del Llobregat. -91- O.P. N.o 51. 2000 Igualmente hay que eliminar, como recursos útiles para abastecimiento, las aguas subterráneas, con límites altísimos de nitratos, como reconoce el propio Libro Blanco, en las comarcas del Besòs y del Maresme (página 313), o aquellas que contienen sal por intrusión marina en la comarca costera del Garraf y que recientemente han sido substituidas por aguas del río Llobregat, tratadas por ATLL en la planta potabilizadora de Abrera. Aquí deberíamos añadir los problemas que en periodos de aguas bajas del río causa la geosmina, un componente orgánico que da sabor y olor desagradable, o también los problemas causados por hierro y manganeso en las aguas subterráneas. No se trata, pues, de problemas de contaminación urbana o industrial, puesto que administrativamente desde 1981 existe una Junta de Saneamiento, se cobran cánones importantes para depuración, se han construido más de 200 plantas de depuración y podría decirse que se cumple con la norma comunitaria de que el agua paga lo que cuesta, y ello se aplica exhaustivamente a la calidad de las aguas, pero existen contaminaciones naturales, por las circunstancias geológicas de la cuenca, que no pueden ser eliminadas por el colector de salmueras y otras que, por tratarse de aguas subterráneas próximas al mar, son de difícil restauración. El Plan de Saneamiento de la Generalitat ha actuado y está actuando intensamente, depurando las aguas que vierten al Llobregat, y existe un colector de salmueras que elimina la sal que genera la cuenca potásica que geológicamente produce la contaminación salina del río Llobregat y de su afluente el Cardener, y a pesar de todo ello, y a pesar de que las aguas residuales depuren el 90 % o el 95 % de la carga contaminante, la intensa actividad y concentración de población e industria de la cuenca hacen imposible que el Llobregat, un río con caudales mínimos que pueden descender a menos de 1 m3/s, en la toma de Abrera, pueda alcanzar niveles de calidad, excepto en el caso de aceptar agua reutilizada al 100 % en la red de abastecimiento, límite al que no debemos aspirar. Es, pues, importantísimo considerar que un alto porcentaje de las aguas que se usan actualmente para abastecimiento deberían mejorar su calidad. Ya en la actualidad para garantizar un abastecimiento de calidad deberían importarse 175 hm3/año, 75 hm3/año para sustituir aguas subterráneas y 100 hm3/año para reemplazar aguas del río Llobregat. En el momento actual la reserva ambiental se ha situado como demanda prioritaria con cifras de 3 m3/s en el Ter y en el Llobregat, aún por debajo del 20 % de los recursos naturales que considera el Libro Blanco. Aun así, es prácticamente imposible mantener estos umbrales de explotación en los años secos, que se repiten con frecuencias inferiores a 10 años, y su consecuencia es una grave sobreexplotación del río. En Girona se derivan 3 m3/s por la acequia Monar y para alimentar el río Onyar, que circula por el centro de la ciudad. Ello hace que un tramo del Ter esté seco casi permanentemente. Esta derivación por canales de minicentrales hace que muchos tramos de los ríos Ter y Llobregat permanezcan secos gran parte del año, lo cual obligará a mantener más caudales fluyentes, si no se quieren expropiar las centrales existentes, o por lo menos la producción generada con caudales inferiores a 3 m3/s. Todo ello obligará naturalmente a revisar a la baja los recursos disponibles, por debajo de los previstos en el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña y cuya confirmación es la situación actual de sequía que padecemos. Actualmente la falta de recursos disponibles en años secos comporta satisfacer la demanda a costa de la sobreexplotación de ríos y acuíferos, en detrimento de la calidad y del medio ambiente. El medio ambiente castigado Gestionar la escasez no es un fin Según el Libro Blanco (página 479): “Para determinar los recursos potenciales que pueden emplearse en el proceso de utilización productiva del agua se supone cautelarmente una reserva del 20 % de los recursos naturales para cumplir con los requerimientos previos de carácter ambiental y para cubrir las posibles incertidumbres en la estimación de los recursos.” Está claro que cuando se redactó el Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña no se consideraron requerimientos ambientales de este orden de magnitud, especialmente al valorar la situación inicial (1992). Es para mí evidente, aunque a veces demostrar la evidencia es muy difícil, que gestionar la escasez es un medio de salir del paso si no hay otra posibilidad, pero cuando hay recursos suficientes al alcance, limitarse a gestionar la escasez puede hacer incurrir en una gravísima responsabilidad. Se ha visto que en la actualidad el sistema Ter-Llobregat sólo puede dar garantía total a una demanda de 280 hm3/año, de los 325 hm3/año que se le piden al sistema, y que si aunamos los problemas de calidad y el umbral medio ambiente que limita la explotación de un río, necesitaríamos importar en la ac- Fig. 6. Embalse de Sau. Invierno de 1999. -92- RECURSOS APLICADOS A ABASTECIMIENTO E INDUSTRIA Ámbito ATLL (Barcelonès, Maresme Sud, Vallès Or., Vallès Occ., Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf). Ámbito futuro ampliado (Costa Brava Sud, Maresme Nord, Anoia). Actual 2000 Actual 2000 b 2025 325 225 225 Recursos superficiales hm3/año Recursos subterráneos hm3/año 175 100 100 0 175 325 Recursos adicionales hm3/año Total hm3/año 500 500 650 113 100 130 Dotación per cápita m3/hab. año Fig. 7. El agua servida por la red regional es de 325 hm3/año, que se complementan con aguas subterráneas (175 hm3/año) de pozos privados. Para garantizar el servicio en calidad y cantidad, incluso en periodos secos, debería completarse con 175 hm3/año de recursos adicionales. Si se considera el crecimiento futuro de la demanda, la aportación adicional debería llegar a 325 hm3/año. tualidad 175 hm3/año para equilibrar los recursos y las demandas actuales, mientras que en el futuro la cifra de recursos importados alcanzaría una cifra análoga de 325 hm3/año, que añadida a los 325 hm3/año de recursos locales de calidad y garantía, cubrirían la demanda futura prevista de 650 hm3/año. Los dos aspectos –infraestructuras y gestión de los recursos– son complementarios, como apunta el propio Libro Blanco (Documento de Síntesis –D.S.–, página 12): “Debe huirse, en cualquier caso, de la falsa y vana confrontación entre conservación del agua y nueva infraestructura. Este debate no ha de plantearse, en ningún modo, como dilema, puesto que la realización de nuevas infraestructuras de suministro y las actuaciones de gestión y conservación del agua constituyen medidas complementarias. Como tales, su correcto tratamiento requiere que se consideren de forma coordinada y conjunta.” La demanda actual urbana e industrial no se puede asegurar con los recursos disponibles. No se trata de demostrar aquí si la garantía es del 0 % (déficit permanente o estructural) o del 80, 90 o 95 % (déficit coyuntural). Para un abastecimiento a una región de 4,4 millones de habitantes la garantía debe ser del 100 %, o cumplir los criterios de vulnerabilidad de UTAH, o similares, para que en los casos más extremos no se puedan producir problemas de abastecimiento, ni siquiera se produzcan alarmas periódicas con excesiva frecuencia. En este sentido, basta recordar el planteamiento del propio D.S. (p. 3): “la garantía requiere necesariamente un suministro de calidad, estable y garantizado.” Define el Libro Blanco cuándo se produce escasez de tipo estructural: “… escasez de tipo estructural, es decir, el recurso potencial incluyendo desalación y transferencia, es sistemáticamente inferior en el ámbito de consumo que se pretende alcanzar” (Documento de Síntesis, página 17). Pues bien, en el sistema de explotación de cuencas del Centro, existe un déficit sistemático no sólo para el “nivel de consumo que se pretende alcanzar” sino para el nivel actual. Ya ahora existe transferencia, desde la cuenca del Ter de 8 m3/s, y representa casi el 50 % de los recursos utilizados para abas-93- tecimiento e industria. Se utilizan exhaustivamente las aguas subterráneas, se reutilizan los vertidos al Llobregat de las poblaciones aguas arriba (no existe una demanda de riego agrícola para poder alcanzar un nivel importante de reutilización directa, pues la demanda de agua de riego agrícola es pequeña) y, finalmente, si bien se experimenta en el ámbito de planta piloto la desalinización de aguas salobres del río Llobregat, no se ha previsto la desalinización de agua de mar, puesto que existen fuentes alternativas de mejor calidad y económicamente más favorables. Aun cumpliendo todas las condiciones para aumentar los recursos disponibles no se puede garantizar el servicio y repetitivamente los embalses se vacían y obligan a restringir los desembalses, como sucede en la actualidad. No se trata de solucionar los problemas de crecimiento futuro, sino de resolver aquellos que plantea el abastecimiento actual. Lógicamente, la solución a los problemas actuales deberá poder resolver los que puedan plantearse en un futuro próximo, pues sería irresponsable lo contrario. Si el criterio básico de la explotación de recursos es la sostenibilidad debemos señalar que la sobreexplotación no es sostenible, como no lo es moverse dentro de unas garantías de servicio tan frágiles. Dice el Libro Blanco (página 855 y siguientes): “… los territorios que se definen a continuación como deficitarios son aquellos que resultan ser tales aun en la hipótesis teórica extrema de aprovechamiento exhaustivo, ahorro, regulación absoluta de todos los recursos existentes y optimización de la gestión del sistema.” En nuestro caso se ha visto que aun en la actualidad existen déficit, a pesar del aprovechamiento exhaustivo, alcanzando niveles claros de sobreexplotación, y de que se ha optimizado la gestión a través de una empresa pública que realiza el abastecimiento en alta a ocho comarcas, utilizando el más moderno sistema de control centralizado, para optimizar el uso del recurso, aspecto de mejora de la gestión al que más adelante se hará una referencia detallada. Se ha realizado la regulación máxima posible en las cuencas de los ríos Ter y Llobregat, con transferencia de recursos del Ter y la construcción terminada de la última presa posible en la cuenca del Llobregat, la Llosa del Cavall, en el río Cardener. Ahorro y reutilización Se habla de una nueva cultura del agua, donde se impulsa el ahorro y la reutilización. Debemos cuantificar estas ideas y ver su valor frente a nuestra problemática: cantidad, calidad, medio ambiente. Los estudios sobre el ahorro de agua y la reutilización y los resultados en el momento actual servirán para gestionar mejor la demanda, pero, lamentablemente, no aportarán una solución al problema. La campaña de ahorro del año 1999 consiguió un 6,3 % de ahorro durante el mes de abril en las zonas de población más densa, pero en conjunto no superó el 2,3 % y se relajó rápidamente cuando la campaña fue menos intensa. O.P. N.o 51. 2000 TABLA 2 Frontera del ahorro doméstico Ahorro anual teórico que puede obtenerse con la implantación generalizada a los abonados domésticos de sistemas sencillos de uso eficiente del agua Barcelona* (hm3/año) Madrid (hm3/año) Tecla de ahorro en cisternas 25,0 20,0 Difusores de duchas 20,9 16,7 Lavadoras de bajo consumo 11,7 9,4 Lavavajillas de bajo consumo 5,0 4,0 Grifos limitadores de caudal 13,4 10,7 Riego de jardines 12,0 9,6 Descuento 10% -10,0 -8,0 Total 78,0 62,4 *Estimado el 80%. Fuente: Nueva cultura del agua, 1998/4. De 1992 a 1997 el ICAEN (Institut Català d’Energia) ha auditado 415 industrias con un potencial de ahorro de 23 hm3/año; las 224 industrias acogidas han ahorrado 7 hm3/año con un coste total de 3.500 millones de pesetas. Ello indica dos cosas: que no se ha descuidado la posibilidad de trabajar para el ahorro de agua y que ahorrar tiene costos importantes. De 1996 a 1999 la demanda a la red regional ha aumentado un 3 % anual. En el futuro el ahorro será más difícil y más caro. No es lo mismo ahorrar cuando se parte de una dotación de 256 m3/hab y año (California) que de 113 m3/hab y año (entorno de Barcelona). Tampoco puede asegurarse el comportamiento público frente a una campaña de ahorro. Modificar las instalaciones domésticas podría costar unos 100.000 MPTA (50.000 PTA/abonado x 2.000.000 abonados). Las pérdidas de distribución urbana (23 %) se deben desglosar en 15 % de caudales no facturados pero recibidos por el consumidor y un 8 % de pérdidas reales. Este 8 % es muy difícil y caro de reducir. En Madrid (Canal de Isabel II) las pérdidas de distribución son del 26 % (no facturadas: 13,4 %, pérdidas: 12,6 %) y 3.500 roturas/año. Madrid prevé renovar la red en 20 años, con un coste de 4.500 millones de pesetas por año. La reutilización existe. Muchas depuradoras incorporan al río el 100 % de sus efluentes (Manresa) y otras riegan campos de golf (Martorell) o cultivos. Durante el verano de 1999 se ha empezado a enviar agua de la planta de Sant Feliu al Canal de la Derecha del Llobregat (150 l/s). Hay que descartar la reutilización de las aguas residuales para incorporar a las redes de abastecimiento, por muy sofisticados tratamientos que se puedan imaginar. Sólo hay que recordar el rechazo público en un caso con la frase: “del WC al grifo, no, gracias.” En lo que se refiere a la utilización para riego agrícola hay que advertir que el agua procedente de reutilización es de baja calidad, con una salinidad alta y que precisa un control sanitario muy estricto. No puede tocar directamente los alimentos que riega. El contenido en amonio puede afectar negativamente la fauna piscícola de los canales de riego y lagunas. La demanda de este tipo de agua en esta zona será siempre baja (no más de 20-30 hm3/año), ya que no hay grandes extensiones de riego que puedan admitirla y la industria que extrae agua de poca calidad en pozos, para refrigeración, será difícil que la acepte. Otro aspecto es su utilización para complementar caudales ecológicos en los ríos y el riego de zonas de recreo, campos de golf, parques, etc., todo ello son usos de gran interés y sobre los que hay que trabajar, pero esto no libera caudales útiles para las redes de abastecimiento. Las soluciones de ahorro y de reutilización son insuficientes para solucionar el balance recursos/demandas y no mejoran los problemas de calidad y de afección ambiental. No son sostenibles, como creadoras de nuevos recursos, pero en cambio, son aconsejables para optimizar la gestión. Desalación La alternativa de desalar agua de mar o salobre para el abastecimiento de agua doméstica en el área de Barcelona se considera desaconsejable por diferentes motivos: La implantación física de grandes plantas desaladoras en la franja litoral tendría un impacto ambiental difícilmente compatible con la recuperación de la costa que se ha realizado en los últimos años, y con las actividades turísticas y de ocio. El gasto energético de las plantas desalinizadoras es muy importante, superior en más del doble a cualquier alternativa de aportación de agua de otras cuencas. Evidentemente, para producir la energía eléctrica necesaria, harían falta centrales energéticas, que en el caso de que se sitúen junto a las plantas desalinizadoras empeorarían aún más el impacto comentado en el punto anterior. El proceso de desalinización se realiza en la franja litoral y a nivel del mar. Posteriormente, el agua resultante debe ser transportada y elevada hasta la red regional que ha de suministrar el agua a los depósitos de los municipios que están situados a una cota más elevada, para poder servir a todos los usuarios. Además, la mayor parte de los municipios no están en primera línea de mar. La consecuencia de todo lo anterior es que la solución de la desalinización requiere, además de la planta desaladora, la construcción de grandes tuberías de transporte hacia el interior del área de Barcelona, atravesando las zonas más urbanizadas, y también la construcción de estaciones de bombeo para elevar el agua. Está claro que estos bombeos tendrían un consumo energético muy importante. El coste estricto de la desalación de agua de mar es mucho más grande que el primer año de funcionamiento de la infraestructura de un acueducto, pero a este valor hay que añadir el coste de las infraestructuras de transporte y de bombeo hasta el origen de la red de distribución. Además, el coste de desalación es constante durante toda la vida de la infraestructura, que es muy corta y debe reponerse cada pocos años, mientras que el coste a través de un acueducto es decreciente. Deberíamos contar 150 PTA/m3 para agua desalada, mientras que el coste del agua de un trasvase puede costar 80 PTA/m3 los 25 primeros años y la mitad a partir de los 25. Los créditos se amortizan y los tubos quedan. Es importante destacar que no hay ninguna instalación de desalación como la que sería necesaria en el caso de las comarcas del entorno de Barcelona, existiendo aguas superficiales de calidad a una distancia razonable. -94- TABLA 3 Instalaciones de producción reducida menor de 0,7 m3/s Año 1990 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1997 1997 Instalación Lanzarote III Maspalomas II (Las Palmas) Sur-este Gran Canaria Arucas (Las Palmas) Ibiza San Antonio (Ibiza) Costa del Sol (Málaga) Ceuta II Adeje Arona (Tenerife) Producción (m3/día) Sistema 20.000 15.000 10.000 4.000 7.500 7.000 55.000 16.000 10.000 O.I. O.I. O.I. O.I. O.I. O.I. O.I. O.I. O.I. TABLA 4 Desaladoras actualmente en construcción Instalación Las Palmas-Teida Santa Cruz de Tenerife Bahía de Palma Almería Producción (m3/día) Sistema 35.000 20.000 42.000 50.000 MED O.I. O.I. O.I. TABLA 5 Desaladoras previstas a corto plazo Instalación Canal de Cartagena Canal de Alicante Melilla Carboneras Producción (m3/día) Sistema 65.000 50.000 15.000 120.000 O.I. O.I. O.I. O.I. El coste del agua desalada acostumbra a estar, en muchos casos, enmascarado entre subvenciones y beneficios cruzados con otros productos, en especial la energía. En España, después de largas discusiones, se ha llegado a determinar cuál es el coste verdadero de todos los consumos (energía, personal, productos químicos y otros) y la amortización correspondiente: el coste real oscila sobre las 100 pta/m3, para instalaciones de gran tamaño (más de 50.000 m3/día). Esta cifra se puede incrementar en las plantas más pequeñas por el efecto de la economía de escala. (M. Torres-Cedex, 1999). Una correcta distribución de los costes parciales sería: 42 % amortización, 45 % energía y 13 % personal, productos químicos y otros. Un país sin rogativas Espero que no se me considere un descreído si confieso que me gustaría eliminar de nuestra imagen costumbrista las rogativas por el “beneficio de la lluvia” y que sería feliz si los futuros gestores de los abastecimientos no tuvieran que vivir mirando al cielo. La abundancia de agua es calidad de vida y ayuda a preservar el medio ambiente. Proporcionar una disponibilidad suficiente y garantizar la calidad es un objetivo prioritario, a la vez que disponer de ríos con agua circulante, vida acuática, bosques de ribera y paisajes naturales para disfrutarlos, a ello se unirían unos acuíferos con recursos superiores a las demandas, sin sobreexplotación. Alcanzar una situación sostenible, y a partir de aquí sería mucho más fácil realizar una gestión modélica. Todo ello sólo es posible con aportaciones externas al ámbito de las Cuencas Internas de Cataluña. -95- Soluciones existen al sur, al oeste y al norte y tienen valorados sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos. Hay que debatir aspectos políticos y sociales para llegar a la solución óptima. Apostar por soluciones externas no es una fórmula inviable, ni contraria a la planificación general, ello lo reconoce el propio Libro Blanco cuando en la página 42 dice “… no quiere decir que la solución a las descompensaciones existentes deba siempre buscarse en el propio ámbito de cada Plan, puesto que pueden existir soluciones más adecuadas, basadas en el empleo de recursos procedentes de sistemas de otros ámbitos, que se hallen más próximos o en los que el nivel de utilización potencial sea menor.” Finalmente, no podemos olvidar un modelo que tenemos muy cerca y es un ejemplo a considerar: la aportación de los canales del Ebro a Tarragona. Se ha pasado de una situación de restricciones casi permanentes, con pocas horas de agua en Reus y agua salada en las redes de Tarragona y Salou, a una situación de abastecimiento garantizado a las poblaciones y a la industria química y petroquímica, que llegó a importar barcos de agua en la situación anterior. La comarca del Tarragonès ha alcanzado el mayor nivel de inversiones, tanto en nuevas industrias como en ampliaciones, que de otro modo habrían buscado otros emplazamientos. El parque temático Universal Port Aventura, motor de la actividad turística, es un ejemplo de lo que no se habría podido llevar a cabo sin agua. En el aspecto medioambiental, cabe señalar que la sobreexplotación de acuíferos provocada por la excesiva demanda, ha cesado, recuperándose la calidad y los niveles de los acuíferos costeros, que han pasado de tener entre 1.000 y 5.000 ppm de cloruros, a una situación general menor de 500 ppm, con dedicación preferente a la agricultura. Los niveles piezométricos han pasado de perder seis metros por año en algunos puntos, a ganar ocho metros por año. Finalmente, y gracias a la evolución del precio del dinero y la amortización de algunos créditos, la tarifa media en alta ha pasado de 82,6 ptas/m3 en 1990, a 47,7 ptas/m3 en 1999. Conclusión Se está trabajando intensamente en definir la solución idónea para el ámbito de Barcelona. Los ejemplos existentes de aportación del Ter y de los canales del delta, son modelos muy próximos cuyos resultados hay que tener en cuenta. No tomar ninguna decisión es también una opción, probablemente la peor. ■ Francesc Vilaró Rigol Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Presidente de Aigües Ter Llobregat (ATLL) O.P. N.o 51. 2000 PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO Aplicaciones de la gestión del agua al ocio José Sáenz de Oíza DESCRIPTORES RÍOS CANALES EMBALSES USO SOCIAL OCIO MEDIO AMBIENTE Una demanda singular Condiciones previas Las actividades de tiempo libre en espacios naturales relacionados con el mundo del agua y en los aledaños de las grandes obras hidráulicas que facilitan su aprovechamiento, experimentan un auge creciente y constituyen una verdadera demanda de la sociedad actual. Buena prueba de ello son las más de ochocientas mil licencias de pesca anuales, los casi dos millones de visitantes a los Parques Nacionales de la Península y los más de doce millones que lo hacen anualmente a sus embalses. A diferencia de otros usos, entre ellos los agrícolas, estas actividades constituyen una verdadera demanda, puesto que existe una disposición al pago por las infraestructuras y servicios que su disfrute requiere, en especial cuando son los ayuntamientos quienes se ocupan de su gestión directa, aunque la explotación se saque a concurso de la iniciativa privada. Una buena aproximación al tema puede encontrarse en la monografía «Embalses y medio ambiente», en la que se relacionan los 113 embalses incluidos en el “Programa de Fomento Social y Adecuación Ambiental de Embalses” y se detallan las realizaciones en nueve de ellos (dos hidroeléctricos: Portodemouros y Ullivarri, y siete del Estado o las Comunidades Autónomas: Búbal, Cervera, Gabriel y Galán, Riosequillo, San Juan, Valmayor y Zahara el Gastor). Descripciones meritorias del entorno natural y cultural de algunas obras en particular se pueden ver asimismo en la bibliografía citada, de la serie “Guías para conocer y recorrer”. En la bibliografía se cita también un libro sobre senderos fluviales. El desarrollo de estas actividades, que son de la más variada índole, turísticas, deportivas, culturales o sencillamente recreativas –con un neto predominio, en los embalses, de la navegación a vela o motor, el “windsurf” y los baños–, viene condicionado por múltiples circunstancias: la existencia de núcleos de población importantes a menos de una hora de viaje en coche; la disponibilidad de una información previa, sugerente y accesible al gran público; buena señalización de los accesos; unos servicios mínimos de aparcamiento, acogida y estancia; un paisaje y un medio ambiente de suficiente valor intrínseco y, de forma excluyente, una calidad adecuada del agua. El hecho de que no existan núcleos importantes a limitada distancia del embalse o canal, no es un inconveniente grave, ya que la pretensión debe ser ponerlos al servicio de la sociedad, sin buscar una masificación tal que exceda a una razonable capacidad de acogida. Sí puede ser un inconveniente para las inversiones de la iniciativa privada. La información previa es fundamental. Se debe extender a los elementos constituyentes del embalse –presa, vaso y cuenca afluente– y al río que el embalse regula, sin olvidar la enumeración y descripción de los diversos accesos al embalse y la del patrimonio natural y cultural de su entorno, haciendo especial hincapié en los caminos públicos de alguna relevancia que habrán desarticulado las obras, que son de gran interés para la práctica del senderismo. Mutatis mutandis, lo mismo podría decirse en el caso de los canales. -98- Fig. 1. La pesca es una de las actividades de tiempo libre en embalses. Fig. 2. En los embalses predominan actividades como la navegación, el “windsurf” y los baños. -99- O.P. N.o 51. 2000 Con independencia de otros libros o publicaciones más o menos oficiales y especializadas, toda esta información debe recogerse de forma sucinta en folletos ilustrados y ponerse a disposición de los ayuntamientos que puedan estar implicados. Al visitante asiduo y al turista ocasional que acude a solazarse al embalse de Linares del Arroyo, le puede interesar seguramente saber que en los cortados del pintoresco cañón del río Riaza anida una de las mayores concentraciones de buitre leonado de la Península; que fue una de las primeras siete ZEPA de Castilla y León; que en el recorrido del cañón podrá ver las ruinas románicas del monasterio del Casuar; que podrá practicar el turismo rural en el inmediato pueblo de Montejo de la Vega de la Serrezuela; que en la cola del embalse puede contemplar la ermita de La Veracruz, cuyas pinturas románicas se trasladaron al museo arqueológico de Madrid, un puente medieval y el conjunto histórico de la villa de Maderuelo, una de las Comunidades de Villa y Tierra de Segovia, con afamada artesanía de piel y cuero. Análogamente, al visitante del embalse de Navalcán le pueden interesar los caminos públicos inundados por el embalse, que le pueden servir para recorrer los encinares de llanura circundantes y conocer su rica avifauna. Desde luego, el más interesante es la Real Cañada Leonesa Occidental, inundada por el embalse, que se encarama a Gredos por el puerto del Pico, de conocida calzada romana, y desciende por el Campo Arañuelo hasta las cercanías de Monfragüe, donde cruza el Tajo y sigue hasta Trujillo, donde se une a la Cañada de la Plata, muriendo en las proximidades de Segura de León (Badajoz). Pero, seguramente, también le puede interesar recorrer el camino de Oropesa a Arenas de San Pedro, que cruzaba el Guadyerbas por el puente Miejar (aguas abajo de la presa actual, de los restos del molino de Guadyerbas y de un repartidor de acequia de origen árabe), el Tiétar en la barca de Montoya, junto al molino del mismo nombre, y el arroyo Valtravieso por la Vadera de la Mimbre, junto a la ermita de Los Llanos. Por supuesto, en este hipotético folleto, no podrían dejar de mencionarse el palacio del Rosarito, los monjes Bernardos, el Santuario de Chilla y el poblado prerromano de El Raso. Todo embalse o canal susceptible de usos recreativos debería disponer de adecuada señalización en sus carreteras de acceso y en los aparcamientos, donde deben existir paneles informativos con las zonas y servicios utilizables en el embalse o con los caminos que pueden recorrerse a partir del camino de servicio del canal. En general, los embalses del Estado se hallan ubicados en la cabecera de los ríos, lo que asegura una excelente riqueza paisajística, y su alejamiento habitual de las zonas densamente habitadas suele dar como resultado una adecuada calidad ambiental. Por otra parte, los caminos de servicio de los canales, tan aptos para el cicloturismo y que deberían estar bien arbolados, facilitan vistas inéditas de los valles, a los que presta singular encanto la variedad de los cultivos de regadío. En cambio, la mala calidad del agua puede ser excluyente de todo tipo de uso recreativo y uno de los mejores ejemplos se puede encontrar en el Canal de Castilla. Esta gran obra de la Ilustración, que es un verdadero parque lineal de doscientos kilómetros, en el que se han recuperado la práctica totalidad de sus caminos de sirga; que ha sido reforestado en amplias zonas (en concreto, en los 40 kilómetros que separan a Palencia de Valladolid); en donde se han rehabilitado varios edificios y estructuras dándoles nuevos usos, tanto por parte de la iniciativa pública como de la privada, y que dispone de un Plan Especial de Protección, en su condición de Conjunto Histórico, no alcanzará su recuperación integral y su aprovechamiento cultural y recreativo mientras no se eliminen los vertidos existentes y mejore la calidad de sus aguas, que, por cierto, abastecen a Palencia y a la mitad de la ciudad de Valladolid. Ideas para la gestión Como consecuencia de todo lo expuesto, se ve claramente que estos aprovechamientos recreativos del mundo del agua pueden y deben considerarse como un usuario más de los recursos hidráulicos, con la ventaja de ser menos consuntivos que los restantes usos. Como tales usuarios, deben tener los mismos derechos y obligaciones que los demás: no entorpecer la gestión de los sistemas de explotación de recursos, no degradar el medio ambiente ni el recurso y poder participar, con voz y representación, en las correspondientes Juntas de Explotación. Los ingenieros suelen ser renuentes para permitir el acceso a los pies de presa y la circulación por los caminos de servicio de los canales. En el primer caso, por supuestas razones de seguridad, y en el segundo, por las responsabilidades que pudieran contraer en caso de accidentes. Cada caso es un caso de especie, que debe estudiarse individualmente, pero puede asegurarse en general que los cierres antivandálicos ofrecen suficiente seguridad frente a maniobras de los mecanismos de la presa por desaprensivos y que la señalización de prohibido el paso, aunque luego se tolere, exime de responsabilidad penal. Porque es una lástima vetar el acceso al colchón y al tramo subsiguiente del río, donde mejor suele mantenerse la vegetación de ribera, e impedir de forma drástica la circulación, a pie o en bicicleta, por los caminos de servicio de algunos de nuestros grandes canales. Podrían habilitarse, al menos, algunos días en concreto (sábados y domingos, que no se riega). En cualquier caso, los objetivos perseguidos, que son la compatibilidad con la explotación y la no degradación del medio ambiente ni del recurso, se pueden lograr fácilmente con la redacción de un Proyecto de Adecuación Ambiental y de un Plan Indicativo de Usos del Embalse. El Proyecto de Adecuación Ambiental podría ser el equivalente a las medidas correctoras que se deberían proponer en las EIA, no a las que a veces se proponen. (La utilización de la sigla responde a una personal repugnancia del autor a admitir una traducción del inglés tan peregrina, como lo es el Canal de la Mancha del francés. Los impactos los producen los proyectiles; los proyectos tienen efectos o consecuencias). Quizás con otro nombre, se puede decir que en todos los embalses se han llevado a cabo obras de adecuación ambiental y existe una buena disposición por parte de los inge- -100- nieros a acometerlas. Menos frecuente es el caso de los canales, de los que tengo noticia de tres obras: el canal de las Dehesas, el canal Alto de los Payuelos y, en cierto modo, el canal de Castilla. Los Planes Indicativos de Uso de los embalses, en los que la Confederación Hidrográfica del Duero ha sido pionera, han adquirido carta de naturaleza en todas las Confederaciones, a partir de la implantación del “Programa de Fomento Social y Adecuación Ambiental de Embalses”. Deben ser planes indicativos, puesto que la competencia en materia de medio ambiente radica en las Comunidades Autónomas y deben ser los ayuntamientos quienes los subsuman en su ordenación urbanística, lo que exige una participación muy activa de los municipios en su elaboración. El papel de las Confederaciones es, por tanto, impulsar la iniciativa, sufragar los costes del estudio, establecer las limitaciones que exige la explotación y explicitar las obras concretas que podría realizar a su cargo. En resumen, los PIDU pretenden la definición de los usos que son compatibles con los deseos de la gente, con la vocación del embalse y con las necesidades de su explotación; la determinación y valoración de las infraestructuras y servicios necesarios para esos fines; la distribución tentativa de sus costes entre las diversas administraciones implicadas y la iniciativa privada y, por último, la atribución de la gestión de estos servicios, encomendada preferentemente a los municipios. Hay que reconocer que estos PIDU no han tenido toda la virtualidad esperada, probablemente por la limitada participación en su elaboración de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, a los que no se ha sabido implicar en la asunción de estas obras hidráulicas, como parte constituyente y muy importante de su realidad territorial y social. El mundo del agua Todos los usos del agua son consuntivos, en mayor o menor grado, puesto que siempre se devuelve al ciclo hidrológico menos agua de la que se detrae y se modifican, en general, sus características físicas, químicas y biológicas. Por otra parte, el aprovechamiento del agua es, más tarde o más temprano, el aprovechamiento de los ríos, por lo que una gestión eficaz del agua con destino a cualquier tipo de usos, incluso los recreativos, se resume en una gestión eficaz de los ríos, lo que exige un perfecto conocimiento de los mismos. En efecto, el 95 % de la escorrentía total del mundo, estimada en unos 40.000 km3/a, desemboca superficialmente en el mar a través de los ríos. El mundo del agua es, por tanto, el mundo de los ríos y de los lagos que los alimenten. Esta consideración no debe hacernos olvidar que algo así como el 25 % de esa escorrentía, durante un tiempo más o menos largo, circula por las venas de la tierra, que son los acuíferos, antes de aflorar a los ríos. Pero tampoco podemos olvidar que el aprovechamiento directo de las aguas subterráneas no se produce por alumbramiento, sino por aborto, como decía el inolvidable José Luis Fernández Casado. Se estima que todos los ríos del mundo tienen un volumen medio de 2.000 km3, una superficie inundada de 125.000 km2 y un tiempo de renovación de unos 15 días. Los lagos tienen un volumen de 90.000 km3, una superficie de 1.500.000 km2 y un tiempo de renovación muy variable, de decenas hasta centenares de años. En la Península estas cifras son mucho más modestas y se pueden estimar en 110 km3 la escorrentía, 3 km3 el volumen de los ríos y unos 1.200 km2 la superficie inundada por ellos. Por otra parte, estos ríos incluyen unos 1.300 km2 de riberas, de las que, según el Libro Blanco, el 20 % son bosques de ribera; el 30 % cañaverales, zonas pantanosas y comunidades turbófilas; y el 50 % saucedas. Los lagos, lagunas y zonas húmedas ocupan actualmente 1.140 km2, aunque, parece ser, ocupaban anteriormente hasta 4.000 km2. Todos los ríos del mundo experimentan variaciones estacionales de su caudal, lo que condiciona su escorrentía estable, que es del orden del 30 % al 40 %. Asimismo, el módulo de todos los ríos sufre variaciones interanuales importantes, como resultado de secuencias de años secos y húmedos. Ha sido, por tanto, necesario regular los ríos y dotarlos de un caudal estable adecuado, lo que ha exigido una capacidad de embalse de 5.000 km3 y una superficie inundada de 400.000 km2. Con esta nueva red hidrográfica se derivan cada año 5.190 km3 y se consumen 2.900 km3 (el 56 % de la derivación). En la Península la escorrentía estable es del 5 % al 10 % y el módulo interanual oscila de la mitad al doble. Nuestra capacidad de embalse es de 58 km3 y la superficie inundada 2.800 km2. La derivación es de 34,6 km3 y el consumo (calculado) 20,4 km3 (el 59 %). La comparación de la población mundial (6.000 millones) con la peninsular (37 millones) nos hace ver que todas las cifras per cápita son superiores en la Península. No es esta, sin embargo, la única diferencia. En Estados Unidos el volumen útil de un embalse es 2/3 de su volumen máximo. El Libro Blanco (página 506) considera el 95 %, lo que disminuye drásticamente la capacidad de laminación de avenidas y exagera la magnitud de los recursos esperables. Pero lo más grave es que, en el mundo, los embalses se hacen para regular los ríos y nosotros los hacemos para satisfacer demandas. Planificamos –si es que lo hacemos– en función de una prognosis sobre el aumento de la demanda, en vez de haber estudiado desde el principio nuestros ríos, haber seleccionado los que se podrían regular y los que nunca se deberían regular, haber proyectado las obras necesarias, haber establecido las limitaciones precisas en el uso del territorio y haberlas construido, en fin, a medida de las demandas reales. Quien quiera convencerse de esto no tiene más que repasar la historia de la construcción de nuestros embalses y los objetivos que se perseguían con cada uno de ellos. Un sólo ejemplo, de los que podrían proponerse decenas, bastará para demostrarlo: En 1917 se concluyó la presa de Guadalcacín, de 77 hm3 de capacidad, sobre el río Majaceite o Guadalcacín (el río de los sederos, según Elías Terés), que es el principal afluente del -101- O.P. N.o 51. 2000 Fig. 3. Embalse del Guadalmellato (Córdoba). Fig. 4. Ecosistema ribereño. -102- Guadalete. El embalse no se construyó para regular ni el Majaceite ni el Guadalete, sino para intentar poner en riego 10.000 hectáreas en Jerez de la Frontera. Con escaso fruto, porque, como señala J. Maurice (citado en la «Historia y evolución de la colonización agraria en España»), “el verdadero escándalo consistía ahora en el comportamiento de los terratenientes, que seguían sin utilizar las grandes obras de riego realizadas por el Estado a costa del contribuyente. Obras como las del pantano del Guadalcacín en Cádiz (con 10.000 ha de zona regable) o la del Guadalmellato en Córdoba (con 9.500 ha), que habían sido acabadas en los primeros años del siglo, tardaron muchos años en ser aprovechadas por la mayor parte de los propietarios.” Basta poner en contraste esta larga cita con la situación actual del Guadalete-Majaceite (1,472 hm3 de capacidad en cinco embalses, más el trasvase Guadiaro-Majaceite) para convencerse del tipo de “planificación” que se ha utilizado. Otro ejemplo claro de nuestro sistema de “planificación” es la cuenca del Segura, sabidamente deficitaria, al menos desde los tiempos de Lorenzo Pardo, cuya superficie en riego ha crecido de 70.800 hectáreas en 1950 a las 282.711 que contabiliza el Libro Blanco del Agua. Como decía el malogrado Juan Benet en “El petrolero de Taiwan”, artículo publicado en “El País” el 13/12/83: “La sequía agudiza y encona el problema de cómo dotar de agua a una población, pero no lo crea; quien lo crea es la propia población (…) la sequía, por último, no es más que el agravamiento súbito de una enfermedad crónica y sólo buscando el remedio de ésta se podrán evitar los graves quebrantos que provoca en circunstancias adversas”. ran los 50 hm3/a de aportación (debe de haber más, puesto que Norte, Duero y Tajo casi alcanzan esta cifra). Es, por tanto, evidente que todos los estudios necesarios para conocer estos ríos, que no son tantos, deberían ser objeto de las condiciones de contrato de los documentos XYZT de cada embalse, revisables periódicamente. Asimismo en las normas de explotación de cada embalse (debería proscribirse lo de explotación de presas) habría que agregar, a la seguridad estructural y la seguridad de funcionamiento, la seguridad en la prestación del servicio para el que se hizo, el primero de los cuales es el propio río, el mantenimiento de un caudal adecuado (en función de su escorrentía estable) y la conservación de sus biocenosis fluviátil y amnícola. Dar a conocer los ríos (¿por qué no un folleto de cada uno de los principales?) sería sin duda la mejor aplicación de la gestión del agua al ocio. ■ José Sáenz de Oíza Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Bibliografía Una demanda singular La gestión de los ríos El mundo del agua es el mundo de los ríos, que hoy nos encontramos transformados por los embalses, quizá no los más convenientes para la regulación ni los menos perjudiciales para el medio ambiente. Esta situación es irreversible y no tendría ningún sentido “llorar sobre la leche derramada”. Lo que procede es conocer mejor nuestros ríos (basta ver lo poco que dice de ellos el Libro Blanco); estudiar las obras que convendría hacer para mejorarlos sin más (no para satisfacer una demanda concreta); considerar a los ríos como usuarios privilegiados de los sistemas de explotación de recursos, garantizando sus caudales en toda época (en Estados Unidos se considera inadecuado un caudal inferior al 30 % del módulo); revisar todas las concesiones existentes, sobre todo ahora que se va a consentir su transmisión onerosa; corregir el Mapa Oficial de Carreteras, vertiendo en él todo el mundo del agua: los ríos, los canales, los embalses, los lagos, lagunas y zonas húmedas y las sierras importantes, divisorias de nuestros ríos, dotándolo de índices de localización, lo que contribuiría a que la gente empezara a conocer el mundo del agua y a disfrutar de su aprovechamiento cultural y recreativo. El Estado tiene en la Península 212 embalses de capacidad superior a 10 hm3, que afectan a 161 ríos, muchos de ellos de entre los 246 ríos que, según el Libro Blanco, supe- – Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, Embalses y Medio Ambiente, Madrid, 1996, Centro de Publicaciones, Ministerio de Medio Ambiente (I.S.B.N.: 84-498-0268-7). – Sanz Rubiales, Federico, y Domínguez Cortes, Oscar, Embalses de la cuenca del Duero, Palencia, 1999, Ediciones Cálamo, S.L. (I.S.B.N.: 84-95018-14-4). – Sanz Rubiales, Federico, y Domínguez Cortes, Oscar, El Canal de Castilla, Palencia, 1997, Ediciones Cálamo, S.L. (I.S.B.N.: 84-921734-5-9). – Somervilleʼs, Christopher, Fifty best river walks of Britain, London, 1988, Guild Publishing. Condiciones previas – Fernández y Fernández-Arroyo, José, Lista de vertebrados del refugio de rapaces de Montejo, Madrid, 1993, editada por el autor (I.S.B.N.: 84-604-5490-8). – Fernández y Fernández-Arroyo, José, Los mamíferos del refugio de rapaces de Montejo, Madrid, 1996, editado por el autor (I.S.B.N.: 84-605-4923-2). – Sociedad Española de Ornitología, Dónde ver aves en España peninsular, Barcelona, 1993, Lynx Edicions (I.S.B.N.: 84-87334-13-X). – Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Castilla y León, Guía de la artesanía de Castilla y León, Valladolid, 1991, Simancas Ediciones (I.S.B.N.: 84-505-9962-8). – Bellosillo, Manuel, Castilla merinera, Madrid, 1988, Turner Libros, S.A. (I.S.B.N.: 847506-237-7). – Pavón Maldonado, Basilio, Tratado de arquitectura hispano-musulmana. I, Agua, Madrid, 1990, C.S.I.C. (I.S.B.N.: 84-00-07070-4). El mundo del agua – Gleick, Peter H., Water in crisis, New York, 1993, Oxford University Press (I.S.B.N.: 0-19-507627-3). – Van der Leeden, Frits; Troise, Fred L.; y Todd, David K., The Water Encyclopedia, Michigan, 1990, Lewis Publisher, Inc. (I.S.B.N.: 0-87371-120-3). – Van der Leeden Frits, Water resources of the world, Port Washington, New York, 1975 (I.S.B.N.: 0-912394-14-5). – Ministerio de Medio Ambiente, Libro Blanco del Agua en España, Madrid, 1998, CEDEX (provisional). -103- O.P. N.o 51. 2000