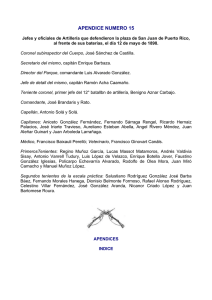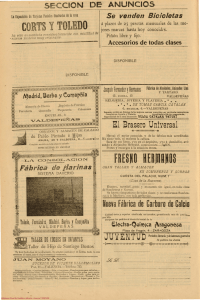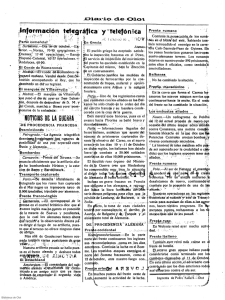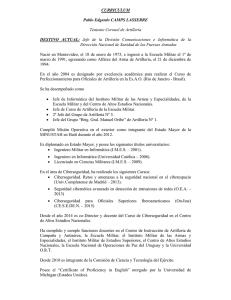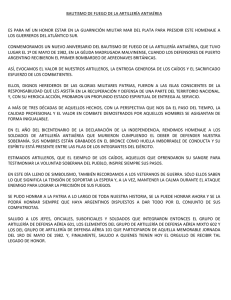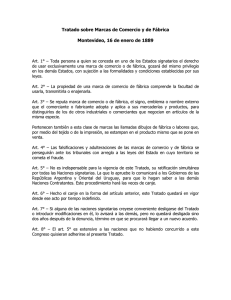Ciencia en Defensa - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Anuncio

Amelia Muñoz Muñoz Ciencia en Defensa © IN T A Historias de los centros integrados en el Instituto Tecnológico “La Marañosa” © A T IN © A T IN A T Ciencia en Defensa IN Historias de los centros integrados en el Instituto Tecnológico “La Marañosa” © Amelia Muñoz Muñoz Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» © A T IN A T IN © Ciencia en Defensa Historias de los centros integrados en el Instituto Tecnológico “La Marañosa” A IN T CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES http/www.publicacionesoficiales.boe.es Los derechos de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Intelectual. No podrá ser reproducida por medio alguno, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin permiso previo de los titulares del © Copyright. © Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) © Edita: NIPO: Impreso: 078-15-003-4 En línea: 078-15-004-X ISBN: 978-84-938932-5-5 Depósito Legal: M-26820-2015 Diseño y Arte: Vicente Aparisi Tirada: 500 ejemplares Fecha de edición: 31 de agosto de 2015 Imprime: Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado. © A T IN © A T IN Índice AGRADECIMIENTOS … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 11 INTRODUCCIÓN … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 13 Inauguración del Instituto Tecnológico “La Marañosa”. … … … … … … … … … … … … … … … Antecedentes.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Decálogo. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Escultura vortical.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … De integración a integración. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 14 15 17 18 18 A CAPITULO 1º: Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería … … … … … … … … … … … … … 19 IN T 1.1. Antecedentes. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.2. Creación y primeros años. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.2.1. Un avión en el Taller. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.3. Hasta la II República. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.3.1. Evolución constructiva del TPYCEA. … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.4. De la II República a la Guerra Civil Española. … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.5. La Guerra Civil y la posguerra. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.6. Segunda mitad del siglo XX. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.6.1. Centro Español de Metrología. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.7. Curiosidades. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.8. Centenario. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1.9. De camino a la Marañosa. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 19 21 25 25 27 29 31 32 35 35 37 37 © CAPITULO 2º: Fábrica Nacional de la Marañosa … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 39 2.1. Una «verdad» que nunca existió. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.2. Los comienzos. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.2.1. Buscando el terreno. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.2.2. El Inexistente ramal de ferrocarril.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.3. Los años 30 y la Guerra Civil Española. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.3.1. Los efectos de la Guerra Civil.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.4. La posguerra. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.4.1. La Escuela de Formación Profesional obrera. … … … … … … … … … … … … … … … 2.5. Caminando hacia el seiscientos. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.5.1. Las máscaras antigás. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.5.2. Curiosidades de la época. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.6. Camino hacia la integración. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.7. Visitas del rey D. Juan Carlos. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.8. Anecdotario. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.8.1. El poblado de la Marañosa y su entorno. … … … … … … … … … … … … … … … … 2.9. Los últimos años. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 39 41 42 44 46 47 49 50 51 52 53 53 54 55 56 58 CAPITULO 3º: Centro de Ensayos de Torregorda … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 59 3.1. Antecedentes. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 59 3.2. Polígono de Experiencias «González Hontoria» … … … … … … … … … … … … … … … … 60 3.2.1. El brigadier D. José González Hontoria. … … … … … … … … … … … … … … … … 61 9 3.3. Polígono de Experiencias «Costilla». … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 63 3.3.1. El coronel D. Juan Costilla Arias. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 64 3.4. Centro de Ensayos de Torregorda. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 66 CAPITULO 4º: Polígono de Experiencias de Carabanchel … … … … … … … … … … … … … … … … … … 67 T A 4.1. Antecedentes. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.1.1. Escuelas Prácticas de Artillería. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.2. Primeros cincuenta años del centenario … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.3. Segundos cincuenta años del centenario. … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.3.1. La Torreta. Patrimonio histórico. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.4. Sección de Estudios y Proyectos de Armamento y Municiones (SEPAM). … … … … … … … 4.5. Recuerdos del capitán D. Miguel Guerrero Abella. … … … … … … … … … … … … … … … 4.6. El nuevo Ministerio de Defensa y su estructura. … … … … … … … … … … … … … … … … 4.7. Celebración del centenario en 1983. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.7.1. Recuerdos del Personal. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.8. Los años noventa. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.9. Sucesos históricos. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.9.1. Visitas y el final. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4.9.2. Patrimonio museístico. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 67 68 69 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 IN CAPITULO 5ª: Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada … … … … … … … … … … … … … … 83 © 5.1. Antecedentes. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5.1.1. Jose María Otero de Navascués y los primeros años. … … … … … … … … … … … … 5.2. Primeros catálogos de productos del LTIEMA. … … … … … … … … … … … … … … … … 5.3. Escuela de aprendices. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5.4. Periscopio del submarino de bolsillo Foca II. … … … … … … … … … … … … … … … … … 5.5. Astrolabio de prisma. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5.6. Chamartín en aquellos años. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5.7. Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). … … … … … … … … … … … … 5.7.1. El departamento de Investigación. … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5.7.2. El departamento de trabajos. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 83 84 86 87 88 88 88 89 89 90 CAPITULO 6ª: Laboratorio Químico Central de Armamento … … … … … … … … … … … … … … … … … 91 6.1. Antecedentes. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 91 6.2. Creación del LQCA. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 93 6.2.1. Los comienzos. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 93 6.2.2. Oficina de normalización. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 94 6.3. Nuevas misiones. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 94 6.3.1. Departamento de productos funcionales. … … … … … … … … … … … … … … … … 95 6.3.2. Junta para la Investigación y Desarrollo de Cohetes (JIDC). … … … … … … … … … … 97 6.4. El general D. Guillermo Jenaro Garrido. … … … … … … … … … … … … … … … … … … 101 6.5. Punto focal NIMIC. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 102 6.6. Balística de Efectos. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 102 6.7. Curiosidades y anécdotas. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 102 6.8. Celebración del cincuentenario. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 103 6.9. Integración. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 104 Bibliografía:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 105 10 Agradecimientos © IN T A Seis centros, seis historias distintas, decenas de personas con las que poder hablar y rememorar recuerdos, contrastar opiniones, nos dan una lista muy numerosa. Correría el riesgo de dejar a alguien olvidado, si tuviera que nombrar a cada uno de los que de una forma u otra han colaborado con su tiempo y sus recuerdos en la elaboración de estas memorias. Permítaseme que no los nombre uno a uno, pero mi más profundo agradecimiento a todos aquellos a los que les robé parte de su tiempo para que me contaran anécdotas y curiosidades de su centro de trabajo que para algunos fueron como su segundo hogar, aunque solo fuera por haber pasado prácticamente toda su vida laboral en ellos. También quiero agradecer a los que elegí para que se leyeran los borradores y con su opinión y correcciones poder mejorar la redacción de este texto, o rectificar datos que pudiera haber entendido erróneamente. Ellos saben, quienes son. Pero sí hay dos nombres que necesariamente tengo que dar, pues sin ellos estas memorias no habrían sido posible, uno es el general D. José Luis Orts Palés, que confió en mí y me señaló con el dedo para que me ocupara de esta difícil empresa por él ideada; el otro, el coronel D. Felipe González Roldán, mi jefe directo, mi látigo, mi conciencia, que con su perseverancia y su continuo: ¡Amelia, como llevas el libro! consiguió que no tirara la toalla y lo terminara. Muchas gracias a los dos. Y por supuesto, a mi familia. 11 © A T IN Panorámica del I.T.M. n T A Introducción © IN La elaboración de un libro de memorias de seis centros distintos, cada uno con su propia idiosincrasia, por mucho que en diferentes momentos de la historia hayan compartido experiencias y misiones, es una tarea que como poco, requiere de mucho tiempo. El nacimiento de esta idea se produjo a mediados del año 2010, cuando el Director del recién creado Instituto Tecnológico “la Marañosa” (ITM), el general D. José Luis Orts Palés, nos reunió a un grupo de personas para hacernos partícipes de su deseo de hacer un libro sobre la memoria de los centros tecnológicos que se estaban trasladando en ese momento al ITM. El primero que tomó las riendas del asunto fue el TCol. D. Francisco Gómez Ramos, que hizo una importante labor de recopilación de datos, pero en 2012 cambió de destino y yo fui la «heredera» señalada por el general para continuar con la empresa. Recuerdo las palabras que el TCol. Gómez Ramos me dijo antes de marcharse: Amelia, para esta labor, sintetiza, concreta, escribe, que bucear en la historia no te distraiga del objetivo principal: escribir y terminar un libro de memorias. Y así lo hice, pero no fue fácil y llevó más tiempo del que en principio parecía que sería suficiente. Al día de hoy, tres años después de que comenzara la labor, y ya concluida la complicada y gratificante misión, una nueva restructuración del Ministerio de Defensa ha integrado al ITM en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» con la aprobación de la ley 15/2014 de 16 de septiembre sobre racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Pero la historia es la que es, y lo que ya ha acontecido no puede cambiar, por ese motivo, las seis historias que aquí se cuentan no se han visto modificadas ni afectadas por la nueva estructura de nuestro Ministerio, pues sus tiempos, ya habían terminado con la anterior integración. Seguramente faltan por incluir muchos recuerdos que se vendrán a la memoria cuando lean el libro las personas que han formado parte del capital humano de estos ya históricos centros tecnológicos. Pero había que concluir, tenía que «no distraerme del objetivo principal, escribir y terminar un libro de memorias», como así fui aconsejada. Este es un texto sin pretensiones históricas, sin pretensiones científicas ni tecnológicas, sencillo, como un álbum de recuerdos que permita a todos los que han sido sus protagonistas evocar un momento de sus propias vidas, y que permita conocer a las futuras plantillas, de dónde venimos y como hemos llegado hasta aquí, incluso, que permita conocer a personas ajenas, como se fueron conformando estos centros de trabajo del Ministerio de Defensa. 13 Amelia Muñoz Muñoz Para ello empezamos esta introducción con lo que fue el final de la integración de los centros, la inauguración del nuevo Instituto. A Saludos. n © IN T Inauguración del Instituto Tecnológico “La Marañosa”. El 16 de febrero de 2011 su alteza real el príncipe de Asturias don Felipe de Borbón presidió el acto de inauguración del Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM). Este acontecimiento supuso el pistoletazo de salida para la gran carrera que tenía por delante el ITM, carrera no exenta de grandes dificultades a superar, sobre todo como consecuencia del momento histórico de crisis dentro del que le había tocado nacer y al que también había que añadir, el gran esfuerzo que supone los inicios de cualquier gran proyecto. Fue un momento muy esperado por todo el personal, dado que se había trabajado muy duro en los meses previos para que todo fuera perfecto y la celebración quedase en el recuerdo de todos como un día inolvidable. La fecha de inauguración se había tenido que posponer en varias ocasiones por problemas de agenda y esto contribuyó a generar entre los empleados una gran expectación. Además, que fuese el Príncipe de Asturias la persona encargada de presidir el acto, llenó de ilusión a todos pues con su presencia e imagen la inauguración se vestiría de gala y no pasaría desapercibida. El helicóptero del príncipe llegó a las 11:30 de la mañana al recinto del ITM, siendo recibido con honores de ordenanza por la Guardia Real. Después de pasar revista y tras el saludo a las autoridades, el príncipe junto con los acompañantes al acto, pasaron a la sala de Conferencias donde estaban previstas las diferentes intervenciones de las altas autoridades invitadas para la ocasión. Tras unas palabras de bienvenida y una breve introducción del Director General de Armamento y Material el teniente general D. José Manuel Rodríguez Sieiro, el ITM fue presentado por el director del Instituto, el general D. José Luis Orts Palés. En su intervención, expuso los logros alcanzados hasta ese momento, el presente y el futuro del ITM. Posteriormente intervino la ministra de Ciencia y Tecnología Dª Cristina Garmendia y el acto concluyó con unas palabras de la ministra de Defensa Dª Carmen Chacón. Terminado este acto, se acompañó al principe a visitar en primer lugar el museo del ITM, como gesto de respeto a la memoria de los centros que allí estaban representados. En el Palabras del DIGAM. n Palabras del DIRITM. n museo se exponen aquellas herramientas y piezas que en su día fueron instrumental de trabajo o productos fabricados en sus talleres. Fue como reencontrarse con el pasado antes de entrar en el futuro. A continuación el Príncipe de Asturias fue invitado a hacer un recorrido por las instalaciones, durante el cual, se le fueron enseñando las unidades más emblemáticas de algunas de las áreas y por las cuales don Felipe fue mostrando gran interés. Unidades como Defensa Biológica o Defensa Química del área de NBQ (Nuclear, Biológica, Química) o la Unidad de Simulación dentro del área de TIC-S (Tecnologías de la Información, Comunicación y Simulación), donde los ingenieros, haciendo 14 Introducción del Centro, y firmó en el Libro de Honor, dejando para el recuerdo una entrañable dedicatoria que se transcribe por su interés: «Para mí es un motivo de alegría y orgullo presidir la ceremonia de inauguración de este Instituto Tecnológico “La Marañosa”. Además me llevo una impresión magnífica de las instalaciones que desde ahora reúnen tantos esfuerzos dispersos de Defensa, refuerzan sus capacidades y proyectan al futuro una visión moderna y eficaz del desarrollo tecnológico de la investigación científica y de la necesidad del concepto de doble uso, en el ámbito de la seguridad y defensa, para beneficio de todos los españoles. Enhorabuena y el mayor éxito de este Instituto para bien de nuestras Fuerzas Armadas y para España». Se dio la curiosa coincidencia de que su padre, el Rey Don Juan Carlos, cuando era Príncipe de España, visitó este mismo lugar 39 años atrás, el 14 de febrero de 1972. Aquella visita fue noticia en el diario ABC, y el ITM tuvo el gesto de regalar al príncipe don Felipe aquel amarillento periódico, donde su padre fue la portada. Con la inauguración del ITM, su hijo repitió la misma experiencia pero en un centro tecnológico de muy diferentes características y en un momento histórico muy distinto. Pero para llegar hasta aquí, el ITM, al igual que un sacrificado deportista, ha tenido que tener sus años de preparación, sufrimiento y esfuerzo hasta alcanzar el objetivo: su creación. A Sala Museo. n IN T Área de NBQ. n © Unidad de Defensa Biológica. n Área de TIC-S. n simulaciones de situaciones de guerra parecen estar jugando a juegos de ordenador. Terminado el recorrido se llevó a cabo el acto de descubrimiento de la placa de inauguración, quedando desde ese momento oficialmente inaugurado el Instituto Tecnológico “La Marañosa”. El Príncipe de Asturias tuvo la gentileza de posar con un grupo de personal Antecedentes. Si cada uno de los centros tecnológicos fueran como la energía, al igual que ella, no se han destruido, solo se han transformado. En efecto, el ITM es el producto de la transformación de seis antiguos centros tecnológicos de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y la suma y optimización de las energías de cada uno de ellos. Estos centros son: • El Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA). • La Fábrica Nacional de la Marañosa (FNM). • Centro de Ensayos de Torregorda (CET). • El Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC). • El Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). • El Laboratorio Químico Central de Armamento (LQCA). Como nos apuntaba la página web de Defensa al referirse al ITM, los intentos de integración de todos los centros tecnológicos en uno, no son nuevos, sino que ya en los años 40 se hicieron algunos estudios para realizar el tras- 15 El príncipe descubre la placa de inauguración. n T A Amelia Muñoz Muñoz © IN lado de instalaciones del PEC a la finca de la Marañosa. De hecho, en décadas posteriores se construyeron en dicha finca instalaciones del Polígono como polvorines o campos de tiro. Pero todos estos esfuerzos integradores más o menos teóricos, más o menos prácticos, culminaron primero en 1998 con la creación de un grupo de reflexión para el Plan Director de Investigación y Desarrollo, que constató de nuevo la necesidad de racionalizar los recursos de la Dirección General de Armamento y Material para la investigación y el desarrollo. En este momento fue cuando se acuñaron oficialmente los términos «racionalización de los centros tecnológicos» para referirse al esfuerzo de integración de los mismos. Tres años más tarde se aprobó la directiva 0168/2001 sobre racionalización de centros y puso de manifiesto que las capacidades y el rendimiento que se obtenía de estos, ya no era lo que se necesitaba en Defensa, entre otros motivos porque las misiones y trabajos para los que habían sido creados ya no eran los mismos. Los centros eran demasiado pequeños para ser eficaces y la estructura de su personal estaba orientada para misiones primitivas de fabricación o mantenimiento del armamento, y además, se habían detectado numerosas duplicidades. La directiva, en uno de sus párrafos contenía la clave para resolver estas debilidades, decía así: «Superar esta situación exige redefinir sus misiones, determinar las áreas tecnoló- Foto de familia. n Firmando el libro de honor. n gicas a cubrir, concebir una estructura orgánica lo más sencilla posible, determinar el personal, la infraestructura y el equipamiento necesario y por último poner en práctica las actividades concretas que se deriven de 16 Introducción A a) Asesorar técnicamente al Ministerio de Defensa en temas de armamento, material y equipos con arreglo a sus capacidades. b) Realizar evaluaciones, ensayos y pruebas de armamento, material y equipos de las Fuerzas Armadas. c) Participar en el sistema de observación tecnológica del Ministerio de Defensa. d) Dirigir técnicamente los proyectos de investigación y desarrollo que se le asignen y asumir la ejecución, total o parcial, de los que expresamente se le encomienden. e) Realizar las actividades de metrología y calibración que le correspondan. f) Apoyar técnicamente, cuando se le ordene y en las condiciones que se establezcan, a los restantes ministerios y a otras organizaciones públicas y privadas. g) Aquellas que reglamentariamente se determinen. Posteriormente se publicó la instrucción 63/08 en la que se desarrollaba la orden de creación del ITM. Los años que transcurrieron desde esa fecha hasta la inauguración, fueron de preparación para su arranque. El futuro del centro estaba por acontecer. Sin embargo, la historia de los centros tecnológicos que han confluido hasta dar como resultado el ITM, sí está por contar, y es la que aquí nos ocupa. Hacer que la memoria de aquellos antiguos centros no se pierda, se conozca y se recuerde es el objetivo que pretende este libro recopilatorio y además intentar hacerlo de la forma más amena posible, recordando no solo las misiones que han sido el objetivo principal de los centros, sino también a personas y acontecimientos que se fueron sucediendo. Si con estas líneas y un amplio reportaje fotográfico somos capaces de avivar el recuerdo de cualquier hombre o mujer que sea o haya sido protagonista de estas historias, o si se consigue que las conozcan por primera vez quienes las desconocían, el objetivo se habrá cumplido. © IN T Portada ABC 1972. n Artículo ABC digital 2011. n todo lo anterior (construcción de la infraestructura necesaria, adaptaciones orgánicas, cierres y traslados)». En este párrafo se nos adelantaba de forma muy clara lo que serían los años posteriores hasta llegar a la inauguración del Instituto Tecnológico “La Marañosa”. Durante los siguientes diez años, se trabajó para alcanzar esos objetivos, lográndose un primer hito con la O.M. 3537/2006 de Creación del ITM, donde se apuntaban las futuras misiones del centro: Decálogo. El Instituto Tecnológico “La Marañosa” tiene su propio decálogo. Este, no sólo es un conjunto de buenas intenciones sino también un recordatorio de todas aquellas acciones que podrían ayudar en momentos de dificultad en el puesto de trabajo. Cada uno de sus puntos tiene aplicación en numerosas situaciones que se suelen dar en diferentes momentos de nuestra vida laboral. Sus puntos son los siguientes: 1. No enfadarse ni frustrarse. 17 año de su fundación y con 88 barras (19232010). Se incorpora en tercer lugar el CET con 78 barras (1932-2010), en cuarto lugar el PEC con 70 barras (1940-2010), en quinto lugar el CIDA con 66 barras (1944-2010) y por último el más joven de todos, el LQCA con 58 barras (1952-2010). De esta forma se va construyendo la escultura vortical de la misma forma que se han ido incorporando a la historia los centros tecnológicos. La obra mide 6 m de altura y 3 m de diámetro. Se han utilizado en total 461 barras y pesa 1800 kg. La idea y diseño fue del general D. José Luis Orts Palés, el arquitecto D. David Romero Sánchez se encargó de los planos y cálculos estructurales y la empresa ISDEFE la financió, con lo que utilizando términos artísticos se convirtió en el mecenas de la obra. T 2. No echar balones fuera. 3. Tener iniciativa. 4. Trabajar con rigor y calidad. 5. Informar oportunamente al mando. 6. Transmitir generosamente el conocimiento. 7. Practicar la autoformación permanente. 8. Tener espíritu de equipo sin aislarse ni aislar a nadie. 9. Tener sentido de futuro. 10. Elegir siempre lo mejor para España y sus Ejércitos. Como puede comprobarse tras su lectura, todos estos consejos, son de aplicación a cualquier empresa u organización, y de una verdad, que no por utópica deja de tener un gran valor. El cumplimiento de este decálogo es lo que cada uno de los empleados del ITM intenta aplicar cada día en su entorno de trabajo. Si fuéramos capaces de tener en cuenta todos sus puntos, no solo se beneficiaría la empresa, sino el propio trabajador, esté en el lugar que esté. A Amelia Muñoz Muñoz © IN La escultura vortical. El ITM, igual que tiene un decálogo, tiene un icono: el vórtice. Si somos observadores comprobaremos, como la naturaleza está llena de ellos: galaxias, tornados, en la estructura de una rosa o en la de una caracola…, transforman el caos en orden. La pasión que el primer director del ITM, el general D. José Luis Orts posee por estas fuerzas de la naturaleza, se transformó en una escultura que preside la entrada principal del ITM. Al entrar en el Centro, lo primero que llama la atención, es una gran estructura llamada «El Árbol Vortical». Esta obra ya forma parte del patrimonio histórico del Ministerio de Defensa y la explicación de su por qué, ayudará a comprender la obra en sí misma. Se trata de un diseño abstracto, todo él en acero inoxidable. Consiste en un pilar central que hace de eje, sobre el que se van formando mediante barras horizontales, seis vórtices que le rodean en dos sentidos diferentes. Cada vórtice representa uno de los seis centros tecnológicos que hoy se han integrado en el ITM y cada uno de ellos está formado por un número variable de barras horizontales, siendo éstas los años de antigüedad de cada uno de los Centros. La escultura arranca en su base con el primer vórtice, el TPYCEA, representando al centro más antiguo con 113 barras (1898-2010). Estas van ascendiendo hasta encontrarse con el segundo vórtice, la Fábrica Nacional de la Marañosa a la altura correspondiente con el De integración a integración. Como se apuntaba al final del apartado Antecedentes, el futuro del ITM estaba por acontecer, estaba vivo. Su inauguración, como vimos, se produjo en febrero de 2011. Pero en 2014, de la mano de la ley 15/2014 de 16 de septiembre sobre racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, sería a su vez integrado en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», junto al Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército General Marvá. Pero esta es otra historia. La que aquí nos ocupa es la de aquellos centros tecnológicos, en su mayoría centenarios, que se integraron en el Instituto Tecnológico “La Marañosa”. 18 Escultura vortical. n Capítulo 1 © IN T A Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería Entrada por Alanso Cano (1907). n 1.1. Antecedentes. Cuando en el año 2010 comenzaron los traslados del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA) hacia el Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM) y el personal con cierta y comprensible tristeza comentaba lo duro que iba a ser pasar de encontrarse en uno de los centros financieros más importantes de Madrid como es la calle Raimundo Fernández Villaverde, hacia unas instalaciones retiradas en medio de una finca a 30 km de Madrid, una fotografía en una de las salas del Centro les recordaba que no siempre había sido así. En dicha fotografía se podía contemplar como las instalaciones del TPYCEA en su origen no distaban mucho en cuanto a ubicación al lugar donde ahora se trasladaba su querido Centro. Hoy esa fotografía es paradigmática de la evolución que ha sufrido la ciudad de Madrid, donde en lo que hace 100 años eran huertas y campos, hoy se encuentra una de las zonas más bulliciosas de la metrópoli. También nos desvela como ya entonces se tenía el criterio de que los centros de investigación tenían que estar fuera de las ciudades, aunque luego estas se empeñaran en abrazarlos, de 19 IN T A Amelia Muñoz Muñoz © hecho, en la orden de creación del TPYCEA dice al referirse a su ubicación «una parcela en adecuadas condiciones de aislamiento». La metrología ha estado presente entre los hombres a lo largo de toda su historia. El hombre siempre ha necesitado poder medir, desde una transacción comercial hasta la construcción de una catedral, la medida y la comparación siempre han sido necesarias. Antes de entrar en el Sistema Métrico Decimal el hombre usó su propio cuerpo para medir, eran las unidades antropométricas: pie, codo, paso, palma, dedo, pulgada, braza,… medidas que se han utilizado a lo largo de la historia junto a otras que en su conjunto formaban un auténtico laberinto de equivalencias. En varias ocasiones se había intentado unificar los diferentes sistemas de pesos y medidas existentes en las tierras de España. Desde Don Alonso de Segovia que promulga en 1347 la «Ley de igualdad de los pesos y medidas en todos los pueblos y orden que se ha de observar en ellos», hasta Carlos IV que lo intenta con la «Ley de igualación de pesos y medidas para todo el Reyno por las normas que se expresan». Pero no será hasta el 19 de julio de 1849 cuando la reina Isabel II sanciona la Ley de Pesas y Medidas e introduce en nuestra legislación, y para toda España, el sistema métrico decimal, aunque la obligatoriedad en su uso se retrasaría hasta el año 1879. Podemos considerar a esta la primera ley fundamental de la metrología española y que contó con el impulso político de D. Juan Bravo Murillo, durante su etapa como Ministro de Fomento. Junto a ella se crea la Comisión de Pesos y Medidas para establecer las equivalencias y garantizar la reforma emprendida por el Estado, Comisión que pasaría a ser Permanente en 1860 y que se encargó de adquirir los primeros prototipos del metro y el kilogramo. Con motivo de la Exposición de París de 1867 se creó el Comité de Pesos y Medidas al que acude nombrado por la reina el general D. Carlos Ibáñez e Ibañez de Ibero para representar a España. El 20 de mayo de 1875 se firma en París el Convenio Diplomático del Metro, donde el general Ibáñez de Ibero, ya como Presidente de dicha Comisión, tuvo un importante papel y entre cuyos firmantes se 20 Entrada por Modesto la Fuente (1920). n Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería mer intento se produjo el 19 de octubre de 1854 cuando se crea el primer Taller de Precisión, pero que fue suprimido en la década siguiente. 1.2. Creación y primeros años. © IN T A General D. Carlos Ibañez e Ibañez de Ibero. n El segundo intento se produce por Real Orden de 26 de febrero de 1898 cuando se crea «el establecimiento titulado Taller de Precisión y Laboratorio de Artillería dotado con personal independiente del de los demás establecimientos». La necesidad de crear este centro se vio plasmada en sus principales misiones: • Construcción, conservación y uso de los patrones-tipos necesarios para obtener la debida igualdad en las medidas empleadas en las fábricas a cargo del Cuerpo de Artillería. • Fabricación y contraste del plantillaje de las mismas. • Como laboratorio químico, el estudio de la composición, fabricación y conservación de los explosivos modernos y de sus primeras materias, procedentes de los establecimientos del Estado y de los particulares, tanto nacionales como extranjeros. Con la creación del TPYCEA y las misiones encomendadas se quiso dar una respuesta adecuada a las inquietudes del Ejército en el campo de la metrología. En septiembre de 1899 se compra un solar a D. Juan Maroto Polo, Marqués de Santo Domingo «sito en el ángulo noroeste del Hipódromo de esta corte». Comprados los terrenos, en octubre de ese mismo año se nombra al primer director, el coronel de artillería don José López Larraya, que tuvo la difícil tarea de poner en marcha un establecimiento de estas características y que permaneció en el cargo hasta 1905. La Orden de Creación pretendía que su personal procediera del Arma de Artillería de tal forma, que para incentivar el destino, los artilleros recibían una gratificación económica al igual que ocurría en los establecimientos fabriles. En enero de 1900 se autorizan la adquisición de materiales y la ejecución de las obras. En este punto, es importante reseñar un acontecimiento novedoso como fue la utilización de cemento armado. Los primeros edificios del Taller de Precisión fueron pioneros en el uso de ese nuevo invento constructivo que fue el hormigón armado, patentado en 1892 por François Hennebique. En el primer libro de actas del Taller de Precisión, con fecha 3 de marzo de 1900 consta un informe sobre dicho material y sus técnicas constructivas. Plano del establecimiento en el Hipódromo (1907). n encontraba nuestro país. En este convenio se acuerda la fundación de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Paris y como consecuencia se publica en 1879 el decreto en el que se decide la obligatoriedad del uso del sistema métrico decimal en territorio español. En 1892 se promulga una nueva Ley de Pesos y Medidas para la adopción del Sistema Métrico Decimal con las nuevas definiciones del metro referidas a los prototipos internacionales de platino e iridio y que se encuentran hoy en día en el Centro Español de Metrología. Entre todo este nuevo impulso e inquietud por la ciencia de las medidas que surge en la segunda mitad del siglo XIX, el Ministerio de la Guerra, estudia la posibilidad de crear un centro similar al ya existente en Francia, dedicado a laboratorio y taller de metrología para mejorar así la calidad dimensional en la fabricación. El pri- 21 Planta de los edificios (1907). n © IN T Como motor de arranque, en 1900 se publica el primer Reglamento interno en el que se detallan los cometidos del TPYCEA siendo estos: 1. Adquirir, conservar, usar y reproducir los patrones-tipo necesarios para realizar constantemente la unificación de las medidas empleadas en la fabricación y reconocimientos del material de guerra, efectuando los contrastes y construyendo el plantillaje e instrumentos que sean convenientes. 2. Verificar los análisis químicos que se ordenen de las primeras materias y productos que hayan de emplearse en la construcción del material de guerra y especialmente los de materias explosivas. 3. Efectuar pruebas mecánicas de materiales para determinar sus características, abarcando estas pruebas cuantos procedimientos contribuyen a que sus propiedades sean ampliamente conocidas para las aplicaciones industriales a cargo del Cuerpo de Artillería. 4. Tener en depósito las muestras de las expresadas materias y productos que disponga la superioridad, para que sirvan de comprobantes tipo. Además, se le añaden las siguientes misiones, a las originarias de la orden de creación: 1. Construcción y recomposición de instrumentos y aparatos telemétricos, eléctricos y demás de índole especial. 2. Pruebas mecánicas de los materiales empleados en las fábricas del Cuerpo. 3. Los análisis químicos de las primeras materias que adquieran las fábricas. 4. Los encargos de la industria particular en determinados casos. En 1900, se comienzan pues las primeras edificaciones de lo que iba a ser el TPYCEA construyéndose los laboratorios de: 1. Metrología Industrial. 2. Análisis Químicos. 3. Pruebas Mecánicas. 4. Gabinete de conservación y observación de muestras explosivas. 5. Construcciones y Reparaciones. 6. Motores y Electricidad. 7. Atenciones diversas. Para ello se siguieron las recomendaciones de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Paris, en especial, en el edificio que iba a ser laboratorio de Metrología, donde se tuvieron en cuenta por ejemplo, las vibraciones o la incidencia de la luz o el aislamiento térmico. El edificio tiene una forma angular A Amelia Muñoz Muñoz 22 Taller mecánico (1907). n Metrología (1907). n Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería Laboratorio de análisis químicos (1908). n © IN Balanzas y juegos de pesas. Museo del ITM. n T A muy curiosa y una orientación estudiada para que la incidencia del sol produjera la menor variación posible en sus mediciones. Además, unos gruesos muros evitaban las variaciones de la temperatura en su interior y se encontraba alejado de cualquier punto que pudiera producir vibraciones. Metro patrón. n También se comienzan a hacer las primeras relaciones del instrumental necesario para los diferentes laboratorios. En 1900 para el laboratorio de Análisis Químicos, en 1901 para el laboratorio de Metrología y en 1902 para el de Electricidad, como se puede leer en las actas. En este punto es interesante volver al presente para resaltar la importante labor de conservación que ha realizado el TPYCEA a lo largo de su historia mimando todo aquel instrumental que una vez dejaba de ser utilizado, pasaba a ser expuesto, costumbre que hay que agradecer especialmente al coronel D. Janes Carro de Vicente Portela, hasta que ya en el año 1998, con motivo del centenario, y por iniciativa del coronel D. Antonio Sánchez García se reunieron todas aquellas piezas que se habían ido coleccionando a lo largo de los años, en el museo del Taller de Precisión. Gracias a ello, muchos de esos primeros instrumentos de laboratorio que se adquirieron en sus primeros años de vida, hoy pueden ser contemplados en el actual museo del ITM. Aparatos como balanzas, juegos de pesas, caja para medir resistencias, galvanómetros, puente de Wheatstone, vatómetro, o el importante metro patrón de trazos que se adquirieron en estos primeros años, hoy son piezas de importante valor para la historia de la tecnología, y que se pueden contemplar en el museo. De entre esta lista merece mención especial el metro patrón de trazos construido en acero Holtzer por la Societé Genevoise y certificado por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de París. Supuso para el Taller de Precisión disponer desde ese momento, de trazabilidad internacional para las medidas dimensionales. Así fue como en 1904 se produce el primer certificado de calibración de metrología dimensional correspondiente a un compás Palmer. También en estos comienzos empiezan a destacar las primeras figuras por sus trabajos en investigación. Entre ellas hay que resaltar a D. Francisco Cerón y Cuervo que escribió diversos libros entre los que destaca «Algunos datos de Metrología Industrial» de 1903, por ser posiblemente el primero que se escribe en España sobre metrología y del que la biblioteca del ITM dispone de dos ejemplares. De este libro dice la Junta Facultativa en una de sus actas: «No se limita el comandante Cerón a la parte teórica de la metrología, sino que esmalta su libro con datos y cálculos de aplicación práctica inmediata, intercalando planos y dibujos de las medidas 23 © IN T tipo-métricas, de los comparadores y del plantillaje de precisión usual, noticias y trazados que por su novedad y por la utilidad que encierran, han de facilitar en grado sumo los empeños metrológicos que se realicen en lo sucesivo, para dar unidad y extremada exactitud a la industria militar». En el año 1904 las misiones del Taller se verían complementadas con las siguientes: • La centralización de los estudios, pruebas y ensayos de todo el material eléctrico de aplicación en el campo de artillería. Esto trajo consigo el cambio de denominación del Centro y la ampliación de sus talleres. Se construyen nuevos edificios para dedicarse a la realización de medidas eléctricas y de pruebas mecánicas y se incorpora al nombre del centro el de «Centro Electrotécnico» quedando como Taller de Precisión, Laboratorios y Centro Electrotécnico de Artillería. • La unificación de las medidas de las presiones de las piezas de artillería y de las armas portátiles de fuego, mediante la construcción de los manómetros Crusher, los elementos de cobre que actúan como sensores y las probetas de fusil que actúan como generadores de la magnitud a medir, así como la realización de sus correspondientes contrastes y tarados. Estos manómetros son un ejemplo de desarrollo continuo a lo largo de toda la historia del Taller de Precisión, culminando con la homologación de la OTAN del modelo MT26 de 1991 y el modelo MT43 de 2005. Estos modelos compitieron con potencias como EEUU, UK, Francia o Alemania. También supuso la independencia de nuestra industria para medir presiones Crusher, con gran reconocimiento internacional. En el año 1905 se produce el primer relevo en la Dirección del Taller por D. Enrique Losada y del Corral, prestigioso diseñador de armas, inventor de la primera pistola patentada en España en 1897 y hombre de ciencia que llegó a ser vicepresidente de la sección de ciencias aplicadas de la Sociedad Española para el Progreso de las Ciencias. Durante estos primeros años los encargos que va recibiendo el TPYCEA aumentan considerablemente, lo que supuso la fabricación de instrumentos de medida dimensional como el Palmer Bariquand, el compás de vara y el comparador de taller. De este último se conserva en el museo del ITM el primero que se realizó en 1911 con su certificado de calibración. Todas estas primeras y principales actuaciones del TPYCEA en los campos de metrología dimensional, ensayos mecánicos, aná- A Amelia Muñoz Muñoz Arriba: Gabinete medidas eléctricas 1ª Sala (1907) Abajo: Gabinete de medidas eléctricas 2ª Sala (1907). n Varios modelos de manómetros Crusher. n lisis químicos o metrología eléctrica lo fueron dentro de un entorno militar. Pero a partir de 1906 estas actuaciones se extienden al ámbito industrial civil. En este punto, y como ejemplo de esas actuaciones fuera del ámbito militar, avanzaremos en nuestra particular «máquina del tiempo» para situarnos en el año 1992 y narrar una 24 Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería Comparador de taller (1911). n A curiosa anécdota que tiene que ver con un redescubrimiento. T 1.2.1. Un avión en el Taller. El ingeniero y piloto de Iberia D. Cecilio Yusta Viñas, y además, historiador de aeronáutica, © IN Taller mecánico en 1992. n Avión. n recibió de la familia del también prestigioso ingeniero militar D. Carlos Mendizábal, una colección de fotografías sobre la construcción de un avión que había diseñado el ingeniero a principios del siglo XX. Le entregaron a D. Cecilio dichas fotos para que en su calidad de historiador pudiera reconstruir la historia de aquel avión que aparecía en las fotografías pero que desconocían donde se había construido y el destino del mismo. Pero no fue hasta que paseando por las calles aledañas al TPYCEA reconoció en los dientes de sierra de una de las cubiertas de los edificios de talleres del Centro, por cierto bastante peculiares, las mismas cubiertas del edificio donde aparecía el avión. Puesto al habla con el TPYCEA le pusieron en contacto con el hoy coronel José A. Madrona que entre otras cosas estaba al cargo entonces de la biblioteca y el museo del TPYCEA, y gran amante de la historia. Con las fotografías que el Sr. Yusta tenía en su poder, pasaron a los talleres para intentar identificar el edificio de las fotos y comprobaron que no solo las cubiertas coincidían sino que además las ventanas también eran las mismas que las de las fotografías. El coronel Madrona sabedor de que con las Actas Facultativas de los Centros se puede reconstruir la historia de los mismos, investigó pacientemente en los libros de actas más antiguos, hasta que felizmente dio con el redescubrimiento. En efecto, en el año 1915 el TPYCEA recibió el encargo de la construcción de un aeroplano diseño del ingeniero D. Carlos Mendizábal que también se encargó de la dirección de los trabajos y que se realizaron en el taller mecánico del TPYCEA. Fue necesaria la construcción de un nuevo taller para poder albergar las diferentes y grandes piezas del avión que tenían que ser ensambladas. El avión terminó de construirse en 1917 entregándoselo a su diseñador para su traslado al aeródromo de Cuatro Vientos en el mes de octubre de donde fue devuelto en 1918, como se dice en el acta, «todo destrozado». Sobre todos estos acontecimientos, se preparó un panel en el TPYCEA con fotografías y fotocopia de las actas que se le entregó para su exposición al Museo del Aire de Cuatro Vientos y del que se conserva un duplicado en el ITM. 1.3. Hasta la II República. En la segunda década del siglo XX sobresale especialmente la figura del capitán de artillería 25 Plano para la ampliación del taller mecánico. n © IN T D. Agustín Plana Sancho, Jefe de los laboratorios de Análisis Químicos y Pruebas Mecánicas, auténtico investigador de su tiempo y autor de diferentes libros basados en sus estudios y experiencias. En uno de ellos «Programas para la formación de Preparadores Químicos y Ensayadores Químicos Metalurgistas», expone la idea sobre la forma de unificar y asegurar la trazabilidad de los resultados de los análisis y ensayos, sin necesidad de realizarlos todos en el mismo establecimiento, mediante la elaboración y distribución entre los laboratorios, de muestras tipo de aceros, fundiciones de hierro, bronces y latones. En efecto, se procede a realizar las muestras tipo. Estas muestras tienen la forma de viruta o polvo de hasta 32 materiales distintos. Cuando se aprueba por la superioridad la propuesta, el TPYCEA comenzó a suministrar el frasco con la muestra química requerida, el certificado con el resultado del análisis y un libro con el método preciso a seguir. Estas muestras no solamente se distribuían en fábricas y establecimientos militares, también en la universidad y en la industria civil. Pero el capitán Plana también fue el inventor de la máquina llamada Péndulo Plana que es un ejemplo de investigación e innovación de principios del siglo XX de un español. Esta es una máquina precursora para la realización del ensayo de tenacidad a la fractura, es decir, analizar la resistencia a la rotura por fatiga de un material con grieta. El capitán Plana dejo el servicio activo con el empleo de comandante y fue nombrado director técnico de los Altos Hornos de Vizcaya. Después fundó el Instituto del Hierro y el Acero que es el actual Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. También fue presidente de RENFE y Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. Fue un auténtico peso pesa- A Amelia Muñoz Muñoz Panel sobre el avión del ingeniero D. Carlos Mendizábal. n do de la investigación en la España de principios de siglo y que estuvo destinado en el TPYCEA. Cuando se creó el Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción, solicitó su ingreso y llegó a ser Coronel Honorario del mismo y Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento. Le fueron concedidas Muestras metalográficas con sus certificados. n 26 Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería A un número importante de distinciones, entre las que destacamos la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz y Placa de San Hermenegildo o la Gran Cruz y encomienda de la Orden del Mérito Civil. Desde 2008 se entregan en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas los premios que llevan su nombre, «Agustín Plana de Investigación Metalúrgica». IN T Péndulo Plana. n cos años. Para aquella ampliación que hubo que hacer de los talleres mecánicos con motivo de la construcción del avión, primero hubo que adquirir terreno por uno de los lados, el de la futura calle Raimundo Fernández Villaverde, y en ese recién adquirido solar, se construyeron las nuevas edificaciones como el taller mecánico, mucho más amplio que el anterior, un taller de carpintería o nuevos almacenes. Además a los edificios primitivos se les añadió una nueva planta por lo que resulta un ejercicio cuando menos entretenido, la comparación de las fotografías intentando identificar unos y otros. En el catálogo del año 1927 se definen claramente las instalaciones. En primer lugar, el Laboratorio de Análisis Químicos disponía de tres salas, una para análisis en general, otra para análisis electrolíticos de latones y otra para aceros y fundiciones, todas ellas equipadas de los aparatos e instalaciones necesarios. En este laboratorio es donde se preparaban las cajas de muestras-tipos del capitán Plana y que acompañadas de sus certificados correspondientes, eran una verdadera guía para la realización de dichas pruebas. Con ello no solo se prestó servicio a la industria militar sino también a la civil, objetivo que siempre ha estado presente en el mundo militar. Se complementaba con un laboratorio metalográfico y una sala de balanzas de las que nos han llegado hasta nuestros días unas cuantas. El Laboratorio de Pruebas Mecánicas también estaba dotado de todos los elementos necesarios para realizar las tareas encomendadas. En esta sala se realizaban los ensayos con los manómetros Crusher, tan importantes para el TPYCEA o por ejemplo se investigó y desarrolló el Péndulo Plana, invento como ya vimos del capitán Plana y que finalmente fue desarrollado en este laboratorio. En el Laboratorio Electrotécnico se realizaban mediciones eléctricas, contraste de aparatos, pruebas de recepción de máquinas y determinación de las características principales. Para ello la instalación contaba entre otros con un puente de Wheatstone, galvanómetro de Siemens, galvanómetros balísticos, cajas de resistencias, amperímetros, miliamperímetros Weston y un largo número de instrumentos. Es de destacar de entre todos estos aparatos, una balanza electro-dinamométrica de Lord Kelvin para corriente continua y alterna, que se conserva en el museo del ITM y de las quedan pocas que se puedan contemplar en museos del mundo. 1.3.1. Evolución constructiva del TPYCEA. © Si se observan las primeras fotografías y planos del TPYCEA en el primer catálogo de 1904 y se comparan con las fotografías y planos del catálogo general de 1927, se puede ver como había crecido ya el recinto y como habían evolucionado los edificios en unos po- Entrada por Modesto la Fuente (1927). n 27 Amelia Muñoz Muñoz A Laboratorio de pruebas mecánicas. n Laboratorio de Metrología (1927). n © IN T El Laboratorio de Metrología estaba dotado de comparadores de toda precisión y de patrones fundamentales de las diferentes unidades y subdivisiones, todo perfectamente contrastado. Destaca por su importancia el metro-tipo a trazos, de acero. En este laboratorio se podían efectuar todas estas comparaciones usando prototipos que habían sido certificados en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas con la que se mantenían fluidas relaciones mediante el envío periódico de los prototipos para que fueran contrastados. De esto nos dan cuenta las actas de esos años donde aparecen las solicitudes de créditos para calibrar diversos instrumentos en Paris, lo que nos da una idea de la preocupación existente por mantener la trazabilidad de las medidas. En los Talleres Mecánicos trabajaban hasta cien empleados y en ellos no solo se construía plantillaje, sino aparatos de medida y las partes metálicas de otros de diferente género como telémetros, goniómetros, etc. En este Catálogo General del año 1927 que estamos analizando, ya existía el Taller de Óptica, el cual estaba comenzando su andadura y que con el devenir de los tiempos se convertiría en uno de los más importantes. Es curioso leer como el catálogo de forma premonitoria decía: «en no muy lejano día se podrán fabricar los elementos para toda clase de anteojos, goniómetros, periscopios, etc. lo que constituirá un verdadero éxito para la industria nacional.» como así fue. Máquinas de cortar, desbastar, afinar y pulir el vidrio o para el centrado de lentes o esferómetros o refractómetro ya constan en esos primeros talleres. Las instalaciones del TPYCEA se fueron completando en sucesivos años con el laboratorio metalográfico, el laboratorio para tratamientos térmicos, el laboratorio de pólvoras y explosivos, el taller de graduaciones, gabinetes de delineación y fotográficos, y todos ellos, supieron equiparse del instrumental más avanzado de la época. Es importante también recordar que en el TPYCEA se instaló uno de los primeros equipos de rayos X. Todos estos laboratorios junto a todo su equipamiento generaron numerosos informes técnicos, certificaciones, verificaciones o contrastes ya desde sus orígenes como: • Informes sobre análisis químicos de pólvoras para la Sociedad Unión Española de Explosivos. • Certificado de contraste de un compás Palmer construido en la Fábrica de Trubia. • Certificados de tarado de manómetros Crusher. Taller mecánico (1908). n Taller de Esmeriladoras (1908). n • Verificación óptica de un telémetro López Palomo o de un voltímetro Siemens. • Contraste de 72 manómetros para el parque de Artillería de Madrid. 28 Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería A Estos son entre otros, trabajos realizados en el establecimiento que dan cuenta del elevado nivel y prestigio que fue adquiriendo. El Centro no solo trabajaba en la práctica, también en la teórica, y fruto de ello es la publicación de diferentes libros como Programas para la formación de los Preparadores Químicos o Hierros, aceros y fundiciones, ambos de D. Agustín Plana Sancho. En 1927 se produjo la Exposición del XI Congreso de la Asociación Española para el Progreso de la Ciencias en Cádiz donde el Taller de Precisión tuvo su espacio. El TPYCEA fue miembro permanente desde 1923, de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas, donde compartió experiencia con otras instituciones de gran relevancia científica como el Instituto Geográfico y Catastral, la Escuela Central de Ingenieros Industriales o la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Desde 1923 hasta 1965 los ocho coroneles Directores del Taller fueron a su vez, © IN T Exposición en Cádiz en 1927. n vocales de dicha Comisión junto a científicos de gran renombre como D. Blas Cabrera, D. Leonardo de Torres Quevedo, D. José Mª Torroja, D. José A. Artigas, o D. José Mª Otero Navascués. En 1929 se celebraba el Primer Curso de Conferencias Industriales y en su inauguración, el comandante D. Luis Ruiz del Portal exponía su conferencia «El Taller de Precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Artillería y la construcción de plantillaje» en la que se refirió a las muestras tipo que elaboraba el TPYCEA e hizo hincapié a que la continua tardanza en la creación de un laboratorio nacional se había venido solucionando con el Laboratorio Central del TPYCEA, expresándose de esta manera: «Sin crear aún el Laboratorio Nacional es lógico que la industria civil note la falta de tal centro que ha de ser el lazo de unión que aproveche los esfuerzos aislados en beneficio de la totalidad. Pero en tanto llega el momento de su creación y funcionamiento, el Laboratorio Central de Artillería ha puesto a disposición de la industria privada el fruto obtenido hasta ahora en este camino de la unificación». Como vemos en no pocas ocasiones la investigación y la industria civil se han apoyado en la investigación y la industria militar. Plantillaje para reconocimiento de espoleta. n 1.4. De la II República a la Guerra Civil Española. Entre los años 1927 y 1930, los dos directores del Taller no fueron coroneles sino tenientes coroneles. Esto fue debido al enfrentamiento que mantuvo el general Primo de Rivera con el Cuerpo de Artillería por la negativa de estos a aceptar los ascensos por méritos de guerra y que conllevó la disolución del Cuerpo y se dispuso que los directores de las fábricas y los centros tecnológicos fueran tenientes coroneles. Tras la caída del general Primo de Rivera y la proclamación de la II República se normaliza esta situación al aprobarse por el Ministro de la Guerra D. Manuel Azaña, la llamada Ley Azaña. Es en este momento, con el comienzo de la II República, cuando se produjo un hecho que hoy nos parece anecdótico pero que nos da cuenta de como la política se filtraba hasta en los detalles más aparentemente simples. El emblema del Taller era una T coronada y este emblema estaba grabado en la mayoría del instrumental y herramientas que se fabricaban en el establecimiento. Con la procla- 29 Amelia Muñoz Muñoz T A Herramienta con la corona punzada. A la izquierda, emblema del TPYCEA. n Verja en Raimundo Fernández Villaverde. n © IN mación de la II República se dio la orden de borrar la corona del emblema. Para poner en práctica la orden, todos aquellos instrumentos o herramientas que tenían grabado el emblema fueron pasados por un punzón, que con un golpe, dejaba un pequeño redondel donde antes había habido una corona. Hoy todavía se conserva instrumental de la época en el que se puede apreciar la sustitución de la corona por el redondel. Es más, la verja de hierro del Taller de Precisión, una obra realmente muy interesante desde el punto de vista artístico, incluía en su diseño el emblema del Taller con la corona, pues se realizó durante el reinado de Alfonso XIII. Pero con la llegada de la República en una reunión de la Junta Facultativa el 15 de mayo de 1931, se trató de como tapar dichas coronas, y en el acta nº 51 referente a esa sesión se puede leer: «…la reunión tenía por objeto tratar de la fórmula para tapar las coronas de la verja; hacer desaparecer las de los tiradores de bronce de las puertas de los laboratorios y arreglo de dos lunas grabadas, borrando la corona Real y grabando en su lugar el emblema de Artillería, en virtud de lo dispuesto en la circular del 16 de abril. » La Junta aprobó el gasto que se valoró en 260 pesetas y en efecto se llevó a cabo. La ocultación de la corona en la verja fue tan exitosa que no fue hasta los años 90 que durante una restauración de la verja comprobaron como las coronas estaban perfectamente di- Emblema en la verja tras la restauración. n simuladas. Se procedió a restaurarla y hoy se puede contemplar la obra tal y como se diseñó en su origen. 30 Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería interés para los lectores de esta Revista su descripción a la vez que sirve para dar realce a este Centro, que se preocupa de dotar a sus Laboratorios de los elementos más modernos». Recién iniciada la Guerra Civil, el 14 de agosto de 1936 muere asesinado a las puertas del Taller de Precisión el coronel del cuerpo de artillería, D. Juan Costilla Arias, que había sido el inventor en 1902 de un nuevo sistema de puntería para la determinación de las posiciones futuras del blanco marítimo en movimiento por medio de los llamados «Predictor Costilla». Con dicho invento y el telémetro tipo Branccialini se construyó el primer sistema de dirección de tiro usado en España. Su paso por el Taller de Precisión lo fue para la construcción del calculador analógico y los sistemas telemétricos, por él diseñados. Al terminar la Guerra Civil y crearse en Cádiz la Sección de Costa del Polígono de Experiencias de Torregorda, se le puso el nombre de «Costilla» en su honor, y así ha continuado hasta integrarse en el Centro de Ensayos de Torregorda, protagonista del capítulo tercero de estas memorias y hoy en el ITM. 1.5. La Guerra Civil y la posguerra. Durante los tres años que duró la contienda, las instalaciones y equipos del Taller de Precisión fueron trasladados a Almacera en Valencia. Durante este tiempo, se fabricaron prin- © IN T A Fue durante los años de la II República cuando el TPYCEA empieza a despuntar en el campo de la óptica. Hacia 1932 se habían hecho realidad los deseos ya vistos y expresados en el catálogo de 1927 pues se comienzan a fabricar anteojos periscópicos para uso militar. Hasta llegar a 1936 el TPYCEA sigue adecuando laboratorios e instrumentación en función de los trabajos que se van solicitando. Sin embargo, en estos últimos años antes del inicio de la Guerra Civil se nota una disminución en los trabajos realizados. Pero se siguen publicando artículos en los que se habla del Taller de Precisión, como el que se publica en 1935 en el Memorial de Artillería, firmado por el comandante de artillería D. José Rexach y Fernández de Parga. Dicho artículo titulado La misión del Taller de Precisión en las industrias de material de guerra, entre otras cosas, describe los medios con los que contaba el Gabinete de Metrología para resaltar la preocupación por dotarse del instrumental más moderno de la época, entre otros por ejemplo, el interferómetro Zeiss, posiblemente el primero a nivel mundial no experimental y el primero en España utilizado para la medida de bloques patrón longitudinales. Así se expresaba el comandante cuando se refería al interferómetro Zeiss para resaltar la importancia del TPYCEA: «Últimamente adquirido por este Centro para su laboratorio de Metrología, estimo de Interferómetro de Zeiss. n 31 Amelia Muñoz Muñoz 1.6. Segunda mitad del siglo XX. A Estas misiones que llevan al TPYCEA hasta finales de los sesenta, principios de los setenta supusieron para el Taller la adquisición y fabricación de instrumental técnico de gran calidad. Al comienzo de la segunda mitad del siglo XX se produce un aumento en el número de calibraciones realizadas, así como un mayor nivel de precisión. Los avances científicos exigen mayores controles de calidad mientras que por otro lado permiten que estos mismos controles de calidad se vean beneficiados precisamente por los avances científicos. La óptica que se vio muy perjudicada como consecuencia de la Guerra Civil, empieza a recuperarse y se complementan los equipos ópticos ya existentes con nuevas adquisiciones, hasta alcanzar la cifra de 30 diferentes. © IN T cipalmente prismáticos o alzas panorámicas. Lógicamente los encargos puramente científicos y técnicos se vieron muy reducidos y fue un periodo difícil, del que no existen actas de Juntas Facultativas y en el que los traslados ocasionaron grandes problemas y pérdidas. Es a raíz de declararse la II Guerra Mundial y ya terminada la Guerra Civil, cuando los trabajos de ensayos relacionados con la fabricación de cartuchería y explosivos, se vieron incrementados. En el año 1939, acabada la Guerra Civil Española, se produce un acontecimiento que implica un nuevo cambio en el nombre del Taller de Precisión y en el que está implicado otro de los centros hoy integrantes del ITM, la Fábrica Nacional de la Marañosa (FNM). Este cambio vino de la mano de las misiones encomendadas al Taller de Precisión. Hasta entonces, el Taller venía realizando los análisis de pólvoras y materiales explosivos, aceites y grasas, pero esta misión pasa a desarrollarla el laboratorio de la FNM, perdiéndola por tanto el Taller. Se produce entonces el cambio en su nombre, del que desaparece la palabra laboratorio, quedando finalmente con el de Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, como ha llegado hasta nuestros días. Pero el laboratorio trasladado a la FNM sería a su vez segregado de la Fábrica en 1953 dando lugar al Laboratorio Químico Central de Armamento. Vemos como el primitivo laboratorio de análisis de explosivos a lo largo del tiempo ha pasado por tres de los centros tecnológicos integrados en el ITM. Los únicos análisis que se realizaron a partir de entonces en el Taller de Precisión fueron de materiales metálicos, para los cuales se reorganizaron los laboratorios, creándose en 1946 el Laboratorio Metalúrgico en el que se incluyeron el Laboratorio de Análisis Químicos, el Laboratorio Metalográfico y el Laboratorio de Radio-Metalografía. En estos laboratorios es donde se realizaba la Metrología Mecánica. También, tras la Guerra Civil Española, se le asignan al TPYCEA las misiones de mantenimiento del material de dotación en las áreas eléctrica, mecánica y óptica del Ejército de Tierra, misiones que llegan hasta los años setenta cuando se crean los Centros de Mantenimientos en los Cuarteles Generales. Esto llevó aparejado la creación en el año 1956 del departamento de Electrónica con tres secciones: Radar, Calculadores y Laboratorio de Electrónica. General Méndez Parada. n Es importante destacar en este punto la figura del general Méndez Parada por su gran contribución a la óptica. Fue un gran impulsor de la fabricación de equipos ópticos en España. Durante su etapa de director del TPYCEA se desarrollaron más de 50 equipos ópticos diferentes, gran parte de ellos, formaron parte del catálogo de productos de 1950. Ejerció de profesor de cursos prácticos de óptica donde tuvo como alumno a D. José Otero de Navascués, otro importante científico y destacable protagonista del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). Había sido des- 32 Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería En la columna derecha, visita a las instalaciones del infante D. Juan Carlos. n tinado al TPYCEA en 1929 con el empleo de capitán de artillería. En 1939, ya con el empleo de teniente coronel de artillería es nombrado director del TPYCEA, dirección en la que permanece hasta 1954 ya con el empleo de coronel del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción. Alcanzó el empleo de general subinspector en 1955 y fue nombrado Director General de Industria y Material. También fue director de la Escuela Politécnica Superior del Ejército y procurador a Cortes por los Sindicatos del Vidrio y del Metal así como de la Construcción. Escribió numerosos artículos sobre óptica en los Memoriales de Artillería en donde daba cuenta del gran interés militar por la industria óptica. © IN T A Escuela Electrónica. n Escuela de aprendices. n También en estos años se compran nuevos equipos para los laboratorios mecánicos y eléctricos. Todo este aumento de la actividad supuso un incremento de la plantilla que alcanzaría casi los 500 empleados a mediados de los años 60. También es importante recordar la importancia que adquirió en estos años y hasta su cierre en 1978, la Escuela de Aprendices, que al igual que en otros centros de Defensa, gozó de gran prestigio por la gran formación que se impartía. En el año 1961, como parte de su educación y entrenamiento para el futuro, visitó el entonces infante D. Juan Carlos de Borbón y Borbón las instalaciones del Taller de Precisión al igual que visitó ese mismo año las instalaciones de la Fábrica Nacional de la Marañosa. A medida que los trabajos y calibraciones a realizar lo requieren, van tomando forma los diferentes laboratorios del Taller de Precisión adaptándose a las necesidades. Haciendo un 33 Amelia Muñoz Muñoz A Laboratorio Patrón Metrología Eléctrica. n Laboratorio de Microondas. n Laboratorio Laser. n © IN T repaso rápido de la evolución que fueron llevando los laboratorios y talleres tenemos que: • En 1966 se crea el Laboratorio de Metrología Eléctrica y el Gabinete de Alta Metrología con nuevas instalaciones con motivo de la compra por parte del Ejército de misiles Hawk al Grupo SAM, que se instalan en Cádiz y la necesidad de calibración de la instrumentación utilizada para el mantenimiento de los misiles. También se añade un laboratorio móvil para hacer posible la calibración in situ de los mismos. • En los años setenta se adquiere para el Laboratorio Metalúrgico uno de los primeros microscopios electrónicos de España. • En Metrología Dimensional se presta servicio de calibración a todos los laboratorios acreditados por la AEC y a las empresas que lo solicitan, como Renault, Land Rover Santana o Hewlett Packard, o empresas como la Empresa Nacional Santa Bárbara o Placencia de las Armas. • En Metrología Mecánica se presta servicio a las diferentes fábricas de armas o a organismos como el INTA. • En Metrología Eléctrica también se presta servicio tanto a las unidades militares como a la industria civil. En los años setenta la media anual de calibraciones alcanzaba los 2300 equipos, 300 de los cuales eran para la industria civil. • En 1974 cuando se edita el primer Catálogo de Laboratorios Españoles de Metrología elaborado por el Comité de Metrología de la AEC, el Taller de Precisión aparece como Laboratorio nº 1. • En 1985 los laboratorios de metrología del TPYCEA son acreditados por el Sistema de Calibración Industrial (SCI) del Ministerio de Industria y Energía como Laboratorio Acreditado nº 15, y en 1995, cuando desaparece el SCI y asume sus funciones la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), los Laboratorios de Metrología Dimensional, Eléctrica y Radiofrecuencia son evaluados y reconocidos por la ENAC. • También en los años ochenta aparecen nuevos equipos para la dotación de las Fuerzas Armadas como equipos de visión nocturna para armas ligeras, el telémetro laser o el sistema laser de entrenamiento táctico integrado. • En 1990 se crean los Laboratorios de Referencia, para lo que se construyen las jaulas de Faraday. En estos laboratorios se irán instalando los equipos de mayor precisión. • Se desarrolla el patrón de fuerza electromotriz por medio del efecto Josephon o un pa- trón de resistencia basado en el efecto Hall Cuántico, entre otros. • En 1994 se crea el Departamento de Metrología y Normalización que contiene las metrologías de los departamentos antiguos que desaparecen, así como un grupo de metro- 34 Laboratorio de Metrología Dimensional. n Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería A Microscopio y Microsonda Electrónicos. n presencia internacional y participó en comparaciones internacionales, no realizaba calibraciones de los elementos de referencia de los laboratorios a nivel nacional. Con la creación del CEM se da paso a estas actuaciones y desde su nacimiento mantuvo una gran colaboración con el TPYCEA que se tradujo en varios convenios: • Convenio marco de 1994 entre los dos centros para regular las relaciones entre ambos y establecer las vías legales para una colaboración técnica y científica. • Convenio específico de 1996 para el desarrollo e implantación del Patrón Nacional de Atenuación en Radiofrecuencia. • Convenio específico de 1997 para el aseguramiento de la trazabilidad del TPYCEA. • En el año 2001 el TPYCEA se convierte en Laboratorio asociado al CEM depositario del Patrón Nacional de Atenuación en Radiofrecuencia, aunque a partir de 2009 se le entrega al INTA. © IN T logía mecánica, un grupo de metrología de radiofrecuencia y un grupo de ensayos: el Laboratorio Metalúrgico. Entre todos los cambios políticos de estos históricos años, nos interesa especialmente por lo que supuso en la estructura organizativa, la unión de los antiguos Ministerios de Ejército, Marina y Aire, en el Ministerio de Defensa. Dentro de esta nueva estructura se crea la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) que absorbe a la antigua Dirección General de Industria y Material. En el articulado de la orden de creación de la DGAM se puede leer: «uno de sus fines primordiales será la normalización, unificación y nacionalización al máximo, de los distintos tipos y sistemas de armas y materiales de los ejércitos, inscribiendo su acción en el marco de la política científica, tecnológica e industrial de la nación». Esa unificación se tradujo en un nuevo organigrama con cambios importantes en las dependencias orgánicas. Ahora los centros tecnológicos no dependerían de los diferentes cuarteles generales, sino de una Dirección General común para los tres Ejércitos. 1.6.1.Centro Español de Metrología. Otro hecho de gran importancia para la metrología y para el TPYCEA fue la creación en 1985 del Centro Español de Metrología (CEM). Previamente había existido en la Comisión Nacional, un Servicio de Metrología y Metrotecnia con laboratorios, y aunque esta Comisión tuvo 1.7. Curiosidades. Además de los trabajos habituales que se realizaban en el Centro y que tenían que ver con las misiones encomendadas, algunos encargos de los recibidos por el Taller de Precisión nos llaman poderosamente la atención. Uno de ellos, aunque desde el punto de vista técnico no sea de los más relevantes, sucedió a finales del año 1961 cuando tras producirse el accidente en la escopeta de caza del general Jefe del Estado D. Francisco Franco, se le en- 35 IN T A Amelia Muñoz Muñoz © comienda determinar las causas de dicho accidente. Hoy aquel acontecimiento es de gran relevancia para los analistas históricos, por la importancia que pudo tener a la hora de acelerar la decisión de determinar su sucesión. La prensa a consecuencia de aquel acontecimiento, fue un hervidero de especulaciones sobre la salud del Caudillo y la necesidad de que nombrara sucesor. Otro no menos curioso, a finales de los años sesenta, fue el encargo de realizar un corazón mecánico. Hay que recordar que las operaciones de corazón se volvieron muy mediáticas a partir de 1967, año en que el Dr. Bernard realizó el primer trasplante de corazón y el propio yerno del general Franco, el marqués de Villaverde era cirujano cardiólogo. De hecho, aunque hoy no existe un documento que lo acredite, entre el personal del Taller siempre se dijo que el corazón artificial lo había encargado el propio marqués de Villaverde. Hoy no ha sido posible verificar si el corazón se llegó a realizar o no, pero lo que si se conservan son los planos que eran copia de un corazón artificial realizado en Frontier Engineering de Houston (Texas). En el año 1993 se diseña, desarrolla y se construye en tan solo 19 días, una nueva escotilla desmontable provista de periscopio, para facilitar la conducción y la seguridad a los Vehículos de Exploración de Caballería (VEC) destacados en Bosnia. En 1999 otra de las colaboraciones del Taller de Precisión lo fue con motivo de la restauración de la hoja de acero de la espada Tizona del Museo del Ejército. El TPYCEA fue requerido para el estudio del informe que había realizado el Grupo de Investigación de Tecnología Mecánica y Arqueo-Metalurgia de la Universidad Complutense de Madrid. De la elaboración de dicho estudio se encargó el coronel J.A. Madrona que junto con otros colaboradores, se desplazaron al Museo del Ejército para tomar las muestras necesarias para la realización de las pruebas de dureza o análisis químicos y metalográficos. Dichas pruebas tuvieron grandes dificultades debido al deseo del Museo del Ejército de intervenir lo menos posible en la espada. Pero esta no era la primera colaboración con el Museo del Ejército. Ya en 1988 se recibieron cuatro muestras entre bombardas y falconetes y en 1992 tres hachas. 36 Plano corazón artificial. n Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería 1.8. Centenario. Cuando se celebró el centenario del TPYCEA en 1998 ya había voces que hablaban de la integración de los centros. De hecho ese mismo año fue cuando se creó el grupo de reflexión para el Plan Director de Investigación y Desarrollo y se comienza a oír por primera vez la frase «racionalización de los centros tecnológicos». No obstante, el Taller continuó con su día a día, aunque entre los empleados cundió una cierta inquietud ante un futuro incierto. En el año 2000 se crea la Comisión Técnica Asesora para la Metrología y Calibración de la Defensa (CTAMCD), entre otras para garantizar las necesidades de calibración del Ministerio de Defensa. En esta Comisión se contaron para los órganos directivos con 4 personas del Taller de Precisión: el secretario, que sería el coronel Director del TPYCEA, 1 vocal y 2 responsables de área. En cuanto a la formación del personal en metrología, en los últimos 20 años se intensificaron los seminarios, cursos y jornadas, llegándose a realizar más de 30 en colaboración con la Escuela Politécnica Superior del Ejército, con la CTAMCD o el Ejército de Tierra. Se publica en revistas, para ponencias y para congresos como el Memorial del Colegio de Ingenieros de Armamento, el Congreso Nacional de Calidad, la Conferencia Internacional de IMEKO, EUROMET, o el Congreso Internacional de Metrología de París entre otros. También hay que destacar que entre los años 1982-2002 se realizaron cuatro tesis doctorales por personal destinado en el Taller en el campo de la metrología enriqueciendo de esta forma la bibliografía al respecto. Veinte proyectos de I+D se realizaron en el TPYCEA entre 1987 y el año 2009 con una financiación que llegó casi a los 2 millones de euros. No se enumeran dichos proyectos por no ser este el objetivo de estas memorias, pero nos dan cuanta del alto nivel que había adquirido el establecimiento como centro tecnológico de investigación y desarrollo. También en el año 2009, a pesar de que el camino a La Marañosa ya estaba trazado y fechado, se celebraron siete foros técnicos a © IN T Apertura de la placa por el Secretario de Estado D. Pedro Morenés. n 1.9. De camino a la Marañosa. A En 1998 se celebró el centenario del TPYCEA. Con tal motivo se organizaron diferentes conferencias sobre el pasado, presente y futuro del TPYCEA a cargo de Ingenieros de Armamento destinados en el Centro o en la SUBTECEN como D. Antonio Sánchez García, D. Iluminado Díaz Sánchez, D. Miguel López Sánchez o Miguel Guerrero Abella y también ingenieros del Centro Español de Metrología como D. Mariano Martín Peña y D. José Mª Balmisa Páramo. Todos estos trabajos están recogidos en el Memorial de Ingeniería de Armamento que con motivo del centenario editó un especial, el nº 150, memorial del que se han extraído no po- cos datos para la elaboración de estas memorias del Taller de Precisión. También con este motivo se organizó una comida para todos los empleados en los Salones Lord Winston en la calle Reina Victoria y se les obsequió con una jarra y un llavero conmemorativo. Placa conmemorativa del centenario. n 37 IN T A Amelia Muñoz Muñoz © cargo de ingenieros destinados en el Taller de Precisión. Pero el destino ya no tenía vuelta atrás. Tanto fue así, que en el año 2009 y a modo de despedida, se preparó un video con un resumen de lo que había sido el Taller de Precisión a lo largo de los 112 años de su existencia. El Taller de Precisión se trasladó a las instalaciones del ITM en el año 2010. La supresión del TPYCEA fue ordenada por resolución del Secretario de Estado 320/28521/2011 de 5 de diciembre. En noviembre de 2014 los edificios fueron vendidos en subasta a una constructora para su demolición y construcción de viviendas. 38 Carátula del vídeo de 2009. n Capítulo 2 IN T A Fábrica Nacional de La Marañosa 2.1. Una «verdad» que nunca existió. © Panorámica Fábrica Nacional de la Marañosa. n El TCol. Juan Carlos Zamorano Guzmán en su libro Memoria histórica de la Fábrica Nacional de la Marañosa, nos describe con alto nivel de detalle como fueron los principios de este establecimiento y como el devenir de los tiempos le fueron modificando. Con base en sus investigaciones y con el agradecimiento por el trabajo tan exhaustivo que realizó rescatando memorias y actas olvidadas en polvorientos archivos, incluso salvando a algunas de su destrucción, se comienza este capítulo de memorias para el que se ha utilizado gran parte de los datos que él aportó, y se entra en este recorrido histórico, comenzando casi por el final. En febrero de 1998 se celebró en la Fábrica Nacional de la Marañosa el 75 aniversario de creación del centro. No existe una fecha en la que se celebrara una inauguración oficial o una fecha clara de creación de la primitiva Fábrica de Productos Químicos del Jarama, pero el 22 de febrero de 1923 se publicó en la Gaceta, la Real Orden por la que se fijaban las plantillas del establecimiento, y esta fecha es la que se ha considerado como referente para la celebración. Como se verá, los inicios de la que comenzó llamándose Fábrica de Productos Químicos del Jarama estuvieron cargados de grandes dificultades y no pocos errores, de tal forma, que lo que se podría llamar comienzos, se prolongaron a lo largo de toda la década de los años veinte. Por tanto, utilizando la fecha de creación de las plantillas como el comienzo de la historia, se retorna de nuevo al año 1998 cuando se cumplían los 75 años. El TCol. Zamorano, no con cierta tristeza, relata en su libro como la celebración pasó «sin pena ni gloria, unas medallas conmemorativas, nuevo escudo y metopa, reparto de unas botellas de vino y un banquete para los trabajadores con unos meses de retraso…». Escribe también, posiblemente con gran agudeza, como «el miedo a aquellos gases mortíferos de la 1ª Guerra Mundial sobrevuela en la Marañosa e infunde terror a las jerarquías 39 A Amelia Muñoz Muñoz IN T un año exacto antes de que se firmase la prohibición del uso en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos en el Protocolo de Ginebra. El gas utilizado en dichos ataques fue producido por la Fábrica Nacional de Productos Químicos, en la Marañosa, cerca de Madrid». Esto nos enseña dos lecciones, primero que en no pocas ocasiones se escribe sin contrastar los datos y por otro lado que Wikipedia, tan utilizada hoy en día, está llena de errores. Porque no era tan difícil comprobar estos hechos, como se verá más adelante. Incluso más fácil de lo que le resultó al subdirector de Tecnología y Centros convencer en 1993 a la prensa de que en la Marañosa no se fabricaban armas químicas. Acudiendo a las hemerotecas no es difícil comprobar como en 1925 todavía la Fábrica Nacional de Alfonso XIII, su segunda denominación, no había sido capaz de fabricar nada. Por tanto, si se usaron armas químicas en la guerra del Rif, no salieron de la Marañosa. Todo este desconocimiento de la historia de la FNM, es lo que ha sembrado de dudas a la población sobre qué era lo que realmente se fabricaba en el establecimiento. Esto es lo que probablemente Zamorano llama en su libro el «terror a que alguien descubra algo que nunca existió». Es inevitable que existan lagunas en la historia de la Marañosa, porque con el paso de los años y los sucesivos traslados sufridos como consecuencia de la Guerra Civil, parte de la documentación se ha perdido. Pero © superiores. Terror a que alguien descubra algo que nunca existió». No hacía mucho, en 1993, se habían producido en la Marañosa unos acontecimientos en los que estuvieron implicados diversos medios de comunicación y algunas protestas «antimilitaristas» por una errónea acusación, malintencionada o no, de que en la Marañosa se fabricaban armas químicas. Todo se inició con un artículo del diario El País el 23 de agosto de ese año, y del que luego se hicieron eco otros periódicos como el Ya, el ABC o el Diario 16. Tuvo que intervenir la entonces Subdirección General de Tecnología y Centros con el propio subdirector a la cabeza, y tener un encuentro de puertas abiertas con la prensa en el recinto de la Fábrica, para que conocieran el centro y aclarar definitivamente que en él no se fabricaban armas químicas. Pero a pesar de todo el esfuerzo realizado por parte del Ministerio de Defensa y la colaboración del Ayuntamiento de San Martín de la Vega que no solo no echó leña al fuego sino que ayudó a apagarlo, todavía hoy, si alguien consulta en Wikipedia por ejemplo «armas químicas en la guerra del Rif» encontrará párrafos como el siguiente: «En los ataques de 1924, por vez primera el gas mostaza fue esparcido desde aviones, 40 Vista aérea de la FNM en 2006. En la columna izquierda. Detalle, medalla conmemorativa 75 aniversario. n Fábrica Nacional de la Marañosa sí existen los suficientes archivos históricos como para restaurar la memoria de la Fábrica Nacional de la Marañosa, en ocasiones desacreditada, con motivo de la acusación de haber fabricado armas químicas, que no es lo mismo que agresivos químicos, que éstos si se fabricaron aunque nunca de forma masiva y para la investigación y desarrollo de las máscaras antigás. 2.2. Los comienzos. © IN T A La historia comienza un poco antes del 22 de febrero de 1923, en el año 1921, cuando se realizan las primeras negociaciones para instalar en España una fábrica de productos tóxicos de guerra o lo que es lo mismo, armas químicas. Porque en honor a la verdad, en origen, este centro fue proyectado para la fabricación de armas químicas, pero también hay que decir y también en honor a la verdad, que se quedó en eso, en un proyecto fallido. Los acontecimientos que se sucedieron en sus primeros diez años de vida decidieron su futuro. Para entender la historia, siempre hay que hacer el ejercicio de situarse en el contexto histórico del momento que se va a narrar y para ello hay que recordar que en el año 1921 estaba muy reciente la I Guerra Mundial. Las armas químicas habían mostrado todo su despliegue mortífero, y prometían ser un arma imprescindible para cualquier ejército que quisiera estar entre las primeras potencias armamentísticas. Hoy se podría utilizar estos mismos argumentos para justificar la posesión de determi- nadas armas. Por tanto, siempre que se investigue un hecho histórico hay que situarse en el momento en el que los acontecimientos tuvieron lugar para poder analizarlos y entenderlos de la forma más objetiva. En aquel contexto de 1921, el rey D. Alfonso XIII y su Gobierno estudiaron las posibilidades de que España tuviera su propia fábrica de armas químicas, puesto que estas se habían convertido en el armamento más moderno que un Estado podía poseer. Y así, se dieron los primeros pasos para la instalación de una fábrica de productos químicos, con aplicación al ramo de la guerra. Estos primeros pasos que se dieron, se hicieron con las máximas reservas, dada la sensibilidad del asunto. La situación política de entonces no era la más propicia para una instalación de ese tipo ni para los gastos que conllevaría. Solo hay que consultar cualquier manual de historia de la década de los años veinte para darse cuenta del momento convulso y difícil por el que estaba atravesando nuestro país. En 1921 se realizaron las primeras gestiones y los primeros contactos al más alto nivel con la firma alemana Zimmerman, que era en ese momento una de las más prestigiosas de Europa en la fabricación de productos químicos. En estas conversaciones estuvieron por parte del Estado español el ministro de la Guerra D. Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, e incluso debió participar el propio rey. Por parte de la empresa alemana, el Sr. Stoltzenberg, aunque el artífice e intermediario del Fábrica Nacional de la Marañosa en 1963. n 41 Amelia Muñoz Muñoz Foto aérea de la F.N.M. en 1933. Archivo histórico del E.A. n A Uno de los puntos más polémicos del contrato y por lo que se vio muy perjudicada la parte contratante fueron los plazos de entrega. El contrato daba un plazo de siete meses a la empresa, pero este estaba condicionado a la entrega de los terrenos donde se iba a edificar la fábrica, parece obvio, y a un ramal de ferrocarril completamente en uso que llegase hasta la fábrica misma. Al mismo tiempo, a lo único que se comprometía la empresa y objeto principal del contrato, era que tenía que entregar unas instalaciones con capacidad para una producción en kilos diaria de determinados productos químicos y con una riqueza de los mismos, que en la mayoría de los casos llegaba casi al 100%. Este fue el motivo, como se verá, por el cual el Estado rescindió el contrato y entró en litigio con dicha empresa a mediados de 1927. © IN T contrato había sido el Sr. Karl von Hildembrard, ex-presidente de la firma comercial Zimmerman. Sin embargo en el momento en el que se sucedían estos acontecimientos acababa de ser nombrado presidente de la misma el Sr. Stoltzenberg y este se llevaría todo el triste protagonismo posterior. Simultáneamente a estas conversaciones entre las altas autoridades, varias comisiones técnicas estudiaron el proyecto así como el borrador del contrato con la empresa. Todas las evaluaciones e informes que presentaron estas comisiones fueron muy críticos y desfavorables con el proyecto y en especial con el contenido del contrato con la empresa alemana. Aun así, a pesar de todas esas voces en contra, por real decreto, el 27 de mayo de 1922 se autorizó un anticipo de 3,5 millones de pesetas como parte de los 7,5 millones en los que estaba valorado el contrato. Puesto que todo esto tenía que llevarse con mucha discreción, se decide que el contrato se firme y se ejecute desde instancias inferiores, para quitarle protagonismo e importancia, y delegan la firma del contrato en el director del Museo de Artillería, el coronel D. Adolfo Tolosa. El coronel estudia el contrato y hace un informe muy negativo del mismo exponiendo las razones, entre otras y como principales, que se le hubieran entregado a la empresa los 3,5 millones de anticipo, a pesar del carácter provisional del contrato. También rechaza que no se hubieran incluido en el contrato los impuestos correspondientes de la época. El coronel hace observar que en el caso de incumplimiento por parte de la empresa, el Estado no podría recuperar las cantidades anticipadas por la falta de garantías exigidas y estas cantidades debían ser entregadas en cuatro plazos mensuales hasta completar los 7,5 millones de pesetas en los que estaba valorado el contrato. A causa del informe negativo del coronel D. Adolfo Tolosa, el proyecto sería enviado de nuevo al Consejo de Ministros, pero sin gran éxito para el director del Museo de Artillería, que ve como le es reiterada la orden de ejecución del contrato, ante lo cual, y debido a la disconformidad con el mismo, el coronel Tolosa solicita su pase a la reserva. Del contrato solo se va a entresacar algunos detalles del mismo que son convenientes conocer para entender lo que sucedió en los siguientes años y que redefinieron los fines y objetivos de la entonces Fábrica de Productos Químicos. 2.2.1. Buscando el terreno. Lo primero por tanto era buscar el terreno. Para la localización del mismo, según consta 42 Foto aérea de la F.N.M. en 1933. Archivo histórico del E.A. n Fábrica Nacional de la Marañosa • También, había que tener en cuenta la localización de alguna línea eléctrica para el suministro de energía de la fábrica. Como se puede comprobar, todas estas condiciones acotaban mucho los espacios donde se podían localizar lugares con estas características. En la memoria se detallan otros emplazamientos que se estudiaron, todos ellos en el centro de la Península, como una finca llamada Calabazas cerca de Algodor, otra cerca de Aranjuez, también cerca de Tarancón, pero todos estos terrenos carecían de alguna de las condiciones importantes. Al final se propuso como el terreno más adecuado y con el beneplácito del Sr. Stoltzenberg que lo calificó de excelente, el que definitivamente fue comprado, la finca de la Marañosa. Este terreno era suficiente para la construcción de la fábrica y su perímetro de protección. La estación de Getafe estaba a unos quince kilómetros y estas tierras eran llanas, lo que facilitaba la construcción del ramal de ferrocarril. El rio Jarama estaba muy próximo al terreno aunque había que salvar cierta altura. La zona estaba bastante inculta y deshabitada, solo pequeñas parcelas cerca de la antigua casa de Gózquez, propiedad del Sr. Espinós, que también era propietario de la finca de la Marañosa. Además, la situación cercana a Madrid a tan sólo veinte kilómetros la convertían en el emplazamiento ideal. En resumen, la Marañosa pareció reunir las condiciones ideales para la construcción en sus terrenos de la Fábrica de Productos Quí- © IN T A en «La memoria relativa a la elección de un terreno para la instalación de una Fábrica de Productos Químicos con aplicación al ramo de guerra», se visitaron diferentes localizaciones, buscando aquellas que cumplieran los condicionantes de seguridad y del propio contrato. Estas condiciones eran de gran importancia pero fue imposible encontrar un terreno que sumara todas y cada una de ellas. Por tanto se decidió, según consta en dicha memoria, «ceder en lo menos importante para tener la seguridad de que se han cumplido las condiciones fundamentales». ¿Y qué condiciones eran fundamentales? Pues las principales las siguientes: • Se necesitaban por un lado unos 1000x400 m. de terreno para las instalaciones, a los que había que sumar un perímetro de seguridad de 3 km. en prevención de algún accidente o escape de gases tóxicos. • El terreno debía ser relativamente llano y estar deshabitado e inculto para que no resultase demasiado gravoso. • Una fuente de agua próxima, en forma de manantial o rio, pues se necesitaba un caudal de agua de unos sesenta litros por segundo para la refrigeración. • Una estación de ferrocarril cercana, dado que había que construir un ramal que llegase hasta la fábrica para todo el transporte de materias primas o productos terminados. • Estratégicamente la fábrica debía estar lejos de las costas y fronteras y no alejarse del centro de la Península, pues el centro neurálgico férreo salía de Madrid hacia los diferentes destinos. Vista aérea de la finca la Marañosa. n 43 Amelia Muñoz Muñoz A con la entrada en competencia del nuevo medio de transporte de mercancías, el camión, y como consecuencia la mejora de las carreteras. Lo cierto es que a finales del año 1923, hubo que reintegrar a la Hacienda Pública el dinero que se había presupuestado para la construcción del ramal de ferrocarril por no haberse comprometido ningún gasto para dicha obra. Durante casi todo el año 1924 estuvo paralizado el asunto del ramal del tren hasta que en septiembre de ese año se publica en la Gaceta un real decreto del nuevo Directorio Militar con la concesión de un crédito para la construcción del ramal de ferrocarril a la Marañosa. El nuevo Gobierno del general Primo de Rivera intentaba modernizar y ampliar la red ferroviaria y para ello creó el Consejo Ferroviario. Esto parece que dinamizó algo el tema de los ferrocarriles a nivel nacional, sin embargo, el ramal que debía construirse a la Marañosa siguió paralizado. No parecía que se fuera a resolver a corto plazo y como consecuencia directa, los trabajos para la instalación de una fábrica de productos químicos, objeto principal del contrato, quedaron paralizados, recordemos que el comienzo de dichas obras estaba condicionado a la construcción del dicho ramal. Como se puede observar, a finales de 1924, no sólo no había ferrocarril sino que además no se había comenzado con la instalación de los talleres necesarios para la producción de productos químicos. Entonces, si se tiene en cuenta que los terrenos estaban comprados desde diciembre de 1922 ¿qué se había hecho hasta aquel momento? Pues se habían creado las plantillas en febrero de 1923. En noviembre de ese mismo año salen a subasta la construcción de edificios auxiliares (viviendas y talleres) que se fueron construyendo a lo largo del año 1924. Además, se deciden a hablar con el Sr. Stoltzenberg para que comience el montaje de los talleres, a pesar de que aún no existía el ferrocarril comprometido, y se le propone que todos los transportes que las obras necesiten serían realizados por cuenta del Estado. El alemán acepta y comienza el montaje. Pero a esas alturas ya había cobrado casi todo el precio del contrato y sin embargo no había comenzado con el montaje de las instalaciones, precisamente alegando que una de las condiciones para el comienzo de las mismas, era disponer del ramal del ferrocarril. © IN T micos, y la comisión que realizaba la memoria, resumió de esta forma la idoneidad del terreno: • «Que el terreno propuesto cuyo plano se acompaña reúne las condiciones exigidas para la instalación de la fábrica que se trata. • Que es el único que reúne dichas condiciones si bien presenta el inconveniente del alto precio a que cuesta la energía eléctrica en esta región y de la altura a que es preciso elevar el agua necesaria para la fabricación. • Que el precio a que se puede adquirir no es exagerado». Escuchada la comisión y teniendo en cuenta su propuesta, por orden nº 224 de 5 de octubre de 1922 se autorizó la compra del terreno. Firmó la orden el rey Alfonso XIII que es refrendado por el ministro de la Guerra D. José Sánchez Guerra. Con fecha 26 de diciembre de 1922 se firman las escrituras de compraventa de la finca la Marañosa. Firman la misma por la parte vendedora, D. José Espinós y Juliá y por la parte compradora y en representación del Estado, D. Luis Masats de Tomás, coronel director del Archivo Facultativo y Museo de Artillería; D. Luis Rodrigo y Aterido, comisario de Guerra de primera clase, interventor de dicho establecimiento y D. Guillermo Rigal y Cebrián, jefe de propiedades del ramo de guerra de la Plaza de Madrid. Se compraron 700 hectáreas y el precio fue de 180.000 pesetas. Comprado el terreno, el siguiente objetivo y también condición para que la empresa comenzara con los trabajos de instalación y montaje de la fábrica de productos químicos, era el ramal del ferrocarril. 2.2.2. El inexistente ramal de ferrocarril. Los empleados de la Fábrica Nacional de la Marañosa saben bien que tal ramal, lamentablemente, nunca llegó a construirse. El tren habría contribuido, con su conexión a Getafe, a impedir el gran aislamiento que siempre ha sufrido la Marañosa. Pero la historia fue la que fue y no se puede reescribir. Las causas de que no llegara el tren, como suele suceder, no fueron únicas sino varias. En primer lugar, la situación política en aquel momento era bastante complicada. Atentados, protestas, los problemas con el norte de África…, todos ellos desembocaron en el golpe del general Primo de Rivera en septiembre de 1923. También hay que recordar los problemas que venía sufriendo el transporte por ferrocarril 44 Fábrica Nacional de la Marañosa Durante esos primeros años y en paralelo a todas las acciones que se habían realizado para la instalación de una fábrica de productos químicos, se pensó en montar dentro de la misma, un taller preparado para la fabricación de cloro, pues este elemento formaba parte de los principales agentes químicos. En España no había producción de cloro líquido y había que importarlo con el consiguiente coste. Dado que las necesidades iban a ser de grandes cantidades, pareció lo más rentable que se fabricase en el mismo lugar donde se iba a necesitar. Además, en tiempos de paz, el cloro producido y sus subproductos como la sosa cáustica o la legía, se podrían comercializar en la industria. De modo que en 1924 todo estaba listo para el proyecto de fabricación de cloro y en 1925 ya se habían comenzado los trabajos para la instalación de los talleres. Una vez más, sucesivos retrasos, entre otras razones para decidir qué tipo de central eléctrica sería la suministradora de la energía necesaria para la fabricación de cloro, llevó a la elaboración en 1929 de un informe en el que se reclamaba que estaba pendiente la instalación principal, aquella que produjera la energía para su puesta en marcha. Se estudiaron varias alternativas, siendo la elegida una central térmica. En el diario ABC de 18 de enero de 1930 hay un anuncio del concurso de dicha central térmica. Este anuncio bien nos podría servir como prueba documental de como en la Fábrica Nacional de La Marañosa en 1930, todavía andaban buscando la energía que permitiera la fabricación de cloro, necesaria a su vez para la fabricación de los gases de combate. Se puede ser crítico con toda la lentitud o ineptitud con que se llevaron a cabo todas las actuaciones para conseguir el objetivo principal y primero que era la instalación de una fábrica de productos químicos, incluso se puede intentar analizar que errores se cometieron. Podemos suponer que tanto el Protocolo de Ginebra en junio de 1925 con su prohibición de utilización de armas químicas, como el que se adhiriera a él España en 1929, enfriaron el interés. Lo cierto es que en 1930, la Fábrica Nacional de Productos Químicos Alfonso XIII no había sido capaz de producir industrialmente aquellos gases de combate para los que se había instalado en España una fábrica de productos químicos. Al final de la década y descartada ya la fabricación industrial de gases de combate, se © IN T A A finales de 1924 las obras de los talleres estaban casi concluidas y en los almacenes ya se encontraba toda la maquinaria necesaria para el montaje de las instalaciones. Durante el año 1925 se montó la maquinaria para la producción de los productos químicos comprometidos en el contrato: la iperita, el etildicloroarsina y el fosgeno, y comienzan a realizarse las primeras pruebas de fabricación con un resultado pésimo. Todos los ensayos que se hicieron arrojaron unos resultados que no cumplían ni de cerca lo comprometido en el contrato por la empresa alemana. Para entonces al Sr. Stoltzenberg que se encontraba en Alemania, empezaron a complicársele las cosas en los diferentes proyectos que tenía en Europa y volvió a España para intentar solucionar los problemas que habían surgido con las primeras pruebas, aunque su verdadero interés era cobrar lo que aún le restaba del contrato, el diez por ciento. Durante la primera mitad del año 1926, las pruebas de fabricación de agentes tóxicos que se continuaron realizando, seguirían sin cumplir con los requisitos de pureza exigidos en el contrato, entre tanto, el Sr. Stoltzenberg continuaba reclamando anticipos sobre el plazo que le quedaba por cobrar. La situación era de callejón sin salida. Por un lado el Sr. Stoltzenberg podía retener las instalaciones sin entregarlas y por otro, el Estado, no podía rescindir el contrato por haber incumplido una de las condiciones al no haber construido el ramal del ferrocarril. Llegados a este punto el Ministerio consideró más conveniente a los intereses del Estado, adelantar parte del último plazo que quedaba por pagar, a cambio de que el Sr. Stolzemberg fijara una fecha límite para entregar las instalaciones y poder poner fin al contrato. Esta fecha fue el 1 de marzo de 1927. De nuevo en pruebas sucesivas que se continuaron realizando no se consiguieron los objetivos de calidad marcados en el contrato y cuando se cumplió el plazo dado, el Estado incautó las instalaciones y entró en litigio con el Sr. Stolzenberg. Recapitulando, en marzo de 1927, cuatro años después de que se pusiera en marcha el contrato para la instalación de una fábrica de productos químicos, lo que tenemos es, un contrato en litigio por unas instalaciones que no cumplen los requisitos, es decir, no son capaces de fabricar ninguno de los productos químicos para los cuales se había realizado el contrato. 45 Amelia Muñoz Muñoz 2.3. Los años 30 y la Guerra Civil Española. © IN T Los años 30 comienzan su historia política con la salida de Alfonso XIII del país y la proclamación de la II República en el año 1931. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras lo que significó para la Fábrica este periodo de la historia se resumiría en una sola: reformas. D. Manuel Azaña, como ministro de Guerra de la II República, emprendió en 1931 una importante reforma del ejército que abarcó a las plantillas, las academias, los regimientos y las fábricas. A la Fábrica Nacional de Productos Químicos (tercera denominación al perder el nombre de «Alfonso XIII») la reforma trajo un nuevo organigrama en 1932 que afectó a algunos de los centros ya existentes y que se reorganizaron pasando a depender de un nuevo centro denominado Laboratorio del Ejército y con sede en la Marañosa. Además con esta reforma, la Fábrica tenía que dejar de funcionar como establecimiento industrial y crecer en todo aquello que tenía que ver con la enseñanza en guerra química y la investigación para la defensa de la misma. En 1935 una nueva reforma cambia el nombre de Fábrica Nacional de Productos Químicos por el de Centro de Estudios y Experiencias de la Marañosa. Solo con el cambio en el nombre se dan las claves de como había ido evolucionando el centro y lo que se esperaba en un futuro de él. En uno de los párrafos de la exposición de motivos del decreto se dice: «La organización actual de la Fábrica Nacional Militar de Productos Químicos no responde a las actividades a que las necesidades de instrucción y técnica de gases la han obligado..., ...Al tomar rango de escuela, parece natural darle vida propia y desligarla de la dependencia directa del Laboratorio del Ejército y una organización y plantillas más adecuadas a sus nuevas misiones». También, en el art. 2 del decreto se determina la organización del nuevo centro de la siguiente manera: «Se dividirá en dos secciones: Primera Sección de Fabricación y Segunda Sección de Laboratorio y Escuela; con la misión que su título indica para la primera, y para la segunda el estudio de los medios de combate químicos y para la protección contra ellos, la enseñanza y el estudio de las armas y la redacción de los reglamentos correspondientes». En esta época ya se había empezado a producir en los talleres artificios fumígenos e A intentó continuar con los esfuerzos para que llegase a buen término la fabricación de cloro por los beneficios que podría reportar a la industria. También es en esta época, cuando la Fábrica, a través de conferencias y cursos que se realizan en sus instalaciones, se va transformando en escuela de guerra química. Poco a poco fue reorientando sus objetivos hacia la investigación en el campo de los agentes químicos, investigación que con el devenir de los tiempos se convertiría en uno de los objetivos principales del centro. Azaña en el museo de máscaras en La Marañosa. n 46 Fábrica Nacional de la Marañosa incendiarios y aparatos de protección que se seguirían fabricando en el centro en los años posteriores a la Guerra Civil y hasta finales de la década de los noventa. Utilizando terminología actual se podría decir que con esta reforma el establecimiento iba a convertirse en un laboratorio de I+D y en un centro de alta enseñanza en defensa química. Seguiría conservando su apartado de fabricación de artificios a los que posteriormente se unirían las máscaras. Pero de nuevo el centro de la Marañosa vería su futuro trastocado. La Guerra Civil, que, como todas las guerras tanto se llevan, dejó el Centro de Estudios y Experiencias de la Marañosa prácticamente arrasado. Esas nuevas misiones a las que hacía referencia el último decreto de reforma tuvieron que esperar unos cuantos años más. © IN T A Unidades antigases. n había conseguido en la Marañosa en más de diez años, la producción de iperita de forma eficaz y sencilla. A pesar de que en la Fábrica de la Marañosa no había quedado más que chatarra y unas instalaciones que en su mayor parte habían estado inservibles durante más de diez años, cuando las tropas nacionales ocuparon las instalaciones en febrero de 1937 tras la Batalla del Jarama, todavía se pudo recuperar algo de lo que quedaba y fue enviado al municipio de Cortes en Navarra. En Cortes los nacionales habían estado estudiando desde finales de 1936, como poder fabricar gases de guerra. Tras muchos esfuerzos y gran eficacia se consiguió en diez meses poner en funcionamiento y transformar una antigua fábrica de azúcar en fábrica de gases de combate: la Fábrica Nacional de Cortes. Mientras tanto, la Marañosa, había quedado abandonada a su suerte. En este punto de la narración se vuelve al presente para contar una curiosa anécdota, que aunque aconteció durante la Guerra Civil Española, fue rescatada del olvido en el año 2012. El pater D. Ángel Belinchón, párroco de la Capilla de Santa Bárbara de La Marañosa, haciendo limpieza en antiguos armarios en una habitación próxima a la sacristía, encontró un sagrario aparentemente olvidado y bastante deteriorado, pero con muchas posibilidades de restauración. Dada su condición de restaurador comenzó a trabajar con el sagrario comenzando por su desmontaje y limpieza. Al 2.3.1. Los efectos de la Guerra Civil. Sagrario de la capilla de Santa Bárbara de la Marañosa. n Tras el comienzo de la guerra en julio de 1936, el por entonces Centro de Estudios y Experiencias de la Marañosa quedó en manos del Gobierno republicano. Pero a finales del año 1936, el avance de las tropas nacionales llegó a las puertas de la Marañosa y trajeron como consecuencia el abandono de la Fábrica. El Gobierno decidió trasladar todas aquellas instalaciones más importantes y necesarias para la instalación de una fábrica de armas químicas, y cuyo movimiento era posible, al municipio de Concentaina, en Alicante. En este pueblo se habían puesto en contacto con un fabricante de papel que cedió sus instalaciones para la puesta en marcha de los equipos que se habían traído desde la Marañosa, con la intención de poder fabricar gases tóxicos para la guerra. Curiosamente en la fábrica de Concentaina se consiguió en cinco meses lo que no se 47 © IN T desmontar y limpiar la puerta observó como en la cara interna, aparecían grabados una lista de nombres con el encabezado «Centro de Estudios y Experiencias», que se recuerda era la denominación que en el año 1936 tenía la FNM. En una visita que realizó al ITM, comunicó su hallazgo al Director del Centro, interesándose por la posibilidad de llegar a conocer quiénes eran aquellas personas y los motivos por los cuales sus nombres aparecían grabados en la puerta de un sagrario. Lo primero fue preguntar al personal más antiguo. Pero a las primeras personas consultadas los nombres no les resultaron conocidos. Tampoco en el Área de Recursos Humanos había datos de dichas personas en los archivos que se tenían. Pero consultando la hemeroteca del diario ABC, apareció una información en una edición del 14 de octubre de 1936 con el título «Comienza la causa contra los oficiales del Centro de Estudios y Experiencias La Marañosa» en la que aparecían procesados 14 oficiales, 7 de los cuales eran los mismos nombres que aparecían grabados en la puerta del sagrario. Con estas pistas se pudo acceder al Archivo Estatal del Ministerio de Cultura y consultar el expediente por dicha causa con el título «Expediente sobre el Centro de Estudios y Experiencias La Marañosa FC-Causa General 1518 Exp. 9». Dicho expediente consta de 113 páginas y en la actualidad se puede acceder a su lectura al estar desclasificado. Los hechos según dicho expediente y resumidos fueron los siguientes: El día 19 de Julio de 1936 el Tcol. Rafael Azuela Guerra, Primer Jefe del Centro de Estudios y Experiencias La Marañosa (como se denominaba entonces el centro) fue requerido por el delegado de la organización obrera de dicho centro para que en cumplimiento de órdenes del Gobierno, les facilitara armas, poniendo el Tcol. objeciones en un primer momento. Al día siguiente 20 de julio, tras consultas, accedió a ello entregando 18 mosquetones y una pistola. El día 21 de julio a primera hora de la mañana se presentaron en La Marañosa, grupos de milicias mandadas por el sargento de infantería Reyno, que acompañaba al miliciano D. Enrique Ruano y que presentó al TCol. Azuela una orden del Ministerio de la Guerra, firmada por el comandante don Luis Barceló, para que el portador de la misma se incautara del mando de La Marañosa, orden que no fue reconocida A Amelia Muñoz Muñoz Interior puerta del Sagrario. n por el Tcol. Azuela, que se trasladó al Ministerio de la Guerra a comprobar su legitimidad. Una vez confirmada la misma, entregó el mando a D. Enrique Ruano. Por estos hechos, fueron procesados catorce oficiales y juzgados en octubre de 1936. Todos ellos fueron absueltos por aquellos cargos. Pero durante el juicio fueron preguntados si renovaban su promesa de fidelidad a la Republica y si eran afectos al Régimen. A esta pregunta, ocho de los catorce procesados, o se reservaron responder o no lo hicieron categóricamente, motivo por el cual no fueron puestos en libertad y continuaron retenidos, 48 Fábrica Nacional de la Marañosa tografía, cedida generosamente por Dª María Montemayor Sánchez Cervilla de 1973, nos permite comprobar como la lista de nombres es exactamente la misma que la del sagrario, incluso en el mismo orden. La única diferencia es que en la placa están los empleos de los que eran militares y las categorías de los que eran civiles. Entre los procesados no estaban tres civiles que trabajaban en la Marañosa y que también constan en inscripción del sagrario, hemos de entender que como no eran militares fueron juzgados por tribunales civiles. No ha sido posible todavía identificar a los otros dos militares que aparecen en el sagrario pero no en el expediente. Sobre la procedencia del sagrario, fue una donación de la familia Ocejo-Sierra, al igual que un copón que también existe en la capilla y que tiene la inscripción «Familia Ocejo-Sierra 1936». La donación tanto del copón como del sagrario se hizo con la condición de que se grabara en su interior el nombre no solo del hijo, el capitán D. Eloy de la Sierra y Ocejo, sino también de los que como él fueron ejecutados en Paracuellos por los acontecimientos del 19 y 21 de julio de 1936 en el Centro de Estudios y Experiencias de La Marañosa. El sagrario estuvo en la capilla de Santa Bárbara de La Marañosa desde su donación, pero en sucesivas reformas que se llevaron a cabo en la capilla, fue sustituido y olvidado hasta que fue reencontrado durante una limpieza. IN T A siendo trasladados a la Modelo a disposición de un Tribunal de Urgencia para ser juzgados por desafectos. Seis de los ocho salieron de la Modelo con la saca del 7 de noviembre de 1936 (Angel Calderón Lambas; Eloy de la Sierra y Ocejo; José Mª Bonet Baró; Emigdio Muñoz Montero; Martín Málaga Beunza y Roberto Pomares Menéndez) y el TCol. Azuela en la saca del 8 de noviembre, siendo todos ellos fusilados en Paracuellos. El octavo, Mariano Gil Delgado Agrela, continuó en la cárcel hasta el fin de la guerra. A partir de aquí fue más fácil refrescar la memoria a las personas que viven en La Marañosa. Recordaron que en la Cruz de los Caídos que hay en el Poblado había en tiempos una placa con una lista de nombres, por tanto se buscó quien pudiera tener una fotografía de la Cruz cuando aún estaba la placa. La fo- © Placa de la Cruz de los Caídos en la Marañosa. n Foto aérea del poblado 1927. Archivo histórico del E.A. n 2.4. La posguerra. Al terminar la guerra, tanto las instalaciones de la Fábrica como las viviendas de lo que hoy es el poblado de la Marañosa se encontraban arrasadas. Todo lo que se podía quemar se había utilizado como combustible, los bombardeos de la artillería y los aéreos también habían dejado su huella, y todo aquello que pudo ser sacado de las instalaciones lo fue, primero por los republicanos que hicieron el traslado a Concentaina y después, tomada la Fábrica por los nacionales, a Cortes. En septiembre de 1939, terminada la guerra, se dieron las órdenes para poner de nuevo en marcha la Marañosa, para lo cual se organizaron traslados, ahora de vuelta, desde Concentaina y desde otras fábricas que habían estado funcionando durante la guerra, aunque la Fábrica Nacional de Cortes no fue desmilitarizada hasta el año 1949. 49 © IN T En agosto de 1939 se publica la ley de organización del nuevo Ministerio del Ejército y con el desarrollo de la misma se crea la Dirección General de Industria y Material, de gran importancia para la Fábrica y los demás centros tecnológicos y fabriles, Dirección, que llegará hasta nuestros días, sorprendentemente, con una sola modificación en su denominación, al cambiar en 1977 el término «Industria» por «Armamento». En el nuevo organigrama, la Fábrica de la Marañosa pasa a denominarse Fábrica nº 1 la Marañosa y dependerá del también nuevo Centro de Defensa contra gases de la Marañosa. Otra vez los nombres que se asignan a las diferentes dependencias nos dan pistas sobre lo que se quiere: «defensa contra gases» que traducido al mundo actual tendríamos «defensa NBQ». En los años 40 se trabajó en la reconstrucción de la Fábrica de la Marañosa, empezando por el suministro de electricidad y agua. Desde las diferentes fábricas diseminadas por España y que habían estado dedicadas a la fabricación de productos químicos durante la guerra, empezaron a llegar una gran cantidad de materiales e instalaciones. Pero el estado de destrucción tras la guerra era tal que no se disponía ni de almacenes para depositar todo lo que iba llegando, con lo que muchas cosas debieron quedarse a la intemperie en tanto se buscaba una solución. Poco a poco y con grandes dificultades, se fueron poniendo en servicio los talleres y parte de las instalaciones, siempre teniendo en cuenta lo que se esperaba del nuevo establecimiento al que se le habían asignado nuevas misiones como las de estudios, proyectos y laboratorios. La Fábrica como tal, una vez puestas en marcha sus instalaciones y descartada ya la producción industrial de gases de combates, retomó la fabricación de artificios fumígenos. En informes de 1941-1943 se dejó constancia de las labores realizadas en estos años en los que se puede constatar la producción de un número importante de esos artificios. A Amelia Muñoz Muñoz 2.4.1. La Escuela de Formación Profesional Obrera. En el año 1943 se crea la Escuela de Formación Profesional Obrera, conocida como Escuela de Aprendices. Aún hoy, en el actual ITM, continúa trabajando personal que se formó en ella. Los alumnos cuando terminaban sus estudios se podían incorporar como trabajadores dentro de la Fábrica, pero la formación que se impartía gozaba de tal prestigio que muchos optaban por salir a empresas civiles donde eran recibidos con los brazos abiertos por su alto nivel de cualificación y donde además solían estar mejor pagados. La escuela comenzó impartiendo las ramas de química y de mecánico electricista, a la que se incorporó posteriormente la de delineantes, y hacia el final, la de automoción. La última promoción fue la del curso 1974-75 y en 1978 la escuela de aprendices desapareció. Los alumnos de la escuela de aprendices solían tener un papel importante en las celebraciones oficiales, como el día del Corpus Christi cuando salían en procesión escoltando a la Sagrada Forma. 50 Arriba. Escuela aprendices. Abajo. Alumnos y profesores de la escuela de aprendices en 1970. n Fábrica Nacional de la Marañosa 2.5. Caminando hacia el seiscientos. © IN T A En este ir y venir de nombres, en 1945 la Fabrica nº 1 cambió su denominación por la de Fábrica Nacional de la Marañosa de Santa Bárbara, en honor a la patrona de los artilleros e ingenieros. Es importante resaltar, por las implicaciones futuras, que el Laboratorio Químico Central, dependiente de la Fábrica, fue adquiriendo con el tiempo un gran volumen de trabajo con la investigación de pólvoras y explosivos y con los estudios toxicológicos. Esto trajo como consecuencia que en 1952 se separara de la fábrica, creando un nuevo centro, el Laboratorio Químico Central de Armamento, del que se hablará en el último capítulo al ser otro de los establecimientos que se han integrado en el actual ITM. En los años cincuenta hubo un acontecimiento que cambió el paisaje de la finca de la Marañosa, la repoblación forestal de la misma. El Ministerio del Ejército firmó un consorcio con Patrimonio del Estado que incluía además la conservación y mejora del suelo y del vuelo (ramas y troncos). Lo que en esta repoblación forestal se hizo quedó muy bien explicado en la revista Montes en un informe escrito por D. Miguel Fajardo Gómez en 1961, cuyo título era «Aplicación de los explosivos agrícolas a los trabajos forestales». Escribe en este artículo que para la plantación que se realizó en la Marañosa en el año 1954, se utilizaron en algunas zonas petardos de 50 y 100 gr. para abrir los hoyos. Una vez realizado el agujero se procedía a la plantación con pino carrasco. Las ventajas entre otras se enumeran así en el artículo: «El suelo fisura más que por cualquier otro medio, dejando de esta forma paso libre a las raíces y raicillas que de otra forma, tendrían que abrírselo ellas. El enriquecimiento en nitrógeno, por lo menos durante los primeros días es indudable. La labor es más profunda que empleando cualquiera de los métodos hasta ahora usados. Se puede proceder a la plantación directa o siembra sin más labor. La explosión debe aniquilar los insectos y plantas criptogámicas…». Pero también tenía sus inconvenientes, entre otros, la necesidad de personal técnico experimentado en explosivos lo que resultaba más caro. No obstante, no se pudieron sacar conclusiones, pues pasados cinco años desde que se realizaron las plantaciones con explosivos, si bien era cierto que las plantas se encontraban en inmejorables condiciones, no había una diferencia apreciable con aquellos que fueron plantados a base de azadón. Como cualquier otro establecimiento en el que la historia haya sido larga, se han ido sucediendo periodos de mayor actividad con otros más tranquilos. Las memorias generales pasados los años se convierten en auténticos testimonios históricos. Se trae aquí la trascripción de un párrafo de la memoria general de la Fábrica Nacional de La Marañosa de Santa Bárbara del año 1953, porque en pocas palabras y sin cansar al lector, se puede hacer una idea de como la actividad en el centro había disminuido y como nos hace una fotografía de la Fábrica en ese momento. «Este Establecimiento, único de Química General que tiene a su cargo el Cuerpo de Ingenieros de Armamento, fue creado para la fabricación de agresivos químicos, para los que existen las instalaciones correspondientes, pero no fabricándose estos, así como habiendo disminuido considerablemente la fabricación de fumígenos de ocultación, la situación actual de la fábrica, es bastante crítica, por lo que es necesario estudiar la forma de efectuar nuevas fabricaciones en las mismas instalaciones existentes o en otras que encajen dentro de nuestra fabricación peculiar». De nuevo se constata que no se fabrica ningún agresivo químico y que a lo que la Fábrica se venía dedicando, los artificios fumígenos, en concreto los de ocultación, habían disminuido considerablemente su producción. Es decir, de nuevo hay que buscarle utilización a todas esas instalaciones cuyo rendimiento estaba por debajo de sus posibilidades, y que nos indica que la Fábrica no era muy rentable. También en este párrafo se habla del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y no del Arma de Artillería, pues hay que recordar que en el año 1947 se creó este Cuerpo de gran significación para la Marañosa, pues ha sido destino de gran parte de sus oficiales y lo sigue siendo en el actual ITM. Esta situación fue cambiando paulatinamente y en el Plan de Labores de 1959 se dice que en lo que se refiere a la fabricación de artificios fumígenos, el plan inicial se vio incrementado con un suplemento de 55 000 unidades, algo que no era la primera vez que sucedía y que de hecho se sugería la conve- 51 Amelia Muñoz Muñoz A A la izquierda. Artificio fumígeno. n © IN T niencia de poder conocer y contar con los suplementos con mayor anticipación, para mejor regulación del trabajo y por tanto con el consiguiente ahorro en los costes de fabricación. Estas peticiones extras de fabricación suponían para los trabajadores horas extraordinarias, que en tiempos difíciles, era un respiro en las economías de las familias. Pero también solía dar lugar a la picaresca, y así sucedía, que en horario de jornada normal se trabajaba a un ritmo menor con el propósito de que restara trabajo para realizarlo posteriormente en horas extraordinarias. Esta práctica, muy extendida por otro lado en muchas fábricas, hay que situarla en aquel contexto histórico de años llenos de carencias y necesidades. ras y el 2% de cartuchos para su revisión anual al Laboratorio Químico Central de la Fábrica de la Marañosa. Este tenía que hacer un reconocimiento completo de las mismas y si se encontraban defectos, se solicitaba se remitiera un 10 % más de ese lote para dictaminar la utilidad del mismo. Pero la queja que se plantea en dicho informe, es que los parques y maestranzas no remitían los porcentajes indicados «enviando el número que creen oportuno sin que guarde relación alguna con el número de las que componen un lote, ni con su antigüedad de fabricación, estado actual y conservación…». Informa que no guarda relación el número de máscaras enviadas con el de cartuchos o que las normas de conservación de las máscaras no se están cumpliendo, bien por desconocimiento o por incumplimiento. También se explican las dificultades para realizar esas pruebas anuales al no haber una reglamentación para las mismas. Es un extenso informe que hace una descripción muy detallada y pormenorizada de todos los inconvenientes surgidos con motivo de la recepción en la Fábrica de las máscaras para su revisión, en el que al final se resumen las necesidades para remediarlo: 1. Saber exactamente el número de máscaras existentes de los distintos modelos. 2. Redactar un reglamento de máscaras antigás. 3. Reglamentar las pruebas anuales. 4. Conveniencia de la válvula metálica. 5. Reglamentar la conservación de las máscaras en su almacenamiento y designar que reparaciones deben efectuar los distintos es- 2.5.1. Las máscaras antigás. Por la importancia que las máscaras han tenido en la historia de la Fábrica de la Marañosa, conviene dedicarlas un apartado. En 1954 un informe realizado por el jefe de fabricación de la Marañosa, da cuenta de la situación de las máscaras antigás hasta ese momento. En 1940 el número de éstas que tenían las Fuerzas Armadas era de unas 800 000, de las que 700 000 eran recuperadas de la guerra. Con los años habían quedado fuera de servicio la mayoría y en 1954 sólo unas 174 000 habían sido revisadas y recompuestas. En 1951, por orden del Estado Mayor, se dispuso que los parques y maestranzas remitieran a finales de cada año el 0,5% de másca- 52 Máscara M-6-87. n Fábrica Nacional de la Marañosa han oído contar a los trabajadores que eran más mayores cuando ellos ingresaron en el establecimiento. A través de sus vivencias y sus recuerdos nos podemos dar una idea de lo que eran aquellos tiempos en el entorno de la Marañosa, tanto en la Fábrica como en el poblado. Cuando se trabajaba mañana y tarde, en la Fábrica había comedores para los trabajadores, uno para hombres y otro para mujeres. El comedor de los hombres tenía una radio y en el de las mujeres unos altavoces conectados a la radio, lo que daba lugar a no pocas bromas y anécdotas. En la Fábrica se necesitaban barras de hielo para uso de los químicos, para lo cual se disponía de un compresor que fabricaba bloques de hielo. De estos bloques se apartaban algunos que se repartían por medias unidades a las familias, para su uso en aquellas antiguas neveras de hielo. No existía agua potable y esta era traída todos los días desde Madrid. En cada taller había una persona encargada de llenar los botijos para el consumo diario. Esta situación de falta de agua potable se prolongó hasta los años ochenta, y hasta entonces, los botijos fueron las fuentes de agua del personal que trabajaba en la Fábrica. T A tablecimientos, para que no tengan que ser remitidas a la fábrica. 6. Estudio de un cartucho universal de fácil carga. 7. Estudiar la forma de unificar lo más posible los distintos modelos existentes para que los cartuchos y si es posible las válvulas, en la mayoría de los modelos sean intercambiables y con mínimo gasto. De la lectura de estos puntos, necesarios para solucionar los problemas, quedan claros cuales eran estos. De las máscaras que se fabricaron en La Marañosa, el primer modelo fue la M2-73 de 1973. Pero las que más destacaron fueron en 1977 la M3-77 muy mejorada con respecto a la anterior y posteriormente en el año 1987 la M-6-87, esta última mejor adaptada a la ergonomía del rostro, con válvula que permitía beber, fruto de un intenso trabajo de investigación y desarrollo de varios años. La primitiva fábrica de máscaras, que se encontraba situada a la entrada del poblado e la Marañosa, fue demolida a finales de los 80 continuando su fabricación en los propios talleres de la FNM. IN 2.5.2. Curiosidades de la época. © El personal con mayor antigüedad que hoy queda en el ITM, tuvo su ingreso en el centro en los años sesenta. Hay trabajadores que se jubilan con 50 años de servicios, pues ingresaron en la Escuela de Aprendices con 15 años y se les reconoció, a efectos de antigüedad, el tiempo que pasaron en la Escuela. De ellos se han podido recoger algunas anécdotas, o bien porque las han vivido o bien porque las Trabajadoras en el taller de máscaras. n 2.6. Camino hacia la integración. Tras las primeras elecciones generales de 1977, el Ministerio del Ejército, del que hasta ahora había dependido la FNM desapareció como tal, creándose el Ministerio de Defensa en el que quedarían integrados además los antiguos Ministerios del Aire y de Marina. En la exposición de motivos de aquella primera importante reforma y en la que se crearon ministerios como el de Defensa, se dice literalmente: «… la conveniencia de coordinar órganos dispersos que coinciden en su actuación sobre unos mismos sectores sociales….» o en otro párrafo: «… destaca la creación del Ministerio de Defensa que viene exigida por la necesidad de modernización de las FAS y la unificación de la política de defensa nacional…» Como se puede observar, la integración o fusión de organismos se contempla como un paso de modernidad y de simplificación. Salvando las distancias, podríamos observar un pequeño paralelismo entre aquella integración de ministerios que se realizó recién nacida la democracia con la que se realizó treintaicinco años después con 53 Amelia Muñoz Muñoz A que políticamente nos trajeron por un lado un gran desarrollo económico español y por otro la entrada de España en la democracia. Trabajadores en el taller de artificios. n 2.7. Visitas del rey D. Juan Carlos T los centros tecnológicos de la DGAM dentro del Ministerio de Defensa o como la que ha sucedido en el año 2014 con la integración del Centro de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, el Laboratorio de Ingenieros y el propio Instituto Tecnológico “La Marañosa” en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en un intento de aunar esfuerzos y ahorrar recursos. Uno de los hitos más importantes con la nueva estructura orgánica del recién creado Ministerio de Defensa se produce con la creación de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), en el RD 2723/1977. La DGAM se crea como órgano básico encargado de proponer, coordinar y ejecutar la política de Armamento y Material de los ejércitos de acuerdo con las normas y especificaciones que señalen los Estados Mayores respectivos. Esta nueva Dirección nacía con vocación de ir transformando las primitivas misiones de los centros, sobre todo las referidas a fabricación, en misiones de investigación y desarrollo. En un apartado del art. 18 del RD se dice que «la DGAM fomentará la promoción, mejora y desarrollo de cuanto afecta a la política industrial y de investigación, de carácter nacional». Durante los años 70 y 80 en la FNM se continuó con la fabricación de artificios fumígenos por encargo de las Fuerzas de Seguridad. Para hacerse una idea, la Memoria de Actividades de 1979 cuantifica en 203 776 artificios de varios tipos, los que se habían fabricado, y 32 600 unidades de máscaras antigás. En cuanto a la investigación, el camino que había emprendido la Fábrica Nacional de La Marañosa, fortalecido con la creación de la DGAM, se vio aún más reforzado con la aparición de la Subdirección General de Tecnología e Investigación en 1984, con la misión de promover, orientar, encauzar y coordinar la investigación en los organismos de Defensa y coordinarla con otros centros y organismos del Estado. La FNM, con sus objetivos mejor definidos, fue trabajando en paralelo durante los años setenta y ochenta por dos vías diferentes, por un lado la I+D en la defensa NBQ que fue aumentando a medida que transcurrían los años y por otro lado, la fabricación de artificios fumígenos y máscaras. Estas dos líneas de trabajo, fabricación e I+D fueron de la mano en la Fábrica Nacional de la Marañosa a lo largo de todos estos años © IN En 1961, estando de director de la Fábrica el coronel D. Miguel Fajardo Martell, se produjo la primera visita del Rey D. Juan Carlos, entonces un joven infante de veintitrés años, a la Fábrica de la Marañosa. Esta visita no tuvo repercusión en la prensa, pero el coronel Fajardo en sus memorias personales, nos recuerda como ya mostraba su campechanía y simpatía que unido a su juventud, dio lugar a algunas divertidas anécdotas. 54 Visita del prìncipe D. Juan Carlos. n Fábrica Nacional de la Marañosa T 2.8. Anecdotario. menos simpáticas, también ayuda a hacerse una idea de lo que era el día a día en el trabajo. Las condiciones no eran fáciles, se trabajó mucho y en un tiempo donde los conceptos seguridad e higiene en el trabajo eran desconocidos. Hay que recordar no obstante que Defensa fue de las pioneras en este sentido. Simplemente en aquellos momentos no había una gran conciencia del peligro tal y como hoy se entiende la seguridad e higiene laboral. Al escuchar a los trabajadores, se llega a sentir una cierta nostalgia de aquella época. No por las condiciones de trabajo que evidentemente eran más duras que hoy, sino por el entorno más humano y cálido en contraposición al entorno actual, más seguro y aséptico pero mucho más frío y en los que se comparte lo mínimo. Existía un cierto paternalismo ejercido sobre todo por los diferentes encargados. Los había mejores y peores al igual que los trabajadores, o al igual que los jefes militares. El encargado era como el padre. Te llamaba al orden cuando lo tenía que hacer pero también te echaba un capote cuando se necesitaba. Cuentan los trabajadores que si un día, por ejemplo, llegaba un camión media hora antes de concluir la jornada laboral y había que descargarlo, todo el mundo participaba en ello, sin distinción, lo pedía el encargado y nadie lo cuestionaba. A cambio, este mismo encargado miraba para otro lado cuando con motivo de la celebración de cualquier acontecimiento, se preparaban calderetas, tan típicas de la época, dentro del recinto. A En el año 1972 tuvo lugar la segunda visita de D. Juan Carlos, ya como Príncipe de España, a la Fábrica Nacional de la Marañosa. En esta visita el príncipe recorrió las instalaciones y presenció una serie de demostraciones que se prepararon para la ocasión. Un reportaje del NODO se hizo eco de la visita y la portada del diario ABC del 15 de febrero de 1972 se ocupó al completo con la misma noticia. Este periódico es el que se le regaló 39 años después a su hijo D. Felipe de Borbón, siendo Príncipe de Asturias, cuando inauguró el Instituto Tecnológico “La Marañosa”. Resulta muy interesante contemplar junto a la portada de 1972, la que publicó el ABC digital con motivo de la inauguración del ITM, pues de una forma muy gráfica se pueden observar las diferencias de los 39 años que las separan y por otro lado las similitudes. © IN De esta segunda parte de la centuria se han podido recoger anécdotas de la época de trabajadores que las han vivido en primera persona, pues muchos aún siguen en el actual ITM. Otros, ya jubilados, han accedido gustosos a rememorar sus recuerdos. Mantener conversaciones con personas que han sido trabajadores durante muchos años en la Fábrica, aparte de proporcionar un importante número de curiosidades más o Personal de la Fábrica con motivo del 75 aniversario. n 55 Amelia Muñoz Muñoz A y peculiaridad. Al comienzo de la historia de la Fábrica, se vio como en el año 1923, lo primero que se construyó fueron viviendas para que pudieran ser alojados el personal que iba a ser destinado a la Fábrica. Si hoy, en pleno siglo XXI, la Marañosa sigue gozando, porque hoy es un goce, de un cierto aislamiento de la gran ciudad, no es difícil imaginar lo que debió ser en aquellos tiempos donde todavía por Madrid circulaban los caballos con carretas, el vehículo era un imposible y las carreteras eran sobre todo caminos. Ser destinados a la Marañosa era aislamiento garantizado, por ello, se intentó y cuidó que el personal tuviera el máximo de servicios que se podían proporcionar en la época para que el destino tuviera su atractivo. El coronel D. Miguel Fajardo Martell destinado primero en 1951 y posteriormente en 1960 como director de la Fábrica, en sus memorias calificaba los pabellones como muy agradables, con su jardín y su huerta. Aquellos pabellones que se construyeron en los años veinte, son los mismos que hoy siguen en pie, y aunque lógicamente han sufrido reformas, aún conservan esa apariencia de casa de campo señorial, con cierto sabor a nostalgia de un tiempo pasado que conviene no olvidar por respeto a la historia. También se hicieron casas para el personal civil que trabajaba en la Fábrica. Estas viviendas más modestas pero no menos agradables y acogedoras, también tenían su pequeño jardín y su huerto. Poco a poco el poblado de la Marañosa se transformó en un pequeño pueblo con su iglesia, su colegio, su botiquín, campo de futbol, cine-teatro, cantina, economato, piscina © IN T Si algún trabajador estaba estudiando y se le acercaba un examen, se le dejaba que estudiara discretamente en cualquier cuarto. Esto, que podría parecer escandaloso desde el punto de vista laboral, sin embargo, era una actitud muy inteligente y pragmática, pues normalmente esos trabajadores que habían contado con el apoyo del encargado, después se convertían en trabajadores fieles «hoy por ti, mañana por mí». Por supuesto, todas estas cosas eran posibles cuando la Fábrica era un grupo de personas compacto que compartían muchos años juntos. Muchos de los trabajadores que han pasado por la Fábrica no han conocido otro lugar de trabajo más que este. Entraban jóvenes y salían jubilados, muchos incluso habían nacido en la Marañosa. También un número importante de ellos vivían en el poblado que es lo mismo que decir que eran del mismo barrio. A medida que los años fueron transcurriendo, el paternalismo acabó y los trabajadores aprendieron a estar más informados y a conocer mejor sus derechos, pero sin embargo, esos mismos trabajadores recuerdan con verdadero cariño aquella época en la que si había que sacar 2000 botes diarios, se sacaban, pero en la que además se celebraba cualquier acontecimiento en grupo. Navidades, Santa Bárbara, la boda de un hijo, las vacaciones…, no faltaban motivos para reunirse en torno a una mesa improvisada en cualquier rincón de la Fábrica. Parrillas hechas por los propios trabadores, hornos que en otro tiempo habían sido hornos de trabajo, se convertían con ingenio en hornos de cocina, donde se asaban pollos, chuletas o todo aquello susceptible de ser guisado. Una característica del personal de la Fábrica en esos años 60, 70 y 80 era la juventud. La media de edad era muy inferior a la actual. Aún no se había producido el gran descenso de la natalidad y muchas familias eran numerosas. Los puestos de trabajo no se amortizaban, por el contrario, la reposición con personal joven era lo habitual. Esa juventud en la plantilla daba lugar a numerosas anécdotas. Desde las clásicas bromas de los chicos a las chicas, a no pocas parejas que se formaron por aquellas fechas. Todo esto hizo más fácil una época donde se trabajaba mucho y no se vivía con holgura. 2.8.1. El poblado de la Marañosa y su entorno. Punto y aparte requiere la memoria del poblado de la Marañosa por su propia idiosincrasia 56 Jóvenes de la escuela de aprendices. n Foto aérea del poblado de la Marañosa 1933. Archivo histórico del E.A. n A Fábrica Nacional de la Marañosa oportunidad de acoplar el horario a sus necesidades, cada día una de ellas decidía la hora de ida y la hora de vuelta. Un ordenanza comunicaba todos los días el horario que iba a tener el autobús al día siguiente por si alguien tenía interés o necesidad de ir a Madrid, y el horario le convenía. Además, cuando no había suficientes plazas para todos los que querían desplazarse, se aplicaba rigurosamente el orden jerárquico. Como se ha indicado anteriormente, hasta los 80 no hubo agua potable en la Marañosa. Un camión debía acudir diariamente para abastecer a la población. En este ir y venir del camión del agua, había una parada de lo más espiritual: el convento de la Aldehuela de las Carmelitas Descalzas a unos dos kilómetros de la Marañosa. Este convento se fundó en el año 1961 por la madre Maravillas y fue en esta época cuando las monjas solicitaron al director de la Fábrica, que el camión les llevara unos cantaros de agua para su consumo diario. El camión por tanto hacia todos los días una parada en el convento para dejarles el agua, momento en que se podía observar a la madre junto a las hermanas trabajando en la construcción de su convento. Hoy en este convento se fabrican los conocidos rosarios de pétalos de rosas, con los que las Carmelitas obtienen unos ingresos para su sustento. Un estudio ecológico del monte de la Marañosa elaborado por D. Agustín Cabria Ramos en 1986 nos introduce en el medio físico natural de la finca la Marañosa y su entorno. La flora autóctona estaba formada por especies vegetales adaptadas a la dehesa mediterránea, © IN T y también sus fiestas, con baile y banda de música. Las fiestas de Santa Bárbara el 4 de diciembre se celebraban con gran entusiasmo y todo el mundo participaba en los preparativos. Eran como las fiestas locales de un municipio, con tiovivos, competiciones deportivas, concursos, comidas en comunidad o baile con orquesta. Tan populares eran que asistían a las fiestas vecinos de municipios cercanos. Había un grupo de teatro formado con personal de la Fábrica y del Laboratorio Químico Central de Armamento. También una banda de música, con personal de ambos centros, que en los veranos amenizaba las noches en la Marañosa y para las fiestas de Santa Bárbara se convertían en la orquesta del baile. El poblado de la Marañosa, si bien no era un municipio como tal, guardaba unas características similares. El coronel Director de la Fábrica, hacía las veces de alcalde, era respetado y una autentica autoridad, el pagador era como el concejal de Hacienda que se ocupaba de los gastos que se necesitaban para la mejora del entorno. De nuevo hay que pedir al lector que haga el esfuerzo de trasladarse a aquellos momentos para entender y comprender una época, que si ahora nos puede parecer pasada de moda, entonces era lo habitual, y de la que además muchas personas conservan buenos recuerdos. Una curiosidad de la época era como se intentaba paliar el aislamiento de la capital a través de un autobús militar que iba y volvía a Madrid. Este autobús no tenía un horario fijo sino que en un intento de dar a las familias la 57 Amelia Muñoz Muñoz A • Artificios lacrimógenos de elevado poder disuasorio. • AFOVEC P-H, artificios de ocultación para vehículos de combate. • Retardos pirotécnicos. • Prototipo del sistema de filtración colectivo. Un dato importante que nos da idea de como fue evolucionando la Fábrica, fueron las nuevas necesidades de personal con mayor cualificación. Mientras las tareas principales de la Fábrica fueron la producción de equipos en serie, el personal civil era personal de oficios, pero a medida que la investigación fue aumentando, se vio la necesidad de empezar a cambiar las plantillas. La FNM solicitó una modificación del cuadro numérico, convirtiendo vacantes del grupo técnico operativo y del grupo de mantenimiento y oficios en vacantes de titulados superiores y medios para poder acometer las tareas de I+D que se le venían asignando. De hecho, esta transformación de vacantes es uno de los objetivos principales en el proyecto del ITM, logrado en parte en la actualidad. Entre finales de los años noventa y primeros años del nuevo siglo, se fue gestando el Instituto Tecnológico “La Marañosa”. El año 2004 fue un hito para ambos centros, para la Fábrica, porque se derribó el primer edificio del nonagenario establecimiento, para el ITM porque empezaba a transformarse en realidad lo que hasta entonces había estado en papel. Más de una lágrima se derramó en aquel momento, pues para muchos trabajadores, la Fábrica, tal y como la habían conocido, había durado toda su vida laboral. Incluso había personal militar, a pesar de su mayor movilidad, que llevaban muchos años destinados en ella. Se abrían por delante muchas incógnitas: ¿Cuánto durarían las obras? ¿Cómo será nuestro futuro centro de trabajo? ¿Qué será de nosotros? Muchas dudas que poco a poco se fueron despejando a medida que veían crecer los nuevos edificios que formarían el conjunto del ITM sobre el solar de lo que fue la Fábrica Nacional de Productos Químicos del Jarama, Fábrica Nacional de Alfonso XIII, Fábrica Nacional de Productos Químicos, Centro de Estudios y Experiencias de la Marañosa, Fábrica Nacional de la Marañosa de Santa Bárbara y como última denominación, la Fábrica Nacional de la Marañosa, que es la que pervivirá en el recuerdo. © IN T de altas temperaturas en verano y heladas en invierno. Especies como la carrasca o coscoja, también llamada de forma coloquial «maraña» por lo enredado de sus ramas y que dio nombre a la Marañosa, forman parte de la cubierta vegetal. Un encinar primitivo cubría los terrenos de la Marañosa, pero el fuego y la tala dieron fin de él, y el terreno se vio repoblado en los años 50 con diferentes variedades de pinos. En cuanto a la fauna, también otro trabajo de D. Iñigo Fajardo López-Cuervo, ornitólogo, nos da cuenta de las especies con las que nos podemos encontrar en este entorno. Aves rapaces como el milano negro, el halcón peregrino, búhos o lechuzas entre otras, se han podido estudiar en la zona. Aves como grullas, cigüeñas, vencejo, etc. tienen su paso migratorio por La Marañosa. En cuanto a mamíferos es frecuente encontrarse con conejos, liebres, zorros y jabalíes. Este entorno ecológico tan rico en el que se haya enclavada la finca de la Marañosa, fue declarado en 1994 Reserva Natural dentro del Parque Regional del Sureste. Entre los años 1995 y 2000 se hizo un gran esfuerzo para recuperar parte de las infraestructuras tanto en el poblado como en los dos centros ubicados en La Marañosa, la FNM y el LQCA. Se construyeron aceras en el poblado y se iluminaron los caminos. Se arreglaron plazas y calles. Se intentó dar una imagen de «población» creándose el escudo de La Comandancia. Se restauraron naves de los años 20 y se modernizaron los viales con adoquinado. 2.9. Los últimos años. En los años 90, empezó a tomar gran importancia la investigación en la defensa NBQ. Tejidos, trajes, detectores y simuladores fueron motivo de estudio en aquellos momentos. Hoy, el área del ITM continuadora de toda esta investigación se denomina NBQ y Materiales, lo que nos da una idea de la importancia que fue cobrando con el tiempo. Haciendo un pequeño resumen de las tareas investigadoras que emprendió la Fábrica en los últimos años de su existencia, podemos enumerar los siguientes: • Estudios y experiencias encaminadas al conocimiento de materiales, de sus condiciones de empleo o de sus efectos. • Normas desarrolladas sobre métodos de ensayo. • Artificios fumígenos de señalización de duración determinada. 58 Capítulo 3 A Centro de ensayos de Torregorda © IN T 3.1. Antecedentes Acto con motivo de la creación del CET 1999. n Torregorda. n El Centro de Ensayos de Torregorda (CET) se constituye como tal por orden ministerial de 1999 mediante la integración del Polígono de Experiencias «Costilla», el Polígono de Experiencias «González Hontoria» y la Comisión de Experiencias de Armas Navales. Pero esta fecha de 1999 para el caso que nos ocupa es meramente administrativa. Los antecedentes del CET, al igual que en el caso del Polígono de Experiencias de Carabanchel como se verá en el capítulo siguiente, nos pueden llevar incluso al siglo XVI, aunque tampoco se buceará tan atrás. Del mismo modo que la toponimia de los pueblos les sirve a los historiadores y arqueólogos para descubrir incógnitas o secretos de su historia, también en nuestro caso, la toponimia del nombre «Torregorda» nos va a llevar por un breve recorrido histórico de la zona, que durante más de tres siglos, ha sido estratégica desde el punto de vista militar. Pero esta larga historia de más de tres siglos, tampoco es nuestro objetivo, sería casi un tratado de historia militar. En estas memorias vamos a partir del momento en el que el pueblo, con su sabiduría popular, bautizó a una torre como la «torre gorda». Ya en la zona estaban documentadas torres en el siglo XVI, las llamadas Torres de Hércules porque se encontraban donde había estado una antigua población romana llamada Ad Herculem. Pero fue a principios del siglo XIX, cuando tras haber quedado destruidas aquellas por un ma- 59 Amelia Muñoz Muñoz T A cultativa del Estado Mayor de Artillería de la Armada, el establecimiento en las playas de Torregorda, de una batería de experiencias para estudiar y probar el material de artillería naval. Definía así la R.O. la idoneidad del emplazamiento: «…las playas que desde el fuerte denominado Torregorda se extienden hacia el castillo de Santi-Petri, reúnen las circunstancias de horizontalidad, extensión, carencia de obstáculos que dificulten las observaciones de los disparos y otras que son de necesidad para el mejor éxito de las operaciones…». En noviembre de 1860 quedó establecida esta batería de experiencias, pero previamente el Ministerio de la Marina tuvo que resolver algunas dificultades en el ámbito de las competencias que surgieron con el Ministerio de la Guerra y con los ayuntamientos afectados, con el primero porque el fuerte de Torregorda dependía de dicho Ministerio y con los ayuntamientos por la servidumbre de paso. Se dispuso que las dos baterías, la dependiente del Ramo de la Guerra y la batería recién creada dependiente de la Armada, compartieran el campo de tiro. Y así se hizo durante varios años. Pero en 1903 surgió de nuevo un conflicto con los dueños de los terrenos colindantes, porque la Marina había acotado con verjas los terrenos. Para intentar resolverlo intervino el Gobernador Militar y esto originó un conflicto de competencias con el Ministerio de la Guerra que se resolvió por R.O. en octubre de 1907 creándose una comisión mixta para proceder al deslinde del campo de tiro de Torregorda. Se decretó que «estos terrenos fueran propiedad del Estado y en su representación, de la Marina que tiene sobre ellos dominio perfec- © IN remoto en el siglo XVIII, que con restos recuperados de las destruidas, se edifica una nueva con forma troncocónica, con un gran diámetro, razón por la cual fue llamada coloquialmente como la «torre gorda» y que con los años la zona quedaría bautizada oficialmente como Torregorda. A aquella torre de gran diámetro del siglo XIX se le añadió una batería y un foso perimetral convirtiéndose la zona en lo que se llamó el Fuerte de Torregorda. El lugar era especialmente estratégico para torres de vigilancia e ideal para prácticas de tiro por su planitud. No es fácil entender la evolución de la zona. Primero porque en el mismo espacio han confluido diferentes centros de dependencias distintas y porque además, a lo largo de los años han cambiado varias veces de nombre lo que dificulta la vista hacia atrás. Por tanto, para no complicar mucho al lector, lo que hoy llamamos el CET, parte de tres establecimientos como vimos en el primer párrafo, el Polígono de Experiencias «Gonzalez Hontoria» dependiente del Ministerio de la Marina; el Polígono de Experiencias «Costilla» dependiente del Ministerio de la Guerra y la Comisión de Experiencias de Armas Navales dependiente como el primero del Ministerio de la Marina. 3.2. Polígono de Experiencias «Gonzalez Hontoria». Por Real Orden de 21 de mayo de 1859 se dispuso, a propuesta de la Junta Superior Fa- 60 Izquierda arriba: Cádiz Torregorda OrbisTerrarum G. Braun siglo XVI. Abajo: Grabado del Fuerte de Torregorda. Principios del XIX. Sobre estas líneas: Sección Fuerte de Torregorda. n Centro de ensayos de Torregorda A fuerte y se deslindaran los campos ocupados por las dos dependencias, de una vez y para siempre. De esta forma, la batería de experiencias de la Marina se hizo con la torre y se comenzó el proyecto de un polígono de experiencias que fue concluido en 1932, fecha considerada como el momento de nacimiento del establecimiento. Se le puso el nombre del «González Hontoria» en reconocimiento a la gran labor realizada por el insigne brigadier de artillería con el sistema de artillería que lleva su nombre. Hasta el año 1999 que pasa a formar parte del CET, el Polígono ha venido realizando las misiones para las que fue creada la primitiva batería de experiencias en 1859 de estudiar, probar y experimentar todo el material de artillería naval. A partir de 1932, una vez solucionados los conflictos entre los dos Ministerios, ambos polígonos, Costilla y González Hontoria han colaborado estrechamente. Al crearse el Ministerio de Defensa en 1977 y en 1979 la Dirección General de Armamento y Material, ambos centros pasan a depender de esta Dirección, primer paso hacia lo que concluiría 20 años después, con la integración de ambos centros en el CET. T © IN Puerta de entrada al Polígono. Abajo. Almacén de armas. n to». En 1909 termina el trabajo de la Comisión y en 1913 se inscriben los terrenos en estos términos: «esta finca pertenece al Estado desde que la mar dejó los terrenos al descubierto, usufructuándola la Marina como tal campo de tiro desde 1859». Unos años después, en 1927, de nuevo surgieron conflictos entre Guerra y Marina cuando esta quiso modernizar su batería de experiencias y para ello necesitaba más terreno. El suelo que necesitaba estaba ocupado por la Escuela de Tiro del Ejercito, e incluía el Fuerte de Torregorda. Se solicitó el usufructo de la Torre, lo que se concedió a cambio de que la Marina edificase un polvorín a la Escuela de Tiro debido a que con la cesión de la torre se perdía un polvorín que esta tenía debajo de la misma. La tardanza en la construcción del polvorín debido a la falta de crédito, unido a que el Ministerio de la Guerra quería quedarse con la torre, originó el conflicto. Este hubo de zanjarse de nuevo en 1927 por R.O.C. en la que se disponía que la Marina ocupase el 3.2.1. El brigadier D. José González Hontoria. Por su importancia y significación para la historia del CET, se hace necesario recordar parte de la biografía del brigadier González Hontoria. Nace en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en el año 1840. En el año 1857 ingresa en la Academia del Estado Mayor de Artillería de la Armada como subteniente alumno y en 1860 sale de la Academia como teniente. Durante tres meses visita las fábricas del Estado, para estudiar los procedimientos de fabricación de las pólvoras, armas de fuego portátiles, así como de la fundición de hierro en todas las clases con las que se empleaba en artillería. Estas actividades las compatibilizaba con la docencia de la que formó parte y de la que dejó un importante legado. En el año 1864 fue comisionado a EE.UU. para un recorrido por los establecimientos militares de aquel país y estudiar el avance que había conseguido el armamento especialmente en el campo de la fabricación de cañones. Volvió un año después y presentó una memoria con los conocimientos adquiridos durante la comisión de servicios, acom- 61 Amelia Muñoz Muñoz A Cañón Hontoria de 140 mm. Izquierda. brigadier D. González Hontoria. n © IN T pañada de planos y de varios modelos de espoletas. La memoria fue considerada tan interesante que se ordenó su impresión y una R.O. de 1 de marzo de 1866 lo ordena de la siguiente manera: «..tuvo a bien expresar la satisfacción con que había visto la memoria presentada por este oficial como resultado de la comisión que le fue conferida, así como también la entrega que hizo de los ejemplares de pólvora y espoletas, planos del material y especificaciones de patentes que pudo adquirir en los EE. UU. de Norteamérica, siendo al mismo tiempo Su Soberana voluntad que se haga especial mérito en la hoja de servicios del interesado del buen desempeño de su comisión: que se proceda a imprimir doscientos ejemplares de la expresada memoria, su distribución entre las diferentes Corporaciones de la Armada, y por último que se le significara para la Cruz sencilla de la Real y Distinguida Orden de Carlos III en premio de los servicios que ha prestado a la Marina en su ya citada comisión.. ». En 1868 es destinado a Trubia para formar parte de la Comisión de Marina, donde tuvo ocasión de mostrar sus conocimientos sobre los cañones que se fundían en Trubia. En 1869 es ascendido a teniente coronel pues todavía no existía el empleo de comandante en el Cuerpo del Estado Mayor de Artillería de la Armada. En 1870 se llevó a cabo su primer proyecto de cañón de avancarga de hierro fundido en hueco por el procedimiento del comandante norteamericano Rodman que había visto durante su comisión a los EE.UU. El cañón tenía un calibre de 25,4 cm y no llevaba tubo ni zunchos, con un rayado parabólico ideado por el mayor Palliser. Las pruebas de dicho cañón fueron altamente exitosas, pero debido a la situación política de la época, la Tercera Guerra Carlista, el proyecto hubo de ser paralizado. Terminada la guerra, dicho cañón se vio superado gracias a los avances tecnológicos, por los cañones de retrocarga. Su segundo proyecto, mucho más avanzado, fue declarado reglamentario en la Marina en 1879, motivo por el cual fue llamado modelo 1879. Consistía en un nuevo sistema de piezas de acero de 7, 9, 12, 16, 18 y 20 cms. de calibre con el sistema de retrocarga. En 1881 asciende a brigadier de Infantería de Marina y en el año 1882 presenta su ter- 62 Panteón de marinos ilustres. n Centro de ensayos de Torregorda 3.3. Polígono de Experiencias «Costilla». A Por R.O. de 15 noviembre de 1888 se crea la Sección de Costa de la Escuela Central de Tiro de Artillería, siendo esta escuela y la sección creada el origen del Polígono de Experiencias «Costilla». Se disponía en los primeros artículos de dicha R.O. lo siguiente: «1º Para que la Escuela Central de Tiro de Artillería, pueda cumplir su cometido en lo que se refiere a la artillería de costa, se organizará en Cádiz una sección de la citada escuela. 2º La Escuela Práctica de Andalucía, servirá de base para organizar la citada sección,…. 3º El mando de las dos secciones de Madrid y Cádiz en que queda dividida la Escuela de Tiro de Artillería, lo ejercerá un brigadier del cuerpo, que será al mismo tiempo jefe del campamento de Carabanchel…..». Como se puede observar, la conexión de Cádiz con Carabanchel viene del siglo XIX, y se tradujo en una importante y fructífera colaboración entre el Polígono de Experiencias «Costilla» y el Polígono de Experiencias de Carabanchel. Cuando la Junta Facultativa de la nueva Escuela Central de Tiro se reúne por primera vez en diciembre de ese mismo año 1888, pone en marcha que la Escuela Práctica de Andalucía sirviera de base para el establecimiento de la Sección de Costa, y es así como el Polígono de Tiro Torregorda pasa a formar parte de la misma junto con sus edificios, baterías y todos los elementos balísticos que poseía. Es decir, la Sección de Costa era una continuación de la Escuela Práctica de Andalucía, pues no solo recogió su personal, edificios, material e instrumental, sino también las misiones, incluida la de la enseñanza. En cuanto a la organización, se prevé la división en dos partes de las baterías existentes, una doctrinal en la que se agruparían las piezas reglamentarias y otra de experiencias en la que se colocarían los nuevos materiales. En su primer año de existencia se realizaron estudios sobre la viabilidad del cañón de bronce comprimido de 15 cm del sistema Verdes-Montenegro o el cálculo de las tablas de tiro para el cañón de 16 cm con pólvora prismática. También un programa de determinación de reglas fijas para la ejecución del tiro indirecto en las baterías de costa o la realización de experiencias con las piezas Armstrong de 30.5 y 25 cm para redactar sus reglamentos y tablas de tiro. © IN T Preparación de la Alameda Central. Más abajo. Actual Alameda Central n cer proyecto de piezas de artillería de acero y de mayor potencia. Se trataba de calibres desde 12 cm hasta 32 cm. Tras las pruebas se adoptó el sistema como reglamentario. Entre los buques, merece la pena recordar al acorazado Pelayo que llevaba cañones de 32 y 28 cm, el Reina Regente que los llevaba de 24 cm, el Carlos V que los llevaba de 28 o el Príncipe de Asturias que los llevaba de 24, todos ellos basados en el sistema por él ideado. En 1887 asciende a mariscal de campo de Infantería de Marina y en 1889 a brigadier de artillería. Muere prematuramente en 1889. Para honrar la memoria del que tan valiosos y destacados servicios prestó a la Marina, se concede el traslado de sus restos al Panteón de Marinos Ilustres en 1891. 63 © IN T En 1904 la Escuela Central de Tiro de Artillería pasa a ser Escuela Central de Tiro del Ejército y una de sus secciones, la 2ª, seguiría siendo la Sección Tiro de Costa en Cádiz que desarrollará su cometido hasta 1939 cuando pasó a denominarse Polígono de Experiencias de Torregorda, momento en el que pierde su componente de enseñanza. Durante esos años y hasta llegar a 1939, la Sección de Tiro de Costa realizó entre otros, la redacción de las Reglas para el Tiro de Costa y el primer Reglamento de Artillería de Costa, además, se realizaron estudios y fabricación de diversos aparatos balísticos. En el año 1930 se le concedió la medalla al trabajo a D. Antonio Igartuguru, trabajador de la Escuela, lo que supuso un gran honor para el trabajador y para la Escuela. Entre todas estas fechas, la más significativa es la de 1939, fecha en la que queda constituido el Polígono de Experiencias de Torregorda con las misiones que han llegado hasta nuestros días, motivo por el cual se considera dicha fecha de 1939 como el comienzo de la historia del Polígono como tal. No obstante, todavía se produce un cambio en el nombre en 1942. En este año y por orden del Ministro del Ejército, y «en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Coronel de Artillería don Juan Costilla Arias, inventor de la dirección de tiro que lleva su nombre y técnico especialista en tiro de costa, el Polígono de Experiencias de Torregorda pasa a denominarse a partir de este momento, Polígono de Experiencias “Costilla”». Entre sus actividades más relevantes a lo largo de su historia se pueden destacar las siguientes: • Experimentación con los cañones sin retroceso de 106 mm M40A1 y cañones y masas oscilantes de los carros AMX-30 que se fabricaban en la Fábrica de Artillería de Sevilla. • Se realizaron diseños de nuevos proyectiles de costa para el cañón Vickers de 15.24 cm, Armstrong de 38.1 y 30.5 cm y diversos subcalibres para los mismos. A Amelia Muñoz Muñoz • Se realizaron numerosos tarados y recepciones de cargas y experiencias requeridas en el desarrollo de nuevos sistemas de armas y municiones como los 155/39 San Carlos REMA o SITECSA 155/45, cargas para los mismos, proyectil SB-811, munición de carro de 105 mm de ejercicio, disparos fumígenos de 105 mm y desarrollo de diversas espoletas. 3.3.1. El coronel D. Juan Costilla Arias En el año 1950, el 23 de febrero, le fue entregado en el Polígono de Experiencias «Costilla» a la viuda del coronel Costilla, el premio Daoiz correspondiente al quinquenio 19331938 que le había sido concedido a su esposo, pues el coronel había sido asesinado a 64 Arriba a la izquierda. Tractor Locomovil Traveling Porter de la Escuela. En esta columna. Acto de entrega de la medalla al trabajo a D. Antonio Igartuburu Abajo. Foto de familia durante la imposición de la medalla. n © IN T A Centro de ensayos de Torregorda Carta de la viuda del coronel Costilla. n las puertas del Taller de Precisión en la calle Raimundo Fernández Villaverde en 1936. El premio fue concedido por unanimidad de los Cuerpos de Artillería e Ingenieros de Arma- mento, al coronel D. Juan Costilla Arias. La R.O. de 1908 que reglamentaba el premio, decía que debía otorgarse al jefe u oficial, que perteneciendo a la escala activa del Cuerpo 65 Amelia Muñoz Muñoz 3.4. Centro de Ensayos de Torregorda A El CET tiene como principal misión realizar todas las actividades que se derivan del desarrollo, evaluación, recepción, homologación y vigilancia del armamento y municiones de cañones de calibre superior a 20 mm del Ejército de Tierra y Armada, así como cohetes y misiles contra-carro y antiaéreos de baja cota. Tras la integración de los dos Polígonos, el Costilla y el Hontoria y de la racionalización de los recursos tecnológicos con el Polígono de Experiencias de Carabanchel, tiene en dotación un gran número de obuses y cañones de diferentes prestaciones para Artillería de Campaña y Antiaérea, de Carros, morteros, de armas contra-carro, misiles antiaéreos, de armas de infantería diversos montajes para armamento naval y un amplio conjunto de equipos de medida óptica, radar, acústica, etc. Entre las actividades principales tanto en experiencias como en ingeniería se pueden resaltar las siguientes: •P lanificar, conducir y ejecutar el transporte y almacenamiento de la munición y las pruebas de fuego. •D efinición y redacción de especificaciones técnicas de nuevos productos. •E laboración de documentación técnica de armamento, material y equipos, Investigación y análisis de accidentes de armas y municiones. Tras la integración en el ITM, el CET colabora con organizaciones públicas y privadas realizando actividades de investigación, desarrollo e innovación de equipos y materiales para Defensa, como: •D irección técnica de programas de I+D. •A poyo técnico a las oficinas de programas de I+D de organismos externos al ITM. Actualmente el CET se encuadra orgánicamente en el ITM y es el único campo de tiro experimental en España con dotación permanente de medios técnicos, en el que se pueden realizar disparos con alcance superior a 40 km. Durante la última década se ha convertido en Centro de Actividad Técnica designado por DGAM a los efectos de homologación de armamento y munición. Recientemente ha conseguido la acreditación por ENAC de sus Sistema de Gestión de la Calidad implando según ISO 17025.2005. El CET es el único centro tecnológico de los que se han integrado en el ITM que no ha sido trasladado y permanece en su ubicación original en el término municipal de Cádiz ocupando una superficie total de 163 357 Ha. © IN T de Artillería del Ejército, haya prestado relevantes servidos a la nación, con inventos, estudios o trabajos directamente relacionados con la carrera. Debido a la creación del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción en el que se encontraban generales procedentes del Arma de Artillería se cambió el reglamento quedando el otorgamiento de esta manera: «Se otorgará el Premio Daoiz al General, Jefe u Oficial, que perteneciendo o habiendo pertenecido a la escala activa del Arma de Artillería del Ejército, haya prestado más relevantes servicios a la Nación, con inventos, estudios o trabajos directamente relacionados con la carrera,…». El Memorial de Artillería se hizo eco de este acto en uno de sus números del memorial, y recordaba su biografía en estos términos: «Salió de la Academia de Segovia en el año 1900 y fue destinado al batallón de Artillería de la Plaza de Ceuta que tenía a su cargo las batería de Costa; fue destinado a una de estas baterías y enseguida se dio cuenta de lo precarios que eran los elementos de dirección de tiro con que se contaba; empezó a estudiar los medios de perfeccionarlos y aplicando aquel ingenio de que toda su vida dio pruebas, inventó el predictor “Costilla” para calcular rápidamente la corrección a introducir en la distancia y dirección por, el movimiento del blanco, predictor que enseguida fue declarado reglamentario; al mismo tiempo estudió un artificio para hacer reductor el telémetro Salmoraigh e ideó un procedimiento para la puntería indirecta en Costa… Destinado en la Escuela de Tiro de Costa en el año 1920 desplegó toda su capacidad, que puso al servicio de los problemas del tiro que se iban presentando; ideó el predictor corrector transmisor automático para adaptar al telémetro Braccialini; proyectó un predictor para tiro antiaéreo experimentado en Cartagena con gran éxito; transformó el telémetro López-Palomo que hizo auto-reductor incrementando su alcance, por lo cual se le conoce con el nombre de telémetro López Palomo Costilla; proyectó y construyó su telémetro de gran base horizontal fundado en un principio originalísimo, que fue copiado por los alemanes y culminó su obra proyectando la “Dirección de tiro Costilla” para baterías de Costa….». Como ya se anotó, el coronel Costilla murió prematuramente asesinado en 1936 a las puertas del Taller de Precisión, en la calle Raimundo Fernández Villaverde. 66 Capítulo 4 A Polígono de Experiencias de Carabanchel © IN T polígonos, nace el nuevo establecimiento con el nombre que ha llegado hasta nuestros días: Polígono de Experiencias de Carabanchel. Pero en este profundizar en el tiempo se puede llegar hasta el año 1882, cuando con motivo de la reorganización del Arma de Artillería, por Real Orden de 9 de junio, se crea la Escuela Central de Tiro de Artillería. Su ubicación quedó claramente definida cuando en uno de sus apartados se podía leer «se organizará en el Campamento de los Carabancheles». En 1883, también por Real Orden de 17 de mayo, se dispone que «el director de la Escuela Central de Tiro de Artillería debe ejercer la jurisdicción de comandante general del Campamento de Carabanchel» y «debe ejercer su autoridad en toda la extensión de la dehesa que pertenezca al ramo de Guerra». En octubre de este mismo año de 1883 se aprueba el reglamento de la Escuela, que sufre modificaciones y añadidos en 1885, y en el que se le asignan misiones que han llegado hasta nuestros días. Este año de 1883 fue el inicio del contador para calcular la celebración del centenario del Polígono, hecho que se produjo en 1983. Pero todavía hay antecedentes más remotos, que sitúan en estos mismos terrenos del distrito de Carabanchel, pruebas y experiencias de la entonces Junta Superior Facultativa de Artillería creada en 1816. Entre 1850 y 1855 están documentadas estas pruebas en los Memoriales de Artillería. Los terrenos de la llamada «Dehesa de los Carabancheles» los adquirió el Ministerio de la Guerra en Entrada al Polígono de Experiencias de Carabanchel. n 4.1. Antecedentes. Cuando en la introducción de este libro se explicaba el sentido del árbol vortical, la escultura de acero que nos recibe al entrar en el Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM) con su seis vórtices simbolizando los seis centros tecnológicos, el correspondiente al Polígono de Experiencias de Carabanchel (PEC), arrancaba en el año 1940 con 70 barras, una por cada uno de los 70 años que transcurrieron hasta su integración en el ITM en el año 2010. Pero hay que ser más precisos y generosos al narrar su historia y penetrar más profundamente en sus raíces que llegan mucho más allá del año 1940, año en el que en efecto, tras la nueva reestructuración del Ministerio del Ejército a finales de 1939, se crean las nuevas plantillas del PEC y sobre la base de anteriores centros en forma de escuelas, secciones o 67 T A Amelia Muñoz Muñoz © IN 1862 en una permuta con el Ayuntamiento de la Corte, en la que el Ministerio a cambio cedió terrenos que tenía en la calle Alcalá, y donde posteriormente se edificó el Palacio de Comunicaciones hoy sede del Ayuntamiento de Madrid. Entre las misiones de aquella Junta Facultativa de Artillería se podían leer entre otras: • Realizar los ensayos y experiencias de material que se hiciesen precisos. • Redactar un diccionario técnico de artillería. Se han destacado estas dos misiones porque en primer lugar llama la atención como el término «experiencias» ha acompañado en forma de misión y posteriormente en el nombre del centro a lo largo de casi dos siglos. En segundo lugar porque la misión de redactar un diccionario técnico se puede enlazar con una importante aportación del PEC a la biblioteca del hoy ITM. Se trata de un ejemplar original del Diccionario Ilustrado de Artillería de 1855, del capitán D. Luis de Agar y el ilustrador D. Joaquín de Aramburu, que posiblemente tenga que ver con esa misión de 1816, con resultado, entre otros diccionarios, de este bello ejemplar, que es además de una gran obra técnica una obra artística. Hoy se encuentra en exposición en el museo del ITM. 4.1.1. Escuelas Prácticas de Artillería. Siguiendo con los antecedentes remotos, otra fecha a tener en cuenta es el año 1858 cuan- do el general brigadier Jefe de la Escuela de Artillería del 5º Departamento, con capital en Madrid D. Juan Barbaza y Fernández Sopeña, para completar y perfeccionar la instrucción de los regimientos en el tiro, crea en la explanada al noreste de Alcorcón, en el distrito de Carabanchel, un Campamento como Escuela Práctica, y que fue incluida entre las Escuelas Prácticas de Castilla la Nueva. En estos terrenos es donde la Junta Superior Facultativa de Artillería ya venía realizando sus pruebas desde mediados del siglo XIX. Hay que recordar que en el siglo XIX existían Escuelas Prácticas en Segovia, Barcelona, Andalucía, La Coruña, Granada, Vitoria o Valencia entre otras, donde los ejércitos se ejercitaban en el tiro con armas portátiles y diferentes piezas de artillería o se realizaban maniobras. Pero según transcurren los años, se va viendo la necesidad de centralizar las enseñanzas y con tal motivo en el año 1882 se crea, como ya se anotó, la Escuela Central de Tiro de Artillería, donde se agrupan algunas de ellas, con las misiones que ya tenían las Escuelas Prácticas y con sede en las instalaciones de Carabanchel. 68 A la izquierda. Plano Dehesa de los Carabancheles. Arriba. Diccionario Ilustrado de Artillería 1856. n Polígono de experiencias de Carabanchel 4.2. Primeros cincuenta años del centenario. © IN T A Comenzando pues en este año de 1883, hasta finales del año 1939 cuando se crea el Ministerio del Ejército con sus Direcciones Generales, entre ellas, la Dirección General de Industria y Material en la que se encuadra el Polígono de Experiencias, transcurren algo más de 50 años que fueron configurando el Centro como Escuela de Tiro y Practica y con misiones que alguna de ellas han llegado hasta nuestras días, como competencias del ITM. Si se leen los primeros artículos del primer reglamento de la Escuela Central de Tiro de 1883, cuando nos definen las misiones, se pueden reconocer en muchos de dichos artículos, misiones que posteriormente asumió el PEC. Así, en el artículo 1º se dice: «La Escuela Central de Tiro de Artillería tiene por principal objeto fomentar, perfeccionar y difundir en el Cuerpo los conocimientos referentes a la práctica del tiro; sirviendo a la vez de fuente común a las secciones del Arma para normalizar y unificar los métodos de enseñanza en tan importante ramo de instrucción». El artículo 2º de dicho reglamento se refiere a las misiones que le corresponden a la Escuela Central de Tiro, desarrolladas en 5 apartados: 1. Estudiar y proponer al jefe superior del Cuerpo las innovaciones o modificaciones que considere necesario introducir en las reglas de tiro vigentes, siguiendo el espíritu que marquen los continuos progresos de la ciencia y del arte militar. 2. Ampliar y cultivar los conocimientos que poseen los oficiales, con la aplicación práctica de los principios del tiro a las circunstancias más variadas y desfavorables. 3. Formar buenos instructores y subinstructores de la clase de tropa para los regimientos del Arma. 4. Determinar o calcular las tablas de tiro para las piezas y armas portátiles reglamentarias que ordene el Excmo. Sr. Director General. 5. Tendrá también a su cargo la Escuela, las pruebas de fuego de las pólvoras, municiones y espoletas reglamentarias, producto de la fabricación corriente en los establecimientos industriales del Cuerpo, a fin de que respondan siempre a la precisión y regularidad de efectos que sirvieron de fundamento para el cálculo de las tablas y determinación de las reglas de tiro. Como puede observar cualquier militar o civil que haya trabajado en el PEC y hoy lea este articulado, las misiones se han ido trasladando en el tiempo a través de las sucesivas reorganizaciones que ha sufrido el establecimiento en sus varias denominaciones, a las que además, se le fueron añadiendo otras. También es bueno recordar que hasta el año 1940 cuando se crea el Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcciones, era el Arma de Artillería quién se ocupaba de estas labores de experiencias, investigación y desarrollo del mundo tecnológico. Por ese motivo, el Arma de Artillería, en este tiempo, es la protagonista en los centros tecnológicos y sus Jefes pertenecían a dicho Arma. En el año 1888 de nuevo se amplían los terrenos de la Escuela con la adquisición de Plano de la Escuela de Tiro. n 69 © IN T A Amelia Muñoz Muñoz Torreta punto de origen del tiro. n 4000 metros de longitud por 500 metros de latitud para prolongar la línea de tiro para la artillería en la Dehesa de los Carabancheles. El origen de esta línea de tiro estaba situado en una edificación en forma de torreta en cuyo interior aún se conserva la tronera de tiro y la argolla para sostener las bocas de fuego, torreta que con el devenir de los tiempos se convertiría en símbolo de reconocimiento del PEC. En el año 1904 la Escuela Central de Tiro de Artillería se convierte en Escuela Central de Tiro del Ejército, de tal forma que al no ser ya exclusiva del Arma de Artillería, se les une la Infantería y la Caballería. En su reglamento, también de 1904 en su artículo 1º dice: «La Escuela Central de Tiro del Ejército tiene por misión el estudio, la práctica y la enseñanza del tiro, en las tres armas de combate, extendiéndose su esfera de acción a todo cuanto se relacione directamente con tan importante elemento de guerra». A principios del siglo XX, el rey Alfonso XIII hizo su primera visita a Carabanchel a la Escuela Central de Tiro, como así consta en la hemeroteca del diario ABC, en noviembre de 1917. 70 Polígono de experiencias de Carabanchel 4.3. Segundos cincuenta años del centenario. © IN T A En el mes de octubre del año 1939, se organiza el nuevo Ministerio del Ejército y se crea la Dirección General de Industria y Material, (DGIM), Dirección a la que pasaron a depender los centros tecnológicos y por tanto, también el PEC. Como consecuencia, tras la creación de la DGIM, había que organizar su nueva estructura, lo que así se hizo en noviembre de ese mismo año. Entre las competencias de la Dirección se encontraban «los estudios, proyectos, experiencias técnicas, adquisiciones y fabricación del armamento, municiones, artificios, pólvoras, explosivos, material de defensa contra gases, material de ingenieros…» competencias que abarcan todas las que se han venido desarrollando en los diferentes centros tecnológicos. Para la distribución de asuntos, esta Dirección crea, entro otras, la Jefatura del Material de Artillería, Armamento y Municiones y esta a su vez tendría tres negociados: 1. Negociado de estudios, proyectos y experiencias de balísticas; artillería y mecanización; municiones de artillería; armas portátiles y sus municiones. 2. Negociado de fabricación, adquisiciones, movilización industrial de artillería y mecanización; municiones de artillería; armas portátiles y sus municiones; pólvora y explosivos; estadísticas. 3. Negociado de conservación y entretenimiento de armamento y municiones. Dentro de este nuevo organigrama comienza a trabajar el recién creado Polígono de Experiencias de Carabanchel, dependiendo del primero de los negociados. Pero lo que ahora se narra en unas páginas, llevarlo a la práctica requirió su tiempo, incluso para asuntos tan aparentemente sencillos como decidir dónde se ubicaría el PEC. Aunque en el año 1940 se crea oficialmente el PEC, en la práctica, se requirió algunos años más para ver evolucionar al Polígono. Además de decretos se necesitaba organización y sobre todo presupuesto. De hecho, si el presupuesto lo hubiese permitido, posiblemente el Polígono de Experiencias lo habría sido, curiosamente, de «la Marañosa» en vez de «Carabanchel» Porque en 1940 cuando se crea el Centro, se vio la necesidad de construir nuevos edificios y locales. En un primer momento se ocuparon los antiguos locales de la Es- cuela Central de Tiro, pero las nuevas necesidades no se podían cubrir con los edificios ya existentes en Carabanchel pues parte estaban ocupados por las Escuelas de Aplicación de Artillería e Infantería y por el Regimiento de Carros de Combate nº 1. Las nuevas misiones habían incrementado el volumen de trabajo y por tanto se necesitaban nuevas instalaciones. Por tanto se buscó otra localización para la instalación del nuevo Polígono y se estudió un campo en las inmediaciones de la Marañosa. Pero claro, había que construir todas las instalaciones necesarias lo que suponía un importante incremento presupuestario. No obstante, se realizaron los informes oportunos, planos, estudios del terreno, suministro de agua, energía eléctrica, oficinas, talleres,… un verdadero plan de necesidades con el mínimo necesario de edificios y construcciones para la instalación del nuevo Polígono, plan que se presentó al Ministro del Ejército para su conformidad, pero la falta de presupuesto no permitió llevarlo a cabo. Se vuelve a intentar en los presupuestos del año 1942, de nuevo sin solución, de tal forma que en el año 1943 se necesitaba con urgencia construir edificios en Carabanchel para poder realizar las misiones encomendadas. El Jefe del 1º Negociado al que pertenecía el Polígono de Experiencias se dirige al Director General de Industria y Material exponiendo la situación, aportándole tres soluciones posibles: 1. Llevar a término la opción de edificar el Polígono en La Marañosa de forma rápida, lo que llevaría unos 2 años. No obstante habría que realizar algunas obras en Carabanchel, aunque fuesen de forma provisional pues era urgente para poder continuar con los trabajos encomendados. 2. La misma opción que la anterior pero no de forma rápida, sino más lenta, de tal forma que las obras se demorarían más en el tiempo pero el desembolso se repartiría en más años. También en este caso habría que realizar obras en Carabanchel aunque fueran provisionales. 3. Que el Polígono continuara en Carabanchel, pero las obras que habría que acometer no serían provisionales sino definitivas y por tanto de mayor envergadura. En todo caso, lo que se quería era una respuesta para poder avanzar como se desprende al final del escrito cuando el Jefe de Negociado se expresa de esta manera: 71 © IN T «Cualquiera que sea la solución adoptada sería buena, porque haría desaparecer las dudas que se suscitan acerca del volumen e importancia del plan de necesidades a realizar y de la orientación a seguir.» El Director General de Industria y Material envió una moción al Ministro del Ejército trasladándole lo que el Jefe de 1º Negociado le había comunicado y parece que de nuevo la maquinaria se puso en marcha. Pero de nuevo y definitivamente quedó descartada «La Marañosa» por ser muy elevado su coste, y aceptando que el emplazamiento en Carabanchel era insuficiente, se propone encontrar un nuevo espacio, siendo propuesto el campo de San Pedro, en Colmenar Viejo, y se crea una comisión para el estudio de estos terrenos y de las necesidades, aunque tampoco pareció el adecuado. Como se ve, en 1943, todavía no estaba claro cuál iba a ser el lugar definitivo donde estaría ubicado el Polígono de Experiencias a pesar de llevar ya 3 años creado de forma oficial. Su ubicación definitiva se quedó en Carabanchel, como la historia así lo ha escrito, pero es muy curioso observar como, en el sentir del personal, siempre sobrevoló «el traslado» a otro lugar, como si presintieran que la ubicación en Carabanchel tuviera cierta provisionalidad. Pero este traslado según las épocas era a un lugar u otro. Preguntando al personal que hoy trabajan en el ITM procedentes del PEC, te cuentan como cuando entraron a trabajar siempre se encontraban con el comentario de que posiblemente se tendrían que trasladar. Una veces que el traslado era a Cádiz al Polígono de Costilla, otras veces a Córdoba a Cerro Muriano, incluso en los años 60 cuentan que había un cartel en Navarra, en las Bárcenas Reales que decía «estos terrenos son para el Polígono de Experiencias de Carabanchel», en los años ochenta el traslado parece que iba a ser a Almería, y en los años 90 de nuevo aparece la Marañosa en las quinielas, pero ahora, por razones que tenían que ver con la racionalización de los centros tecnológicos y no con rumores mejor o peor documentados. Cada vez cobraba más fuerza el traslado a la Marañosa y durante varios años, el personal del PEC, como en el cuento del pastorcito, no terminaba de creerse que se fuera a hacer realidad, entre otras cosas por todos aquellos traslados que habían flotado en el ambiente como un rumor. Pero al final, en 2010 sucedió. Con la Marañosa la relación siempre fue intensa, por un lado, por los trabajos de cola- A Amelia Muñoz Muñoz 72 Probaderos de cañón en la Marañosa. n Polígono de experiencias de Carabanchel escuelas de enseñanzas técnicas que la superioridad determina para conseguir personal especializado en balística y recuperación de municiones y artificios. 4.3.1. La Torreta. Patrimonio histórico. De entre las edificaciones con las que ya contaba el PEC desde su comienzo, se encontraba un peculiar edificio, la torreta, que se había construido en los años 80 del siglo XIX. La utilización original de la misma, era el punto cero de la antigua línea de tiro, pero con los años, dejó de utilizarse como tal y en su primera planta se ubicó la capilla y en las dos siguientes la importante biblioteca del PEC. Además, la silueta de la torre corresponde al cuño de identificación de las pruebas de fuego del Polígono. Se solicitó el registro industrial de dicho cuño en 1983, siendo expedido el Certificado-Título acreditativo de la concesión del registro del modelo industrial por el propio Registro de la Propiedad Industrial. El interior del edificio alberga una estructura a base de perfiles unidos por remaches muy usada en el siglo XIX. También es de gran interés el trabajo en hierro de la escalera de caracol de la construcción. A la fecha de publicación de este libro, tras haberse derribado todos los edificios del Polígono de Experiencias, solo ha quedado en pie el edificio de la Torreta, protegida por Patrimonio, y acompañada de parte de los jardines, en el que se incluye un madroño centenario que gozó de gran cariño del personal del PEC. © IN T A boración con la FNM y el LQCA, pero además porque en dichos terrenos el PEC disponía de tres probadores de cañones para pruebas de balística interior, tarado de pólvoras, cargas, vainas, estopines, etc. y dos galerías de tiro. Volviendo a nuestra línea cronológica, y recuperando los años cuarenta, una vez decidido que el PEC se quedaba en Carabanchel, el centro comienza su andadura como tal y con las misiones que se le habían encomendado. Como recordaba el coronel Director D. Victoriano San Pablo de la Rosa con motivo del discurso del centenario: «Aquí palpamos por primera vez las cargas huecas, los primeros lanzagranadas con aquel extraño y feo faldón protector, aquí se transformaron los morteros del sistema Valero al Esperanza, vivimos el desarrollo del cañón sin retroceso y las experiencias del cañón de agua y del cónico, que no progresaron, y se presentó también por primera vez, reducido al ámbito de nuestras FAS el tema de la inter-operatividad de la cartuchería, tema de enorme actualidad dentro de la NATO para todos los sistemas de armas y sus municiones.» A título de curiosidad, vemos como en las palabras del coronel escritas en 1983, un año después de la entrada de España en la OTAN, se utilizaba la españolizada NATO, hasta que unos años más tarde, en 1986, con la popularización de la OTAN con motivo del referéndum de permanencia o no en la organización, se popularizo el acrónimo OTAN, cayendo en el desuso el de NATO. En el año 1963 una nueva reorganización de la Jefatura de Estudios, Proyectos y Experiencias (JEPE), de quien dependía el Polígono en ese momento le atribuye las misiones de: • Realizar e interpretar experiencias de investigación, pruebas y recepción. • Dictámenes balísticos de los accidentes. • Realizar los cálculos relativos a las tablas de tiro, tarado de pólvoras, leyes de desgaste de tubos y establecimiento de cargas de proyección. • Reconocimientos hipocelométricos. • Contrastes de probetas de armas. • Comprobar los efectos y estabilidad de proyectiles. • Realizar mediciones balísticas y normalización de estas mediciones. También tenían que establecer los correspondientes utillajes balísticos y el plan y elementos necesarios para el rápido y eficaz cumplimiento de su misión y mantener las Torreta punto de origen de tiro. n 73 T IN 4.4. Sección de Estudios y Proyectos de Armamento y Municiones (SEPAM) A Amelia Muñoz Muñoz © Para aliviar al Polígono de ciertas misiones que por su carácter merecían una atención especial, se crea la SEPAM. Para ello, el PEC se dividió en dos secciones dependientes directamente de la JEPE, la Sección de Ensayos, Balística y Polígono de Experiencias y otra la SEPAM, de tal forma que gozaban cada una de cierta independencia. Pero ambas estaban ubicadas dentro del mismo recinto y la SEPAM dependía administrativamente del Polígono. Además, las misiones de ambas secciones se conectaban entre sí, por lo que es de justicia dedicarle un apartado en este capítulo de recopilación histórica del PEC, aunque en la memoria del personal, la SEPAM, era independiente del PEC. La SEPAM fue creada en mayo de 1963 por orden del Director General de Industria y Material. Desde su creación la principal dificultad con la que tuvo que lidiar fue la falta de personal. Por tal motivo, son numerosas las peticiones a la JEPE, a lo largo de los años desde su creación, de petición de aumento de la plantilla. A comienzos de los años 70 esta dificultad se vio aumentada debido a la colaboración con Francia para la fabricación de los carros de combate AMX-30. Se solicitó la creación de un Negociado de Carros y Vehículos blin- dados dedicado en exclusividad a este tipo de vehículos. Además se preveía la llegada a la SEPAM de numerosa documentación del AMX-30, con un total aproximado de 22 000 planos definidores del carro, 11 000 definidores del motor y ventilación, más una gran cantidad de especificaciones que requerían un trato urgente de archivo y estudio. El organigrama de la SEPAM lo era en forma de negociados siendo éstos: • Negociado de armas ligeras. • Negociado de armas pesadas. • Negociado control de tiro. • Negociado de vehículos blindados y carros (esta añadida en los años 70). • Negociado de secretaria técnica. • Negociado de secretaría general y oficina de normalización nº 13. Y las misiones para las que dicha sección fue creada se estructuraban en las siguientes: 74 A la izquierda. Estructura interna torreta Arriba. Escalera interior torreta. Abajo. Capilla interior torreta. n Polígono de experiencias de Carabanchel que era el Polígono en los años sesenta desde el punto de vista de un ingeniero que fue protagonista en primera persona de algunas de las anécdotas que relata. Cuenta como recién llegado, en el año 1965, hizo un recorrido por las diversas zonas e instalaciones del PEC, y al llegar a la galería de tiro le llamó la atención como en estas, las paredes estaban insonorizadas con los clásicos cartones en forma de alveolos que se usaban para contener los huevos, que por cierto resultaban bastante efectivos a pesar de lo rudimentario y artesanal. En el día a día a veces ocurrían anécdotas que con el devenir de los tiempos incluso se transforman en simpáticas. Se transcribe literalmente una que cuenta se produjo en la galería de tiro cuando se preparaba esta para realizar unas medidas pues se iba a recepcionar una munición. «Alguien empezó a tirar (con fusil CETME) y yo observé desde atrás que el arma se le iba mucho hacia la derecha y hacia arriba. Le llamé la atención: “¿Qué hace Vd.?, le dije. “Aquí no estamos jugando”. “¡No hago nada mi capitán! ¡Lo estoy sujetando fuerte y me da estos saltos!”. “Eso no puede ser”, respondí, “A ver, déjemelo”. Para dar más fuerza a mi anterior reprimenda, cogí el fusil con una sola mano, apoyado en el cuerpo a la atura de la cadera. Apreté el gatillo y salió una ráfaga que hizo que le arma se fuera tan a la derecha y hacia arriba que ya iba camino de dirigirse hacia atrás. Todo duró un instante, pero los que estaban detrás de mí ya estaban en posición de emprender la huida hacia la puerta que estaba a nuestras espaldas. Todo terminó con unas sonrisillas entre irónicas y asustadas.» También cuenta algunos proyectos muy curiosos, como el que se experimentó con una mina para que hiciese explosión no solo cuando la pasaba por encima un vehículo, sino también cuando dicho vehículo pasaba por sus proximidades. Describe la mina así: «…del cuerpo de la mina salían unos “tentáculos” con unos larguísimos muelles en espiral…». No es difícil imaginar con esta descripción el aspecto de la mina. Otro proyecto llamativo en esos años, fue un sistema de cartucho que disparaba dos balas simultáneamente con una sola carga de proyección. Había que ver como se separaban las balas a la salida del fusil y medir su velocidad inicial. La experiencia se fotografiaba y recuerda como las fotografías obtenidas eran de unos efectos visuales «maravillosos». © IN T A • Proyectar, estudiar y desarrollar nuevas ideas sobre armamento, municiones y elementos auxiliares del tiro, aisladamente o en colaboración con otras entidades. • Estudiar el armamento extranjero considerado de interés, para informar sobre el mismo. • Estudiar e informar sobre las modificaciones en el armamento, municiones y elementos auxiliares del tiro. • Redactar los diferentes reglamentos técnicos del material en servicio, en colaboración con el Estado Mayor Central, la Jefatura de Artillería del Ejército y Escuelas de Aplicación y Tiro de las armas interesadas. • Redactar pliegos de condiciones para la recepción de armamento municiones y elementos auxiliares del tiro y estudiar sus modificaciones. • Redactar las bases de los concursos para la adopción de armamento, municiones y elementos auxiliares del tiro. • Confeccionar, revisar, reproducir y archivar los planos de la Dirección General de Industria y Material, relativos a armamento, municiones y elementos auxiliares del tiro. • Formar parte de las comisiones técnicas que pueda disponer la superioridad en el ámbito de su competencia. • Constituir la Oficina de Normalización nº 13. Una de estas misiones, la de formar parte de las comisiones técnicas, fue el origen de los innumerables escritos solicitando aumento de la plantilla, debido a que el personal destinado en la Sección era nombrado frecuentemente para comisiones, lo que les alejaba y hacía imposible compatibilizar con las misiones que había que realizar en la propia Sección. Cuando se crea la Dirección General de Armamento y Material en 1977, la nueva reorganización de la estructura elimina dicha Sección quedando todo integrado dentro de la nueva organización del PEC. 4.5. Recuerdos del capitán D. Miguel Guerrero Abella. De los años sesenta son los recuerdos del entonces capitán D. Miguel Guerrero Abella, que con motivo de la celebración del centenario del Polígono en 1983 y a petición del coronel Director D. Victoriano San Pablo de la Rosa, remitió a modo de anecdotario lo que fue su paso por el PEC. Son auténticamente una fuente de información y curiosidades para este capítulo dedicado al PEC, que nos puede dar una idea de lo 75 Amelia Muñoz Muñoz A nas movedizas, de tal forma que si se tiraban piedrecitas, se las tragaba. Otra anécdota que cuenta de tipo personal, y que hoy nos llama poderosísimamente la atención como ciudadanos del siglo XXI es algo que tiene que ver con lo que él llama entorno «moral» de la época. Cuenta así: «Yo estaba soltero y era el único residente de la Residencia de Oficiales del Polígono. Un día organicé lo que entonces se llamaba “guateque”, o sea un tocadiscos (llamado entonces pick-up), unas copas, unas amigas y unos amigos. Resultó divertido y organicé otro. Ya no hubo un tercero, pues alguien se escandalizó dando parte al coronel, el cual ordenó la apertura de una investigación. Creo que no merece la pena entrar en detalles. Todo terminó con unas severas y cariñosas palabras del coronel, que me llamó a su despacho y me dijo algo así como que no solo no había que hacer cosas reprobables sino también no dar lugar a que los demás pudieran pensar que se hacían; con tal motivo prohibió explícitamente volver a organizar nada similar en adelante.» T Como sucede en casi todos los centros de trabajo, hay personas con un sentido de la propiedad de sus cometidos que hacen todo lo posible para que nadie sepa lo que hacen, como para que nadie les «robe» su tarea. Algo así le sucedió a nuestro capitán con la sala de control que había encima de la galería de tiro. Al parecer en dicha sala había instrumental y aparatos de medida con numerosos interruptores e indicadores luminosos sin carteles explicativos. Quien controlaba la sala lo conocía de memoria, pero al capitán le pareció oportuno que se marcaran todos esos interruptores con sus funciones, a lo que encontró una fuerte resistencia por parte de quien realizaba el cometido, como se desprende de sus palabras: «Fue una auténtica “batalla” el conseguir que se marcara todo aquello (creo que con cinta Dymo). ¿Porque el que tenía que hacerlo quería hacerse el imprescindible? ¿Porque no encontraba el momento? ¿Porque le parecía banal? En cualquier caso no era banal porque normalmente en nuestros destinos no hay un solape entre el que se marcha y el que llega». Es curioso como las historias de los centros tecnológicos están conectadas a lo largo del tiempo, tanto por los ensayos que se hacían en común como con las personas. En el capítulo dedicado al Laboratorio Químico Central de Armamento, tendremos ocasión de conocer al general Guillermo Jenaro por sus investigaciones en cohetes y mísiles, pues bien, es mencionado en estas memorias, al recordar los ensayos de cohetes de los años 60 en Gijón y en Cádiz, con estas palabras: «Durante estos viajes a Gijón y Cádiz me impresionó el cariño y yo diría incluso la unción con que trabajaban dos ingenieros que yo considero arquetípicos de lo que es trabajo serio y concienzudo; el capitán Pablo Moya Larrosa (que creo que trabajaba sobre el sistema de disparo de los diferentes cohetes colocados en el lanzador) y el comandante Guillermo Jenaro al que me acuerdo ver materialmente pegado al lanzador durante los ejercicios de Cádiz, me imagino que observando su comportamiento o verificando punterías.» Otra curiosidad que nos relata el entonces capitán Guerrero Abella, es que en los terrenos de campo de tiro del Polígono Costilla de Cádiz, el mar en época de tempestad bate la zona llegando a meterse en la tierra; así se forman una especie de charcas llenas de una fina papilla de agua y arena que recuerda a las are- © IN 4.6. El nuevo Ministerio de Defensa y su estructura. Como ya se ha visto en anteriores capítulos, en el año 1977 se estructura orgánicamente el recién creado Ministerio de Defensa y se crea la Dirección General de Armamento y Material pasando a depender de ella los organismos relacionados con las materias de su competencia y los establecimientos fabriles y centros de investigación que dependían o estaban integrados en los antiguos ministerios militares. Posteriormente en febrero de 1979 se transfieren a la nueva dirección los cometidos, material, personal, etc. que tenía la Dirección de Industria y Material. Otro cambio en las relaciones orgánicas se produjo en 1984 cuando se crean entre otras, la Subdirección General de Centros de la que pasan a depender los centros tecnológicos, con la misión de dictar normas de actuación y coordinación e inspeccionar los centros de producción, polígonos de experiencias, bancos de pruebas, laboratorios, establecimientos fabriles y otros organismos dependientes de la Dirección General de Armamento y Material. Posteriormente en 1987 el PEC pasa a depender de la Subdirección General de Tecnología e Investigación (SUBTECIN) que se trans- 76 Polígono de experiencias de Carabanchel formó en 1996, en la Subdirección General de Tecnología y Centros (SUBTECEN). Al igual que sucedió en los otros centros protagonistas de estas memoras, pocos años después de la nueva dependencia de la SUBTECEN se comenzó a hablar de una nueva organización con motivo de la racionalización de los centros tecnológicos de la DGAM. Pero entonces todavía se veía muy lejos. 4.7. Celebración del centenario en 1983. A El 17 de mayo de 1983 se celebraron los 100 años del Polígono de Experiencias de Carabanchel. No fueron pocos los actos que se prepararon con tal motivo. Desde actos institucionales como el descubrimiento de una placa conmemorativa de dicho centenario ante di- © IN T Izquierda arriba. Placa conmemorando el centenario del PEC. Izquierda abajo. Medalla centenario. Derecha arriba. Centenario discursos Derecha abajo. Centenario Imposición de medallas. n versas autoridades y una misa de conmemoración, a actos más científicos como un ciclo de conferencias sobre diversos trabajos realizados en el centro. Tampoco faltaron actos lúdicos de entretenimiento como concursos o competiciones deportivas. A la celebración fueron invitados altas autoridades del Ministerio de Defensa, entre ellos el Director General de Armamento y Material que presidió los actos, y personal que había estado destinado en el PEC y que se encontraban retirados o en nuevos destinos. A petición del Director del PEC, se presentaron una serie de trabajos técnicos como testigos de las misiones que se habían venido realizando en el centro y se realizaban en ese momento. Los títulos de los trabajos presentados son un ejemplo de las misiones que se tenían encomendadas: • «La Guerra Electrónica» del Tcol D. Luis Perez Robleda. • «Tablas de Tiro Numéricas» del Tcol. D. Luis Gutiérrez Díez. • «Mantenimiento preventivo del Armamento y Municiones en relación con las averías y accidentes en su empleo» del general D. Mariano de Paramo Velasco. • «XXII Curso de logística 1982» del coronel D. Victoriano San Pablo de la Rosa. • «Prácticas de Microondas» del teniente D. Tomas Fernández Rodríguez. • «Radar Doppler R.D. 530 Medida de Velocidades en proyectiles» de los alumnos del 77 Amelia Muñoz Muñoz © IN T A CITAC D. Luis Gómez-Elvira Rodríguez y D. Juan Hernández Tamayo. • «Accidentes en ametralladoras MG-42» del comandante D. Agustín Gutiérrez Vázquez. • «Origen y desarrollo de la familia de vehículos BMR-600» del comandante D. Ernesto Segurado Cabezas. • «Necesidad de llevar a cabo estudios, a nivel de sector, complementarios a la normalización, relativos a la utilización del producto, con especial referencia a los aceros para tratamiento térmico» del coronel D. Victoriano San Pablo de la Rosa. Por último y no como trabajo técnico sino de historia, los recuerdos de su paso por el PEC y del que hemos extraído algunas anécdotas: • «Memoras de mi estancia en el PEC» del Tcol. D. Miguel Guerrero Abella. Y llegado el día 17 de mayo, los actos se iniciaron según el siguiente programa: • Misa conmemorativa. • Café en el comedor de oficiales. • Discurso del Tcol. Pérez Robleda sobre pasado y presente del Polígono. • Recibimiento de autoridades. • Palabras del Director del Polígono con motivo del centenario. • Descubrimiento placa conmemorativa del centenario sobre la fachada de la torreta y palabras del Director General de Armamento y Material. • Ofrecimiento a las autoridades de la medalla conmemorativa del centenario. • Copa de vino español. En los días precedentes tuvieron lugar entre el personal del PEC concursos culturales por equipos y competiciones como un pentalón experimental con pruebas prácticas que tenían que ver con el armamento y la munición y competiciones deportivas con una liguilla de futbol, competiciones de ping-pong o atletismo. El coronel D. Victoriano San Pablo de la Rosa, murió trágicamente en accidente de tráfico dos años después de la celebración de este centenario. 4.7.1. Recuerdos del personal. Aparte de la celebración del centenario que obviamente fue única, había celebraciones que se repetían anualmente como la celebración de la patrona Santa Bárbara. El 4 de diciembre todos los centros tecnológicos celebraban la Patrona, salvo el CIDA que por su pertenencia a la Armada lo celebraba el 16 de Arriba. Celebración Santa Bárbara y despedida. Centro. Entrega de regalos en Santa Bárbara. Abajo. Celebración de Santa Bárbara. n julio, día de la Virgen del Carmen. En general, los centros tenían celebraciones similares que dependían principalmente del presupuesto y el director del centro. En concreto en el PEC, hasta los años 2000, cuentan los trabajadores que un mes antes ya se estaban formando equipos para competiciones deportivas, prácticas de tiro, o juegos de mesa como el mus, dominó o 78 Polígono de experiencias de Carabanchel óscar a la mejor de película de 1970, se utilizó armamento del Ejército Español, y militares españoles, tuvieron que hacer de «extras» manejando dicho armamento. Entre estos militares hubo personal del PEC. Desde su creación en 1940 el Polígono no fue un centro con un número elevado de personal. En sus mejores momentos entre civiles y militares no llegó a los trescientos, lo que facilitó las relaciones entre ellos al ser como pequeñas familias. 4.8. Los años noventa. Tras las últimas restructuraciones del Ministerio de Defensa y con la nueva dependencia de la Subdirección General de Tecnología y Centros, las misiones del PEC, que en parte seguían siendo las mismas, se le añadieron otras, debido entre otras razones, en primer lugar, al establecimiento en el Polígono, de la Agencia Nacional de Pruebas OTAN (con motivo de la entrada de España en la OTAN en 1982) y en segundo lugar, por ser ahora un establecimiento único en el que se reunían las diferentes misiones de las antiguas secciones, como por ejemplo, las de la Oficina de Normalización nº 13 que en un principio como vimos, perteneció a la SEPAM. Por hacer un resumen de los cometidos del Polígono en estos años hasta prácticamente su integración en el ITM, las misiones se podrían titular como de actividades de investigación y servicio a las Fuerzas Armadas en materia de balística, armamento y municiones. En el Polígono comenzaba cualquier estudio técnico de armas o municiones analizando la viabilidad de introducir mejoras para corregir anomalías o proponer nuevos tipos de munición. En un nuevo repaso de las misiones del PEC, nos encontramos con las siguientes: • Evaluación de prototipos de los sistemas de armas y municiones. • Confección de tablas de tiro. • Estudio, redacción y propuesta de aprobación de pliegos de condiciones de recepción, especificaciones, tablas de tiro y manuales técnicos relativos a sistemas de armas y municiones. • Estudio técnico sobre accidentes o anomalías ocurridas en las unidades, con armas y municiones reglamentarias. • Definición y normalización de los temas referentes a las misiones anteriores a través de la Oficina de Normalización nº 13. Y esta a su vez con las misiones de informar sobre © IN T A el tute. Después, el día de la Patrona, entre otras actividades, se entregaban los trofeos a los equipos ganadores. Pero lo que nunca faltaba era la misa a la Patrona, el homenaje a los caídos y un vino español, que no solía ser austero. Todos estas celebraciones se realizaban en las instalaciones del Polígono conjuntamente entre el personal civil y militar. Al personal civil se le gratificaba con un día y el personal militar celebraba una cena normalmente en la residencia de militares. Pero recuerdan los trabajadores, que antes de los años 80 la generosidad era aún mayor, pues se les gratificaba con 3 días de sueldo el día de la Patrona. También hubo unos años que se tuvo una costumbre muy fraternal, nunca mejor dicho, de celebrar una «comida de fraternidad» La comida se celebraba en el PEC, y la idea era colocar estratégicamente a personas con poca sintonía, para que intentaran fraternizar. Después de la comida se sorteaban regalos entre todos los asistentes. También recuerdan como en varias ocasiones y por diferentes motivos a lo largo de la historia del PEC, se compraron regalos a todo el personal sin excepción, civil o militar, regalos que podían ser desde unas corbatas o pañuelos, a paraguas o relojes. Al igual que en otros centros, donde además, por el tipo de instalaciones rodeadas de campo y jardines que invitaban a ello, en los talleres se celebraban paellas, calderetas o parrilladas como motivo de la celebración del nacimiento de un hijo, la boda o cualquier otro acontecimiento significativo para el protagonista. También recuerdan como cuando se rodó la película «Patton» premiada entre otros con el Celebración de los trabajadores. n 79 Amelia Muñoz Muñoz que había venido custodiando y poniendo al día, en estos años se comienza la digitalización de los mismos, aproximadamente unos 300 000 documentos. 4.9. Sucesos históricos. A El 5 de mayo de 1927 falleció en las instalaciones de Carabanchel, víctima de un fatal accidente, el comandante de artillería D. Francisco J. Valledor y Díez. El suceso se produjo cuando efectuaba experiencias de explosión en reposo de una bomba de aviación. Estuvo destinado en la Escuela Central de Tiro y en la Comisión de Experiencias, donde se encontraba cuando se produjo el accidente. Hombre distinguido en el Arma por sus cualidades de técnico y militar, fue recordado en la Sección Necrológica del Memorial de Artillería de octubre de 1928 en el que se detallaba su biografía. Igualmente, por iniciativa de la Sección de Artillería se colocó en la torreta del entonces Campamento de Carabanchel, donde realizó gran parte de su labor, una lápida con su retrato fabricada en la Fábrica de Artillería de Sevilla. Se realizó un acto castrense para el descubrimiento de dicha placa, al que acudieron el Ministro de la Guerra, Directores Generales del mismo y diversas autoridades militares. Tres fotografías documentan este momento, que hoy poseen un gran valor histórico pues se distingue la fachada de la Torreta que como ya vimos, es lo único que ha quedado en pie, © IN T patentes de invención y ratificación de STANAG’s. • Homologación y vigilancia de la cartuchería de armas ligeras de calibre OTAN, esto como consecuencia de estar en el PEC la Agencia Nacional de Ensayos OTAN. • Participación en grupos OTAN, NAMSA Y GEIP en temas concernientes a las armas o municiones de armas ligeras. • Propuesta, desarrollo, coordinación ejecución y cooperación en programas de I+D. Si las analizamos, podemos comprobar como son las que ya tenía a lo largo de su historia, a las que se le añaden las derivadas de la integración de la SEPAM o la incorporación de España en la OTAN. También en los años 90 se comienza a trabajar en el terreno de la simulación, de gran importancia para el futuro y en especial para el área de TIC’S del ITM. El objetivo era generar las especificaciones básicas de los simuladores para entrenamiento, con el fin de apoyar a la Fuerzas Armadas y a la industria a través de una reducción de costes. El Departamento de Simulación del PEC tenía como misión la creación de modelos de requisitos para suministrar a la industria propuestas de capacidad y fidelidad de los sistemas visuales y la creación de fuentes comunes de datos para la simulación. Para la realización de todas estas misiones, además del equipo humano, se disponía ya de importantes instalaciones: • Laboratorio de mediciones ópticas donde se podían filmar vuelos de proyectiles. • Laboratorio de metrología balística. • Laboratorio de cálculo balístico, tanto de balística interior, exterior y de efectos. • Laboratorio electrobalístico. • Laboratorio de pruebas climáticas donde se somete a ensayos de temperatura, humedad, envejecimiento o ambiente salino a armas y municiones. • Laboratorio móvil con equipos de metrología balística y meteorológica. • Taller de carga y depósitos de municiones. • Taller de máquinas de ensayo. • Armería. Como ejemplo se puede destacar el diseño para el Ejército de Tierra y para la Armada de munición para instrucción que simula los disparos de guerra de 105 mm de los carros AMX-30 y M-60. También participó en el sistema amortiguador para morteros instalados en los vehículos BMR. Como depositario de los planos de todas las armas y municiones del Ejército de Tierra 80 Placa en recuerdo del Cte. Valledor. n Polígono de experiencias de Carabanchel © IN T A Descubrimiento de la placa en 1927. n tras la demolición de las instalaciones en el año 2012 por su valor histórico, artístico y arquitectónico. 4.9.1. Visitas y el final. Columna derecha arriba. Fotografía del rey Alfonso XIII dedicada. Abajo. Visita del general Franco al PEC en 1947. n Al igual que en los otros centros, el Polígono de Carabanchel, recibió las visitas de las autoridades más importantes de cada época histórica. El rey D. Alfonso XIII visitó la Escuela Central de Tiro de Carabanchel hasta en tres ocasiones. Como ya vimos en otro apartado, la primera vez en 1917. Posteriormente en 1927 de la que dejó una foto dedicada y que ha acompañado al PEC a lo largo de su histo- ria y hoy se encuentra ubicada en el área de Armamento del ITM. Todavía acudió una vez más en 1930 como ha quedado reflejado en la hemeroteca del ABC. También en 1944, siendo ya Polígono de Experiencias, recibió la visita de la mayor autoridad en ese momento histórico, el general Franco que también dejó fotografía dedicada y que hoy se ha convertido en otro importante documento histórico para el ITM. Cuando en el año 2010 se produjo el traslado del PEC a la Marañosa con la crisis económica 81 A Amelia Muñoz Muñoz © IN T ya oficialmente declarada, se intuía que la operación Campamento, aquella por la que todas las instalaciones del PEC iban a ser derribadas, iba a quedar paralizada. De hecho así fue. Los edificios siguieron en pie hasta el año 2012 cuando hubo que derribarlos por la ocupación de la que estaban siendo objeto. Todos los edificios del PEC fueron derribados salvo la torreta, patrimonio histórico, que aún al momento de escribir estas memorias sigue en pie, aunque el destino final de todos esos terrenos, está por suceder. 4.9.2. Patrimonio museístico. El ITM posee uno de los museos más importantes de armas portátiles de España, procedente del PEC. Más de mil piezas están expuestas en las vitrinas del Área de Armamento y una muestra representativa se expone en el museo enriqueciendo el mismo. Además posee piezas de artillería de gran tamaño en exposición en el exterior. Dos cuadros al óleo, uno de Vicente Borrás Mopó de 1893 y otro de Fernando Díaz Mackenna, hijo del afamado pintor Francisco Díaz Carreño, de 1898, este, copia de un original de Antonio Muñoz Degrain se pueden observar en la sala de juntas del Área de Armamento del ITM. También procedente del PEC llegó un importante número de libros de su biblioteca, muchos de ellos, con más de 100 años habiendo enriquecido de esta manera el patrimonio bibliográfico del Instituto. Los dos únicos centros que a la fecha de publicación de estas memorias han desapare- cido físicamente son la Fábrica Nacional de la Marañosa y el PEC. Sobre el solar del primero se edificó el ITM, sobre el solar del segundo, se edificaron sueños, grandes parques, 20 000 viviendas, grandes avenidas… pero la crisis o razones que se nos escapan o no es el lugar de debatirlas, han hecho que todas aquellas instalaciones hoy sean un solar sobre el que solo quedan la Torre origen del punto de tiro en compañía de los árboles muchos de ellos centenarios, como testigos de una larga historia de más de un siglo del Polígono de Experiencias de Carabanchel. La comisión de liquidación del PEC al dar por concluida su misión y en un acto de despedida a tanta historia en ese lugar, arriaron y doblaron la bandera con todos los honores. 82 Izquierda arriba. El Juicio, de Vicente Borras. Izquierda abajo. Desdémona, de Mackenna. Derecha arriba. Arriado de la bandera. Derecha abajo. Pliegue de bandera. n Capítulo 5 A Centro de Investigacion y Desarrollo de la Armada (CIDA) © IN T terio. Pero todavía habrían de pasar algunos años, para que además se viera integrada en la misma dirección como el resto de los centros tecnológicos: la Dirección General de Armamento y Material, convirtiéndose en otro centro de investigación, pero sin nunca perder de vista su vinculación a la Armada. Pero volvamos al principio. Como se ha dicho, en 1944, por decreto de la Jefatura del Estado, se crea el Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada para el estudio y desarrollo de los problemas de mecánica de precisión, radioelectricidad, electro-acústicos, ópticos y de direcciones de tiro, y la construcción de prototipos de los aparatos de especiales características de la Marina de Guerra. Las razones que se argumentan en el decreto de creación, son las exigencias cada día más crecientes de material al que estaban supeditadas las Fuerzas Armadas, en cantidad y sobre todo en calidad, por lo que se consideró conveniente crear un establecimiento para no solo proceder a la fabricación sino también construir prototipos. Vista aérea CIDA. n Grabado del LTIEMA de los años cuarenta. n 5.1. Antecedentes. Siguiendo ese hilo conductor que es la escultura-estructura del árbol vortical que nos recibe al entrar en el ITM, el CIDA es el penúltimo vórtice en incorporarse al torbellino de barras que llevan al resultado del ITM. Se distingue del resto de los centros por su pertenecía a la Armada. En el momento que se crea, en 1944 y con el nombre de Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la Armada (LTIEMA), las Fuerzas Armadas estaban estructuradas en tres ministerios. En el del Ejército estaban integrados los restantes centros tecnológicos protagonistas de estas memorias y solo el CIDA lo estaba en el de Marina. Fue con la llegada del Ministerio de Defensa y lo que supuso de globalización, ahora que está tan de moda este término, cuando todos los centros pasaron a depender del mismo minis- 83 Amelia Muñoz Muñoz Unos meses después de la creación del LTIEMA se aprueba su reglamento y su dependencia de una junta que estaría presidida por el almirante Jefe de la Sección de Material y en la que estarían también el director y subdirector del LTIEMA. Dicha junta sería la encargada, entre sus principales cometidos, de la orientación de los estudios y experiencias a desarrollar por el centro. El reglamento también organiza la estructura del LTIEMA que se distribuiría en una dirección, una subdirección, una sección de servicios generales y tres secciones técnicas: 1. Óptica y mecánica de precisión. 2. Radioelectricidad y electroacústica. 3. Dirección de tiro. Central nuclear Zorita. n © IN T Pero no se puede avanzar en la historia del CIDA sin detenernos previamente en la figura de D. José María Otero de Navascués. Como reza en la placa que cuelga en la vivienda de Madrid en la que residió: «científico, marino e impulsor de la investigación en España». Porque en efecto, uno de los méritos más importantes, aparte del científico, fue su intento de que España se convirtiera en un país investigador por motu proprio. Nacido en 1907, ingreso en la Academia de Artillería de la Armada en Cádiz, de donde salió en 1927 como teniente de artillería. Destacó en metrología, siendo uno de los pre- cursores en España, presidiendo el Comité Internacional de Pesas y Medidas desde 1968 hasta 1975. En muchos artículos escritos sobre su figura, se le considera el padre de la energía nuclear en España, de hecho, presidió la Junta de Energía Nuclear (JEN) desde 1958 a 1974, tiempo durante el cual se trabajó en el primer reactor español, ubicado en la Moncloa, también se instala la primera fábrica de uranio y segunda de Europa en Andújar, la hoy desaparecida «General Hernández Vidal» así como la primera central nuclear «José Cabrera», conocida como Zorita, también desmantelada. Un descubrimiento curioso se produjo en el emplazamiento que ha ocupado durante casi 70 años el CIDA en la calle Arturo Soria. En una parte del frondoso jardín, bajo un templete, se encontraba un sótano que se utilizaba como almacén de vidrio, del que se utilizaba en los laboratorios de óptica. Precisamente con motivo del traslado del CIDA a la Marañosa, al sacar del sótano dicho vidrio, se encontraron una placa que llevaba allí desde 1981, y en la que se podía leer: «Aquí se almacenó el primer uranio obtenido en España. El CIDA dedica esta placa conmemorativa a la Junta de Energía Nuclear en el 30 aniversario de su fundación». Recuperada dicha placa, hoy se encuentra en exposición en el Museo del ITM, como un recuerdo histórico de la conexión entre la JEN y el CIDA a través Otero Navascués. La JEN mediante la Ley de la Ciencia de 1986 desaparece transformándose en el actual CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas). A 5.1.1. José María Otero de Navascués y los primeros años. 84 Izquierda. José María Otero de Navascués. n Centro de Investigacion y Desarrollo de la Armada (CIDA) Pero por lo que aquí nos interesa principalmente la figura de Otero de Navascués, es por su enorme dedicación científica al campo de la óptica que desarrollo especialmente en su etapa como director del LTIEMA y que convirtió al establecimiento en centro puntero en ese campo. Los primeros destinos del científico a principios de los años veinte tuvieron que ver con el mundo de la metalurgia. Pero la permanencia entre los años 1929-1933 en el Instituto Politécnico de Zurich y el Instituto de Óptica de Jena y Berlín, reorientaron su interés hacia la investigación científica en el campo de la óptica. Estas dos experiencias en Zurich y Berlín le sirvieron a Otero en su etapa en el LTIEMA para saber como motivar a los trabajadores. Les explicaba como en las empresas suizas y alemanas los empleados se reunían para contar cada uno sus experiencias convirtiéndose aquellas reuniones en un auténtico y fructífero intercambio del conocimiento, algo a lo que en España no se estaba acostumbrado. Pero en primer lugar, en 1941 entró a prestar servicio en lo que era un taller de recuperación de material de guerra de equipos de óptica y direcciones de tiro, a las órdenes del capitán de fragata D. Alfredo Guijarro. Este taller fue el embrión de lo que tres años después se transformó en el LTIEMA, y del que fue nombrado primero subdirector y posteriormente director, donde permaneció en el cargo entre 1948 y 1956. Con el LTIEMA se pretendió dar respuesta al problema que tenía planteada la Armada, que como consecuencia de la II Guerra Mundial, no podía adquirir equipos modernos y por otro lado, carecía de los medios para reparar los existentes. De estos años, los cuarenta, son sus investigaciones e importante descubrimiento © IN T A Placa conmemorativa. n de lo que se llamó «miopía nocturna». Básicamente consiste en que el ojo humano en determinadas circunstancias de visión, se convierte en miope en unas 2 dioptrías, y si ya lo era, pues le aumenta esta misma cantidad. Este descubrimiento sirvió para corregir esta deficiencia natural del ojo humano a la hora de fabricar prismáticos o visores nocturnos. En el libro de D. Juan Ramón de Andrés Martín titulado «José María Otero de Navascués Enríquez de la Sota, Marqués de Hermosillo» se explica la contribución de Otero al LTIEMA de esta forma: «Las ideas de Otero se plasmaron en los siguientes conceptos básicos que animaron las actividades del LTIEMA: a) El Centro debía ser un laboratorio de investigación y desarrollo, cubriendo actividades desde la ciencia aplicada hasta el desarrollo del prototipo. b) Debía ser un pequeño taller industrial en el que se realizaran fabricaciones y montajes de pequeñas series de productos de elevada tecnología que fueran necesarios para la fuerza naval. Asimismo, se harían reparaciones y mantenimiento de estos equipos. c) El Centro debía mantener relaciones de cooperación con universidades, escuelas técnicas, centros nacionales de investigación y con la industria.» Instituto Daza Valdes. n Este tercer punto originó las colaboraciones del LTIEMA con el Instituto Daza Valdés o con empresas como ENOSA en las que Otero tuvo mucho que ver. En su etapa de director, Otero se caracterizó por el trato cercano a los trabajadores. Tenía la costumbre, según recuerdan antiguos empleados de LTIEMA que coincidieron con 85 T A Amelia Muñoz Muñoz • Interferómetro con una precisión de 1/8 de franja. Durante el tiempo que Otero permaneció en el LTIEMA, se realizaron más de 100 prototipos en colaboración con el Instituto Daza Valdés, lo que contribuyó al reconocimiento del prestigio del Centro tanto fuera como dentro de España. © IN él en el tiempo, de pasarse por los talleres y laboratorios para animarlos con sus palabras y felicitarlos por el trabajo que estaban realizando. Se ocupó de la confortabilidad de los trabajadores, pues puso calefacción en los talleres para el invierno y ventiladores para el verano y además taburetes para que no trabajaran de pie. También recuerdan su proverbial memoria pues conocía a todos por su nombre y apellidos. Era un hombre muy avanzado para su tiempo, hablaba con naturalidad inglés, francés, alemán e italiano, y una característica también muy peculiar: que era ambidiestro, como también recuerdan los que tuvieron la suerte de trabajar con él. Su interés por el conocimiento y su propagación era tal, que ya en aquella época comenzó a enviar a ingenieros y licenciados a realizar cursos a Alemania y Estados Unidos para que incrementaran su cualificación. El LTIEMA contaba con importante maquinaria de precisión que Otero Navascués mostraba orgulloso a las visitas, convirtiéndose en un auténtico guía del establecimiento. Entre aquella maquinaria conviene destacar por su importancia en aquellos años: • Un micro-durómetro con objetivo de diamante y un espectógrafo. • Una máquina Mull con precisión de una micra. • Punteadora con una precisión de una micra. • Espectro-goniómetro con precisión de un segundo sexagesimal. 5.2. Primeros catálogos de productos del LTIEMA. El LTIEMA comenzó pues su andadura investigando y desarrollando las áreas de óptica, electrónica y las comunicaciones, mientras fabricaban, como consecuencia de sus investigaciones, instrumentos de gran calidad para la Marina. En el área de óptica se colaboraba muy estrechamente, como ya se ha resaltado anteriormente, con el Instituto Alonso de Santa Cruz, que en 1946 pasaría a ser el Instituto Daza de Valdés. Pero también la mecánica de precisión adquirió un importante desarrollo. Todo ello propició que en 1947 ya dispusiese de un importante catálogo de prismáticos y de instrumentos ópticos. En el catálogo de prismáticos se ofrecían entre otros los modelos: • MIMAG 4x20, el llamado de teatro. • MEDIMAR 6x30, para observaciones terrestres y navales a distancias próximas o para fuerzas de desembarco. • MEDIGON 8X30. Para utilización como el MEDINAR pero con mayor aumento. 86 Biblioteca. n Centro de Investigacion y Desarrollo de la Armada (CIDA) • MAGGON 12X60, para observación diurna de grandes distancias. • LUMAGGON 10X80, acodado para observación horizontal y antiaérea sin obligar a posturas difíciles. En el catálogo de instrumentos ópticos, entre otros: • SEXTANTE «GUARDIAMARINA». • SEXTANTE «ELCANO». • Microscopio binocular con aumentos entre 15 y 100. • Umbralometro «Costa-Otero» que permitía el diagnóstico de enfermedades oculares como la hemeralopía. • Dinámetro. • Anteojo de barra para el cálculo de la dirección de tiro. En aquellos años en España no había vidrio óptico y el LTIEMA se abastecía en PARRA-MANTOIOS (Francia) BAUSCH &LOMB (EEUU) y SCHOTT (Alemania). © IN T A Arriba. Estadímetro y sextante. Medio. MEDINAR. Abajo. Anteojo de barra y ajustador de alza. Columna derecha. Lumaggon. n 5.3. Escuela de aprendices. • FEIGON 8X40, para objetivos más lejanos y preparado para una más dura utilización. • LUMINAR 7X50, para observación nocturna y a pesar de su peso, 1200 gr, de cómodo uso. • LUMIALZ 8X60, para observación nocturna con la definición y precisión de la observación diurna. Como hemos visto, en anteriores capítulos, era una de las características de los centros tecnológicos, el interés por formar a chavales en los oficios que intervenían en los establecimientos. En el LTIEMA también hubo escuela de aprendices donde entraban con 14 años y salían a los 18 como oficiales de la especialidad que hubieran elegido. La mayoría solían ser hijos de trabajadores del propio centro y la formación que recibían les convertía en oficiales altamente cualificados. Generalmente se quedaban a trabajar en el LTIEMA. Posteriormente, a los 19 años hacían el servicio militar en la Marina permaneciendo durante tres meses en el Cuartel de Instrucción de Cartagena y volvían al establecimiento al terminar el servicio. 87 Amelia Muñoz Muñoz 5.4. Periscopio del submarino de bolsillo Foca II. Periscopio Foca II. n A la electricidad, radio, acústica y dirección de tiro, por lo que se aumentaron los laboratorios necesarios para el incremento en los desarrollos. 5.6. Chamartín en aquellos años. T En el año 1973 siendo director del CIDA el C.N. Carlos Dahl, conocedor del desarrollo y construcción en el LTIEMA de los periscopios de los submarinos «de bolsillo» Foca II a principios de los años 50, y estando ya de baja dichos submarinos, solicitó a Cartagena que enviarán uno de aquellos periscopios a la sede del CIDA para tenerlo en exposición, como ejemplo de lo que se había fabricado en el Centro. En efecto dicho periscopio llegó y permaneció en exposición en las instalaciones del CIDA en Arturo Soria, hasta que con motivo de la integración en el ITM, los fondos museísticos de cada uno de los centros, se unieron para forman parte del museo del ITM, donde hoy se puede contemplar dicho periscopio. La historia comienza en 1950 cuando se recibe el encargo por parte de la Empresa Nacional Bazán para la realización del proyecto y fabricación de unos periscopios para los submarinos Foca II, según los planos que les enviaban. Eran unos periscopios con monoculares fijos al barco y no izables, con objetivo giratorio y plegable. Tras varios años de investigación en el LTIEMA y control del estado de desarrollo por parte de la Bazán, a finales de 1955, el periscopio fue sometido a la inspección de la Comisión de Recepción de la Marina. Finalmente en 1957 fue montado en Cartagena el periscopio en el submarino Foca II. IN Al igual que sucedió con el Taller de Precisión que con el transcurso de los años se vio abrazado por la ciudad, asimismo le sucedió al CIDA. En los primeros años, cuando era LTIEMA, aquella zona de Madrid estaba rodeada de campo y huertas. Los trabajadores tenían muchas dificultades para poder llegar hasta su centro de trabajo. En los primeros años un camión que salía de Atocha llevaba a los trabajadores hasta el LTIEMA en Arturo Soria, 289. Este camión al principio era descubierto con lo cual en invierno el frio que pasaban era a tener en cuenta. Precisamente otra de las mejoras que hizo Otero Navascués fue poner un camión cubierto y posteriormente un autocar de la Fuerza Naval, al igual que los oficiales e ingenieros que © 5.5. Astrolabio de prisma. Otro proyecto de estos años 50 en el que interviene el LTIEMA es para el sistema óptico de un astrolabio de prisma. El proyecto comienza en 1948, cuando entra en el LTIEMA para su reparación, pero se vio interrumpido por falta de datos del astrolabio hasta 1952. Dicho astrolabio había sido proyectado y fabricado por la empresa suiza KERN & CO A.G. AARAU en 1935. Durante varios años se suceden correspondencias varias con empresas punteras en óptica como la alemana Carl Zeiss o la propia fabricante del astrolabio KERN & CO con las que se colabora para la fabricación del nuevo sistema óptico del astrolabio de prisma. Las investigaciones y el proyecto llegan hasta 1960. Dicho astrolabio se encuentra hoy en exhibición en el museo del ITM y se ha sumado al importante patrimonio histórico del Ministerio de Defensa como fondo museístico, ejemplo del desarrollo óptico en el LTIEMA. También en estos años cincuenta se amplía la actividad del LTIEMA a campos como los de 88 Astrolabrio de prisma. n Centro de Investigacion y Desarrollo de la Armada (CIDA) tenían uno a su servicio que salía de Cibeles y los llevaba al establecimiento. Los que tenían que tomar el trasporte público porque Atocha les venía mal, tenían que andar unos 3 km que era lo más cerca que les dejaba cualquiera de los medios disponibles en aquella época. 5.7. Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA). © IN T A Derecha. Nave periscopios-ST5. n En el año 1965, por decreto del Ministerio de Marina se amplían las misiones del LTIEMA «con las específicas pruebas de materiales y equipos, así como todas las que se deriven de su misión general de investigación». En este decreto también se modifica la dependencia orgánica del LTIEMA, que pasa a depender del Director General de Construcciones e Industrias Navales Militares. Pero es en 1966 cuando también por decreto del Ministerio de la Marina se modifica la estructura orgánica de la Armada y se crea la Dirección de Investigación y Desarrollo con la misión de mantener en la Armada el más alto nivel científico-técnico y orientarlo al progreso continuo de la eficacia de la Fuerza. El LTIEMA cambia de denominación y pasa a llamarse Centro de Investigación y Desarrollo de la Amada (CIDA) y pasa a depender de la nueva Dirección de Investigación y Desarrollo. Nuevas misiones se le encomiendan al recién denominado CIDA, además de las que ya tenía, que enumeradas: • Actividades de investigación básica y aplicada y desarrollo exploratorio y avanzado en áreas de interés para la Armada. • Fabricación de los prototipos correspondientes a los proyecto de investigación. • Fabricación de pequeñas series de aparatos de uso en la Marina. A finales de los años 70, en los astilleros de Cartagena se comenzó la construcción de 4 submarinos del tipo francés «Daphne», el S61 Delfín, el S62 Tonina, el S63 Marsopa y el S64 Narval, y al CIDA le ocupó la construcción de los periscopios de dichos submarinos. El CIDA en su organigrama interno ha venido definido principalmente por dos ramas, por un lado el Departamento de Investigación y por otro el Departamento de Trabajos cada uno de ellos con sus misiones. Derecha. Periscopios. n 5.7.1. El Departamento de Investigación. Como es obvio, se encargaba de la realización de los proyectos de I+D que venían a través del MINISDEF o por propia iniciativa. También ha venido prestando su apoyo en la realización de estudios, elaboración de informes, o asesoramiento técnico a organismos de la Armada o de la propia Subdirección de la que dependía, la SUBTECIN. Constaba de cuatro secciones: • Electrónica aplicada. Se trabajaba en proyectos de modernización y automatización de equipos de guerra electrónica para buques. Se comienza a trabajar en el desarrollo de sistemas de comunicación a través de fibra óptica. • Electro-óptica. Se abarcaba desde el campo de los sensores hasta el tratamiento de señales inmersas en ruido de baja frecuencia. Además se encargó de la misión de la concepción y desarrollo exploratorio de espoletas antiaéreas de proximidad. 89 Amelia Muñoz Muñoz • Física aplicada. Los desarrollos principales fueron los equipos de visión nocturna y la investigación en materiales foto-emisivos. • Química aplicada. Entre otras se desarrolló un programa de ósmosis inversa con el fin de estudiar la problemática de la potabilización del agua del mar para las necesidades de la Armada. 5.7.2. El Departamento de Trabajos. A largo de los capítulos anteriores, el importante cambio en la estructura del ministerio implicó grandes modificaciones que afectaron a los diferentes centros tecnológicos que trabajaban para Defensa. Como no podía ser menos, el CIDA también se vio incluido en esta marea de cambios. Con la creación de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) se crea dentro de ella una División de Investigación y Desarrollo (DID), en paralelismo a la Dirección de Investigación y Desarrollo del Ministerio de la Marina (de la que dependía el CIDA) con el fin de que se le transfieran a aquella las funciones y organización de esta, lo que sucedió en 1979. De nuevo en 1983 cuando se crea la Subdirección General de Tecnología e Investigación, esta subdirección absorbe a la DID, y el CIDA pasa a depender de dicha Subdirección, al igual que los centros tecnológicos que habían venido operando en el Ejército. Con esta globalización de la investigación en el Ministerio de Defensa, centros que habían venido operando en ministerios diferentes ahora se encuentran englobados en la misma estructura ministerial. Desde este año 1983 en el que se crea la SUBTECIN, los centros que protagonizan este recopilatorio de memorias, han venido trabajando en paralelo en todos los sucesivos cambios estructurales que se han producido en el MINISDEF, hasta confluir en el 2010 en el ITM. La integración total del CIDA en el ITM no fue completa pues la sala limpia del centro siguió estando operativa debido a la imposibilidad presupuestaria de poner en marcha la proyectada para el ITM. Un pequeño grupo de trabajadores ha permanecido en Arturo Soria lo que les ha permitido seguir manteniendo un vínculo con su centro de origen. © IN T Tenía como misión el estudio, tramitación y posterior ejecución de la obras que se le encargaban al establecimiento, bien con cesión del proyecto a otra entidad, o si era necesario con desarrollo propio. También reparaban y ponían a punto instrumentos ópticos y dispositivos mecánicos de precisión. Por otro lado también realizaban prototipos de instrumentos o dispositivos correspondientes a los planes de investigación del propio centro, para después traspasarlo a empresas que podrían fabricar dichos dispositivos en serie. No obstante se fabricaban pequeñas series de instrumentos solicitados por la Armada, pues cuando las cantidades a fabricar no eran importantes, a la industria nacional no le era de interés su fabricación y su importación resultaba muy costosa. Estos sucesivos cambios, antes de llegar a 2010, fueron modelando las misiones del CIDA, que en el año 1995 se resumían así en el catálogo de servicios del CIDA: • Investigación y desarrollo de problemas y programas de interés para la Defensa Nacional, principalmente en las áreas de la óptica, optoelectrónica, mecánica de precisión y electrónica, que sean de carácter estratégico o no presenten suficiente atractivo para la industria nacional. • Ejecución de estudios, informes, especificaciones, ensayos, pruebas, etc., que se le encomienden dentro de las áreas técnicas de su competencia, ya sea internamente o contratando el trabajo. • Diseño y realización de prototipos y fabricación de pequeñas series, o posterior transferencia del diseño a empresas para su fabricación en serie. • Participación en los planes y programas de cooperación científica y técnica que el Ministerio de Defensa establezca con otros organismos competentes, nacionales y extranjeros. Con la creación del nuevo Ministerio de Defensa en 1977, como hemos venido viendo a lo 90 Campana alto vacío A700. n Capítulo 6 A Laboratorio Químico Central de Armamento © IN T por encargo el análisis de pólvoras y materiales explosivos, aceites y grasas. Pero en 1939, esta misión inicialmente asignada al TPYCEA pasa a realizarse en La Marañosa, para lo cual, se crea el LQC como laboratorio dependiente de la FNM. El traslado del laboratorio del TPYCEA a La Marañosa trajo un cambio en el nombre del este establecimiento, perdiendo el término «laboratorio» de su denominación, como ya vimos en el capítulo 1º a él dedicado. En este continuo baile de nombres, conviene recordar que en el año 1932, siendo ministro de la Guerra D. Manuel Azaña, desaparece la FNM como un centro industrial militar, creándose el Laboratorio del Ejército donde se integra la Fábrica, ahora con la denominación de Centro de Estudios y Experiencias de la Marañosa. Como podemos observar, el término «laboratorio» estuvo errante hasta que definitivamente se quedó en la Marañosa en 1939, y como consecuencia, en las inmediaciones de la FNM, comenzaron a construirse las instalaciones necesarias para poner en marcha el que se sería el Laboratorio Químico Central de la FNM. Aunque el arranque de este primer laboratorio fue bueno, en los últimos años, antes desagregarse definitivamente de la FNM en el año 1952, algo no debía estar funcionando correctamente. Un informe de 1951 del director de la FNM, el coronel D. Eduardo Santiago Carrión, nos daba cuenta de ello. En este informe el coronel detallaba la situación de abandono en la que se encontra- Entrada L.Q.C.A. n 6.1. Antecedentes. La historia del Laboratorio Químico Central de Armamento (LQCA) está estrechamente ligada a la historia de la Fábrica Nacional de la Marañosa (FNM). En primer lugar por haber compartido ubicación, dado que ambos centros se encontraban situados en la finca de la Marañosa, y en segundo lugar porque con anterioridad a la creación del LQCA, este fue un laboratorio que pertenecía a la FNM, el Laboratorio Químico Central (LQC). Pero también, como en anteriores centros, hemos de retroceder algo más en el tiempo, al momento de creación del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA) en 1898. Como hemos visto en el capítulo dedicado al TPYCEA, este se creó denominándose Taller de Precisión y Laboratorio de Artillería porque fue el primer establecimiento que tuvo 91 Amelia Muñoz Muñoz A diez y de ellos lo seis que se consideraban en el Laboratorio como los más preparados, han pasado al C.E.T.M.E.» «En lo que respecta a organización y dependencia de este Laboratorio, existe una situación confusa, con personal profesional en parte destinado en la Fábrica y en parte destinado en la Dirección General de Industria y Material». Como se puede observar, por las palabras del coronel, el Laboratorio Químico Central del la FNM no pasaba por su mejor momento y por ello, el coronel realiza la siguiente petición: «El Jefe que subscribe considera indispensable una inmediata revisión y reorganización de todos los servicios mencionados, la debida dotación del personal y de los elementos a su cargo, y siendo principalísimo cometido el estudio y conservación de los explosivos militares almacenados en los polvorines, se ha de efectuar una positiva labor al efecto […] lo que impone al establecimiento de una unidad de criterio y de doctrina». A todas estas consideraciones que realiza el coronel Carrión había que añadir, que tras la finalización de la Guerra Civil, y como consecuencia de la gran cantidad de munición de diversas procedencias recibidas en la Marañosa y almacenadas en los polvorines, en estos se habían producido algunos accidentes. Por tanto pareció necesario investigar las causas para evitarlos en el futuro, procediendo a la clasificación y control del material explosivo almacenado. Al LQC fueron llegando para su clasificación muestras del material existente en parques y maestranzas de elementos muy variados: cebos, cargas de pólvora, espoletas, etc., y de diversas procedencias sobre los que no existían normas o procedimientos para su clasificación. El aumento de trabajo que se produjo en el LQC con la llegada de toda esta munición © IN T ba dicho laboratorio y proponía a la superioridad separarlo de la FNM, creando de esta manera un centro independiente para su mejor gestión. Resulta interesante leer parte del informe pues nos da una fotografía del laboratorio en ese momento: «Al hacerme cargo de la Dirección de la Fábrica Nacional de la Marañosa de Santa Bárbara, tuve el honor de someter a la consideración de V.E. la conveniencia de un deslinde entre este Establecimiento y el Laboratorio Químico Central ubicado en sus inmediaciones.» Continúa en otro párrafo: «El Laboratorio Químico Central dispone de edificaciones con laboratorios, gabinetes y departamentos de trabajo muy bien acondicionados, es bastante completa la biblioteca y tiene entre variado material, algunos aparatos muy interesantes para el desarrollo de su labor, pero el estado actual de la mayor parte de las cosas es de desorden y de abandono.» «De los aparatos y máquinas existentes, una gran parte de ellos, están a medio instalar, incompletos o inútiles. En el gabinete de pruebas mecánicas de pólvoras y explosivos, que es el más importante, al calorímetro Landrieu le falta la probeta, el juego de termómetros y el catetómetro; el densímetro Bianchi y las probetas Bichel y Carbonit están estropeadas […] las paredes llenas de agujeros y varios basamentos vacíos, muestran la falta de máquinas que han sido trasladadas junto con la probeta Sarrau Vielle al C.E.T.M.E. sin dejar en esta oficina justificante ni recibo». También nos hace una descripción de lo que sucedía en el capítulo Recursos Humanos de esta forma: «Por lo que se refiere al personal auxiliar químico, se carece del indispensable. Durante el último año han causado baja en número de 92 Fotografía aérea del LQCA 2011. Izquierda. Fotografía aérea del LQCA en 1939. n Laboratorio Químico Central de Armamento • Estudios para el mantenimiento y conservación de pólvoras y explosivos y propuestas encaminadas a tal fin. • Trabajos de investigación encaminados a la obtención de nuevas pólvoras y explosivos de todas clases y planes para su fabricación. • Trabajos encaminados a perfeccionar los métodos y procedimientos de fabricación de pólvoras y explosivos reglamentarios. • Estudios de toxicología en relación con el personal, ganado, armamento y material. • Cuantos trabajos, estudios o investigaciones le sean encargados por la superioridad, relacionados o no con los cometidos generales que se fijan. 6.2.1. Los comienzos. Con estas misiones emprende su andadura el LQCA como centro independiente de la FNM. La dirección se le encomendó a un teniente coronel, siendo el primero en ocuparla el TCol del C.I.A.C. D. Carlos Pérez Herce y González. El LQCA tendría en principio una sección de Pólvoras y Explosivos, una sección de Química General, una sección de Toxicología y una sección de Detall y Contabilidad. Compartiría con la FNM la asistencia sanitaria que corría a cargo de los oficiales médicos y practicantes destinados en la FNM, así como la Intervención y Pagaduría que la desempeñaría personal destinado también en la FNM. En principio, el LQCA continuó con la labor ya emprendida por el antiguo Laboratorio, de A y material, junto a la necesidad sentida por la superioridad de evitar al máximo aquellos accidentes que se originaron con el material propulsor y explosivo utilizado o recuperado durante la guerra, justificaron la conveniencia de crear un establecimiento específico. Este establecimiento se encargaría de la calificación y control de las partes más sensibles de las municiones utilizando para ello las instalaciones, equipos y personal ya existentes en el LQC. Lo primero era por tanto segregar el Laboratorio de la FNM y darle independencia. De esta forma llegamos al 14 de agosto de 1952 cuando por orden del Estado Mayor Central se crea el Laboratorio Químico Central de Armamento, siendo aún director de la FNM el coronel Carrión. 6.2. Creación del LQCA. © IN T El artículo 1º de dicha orden dice así: «Se crea, a base del actual Laboratorio Químico afecto a la Fábrica Nacional de la Marañosa de Santa Bárbara, el Laboratorio Químico Central de Armamento, el cual dependerá directamente de la Dirección General de Industria y Material de este Ministerio». Orden de creación. n Derecha. Catálogo de filiación de pólvoras. n Claramente el LQCA es el continuador del laboratorio previamente existente en la Fábrica y nace con los siguientes cometidos generales: • Realización de análisis químicos de toda clase, revisión y verificación de los realizados por otros centros de la industria militar. 93 Amelia Muñoz Muñoz clasificación y filiación de las diferentes pólvoras empleadas, el análisis y ensayos de las mismas, y trasladando todos estos resultados al Catálogo de filiación de pólvoras, cuya primera versión ya había sido editada por el Laboratorio Químico Central en 1945 y del que se imprimieron 200 ejemplares. Dicho catálogo, con sus correspondientes modificaciones y ampliaciones, aún sigue en vigor y consta de 392 especificaciones de pólvoras, aunque actualmente está integrado en una base de datos. de papeles indicadores para las pruebas de vigilancia para garantizar la estabilidad de las pólvoras y en consecuencia la seguridad de los polvorines. Aún en la actualidad se siguen fabricando. También el LQCA hizo una labor de asesoramiento a polvorines y fábricas para garantizar la calidad y estabilidad de los productos a almacenar y fabricar. Molino de pólvoras. n © IN T Los diferentes ensayos que se realizaban para el control de las estabilidades de pólvoras y municiones no estaban estandarizados, por lo que se vio la necesidad de comenzar con esta labor para los diferentes métodos de ensayos para la recepción y vigilancia de pólvoras y explosivos. Para este cometido en 1956 se crea la Oficina de normalización nº 15 del Ejército de Tierra, que estaría ubicada en el LQCA, y que a lo largo de los años ha venido editando multitud de normas. En 1995 la Oficina de normalización nº 15 se transformó en la nº 2 del Ministerio de Defensa que llega hasta nuestros días. Todos estos ensayos trajeron aparejados el diseño de nuevos equipos como por ejemplo baños termostáticos o molinos de pólvoras aún operativos. Es de destacar sobre todo la investigación y desarrollo de métodos de fabricación A 6.2.2. Oficina de normalización. 6.3. Nuevas misiones. En el último punto del artículo 2º de la orden de creación del LQCA, al decir: «Cuantos trabajos, estudios o investigaciones le sean encargados por la superioridad relacionados o no con los cometidos generales que se fijan», se abría claramente la puerta a nuevas líneas de investigación. En efecto, dos nuevos encargos le fueron encomendados al LQCA, que serían de gran importancia en la historia del centro. El primero llegó en 1954 cuando se le encarga la misión de mantenimiento en el campo de los productos funcionales con motivo de la entrada en servicio del material de guerra procedente de los EEUU, a fin de establecer una política adecuada en los campos de lubricación y engrase. El segundo en 1957 cuando tras las inquietudes de la dirección del centro por ampliar los campos de investigación, especialmente en la rama de nuevas pólvoras y explosivos, se firmó un contrato de colaboración con la empresa alemana Chemische Studiein Gesellschaft, que dio lugar al comienzo de las actividades para el estudio y desarrollo de las pólvoras a utilizar en los cohetes. 94 Izquierda. Baños termostáticos. n Laboratorio Químico Central de Armamento 6.3.1. Departamento de productos funcionales. © IN T A Bajo la denominación de productos funcionales se engloban aquellos productos que son necesarios para el mantenimiento, conservación y correcto funcionamiento de la maquinaria y equipos, como carburantes, aceites y grasas lubricantes, anticongelantes, refrigerantes, disolventes, anticorrosivos, etc. independientemente de su origen químico, natural o sintético. Vimos como la orden de creación del LQCA en su último punto dejaba el camino libre para que se le pudiesen añadir nuevas misiones a las explicitadas, y de hecho, desde el año 1954, se le empezaron a encargar tareas en el área de los lubricantes. Pero no fue hasta 1959 que se convierte en una misión específica, tras crearse la Junta Interministerial Militar Permanente de Productos Petrolíferos del Alto Estado Mayor. En esta Junta cada Ejército debía estar representado y el LQCA acude como representante del Ejército de Tierra en el aspecto técnico. A todo esto se añade otro asunto que propició la creación en el LQCA de un departamento específico sobre productos funcionales, y fue la entrada en servicio de material de guerra procedente de los Estados Unidos. La Jefatura de Estudios, Proyectos y Experiencias, de quien dependía el LQCA, le encarga un estudio sobre los fluidos hidráulicos empleados en los carros de combate americanos y que poco a poco se irían ampliando a otros tipos de productos de engrase y lubrificación. Ya en el año 1963 y por orden de la Dirección General de Industria y Material se le asigna expresamente al LQCA de forma permanente y como órgano técnico las siguientes tareas: • Control de calidad de los productos funcionales. • Emisión de certificados de calificación. • Fijación de criterios para las especificaciones técnicas de recepción. • Catalogación de productos. • Asignación de niveles de equivalencia de productos nacionales y extranjeros. Para dar respuesta a todo este incremento de trabajo en este campo de los lubricantes, se crea el Departamento de Productos Funcionales dentro del LQCA con dos tareas principales: • El control de calidad en la recepción y catalogación de los productos que adquiere el Ejército. • La redacción de normas y especificaciones que proporcionen las directrices principales para el control de estos productos. Pero en el campo de los productos funcionales no sólo trabajaba el LQCA dentro del Ejército de Tierra, también otros organismos investigaban sobre el mismo tema con lo cual se producían solapes e interferencias. Para intentar resolverlo, por iniciativa del LQCA se creó en 1969 la Comisión Permanente de Lubricantes (CPL), en la que estaban representados todos los organismos afectados: Artillería, Ingenieros, Automóviles, Maestranza de Artillería de Madrid, Dirección General de Organización y Campaña y el Servicio de Normalización. El presidente de dicha Comisión sería el director del LQCA por ser éste el órgano técnico de trabajo de la Comisión. El Importante papel que tuvo el LQCA en esta área y en concreto el departamento de Productos Funcionales, tuvo como consecuencia la necesidad de dotarlo con los medios más modernos de análisis instrumental y equipos, así como de dispositivos de ensayos para poder aplicar todo tipo de normas y el tratamiento automático de la información. Desde su creación en el Departamento de Productos Funcionales, se han realizado trabajos que engloban todo tipo de tareas. Dentro de sus funciones destacan: • Control de calidad de todos los productos adquiridos por el Ejército a través del Parque Central de Artillería de Guadalajara. Laboratorio de Productos Funcionales. n 95 Amelia Muñoz Muñoz Izquierda arriba. Viscosímetro. Abajo. Destilador de agua. n © IN T A Estas funciones se vieron concretadas en trabajos como: • Selección de anticongelantes para el Ejército de Tierra y especificaciones de aditivos y componentes. • Selección, especificación y catalogación de equivalencias para líquidos de frenos. • Especificación y selección de un agente de limpieza de origen petrolífero. • Especificación, selección y catalogación de grasas grafitadas y anticorrosivos. • Especificación, selección y catalogación de fluidos hidráulicos de base petrolífera. • Especificación y catalogación de productos base de sulfuro de molibdeno. • Puesta al día de denominaciones y adaptaciones a los símbolos utilizados en el ámbito de la OTAN. • Preparación, difusión y actualización del Catálogo de Productos Funcionales editado por el LQCA. • Edición de normas a través de la oficina de normalización nº 15. Uno de los resultados más importantes se produjo en el año 1977 cuando se lanzó la primera edición del Catálogo Técnico de Productos Funcionales que recogía 800 productos de interés para el Ejército de Tierra. En este catálogo se informaba de todos los datos relativos a cada tipo de producto y una relación de las distintas casas comerciales y fabricantes de los mismos. Pero en 1984 cuando se crea la nueva Comisión de Combustibles y Lubricantes no se tuvo en cuenta ni la existencia del Departamento de Productos Funcionales del LQCA ni los trabajos realizados hasta entonces. Cuando poco después se crea la Junta Militar de Combustibles y Lubricantes, en enero de • Estudio de técnicas instrumentales, mediante las cuales se ha podido entrar en su composición y en su estudio en profundidad. • Trabajos de Investigación para poner en marcha nuevos métodos de análisis o mejorar los ya existentes, separación de sus componentes para llegar a un mejor conocimiento. • Métodos de separación de los componentes mayoritarios de todos estos productos, separación por disolventes, destilación en vacío, separación por volatilidad etc. 96 Catálogo de productos funcionales. n Laboratorio Químico Central de Armamento España, aunque no había intervenido en la IIGM, no quiso dejar pasar la oportunidad de contratar a aquellos científicos alemanes para potenciar en nuestro país la industria armamentística. Con este motivo, el Gobierno de 1948 encargó al entonces teniente general D. Juan Vigón un plan de actuación, y fruto de él, en 1949 se aprobó un decreto por el que se creaba el CETME (Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales), y una de las primeras gestiones que se realizaron fue la contratación de técnicos alemanes, entre ellos Ludwig Vozgrimler. En este entorno de impulso a la industria armamentística española apoyada en técnicos alemanes es en el que hay que situar los antecedentes y posterior creación de lo que se llamó la Junta para la Investigación y Desarrollo de Cohetes (JIDC). Aún no se había creado el LQCA, cuando el Estado Mayor del Ejército, que estaba muy interesado en dotar a sus unidades de muni- A 1985, el LQCA no estuvo representado. Esta circunstancia motivó diversos contactos entre la dirección del LQCA y el director de la Comisión que resultaron infructuosos. Además, diversos informes del director del LQCA en fechas posteriores daban cuenta de la disminución del volumen de trabajo que se había producido sobre todo en 1986. Todavía en 1988 se envió un informe desde la dirección del establecimiento dirigido al Subdirector General de Tecnología e Investigación explicando la situación en el LQCA referente a los productos funcionales. Estas nuevas circunstancias hicieron que el Centro perdiera competencias en este campo hasta que dichas funciones, en el año 1995, fueron traspasadas al Laboratorio Central del Ejército. 6.3.2. Junta para la Investigación y Desarrollo de Cohetes (JIDC). © IN T Los alemanes tenían una potente industria armamentística que se vio interrumpida al concluir la II Guerra Mundial (IIGM). Los científicos e investigadores alemanes que fueron las cabezas pensantes de aquella importante industria, se vieron al terminar la guerra sin trabajo, en una Alemania desmilitarizada, fruto de la derrota en la contienda. Pero los países vencedores, pronto vieron en ellos sus grandes cualidades científicas, y no dudaron en contratarlos para sus respectivas industrias. Derecha. Archivo de pólvoras. Abajo. Cohete en exposición. n 97 Amelia Muñoz Muñoz A rrollo de un cohete completo de 300 mm de calibre y 6200 m de alcance y otro de 80 mm de diámetro y 2800 metros de alcance. El desarrollo y trabajo fue tal, que en 1958 un informe del director del LQCA el TCol. Pérez Herce, da cuenta de la situación surgida y las nuevas necesidades sobrevenidas con motivo del aumento de actividad en el LQCA en el campo de la cohetería. Expresa la necesidad de crear una sección de cohetes para que el personal allí destinado pueda dedicarse en exclusividad a estos estudios, y da cuenta además de las herramientas necesarias para poner en marcha dicha sección tanto en recursos humanos como en instalaciones. A través de este informe lo que se nos proyecta, es el auge e importancia que ya había adquirido en 1958 el estudio y desarrollo de los cohetes y el futuro que tenía por delante. En esta época se estudiaron también la modernización y mejora de cohetes de 2,5 y 4,5 km de alcance que habían sido utilizados con éxito por el Ejército Alemán en la II Guerra Mundial. Los avances logrados fueron muy importantes, tanto es así que en 1959 el entonces Ministerio del Ejército aprueba que los ensayos y experiencias con cohetes se desarrollen conjuntamente entre técnicos y usuarios, representados éstos últimos por la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería y la Jefatura de Artillería del Ejército. Se constituye una Junta que sería presidida por el © IN T ción de tipo cohete, empieza a dar los primeros pasos creando una primera comisión para que se encargara del estudio y desarrollo de estos proyectiles. Esta comisión fue avanzando en sus trabajos hasta que en el año 1955 tuvo su encuentro con el recién creado LQCA que tenía muchas inquietudes por ampliar los campos de investigación en sus instalaciones. En efecto, en ese año, fruto de esa inquietud del LQCA y por otro lado el deseo de impulsar los trabajos que ya se venían desarrollando sobre cohetes dentro de la comisión, el 15 de mayo, por orden del Exmo. Sr. Ministro del Ejército, se firmó un convenio de colaboración entre el LQCA y la empresa alemana Chemischen Studien Gesellschaft, filial de Wasag-Chemic. En dicho convenio se regulaba un acuerdo de colaboración técnica entre ambas entidades sobre problemas de carácter técnico y científico relacionado con el armamento, pólvoras y explosivos. Como órgano consultivo se formó una comisión de técnicos alemanes y españoles que redactó un programa de trabajo y de cuya ejecución material se encargó el LQCA por la parte española, y el ingeniero Sr. Grosse por la parte alemana. Como consecuencia de ese programa de trabajo, en las instalaciones del LQCA se montaron los equipos necesarios para el estudio y prueba de motores cohete hasta fuerzas de empuje de 50 Tn. También figuraba el desa- Cohetes en el antiguo Museo de Balística. n 98 Laboratorio Químico Central de Armamento A A esta Junta se le encomiendan las siguientes misiones: • Investigación, programas y desarrollos de sistemas de arma de cohetes balísticos y misiles para ejército, con los medios disponibles en España. • Definir características a cumplir por los sistemas y sus componentes a nivel competitivo. • Planificación y desarrollo de prototipos. • Experiencias en banco de ensayos y en vuelo de prototipos desarrollados, elevando las conclusiones al mando. • Comprobación de su balística exterior y de efectos. • Perfeccionar y aumentar las posibilidades y eficacia de todo lo obtenido. •E levación al mando de conclusiones y sugerencias de nuevas investigaciones y desarrollos. Fue quizás el momento de mayor apoyo y que se vio reflejado en el presupuesto para poder preparar unas instalaciones con las que materializar las misiones encomendadas. Se adquirieron y se construyeron los siguientes equipamientos entre otros: • Construcción y equipamiento de bancos de ensayos. • Construcción de cámara climática. • Construcción de un nuevo laboratorio para ensayos de pólvoras y explosivos y su equipamiento con bomba Crawford, máquina de tracción y compresión, equipos para medir la potencia y sensibilidad de los explosivos, etc. • Equipamiento para medidas balísticas como cámaras de alta velocidad y moviolas. • Construcción y equipamiento de la cerca de impactos, pozos de troceo y edificios auxiliares, que dio lugar a lo que hoy se conoce como balística de efectos y donde se determinan radios de acción y áreas batidas de proyectiles, minas y otros artificios. Las investigaciones de la JIDC se iniciaron con los modelos de cohetes C, D, E, G, R y S en sus diferentes versiones y estabilizados por rotación. El cohete mod. C (llamado el cabezón), básico para el estudio y primero de los construidos, corresponde a la actualización de los cohetes alemanes modelos A y B de menor alcance y que habían sido utilizados en la IIGM. Este cohete modelo «C» estuvo operativo aunque no era reglamentario. Los R y S están inspirados en los E, D y G y responden a una nueva técnica basada en la experiencia obtenida con los desarrollos anteriores. El cohete mayor de toda esta serie, el G, tenía un calibre de 381 mm. © IN T Cohete Teruel en el banco horizontal. Abajo. Ensayo en el banco vertical. n director de la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería. La investigación continúa en el LQCA y en 1963 el Ministro del Ejército ordena la constitución de la Comisión para el Estudio y Desarrollo de Cohetes con la misión de desarrollar cohetes y misiles para el Ejército. En 1965 el Estado Mayor Central reorganiza la Comisión aprobándose la nueva denominación, que sería a partir de entonces y hasta su final Junta para la Investigación y Desarrollo de Cohetes (JIDC). Dicha Junta estaría presidida por un teniente general o general de división del Ejército procedente del Arma de Artillería, con dos equipos de trabajo: equipo táctico formado por técnicos de la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería y un equipo técnico constituido por técnicos del L.Q.C.A, el Polígono de Experiencias de Carabanchel y el Taller de Precisión. 99 Amelia Muñoz Muñoz Izquierda. Cohete Teruel. n T A queños tipo R y la fábrica de Toledo preparaba las espoletas. El Taller de Precisión tenía a su cargo los equipos eléctricos y ópticos necesarios. Las pólvoras empleadas eran del tipo NSD y eran elaboradas por la Fábrica Nacional de Pólvoras de Murcia. La FNM cargaba las cabezas de guerra y preparaba los artificios. Como se puede ver, para el desarrollo del programa de la Junta el trabajo se realizó en equipo, aportando cada establecimiento sus iniciativas y sugerencias. Cuando en 1977 se crea la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), la JIDC pasa a depender de esta a través de la Subdirección General de Tecnología y Centros, y es el momento en el que se desarrollaron programas como los relativos a los cohetes Tajo y Duero. También se puso en marcha la fabricación en España de pólvoras composite, base de los cohetes Segovia, Duero, MC-25 y MC-40 que se desarrollaron en los años 90, o la aplicación de fibras de aramida y carbono para fabricar cámaras de combustión, técnica aplicada en el modelo Segovia 1-3. Todos estos desarrollos llevaron a la construcción de nuevas instalaciones en el LQCA como la nave de armado de misiles o la cámara de frio-calor-humedad. En 1997 la JIDC por orden 83/1997 fue suprimida pasando todas sus misiones y actividades a ser asumidas por el LQCA. El Departamento de cohetes y misiles se ocupó de los ensayos con la mayor parte de los componentes de los misiles. También tenía capa- © IN En los años setenta se comienza el desarrollo de los cohetes estabilizados por aletas como el cohete modelo «T», resultado de una modificación de los R6-B2. A partir del desarrollo de este modelo «T» nacen en España el modelo Teruel y en Alemania el modelo LARS, siendo este proyecto el último común entre España y Alemania. Los cohetes C, D, E, y S, y sus lanzacohetes se fabricaban en la Fábrica de Trubia. La fábrica de Sevilla construía los cohetes pe- 100 Cohete Duero. n Laboratorio Químico Central de Armamento Cohete Segovia. n cidad de diseño en el sistema de propulsión y para el cálculo de trayectorias de misiles y cohetes. El LQCA y su Departamento de cohetes y misiles ha venido investigando e investiga en la actualidad integrado en el ITM, en diferentes aspectos como las cámaras de combustión, los actuadores para misiles, problemas específicos con los combustibles, etc. y en colaboración con la universidad e industrias españolas. 6.4. El general D. Guillermo Jenaro Garrido IN T A Un nombre propio a destacar dentro de la JIDC y por tanto a tener en cuenta en nuestra historia, es el del general ingeniero politécnico don Guillermo Jenaro Garrido. El general Jenaro ha escrito numerosas publicaciones en revistas técnicas y científicas. Sus investigaciones más relevantes, entre otras, lo fueron en munición para cabezas de cohetes y el diseño de cabezas de guerra. Tiene reconocidas tres patentes de invención entre ellas la del cohete Teruel. Ha sido profesor en la Escuela Politécnica del Ejército. Sus destacados trabajos en beneficio del Ejército le fueron recompensados con el premio Daoiz en 1988 que le fue entregado por Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I. Además también le fue concedido el premio Elorza en 1976 y el premio General Fernández de Medrano en 2010. © Abajo. Recibiendo el Premio Daoiz. Derecha. Recibiendo el Premio Fernández Medrano. n 101 Amelia Muñoz Muñoz El general Jenaro se prestó amablemente a contar sus recuerdos del tiempo que estuvo destinado en la Junta y en la Marañosa. En una cordial conversación mantenida con él y su esposa para recopilar anécdotas curiosas, al ser él un hombre de ciencia, con toda una vida dedicada a la investigación, la conversación con frecuencia derivaba a asuntos puramente técnicos, hasta que intervenía su esposa y muy amablemente le reconducía para que volviera a los recuerdos más anecdóticos. 6.5. Punto focal NIMIC Arriba. Cerca de Bourges de Balística de Efectos. n IN T A En el año 1995, tras la adhesión de España a NIMIC (Nato Insensitive Munitions Information Center), se crea una comisión para el desarrollo de municiones insensibles que presidiría el LQCA como punto focal nacional. En el año 2005 pasó a integrarse en la Agencia de la OTAN «MUNITIONS SAFETY INFORMATION ANALYSIS CENTER» (MSIAC) y el LQCA continuó siendo el punto focal. En la actualidad el ITM ha heredado dichas funciones. En el Catálogo de Servicios del ITM, en el Área de Armamento se contempla el MSIAC como una de las capacidades ofrecidas como representación nacional en paneles OTAN. 6.6. Balística de Efectos. © No menos importante fue la creación de un Polígono de Balística de Efectos, con objeto de determinar troceos, radio de acción y áreas batidas de proyectiles, minas y otros artificios, así como informes, evaluación y estudios relativos a los efectos de las explosiones. Para determinar los efectos de destrucción de las cabezas de guerra, se construyó una pista circular llamada «Cerca de Bourges». En esta cerca se estudia la densidad de impactos en función del radio, sobre el que se sitúan paneles de madera. Estos ensayos se complementan con las pruebas en los pozos de troceo. Una curiosidad de estos ensayos, es que el resultado del acero una vez impactado por un proyectil produce unos retorcimientos en el metal que bien podrían pasar por obras artísticas vanguardistas. Cuando además, como consecuencia de la oxidación, el metal adquiere unas tonalidades ocres, aún el efecto es mayor. El páter D. Ángel Belínchón, párroco de la parroquia de Santa Bárbara en la Marañosa, licenciado en Bellas Artes, preparó Trabajo artístico de D. Ángel Belinchón. n como proyecto fin de carrera una composición artística utilizando estos aceros retorcidos producto de los ensayos que se realizaban en esta Sección de Balística de Efectos. 6.7. Curiosidades y anécdotas. Los terrenos de La Marañosa son suelos muy ricos en yeso. Tanto es así, que para las diferentes obras que se fueron realizando a lo largo de los años, se utilizó una cantera localizada dentro del perímetro de la finca, de la que se extraía este material y que se utilizó para las diferentes obras de La Marañosa. Hay una zona llamada el Espaldón que se caracteriza por ser una pared vertical muy 102 Laboratorio Químico Central de Armamento También se producían anécdotas entre el personal y la dirección, que hoy, con el transcurso de los años, nos dibujan una sonrisa en el rostro. A finales de los años sesenta, cuando la moda empezó a recortar las faldas de las mujeres, una curiosa orden dejó sorprendidas a las trabajadoras del Centro, que en una gran mayoría eran muy jóvenes. Esta fue, que se colocaran unas tablas en los frontales de las mesas de las oficinas para que no se pudiera ver las piernas de las chicas cuando estaban sentadas. En la fotografía, amablemente cedida por una de las jóvenes de entonces, se puede ver como se colocaron aquellas tablas para el «recato». A blanda debido precisamente a su alto contenido en yeso y que se ha utilizado como blanco para el disparo de proyectiles y cohetes que perforaban la pared sin riesgo de rebotes. Precisamente por las características del suelo, existen varias empresas yeseras en la zona. Con una de ellas se llegó a un curioso acuerdo de «trueque» por el que esta escavaba la pared dándole forma vertical, de ahí lo de espaldón, y cuando la pared empezaba a estar demasiado llena de los diferentes proyectiles que se quedaban encajados en ella, de nuevo la empresa yesera venía, escavaba de nuevo la pared creando otra nueva y limpia y a cambio se quedaban toda la chatarra que se extraía, que no era poca, y el yeso. 6.8. Celebración del cincuentenario. Al igual que otros centros que habían conmemorado aniversarios, en el año 2002 se celebró los 50 años de creación del LQCA El director del Laboratorio en ese momento, el coronel D. Carlos López Agudo puso todo su empeño en dicha celebración resaltando todos los logros alcanzados por el LQCA a lo largo de su historia. Para entones ya estaba lanzado el proceso de integración de los centros, aunque aún parecía lejano, y tuvo su referencia en el discurso que realizó el director el día de la celebración con las siguientes palabras: «La reestructuración, ya en marcha, de los Centros dependientes de la Subdirección General de Tecnología y Centros, permiten con- © IN T Grupo de trabajadoras en las mesas modificadas. n Coníferas centenarias. n 103 Amelia Muñoz Muñoz 6.9. Integración. A Las instalaciones del LQCA tuvieron que acoger a parte del personal de la FNM cuando esta fue derribada para la construcción de los edificios que iban a albergar el ITM y fueron junto con el personal de la FNM los primeros en trasladarse a las nuevas instalaciones. El recuerdo del LQCA está continuamente presente pues las instalaciones aún siguen a tan solo 1 km del ITM. En sus jardines, aunque no luzcan como lucieron, se encuentran cuatro coníferas casi centenarias que se encontraban catalogadas por el antiguo ICONA hoy asumidas sus competencias por el propio Ministerio de Agricultura. Se han barajado varias propuestas para la reutilización de esas instalaciones pero aún sin determinar. Lo cierto, es que todo el personal del LQCA que se trasladó al ITM diariamente contempla dichas instalaciones de camino al Instituto como un recuerdo que se niega a borrarse de sus memorias. © IN T siderar este acto como preliminar de una nueva etapa en la que, integrados en el Instituto Tecnológico la Marañosa, se seguirá con igual espíritu de servicio y dedicación». De esta forma se escribía la culminación del LQCA, no como un final, sino más bien como una continuación dentro del ITM, aunque esa integración tardaría aún ocho años en llegar. Previamente a la celebración, se organizaron conferencias en las que participaron personal investigador del propio LQCA, de empresas del sector de la defensa y de la universidad. Todas estas conferencias fueron recopiladas en un libro que se editó con motivo del 50 aniversario. El día de la celebración del aniversario contó con la presencia del Director General de Armamento y Material y diversas autoridades. Tras los discursos pertinentes se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa y a la inauguración del Museo Balístico al aire libre. Además, se repartieron entre el personal recuerdos en forma de pequeñas metopas, jarras o platos con las inscripciones del cincuentenario. 104 Bibliografía © IN T A A.A.V.V.: «1er Centenario del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería». Memorial de Ingeniería de Armamento nº 150. Madrid, 1998. PRIETO ESTEBAN, Emilio: «Breve historia de la Metrología». Centro Español de Metrología. Madrid. A.A.V.V.: «Catálogo del Taller de Precisión, Laboratorio y Centro Electro-técnico de Artillería». Madrid, 1907. A.A.V.V.: Catálogo del Taller de Precisión, Laboratorio y Centro Electro-técnico de Artillería. Madrid, 1927. REXACH Y FERNANDEZ DE PARGA, José: «La misión del Taller de Precisión en las industrias de material de guerra». Memorial de Artillería. Madrid, marzo de 1935. A.A.V.V.: «Aumento de la visibilidad del VEC». Revista Española de Defensa. Madrid, enero de 1995. MADRONA MÉNDEZ, José Ángel: «Historia de la Metrología del TPYCEA». Master de Metrología. Madrid, 2009. MADRONA MÉNDEZ, José Ángel; GÓMEZ RAMOS, Francisco José: «Ingeniería militar de armamento: Un bien de estado surgido del Real Colegio de Artillería». Revista de Historia Militar, 250 Aniversario del Real Colegio de Artillería. Madrid, 2014. ORTS PALÉS, José Luis: «El Instituto Tecnológico la Marañosa. Retos y oportunidades». Memorial nº 1 de Ingenieros Politécnicos. Madrid, mayo 2014. ZAMORANO GUZMÁN, Juan Carlos: «Memoria histórica de la Fábrica Nacional de la Marañosa». Madrid, 1997. FAJARDO GÓMEZ, Miguel; LOPEZ CÁRDENAS DE LLANO, Filiberto: «Aplicación de los explosivos agrícolas a los trabajos forestales». Revista “Montes”. Madrid 1961. CABRIA RAMOS, Agustín: «Estudio ecológico del monte de la Marañosa». Madrid, 1986. GARCIA DE PAREDES BARREDA, Ignacio; GARCIA DE PAREDES Y RODRIGUEZ DE AUSTRIA, Paz: «El Brigadier González Hontoria». Madrid, 1992. A.A.V.V.: «El Polígono de Experiencias González Hontoria». Torregorda, 1988. SAN PABLO DE LA ROSA, Victoriano: «El Polígono de Experiencias de Carabanchel». Revista Ejército nº 566. Madrid, 1987. A.A.V.V.: «Descubrimiento de una lápida a la memoria del Comandante Vallador». Memorial de Artillería. Madrid, octubre 1928. ANDRÉS MARTÍN, Juan Ramón de: «José María Otero de Navascués Enríquez de la Sota, Marqués de Hermosillo». Madrid, 2005. A.A.V.V.: «Catálogo de Productos y Servicios». CIDA. Madrid, 1995. JENARO DE MENCOS, Guillermo. «Un laboratorio para los ejércitos». Revista Española de Defensa. Madrid, septiembre de 1998. 105 © A T IN © A T IN © A T IN A © IN T Amelia Muñoz Muñoz es licenciada en Geografía e Historia por la U.C.M. y funcionaria de la Administración General del Estado prestando servicios en el Ministerio de Defensa desde 1993. Ha ocupado diferentes puestos administrativos y desde 2010 es técnico de museos siendo la responsable de la Sala Museo del Instituto Tecnológico “La Marañosa” y de la Biblioteca del mismo. Con motivo de la integración de los centros tecnológicos en el ITM, se ocupó del traslado de todas las piezas museísticas de cada uno de los establecimientos que desaparecieron y de la formación con dichos fondos de un nuevo museo con una exposición de más de 1200 piezas, que ha sido visitado en estos años por todas aquellas empresas e instituciones que han acudido al ITM. Ha escrito algunos artículos, el último para el Boletín del INTA, así como informes sobre determinadas investigaciones históricas. También colaboró en la redacción de algunos capítulos para manuales de formación en prevención de riesgos laborales, por su condición de Master en Prevención de Riesgos laborales por la Comunidad de Madrid. Ha sido condecorada con dos medallas con distintivo blanco y dos menciones honoríficas como reconocimiento a su labor en el Ministerio de Defensa.