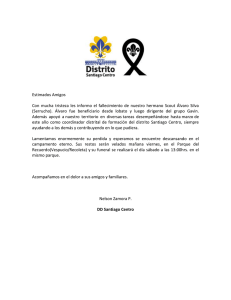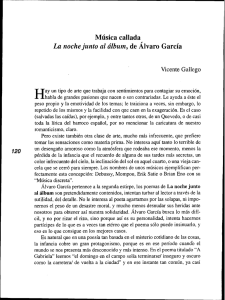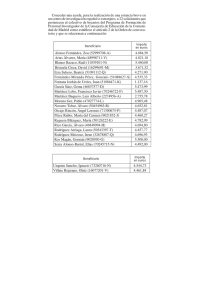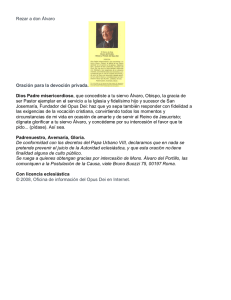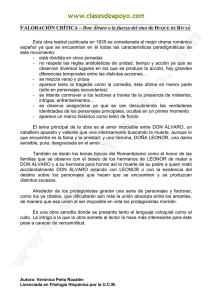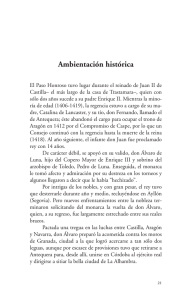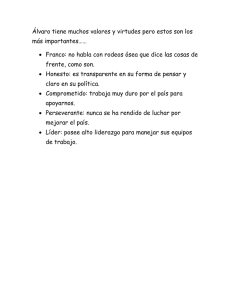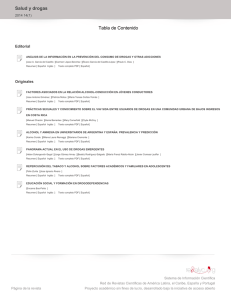La obsesión de Álvaro Güaque
Anuncio
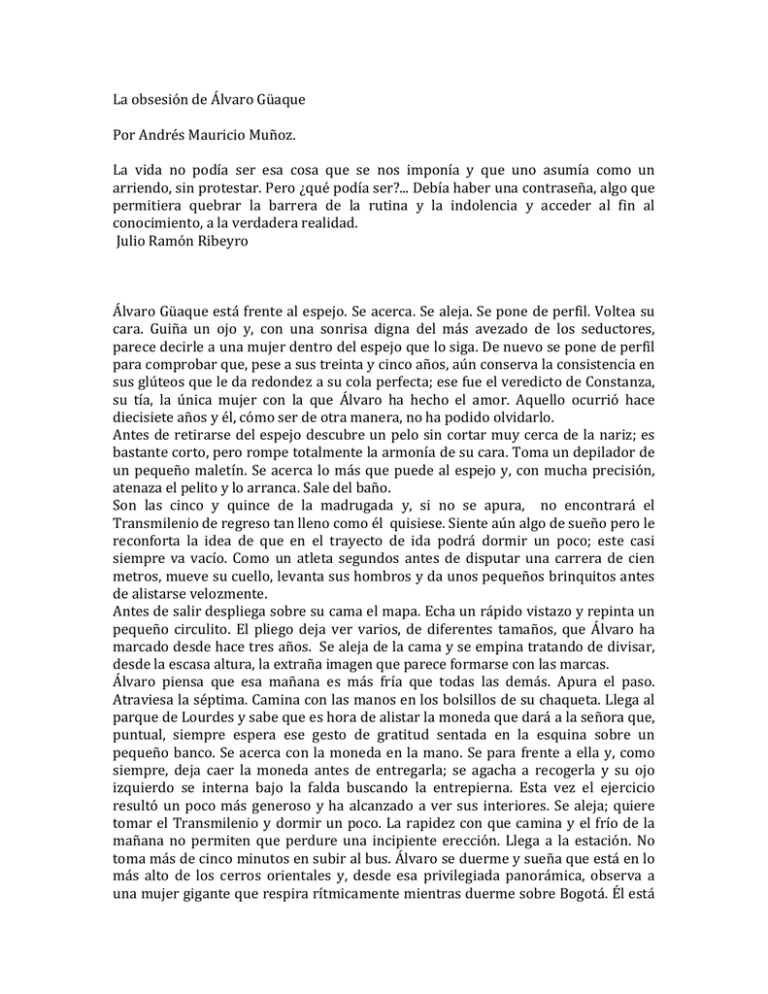
La obsesión de Álvaro Güaque Por Andrés Mauricio Muñoz. La vida no podía ser esa cosa que se nos imponía y que uno asumía como un arriendo, sin protestar. Pero ¿qué podía ser?... Debía haber una contraseña, algo que permitiera quebrar la barrera de la rutina y la indolencia y acceder al fin al conocimiento, a la verdadera realidad. Julio Ramón Ribeyro Álvaro Güaque está frente al espejo. Se acerca. Se aleja. Se pone de perfil. Voltea su cara. Guiña un ojo y, con una sonrisa digna del más avezado de los seductores, parece decirle a una mujer dentro del espejo que lo siga. De nuevo se pone de perfil para comprobar que, pese a sus treinta y cinco años, aún conserva la consistencia en sus glúteos que le da redondez a su cola perfecta; ese fue el veredicto de Constanza, su tía, la única mujer con la que Álvaro ha hecho el amor. Aquello ocurrió hace diecisiete años y él, cómo ser de otra manera, no ha podido olvidarlo. Antes de retirarse del espejo descubre un pelo sin cortar muy cerca de la nariz; es bastante corto, pero rompe totalmente la armonía de su cara. Toma un depilador de un pequeño maletín. Se acerca lo más que puede al espejo y, con mucha precisión, atenaza el pelito y lo arranca. Sale del baño. Son las cinco y quince de la madrugada y, si no se apura, no encontrará el Transmilenio de regreso tan lleno como él quisiese. Siente aún algo de sueño pero le reconforta la idea de que en el trayecto de ida podrá dormir un poco; este casi siempre va vacío. Como un atleta segundos antes de disputar una carrera de cien metros, mueve su cuello, levanta sus hombros y da unos pequeños brinquitos antes de alistarse velozmente. Antes de salir despliega sobre su cama el mapa. Echa un rápido vistazo y repinta un pequeño circulito. El pliego deja ver varios, de diferentes tamaños, que Álvaro ha marcado desde hace tres años. Se aleja de la cama y se empina tratando de divisar, desde la escasa altura, la extraña imagen que parece formarse con las marcas. Álvaro piensa que esa mañana es más fría que todas las demás. Apura el paso. Atraviesa la séptima. Camina con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Llega al parque de Lourdes y sabe que es hora de alistar la moneda que dará a la señora que, puntual, siempre espera ese gesto de gratitud sentada en la esquina sobre un pequeño banco. Se acerca con la moneda en la mano. Se para frente a ella y, como siempre, deja caer la moneda antes de entregarla; se agacha a recogerla y su ojo izquierdo se interna bajo la falda buscando la entrepierna. Esta vez el ejercicio resultó un poco más generoso y ha alcanzado a ver sus interiores. Se aleja; quiere tomar el Transmilenio y dormir un poco. La rapidez con que camina y el frío de la mañana no permiten que perdure una incipiente erección. Llega a la estación. No toma más de cinco minutos en subir al bus. Álvaro se duerme y sueña que está en lo más alto de los cerros orientales y, desde esa privilegiada panorámica, observa a una mujer gigante que respira rítmicamente mientras duerme sobre Bogotá. Él está muy lejos para tomar algo de ella entre sus manos como le gustaría; pero verla así, completa, le resulta excitante y se dedica a estudiarla con una sutil complacencia con su sueño. La mujer grande está acostada sobre la ciudad y a él se le antoja que algunos edificios podrían lastimar su piel. El cuello, por ejemplo, está sobre la punta del Colpatria; su espalda alcanza a llegar hasta Chicó, de tal manera que su cola, que comienza en Usaquén, tiene una nalga en cedritos y otra en suba; una pierna se muestra recogida y la otra, estirada, alcanza a llegar a Mirandela; uno de sus brazos sirve de almohada a su cabeza y en el otro, si se recorre hasta la punta de su dedo índice, puede divisarse el punto donde empieza Soacha. Álvaro avanza de estación en estación sin despertarse; sin embargo, la imagen de la mujer empieza a perder su consistencia a medida que se acerca a su destino. Se despierta y abandona el bus en la parada de la calle ciento treinta y cuatro; es ahí donde él puede tomar otro Transmilenio tan lleno como necesita, tanto como lo desea. Se cambia de sentido en la estación y se hace atrás de una muchacha que, de seguro, es una universitaria. Su cabello aún luce mojado y esto a Álvaro lo excita. Llega un bus, pero él, que es diestro en su oficio, y después de echar un rápido vistazo en su interior, decide que es mejor esperar al siguiente sin importarle perder de vista a la muchacha «¡Vendrán mejores cosas!» Se dice y frota las manos para calentarlas. Cuando llega el siguiente bus su instinto le indica que es el apropiado. Se sube. La entrada le regala un primer roce de su codo con el seno izquierdo de una señora mayor. Su cola siente a otra cola de una joven de no más de veinte años. Álvaro decide detenerse allí y esperar el vaivén del bus en marcha, el balanceo acompasado que vendrá cuando se ponga en movimiento. Unos instantes después siente de nuevo el roce de esa cola; mira hacia abajo y se mueve un poco hacia adelante, como quien quiere evitar la situación. Sabe que ese gesto despojará a la joven de algún tipo de sospecha o prevención. Espera con paciencia que el Transmilenio se detenga en la ciento veintisiete. El bus comienza a frenar y pone otra vez las colas a besarse. Álvaro cierra los ojos. Cuando vuelven a ponerse en marcha Álvaro deja que su cuerpo se entregue a un balanceo sutil; tal vez imperceptible para la muchacha, que se encuentra aprisionada, pero suficiente para él. Le gusta imaginarse que la joven es consciente de ese roce y que incluso lo disfruta. Intuye que ella, en un principio, sintió el impulso de moverse un poco; pero unas cosquillas, que poco a poco reconocía como placenteras, le indicaron que no sería mala idea entregarse al goce. Le excita suponer, en cada estación, que es aquella en la que la mujer debía descender, pero que ha decidido esperar un poco y luego regresar. El bus se detiene y Álvaro aprovecha para mirar hacia atrás sobre su hombro tratando de observar la cara de la joven. Ella mira su reloj un poco afanada, pero no es afán lo que Álvaro ve en esa cara; supone que ella ha decidido que aún tiene tiempo suficiente de llegar a su trabajo y que un par de estaciones más no le vendrían nada mal. Uno de los ojos de Álvaro alcanza a divisar una mano que espera la ocasión de entrar en un bolsillo. Analiza entonces la paciencia de la mano y el ángulo que se abre entre la punta del pulgar y la abertura en la chaqueta; no es una mano diestra, concluye Álvaro, que ha proyectado la línea que recorrería la mano cuando el bus se ponga en movimiento. Sin embargo, no es momento de entregarse a ese tipo de cuestionamientos. Cierra los ojos muy despacio, los abre un poco y vuelve a cerrarlos; simula dormirse, de pie y sosteniéndose del tubo mientras su cola siente el calor de la otra cola y, en cada balanceo, la línea que divide una nalga de la otra. Álvaro, las veces en que piensa en ello, no sabe a ciencia cierta en qué momento empezó su compulsión por las mujeres. Reconoce que no es algo normal, pero tampoco se considera una persona extraña; sencillamente es algo diferente. En su trabajo como vendedor de seguros ARG es considerado una persona retraída; sin embargo, dado que su labor es en la calle, buscando nuevos clientes en pequeñísimos negocios, nadie interactúa con él lo suficiente como para hacerse una idea clara sobre su carácter. Sólo va a la compañía a recibir los formularios y la liquidación de sus escasas comisiones. Pese a que su situación económica es precaria Álvaro sabe que sólo ese trabajo le da la posibilidad de ser feliz; además, no necesita mucho dinero, pues el apartamento donde vive lo heredó. Dedica entonces tan sólo un par de horas a su ejercicio laboral. Sólo cuando vende puede verse a un tipo hábil y elocuente. El resto del día Álvaro recorre la ciudad contemplando la belleza femenina; para él, es muy fácil encontrarla: en cada rostro; en cada par de ojos que lo miran en el cruce de un semáforo; en cada par de tetas que él, involuntariamente, roza cuando hay algún tumulto; en cada cola, en las cuales él ya cree identificar todas las formas, tamaños y temperaturas; en los surcos que dibujan los tendones de una pantorrilla de mujer cuando camina; en el incipiente vello de una axila femenina cuando un brazo se levanta al parar un bus o un taxi; en el muslo fuerte de una artista de semáforo cuando su compañero la resiste con sus hombros; en la imperfecta redondez de las rodillas de las niñas que atienden en los bancos; en el pezón dilatado de una madre que amamanta a su bebé en un bus o una plaza de mercado. El rigor con que él escruta las mujeres le ha permitido conocer todos los tipos de fisonomía palmo a palmo; aunque nunca, a no ser que sea enfrascado en una de las escasas faenas comerciales, es capaz de dirigirse a ellas. En las noches Álvaro siempre llega agotado. Se tira en la cama y cierra los ojos para recordar la sensación de cada experiencia. Así lo coge el sueño y así lo descubre, la mayoría de las veces, el frío de la madrugada. Sin embargo su ejercicio de contemplación no es un acto arbitrario; cada rutina, cada recorrido, cada ruta y cada uno de sus movimientos son deliberados. Álvaro planea y anota en su libreta cuándo deberá vestir su traje deportivo e ir al parque del salitre: sabe el punto exacto donde debe ubicarse a intentar unos ejercicios que le permitan grabar en su memoria un vello púbico que deja ver una pierna que se estira. Él ha identificado muy bien la hora en la que debe ubicarse en el cruce de la calle cuarenta y cinco con carrera veinticuatro; la visibilidad no es buena y las conductoras deben inclinarse hacia adelante antes de cruzar, y Álvaro, desde su posición privilegiada, espera el momento preciso en que la camisa abre un óvalo que le permite ver algo de los senos. Tiene claro también que a las cuatro de la tarde debe ubicarse, fingiendo leer un libro de Coelho, en una silla justo debajo de las escaleras eléctricas del centro comercial Andino o Plaza de las Américas; desde ahí ha logrado observar, cuando en forma espontánea gira su cabeza, cientos de piernas de las colegialas y, si tiene suerte, algo de una nalga. Una de sus rutinas preferidas es la de esperar a la salida de las residencias o moteles; es grande el placer que le produce mirar a una mujer a los ojos e inhalar ese vapor que flota en el ambiente, y que despide su cuerpo, cuando minutos antes ha sido penetrada por un hombre. Sin embargo a Álvaro le entusiasma descubrir nuevos puntos dónde atrincherarse. No le importa si es en el norte, en el sur o en oriente u occidente; disfruta igual la contemplación de una pierna fina, delgada y elegante, como la de una gorda y curtida; es lo mismo para él una piel blanca que una bruna. Es por ello que conserva un mapa detallado de la ciudad en el que con ligeros trazos planea sus desplazamientos semanales. También en otro, un poco más ajado, resalta con círculos, de diferentes tamaños, las zonas visitadas; el grosor de cada círculo le indicará a él, en un próximo repaso, el grado de excitación de esa experiencia. Una rápida inspección al mapa muestra algunos de los círculos más grandes resaltados en una zona entre Fontibon y Puente Aranda. Un ojo perspicaz descubrirá, sin embargo, que el mayor de todos ha sido dibujado en Chapinero. El Transmilenio se detiene y Álvaro siente desprenderse ese calorcito que se había adherido a sus glúteos. Observa a la muchacha abrirse paso entre esa masa de cuerpos hacinados en busca de la puerta. «¡Quiso aguardar hasta el último minuto!» Piensa Álvaro mientras sus ojos buscan algo más entre ese enjambre de cabezas. Un par de segundos después logra ver una mujer que se voltea con violencia porque un hombre junto a ella la roza sospechosamente. Álvaro, que ha aguzado su mirada en dirección del tipo, logra percibir en él algo de nervios y torpeza en cada uno de sus movimientos. Siente entonces orgullo del nivel que él ha alcanzado en ese arte. Sin duda es un maestro; la disciplina aplicada diariamente lo ha dotado de una destreza difícil de igualar. Sus técnicas han alcanzado el más alto grado de refinación. No sólo es cuestión de agazaparse a observar, tampoco lo es el hecho de tocar y pasar inadvertido; el arte en sí radica en procurar un placer inusitado en ellas, sin importar cuán pudorosa sea. Ahora Álvaro sonríe mientras piensa cuántas mujeres se han cruzado en su camino; cuántas de ellas, además, recordarán con satisfacción ese momento en que un roce persistente casi las lleva al orgasmo. Recuerda también, mientras su hombro logra percibir la anatomía de un pezón, una ocasión, un par de años atrás, cuando aún era un novato, en que tuvo que abrirse paso a empujones en busca de la puerta pues estaba siendo víctima de la embestida brutal de una cartera obsesionada en estrellarse contra su cabeza. Voltea un poco su cara y se encuentra con una nariz grande; quizá lo más destacable en la mujer que la posee. Es una nariz aguileña, dorso nasal fino y punta en pico de águila. Con un poco de esfuerzo logra entrever el casi imperceptible movimiento de su vello nasal, el zarandeo sutil al que lo somete la respiración. El aleteo de las fosas es rítmico y esto le fascina. Álvaro cree que el pezón ha alcanzado su máxima dilatación. Voltea su cara como en un paneo de cámara para tratar de captar en los ojos de la mujer algún brillo de satisfacción o de placer. Pero el paneo no logra el cometido; no obstante, le entrega una imagen impactante. En ese momento su mirada pierde la sutileza y se fija con descaro en una mano femenina que, con uno de sus dedos, roza en forma sutil el pene de un muchacho. La mano, y esto lo infiere Álvaro de la forma en que está dispuesta y también del brote de las venas, es una mano entrenada. Álvaro alterna su mirada entre el ágil dedo y la cara del muchacho. Después, lo advirtió al descubrir un fino movimiento en el hombro izquierdo de la joven, se percata de que su cola se mueve de manera acompasada acariciando la pierna de un hombre mayor. Los movimientos de la mujer, de la cual acaba de observar su cara, guardan perfecta sincronía. En los ojos del hombre mayor y en los del joven se advierte un placer extremo. La mujer, totalmente indiferente, simula agacharse un poco y mirar al exterior. Álvaro, que ahora barre la mujer de arriba abajo, descubre perfección en cada una de sus formas y sus movimientos. Por un instante se reconoce en esa mujer sagaz. Mira sus ojos y en el brillo que ellos le devuelven encuentra placidez. Se mueve. Olvida el pezón. Con un brazo abre un espacio entre dos hombres y se ubica al lado de ella. Espera. Pasan los segundos. Quiere sentir un roce en alguna parte de su cuerpo; sin embargo no quiere ser él el primero en tomar la iniciativa. Continúa esperando. Se desespera. Suda. Siente una tibieza en su entrepierna. Es el nudillo de un dedo corazón de una mano izquierda. Siente la presión. El nudillo se mueve con un vaivén armónico. Álvaro cierra sus ojos y se imagina de pie en una góndola que avanza mecida por el agua. Infiere que por primera vez experimenta el placer que él siempre ha proporcionado. El nudillo alcanza su miembro. Lo presiona. Lo acaricia. Luego se retira en forma intempestiva. Álvaro abre sus ojos. El bus se ha detenido y la mujer desciende. Entonces intenta salir pero una mujer mayor que entra pidiendo en voz alta una silla azul se interpone entre la puerta y él. La puerta se cierra y Álvaro trata de ubicar a la mujer, que ya se ha perdido entre la gente. Álvaro espera impaciente la siguiente estación. Mira con rabia a la anciana. Se baja. Cambia de lado. Toma otro bus. Regresa. Se baja en la estación donde ha perdido de vista a la mujer. Hay mucha gente. Mira para todos lados. Se da vuelta. Sabe que es en vano seguir buscando. No puede creer que haya encontrado una mujer capaz de ejecutar con su misma maestría su faena erótica. Incluso, la reconoce superior. Decepcionado, hunde sus manos en los bolsillos de su pantalón y sale de la estación. Camina por la avenida diecinueve. Intenta concentrarse en los muslos rígidos de una mujer que vende lotería. No lo consigue. Camina aturdido. Sus pasos reflejan torpeza e indecisión. Llega a la carrera séptima y se dirige hacia el norte. Entra en el Terraza Pasteur. Sube las escaleras. Intenta divisar, desde el segundo piso, algún escote. Descubre varios pero en ninguno logra encontrar algún tipo de sosiego. Sale de nuevo a la calle. Observa angustiado cada rostro de mujer con el convencimiento de que será imposible encontrarla. Odia que haya tanta gente. Quisiera desaparecerlo todo con un sólo chasquido de los dedos. Sigue caminando hacia el norte. Quiere llegar a su casa. Quiere dormir. Quiere soñar con ella. Quiere masturbarse. Se detiene al descubrir a una adolescente que deja plegables en las plumillas de los carros; uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carros y emprende la carrera de regreso. Por más que intenta no encuentra cadencia en su correr ni en los senos que brincan de un lado para otro. Sigue caminando. Luce aturdido y perturbado. Las calles, los carros y la gente sólo son entes, masas informes que se cruzan. Mira hacia el piso y ve zapatos que caminan a su lado. De repente se descubre frente a la puerta de su apartamento con una mano hurgando en los bolsillos en busca de la llave. Entra. Va hacia su cuarto. Busca el mapa. Su dedo se desliza por la superficie del pliego. Se detiene. Marca un circulito que se evidencia más grande que los otros. Siente hambre. Busca en la nevera. No encuentra nada. Sale del apartamento. Cruza la calle. Entra en la tienda. Busca en su pantalón la billetera. No está. Recuerda que en su chaqueta tiene un billete. Busca. Tampoco está. Recuerda a la mujer. De nuevo la ve bajar del bus y perderse presurosa entre la gente. También ve a la anciana que no le permitió bajar y siente un deseo irrefrenable de empujarla. Vuelve a sentir hambre pero no le importa. Regresa. Entra en su cuarto. El pliego continúa extendido en la cama. Cree reconocer en él una forma conocida. Lo extiende en el piso. Se sube a la cama. Sus pupilas se dilatan. Desde allí los puntos dibujados descubren ante sus ojos una forma conocida. Es una mujer. Es ella. No es casualidad. Se deja caer sobre la cama. Cierra los ojos. Se sienta. Advierte de inmediato que no puede dejar de pensar en ella. Clava la cara entre sus manos. Luego se levanta y comienza a dar vueltas vacilante alrededor del cuarto sin saber qué hacer. Entonces descubre, horrorizado, que quizá se ha enamorado. Andrés Mauricio Muñoz (Colombia, 1974) es autor de la novela Te recordé ayer Raquel (2004). En el 2006 ganó el Concurso Nacional de Cuento de la revista Libros y Letras. En el 2007 obtuvo el primer lugar en el Premio Literario Fundación Gilberto Alzate Avendaño. En el 2008 ganó el concurso nacional de cuento de los Premios de Literatura Taller de Escritores Universidad Central.