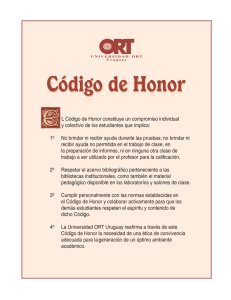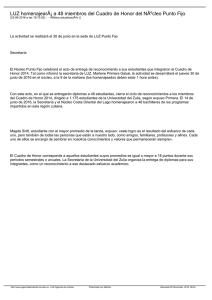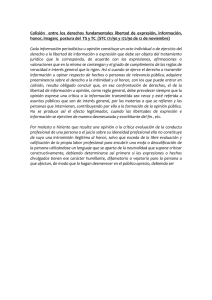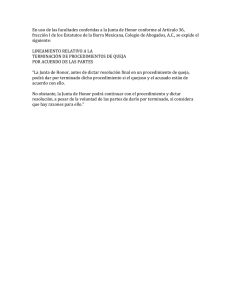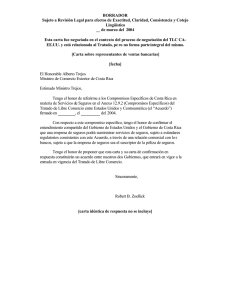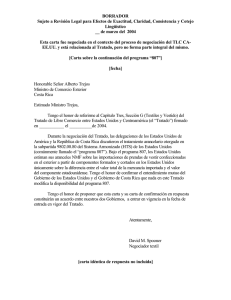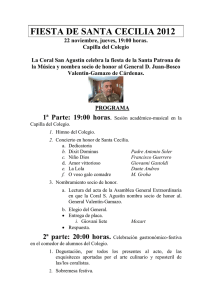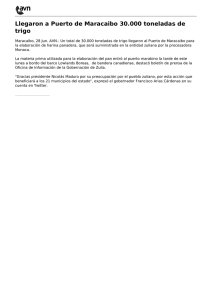republica bolivariana de venezuela universidad del zulia
Anuncio
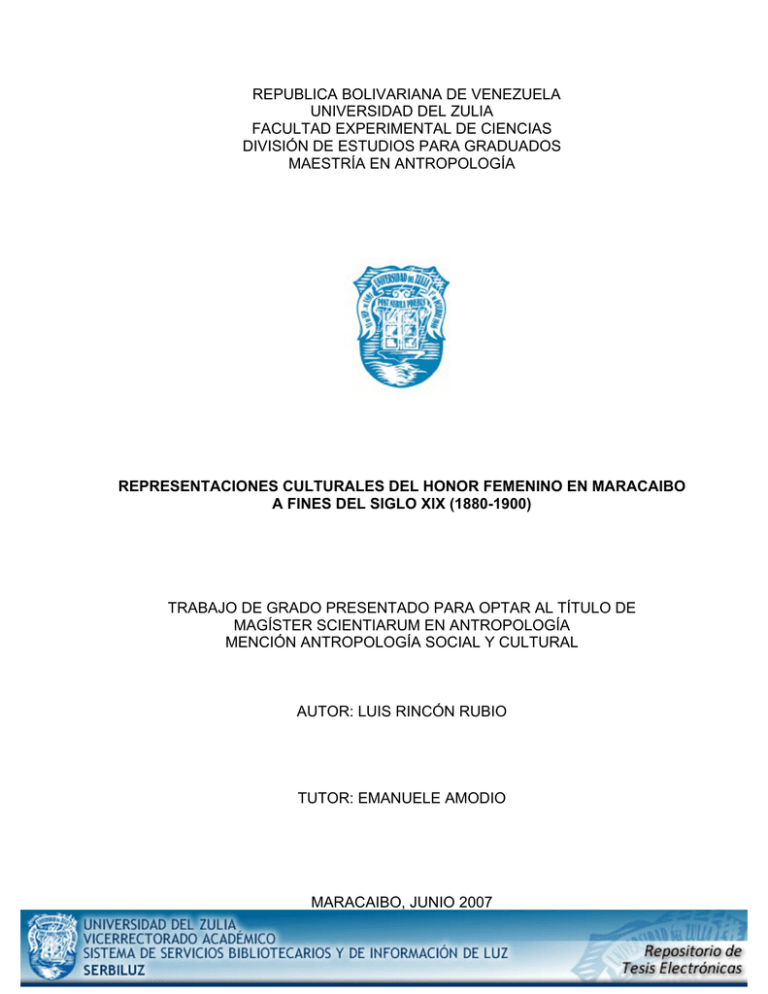
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DEL ZULIA FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA REPRESENTACIONES CULTURALES DEL HONOR FEMENINO EN MARACAIBO A FINES DEL SIGLO XIX (1880-1900) TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGÍSTER SCIENTIARUM EN ANTROPOLOGÍA MENCIÓN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL AUTOR: LUIS RINCÓN RUBIO TUTOR: EMANUELE AMODIO MARACAIBO, JUNIO 2007 2 REPRESENTACIONES CULTURALES DEL HONOR FEMENINO EN MARACAIBO A FINES DEL SIGLO XIX (1880-1900) TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGÍSTER SCIENTIARUM EN ANTROPOLOGÍA MENCIÓN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL _______________________________ Autor Luis Rincón Rubio C.I. V-4.992.362 Dirección: Calle G Nº 10.10, Urb. Irama Teléfono: (414) 6374366 E-mail: [email protected] ___________________________________ Tutor Emanuele Amodio C.I. E-82.142.158 3 VEREDICTO Quienes suscriben, miembros del jurado nombrado por el Consejo Técnico de la División de Estudios para Graduados de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia para evaluar el Trabajo de Grado titulado: Representaciones Culturales del Honor Femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX (1880-1900), presentado por el Ing. Luis Rincón Rubio, cédula de identidad V-4.992.362, para optar al título de Magíster Scientiarum en Antropología, Mención Antropología Social y Cultural, después de haber leído y estudiado detenidamente el referido Trabajo de Grado y evaluada la defensa presentada por el autor, consideran que el mismo reúne los requisitos señalados por las normas vigentes, reconociendo el aporte teóricometodológico de la investigación, además de la contribución al conocimiento de los procesos socioculturales y de género de la Maracaibo de fines del siglo XIX, declara el trabajo APROBADO, con mención honorífica y publicación. Maracaibo, __27___ de ______Julio_____________ de 2007 Tutor: Nombre y Apellido: __Emanuele Amodio___ C.I.__82.142.158_ Firma:___________ Miembro: Nombre y Apellido: __Gloria Comesaña___ C.I._ 5.815.180__ Firma:___________ Miembro: Nombre y Apellido: _Jacqueline Vílchez_ C.I.__7.756.067__ Firma:___________ 4 DEDICATORIA A Margarita Fernández Finol de Rubio (1894-1997) ejemplo de virtud, nobleza y entrega ilimitada 5 AGRADECIMIENTOS Al Profesor Emanuele Amodio, por habernos introducido en forma rigurosa a la antropología histórica, por haber aportado lineamientos teóricos indispensables para la realización de la investigación, y por haber suministrado oportunas indicaciones cuando nuestro habitus científico, conformado en la práctica de las ciencias naturales aplicadas, nos conducía por caminos que tendían a opacar nuestro objeto de estudio. A nuestras profesoras y profesores de la maestría en Antropología. En particular, a la Profesora Mercedes Iglesias, por habernos convencido de la pertinencia de reflexionar sobre las bases epistemológicas de toda investigación científica, y a la Profesora Nelly García Gavidia, por habernos transmitido una parte de sus conocimientos, su experiencia y su pasión por la antropología. Al personal que labora en la Coordinación de la Maestría en Antropología de la Facultad Experimental de Ciencias. Al personal que labora en los diferentes archivos visitados, por la atención prestada; en especial, al personal encargado de la sección histórica del Registro Principal del Estado Zulia. Al Dr. Kurt Nagel, por habernos permitido el acceso a su valiosa colección de fotografías de la Maracaibo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A nuestra familia y amigos por el apoyo siempre brindado. Al M.Sc. Carlos Borjas, por sus palabras de aliento y por su revisión de algunas secciones de la monografía final. A todos aquellos que de una u otra forma hicieron posible la realización de este trabajo, extendemos nuestro más sincero agradecimiento. L.R.R. 6 RINCÓN RUBIO, Luis Marcial. Representaciones Culturales del Honor Femenino en Maracaibo a fines del Siglo XIX (1880-1900). Trabajo de Grado para optar al título de Magister Scientiarum en Antropología, mención Antropología Social y Cultural. Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, División de Estudios para Graduados, Maracaibo, Venezuela, 2007, 376 p. RESUMEN Se realiza en este trabajo una aproximación antropológica a las representaciones culturales del honor femenino circulantes en Maracaibo a fines del siglo XIX, como una ventana privilegiada para alcanzar una comprensión más profunda de dicha sociedad. La investigación realizada adopta un enfoque teórico-metodológico de corte estructuralista-constructivista, partiendo de la premisa de que prácticas y representaciones están orientadas externamente por las estructuras objetivas de la sociedad, e internamente por esquemas de percepción, pensamiento y acción de origen social. Al tratarse de un trabajo de antropología histórica, los informantes fueron sustituidos por fuentes documentales ubicadas en diferentes archivos nacionales y locales, las cuales fueron sometidas a una crítica interpretativa apoyada en técnicas de análisis estructural del discurso. La Maracaibo de fines del siglo XIX se presentó como una sociedad con profundas desigualdades socio-económicas, en la cual la modernización propugnada por los sectores dirigentes era escasamente reproducida por los sectores mayoritarios de la población. Las representaciones culturales identificadas del honor femenino asociaban este concepto con la castidad sexual, reproduciendo esquemas culturales vigentes en la órbita del mundo occidental y proporcionando una lógica para el mantenimiento de relaciones desiguales de género y poder en la vida pública y privada de los marabinos. El capital social y el capital simbólico habrían sido componentes fundamentales del capital total de que se disponía entonces en la lucha cotidiana por la obtención de recursos y por el reconocimiento social, en una economía de bienes simbólicos que atribuía al parecer preferentemente a los hombres el trabajo oficial de conservación o incremento de dichas formas de capital. La investigación realizada aporta conocimientos acerca de estructuras cognitivas profundas que informaban la vida cotidiana de los marabinos de fines del siglo XIX, develando las lógicas de procesos que continúan vigentes e ilustrando la posible función liberadora de una antropología histórica. Palabras clave: Mujer, honor, representación cultural, capital social, capital simbólico 7 RINCÓN RUBIO, Luis Marcial. Cultural Representations of Feminine Honor in Maracaibo at the end of the XIX Century (1880-1900). A research work presented to obtain the degree of Master of Science in Anthropology, minor in Social and Cultural Anthropology. Universidad del Zulia, Experimental Faculty of Sciences, Division of Graduate Studies, Maracaibo, Venezuela, 2007, 376 p. ABSTRACT An anthropological approximation is made to the cultural representations of feminine honor circulating in the city of Maracaibo at the end of the nineteenth century, as a privileged means of reaching a deeper understanding of such society. Adopting a structuralist - constructivist theoretical and methodological point of view, it is assumed that the mental schemes that determine practices and representations are externally oriented by the objective structures of society, and internally oriented by schemes of perception, thought and action of social origin. Being an investigation in historic anthropology, informants were substituted by documents localized in national and local archives, which were subjected to an interpretative critic supported by techniques belonging to the structural analysis of discourse. The Maracaibo of the end of the XIX century presented itself as a society with deep socio-economic contrasts, a society where the modernization desired by the leading social groups was not readily reproduced by vast sectors of the population. Cultural representations of feminine honor reproduced cultural schemes circulating in the context of the western world, that associated feminine honor with chastity, thus furnishing a logic for the preservation of unequal gender and power relationships in the public and private lives of marabinos. Social and symbolic capital would have been main components of the total capital that a social agent held in the day-to-day struggle for obtaining resources and for gaining social recognition, within an economy of symbolic goods that seemed to attribute preferably to men the official work of conservation or augmentation of these forms of capital. The investigation provides information about cognitive structures that shaped the lives of marabinos at the end of the nineteenth century, and reveals the logic of processes that remain in place today, illustrating the potential liberating role of a historical anthropology. Keywords: Women, honor, cultural representation, social capital, symbolic capital 8 LEYENDA AHEZ = Acervo Histórico del Estado Zulia, Maracaibo ARPEZ = Archivo del Registro Principal del Estado Zulia, Maracaibo BN = Biblioteca Nacional, Caracas BCJPLUZ = Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, L.U.Z., Maracaibo BFC = Biblioteca Febres Cordero, Mérida CIDHIZ = Centro de Investigación y Documentación para la Historia Zuliana, L.U.Z., Maracaibo 9 ÍNDICE DE CONTENIDO VEREDICTO ....................................................................................................................3 DEDICATORIA.................................................................................................................4 AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................5 RESUMEN .......................................................................................................................6 ABSTRACT ......................................................................................................................7 LEYENDA.........................................................................................................................8 ÍNDICE DE CONTENIDO.................................................................................................9 ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................13 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .......................................................................................14 INDICE DE FIGURAS ....................................................................................................16 INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................17 CAPÍTULO 1 ..................................................................................................................25 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....................................................................................25 1.1 Antecedentes ........................................................................................................26 1.1.1 Estudios etnográficos en el área mediterránea europea y norteafricana........26 1.1.2 Estudios acerca del honor en América Latina (siglos XVI –XIX) .....................40 1.1.3 Estudios acerca del honor en la sociedad venezolana (siglos XVIII y XIX) .....48 1.2 Presupuestos teóricos de la investigación.............................................................55 1.2.1 Premisas iniciales............................................................................................55 1.2.2 La lógica de las representaciones culturales ...................................................59 10 1.2.3 La economía de los bienes simbólicos ............................................................63 1.2.4 La oposición masculino/femenino como sistema clasificatorio ........................71 1.2.5 La construcción del honor como objeto de estudio antropológico ...................76 CAPÍTULO 2 ..................................................................................................................85 PERSPECTIVA METODOLÓGICA ................................................................................85 2.1 Fundamentos metodológicos de la investigación ..................................................86 2.1.1 Historia y Antropología ....................................................................................86 2.1.2 Preliminares epistemológicos para el estudio de las culturas .........................92 2.1.3 El método antropológico aplicado a sociedades del pasado ...........................96 2.1.4 Sobre los textos escritos y su relación con el objeto de estudio en Antropología Histórica .................................................................................................................100 2.2 Delimitación y abordaje de la investigación.........................................................102 2.2.1 Objetivos de la investigación .........................................................................103 2.2.1.1 Objetivo general ......................................................................................103 2.2.1.2 Objetivos específicos...............................................................................103 2.2.2 Tipo de investigación.....................................................................................103 2.2.3 El abordaje de los documentos. ....................................................................104 2.2.3.1 Sobre el análisis e interpretación de los documentos históricos..............105 2.2.3.2 Análisis Estructural del Discurso .............................................................108 2.2.4 Técnicas y herramientas de investigación.....................................................118 2.2.5 El corpus documental ....................................................................................121 CAPÍTULO 3 ................................................................................................................124 CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL .....................................................................124 11 3.1 Mujer y moral en Venezuela en el siglo XIX ........................................................125 3.1.1 Los modelos de género en Occidente durante la Época Moderna. ...............125 3.1.2 Mujer, moral y república en el siglo XIX venezolano. ....................................140 3.1.3 Mujer y honor en el “Olimpo” liberal venezolano. ..........................................154 3.2 Maracaibo a fines del siglo XIX ...........................................................................171 3.2.1 El contexto económico y político ...................................................................171 3.2.2 La ciudad-puerto de Maracaibo .....................................................................174 3.2.3 El espacio urbano.........................................................................................178 3.2.4 Los grupos sociales......................................................................................197 CAPÍTULO 4 ................................................................................................................210 MORAL Y DISPOSITIVO DE FEMINIZACIÒN EN MARACAIBO A FINES DEL SIGLO XIX ...............................................................................................................................210 4.1 El registro literario y periodístico .........................................................................213 4.2 El registro pedagógico institucional .....................................................................240 4.3 El registro jurídico-legal .......................................................................................242 CAPÍTULO 5 ................................................................................................................251 EL HONOR FEMENINO EN MARACAIBO: PRÁCTICAS, REPRESENTACIONES Y ECONOMÍA DE BIENES SIMBÓLICOS (1880-1900) ..................................................251 5.1 La exitosa representación de un drama de honor en Maracaibo a fines del siglo XIX. ...........................................................................................................................251 5.2 El honor femenino defendido en los tribunales marabinos .................................259 5.2.1 Las demandas por incumplimiento de esponsales. Presentación y descripción del corpus documental. ..........................................................................................259 12 5.2.2 Prácticas, representaciones y economía de bienes simbólicos....................283 CAPÍTULO 6 ................................................................................................................339 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...............................................................339 6.1 Conclusiones .......................................................................................................340 6.2 Recomendaciones...............................................................................................348 Fuentes consultadas ....................................................................................................351 Fuentes primarias.........................................................................................................351 Fuentes biblio-hemerográficas .....................................................................................361 13 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. . Perspectivas de análisis en método de análisis estructural propuesto por J. Gritti............................................................................................................. 113 Tabla 2. Población de las diferentes parroquias o municipios del distrito Maracaibo. Años 1881 y 1891............................................................................... 180 Tabla 3. Fracción de la población masculina y femenina que ejercía ocupaciones reconocidas en el distrito Maracaibo, 1891...................................... 201 Tabla 4. Importancia numérica de las diferentes profesiones u ocupaciones en el distrito Maracaibo, 1891.................................................................................... 201 Tabla 5. Importancia numérica de las diferentes profesiones u ocupaciones para hombres y mujeres en el distrito Maracaibo, 1891........................................ 202 Tabla 6. Distribución de la alfabetización en los diferentes municipios del distrito Maracaibo, 1891........................................................................................ 203 Tabla 7. Importancia numérica de los extranjeros en el distrito Maracaibo, 1891....................................................................................................................... 207 Tabla 8. Tasas de ilegitimidad entre los habitantes de los diferentes municipios del distrito Maracaibo, 1891.................................................................................. 208 Tabla 9. Tasas de ilegitimidad en los nacimientos ocurridos en los diferentes municipios del distrito Maracaibo en los años 1885 y 1896.................................. 208 Tabla 10. Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896................................................. 266 Tabla 11. Sumario del resultado jurídico de demandas por incumplimiento de esponsales conservadas en Registro Principal del Estado Zulia, 1880-1896....... 278 Tabla 12. Relación entre proporción de población y número de casos de demandas por incumplimiento de esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia para algunos de los distritos del Estado Zulia. 1880 1896....................................................................................................................... 279 Tabla 13. Porcentajes de ilegitimidad en el nacimiento en los diferentes distritos del Estado Zulia a fines del siglo XIX...................................................... 280 Tabla 14. Relación entre proporción de población y número de casos de demandas por incumplimiento de esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia para el distrito Maracaibo, 1880-1896......................... 281 14 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1. Núcleo central y líneas de crecimiento poblacional en la ciudad de Maracaibo a fines del siglo XIX........................................................................ 182 Ilustración 2. División político-administrativa de la ciudad de Maracaibo a fines del siglo XIX........................................................................................................... 183 Ilustración 3. El espacio urbano. Arriba: Vista desde la torre de la iglesia de San Juan de Dios hacia el Este, 1896 (AHEZ). Abajo: La ciudad y su lago, ca. 1892 (Colección Kurt Nagel, AHEZ)………………………..……..………..………… 186 Ilustración 4. Arriba: La ribera lacustre antes de la construcción de muelles y malecones, ca. 1875 (AHEZ). Abajo: Embarcaciones en el lago, fines del siglo XIX – principios del siglo XX (Colección Kurt Nagel).………………….....……...... 187 Ilustración 5. El espacio urbano. Arriba: Calle Colón hacia el lago de Maracaibo, ca. 1880 (AHEZ). Abajo: Calle Colón hacia la Iglesia San Francisco, fines del siglo XIX (Colección Kurt Nagel)……………………………… 188 Ilustración 6. El espacio urbano a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba: Calle Ciencias y Plaza Bolívar (Colección Kurt Nagel). Abajo: Tranvía de mulas frente al Teatro Baralt (AHEZ)............................................................... 189 Ilustración 7. El espacio urbano a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba: Cárcel del Estado, ca. 1890 (Colección Fundación Belloso, AHEZ). Abajo: Palacio Legislativo (Colección Kurt Nagel, AHEZ)..................................... 190 Ilustración 8. El espacio urbano. Arriba: Teatro Baralt, ca. 1890 (AHEZ). Abajo: Interior del Teatro Baralt, ca. 1890 (AHEZ)………………...……………….. 191 Ilustración 9. Las limitaciones del equipamiento urbano. Arriba: Tranvía de mula en los Haticos, ca. 1890 (AHEZ). Abajo: Grupo de vendedores de agua, ca. 1890 (AHEZ)…………………………………………..……………………………. 198 Ilustración 10. La ciudad y su gente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba y abajo: El Mercado Principal (AHEZ)…………………………………… 204 Ilustración 11. Marabinos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba: En la calle Colón, cerca de la ribera lacustre (AHEZ). Abajo: Frente a la capilla de las Mercedes (AHEZ)…………...……………………….…………………. 205 Ilustración 12. Marabinos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Frente a la capilla de las Mercedes. Detalle (AHEZ)............................................ 206 Ilustración 13. Una familia marabina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX: La familia Sandoval del Castillo (AHEZ)………………………….……... 219 15 Ilustración 14. Mujer marabina de fines del siglo XIX: Atilana Maggiolo Osorio, ca. 1895 (Fotógrafo: Juan Bautista Maggiolo, AHEZ)........................................... 226 Ilustración 15. Mujer marabina de fines del siglo XIX: Rosario Maggiolo Osorio (Fotógrafo: Juan Bautista Maggiolo, AHEZ)…………………………………………. 227 Ilustración 16. Mujer marabina de fines del siglo XIX: América Fuenmayor, (Fotógrafo: Juan Bautista Maggiolo, AHEZ).......................................................... 228 Ilustración 17. Mujer marabina de fines del siglo XIX (Fotógrafo: Juan Bautista Maggiolo, AHEZ)…………….……………………………………..…………………… 234 Ilustración 18. Mujer marabina, 1904 (Fotógrafo: Hermanos Trujillo Durán, AHEZ). …………………………………………………………………………………… 235 Ilustración 19. La marginación de la mujer marabina en el espacio público a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba: Inauguración de la plaza Sucre, 1895 (AHEZ). Abajo: Te Deum en celebración del centenario de la Independencia, 1910 (AHEZ)……………………………………………………..…... 238 Ilustración 20. La marginación de la mujer marabina en el espacio público a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Te Deum en celebración del centenario de la Independencia, 1910. Detalles (AHEZ)...................................... 239 Ilustración 21. Expediente de demanda por incumplimiento de esponsales (ARPEZ)………………………………………………………………………………….. 263 Ilustración 22. Expediente de demanda por incumplimiento de esponsales (ARPEZ)……………………………………………...………………... ……………….. 301 Ilustración 23. Citación de testigos en demanda por incumplimiento de esponsales (ARPEZ)............................................................................................. 328 16 INDICE DE FIGURAS Figura 1. Diagrama de Flujo para la aplicación del método de Análisis Estructural del Discurso......................................................................................... 121 Figura 2. Esquema de representaciones en demanda de Eligia Romero a Francisco Hernández; julio 1880........................................................................... 288 Figura 3. Esquema de representaciones en demanda de María Chiquinquirá Urdaneta a Luisa Carruyo; septiembre 1880. Parte A........................................... 290 Figura 4. Esquema de representaciones en demanda de María Chiquinquirá Urdaneta a Luisa Carruyo; septiembre 1880. Parte B........................................... 291 Figura 5. Esquema de representaciones en demanda de María Chiquinquirá Urdaneta a Luisa Carruyo; septiembre 1880. Parte C........................................... 292 Figura 6. Esquema de representaciones en demanda de Pedro Nava a Pedro Hernández; diciembre 1880. Parte A..................................................................... 294 Figura 7. Esquema de representaciones en demanda de Pedro Nava a Pedro Hernández; diciembre 1880. Parte B..................................................................... 294 Figura 8. Esquema de representaciones en demanda de Pedro Nava a Pedro Hernández; diciembre 1880. Parte C.................................................................... 295 Figura 9. Esquema de representaciones en demanda de Pedro Nava a Pedro Hernández; diciembre 1880. Parte D.................................................................... 296 Figura 10. Estructuras de representaciones en demanda de apoderados de María Francisca Fuenmayor contra Olegario Alvarado; octubre 1883.................. 298 Figura 11. Representaciones de la virginidad y el honor femenino expresadas por los actores sociales en demandas de Hercilia Atencio contra Rómulo Villasmil (1884), Alcira Barroso contra Juan Finol (1884) y María Concepción Jiménez contra Perfecto Villalobos (1886)............................................................ 305 Figura 12. Esquema de representaciones en demanda de apoderado de María del Carmen Gutiérrez contra José de la Trinidad Ortega; junio 1881................... 312 Figura 13. Esquema de representaciones de Francisco Ochoa sobre la “naturaleza” de la mujer, 1892............................................................................... 315 Figura 14. Esquema de representaciones en demanda de Hercilia Cristalino, representando a su hija natural María del Rosario Cristalino, contra Alcibíades Meleán, por esponsales; marzo 1896. Representaciones del apoderado de Alcibíades Meleán................................................................................................. 330 17 INTRODUCCIÓN 18 Los estudios históricos sobre el siglo XIX marabino se ha concentrado principalmente en investigar aspectos políticos y económicos de la realidad de una ciudad-puerto que, gracias a una estratégica ubicación entre la costa marítima y la desembocadura de un extenso lago, se convirtió a lo largo de dicho siglo en el principal centro urbano y comercial del occidente venezolano (Cardozo Galué, 1991; Urdaneta Quintero, 1992, 2002). Aunque recientemente se han realizado ciertos estudios acerca de diferentes aspectos de la vida cotidiana marabina en las últimas décadas del siglo XIX (Bermúdez, 2001; Parra, 2004; Boscán Fernández, 2005), poco o casi nada se ha investigado acerca de las representaciones culturales que determinaban las pautas de comportamiento de los agentes sociales. Las nociones de “honor” y “honra” han sido fenómenos de trascendencia particular en las sociedades europeas e hispanoamericanas, con significados que varían según el contexto histórico y geográfico. Lo que se entiende por honor es difícil de definir, tratándose de un concepto polisémico, cambiante y en ocasiones contradictorio. Aunque ya Marcel Mauss (1950) había observado una similitud entre el concepto occidental de honor y el mana polinesio, no fue sino a mediados del siglo XX cuando el honor se constituyó en objeto de estudio antropológico, debido quizás a que se pensaba que el honor era una noción específica de las culturas occidentales, que se encontraría ausente en las culturas que interesaban en mayor grado a la antropología. Como ha señalado F. Stewart (1994), el honor es una noción que de ningún modo es exclusiva de las sociedades occidentales; a modo de ilustración, la reputación o “cara” ha sido un valor cultural de importancia en la China y el honor o “meiyo” (“gloria del nombre”) ha sido un concepto fundamental en la sociedad japonesa desde tiempos muy antiguos. Para J. Pitt-Rivers (1999), la noción del honor está constituida de elementos universales, por lo que puede encontrarse algo parecido en cualquier lugar. Sin embargo, los estudios comparativos del honor son muy escasos y en lo que respecta al continente europeo, los estudios antropológicos se han centrado principalmente en las sociedades mediterráneas. 19 En 1966 es publicada en inglés por J. G. Peristiany la obra colectiva Honor and Shame. The Values of Mediterranean Society, en la cual se abordaba el estudio del honor como elemento fundamental en la estructuración de diversas sociedades del área mediterrána (Peristiany, 1968). Diferentes autores han identificado en estas sociedades la existencia de un complejo honor/vergüenza, como factor de identidad y prestigio, y como instrumento en la lucha por el control de los recursos económicos, destacando como rasgos más característicos del concepto del honor su función de valoración personal, la diferenciación entre “honor interior” o moral, y “honor exterior” o social, la importancia de la familia y de la descendencia para la reputación, y la distinción entre honor masculino, asociado al coraje, y honor femenino, asociado principalmente al recato sexual (PittRivers, 1997, 1999; Büschges, 1997). En la Hispanoamérica colonial el honor desempeñó el papel de suprema virtud social, actuando como elemento estructurante de un sistema social conformado por estamentos o “grupos de status”, conjuntos de personas para las cuales ciertas oportunidades en la vida eran determinadas, legalmente, por el honor o prestigio adscrito al grupo social al que pertenecían, más que en función de la calidad personal o moral de los individuos (Littlejohn, 1975). Este prestigio u honor estamental estaba determinado por una multitud de factores, entre los cuales estaban el color, la adscripción étnica, la riqueza, la procedencia familiar, la legitimidad de nacimiento, etc. Con el advenimiento de la república, los códigos de honor que sostuvieron el orden colonial hispanoamericano fueron reformulados, mas no desaparecieron; con la caída de los privilegios asociados al orden monárquico el honor perdió su carácter normativo jerárquico, manteniéndose principalmente como reputación o prestigio social. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la defensa del honor de la mujer fue considerada uno de los componentes centrales de la “misión” civilizadora emprendida por intelectuales, profesionales y autoridades de los gobiernos de corte liberal predominantes en Hispanoamérica1. Más que factor de prestigio y poder dirigido a 1 Se puede consultar al respecto: Sueann Caulfield, In defense of honor. Sexual morality, Modernity, and Nation in Early-Twentieth-Century Brazil, 2000; Sarah Chambers, From Subjects to Citizens. Honor, Gender and Politics in Arequipa, Perú 1780-1854, 1999; Christine Hunefeldt, Liberalism in the Bedroom. 20 mantener las rígidas diferencias sociales que existían en la época colonial, en el período republicano el honor fue un valor integrado en las ideologías y discursos oficiales de unidad cultural e identidad nacional que buscaban consolidar los fragmentados estados nacionales. En el caso venezolano, con la llegada de Antonio Guzmán Blanco al poder en el año 1870 se iniciaría un gobierno centralista de corte liberal basado en la divisa positivista “orden y progreso”, que regiría por casi veinte años (1870-1887) los destinos del país. A pesar de una retórica liberal de igualdad ante la ley, el código civil promulgado por Guzmán Blanco en el año 1873, así como el código penal promulgado el mismo año, reprodujo conceptos tradicionales de moralidad propios del universo patriarcal español, manteniendo la subordinación tradicional de las mujeres a los hombres, esposos o “padres de familia” (Díaz, 2001). Para resolver el conflicto relativo que se planteaba entre una constitución liberal que decía garantizar la igualdad de todos ante la ley y unos códigos legales basados en una moral tradicional que sometían a la mujer al control masculino, el discurso oficial buscó transmitir la idea de que hombres y mujeres eran igualmente importantes, aunque en esferas diferentes. A la concepción de la esfera pública y política como asunto de hombres, se contrapuso un discurso paralelo acerca de la mujer como reformadora del ámbito familiar (Díaz, 2001). Esta concepción de la mujer como regeneradora social de la familia tenía su base en la ideología positivista que animaba las reformas guzmancistas, así como también en el discurso de la Iglesia católica sobre el papel de la mujer en el matrimonio y en la formación de las familias. Para la Iglesia, el paradigma de la mujer ideal era la Virgen María, quien representaba la nueva Eva, rehabilitada del pecado original. Como apóstol de la familia, la mujer tenía el deber de inspirar con su ejemplo a niños y hombres a ser religiosos, no violentos y responsables; de enseñar a sus hijos a ser ciudadanos útiles a Quarreling Spouses in Nineteenth-Century Lima, 2000. Laura Gotkowitz, “Trading Insults: Honor, Violence, and the Gendered Culture of Commerce in Cochabamba, Bolivia, 1870s-1950s”, 2003. 21 la patria y respetables jefes de familia, de ser sumisas ante los hombres, emulando las virtudes que la Virgen les había enseñado y sacrificándose por el bien de la familia. Estos temas del honor y su relevancia social y cultural en la Venezuela republicana poco han sido abordados por las ciencias sociales, y han sido prácticamente ignorados por la historiografía nacional. Por otro lado, aunque se han realizado algunos estudios de carácter primordialmente historiográfico acerca de la vivencia del honor en la región marabina durante el período colonial (Vázquez de Ferrer, 1996; Rincón Rubio, 2003), nada se ha estudiado acerca de la importancia o no del honor como elemento simbólico estructurante del orden social en Maracaibo a fines del siglo XIX. Se plantea entonces en este trabajo una aproximación antropológica a las representaciones culturales relativas al concepto del honor, particularmente del honor femenino, como una ventana privilegiada para alcanzar una comprensión más profunda de la sociedad marabina de fines del siglo XIX. Mediante un acercamiento a estas representaciones y a los principios y esquemas cognitivos subyacentes, se aspira lograr un conocimiento más profundo de la sociedad marabina en un período histórico de gran interés para la historia zuliana, en razón de su importancia para la definición de una identidad regional frente a un centralismo avasallador y, en el caso particular de la ciudad de Maracaibo, en razón de las iniciativas económicas, materiales e intelectuales que resultaron en una relativa modernización y urbanización de la ciudad. Desde el punto de vista de los modelos teóricos a utilizar, se espera que éstos permitan una mejor y más clara comprensión de una cultura en un tiempo y un espacio histórico determinados, permitiendo ir más allá de la superficie, más allá de los pormenores de la “vida cotidiana”, en un movimiento desde los acontecimientos hacia los esquemas profundos de pensamiento, acción y percepción que determinan tanto las prácticas como las representaciones de los agentes sociales. En general, se espera que desde el punto de vista teórico así como desde el punto de vista metodológico, los enfoques y técnicas a utilizar puedan indicar un camino a seguir en futuras investigaciones que versen sobre las representaciones culturales de sociedades tanto presentes como pasadas. 22 El trabajo se ha estructurado en seis capítulos. En un primer capítulo se presenta primeramente una revisión de trabajos previos representativos sobre el tema, revisión que permitió determinar el estado de la cuestión en las investigaciones antropológicas acerca del honor, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, orientar la definición del marco teórico-metodológico y precisar los objetivos de la investigación. Se presentan seguidamente en este primer capítulo los presupuestos teóricos que fundamentan la investigación. El carácter pre-paradigmático, o mejor multi- paradigmàtico, de la antropología cultural obligó a definir claramente conceptos como sociedad, cultura, representación cultural, etc., así como a explicitar el proceso de construcción del honor como objeto de estudio antropológico. En la línea de una tradición que remonta a Durkheim y Mauss, se partirá de la premisa de que las categorías de comprensión son representaciones colectivas, de que los esquemas mentales que subyacen a prácticas y representaciones están modelados externamente a partir de la estructura de los grupos sociales e internamente a partir de un conjunto de esquemas de percepción, pensamiento y acción de origen social, abordando el orden social como un sistema simbólico organizado según la lógica de la diferencia, en el marco de una determinada economía de bienes simbólicos. Así, se planteará una concepción de los sistemas de representaciones que conforman un determinado orden cultural no sólo como instrumentos de conocimiento, sino también como instrumentos de dominación en el marco de luchas concretas y simbólicas que oponen a individuos y grupos en las interacciones rutinarias de la vida cotidiana. En un segundo capítulo se presentan los lineamientos metodológicos de la investigación. Se presentan en este capítulo algunos aspectos resaltantes de la relación entre antropología e historia, destacándose el hecho de que, a pesar de las limitaciones inherentes al abordaje antropológico de una sociedad pasada, una síntesis entre el trabajo del historiador y del antropólogo social y cultural es no sólo posible, sino deseable y necesaria. En este capítulo se presentan también los principales preliminares epistemológicos asociados al enfoque teórico adoptado y se discuten brevemente las posibilidades y limitaciones de los textos como informantes en 23 antropología histórica, se exponen los objetivos de la investigación, se introduce el corpus documental y se presentan los métodos adoptados para el abordaje del mismo. En un tercer capítulo se reconstruye el contexto histórico y cultural indispensable para realizar una investigación antropológica acerca del honor femenino en la sociedad marabina de fines del siglo XIX. Se realiza primeramente en este capítulo una revisión de la evolución de los modelos de género en el mundo occidental durante la época moderna, pasando luego a identificar los modelos de género imperantes en Venezuela a fines del siglo XIX y las representaciones culturales circulantes en dicha sociedad decimonónica acerca de la relación entre mujer, moral y orden republicano, todo ello con el propósito de arrojar cierta luz sobre las condiciones de formación de dichos esquemas y representaciones culturales, así como también sobre las permanencias y las transformaciones experimentadas por éstos a través del tiempo. Seguidamente, se aborda en este tercer capítulo una descripción del contexto económico, político y social de Maracaibo a fines del siglo XIX, acudiendo primordialmente a fuentes secundarias, y parcialmente a fuentes primarias inéditas ubicadas en archivos locales. En un cuarto capítulo se identifican, con base en el análisis de fuentes primarias impresas y fuentes primarias inéditas ubicadas en diferentes archivos nacionales y locales, las representaciones culturales de la mujer imperantes en Maracaibo a fines del siglo XIX; se caracteriza la forma en que se atendían en Maracaibo las exigencias de orden, moral y buen comportamiento ciudadano propias de los proyectos decimonónicos de sociedades “civilizadas”, y se establece la relación existente entre las representaciones culturales de la mujer y dichas exigencias de orden, moral y buen comportamiento ciudadano. En un quinto capítulo se realiza en primer lugar una aproximación a la vida cotidiana marabina de fines del siglo XIX, como parte de la construcción del “estar ahí” antropológico, con la exposición de un drama teatral representado en Maracaibo en el año 1887, indicativo del interés que prestaban los marabinos de entonces a los asuntos de honor y deshonor, asuntos que se discutían en público y que podían afectar fuertemente la reputación de las personas. Posteriormente, se realiza en este quinto 24 capítulo una descripción general del principal corpus de fuentes documentales primarias inéditas utilizado en la investigación, a saber, un conjunto de expedientes de demandas por incumplimiento de esponsales conservado en el archivo del Registro Principal del Estado Zulia; se investiga la procedencia geográfica y social de las personas involucradas en estos casos judiciales y se compendian los resultados jurídicos de la totalidad de los casos investigados. Una vez realizada la descripción transversal de este corpus documental se procede en este capítulo con el análisis propiamente dicho de los documentos, con el propósito de identificar, analizar e interpretar las representaciones culturales presentes en discursos y prácticas sociales concernientes al honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX, en el marco de una determinada economía de bienes simbólicos. Para finalizar, se presentan en un sexto y último capítulo las conclusiones de la investigación realizada, así como también algunas recomendaciones para futuros trabajos relacionados con el tema y la sociedad estudiados. A pesar del carácter inacabado de toda investigación histórica, creemos que, al profundizar en algunas de las lógicas y estructuras profundas que determinaban la vida cotidiana de los marabinos de fines del siglo XIX, el estudio realizado ha permitido alcanzar ciertamente una comprensión más profunda de dicha sociedad, así como también ilustrar, en forma más general, las bondades que una mirada antropológica puede brindar al investigador que se interese en el estudio de sociedades del pasado. Al ser la cultura un objeto histórico, no existen verdaderos fundamentos para considerar la historia y la antropología como alternativas excluyentes; muy al contrario, creemos que sólo una integración de ambas disciplinas permitirá dilucidar en una forma sistemática los esquemas conceptuales y valorativos que los agentes sociales invierten en su vida cotidiana, entender de dónde provienen dichos esquemas y la forma en que se relacionan con las estructuras objetivas de la sociedad, en una continua síntesis de sincronía y diacronía, de cambio y de permanencia. CAPÍTULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 26 1.1 Antecedentes 1.1.1 Estudios etnográficos en el área mediterránea europea y norteafricana Es considerable la cantidad de trabajos que hacen referencia al honor en el campo de las letras, la historia, la filosofía y los estudios jurídicos, trabajos usualmente de tipo descriptivo en los que se concibe el honor como una guía para la conciencia, una regla de conducta o una medida de status social. A modo de ilustración, en lo que concierne al campo de las letras, señala Pitt-Rivers (1999) que es la literatura española la que ha llevado más lejos el tratamiento de la cuestión del honor; así, el teatro español del “Siglo de Oro” se conoce generalmente como “teatro del honor”, debido a lo omnipresente del tema, mientras que en toda la literatura española del Siglo de Oro se examinan detalladamente un sinnúmero de situaciones en las que el honor plantea dilemas acerca de la conducta a seguir en determinadas ocasiones, o se ridiculiza a aquellos que creen en el honor. Es quizás José Antonio Maravall (1989) quien, desde un punto de vista historiográfico, ha estudiado con mayor profundidad el concepto y la función del honor en la sociedad estamental española de los siglos XVI y XVII. Para Maravall, el honor, que comenzó siendo un factor de prestigio asociado al reconocimiento de méritos debidos a hazañas o conductas gloriosas, se convirtió luego en principio constitutivo, organizador del sistema tripartito (nobleza, clero, estado llano) común a la Europa occidental del Antiguo Régimen, como principio o valor integrador que hacía posible la existencia misma de la sociedad y contribuía eficazmente a su conservación2. Indica Maravall que en la sociedad estamental, el honor tenía una doble función como factor integrador: en primer lugar era un principio discriminador de estratos y de comportamientos; en segundo lugar, era un principio distribuidor del reconocimiento de 2 Mousnier (1972) define la estratificación social en órdenes o estamentos como una jerarquía de grados distinguidos los unos de los otros y ordenados no según la fortuna de sus miembros y su capacidad de consumo, sino de acuerdo a la consideración, el honor y la dignidad atribuidos por la sociedad a funciones sociales que pueden no tener ninguna relación con la producción de bienes materiales. Toda sociedad estamental se basa en un consenso tácito asociado a los orígenes de dicha sociedad, que determina la función social más importante y ubica a un grupo en la cúspide de la jerarquía social. 27 privilegios. Como principio discriminador, el honor determinaba la manera de responder puntualmente a lo que se estaba obligado por lo que socialmente se era, en función de la pertenencia a un determinado grupo social. Como principio distribuidor del reconocimiento de privilegios, el honor era un indicador de los méritos que la sociedad estaba obligada a reconocer en función de la pertenencia a un determinado estamento o grupo social. Para un historiador como Lucien Febvre (1999:137), el honor español del Siglo de Oro era “un complejo de sentimientos … que comprende la fidelidad a Dios, el fervor religioso, y el horror por la herejía o la ausencia de fe, la fidelidad para con el rey, la lealtad sin límites, la fidelidad para con la dama, la galantería amorosa y sus refinamientos”. En el campo de la filosofía, pensadores como Hobbes y Montesquieu, entre muchos otros, han otorgado lugar preponderante a la noción de honor. En su obra Leviatán (1651), Hobbes caracteriza a las personas en términos de poder, y en términos de la representación y reconocimiento de ese poder en señales que expresan lo que la persona es y puede. Para Hobbes, el poder tiene dos dimensiones, la apariencia y la realidad: el poder crece mediante la representación, es realidad y apariencia a la vez, se expresa siempre y de esas expresiones surge la fama o reputación, la representación de cuánto es el poder y cuánto puede ese poder. Desde esta perspectiva, el poder de cada individuo es determinado entonces por los demás, quienes valoran a cada quien en sentido positivo o negativo, honrándole o deshonrándole. Para Hobbes, obedecer es honrar, halagar es honrar, hacer a otro las cosas que éste tiene por expresiones de honor es honrar, porque al aprobar el honor conferido por otros se reconoce el poder que otros reconocen, mientras que negarse a ello es deshonrar. Aunque no lo formule en estos términos, el honor sería para Hobbes una especie de crédito social que se otorga a quien se honra, a quien se valora positivamente por tener poder (Choza, 2002). Montesquieu, por otro lado, considera que el principio y resorte básico de la monarquía como tipo de gobierno es el honor, el cual define como “el prejuicio de cada persona y cada rango”, como la calidad moral que debe tener el gobernante para que cumpla con 28 todos los deberes que se le han encomendado3. Para Montesquieu el honor es lo que coloca en movimiento a las diferentes partes del cuerpo político, especialmente a la nobleza, y es por la acción del honor que las diferentes partes del cuerpo político se integran, de forma tal que cada individuo hace avanzar el bien público mientras piensa en distinguirse, en buscar reconocimiento y en promover sus propios intereses. Por otra parte, según indica Stewart (1994), la reflexión sobre el honor desde un punto de vista jurídico parece haberse desarrollado más ampliamente en Italia y Alemania, especialmente a partir del siglo XVI. A grandes rasgos, en el campo jurídico la determinación del contenido del honor ha estado estrechamente ligada a las teorías penales imperantes, bien sea en el marco de concepciones fácticas, que abordan el honor haciendo referencia a datos de la realidad (el honor como sentimiento de autoestima, o como reputación o “fama”) o bien en el marco de concepciones normativas, que otorgan primacía a la necesidad de una referencia a conceptos externos para lograr una definición del concepto del honor en cada individuo4. Ahora bien, el estudio del honor desde una perspectiva antropológica es un asunto más bien reciente. En los años 1923-1924, Marcel Mauss destaca la presencia de una noción similar al honor entre diferentes sociedades indígenas de Norteamérica y Australia, asociada a la riqueza y a la ostentación de ésta en “luchas de riqueza”, relacionadas con el prestigio de los individuos y de los clanes. Para Mauss (1950: 203) el mana polinesio simbolizaba no solamente la fuerza mágica de cada ser, sino también su honor, proponiendo que una de las mejores traducciones para esta palabra podría ser la de autoridad o riqueza. Señala Mauss que en el potlach de los indígenas tlingit norteamericanos los servicios mutuos se consideraban como un honor, mientras que en algunas tribus de la Polinesia y la Melanesia el punto de honor llegaba a ser tan quisquilloso como entre sus contemporáneos franceses, constituyendo un poderoso motivador de la acción social. 3 Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, 1748; selección disponible en: http://www.agh-attorneys.com/4_ charles_monstesquieu _SOTL.htm 29 Por su parte, en la tercera década del siglo XX, Malinowski observaba que nada influía más sobre la mente de los melanesios de las islas Trobriand que la ambición y la vanidad asociadas con la exhibición de comida y de riqueza, siendo entre ellos “cuestión de honor y elogio” la generosidad y la ambición de parecer espléndidos (Malinowsky, 1959: 29-31). Por otro lado, también hacia la tercera década del siglo XX, Weber asigna al “honor”, entendido como prestigio, una capacidad definitoria de la posición social de los individuos en las sociedades estamentales, en las cuales el honor se basa en la distancia y el exclusivismo, encontrándose adscrito a alguna cualidad común a muchas personas, generalmente diferente de la pura posesión de bienes, y siendo expresado en la exigencia de un modo de vida determinado (Weber, 1944). Sin embargo, estos fueron tratamientos más bien tangenciales, ya que las ciencias sociales reconocerán la existencia del honor como objeto específico de estudio sólo a mediados del siglo XX. Para Pitt-Rivers (1999), la razón de esta relativa indiferencia se debió en parte a que se pensaba que el honor era una noción específica de las sociedades occidentales, que se encontraría ausente en las culturas extra-occidentales que interesaban en mayor grado a la antropología y, adicionalmente, a las dificultades inherentes al análisis del honor, al tratarse a la vez de un sentimiento y de un hecho social objetivo: “… por una parte, es un estado moral que resulta de la imagen que cada uno tiene de sí, y que inspira las acciones más temerarias o la negativa a actuar de manera vergonzosa, sin importar cuál sea la tentación material, y al mismo tiempo, es un medio de representar el valor moral de los otros: su virtud, su prestigio, su status, y por tanto su derecho de precedencia” (Pitt-Rivers, 1999: 235). Como hemos mencionado, en 1966 es publicada por primera vez la obra colectiva Honor and Shame. The Values of Mediterranean Society, en la cual se aborda el estudio del honor como elemento fundamental en la estructuración de diversas sociedades del área mediterránea (Peristiany, 1968). En los trabajos que conforman 4 Una introducción a la construcción jurídica del honor puede encontrarse en: Roberto Navarro Dolmestch, “Propuesta para una construcción jurídica del honor como método de reducción de las hipótesis de conflicto con la libertad de comunicación”, Ius et Praxis (Chile), Vol. 8, Nº 2, 2002. 30 esta obra, diferentes autores identifican la existencia de un complejo honor/vergüenza como factor de identidad y prestigio y como instrumento en la lucha por el control de los recursos económicos en diferentes sociedades mediterráneas europeas y del norte de África, destacando la función del honor en la valoración de los individuos, la diferenciación entre “honor interior” o moral y “honor exterior” o reputación, la importancia de la familia y de la descendencia para la reputación, y la distinción entre honor masculino, asociado al coraje, y honor femenino, asociado al comportamiento sexual. La mayoría de los trabajos de esta compilación describen con profusión de detalles las diferentes dimensiones y manifestaciones particulares del honor en las sociedades estudiadas, sin ubicarlas en un marco teórico general. A modo de ilustración, Pitt-Rivers (1968) presenta en dicha compilación un estudio del concepto del honor en las diferentes clases sociales de un pueblo andaluz de mediados del siglo XX. El autor aborda el honor como el valor de una persona a sus propios ojos, pero también a los ojos de su sociedad; como su estimación de su propio valor o dignidad, su pretensión al orgullo y a la precedencia y también el reconocimiento de esa pretensión. Para el autor, el honor proporciona un nexo entre los ideales de una sociedad y la reproducción de estos ideales en el individuo. Encuentra Pitt-Rivers que, en la sociedad estudiada, el honor masculino se asociaba, en una dimensión éticamente neutral, al deseo de precedencia, a la voluntad de defender la reputación y no admitir la humillación; mientras que en su dimensión ética se asociaba a la honestidad, la lealtad, el cuidado general de la reputación y al ejercicio de autoridad sobre su familia. Por otra parte, el honor femenino habría tenido únicamente una dimensión ética de honor-virtud, asociándose al pudor y la pureza sexual, y también a la honestidad, la lealtad y el cuidado de la reputación. El autor encuentra una estrecha y compleja relación entre las nociones de honor y vergüenza, noción esta última que, en función del contexto y del sexo del individuo, podía ser en algunos casos sinónimo de honor, y en otros casos opuesto a éste. La vergüenza como sinónimo de honor (honor-virtud) y preocupación por la reputación se consideraba adecuada para hombres y mujeres. Por otro lado, cuando no eran 31 equivalentes, la vergüenza, al igual que el honor, estaban exclusivamente vinculados a uno u otro sexo. Así, la vergüenza que no era ya considerada como honor sino como recato, encogimiento, sonrojo y timidez, se consideraba adecuada únicamente para las mujeres. Adicionalmente, la vergüenza presentaba una acepción adicional de deshonor, común a ambos sexos, cuando era impuesta desde afuera, como aceptación de una humillación. En la sociedad estudiada por Pitt-Rivers los conceptos de honor y vergüenza podían ser entonces, según el contexto: sinónimos, cuando eran considerados como virtudes, o contrarios, cuando eran considerados en el sentido de precedencia y humillación. Pitt-Rivers encuentra adicionalmente diferentes concepciones del honor en función de la posición social del individuo. Mientras que el honor plebeyo se aliaba en muchos de sus aspectos con la vergüenza y se asimilaba con la virtud, para el honor aristocrático el criterio principal era la precedencia. Considera entonces el autor que la naturaleza dual del honor como honor pretendido y honor probado reflejaba la dualidad entre la aspiración a un puesto social y su conquista. Las luchas y las transacciones de honor estarían ligadas a las pretensiones de los individuos a desempeñar un papel en la escena social y a los medios de que se valen dichos individuos para poder desempeñar este papel. En una sociedad de estratificación compleja serian también complejos la estructura de los acuerdos y los roles sociales; los criterios de conducta serían variantes y también los significados otorgados al honor. En la misma compilación, Peristiany (1968), Campbell (1968) y Zeid (1968) estudian las nociones de honor en diferentes comunidades mediterráneas europeas y norafricanas de pequeña escala a mediados del siglo XIX, aproximándose siempre al honor como un valor, o como un patrón de conducta asociado de una u otra forma a la búsqueda de la distinción y el prestigio social. Para Campbell (1968) el honor expresaría también la idea de dignidad del individuo y de su familia, dignidad que se mediría con base en los patrones ideales de conducta en la sociedad en cuestión. Destacan estos autores la relación que se establecía generalmente entre el honor individual y el honor familiar, así como también las diferentes características atribuidas al honor masculino y al honor femenino. En líneas generales, el honor masculino exigía la defensa del honor propio y 32 del honor familiar, la preocupación por el buen nombre y por la imagen y el rango social, así como también un comportamiento activo en el aspecto sexual; se espera en estas sociedades que el hombre responda con violencia, en algunos casos mayor que en otros, si no quiere perder su propia estima, necesidad que se hace más apremiante si se ha sufrido una humillación ante la mirada de los demás, colocando la reputación en enterdicho. Por otro lado, el honor femenino se asociaba casi exclusivamente a la modestia sexual, siendo el deber primordial de la mujer en relación con ella misma y con su familia el guardarse contra cualquier alusión crítica a su recato sexual. En la pequeña comunidad de pastores griegos estudiada por Campbell (1968), el honor como valor social era una cualidad familiar que podía ser fácilmente perdida al ser aquél violado o traicionado, como en el homicidio, el derramamiento de sangre en una lucha, el insulto verbal, la seducción, la violación o la ruptura de un compromiso matrimonial. Por su parte, Peristiany (1968a) encuentra que, en la aldea montañesa grecochipriota por él estudiada, no se reconocían obligaciones morales impersonales en términos de ciudadanía o humanidad común; las únicas obligaciones inmediatamente significativas eran las de la familia, la aldea y la nación, y las referentes al yo, en las que el propio honor se encontraba en juego. La valoración de las acciones era juzgada tomando en cuenta casi exclusivamente relaciones preexistentes entre las partes. En relaciones en las que los actores o la situación eran nuevas, el aldeano se apoyaba en su dignidad para afirmar al menos su igualdad con aquellos con los que debía interactuar. En la recopilación en cuestión, Caro Baroja (1968) presenta por su parte un estudio descriptivo acerca de los cambios experimentados a lo largo del tiempo por las nociones de honor y vergüenza en la sociedad española, basándose en la revisión de textos legales, textos teológicos, textos literarios, memorias, cartas, crónicas, etc. El estudio de Caro Baroja procura hacer ver cómo las ideas españolas de honor, honra y vergüenza se habrían desarrollado arrancando de una triple raíz que comprendía el mundo clásico, el mundo germánico o bárbaro y el cristianismo, discutiendo también algunos matices que diferencian los vocablos de honor y honra. Señala el autor que honore y onor son vocablos que aparecen, en género femenino, en el castellano más antiguo durante los siglos XI-XIII, generalizándose después el masculino honor, junto 33 con el vocablo honra, que en ocasiones es empleado como sinónimo, aunque ya para el siglo XVI se le adjudicaba el primero un uso de mayor realce poético y social, reservándose su uso para caballeros, cortesanos, etc., convirtiéndose honra en el vocablo de uso más común. Caro Baroja se aproxima al honor como una noción que expresaría la valía de los individuos. Para el autor, hacia finales del siglo XV se habría cerrado en la sociedad española un ciclo en el cual el honor, asociado al valer más, estuvo basado en la fuerza combativa individual y en la solidaridad fundada en los linajes, y se habría abierto otro, fundado en la existencia de una monarquía absoluta que impuso un orden político y social distinto, basado precisamente en la dominación de los viejos particularismos y la limitación de los poderes de la nobleza. A partir de entonces, la creación de una corte, de diversos organismos gubernativos, las empresas de descubrimiento y conquista, así como la constitución progresiva en las grandes ciudades e incluso en los pueblos, de una clase media compuesta por abogados, médicos, funcionarios, mercaderes, haría caer en desuso las costumbres aceptadas cuando los linajes estaban en su apogeo. Sin embargo, aunque la sociedad comenzara a moldearse sobre nuevas bases, los conflictos que producía el concepto del honor distaron mucho de cesar. Así, se habrían enfrentado nuevamente dos formas de valer más: la fundada en el esfuerzo bélico al servicio de la monarquía o en el linaje noble, guerrero, y la fundada en el dinero. Eventualmente, la clase media fue aumentando en importancia, haciéndose cada vez mayor la aceptación de los ideales dieciochescos y la glorificación de la virtud y la eficacia en el trabajo, la utilidad y el bien general. Al mismo tiempo, las leyes dejaron de admitir ciertos principios antes admitidos, como el de valer más, y combatieron la existencia de los llamados “lances de honor”, disponiendo cómo debían castigarse las injurias. Concluye Caro Baroja que en España los conceptos de honra y vergüenza han ejercido gran presión sobre las sociedades de diferentes épocas, en las que se les ha cargado de contenidos diferentes entre sí en función de las distintas formas socialmente aceptadas de valer más. 34 En la compilación en cuestión, Bourdieu (1968) presenta un análisis del honor en la sociedad de Cabilia, en el norte de Argelia, basado en observaciones e informaciones recogidas en el curso de trabajos de campo realizados en pequeños poblados del lugar entre los años 1957 y 1961. Debido a la importancia que tendría este trabajo en el desarrollo posterior de los postulados teóricos de Bourdieu para el estudio del honor y de la sociedad en general, los cuales constituirán uno de los principales soportes de nuestra investigación, conviene examinar en cierto detalle este primer trabajo etnográfico del autor. Encuentra Bourdieu que, en la sociedad de Cabilia de mediados del siglo XX, los combates y juegos rituales constituían la expresión más altamente cumplida de la lógica del honor. En muchos de estos combates no se trataba de eliminar o aplastar al adversario, sino de manifestar que se tenía superioridad mediante un acto simbólico; en consecuencia, señala el autor que los combates, más que luchas a muerte, eran una suerte de concursos de valor ante el tribunal de la opinión. Señala Bourdieu que tanto el desafío como la ofensa, al igual que el don, suponían la decisión de jugar un juego determinado en conformidad con ciertas reglas. El que había recibido el don o sufrido la ofensa o desafío quedaba implicado en un proceso de comunicación, y debía escoger una línea de conducta que sería una respuesta a la provocación constituida por el acto de comunicación inicial. Para Bourdieu, el motor de la dialéctica del honor en la sociedad cabila era el nif, el pundonor o sentido del honor. El sentimiento del honor se vivía de cara a los demás, por lo que el nif habría sido ante todo el hecho de defender, a cualquier precio, una imagen de sí mismo destinada a los demás. Así, en los desafíos y también en las ofensas, lo que estaría en juego sería el pundonor, el sentido del honor o amor propio: “El pundonor es el fundamento de la moral propia de un individuo que ve siempre a través de los ojos de los demás, que actúa siempre ante el tribunal de la opinión, que tiene necesidad de los otros para existir, porque la imagen que se forma no podría ser distinta de la imagen de sí mismo que le es enviada por los demás” (Bourdieu, 1968:191). 35 Señala Bourdieu que es la presión de la opinión la que funda la dinámica de los tratos de honor. Ser y honor se confundirían en el hombre cabal; el que ha perdido el honor ya no es, dejaría de existir para los otros y, por lo tanto, para sí mismo. Para Bourdieu, tal vez habría que concluir que el lugar preferente que se concede al sentimiento del honor en algunas comunidades sería una característica de sociedades “primarias”, de pequeña escala, en las que la relación con el prójimo, por su intensidad, intimidad y continuidad, predomina sobre la relación consigo mismo, sociedades en las que el individuo aprende su propia verdad por mediación con los demás, por lo que el ser y la verdad de la persona se identifican con el ser y la verdad que los otros le reconocen. Indica Bourdieu que, en la sociedad cabila, era preciso distinguir entre el desafío, lanzado al pundonor y dominado por una lógica propia que es el juego de la puja, y la ofensa o el ultraje, lanzados contra el honor, en los que se jugaban los valores más sagrados, y que se organizaban según las categorías fundamentales de la cultura, ordenadoras del sistema mítico-ritual de la sociedad en cuestión. Mientras que el desafío sólo hiere el amor propio, el ultraje es sacrilegio, violación de prohibiciones. La lógica del ultraje y la venganza difieren por tanto profundamente de la lógica del desafío y la respuesta. En el caso de una injuria u ofensa al honor, la presión de la opinión hace que quede excluida toda salida que no sea la venganza; si esta no se produce, el cobarde desprovisto de nif sólo le queda el deshonor y el exilio. El honor, en el sentido de consideración, reputación, gloria, respetabilidad, se definiría entonces por la pareja indisociable que conformarían el nif, el sentido del honor, y el honor objetivado que le está vinculado al hombre, el conjunto de cosas sagradas (haram) que pueden ser perdidas y que merecen por tanto ser defendidas. Encuentra entonces Bourdieu que este honor objetivado, lo sagrado, el conjunto de lo que está prohibido, viene determinado por una dicotomía fundamental basada en la polaridad de los sexos, y en el conjunto de oposiciones en que se expresa esta polaridad, las cuales conforman a su vez el sistema mítico-ritual y los postulados fundamentales del sistema de valores de la sociedad cabila. 36 Dentro de este sistema mítico-ritual, lo sagrado del ”lado izquierdo” correspondería al universo femenino, a lo de dentro, a la intimidad, al mundo del secreto, al espacio cerrado y protegido de la casa, espacio libre de intrusiones y de miradas, por oposición a lo sagrado del “lado derecho”, al mundo abierto de la plaza, de la mezquita, de los campos o el mercado, reservado a los hombres. Lo sagrado del lado derecho estaría conformado esencialmente por los “fusiles”, encarnación simbólica del nif de los parientes masculinos del lado masculino, todos aquellos cuya muerte debe ser vengada con sangre y que tienen a la vez que cumplir esa venganza. Se tendría entonces de un lado el secreto de la intimidad, enteramente velada por el pudor, la vida de los sentidos y los sentimientos; del otro, el espacio abierto a las relaciones sociales, la vida política y religiosa, las relaciones de hombre a hombre, del diálogo y de los intercambios. Lo sagrado izquierdo y lo sagrado derecho se opondrían pero también se complementarían, al ser el respeto de lo sagrado “derecho”, del nombre y la reputación de la familia de línea masculina, lo que inspiraría la respuesta a toda ofensa contra lo sagrado “izquierdo”. Encuentra Bourdieu que el nif, virtud cardinal y fundamento de todo el sistema patriarcal en la sociedad cabila, sería esencialmente respeto al linaje, del que se está orgulloso y del que se pretende ser digno. Cuanto más valerosos o virtuosos han sido los antepasados masculinos, más razón se tiene para estar orgulloso, y más puntilloso se debe ser en materia de honor, para estar a la altura del valor y la virtud de aquéllos. El imperativo mayor para los hombres sería el de velar por el dominio de la intimidad. Bajo esta lógica, todo sucedería como si la mujer no pudiese acrecentar el honor de la familia del padre, sólo conservarlo intacto con su buena conducta y su responsabilidad, o bien perderlo con su mala conducta. La mujer no podría tener más honor que el honor del grupo de hombres al que está vinculada; debe cuidarse de no alterar en nada, con su conducta, el prestigio y la reputación del grupo; su moral estaría constituida esencialmente por imperativos negativos: callarse, no develar los secretos de la intimidad, no rebajar ni avergonzar a su marido, no dudar de éste, no quejarse en público, etc. 37 El sentimiento del honor sería, así, el código común e íntimo con el que se juzgarían las acciones propias y de otros, y que regularía tanto las relaciones entre los parientes como las relaciones con los extraños. Para Bourdieu, los valores del honor constituirían la verdadera base del orden político en la sociedad cabila. Se pregunta entonces el autor si los valores del honor son propiamente normas ideales que cada sujeto tiene como tales, sintiéndose obligado a respetarlas, o si se trataría más bien de modelos inconscientes de comportamiento que regulan actitudes y que rigen las conductas. Sin responder del todo aquí a estas preguntas, sugiere el autor que lo esencial sea tal vez que las normas, sentidas y vividas tan profundamente que no tienen que ser explícitamente formuladas, se arraigan en el sistema de categorías más profundas de la cultura, que definen la visión mítica del mundo. De los trabajos incluidos en esta compilación, Peristiany (1968b) concluye que, en la medida en que todas las sociedades evalúan la conducta refiriéndola a patrones ideales de acción, todas las sociedades poseen sus propias formas de honor y vergüenza, como dos polos de una evaluación. En particular, se encuentra que estas nociones devienen una preocupación constante en individuos radicados en sociedades de pequeña escala, en las que las relaciones cara a cara son de importancia primordial, y en las que la personalidad social del actor son tan importantes como su oficio. Señala Peristiany que en este tipo de sociedades, el honor ocupa el vértice de la pirámide de los valores sociales temporales, condicionando el orden jerárquico de estos valores y dividiendo a los miembros de la sociedad en dos categorías fundamentales: aquéllos dotados de honor y aquéllos desprovistos de él. En una publicación más reciente, Pitt-Rivers (1997) compila varios trabajos de su autoría relacionados con el tema del honor. El autor retoma el análisis del honor y su relación con el status social en Andalucía, describiendo las diferentes facetas del honor en una aldea de la sierra de Cádiz y abordando nuevamente el honor como un valor o complejo de valores, sin agregar en esencia nada nuevo respecto al trabajo publicado en el año 1966 en la compilación editada por J. G. Peristiany. 38 En el año 1992, Peristinay y Pitt-Rivers publican una nueva compilación de trabajos referentes al fenómeno del honor en las sociedades mediterráneas, con el propósito de estudiar los nexos entre el honor, lo ritual y lo sagrado, buscando concentrarse en los aspectos del honor relacionados con lo inefable y con el problema del destino individual y colectivo, así como también en la identificación de lógicas que interrrelacionen estatus, poder y autoridad con buena fortuna, legitimidad y santidad (Peristiany y PittRivers, 1992). En esta oportunidad, los autores proponen la existencia de una suerte de “relación congénita” entre honor y gracia, que cuestionaría los enfoques que consideran el honor como una cuestión relacionada únicamente con la estructuración social; según los autores, el honor surgiría de un campo afín a lo sagrado, campo en el cual lo extraordinario se opondría a lo ordinario, y en el cual ciertas verdades aceptadas se considerarían fuera de todo cuestionamiento, como consecuencia de convicciones que residirían a un nivel más profundo que el de la conciencia (Peristiany y Pitt-Rivers, 1992: 2,3). Aunque algunos de los trabajos etnográficos presentados en esta compilación intentan identificar nexos entre el honor y lo sagrado, relacionando generalmente los fenómenos de honor con la demostración del poder, o relacionando los mecanismos dirigidos a conservar o incrementar el poder con el control de las definiciones de lo que era o no honroso u honorable (Lafages, 1992; Caro Baroja, 1992; Ott, 1992), otros trabajos recurren una vez más a la concepción del honor como un valor, asociado a patrones reconocidos de conducta (Peristiany, 1992; Di Bella, 1992; Jamous, 1992), y los mismos compiladores terminan definiendo una vez más el honor como “un campo conceptual dentro del cual las personas encuentran los medios de expresar su auto-estima o la estima de los otros” (Peristiany y Pitt-Rivers, 1992a: 4). Quizás lo más interesante de esta obra sea la reflexión que hacen los compiladores de que, para los integrantes de una sociedad determinada, el honor es al mismo tiempo un sentimento y un asunto de conciencia moral y, por otro lado, un asunto de reputación y precedencia, ya sean éstas obtenidas en virtud del nacimiento, del poder, de la riqueza, de la santidad, del prestigio, de la astucia, de la fuerza o de la simonía y, por otra parte, la reflexión de que los fenómenos de honor parecen obedecer a una lógica propia que sería necesario 39 identificar para poder disipar sus aparentes paradojas (Peristiany y Pitt-Rivers, 1992a: 5). En un trabajo más reciente, producto de un trabajo etnográfico realizado entre los años 1976 y 1982 entre los Ahaywat, una tribu de beduinos nómadas del Sinaí (Egipto), Stewart (1994) encuentra que el honor (ird) juega un papel primordial en el cuerpo de leyes de estos beduinos, no habiendo casi ningún derecho o deber relacionado con el honor que no esté enmarcado en la ley. Entre estos beduinos, tribu que había vivido hasta tiempos recientes en la ausencia de una autoridad central, el principal resorte de la maquinaria legal sería lo que Stewart llama el “grupo de sangre-dinero”, un grupo de parientes masculinos que actúan como una unidad político-legal, con diferentes tipos de jueces para diferentes tipos de disputas: un tipo de jueces para disputas de sangre, otro tipo para disputas de tierra, etc. Las disputas relacionadas con el honor son llevadas ante el juez denominado mansad, ante quien el querellante en dichas disputas reclama la deshonra presuntamente causada por el acusado y busca una reparación que consiste generalmente en el pago de una suma de dinero o de ciertos elementos simbólicos. Encuentra Stewart que el honor de un beduino puede ser atacado en dos formas: una de ellas mediante un ataque que denomina “impugnación primaria” y que puede tomar varias formas, la más sencilla de ellas la ofensa sexual contra una mujer. Debido a que desde un punto de vista legal, cada mujer beduina es responsabilidad de su guardián, es decir, de su pariente adulto masculino más cercano, todo hombre que entre en una relación sexual con una mujer que no sea su esposa ofende el honor o ird de su guardián, y deviene susceptible de tener que ofrecer una reparación a este guardián. En este caso, es el acto mismo cometido por el ofensor el que mancha el ird de la víctima, al irrespetar a ésta. La otra forma en que un hombre pude impugnar el honor de otro hombre es “oscureciéndolo”, expresando por ejemplo las palabras: “que Dios oscurezca la cara de X” o colocando una bandera negra o una piedra negra en algún lugar apropiado. El oscurecimiento es una suerte de acusación de que el hombre cuyo honor es impugnado ha hecho algo que lo deshonra, por lo que según Stewart, se le niega su derecho al respeto. 40 Señala Stewart que el honor de los beduinos es muy diferente al honor de los europeos; el código que un beduino debe respetar para retener su honor es diferente al código que debe obedecer un europeo, y el abanico de acciones que constituyen una afrenta al honor de un beduino son diferentes al abanico de acciones que constituye una afrenta para el honor de un europeo. En cuanto a las diferencias lexicales, señala el autor que la palabra ird tiene un rango semántico mucho más limitado que el de la palabra honor en las principales lenguas europeas; entre otros, mientras la palabra “honor” puede ser aplicada en Europa al honor de un hombre, de una mujer, de un camarada, etc., ird se refiere exclusivamente al tipo de honor que es concedido únicamente a los hombres de la comunidad beduina. Por otro lado, mientras que el honor en las lenguas europeas se utiliza frecuentemente separado de un portador particular, por ejemplo, que esto o aquello es un asunto de honor, que la paz se logró de forma honorable o que el honor vale más que la vida, el ird beduino está íntimamente ligado a un portador particular. Los estudios etnográficos revisados hasta el momento, realizados en países mediterráneos europeos y norteafricanos, señalan, así, que el honor puede representar diferentes valores sociales, sexuales, económicos y políticos que, aunque varían de una cultura a otra y de un grupo social a otro, pueden jugar un papel fundamental en la vida cotidiana de numerosas sociedades de pequeña escala y de economía poco diversificada, en las cuales las relaciones cara a cara son de importancia fundamental. Entendido principalmente por los integrantes de los diferentes grupos sociales como el valor de una persona a sus propios ojos y ante los ojos de la sociedad, el honor parece representar ante todo la necesidad de los actores sociales de alcanzar un cierto grado de prestigio y reconocimiento social. 1.1.2 Estudios acerca del honor en América Latina (siglos XVI –XIX) En el ámbito latinoamericano, la temática del honor ha sido abordada por diferentes investigadores desde una perspectiva fundamentalmente historiográfica y descriptiva, con un abrumador predominio de estudios referidos a la época monárquica colonial (Seed, 1991; Lavrin, 1991; Twinam, 1991, Gutiérrez, 1993; Büschges, 1997; Rodríguez, 1997; Johnson y Rivera, 1998; Fernández, 1999). Estos estudios abordan el honor 41 como el concepto central y factor decisivo en la diferenciación social de las sociedades de tipo estamental, en las cuales el destino vital humano era condicionado por la estimación social acordada explícitamente al honor como atributo y modo de vivir, coadyuvado por privilegios y deberes propios. A modo de ilustración, Seed (1991) analiza documentación de autos matrimoniales presentados en las cortes eclesiásticas y en los tribunales del virreinato de Nueva España durante la época colonial concluyendo que, en una primera época, durante los siglos XVI y XVII, el honor se entendía como un valor individual, en el sentido de virtud (honor = virtud, integridad moral), mientras que en una segunda época que abarcaba los siglos XVIII y XIX hasta la independencia, el honor se caracterizó por ser una expresión de la posición social de una persona y su familia (honor = precedencia, estatus, rango). Para la autora, la percepción del honor durante los siglos XVI y XVII estaba moldeada por la tradición ética y católica española, expresándose en estrictas exigencias de cumplimiento de las palabras de casamiento y en la defensa del honor sexual de la mujer: “Para los hombres, mantener el honor implicaba una voluntad de lucha, de usar la fuerza para defender la reputación propia en contra de quienes la impugnaran… Para las mujeres, la defensa del honor como virtud estaba vinculada con la conducta sexual. Antes del matrimonio, una conducta honorable significaba la permanencia en la castidad; después, la fidelidad. Las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, de ser conocidas, demolerían el honor de una mujer y su reputación” (Seed, 1991: 89). Por otro lado, con el desarrollo del capitalismo y la economía de mercado en los siglos XVII y XVIII, la virtud habría perdido gradualmente trascendencia en la definición del honor personal y familiar, pasando a cobrar mayor importancia la posición social y el honor como estatus: “La disminución en el poder del honor como virtud moral … estuvo acompañada de la creciente importancia concedida al estatus social, el dinero y la propiedad en los acuerdos maritales, y de una mayor prioridad dada a consideraciones de clase social que a la responsabilidad moral” (Seed, 1991: 291). Para la autora, el principal conflicto en el México colonial no fue entre familias e individuos, sino entre 42 familias y en torno a la prioridad de dos tipos de honor: el honor como expresión de valor moral y el honor como expresión de clase y propiedad. Por su parte, Twinam (1991) se interesa en la relación entre honor femenino, sexualidad e ilegitimidad en la América Hispana, estudiando solicitudes de legitimación presentadas ante Consejo de Indias entre 1630 y 1830, principalmente en los siglos XVII y XVIII. La autora expone algunas ideas generales sobre el contenido y la función social de la noción de honor en la época colonial en relación a un estrato social determinado, identificando el honor femenino como un fenómeno o noción que regulaba el comportamiento sexual, impidiendo y condenando las relaciones sexuales pre- y extramatrimoniales de las mujeres de las altas esferas sociales, fundamentado en la imagen de la mujer como virgen, tal como fue presentada por la Iglesia católica. La autora encuentra que el control de la sexualidad femenina era un factor importante en el mantenimiento del honor de la familia entera, ya que las manchas de ilegitimidad implicaban la pérdida de la reputación tanto de la respectiva persona como de su familia y descendientes, reduciéndose de manera considerable la posibilidad de los involucrados de ejercer funciones o cargos importantes en la sociedad. Para la autora, el honor de una persona derivaba tanto de la ascendencia social como del comportamiento individual. La autora destaca la conexión entre el concepto del honor y la definición y defensa de la posición social dentro de un orden social jerárquico, sin ahondar en las características intrínsecas de la noción de honor. Por otro lado, Gutiérrez (1993), en un estudio sobre la historia social de Nuevo México en los años 1500-1846 en el que utiliza el matrimonio como herramienta para analizar el orden político, social y económico de la sociedad de su interés, sistematiza un poco más los diferentes significados del honor en la Hispanoamérica colonial, basándose ampliamente en trabajos antropológicos realizados en el área mediterránea europea, así como en la premisa de que toda sociedad es un sistema de desigualdad. Basándose en dichos trabajos, propone el autor que el honor en el Nuevo México colonial fue en principio un juicio de valor relativo a la personalidad social de alguien, 43 “un reflejo”; no sólo era el valor de una persona ante sus ojos, sino también el reconocimiento de ese valor ante los ojos de los demás, era la creencia de que la propia imagen, la reputación de uno mismo, constituía la base del orgullo y la precedencia: “El honor tomaba forma cuando se le rendía deferencia o cuando gracias a él se conseguía acceso preferente a recursos escasos” (Gutiérrez, 1993: 229). Para el autor el honor era una palabra de muchos sentidos, que encarnaba un significado en dos niveles distintos pero intrínsicamente ligados: un significado de jerarquía y un significado de virtud. El honor-jerarquía era una medida de la posición social que diferenciaba a los integrantes de la sociedad colonial entre aquéllos que tenían mucho honor y prestigio como consecuencia de la victoria y el dominio, los blancos españoles o criollos, y aquéllos sin honor, los vencidos y dominados, los indios, los pardos y los esclavos. Este honor-jerarquía tenía su origen en las concesiones otorgadas por méritos en la guerra; en la España peninsular, a aquellos que habían ayudado a recuperar el reino; en Hispanoamérica colonial, a aquellos que habían mostrado valentía al conseguir la rendición de los indios infieles. Como señala Gutiérrez (1993: 230): “El honor de los hombres ennoblecidos de esa manera, sobre todo después de la reconquista, se basaba en su poder y su fuerza, en sus tierras y su riqueza, en sus antepasados y en la nobleza de su nacimiento, en su religión y en sus nombres cristianos y en su elegancia y pompa personal. Tal honor, validado socialmente como fama y gloria, existió en la sociedad española de nuevo México sólo gracias a la presencia de indios que eran deshonrados e infames”. Indica Gutiérrez (1993) que el honor-virtud era la expresión del valor ético y moral del individuo y dividía la sociedad horizontalmente, prescribiendo el orden de precedencias y la preeminencia dentro de un mismo estrato social de acuerdo a la reputación, es decir, de acuerdo al grado en que reproducían los ideales de una adecuada conducta social. Si el honor-jerarquía era consecuencia de recompensas a una conducta valerosa, el mantenerlo al paso del tiempo, sobre todo si se había heredado, dependía del honor-virtud. Señala el autor que como la precedencia en los niveles superiores del orden social garantizaba el control sobre más recursos y más poder, era por lo general 44 entre la aristocracia donde surgían los conflictos de mayor intensidad por el honorvirtud. Encuentra el autor que en el Nuevo México del siglo XVIII el honor-virtud dictaba reglas particulares para cada sexo acerca del comportamiento social adecuado. Extrapolando, creemos que un tanto ligeramente, hacia una sociedad colonial lo encontrado por los antropólogos antes citados en sociedades mediterráneas de mediados del siglo XX, señala Gutiérrez que el honor era un atributo esencialmente masculino, mientras que la vergüenza era intrínsicamente femenina, mientras que las infracciones a las normas de conducta por parte del varón eran deshonrosas, en la mujer eran indicación de desvergüenza. La falta de vergüenza de una mujer desprestigiaba al jefe masculino del hogar y lo deshonraba a él y a la familia entera como grupo. A nuestro juicio, la prueba empírica aportada por el autor no justifica esta asociación honor - masculino, vergüenza - femenina. Si bien es cierto que en los documentos citados por el autor el sentimiento de vergüenza es asociado únicamente a las mujeres, no es menos cierto que en dichos documentos se habla tanto de honor masculino como de honor femenino, asociado éste, al igual que la vergüenza, a la pureza sexual; tal vez sea más correcto decir que en el caso de la mujer, honor y vergüenza eran utilizados como sinónimos. En un estudio sobre honor y estratificación social en el distrito de la Audiencia de Quito en el siglo XVIII y primeras décadas republicanas, Büschges (1997) analiza por su parte una variada gama de documentos judiciales tanto civiles como criminales, en los cuales mantener o defender el honor desempeñaba un papel importante, incluyendo oposiciones a matrimonios en la jurisdicción civil o en cortes eclesiásticas y relaciones de méritos para optar a cargos públicos. Apoyándose en los planteamientos de Weber, el autor propone que en la Audiencia de Quito el concepto del honor tuvo una base primordialmente estamental: “al lado de rasgos más bien individuales y de componentes de virtud … el concepto del honor era la expresión de la distinción y exclusividad social, o sea de la reclamación de tal posición social, perteneciente en su esencia a un grupo social y, ante todo, a los nobles o a personas que reclamaban su estatus” (Büschges, 45 1997: 78). El autor concluye que en la práctica, durante el siglo XVIII, el honor constituyó la esencia y el centro de una pronunciada mentalidad estamental, significando sobre todo reputación o fama, vinculada en esencia, como una calidad transmisible por herencia, a una familia o a un linaje. En cuanto al posible trasfondo económico de las características que asume el concepto del honor, Büschges cuestiona las conclusiones de Seed (1991) y la relación que encuentra ésta entre la expansión del sistema capitalista y la transformación del honor en una expresión de la posición social de una persona y su familia. Debido a que, al contrario de lo sucedido en el virreinato de Nueva España, la situación económica en la Audiencia de Quito el siglo XVIII se caracterizó más bien por el estancamiento económico, Büschges propone que los valores socio-culturales como el honor no habrían sido influenciados durante el siglo XVIII por nuevas fuerzas o tendencias económicas, ni habrían sido tampoco defendidos por nuevos sectores sociales; para este autor, se habría tratado todo el tiempo de una cuestión de distinción social, de un desarrollo continuo de diferentes elementos y conceptos de estratificación social durante la época colonial, similares en esencia y función a los de la sociedades europeas del Antiguo Régimen, sobre todo a partir del siglo XVII. En una compilación más reciente, diferentes historiadores abordan el estudio del honor en sociedades de Hispanoamérica colonial (Johnson y Rivera, 1998). En los diferentes trabajos de la compilación, el honor deviene situacional y con múltiples caras: la riqueza, el contexto social, el marco geográfico y cronológico son todos aspectos que influyen en el significado atribuido a la noción de honor por los diferentes actores sociales en los diferentes contextos, resultando así una multiplicidad de sentidos. Aunque pueda tener significados muy diferentes en función del contexto, el honor continúa apareciendo en estos trabajos estrechamente asociado a normas de conducta sexual. Adicionalmente, en la mayor parte de los trabajos se sostiene la complementariedad entre el honor status y el honor virtud. Con base en el modelo de código de honor mediterráneo de Pitt-Rivers, Lauderdale (1998) asume que el honor posee una estructura general, como término de evaluación 46 por medio del cual los individuos se miden a sí mismos y son medidos por la sociedad; el honor sería el valor que una persona posee a sus propios ojos, pero también lo que esa persona vale para los demás, la estimación que tiene un hombre de su propia valía, su exigencia de orgullo, pero también el reconocimiento de esa exigencia, su excelencia reconocida por la sociedad, su derecho al orgullo. En este modelo, el honor difiere de acuerdo al género; honor masculino y honor femenino implican diferentes tipos de conducta. Twinam (1998), por su parte, señala que la extensa historiografía existente acerca del honor debe ser abordada con precaución, ya que en ocasiones, conclusiones derivadas de investigaciones realizadas en un determinado lugar para una determinada época, son asimiladas a generalizaciones concernientes al honor en otros siglos y otras culturas. La autora sugiere, por ejemplo, que aunque la comprensión de los códigos de honor de la España medieval y de campesinos griegos de la época actual pueden proveer cierta idea acerca de los usos del honor en sociedades como las de Hispanoamérica colonial, las comparaciones deben ser realizadas sin asumir que los conceptos son directamente transferibles de una sociedad a otra. La autora propone que el honor sea abordado como un complejo de valores y comportamientos que varía ampliamente en su significado y en su puesta en práctica. Varios trabajos de esta compilación permiten constatar que el honor no era un atributo exclusivo de las clases privilegiadas (Johnson, 1998; Lipsett-Rivera, 1998; Lauderdale, 1998); los miembros de las clases de menor jerarquía social se veían también a sí mismos poseyendo honor y compitiendo por él. Por otra parte, en varios de los trabajos, vemos también a las mujeres visitando tribunales para defender su honor y el honor de sus familias. En relación con los estudios referidos al siglo XIX en el ámbito latinoamericano, diferentes autores han abordado, siempre desde una perspectiva predominantemente descriptiva, el asunto de la relevancia social del honor (Ruggiero, 1992; Ruibal, 1996; Chambers, 1999; Hunefeldt, 2000; Díaz, 2001; Caulfield, 2002; Gayol, 2000, 2004; Gotkowitz, 2003). Estos autores han demostrado que con el advenimiento de la 47 república, los códigos de honor que sostuvieron el orden colonial hispanoamericano fueron reformulados, mas no desaparecieron. Con la desaparición de los privilegios asociados al orden monárquico, el honor habría perdido su carácter normativo jerárquico, manteniéndose principalmente como reputación o prestigio social hasta bien avanzado el siglo XX.; esta reputación o prestigio social podía basarse, sin embargo, tanto en una dimensión de honor-virtud como en una dimensión reformulada de precedencia u honor-jerarquía. A modo de ilustración, Gotkowitz (2003), estudiando una serie de casos de demandas judiciales por infracciones al honor personal (injurias y calumnias) con el fin de develar los criterios morales y culturales que los actores locales utilizaban para definir los límites de la inclusión y la exclusión social, encuentra que en la Cochabamba de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, tanto hombres como mujeres luchaban por la respetabilidad y el honor, señalando la honestidad, el trabajo, el coraje y la virtud sexual como evidencias de su status y honor personal, sin invocar ninguna dicotomía rígida que diferenciara entre honor masculino y honor femenino. El honor tenía una significación primordial en la cultura y economía locales, la reputación era un asunto que importaba y las palabras proferidas en público podían dañarla; ciertos o falsos, los insultos podían amenazar el honor. La autora concluye que en la sociedad estudiada, en la que existía una compleja dinámica de identidades étnicas, el honor, en su concepción moderna, no era solamente una indicación de virtud sexual, sino también un símbolo de precedencia social y racial. Por otro lado, Gayol (2004), analizando la producción discursiva de elites políticas e intelectuales del Buenos Aires de fines del siglo XIX, encuentra que en estos discursos el honor era un valor que, al menos en principio, podía ser reclamado y poseído por hombres y mujeres de cualquier posición social. La autora considera que, en la “Argentina Moderna”, el honor era considerado como un derecho inherente a la naturaleza humana, indispensable para el hombre civilizado, un valor que implicaba dignidad, autoestima y el respeto del que disfrutaba una persona, aspecto este último que resalta la importancia que se le acordaba al reconocimiento, a la confirmación y a la legitimación pública. 48 Para las mujeres, el ideal del honor implicaba la limpieza, la virginidad antes del matrimonio y la castidad en la viudez; para el hombre, se trataba de la capacidad de defender la virtud femenina, garantizar la continuidad y la armonía de la familia, la honestidad en las relaciones de negocios y el respeto por la palabra empeñada. En el discurso de los intelectuales el honor estaba basado principalmente en la propia conciencia y no en la reputación, debía ser legitimado con los propios actos, y era sinónimo de moralidad y actos razonables. A pesar de esta concepción esencialmente democrática y universalista del honor, encuentra Gayol que los intelectuales bonaerenses de fines del siglo XIX habrian intentado delimitar el significado del honor con el fin de convertirlo en un instrumento que restringiera la movilidad social, con el fin de distinguirse de los numerosos inmigrantes de reciente llegada, basando el “honor moderno” en el ejercicio de la razón, en el rechazo de la violencia como método para recuperar el honor y en el rechazo de las causas “insignificantes” de ofensas al honor (las no dirigidas a la reputación, probidad, virtud u honestidad), restringiendo la “opinión pública”, distribuidora del honor y el deshonor, al círculo de los hombres letrados. Desde el punto de vista de las prácticas, el análisis de documentos de demandas por injurias lleva a la autora a concluir que en el Buenos Aires de fines del siglo XIX la preocupación por salvaguardar el “honor del hogar” o la pureza femenina hablaba no tanto del hogar ni de las mujeres, sino más bien del honor de los hombres, el cual resultaba imperioso restaurar después de un atentado a la honra y “buena fama” de sus mujeres; al ser la conducta de una mujer casada definitoria del honor del marido, el verdadero atentado lo recibía éste: “La pureza femenina, hablaba de las mujeres, pero más hablaba de los hombres. La masculinidad incorporaba para sí la sexualidad de las mujeres, la que venía a engrosar el capital de honor de los hombres” (Gayol, 2000: 196). 1.1.3 Estudios acerca del honor en la sociedad venezolana (siglos XVIII y XIX) 49 En el caso venezolano, Pino Iturrieta (1992), en un intento de desmitificar la época colonial venezolana y las construcciones de la historia oficial acerca de los orígenes de la sociedad venezolana, se aproxima someramente a la cuestión del honor cuando aborda diferentes aspectos de la vida cotidiana venezolana en el siglo XVIII. El análisis de catecismos, devocionarios y diferentes documentos civiles y eclesiásticos relacionados con sonados casos de trasgresiones a las normas establecidas por la Iglesia y el Estado español lleva al autor a afirmar que el honor era un valor de importancia primordial en la Venezuela de fines del siglo XVIII, en la cual la imperiosa necesidad de exhibir una reputación sin mancha marcaba los pasos de jueces y transgresores. Encuentra Pino Iturrieta (1992) que el honor no era visto como un elemento unívoco que se dirimía a través de un código invariable, sino como una noción susceptible de aprecio desde diversos ángulos. Para el Rey y para la Iglesia, el prestigio institucional jugaba un papel de primera importancia, más relevante que la reputación nacida de la virtud. Así, mientras que el honor de las elites civiles o eclesiásticas, o el de los integrantes del estamento dominante, podía ser protegido acudiendo si era necesario al “perpetuo silencio” sobre un caso bochornoso, el honor de la “multitud promiscual” era otra cosa, ya que para someter a uno de sus miembros a la vergüenza pública bastaba una investigación ordinaria. En su trabajo, Pino Iturrieta se ocupa principalmente en estudiar la influencia de la ortodoxia religiosa sobre costumbres y normas sociales, particularmente, en relación al ostracismo al que ésta somete todo acto sexual; en cuanto al honor, el autor no hace ningún intento por profundizar en su dinámica o naturaleza intrínseca. Posteriormente, el mismo autor (Pino Iturrieta, 1994) coordina la publicación de una compilación de trabajos en los cuales varios investigadores (Dávila, 1994; Pellicer, 1994; Langue, 1994; Strauss, 1994) estudian casos de trasgresión de las normas sexuales imperantes en la época colonial, refiriéndose de una u otra forma, siempre tangencial y somera, a los aspectos normativos del honor, al honor como uno de los 50 “valores, principios y preceptos que marcaron la mentalidad de la época” (Quintero, 1994: 289). A modo de ilustración, el mismo Pino Iturrieta (1994a), al aproximarse a la noción de honor femenino entre los grupos social y económicamente menos privilegiados de la Venezuela de fines del siglo XVIII, concibe el honor como un valor, como una “norma vital” que determinaba la conducta de españoles e hispanoamericanos hasta el siglo XVII, para luego “menguar paulatinamente su influencia”, a medida que se fortalecían las formas del capitalismo moderno. Particularmente, en relación con el honor femenino, los diferentes trabajos apuntan de una u otra forma hacia el papel primordial de la castidad como virtud por excelencia de la mujer. Para los diferentes autores, el honor femenino estuvo determinado en las postrimerías del siglo XVIII venezolano principalmente por los preceptos cristianos: “Desde antiguo y sin sufrir mayores alteraciones existen cartillas y decálogos que hablan del comportamiento femenino, de las normas y principios que rigen la conducta de la mujer según estipula la ley de Dios. Es un mandato que debe ser acatado por toda mujer, al margen de su condición social” (Quintero, 1994: 270). En un trabajo dedicado exclusivamente a la cuestión del honor, Pellicer (1996) indaga sobre la vivencia de esta noción en la Venezuela colonial de los años 1774-1809, mediante el estudio de diferentes casos de reclamaciones de honor en situaciones problemáticas producidas entre “blancos” y “pardos”, en las cuales los primeros buscaban preservar la exclusividad del honor representado en el estatus socio-jurídico, el trato, el uso del espacio y el de los objetos, y los segundos actuaban guiados también por los valores establecidos por el estamento dominante. Pellicer (1996) se aproxima al honor como el valor predominante en las sociedades estamentales, en las cuales la pertenencia al estrato noble no dependía del factor económico, sino del honor estamental, el cual contemplaba a la vez una serie de valores como requisitos indispensables para su posesión: valentía, riqueza, limpieza de sangre, estilo de vida noble. Para el autor, el honor fue factor primordial en el sistema de valores que imperó en Venezuela durante la época colonial, hasta principios del siglo XIX, funcionando como “distribuidor de jerarquías sociales, cohesionador de la sociedad 51 y principio del orden cívico y la convivencia diaria” (Pellicer, 1996: 19). La sociedad venezolana, “estamental por herencia, mestiza y relajada por vivencia”, habría incluido como principio el honor caballeresco de la España medieval, adaptándolo y transformándolo a una nueva realidad. Amodio (1996), por otro lado, en una reflexión centrada en el siglo XVIII, en la cual investiga el eros ilustrado a partir de la división entre lo público y lo privado, atribuye al concepto del honor un papel relevante en el mantenimiento de la diferencia dentro de los diferentes sub-ámbitos de lo público. Señala el autor que la relación entre honor personal y honor familiar asume en el siglo XVIII una connotación diferente a la que tenía hasta ese entonces, ya que a partir de la coincidencia entre familia y ámbito de lo privado, no hay posibilidad de discordancia entre honor personal y honor familiar. Para el autor, la división entre lo público y lo privado tiene que ver con los discursos de lo que es permitido o no hacer y decir, y que fundan la razón de ser de las prácticas en referentes míticos que descansan en aspectos sexuales y reproductivos. Destaca el autor el doble sentido del honor en las sociedades ilustradas; desde adentro para la definición de la identidad a partir de la mirada del mismo individuo y desde afuera para la constitución del rol social por intermedio de la mirada del grupo. Al depender de la mirada del grupo social, el honor sólo queda irrevocablemente comprometido por actitudes expresadas en presencia de testigos, representantes de la opinión pública; el conocimiento público se convierte así en ingrediente esencial de una afrenta. Una persona puede sentirse también deshonrada aun cuando su deshonor no sea conocido públicamente; sin embargo, la medida del daño a la reputación está en relación con el alcance de la difusión del deshonor entre la opinión pública. La opinión pública se constituye así en el tribunal de la reputación, tribunal cuyos juicios serían inapelables. Destaca Amodio (1996) que en el siglo XVIII el honor produce la “fama”, y su caída o pérdida la deshonra que conlleva la “infamia”. El problema de la infamia no atañería únicamente al individuo; cuando las personas afectadas son los “padres de familia”, representantes de los estamentos más importantes de la sociedad, atañe también a la 52 colectividad. Los “padres de familia” serían el ejemplo o modelo de la sociedad, por lo cual la caída de éstos en el deshonor significaría rupturas del orden establecido. Cuando se trata de un funcionario real, la fragilidad de un hombre cuyo honor ha sido ofendido implica un peligro en la gestión de la “cosa pública”; en estos casos: “padres de familia” o funcionarios, el Estado monárquico encontraba arreglos dentro del subámbito público del secreto, con arreglo previo y eliminación del problema, omisión en los documentos de los nombres de los sujetos involucrados, o “perpetuo silencio” sobre los hechos. En el caso venezolano, prácticamente nada se ha investigado acerca de la significación social del honor durante el siglo XIX. Pino Iturrieta (1993) estudia las concepciones desarrolladas por la Iglesia y los laicos acerca de la mujer a lo largo del siglo XIX, destacando la preeminencia de un discurso de castidad, con asociación de la mujer al placer y el pecado, y la creación de un estereotipo en el cual la mujer debía ocupar una posición inferior e inamovible como apéndice del marido y complemento de una sexualidad moderada de éste, haciendo por siempre una vida hogareña, sirviendo a su señor y utilizando el coito exclusivamente con fines de procreación. En su obra, el autor no hace sin embargo ninguna alusión a las nociones de honor masculino o femenino. Más recientemente, Alcibíades (2004), sin hacer tampoco ninguna alusión a la importancia o no del honor, estudia la relación familia-nación en la Venezuela del siglo XIX y señala que, en aras de la construcción de una ciudadanía, al culminar la primera mitad del siglo XIX la dirigencia venezolana buscaba, apoyándose en la instrucción pública y privada, fortalecer el núcleo familiar para darle preeminencia social a la familia conyugal, integrada por el padre, la madre y los hijos, célula social que no se había podido estructurar antes de ese momento debido a la guerra, los efectos de las epidemias y las críticas condiciones higiénicas. Concluye la autora que familia, mujer y niño/niña fue la tríada que sirvió como uno de los mecanismos ideologizantes utilizados por la elite ilustrada para lograr la pacificación interna, como condición fundamental para consolidar la república a lo largo del siglo XIX venezolano. El fortalecimiento de la familia contribuiría a la consolidación del Estado, tal como se expresaba en una 53 publicación periódica del país: “de la honra de la familia deriva su honra la república: y cuanto más respetable es el hogar, más respetable es la nación”5. La importancia de la relación mujer-familia-nación en el siglo XIX venezolano es también abordada por Díaz (2001, 2004), quien sin interesarse específicamente en las características de los conceptos de honor masculino o femenino, resalta sin embargo el papel clave desempeñado por las mujeres, la familia y la esfera doméstica en los programas de gobierno de los regímenes dirigidos directa o indirectamente por Antonio Guzmán Blanco (1870-1888), en aras de alcanzar la deseada “regeneración moral” de Venezuela. La revisión por parte de Díaz (2004) de diferentes casos de pleitos civiles, criminales y eclesiásticos ventilados en los tribunales de la ciudad de Caracas desde fines del siglo XVII hasta finales del siglo XIX le permite concluir, por una parte, que en las primeras décadas del siglo XIX las mujeres caraqueñas se habrían apropiado algunas ideas del lenguaje republicano liberal para utilizarlo en sus luchas y conflictos con los hombres, mientras que, hacia finales del siglo XIX, habría tenido lugar un reforzamiento de las prerrogativas patriarcales, con el consecuente desmejoramiento de la situación legal de las mujeres. Así, al estudiar diversos casos de divorcios, disputas por incumplimiento de esponsales y raptos ventilados en los tribunales caraqueños en el período 1875-1880, concluye la autora que las cortes de justicia guzmancistas penalizaron a las mujeres que no cumplían con los estándares oficiales de progreso y moralidad doméstica burguesa, favoreciendo únicamente a aquéllas que reproducían estrictamente el ideal oficial de feminidad, al poder demostrar sin ninguna duda su condición de mujeres virtuosas. A través de las cortes de justicia y apoyado por las enseñanzas y prédicas de la Iglesia, el Estado liberal habría promocionado unas ciertas normas sexuales, la organización familiar y el honor femenino, intentando así recrear legalmente su programa de regeneración moral (Díaz, 2001). 5 Evaristo Bombona, “Matrimonio”, El Centinela de Oriente, 27 de agosto de 1873, cit. por: Alcibíades (2004: 375). 54 En un trabajo más reciente, de naturaleza fundamentalmente descriptiva, Di Miele (2006) estudia un amplio conjunto de expedientes de casos de divorcio protagonizados por habitantes de la ciudad de Caracas y lugares aledaños en el período 1830-1900. Encuentra la autora que el honor mancillado del hombre y de la familia, como consecuencia del adulterio público y notorio de la esposa, así como también el perjuicio que experimentaba el honor de una mujer maltratada o vilipendiada públicamente por el marido, eran algunas de las razones alegadas en los tribunales de justicia para requerir la separación, junto a las causales predominantes de adulterio per se, maltrato, incumplimiento económico del marido y abandono del hogar por alguno de los cónyuges, razones éstas que se complementaban en algunos casos con denuncias de alcoholismo, enviciamiento en juegos de azar o desamor. En los escasos casos comentados por la autora en los cuales el honor mancillado fue esgrimido como causal para requerir la separación, se presentaba también el divorcio como una vía para reparar la honra mancillada (Di Miele, 2006; 131-144). Lamentablemente, la autora no presenta estadísticas que permitan determinar la importancia relativa del perjuicio al honor como fundamento de las peticiones de divorcio y, por otra parte, se limita a describir estos casos sin proponer ninguna hipótesis acerca de la significación social general que habría podido tener el honor en la sociedad en cuestión. En el caso particular marabino, aunque se han realizado algunos estudios de carácter primordialmente historiográfico acerca de la vivencia del honor en la región durante el período colonial (Vázquez de Ferrer, 1996; Rincón Rubio, 2003), nada se ha estudiado acerca de la importancia o no del honor como elemento simbólico estructurante de la sociedad a fines del siglo XIX, período histórico de gran interés en razón de su importancia en la definición de una identidad regional y en razón de las iniciativas económicas, materiales e intelectuales que resultaron en una relativa modernización de la ciudad de Maracaibo (Parra, 2004). En un valioso trabajo sobre la vida cotidiana marabina del siglo XIX, Bermúdez (2001) se limita a señalar el carácter tradicional del rol esperado para la mujer durante el siglo XIX, basado en valores morales sustentados en principios religiosos y en un estilo de vida fundamentalmente conservador, que habría recargado sobre ésta la 55 responsabilidad de ser la compañera del hombre, conducir la vida doméstica y de velar por la educación y virtudes de sus hijos, debiéndose comportar en todo momento de forma juiciosa, diligente y religiosa. Por su parte, Soles (1990) se limita a discutir algunos aspectos legales de la situación de las mujeres marabinas en el siglo XIX y a resaltar su participación en ciertas operaciones de tipo civil y mercantil, así como también en la administración de bienes particulares y familiares, actividades que les otorgaban un cierto papel dinamizador de la economía local. De allí la justificación del presente trabajo, en el cual se pretende abordar una temática prácticamente ignorada tanto por la antropología como por la historiografía regional, con el propósito de lograr un conocimiento más profundo de la Maracaibo de fines del siglo XIX (1880-1900), más allá de los pormenores de la “vida cotidiana”, en un movimiento desde los acontecimientos hacia los esquemas de pensamiento, acción y percepción que subyacen a las prácticas y representaciones de los agentes sociales. 1.2 Presupuestos teóricos de la investigación 1.2.1 Premisas iniciales Siguiendo a Berger y Luckmann (1976), partiremos de la premisa de que la sociedad es una realidad sui generis caracterizada por su naturaleza dual de facticidad objetiva y significado subjetivo. Por una parte, la sociedad se presenta a los seres humanos como una realidad ordenada, objetiva, exterior a ellos; por otra parte, el hombre debe internalizar esa realidad y al hacerlo, la subjetiviza. La relación entre el individuo y su entorno social debe entenderse entonces como un continuo proceso dialéctico compuesto por tres momentos simultáneos: externalización, objetivación e internalización. Debido a la carencia de los medios biológicos necesarios para otorgar un contorno estable a su comportamiento, el ser humano debe exteriorizarse continuamente en actividad con el fin de crear las estructuras que permitan que su vida se desarrolle en 56 un contexto de orden y estabilidad. Al hacerlo, las estructuras sociales que crea se objetivan, adquieren un carácter distintivo que las diferencia de quien las ha producido. Este mundo objetivado debe ser luego “reabsorbido”, re-creado en la conciencia de los seres humanos, como definiciones subjetivas de la realidad. Así, los seres humanos introducen significados subjetivos a sus acciones y al mundo que los rodea. En palabras de Ceirano (2000): “el «mundo» es una idea del mundo y existen distintos mundos posibles en una misma realidad”. La acción social debe ser entendida entonces como un comportamiento orientado y motivado por el sentido que subjetivamente los actores o agentes sociales atribuyen a su acción (Habermas, 1990:136). Ahora bien, la internalización, y por ende la subjetivación de la realidad que se presenta a los seres humanos como una realidad objetiva, está íntimamente ligada a las capacidades humanas de percepción y simbolización, actividades propias del mecanismo mental cognitivo innato gracias al cual los seres humanos aprehenden e interpretan realidades presentes o ausentes, elaborando representaciones mentales, (ideas, imágenes no especulares, proposiciones, etc.) que permiten describir e interpretar objetos, actos, enunciados6. Las representaciones mentales implican siempre una interpretación, ya que el individuo debe apelar a un marco conceptual particular para asignar una determinada significación a un determinado fenómeno (Ceirano, 2000). En este sentido, entenderemos la capacidad humana de simbolización, en sentido general, como la capacidad de realizar apareamientos entre perceptos y conceptos, construyendo así las representaciones mentales que permiten hacer inteligibles los objetos de la percepción (Sahlins, 1985: 136). Por otra parte, entenderemos símbolo, en un sentido general, como alguna cosa de carácter material o inmaterial que, actuando 6 Debido a que se trata aquí de un trabajo de tipo antropológico y no psicológico, no nos ocuparemos en defender a ultranza ninguna hipótesis sobre la organización funcional de la mente humana. Aceptaremos simplemente que ésta es lo suficientemente compleja como para que los individuos sean capaces de adquirir e interiorizar las competencias culturales mediante procesos cognitivos asociados a mecanismos neuronales en el cerebro y, por otra parte, que la mente humana es lo bastante flexible como para permitir la diversidad cultural. Ante la naturaleza aún fragmentaria y especulativa del conocimiento acerca del funcionamiento del cerebro humano, se impondrá aquí, al igual que en las llamadas ciencias naturales, un realismo científico modesto que permita aprehender una determinada “realidad” cultural como un nivel aproximado de algo fundamentalmente mucho más complejo (Bricmont y Sokal, 2001). 57 como representante de otra, apunta hacia un «más allá» de ella misma, estando dado que la relación entre el símbolo y la cosa representada es completamente arbitraria, particularmente cargada de valores culturales y abierta a continuas interpretaciones y elaboraciones. Los símbolos constituyen, entonces, un modo de conocimiento indirecto, o mejor, un modo de reconocimiento. Las actividades de percepción y simbolización, aunque parten de una base biológica, dependen entonces de conocimientos socialmente compartidos. Cada sociedad genera saberes culturales que orientan de modo decisivo las construcciones de los dispositivos cognitivos del ser humano, asegurando una homogeneidad relativa de enfoque (Amodio, 2005a); por otro lado, hay también elementos biográficos, vinculados a la experiencia de cada individuo, tanto a la experiencia externa de la vida cotidiana como a la experiencia interna de los sueños, que no pertenecen a un patrimonio común, de allí los diferentes “sentidos” que los actores sociales pueden atribuir a una determinada acción. Así, cada día los seres humanos construyen cientos de representaciones mentales, las cuales pueden ser consideradas como representaciones privadas en tanto que contenidas en la mente de los individuos (Enfield, 2000), pocas de las cuales son expresadas y transmitidas a otros, esto es, transformadas en representaciones públicas. A su vez, algunas de las representaciones públicas llegan a ser retransmitidas a través de una red social amplia en el espacio y el tiempo, llegan a ser habitualizadas y compartidas por un grupo, constituyéndose en una representación cultural, en una idea, concepto, categoría o enunciado conformado por una multiplicidad de versiones mentales y públicas, relacionadas entre ellas tanto por su génesis como por la similitud de sus contenidos (Sperber, 1982; Sperber y Claidière, 2007). Estas representaciones culturales son representaciones compartidas por los individuos que comparten un medio ambiente cultural, que son internalizadas por los individuos y que pueden ser incorporadas o “aprendidas” por el cuerpo (i. e. formas de caminar, formas de sentarse, etc.) (Berger y Luckmann, 1976; Bourdieu, 1990). Las representaciones culturales, habitualizadas y compartidas por un grupo, pueden ser consideradas también en el sentido durkheimiano de representaciones colectivas, en 58 tanto constituyen simulacros descriptivos de la realidad producidos en un contexto social (Amodio, 2005a). Siguiendo a Durkheim (1992:14), podemos decir que estas representaciones culturales y colectivas: “traducen, antes que nada, estados de la colectividad: dependen del modo en que ésta está constituida y organizada, de su morfología, de sus instituciones religiosas, morales, económicas, etc.”. Como señala Amodio (2005a: 29), las representaciones culturales, en cuanto instancias productoras de sentido, permiten interpretar la experiencia social e individual, constituyendo la visión del mundo de cada sociedad; el saber que conllevan permite articular dinámicamente a los grupos sociales con su entorno y con otros grupos sociales. Dado que las representaciones privadas son construidas en la mente de los individuos, su transmisión no puede hacerse directamente de individuo a individuo, ya que no hay ningún contacto físico directo entre las mentes o los cerebros de éstos y por ende ninguna forma de pasar directamente una idea de un individuo a otro (Enfield, 2000). Se precisa entonces de estructuras mediadoras, estructuras externas al individuo que sirvan de foco conceptual común para más de un individuo, y que pueden incluir palabras, gestos corporales, melodías, artefactos culturales (instituciones, normas, ritos, etc.), olores, fenómenos meteorológicos, etc., es decir, cualquier cosa sobre la cual dos o más personas puedan coordinar su atención y que posibiliten la comunicación (Enfield, 2000; Atran, 2005). Al concentrarse en estos focos conceptuales comunes dentro de un medio ambiente cultural compartido, dos o más individuos pueden construir representaciones mentales muy similares. Las representaciones culturales serían entonces propagadas por medio de la exposición individual a las estructuras mediadoras relevantes (Enfield, 2000: 47). Siguiendo a Sperber (1982: 42) y a Sperber y Hirschfeld (2004: 45), la cultura puede ser entendida entonces, en un sentido muy amplio, como el conjunto de las representaciones que son producidas o que circulan dentro de un grupo humano, y todo fenómeno material o simbólico, emotivo, de organización o de conocimiento determinado por esas representaciones. Coincidimos con estos autores en que no sería conveniente limitar la definición de cultura únicamente al conjunto de lo que hemos definido como representaciones culturales y a los fenómenos determinados por éstas, 59 ya que todas las representaciones, incluso las representaciones privadas que nunca se comunican, son concebidas en un contexto social y cultural. Por otra parte, el conjunto de las representaciones culturales que circulan en un determinado grupo social podría ser considerado a su vez como el universo simbólico común a los integrantes del grupo en cuestión. Como apunta Sahlins (1985: 136), el uso de las categorías o representaciones culturales en contextos empíricos puede resultar en nuevos significados, nuevos valores funcionales, como extensiones de las concepciones tradicionales, por lo que la cultura tiene carácter histórico, funciona como una síntesis de estabilidad y cambio, pasado y presente, diacronía y sincronía. Por otra parte, coincidimos también con Geertz (1991: 96) cuando plantea que la condición difusa y variable de las aptitudes filogenéticas del ser humano hacen que sin la ayuda de los esquemas culturales el hombre sería “una especie de monstruo informe, sin sentido de la dirección ni poder de autocontrol, un verdadero caos de impulsos espasmódicos y de vagas emociones”; el hombre depende por tanto de la cultura para ser una criatura viable autónomamente. 1.2.2 La lógica de las representaciones culturales Estudios recientes sobre el funcionamiento de la memoria humana revelan que las informaciones que perciben los individuos son rápidamente almacenadas sin ser identificadas como verdaderas o falsas, requiriéndose un trabajo posterior de inferencia para determinar su credibilidad (DiMaggio, 1997; Johnson, 1996). Así, la forma en la cual los individuos asignan valor de verdad a enunciados de opinión indican que la representación mental de una idea abstracta es similar a la representación mental de un objeto físico, en cuanto que las personas “creen” en las ideas tan rápida y automáticamente como creen en los objetos que ven, para luego someter esta idea a un proceso de verificación que puede llevar a su confirmación o a su rechazo (Gilbert, 1991). Investigaciones como éstas tienden a indicar que la memoria humana funciona como un “depósito” de informaciones, imágenes, opiniones. etc., almacenados en forma relativamente desorganizada, que son puestos en uso por los individuos para fines estratégicos (D’Andrade, 1995; DiMaggio, 1997). 60 Ahora bien, el mundo es una realidad continua por lo que, para captar la realidad que le rodea, el individuo tiene que compartimentalizarla, clasificarla, fijarle límites manejables que le permitan diferenciar y/o agrupar sus componentes y las informaciones contenidas en la memoria. En este sentido, estudios recientes en las ciencias cognitivas indican que una clase importante de los instrumentos lógicos que permiten al ser humano aprehender la realidad tiene que ver con esquemas mentales de clasificación que establecen discontinuidades expresadas en objetos con límites precisos, gracias a la abstracción de ciertos rasgos o propiedades distintivas que permiten la reducción del objeto a una dimensión susceptible de ser ordenada y clasificada a partir de la analogía, la semejanza y la oposición (Córdova Plaza, 2002). Esquemas de percepción y pensamiento de este tipo, que podríamos considerar como esquemas cognitivos de carácter universal, estarían asociados al funcionamiento de módulos perceptuales y conceptuales específicos producto de la evolución de la mente humana, que gobiernan, por ejemplo, el reconocimiento facial, la percepción del color, la capacidad de formar predicciones consistentes acerca de la integridad y los movimientos de objetos inertes, la capacidad de dividir y explicar los seres vivos en términos de principios biológicos como crecimiento, herencia y funciones corporales o en términos de patrones específicos de categorización e inferencia, etc. (Sperber y Hirschfeld, 1999; Medin y Atran, 2004). Por otra parte, aunque existen mecanismos cognitivos universales asociados a la conformación del cerebro humano que permiten estructurar la realidad, es también un hecho que los individuos perciben el mundo que les rodea inmersos en una estructura social determinada. Como han señalado Berger y Luckmann (1976: 204), la internalización de la realidad siempre se efectúa en el contexto de una estructura social específica. La construcción de la realidad no se lleva a cabo en un “vacío social”, sino en un mundo estructurado en el cual las representaciones de los agentes varían en función de su posición social y de los intereses asociados a ésta (Bourdieu, 1989). Así, los individuos se representan, interpretan, recuerdan y responden a la información que poseen y que encuentran en el contacto con el mundo exterior mediante la aplicación 61 de modelos o esquemas mentales de pensamiento y percepción que son fundamentalmente de naturaleza histórica y cultural. Estos esquemas mentales de percepción, pensamiento y acción de naturaleza histórica y cultural, internalizados a través de diferentes procesos de socialización a lo largo de la vida de los individuos (Berger y Luckmann, 1976), pueden ser concebidos, siguiendo a Bourdieu (1990, 2000), como representaciones culturales incorporadas en una base biológica, como estructuras estructurantes que actúan como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones. Siguiendo también a Bourdieu (1991: 91), podemos asumir entonces que los objetos de conocimiento son construidos, no pasivamente registrados, y que el principio de esta construcción es el habitus, término conveniente para designar la matriz cognitiva-perceptual de naturaleza predominantemente histórica y cultural que permite a los individuos interactuar eficientemente con el mundo que les rodea, constituida en la práctica y orientada hacia funciones prácticas, sin suponer por ello una búsqueda consciente de fines7. Imponiendo regulaciones y restricciones, los esquemas de percepción, pensamiento y acción que consideraremos englobados bajo el término de habitus organizan la experiencia, canalizan prácticas y representaciones, de forma tal que éstas se adaptan a las estructuras objetivas de la sociedad, a las prácticas dictadas por el “sentido común”, sin ser necesariamente el producto de una obediencia consciente a reglas: “En realidad, dado que las disposiciones duraderamente inculcadas por las posibilidades e imposibilidades, libertades y necesidades, facilidades y prohibiciones, que están inscritas en las condiciones objetivas … engendran disposiciones objetivamente compatibles con esas condiciones y, en cierto modo, preadaptadas a sus exigencias, las prácticas más improbables se encuentran excluidas sin examen alguno, a título de lo impensable” (Bourdieu, 1991: 94). 7 Aunque no es el propósito de este trabajo indagar en la naturaleza de esta matriz cognitiva-perceptual, es interesante destacar que Lizardo (2004) ha resaltado algunas coincidencias entre el concepto bourdieusiano de habitus y el estructuralismo psicológico de Jean Piaget. Como indica Lizardo, este último distingue dos tipos fundamentales de estructuras cognitivas: esquemas de acción, que serían formas prácticas, aprendidas por el cuerpo para llevar a cabo alguna tarea y, por otra parte, estructuras lógicas como taxonomías o sistemas jerárquicos de clasificación almacenados en la memoria, que permiten organizar la información percibida acerca de los objetos del mundo. Para Piaget, el proceso de interacción entre el individuo y el medio ambiente estaría gobernado fundamentalmente por competencias o conocimientos preexistentes almacenados en la memoria, que el individuo coloca en acción ante los estímulos ambientales. 62 Este sistema socialmente adquirido de principios generadores hace posible la producción de pensamientos, representaciones y acciones dentro de límites marcados por las condiciones particulares de su producción, gobernando prácticas y representaciones no mediante un determinismo mecánico, sino a través de constricciones que imponen ciertos límites a su diversidad (Bourdieu, 1991: 97). Prácticas y representaciones son así engendradas en el encuentro entre estructuras sociales y estructuras mentales, entre una historia objetivada en las estructuras objetivas de la sociedad y una historia incorporada en la matriz de preferencias y disposiciones que constituyen el habitus. La percepción del mundo social es entonces el producto de una doble estructuración. Desde el punto de vista objetivo, esta percepción está social y objetivamente estructurada porque las propiedades atribuidas a los diferentes actores o instituciones dependen de su posición en un determinado campo social; desde el punto de vista subjetivo está también socialmente estructurada porque los esquemas de percepción, pensamiento y acción expresan, como veremos, un determinado estado de relaciones de poder simbólico. Como indica Bourdieu (2000), la concordancia entre las estructuras objetivas y las estructuras subjetivas o cognitivas permite la relación con el mundo. Esta estructuración no es sin embargo determinista, ya que la percepción incluye siempre un cierto grado de indeterminación y por ende, un cierto grado de “elasticidad semántica” que provee la base para que puedan existir, bajo un mismo conjunto de condicionantes sociales o simbólicos, una pluralidad de visiones individuales del mundo. Asumiremos entonces en este trabajo que existe una lógica de las representaciones mentales, y por ende una lógica de las representaciones culturales, así como también una lógica de las prácticas, al estar organizadas unas y otras por los principios generadores del habitus. Como señala Bourdieu (1991: 146), esta lógica de las representaciones y de las prácticas no es una “lógica lógica”, como lógica formal del trabajo del pensamiento, sino una lógica práctica o sentido práctico, una suerte de lógica difusa que moviliza sólo la lógica necesaria para las necesidades de la práctica, sacrificando el rigor en provecho de la simplicidad y la generalidad, y que funciona 63 tomándose todo tipo de libertades con los principios fundamentales que la constituyen, acumulando mediante analogías y transferencias todo lo que hace ir en un mismo sentido, todo lo que a grandes rasgos asemeja entre sí. Es de señalar que, como consecuencia de la doble estructuración de la percepción del mundo social, el acuerdo entre las disposiciones o esquemas cognitivos del habitus y las estructuras objetivas de la realidad ocurre de manera “natural”, asegurando una conformidad con las exigencias de la estructura objetiva que poco tiene que ver con las reglas o con el cumplimiento consciente de reglas; en consecuencia, el papel que corresponde a la norma en la determinación de las prácticas es en realidad reducida en comparación con el papel que juegan en esta determinación los automatismos del habitus (Bourdieu, 1991). Por último, es de destacar que al tratarse de un producto predominantemente cultural, los esquemas de percepción y acción que conforman el habitus pueden representar una fuerza de continuidad y también una fuerza de cambio; las disposiciones del habitus tenderán a reproducir prácticas consuetudinarias siempre que las condiciones y restricciones encontradas en un determinado campo de acción sean similares a las encontradas en los períodos formativos del habitus. Por otro lado, las disposiciones del habitus pueden cambiar, por lo general en forma gradual, a medida que los individuos confrontan situaciones en las cuales los esquemas adquiridos de percepción y acción no encajen apropiadamente con las restricciones y oportunidades encontradas por los individuos en su interacción con el mundo (Swartz, 2002). 1.2.3 La economía de los bienes simbólicos Como señalábamos antes, la construcción o representación social de la realidad se lleva a cabo bajo regulaciones y restricciones impuestas por la posición que ocupan los individuos en una determinada estructura social; las estructuras objetivas de la sociedad 64 forman la base para las representaciones subjetivas de los actores sociales, imponiendo al mismo tiempo restricciones a estas últimas y a las interacciones entre los individuos8. Si se quiere dar cuenta entonces de las luchas cotidianas, individuales o colectivas, que intentan transformar o preservar las estructuras objetivas de la realidad, es necesario tomar en consideración las representaciones construidas por los actores sociales inmersos en una determinada estructura social, y relacionar estas representaciones con las posiciones ocupadas por dichos actores en la estructura social en cuestión. Se trata aquí de centrar la atención en la relación existente entre las estructuras objetivas de la realidad y las representaciones subjetivas de los actores sociales, identificando al mismo tiempo lo real no con substancias sino con relaciones (Bourdieu, 1989). La “realidad” social es asumida entonces como un conjunto de relaciones invisibles que constituyen un espacio de posiciones definidas por su proximidad o por su distancia mutua, por sus posiciones relativas en un determinado campo o red de relaciones objetivas entre posiciones (Lozares, 2003), como un espacio estructurado de posiciones producto de la distribución de ciertos bienes materiales o simbólicos (ciertos tipos de capital) que otorgan poder a quien los tiene. En este campo o red de posiciones sociales, las interacciones visibles entre los actores tienden a enmascarar las estructuras subyacentes, por lo que la “verdad” de una interacción social no es nunca determinable completamente en la interacción tal como ésta se presenta a la observación directa: “… lo visible, lo inmediatamente dado, esconde lo invisible que lo determina” (Bourdieu, 1989: 16). Como ha señalado Amodio (2000; 2005a), de lo que se trata aquí, en líneas más generales, es de la existencia de diferentes niveles de la realidad social y del mecanismo cultural de opacización, mediante el cual toda sociedad opaca sus reglas, ya que es la inconsciencia del sentido profundo de las prácticas lo que permite a las culturas reproducirse y a los agentes sociales vivir en sociedad. 8 Entenderemos en este trabajo estructura, en sentido general, como cualquier organización o conjunto de relaciones suficientemente fijas entre “realidades” materiales o simbólicas. 65 El espacio social se presenta entonces como una realidad estructurada, en la forma de agentes sociales sistemáticamente relacionados, ubicados en diferentes posiciones y dotados de diferentes propiedades, en función del tipo y volumen de capital que se posea. Estas propiedades, percibidas por actores dotados de las categorías pertinentes de percepción y pensamiento, funcionan como indicadores de distinción o diferencia, de forma tal que el mundo social se presenta como un sistema simbólico organizado según la lógica de la diferencia, es decir, según una lógica basada en la distinción o distancia diferencial que se establece entre agentes sociales dotados de diferentes volúmenes y tipos de capital (Bourdieu, 1989). Para aprehender apropiadamente las relaciones entre los actores sociales, irreductibles a las meras interacciones por medio de las cuales se manifiestan, es necesario ocuparse entonces de la distribución de los diferentes tipos de recursos o capitales puestos en juego en la competencia por bienes escasos dentro de un determinado universo social: “Los actores se distribuyen en el espacio social global, en una primera dimensión según el volumen global de capital que poseen y, en una segunda dimensión, según la estructura de su capital, es decir, según el peso relativo de las diferentes especies de capital, económico y cultural, en el volumen total de sus recursos” (Bourdieu, 1989: 17. Traducción nuestra). Se entiende aquí capital, en sentido general, como recursos materiales o simbólicos acumulados por individuos inmersos en una estructura social, e invertidos en relaciones sociales con miras a un retorno esperado (Lin, 1999), o en forma aún más general, como toda energía social susceptible de producir efectos y de ser utilizada, conscientemente o no, como instrumento en la competencia social. Siguiendo entonces a Bourdieu (1989), es posible distinguir cuatro formas principales de capital: el capital económico, capital socialmente reconocido como medio para ejercer el poder sobre recursos o personas, sin necesidad de ocultarlo para que sea legítimo y claramente objetivado como medio de apropiación legítimo; el capital social, constituido por el agregado de los recursos de que se dispone por pertenecer a un grupo, por las relaciones y contactos sociales de que se disponga; el capital cultural, constituido por las habilidades y los instrumentos necesarios para la apropiación de la 66 riqueza simbólica, socialmente designada como algo que merece ser perseguido y poseído; y el capital simbólico, constituido por cualquier forma de capital (económico, social, cultural u otro) reconocido como legítimo, natural, “en tanto en cuanto es representado, es decir, aprehendido simbólicamente” (Bourdieu, cit. por Noya, 2005). El capital simbólico sería, así, un capital de segundo orden, originado y derivado de otras formas de capital. Es importante resaltar que, como apunta Martínez García (1998), Bourdieu considera como capital todo aquello que pueda valorizarse, estando dado que todo puede valorizarse: dinero, relaciones sociales, fuerza física, valor guerrero, conocimiento, virginidad, etc., en la medida en que haya alguien dispuesto a concederle valor, a apreciarlo, a reconocerlo. Esta valoración es arbitraria, puesto que no es una propiedad deducida directamente de la naturaleza de las cosas, sino de la creencia de que las cosas tienen valor. Mientras que el capital económico se expresa a través del dinero, símbolo establecido para su representación, sujeto a la lógica de la escasez, el capital social dependerá de la suma de recursos reales o potenciales asociados al tamaño de la red de relaciones implícitas o institucionalizadas que un individuo o grupo pueda movilizar, y del volumen de las otras formas de capital que el grupo posea. Por otra parte, el capital cultural, constituido como hemos visto por los instrumentos para la apropiación de la riqueza simbólica, se presenta, según Bourdieu, en tres formas: incorporado en las disposiciones mentales y corporales, objetivado en bienes culturales, e institucionalizado (Bourdieu, 1979). El capital cultural incorporado bajo la forma de las disposiciones duraderas del habitus es una especie de capital sujeta a los límites del cuerpo de su poseedor; aunque no puede circular, puede permitir obtener capital económico u otras formas de capital (Martínez García, 1998). El capital cultural objetivado está formado no solamente por los bienes culturales (cuadros, libros, maquinarias, teorías, etc.), sino también por los saberes y medios de consumo de esos objetos culturales, que permitan apreciarlos, 67 mientras que el capital cultural institucionalizado es aquél objetivado en títulos académicos, títulos de nobleza, etc. Como hemos mencionado, el capital simbólico no es una especie más de capital en sentido estricto, sino la forma que toman los distintos tipos de capital (económico, social, cultural u otro) cuando son aprehendidos simbólicamente, cuando la posesión de estos tipos de capital es concebida y reconocida como natural y no como el producto específico de una acumulación arbitraria. Cuando esto sucede, el recurso o tipo de bien en cuestión se hace simbólicamente eficiente, se convierte en una propiedad o fuerza simbólica impalpable que ejerce una especie de acción a distancia, y que parece inherente a la naturaleza misma del agente social; estas propiedades simbólicas suelen llamarse, por ejemplo, autoridad, prestigio, reputación, fama, talento, don, gusto, distinción, etc. El capital simbólico sería, así, una especie de anticipo, descuento o crédito social que la creencia de un grupo concede a quienes más garantías materiales o simbólicas pueda ofrecer a los integrantes del grupo (Bourdieu, 1991: 201). Lejos de ser natural o inherente a una persona, el capital simbólico sólo puede existir en la medida en que es reconocido por los demás, en la medida en que es percibido por los otros como un valor, como un objeto de apetencia cuyo valor efectivo se basa en un consenso social. El capital simbólico es, así, un capital de base cognitiva, al fundamentarse en el conocimiento y el reconocimiento. A su vez, este reconocimiento es posible debido a que cualquier forma de capital transformada en capital simbólico es percibida a través de los esquemas de percepción del habitus, generados en el seno de los campos en los cuales el tipo de capital en cuestión produce sus efectos, y que son fruto de la incorporación de las oposiciones o divisiones correspondientes a la estructura de distribución de dicha forma de capital (Martínez García, 1998). El concepto de capital simbólico de Bourdieu representa una extensión hacia la vida social y cultural en general de los trabajos de Weber sobre la economía política de la religión (Swartz, 1996). Para Weber, las prácticas religiosas o mágicas son también prácticas mundanas, en cuanto orientadas por intereses mundanos y sometidas a una lógica económica. Bourdieu amplía entonces los planteamientos de Weber 68 argumentado que todas las prácticas son fundamentalmente “interesadas”, y extiende la lógica del cálculo económico a todos los bienes, materiales o simbólicos, que se presenten como escasos y dignos de ser deseados dentro de una formación social determinada. Una vez valorada culturalmente una determinada especie de capital o una determinada combinación de especies de capital, las estrategias de los actores sociales, debido a las predisposiciones de sus habitus, serían en gran parte motivadas, en forma no necesariamente consciente, por el ansia de acumulación de capital, por el interés de mantenerlo, incrementarlo, reproducirlo, como consecuencia de la relación de “complicidad ontológica” que existe entre el habitus y el campo que está en el origen de la adhesión al “juego social”. En realidad, para Bourdieu (2002), sería en esta complicidad ontológica entre habitus y campo donde residiría la motivación de la acción social. A un nivel macro, el volumen total de capital sería también el eje de la estructura social, la dimensión alrededor de la cual se jerarquiza la sociedad, pudiéndose hablar de distintos grupos sociales en función de la composición y de la cantidad total de capital de que disponen, así como de la importancia relativa de las diferentes especies de capital en una sociedad determinada. Estos grupos sociales distan mucho de ser homogéneas, ya que un grupo social dominante por ser el que dispone de un mayor volumen global de capital puede componerse a su vez de diferentes fracciones, poseedoras de diferentes tipos de capital. Se trataría aquí de un “materialismo generalizado”, pero, aspecto fundamental en la propuesta teórica de Bourdieu, un materialismo que no implica necesariamente un cálculo consciente de costos y beneficios, ya que las prácticas tienen lugar mayoritariamente en un nivel de esquemas de percepción y disposiciones tácitas, no reflexivas, producto de una incorporación de las estructuras objetivas de la realidad. Es de destacar, sin embargo, que la realidad social no es solamente un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes sociales sino también, fundamentalmente, un conjunto de relaciones de sentido, las cuales constituyen la dimensión simbólica del 69 orden social. Como indica Bourdieu (1991: 100), uno de los efectos fundamentales de la coincidencia entre el sentido práctico y la estructura social como “sentido objetivado” es la producción de un mundo de sentido común. Entonces, el capital simbólico puede también ser concebido como la energía social basada en estas relaciones de sentido, fundándose en la necesidad que tienen los seres humanos de justificar su existencia social, de encontrar una razón de existir. El capital simbólico estaría hecho entonces de todas las formas de reconocimiento social: “… todas las formas de ser percibido que hacen al ser social conocido, visible (dotado de visibility), célebre (o celebrado), admirado, citado, invitado, amado, etc., son diversas manifestaciones de la gracia (carisma) que saca a los (o a las) que toca de la miseria de la existencia sin justificación y que les confiere no solamente una «teodicea de su privilegio», como la religión, según Weber – lo que no sería gran cosa -, sino también una teodicea de su existencia” (Bourdieu, cit. por Germaná, 1999). El capital simbólico, en cuanto capital representado y reconocido como natural y legítimo, constituye la base del poder simbólico, asociado a la distribución desigual del capital simbólico, que reproduce las relaciones objetivas de poder existentes dentro de un determinado campo (Bourdieu, 1989). Las actividades y los recursos ganan poder simbólico o legitimidad a medida que se deslindan de los intereses materiales subyacentes volviéndose no-reconocibles. El capital simbólico se asocia, así, a una forma de poder (poder simbólico) que no es percibido como poder, sino como exigencia legítima de reconocimiento, deferencia, obediencia (Swartz, 1996). En realidad, como indica Germaná (1999), toda forma de dominación tiene una dimensión simbólica, ya que la dominación pone siempre en juego estructuras cognitivas que, aplicadas a las estructuras sociales, establecen relaciones de sentido. Las relaciones de dominación deben ser entonces legítimas y legitimadas, reconocidas como legítimas, de forma que los dominados acepten naturalmente, sin saberlo, el orden dominante. Bourdieu propone entonces que las relaciones simbólicas de dominación se encuentran “inscritas” en los cuerpos, en las disposiciones del habitus; de allí la estabilidad del orden social al basarse en una sumisión inmediata, como natural, de los dominados. 70 Para Bourdieu (1989), las luchas simbólicas acerca de la percepción del mundo social pueden adoptar dos formas diferentes. Desde el punto de vista objetivo, se puede actuar a través de actos de representación simbólicos, individuales o colectivos, dirigidos a mostrar y resaltar ciertas realidades, como por ejemplo, las demostraciones dirigidas a exhibir la existencia de un grupo, su tamaño, su fuerza, etc., o las estrategias de presentación de sí mismo, diseñadas para manipular la imagen de uno mismo y de su posición en el espacio social. Por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, se puede actuar tratando de transformar las categorías de percepción y apreciación del mundo social, las estructuras cognitivas a través de las cuales se construye y se expresa la realidad social. En estas luchas simbólicas por el control de las categorías de percepción del mundo social, los agentes sociales ponen en acción el capital simbólico adquirido en experiencias y luchas previas, capital que puede estar jurídica o institucionalmente garantizado, como por ejemplo en el caso de los privilegios asociados a la pertenencia a una casta o a un estamento, los privilegios asociados a la posesión de un diploma universitario, o los privilegios asociados al Estado, a sus instituciones y a sus representantes oficiales u oficiosos, como agentes detentores de la perspectiva autorizada, consensuada, reconocida en principio por todo el grupo. Aunque distintos espacios culturales pueden generar distintos principios o esquemas de acción y percepción, distintos habitus, en todos ellos entrará en juego el mecanismo de maximización de beneficios materiales y simbólicos, a través de diferentes estrategias de acumulación y reproducción del capital (económico, social, cultural, simbólico), en función de las particularidades históricas y sociales de cada espacio cultural y de la especie o las especies de capital particularmente valoradas en cada uno de esos espacios culturales. A modo de ilustración, en las sociedades capitalistas avanzadas, las especies de capital que jerarquizan la estructura social tienden a ser principalmente el capital económico y el capital cultural (Martínez García, 1998), mientras que en sociedades tradicionales tienden a adquirir mayor relevancia el capital social y el capital simbólico (Bourdieu, 1991). 71 Las prácticas sociales dependerán entonces de las probabilidades específicas que posee un agente singular o una clase de agentes en función de su capital, entendido éste, según hemos visto, como instrumentos de apropiación de las oportunidades teóricamente ofrecidas a todos. Debido a que las prácticas no dejan de obedecer a una lógica económica es necesario entonces, como señala Bourdieu (1991: 205), “tratar todas las prácticas, incluso las que se quieran desinteresadas o gratuitas, liberadas por tanto de la <<economía>>, como prácticas económicas, orientadas hacia la maximización del beneficio material o simbólico”. 1.2.4 La oposición masculino/femenino como sistema clasificatorio Como hemos comentado, la realidad es continua, por lo que para aprehender el mundo que les rodea los individuos tienen que clasificar, fijar límites manejables que le permitan diferenciar y luego agrupar sus componentes bajo ciertos criterios de selección. Como señala Córdova Plaza (2002), una parte importante de la experiencia sensible del mundo se realiza estableciendo discontinuidades que son ordenadas en forma de objetos con límites precisos, gracias a la abstracción de ciertos rasgos o propiedades que los distinguen convencionalmente unos de otros, y que en el nivel conceptual representan la totalidad de cada objeto. Estos rasgos distintivos funcionan como señales que permiten reducir el objeto a una dimensión susceptible de ser ordenada y clasificada por medio de analogías, semejanzas y oposiciones. Un objeto será entonces clasificado de acuerdo con la presencia o ausencia de una marca considerada como rasgo significativo. Todo rasgo significativo, al existir solamente en el marco de una relación, supone necesariamente la existencia de una contraparte en una conexión lógica y discriminatoria, diferenciadora; un objeto se define entonces por la marca que se encuentra en él y no en el otro. La diferencia se establece entonces en el reconocimiento de la alteridad, en la ausencia del atributo significativo (Córdova Plaza, 2002). En particular, diferentes autores han destacado la pertinencia de la oposición masculino/femenino en la percepción de la realidad (Bourdieu, 1989; Magli, 1989; 2000; Héritier, 2002; Lamas, 2002; Córdova Plaza, 2002; Radimska, 2003). 72 Como señala Radimska (2003), la división del cosmos en géneros masculino y femenino es al parecer universal, encontrándose en todas las culturas del mundo. Una serie de autores (Magli, 1989; Héritier, 2002) proponen que el origen de esta oposición es principalmente biológico: todo partiría del cuerpo, de unidades conceptuales inscritas en el cuerpo, en lo biológico y fisiológico, de diferencias observables y reconocibles en todo tiempo y lugar entre el hombre y la mujer. Para esta corriente, los genitales actuarían concretamente como marcas universalmente presentes para la adscripción de un individuo a una categoría, necesaria aprehensión binaria que permitirá que se ignoren categorialmente los intersexos o las características genitales confusas (Córdova Plaza, 2002). Dado que la apariencia genital sería el criterio primario para la asignación de género, funcionando como rasgo significativo, la presencia o ausencia de pene, más que la presencia de pene o la presencia de vagina, será el elemento significativo para marcar las diferencias y ocultar las semejanzas, colocando al mismo tiempo al poseedor de pene en el nivel superior de la escala y a la desposeída en un nivel inferior. Una vez establecida la clasificación primera: poseedor de pene/desposeída de pene, las propiedades arbitrariamente asignadas para cada género serían categorizadas también como superiores o inferiores, dependiendo de su asignación como tarea de hombres o tarea de mujeres, conformándose los esquemas de género según el mismo principio dicotómico (Córdova Plaza, 2002). Antropólogos como Magli (1989) van más allá y llegan a atribuir al pene y especialmente a su carácter de utensilio, a su capacidad de proyección, de exteriorización fuera del organismo biológico, un papel definitivo en el surgimiento de la cultura. Para Héritier (2002), la observación de la diferencia está en el fundamento de todo pensamiento, y la reflexión humana no podría fundarse sino sobre lo que le está dado observar más cercanamente: el cuerpo y las diferencias observables entre los cuerpos de hombre y mujer, así como el papel diferente de los sexos en la reproducción. Las diferencias observables en los órganos sexuales de hombre y mujer sería el rasgo en el que se fundamentaría la oposición conceptual esencial, que enfrenta lo idéntico a lo 73 diverso; de esta oposición fundamental se desprenderían las otras oposiciones conceptuales de las que nos servimos en nuestros discursos de todos los órdenes: “Pilar esencial de los sistemas ideológicos, la relación idéntico/diferente está en la base de los sistemas que oponen dos a dos valores abstractos o concretos (caliente/frío, seco/húmedo, alto/bajo, inferior/superior, claro/oscuro, etcétera), valores contrastados que vuelven a encontrarse en las tablas clasificatorias de lo masculino y lo femenino” (Héritier, 2002: 19). Todas las oposiciones y categorías cognitivas creadas por la mente humana se inscribirían entonces en una rejilla clasificatoria delimitada por dos polos: masculino y femenino, pudiendo encontrarse estos dos polos en los sistemas de representación que oponen valores concretos o abstractos: frío/caliente, seco/húmedo, alto/bajo, claro/oscuro, etc. Para Héritier (2002), estos sistemas de oposiciones, análogos a la oposición masculino/femenino, se encuentran tanto en el pensamiento cotidiano como en el discurso científico, pero son más visibles en las sociedades de economía tradicional, no industrializadas. Para esta autora, los datos biológicos observables (i. e. dos sexos de anatomía diferenciada y que deben unirse para engendrar) serían el “alfabeto” simbólico universal, basado en una naturaleza biológica común, con el que cada sociedad construye esquemas particulares de división de género, “frases” culturales singulares que determinan las personalidades, las conductas y los comportamientos esperados para hombres y mujeres. A pesar de la existencia de innumerables combinaciones culturales, Héritier (2002) plantea entonces la universalidad de la “valencia diferencial de los sexos”, artefacto cultural que expresa una concepción orientada entre lo masculino y lo femenino, con una dominación social universal del principio masculino. Para la autora, esta universalidad de la dominación social del principio masculino se encuentra inscrita en el cuerpo, al proceder de la observación y atribución de valor al funcionamiento fisiológico diferencial de los sexos opuestos: lo controlable frente a lo incontrolable, lo deseado frente a lo sufrido, pero sobre todo de la expresión de una voluntad de control de la reproducción (embarazo, parto, lactancia) por parte de quienes no disponen de esa particular capacidad. 74 Llama la atención que Héritier no haga referencia alguna a los trabajos de Bourdieu, quien desde los años 1960 viene insistiendo en que la atribución de un valor diferencial a los aspectos biológicos observables en hombre y mujer es el resultado de una construcción operada desde la imposición cultural del principio masculino como la medida de todo, en el marco de un sistema simbólico de dominación. En sus estudios de la sociedad tradicional cabila, antes reseñados, Bourdieu (1968; 1989) consigue que las diferencias de género se hayan imbricadas dentro del conjunto de oposiciones que organizan el universo, por lo que en esta sociedad toda la cosmología se encuentra sexualizada. La visión del mundo es aquí una di-visión del mundo, que se basa en un principio de división fundamental, distribuyendo todas las cosas del mundo en dos clases opuestas y complementarias según la oposición masculino/femenino. Para Bourdieu el orden social funciona efectivamente como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya, construyendo el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de división sexuantes; las diferencias visibles entre los órganos sexuales masculino y femenino son elaboradas socialmente con base en los principios de división de una razón androcéntrica: “El programa social de percepción incorporado se aplica a todas las cosas del mundo, y en primer lugar al cuerpo en sí, en su realidad biológica: es el que construye la diferencia entre los sexos biológicos de acuerdo con los principios de una visión mítica del mundo arraigada en la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres, inscrita a su vez, junto con la división del trabajo, en la realidad del orden social” (Bourdieu, 2000: 24). El carácter cultural de la valoración asimétrica hombre-mujer es planteado también por Buxó Rey (1991), quien señala que, en todas las sociedades conocidas, el hombre mantiene una relación asimétrica y dominante más o menos marcada respecto de la mujer, controlándo rigurosamente a éstas debido a que son el instrumento necesario de la producción y reproducción física y social. Según Buxó Rey (1991), el origen de la asimetría social entre hombres y mujeres parece haber estado asociado al paso de una economía de subsistencia a una 75 economía de excedente y de cultivo intensivo, y a la resultante división social y sexual del trabajo. Al tener lugar esta evolución, el condicionamiento biológico de la mujer – menor fuerza física, menor agresividad debido a cuestiones hormonales, rol reproductor – habría implicado inicialmente una reducción sedentaria y ocupacional al ámbito de la casa y una menor participación en la manipulación de los excedentes, disminuyendo su valor y su estatus social. Sin embargo, la constatación de que la subvaloración de la mujer se mantiene también en muchas sociedades agrícolas o pastoras en las cuales la mujer mantiene una capacidad laboral y productiva equiparada o superior a la del hombre, lleva a pensar que más allá de las diferencias biológicas, dicha subvaloración resulta principalmente de sistemas de valores y actitudes que sirven de apoyo y justificación para el mantenimiento de relaciones asimétricas de poder; lo cultural sería lo determinante, lo biológico y lo económico pasarían a ser instrumentos de los proyectos culturales de cada grupo en particular (Buxó Rey, 1991). En este sentido, Laqueur (1990) ha demostrado claramente, para el caso de las sociedades europeas, cómo las diferencias observables en los órganos sexuales de hombre y mujer han sido también sometidas a lo largo de la historia a diferentes interpretaciones y representaciones, como fundamento y justificación de los esquemas de género. En última instancia, el destino al parecer universal de la mujer a poseer un rol social secundario estaría asociado al control que ejerce el hombre sobre ésta como instrumento necesario para la reproducción social y, por otra parte, con la justificación que se hace de este control por medio de la mistificación social de lo biológico. Para los própositos de este trabajo, lo más importante a retener aquí sería la necesidad de tener presente que, al tratarse de un fenómeno cultural, los esquemas de división de género no son configuraciones eternas y atemporales; se trata de estructuras históricas, resultado de luchas cotidianas, individuales o colectivas, que intentan preservar o transformar dichas estructuras. Por lo tanto, la valoración asimétrica de la relación hombre-mujer, el desequilibrio de poder entre los sexos, cobrará significaciones particulares en el marco de dinámicas sociales y culturales específicas a las que contribuye a otorgarles sentido y legitimidad. 76 1.2.5 La construcción del honor como objeto de estudio antropológico Como hemos visto, estudios etnográficos sobre el honor en diferentes sociedades han demostrado que, aunque el contenido de esta noción es siempre situacional, dependiendo del lugar geográfico, la posición social y el tiempo histórico, existen ciertos rasgos comunes a las diferentes concepciones. El honor no es por lo general absoluto, sino sujeto a negociación; por otra parte, el honor es siempre un término de evaluación por medio del cual un individuo se mide a sí mismo y es medido también por la sociedad, por lo que en una cultura de honor esta noción refleja y valida la posición social del individuo. Para Pitt-Rivers (1997: XII), se podría estar tentado a concluir que dondequiera que haya una jerarquía social se puede encontrar un concepto traducible por la palabra “honor”. Ahora bien, desde un punto de vista antropológico, el honor ha sido concebido principalmente como un valor o complejo de valores, como un derecho (derecho al respeto) o bien como capital simbólico, enfoques que, como veremos, no son necesariamente excluyentes. La teoría del honor como un valor o un complejo de valores es fundamentalmente una teoría bipartita, tal como se observa en los trabajos revisados de Pitt-Rivers (1968), cuando éste señala que el honor es el valor de una persona a sus propios ojos, pero también su valor ante los ojos de la sociedad, la estimación que hace cada quien de su propia valía, pero también el reconocimiento de esa valía por la sociedad. Desde este punto de vista, la dimensión interna del honor es asociada generalmente a un sentimiento o estado moral, al sentido que tiene una persona de su propio valor (honor subjetivado), mientras que su dimensión externa es asociada a un hecho social objetivo, a la forma de representar la valía moral de los otros, a la reputación (honor objetivado). La mayor parte de los estudios antropológicos antes citados sobre el honor en sociedades mediterráneas adoptan el enfoque del honor como un valor, el cual actúa a la vez como instrumento en la lucha por el control de los recursos económicos y como factor de prestigio organizador de la estructura social. 77 La importancia de los valores y el prestigio como organizadores de la sociedad ha sido elaborada por numerosos investigadores sociales. Así, para funcionalistas como Talcott Parsons, la estabilidad de un sistema social depende de que sus normas de valor estén integradas en un sistema común de valores (Raison, 1969). Dentro de este sistema de valores, el prestigio, el disfrute de una gran consideración entre los demás, sería la mayor recompensa que ofrece la sociedad. La estratificación social, considerada como un aspecto generalizado de todas las estructuras sociales, es abordada en este caso como la clasificación de los integrantes de un sistema social en roles que disfrutan más o menos del mismo grado de prestigio. Por su parte, Lenski (1969), sosteniendo que las acciones importantes de los hombres están motivadas mayormente por el propio interés, plantea que después de la supervivencia, sus metas más importantes serían la salud y el estatus, entendido este último como honor o prestigio. Para este autor, la gran importancia atribuida por los hombres al prestigio se relaciona con el respeto a sí mismo, elemento necesario de cualquier personalidad saludable que funcione en forma adecuada. Por otro lado, el respeto propio se hallaría en proporción directa con el respeto que nos manifiesten los demás: “la imagen que nos formamos de nosotros mismos es sobre todo un reflejo de la que otros tienen acerca de nosotros” (Lenski, 1969: 52), de allí que la salud psicológica, la motivación y el bienestar de las personas dependerían en gran parte de su nivel de prestigio en los grupos que éstas valoran. Aunque para la mayoría de las personas sería suficiente el respeto de la familia y de los amigos, el mismo proceso psicológico que determina que los hombres necesiten cierto grado de respeto crea también exigencias mayores de respeto y consideración. En consecuencia, muchas decisiones de la vida cotidiana, y en especial las más importantes, reflejarían, directa o indirectamente, el elemento de lucha por el prestigio. Aunado a la dimensión propiamente psicológica del honor o prestigio, este elemento podría desempeñar entonces una función primordial en la determinación de las posibilidades de apropiación de los excedentes en una sociedad dada. Poder, privilegio y honor o prestigio serían según Lenski las tres grandes recompensas que el hombre 78 intenta obtener, y los elementos básicos que determinarían el sistema distributivo en una sociedad dada, así como su sistema de estratificación. Por otro lado, Stewart (1994) propone una aproximación antropológica al honor no como un valor, sino como un derecho al respeto, como el derecho a ser tratado como alguien de cierta valía. Desde este punto de vista, el contraste entre la dimensión interna y la dimensión externa del honor reflejaría la dualidad del par deber-derecho; por un lado se encontraría el portador del derecho, que tiene algo que le da el derecho a ser respetado, y por otro lado se encontraría el resto de la sociedad, que tendría el deber de tratar al portador de ese derecho con el respeto que merece. Tener un derecho, un derecho a ser respetado, es necesariamente tenerlo en virtud de algo, sea algo relacionado con la situación del individuo o con algo otorgado al individuo por alguien que tiene la autoridad o el poder de otorgarlo. La definición del honor como un derecho puede dar cuenta de la naturaleza dual subjetiva y objetiva del honor. Así, el honor existiría subjetivamente en cuanto los individuos creen que tienen derecho al respeto, y existiría objetivamente cuando los otros tratan a dicho individuo con respeto y cuando el individuo pueda, de ser necesario, hacer valer su derecho al respeto. En este enfoque, el honor tiende también a ser concebido como algo que se otorga de acuerdo a ciertas reglas, siendo algo que se puede tener pero que se puede también perder; generalmente, se asume que las reglas referidas a la adquisición o a la pérdida del honor conforman un código de honor, explícito o no, bajo cuyas pautas se debe actuar. Los enfoques antropológicos del honor como un valor o como un derecho al respeto han sido utilizados de forma convincente para analizar la noción de honor en diferentes sociedades, limitados quizás por una concentración excesiva en la experiencia subjetiva, en las creencias particulares de los agentes sociales estudiados, lo cual ha dado como resultado una profusión de estudios inconexos, incapaces de dar cuenta de una manera sistemática de la naturaleza a la vez universal y particular del fenómeno del honor. 79 Ahora bien, es evidente de los estudios arriba revisados que, al referirse siempre a algo fuera de él, al tratarse de algo inmaterial que, actuando como representante de otra cosa, apunta hacia un “más allá” de ella misma (una cierta cualidad de una persona, una cierta creencia o valor social, la valía o el prestigio de una persona, un cierto derecho a algo), el honor es una noción que presenta un carácter netamente simbólico. Así, nos aproximaremos al honor en esta investigación, apoyándonos en los planteamientos de Bourdieu (1991), como una forma de capital simbólico, y como la expresión y medida del reconocimiento personal o social, consciente o inconsciente, de la posesión de capital simbólico. El honor como capital simbólico pasaría a ser entonces la forma particular que tomarían los distintos tipos de capital: económico, social, cultural, etc., cuando estos tipos de capital son percibidos y reconocidos (por uno mismo o por los otros, consciente o inconscientemente) como legítimos, como naturalmente poseídos y no como el producto específico de una acumulación arbitraria. Aproximarse al honor como capital simbólico debe permitir aprehender de una forma sistemática no sólo la función social organizadora y jerarquizadora que adquiere esta noción en algunas culturas, sino también los mecanismos y las razones “reales” de su funcionamiento como valor, como factor de prestigio o como derecho al respeto, en el marco de una determinada economía de bienes simbólicos. En consonancia con la teoría sociocultural que hemos adoptado, en la cual el espacio social se concibe como una realidad estructurada en la forma de actores sociales sistemáticamente relacionados, ubicados en diferentes posiciones y dotados de diferentes propiedades, donde los actores se distribuyen según el volumen global de capital que poseen y según la estructura de su capital, el honor como capital simbólico podrá jugar un papel importante en la estructuración objetiva de un determinado orden social y en la configuración de las relaciones de sentido que constituyen la dimensión simbólica de dicho orden social, en función de las particularidades históricas y sociales de cada espacio cultural, y de la especie o las especies de capital particularmente valoradas en cada uno de esos espacios culturales. 80 En este sentido, es evidente que la concepción del honor como capital simbólico guarda estrecha relación con su carácter de valor, ya que los valores pueden concebirse como las identidades que adquieren los hechos, acontecimientos o cosas sociales a partir de las interacciones sociales: “… son el lado sustantivo de los recursos, procesos, resultados, deseos presentes o alcanzables en la interacción pues representan la plusvalía que ella genera … los valores son también el objeto de apetencia que nos lleva a su apropiación en la interacción” (Lozares, 2003). Los campos, los valores y los capitales aunque provenientes de una misma interacción, expresarían aspectos o connotaciones diferentes de ésta: “… el Campo es la dinámica en la que está inmersa la interacción y crea el Valor; el Valor es la plusvalía proveniente de la interacción; y el Capital es el Valor en cuanto apropiado por sujetos sociales” (Lozares, 2003). Como indica Bourdieu (1968: 191), el lugar preferente que se concede al capital simbólico en las culturas de honor parece ser una característica de las sociedades “primarias”, no industrializadas y de pequeña escala, en las que las relaciones con el prójimo, por su intensidad, intimidad y continuidad, predominan sobre la relación consigo mismo, sociedades en las cuales el capital social y las relaciones cara a cara son de importancia primordial y el individuo aprende su propia verdad por mediación con los demás, por lo que el ser y la verdad de la persona se identifican con el ser y la verdad que los otros le reconocen. En este tipo de sociedades, de economía poco diversificada, todo ocurriría como si una cierta “idolatría de la naturaleza”, que impediría la constitución cabal de la naturaleza como materia prima y la constitución de la acción humana como trabajo, se conjugara con la acentuación del aspecto simbólico de los actos y de las relaciones de producción, con el propósito de impedir la constitución de la economía como tal, es decir, como un sistema regido por el cálculo interesado, por la competencia o por la explotación (Bourdieu, 1991: 191). Como se desprende de los trabajos revisados, el lugar preponderante otorgado al capital simbólico en las culturas de honor estaría también relacionado con la necesidad de establecer códigos de conducta personal pública, cuando la ausencia o la debilidad de las instituciones sociales y jurídicas que podrían proporcionar un orden a la sociedad hace necesario el mantenimiento de una semblanza de jerarquía y cohesión a través de 81 ciertas ideas arbitrarias, aunque consensuadas, de valía personal. La importancia otorgada al capital simbólico en las culturas de honor guarda así una estrecha relación con los procesos de subjetivación moral de los individuos, con los procesos de internalización de los códigos morales existentes en una determinada sociedad. Siguiendo a Foucault (1984), entenderemos aquí por código moral el conjunto de normas y reglas de acción destinadas a regular las relaciones de los individuos en una comunidad social dada, garantizados por la sanción colectiva y por medio de aparatos como el Estado, la Familia, la Iglesia, las instituciones educativas, etc., y que se presenta a éstos con carácter de facticidad objetiva. Como capital simbólico, el honor estaría también relacionado con las formas de reconocimiento social que permiten a los individuos justificar su existencia y encontrar una razón de existir. Al mismo tiempo, debido a que el honor como capital simbólico representa también un crédito de honorabilidad, una suerte de anticipo, descuento o credencial social que la creencia del grupo concede a quienes más garantías materiales o simbólicas puedan ofrecer, se comprende que la exhibición del capital simbólico, por costosa que pueda ser en el plano económico, sea un mecanismo necesario para conservar o aumentar el crédito de notoriedad, para conservar o incrementar el capital total del que se dispone en su dimensión simbólica. Ahora bien, al ser la oposición de géneros masculino-femenino una de las oposiciones fundamentales de las que nos servimos en nuestros discursos de todos los órdenes, al inscribirse gran parte de las oposiciones y categorías cognitivas creadas por la mente humana en una rejilla clasificatoria delimitada por los polos masculino y femenino, también el honor como capital simbólico participará de esta oposición fundamental. Así, cuando el mundo social es construido como una realidad sexuada, estableciéndose una asimetría fundamental entre el hombre y la mujer en el terreno de los intercambios simbólicos, reflejo de una asimetría sujeto-objeto, agente-instrumento, las mujeres tenderán a aparecer como símbolos, “cuyo sentido se constituye al margen de ellas y cuya función es contribuir a la perpetuación o al aumento del capital simbólico poseído por los hombres” (Bourdieu, 2000: 59). 82 Como ha sido encontrado por diferentes investigadores de culturas de honor en el ámbito del mundo occidental (Peristiany, 1968; Peristiany y Pitt Rivers, 1992; PittRivers, 1997), en aquellas sociedades en las cuales el principio masculino aparece como la medida de todo se valorará positivamente la virilidad y la presencia del falo como potencia fecundadora, valorándose al mismo tiempo en forma negativa la ausencia de éste y la feminidad, tendiéndose a acentuar en cada agente social, hombre o mujer, las señales exteriores más conformes con la definición social de su diferenciación sexual, así como a estimular las prácticas consideradas adecuadas para cada sexo. Mientras que la virilidad, en su aspecto ético, se asociará a las demostraciones positivas de fuerza sexual que se esperan del hombre que es verdaderamente hombre, y las manifestaciones legítimas o ilegítimas de la virilidad se consideran como proezas, como hazañas que enaltecen, se constituirá a la mujer como una entidad negativa, definida únicamente por defecto. Las virtudes femeninas se definirán entonces sólo en forma de negación, esperándose de la mujer que posea las virtudes negativas de abnegación, castidad, resignación, recato, silencio. Como ha señalado Bourdieu (2000: 18), esta visión “falonarcisista” y la cosmología androcéntrica que ella implica, conservada aún en sus formas más puras en ciertas sociedades no industrializadas del mundo occidental u otras, en las cuales el capital simbólico constituye una de las principales fuentes de acumulación de capital, han continuado sobreviviendo en mayor o menor grado, en estado más o menos parcial y fragmentado, en las estructuras cognitivas y en las estructuras sociales de todas las culturas que participan de la tradición cultural europea. La construcción del mundo como una realidad sexuada, reflejada en una diferenciación de las actividades productivas asociadas a la idea de trabajo, se inscribirá también en la división del trabajo de mantenimiento del capital social y del capital simbólico (Bourdieu, 2000). Llevadas al límite, las economías de bienes simbólicos basadas en la predominancia del principio masculino tenderán entonces a atribuir a los hombres el monopolio de todas las actividades de representación, y particularmente, el monopolio de los intercambios de honor: intercambios de palabras, intercambios de regalos, 83 intercambios de mujeres, intercambios de desafíos, en los cuales el hombre debe jugar un papel activo, “viril”: “En oposición a la mujer, cuyo honor, esencialmente negativo, sólo puede ser defendido o perdido, al ser su virtud sucesivamente virginidad y fidelidad, el hombre “realmente hombre” es el que se siente obligado a estar a la altura de la posibilidad que se le ofrece de incrementar su honor [su capital simbólico] buscando la gloria y la distinción en la esfera pública” (Bourdieu, 2000: 68). En este tipo de economías de bienes simbólicos, la exaltación de los valores masculinos tendrá su contrapartida en los miedos y angustias que suscita la supuesta debilidad femenina. Siempre expuestas a la ofensa, las mujeres encarnarán la vulnerabilidad del honor, mientras que el honor y los deberes que impone su defensa, inculcados en el proceso de socialización en los cuerpos de los hombres como parte de las disposiciones aparentemente naturales del habitus, constantemente exigidos y reforzados por el grupo y visibles en los automatismos del lenguaje y del pensamiento así como en una manera especial de comportarse, de mover el cuerpo, de caminar, etc., como disposición a defender el honor, gobernarán al hombre honorable, dirigirán sus representaciones y prácticas como una fuerza, aunque sin obligarle mecánicamente, conducirán su acción como una necesidad lógica sin necesidad de que le sea impuesta por una regla exterior a él. Así, en este tipo de sociedades, el sentido del honor se constituye en el principio indiscutido de todos los deberes del hombre hacia sí mismo, que debe realizarse para estar en regla consigo mismo, para seguir siendo digno ante los propios ojos y también ante los ojos de los demás; por otro lado, el pundonor, el sentido de posesión de honor, adquirido mediante una sumisión a las reglas de la economía de los bienes simbólicos, se convertirá entonces en el principio de las estrategias de reproducción con las que se tiende a asegurar la conservación o el aumento del capital simbólico: estrategias de fecundidad, estrategias matrimoniales, estrategias educativas, etc., orientadas hacia la transmisión de los poderes y los privilegios (Bourdieu, 2000: 66). Dentro de estas economías de bienes simbólicos, las mujeres, cuyo honor sólo puede ser defendido o perdido, se convierten entonces en una suerte de bienes que hay que 84 mantener a salvo de la ofensa y de la sospecha, especialmente en sociedades en las cuales la adquisición del capital simbólico constituye la principal forma de acumulación. En la medida en que el valor de las alianzas multiplicadoras del capital simbólico dependan del valor simbólico de las mujeres disponibles para el intercambio, la reputación y la castidad de éstas, constituida esta última en medida fetichizada de la reputación masculina y del capital simbólico de toda la familia, deberán ser protegidas y vigiladas minuciosamente por esposos, padres y hermanos. Como indica Bourdieu (1989), el pundonor o sentido de posesión del honor puede ser considerado como “política en estado puro”. En casos extremos, el sentido del honor puede llevar a acumular riquezas materiales que no encuentran una justificación en sí mismas, y que en última instancia pueden ser totalmente inútiles, como los objetos intercambiados en muchas economías arcaicas, pero que tienen un valor como “instrumentos de demostración del poder mediante la mostración..., como capital simbólico capaz de contribuir a su propia reproducción, es decir, a la reproducción y a la legitimación de las jerarquías en vigor” (Bourdieu, 1991: 221) Habiendo precisado de esta forma los presupuestos teóricos que orientarán la investigación, abordaremos en el próximo capítulo los lineamientos metodológicos de la misma, formulando sus objetivos, discutiendo sus principales fundamentos epistemológicos y presentando las técnicas y herramientas de investigación utilizadas para el abordaje de los documentos históricos que constituyeron su principal soporte. CAPÍTULO 2 PERSPECTIVA METODOLÓGICA 86 2.1 Fundamentos metodológicos de la investigación 2.1.1 Historia y Antropología Considerando que tanto historiadores como antropólogos estudian generalmente a otros diferentes, el hecho de que la razón de ser de la otredad sea la lejanía en el tiempo, la lejanía en el espacio, o simplemente la lejanía cultural, debería ser de importancia secundaria comparada con la similitud básica en el objeto de estudio de ambas disciplinas. Para científicos sociales como Bourdieu (2005), los límites entre sociología, antropología e historia son fronteras arbitrarias que no tienen ningún fundamento epistemológico, por lo que la trasgresión de dichas fronteras es un prerrequisito para el conocimiento científico de las sociedades. Por su parte, Pierre Vilar (1980: 20) se pregunta: “¿Qué otra cosa se propone la historia que no sea, en el mejor de los casos, edificar una sociología del pasado...?”, mientras constata que la materia de la historia es la misma que la que tratan los sociólogos. Indagando acerca de las diferentes formas de entender el quehacer historiográfico, señala Vilar (1980) la existencia de dos concepciones generales. Una de estas concepciones sostiene que el historiador debe mantenerse en el terreno de lo empírico y lo incierto, en el ámbito de las decisiones y de los acontecimientos políticos; para esta corriente, el conocimiento histórico consistiría en la explicación de los hechos por otros hechos, por sus causas inmediatas, el objetivo de la historia sería hacer revivir el pasado por medio de juicios probables y relativos, y el historiador sería una suerte de experto más que un científico. Por otro lado, una segunda concepción plantea que el historiador debe realizar un análisis metódico de tipo sociológico o antropológico, con miras a eliminar la apariencia de incertidumbre que puedan tener los hechos sociales; el conocimiento histórico consistiría en la explicación del mayor número posible de hechos a través del estudio de las relaciones entre hechos de todo tipo, y el objetivo de la historia no sería el de revivir el pasado sino el de comprenderlo, para lo cual no basta con documentos y juicios relativos, sino que es necesario someter una sociedad y un momento histórico 87 determinado a análisis de tipo científico. El sentido de la investigación histórica sería el de dibujar en grandes rasgos el momento histórico, gracias a lo cual la incertidumbre aparente de los acontecimientos podría ser aclarada utilizando la información global de que dispone el investigador; el historiador sería un científico y no un experto, buscaría las causas de los acontecimientos no en los hechos inmediatos sino en las fuerzas soterradas que mueven individuos y sociedades (cf. Vilar, 1980). La primera concepción, caracterizada por una preocupación casi exclusiva en hacer relatos “exactos” de acontecimientos políticos, militares y económicos, sería la posición predominante en el quehacer historiográfico occidental hasta las primeras décadas del siglo XX. Como señala Burke (1993), los historiadores económicos, los historiadores marxistas de las estructuras sociales y los historiadores demográficos criticarían este modelo historiográfico, colocando el énfasis en las grandes tendencias a largo plazo y argumentando que el historiador debía analizar estructuras en lugar de narrar acontecimientos. Dentro de esta línea de pensamiento, bajo el impacto de diversas crisis mundiales políticas y económicas que sembrarían incertidumbres acerca del futuro, y bajo el impacto también del surgimiento de nuevas disciplinas y teorías en el ámbito de las ciencias sociales y naturales, que harían lucir ineficaces para pensar lo social a los saberes disciplinares tal como se habían organizado a fines del siglo XIX, tendría lugar en la tercera década del siglo XX, entre los historiadores franceses, un giro hacia la búsqueda de una síntesis global del pasado de las sociedades, con un énfasis en lo cuantitativo y en el interés por aprehender lo vivido psicológica e intelectualmente, lejos de la historia de tintes positivistas y de las categorías historiográficas utilizadas hasta entonces (Renacimiento, Humanismo, Reforma, etc.). Así, los primeros representantes de lo que se denominaría la escuela de los Annales (Annales d’histoire économique et sociale), la cual adquiriría una importancia significativa en el mundo occidental a partir de los años treinta del siglo pasado, proponían, en líneas generales, los siguientes principios: 88 “1) Hay una sola historia; no existen compartimentos estancos entre una historia económica, una historia política, una historia de las ideas, etc.; 2) El historiador avanza por medio de problemas: los documentos sólo contestan cuando se les pregunta siguiendo hipótesis de trabajo; la historia, en todos los terrenos (material, espiritual, ideológico...), lo es de los hechos de masas, no de los simples «acontecimientos»; 3) Existe una jerarquía y un juego recíproco entre «economía», «sociedades», «civilizaciones», juego que constituye el tema mismo de la ciencia histórica” (Vilar, 1980: 41). Este interés por los hechos de masa y por una aproximación más global a las sociedades del pasado iría de la mano con un mayor énfasis en las estructuras, entendidas éstas como “conjuntos de relaciones suficientemente fijas entre realidades y masas sociales... realidades que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en transportar” (Braudel, 1958: 70) y, por ende, en los fenómenos de larga duración, así como también en la necesidad de distinguir y evaluar las interacciones entre estos fenómenos de larga duración y el tiempo corto de los acontecimientos. En particular, Lucien Febvre, influenciado por las descripciones de los fenómenos mentales tal como eran construidos por la escuela sociológica de Durkheim, propone que a cada civilización corresponde su utillaje mental, noción que engloba el estado de la lengua, las herramientas y el lenguaje científico disponibles, los soportes conceptuales y afectivos (palabras, símbolos, conceptos, etc.) que gobiernan las formas de pensar y de sentir. La principal tarea del historiador, como la del etnólogo, sería, así, la de encontrar esas representaciones del pasado, sin encubrirlas con categorías anacrónicas ni medirlas con el utillaje mental propio del investigador; la de encontrar la originalidad irreducible a toda definición a priori de cada sistema de pensamiento (Chartier, 1996: 16, 20). Hacia la década de 1960, en respuesta a los desafíos teóricos y metodológicos que planteaban las disciplinas más vigorosas en las áreas de las ciencias sociales, tales como la lingüística, la sociología y la antropología, los historiadores de la escuela de los Annales profundizan la captación de teorías, técnicas y territorios de estas disciplinas vecinas, gestándose lo que se conocería bajo el término de historia de las mentalidades, una historia socio-cultural cuyo objetivo no era ya las ideas conscientemente construidas ni los fundamentos socioeconómicos de las sociedades, 89 sino los sistemas de creencias, de valores y de representaciones colectivas, propios a una época o un grupo, y que regulan, sin explicitarse, las representaciones y los juicios de los individuos. Surgen entonces nuevos objetos de estudio en el escenario del quehacer historiográfico: las actitudes ante la vida y la muerte, los ritos y las creencias, las estructuras de parentesco, las formas de sociabilidad, etc. Como señala Chartier (1996: 47), la historia de las mentalidades se construiría, mayoritariamente, aplicando a nuevos objetos las metodologías antes aplicadas en la historia económica y social, presentando así ciertos rasgos particulares: la preferencia otorgada a la mayoría, a la cultura popular; el trabajo con datos homogéneos, repetidos; los estudios seriados y estadísticos; el proyecto de una historia global o total; la definición territorial de los objetos de investigación como condición indispensable para posibilitar la recolección y tratamiento de los datos exigidos por la historia total; la importancia otorgada a la división social para organizar la comprensión de las diferencias culturales; el gusto por el tiempo largo de las estructuras, por la larga duración temporal. Más recientemente, en la década de 1980 y en forma paralela a la crisis experimentada por el quehacer antropológico, asociada a la rebelión de los sujetos-objetos de estudio y a la concientización del carácter cultural de la antropología como “hecho de escritura” (Amodio, 2005b), tiene lugar un nuevo reordenamiento de los objetos y métodos del trabajo en el área de la historia social y cultural. Así, Burke (1993: 106) identifica una reacción contra la historia seriada, interesada en el estudio de los fenómenos de larga duración, hacia una “historia con rostro humano”, con un desplazamiento del interés hacia la historia cultural, hacia la relación entre el sujeto y los roles sociales, mientras que Chartier (1993: 49) identifica un intento de descifrar de otra manera las sociedades, abordando los funcionamientos sociales fuera de particiones rígidas en prácticas económicas, sociales, políticas, etc., sin otorgar primacía a ningún conjunto particular de determinaciones, y penetrando la madeja de relaciones y tensiones que constituyen las sociedades y las culturas a partir de un punto de entrada particular: un hecho menor o mayor, el relato de una vida, una red de prácticas específicas, etc. 90 Como indica Burke (1993), esta nueva historia cultural, centrada en el estudio de las representaciones más que en el estudio de las estructuras sociales, necesita acudir, de un modo consciente y directo, a las teorías de la antropología, al hacerse necesario superar las miradas centradas exclusivamente en las expresiones conscientes de la vida social para concentrarse en las prácticas producidas por estructuras profundas que funcionan en gran parte de manera inconsciente, y que orientan los actos de los individuos y los grupos sociales, le dan sentido al mundo que les es propio y determinan su identidad, en el marco de un determinado orden cultural. Este modo de hacer historia exige tener presente, siguiendo a Sahlins (1997: 14), que los acontecimientos no son únicamente sucesos fenoménicos, sino relaciones entre sucesos y estructuras, realizaciones prácticas de las categorías culturales por parte de sujetos históricos creativos en un contexto histórico específico: “Un acontecimiento es en realidad un hecho de significación y en cuanto significación depende de la estructura para su existencia y efecto... un acontecimiento no es sólo un suceso en el mundo, es una relación entre cierto suceso y un sistema simbólico dado. Y aunque como suceso un acontecimiento tenga sus propiedades específicas y sus razones “objetivas” originadas en otros mundos (sistemas), no son estas propiedades como tales las que le dan vigencia sino su significación proyectada desde algún sistema cultural. El acontecimiento es un suceso interpretado, y las interpretaciones varían” (Sahlins, 1997: 142). Así, no hay que reconocer entonces objetos sino “objetivaciones” producidas por prácticas diferenciadas que construyen, en cada caso, figuras originales, irreductibles las unas con las otras. De lo que se trataría entonces en el trabajo de investigación histórica sería de “restituir, bajo las prácticas visibles o los discursos conscientes, la gramática oculta o inmersa... que les da razón” (Chartier, 1996: 43), manteniendo siempre presente que los hechos sociales no pueden ser abordados simplemente como “cosas”: “La ciencia social debe tomar en cuenta los dos tipos de propiedades que le están objetivamente asociadas: de un lado, propiedades materiales que, empezando por el cuerpo, se dejan enumerar y medir como cualquier cosa del mundo físico, y, de otro lado, propiedades simbólicas que no son sino las mismas propiedades materiales cuando se perciben y aprecian en sus relaciones mutuas, es decir, como unas propiedades distintivas” (Bourdieu, 1991: 227). 91 Por lo tanto, siempre que el historiador o investigador social se interese en las prácticas culturales de las sociedades pasadas, en las actitudes compartidas de los integrantes de estas sociedades, le será de gran ayuda hacer suya la perspectiva antropológica para poder así identificar las estructuras y representaciones, las propiedades simbólicas que sustentan la vida cotidiana de los individuos. En estos casos, la antropología podrá facilitar la “caja de herramientas” que permita al investigador aproximarse al pasado de una determinada sociedad desprendiéndose en lo posible de los determinantes de la cultura de su presente histórico. Es fundamental tener presente que el recurso a la teoría antropológica no debe ser simplemente una guía para la estructuración del trabajo o una suerte de “barniz interpretativo” (Wickham, 1985: 124); los análisis, las comparaciones y los paralelismos antropológicos, si se realizan, deben ser sistemáticos y no causales, cuidando en todo momento de mantener la coherencia teórica y conociendo suficientemente las premisas de los modelos interpretativos utilizados. Así, más que de una historia cultural con préstamos a la antropología, se trataría entonces de practicar una antropología social y cultural histórica, acercándose a la otredad del pasado con las herramientas desarrolladas por la antropología en el estudio riguroso de las sociedades del presente. Como indica Amodio (2005b), abordar el estudio de una sociedad del pasado con una mirada antropológica implicaría, aunque se trate del propio pasado, emprender un viaje hacia un país extraño, en el cual el investigador debe considerarse como un “extranjero en tierra ajena”: “Y si se trata de otro país, incluyendo nuestro mismo pasado, es necesario darse herramientas para desentrañar su existencia y sus formas, es decir, de una epistemología que haga posible la reconstrucción de la realidad de los otros, contemporáneos o pasados, a partir de ellos mismos y no de lo que nosotros pretendemos que sean o fueron” (Amodio, 2005b: 147). En estos casos, el historiador se basará en los documentos que describen o proporcionan información sobre la vida cotidiana de la sociedad en estudio y se acercará a ellos constituyéndose en “observador participante”, para reconstruir el contexto cultural de la sociedad estudiada y para indagar en el valor y en el sentido 92 oculto y “real” de los hechos sociales, todo ello con el propósito de descubrir las estructuras profundas que constituyen el mundo social y los mecanismos que tienden a asegurar su reproducción o su transformación. Además de proporcionar herramientas teóricas específicas al objeto de estudio que ayuden a reconocer lógicas diferentes a las aparentes, la mirada antropológica puede aportar su concepto de cultura, su interés en el método comparativo y en relacionar sistemáticamente los diferentes niveles de la realidad, aproximándose a ésta como un todo, así como también la identificación de los lugares en los cuales se producen las formas culturales como resultado de encuentros entre acontecimiento y estructura (Amodio, 2005b: 147). Como nos recuerda Sahlins (1997), será necesario también tener presente que la cultura es un objeto histórico, que las relaciones simbólicas del orden cultural, lo que los antropólogos llaman con frecuencia “estructura”, son objetos históricos; los esquemas culturales son ordenados por la historia ya que los significados culturales se transforman, se revalorizan en mayor o menor grado en la práctica creativa de los sujetos históricos: “En sus proyectos prácticos y en su organización social, estructurados por los significados admitidos de las personas y las cosas, los individuos someten esas categorías culturales a riesgos empíricos. En la medida en que lo simbólico es de este modo, lo pragmático, el sistema es una síntesis en el tiempo de la reproducción y la variación” (Sahlins, 1997: 10). Es necesario entonces tener en cuenta que diacronía y sincronía coexisten en una síntesis indisoluble en la acción simbólica, es decir, en toda acción humana: “La acción simbólica es un compuesto doble formado por un pasado ineludible y un presente irreducible. Un pasado ineludible porque los conceptos por los cuales se organiza la experiencia y se comunica proceden del sistema cultural admitido. Un presente irreducible porque toda acción es única en el mundo...” (Sahlins, 1997: 141). 2.1.2 Preliminares epistemológicos para el estudio de las culturas 93 En forma consistente con los principios teóricos que guían la investigación, es conveniente explicitar ciertos preliminares epistemológicos que orientarán el abordaje de nuestro objeto de estudio. En este sentido, es de destacar que la teoría socio-cultural que hemos adoptado, al entender la sociedad como un sistema multidimensional de relaciones de poder y relaciones de significado entre agentes sociales, en el cual la percepción del mundo social se encuentra doblemente estructurada, por las propiedades objetivas de los diferentes agentes sociales en función de sus posiciones en determinados campos y por esquemas de percepción, pensamiento y acción que expresan un determinado estado de relaciones de poder simbólico, exige superar tanto los abordajes “objetivistas” como los abordajes “subjetivistas” de los hechos sociales. Por una parte, los abordajes objetivistas de los hechos sociales, que se proponen establecer regularidades objetivas transhistóricas independientes de las conciencias y de las voluntades individuales (estructuras, leyes, sistemas de relaciones, modos de producción, etc.), tienden a reificar las estructuras construidas tratándolas como entidades autónomas capaces de actuar a la manera de agentes históricos, y proponen captar la práctica de los sujetos-objetos de estudio como la simple ejecución del modelo construido por el investigador, terminando por anular al sujeto y olvidando que no hay posibilidad de definir la “verdad” de un fenómeno cultural independientemente de las relaciones históricas en las cuales se encuentra inserto (Bourdieu, 1991; Wacquant, 2005). Por otra parte, los abordajes subjetivistas o constructivistas tienden a aproximarse a los hechos sociales como el simple resultado de estrategias y actos de clasificación individuales realizados libremente, como el producto de las decisiones, acciones y cogniciones de individuos alertas, plenamente conscientes, reconociendo ciertamente el papel que desempeña en la sociedad la significación subjetiva pero resultando a la vez en una suerte de ultrasubjetivismo incapaz de dar cuenta del trabajo de producción social de la realidad (Bourdieu, 1991; Wacquant, 2005). Frente a estas opciones epistemológicas, seguimos a Bourdieu cuando éste propone un modo de conocimiento “práctico”, una forma de análisis destinada a recapturar la realidad intrínsicamente doble del mundo social, entretejiendo un abordaje estructuralista con un abordaje constructivista, lo cual implica la necesidad de realizar 94 una doble lectura de lo social, con el propósito de dar cuenta y abordar hechos sociales que tienen como principio un “sentido práctico” exclusivo de los agentes sociales involucrados, no compartido por el investigador y que, por otro lado, tienen también un carácter subjetivo proveniente de la atribución de sentido que los seres humanos hacen a sus acciones y al mundo que les rodea (Wacquant, 2005). Bourdieu (1991: 227) propone entonces que el investigador debe ir de los objetos o de las conductas al principio de su producción, de las metáforas o analogías ya realizadas en la forma de representaciones o prácticas a los principios de éstas, operados por el habitus sobre la base de equivalencias adquiridas, incorporadas, consciente de que la ciencia sólo puede conocer la realidad utilizando unos instrumentos lógicos de clasificación, y efectuando de modo consciente y controlado el equivalente de las operaciones de clasificación de la práctica ordinaria. Siguiendo a Amodio (2005b), es de resaltar que estamos plenamente conscientes de que lo que llamamos aquí “ciencia” es en realidad una “etno-ciencia”, en tanto que se trata de conjuntos de prácticas y teorías culturales, de “etno-teorías”, producidas por el Occidente en el marco de una geopolítica del saber. Aunque no sea posible pretender que el conocimiento aportado por los modelos etno-teóricos utilizados tenga una validez universal y completamente “objetiva”, es ciertamente posible esperar que las teorías y métodos empleados puedan ofrecer un espacio de comprensión liberado en lo posible de las trampas impuestas por el sentido común de investigados y de investigadores, y que puedan también desbordar el ámbito cultural de origen para alcanzar un valor más general, a medida que sus fundamentos puedan ser contrastados con los de epistemologías de diferentes orígenes culturales (cf. Amodio, 2005b). Por el momento, de lo que se trataría entonces sería de “reconstruir el sistema socialmente constituido de estructuras inseparablemente cognitivas y evaluativas que organiza la percepción del mundo y la acción en el mundo conforme a las estructuras objetivas de un estado determinado del mundo social” (Bourdieu, 1991: 158), teniendo siempre presente que el modelo teórico de una práctica, que no tiene este modelo por principio, sólo vale en tanto que puede dar cuenta de una manera coherente y 95 económica del mayor número posible de hechos observados, sin poder ser considerado jamás como el único modelo posible ni como el principio real de las prácticas: “Una de las contradicciones prácticas del análisis científico de una lógica práctica reside en el hecho paradójico de que el modelo más coherente y también el más económico, el que explica de la manera más simple y sistemática el conjunto de hechos observados, no es el principio de esas prácticas, que explica mejor que ninguna otra construcción” (Bourdieu, 1991: 30). Como señala Amodio (2000, 2005b), es también fundamental para la comprensión del funcionamiento de las sociedades partir de un principio de “opacidad”, del presupuesto teórico fundamental que indica que toda sociedad opaca sus reglas, ya que es la inconsciencia del sentido profundo de las prácticas lo que permite a las culturas reproducirse y a los agentes sociales vivir en sociedad. Es entonces necesario romper con la ilusión de la transparencia, con la trampa de la conciencia de los agentes sociales, para considerar las estructuras objetivas, los espacios de posiciones, la distribución de los recursos socialmente eficientes que estructuran las interacciones y las representaciones. Por otro lado, es necesario también reintroducir la experiencia inmediata de los agentes sociales con el propósito de aprehender las categorías de percepción, pensamiento y acción que estructuran desde el interior la acción de los agentes sociales (Baranger, 2004; Wacquant, 2005). Tal como destaca Wacquant (2005: 37), sin bien los dos momentos del análisis son igualmente necesarios, se asigna a la ruptura objetivista una prioridad epistemológica sobre la comprensión subjetivista: el rechazo sistemático de los preconceptos del “sentido común” debe venir antes del análisis de la comprensión práctica del mundo desde el punto de vista subjetivo, debido a que los puntos de vista de los agentes sociales varían en función de su posición en un determinado espacio social objetivo. De igual forma, el modo de conocimiento “práctico” plantea una exigencia permanente de reflexividad en el investigador, una exigencia de someter continuamente la propia mirada a un proceso reflexivo con el fin de substraerse en lo posible de la opacidad impuesta por su propia cultura, de los sesgos culturales que pudieran nublar la visión antropológica, lo cual implica no sólo una objetivación de los propios orígenes y 96 condiciones sociales sino también un cuestionamiento constante a las categorías utilizadas para la investigación antropológica (Wacquant, 2005; Amodio, 2005b). El abordaje epistemológico propuesto por Bourdieu implica también un principio de primacía de las relaciones, implica la necesidad de estudiar no agentes sociales individuales, sino a estos agentes sociales en sus relaciones con otros agentes o grupos sociales. Al ser concebida la realidad social como un espacio de posiciones relativas en una determinada red de relaciones objetivas entre posiciones, las relaciones sociales no pueden ser abordadas tampoco como relaciones entre subjetividades animadas por intenciones o motivaciones plenamente conscientes, sino como relaciones que se establecen entre condiciones y posiciones sociales. Por otro lado, el carácter social de las estructuras objetivas y subjetivas que canalizan prácticas y representaciones, impone también la necesidad de renunciar a toda explicación que remita a una naturaleza humana transhistórica, así como también la necesidad de abordar el estudio de los hechos sociales teniendo presente que no hay posibilidad de definir la naturaleza de un fenómeno cultural independientemente del sistema de relaciones sociales e históricas en las que se encuentra inserto. Como hemos mencionado, el objetivo ulterior del análisis antropológico deberá ser no sólo el de dilucidar los esquemas conceptuales y valorativos que los agentes sociales invierten en su vida cotidiana, sino también entender de dónde provienen dichos esquemas y como se relacionan con las estructuras objetivas de la sociedad. 2.1.3 El método antropológico aplicado a sociedades del pasado Ahora bien, independientemente de las profundas diferencias que puedan existir en los presupuestos ontológicos o epistemológicos de las diferentes corrientes en antropología social y cultural, y exceptuando quizás algunas corrientes posmodernas que limitan el quehacer antropológico a una crítica literaria (cf. Reynoso, 1996), el principio metodológico que caracteriza a la antropología social y cultural es la etnografía, proceso investigativo mediante el cual el antropólogo observa, participa y registra la vida cotidiana de otras culturas, basándose en el trabajo de campo. Para Stocking (cit. por 97 Velasco y Díaz de Rada, 1997: 19) el trabajo de campo es “la experiencia constitutiva de la antropología, porque distingue a la disciplina, cualifica a sus investigadores y crea el cuerpo primario de sus datos empíricos”. El trabajo de campo es una situación de investigación que permite el desarrollo de múltiples y variadas técnicas. A pesar de la gran variedad de procedimientos existentes, la principal originalidad metodológica del trabajo de campo consiste en la implicación directa del propio investigador en la sociedad estudiada, implicación que permite en principio la convivencia, la participación, la comunidad y la transferencia de significados entre el investigador y los sujetos-objetos de estudio (Velasco y Díaz de Rada, 1997), todo lo cual debería facilitar a la vez la comprensión de una determinada cultura mediante la adecuada aplicación de un determinado conjunto de principios teóricos. La importancia de la teoría es fundamental en los estudios antropológicos, al proporcionar una “caja de herramientas”, un modo de mirar los hechos, de organizarlos y de representarlos conceptualmente mediante unos instrumentos lógicos de clasificación que facilitan el estudio comparativo e integrado de las sociedades y las culturas; así mismo, los referentes teóricos proporcionan puntos de partida para indagar acerca de las razones que subyacen en las prácticas y representaciones de los agentes sociales. Como indica Varela (1997: 35), el no analizar los hechos sociales en función de una problemática teórica conduce, más que a un proceso de objetivación científica, a relegar y mantener incontrolados elementos que se desconocen y que pueden desvirtuar los resultados de una investigación. Así, es generalmente aceptado que no es posible realizar una práctica antropológica si no existe una interacción permanente entre teoría y trabajo empírico de campo, interacción en la que se deben tener en cuenta los cambiantes referentes espaciales y temporales. Ahora bien, aunque la distancia en el tiempo permite en principio obtener cierto alejamiento necesario para la aproximación antropológica a una cultura del pasado, el conocimiento en antropología histórica presenta dificultades adicionales a las encontradas en el conocimiento antropológico de una sociedad contemporánea al investigador, asociadas a la imposibilidad de intentar siquiera una “verificación” de 98 hipótesis mediante la observación empírica que posibilita el trabajo de campo. Las prácticas y las representaciones culturales pasadas sólo pueden ser reconstruidas a partir de los rastros que éstas han dejado en objetos materiales, documentos escritos, iconográficos, etc. Así, ante la imposibilidad para el antropólogo que estudia una sociedad pasada de llevar a cabo una “observación participante” en la cultura en cuestión, de lo que se trataría entonces sería de elaborar la situación de observación participante a partir de los documentos descriptivos de los hechos sociales pasados, de forma tal que “... el informante es sustituido, a su vez, por los ‘testimonios’ explícitos de la época ” (Amodio 2000: 17). Al no ser posible el “estar allí”, se trataría de “sentirse allí”, de construir en lo posible una “ficción de coetaneidad” (Acosta Saignes, 1961, cit. por Amodio, 2000: 22), de recopilar datos sobre la vida cotidiana, el clima, el paisaje, los grupos sociales y sus relaciones, etc., para que el antropólogo pueda reconstruir, mediante esta observación mediatizada por los documentos, el contexto necesario para la investigación antropológica. Así como en la antropología de una sociedad contemporánea es necesario prestar especial atención al efecto que tienen las vivencias, la posición social y los intereses de los informantes sobre las prácticas y representaciones de los agentes sociales, así también en antropología histórica es necesario tomar en cuenta el contexto social y cultural del productor del documento y sus intereses en el asunto en cuestión (Amodio 2000). Esta consideración del contexto es necesaria también para evitar el peligro de que el análisis cultural pierda contacto con las realidades políticas y económicas de la vida, así como con las necesidades físicas y biológicas en que se basan dichas realidades. Como ha indicado Geertz (1991: 40): “la única defensa contra ese peligro y contra el peligro de convertir así el análisis cultural en una especie de esteticismo sociológico, es realizar el análisis de esas realidades y esas necesidades en primer término”. Es necesario también tener presente que, tal como ha indicado Ginzburg (1973: 71), el conocimiento basado en el trabajo sobre documentos históricos se inscribe en un 99 paradigma epistemológico que no es el de las matemáticas o el de las ciencias naturales, por tratarse de un conocimiento eminentemente cualitativo, asociado a un saber conjetural. Si bien la “verdad” en la escritura histórica se ha relacionado, generalmente en un contexto positivista, con el correcto ejercicio de la crítica documentaria interna y externa y con el manejo apropiado de las técnicas de análisis de los materiales históricos, planteándose que una reconstrucción de carácter histórico puede considerarse como “verdadera” si puede ser reproducida por cualquier persona que sepa poner en práctica dichas técnicas y procedimientos (Cardoso, 2000), la seguridad en la objetividad de estas técnicas no es suficiente para eliminar las incertidumbres inherentes al estado del conocimiento que la historia cultural o la antropología cultural histórica producen, que es de tipo indirecto, basado en indicios y conjeturas. Si bien todo trabajo histórico se fundamenta en el establecimiento en forma hipotética de una relación entre prácticas discursivas y otras prácticas sociales de las que aquellas son la referencia externa (Chartier, 1996), el trabajo en historia cultural o en antropología cultural histórica implica, adicionalmente, interpretar discursos y prácticas sociales, establecer relaciones que podríamos llamar “hipótesis de segundo orden” entre estas prácticas y los principios que las determinan, conscientes de que estas hipótesis no podrán ser nunca científicamente demostradas y comprobadas ya que se trata de “interpretaciones de interpretaciones” (Geertz, 1991: 34) o, si se quiere, representaciones de representaciones; como bien señala Sperber (1982: 31), “todas las interpretaciones en las ciencias de la cultura son representaciones de representaciones conceptuales”. En acuerdo con Ginzburg (1973) y Chartier (1996) podríamos decir entonces que el conocimiento en antropología cultural histórica es indirecto, indiciario, conjetural. Ante la imposibilidad de eliminar las incertidumbres inherentes al conocimiento que produce la investigación en antropología histórica se debe acudir entonces a un tipo de validación que permita considerar como posibles o probables las relaciones postuladas por el investigador entre los rastros documentales y los fenómenos de los que son el indicio. Siguiendo en parte a Chartier (1996: 79), asumimos que dicha relación puede ser 100 considerada como aceptable si es plausible y coherente, tanto internamente como con los presupuestos teóricos de los que se partió. Como apunta también Bourdieu (1991: 29), la interpretación no puede aportar otra prueba de su “verdad”, o mejor, de su verosimilitud, que su capacidad para dar cuenta de los hechos de una manera totalmente coherente. Lo importante será también acompañar las interpretaciones realizadas de comentarios descriptivos que permitan al lector formarse una idea de su alcance y su naturaleza, así como también que estas interpretaciones sean relevantes y adecuadas a su objeto (Sperber, 1982:31). Metodológicamente, al tener que partir necesariamente de documentos escritos, se tratará entonces de un acercamiento a prácticas discursivas que remiten a su vez a prácticas sociales históricamente objetivadas, para establecer en forma hipotética una relación entre, por un lado, prácticas discursivas y, por otro lado, representaciones culturales y sus principios subyacentes. Se tratará, en todo momento, de descifrar la sociedad de interés, de penetrar la madeja de relaciones y tensiones que la constituyen, conscientes de que “no hay práctica ni estructura que no sea producida por las representaciones, contradictorias y enfrentadas, por las cuales los individuos y los grupos dan sentido al mundo que les es propio” (Chartier, 1996: 49). 2.1.4 Sobre los textos escritos y su relación con el objeto de estudio en Antropología Histórica Ante la imposibilidad de “estar ahí” implícita a la antropología histórica y, en consecuencia, ante la necesidad de realizar una mirada mediada por documentos, es pertinente interrogarse acerca del tipo de mediación que se establece entre, por un lado, los textos escritos y los discursos en ellos contenidos y, por otro lado, el objeto de estudio en antropología histórica, acerca del tipo de recurso que constituyen los discursos expresados en textos escritos para la investigación antropológica de sociedades del pasado, como reflejo o como organizador de las representaciones y estructuras de conciencia de los agentes sociales. 101 Así, siguiendo a Remy (1990) y a Wynants (1990), nos acercaremos a los discursos expresados en textos escritos como prácticas sociales de utilización del lenguaje que participan de una transacción colectiva concreta, llevada a cabo en el marco de una escena en la cual se encuentran, presentes o pensados, múltiples agentes sociales. Así, el discurso expresado en un texto escrito, sea éste el producto de una declaración en un tribunal, de la escritura de un manual de urbanidad, de la escritura de un ensayo o de una novela, sería también siempre un acto que coloca en escena una cierta simbólica social, un cierto conjunto de representaciones culturales circulantes en la sociedad de interés, las cuales entran efectivamente en juego en la escena social bajo las orientaciones y las constricciones impuestas por el habitus, por la posición social y por los intereses asociados a ésta. Siendo esto así, cabe preguntarse si la emergencia de las disposiciones prácticas del habitus tal como se manifiestan en los discursos, tal como son habladas y escritas en el marco de transacciones sociales específicas, autoriza a extraer conclusiones acerca de lógicas de acción más generales; dicho de otra forma, cabe preguntarse si es posible deducir lo que se hace de lo que se dice. En este sentido, el recurso al análisis de documentos históricos no tiene otra opción que la de asumir como punto de partida la hipótesis general de que los esquemas de percepción y acción que organizan los comportamientos verbales son homólogos a los que organizan los comportamientos no verbales. Sólo partiendo de esta hipótesis general es posible asumir que el análisis de las representaciones públicas de los agentes sociales, de sus estructuras de conciencia expresadas en textos escritos, permitirá también una aproximación a las lógicas prácticas que orientan la acción en general. Ahora bien, siendo el discurso un acto que coloca en escena un cierto conjunto de representaciones públicas bajo las orientaciones y las constricciones impuestas por el habitus, por la posición social y por los intereses asociados a ésta, es pertinente también preguntarse a través de cuáles procedimientos concretos es posible hacer que de estas representaciones públicas puedan desentrañarse las estructuras de conciencia del emisor. Siguiendo a Wynants (1990), conviene entonces introducir una distinción relacionada con el acto de enunciación, en términos de discurso conciente y discurso no 102 conciente de un emisor y, por otro lado, una distinción relacionada con el acto de lectura del texto por parte del investigador, en términos de un nivel manifiesto y un nivel latente en la lectura del texto escrito. La primera distinción subraya el hecho de que el discurso expresado en un texto escrito contiene tanto elementos expresados manifiesta e intencionalmente por el emisor, como elementos y significaciones producidas independientemente de las intenciones concientes de éste, las cuales el investigador debe intentar aprehender, mientras que la segunda distinción resalta el hecho de que los elementos esenciales de un discurso no pueden ser generalmente aprehendidos por una simple lectura a nivel retórico del texto escrito, requiriéndose por ende un trabajo analítico e interpretativo del mismo que permita sacar a la luz, precisamente, las articulaciones latentes, lo que se dice pero también lo que no se dice, los residuos de significación no identificables en una primera lectura que permitirán alcanzar una comprensión coherente del texto bajo la óptica de una determinada teoría socio-cultural. En este sentido, será importante también aproximarse al discurso expresado en un texto escrito como un acto de producción; si bien las prácticas y representaciones del agente social se encuentran orientadas y canalizadas por los esquemas y principios del habitus, el agente social actúa también seleccionando las representaciones culturales que le permiten interpretar de la forma más económica y práctica las situaciones sociales en las que se encuentra comprometido. En líneas generales, se deberá también tener presente que la intención del análisis de un texto no será alcanzar las intenciones de un yo profundo del emisor, pertenecientes a un universo altamente hipotético y difícil de sondear, sino comprender el universo social del emisor analizando la forma en que éste moviliza un cierto conjunto de representaciones culturales, en función de una presentación de si y de los intereses asociados a una determinada posición social. 2.2 Delimitación y abordaje de la investigación 103 2.2.1 Objetivos de la investigación 2.2.1.1 Objetivo general Interpretar las representaciones culturales presentes en discursos y prácticas sociales concernientes al honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX (1880-1900). 2.2.1.2 Objetivos específicos • Identificar las representaciones culturales de la mujer imperantes en Maracaibo a fines del siglo XIX. • Reconocer la relación entre las representaciones culturales de la mujer imperantes en Maracaibo a fines del siglo XIX y las exigencias de orden y moral propias de dicha sociedad decimonónica. • Identificar y analizar las representaciones culturales presentes en discursos y prácticas sociales concernientes al honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX. • Interpretar las representaciones culturales del honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX en el marco de una economía de bienes simbólicos. 2.2.2 Tipo de investigación La investigación realizada se inscribe en el ámbito de la antropología histórica. Se trató de una investigación de tipo descriptiva, analítica e interpretativa. Aunque en la reconstrucción del contexto histórico y cultural necesario para el desarrollo de la investigación se discutió la evolución histórica de las representaciones culturales claves para nuestro estudio, el período de tiempo cubierto por la mirada intensiva y en pequeña escala realizada sobre la sociedad de interés fue considerado como un 104 momento histórico de 20 años de duración (Maracaibo en los años 1880-1900), ya que según las fuentes consultadas, dicha sociedad no experimentó en este período de tiempo cambios culturales profundos. En consonancia con la teoría cultural estructuralista constructivista adoptada, de lo que se trató en última instancia fue de proponer principios generadores de representaciones y prácticas asociadas al concepto del honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX que pudieran explicar o dar cuenta de las prácticas y representaciones públicas de los agentes sociales involucrados, en lugar de realizar una simple descripción o clasificación ad-hoc de ellas. Metodológicamente, al tener que partir necesariamente de textos escritos, se trató de un acercamiento a prácticas discursivas que remitían a su vez a prácticas sociales históricamente objetivadas, para establecer en forma hipotética una relación entre, por un lado, discursos y prácticas sociales y, por otro lado, representaciones culturales y sus principios subyacentes, en el marco de una determinada economía de bienes simbólicos. 2.2.3 El abordaje de los documentos. El abordaje de los documentos de carácter histórico utilizados en la presente investigación estuvo orientado, en líneas generales, por los preceptos de la práctica historiográfica. Las diferentes fuentes primarias y secundarias fueron sometidas a un proceso de lectura crítica, con el propósito de extraer de los diferentes textos las representaciones y otros aspectos de interés concernientes a los objetivos de investigación. Al momento de abordar el análisis de los documentos de demandas por incumplimiento de esponsales y otras fuentes primarias con el propósito de identificar, analizar e interpretar prácticas y representaciones concernientes al honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX, se recurrió adicionalmente a un análisis del contenido de los diferentes documentos que contribuyera a organizar las representaciones públicas de los agentes sociales involucrados. Dentro de la amplia variedad de métodos disponibles para el análisis de contenido fue necesario recurrir a una metodología coherente con los 105 presupuestos teóricos que fundamentaron nuestro estudio, que permitiera explicitar tanto como fuese posible las operaciones realizadas sobre el material empírico disponible. 2.2.3.1 Sobre el análisis e interpretación de los documentos históricos La lectura crítica de las fuentes primarias manuscritas o impresas utilizadas en la investigación implicó, en general, una crítica externa y una crítica interna de los diferentes documentos; mediante la crítica externa se buscó determinar la autenticidad de las fuentes disponibles, mientras que mediante la crítica interna se buscó determinar la credibilidad de los documentos, así como analizar e interpretar el contenido de los mismos mediante una crítica de interpretación (González, 1988). La naturaleza de las fuentes primarias utilizadas en la investigación no planteó problemas particulares en relación con su autenticidad. Como se verá más adelante, todos los documentos utilizados en la investigación, los cuales contaban con características externas coherentes con las características propias de los documentos del período estudiado (tipo y estilo de escritura, soporte de impresión, etc.), fueron documentos originales de la época, ubicados en archivos y colecciones documentales reconocidas. En cuanto a la datación de los documentos, en la casi totalidad de los casos la fecha de los documentos impresos o manuscritos se encontraron indicadas en los mismos; cuando esto no fue así, como en uno que otro de los impresos editados en Maracaibo en el período en cuestión, la correspondencia del documento con el período estudiado había sido previamente determinada por especialistas del archivo o biblioteca custodio del documento. En cuanto a la crítica de credibilidad de los documentos, fue necesario alejarse tanto de las posiciones que propugnan que todo lo escrito es creíble, como de las posiciones que mantienen que las fuentes son siempre el fruto de informantes insinceros o incompetentes (González, 1988: 122). Antes bien, teniendo siempre en cuenta que ningún texto tiene una relación transparente con la realidad que representa, que ninguno texto es “objetivo”, sino que se trata siempre de algo construido según las 106 categorías de pensamiento y acción de su productor bajo ciertas regulaciones y constricciones sociales, abordaremos los discursos expresados en los textos históricos como prácticas sociales que participaban de una transacción colectiva concreta, llevada a cabo en el marco de una escena en la cual participaban múltiples agentes sociales. De lo que se tratará será de preguntarse en todo momento, precisamente, por los posibles intereses prácticos de los informantes en los asuntos en juego, por las posibles constricciones impuestas por sus habitus, por la posición social y por los posibles intereses asociados a la posición social de los diferentes agentes sociales. En este sentido, es de mencionar que la consideración de fuentes muy diversas en su origen (normas y reglamentaciones oficiales, novela, ensayo y obras dramáticas de la época, artículos de prensa, manuales de comportamiento, expedientes judiciales, etc.) permitió contrastar representaciones de una amplia variedad de agentes sociales, así como también abordar desde diversos ángulos de vista las representaciones culturales en estudio, todo lo cual permitió depurar y enriquecer los análisis realizados. Por otro lado, se trató, mediante la crítica de interpretación, de pasar de los indicios presentes en los documentos a las cosas significadas por dichos indicios; de lo expresado en los documentos a las estructuras objetivas y a las estructuras subjetivas de la realidad: a los espacios de posiciones y a los recursos socialmente eficientes que estructuran desde el exterior las interacciones y, en un segundo nivel, a las representaciones y a las categorías de percepción, pensamiento y acción que estructuran desde el interior la acción de los agentes sociales. Para propósitos de la crítica de interpretación y desde una perspectiva analítica, los textos contenidos en los documentos históricos fueron abordados, en general, como lugares de múltiples relaciones (Hespanha, 1990: 188, Padrón, 1995). Se partió del hecho de que a nivel del propio texto se establecen, por una parte, relaciones sintácticas o de lenguaje entre las diferentes entidades que lo constituyen; cada discurso es un sistema constituido de acuerdo con ciertas reglas de admisión, de encadenamiento y de transformación de proposiciones. Algunas de estas proposiciones constitutivas de los discursos son muy fundamentales, situadas al nivel de la lengua, 107 mientras que otras se refieren a saberes o sistemas discursivos particulares. Un segundo tipo de relaciones, las relaciones pragmáticas o de contexto, se establecen entre los signos plasmados en el discurso y los sujetos discursivos, sean ellos los autores del texto o sus destinatarios, de acuerdo a una situación socio-espacio-temporal específica, a unas intenciones y a unas convenciones de acción. Por otro lado, las relaciones físicas o de medio conectan a los participantes de acuerdo al uso de un cierto soporte material, mecánico, electrónico, etc. en función de la tarea de transmisión/recepción sensorial. Finalmente, las relaciones semánticas o de significado se establecen entre las entidades discursivas y la realidad extradiscursiva a la que hace referencia y de la que son referencia, vinculando a los miembros participantes de una situación comunicacional de acuerdo a una red de mapas representacionales compartidos que se constituye en la referencia básica para la comunicación (Padrón, 1995). Como indica Hespanha (1990), el nivel semántico constituye el nivel apropiado para estudiar las relaciones entre el contenido de un discurso (sus temas, el significado de las palabras, las representaciones en ellos expresadas) y la “realidad” no discursiva a la que éste hace referencia. En función de los objetivos de la investigación, nos concentramos entonces, al momento de realizar la crítica interpretativa de los documentos históricos, en las relaciones semánticas o de significado de los textos contenidos en dichos documentos, al ser estas relaciones las que nos permitirán identificar los modelos de pensamiento de los agentes sociales involucrados, las estructuras cognitivas que estructuraban sus representaciones y su comprensión del mundo. En el marco del análisis a realizar, lo que se deberá tener presente es cómo las relaciones vertidas en los textos se organizan según lógicas que colocan en juego los esquemas de percepción, pensamiento y acción de los distintos agentes sociales. Como hemos comentado, el objetivo final del análisis será sacar a la luz no sólo lo que se dijo sino lo que se quiso decir, las articulaciones latentes, los residuos de 108 significación más probables y que permiten alcanzar una comprensión coherente del material bajo la óptica de la teoría socio-cultural adoptada. Considerando el carácter multidimensional del espacio social así como el carácter histórico de las estructuras objetivas y subjetivas de la realidad, se tratará también de buscar situar e interpretar cada manifestación del objeto de estudio en un documento en el cruce de dos líneas: una línea vertical o diacrónica, por medio de la cual se establece continuamente la relación del objeto de estudio manifestado en el texto con la expresiones previas del mismo, y una línea sincrónica, mediante la cual se relaciona cada manifestación del objeto de estudio con otros fenómenos culturales relevantes, conscientes de que el sentido de una realidad histórica puede producirse solamente a partir de una correcta identificación de la articulación entre aquello que cambia y aquello que permanece (Chartier, 1996: 40; Amodio, 2000). 2.2.3.2 Análisis Estructural del Discurso Como se ha mencionado, al momento de abordar el análisis de los documentos de demandas por incumplimiento de esponsales y otras fuentes primarias con el propósito de identificar, analizar e interpretar prácticas y representaciones concernientes al honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX se recurrió también a un análisis del contenido de los diferentes documentos, que contribuyera a identificar la manera en la cual se estructuraban las representaciones de los agentes sociales involucrados. Según Piret y col. (1996), los métodos de análisis de contenido pueden dividirse en líneas generales en métodos lógico-estéticos y formales y, por otra parte, métodos semánticos. Mientras que los métodos lógico-estéticos y formales se interesan principalmente en las características psico-afectivas o socio-lingüísticas de los agentes sociales como sujetos psicológicos o como miembros de grupos sociales, reveladas por las características formales del discurso, los métodos semánticos apuntan principalmente a identificar los modelos de pensamiento individuales o sociales de los agentes sociales, las estructuras cognitivas de los agentes sociales que estructuran sus representaciones y su comprensión del mundo. Los métodos semánticos de análisis de 109 contenido se inclinan así por el sentido del discurso, más que por sus aspectos formales o estéticos. Dentro de los métodos semánticos de análisis de contenido, se distinguen a la vez los métodos lógico-semánticos y los métodos semánticos estructurales. Según esta clasificación, los métodos lógico-semánticos no se interesan en la búsqueda del sentido implícito de los textos, concentrándose principalmente en el contenido manifestado directamente; en esta categoría se ubicarían todos los métodos de análisis de contenido basados en la operación central de clasificación categorial de las unidades de sentido explícitas en el discurso (Piret y col., 1996). Por otro lado, los métodos semánticos estructurales buscan ir más allá del contenido manifiesto y explícito con el fin de alcanzar el sentido implícito del texto, no siempre inmediatamente accesible a la lectura. Mientras los métodos lógico-semánticos se interesan principalmente en el sentido manifiesto del discurso buscando sobre todo restituir la coherencia lógica del mismo, los métodos semánticos estructurales buscan ir más allá del sentido manifiesto e inmediato del discurso, con el fin de dilucidar la estructura semántica profunda que lo sostiene, el conjunto de elementos centrales que caracterizan el discurso y las interrelaciones de éstos, siendo precisamente de la puesta en evidencia de estas interrelaciones, de la forma en que se encuentran estructuralmente ligados, de donde surge el sentido del discurso. El análisis estructural del discurso constituye un método semántico estructural de análisis de contenido que busca poner en evidencia las estructuras cognitivas que organizan las representaciones de los agentes sociales, mediante la puesta en evidencia de relaciones entre los elementos del discurso, las asociaciones, las oposiciones que estructuran el discurso, partiendo del postulado de que son las relaciones entre los elementos del discurso, y no los elementos en sí mismos, las que permiten descubrir la estructura del discurso y el sentido del mismo (Remy y Ruqouy, 1990; Piret y col., 1996). 110 El análisis estructural del discurso postula que las formas de pensar de los individuos y sus representaciones culturales se expresan en sus discursos, entendidos estos como prácticas sociales en situaciones concretas, aunque no necesariamente de forma ordenada; estas representaciones pueden aparecer en el discurso en forma desordenada, como las piezas de un rompecabezas, que el análisis estructural busca entonces reordenar para construir las representaciones del individuo. Es importante destacar que se trata aquí de representaciones “proposicionales” presentes en el discurso y no de aquello que acompaña a lo que se dice, como los fenómenos de voz, entonaciones, emotividad, gestos corporales, etc., al ser las primeras las únicas accesibles al análisis de documentos escritos9. Es importante destacar que el análisis estructural del discurso se basa en la premisa de que el orden aparente y la secuencia cronológica del discurso carecen de importancia en la determinación de los códigos que estructuran este último. Los códigos de base pueden aparecer en cualquier parte del texto, por lo que de lo que se trata es de identificar la lógica implícita y no la retórica que organiza la secuencia explícita del discurso (Remy, 1990). Se partió aquí del postulado teórico que hemos adoptado de que, a partir de una posición dada en un campo de acción, los individuos se expresan según un conjunto de esquemas cognitivos en gran parte socialmente determinados, a partir de los cuales se articulan los puntos de vista de dichos individuos no en una forma determinista, sino según una suerte de arte de la invención propio del sentido práctico, que resulta en infinitas transformaciones y esquemas particulares (Remy y Ruqouy, 1990; Bourdieu, 1991). Analizar los discursos según el enfoque del análisis estructural permitirá entonces ubicar las representaciones culturales de carácter global a partir de las cuales los actores sociales construyen sus propias representaciones del mundo y definen su 9 En un sentido ampliado, el término “discurso” puede referirse a la relación entre conjuntos de signos de distinta naturaleza, pertenecientes a diferentes universos o ámbitos discursivos. A modo de ilustración, para Foucault, “el discurso no debe tomarse como el conjunto de cosas que se dicen, ni como la manera de decirlas. Es también lo que no se dice o lo que se marca con gestos, actitudes, maneras de ser, esquemas de comportamiento, distribuciones espaciales. El discurso es el conjunto de significaciones restringidas y restrictivas [contraintes et contraignantes] que pasan a través de las relaciones sociales” (Foucault, cit. por Chevalley, 2005). 111 identidad desde una cierta posición en un determinado espacio social, en el marco de una determinada economía de bienes simbólicos. Para visualizar y organizar las representaciones públicas de los agentes sociales involucrados relativas al honor femenino nos apoyaremos entonces en las propuestas de análisis estructural realizadas por Gritti (Houtart, 1990), por Ruqouy (1990) y por Piret y col. (1996), partiendo de una concepción de los textos como compuestos de unidades de sentido inscritos principalmente, aunque no exclusivamente, en relaciones binarias de equivalencia y oposición, sujetas a su vez a reglas más complejas de combinación. En principio, el método de análisis textual propuesto por Gritti contempla la utilización parcial o total de seis operaciones sucesivas de “filtraje”, en función de tres aproximaciones o perspectivas diferentes de análisis: estudio del contenido del discurso, estudio del perfil ideológico del locutor o estudio de las características de la relación de comunicación (Houtart, 1990). Los filtrajes propuestos por Gritti para las diferentes perspectivas de análisis se incluyen en la Tabla I. Tabla 1. Perspectivas de análisis en método de análisis estructural propuesto por J. Gritti (Houtart, 1990). Perspectiva de análisis Contenido del discurso Perfil ideológico del locutor Relación de comunicación Filtraje 1) 2) 3) 4) 5) 6) Asociaciones y oposiciones (nivel semántico) Niveles de cultura Connotaciones cualitativas Lugares ideológicos Figuras de despliegue Relación locutor - destinatario Como señala Houtart (1990), cada uno de los filtrajes propuestos puede constituir por sí solo un análisis completo del texto, en función de la perspectiva de análisis seleccionada. Para la perspectiva de análisis centrada en el contenido del discurso, el método de Gritti propone dos tipos de filtraje: en primer lugar un filtraje dirigido propiamente a determinar la estructura del discurso, el cual contempla la identificación 112 de asociaciones y oposiciones, y, en segundo lugar, un filtraje que contempla la determinación de “niveles de cultura”, dirigido a identificar características generales de la relación locutor – detinatario del discurso. Aunque se abordaron aspectos generales de la relación locutor – detinatario del discurso, nos concentramos, en coherencia con los objetivos de nuestro estudio, en el filtraje dirigido a determinar la estructura semántica de los discursos. El trabajo sobre los textos constó entonces de dos fases o momentos. En un primer momento se procedió a una reconstrucción de los textos seleccionados según procedimientos inspirados en las propuestas de Greimas y Barthes para el análisis estructural del relato (Ruquoy, 1990: 93), con miras a ordenar en una forma sistemática las representaciones públicas elaboradas por los actores sociales en situaciones pertinentes a nuestro objeto de estudio. El objetivo de este primer momento del análisis fue el de representar el contenido de los documentos bajo una forma diferente a su forma original, con el fin de facilitar su análisis e interpretación. Es de resaltar aquí que no se pretende en modo alguno que los esquemas formales utilizados para ordenar las representaciones públicas de los actores sociales representen la forma real en que las diversas categorías identificadas interactúan u operan en la práctica cognitiva de los actores sociales; se trata únicamente de aproximaciones a estos procesos cognitivos, de modelos que sirvieron para dar cuenta de los procesos de cognición y ordenamiento del mundo de los actores sociales involucrados. En un segundo momento, integrado al primero para conformar una suerte de “descripción densa” del material analizado, se procedió a la interpretación y análisis de las representaciones públicas de los actores sociales bajo la óptica de la teoría sociocultural adoptada, con el doble propósito de tipificar las representaciones culturales acerca del honor femenino que circulaban en la sociedad de nuestro interés y, por otra parte, determinar la forma en que estas representaciones culturales eran articuladas en el plano de una economía de bienes simbólicos, en un contexto sociohistórico determinado. En esta fase del análisis se partió del postulado de que los 113 individuos construyen las representaciones del mundo que les rodea mediante una suerte de “arte de la invención” que, a partir de un número finito de representaciones culturales y esquemas incorporados de percepción, pensamiento y acción, resulta en un número infinito de esquemas particulares. Partiendo de los esquemas particulares, lo que nos interesó fue entonces identificar las representaciones culturales que, al ser incorporadas, “inscritas en el cuerpo” a través de los procesos de socialización, se constituyen en principios de ordenamiento del mundo y de las lecturas del otro y de sí mismo, así como también preguntarnos en qué medida estas representaciones culturales son agenciadas por los actores sociales inmersos en una determinada red de posiciones sociales. En el desarrollo de esta segunda fase del método se abordó el honor femenino como un capital simbólico que pudo jugar un papel importante en la estructuración objetiva del orden social en Maracaibo a fines del siglo XIX, así como en la configuración de las relaciones de sentido que constituían la dimensión simbólica del orden social, concebido éste como una realidad estructurada en la forma de actores sociales distribuidos según el volumen global de capital que poseen y según la estructura de su capital. En el primer momento del método (momento o fase “reconstructiva”) se procedió a una decodificación de los textos seleccionados con el fin de extraer de ellos unos conjuntos estructurados de elementos que extraen su significación de su relación con otros elementos. Se partió de un postulado de binaridad, según el cual todo discurso puede ser reconstruido por medio de una “caja de herramientas” que incluye como unidad instrumental una relación entre dos términos denominada relación de disyunción, y mediante la combinación de éstas para formar estructuras más complejas. Siguiendo a Piret y col. (1996), una relación de disyunción puede ser expresada, en su forma más simple, como: X A / B 114 donde X representa el eje semántico, A y B los dos términos de la relación de disyunción. Se partió así del postulado de que la única forma de abordar el problema del sentido en un discurso consiste en afirmar la existencia de discontinuidades, de diferencias: “percibir las diferencias quiere decir aprehender al menos dos términosobjetos como simultáneamente presentes, aprehendiendo la relación entre los términos, relacionándolos de una u otra manera”10. Para que una relación binaria califique como relación de disyunción debe satisfacer cuatro criterios: 1) Criterio de binaridad: la relación debe unir únicamente dos términos del discurso. 2) Criterio de homogeneidad: los dos términos unidos por la relación de disyunción deben referirse a una misma categoría de realidad o propiedad común, explícita o implícita, denominada eje semántico. 3) Criterio de exhaustividad: los dos términos de la relación deben ser los únicos términos que, a los ojos del actor social en cuestión, presentan dicha propiedad común; es decir que los dos términos deben cubrir el eje semántico exhaustivamente. 4) Criterio de exclusividad: los dos términos o realidades de la disyunción deben ser inversos y mutuamente exclusivos; a los ojos del actor social no puede haber ninguna realidad que posea a la vez los caracteres de ambos términos. La identificación de relaciones de disyunción en sus diferentes variantes: opuestos manifiestos o no manifiestos, opuestos marcados o no marcados, valorizados o no valorizados, permite a su vez la construcción de estructuras paralelas, jerarquizadas o cruzadas mediante relaciones de implicación entre los términos de las diferentes relaciones de disyunción (Piret y col., 1996). En cuanto a la valorización, se tiene que un emisor puede connotar positiva (+) o negativamente (-) los términos inversos de una disyunción, utilizando índices de 10 Greimas, A. J., Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, p. 19, cit. por Remy y Ruquoy (1990). 115 valoración en la forma de verbos, adjetivos, adverbios, etc.; estas valoraciones pueden ser manifiestas, cuando son expresadas explícitamente por el emisor, o no manifiestas, cuando no son expresadas explícitamente por el emisor. En el caso de una valoración no manifiesta, el investigador puede atribuir a los términos de una disyunción una valoración probable, con base en otros elementos del discurso, colocándola entre paréntesis en el esquema descriptivo de la estructura. Por otra parte, mientras que el criterio de exclusividad antes expuesto exige que las dos realidades de una disyunción deben ser estrictamente incompatibles, el inverso de una realidad dada (x) puede ser su simple negación gramatical (no x), o bien una formulación más elaborada de esa negación (y, z, etc.), construida por el propio emisor; en el primer caso se hablará de un opuesto no marcado, mientras que en el segundo caso se hablará de un opuesto marcado. Piret y col. (1996) sugieren que cuando el opuesto de una disyunción sea no manifiesto, es recomendable enriquecer el análisis planteando una hipótesis en términos de un opuesto marcado, tratando de dar cuenta de la mejor manera posible de las estructuras propias del emisor, según se desprenda del discurso en cuestión. A modo de ilustración, una estructura paralela estaría compuesta de dos o más disyunciones apiladas por relaciones de implicación recíprocas, como se indica a continuación: X1 A1 / B1 X2 A2 / B2 Los términos o realidades de una estructura paralela están unidos por una doble implicación lógica (A1 Ù A2, B1 Ù B2); la valorización de una realidad afectará de la misma forma a todas las realidades lógicamente implicadas con ella, y afectará de manera opuesta al conjunto de todas las realidades inversas. Por otra parte, una 116 estructura jerarquizada surgiría allí donde uno de los términos de una estructura tiene el doble carácter de inverso y a la vez de eje semántico: X1 A1 / B1 = X2 A2 / B2 Una estructura jerarquizada puede contener varias disyunciones en cascada, combinando o no estructuras paralelas. En las estructuras jerarquizadas, las valorizaciones de un nivel jerárquico se transmiten a todos los niveles jerárquicos inferiores; esto puede hacer que ciertos términos de una estructura jerarquizada vean reforzada su valoración, mientras que otros términos resulten ambivalentes, es decir, sin una connotación claramente positiva o negativa (Piret y col., 1996). Por otro lado, una estructura cruzada permite dar cuenta de cuatro posibilidades de combinación de los términos de dos disyunciones, en las cuales estos términos no se impliquen mutuamente: A1 A1A2 A1B2 B2 A2 A1A2 A1B2 B1 En esta estructura, las disyunciones que se han cruzado son denominadas disyunciones madres o ejes madres (A1 - B1, A2 - B2), y las cuatro realidades resultantes del cruce de disyunciones se denominan realidades fecundadas (A1A2 , A1B2, A1A2, A1B2); cada una de las realidades fecundadas debe suponer o implicar las realidades que la generan. Cuando una de las combinaciones teóricamente posibles no 117 es tomada en cuenta por el locutor, se tratará de una realidad excluida, representada por un cuadrante sombreado: A1 A1A2 A1B2 A2 B2 A2B1 B1 Independientemente de su relación con los ejes madres de la estructura cruzada, las realidades fecundadas pueden estructurarse también entre ellas, por lo que pueden ser también representadas por una segunda estructura, complementaria de la estructura cruzada; en estos casos, los términos de las disyunciones madres no deben figurar en la estructura de las realidades fecundadas (Piret y col., 1997): X1 A1A2 / A2B1 C = X2 / A1B2 Es de destacar que los ejes semánticos que conforman todas estas estructuras pueden ser manifiestos o no manifiestos, mientras que los términos que componen cada una de las diferentes disyunciones pueden ser manifiestos o no-manifiestos, marcados o no marcados y valorados positiva o negativamente. El método de análisis estructural utilizado permite así tomar en cuenta el contenido informacional de las representaciones de los agentes sociales (palabras, conceptos, proposiciones) y organizarlos en esquemas (las relaciones y articulaciones de los términos entre ellos), así como también evaluar el aspecto normativo de estas 118 representaciones (la valorización positiva o negativa de ciertos elementos de la representación). Esta primera fase del método propuesto es del tipo inductivo, en tanto que se trata de explorar un campo de observaciones (representaciones) sin tener definido a priori el modelo que permitirá dar cuenta de dichas observaciones; es en la fase de análisis e interpretación cuando son identificadas las variables, los mecanismos, etc., que relacionan y estructuran las diferentes representaciones. 2.2.4 Técnicas y herramientas de investigación Al tratarse de una investigación de antropología histórica, el documento manuscrito o impreso fue el principal soporte de la investigación. Los documentos a utilizar como informantes incluyeron fuentes primarias inéditas ubicadas en el Archivo del Registro Principal del Estado Zulia y en el Acervo Histórico del Estado Zulia, así como fuentes primarias impresas ubicadas en diferentes archivos y bibliotecas nacionales y regionales. La revisión y recopilación de documentos se llevó a cabo en los siguientes fondos documentales: • • • • • • Archivo del Registro Principal del Estado Zulia, Maracaibo (ARPEZ) Acervo Histórico del Estado Zulia (AHEZ) Centro de Investigación y Documentación par la Historia Zuliana, L.U.Z., Maracaibo (CIDHIZ) Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, L.U.Z., Maracaibo (BCJPLUZ) Biblioteca Febres Cordero, Mérida (BFC) Biblioteca Nacional, Caracas (BN) En el procesamiento de las diferentes fuentes primarias se utilizaron técnicas y procedimientos inherentes a la investigación documental: clasificación y ordenación a través del fichaje, transcripción de pasajes relevantes, resumen simple, resumen analítico, subrayado, notas marginales. En relación con la trascripción de los manuscritos inéditos del siglo XIX, ésta fue realizada siguiendo las normas emitidas en la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos, realizada en Washington, EE.UU., en Octubre 9-27 de 1961 (Caldera de Osorio, 1992). 119 Siguiendo la propuesta de Ruquoy (1990), en la primera fase del análisis estructural propuesto para el análisis de las representaciones culturales presentes en discursos y prácticas sociales concernientes al honor femenino se comenzó trabajando sobre un fragmento potencialmente “denso” en representaciones en cada documento seleccionado, bajo la hipótesis de que una misma estructura de códigos opera en el resto del documento. Una vez culminado el análisis de dicho fragmento se procedió a analizar otros fragmentos del mismo documento hasta que se alcanzó el nivel de saturación, es decir, hasta que los elementos identificados no aportaban nada nuevo en términos de la decodificación del discurso presente en el documento. Un diagrama de flujo del proceso general que orientó el análisis documental se incluye en la Figura 1. Como hemos mencionado, para el análisis estructural del discurso el orden en el cual se desarrollan los discursos no tiene importancia, por lo que el análisis puede realizarse por secuencias, independientemente del orden de aparición en el texto. Siguiendo a Piret y col. (1996) nos hemos guiado principalmente por tres criterios en la selección de los pasajes a analizar: 1) Criterio de pertinencia: se trataron prioritariamente los pasajes pertinentes, que se creía podían aportar una respuesta a las interrogantes planteadas, con una atención sólo tangencial a todo lo que alejaba de los objetivos de la investigación. 2) Criterio de eficiencia: se seleccionaron preferentemente pasajes lo más contrastantes posibles, con el fin de favorecer la aparición de informaciones nuevas a medida que avanzaba la decodificación. 3) Criterio de comparabilidad: se abordaron preferentemente pasajes de un mismo documento, o de diferentes documentos, que permitieran establecer comparaciones para sacar a la luz los elementos comunes. 120 DOCUMENTO A ANALIZAR LECTURA “FLOTANTE” SELECCIÓN DE PASAJE INICIAL ANÁLISIS ESTÁTICO (DECODIFICACIÓN/ RECONSTRUCCIÓN) SELECCIÓN DE PASAJE ADICIONAL ANÁLISIS ESTÁTICO (DECODIFICACIÓN/ RECONSTRUCCIÓN) NO ¿SATURACIÓN? SI INTERPRETACIÓN/ CONFRONTACIÓN CON TEORÍA Figura 1. Diagrama de Flujo para la aplicación del método de Análisis Estructural del Discurso. 121 2.2.5 El corpus documental La investigación planteada contempló, por una parte, identificar las representaciones culturales de la mujer imperantes en Maracaibo a fines del siglo XIX, reconociendo la relación entre estas representaciones y las exigencias de orden y moral propias de dicha sociedad decimonónica y, por otra parte, analizar e interpretar las representaciones culturales presentes en discursos y prácticas sociales concernientes al honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX en el marco de una economía de bienes simbólicos. Tomando en cuenta los objetivos del estudio, interesa trabajar con documentos que provean al investigador de información densa y abundante de las representaciones de los actores sociales. En estos casos, se recomienda trabajar en lo posible con documentos que expresen discursos cargados afectiva o ideológicamente, discursos que sean portadores de nociones abstractas y autocontenidas, y/o discursos articulados, en los cuales sean explícitas las relaciones lógicas establecidas por los actores sociales (Piret y col., 1996). Para identificar las representaciones culturales de la mujer y establecer la relación entre estas representaciones y las exigencias de orden y moral imperantes en Maracaibo a fines del siglo XIX, recurrimos en este trabajo al análisis de fuentes primarias manuscritas e impresas, representativas de una amplia variedad de registros: 1) Periódicos de la época. 2) Manuales de Urbanidad y Economía doméstica. 3) Novela, ensayo y drama teatral de la época. 4) Ensayos representativos del pensamiento del sector conservador de la intelectualidad marabina. 5) Ensayos representativos del pensamiento de la corriente de intelectuales positivistasevolucionistas. 122 6) Ensayos de representantes de la Iglesia católica. 7) Códigos de Instrucción Pública del Estado Zulia. 8) Códigos de Policía del Estado Zulia. 9) Reglamentos de Higiene del Estado Zulia. 10) Tesis de grado de la época. Por otra parte, con el propósito de identificar y analizar las representaciones culturales presentes en discursos y prácticas sociales concernientes al honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX se acudió fundamentalmente a fuentes primarias relacionadas con situaciones atípicas, situaciones en las cuales las violaciones a la norma permiten sacar a la luz pública hechos que de otra forma habrían permanecido ocultos, ofreciendo así una ventana a través de la cual se puedan reconocer las representaciones culturales de interés. En el archivo del Registro Principal del Estado Zulia se conservan 90 casos de demandas por incumplimiento de esponsales pertenecientes a los años 1880-1896, en los cuales mujeres ofendidas o sus representantes, amparados en las disposiciones del código civil vigente, acudieron a los tribunales de justicia en defensa de su honor. Algunos casos terminaron en matrimonio forzoso; otros, la mayoría, fueron simplemente archivados, sin ningún resultado jurídico. En todos los casos se trataba de mujeres que se suponían ser “incuestionablemente honestas”, y que acudían a la justicia por sí mismas o por intermedio de sus representantes a exigir el cumplimiento de una palabra de matrimonio, motivadas por la posibilidad de obtener la reparación de la ofensa hecha al “honor” o a la “honra” de sus personas y de sus familias. Ante lo voluminoso de este corpus documental, se realizó en primer lugar una evaluación transversal del mismo, como veremos en el Capítulo 5, determinando las principales características de los hechos reflejados en los documentos e identificando aquellos que pudieran considerarse como casos típicos, con el fin de seleccionar los textos más densos en la información de interés, susceptibles de revelar las representaciones culturales del honor femenino en la sociedad estudiada. Todo ello 123 teniendo en mente que el análisis estructural del discurso es una técnica cualitativa, en la cual la validez de los resultados es función principal de la calidad del análisis realizado, más que de la extensión del mismo. CAPÍTULO 3 CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL 125 3.1 Mujer y moral en Venezuela en el siglo XIX 3.1.1 Los modelos de género en Occidente durante la Época Moderna. Como hemos comentado en el primer capítulo de este trabajo, las prácticas sociales tienen lugar mayoritariamente en un nivel de esquemas de percepción y de disposiciones tácitas, no reflexivas, que son el producto de la internalización de las estructuras objetivas de la realidad. Por otra parte, hemos comentado también que al inscribirse gran parte de las categorías cognitivas creadas por la mente humana dentro de una rejilla clasificatoria delimitada por los polos masculino y femenino, el honor como capital simbólico participará también de esta oposición fundamental. En este orden de ideas, es necesario entonces tomar en cuenta, siguiendo a Foucault (1976) y otros autores (Donzelot, 1977; Engelstein, 1992; Porter y Hall, 1995; Stoler, 1995; Varela, 1997; Bourdieu, 2000; Frühstück, 2003; Comesaña, 2004), que los esquemas o modelos de género que, al ser internalizados, estructuran la percepción de la realidad, y que son la base fundamental de la asimetría entre el hombre y la mujer en el terreno de los intercambios simbólicos, forman parte de estructuras históricas conformadas progresivamente en espacios sociales y culturales diferenciados, reproduciéndose a través de aprendizajes vinculados a las experiencias que los actores sociales hacen de estas estructuras. Como ha indicado Bourdieu (2000), en las sociedades occidentales de la época moderna la primacía del principio masculino ha permanecido y permanece en el tiempo de una u otra forma gracias al trabajo de eternización realizado por instituciones como la Familia, el Estado, la Iglesia, la Escuela, etc., las cuales con diferentes funciones y pesos relativos han contribuido a aislar de la historia las relaciones de dominación masculina. En particular, aproximándose a los modelos de género como dispositivos históricamente modulados y fundamentándose en la propuesta teórica y metodológica de Foucault, Varela (1997) ha mostrado cómo en las sociedades occidentales la creencia en la 126 existencia de una “esencia femenina”, en virtud de la cual se le otorga a las mujeres un estatuto basado en una identidad en la que prevalecen las emociones y los sentimientos, con una asociación de estos elementos sentimentales y emocionales a lo “irracional”, es el resultado de un conjunto de estrategias de dominación masculina presentes en la génesis misma de la Modernidad y del Capitalismo, estrategias que la autora engloba en el concepto de dispositivo de feminización, y que han tenido como resultado la conformación de la mujer burguesa, una identidad sexual y moral que resultaba fundamental en la formación del orden social capitalista. La autora muestra cómo este dispositivo de feminización permitió la instrumentalización del sexo femenino como el sexo débil y, en íntima conexión con esta instrumentalización, permitió dotar de legitimidad a una nueva redistribución del espacio social y a la división que comenzaba a establecerse entre los espacios públicos y los espacios privados: “…la producción, distribución y consumo de bienes, la actividad propiamente económica en sentido modermo, se desvinculó de las relaciones sociales, adquiriendo así un estatuto de extraterritorialidad social porque la economía doméstica, la esfera de la reproducción de la especie, el mundo de los intercambios afectivos y de las relaciones entre los sexos se vio tendencialmente reconducido hacia la privacidad” (Varela, 1997: 230). Varela (1997) hace entonces una genealogía de la mujer burguesa europea, arrojando luz sobre el momento en el cual arranca el confinamiento de las mujeres en el ámbito de lo privado, en el marco de una redefinición del desequilibrio de poder entre los sexos y de una canalización de la sexualidad hacia la monogamia indisoluble, de la que se hizo depender tanto el buen orden de los Estados como la buena marcha de la economía y la salvación eterna. La autora inicia su recorrido a partir del siglo XII europeo, cuando una incipiente burguesía comienza a configurarse como clase distinta y diferenciada de los señores feudales, recibiendo el reconocimiento jurídico por parte del poder real, lo cual a su vez hizo posible el nacimiento de ciudades con 127 características sociales propias y provistas de una organización jurídica independiente11. Identifica Varela ciertos procesos como componentes fundamentales de este dispositivo de feminización conformado en los albores de la época moderna: la institucionalización del matrimonio cristiano, con el consiguiente reforzamiento de la figura del pater familias y el establecimiento de la transmisión hereditaria por vía agnaticia, el nacimiento de la prostitución como trabajo asalariado que permitió, entre otros, otorgar al matrimonio monogámico un estatuto de respetabilidad, la exclusión de las mujeres burguesas de los recintos del saber académico legítimo, dominados por métodos escolásticos de enseñanza, basados en la clarificación12 y la disputa con las autoridades reconocidas de la Iglesia, y los programas de subjetivación desarrollados por los humanistas para las mujeres de las elites urbanas. Sin pretender aquí profundizar en la discusión de estos procesos, vinculados por lo demás a luchas y conflictos de poder entre diferentes grupos sociales (los monarcas, la nobleza, el clero, la burguesía, las clases populares), interesa destacar la importancia primordial que adquieren los discursos universalisantes de los humanistas europeos en la constitución de este dispositivo de feminización y en la redefinición del desequilibrio de poder entre los sexos en la época moderna, debido a la permanencia que mantendrán a lo largo del tiempo estos discursos y las representaciones y modelos de género en ellos vehiculadas, sobre la conformación de la identidad sexual y moral de la mujer en las sociedades occidentales. Los escritos de los humanistas contribuyeron a la formación de una nueva civilidad, que rompía tanto con la cultura comunal medieval como con la cultura de las cortes feudales, conformando una nueva configuración del saber que permitió que el saber dominante, de carácter jurídico y teológico, dejase paso a una multitud de saberes que 11 Entenderemos “burguesía”, en sentido amplio, como el conjunto de individuos de una sociedad que ejercen actividades comerciales, mercantiles, financieras o intelectuales, desvinculadas del trabajo manual, y que gozan de una posición social privilegiada. 12 Según el principio de la clarificación, la fe debía ser manifestada a través de un sistema de pensamiento completo y autónomo, la representación tenía que ser capaz de ilustrar todos los pasos progresivos de razonamiento, haciendo palpable y explícito el orden y la lógica del pensamiento (Varela, 1997). 128 incluían los comentarios de los textos sagrados, la filosofía, la ciencia, la literatura, la pintura, la música, la retórica, etc. Por una parte, los humanistas, representantes y valedores de los intereses de las elites burguesas, diseñaron, en el marco del surgimiento de nuevas tecnologías del poder, programas específicos de gobierno que vinculaban el gobierno de los Estados al gobierno de uno mismo, al gobierno de la familia, de los pobres, de los niños, etc. (cf. Varela, 1997). El arte de gobierno político se relacionó entonces al problema de cómo introducir el buen gobierno de la familia en la gestión del Estado, estableciéndose profundas interdependencias entre la institucionalización de la familia cristiana y el buen gobierno de la República; se concibe a la República como el justo gobierno de las familias y de lo que les es común, afirmándose de este modo la anterioridad de la familia respecto al Estado, y fundamentándose la autoridad política en un orden racional conforme a le ley divina, con base en la noción del corpus mysticum, metáfora de la iglesia universal, utilizada también como referente para la imagen del "cuerpo del Estado” (cf. Leal, 1990: 213-221). Por otra parte, los humanistas elaborarían y difundirían discursos que encerraban diferentes modelos de subjetivación femenina, dirigidos unos de ellos a conformar la identidad social y sexual de las mujeres de la nobleza cortesana, y otros a instituir el modelo de la mujer cristiana, que serviría especialmente de ejemplo a las mujeres de los grupos burgueses, para entonces en búsqueda de estrategias específicas de distinción. Como indica Varela (1997), serían precisamente los grupos burgueses de las ciudades quienes habrían aceptado con mayor facilidad la redefinición de los sexos defendida y promovida por los pensadores humanistas, en la búsqueda de una identidad social propia, alejada de la nobleza y de las clases populares. En general, los primeros humanistas europeos promovieron un tipo de educación que intentaba romper con el monopolio detentado por las universidades cristianoescolásticas, y que se expandió a través de canales como las escuelas de las cortes de los principados, las “academias”, las escuelas municipales y, particularmente, los tratados de buena educación, los cuales experimentaron una amplia difusión gracias a 129 la imprenta. En sus enseñanzas, los humanistas promovían una instrucción basada en el aprendizaje de las letras clásicas, redescubiertas y secularizadas, la urbanidad y la virtud, la elegancia, la sobriedad y la discreción, destinada a la formación de un hombre nuevo, el “ciudadano” (Varela, 1997). En particular, humanistas como Desiderio Erasmo de Rotterdam (1446 - 1536), Juan Luis Vives (1492 - 1540) o Ludovico Dolce (1508 - 1568) serían propulsores de un ideal de comportamiento femenino en el que se defendía una cierta libertad intelectual para las mujeres de las elites burguesas, pero en el que por sobre todas la cosas se les exigía a éstas ser castas, constituyendo esta castidad su virtud por excelencia, introduciendo en el matrimonio el amor idealizado y convirtiendo la relación amorosa en una relación de sumisión. A modo de ilustración, Erasmo y Vives, el primero en La institución del matrimonio cristiano (1521) y el segundo en La formación de la mujer cristiana13 (1529), desarrollaron programas educativos específicos dirigidos a la formación de la mujer, partiendo del supuesto de que la capacidad para la virtud era distinta en hombres y mujeres, asignando en consecuencia a cada sexo virtudes diferentes y complementarias: elocuencia/silencio, mando/obediencia, etc. (Varela, 1997). A modo de ilustración, considera Vives, cuyo pensamiento se nutre fundamentalmente del pensamiento paulino pero también de las obras de Aristóteles, Platón, Plutarco y Pitágoras, entre otros autores griegos y latinos, que mientras son numerosos los aspectos que se deben tener en cuenta para instruir a los varones, debido a que éstos se desenvuelven tanto dentro de la casa como fuera de ella, en asuntos privados y en asuntos públicos, siéndoles por tanto necesarias la prudencia, el bien hablar, la ciencia política, la memoria, el talento, el arte de vivir, la justicia, etc., las mujeres podían 13 Esta obra, un manual práctico en el que Vives propone normas de vida e invita a una determinada forma de conducta, es considerada por algunos autores como el primer tratado sistemático que se haya escrito acerca de la condición femenina, así como el principal manual teórico sobre la educación de la mujer en la primera mitad del siglo XVI en toda Europa, habiéndose realizado hasta cuarenta ediciones de ella en el siglo XVI, con traducciones al castellano, alemán, italiano, inglés y francés. La obra se divide en tres libros, atendiendo Vives en cada uno de ellos uno de los diferentes estados de la mujer: el primer libro trata de las doncellas, el segundo de las casadas y el tercero de las viudas. Una versión digital de La formación de la mujer cristiana se encuentra disponible en: http://www.digibis.com/vives/oc-04-a-1/oc-04a-1.htm. 130 educarse con muy pocos preceptos, ya que su única preocupación debía ser la castidad virtud por excelencia de la mujer “honesta”. Así, exponía Vives en La formación de la mujer cristiana: “No encontrarás con facilidad una mujer mala si no es aquélla que ignora o no considera adecuadamente qué bien tan enorme es la honestidad; qué delito tan inmenso comete si la pierde; qué tesoro tan incalculable cambia por un placer aparente, vergonzoso, pequeño y momentáneo; qué cantidad tan grande de males admite a la vez en su mente si rechaza la castidad; ni tampoco considera atentamente cómo es el placer corporal, qué cosa tan necia y vana es y por el que ni siquiera deberíamos mover una mano, y con mayor razón para rechazar aquello que en la mujer es el tesoro más hermoso y sobresaliente que puede encontrarse” (Libro Primero, Capítulo IV). Para las doncellas, la virginidad no debía estar reducida exclusivamente a la virginidad del cuerpo, sino que debe también atender a la pureza del alma. Para Vives, así como el hombre necesita poseer un gran abanico de virtudes, en la mujer nadie busca otra cosa que castidad ya que, una vez perdida ésta, el restante cortejo de virtudes femeninas, a saber la modestia, la moderación, la frugalidad, el ahorro, la diligencia en los quehaceres domésticos, la preocupación por la religión y la mansedumbre, carecían de valor: “Ante todo la mujer debe saber que la castidad es la virtud más importante para ella y es la única que tiene el valor de todas las demás. Si ella está presente, nadie busca las otras, pero si no está, nadie presta atención a las demás (Libro Primero, Capítulo X). La castidad siempre fue algo sagrado y digno de veneración y la virginidad, por encima de todo, fue una virtud que estuvo siempre segura y fue respetada incluso entre los ladrones, hombres sacrílegos, facinerosos, criminales y también entre las fieras y las bestias. … Con frecuencia leemos que algunas mujeres, después de ser raptadas por soldados muy desvergonzados, fueron liberadas tan sólo por respeto al nombre de virginidad, porque sin duda ellas habían afirmado que eran vírgenes. En realidad consideraban que era un crimen que, a causa de una muy breve y momentánea sombra de placer, llegara a perderse un bien tan estimado y todos preferían que fuera cualquier otro el autor de una fechoría tan tremenda antes que uno mismo. ¡Oh malvada doncella, indigna de vivir, que por propia voluntad se desprende de un bien que los soldados, acostumbrados a toda clase de desmanes, temen arrebatar un bien tan preciado que, después, ni ellos mismos pueden retener ni devolver, siendo así que ellos no pierden nada” (Libro Primero, Capítulo VI). 131 El encierro de las doncellas en sus casas era considerado por Vives preferible a su exposición frecuente, con el fin de conservar intacta su fama y reputación de mujer casta y honrada: “La doncella deberá salir de casa de vez en cuando, pero lo hará tan raramente como sea posible por muchas razones. En primer lugar, porque cuantas veces sale a la calle una virgen otras tantas se la juzga, con un juicio casi capital, en relación con su hermosura, su modestia, su prudencia, su pudor y su honradez, dado que nada hay tan delicado como la fama y la reputación de las mujeres, o más expuesto a la injuria, hasta el punto que puede parecer, no sin razón, que pende de un hilo de arena… La mujer debe permanecer retirada y no dejarse conocer por mucha gente. Es indicio de una castidad no íntegra o de mala fama ser conocida por muchos… se debe salir alguna que otra vez, si así lo exigen las circunstancias o lo ordena el padre; sin embargo, antes de sacar el pie de casa, alerte su espíritu igual que si fuera a combatir; piense qué es lo que se dispone a ver, qué va a oír o qué va a combatir: piense qué es lo que se dispone a ver, qué va a oír o qué va a decir. Piense que a su alrededor y por todas partes se le podrá presentar algo que provoque y arruine su honestidad y su buena conciencia” (Libro Primero, Capítulo XI). En cuanto a la mujer casada, sus principales virtudes debían ser la castidad y un gran amor al marido. En las relaciones que toda mujer casada debía mantener con el marido, debía destacar la dulzura y la afabilidad en el trato; la esposa tendrá que conocer historietas, cuentos, máximas y anécdotas para aliviar al marido si llega fatigado a casa abrumado por el trabajo; cuando tenga que hacerle alguna observación, buscará el momento oportuno, desviando la conversación si dicha observación irritase al marido: “La mujer prudente sabrá de memoria leyendas, historietas y cuentos cortos, tan divertidos como, por supuesto, honestos y puros, con los que reponer y divertir a su marido cuando esté cansado o enfermo; deberá conocer igualmente los preceptos de la sabiduría, adecuados para inducirle a la virtud o alejarle de los vicios;[Pg. 262] asimismo, algunos pensamientos profundos que le sirvan contra los ataques de la buena y mala fortuna y le hagan volver a la realidad, poco a poco, si se ha dejado llevar por la euforia, o le levanten el ánimo si se halla abatido o derrotado por las adversidades. Y, tanto de uno como de otro extremo, retorne al término medio. Si se apoderan de él y se alborotan algunas pasiones, la mujer mitigará y aliviará esa tempestad con lenitivos femeninos, castos y prudentes” (Libro Segundo, Capítulo VI). Las conversaciones sostenidas por los cónyuges debían ser secretas, como si de un secreto de confesión se tratara. La castidad y el pudor debían estar siempre presentes en el lecho matrimonial y la mujer debía renunciar a toda iniciativa sexual, que debería partir siempre del esposo. Moralistas católicos posteriores retomarían con nuevos 132 ímpetus las concepciones propagadas a principios del siglo XVI por Juan Luis Vives. A modo de ilustración, escribe Fray Luis de León en La Perfecta Casada (1583), obra que alcanzó una amplia difusión e impacto tanto en su época como en los siglos ulteriores14: “… el ser honesta una mujer no se cuenta ni debe contar entre las partes de que esta perfección se compone, sino antes es como el sujeto sobre el cual todo este edificio se funda, y, para decirlo enteramente en una palabra, es como el ser y la substancia de la casada; porque, si no tiene esto, no es ya mujer, sino alevosa ramera y vilísimo cieno, y basura lo más hedionda de todas y la más despreciada” (Capítulo III). El ideal de la perfecta mujer cristiana propuesto por los humanistas se contraponía al modelo del hombre ideal, pero también a las mujeres “malditas”, prostitutas, celestinas, brujas, vagabundas indecentes y ociosas, que se convertían en contrafiguras y otorgaban respetabilidad a aquélla. Por su parte, Pedro de Luján, escritor español del siglo XVI, atribuye en su obra Coloquios matrimoniales (1550) las siguientes funciones contrapuestas al marido y la mujer: “… el marido debe de ganar la hacienda, la mujer allegarla y guardarla; el varón andar fuera a buscar la vida, la mujer a guardar la casa; el marido a buscar dineros, la mujer no malgastarlos; el marido hablar con todos, la mujer hablar con pocos; el hombre saber bien hablar, la mujer preciarse de callar; el marido celar la honra, la mujer ser muy honrada; el marido ser dadivoso, la mujer guardadora; el marido ser señor de todo, la mujer dar cuenta de todo; el marido despachar todo de puertas afuera, la mujer dar recaudo de todo de puertas adentro; el marido granjear la hacienda, la mujer gobernar la familia” (Pedro de Luján, cit. por Varela, 1997: 211). Sobre las bases sentadas en los albores de la época moderna por este dispositivo de feminización, que instrumentalizaría el sexo femenino como el sexo débil y que abriría para las mujeres una subjetividad específica, confinándolas en el ámbito de lo privado y de la economía doméstica en una suerte de “encierro femenino”, asignándoles atribuciones ligadas al gobierno de la casa, la crianza de los hijos, el cuidado y la preocupación por lo concreto, negándoles el acceso a las funciones políticas y condenándolas a una inferioridad lógica al negarles la educación que daba acceso a los saberes abstractos, comenzarían a gestarse hacia el siglo XVII, pero sobre todo durante 14 Todas las citas de La Perfecta Casada se refieren a la edición digital de la undécima edición, EspasaCalpe, S.A., Madrid, 1980, disponible en: http://www.cervantesvirtual.com. 133 el siglo XVIII, nuevas redefiniciones de los modelos de género. Estas nuevas redefiniciones de los modelos de género estarían ligadas al surgimiento de nuevas estrategias de dominación y modalidades de ejercicio del poder, estrechamente asociadas a la consolidación y auge de los grupos burgueses, al desarrollo de las ciencias naturales y al fortalecimiento de los Estados modernos (Ariès, 1990; Foucault, 1991; Amodio, 1996; Jagoe, 1998a). Así, hacia la segunda mitad del siglo XVIII se consolidaría en las sociedades europeas y especialmente en los medios burgueses, en el marco del movimiento ilustrado, la conformación del espacio privado como un espacio distinto y claramente diferenciado del espacio público, destinado a los negocios y a los intercambios económicos, con una reducción de casi todo lo privado a la familia, como espacio de la afectividad y de la sexualidad. El Estado moderno, afianzado e interesado en controlar el espacio social, instituye también una nueva manera de estar en sociedad, caracterizada por un control más severo de las pasiones, un dominio más firme de las emociones y una mayor regulación de la esfera del pudor, definiendo lo que es o no es lícito hacer en público y lo que debería sustraerse de la mirada de los demás, contribuyendo así a delimitar la esfera de lo privado (Amodio, 1996). Como indica Amodio (1996: 173), la redefinición de los ámbitos público y privado implicaría toda la vida social, incluyendo una exigencia de coherencia entre espacios y discursos, y entre acciones de diferente orden (hablar de política, comer, satisfacer necesidades naturales, hacer el amor, etc.). De lo que se trató fue de una transición progresiva desde un tipo de sociabilidad en la cual se superponían los ámbitos de lo público y de lo privado hacia una sociabilidad más diferenciada, caracterizada por la existencia de un espacio público, referido al Estado y a sus autoridades e instituciones y también a nuevas formas de asociación extra-familiares sobre bases contractuales o de afinidad (tertulias, sociedades económicas, etc., cf. Amodio, 1996: 174), un espacio privado reducido a la vida doméstica, y un espacio de coexistencia expresiva de lo público y de lo privado. 134 La necesidad de separación y a la vez de comunicación entre el “adentro” y el ”afuera” resultaría, así, en la conformación de dos sub-ámbitos de lo privado: un sub-ámbito o espacio de la intimidad, espacio cerrado de la vida privada oculta, lugar del “ser”, de la emoción y de los sentimientos, y un sub-ámbito o espacio de la civilidad, lugar del “parecer”, de la expresión pública de la existencia privada, en el que se hacía necesario controlar la imagen de sí mismo que se ofrecía a los demás, en consonancia con las reglas de lo público (Amodio, 1996: 178, 179). Como resultado de estas transiciones, la familia experimentaría cambios de sentido, dejando de ser solamente una unidad económica y de consumo, para convertirse también en un refugio que absorbía, protegía y defendía al individuo (Ariès, 1990). La separación de lo público y lo privado no implicó de ningún modo un desinterés de la autoridad pública en los dominios asignados al ámbito privado; antes por el contrario, se realizan intensos esfuerzos por codificar y controlar los comportamientos. En esta nueva redefinición de los espacios públicos y privados, comenzaría a jugar un papel preponderante una serie de estrategias de dominación que otorgaban un papel fundamental al ordenamiento y la regulación de la sexualidad. Como ha indicado Foucault (1975, 1976), la importancia otorgada a la regulación de la sexualidad en las sociedades occidentales a partir del siglo XVII y especialmente durante los siglos XVIII y XIX, estuvo a la vez íntimamente relacionada con el surgimiento de una nueva tecnología de poder, vinculada a nuevas realidades políticas, económicas y sociales asociadas al desarrollo del capitalismo y al fortalecimiento de la burguesía. Esta nueva tecnología de poder estaría caracterizada fundamentalmente por su carácter de poder disciplinario y de bio-poder, es decir, por tratarse de un poder destinado a producir fuerzas, a hacerlas crecer y a ordenarlas mediante controles precisos y difusos, más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas. Dentro de esta nueva tecnología de poder se hacía necesario el ordenamiento y la regulación de la sexualidad, tanto para la salud del cuerpo individual como para la salud de la población. Las nuevas tecnologías de regulación de la sexualidad, sin ser independientes de la temática del pecado, escaparían en lo esencial al control de la Iglesia, comenzando a 135 responder a la institución médica y a exigencias de normalidad, al problema de la vida y la enfermedad, más que al problema de la muerte y el castigo eterno (Foucault, 1976). En palabras de Foucault, estas nuevas tecnologías de ordenamiento de la sexualidad, este nuevo dispositivo de sexualidad, habría sido implantado por la burguesía con el fin de proveerse de un “cuerpo de clase”. Así como la aristocracia nobiliaria del Antiguo Régimen había afirmado la especificidad de su cuerpo por medio de la simbólica de la sangre y el valor de la ascendencia, la burguesía, para afianzarse y darse un cuerpo, miraría en cambio hacia la descendencia y la salud de su organismo; el sexo habría sido entonces la “sangre” de la burguesía, la preocupación genealógica de la nobleza se habría vuelto preocupación por la herencia en la forma de preceptos biológicos, médicos y eugenésicos (Foucault, 1976: 151). Estrechamente asociada a estas nuevas tecnologías de poder y de ordenamiento de la sexualidad, se desarrollaría entonces en los medios burgueses occidentales en los siglos XVIII y XIX, al nivel de los discursos y de las prácticas, una preocupación obsesiva por la moralidad y el deber, como consecuencia de una ética basada en el cálculo, el ahorro y la moderación. Estas cualidades le servían a las clases medias burguesas de medio para señalar su virtud y legitimar sus pretensiones de alcanzar y mantener el poder político y, por otra parte, favorecían el desarrollo del capitalismo, al proporcionar una serie de normas internalizadas, necesarias para su funcionamiento y para el mantenimiento y control de un mano de obra dócil, controlada y automotivada (Jagoe, 1998a: 27). Para el tema que nos ocupa, interesa particularmente destacar que en las sociedades occidentales, la obsesión burguesa por la moralidad se centraría fundamentalmente a lo largo del siglo XIX en la representación de la mujer como ángel del hogar, al ser considerada ésta como la llamada a representar y garantizar la moralidad en la sociedad: “la mujer virtuosa y doméstica es construida como el alma de la clase media, su centro moral, su conciencia: se la erige en la mascota de un nuevo orden social burgués” (Jagoe, 1998: 27). Autoras como Jagoe (1998a) y Enríquez de Salamanca (1998) señalan que, aunque a la mujer se le había visto siempre en las sociedades 136 occidentales en función de las necesidades del hombre, en el siglo XIX estas necesidades son concebidas, en forma generalizada, como de carácter moral, y no simplemente como necesidades materiales, reproductivas o sexuales. Este giro en la representación cultural de la mujer de las clases medias burguesas hacia su función como garante de la moralidad familiar y social, estaría asociado a una redefinición de la mujer modelo como esposa y madre. Lo que distinguiría los discursos sobre la mujer en las sociedades occidentales en el siglo XIX no sería tanto las recomendaciones que se ofrecen, enmarcadas como hemos visto dentro de una larga tradición que limitaba los movimientos de éstas a la esfera privada del hogar doméstico y la reproducción, sino los términos en que se articulan dichos discursos. En primer lugar, destaca la retórica particularmente religiosa del discurso de la domesticidad difundido por pensadores y escritores de la época, que convierten a la mujer en una suerte de sacerdotisa del hogar-santuario, en un ángel o santa que, como esposa y madre, estaría llamada a cumplir una “misión” de carácter sagrado (Jagoe, 1998a). En los países de tradición católica, la representación de la pureza esencial de la madre se vería reforzada por la proclamación de la doctrina de la Inmaculada Concepción en el año de 1854, y por la institución del dogma de la Virgen María como redentora de la humanidad, anunciado por el Papa Leo XIII en el año 1895 (Jagoe, 1998a: 32). Por otra parte, la adopción generalizada de esta retórica de carácter religioso habría estado asociada a un progresivo, aunque no total abandono de los discursos misóginos patriarcales característicos de épocas anteriores, los cuales se basaban en la premisa de la mujer como copia defectuosa del varón, como un ser lujurioso que era física, moral y mentalmente inferior al hombre, para dejar lugar a una retórica fundada principalmente en una imagen de la mujer como un ser moralmente superior al hombre por su abnegación y su capacidad para amar, perdonar y consolar (Jagoe, 1998a: 2425). El discurso de género en el siglo XIX, que demarcaba para la mujer un espacio social completamente separado del que supuestamente le correspondía al hombre, pasa a fundamentarse entonces en la creencia en una diferencia fundamental entre los 137 sexos, basada en una representación generalizada de la mujer como la contraria complementaria del varón (Enríquez de Salamanca, 1998). Debido en gran parte al desarrollo que alcanzaban las ciencias naturales, los discursos de género del siglo XIX otorgarían preponderancia al determinismo biológico, en lugar de la voluntad divina, como clave de la conducta y el destino de los seres humanos, y en especial de la conducta y la posición de la mujer respecto del hombre. Se insiste entonces en que la naturaleza moral, mental y física de la mujer decreta la función de ángel del hogar que debía desempeñar ésta en la sociedad, enfatizándose las supuestas dotes especiales que le había otorgado la naturaleza para permanecer dentro de la casa, cuidando a su padres, sus maridos y sus hijos, no ya por ser pecaminosa e inferior, sino por tener unas cualidades naturales morales y físicas que la hacían apta para este destino; la mujer “natural” es representada entonces como buena y doméstica, debiendo servir su educación para resguardar y realzar esta bondad innata. Para los pensadores occidentales del siglo XIX las diferencias sexuales primarias afectan cada fibra del cuerpo, implicando profundas diferencias corporales y mentales: “el hombre se asocia con la razón, la objetividad, la cabeza, la creatividad, la agresividad y la ambición; la mujer, con la sensibilidad, la subjetividad, el corazón, las emociones, el mimetismo y el amor altruista” (Jagoe, 1998a: 29). Aunque permanecerían representaciones de la mujer como un ser más pasional que el hombre en algunos tratados médicos y en el discurso eclesiástico, en la cosmovisión burguesa la mujer era naturalmente casta porque así lo determinaba su falta de deseo y capacidad de placer erótico; esta falta de deseo erótico debía hacer que su misión como proveedora de cariño, paz y moralidad dentro de la familia la satisfaciera completamente. A modo de ilustración, escribía un intelectual italiano a principios del siglo XX: “Fisiólogos y psicólogos reconocen que no existe en la naturaleza diferencia más irreductible que la que se advierte entre el hombre y la mujer: la belleza, la fuerza, la estructura, las aptitudes, parece todo preparado en ellos expresamente para que se considere como vicio en el uno lo que es sólo imitación de una virtud en la otra...En efecto, en ella [en la mujer] todos los contornos son blandos, curvos ... en su cuerpo, que ni la virginidad ni la maternidad pueden alterar, todo es esencialmente 138 femenino; parece construido para permanecer sentado con un niño sobre el vientre, y los senos suspendidos sobre la pequeña boca... se siente débil y tiene necesidad de que su belleza sea su fuerza; no debe trabajar, y sus vicios como sus virtudes repugnan al trabajo...” (Mellusi, 1914: 225). Así, junto a la representación de la mujer como ángel del hogar, como centro y conciencia de las clases medias burguesas, se desarrolla en los moralistas del siglo XIX europeo una preocupación por la necesidad de mantener ocupadas a las mujeres en actividades consideradas como propias para su sexo, con el fin de preservarlas de los peligros y las tentaciones que podían, por su debilidad intrínseca, conducirlas fácilmente al vicio. Así como la religión, el trabajo o más bien las “ocupaciones”, debían permitir controlar a la mujer, ser considerado poco menos que irracional, dominado por la imaginación y los sentimientos. De lo que se trataba también era de asegurar una utilización efectiva del tiempo, de rentabilizar el uso del tiempo, por lo que el ocio llegó a ser considerado como el más cruel enemigo de la mujer, adormecedor de sus buenos instintos y conducente a la lascivia y a la inmoralidad (Gaztelumendi, 2004). Es de resaltar aquí que este modelo de mujer estaba destinado fundamentalmente a las mujeres de los sectores burgueses, las cuales se contraponían a las mujeres “desnaturalizadas” de las clases bajas, supuestamente corrompidas y promiscuas, que descuidaban sus hijos para realizar trabajos fuera del hogar, o a aquellas de las clases altas, despilfarradoras y frívolas, que dejaban a sus hijos en manos de niñeras para dedicarse a disfrutar de la vida social (Jagoe, 1998a: 28). Sin pretender profundizar en el tema, es de destacar también que durante el siglo XIX circulan en las sociedades europeas y americanas, en diversos grados y en diferentes momentos, discursos que se proponían emancipar a la mujer de su roles de hija, esposa y madre, y de su supuesto destino y misión como alma de la familia y ángel del hogar (Jagoe, 1998a: 40). Aunque no todas las voces opuestas al ideal femenino de la domesticidad buscarían idénticos objetivos, todos ellos cuestionarían de una u otra forma la representación dominante de la mujer como un ser esencialmente sentimental, falto de razón y de lógica, con el propósito de cambiar la posición subordinada de la mujer en la realidad social y en el discurso de la diferencia sexual (Blanco, 1998). 139 No todos los discursos opuestos a la ideología de la domesticidad buscaban una completa autonomía de la mujer, pudiéndose identificar, en general, dos corrientes de pensamiento, un feminismo “relacional” y un feminismo “individualista”: “Los argumentos de la tradición feminista relacional proponían una visión de la organización social fundada en el género pero igualitaria. Como unidad básica de la sociedad defendían la primacía de una pareja, hombre/mujer, no jerárquica y sustentada en el compañerismo, mientras que los argumentos individualistas presentaban al individuo, con independencia del sexo o género, como la unidad básica” (Offen, cit. por Blanco, 1998: 453). A modo de ilustración, en países como Gran Bretaña y los Estados Unidos de América adquirirían importancia hacia mediados del siglo XIX las corrientes individualistas, con el sufragio femenino como una de las principales reivindicaciones buscadas por los teóricos y las teóricas de la emancipación de la mujer (Blanco, 1998). Por otro lado, en los escritos feministas españoles de la segunda mitad del siglo XIX predominaría una concepción de la mujer como ser relacional, basada en su representación como hija, esposa y madre, aunque reivindicándose su derecho a la instrucción, surgiendo sólo hacia 1892 los primeros escritos con argumentos de corte individualista, que buscaban una consideración de la mujer no en función de los otros, sino en función de sí y para sí (Blanco, 1998: 464). En el caso latinoamericano, los primeros movimientos feministas importantes surgirían sólo durante las primeras décadas del siglo XX, aún cuando en las dos últimas décadas del siglo XIX escritores o escritoras hayan alzado su voz, ocasionalmente, en pro de la emancipación de la mujer (Lavrin, 1995). Los modelos de división de género y el cambiante desequilibrio de poder entre los sexos cobrarán entonces significaciones y modalidades específicas que es necesario estudiar en el marco de dinámicas sociales y culturales específicas. Como veremos seguidamente, en la Venezuela de fines del siglo XIX serán principalmente el discurso religioso, el discurso positivista y el discurso político populista con sus aspiraciones modernizadoras los que contribuirán a institucionalizar y politizar la construcción de un sujeto "mujer", que conservará a la postre muchas de las características del prototipo 140 femenino de la mujer cristiana desarrollado por los humanistas europeos en los inicios de la época moderna. 3.1.2 Mujer, moral y república en el siglo XIX venezolano. Una vez consumada la separación de Venezuela de la República de Colombia en mayo de 1830, se planteaba a las clases política y económicamente hegemónicas de la sociedad venezolana, en particular a las elites dirigentes caraqueñas, tareas fundamentales relacionadas con la necesidad de organizar la nación dentro del nuevo orden republicano, en el marco de profundas crisis en los ámbitos económico, social y político (Carrera Damas, 1991). Estas tareas incluían la necesidad de alcanzar un grado suficiente de cohesión nacional que garantizara la integridad del territorio, la necesidad de deslindarse del pasado colonial y del pasado grancolombiano para definirse ahora como venezolanos, así como también la necesidad de redefinir patrones sociales y culturales conformados durante el período colonial, para hacerlos corresponder con el proyecto de nación que comenzaba a gestarse, señalando al mismo tiempo la virtud de las elites dirigentes y legitimando su control del poder político. Para Carrera Damas (1991) este proyecto de nación estaba basado, desde el punto de vista ideológico, en una identificación entre independencia y libertad, entre independencia e igualdad y entre independencia y progreso, instrumentándose a través de la equiparación Nación = Estado Liberal y a través de la manipulación del pasado histórico, con miras a transferir a los españoles peninsulares la responsabilidad en el establecimiento de una sociedad discriminatoria y explotadora, y a conformar el culto a Bolívar como proveedor de los valores republicanos de libertad, patria e igualdad, los cuales al haber sido ya provistos por el Libertador, no habría necesidad de conquistar15. 15 La incapacidad de las élites dirigentes caraqueñas para lograr la conformación de una nación próspera debido, entre otros, a la desintegración del territorio nacional y a la ausencia en estas élites de una mentalidad moderna, ha sido analizada por diferentes autores; se puede consultar al respecto: Urdaneta Quintero, Arlene. El Zulia en el Septenio de Guzmán Blanco, 1992. Olivar, N. J., Alarcón Puentes, J y Monzant Gavidia, J.L., Ni monarquía ni República. Incapacidad de las élites frente al Proyecto Nacional, 1997. 141 Se planteaba entonces la necesidad de configurar una nueva ética de la sociedad civil, un soporte a la naciente ciudadanía y a las nuevas formas de sociabilidad en que ésta se expresaría. En este sentido, Alcibíades (2004) ha mostrado cómo a partir de la tercera década del siglo XIX, el reforzamiento y la institucionalización de la moral se convierten en uno de los mecanismos esenciales utilizados por las clases urbanas dominantes en el desarrollo de este proyecto de nación, como principio ordenador en el cual debían cimentarse la razón y las instituciones republicanas, con el fin manifiesto de alcanzar el engrandecimiento, la prosperidad y el “adelanto colectivo”. Una vez superada lo que la autora denomina “euforia legalista” de los primeros años de la República, y aunque los predicamentos de moral y virtud habían estado presentes desde tiempo atrás, la autora identifica hacia fines de la década de 1830 algunas modificaciones significativas en el tratamiento discursivo de estas nociones. Por una parte, encuentra Alcibíades que hacia 1836 la palabra más utilizada en diferentes medios impresos será la de moral, que pasa a emplearse con mayor énfasis que la palabra virtud, sin que este término cayese por ello totalmente en desuso16. Por otra parte, se agudiza la atención hacia el tema moralizante, el cual se convierte en un tema recurrente, complejizándose las estrategias para su propagación y, finalmente, se amplia el universo tanto de los sujetos propulsores de la idea moralizante como el de sus destinatarios. Los fundamentos de esta exigencia moralizante no eran monolíticos. En el terreno filosófico, la reflexión sobre la moral transcurriría en el marco del enfrentamiento entre dos concepciones: por una parte la escuela “sensualista”, que colocaría el acento en el conocimiento sobre la base de la experiencia y, por otra parte, aquéllos que concedían la primacía a las ideas intuitivas, con base en la creencia en la existencia de una ley moral universal, anterior a la voluntad cognoscitiva del sujeto. 16 En el Diccionario de la Lengua Castellana de Don Vicente Salvá, publicado en París en el año 1841, se define la palabra “Moral” como “Lo que pertenece a las buenas costumbres ó a las acciones humanas en orden a lo lícito o ilícito de ellas”; por “Moralidad” se entiende: “Doctrina o enseñanza perteneciente á las buenas costumbres y al arreglo de la vida”, y por Urbanidad: “Cortesía, comedimientos, atención y buen modo” (Aboaasi, 2004). En una perspectiva antropológica general, el sistema moral de una sociedad es el conjunto de reglas y principios que determinan la cualidad que posee una acción desde el punto de vista del bien y del mal, así como los juicios a ellas ligados (Firth, 1976). 142 Estas diferentes posiciones filosóficas se veían reflejadas, en la sociedad en general, en la existencia de una moral de base cristiana y una moral de carácter laico. Los defensores de la primera se preocuparían fundamentalmente por el control de las pasiones asociado a la temática del pecado, mientras que los defensores de una moral de carácter laico entenderían ésta como un atributo del sujeto, como un asunto estrictamente de índole personal. A pesar de estas diferencias de principios, unos y otros parecieron coincidir en la necesidad de reforzar la moral como estrategia de dominación dirigida a organizar el funcionamiento de la sociedad con el fin manifiesto de lograr una convivencia “en armonía y en progreso”, asegurando obviamente al mismo tiempo los intereses de la clase dominante y la diferenciación entre ésta y los grupos subordinados. Según Alcibíades (2004), hacia la segunda mitad de la década de 1830 los defensores y dirigentes del orden republicano en Venezuela estarían convencidos de que para fortalecer la República había que reforzar los principios morales; la moral ciudadana se habría convertido así en el escenario que debían recorrer tanto gobernantes como gobernados, como se evidenciaría en los numerosos manuales o catecismos políticos cuyo interés explícito radicaba en contribuir “á formar buenos ciudadanos, á consolidar el Gobierno, á dar fuerza á las leyes y seguridad á todos en sus derechos”17. El reforzamiento de la moral como base de la ciudadanía estaría también íntimamente ligado a un reforzamiento entre los laicos de los discursos asociados al control de las pasiones, y al peligro que representaba el desbordamiento y la exaltación de éstas para el orden colectivo y la prosperidad de la nación: “… diré a mis lectores, aunque revienten de risa, que considero la moral el primer interes de toda asociación, y el tema que debe inculcar el sistema periodístico, con preferencia á la política, timo del azotado bajel que llaman Gobierno, para que pueda haber paz, órden y progreso, reprimiendo nuestras pasiones y adoptando un 17 Francisco Javier Yánez, Manual político del venezolano o Breve exposición de los principios y doctrinas de la ciencia social que deben ser conocidos por la generalidad de los ciudadanos. Por un venezolano. Caracas, Impreso por Valentín Espinal, 1839, cit. por: M. Alcibíades, La heroica aventura de construir una república, 2004. 143 temperamento benigno con nuestros semejantes” (El Compilador, 03-07-1847, p. 18, cit. por: M. Alcibíades, 2004: 80). Como hemos mencionado, esta preocupación por reforzar la moral y controlar las pasiones habría sido también consecuencia de la consolidación gradual, entre los sectores socialmente dominantes, de una ética basada en el ahorro y el cálculo racional, lo cual llevaba a controlar excesos y fuerzas irracionales que se creía podían amenazar el cálculo al que todo debía someterse. En cuanto a las estrategias para la propagación de la moral como principio ordenador de la sociedad venezolana, destaca Alcibíades (2004) la importancia que adquiere la pedagogía y la difusión de libros y otros registros discursivos como artículos de prensa, ensayos y otros géneros literarios en la orientación moral de niños y jóvenes de ambos sexos (manuales, máximas, cuentos, historias, etc.). Las estrategias relativas a la pedagogía infantil se vieron por otro lado asociadas a un interés creciente, por lo menos al nivel de los discursos, en la salud de los niños y en la higiene y cuidados necesarios para su preservación física, en el entendido de que un cuerpo bien atendido garantizaba el hombre sano del mañana y el futuro de la Patria. Interesa destacar que, debido a la existencia de registros comunes a la moral cristiana y la moral laica republicana, particularmente en lo que se refería al control de las pasiones, la Iglesia siguió funcionando como una importante instancia para la difusión de las ideas moralizantes. Como señala Alcibíades (2004), los objetivos que se habían propuesto los propulsores de la moral ciudadana, importante al nivel de los discursos, habrían tenido poco cumplimiento en el nivel de la práctica, debido en gran parte a las precariedades del sistema educativo, mientras que, por otra parte, el discurso eclesiástico habría tenido una mayor audiencia, al alcanzar sectores más amplios de la sociedad. La institucionalización de la moral en Venezuela a partir del segundo tercio del siglo XIX estuvo también acompañada de nuevas formas de regulación de los esquemas sexuales, de nuevas configuraciones del desequilibrio de poder entre los sexos. En el 144 marco del proyecto de nación desarrollado por las clases dominantes como expresión e instrumento de su dominación, que operaba como modelo para la organización y funcionamento de la sociedad, se configuraría también un dispositivo local de feminización18, un conjunto de estrategias de dominación masculina dirigido a establecer el papel que debían desempeñar las mujeres en la sociedad republicana venezolana. Desde los inicios mismos del período republicano, las nociones de privacidad y de la mujer como responsable del ámbito privado se configurarían como elementos fundamentales del nuevo orden civil. Como señala Straka (2004: 43), la importancia otorgada entonces a valores como el de la tolerancia, que obligaba a disociar la estima pública de los ciudadanos de las diferentes prácticas religiosas, hacía necesario el fortalecimiento del espacio de lo privado y de la intimidad; sobre este espacio, gobernado por la mujer, se haría descansar cada vez más la felicidad de la patria. Ya en 1825 señalaba Simón Bolívar que la educación de las niñas era la base moral de las familias (Straka, 2004: 46); al considerarse por otro lado a la familia como la base de la república, se seguía que en manos de la mujer se encontraría el futuro de aquélla. Las estrategias de dominación masculina desarrolladas desde los inicios del período republicano con el fin de instituir el papel que debían desempeñar las mujeres en la sociedad venezolana reproducían en gran parte los modelos de subjetivación femenina desarrollados en las sociedades europeas modernas. Como hemos visto, estos modelos de subjetivación estaban dirigidos fundamentalmente a otorgar a las mujeres un estatuto basado en el predominio de las emociones y los sentimientos, con una asociación de estos elementos a lo no racional, así como también en el supuesto destino “natural” de la mujer a ser el centro del hogar doméstico, como responsable del trabajo de reproducción social a través de la maternidad. En la implantación de estos modelos de subjetivación femenina jugaría un papel primordial lo que se llamaría entonces la “educación del bello sexo” (Straka, 2004: 44). 18 Nos servimos aquí de la categoría de análisis acuñada por Julia Varela en su obra El Nacimiento de la mujer burguesa, antes comentada (Ver Sección 5.1). 145 Así, subrayando la penuria de escuelas para niñas existente en los primeros años de la década de 1830, situación que sería poco a poco superada durante las décadas siguientes, destaca Alcibíades (2004) la existencia de dos propuestas relativas a la educación de las niñas: por una parte, una propuesta que privilegiaba el componente moral, que llamaba al recato y a la ponderación dentro de la terminología cristiana, al control de las pasiones tanto en la vida pública como en la privada y, por otra parte, una propuesta que hacía mayor énfasis en la urbanidad, predominante en los colegios privados frecuentados por niñas de los sectores socialmente hegemónicos, que insistía en que se formara a las educandas para su desenvolvimiento elegante en las reuniones sociales. A pesar de estas diferencias de enfoque, destaca la autora que no había diferencias en cuanto a lo que en última instancia se esperaba entonces de la educación de las niñas: estimular los principios de religión y moral que servirían luego de freno a las pasiones, lograr que se convirtieran en madres de familia conocedoras de los medios de alejar de sus hogares la negligencia, la vanidad y la ociosidad que conducía a la pobreza y mendicidad, y lograr que conocieran sus deberes para que pudieran hacer la felicidad de sus maridos y criar hijos útiles a la patria. En las escuelas públicas, a las que asistían niños de diferentes grupos sociales, los contenidos de los programas educativos dirigidos al “bello sexo” se caracterizaban por contener pocas materias de estudio, con un predominio de las materias de formación doméstica. A modo de ilustración, la Diputación Provincial de Caracas establece, en el año 1848, que en las escuelas primarias de niños se debía enseñar lectura correcta, religión cristiana, máximas de buena moral, principios de urbanidad y cortesía, la Constitución de la República leída y explicada, Escritura, Aritmética y elementos de Gramática, mientras que las niñas debían aprender a leer y escribir, estudiar religión cristiana, principios de urbanidad y Aritmética, así como desarrollar sus destrezas en todo género de costuras y bordados (Alcibíades, 2004). Destaca aquí que, mientras que tanto niños como niñas recibían en las escuelas públicas instrucción en los principios de religión y moral privada, a las primeras se les 146 excluía del estudio de los principios de moral ciudadana y ética pública, en consonancia con el interés de mantener a la mujer en la esfera del hogar doméstico, alejada de la participación política. Similarmente, en el año 1852 la Diputación Provincial de Carabobo establecía las materias de enseñanza en las escuelas públicas de niñas: “lectura, escritura, aritmética, gramática castellana, los principios de religión, moral y economía doméstica, la costura en toda su extensión, el bordado, lavar seda y punto, dar colores y teger medias y encajes” (Alcibíades, 2004: 170). Es de resaltar que estos procesos no fueron de ninguna manera exclusivos del caso venezolano. Pratt (1995) ha mostrado cómo la polarización de los géneros y una rígida jerarquía sexual fueron aspectos fundamentales del pensamiento republicano en toda América Latina a lo largo del siglo XIX, como resultado del androcentrismo inherente a las teorías políticas imperantes, hayan sido estas de corte tradicionalista o de corte liberal progresista. A modo de ilustración, Sarmiento (cit. por Pratt, 1995: 266) afirmaba en la Argentina del año 1844 que la discusión filosófica no se había hecho para las mujeres, cuyos cerebros suponía “impotentes para abrazar las verdades abstractas”. Para el pensamiento republicano predominante en la América Latina a lo largo del siglo XIX el trabajo de la mujer había de ser reproductivo, su valor social sería contingente, dependiendo de su capacidad reproductora, su papel se debía reducir a ser “un útero protector, un corazón grande, y un cerebro pequeño” (Guerra, cit. por Pratt, 1995: 266). Ahora bien, aunque el reforzamiento de la moral y la reducción de la mujer a la esfera doméstica, con la subordinación que ello implicaba, habrían sido estrategias constantes de los sectores hegemónicos en Venezuela a lo largo del siglo XIX, Alcibíades (2004) identifica hacia mediados del siglo un reacomodo de la estrategia moralizante, una inflexión asociada a una creciente importancia otorgada a la mujer, la familia y el hogar como procedimiento para la inculcación y fijación de la moral como base para el progreso de la República. Encuentra la autora que, producto de las múltiples crisis económicas, sociales y políticas que azotaban al país, a partir de los años 1840 tiene lugar una profusión de los discursos tendientes a identificar las causas de lo que se percibía como un fracaso 147 colectivo en la construcción de la República. Para los últimos años del decenio de 1840 identifica Alcibíades la presencia de una atribución frecuente del atraso colectivo a las numerosas revueltas armadas que habían sacudido al país. A modo de ilustración, escribían los editores del diario caraqueño La Unión: “El retroceso de las industrias, la necesidad de gastos extraordinarios que agotan el erario, la ocupacion de todos los brazos en el ejercicio improductivo de las armas, el abandono consiguiente de los campos y los talleres, la paralizacion del comercio, la desconfianza general, resuiltado del desorden que produce la guerra, las crueles enemistades privadas de las familias divididas en opinion, no nos han dejado al lado de tantas victorias, sino luto y llanto, pérdidas y atrazos” (La Unión, 09-11-1850, p. 3, cit. por: Alcibíades, 2004: 312). Como consecuencia de los estragos causados por la Guerra Federal (1859-1863) se acentuarían los intentos por demostrar la relación existente entre los levantamientos armados y el atraso del país, no sólo en los ámbitos económico y social sino también en el aspecto moral, como exponía el editorial del diario caraqueño El Federalista, el 31 de mayo de 1865: “Despues que ha pasado por un pueblo el carro fatídico de las revoluciones: despues que la guerra ha alborotado con su ruido y desquiciado con su violento empuje á los hombres y las cosas: despues que todo esto ha sucedido y que el polvo de las ruinas ha cubierto y ocultado por largos años el código de las leyes, preciso es convenir en que un estado mas ó menos grande de relajacion moral es consiguiente, y que á la turbación de la paz siguen de cerca la depravacion de las costumbres, el descuido, si no el olvido de las buenas maneras, el desprecio de la autoridad, la desconsideracion personal y la falta de respeto” (cit. por: Alcibíades, 2004: 322). La ausencia de paz pública habría sido señalada entonces como la causa de todos los problemas que agobiaban al país; se habría encontrado en la guerra el origen de todos los males, identificándose por otro lado a la paz y la armonía interna como el único camino para el adelanto de los pueblos, tal como exponía Cecilio Acosta en “Cosas sabidas y cosas por saberse”, en mayo de 1856: “Ella [la armonía interna] es la que acerca y doctrina a los hombres, la que los atrae y liga por el comercio, la que los reúne y hace amigos en los mercados, la que uniforma los intereses por el espíritu de asociación, que nace luego del tráfico, la que hace florecer las artes e industrias, primera causa de apego al suelo y 148 fundamento de amor patrio, la que preside a las deliberaciones comunes, la que hace conocer y satisface las necesidades colectivas” (cit. por: Alcibíades, 2004: 320). Hacia mediados del siglo XIX cobra entonces fuerza el argumento de que para lograr la anhelada paz y armonía interna era indispensable fortalecer la matriz familiar y el hogar doméstico, convirtiendo a la mujer en el eje y ángel custodio de éstos. Lo que interesa destacar aquí es la reflexión que se hace sobre el núcleo familiar, ligando el destino de éste con los destinos públicos. Más allá de convertir al núcleo familiar en un simple garante del crecimiento poblacional, fue cuestión de conceder al núcleo familiar un estatuto público, de carácter nacional, alimentándose la idea de que la República sería lo que el hogar doméstico hiciera de ella: “La familia y la propiedad son las columnas de la sociedad, la instrucción el sol que la alumbra, el comercio su vida y la paz su elemento” (Epígrafe del diario caraqueño El Orden, 1865; en: Alcibíades, 2004: 340). Así como la guerra y los levantamientos armados habían sido cosa de hombres, lo cual hacía a éstos responsables del atraso y el desorden en que se encontraba el país, la mujer estaría llamada ahora por estos hombres a ser la responsable de la armonía y la paz interior del hogar doméstico, a los que se asociaba la armonía y la paz interior de la República. El otorgamiento a las mujeres de esta función rectora en el ámbito del hogar familiar vino acompañada de un reforzamiento de la división sexual del trabajo, construyéndose discursivamente para aquéllas un universo de pensamiento y de acción limitado exclusivamente al espacio doméstico, que les restaba cualquier inclinación o posibilidad de opinar en asuntos de gerencia pública. Se recurre entonces a la estrategia de la “esencia femenina” que, como hemos visto, otorgaba a las mujeres un estatuto en el que prevalecen las emociones y los sentimientos, con una asociación de estos elementos a lo no racional, tal como se expresa el 17 de noviembre de 1861 en un artículo del diario caraqueño La Floresta (Alcibíades, 2004: 337): “vemos á un hombre y á una mujer: al primero, fuerte por la inteligencia, y á la segunda poderosa por la sensibilidad”. Esta pretendida sensibilidad de la mujer, que no su razón, sería la llamada a generar sentimientos de fraternidad y 149 armonía por el bien de la República, siempre en el estricto marco de la intimidad doméstica. Alcibíades (2004) ilustra con numerosos ejemplos la profusión discursiva que tuvo lugar en Venezuela a partir de los años 1850, en publicaciones periódicas, manuales de comportamiento y obras literarias tanto foráneas como nacionales, las primeras mayoritariamente de origen europeo, en relación con el tema hogareño y al reforzamiento de los binomios mujer-familia, mujer-hogar y mujer-maternidad19. En un sentido más general, se debe tener presente que todas estas fueron estrategias dirigidas a controlar el cuerpo social en el marco de la progresiva conformación de la ética urbana republicana, bajo la consigna general de que hábitos, ideas y costumbres debían ajustarse a los moldes de la modernidad europea para lograr la “civilización”, concepción que como veremos, sería particularmente predominante hacia finales del siglo XIX. El proyecto de construir sociedades “civilizadas” bajo el lema de “orden y progreso”, debía atender entonces no sólo al control de la cosa pública, sino también al control del espacio privado, centrado en la mujer, así como a la necesidad de construir ciudadanos. Las exigencias de orden, moral y buen comportamiento ciudadano eran imperativas. Como señala González Stephan (1995), las estrategias moralizantes de las clases dominantes durante el siglo XIX guardaban una relación cercana con el poder de la escritura, la cual, como práctica social, generaba un espacio apropiado para la deseada irrupción del orden civilizatorio en un mundo que se concebía como dominado por la barbarie. Como indica esta autora y como hemos visto arriba, prensa, folletería, revistas y otras obras literarias jugaron seguramente un papel fundamental en la construcción de las nuevas representaciones culturales y de las nuevas sensibilidades. En este sentido, vale la pena destacar el papel que pudieron jugar los manuales de comportamiento como estrategias para instaurar la deseada lógica de la “civilización”. A 19 Entre las publicaciones periódicas venezolanas la autora menciona las revistas caraqueñas La Guirnalda, La Floresta y El Canastillo de Costura. Entre las obras literarias se encuentran por ejemplo El Libro de los esposos, del Dr. Rauland (París, 1853), la Historia de la sociedad doméstica en todos los 150 través de estos instrumentos discursivos, verdaderos catecismos de urbanidad muy populares para entonces, de lo que se trataba era de definir precisamente los límites entre los espacios públicos y los espacios privados, de construir las conductas esperadas en hombres, mujeres y niños dentro del deseado orden republicano. El Manual de urbanidad y buenas costumbres de Manuel Antonio Carreño, publicado por vez primera en 1853 y que conoció posteriormente múltiples ediciones, tanto en Venezuela como en el resto de América Latina, representa un paradigma de este género literario. González Stephan (1995) ha mostrado cómo el Manual de Carreño, destinado a todo aquel que deseara convertirse en un sujeto urbano y moderno, en un ciudadano, funcionaba a la manera de un poder disciplinario, como una versión doméstica o familiar de una constitución o cuerpo de leyes dirigida a regular la vida pública y privada de los individuos, desplegando la autoridad de lo escrito como regulación y reglamentación de nuevas jerarquías y como domesticación de la sensibilidad “bárbara”, no “civilizada”, mediante la sujeción controlada de las subjetividades, el etiquetamiento de los impulsos espontáneos, la negación de las funciones orgánicas y la fragmentación y encasillamiento de los movimientos del propio cuerpo y del cuerpo social. Como consecuencia de la erosión progresiva de la concepción religiosa de la vida, sobre todo hacia finales del siglo XIX, manuales como el de Carreño se convertirían en una especie de libros sagrados para las elites y las clases medias urbanas, en “biblias profanas” que delimitarían los espacios del deber ser y los espacios de lo prohibido con una minuciosa serie de disposiciones, de cuyo estricto cumplimiento pasaría a depender el mayor o menor éxito que tendría un ciudadano en el reino de la civilización. Como destaca González Stephan (1995), el Manual de Carreño, a pesar de que es portador de ciertos valores del liberalismo económico al relacionar, por ejemplo, la virtud con la posesión de dinero y la solvencia en las deudas, al proponer una racionalización utilitaria del ser humano y de sus relaciones o al prescribir el trabajo, el ahorro y el pueblos antiguos y modernos, ó sea influencia del cristianismo en la familia, de J. Gaume, la Higiene del matrimonio, ó el libro de los casados, de Monlau, una Guía práctica de las familias, entre otros. 151 estudio como fuentes de éxito social, está también atravesado de principio a fin por el discurso de la diferencia, distribuyendo los sujetos en rígidas jerarquías, en superiores e inferiores de acuerdo a ciertas cuotas de poder, delimitando fronteras y señalando quienes se encontrarán adentro y afuera de ellas, en función de la edad, del sexo, la situación económica, el cargo o la investidura que se tuviera, el estado civil, la naturaleza de la profesión, etc. Así, la modernización vehiculada por este tipo de instrumento discursivo escondía en realidad una estructura conservadora del orden social, estructura basada en la apariencia y profundamente impregnada de impulsos elitistas a la conveniencia de una burguesía en consolidación. En relación a la mujer, el Manual de Carreño transmite una representación de ésta que reproduce los modelos de subjetivación femenina destinados a la mujer burguesa conformados en Europa occidental en los siglos XV-XVI y redefinidos en los siglos XVIII-XIX que, como hemos visto, aunque podían en ocasiones defender para éstas una cierta libertad intelectual, buscaban en última instancia confinarlas al espacio privado convirtiéndolas en una suerte de sacerdotisas del hogar, exigiéndoles por sobre todas la cosas ser castas, constituyendo esta castidad su virtud por excelencia, convirtiendo la relación amorosa en una relación de sumisión. Todo ello partiendo de modelos de género que suponían distintas capacidades para la virtud en hombres y mujeres, y que asignaban en consecuencia a cada sexo virtudes diferentes y complementarias. A 20 modo de ilustración, expone Carreño en su Manual : “La mujer encierra en su ser todo lo que hay de más bello e interesante en la naturaleza humana; y esencialmente dispuesta a la virtud, por su conformación física y moral y por la vida apacible que lleva, en su corazón encuentran digna morada las más eminentes cualidades sociales. Pero la naturaleza no le ha concedido ese privilegio sino en cambio de grandes privaciones y sacrificios, y de gravísimos compromisos con la moral y con la sociedad, y si aparecen en ella con mayor brillo y realce las dotes de la buena educación, de la misma manera resaltan en todos sus actos, como la mancha en el cristal, hasta aquellos defectos insignificantes que en el hombre podrían alguna vez pasar sin ser percibidos. 20 Todas las citas del Manual de Urbanidad de Antonio Carreño se refieren a la edición publicada por la Editorial CEC, S.A., Los Libros de El Nacional, Caracas, 2005. 152 Piensen, pues, las jóvenes que se educan que su alma, templada por el Creador para la virtud, debe nutrirse únicamente con los conocimientos útiles que sirven a ésta de precioso ornamento, que su corazón, nacido para hacer la felicidad de los hombres, debe caminar a su noble destino por la senda de la religión y del honor, y que en las gracias, que todo pueden embellecerlo y todo pueden malograrlo, tan sólo deben buscar aquellos atractivos que se hermanan con el pudor y la inocencia” (Capítulo Primero, Principios Generales, Nº 32-33). En particular, destaca Carreño el papel de ángel guardián del hogar doméstico esperado para la mujer venezolana, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como garante de la paz doméstica, la cual, como hemos visto, debía traducirse luego en paz y armonía de la República: “Piense, por último, la mujer, que a ella le está encomendado muy especialmente el precioso tesoro de la paz doméstica. Los cuidados y afanes del hombre fuera de la casa le harán venir a ella muchas veces lleno de inquietud y de disgusto, y consiguientemente predispuesto a incurrir en faltas y extravíos, que la prudencia de la mujer debe prevenir o mirar con indulgente dulzura. El mal humor que el hombre trae al seno de la familia es rara vez una nube tan densa que no se disipe al débil soplo de la ternura de una mujer prudente y afectuosa” (Capítulo Tercero. De la paz doméstica, Nº 12). “La mujer, por su parte, respira en todos sus actos aquella dulzura, aquella prudencia, aquella exquisita sensibilidad de que la naturaleza ha dotado a su sexo, y corresponde al amor exclusivo que en ella ha puesto el hombre que la ha considerado como el centro de su más pura felicidad, haciendo que él encuentre siempre a su lado satisfacción y contento en medio de la prosperidad, consuelos en los rigores de la desgracia, estimación y respeto en todas las situaciones de la vida” (Capítulo Sexto. De los deberes respectivos, Nº 5). Interesa particularmente destacar la importancia que, al cierre de su Manual, otorga Carreño a la opinión, la reputación y el “criterio público”, a la necesidad de guardar una cierta imagen de sí mismo ante los demás, teniendo a la sociedad como único juez de la conducta. Como sabemos, esta exigencia puede ser interpretada como la consecuencia de la imperativa necesidad de conservación e incremento del capital social y del capital simbólico como componentes fundamentales del capital total de que se disponía entonces, en las luchas cotidianas por la distinción y el reconocimiento social, como ciudadano de una república “civilizada”: “Nuestros deberes para con el público están todos refundidos en el respeto a la sociedad y a la opinión. Respetando a la sociedad nos apartamos de todo acto que 153 pueda profanar sus fueros, turbar la paz de las familias o llamar la atención general de un modo escandaloso; respetando la opinión nos adaptamos a los usos y prácticas sociales del país en que vivimos, armonizamos con las modas reinantes, ajustamos nuestra conducta moral al espíritu de verdad y de justicia que existe siempre en el criterio público, el cual nos sirve como de faro en los escollos de que está sembrado el mar de las pasiones, y nos aprovechamos, en suma, de todas las convenciones sociales, de que la opinión es el árbitro supremo. El respeto a la opinión exige que nos abstengamos de todo aquello que, a pesar de ser intrínsicamente bueno, no ofrece al mismo tiempo una apariencia de bondad. Como la sociedad es nuestro único juez en todo lo que mira a nuestra conducta externa, y ella generalmente juzga por las apariencias, claro es que por más inocentes que sean los móviles de nuestras acciones, si éstas aparecen reprochables a los ojos de la moral y del decoro, la sociedad nos condenará irremisiblemente…” (Capítulo Sexto. De nuestra conducta respecto del público. Nº 2-3). Este respeto a la opinión y al criterio público debía ser siempre mayor en la mujer que en el hombre, en el marco de una economía de bienes simbólicos que establecía una asimetría fundamental entre el hombre y la mujer en el terreno de los intercambios simbólicos, en la cual la reputación y la castidad de la mujer se convertía en una medida de la reputación y del capital simbólico de la familia entera, y particularmente de la reputación y capital simbólico del hombre honorable. Lo deja ver claramente Carreño al final de su Manual de urbanidad: “Ëste [el hombre] podrá muchas veces verse obligado a quedarse a solas con su conciencia y a aplazar el juicio del público, sin arrojar por esto sobre su reputación una mancha indeleble; aquélla [la mujer] rara vez hará dudosa su inocencia, sin haber hecho dudosa su justificación. Tal es la diferencia entre la condición social de uno y otro sexo, fundada en el diferente influjo que el honor de uno y otro ejercen en el honor y la felicidad de las familias. … En vano buscaríamos palabras con que expresar la magnitud del ultraje que se hace a la sociedad, de la vileza en que se incurre, de la malignidad que se revela, cuando directa o indirectamente se ataca en público la reputación moral de una mujer. En el bello sexo están vinculados los más altos intereses sociales, y no hay civilización, ni hay felicidad posible, no hay porvenir ninguno, donde los fueros de su honor y de su delicadeza no tengan un escudo en el pecho de cada ciudadano. La injuria … cuando se dirige a una mujer, es además una herida profunda que se hace en el corazón de la moral, y rara vez un hecho aislado que no comprometa el honor y el reposo de toda una familia, y que no incluya por lo tanto el mayor de todos los crímenes: el sacrificio de la inocencia” (Capítulo Sexto. De nuestra conducta respecto del público. Nº 4, 8). 154 Como veremos seguidamente, en el último tercio del siglo XIX la llegada de las ideas positivistas vendría a reafirmar aún más el desequilibrio de poder entre los sexos y la división sexual del trabajo de mantenimiento y reproducción del capital simbólico, en el marco de una acelerada “modernización” del Estado, una creciente materialización de las condiciones de vida urbanas y la consolidación de una ética burguesa. 3.1.3 Mujer y honor en el “Olimpo” liberal venezolano. En el último tercio del siglo XIX tuvo lugar en Venezuela una consolidación del Estado y una acelerada materialización de las condiciones de vida urbanas. Luego de décadas de insurrecciones y guerras civiles iniciadas poco después de las luchas de la independencia, que habían resultado en inseguridad política y devastadoras crisis económicas a lo largo del siglo XIX, se inicia con la llegada de Antonio Guzmán Blanco al poder en el año 1870 un gobierno centralista y autoritario de corte liberal basado en la divisa positivista “orden y progreso”, que regiría por casi veinte años (1870-1887) los destinos del país. Caracterizado por un estilo de gobierno personalista y autocrático, el régimen encabezado directa o indirectamente por Guzmán Blanco ha sido considerado como “una dictadura contradictoria y no pocas veces aberrante que, así como fue ejemplo de rapiña y petulancias, intentó un mandato diligente, eficaz y con vocación de permanencia” (Pino Iturrieta, 1994b: 12). A pesar de que se cuestiona la permanencia de sus logros, se reconoce al mismo tiempo que fue uno de los períodos de gobierno más importantes de la República: “Traduce un ensayo de organización y modernización que torna más coherente la vida de los venezolanos. Significa un designio de estabilidad necesario para el asentamiento de la conducta gregaria. Es un primer empellón contra las bifurcaciones del caudillismo y un plan estentóreo para dominar a plenitud. Con Guzmán a la cabeza, entre 1870 y 1887 Venezuela se fabrica más sólida” (Pino Iturrieta, 1994b: 12). Para Carrera Damas (1991), el régimen guzmancista representa el primer intento decidido de modernización como búsqueda de una salida a la crisis resultante del 155 fracaso del proyecto de nación desarrollado por las clases políticamente hegemónicas en Venezuela a partir de la tercera década del siglo XIX. Como ha resaltado Urdaneta Quintero (1992), este proyecto de nación debe ser concebido como el proyecto de una elite establecida en la región norcentral de Venezuela, que luchó por formular e imponer al resto de las provincias de la actual Venezuela un plan de dominio político y económico dirigido a la conformación de un Estado Nacional. Una vez en el poder, Guzmán Blanco instrumenta una audaz política gubernamental tendiente a facilitar la circulación de bienes y personas con el propósito de fortalecer el mercado y la economía nacional, a garantizar la propiedad, promover obras públicas y captar capitales extranjeros para crear una adecuada infraestructura portuaria y de transporte que le permitieran a Venezuela insertarse, aunque en forma subordinada, en el sistema capitalista mundial, fortaleciéndose al mismo tiempo en el poder y consolidando el centralismo político y administrativo en la capital de la República. El intento modernizador de Guzmán Blanco sería en gran parte fallido, debido a factores como la escasa fuerza del país como proveedor de materias primas, un mercado nacional de muy baja capacidad de consumo y el atraso de la estructura productiva nacional (cf. Carrera Damas, 1991). En el plano ideológico, Guzmán Blanco pone en marcha una serie de instrumentos dirigidos a a legitimar su acción de gobierno y a promover la difusión del ideario liberal en su versión modernizadora. Para Carrera Damas (1991), estos instrumentos habrían sido, esencialmente, el periodismo como aparato de propaganda oficial, a través del recurso a la opinión pública como una especie de poder originario y fundamental, capaz de legitimar cualquier acción del régimen; la instrucción pública y el control y vigilancia de ésta por el poder público, como vehículo para difundir e inculcar en las masas populares los fundamentos ideológicos del régimen, basados en una identificación entre liberalismo, progreso y modernidad, y finalmente una “religión civil”, apoyada principalmente en la creación de “sitios sagrados” asociados a los héroes de la independencia (Panteón Nacional, Casa Natal del Libertador), así como en la creación de un cuerpo doctrinario que constituyó la base documental sobre la que se nutriría la historia patria. 156 En este sentido, González Stephan (1995) destaca la importancia que adquiere la lectura y la confianza en la escritura normativa que construyen al sujeto en su acontecer cotidiano, como complemento del aparato estatal autoritario que se construye durante el período guzmancista. A partir de 1870, el debilitamiento del poder de la Iglesia en Venezuela como consecuencia del proceso de laicización impulsado por Guzmán Blanco crea una necesidad aún mayor de afirmación de una “religión civil” ciudadana, difundida a lo largo del siglo XIX por medio de diferentes registros discursivos. El renovado interés que se observa en géneros literarios como los manuales de comportamiento, evidenciado esto por ejemplo en las cuatro ediciones que alcanzó a tener el Manual de Carreño entre los años 1874 y 1877 (González Stephan, 1995), apunta hacia el interés de este tipo de registros, y de la estrategia moralizante que vehiculaban, como instrumentos para instaurar la lógica de la “civilización” y alcanzar la deseada modernización del país. La difusión de manuales de comportamiento era útil al régimen guzmancista en la medida en que contribuía a formar ciudadanos “civilizados”, apropiados para ser los actores de las proyectadas ciudades modernas, a la vez que domesticados desde el hogar para que rindieran la necesaria obediencia al poder del Estado: “El aparato estatal guzmancista desarrolló una retórica del poder basada en la teatralidad e hipertrofia de los símbolos patrios como modo de legitimar el carácter absoluto y omnímodo del Estado en la persona de Guzmán Blanco. Se requería de ciudadanos graves y serios, estirados y empaquetados para que, siguiendo el guión que les prescribía el Manual, pudiesen transitar, cual actores de un inmenso teatro urbano, las avenidas y plazas recientemente construidas como señal del progreso y modernización que estaba alcanzando el país” (González Stephan, 1995: 449). Es de destacar también que la teoría y la praxis políticas latinoamericanas de fines del siglo XIX estuvieron fuertemente influenciadas por la filosofía positivista, como instrumento ideológico del cual se sirvió la burguesía para luchar contra las fuerzas remanentes del antiguo régimen monárquico, conteniendo al mismo tiempo a las clases populares, así como para la legitimación de las modalidades autoritarias que adquirirían entonces los gobiernos latinoamericanos. 157 Como señala Cappelletti (1994), nada mejor para los grupos socialmente hegemónicos de entonces que el positivismo, caracterizado ante todo por la voluntad de atenerse a los hechos, al fenómeno que aparece a los sentidos, como estrategia para combatir la sociedad y la cultura del pasado, colocando el orden y la estabilidad como requisitos previos para el progreso y justificando al mismo tiempo el papel de la burguesía como clase dominante. Nada mejor que la ciencia positiva para demostrar la inutilidad del derecho divino y de las tradiciones religiosas en las que se basaba el orden antiguo, demostrando al mismo tiempo, mediante las leyes de la evolución y de la herencia, la necesidad de que sobrevivieran los individuos más aptos y la raza mejor dotada. Sin pretender profundizar en la relación que pudo haber existido entre el pensamiento positivista venezolano y la intención del régimen guzmancista de formar ciudadanos “civilizados”, apropiados para desenvolverse en las deseadas ciudades modernas, interesa indagar acerca de la influencia que pudo haber tenido el pensamiento positivista en la definición o redefinición de los modelos de género y del desequilibrio de poder entre los sexos durante el último tercio del siglo XIX venezolano. Como indica Cappelletti (1994), en América Latina el positivismo sirvió para proporcionar una justificación filosófico-científica casi universal a esquemas de división de género de corte tradicional. En el caso que nos ocupa, la biología, la antropología, la psicología y otras ciencias serían utilizadas para justificar la primacía del principio masculino y el consiguiente desequilibrio de poder entre los sexos21. 21 A modo de Cappelletti (1994) ha analizado las diferencias entre el positivismo europeo y las diversas modalidades que adoptó esta corriente en América Latina. Mientras que en Europa el positivismo aparece con Augusto Comte en las primeras décadas del siglo XIX como el resultado de un continuo progreso en las ciencias físico-naturales desde la segunda mitad del siglo XVII, en América Latina la divulgación de las ideas positivistas en la segunda mitad del siglo XIX precedió y tuvo como consecuencia la introducción del tipo de conocimiento propio de las ciencias naturales y el cultivo de estas ciencias en los centros de estudio, carentes casi completamente de cultura científica en el sentido del saber experimental físico-matemático. Las ciencias naturales y el tipo de saber que ellas implicaban interesaron por las posibilidades de aplicación que ofrecían en diversas áreas para alcanzar el progreso económico y social, así como por la nueva concepción del mundo y de la sociedad que implicaban, fundamentado en la experiencia guiada por la razón. Cappelletti (1994) identifica tres etapas para el positivismo venezolano: una primera etapa que coincide con la época de Guzmán Blanco (1870-1888), una segunda etapa que coincide con los gobiernos de Rojas Paúl, Anduela Palacios, Joaquín Crespo, Ignacio Andrade y Cipriano Castro (18881908), y una tercera etapa que coincide con al dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935). El autor señala los siguientes rasgos como característicos del positivismo venezolano: “1) es amplio y, en general, poco dogmático; 2) tiene tendencia al eclecticismo y dentro de las diversas corrientes del positivismo europeo no suele demostrar preferencias exclusivas; 3) no muestra ningún rastro de organización 158 ilustración, Luis López Méndez, pensador positivista venezolano nacido en 1863 en San Antonio del Táchira, aunque no condenaba que las mujeres salieran del ámbito doméstico para trabajar “en la cátedra y en el taller, en el anfiteatro y en el foro, con la pluma o con el bisturí”, y aunque reconocía que en todas las épocas de la historia habían habido mujeres que habían superado al hombre en el terreno del arte y aún en el gobierno de los pueblos, consideraba, en su ensayo “Los derechos políticos de la mujer”, publicado en 1888, que en términos generales el nivel intelectual de la mujer era, por naturaleza, inferior al del hombre (Cappelletti, 1994). Para demostrar la supuesta minusvalía de la mujer y su esencia predominantemente afectiva, acude López Méndez en primer lugar a la antropología física, ciencia en la que se apoya para concluir que la mujer era un ser perpetuamente joven, con un nivel de desarrollo a medio camino entre el niño y el hombre: “… el cerebro de una mujer pesa una décima parte menos que el del hombre, pues según unos aquél llega a 1.272 gramos a los treinta años, mientras que en éste se eleva a 1.424; y según otros, las cifras respectivas son de 1.300 a 1.450. A lo que deberá agregarse que las diversas regiones cerebrales no aparecen igualmente desarrolladas: en el hombre lo está la región frontal y en la mujer la lateral y posterior. Además el occipital de esta última se dirige horizontalmente hacia atrás; todo lo cual … ha llevado a la conclusión de que la mujer es un ser perpetuamente joven que debe colocarse entre el niño y el hombre” (Lópèz Méndez, cit. por Pino Iturrieta,1993: 43). López Méndez recurre luego a la psicología, para legitimar la naturaleza predominantemente afectiva de la mujer frente al desarrollo pleno de la razón en el hombre: “El entendimiento femenino es por lo general rebelde a la abstracción, aunque de tarde en tarde se atreva a penetrar en el campo de la filosofía con paso medroso y sectaria no intento alguno de erigir una iglesia o culto positivista, tal como sucede en Brasil o en Chile; 4) en un momento dado de su historia, sus representantes ocupan altos cargos de gobierno y asumen los primeros rangos políticos del país; 5) no tiene marcadas inclinaciones teóricas y son pocos los trabajos metodológicos y estrictamente filosóficos que produce; 6) su principal preocupación no es de índole religiosa (anticlericalismo) o pedagógica, sino que se centra en la explicación histórico-sociológica de la realidad del país; 7) más que en cualquier otro país de América Latina (sin excluir al propio México) se interesa por el problema de las razas y da preferencia a los estudios etnográficos y antropológicos; 8) en su tercera etapa, sobre todo, el originario optimismo de los filósofos positivistas europeos desemboca en una interpretación pesimista de la historia y de la sociedad venezolana. 159 vacilante, para no recoger en él sino algunas flores místicas, de esas que nacen pálidas y enfermas en ciertos recodos oscuros del camino” (López Méndez, cit. por: Cappelletti, 1994: 137). El papel de la mujer debía limitarse entonces a ser la compañera del hombre, a seguir a éste en el camino indicado por su cerebro superior, convirtiéndose una vez más la relación conyugal en en una relación de sumisión: “Los dos sexos han nacido para complementarse y fundirse en una eterna armonía; y si la civilización del siglo exige de la mujer una cultura esmerada y unos conocimientos que antes no poseyó sino excepcionalmente, es para que pueda vivir en unión espiritual con el hombre, cuyo cerebro se ha ensanchado, y para ponerla en aptitud de seguir su vuelo por los mundos de la idea, de comprender sus nuevos dolores y alegrías y de reconfortarse con él en la contemplación de los nuevos horizontes que se abren a su esperanza” (López Méndez, cit. por: Cappelletti, 1994: 138). Sobre todo, la mujer debía mantenerse alejada de la arena política, ya que su entrada en esta esfera resultaría en la pérdida de los atributos femeninos y acabaría por producir “una raza de bárbaros morales”. Ramón Briceño Vázquez, también pensador positivista, convencido de que cada siglo era más ilustre, fecundo y poderoso que los anteriores, reconocía en 1879 en La evolución de la mujer el ultraje y las atrocidades a que habían sido sometidas las mujeres en los tiempos antiguos, en los cuales “tenida por cosa, la mujer era sacrificada sobre el ara de las preocupaciones religiosas a la voz del oráculo, en el altar del interés o del orgullo, o por fines meramente políticos”, así como también la dignificación social y humana que había alcanzado ésta gracias a los avances del derecho, el cual había conseguido reconocer tanto en el hombre como en la mujer ciertas garantías individuales inviolables, planteando sin embargo que la mujer había alcanzado ya el más alto rango al que podía aspirar en la sociedad (Cappelletti, 1994). Para Briceño Vázquez los derechos alcanzados por la mujer no podían seguir avanzando so pena de perjudicar la esencia misma de ésta, “el carácter mismo de este manantial de las más caras delicias”, “el encanto irresistible de sus gracias, sus lágrimas, sus súplicas”. El lugar de la mujer debía seguir siendo el hogar doméstico, su 160 deber primordial ser la reina y el ángel guardián de éste, bajo los preceptos de la moral y con la resignación necesaria: “La mujer es la reina del hogar, y es su reino la familia. Ahí está su trono, ahí su política; ahí sus grandes espectáculos. Su código está circunscrito al deber, su dogma a la moral; y su programa de gobierno y fines postreros a la educación de los hijos, y a labrar la dicha y endulzar las horas de sus súbditos y del compañero de sus afanes y cuidados … así abroquelada, y humilde en su belleza, modesta en su altivez, prudente en su decoro, digna y afable en el ejercicio de su poder soberano, la mujer manda obedeciendo, ordena proponiendo, gobierna llorando, y dentro de su casa es feliz cuanto puede serse en la vida y en este globo que habitamos” (Briceño Vázquez, cit. por: Cappelletti, 1994: 172-174). Los escritores costumbristas reproducirían y difundirían también los modelos de género predominantes en Venezuela a lo largo del siglo XIX, que asociaban a la mujer una “esencia femenina” que la reducía al ámbito del hogar doméstico. A modo de ilustración, exponía Nicanor Bolet Peraza, escritor, periodista y político venezolano, quien fuese corredactor del diario oficialista La Opinión Nacional: “La mujer venezolana pertenece toda al hogar. Del dintel de su casa para afuera no tiene jurisdicción alguna; pero del umbral para adentro es soberana. Allí tiene su reinado de amor, en que el primer súbdito, que es el esposo, tiene ante ella altares, como un dios” (Bolet Peraza, 1876: 186). En consonancia con estas representaciones, la mujer venezolana debía recibir sólo la educación necesaria para que pudiera cumplir cabalmente con su destino: “Nuestra mujer no se educa en aulas; asiste á la escuela cuando niña, aprende allí los rudimentos principales del saber humano, lee y escribe, cuenta y conoce los países del globo, oye disertaciones de moral y de religión; dibuja un poco, estudia la música, y eso es todo; lo demas pertenece al aprendizaje de habilidades que más tarde representarán la economía de la familia. De allí pasa á completar su educación, exclusivamente al lado de la madre, que le enseña en diálogos sublimes todo un curso de sana doctrina, de exquisita urbanidad, de tacto social, de vida íntima, y la secreta virtud de mandar obedeciendo” (Bolet Peraza, 1876: 187). Así, la mujer venezolana de fines del siglo XIX debía vivir para los demás, negarse a sí misma y consagrarse exclusivamente a los afectos que se le permitían: los relacionados con el hombre al que debía estar unida y a los hijos que debían ser vínculo inquebrantable entre ella y su marido: “Su vida está entre el amor y el sacrificio, y con uno y otro sentimiento labra su felicidad, y la de los suyos. Apasionada en extremo, 161 abnegada y heroica para defender la dicha que con tan sublime abnegación se ha labrado en su hogar, es un ser admirable” (Bolet Peraza, 1876: 189). En forma paralela al discurso positivista y a los discursos “modernizadores” asociados a la nueva “religión civil” propagada por el régimen guzmancista, la Iglesia continuaría siendo una instancia moralizadora, propagando un discurso fundamentado en el control de las pasiones y la temática del pecado. Para fines del siglo XIX el discurso moralizante de la Iglesia continuaría centrándose en la castidad, y en la asociación de la mujer con el placer, la lujuria y la condenación del alma: “En estos días de hecatombe moral, debe memorarse una verdad que los hombres olvidan cada vez más. Es la verdad que llama la atención sobre el engañoso encanto de las mujeres. Los encantos son encantos en apariencia, porque si no los vemos con moderación conducen a la pérdida de la salvación. En una mujer 22 encantadora se encuentra el camino que termina en el infierno”. A la representación de la mujer como fuente de perdición, como provocadora del pecado, como un ser inquieto y lujurioso que engaña y pierde al hombre con sus halagos, lo cual llevaba a considerarlas como un “naufragio en tierra firme, negocio del diablo, tesoro de inmundicia, horno encendido, hospedaje de lascivia y oficina de los demonios”23, se contraponía la apología de diferentes santas, como heroínas de la cristiandad, así como la figura de María, la nueva Eva, rehabilitada del pecado original, como paradigma de la mujer ideal (Pino Iturrieta, 1993). 22 “Ruta del pecado”. La Voz Católica. Bajo el patrocinio de Jesús Sacramentado. Nº 8, Porlamar, 20 de noviembre de 1899. cit. por: Pino Iturrieta (1993: 22). 23 Arbiol. Antonio. Estragos de la lujuria y sus remedios conforme a las divinas escrituras y Santos Padres de la Iglesia, México, 1897 (edición original de 1726), cit. por Pino Iturrieta (1993: 17). El padre Arbiol describe de esta forma los estragos causados por la lujuria y la incontinencia, vehiculadas por la mujer, “ruina del pueblo cristiano”: “la carne enflaquece, el color cambia, el semblante queda habitualmente palido, un círculo plomizo bordea el párpado inferior; la mirada pierde su expresión y reviste a menudo un carácter sensible de languidez; la apetencia disminuye; el trabajo digestivo es lento, penoso, con alternativas de constipación, de diarreas y de cólicos. Las fuerzas, agotadas por una parte y por otra mal reparadas, no pueden sostenerse; el ejercicio, tan natural y apetecido de los jóvenes, se hace menos fácil y atractivo; … El carácter va también cambiando: tórnase desigual, triste, irritable, fastidioso, tímido, vergonzoso, sombrío y pusilánime, y en particular la atención, la memoria y la imaginación, padecen considerablemente, debilitándose o depravándose del mismo modo las morales y las afectivas” (Pino Iturrieta, 1993: 15). 162 La Iglesia no negaba la educación a las mujeres, pero insistía en que éstas deben ser formadas para los oficios domésticos, debido por una parte a su supuestamente escasa inteligencia y, por la otra, al peligro que representaría el abandono por parte de éstas del ámbito hogareño. Así, mientras en 1899 exponía El Paladín Católico cómo: “… en la generalidad de nuestras escuelas y colegios públicos y privados se da en la manía de recargar a las niñas con el estudio simultáneo de diversas materias, abrumando así su inteligencia débil”24, un año antes (1898) se podía leer en Luz del hogar: “Si la mujer obtiene licencia para abandonar sus obligaciones de esposa y madre, tiene el camino libre para moldear el mundo a su capricho. Ya influye en los hijos, en el marido y en las amistades del marido en todas las casas de familia. ¡Cómo será cuando disponga de otras posibilidades! Entonces los hombres sufrirán una dominación de lamentarse por siempre. Ninguna pavidez es menuda ante el anuncio 25 de un futuro con ellas a la cabeza”. En el discurso de la Iglesia católica, la mujer debía mantenerse entonces limitada al ámbito doméstico, desempeñando su papel de apóstol de la familia, inspirando con su ejemplo a niños y hombres a ser religiosos, no violentos y responsables, cumpliendo a la vez con su deber de enseñar a sus hijos a ser ciudadanos útiles a la patria y respetables jefes de familia, siempre sumisas ante los hombres; sólo así podían emular las virtudes que la Virgen les había enseñado, sacrificándose por el bien de la familia. El reforzamiento y la institucionalización de la moral como principio ordenador de la sociedad observados en Venezuela a partir de la tercera década del siglo XIX, así como el reforzamiento de la estrategia moralizante y el creciente papel otorgado a la mujer como regeneradora social de la familia observados en el último tercio del siglo XIX, resultarían entonces en nuevas formas de división sexual del trabajo de mantenimiento y reproducción del capital simbólico, por lo menos al nivel de los discursos. La pureza sexual de la mujer sería asociada al progreso de la civilización, al orden social y al poder del Estado; el honor-virtud de la mujer, específicamente su honor sexual, sería 24 “La educación de la mujer”. El Paladín Católico. Nº 6, Valencia, 25 de febrero de 1899, cit. por Pino Iturrieta (1993: 36). 25 “¿Quién manda? Luz del Hogar, Nº 2, Caracas, 3 de marzo de 1898, cit. por Pino Iturrieta (1993: 24). 163 considerado la base de la familia, y la familia la base de la sociedad26. Así, en el período republicano liberal y, particularmente, en el período guzmancista, el honor sexual sería un valor integrado en las ideologías y discursos oficiales de unidad cultural e identidad nacional, dirigidos a instaurar la lógica de la “civilización” y a alcanzar la deseada modernización del país. El régimen guzmancista se caracterizaría, entre otros, por una intensa actividad legislativa. El 20 de febrero de 1873, Antonio Guzmán Blanco decreta el primer código civil liberal de la república, el cual comenzaría a regir el 27 de abril de ese año y estaría vigente hasta el 27 de enero de 1881, cuando comienza a regir un nuevo código civil decretado por el mismo Guzmán Blanco a fines de 1880. A pesar de la retórica liberal de igualdad ante la ley, el código civil de 1873, así como el código penal promulgado el mismo año, reprodujeron modelos de género y conceptos de moralidad propios del universo patriarcal español, manteniendo la subordinación tradicional de las mujeres a los hombres, esposos o “padres de familia”. La desigualdad de hombres y mujeres ante la ley era manifiesta. A modo de ilustración, el código civil de 1873 establecía la subordinación legal de las mujeres casadas a sus maridos; éstos eran, jurídicamente, los jefes de la familia, los representantes legítimos y administradores de los bienes de sus esposas27. Éstas debían, por ley, obedecer a sus maridos y seguirles a donde quiera que fijaran aquellos su residencia, no pudiendo adquirir bienes ni comparecer en juicios por sí ni por apoderado sin la licencia de sus maridos28. En caso de disolución o anulación de matrimonio, la ley prohibía a la mujer contraer matrimonio por un período de un año; en caso de contravención a dicha disposición la mujer podía ser condenada a perder todo lo que hubiere heredado del anterior marido o 26 No sería éste un fenómeno exclusivo de Venezuela. Como indica Caulfield (2000), durante la segunda mitad del siglo XIX la defensa del honor sexual de las mujeres fue considerado uno de los componentes centrales de la “misión” civilizadora emprendida por intelectuales, profesionales y autoridades de los gobiernos de corte liberal a todo lo largo y ancho de América Latina. 27 Código Civil venezolano (1873), Libro Primero. Título IV: De los esponsales y del matrimonio. Sección XIII: De los derechos y deberes entre los cónyuges, Art. 177, 179. 28 Código Civil venezolano (1873), Libro Primero. Título IV: De los esponsales y del matrimonio. Sección XIII: De los derechos y deberes entre los cónyuges, Art. 178, 180, 181. 164 a sufrir de uno a seis meses de prisión, en caso de no haber herencia29. Por otra parte, el adulterio de la mujer era causa legítima de divorcio en todos los casos, mientras que el del marido sólo lo era cuando mantenía concubina en su propia casa o notoriamente en otro lugar, o si concurrían circunstancias que lo constituían en “injuria grave” para la mujer30. El código penal de 1873 discriminaba también fuertemente a las mujeres. A modo de ilustración, en caso de homicidio intencional llevado a cabo por una persona contra su cónyuge, la ley establecía una pena de siete a diez años de presidio para el autor del homicidio, pena que era rebajada a un máximo de un año si el homicidio era cometido por un marido en la persona de su mujer sorprendida en adulterio, ya que se consideraba que éste había actuado llevado de un justo resentimiento31; lo contrario no aplicaba. Esta misma mitigación de la pena tenía lugar en el caso de lesiones u homicidios ejecutados por los padres o abuelos que sorprendieran en su propia casa a hijas o nietas en acto carnal con hombres que no fuesen sus maridos. En el caso de encontrarse culpable de adulterio, la mujer casada podía ser castigada con reclusión hasta por 4 años o prisión hasta por 3 años, y a la pérdida de una tercera parte de los gananciales32. El marido culpable de adulterio sólo podía ser castigado, sin embargo, a una pena máxima de 1 año de prisión y a la pérdida de la cuarta parte de los gananciales, y esto sólo cuando mantenía una concubina dentro de la casa conyugal33. 29 Código Civil venezolano (1873), Libro Primero. Título IV: De los esponsales y del matrimonio. Sección IX: Disposiciones penales, Art. 144. 30 Código Civil venezolano (1873), Libro Primero. Título IV: De los esponsales y del matrimonio. Sección X: Del divorcio, Art. 152. 31 Código Penal venezolano (1873), Libro Tercero. De los delitos privados. Título I. De los delitos contra las personas. Ley I. Del homicidio, Art. 357. 32 El Código Penal de 1873 establecía, en orden decreciente de severidad, las siguientes penas corporales: presidio cerrado, presidio abierto, prisión, reclusión, expulsión del territorio de la República, confinamiento en distrito o lugar de otro Estado, expulsión del territorio del Estado, confinamiento en distrito o lugar del mismo Estado y arresto (Libro Primero. Título II. Ley II. Art. 48). La pena de prisión tenía efecto en cárceles, fortalezas u otros lugares destinados por la ley a este fin; la reclusión tenía efecto en penitenciarías o casas de trabajo y lo servicios o trabajos allí realizados debían prestarse dentro del establecimiento, y fuera de estos solamente cuando el penado consentía voluntariamente (Libro Primero. Título II. Art. 54, 55). 33 Código Penal venezolano (1873), Libro Tercero. De los delitos privados. Título I. De los delitos contra las personas. Ley I. Del adulterio, Art. 416, 417. 165 Para resolver el conflicto que se planteaba entre una constitución liberal que garantizaba la igualdad de todos ante la ley y, por otra parte, unos códigos legales basados en esquemas tradicionales de género que sometían a la mujer al control y la dominación masculina, el discurso oficial buscó transmitir la idea de que hombres y mujeres eran igualmente importantes, aunque en esferas diferentes. A la concepción de la esfera pública y política como asunto de hombres, se contrapuso un discurso paralelo acerca de la mujer como reformadora del ámbito familiar: “Mientras Guzmán Blanco se presentaba a sí mismo como el gran patriarca, jefe de una familia civilizada y líder de un proyecto civilizador, su esposa Ana Teresa Ibarra se convirtió en el modelo de la responsabilidad femenina, enseñando morales y patriotismo dentro de la familia ... El interés del gobierno era otorgar poder a la mujer en la esfera doméstica para que, al menos en teoría, las mujeres ayudaran a transformar las costumbres no civilizadas de sus familias” (Díaz, 2000: 58). Como parte del plan regenerador que hacía de la familia la base del Estado, los códigos civil y penal de 1873 incorporan una serie de disposiciones dirigidas a proteger la “legitimidad” de aquellas, no existentes en la legislación anterior. El código penal de 1873 establece, por ejemplo, que los tribunales estimarían como justa causa de atenuación en los juicios por muertes o lesiones corporales, el haberse causado los hechos en duelo ocasionado por injurias a la honra personal o de las familias, inferidas por medio de publicaciones por la prensa34. En los casos de rapto o violación, el código penal de 1873 establece penas más severas en los casos en que estos delitos eran cometidos en mujeres “honestas”35, al igual que lo hacía el código de 1867, incorporando esta vez, en las disposiciones comunes a los delitos de rapto, violación y estupro, el otorgamiento de una dote a la mujer víctima del delito que así lo solicitara, sólo si ésta era honesta, dote que debía ser 34 Código Penal venezolano (1873), Libro Tercero. De los delitos privados. Título I. De los delitos contra las personas. Ley I. Del homicidio, Art. 359. El código penal de 1873 eliminó las atenuaciones de penas establecidas en el código penal de 1863 relacionadas con la honra de la mujer en casos de aborto; en este sentido el código penal de 1863 reducía la pena en que incurrían la mujer que causara su aborto para ocultar su deshonra o los abuelos maternos que cometieran el delito para ocultar la deshonra de la madre (ver Código Penal venezolano (1863), Libro tercero. Delitos Privados. Penas. Título I Delitos contra las personas. Ley III Aborto, Art. 3 y 4). 35 Código Penal venezolano (1873), Libro Tercero. De los delitos privados. Título II. De los delitos contra la honestidad de las personas y contra la legitimidad de las familias. Ley I. Del rapto, Art. 408, 410. Ley III. De la violación, Art. 424. 166 fijada por expertos en relación con la fortuna y posición social de la ofendida y del ofensor36. En refuerzo de la moral, el pudor y las buenas costumbres, el código penal de 1873 incorpora una nueva ley en la cual se tipifican como delitos el amancebamiento escandaloso, el mantenimiento de casas de prostitución con “escándalo de la moral y el buen orden”, la realización de representaciones teatrales prohibidas por la autoridad pública, “con escándalo de la moral y las buenas costumbres”, la corrupción de la juventud por oficio y el cometer, con escándalo público, actos de bestialidad, sodomía consentida, onanismo u otra “deshonestidad grave que ofenda la decencia pública”37. Es interesante destacar que la bestialidad, la sodomía consentida y el onanismo no habían sido tipificados como delitos en el código penal de 1863, primer código penal del período republicano, lo cual denotaría la intención del régimen guzmancista de incrementar el control de la sexualidad de los ciudadanos como parte de su programa de regeneración moral de Venezuela. Interesa también destacar que, en el código penal guzmancista de 1873, las penas establecidas para los delitos de bestialidad, sodomía consentida y onanismo, castigados algunos de ellos con la muerte en el período monárquico, eran significativamente menores a las estipuladas para los casos de rapto o violación de una mujer. Mientras que las penas establecidas para los culpables de estupro podían ir de 3 a 12 meses de arresto, las penas para los culpables de rapto de una mujer con fines impúdicos podían ir de 1 a 7 años de prisión dependiendo de la “condición” de la mujer, y las penas para los culpables de violación podían ir de 2 a 5 años de presidio cerrado, las penas establecidas para los culpables de bestialidad, sodomía consentida u onanismo iban solo de 3 a 9 meses de prisión, duplicándose la pena en los casos de reincidencia. La mayor gravedad atribuida a los delitos de rapto y violación en el código penal guzmancista de 1873 reflejaba seguramente la percepción que se tenía de dichos 36 Código Penal venezolano (1873), Libro Tercero. De los delitos privados. Título II. De los delitos contra la honestidad de las personas y contra la legitimidad de las familias. Ley VI. De las disposiciones comunes a este Título. Art. 437. 37 Código Penal venezolano (1873), Libro Tercero. De los delitos privados. Título II. De los delitos contra la honestidad de las personas y contra la legitimidad de las familias. Ley V. De otros delitos contra el pudor y las buenas costumbres. 167 delitos como una agresión directa a la mujer, en su esperado rol como regeneradora social de la familia y la sociedad. En cuanto a los delitos tipificados como “delitos contra el honor”, representados por las calumnias (imputación infundada de un delito) y las injurias (expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona), el código civil de 1873 retoma básicamente las disposiciones establecidas en el código penal de 1863, estipulando que estos delitos podían ser castigados con prisión cuando las calumnias o injurias eran propagadas tanto por escrito como verbalmente38. En particular, ampliando la defensa de la moralidad y la integridad de las familias, el código civil de 1873 incorporaba las disposiciones sobre esponsales y matrimonio establecidas en decreto promulgado por Antonio Guzmán Blanco el 1 de enero de 1873, en el cual se establecía y se regulaba el matrimonio civil. Las disposiciones referentes a esponsales contenidas en el primer código civil guzmancista constituían un cambio radical en relación a las disposiciones contenidas al respecto en el código civil vigente hasta ese momento, reflejando el creciente papel otorgado a la mujer en la regeneración de la familia venezolana y en la institucionalización de la moral como principio ordenador de la sociedad. Mientras que el código civil de 1867 establecía, en su artículo 45: “La ley no reconoce esponsales, o sea, la promesa de matrimonio mutuamente aceptada; y ningún tribunal, civil o eclesiástico, admitirá demanda sobre ellos para efecto alguno”, el código de 1873 otorga fuerza de ley a los esponsales, estableciendo que la promesa recíproca de futuro matrimonio podía conducir a una acción civil en los siguientes casos: “Art. 61.- La promesa recíproca del futuro matrimonio, produce acción civil cuando consta de escritura pública o de los carteles ordenados en la sección 4ª de este título, siempre que haya sido otorgada por personas hábiles para contraer matrimonio y asistidas, en caso necesario, de las que deben prestar su consentimiento para el matrimonio. La parte que sin justa causa rehúse cumplirla, satisfará los perjuicios causados a la otra. La demanda no será admisible después de un año a contar del día en que pudo exigirse el cumplimiento de la promesa. 38 Código Penal venezolano (1873), Libro Tercero. De los delitos privados. Título IV. De los delitos contra el honor. 168 Art. 62.- También produce acción civil contra el seductor en los casos siguientes. 1º Siempre que una mujer que haya sido o fuere incuestionablemente honesta, se encuentre en estado de gravidez, nace a su favor la presunción juris et de jure de que ha sido seducida bajo la promesa de contraer matrimonio. 2º Cuando no estando grávida la mujer, sostuviere que el seductor ha abusado de ella bajo la promesa de matrimonio.” Si la mujer se encontraba en estado de gravidez y el jurado de esponsales que se constituía a tal efecto consideraba que la mujer era “incuestionablemente honesta” y que había sido seducida bajo la promesa de matrimonio, la acción civil podía culminar en un matrimonio forzoso, incluso en ausencia de escritura pública de esponsales39. Si la mujer no estaba grávida y el jurado decidía a su favor, la acción podía culminar en matrimonio o en el pago a la agraviada de una indemnización de perjuicios40. Las demandas basadas en los artículos 61 y 62 del código civil de 1873 fueron, al parecer, relativamente frecuentes en los tribunales venezolanos. En el caso de Caracas, se ha encontrado que un 21,6% de las 199 demandas presentadas en los tribunales de dicha ciudad en los años 1875-1880 tuvieron que ver con promesas incumplidas de matrimonio. Sólo 9 de estas 43 demandas por esponsales resultaron en una sentencia firme; en seis de estos casos (14% del total) se sentenció a favor de la 39 Código Civil venezolano (1873), Libro Primero. Título IV: De los esponsales y del matrimonio. Sección I: De los esponsales. Art. 63, 64. Una revisión de la evolución de la institución de los esponsales en el mundo occidental puede encontrarse en Bologne (1997). Durante la larga historia de la conformación del matrimonio como institución en el mundo occidental, el consentimiento mutuo de los participantes llegó a convertirse en el centro de la operación matrimonial. Este consentimiento mutuo se expresaba en la forma de dos compromisos sucesivos: los esponsales de futuro o palabra de casamiento de futuro (verba de futuro), y los esponsales de presente o palabra de casamiento de presente (verba de praesenti). En el siglo XII, el papa Alejandro III, buscando conciliar las posturas de diferentes canonistas, declara la promesa de futuro matrimonio como una unión no consumada (matrimonium initiatum); sin embargo, si se daba la unión carnal antes de concretarse la promesa futura, el matrimonio se consideraba consumado y valedero (matrimonium consummatum) (Bidegain, 2005). Así, las promesas verbales eran revocables siempre y cuando no hubiera habido relación sexual. A pesar de que ya en el siglo XIV la Iglesia católica rechaza definitivamente el que una unión sexual consumara la unión matrimonial de una pareja que se encontrara bajo compromiso de futuro matrimonio (Seed, 1989), la idea de que el matrimonio comenzaba con los esponsales de futuro (llamados después sencillamente esponsales) sería una representación cultural de larga duración, apuntalada quizás en sociedades específicas por la permanencia de culturas orales que seguían otorgando poder a la palabra; de allí y de la existencia de esquemas androcéntricos de género derivaría en gran parte el carácter crítico que seguiría teniendo en muchas sociedades la palabra de futuro matrimonio y el período de compromiso para la virtud de una mujer. 40 Código Civil venezolano (1873), Libro Primero. Título IV De los esponsales y del matrimonio. Sección I De los esponsales. Art. 66. 169 mujer, ordenándose el matrimonio por ministerio de la ley, y en tres de ellos (7% del total) se emitió un fallo favorable a los hombres demandados (Díaz, 2000). El bajo número de demandas por incumplimiento de palabra de matrimonio que culminaron en sentencias favorables a las mujeres, en comparación con el total de acciones intentadas, llevó a Díaz (2000, 2004) a afirmar que, a pesar de la aparente protección que brindaba a las mujeres el código civil de 1873, dicho instrumento no mejoró significativamente la situación legal de éstas, ya que sólo las mujeres que reproducían rigurosamente los cánones de moralidad vigentes tenían alguna posibilidad de lograr decisiones judiciales favorables. El código civil promulgado posteriormente por el mismo Guzmán Blanco en el año 1880 no introdujo ningún cambio significativo en las disposiciones sobre esponsales establecidas en el código civil de 1873; las disposiciones sobre esponsales establecidas en este último estuvieron vigentes hasta el 28 de octubre de 1896, cuando entra en vigor el código civil decretado bajo la presidencia de Joaquín Crespo. Estableciendo códigos de comportamiento “civilizados” y haciéndolos cumplir en los tribunales de justicia, es indudable que el gobierno guzmancista trató de intervenir en la esfera privada, protegiendo la organización familiar, la honestidad de las personas, el honor femenino, el pudor y las buenas costumbres. Las estrategias adoptadas por Guzmán Blanco con el fin de “regenerar” la sociedad venezolana y colocarla en el cauce de la modernidad habrían resultado entonces en la configuración de un dispositivo local de feminización, un conjunto de mecanismos de dominación masculina dirigidos a definir el papel que debían desempeñar las mujeres en una sociedad republicana “moderna” y “civilizada”. Estas estrategias estarían dirigidas fundamentalmente a otorgar a las mujeres un estatuto basado en el predominio de las emociones y los sentimientos, en el supuesto destino “natural” de la mujer a ser el centro del hogar doméstico, como responsable del trabajo de reproducción social a través de la maternidad, y en la conservación de su honor sexual como base de la familia y de la sociedad. Como veremos en el Capítulo 4 de este trabajo, el otorgamiento de fuerza de ley a los esponsales en el código civil de 1873 170 permitirá realizar una aproximación a la forma en la cual los maracaiberos de fines del siglo XIX experimentaban el concepto del honor, particularmente en su dimensión de honor sexual femenino. Por último, no debemos olvidar que, una vez separado definitivamente Antonio Guzmán Blanco de la escena política del país en el año 1888, tendría lugar en Venezuela un gradual resurgimiento del poder de la Iglesia católica, producto del viraje paulatino que adquirirían las ideas dominantes hacia representaciones de carácter conservador, viraje que llevaría, en el ámbito político, a la implantación del régimen gomecista (1908-1935), en el ámbito de las ideas a un reforzamiento del pensamiento positivista y, en lo religioso, a una real aunque no siempre abiertamente reconocida o libre de problemas reconciliación del Estado con la Iglesia, que favorecería lo que se ha llamado la Restauración de la Iglesia en Venezuela (Straka, 2002). Sin pretender analizar aquí detalladamente las implicaciones que pudo haber tenido este giro gradual hacia el conservadurismo en las representaciones culturales acerca de la mujer y la moral, es de esperar que haya tenido lugar un reforzamiento de las representaciones tradicionalmente vehiculadas por los pensadores positivistas y por los representantes de la Iglesia católica. Por una parte, la Iglesia católica continuaría propagando discursos moralizantes fundamentados en el control de las pasiones y en la temática del pecado, y en representaciones opuestas de la mujer como fuente de lujuria y perdición o como apóstol de la familia inspirada en la figura de María, madre de Jesús, como paradigma de la mujer ideal. A modo de ilustración, el texto antes citado, publicado en La Voz Católica el 20 de noviembre de 1899, en el que se llamaba la atención a los hombres acerca del engañoso encanto de las mujeres: “Los encantos son encantos en apariencia, porque si no los vemos con moderación conducen a la pérdida de la salvación. En una mujer encantadora se encuentra el camino que termina en el infierno”. Por otra parte, los dictados positivistas continuarían proporcionando una justificación filosófico-científica a esquemas de división de género de corte tradicional. Como señala 171 Straka (2002), surgiría un positivismo de corte conservador, que vería ahora a la Iglesia como una aliada en sus anhelos de orden y bienestar. A modo de ilustración, el pensamiento de Laureano Vallenilla Lanz, principal ideólogo del régimen gomecista, quien exponía en 1921 en sus Notas sobre religión: “Libreprensador, determinista, positivista, en toda la extensión que racionalmente quiere darse a estos conceptos, soy sin embargo el primero en condenar el indiferentismo religioso de nuestro pueblo, que lejos de ser una demostración de cultura, - como vulgarmente se cree - es un signo inequívoco de barbarie, porque nada es más conforme con la naturaleza humana que el instinto religioso y nadie puede desconocer su importancia como lazo social y como freno moral para las multitudes” (cit. por: Cappelletti, 1994: 266). El resurgimiento de la Iglesia en Venezuela a partir de la última década del siglo XIX implicaría, entre otros, el retorno al país de las órdenes religiosas, las cuales se involucrarían en un intenso proceso de creación de hospitales, misiones y colegios (Straka, 2002). A través de su participación en este tipo de obras, las órdenes religiosas contribuirían también sin duda alguna en la difusión de representaciones de corte tradicional acerca de la moral y acerca del papel esperado para la mujer en la sociedad venezolana de fines del siglo XIX. 3.2 Maracaibo a fines del siglo XIX 3.2.1 El contexto económico y político Como hemos mencionado, el siglo XIX venezolano fue un período caracterizado por profundas crisis estructurales en los ámbitos económico, social y político. Estas crisis tendrían como resultado numerosas contiendas y guerras civiles entre diferentes sectores que se disputaban el control de la sociedad: conservadores y liberales, centralistas y federalistas, oligarcas y demócratas, idearios amarillos, azules, etc., atribuyéndose cada uno de ellos la verdad sobre el bien de la República (Martín, 1998). En el ámbito económico, la crisis estaría relacionada fundamentalmente con la incapacidad que tenía la estructura económica heredada del período colonial de 172 generar una dinámica de crecimiento y desarrollo, con los desajustes resultantes de la crisis de la esclavitud y de las dificultades en la incorporación de la mano de obra libre, así como con el estancamiento de la tecnología y con la existencia de una precaria infraestructura. En el ámbito social la crisis estaría signada principalmente por la lucha de los esclavos en lograr su libertad y en la lucha de los pardos por la igualdad, mientras que en lo político tienen lugar crisis de participación, asociadas a la débil integración y articulación del territorio nacional (Carrera Damas, 1991). Aún para 1870, los gobiernos caraqueños no habían logrado una centralización efectiva del poder en Venezuela, coexistiendo diferentes espacios articulados por economías agroexportadoras con sectores económicos vinculados más con los centros hegemónicos del capitalismo mundial que entre sí o con la capital de la República. Cada uno de estos espacios había llegado a conformar regiones históricamente diferenciables, regiones particulares en cuanto a su proceso de ocupación, su poblamiento, sus áreas productivas, sus redes mercantiles, sus rasgos culturales etc. (Urdaneta Quintero, 1992). En particular, en la parte occidental del país se conformaría progresivamente, desde los inicios del período colonial, un circuito agroexportador que uniría las tierras llanas y las costas del Lago de Maracaibo con las montañas, los valles y los piedemonte andinos de las provincias de Trujillo, Mérida, Táchira y los valles de Cúcuta (Cardozo Galué, 1991). A lo largo del siglo XIX se desarrollaría una especialización cada vez mayor de las características económicas de las diferentes subregiones que conformaban este circuito agroexportador, conformándose un espacio destinado más intensivamente a la producción (subregión andina) y un espacio dedicado al transporte y a la comercialización de la producción excedente (subregión lacustre). Dentro de este espacio histórico se afianzaría progresivamente la ciudad de Maracaibo como centro nodal, dinamizador y coordinador de los flujos económicos de la región. Los años de gobierno federal (1863-1870) transcurrirían en una suerte de luna de miel política entre Maracaibo y el gobierno central de la República; cobijada por el ambiente de autonomía administrativa consagrado por el pacto federal, la actividad 173 agroexportadora del comercio marabino experimentaría una creciente actividad (Cardozo Galué, 1998: 28). Esta luna de miel política terminaría con la llegada al poder de Antonio Guzmán Blanco en el año 1870, al implantar éste una serie de medidas destinadas a lograr la estabilidad política y a reactivar la economía del país, medidas que pasaban por el fortalecimiento de la centralización del poder político en la capital de la República, la neutralización de los focos de perturbación que representaban los caudillos regionales y el establecimiento de alianzas con el sector financiero radicado en la zona central del país. Como señala Urdaneta Quintero (1992), la estrategia de Guzmán era muy delicada, ya que debía ganarse la confianza de los caudillos regionales, atacando a la vez la autonomía administrativa y política de sus respectivos gobiernos41. Las medidas económicas y políticas de corte centralista implantadas por Guzmán Blanco encontrarían una fuerte oposición en el Zulia, región que había exhibido históricamente una importante tendencia autonomista (Cardozo Galué, 1991; 1998). A modo de ilustración, el gobierno zuliano, encabezado por el general Venancio Pulgar, se negaría a aceptar, en los primeros años del gobierno guzmancista, medidas como la cesión al gobierno central de la explotación de sus salinas, el control de los ingresos aduanales, la imposición en cargos públicos de funcionarios no zulianos o la implantación del Situado Constitucional (Urdanerta Quintero, 1992). La tendencia autonomista de la dirigencia regional obstaculizaría la instrumentación en el Estado Zulia de los programas políticos y económicos guzmancistas, lo cual resultaría a su vez en la ejecución, por parte del gobierno central, de medidas como el traslado de la Aduana de Maracaibo a la fortaleza de la isla de San Carlos el 24 de agosto de 1874 y el cierre de ésta con la conversión del puerto de Maracaibo en puerto de cabotaje el 16 de marzo de 1875, así como la eliminación del Zulia como entidad política con la fusión de los Estados Falcón y Zulia el 20 de mayo de 1881 y la posterior conversión del Zulia en una Sección del Estado Falcón en abril de 1883. Estas medidas, 41 Como indican Urdaneta Quintero(1992) y González Deluca (1994), las alianzas de Guzmán Blanco con el sector financiero resultaron en provechosos negocios para los involucrados, incluyendo al propio Guzmán Blanco, con predominio del beneficio personal en perjuicio de los objetivos políticos propuestos, evidenciado esto la debilidad de las instituciones y la ineficacia del gobierno para encauzar los resultados de las medidas implantadas hacia el bien del país, a pesar de haber logrado centralizar gran parte de los recursos aduaneros, debilitar las autonomías regionales y contener las aspiraciones de los caudilos. 174 si bien hicieron tambalear la hegemonía que ejercía Maracaibo sobre el occidente venezolano, impulsarían al mismo tiempo una acentuación de los sentimientos regionalistas, con la agrupación de las elites y los cuadros dirigentes en torno a una causa común dirigida a fortalecer y realzar los logros marabinos y zulianos (Urdaneta Quintero, 1992; Cardozo Galué, 1998; Atencio, 2002, 2002a). 3.2.2 La ciudad-puerto de Maracaibo En el último tercio del siglo XIX numerosos centros urbanos latinoamericanos experimentaron un proceso acelerado de crecimiento y modernización, proceso asociado a la dinamización de sus economías agrarias y a la vinculación de éstas con los mercados internacionales. En el caso de Maracaibo, las dos últimas décadas del siglo XIX representarían un período de prosperidad económica, desarrollo urbano y realizaciones culturales sin precedentes. La ciudad-puerto de Maracaibo sería una gran beneficiaria del auge mundial de la demanda del café y de la incorporación de Venezuela al mercado capitalista mundial, al ser, como hemos visto, el punto central de la comercialización y exportación de la producción cafetalera de una vasta zona que se extendía hasta los valles de Cúcuta, en la República de Colombia, así como de otros productos como maderas, cacao, maíz, cueros, etc. Al mismo tiempo, la ciudad-puerto era el punto de entrada de numerosos productos importados destinados a un amplio mercado regional (Cardozo Galué, 1991; 1998; Sempere Martínez, 2000; Bermúdez, 2001). La coyuntura económica mundial en el último cuarto del siglo XIX, caracterizada por la expansión de un capitalismo monopolista y financiero y por nuevas formas de relaciones comerciales, en las cuales los excedentes de capital producidos en las naciones industrializadas eran canalizados en forma de inversiones hacia las naciones menos desarrolladas como estrategia para facilitar la comercialización de materias primas, así como para incrementar los mercados internacionales y el consumo en los países periféricos, resultaría en el surgimiento en Maracaibo de firmas comerciales filiales de firmas extranjeras, o establecidas por individuos venezolanos o extranjeros 175 vinculados a esas firmas. Como señala Sempere Martínez (2000), el gobierno venezolano permitía y promovía este tipo de penetración debido en gran parte a la dependencia que tenía el Estado de los cuantiosos ingresos originados en la recaudación aduanera. La condición de Maracaibo como puerto atlántico y sus relaciones con el exterior habían incidido, desde el segundo tercio del siglo XIX, en la conformación de un sector dirigente que rechazaba las formas de vida, costumbres y mentalidad aldeanas, y que se preocupaba en hacer propuestas para modificar esas costumbres e introducir nuevos gustos en la moda, las lecturas y entretenimientos, considerados más apropiados para una aglomeración urbana que comenzaba a calificarse como la “segunda ciudad de Venezuela” (Cardozo Galué, 1991: 154). Como resultado de la particular coyuntura económica existente en el último tercio del siglo XIX, se desarrollaría también una sólida burguesía mercantil y financiera, en cuya formación jugaría un papel primordial el componente extranjero, fundamentalmente de origen alemán, que contribuyó a que Maracaibo se convirtiera en una isla de relativa prosperidad, con características propias de un capitalismo mercantil avanzado, mientras que gran parte del país permanecía aún dominado por esquemas productivos basados en el latifundio (Sempere Martínez, 2000; Boscán Fernández, 2005). Al mismo tiempo, el proceso de secularización presente desde los primeros años del período republicano, y que sería fortalecido por el gobierno guzmancista a partir de la década de 1870 con el establecimiento de la instrucción pública obligatoria, la organización del registro del estado civil que otorgaba al Estado el control de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, y la implantación del matrimonio civil como el único válido a efectos de la ley, resultaría en una creciente participación ciudadana por parte de los profesionales e intelectuales que conformaban la nueva clase media urbana. En Maracaibo, esta participación ciudadana se había expresado en la conformación de asociaciones conformadas por profesionales, intelectuales o por individuos económicamente poderosos, dirigidas a estimular el progreso material e intelectual de la región, tales como la “Sociedad Mutuo Auxilio”, la sociedad “Amigos del País”, la 176 “Sociedad Mutuo Amparo”, la “Sociedad de Artesanos”, la “Sociedad Progresista”, etc., que habían tenido resultados tangibles en la fundación de instituciones como la Casa de Beneficiencia (1860), el Hospital Chiquinquirá (1864), el Banco de Maracaibo (1882), el Teatro Baralt (1883), etc. algunas de ellas con fines específicamente comerciales o de fomento, y otras de ellas de carácter religioso o asistencialista (Bermúdez, 2001). Estas formas asociativas, establecidas por lo general según modelos vigentes en los países europeos desde los inicios de la época moderna, se convertirían en instrumentos de participación en el ejercicio del poder por parte de los sectores socialmente hegemónicos, los cuales lograrían intervenir así en el ámbito de los espacios públicos mediante políticas que buscaban mejorar las condiciones de vida y alcanzar un cambio en los patrones de comportamiento de la población, en consonancia con las exigencias del orden capitalista y con los intereses de dichos grupos hegemónicos (Boscán Fernández, 2005). Así, en medio de una lucha contra las agresiones del gobierno central y gracias a una relativa prosperidad económica, se llevarían a cabo en el Zulia durante las dos últimas décadas del siglo XIX, particularmente en su ciudad capital, realizaciones urbanas, financieras y culturales que impulsarían a la región y la colocarían en muchas áreas a la vanguardia del país, como en un evidente propósito de sobresalir, de emular e incluso de aventajar a la capital de la República, que había llegado a considerar a la ciudad de Maracaibo como “semisalvaje”, “inculta”, “insensata” y “antipatriótica” (Urdaneta Qintero, 1992). No luce ciertamente casual el hecho de que el período durante el cual el Zulia cesa de existir en el mapa venezolano como entidad federal independiente (1881-1890), perdiendo Maracaibo su capitalidad, haya coincidido con una década “dorada” desde el punto de vista de las realizaciones urbanas e intelectuales. Para Urdaneta Quintero (1992: 164), las estrategias desarrolladas por las elites zulianas con el propósito de convertir a la región, principalmente a su ciudad capital, en una de las más destacadas del país, habrían correspondido a la conformación de un proyecto regional, conscientemente planificado: 177 “… la Sección Zulia resolvió todas las exigencias internas con una mejor organización y distribución de las rentas, y valiéndose de una fuerte alianza regional se propuso convertirla en una de las más destacadas regiones del país. Para ello debía adquirir – como se ha reseñado – esos aires de gran ciudad, a la par de Caracas, resaltar los valores culturales, intelectuales, económicos, geográficos, capacidad financiera en un intento de fortalecerse internamente – para no sucumbir – y buscar recursos que permitieran enfrentar a Guzmán Blanco y a su gobierno centralizador. Esto sólo se pudo lograr a través de la toma de conciencia por parte de su sector dirigente de la importancia de la región y la necesidad de defenderla a través de un Proyecto regional bien concebido y planificado”. Una expresión de esta necesidad de afianzamiento sentida por la elite zuliana a fines del siglo XIX la encontramos en Juan Besson, cuando escribe: “Y así se vió un resurgimiento de energías en todo el territorio zuliano, porque los pueblos aquilatan en las desgracia sus virtudes, y sus fuerzas ocultas saltan a compensar lo que el tirano les arrebata. Desde entonces el Zulia se encerró en su torre de marfil y probó que nada pueden los déspotas cuando los pueblos son dignos y valientes. Como lo hemos dicho, se bastó a sí mismo. No esperando nunca nada del Gobierno Nacional, siguió siendo, por el sólo esfuerzo de sus hijos, el pueblo viril, luchador, eminentemente cívico, que marchaba aún sin nombre estatal, a la vanguardia de la República. Inflamado por noble orgullo, probó el temple de su alma y conservó personalidad y prosperidad propias, independientes del miserable situado oficial que le llegaba como una migaja en el festín nacional; y dentro de la integridad venezolana se conservaron sus ciudadanos como dignos hijos de la patria de Bolívar, a pesar de aquellos morbosos deseos de convertir al Zulia en playa de pescadores. ¡Vana ilusión! Guzmán desaparecerá de la escena política y el Zulia seguirá en progreso cada vez mayor hasta llegar a ser el Estado más rico y floreciente de la República” (Besson, 1951: 24). Independientemente de la existencia o no de un proyecto regional conscientemente planificado y ejecutado por las elites zulianas, el estímulo proporcionado por los ataques del régimen guzmancista contra la autonomía regional, aunado a una relativa prosperidad económica producto de la coyuntura capitalista mundial y a la influencia de los ideales positivistas de orden y progreso característicos de la época, tendrían como resultado una apreciable transformación urbana de la ciudad de Maracaibo. Como hemos comentado, esta transformación urbana y, en general, el desarrollo social y económico alcanzado por Maracaibo en las dos últimas décadas del siglo XIX, serían también posibles gracias al involucramiento directo de la burguesía mercantil y financiera en un amplio espectro de actividades de carácter público (Sempere Martínez, 2000; Bermúdez, 2001). 178 3.2.3 El espacio urbano Según el segundo censo nacional de Venezuela, realizado en el año 1881, el Estado Zulia tenía una población de 73.174 habitantes; el Distrito Maracaibo, compuesto por las parroquias Bolívar, Santa Bárbara, Chiquinquirá, Santa Lucía, Cristo de Aranza y San Francisco, contaba para entonces con 31.921 habitantes42. Diez años más tarde, en el año 1891, cuando se realiza el tercer censo de la República, la población del Estado Zulia se había incrementado a 85.456 habitantes, de los cuales 40.268 habitaban en los diferentes municipios que integraban el Distrito Maracaibo43. En la Tabla 2 se incluye la población de las diferentes parroquias o municipios que componían el Distrito Maracaibo en los años 1881 y 1891. La parroquia Chiquinquirá y San Juan de Dios era la más populosa del distrito, seguida de las parroquias Bolívar, Santa Bárbara y Santa Lucía; estas cuatro parroquias albergaban aproximadamente un 80% de la población del Distrito Maracaibo, mientras que el 20% restante habitaba en las parroquias menos populosas: San Francisco, Cristo de Aranza y Sinamaica. Tabla 2. Población de las diferentes parroquias o municipios del Distrito Maracaibo. Años 1881 y 1891. 1881 Parroquia Bolívar Santa Bárbara Chiquinquirá y San Juan de Dios Santa Lucía Cristo de Aranza San Francisco Total del Distrito Maracaibo 1891 Población 5.861 5.944 10.419 4.929 2.412 2.356 31.921 % 18,4 18,6 32,6 15,4 7,6 7,4 Municipio Bolívar Santa Bárbara Chiquinquirá y San Juan de Dios Santa Lucía Cristo de Aranza San Francisco Sinamaica Buques en puerto Total del Distrito Maracaibo Población 7.087 7.100 11.480 6.370 2.703 2.011 2.717 800 40.268 % 17,6 17,6 28,5 15,8 6,7 5,0 6,7 2,0 Fuente: Segundo Censo de la República, 1881 y Tercer Censo de la República, 1891; cálculos propios. 42 43 Segundo Censo de la República, Imprenta Bolívar, Caracas, 1881, p. 226. Tercer Censo de la República, Imprenta y Litografía del Gobierno Nacional, Caracas, 1891, p. 913. 179 En el año 1891 la población de la ciudad de Maracaibo era de 29.180 habitantes; 7.087 de ellos (24%) vivían en el municipio Bolívar, 6.685 (23%) en el municipio Santa Bárbara, 8.516 (29%) en el municipio Chiquinquirá y San Juan de Dios, 2.767 (9%) en el municipio Santa Lucía, 932 (3%) en el municipio Cristo de Aranza, 1.359 (5%) en el municipio San Francisco, 1.034 (4%) en el municipio Sinamaica y 800 individuos (3%), todos ellos del sexo masculino, se encontraban a bordo de los buques anclados en el puerto. Según los datos del censo de 1891, mientras que el 100% de los habitantes del municipio Bolívar y el 94% de los habitantes del municipio Santa Bárbara vivían en el área urbana de la ciudad de Maracaibo, sólo un 74% de los habitantes del municipio Chiquinquirá, un 68% de los habitantes de San Francisco, un 43% de los habitantes de Santa Lucía, un 38% de los habitantes de Sinamaica y un 34% de los habitantes de Cristo de Aranza vivían en lo que se consideraba entonces como el área urbana de la ciudad de Maracaibo. Desde el punto de vista territorial, la Maracaibo de fines del siglo XIX se extendía desde Capitán Chico al norte hasta la punta de Chocolate al sur. El núcleo de la ciudad lo conformaba su casco central histórico, compuesto por los municipios Bolívar y Santa Bárbara; este casco central estaba rodeado hacia el oeste por el vecindario de El Saladillo y hacia el noreste por el vecindario de Santa Lucía, con delgadas líneas de crecimiento hacia los Haticos, Bella Vista, Delicias y El Milagro (ver Ilustración 1). Los prolongamientos poblacionales de Bella Vista y El Milagro confluían al norte en el caserío de El Matadero, cerca de la actual plaza de la Marina44. El corazón de la ciudad lo constituía la Plaza Bolivar, antes Plaza Mayor, donde tendría lugar a fines del siglo XIX la remodelación o la construcción de las principales edificaciones públicas de la ciudad: Catedral, Casa de Gobierno, Biblioteca y Palacio de Justicia, Teatro Baralt, etc. (ver Ilustraciones 1 y 2). El municipio Bolívar estaba delimitado al norte por la Cañada Nueva, que lo separaba del municipio Santa Lucía, al sur y al este por el lago de Maracaibo y al oeste por la calle Vargas, que lo separaba del municipio Santa Bárbara. El municipio Santa Bárbara 44 Una descripción detallada de la disposición urbana de Maracaibo a fines del siglo XIX puede ser encontrada en Sempere Martínez (2000). 180 estaba delimitado al norte por la línea de Monte Claro Alto en la parroquia Sinamaica, al sur por el lago, al este por la calle Vargas, que lo separaba del municipio Bolívar, y al oeste por la calle Ayacucho, que lo dividía del municipio Chiquinquirá y San Juan de Dios. El municipio Chiquinquirá y San Juan de Dios limitaba al norte con el vecindario de Monte Claro Alto en el municipio Sinamaica, al sur con el lago, al este con la calle Ayacucho, que lo dividía del municipio Santa Bárbara, y al oeste con el municipio Rosario, del distrito Perijá. 181 Ilustración 1. Núcleo central y líneas de crecimiento poblacional en Maracaibo a finales del siglo XIX (Bermúdez y Portillo, 1996). 182 Ilustración 2. División político-administrativa de Maracaibo a fines del siglo XIX (Bermúdez y Portillo, 1996). 183 El municipio Santa Lucía estaba delimitado al norte por el partido de La Hoyada, inclusive, al sur y al oeste por la Cañada Nueva hasta el partido de La Hoyada y al este por el lago hasta la salina de Los Pozos, comienzo del mismo partido de La Hoyada. Finalmente, el municipio Cristo de Aranza se extendía desde la desembocadura del Caño del Manglar al norte, hasta la cañada Bajo Grande al sur, limitando al este con el lago y extendiéndose media legua hacia el oeste. Como hemos mencionado, los municipios Santa Lucía y Chiquinquirá, al norte y al noroeste de la ciudad, abarcaban áreas urbanas y también amplias áreas rurales; para 1899 el municipio Santa Lucía estaba compuesto por los vecindarios de El Caño, La Hoyada, El Milagro, El Mosquito, Salina Rica, Santa Rosa y Tabacal, mientras que el municipio Chiquinquirá y San Juan de Dios abarcaba los partidos rurales de Ancón Alto, Ancón Bajo, Jobo Alto, Jobo Bajo, Macandona y Sabaneta Larga (Arocha, 1899). El municipio Cristo de Aranza, al sur de la ciudad, abarcaba también amplias áreas rurales y comprendía los vecindarios de Arriaga, Haticos, San Juan, Oeste, Ranchería, Santa Lucía y Sudoeste (Arocha, 1899; Atencio, 2002a). Entre los años 1870 y 1900 se efectuaron cambios de escala y de estilo en edificios públicos y privados y se construyeron y remodelaron puentes, hospitales y plazas, avanzándose en la introducción de servicios y equipamiento urbano (Bermúdez, 2001). Como parte de las realizaciones urbanas del período son de resaltar la construcción de malecones, que cambiaron la imagen tradicional de la playa sobre la bahía portuaria, la edificación del Mercado Público, el arreglo y ornato de la Casa de la Gobernación, la construcción de las plazas Bolívar (Concordia) y Urdaneta, el Teatro Baralt, el Palacio de Justicia, el Hospital de la Isla de Providencia, el Asilo de Huérfanos, el nuevo cementerio de Las Delicias y la Bibilioteca del Colegio Federal. Es de resaltar, así mismo, la introducción del servicio de energía eléctrica y alumbrado público y el establecimiento de una red de telégrafo que comunicó a todos los distritos de la Sección, así como la construcción de tranvías urbanos y ferrocarriles hacia las áreas productivas del sur del Lago de Maracaibo (Besson, 1951; Urdaneta Quintero, 1992; Sempere Martínez, 2000; Bermúdez, 2001). 184 La participación de la burguesía comercial y financiera local en este desarrollo urbano se evidencia, entre otros, en la introducción de los servicios de energía eléctrica, agua y teléfonos por compañías anónimas de capital privado: la “Maracaibo Telephone Company”, de capital inglés, se instaló en Maracaibo en 1880; la “Maracaibo Electric Light Company”, de capital norteamericano, en 1888 mientras que la “Compañía Proveedora de Agua” se instaló en 1894 con capital privado de origen local (Sempere Martínez, 2000). En el ámbito de la actividad económica, es de destacar la ya mencionada creación del Banco de Maracaibo y de la compañía anónima Seguros Marítimos de Maracaibo, pioneras en el país, así como la fundación en 1895 de la Cámara de Comercio de Maracaibo (Urdaneta Quintero, 1992; Sempere Martínez, 2000; Bermúdez, 2001). A pesar de los escasos recursos que le dejaba un centralismo agobiante, el gobierno local se preocupaba también, al menos a nivel de los discursos, por el mejoramiento de los caminos y los puentes de la ciudad, la instrucción popular, los servicios de correo y telégrafo, la construcción de baños públicos, el reparo de las calles, etc. (Bermudez, 2001). Desde el punto de vista de la educación y de la producción de bienes culturales es de resaltar, en las dos últimas décadas del siglo XIX, la ya citada construcción del Teatro Baralt y su inauguración el 24 de julio de 1883 como parte de los actos dirigidos a celebrar el centenario del nacimiento de Bolívar, la instalación de la Escuela de Artes y Oficios, con museo y sala de exposiciones, la creación de la Universidad del Zulia, la instalación de una escuela de Taquigrafía, escuelas nocturnas y taller de fotograbado, así como el establecimiento en la ciudad de tipografías e imprentas que permitieron colocar en circulación revistas como El Zulia Ilustrado, destinada a difundir la importancia histórica del Zulia y de los zulianos, así como la aparición de muchas otras publicaciones periódicas. En particular, el Teatro Baralt, resultado del esfuerzo de la sociedad civil marabina, se convertiría en el corazón cultural de la región zuliana, abriendo nuevos caminos para la producción cultural y la recreación de las elites locales, convirtiéndose en un símbolo de modernidad y de progreso (Petit de Iguarán, 2002). 185 Ilustración 3. El espacio urbano. Arriba: Vista desde la torre de la iglesia de San Juan de Dios hacia el Este, 1896 (AHEZ). Abajo: La ciudad y su lago, ca. 1892 (Colección Kurt Nagel, AHEZ). 186 Ilustración 4. Arriba: La ribera lacustre antes de la construcción de muelles y malecones, ca. 1875 (AHEZ). Abajo: Embarcacione s en el lago, fines del siglo XIX – principios del siglo XX (Colección Kurt Nagel). 187 188 Ilustración 5. El espacio urbano. Arriba: Calle Colón hacia el lago de Maracaibo, ca. 1880 (AHEZ). Abajo: Calle Colón hacia la Iglesia San Francisco, fines del siglo XIX (Colección Kurt Nagel). 189 Ilustración 6. El espacio urbano a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba: Calle Ciencias y Plaza Bolívar (Colección Kurt Nagel). Abajo: Tranvía de mulas frente al Teatro Baralt (AHEZ). 190 Ilustración 7. El espacio urbano a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba: Cárcel del Estado, ca. 1890 (Colección Fundación Belloso, AHEZ). Abajo: Palacio Legislativo (Colección Kurt Nagel, AHEZ). 191 Ilustración 8. El espacio urbano. Arriba: Teatro Baralt, ca. 1890 (AHEZ). Abajo: Interior del Teatro Baralt, ca. 1890 (AHEZ). El espíritu progresista que animaba a las elites marabinas en las últimas décadas del siglo XIX puede ser inferido de un artículo publicado por J. M. Vezga y Avila en el Número 17 de la revista El Zulia Ilustrado, correspondiente al mes de abril de 1890, relacionado con la instalación del Alumbrado Eléctrico en Maracaibo: “Mídese el progreso material de los pueblos por sus públicas empresas, útiles siempre por la comodidad que reportan y por el ornato que entrañan, como por la suma de intereses que desarrollan aumentando riqueza. La seguridad de los puertos que trae como consecuencia natural é inmediata la cotidiana visita de buques de todas las naciones, con las ventajas del cambio internacional de ideas y producciones; los ferrocarriles y los telégrafos que acortan las distancias llevando las corrientes de la industria y del pensamiento en las alígeras alas del vapor y de la electricidad; los teléfonos que en incesante dialogar facilitan las diarias transacciones de un activo comercio; los tranvías que hacen cómoda y barata la locomoción; los bancos que facilitan los cambios al par que matan las sordideces del agio y de la usura; las cajas de ahorro que moralizan á las clases trabajadoras fomentando la temperancia; el alumbrado, en fin, bien organizado y extensamente distribuido; indican, á no dudarlo, un grado de adelanto digno de llamar seriamente la atención de quien quiera que sepa apreciar en lo que valen, los esfuerzos hechos por un pueblo para alcanzar el grado de civilización que reclama el siglo en el que vivimos” (El Zulia Ilustrado, Tomo I, Nº 17, 30-04-1890). Pese a este espíritu progresista de buena parte de la elite marabina, el desarrollo industrial era al parecer bastante precario, como consecuencia del carácter fundamentalmente mercantil que había adoptado la actividad económica regional. Según datos proporcionados por Besson (1951: 126), para 1895 el registro de “industrias” o empresas productoras de bienes en la ciudad de Maracaibo incluía 5 fábricas de sombreros, una de cerámica, seis de cigarrillos, quince fábricas de velas, una fábrica de sobres, tres de fuegos artificiales, seis de jabón, dos de fideos, una de fósforos, tres de escobas, doce de esteras, diez alfarerías, ocho alambiques, seis tenerías, una fábrica de hilo, dos laboratorios químicos, cinco aserraderos, 61 fábricas de aceite de coco, 24 “laboratorios” de cal y siete fábricas de abanicos de palma. No se cuenta con estudios que permitan conocer el tamaño de estas industrias, el tipo de personal que empleaban o su capacidad productiva. Aunque algunos de los productos manufacturados en la ciudad, como aceites, cueros, loza, abanicos de palma y sombreros figuraban en pequeñas cantidades en los registros de exportación (Cardozo Galué, 1992; Bermúdez, 2001) o de cabotaje (aceite de coco, maderas, 193 aguardiente, cueros), es de pensar que gran parte de la producción local de bienes estuviera orientada hacia el consumo interno. Según señala Sempere Martìnez (2000), mientras que bodegas y quincallas se repartían por toda la ciudad, los almacenes de marina y las casas de comercio al por mayor se localizaban a lo largo de la calle Comercio o en sus cercanías, al igual que las tiendas, los cafés y las boticas. Hacia el oeste de la ciudad, cerca del lago y de la calle de la Industria, se concentraban las artesanías y las distintas fábricas; más hacia el suroeste se encontraba el astillero, cerca del caño El Manglar, donde se construían y reparaban todo tipo de embarcaciones. A partir de este astillero, en dirección al sur, comenzaban a hacer aparición los “haticos” o casas de recreo de los marabinos de posición acomodada, situados entre el Camino Real y la costa del lago de Maracaibo. El área cercana al puerto y el mercado central de abastos constituía el corazón de la ciudad. Hacia 1874, antes de la construcción de los nuevos muelles y malecones que se llevaría a cabo entre 1892 y 1893 (Sempere Martínez, 2000), el alemán Antón Goering describe de esta forma, desde su óptica europea, las actividades en la zona del puerto y el mercado central: “Las casas más notables se encuentran frente al puerto; son de varios pisos, con azoteas, elegantes balcones y miradores. Este es el barrio mercantil y donde viven los extranjeros establecidos en Maracaibo, en cuyas manos se halla concentrado casi todo el comercio. En el muelle recibe el europeo la primera impresión de la vida y carácter de una ciudad mercantil en un clima tropical. Multitud de hombres de color, semi-desnudos, se ocupan en la descarga de los buques y en el embarque de géneros del país; innumerables sacos llenos del mejor café esperan su traslación a bordo, formando como largos baluartes; barcazas y lanchas cargadas hasta flor de agua van y vienen desde los buques al muelle o vice-versa; dependientes y agentes de las casas de comercio de la ciudad, en traje americano enteramente blanco, inspeccionan las operaciones y vistas de la Aduana, llevando siempre en una mano su parasol de grandes dimensiones. Por la mañana es cuando se observa más movimiento, porque entonces el mercado que se establece en la gran plaza que hay entre la Aduana y el puerto reúne a multitud de gentes; pero mucho antes del amanecer ya se oye golpear a las lavanderas de color, metidas hasta las rodillas en el agua, y que acaban con el dulce sueño matinal de las personas que viven en las cercanías y aún no están acostumbradas a ese ruido desesperador. A los primeros rayos de sol empieza en el mercado la bulla y animación: lanchas cargadas con los productos del país se arriman una al lado de la otra en el puerto para ser varadas a la izquierda del 194 muelle: en la plaza y playa se arman aquella confusa gritería y barullo propios de un mercado donde se mueven en confusa mezcla representantes de las razas y tipos más opuestos del género humano: negros, mulatos, indios, zambos, mestizos y otros se dan prisa a colocar y extender sus productos, y en un abrir y cerrar de ojos se ha cubierto aquel extenso arenal de todo género de frutos tropicales. Y no es menor el movimiento y aparente confusión en las aguas del puerto que solo cesa cuando los vendedores tienen ya sus géneros en tierra y dispuestos para la venta: hasta entonces es de ver como las lanchas y otras pequeñas embarcaciones costaneras se cruzan y entrecruzan para llegar a tiempo al puerto. ¡Qué aspecto tan delicioso ofrece después de tanta confusión la plaza con sus indescriptibles riquezas agrícolas, propias de aquellos climas! Allí se ven montañas de doradas naranjas alternando con otras formadas de piñas de América y de plátanos, algunos de estos en racimos tan grandes que sólo un hombre muy robusto puede llevarlos; tampoco faltan ñames, batatas y otros tubérculos farináceos y dulces, y detrás de las mesas de carne, sitiadas por innumerables insectos, tiene su puesto la caza, o sea gamos pequeños, liebres, palomas de bosque, pichones y toda clase de aves: pero también al lado de tortugas grandes se ven lagartos y otros animaluchos extraños; completando el indispensable surtido de provisiones culinarias del maracaibero, una gran variedad de pescado. Vienen después las golosinas y dulces, perfectamente elaborados, aunque sean vendidos por negras o mulatas cuya limpieza deja bastante que desear. Agréguense a todo esto las tiendas y puestos ambulantes con todos los productos y artefactos de la industria nacional, como son las alpargatas, abarcas, sombreros de paja, hamacas y otros. Las frutas vienen en su mayoría del Zulia, parte meridional del golfo, porque los alrededores y cercanías de la ciudad son, como ya he dicho, sumamente estériles” (Goering, cit. por Sempere Martínez, 2000: 191). Una imagen menos pintoresca de la ciudad es la ofrecida por Eugene Plumacher, cónsul de los Estados Unidos de América en Maracaibo, a su arribo a esta ciudad en el año 1878. Aunque menciona Plumacher el carácter de ciudad que podía atribuírsele entonces a Maracaibo por la magnificencia de algunas de sus edificaciones, destaca también las limitaciones que presentaba la aglomeración desde el punto de vista del equipamiento urbano: “… en Maracaibo había un solo coche que en ese momento estaba inservible porque se había roto; y hasta que llegara la nueva pieza de los Estados Unidos para reemplazar la rota, no había ninguna forma de locomoción sobre ruedas. Salí a pie, pero era difícil; las aceras eran de ladrillos, rotos e irregulares, que hacían del caminar, una penitencia; y las calles en sí eran de tierra y profundas. Las casas en esos días tenían un aspecto descuidado y casi todas las de las esquinas tenían marcas de balas de rifles… El calor en esos días era insoportable y las lluvias continuas. Estas hacían que se sintieran malos olores en las calles, ya que en Maracaibo no existía ningún tipo de drenaje; la basura y los desechos se tiraban a las calles y permanecían bajo el ardiente sol hasta que las fuertes lluvias los arrastraban al lago” (Plumacher, 2003: 57). 195 No obstante los avances en materia urbanística alcanzados en las dos últimas décadas del siglo XIX, persistirían durante todo este tiempo diversos problemas relacionados con deficiencias en el ordenamiento urbano, en el aseo y transporte públicos, así como el mal estado de las calles de la ciudad. A pesar del discurso progresista de las elites marabinas y de las épocas de relativa prosperidad económica que vivió el comercio de la ciudad, ésta distaba mucho de ser a fines del siglo XIX la moderna ciudad soñada por los sectores dirigentes; al mismo tiempo, el discurso progresista de las elites parecía tener poca aceptación en los sectores populares. Como ha indicado Bermúdez (2001), las deficiencias del hábitat urbano, tales como el mal estado de las calles, las deficiencias del transporte público, la escasez de agua potable y los problemas de insalubridad, así como el escaso grado de respeto y civismo que mostraban los marabinos, fueron reseñados con frecuencia en la prensa local. A modo de ilustración, la siguiente reflexión aparecida en una publicación del año 1893, referida a la impresión que podía llevarse un extranjero que visitara la ciudad de Maracaibo: “¿Qué ejecutorias de pueblo civilizado podremos mostrarle, al ver los espantosos arenales de nuestras calles en la sequía, y las inmundas charcas en los tiempos lluviosos?... Hallará el viajero, si es benévolo y no mal humorado, que tenemos algunas cosas que parecen indicios de civilización y cultura … Pero en cambio, al andar, tiene que hacerlo por las calles y entonces, toda ilusión se pierde, todo buen concepto se borra. Adios progreso! Adios, adelantos del Zulia! Las calles de tu capital, te venden y desacreditan, porque están como en los tiempos salvajes: como debió verlas el capitán Alonso Pacheco y sus valientes compañeros” (El Sociologista, Año 1, Serie 2ª, 21-04-1893, cit. por Bermúdez, 2001: 96). El escaso grado de respeto y civismo que mostraban los marabinos se hacía evidente también en la siguiente queja, reseñada por Bermúdez (2001), publicada en el año 1897 y dirigida a “Todos los interesados directa o indirectamente”, incluyendo el Gobernador, la policía, el “Muy Ilustre Concejo Municipal” y el “MUY CULTO VECINDARIO, eterno e incansable proveedor del histórico basurero del extremo Este de la calle Bolívar”: “Tengo el honor de participar a ustedes, que acabo de hacer limpiar a mi costa la parte del susodicho que amenazaba ya pasar por encima de la porción más baja de 196 la cerca que separa el último patio de la casa que habito, del célebre callejón. Estoy seguro que muy pronto volverá a estar como estaba, pues sé demasiado que no debo hacerme ninguna ilusión en el particular; tanto más, cuanto que mientras llevaba a efecto aquel trabajo por un lado, por el otro se seguía aportando nuevos materiales para esa … exposición regional sui generis. No hay, pues, más remedio que paciencia, y barajar. Liberté, égalité, fraternité, y … ¡SUCIETÉ!” (El Fonógrafo, Año XIX, Serie 205, 22-07-1897, cit. por Bermúdez, 2001: 89) Esta falta de civismo sería en gran parte consecuencia de marcadas diferencias socioeconómicas en la población marabina; como veremos, la prosperidad económica y cultural que conoció Maracaibo en las últimas décadas del siglo XIX beneficiaría principalmente a un sector rminoritario de la población, compuesto por las elites políticas, comerciales e intelectuales, como resultado de la segregación de las actividades productivas y de la limitación a un pequeño grupo de las ventajas resultantes del auge de la actividad comercial. La marcada desigualdad económica existente entre la masa popular y los miembros de las elites marabinas se reflejaba en los diferentes tipos de vivienda urbana de fines del siglo XIX, y en la separación espacial de los grupos sociales. Las amplias viviendas de los grupos económicamente privilegiados, ubicadas por lo general en las principales calles del centro de la ciudad, eran de construcción sólida en mampostería y techos de tejas, con paredes de 4 a 5 metros de altura y dos o tres grandes ventanales en su fachada, suelos recubiertos de adobe u otro recubrimiento, con varios cuartos y profuso mobiliario de origen local o importado, mientras que la mayor parte de la población vivía en casas de paredes bajas de bahareque de barro, predominantes en sectores como El Empedrado y San Juan de Dios, con una pequeña ventana a la calle y techo de enea, con suelos de tierra y el mobiliario indispensable para las actividades cotidianas (Bermúdez, 2001). Para el año 1891, sólo un 27% de las casas del distrito Maracaibo eran casas de azotea o casas con techo de tejas, mientras que un 73% de ellas eran ranchos o casas con techo de enea45. Las limitaciones en el equipamiento sanitario y urbano de Maracaibo a fines del siglo XIX resultarían en difíciles condiciones de vida para la mayor parte de sus pobladores; 197 enfermedades como la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, la tuberculosis, las diarreas, el paludismo y numerosas enfermedades respiratorias eran frecuentes entre la población. Como ha señalado Bermúdez (2001: 109), para algunos articulistas de la prensa local en Maracaibo se vivía “de milagro”. En los primeros meses del año 1891 las defunciones habían sobrepasado a los nacimientos. Las principales causas del problema seguían siendo la carencia de agua potable y el desaseo de las calles, aunado a la inobservancia por parte de la población de las medidas básicas de higiene y a la desatención del sector por parte de las autoridades locales, como lo reseñaba el siguiente artículo de prensa de 1897: “La Higiene Pública con uniforme de Agente de policía y la Muerte con bastón de Médico a guisa de guadaña, íntimamente ligadas por la política, departen amistosamente discutiendo candidaturas, a orillas de un charco pestilente, donde se revuelcan unos cuantos cerdos; y … la luz eléctrica ilumina con sus espléndidos reflejos esa escena macabra de nuestro progreso regional! Los dueños de coches se alegran cuando llueve, porque, quedando intransitables nuestras calles, sus vehículos tienen constante ocupación… Los aljibes se llenan y quizá sea esta la única ventaja para el público; y mayor, sin duda alguna, para los que tienen aljibe y venden agua. El polvo se cambia en lodo y esto contribuye a dar vanidad a la estadística, en el ramo de la mortalidad, porque varían las pestes y cesa la insoportable monotonía de que todo el mundo se muera de la misma enfermedad” (El Fonógrafo, Año XVIII. Serie 203. 20-05-1897, Nº 4.475, cit. por Bermúdez, 2001: 110). 3.2.4 Los grupos sociales Se carece de estudios detallados acerca de la estructura social de Maracaibo a fines del siglo XIX. En su trabajo sobre la vida cotidiana en Maracaibo en el siglo XIX, Bermúdez (2001) señala la existencia para entonces de una enorme desigualdad social 45 Tercer Censo de la República, Tomo II, Imprenta y Litografía del Gobierno Nacional, 1891, Caracas, p. 942 198 Ilustración 9. Las limitaciones del equipamiento urbano. Arriba: Tranvía de mula en los Haticos, ca. 1890 (AHEZ). Abajo: Grupo de vendedores de agua, ca. 1890 (AHEZ). 199 y económica, con un sector mayoritario de la población marginado de los beneficios que proporcionaba la actividad portuaria mercantil. Por una parte, encuentra Bermúdez (2001) en la prensa marabina de las últimas tres décadas del siglo XIX una profusión de avisos comerciales que promocionaban la venta de artículos suntuarios para el hogar y las últimas novedades de la moda de vestir europea, reflejando esto la existencia en la sociedad marabina de un sector de la población que aceptaba los patrones de conducta exigidos por los códigos de comportamiento urbano y que se procuraba los aditamentos que permitieran lucir “civilizado” y “culto”, mientras que, por otro lado, se habría encontrado una masa popular sumida en la pobreza, que tendría muy poco o ningún acceso a la educación y a los modos de vida pregonados por los sectores elitescos, como propios de una sociedad en búsqueda del progreso material e intelectual. Según la autora, para finales del siglo XIX la situación de pobreza era alarmante en Maracaibo, lo cual propulsaría las actividades de instituciones como la Casa de Beneficiencia, que funcionaba como albergue y como hospital desde el año 1860, el Asilo de Huérfanos y los hospitales de Chiquinquirá y el Lazareto, establecimientos que eran sostenidos tanto por el gobierno como por el aporte de particulares. En su novela Tierra del sol amada, publicada en 1918, José Rafael Pocaterra presenta una situación social para la Maracaibo de entonces que bien pudo asemejarse a la existente a fines del siglo XIX. Para Pocaterra, “pueblo” y “buena familia” eran conceptos opuestos para los marabinos de su época, oposición en cierta forma contradictoria, ya que según el autor, los hombres del pueblo, al alcanzar una posición social ventajosa, se declaraban a sí mismos como de buena familia, y se constituían a su vez en exploradores del pueblo de donde venían. Para Pocaterra, los diferentes grupos sociales y raciales no se mezclaban ni lograban encontrar una identidad común; el contacto entre los dos grandes grupos sociales que integraban la sociedad marabina (los poderosos y los desposeídos) era mínimo, y la indiferencia de los poderosos hacia los desposeídos era total (cf. Tejera, 1991). 200 En la caracterización que hace Pocaterra de la sociedad venezolana urbana de principios del siglo XX, destaca, en general, la presencia de un sector que el autor denomina “aristocrático”, resabio de la sociedad colonial, cuya preeminencia se basaba en la propiedad territorial; el pueblo, que representaba la masa mayoritaria de excluidos, sin propiedades ni beneficios, y un sector medio, compuesto por personas dedicadas a las profesiones liberales, fundamentalmente médicos y abogados, pero también por músicos, maestros, etc., o por personas que adquirían poder económico en el comercio o por la posición que desempeñaban dentro de la administración pública (De Castro Zumeta, 2003). En el caso que nos concierne y según el censo nacional de 1891, sólo un 36% de la población total del distrito Maracaibo se dedicaba a una ocupación reconocida en la agricultura y cría, el comercio, las artes y los oficios manuales, el servicio personal, las profesiones liberales, las profesiones médicas, la administración pública, el clero, la fuerza pública y la navegación; el resto de la población, ese 64% sin oficio reconocido, formaba parte seguramente de la gran mayoría de individuos que subsistían sumidos en la pobreza en la Maracaibo de fines del siglo XIX, marginados de los beneficios que podía aportar la actividad comercial de la ciudad-puerto. Como se indica en la Tabla 3, la dedicación a ocupaciones o profesiones reconocidas era mayor entre los hombres que entre las mujeres; mientras un 51,1% de los hombres que habitaban el distrito Maracaibo se dedicaban a una de las ocupaciones antes mencionadas, este porcentaje descendía a 23,5% entre las mujeres. La mayoría de los individuos de oficio reconocido (un 50,6% de ellos) se dedicaba a ocupaciones en el campo de artes y oficios manuales (ver Tabla 4). Lamentablemente, el censo de 1891 no especifica en detalle las ocupaciones englobadas en este renglón; al igual que en otras ciudades latinoamericanas de fines del siglo XIX, en el caso de los hombres bien pudo tratarse de carpinteros, albañiles, herreros, sastres, zapateros, sombrereros, relojeros, carniceros, plateros, pintores, alfareros, etc., mientras que en el caso de las mujeres bien pudo tratarse de costureras, modistas, lavanderas, planchadoras, cigarreras, panaderas, esterilladoras, bordadoras, etc. (Reyes, 1996). 201 Tabla 3. Fracción de la población masculina y femenina que ejercía ocupaciones reconocidas* en el Distrito Maracaibo, 1891. % de individuos con ocupaciones Municipio reconocidas Hombres Mujeres Total Bolívar 55,1 23,1 37,6 Santa Lucía 57,1 14,8 34,1 Santa Bárbara 55,6 22,5 36,1 Chiquinquirá 39,9 30,3 34,7 Cristo de Aranza 48,0 25,4 35,6 San Francisco 57,1 33,6 44,3 Sinamaica 29,7 9,4 18,5 En buques 100,0 0,0 100,0 Total del Distrito 51,1 23,5 36,1 *Agricultura y Cría, Comercio, Artes y Oficios manuales, Servicio personal, Profesiones liberales, Profesiones médicas, Administración pública, Clero, Fuerza pública y Navegación. Fuente: Tercer Censo de la República, 1891; cálculos propios. Tabla 4. Importancia numérica de las diferentes profesiones u ocupaciones en el distrito Maracaibo, 1891. Profesión u ocupación Personas % % de población total Agricultura y cría 1220 8,4 3,0 Comercio 2252 15,5 5,6 Artes y oficios manuales 7356 50,6 18,3 Servicio Personal 1250 8,6 3,1 Profesiones liberales 232 1,6 0,6 Profesiones médicas 83 0,6 0,2 Administración pública 198 1,4 0,5 Clero 32 0,2 0,1 Fuerza Pública 179 1,2 0,4 Marinos 1732 11,9 4,3 Todas las ocupaciones 14534 100 36,1 Fuente: Tercer Censo de la República, 1891; cálculos propios. Por otra parte, sólo un 15,5% de los individuos de oficio reconocido (5,6% de la población total) se dedicaba a actividades comerciales, incluyendo este grupo seguramente tanto a los pequeños comerciantes como a la elite comercial y empresarial de la ciudad. Sólo un 8,4% de los individuos con oficio reconocido (3% de la población total del distrito) se dedicaba a la agricultura y la cría, esto debido seguramente a que 202 un 72,5% de la población del distrito radicaba en el espacio urbano de la ciudad de Maracaibo. Como se ha mostrado en la Tabla 3, lo que podríamos denominar clase media profesional, compuesta por médicos, abogados, ingenieros, agrimensores, etc., constituía solamente un 2,2% de la población de ocupación reconocida (un 0,8% de la población total del distrito Maracaibo), mientras que un 1,4% de los individuos de ocupación reconocida (0,5% de la población total del distrito) ostentaba cargos en la administración pública. Según se observa en la Tabla 5, ocupaciones como las de marino o integrante de una fuerza pública eran desempeñadas exclusivamente por hombres, mientras que las ocupaciones en la administración pública, el comercio y la agricultura y cría, eran desempeñadas también en forma muy mayoritaria, aunque no exclusivamente, por hombres. Tabla 5. Importancia numérica de las diferentes profesiones u ocupaciones para hombres y mujeres en el distrito Maracaibo, 1891. Profesión u ocupación Hombres % del total Mujeres Agricultura y cría 1141 93,5 79 Comercio 2212 98,2 40 Artes y oficios manuales 2850 38,7 4506 Servicio Personal 824 65,9 426 Profesiones liberales 195 84,1 37 Profesiones médicas 72 86,7 11 Administración pública 194 98,0 4 Clero 12 37,5 20* Fuerza Pública 179 100 0 Marinos 1732 100 0 *Hermanas de la caridad Fuente: Tercer Censo de la República, 1891; cálculos propios. % del total 6,5 1,8 61,3 34,1 15,9 13,3 2,0 62,5 0 0 Llama la atención que, según el censo de 1891, un 15,9% de las personas que se dedicaban a las profesiones liberales y un 13,3% de las que se dedicaban a las profesiones médicas eran mujeres; lamentablemente, el censo no detalla qué tipo de profesiones u ocupaciones habrían ejercido estas mujeres; en el caso de las profesiones médicas pudo haberse tratado quizás de enfermeras ya que, hasta donde sabemos, no existían para entonces médicas graduadas en el país. En todo caso, estas 203 mujeres dedicadas a profesiones médicas o profesiones liberales habrían representado solamente un 0,2% de la población total femenina del distrito Maracaibo para el año 1891 (48 mujeres en una población total de 21.834 mujeres); aunque todavía muy bajo, el porcentaje de individuos dedicados a profesiones médicas y profesiones liberales era siete veces más alto entre los hombres, ascendiendo a 1,4% de la población masculina del distrito (267 hombres en una población total de 18.434 hombres)46. La participación de las mujeres era relativamente mayor en el área del servicio personal (34,1% del total) y llegaba a ser mayoritaria en el campo de las “artes y oficios manuales”, representando un 61,3% del total de personas dedicadas a las ocupaciones englobadas en este último grupo. De nuevo, el censo de 1891 no especifica en detalle lo que se consideraba como artes y oficios manuales; como hemos comentado, bien pudo haberse tratado de mujeres costureras, modistas, lavanderas, planchadoras, cigarreras, esterilladoras, bordadoras, etc. Las tasas globales de alfabetismo en el distrito Maracaibo se encontraban en el orden del 41%, y eran prácticamente idénticas para hombres y mujeres (Ver Tabla 6). En el municipio central de la ciudad (Municipio Bolívar) las tasas de alfabetización eran ligeramente superiores para las mujeres. En general, las tasas de alfabetización eran mayores en los municipios fundamentalmente urbanos que componían el centro de la ciudad de Maracaibo (Municipios Bolívar y Santa Bárbara), en los cuales una ligera mayoría de la población sabía leer y escribir. Tabla 6. Distribución de la alfabetización en los diferentes municipios del Distrito Maracaibo, 1891. Municipio Bolívar Santa Lucía Santa Bárbara Chiquinquirá Cristo de Aranza San Francisco Sinamaica En buques Total del Distrito 46 Hombres Saben leer (%) Saben escribir (%) 52,3 50,8 38,7 37,7 56,0 56,1 37,3 36,7 41,5 40,1 41,4 39,9 18,5 16,7 16,8 16,6 41,5 40,6 Tercer Censo de la República, Caracas, 1891. Mujeres Saben leer (%) Saben escribir (%) 60,1 59,5 40,6 40,1 58,5 57,7 24,9 24,7 44,3 42,8 36,1 34,0 17,9 15,5 41,5 40,7 204 Fuente: Tercer Censo de la República, 1891; cálculos propios. Ilustración 10. La ciudad y su gente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba y abajo: El Mercado Principal (AHEZ). 205 206 Ilustración 11. Marabinos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba: En la calle Colón, cerca de la ribera lacustre (AHEZ). Abajo: Frente a la antigua capilla de las Mercedes (AHEZ). Ilustración 12. Marabinos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Frente a la capilla de las Mercedes. Detalle (AHEZ). 207 A pesar de que un 74% de los habitantes del municipio Chiquinquirá habitaban en el espacio urbano de Maracaibo, este municipio presentaba una alta tasa de analfabetismo tanto en hombres como en mujeres, lo que podría indicar un importante grado de segregación espacial socio-económica dentro del espacio urbano. Es de destacar también que según el censo de 1891, alrededor de un 84% de los marinos que se encontraban para entonces en los buques anclados en el puerto de Maracaibo eran analfabetas. El número de extranjeros que habitaban en el distrito Maracaibo para el año 1891 era muy reducido, alcanzando sólo un 1,1% de la población total (ver Tabla 7). Es de destacar que los europeos eran el grupo de extranjeros más numeroso de la ciudad, representando un 63,7% de ellos. Con sus costumbres, estos hombres y mujeres europeos contribuyeron seguramente a difundir y estimular entre los marabinos de mayor poder adquisitivo el consumo de bienes y modas provenientes del viejo continente, acordes con los patrones de conducta y los códigos de comportamiento urbano, que permitían lucir “civilizado” y “culto”. Tabla 7. Importancia numérica de los extranjeros en el distrito Maracaibo, 1891. Nacionalidad Hombres Mujeres Total Colombianos 68 68 136 Holandeses 77 47 124 Españoles 24 44 68 Franceses 19 10 29 Italianos 17 7 24 Alemanes 17 3 20 Ingleses 4 3 7 Norteamericanos 6 1 7 Daneses 3 1 4 Sudamericanos 2 2 Otras naciones 11 1 12 Total 248 185 433 % de la población total 1,3 0,8 1,1 Fuente: Tercer Censo de la República, 1891; cálculos propios. 208 Como se observa en las Tablas 8 y 9, para fines del siglo XIX aproximadamente la mitad de la población del Distrito Maracaibo era de filiación ilegítima; el porcentaje de ilegitimidad era ligeramente mayor en los municipios predominantemente urbanos. Por razones que no hemos explorado, en el municipio Sinamaica el porcentaje de ilegitimidad era significativamente superior al promedio reportado para el Distrito Maracaibo. Tabla 8. Tasas de ilegitimidad entre los habitantes de los diferentes municipios del Distrito Maracaibo, 1891. Municipio Legítimos % del total Ilegítimos Bolívar 3.529,0 49,8 3.558,0 Santa Lucía 3.651,0 57,3 2.719,0 Santa Bárbara 3.477,0 49,0 3.623,0 Chiquinquirá 5.889,0 51,3 5.591,0 Cristo de Aranza 1.584,0 58,6 1.119,0 San Francisco 1.310,0 65,1 701,0 Sinamaica 847,0 31,2 1.870,0 En buques 459,0 57,4 341,0 Total del Distrito 20.746,0 51,5 19.522,0 Fuente: Tercer Censo de la República, 1891; cálculos propios. % del total 50,2 42,7 51,0 48,7 41,4 34,9 68,8 42,6 48,5 Tabla 9. Tasas de ilegitimidad en los nacimientos ocurridos en los diferentes municipios del Distrito Maracaibo en los años 1885 y 1896. Municipio Bolívar Santa Bárbara Chiquinquirá Santa Lucía Cristo de Aranza San Francisco San Rafael Sinamaica Goajira Total del Distrito Primer Semestre 1885 Legítimos Ilegítimos % Ilegitimidad 37 58 61,1 66 81 55,1 126 174 58,0 79 118 59,9 24 19 44,2 37 30 44,8 40 43 51,8 19 43 69,4 * * * 428 566 56,9 Segundo Semestre de 1896 Legítimos Ilegítimos % Ilegitimidad 40 42 51,2 65 72 52,6 147 199 57,5 73 82 52,9 39 32 45,1 37 26 41,3 * * * 21 69 76,7 1 17 94,4 423 539 56,0 Fuente: AHEZ, 1885, Tomo 18, Legajo 2; 1896, Tomo 11, Legajo 26; cálculos propios. * Municipio no existente para entonces. 209 La ilegitimidad se mantuvo elevada entre la población del distrito Maracaibo durante todo el período cubierto por esta investigación (ver Tabla 8), lo cual podría indicar la presencia de un alto número de parejas de hecho, madresolterismo y concubinato, indicativos a la vez de una debilidad en el control social y del poco éxito que habrían alcanzado tanto las prédicas eclesiásticas acerca de las virtudes esperadas en un hogar cristiano, como las políticas oficiales dirigidas a “regenerar” la familia venezolana fortaleciendo la moral y las “buenas costumbres”, e intentando hacer de la mujer la base de la familia y de ésta, la base de la sociedad. La Maracaibo de fines del siglo XIX se nos presenta entonces como una sociedad con profundas desigualdades socio-económicas que transitaba con grandes obstáculos su camino hacia la modernización y el desarrollo urbano; una sociedad en la cual las elites políticas, económicas y culturales llevarían a cabo importantes realizaciones urbanas y culturales, en parte como una reafirmación de sí mismos ante los ataques del gobierno central a la autonomía regional, esforzándose en criticar y denunciar un estado de cosas que desdecía de la representación que se tenía de una ciudad moderna. Por otra parte, un sector mayoritario de la población, esencialmente relegado de los beneficios que aportaba la actividad mercantil de la ciudad y constreñido a una lucha diaria por el sustento, se habría identificado escasamente con los ideales de civilización propagados por los sectores dirigentes. En este espacio social se desarrollarían, como veremos, las luchas cotidianas por la obtención de recursos y por el reconocimiento social, en el marco de una economía de bienes simbólicos en la cual el capital social y el capital simbólico representado por el honor femenino habrían jugado un papel fundamental. CAPÍTULO 4 MORAL Y DISPOSITIVO DE FEMINIZACIÒN EN MARACAIBO A FINES DEL SIGLO XIX 211 El proyecto de construir sociedades “civilizadas” bajo el lema de “orden y progreso” debía entonces atender no sólo al control de la cosa pública, sino también al control del espacio privado, centrado en la mujer, así como a la necesidad de construir ciudadanos, por lo que en este contexto las exigencias de orden, moral y buen comportamiento ciudadano se hacían imperativas. Como se ha señalado en capítulos anteriores, el control de la mujer en la Venezuela de fines del siglo XIX sería intentado mediante la implantación de un dispositivo de feminización conformado en el mundo occidental a lo largo de la época moderna, y que adquiriría características particulares durante los siglos XVIII y XIX en consonancia con el afianzamiento de los grupos burgueses, tendiente a definir el papel que debían desempeñar las mujeres en una sociedad republicana “moderna” y “civilizada”. Este dispositivo de feminizaciòn instrumentalizaría el sexo femenino como el sexo débil y abriría para las mujeres una subjetividad específica que las confinaba en el ámbito de lo privado y de la economía doméstica en una suerte de “encierro femenino”, asignándoles atribuciones ligadas al gobierno de la casa, la crianza de los hijos, el cuidado y la preocupación por lo concreto, negándoles al mismo tiempo el acceso a las funciones políticas y a los saberes abstractos. En la sociedad venezolana de fines del siglo XIX, que iniciaba con grandes obstáculos el camino hacia la modernización, el discurso de inspiración católica, el discurso positivista y el discurso político populista con sus aspiraciones modernizadoras compartirían el escenario de las ideas y representaciones culturales acerca del sujeto mujer, constituyéndose al mismo tiempo en estructuras mediadoras que contribuían a la difusión y la reproducción de estas representaciones; aunque no fuesen siempre completamente coincidentes o libres de discrepancias entre ellos, estos diferentes discursos coincidirían en líneas generales acerca del papel social ideal esperado para la mujer. Por una parte, el discurso positivista y los discursos políticos “modernizadores”, tendientes a controlar el cuerpo social en el marco de una ética burguesa bajo la consigna de que hábitos e ideas debían ajustarse a los moldes de la modernidad 212 europea para lograr la “civilización”, continuarían reproduciendo esquemas y representaciones culturales de vieja data, que asociaban la mujer con una supuesta “esencia femenina” que hacía “natural” su confinamiento en el hogar doméstico. Por otra parte, la Iglesia continuaría siendo una importante instancia moralizadora, propagando un discurso fundamentado en el control de las pasiones y difundiendo representaciones de la mujer como una Eva provocadora del pecado, como un ser inquieto y lujurioso al cual había que controlar, al que se le contraponía la figura de María, la madre virginal de Cristo, como paradigma de la mujer ideal. Para unos y otros, las mujeres debían desempeñar un papel clave en la sociedad, como modeladoras de esposos e hijos, como evangelizadoras y disciplinadoras de las familias. Al fortalecerse la familia como paradigma del orden social y como espacio privilegiado para inculcar hábitos morales y buen comportamiento ciudadano, se fortalecía también el papel central de la mujer en el manejo del hogar y en la economía doméstica, así como en el cuidado de la integridad moral de la misma. Como señala Reyes (1996), los discursos médicos e higiénicos verían también en la mujer su mejor aliada, asignándole el rol de enfermera del hogar y garante de la salud, de los hábitos de limpieza y de la productividad de todos sus miembros. En lo que sigue, trataremos de caracterizar la forma en que se atendían en la Maracaibo de fines del siglo XIX las exigencias de orden, moral y buen comportamiento ciudadano propias de los proyectos decimonónicos de sociedades “civilizadas”, así como también las características que habría adoptado localmente el dispositivo de feminización dirigido a definir el papel que debían desempeñar las mujeres en la sociedad venezolana de fines del siglo XIX. En una sociedad en la que convivían elementos de una cierta modernización técnica y económica junto con una fragmentada modernidad social y cultural, discursos laicos y religiosos coincidirían al parecer ampliamente en el rol social ideal esperado para la mujer. Como veremos, la representación de la mujer como reina y ángel del hogar y la estrecha relaciòn que se establecía entre esta concepción de la mujer y las exigencias de orden, moral y buen comportamiento ciudadano circularían en la ciudad a través de 213 diferentes registros que, aunque pertenecientes a diferentes ámbitos de la vida social, se encontraban interrelacionados y funcionaban a un mismo tiempo en la conformación de un sujeto “mujer”. 4.1 El registro literario y periodístico El 15 de enero de 1890, el periódico marabino El Fonógrafo reproduce un artículo de origen salvadoreño, titulado “Vicios de la educación de la mujer entre nosotros”; exponía el articulista: “Creemos que no está demás repetir que siempre ha encontrado en nosotros simpática [sic] y resonancia cuanto se relaciona con esa fuerza moral, elemento verdaderamente indispensable de toda sociedad, que se llama mujer … Alma de la familia, centro del hogar, en sus manos está el corazón de la infancia, blando como la cera. La delicadeza de su organismo, la hace demasiado impresionable; hay en ella una cuerda que responde a todos los heroísmos, á todas las grandezas; pero es preciso saberla educar; no hay que abandonarla á sus propias fuerzas” (El Fonógrafo, 15-01-1890). Abogando por una educación que evitara por todos los medios posibles lo superfluo en la enseñanza de la mujer, que “poco a poco puede convertir en insufribles bachilleras á niñas que un excelente natural las llama á ser ángeles del hogar”, el articulista propone una educación centrada en “la parte esencialmente práctica de las faenas propias de la mujer”, que lleve a un desarrollo “armónico, gradual, fácil, expedito”, y que contenga como parte fundamental el adiestramiento en las labores del hogar doméstico: cocinar, lavar, planchar, coser. Así se evitaría que el matrimonio encontrara a la mujer desprovista de las necesarias nociones para el gobierno de la casa, y se lograría que ésta pudiera cumplir cabalmente su misión como madre y esposa: “¿Dónde hay cosa que despierte mayores delicias, más dulces encantos que al tornar el esposo de la ruda batalla de la vida, sepa que, apartado del ruido aturdidor de las luchas mundanas, va á encontrar, y encuentre en efecto, en su casa algo como un remanso azul y tranquilo donde puedan flotar luminosos y radiantes sus sueños de padre y esposo: algo como la transparencia cristalina y pura de una alma, como la frescura que se desprende de los palacios de esmeraldas de los follajes, como la sonrisa que se cuaja en matices, de un celaje que enamora la vista! He aquí de lo que es capaz una buena esposa, la que no forma una educación viciosa y descuidada, sino el desenvolvimiento armónico de todas las facultades” (El Fonógrafo, 15-01-1890). 214 En consonancia con las representaciones culturales que asociaban mujer con familia y fortalecimiento de la familia con fortalecimiento de la sociedad y del Estado, deja entrever el articulista que de la buena educación de la mujer dependería el futuro de la patria: “¡Oh, padres de familia! Sondead el pavoroso abismo á que puede arrastrar á toda una sociedad, á todo un pueblo que empieza á formarse, una viciosa, una mala educación. Pensad que vuestras hijas serán las esposas, las madres de mañana; que la enseñanza debe hacer de ellas criaturas angélicas, almas donde todas las virtudes broten como lirios que florecen; que hay que empezar tan cruda labor por depurar errores y hacer luz en las conciencias: que ésta. Una buena educación, es la más rica dote que donárseles puede, y que la corona del trabajo, de la mansedumbre, de la bondad, de la ternura seráfica debe ceñir su frente como un nimbo de oro. Así es como se echan los robustos cimientos de una generación fuerte, lozana, amante de la gloria, emprendedora, sabia, que sea timbre de su Patria y orgullo de sus padres” (El Fonógrafo, 15-01-1890). Se admitía que la mujer debía y podía instruirse, pero los conocimientos a adquirir debían ser limitados a lo concreto, los necesarios para poder administrar apropiadamente la economía doméstica y asegurar la salud de su progenie, tal como se expresaba en un artículo periodístico marabino de 1884, en el cual se discutía si era necesario o útil a la mujer el estudio profundo de las ciencias: “Leer, escribir, con toda la perfección posible, nociones de contabilidad, no elevadas hasta el estudio de las matemáticas, puesto que es ella como madre quien debe dirigir los primeros estudios de sus hijos en estos ramos. Gramática, ortografía, un curso compendiado de geografía y de historia, lecciones esmeradas y lo más extensas posibles de higiene y medicina doméstica, dibujo, música, y sobre todo y con grande esmero un curso de religión y moral, principios, lo más abundante posible, de economía doméstica y labores propias del sexo” (El Mentor, 23-02-1884; cit. por Bermúdez, 2001: 216). En el caso de las mujeres excepcionales que estuviesen dotadas de facultades privilegiadas para el estudio de la literatura, las ciencias o las bellas artes, se recomendaba que éstas reflexionaran y discutieran con padres, amigos y directores espirituales para evitar ilusiones vanas, o el tener que elegir entre el estudio científico y el estado natural para ellas del matrimonio, ya que ambos estados eran considerados incompatibles (Bermúdez, 2001). 215 En el año 1880, Juan Lossada Piñeres publica en Maracaibo su libro Nociones de Economía Doméstica, obra que gozó al parecer de una inmediata aceptación y de una gran difusión tanto a nivel regional como nacional, por considerarse que tendía a la perfección moral y al bienestar social47. La obra contó con el apoyo de las autoridades eclesiásticas y civiles, siendo adoptada en marzo de 1881 como texto de enseñanza para las escuelas primarias del Estado Zulia por decreto del presidente del Estado, y declarada como texto de enseñanza en los Colegios Nacionales y en las escuelas federales de niñas de la República de Venezuela en mayo de 188848. El libro de Lossada Piñeres, un manual de comportamiento escrito según el modelo discursivo de preguntas y respuestas característico de los catecismos cristianos, parte de la idea de que el progreso material y social se podría lograr estableciendo pautas educativas que condujesen a la sistematización de las tareas domésticas básicas. Así, entendía Lossada Piñeres por “Economía Doméstica”, la ciencia que trata de alcanzar la paz y el bienestar de la familia por medio del orden, la sobriedad y el trabajo. Según el propio autor, el propósito de su obra era el de contribuir a que se generalizaran entre “las clases pobres de la sociedad” las nociones indispensables para eliminar los obstáculos que se oponían a la felicidad privada, proponiendo un sistema que “corrigiendo abusos, estableciendo orden en los gastos, amor al trabajo, frugalidad en las costumbres; y en una palabra, dando reglas de moral y justicia”, levantara también el carácter ciudadano, el poder del Estado, la paz y el bienestar social (Lossada Piñeres, 1889: 48). En relación con la mujer, la obra de Lossada Piñeres estaba a todas luces dirigida a inculcar en las niñas las nociones básicas conducentes a reafirmar su futuro papel de madres y esposas, a dirigir y despertar sus supuestos instintos femeninos para que se ajustaran a las prácticas hogareñas que se suponían acordes con una sociedad civilizada y progresista. 47 El Fonógrafo, Maracaibo, 23-02-1881. 216 Para Lossada Piñeres (1889: 100) el matrimonio era, después de la virginidad, el estado social más perfecto. El hogar doméstico, en el cual se encontraba el origen de las virtudes públicas, debía ser el santuario de la familia (itálica nuestra), así como el templo y el altar eran el santuario del sacerdocio. Así como la religión debía tener un asilo inviolable para sostener el culto, así también el matrimonio o sociedad conyugal debía tener un lugar sagrado para albergarse de por vida, con la estabilidad y nobles miras que reclamaban tan respetable vínculo. Lo primero que debía tenerse en cuenta para la felicidad del hogar doméstico, lo que sería el punto de partida para el desarrollo de la sociedad, era la elección de la esposa, “ángel del hogar”, a quien estaba encomendada la educación moral de sus hijos. Esta prerrogativa les era encomendada debido a que “cualesquiera que sean las leyes de un país, las mugeres forman las costumbres dominando como dominan por la delicadeza del sentimiento sobre nuestras más fuertes é irascibles pasiones” (Lossada Piñeres, 1889: 119). La naturaleza había colocado en el corazón de las madres el sentimiento moral, con el que se despertaba en la juventud el reconocimiento de la Divinidad, el amor á la patria y las virtudes familiares. Para desarrollar en sus hijos el sentimiento moral, las madres de familia debían: “… inspirar amor á nuestra sacrosanta religión, el amor a lo bello que forma el gusto y la delicadeza de los sentimientos; mostrarles los ejemplos que ofrece la virtud en los gloriosos fastos de la agena como de la propia historia; hacerles comprender las ventajas que se alcanzan con el ejercicio de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza; lo hermoso y satisfactorio de la fé, lo dulce y consolador de la esperanza, lo grande y sublime de la caridad” (Lossada Piñeres, 1889: 119). Para el autor, aunque la mujer debía estar sometida al hombre, ambos debían colaborar en el gobierno de la casa; el hombre guiado por la fuerza que apoya y fortifica, la mujer guiada por el amor, la virtud y la caridad, flores que debían adornar la frente de toda casta esposa. El hombre, “expresión del poder y la fuerza”, a quién se le había concedido la dirección del hogar doméstico como autoridad que representaba a la familia, debía ejercer sus supuestas dotes de mando moderado por el cariño y ternura 48 Resolución Número 196 del Ministerio de Instrucción Pública de Venezuela, transcrita en: Lossada Piñeres, ob. cit. (1889: 14). 217 hacia los seres que la naturaleza o el afecto habían puesto bajo su amparo. La mujer debía dominar a su marido con la prudencia, con la virtud, con la dulzura de la palabra, con la delicadeza del sentimiento, y con el caudal inagotable de amor y benevolencia que la constituían. En última instancia, era sin embargo la mujer la llamada a dirigir los trabajos domésticos y a mantener el orden en el régimen interior del hogar: “… en el régimen interior de la casa la señora sea la llamada á dirigir los trabajos, para que no haya confusión en el servicio, como resulta cuando todos quieren mandar; ella es la que debe proporcionar el medio para conseguir mayor suma de satisfacciones por cada esfuerzo dado, y para establecer la ley económica de la oferta y la demanda, sobre el pie de la justicia y la equidad que deben presidir todas sus combinaciones” (Lossada Piñeres, 1889: 76). En concordancia con los discursos de género predominantes en las sociedades occidentales de fines del siglo XIX, Lossada Piñeres otorga preferencia al determinismo biológico como clave de la conducta y destino de los seres humanos, y plantea que el verdadero deslinde que se podía establecer entre las obligaciones del hombre y la mujer era el que indicaba “la misma naturaleza, pues es muy repugnante ejercer funciones extrañas al sexo, y contrarias a las leyes de la creación” (Lossada Piñeres, 1889: 72). Así, en el ámbito del hogar, las hijas debían encargarse de trabajos que les otorgaran el timbre de la virtud doméstica, ocupándose de la limpieza de los muebles y el cuidado del ajuar doméstico, alternando desde pequeñas con su madre en este tipo de funciones. En el marco de la economía doméstica pregonada por Lossada Piñeres, inspirada como hemos visto en la idea de que el progreso material y social podía lograrse estableciendo pautas educativas que condujesen a la sistematización de las tareas domésticas básicas, el lujo y la moda eran concebidas como pasiones destructoras de la dicha y la tranquilidad de las familias, como falaces caprichos que conducían a la miseria y al vicio. Por ende, la mujer honesta y virtuosa debía huir de las seducciones del lujo y de la moda, del relajamiento moral que el lujo y la moda conllevaban, para evitar que se destruyeran las verdaderas gracias y virtudes que hacían placentero el hogar. La mujer cristiana debía imitar a la Ester bíblica o a Isabel la Católica en sus comportamientos bondadosos y caritativos, debía ser humilde y modesta, vistiendo con natural sencillez 218 para mantener la salud de su cuerpo y de su alma, conservando la pureza de sus sentimientos que sólo debían ser utilizados para servir a Dios y agradar al marido (Lossada Piñeres, 1889: 89). El libro de Lossada Piñeres recibió múltiples elogios de la intelectualidad maracaibera y venezolana de la época. Jesús María Portillo, abogado, periodista y publicista marabino de notable obra, considerando a la familia como la base de todas las instituciones sociales por ser “el templo donde se rinde culto a los seres más queridos, la madre, la esposa, los hijos”, y considerando que la obra de Lossada Piñeres había sido escrita por el bien de tan santa institución, recomienda a la opinión pública en diciembre de 1880 la obra de Lossada Piñeres, especialmente a los padres de familia y a los maestros de escuela, resaltando como una de las excelencias de la obra su espíritu religioso49. Manuel Celis, Francisco Añez Gabaldón, Victor Antonio Zerpa elogian también la obra, resaltando la importancia de la misma para la organización de la familia y el Estado, y por contener en sus páginas “doctrina sana, moral pura”50. En particular, Zerpa resalta la importancia del libro para la difusión de los principios de la Economía Doméstica, de la cual, según el autor, sólo se habían ocupado hasta entonces los colegios y las escuelas de niñas51. El intelectual y médico cirujano Manuel Dagnino saluda efusivamente la obra de Lossada Piñeres en un artículo periodístico de 1889, como un pequeño código de moralidad, de virtud y de energía, necesario para morigerar los hábitos locales y para formar el carácter de los hijos de los marabinos, al haber demostrado, según el articulista, el origen divino de la familia y la necesidad del trabajo, de la virtud social 49 “Juicio sobre esta obra”, en Lossada Piñeres, ob. cit. (1889: 41). Carta de Víctor Antonio Zerpa a Manuel Felipe de Guruceaga, Febrero de 1881, transcrita en: Lossada Piñeres (1889: 33). 51 Ibíd., Lossada Piñeres (1889: 34). 50 219 Ilustración 13. Una familia marabina de finales del siglo XIX – principios del siglo XX: La familia Sandoval del Castillo (AHEZ). fundada en la sobriedad, la decencia y la cultura, con Dios como la base y la aspiración suprema del hogar52. 52 El Mentor, 19 de Febrero de 1889, transcrito en: Lossada Piñeres (1889: 26). 220 Por su parte, José Ramón Yépez saluda la obra como una regla y ley moralizadora para las familias, como un rayo de sol intelectual que alumbraría la incipiente educación marabina, así como también a una sociedad combatida por los desmanes de la ignorancia. Las páginas del libro de Lossada Piñeres eran para Yépez: “… afecto, luz, verdad; porque ellas vienen a llenar la necesidad del precepto de la economía, apoyando, por decirlo asi, al sacerdocio de la virtud, que el padre de la familia ejerce de día y de noche en su casa, para convertirla al fin en santuario del orden, de la resignación, del trabajo y del amor bajo la misteriosa mirada de la Providencia”.53 En la Maracaibo de fines del siglo XIX la representación de la mujer como ángel del hogar circularía a través de muchos otros medios impresos de tipo literario-periodístico. En un artículo de autoría masculina titulado “¿A qué aspira la mujer?, incluido en la obra Ramillete de Pascuas. Regalo de Noche Buena, publicada en 1880 por la imprenta de Los Ecos del Zulia, podía leerse: “En una de esas noches de broma y de divina poesía, en que el corazón se expande y el pensamiento se dilata por las regiones infinitas del amor; en una de esas noches, en que se ve deslizar la dicha entre perfumes; flores y suspiros i en una de esas noches, decimos, nos hizo un amigo la pregunta con que encabezamos estas humildes líneas. Pues bien, amigo lector, fue tanto el aprieto en que nos sumiera semejante pregunta, que dejamos al amigo sin contestación, reservándonos para otra oportunidad satisfacer su curiosidad. Pero ninguna ocasión más propicia para corresponder al amigo que la de estos días, que no sé porqué motivo sólo han dado en llamar de pascuas, cuando debiera añadirse también DE LAS MUJERES, porque todas ELLAS están de gala. Y por qué dejarlo para entonces? Dirá el lector. Ya lo hemos dicho. Y además, queremos decir en honor de LAS MUJERES, porque del número de ellas es AQUELLA á quien rendimos culto. A QUE ASPIRA LA MUJER? Cada vez más conocemos nuestra insuficiencia, para poder penetrar en los secretos de tantos corazones. Pero ensayemos. La muger aspira á llevar la vida de las flores, siempre galanas y llenas de atractivos. Cuadrará esta respuesta? Se reducirá á esto ese bello ideal que tanto anhela la mujer? No, la mujer aspira á algo más y este algo, lector, es: LA FELICIDAD. La idea de FELICIDAD le preocupa, y por corolario tenemos que toda mujer aspira á casarse, porque el matrimonio es lo que más tiende á satisfacer sus nobles 53 “El Libro del señor Lossada Piñeres”, en: Lossada Piñeres (1889: 23). 221 aspiraciones. Esperamos que el amigo nos comprenderá, si mal nos hemos explicado, y terminamos deseando felices pascuas para LAS MARACAIBERAS”.54 En la misma publicación, un interesante artículo anónimo escrito en tono irónico, titulado “La muger que no se casa”, permite vislumbrar representaciones culturales acerca del rol esperado para la mujer en la sociedad marabina de fines del siglo XIX. Para el autor, el destino natural de la mujer, una vez que alcanza cierta edad, es casarse, asociarse y buscar el apoyo del sexo fuerte: “Este [la mujer que no se casa] es un ser que llega á lo calamitoso é insoportable, por su inconformidad y perenne malestar, cosa así como hidrofóbia, especie de inquina contra el género humano. Tiene razón; las leyes naturales están en su favor i la naturaleza es Dios, todo verdad. Y bien; nacida la muger para asociarse al hombre, á cierta edad, no da con este socio, en su camino no encuentra este compañero, no ha conquistado el apoyo afectuoso del sexo fuerte; y aunque hermosa, simpática; con buena posición monetaria, con títulos honorables, por razón de familia i de conducta incontestable, de carácter dulce & & se ve contrariada por la imprevisión tiránica de las leyes sociales, leyes que dictó, y sigue dictando el otro sexo. Tal condición, imposible de sostenerse, será con el tiempo un problema social que precisa resolver, como otros tantos que atañen á la muger, en lo político, científico y artístico”.55 El autor reconoce el carácter restrictivo de la moral predominante, reconociendo también la existencia en la mujer de deseos naturales que ésta controlaba en nombre de “la gran idea del honor”, sacrificio que se tornaría en rencor hacia la sociedad al no poder obtener el reconocimiento merecido por su sometimiento a las exigencias morales: “La moral que tiene también su despotismo triunfa de sus inclinaciones naturales, y la obliga á callar sus apetitos y hasta sus necesidades; la gran idea del honor, logra dominar todos sus sentimientos, avasalla su carácter, la inspira una resignación artificial, y convierte en sacrificio lo que fue un deseo; desaparece la vehemencia, para que viva la conformidad; y llevando sus pasiones al holocausto del deber, se hace Reina de sus voluntarias imposiciones, é impone á los demás su voluntad. He aquí la debilidad triunfando é imponiendo. Pero después de todo, y a pesar de sus sacrificios, la muger, y es natural, siente una especie de rencor contra el sexo 54 55 Ramillete de Pascuas. Regalo de Noche Buena. Imprenta de Los Ecos del Zulia, 1880, Maracaibo. Idem. 222 masculino que ha prescindido de sus atractivos, dejándola aislada en el festín del mundo”.56 Para solucionar el problema social planteado por la existencia de mujeres que no lograban contraer matrimonio proponía el autor, siempre en tono irónico, que, ante la imposibilidad de otorgar dotes a “tanta fea y tanta pobre”, como se hacía según el autor en la antigua Grecia, se implantaran en Maracaibo ciertas medidas destinadas a favorecer los matrimonios: “Princípiese por privar á los célibes de ciertos derechos políticos, civiles y sociales á cierta edad, si no entran en la Santa Hermandad, como Cristo nos enseña, puesto que no llenan su mision sobre la tierra. Prohíbase que en una familia de varones y hembras, se casen los varones ántes de estar colocadas las hembras, pues así aquellos les buscarán colocaciones á éstas. Establézcase que los jóvenes que no visitan las familias, no pueden bailar con la niña que no frecuentan, pues así se les obligará á ser sociables, y porque á más de que la sociabilidad engendra cariño, simpatía, consideración & no está bien y si está mal, que el que no tiene derecho á saludar á una señorita en la calle ni en la ventana de su casa, tenga el de casi abrazarla porque se encuentra en un salon de baile”.57 Para terminar, el anónimo autor, quien se identifica como “Cuasimodo Telaslargas”, expresa querer reivindicar el bello sexo, a pesar de ciertos desprecios y malos ratos que algunas de sus representantes, caídas en el desgraciado estado de solterona, le habían hecho pasar: “Para dedicar esta flor reivindicatoria al bello sexo, no hemos recordado los malos ratos que algunas nos han hecho pasar á causa de su mal humor y del histérico; pues, por ejemplo, cuando refiriéndose que Pepe se casa con Gavina (sin ningun interés) la solterona nos ha querido tragar, replicando: ya lo sé; pero U. es un hipócrita, demasiado sabe U. que Pepe no se casa por afecto, sino por los reales de Gavina; yo para casarme así, prefiero quedarme para vestir á la Verónica; hágame favor de no venir á molestarme: tambien dicen que U. se casa con Pantaleona que ha heredado un alambique. He aquí una de las flores que hemos recojido en nuestro camino, con las demás podríamos llenar un canasto; pero las damos por inodoras”.58 Similar parecer expresaba Belarmino Urdaneta en dos de sus Ensayos literarios, publicados en Maracaibo por la imprenta de Bolívar-Alvarado en el año 1888: 56 Ídem. Ídem. 58 Ídem. 57 223 “La mujer que cuida únicamente de su toilette para aparecer ante el mundo como una muñeca, pierde el tiempo, pues desatiende sus quehaceres domésticos por cuidar puramente de su persona. La aguja y el dedal, la escoba y un buen tratado del arte culinario, le serán más provechosos que el lazo y las orquillas, los polvos blancos y los perfumes y los pasos que dá por seguir la moda … No perdáis, pues el tiempo, hijas de Eva; mirad que el tiempo pasa y no vuelve, y no os agradará mucho el quedaros para vestir Santos y convertiros en beatas, que es la suerte más triste que puede tocar á una mujer” (“El Tiempo”, en: Urdaneta, 1888). Aunado al confinamiento de la mujer al espacio privado del hogar, pregonaba Urdaneta una rígida división sexual del trabajo: “.. cada hombre debe ceñirse á su oficio propio; al dar un paso fuera de su círculo cae en el ridículo y el mundo ríe del infeliz. Pero es por su causa. Lo mismo hacen las mujeres; en todo quieren meter baza y dar capote, porque la cuestión de ellas es ganar el asunto que tengan entre manos, cualquiera que él sea. Las pobres, ya alguien las llamó cotorras impertinentes. Pero es que se salen del tiesto. Los oficios propios del sexo y nada más. Á qué viene que una mujer sea Generala, Médica, Jurista, &c, &c.? No estoy por este progreso. Los extremos se tocan; ni mucho ni tan poco” (“Los sentidos”, en: Urdaneta, 1888). Todo indica que, en la Maracaibo de fines del siglo XIX, serían muy pocas las voces que, del lado femenino, se levantarían públicamente contra las representaciones culturales vigentes que relegaban a la mujer al ámbito doméstico y al rol exclusivo de esposa y madre, negándole cualquier participación relevante en la esfera pública o política, en actividades intelectuales o profesionales59. Una de estas voces sería la de María Chiquinquirá Navarrete, quien en el año 1894 expresaba lúcidamente: “No participamos de la opinión general del sexo fuerte, acerca del carácter de la mujer, á la cual consideran sujeta á las mudanzas de un temperamento vario, distinto por naturaleza del más constante del hombre. Hay en tal juicio una falta de razón y una crueldad grandes, según nuestra manera de sentir, apoyada en la experiencia, que prueba á cada paso, la firmeza de la mujer tanto más admirable, cuanto menos apoyo le presta su relativa debilidad física, y las mil contrariedades que rodean á veces sus aspiraciones. 59 Al igual que en otros países de América Latina, quizás los ùnicos roles públicos legítimos para las mujeres en la Venezuela republicana de fines del siglo XIX serían los de comadronas, enfermeras, maestras de escuelas primarias o integrantes de asociaciones con fines benéficos o artísticos (Palmer y Rojas, 1998). 224 En toda circunstancia y en todas las épocas de la historia, se han dado mujeres que colocándose al nivel de los más grandes hombres, han superado á estos en constancia y en firmeza de sentimientos, llevando muchas veces hasta el más sublime heroísmo. Y no se nos diga que son excepciones de la regla común, porque en esa objeción hallaríamos la réplica misma, diciendo y preguntando á la vez: ¿Son por ventura rara excepción, hombres inconstantes, débiles de carácter y mudables en impresiones que hacen de los sentimientos pasatiempo, ó juguete de sus deseos, ó caprichos? … que hacen gala de merecer atenciones de una mujer sencilla, buena y hermosa, por cobardía ó falsos pretextos, al más injusto é inmerecido olvido? Basta dirijir una mirada á la sociedad misma en que vivimos para ver hasta qué punto son generales entre el sexo privilegiado, esas condiciones de carácter que echan de menos en la mujer, y por cuya falta la rebajan en sus consideraciones, negándolas sus derechos. Basta arrojar una mirada en torno nuestro para convencernos ante su obra, de la pretendida superioridad sobre nuestra naturaleza; porque reflejo del hombre y no de la mujer es la sociedad en que vivimos, en al cual es obra de él, hasta la influencia misma que la mujer ejerce en ella; educada por él, sujeta á las leyes que ellos forman, y reducida al círculo, dentro del cual encierran nuestra existencia moral é intelectual. Entre todas las vanidades del hombre, que son muchas, ninguna más irracional que la de esa superioridad del espíritu y constancia, de que tanto alardean sobre la mujer…” (Navarrete, 1895: 30). A pesar de esta defensa del carácter de la mujer y de la clara denuncia que hace María Navarrete de la condición de la mujer marabina de fines del siglo XIX, la autora no puede evitar reproducir en su novela ¿Castigo o Redención? el ideal de mujer característico de la época, que relegaba a ésta al ámbito doméstico y al rol exclusivo de reina y ángel del hogar, exigiendo de ellas, ante todo, una castidad inmaculada. En su novela, Navarrete plantea que “la única y verdadera felicidad de la mujer sobre la tierra” era la de “amar y ser amada”: “… ser dichosa, reina del hogar que forman sus virtudes, y embellece su amor, cuyos mejores aplausos y laureles son la aprobación y sonrisas del esposo; tener por imperio el amantísimo corazón del compañero de su peregrinación terrenal; y por poderoso cetro los tiernos brazos del niño que desde la cuna, sonreído los extiende á la que improvisa poemas de indescriptible ternura, para cantarlos cuando lo adormece en su seno!... “ (Navarrete, 1895: 9). Margarita, la heroína de la novela ¿Castigo o Redención?, quien soñaba con un hombre “absolutamente ideal, puro, y perfecto, al que rendía adoración perpetua y fidelidad constante”, considera que: 225 “… la misión del hombre es terrenal, pero la de la mujer es divina, porque se resume en amar, en esperar, y en consagrar todas las facultades de su ser moral en labrar la felicidad del hogar que como esposa y madre está llamada á formar con sus virtudes y su amor” (Navarrete, 1895: 66). Atrapada en sus propias representaciones del papel esperado para la mujer, Margarita renuncia a la felicidad junto a su amado, Ángel, por el sólo hecho de haber querido antes a otro hombre, aunque hubiese sido sólo platónicamente. Aunque se reconoce pura y admite no tener más ambición que lograr la felicidad de Ángel, renuncia al amor de éste, ya que para ella un segundo amor avergonzaba y humillaba, debido a la pérdida de inocencia que implicaba la sola existencia de un primer amor (Navarrete, 1895: 47, 51). El mismo prejuicio dominaba al personaje de Ángel, quien celoso del recuerdo del primer amor de Margarita, llega a dudar de sus sentimientos. Ante esta duda, Margarita cae en cuenta de que su pérdida “espiritual” de la virginidad hacía imposible su felicidad al lado de Ángel: “… al dudar de mi afecto, no te asalta sino el temor de que mi primer amor se alze en mi pensamiento, y ese será siempre el abismo maldito que me separe de ti. Yo pude ser tu esposa sin dudas que te asaltaran, ni recuerdos que me humillaran, porque el segundo amor será muy santo, el cuerpo puede ser puro, ninguna sombra puede empañar la reputación de una mujer que ve burlada sus esperanzas por un miserable, pero en el alma, en el corazón, en el espíritu, queda el recuerdo imborrable del primer amor, para humillarnos moralmente, cuando repetimos á otro hombre por segunda vez ¡te amo! …” (Navarrete, 1895: 71). Así, María Chiquinquirá Navarrete reproduce fielmente en su novela las representaciones culturales vigentes acerca del papel esperado para la mujer en la sociedad marabina de fines del siglo XIX. No en vano tres de los intelectuales marabinos más destacados del momento, Manuel Dagnino, Francisco Ochoa y Francisco Eugenio Bustamante, dejan de lado las diferencias que los separaban en los ámbitos filosófico y religioso y, considerando que la literatura, especialmente la novela, tenía por objetivo la enseñanza y el perfeccionamiento moral del hombre, aplauden una 226 Ilustración 14. Mujer marabina de fines del siglo XIX: Atilana Maggiolo Osorio, ca. 1895 (Fotógrafo: Juan Bautista Maggiolo, AHEZ). 227 Ilustración 15. Mujer marabina de fines del siglo XIX: Rosario Maggiolo Osorio (Fotógrafo: Juan Bautista Maggiolo, AHEZ). 228 Ilustración 16. Mujer marabina de fines del siglo XIX: América Fuenmayor (Fotógrafo: Juan Bautista Maggiolo, AHEZ). obra que, según ellos, tendía a realzar el carácter de la mujer, una obra que consideraban como “un precioso boceto de sentimientos puros, de honestas aspiraciones, de costumbres sencillas y patriarcales” (Prólogo a ¿Castigo o Redención?, en: Navarrete, 1895: V-IX). 229 Por otro lado, los representantes locales de la Iglesia católica difundían a través de diferentes impresos una representación de la mujer ideal inspirada en la figura de la Virgen María. Para el Presbítero Francisco Delgado, la mujer debía ser: “la compañera suave, fiel, benéfica y auxiliadora del hombre; es la madre de la vida, en cuyo regazo se forman la sociedad y la familia; es áurea urna de amor santo y legítimo; del amor que empieza en las sombras de la tierra para perpetuarse en las claridades de la eternidad; es la personificación del deber, de la piedad y del sacrificio; es la virtud que edifica, la Providencia de la familia, la lámpara del hogar que refleja la modestia, la dulcedumbre, la inocencia, reunidos sobre su frente, cual corona de flores inmarcesibles, que riega el rocío de las divinas bendiciones; es la compañera suave, fiel y auxiliadora del hombre. Todo eso es la mujer que comprende su misión y sabe cumplirla... “ (¿Qué es la mujer?, 1903; en: Delgado, 1908: 19). Para este sacerdote la mujer es naturalmente cristiana, y la mujer cristiana es naturalmente buena; dentro de la familia, la mujer cristiana, con virtudes basadas en sentimientos más que en la razón, puede ser también semillero de nuevas generaciones inspiradas en la moral cristiana: “Para moralizar la sociedad es preciso arrancarla al culto de la sensación, al culto de la materia, al culto del oro y de la razón; al culto de Satanás, y hacerla vivir de pureza, de piedad y de virtud. Pues bien, la mujer cristiana puede derramar esta semilal divina en el seno de la familia, y alimentar las nuevas generaciones con el pan celestial de la fe, de la piedad, de la virtud que ha tomado de los veneros de santidad de Jesús Y María. En tesis general puede afirmarse que la mujer es buena, que quiere sentir en sus mejillas el esmalte del pudor, tener en su mirada la expresión dulcísima de la inocencia, en su frente, nimbos de dignidad y en todo su ser el alba túnica de la virtud. Y por eso el hombre verdaderamente sensato y de nobles sentimientos la mira con cariño, admiración y respeto”.60 Al mismo tiempo, intelectuales marabinos laicos de pensamiento católico difundían un discurso apocalíptico que asociaba el desvío de la moral cristiana a la destrucción de la sociedad; en 1888 exponía Belarmino Urdaneta: “Hoy que vemos en inminente peligro á la sociedad, y como se pierden los nobles sentimientos de moral y religión; hoy que palpamos los malos resultados de esa hidra envenenada de cien cabezas que se llama desmoralización, necesario se hace llamar la atención de los pueblos y hacerles parar mientes en sus crasos errores, para que volviendo sobre sus pasos, conozcan los malos frutos que se 60 Oración de Orden en el aniversario de la Sociedad “Hijas de María” de Maracaibo, en: Delgado (1908: 20) 230 cosechan en ese camino de perdición, y abriéndole los ojos - si me es permitida esa frase – queden convencidos de sus faltas y vuelvan á recuperar el brillo de las virtudes por la influencia benéfica de la moral evangélica, única reparadora de ese INRI que lleva en su frente el pueblo entregado á los vicios y á las pésimas costumbres del siglo en que respiramos la vida; no, he dicho mal, porque lo que verdaderamente respiramos es la muerte, si es que la muerte puede respirarse” (Urdaneta, 1888). La idealización de la mujer y la asociación de su virtud con la virtud pública estaban también presentes en el discurso de los intelectuales marabinos; en 1882 exponía Manuel Dagnino: “Como quisiéramos y desearíamos que la mujer fuese siempre un ángel de níveas alas, de aspiraciones inmortales, de corazón incorruptible y de alma purísima, creciendo por instantes su ascensión hacia el infinito por el amor, por la luz y por la armonía, triple alianza de entidades que constituyen la beatitud … todo lo ofrecería entusiasta en el altar de la mujer perfecta … para ese ser que representa la madre, la esposa, la hija, la hermana; para ese ser que nos ha llevado en su seno, que ha embriagado nuestros juveniles años con el amor más puro … ¿qué otra cosa pudiera desear el hombre sino grandeza y perfección? … La mujer no es sólo poesía y religión; ella domina el campo de la historia, ocupa la mente de la filosofía, la sociedad está fundada en ella, y es ella la que decide de la suerte de las familias y de los pueblos ... Bien sabía el gran poeta de la cristiandad [Dante], como él mismo lo declara en el Paraíso, que existe el tipo de la mujer perfecta; y que esa mujer portentosa es María, la criatura sin mancilla...el gran poeta quiso que el hombre de la nueva era supiese que es la mujer la encargada de guiarlo en medio de las penalidades de la existencia, para alcanzar una vida superior en donde se halla la verdadera felicidad, fundada en el amor puro y en la caridad perfecta” (Dagnino, 1969: 361,363). Según Dagnino, a la mujer debía exigírsele, una vez reivindicado su origen divino, nobleza en el alma, elevación y pureza de sentimiento, sacrificio en la vida del hogar, virtud siempre y a todas horas para alcanzar el bien de la sociedad entera. La mujer sería entonces: “… un ser extraordinario, que puede con el aliento embalsamado de sus virtudes que la Providencia ha depositado en ella, transformar para el bien, no sólo el hogar, sino el mudo entero; porque es ella la poseedora de los misterios del amor y del cariño, unidos al encanto de la belleza y a los atractivos irresistibles del pudor” (Dagnino, 1969: 398). 231 Consistente con su pensamiento conservador, Dagnino propugnaba una moral basada en la revelación cristiana y bíblica, en Dios como fuente de la virtud privada y de la virtud pública: “Sin ley moral, de nada sirve ninguna política, por encantadora que aparezca en las leyes escritas. Las costumbres estarán allí al canto para probar, una vez más, que los estados que no se fundan en la noción de Dios podrán ser colosos como el de Nabucodonosor, pero cuyos pies de barro como el imperio asirio desaparecerá a poco, hundiéndose en el fango y en la podredumbre” (Dagnino, 1969: 320). Lamentándose de que se encontrara desatado por doquier un espíritu de contaminación y de ruina para la moral de los pueblos, de que no se oyeran sino “signos fatídicos y notas discordantes para la virtud de la mujer”, de que corazones mundanos hubieran pensado que el reinado del pudor y de la castidad celeste había perecido en el mundo, Dagnino (1986: 590) alababa la creación de instituciones que propugnaran a hacer de la mujer la reina del hogar y el sustento de la sociedad civil, sembrando en el corazón de las niñas la semilla inmortal de las virtudes cristianas, obra que consideraba las más cónsona a la vez con el cristianismo, la Patria y la Civilización. Por su parte, justificando la rigurosa penalización del adulterio de la mujer, Francisco Ochoa, jurista marabino que se convertiría en el primer rector de la Universidad del Zulia, destacaba también la relación entre moral femenina, integridad de la familia y moral de la sociedad, cuando exponía en 1888: “Es éste [el adulterio], entre los delitos contra la honestidad, uno de los que más hondamente afectan á la sociedad. Él infiere una ofensa de las más graves á la moral y á las buenas costumbres: quebranta los vínculos sagrados del matrimonio; divide la familia; extingue en los consortes la fé y el amor, que debieron conservarse siempre puros, para realizar los importantes destinos que impone la unión conyugal. Sobre todo, cuando el adulterio se verifica por parte de la mujer, sus consecuencias son altamente deplorables y desastrosas porque se mancha el tálamo nupcial, hace girones la reputación del marido é introduce en la prole la desconfianza, por la duda que hay en la legitimidad de los hijos de la mujer adúltera. No sin razón, pues, todas las legislaciones han castigado este delito con severas penas... “ (Ochoa, 1888: 437). Para Ochoa (1892: 142), el derecho, factor poderoso del progreso, atleta incansable de la civilización, había protegido a la mujer, mitad bella del género humano y compañera 232 inseparable del hombre, iluminando su sendero y mostrándola noble y digna, cual debía ser, a la altura de sus grandes destinos. El destino de la mujer en la Maracaibo de fines del siglo XIX era percibido por Ochoa en el marco de los modelos de género predominantes, que partían de una neta separación entre el ámbito público y el ámbito privado, y de una clara diferenciación del trabajo para hombres y mujeres en ambos ámbitos, con base en un determinismo biológico que decretaba para estas últimas cualidades morales y físicas que las hacían aptas para su destino como ángeles de los hogares, dependientes de sus padres o maridos y excluidas de toda participación relevante en las más altas funciones políticas y sociales. Así, si el derecho se veía obligado a crear para la mujer alguna limitación, lo hacía, según Ochoa, a impulso de las exigencias de su sexo y no sin antes cuidarse de asegurarla contra todo abuso y de revestirla de formulas previsivas y salvadoras: si se rodeaba a la mujer de amparo y protección, esto era por su natural debilidad y candor, para premunirla contra la asechanzas e insidias de los hombres; si la declaraba incapaz para ciertos actos legales era sólo por la incompatibilidad que su sexo ofrecía para dichos actos, y como obligado tributo a su pudor y a su recato (Ochoa, 1892: 147). Para el autor la misión de la mujer no era luchar sino persuadir; ella no llevaba en su mano un cetro de poder, sino un tesoro de afectos y sentimientos en el corazón: “Su exquisita sensibilidad, la delicadeza de todos sus miembros, su carácter suave y apacible, la forma de sus músculos, las enfermedades inherentes á su organismo, nos están diciendo á grito herido que la mujer no está organizada para las luchas ardientes y tempestuosas de la vida pública, sino para las labores sencillas y tranquilizadoras del hogar. Sus armas no son la fuerza sino los encantos y la suavidad. No es león furioso que se impone por la fiereza y la pujanza, sino tórtola delicada que seduce y cautiva por su mansedumbre y dulzura” (Ochoa, 1892: 151). Partiendo de la premisa de que la mujer era un ser frágil de suyo y como tal expuesta a dejarse seducir por engañosas promesas y sugestiones arteras, reconocía Ochoa que el derecho había venido en su apoyo protegiendo su debilidad contra los seductores infames que atentaban contra su honra y la hacían apartar de la senda del deber. Por ello, haciendo alusión a las disposiciones del código civil vigente, justifica el autor que el derecho otorgara a la mujer acción civil para obtener la reparación del mal causado 233 contra su honra en los casos de honestidad incuestionable, castigando también al raptor que con falaces seducciones lograba que una incauta mujer abandonara su hogar (Ochoa, 1892: 148). Si bien el derecho había abierto para la mujer las puertas de las escuelas y los colegios para que ilustrara sus facultades en varias ocupaciones que se correspondían con la delicadeza de su sexo, con su carácter y su temperamento, pudiendo algunas de ellas lucir sus dotes en el profesorado y la instrucción, en los institutos de beneficencia y en el ejercicio de ciertas artes mecánicas que dejaban prueba de su erudición y talento, era temerario para Ochoa (1892: 150) pretender para la mujer otros cargos u ocupaciones de mayor trascendencia (cursilla nuestra), ya que haciéndolo se traspasarían los límites que la misma naturaleza había impuesto. Se oponía entonces Ochoa a que las mujeres penetrasen en el ámbito de la política, a los movimientos que propugnaban conceder a la mujer el derecho al sufragio, creyendo en primer lugar que no estaba en su naturaleza el cambiar su misión doméstica por la agitada vida de la política y, en segundo lugar, que de concedérseles ese derecho, perderían los hogares marabinos su paz, su sosiego y su bienestar. En consecuencia, proponía nuestro jurista: 234 Ilustración 17. Mujer marabina de fines del siglo XIX (Fotógrafo: Juan Bautista Maggiolo, AHEZ). 235 Ilustración 18. Mujer marabina, 1904 (Fotógrafo: Hermanos Trujillo Durán, AHEZ). “Dejad á la mujer desempeñando el papel que Dios le ha señalado en la creación. Dejadla como angel de los hogares, embalsamándolos con el perfume de sus virtudes y de su cristiano ejemplo. Dejadla que con su unción divina calme las tempestades domésticas y morigere las costumbres, haciendo así la delicia del 236 marido y el encanto y la felicidad de los hijos. Dejadla que subyugue á todos por el amor y seduzca por las nobles prendas del corazón” (Ochoa, 1892; 152). La representación que tenía Ochoa del papel social de la mujer era compatible con su ideal de moral; para el jurista marabino la idea de civilización era inseparable de la del cristianismo, la moral más perfecta era la moral cristiana: “Es la Iglesia Católica la que más poderosamente ha contribuido á extinguir la esclavitud; la que ha dignificado y ennoblecido á la mujer, levantándola de la triste condición de sierva á la altura de señora del hogar, la que ha santificado el matrimonio, haciéndolo perpetuo é indisoluble; la que ha hecho respetar la pobreza, transfigurando al pobre por el amor de Jesucristo; la que ha suprimido los circos y aquellos juegos feroces, en que los hombres eran arrojados á las fieras para ser devorados por ellas; la que difunde la moral más pura y perfecta que han contemplado los siglos; la que premia la virtud y estigmatiza el vicio; la que ha desarrollado y protegido las ciencias, las letras y las artes; la que predica el amor y la igualdad y hace, en fin, de los hombres hermanos” (Ochoa, 1895: 10). En ocasión de la conmemoración del centenario de nacimiento del Presbítero José de Jesús Romero en el año 1895, Francisco Ochoa alaba la misión del sacerdote en la civilización de los pueblos, misión que considera eminentemente moralizadora y ligada a la difusión del evangelio, el cual era para nuestro autor: “… luz que disipa las brumas del error y rasga las ligaduras de la barbarie; es cuerpo de leyes que encaminan al hombre hacia el bien, haciendo que deteste el mal en todas sus manifestaciones; es propaganda que alienta todo progreso y mueve á la humanidad á tender siempre hacia la perfección, cuyo ideal es la perfección infinita; es código de moral, que anatematiza el crimen, condena elvicio y reprime los excesos, ensalza la virtud y fomenta las buenas acciones; es fuente inagotable de ciencia y foco perenne de verdad, que levanta las inteligencias hacia lo verdadero, lo grande y lo justo, y hace que la mente se espacie en esos horizontes infinitos de lo desconocido, investigue sus profundos arcanos y se recree en los grandes principios y leyes que rigen el universo” (Ochoa, 1895: 7). El sacerdote era para Ochoa un predicador que propagaba una moral que regeneraba y santificaba, un progreso que exaltaba y engrandecía, unas leyes que redimían del error y del mal, una verdad y una ciencia que ilustraba y dignificaba; a través de la cátedra evangélica el sacerdote lograba: 237 “… combatir el error, los vicios y las malas costumbres, difundir nociones moralizadoras y provechosas y obrar verdaderos prodigios con su verbo elocuente y persuasivo, ora, inspirando santo arrepentimiento á una Magdalena pecadora, ya derribando con el poder de la gracia á un Saulo impenitente, ora convirtiendo y regenerando á un Agustín extraviado” (Ochoa, 1895: 8). El discurso moralizador que resaltaba la importancia de la moral cristiana relegando al mismo tiempo la mujer al ámbito doméstico no se encontraba presente únicamente entre los representantes del ideario católico tradicional. Intelectuales como Francisco Eugenio Bustamante, pensador ganado a las corrientes positivistas y defensor de las ciencias naturales, reconocían también en la moral cristiana el mejor código de preceptos de comportamiento para la sociedad, y a la mujer ideal como un ser tierno, abnegado y de virtudes angelicales de carácter doméstico: “Esta bella y elevadísima ciencia á cuyo progreso ha contribuido poderosamente la filosofía, viajero incansable que sin cesar marcha en pos de la verdad, y la moral cristiana, sublime código cuyos preceptos tienden á la felicidad del hombre, es la que iluminando el caos de vetustas y absurdas tradiciones, ha dado á la bella y encantadora compañera del hombre, vil esclava de este en los bárbaros tiempos de la soberbia Roma, el punto de honor y dignidad que merece, como que á todos los encantos y atractivo de su belleza y hermosura reune un preciosísimo é inagotable tesoro de amor y ternura, abnegación y angelical virtud” (Bustamante, 1880; en: Lossada Piñeres, 1890). Al parecer, los diferentes discursos dirigidos a mantener a las mujeres marabinas de fines del siglo XIX relegadas al hogar y al ámbito doméstico resultaban efectivamente en una relativa marginación de éstas de los espacios públicos, al menos en lo que respecta a las mujeres pertenecientes a las clases socialmente más acomodadas. Como se observa en la Ilustración 19 e Ilustración 20, en ocasión de celebraciones públicas oficiales asociadas a fechas patrias o a otros eventos especiales, los asistentes a dichas celebraciones eran predominantemente, aunque no exclusivamente, individuos del sexo masculino. 238 Ilustración 19. La marginación de la mujer marabina en el espacio público a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Arriba: Inauguración de la plaza Sucre, 1895 (AHEZ). Abajo: Te Deum en celebración del centenario de la Independencia, 1910 (AHEZ). 239 Ilustración 20. La marginación de la mujer marabina en el espacio público a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Te Deum en celebración del centenario de la Independencia, 1910. Detalles (AHEZ). 240 4.2 El registro pedagógico institucional La Escuela jugaría también un papel fundamental como estructura mediadora en la transmisión y reproducción de las representaciones culturales relativas a la mujer, realizando un trabajo de incorporación de las estructuras objetivas de la sociedad en la forma de esquemas cognitivos y disposiciones duraderas de percepción y acción. En la Maracaibo de fines del siglo XIX, la instrucción tanto pública como privada serían sin duda parte fundamental del dispositivo de feminización gradualmente implantado por las elites y los sectores dirigentes con el fin de establecer el papel que debían desempeñar las mujeres en la sociedad republicana, papel basado, como hemos visto, en el pretendido destino “natural” de la mujer a ser el centro, el ángel del hogar doméstico, y en el otorgamiento a ésta de un estatuto basado en el predominio de las emociones y los sentimientos, con una asociación de estos elementos a lo no racional. En los códigos de instrucción pública decretados por las autoridades del Estado Zulia a fines del siglo XIX se evidencia, desde el nivel de educación primaria hasta el nivel de la educación secundaria, una división sexual de los programas educativos, tendiente a afirmar y desarrollar en los varones la fuerza física y sus capacidades asociadas a estudios de carácter más abstracto y, por otro lado, a desarrollar en las mujeres capacidades y disposiciones más afines a aplicaciones concretas en el ámbito doméstico. Según lo determina el Código de Instrucción Pública decretado por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia en el año 1896, en las escuelas preparatorias, que recibían niños de ambos sexos de 4 a 7 años y estaban a cargo de “señoras o señoritas de buena conducta, notoriamente reconocidas, que reúnan inteligencia despejada, instrucción suficiente y suavidad de carácter”, se debían realizar dos clases de ejercicio: morales e intelectuales61. Las lecciones morales debían darse por reflexiones y consejos oportunos, y por narraciones e historietas sencillas, que fijaran la atención de 61 Para 1896 la instrucción pública en el Estado Zulia se dividía en instrucción primaria e instrucción secundaria. La instrucción primaria se impartía en escuelas preparatorias, escuelas preparatorias especiales, escuelas elementales, escuelas nocturnas y escuelas superiores; la instrucción secundaria se impartía en colegios del Estado, colegios municipales y escuela normal. Código de Instrucción Pública, decretado por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia. AHEZ; 1896, Tomo 10, Legajo 20. 241 los niños, pero sobre todo, “por el constante ejemplo de buenas costumbres y prácticas de virtud”; la instrucción se debía limitar a rudimentos de escritura y aritmética, definiciones de las diferentes divisiones de la tierra y del agua y enseñanza a los niños católicos de las oraciones de la Iglesia. A partir de los 7 años la instrucción era impartida en escuelas diferenciadas por sexo62. En las escuelas primarias elementales tanto niños como niñas eran instruidos en lectura, escritura, ortografía, principios elementales de aritmética, nociones de Historia natural, Geografía de América y del Estado Zulia y catecismo cristiano. Adicionalmente, los niños recibían instrucción en geometría y ejercicios gimnásticos, marchas y contramarchas, cambios de formación, carreras y saltos, mientras que las niñas eran excluidas de estos ámbitos, recibiendo instrucción en costura, tejidos y otras labores manuales. En las escuelas primarias superiores, para cada sexo por separado, se admitían los niños y niñas que habían aprobado las materias objeto de estudio en las escuelas elementales. Unos y otros eran instruidos en aritmética razonada, lectura explicada, escritura, ortografía castellana, historia sagrada, nociones de historia natural, elementos de geometría, elementos de geografía universal y geografía de Venezuela, urbanidad, deberes morales y economía doméstica. Adicionalmente, los niños recibían instrucción en elementos de administración y gobierno, mientras que a las niñas se les enseñaba costuras, tejidos, bordados y “labores de toda especie”. Las instituciones de educación secundaria debían ser también para cada sexo por separado. Mientras que tanto en los colegios de hombres como en los de mujeres se enseñaba gramática castellana, ejercicios de composición oral y escrita, idiomas francés, inglés, alemán e italiano, historia universal, historia natural, nociones de higiene, teoría de música y canto y dibujo natural, en los colegios de hombres se enseñaba también contabilidad mercantil, latín y griego, nociones de química y de física y las materias del trienio filosófico conforme a la ley nacional de instrucción pública; la 62 Código de Instrucción Pública, decretado por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia. AHEZ; 1896, Tomo 10, Legajo 20, Título II, Artículo 22. 242 ausencia de estas áreas de estudio en los colegios de mujeres equivalía a vedar a éstas su preparación en dichos ámbitos del saber63. En las instituciones educativas privadas se reforzaría también la división sexual del trabajo, inculcando a las alumnas el gusto por labores propias del ámbito doméstico. El colegio Nuestra Serra de la Academia, fundado en Maracaibo el 19 de octubre de 1890 y administrado por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, incluía, como parte de una muy disciplinada distribución del tiempo, numerosas labores manuales para sus alumnas de las clases elemental y superior, las cuales comprendían clases de bordado, trabajos en papel, zurcidos, remiendos, corte, marquetería, elaboración de flores y frutas artificiales, etc.64 4.3 El registro jurídico-legal En el marco de los proyectos decimonónicos de construcción de sociedades “civilizadas” se establecería, como hemos visto, una estrecha asociación entre moral pública y moral familiar, por lo que la división sexual del trabajo y el reforzamiento de la moral en el hogar doméstico irían también de la mano con un reforzamiento general de las exigencias de moral y orden públicos. La policía, cuerpo del Estado específico de la modernidad, debe verse, en este sentido, como la institución encargada por excelencia de velar por el mantenimiento de la división entre los ámbitos público y privado, por el control de los comportamientos y actitudes que constituyen las formas exteriorizadas de la vida privada, y por que se mantuviera en el ámbito público el orden social considerado como conveniente para los intereses de todos los ciudadanos, aunque en realidad se tratase de un orden ajustado a los intereses de los grupos sociales dominantes (cf. Amodio, 2000a). En el caso que nos ocupa, se evidencia efectivamente en las últimas décadas del siglo XIX un intento de las autoridades del Estado Falcón, al que como sabemos estaría 63 Código de Instrucción Pública, decretado por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia. AHEZ; 1896, Tomo 10, Legajo 20, Título III, Artículo 36. 243 fusionado el Zulia hasta el 14 de abril de 1890, así como de las autoridades del Estado Zulia a partir de esta fecha, de reforzar el control de la moral pública y las buenas costumbres dentro de su jurisdicción territorial. En este sentido, el código general de policía del Estado Falcón establecía en 1890, como parte de las obligaciones de la policía urbana, la obligación de velar por la decencia pública y las buenas costumbres, en calles y espacios públicos: “Título I. Ley IV. Art. 47. La embriaguez pública, las acciones deshonestas, las palabras obscenas lanzadas en alta voz en las calles ó plazas, sobre todo en presencia de las señoras, sacerdotes ó magistrados, son faltas sometidas á la jurisdicción de la policía, y cualquiera de sus funcionarios puede llamar al órden á los que las cometan, sin perjuicio de las penas competentes. Título I. Ley IV. Art. 48. Los impresos, dibujos, manuscritos estampas ó cualesquiera otras obras que expresen ó representen obscenidades y que circulen en la población ó se expongan al público, deberán ser recojidas por la policía e incineradas por la autoridad respectiva, y su autor ó dueño apercibido de la pena 65 correspondiente caso de reincidencia”. Así mismo, se intentó controlar más rigurosamente el funcionamiento de los sitios de juego, así como la influencia que podían ejercer estos sitios de juego sobre menores de edad y sirvientes domésticos: “Título I. Ley IV. Art. 49. Se prohibe rigurosamente el establecimiento de casas de juego de envite y azar, debiendo la policía ordenar que sean cerradas inmediatamente dando parte al Jefe del Municipio respectivo, para que el dueño de la casa sea juzgado conforme á esta ley. Título I. Ley IV. Art. 50. Impedirá la policía que en los billares, galleras y casas de juego permitidos, asistan los niños é hijos de familia menores de veinte y un años ó sirvientes domésticos á cuyo efecto apercibirá á los dueños por primera vez, y si continuaren la infracción la participará al Jefe de Municipio para que éste dicte las 66 disposiciones convenientes”. En una sociedad que deseaba instaurar la lógica de la “civilización” y alcanzar la modernización, en el marco de una creciente materialización de las condiciones de vida 64 Reglamento del Colegio de Nuestra Señora de la Academia. Para alumnas pensionistas, semipensionistas, externas y párvulos, dirigido por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Imprenta de “Las Noticias”, Maracaibo, 1891. 65 Código general de policía del Estado Falcón, dado en Capatárida a 4 de Enero de 1890, AHEZ, 1890, Tomo 28, Legajo 3. 244 urbanas y de la consolidación entre los sectores dirigentes de una ética burguesa basada en el cálculo y el ahorro, la ociosidad y la mendicidad eran percibidos como hábitos que atentaban contra la moral y las buenas costumbres, por lo que debían ser combatidas: “Título I. Ley IV. Art. 51. Cuando en días y horas de trabajo se encuentren personas tocando y cantando por las calles y en los establecimientos públicos, deberá requerirlos la policía para que suspendan el acto y se retiren á sus casas ó a sus ocupaciones. Caso de resistencia, los conducirá á presencia de la autoridad, quien resolverá lo conveniente. Título I. Ley IV. Art. 52. No permitirá la policía pidan limosna por las calles, persona que sin lesión particular ó vejez demasiada, puedan consagrarse á alguna ocupación, ni que ningún particular ocurra á la piedad pública, pidiendo para imágenes ó santuarios sin permiso escrito de la autoridad civil”.67 Los diferentes códigos de policía decretados por el poder legislativo del Estado Zulia en la última década del siglo XIX repitieron las disposiciones referentes al control de la decencia pública y las buenas costumbres contenidas en el código de 1890. El código de policía decretado en el año 1895 incluye tres artículos adicionales en su ley referida a la decencia pública y las buenas costumbres, dirigidos a combatir la ebriedad en los lugares públicos68. A modo de ilustración, se señalaba en el artículo 69 de esta ley: “Título I. Ley IV. Art. 69. Toda autoridad de Policía está en el deber de inspeccionar y conducir á su casa ú otro lugar seguro, si fuese necesario, á cualquier persona sea cual fuere su categoría, que se encuentre ebria por las calles, plazas, paseos, ventas, caminos y otros lugares públicos; pero si la embriaguez fuese consuetudinaria, ó acompañada de acciones deshonestas ó palabras obscenas proferidas en alta voz, se procederá al arresto sin perjuicio de las otras penas á que se hiciese acreedor, y se le impondrá una multa de cinco á cuarenta bolívares á juicio de la autoridad competente en cada caso de reincidencia. Este arresto durará tres días, pero si el ebrio fuere reincidente, el Gobernador del Distrito lo destinará al 69 servicio de las armas por un tiempo que no exceda de noventa días”. En el mismo código de policía de 1895 es incluido un nuevo artículo, destinado a reforzar aún más el control de la moral y las buenas costumbres: 66 Ídem. Ídem. 68 Código de Policía decretado por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, el 22 de Enero de 1895, AHEZ, 1895, Tomo 8, Legajo 12. 67 245 “Título I. Ley IV. Art. 77. Las autoridades de Policía perseguirán en todo el territorio del Estado y con la mayor eficacia á todo individuo que se encuentre comprendido en cualquiera de los casos siguientes: 1º Los que sin impedimento comprobado ó avanzada vejez que les impida ejercer algún oficio anden mendigando por las calles, plazas o caminos públicos. 2º Los que viven consagrados á la ociosidad y al juego. 3º Los que se ejerciten en pedir para imágenes, santuarios, hospitales y otras instituciones benéficas ó piadosas, sin el permiso de la autoridad respectiva, á no ser que los que tal hagan sean personas constituidas en juntas suficientemente conocidas por su honorabilidad y antecedentes. 4º Los que se encuentren durmiendo en las calles ó plazas públicas. 5º Los jornaleros y sirvientes que anden engañando á los hacendados ó personas con quienes se comprometen á servir, faltando á sus compromisos ó llevándose el salario que se les haya anticipado. 6º Los que frecuenten, fomenten ó patrocinen las casas de prostitución ó de juegos prohibidos. 7º Los dueños de casas ó establecimientos de juegos permitidos que consienten en ellas á hijos de familia. 8º Los hijos de familia y demás menores, que escandalicen las poblaciones con sus malas costumbres y falta de respeto á sus padres ó tutores. 9º Los que frecuenten las casas de juegos permitidos después de las doce de la noche. 10º Los que tienen la costumbre de andar ebrios por las calles, plazas, caminos y otros lugares públicos. 11º Los que escandalicen sus vecindarios con pleitos y algarazas frecuentes”.70 En el numeral 6º de este artículo se introducen por primera vez, en forma explícita, responsabilidades asociadas al control de la prostitución en un código de policía del Estado Zulia. En general, en los países latinoamericanos de fines del siglo XIX la prostitución se había convertido en un problema de moral, de higiene y de policía, ámbitos desde los 69 70 Ídem. Ídem. 246 que surgirían diferentes mecanismos para su vigilancia y control (Sánchez Moncada, 1998). La prostitución planteaba entonces un problema particular, ya que la mujer prostituta contrariaba radicalmente el ideal de mujer de la época como ángel del hogar, encargada de la misión de formar familias y, a través de ellas, de construir las repúblicas. De la negativa a explorar aspectos que no formaban parte de la “naturaleza femenina”, a afrontar abiertamente la contradicción entre el cuerpo idealizado de la mujer, que reproduce hijos, familia y nación, y el cuerpo de la mujer prostituta, que sólo produce dinero, placer y enfermedades venéreas, exponiendo a la luz lo peligroso y conspirador que podía existir en la mujer, se desprende quizás la negativa que existía entre los sectores dirigentes marabinos de tratar abiertamente el tema de la prostitución en la esfera pública. En su tesis de doctorado en medicina, defendida ante las autoridades de la Universidad del Zulia en diciembre de 1899, señalaba Julio Villanueva que se le había intentado ridiculizar, de hacerlo aparecer ante la sociedad como pervertido é indigno de ningún aprecio, por intentar proponer que se llevara a la práctica una reglamentación efectiva de la prostitución en Maracaibo (Villanueva, 1899: 21). Para Villanueva, no era tanto la miseria, como los deseos de lujo y ostentación y, principalmente, la carencia de educación moral que servía a la mujer de “freno que modera los arranques violentos de cierto género”, lo que daba origen a la prostitución. Admitiendo la imposibilidad de erradicar la prostitución y, antes por el contrario, ante la necesidad de aceptarla “bajo todas las formas y con todas sus variedades” como un hecho necesario, como una “válvula de seguridad” para la pasión desordenada y la potente naturaleza, Villanueva aboga en su tesis por la reglamentación de la prostitución como el medio más conveniente para detener la propagación de las enfermedades venéreas, en particular de la sífilis, que según indica el autor, causaba estragos entre la población de bajos recursos económicos. Para el autor, la prostitución funcionaba, en realidad, como una garantía moral, ya que evitaba seducciones y adulterios femeninos, por lo que su eliminación sería aún más funesta para la moralidad pública que su aceptación y reglamentación. 247 A pesar de que, según el autor, había sido Maracaibo una de las ciudades en las que con más ahínco se había trabajado para lograr la reglamentación de la prostitución, todo había sido en vano ante la mojigatería imperante entre los sectores dirigentes. Según indica Villanueva, en el año 1893 el Dr. Francisco Rincón, gobernador del Distrito Maracaibo, había propuesto por primera vez la reglamentación, sin que hubiera sido llevada a la práctica. Posteriormente, entre 1893 y 1899, habría sido llevado a la Asamblea Legislativa del Estado un proyecto de reglamentación de prostitutas, que había causado un escándalo enorme entre los diputados marabinos: “… fue una bomba que hizo explosión en medio de aquel Cuerpo y que determinó tal alarma que referirlo es imposible. Los representantes del pueblo, sin hacer el estudio debido, sin consultas previas, y guiados únicamente por ideas de moral mal entendidas, negaron su voto al mencionado proyecto de reglamentación, al único capaz de contener ese pulpo enorme de la sífilis que extiende sus tentáculos hasta lo que hay de más sagrado” (Villanueva, 1899: 14). Resaltando que su intención no era la de llevar la inmoralidad al seno de la sociedad marabina, sino la de hacer algo a favor de la higiene pública, lamentaba el autor “tanta idea ridícula” y el “rutinarismo” imperante, que impedían afrontar abiertamente el asunto del control de la prostitución. Por lo menos desde el año 1889, ciertas voces dentro del gremio médico marabino habían abogado por el control de la prostitución. Asociando prostitución con libertinaje y decadencia moral, en el año 1889 el Dr. Venancio de Jesús Hernández lamentaba en el periódico “La Beneficencia”, órgano de difusión de la Casa de Beneficencia, que se mirara con tanta indiferencia las “casas públicas”, en las que hombres desgraciados, “arrastrados por el atractivo irresistible del placer, se entregan a las impúdicas caricias de una mesalina” (La Beneficencia, 31-01-1889: 491). Para el Dr. Hernández, el “libertinaje” asociado a la prostitución era el enemigo más terrible de la humanidad: “La decadencia física no es el único patrimonio de esos infelices que sin conciencia de sí mismos, sin deberes sociales que llenar de ninguna especie se lanzan al libertinaje, que la civilización condena y la naturaleza maldice, no; también pesa sobre ellos la decadencia intelectual y moral, porque ¿qué ideas elevadas, qué pudor, qué vergüenza, qué moralidad, en fin, puede haber en esos sitios asquerosos, donde solo se levantan altares al placer, donde solo se rinde culto á 248 Venus obcena? En esas fuentes de corrupción, en esos focos de contagio, en esos laboratorios de muerte, sólo impera el vicio, y donde este monstruo levanta su infernal cabeza, solo existen sombras, sombras en cuyo seno si brilla alguna virtud es rápida, instantánea, como relámpago que surca el éter, como bólido que cruza el espacio” (La Beneficencia, 31-01-1889: 492). Preocupado el Dr. Hernández por el efecto del “libertinaje” sobre la moralidad de la sociedad y la salud de la especie, proponía que se nombraran comisiones de médicos competentes para estudiar las causas de la prostitución y se sometieran a severo examen las “mujeres públicas”; proponía, adicionalmente, que se condenara la ociosidad, se crearan industrias para disminuir la pobreza y se mejorara la educación de las clases medias e inferiores, preservando su “pureza” en talles y fábricas mediante una vigilancia regular. Hernández no parece aceptar aún que la prostitución fuese una suerte de mal necesario, una “válvula de seguridad” como expondría Villanueva una década después, ya que desea que las autoridades intenten su erradicación: “Acabar con la prostitución, perseguir el libertinaje, impedir el desorden, castigar la inmoralidad, lejos de humillar ennoblece, pues al par que demuestra el celo, el interés por la salud de los gobernados, se hace un servicio positivo” (La Beneficiencia, 31-01-1889: 492). Aunque como médicos que eran, la preocupación principal tanto de Hernández en 1889 como de Villanueva en 1899 tenía que ver con el fomento de la higiene pública, esta preocupación se articulaba también con el interés de fomentar la moralidad pública y el progreso de la nación. En este sentido, es de destacar que, al parecer, Maracaibo careció de un reglamento de higiene pública hasta el año 1892. En el año 1883, el gobernador de la Sección Zulia, considerando que no existía en la ciudad de Maracaibo ningún servicio médico encargado especialmente de combatir y prevenir la aparición de enfermedades endémicas de naturaleza contagiosa, ni reglamento alguno sanitario o de policía que contemplara el combate de las endemias y epidemias que comprometían la salud pública, había decretado la elaboración de un proyecto de régimen sanitario dirigido a 249 suprimir los focos de contagio y a mejorar las malas condiciones higiénicas del lugar71; en esa oportunidad, la preocupación expresa de la máxima autoridad regional tenía que ver con el contagio y transmisión de enfermedades como la lepra o elefantiasis, la viruela, la peste y el cólera, sin hacer mención alguna a la sífilis u otra enfermedad de transmisión sexual, o a la necesidad de reglamentar la prostitución. En el año 1892, el Concejo Municipal del Distrito Maracaibo crea la figura del Regidor de Higiene Pública, y sanciona el reglamento correspondiente72. Se establecía en este reglamento, como una de las responsabilidades del Regidor de Higiene Pública en relación con el control de la sífilis, la moderación y reglamentación de la prostitución, estableciéndose su deber de prevenir y evitar los males que ocasionaban a la sociedad los focos de prostitución, utilizando para ello “todos los medios que la moralidad y la moderación aconsejan”73. Establecía también dicho Reglamento, en relación con los procederes del Regidor de Higiene Pública, que éste debía “ajustarlos á la mayor prudencia y discreción; cuidando siempre de moralizar sin resentir ningún derecho ni lastimar en lo menor, la honestidad y el pudor sociales”74. En el ámbito de sus atribuciones, el Regidor de Higiene Pública debía procurar que los llamados “focos de prostitución” estuviesen en los lugares más adecuados, sin especificar cuáles podían ser estos lugares, y que las personas enfermas de sífilis fuesen recibidas en los hospitales de Beneficencia para su curación, todo ello cuidando de que su acción fuese beneficiosa para la salud pública, ejemplar para el pueblo y “de positivos provechos para la moral de la sociedad”75. A juzgar por las preocupaciones manifestadas siete años después por Julio Villanueva, las actuaciones del Regidor de Higiene Pública en materia de reglamentación de la prostitución no habían tenido el resultado deseado. Tenemos entonces que en la Maracaibo de fines del siglo XIX, discursos laicos y religiosos coincidían ampliamente en el rol social ideal esperado para la mujer. 71 AHEZ, 1883, Tomo 13, Legajo 23. Reglamento de Higiene Pública, sancionado por el Concejo Municipal del Distrito Maracaibo el 22 de febrero de 1892, AHEZ, 1892, Tomo 9, Legajo 23. 73 Ibíd., Título X, Art. 14. 74 Ibíd., Art. 15. 75 Ibíd., Art. 16. 72 250 Compartiendo en líneas generales las representaciones culturales vigentes en la órbita del mundo occidental, los grupos marabinos letrados y dominantes de fines del siglo XIX percibían a la mujer ideal como madre y ángel del hogar, representante y garante de la moralidad en la familia y en la sociedad. Un posible rechazo a concebir a la prostituta como parte del género femenino, aunado a la preocupación moralizante, habría implicado una negativa a abordar en forma decidida el problema de la reglamentación y control de la prostitución. La estrecha relación que se establecía entre mujer, familia y sociedad repercutiría, como veremos, en el contenido de las representaciones culturales del honor femenino circulantes en la ciudad a fines del siglo XIX. 251 CAPÍTULO 5 EL HONOR FEMENINO EN MARACAIBO: PRÁCTICAS, REPRESENTACIONES Y ECONOMÍA DE BIENES SIMBÓLICOS (1880-1900) 5.1 La exitosa representación de un drama de honor en Maracaibo a fines del siglo XIX. La mujer que guarda, como la violeta, oculto el tesoro de su honra, modesta siempre, sin pretensiones nunca, inspirará un respeto sagrado. 252 Belarmino Urdaneta, “Pensamientos”, en: Ensayos Literarios, 1888 El 22 de enero del año 1887 se estrenaba en Maracaibo, con un extraordinario éxito según sus promotores, la pieza teatral En el Borde del Abismo, drama en tres actos y en verso de Manuel Antonio Marín, hijo76. El drama había sido escrito para competir en el certamen dramático promovido por la Junta de Fomento del Teatro Baralt de Maracaibo, con motivo de la celebración del Centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, y había sido premiado con el segundo lugar por el jurado evaluador de dicho certamen literario (Hernández, 1990). Su autor, Manuel A. Marín, hijo, era el más prolífico dramaturgo del momento en Maracaibo, escritor de doce piezas teatrales estrenadas en la ciudad en el período 1880 – 1900, la casi totalidad de ellas en el Teatro Baralt. Sus piezas tuvieron al parecer un éxito indiscutible en la época en que fueron representadas (Besson, 1951: 94). Jesús María Portillo, contemporáneo del autor, considera en una crítica a la pieza En el Borde del Abismo, que era ésta una excelente obra literaria por perseguir un fin moral, desarrollándolo de una manera filosófica y con todas las bellezas del arte: verdad en los caracteres, naturalidad en el diálogo, sencillez en la exposición, claridad en el estilo y, lo que más nos interesa aquí, por contener “magníficas conclusiones no de forma solamente sino también de fondo”77. La obra, cuya acción se suponía transcurrir en la ciudad de Maracaibo algunos años después de la Guerra de Independencia, reflejaba sin duda representaciones culturales de algunos sectores de la sociedad marabina de fines del siglo XIX, a juzgar por la opinión de Portillo, para quien nadie había logrado interpretar apropiadamente en el Zulia el sentimiento humano, como Marín con esta obra. El crítico nos resume como sigue el argumento de esta pieza teatral: “Un hombre loco y criminalmente apasionado de la mujer de su hermano, trata de conducirla al abismo del deshonor, contando nada menos que con la pasión primitiva que él había sembrado en el corazón de aquélla. Dolores, mujer esencialmente religiosa, que no ha olvidado del todo su primer afecto, pero en lucha con el segundo que ha echado creces en su espíritu, y sobre todo sostenida por el amor de una hija, fruto de su matrimonio, combate con heroicidad su primera 76 En el Borde del Abismo, Manuel A. Marín, hijo, Primera edición, Imprenta Bolívar – Alvarado & Ca., Maracaibo, 1887. 77 Jesús María Portillo, “Una Opinión, más bien que un juicio crítico”, en: Marín (1887: 12). 253 pasión, y aunque encuentra fuerzas suficientes en ella, para rechazar el vendabal que trata de envolverla, ocurre á Dios para que le aumente esas fuerzas” (Jesús María Portillo, en: Marín, 1887: 13). Dolores, la heroína de la obra teatral, es considerada por Jesús María Portillo como el prototipo de la mujer virtuosa. Casada con Enrique luego de haber creído muerto al hermano de éste, Fernando, a quien una vez había jurado entregarse, es asediada a lo largo de la obra por las proposiciones de su primer amor. A pesar de haber contraído matrimonio en la ciudad de Lima, Fernando había regresado a Maracaibo al no poder olvidar su amor por Dolores. Ante las proposiciones de Fernando para obtener su amor, Dolores, aunque siente que con sólo escuchar las palabras de Fernando está pecando de infidelidad, parece vacilar, y pide ayuda a Dios para no faltar a sus deberes de esposa: Dolores: ¡Y á un esposo como Enrique querer que traicione aleve! ¡Á cuánto el hombre se atreve ciego por una pasión! Socorredme, Dios clemente, que vencer sin Vos no puedo, mirad que me causa miedo mi rebelde corazón. Favorecedme, Dios mío, en trance tan peligroso; Vos sabéis que amo á mi esposo y no le quiero ofender; que vuestra ley santa acato en esta lucha fiera y que antes morir quisiera que faltar á mi deber (p. 32). La firmeza de Dolores no hace sino intensificar los sentimientos de Fernando, ya que confirma ante los ojos de éste la naturaleza virtuosa de su amada: Fernando: Si débil la hubiera hallado, ya libre de mi estuviera, porque para mí no fuera el ángel que he idolatrado (p. 38) 254 En un diálogo con su amigo Eduardo, Enrique deja entrever por primera vez uno de los principales asuntos que estarán en juego en la obra, y que terminará envolviéndolo en una intricada trama: Eduardo: Ya sabes lo ocurrido á Lucrecio? Enrique: Hace un momento supe con gran sentimiento la desgracia que ha sufrido ¡Infeliz! Eduardo: Mucho dolor me causa su acerbo mal; pero él sufre la fatal consecuencia de su error. Si la mujer que hoy nos ama mañana nos es infiel y nos deshonra cruel ciega por impura llama, ¿cómo Lucrecio quería fuese guardián de su honor Rosario, que en vez de amor le profesa antipatía? … Enrique: Á su esposa el desdichado su amor probábale en todo, y ella, en pago, con el lodo del deshonor, le ha manchado! ¡Ingrata mujer! (p. 46). En un diálogo posterior en el que el autor de la obra hace participar a Eduardo, Enrique, Fernando y a Don Antonio, padre de los dos últimos, es retomado el tema del honor y la deshonra, así como el carácter público de los asuntos de honor: Fernando: Y ¿qué tenemos de nuevo? Enrique: Muy triste cosa. Eduardo: La perfidia de la esposa de Lucrecio. Fernando: La sabemos. Enrique: ¡Desventurado Lucrecio! Don Antonio: ¡Ver deshonrado su nombre! Eduardo: ¡Qué desgracia! Enrique: ¡Tan buen hombre! Don Antonio: Sí, Señor. Enrique: No tiene precio. Fernando: No pensó de igual manera Rosario. 255 Eduardo: ¡Cuán desgraciada! Don Antonio: ¡Para siempre deshonrada! Enrique: ¡Irse con un calavera, con un infame! Don Antonio: ¡A su esposo deshonrar! Eduardo: Es un misterio la mujer! (p. 50). Eduardo, amigo de Enrique, y Don Antonio son los primeros en descubrir las intenciones de Fernando. Indirectamente el primero, frontalmente el segundo, ambos tratan de convencerlo de que desista de sus propósitos, pero todo es en vano, ya que Fernando excusa su proceder alegando ser víctima de sus pasiones. Fernando insiste múltiples veces en sus intenciones ante Dolores, pero ésta se mantiene firme en su rechazo, entre otros, para salvaguardar el honor de su esposo: Fernando: Por qué á mi tierno reclamo tan duramente respondes? ¿por qué no me correspondes si con delirio te amo? Dolores: Para nuestra salvación Dios nos ha dado un alerta, ¿por qué en tu alma no despierta la voz de la sana razón? … verías que el atentar contra el honor de mi esposo, es crimen tan horroroso que da espanto en él pensar (p. 70). En alguna ocasión, ante las arremetidas de Fernando, Dolores admite no haber olvidado del todo su primer amor, pero busca fuerzas en el deber que le impone su condición de mujer casada: Dolores: ¡Yo serle infiel á mi Enrique! ¡sumir en duelo mi hogar! Si lo llego á consumar, ¿qué habrá que me justifique? ¡Atrás! ¡atrás! ¡De un abismo he llegado al borde horrendo, y huir debo de él cumpliendo mi deber con heroísmo! (p. 83). 256 Presenciando y malinterpretando un “Sí” de Dolores en una escena en la cual Fernando solicitaba el perdón de aquélla por los enojos que le había causado, Enrique estalla en cólera por la afrenta que percibe haber recibido en su honor: Enrique: ¡Tal crimen, para creerlo, era necesario verlo y con mis ojos lo he visto! ¡Bien allí temblando estais en vergonzoso mutismo, los que con tanto cinismo dicha y honra me quitais! … Mi hermano y mi mujer asesinos de mi honor! ¡Es tan horrible, Señor, que no lo quiero creer! (p. 94). … ¡¡Padre, nos han deshonrado!! (p. 96). El daño que la pérdida de su honor acarrearía a su reputación y al buen nombre del que disfrutaba en la sociedad marabina era una preocupación fundamental en Enrique: Enrique: Noche funesta y sombría en que mi ventura acaba, más negras que tus tinieblas son las que envuelven mi alma! Cuando disipe tus sombras la luz del sol, mi desgracia sabrá todo Maracaybo, por el aire divulgada, que para contar deshonras hasta las paredes hablan Tema dará á los corrillos de habladores esta infamia, para las burlas crueles que constituyen su charla, y regocijo satánico de mi reirán á sus anchas! Ya en mi corazón resuenan sus impías carcajadas! (p. 98). Enterado de la situación, Eduardo, conociendo el comportamiento real de Dolores, trata de exculparla ante los ojos de Enrique, destacando la honradez y la pureza de aquélla. Sin embargo, el ofuscado Enrique tilda a Eduardo de traidor por no haberle revelado 257 antes lo que sucedía y lo expulsa de su casa, convencido de que ha hecho pública su desgracia: Eduardo: Es muy honrada; dudarlo fuera locura: no será mujer tan pura por ese crimen manchada! No sé bien lo que ha ocurrido; pero aunque tus ojos vieran y tus oidos oyeran, error funesto has sufrido, Tu esposa viene luchando, de un modo que le hace honor, ha tiempo contra el amor insensato de Fernando (p. 108). … Enrique: Recuerdo que esta mañana estas palabras dijiste: “¡Te pasa algo vergonzoso en el seno del hogar? Pues lo saldrá á divulgar un amigo cariñoso” … ¡Sal de aquí! (p. 109) Dolores trata de aclararle a su esposo la situación, pero éste se encuentra ofuscado por el deshonor que percibe ha recaído sobre su esposa y sobre él mismo, hasta el punto de creer que sólo la muerte de su esposa podía de algún modo reivindicarlo: Enrique: Olvidándote de todo cuanto hay de digno y sagrado, atroz pena me has causado y te has cubierto de lodo. … Durante quince años inicuamente has mentido! haciendo agravio al deber. atroz ultraje al honor y burla impía al amor, mentiste en todo, mujer! (p. 117). … De mi deshonor vi allí con hondo dolor una prueba irrecusable! (p. 118). … Para poder yo vivir que tú mueras es preciso, 258 ya que tu malicia quiso santos lazos destruir (p. 119). ... Nada puede disculpar el crimen que te mancilla y á mí ante el mundo me humilla: ¡muriendo lo has de expiar! (p. 120). Hacia el final de la pieza teatral, Don Antonio logra convencer a su hijo Enrique de lo equivocado que estaba respecto a Dolores. En la escena final de la obra, mientras Don Antonio, Enrique y Dolores se perdonan los agravios sufridos y Enrique reconoce la virtud de su esposa, se escucha un disparo fuera de escena que indica el suicidio del desdichado Fernando. Sorprendidos, todos se horrorizan al verificar lo sucedido mientras Eduardo expresa, con referencia a Fernando, las últimas palabras de la obra: Eduardo: ¡Loco amor, ciego egoísmo á ese abismo le han lanzado: mirad cual nos ha dejado EN EL BORDE DEL ABISMO! (p. 135). Mientras Jesús María Portillo señala el éxito alcanzado por la pieza teatral y resalta los mensajes morales que la obra intenta transmitir, otros críticos encuentran ciertos rasgos reprensibles en la pieza teatral de Marín. Para Eduardo Gallego Celis, la conducta de la heroína no es del todo encomiable por ocultar a su marido las proposiciones de Fernando, mientras que, por otra parte, la obra no condenaba la actitud de Eduardo, amigo de la familia, quien para Gallego Celis se entrometía en los asuntos privados de la vida doméstica familiar, en los que nadie debía inmiscuirse. Adicionalmente, el suicidio de Fernando, aunque invisible para el público, es considerado inmoral por Gallego Celis, para quien si bien el matar un hombre a otro era permitido y frecuente en el drama y la tragedia, no era de ninguna manera lícito el insinuar siquiera la monstruosidad del suicidio. Ante esta crítica alegaba Portillo que siendo el teatro una representación de la vida humana, era lícito mostrarlo todo, excepto lo que ofendiera al pudor, y que por ello en la vida real misma se ocultaba78. 78 Jesús María Portillo, “Una Opinión, más bien que un juicio crítico”, en: Marín (1887: 21). 259 El éxito alcanzado por el drama teatral En el Borde del Abismo luego de su estreno en el Teatro Baralt en enero de 1887 nos indica que los asuntos de honor y de reputación eran algo que interesaba a la sociedad marabina letrada de fines del siglo XIX. Aunque se tratase específicamente en este caso de un episodio de posible adulterio, las nociones manejadas por los personajes de la obra teatral de Marín, así como el grado de aceptación de la misma, indican que en la Maracaibo de fines del siglo XIX el honor y el deshonor eran asuntos que se discutían en público y que podían afectar fuertemente la reputación de las personas. El honor era al parecer un bien, una especie de capital que podía perderse por la actuación de los otros cercanos; el honor o deshonor de una mujer casada manchaba al marido y a toda su familia. Según la representación de Marín, en algunos casos podía ser preferible la muerte antes que vivir en el deshonor. Ahora bien, ¿qué tan generalizada era esta preocupación por el honor en la sociedad marabina de fines de siglo XIX? ¿Qué estaba en realidad en juego en los conflictos de honor? ¿Cuál era el contenido profundo de las representaciones culturales acerca del honor? ¿Qué papel desempeñaba el honor, y en particular el honor femenino, en la economía de bienes simbólicos que definía las relaciones de sentido y reproducía identidades y relaciones de poder en Maracaibo a fines del siglo XIX? Para intentar responder estas interrogantes, y en consonancia con los objetivos de la investigación, nos adentraremos seguidamente en el estudio de las representaciones culturales del honor femenino presentes en diversos casos de demandas por incumplimientos de esponsales tramitadas ante los tribunales de Maracaibo en las dos últimas décadas del siglo XIX. 5.2 El honor femenino defendido en los tribunales marabinos 5.2.1 Las demandas por incumplimiento de esponsales. Presentación y descripción del corpus documental. 260 “Penoso me es verme obligada a buscar en los tribunales de justicia la protección de la ley para lograr el desagravio hecho en la honra de mi hija … pero creo de mi deber resignarme a ese rudo golpe, y no ser indiferente al ultraje hecho en mi niña y en la honra de mi casa, pues mayor sería mi sufrimiento, quedando expuesta al criterio público, casi siempre ingrato y temerario” María Chiquinquirá Urdaneta, en demanda de esponsales contra la madre de Marcelino Carrruyo; Maracaibo, 1880 (ARPEZ) Como hemos visto en el Capítulo 3 de este trabajo, el reforzamiento de la estrategia moralizante que tuvo lugar en Venezuela a partir del año 1870 bajo los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco, aunado al creciente papel otorgado a la mujer en la regeneración de la familia venezolana y en la institucionalización de la moral como principio ordenador de la sociedad, había resultado en la incorporación en el Código Civil de 1873 de las disposiciones sobre esponsales y matrimonio establecidas por el mismo Antonio Guzmán Blanco en decreto promulgado el 1 de enero de 1873, en el cual se establecía y se regulaba el matrimonio civil. De esta manera, el código civil de 1873 había otorgado fuerza de ley a los esponsales, estableciendo que la promesa recíproca de futuro matrimonio podía conducir a una acción civil en los siguientes casos: “Art. 61.- La promesa recíproca del futuro matrimonio, produce acción civil cuando consta de escritura pública o de los carteles ordenados en la sección 4ª de este título, siempre que haya sido otorgada por personas hábiles para contraer matrimonio y asistidas, en caso necesario, de las que deben prestar su consentimiento para el matrimonio. La parte que sin justa causa rehúse cumplirla, satisfará los perjuicios causados a la otra. La demanda no será admisible después de un año a contar del día en que pudo exigirse el cumplimiento de la promesa. Art. 62.- También produce acción civil contra el seductor en los casos siguientes. 1º Siempre que una mujer que haya sido o fuere incuestionablemente honesta, se encuentre en estado de gravidez, nace a su favor la presunción juris et de jure de que ha sido seducida bajo la promesa de contraer matrimonio. 2º Cuando no estando grávida la mujer, sostuviere que el seductor ha abusado de ella bajo la promesa de matrimonio”.79 Si la mujer se encontraba en estado de gravidez y el jurado de esponsales que se constituía a tal efecto consideraba que la mujer era “incuestionablemente honesta” y 79 Código Civil venezolano (1873), Libro Primero. Título IV: De los esponsales y del matrimonio. Sección I: De los esponsales. Art. 61, 62. 261 que había sido seducida bajo la promesa de matrimonio, la acción civil podía culminar en un matrimonio forzoso por ministerio de la ley, incluso en ausencia de escritura pública de esponsales80. Si la mujer no estaba grávida y el jurado decidía a su favor, la acción podía culminar en matrimonio o en el pago a la agraviada de una indemnización de perjuicios81. En la oficina principal del Registro Principal del Estado Zulia se conservan noventa expedientes de demandas por incumplimiento de esponsales presentadas ante los tribunales de la ciudad de Maracaibo en el período 1880 – 1896. De estos noventa casos, cincuenta y nueve (un 66% del total) corresponden a demandas en las cuales los o las accionantes de las demandas eran habitantes del Distrito Maracaibo, compuesto, como hemos visto, por las parroquias o municipios Bolívar, Santa Bárbara, San Juan de Dios, Santa Lucía, Cristo de Aranza, y San Francisco, y, durante cierto tiempo del período en cuestión, por los municipios Sinamaica y San Rafael. El resto de los expedientes conservados (treinta y uno de ellos, un 34% del total) corresponden a casos en los cuales los o las accionantes de las demandas habitaban otros distritos del Estado Zulia: Bolívar o Urdaneta (16% de los casos), Miranda (7%), Colón (4%), Sucre (4%), San Rafael (2%) y Perijá (1%). En consonancia con los objetivos de la investigación, centraremos nuestro estudio en los casos correspondientes a las diferentes parroquias o municipios del distrito Maracaibo, aunque haremos una descripción general de la totalidad de los casos conservados, y consideraremos también el análisis de casos pertenecientes a otros distritos, siempre que dichos casos puedan ofrecer información adicional a la aportada por el análisis realizado sobre los primeros; todos los casos conservados fueron ventilados ante los tribunales de la ciudad de Maracaibo. Tomando en cuenta la totalidad de los casos conservados en los cuales las presuntas agraviadas eran mayores de edad y de filiación legítima (58 casos), se tiene que un 32,8% de dichas demandas fueron expuestas en persona por la mujer presuntamente 80 81 Ibíd. Art. 63, 64. Ibíd. Art. 66. 262 seducida bajo promesa de matrimonio, un 31% de ellas por un apoderado de las presuntas agraviadas, un 31% por el padre de la presunta agraviada o un apoderado de éste y un 5,2% por la madre de la presunta agraviada o un apoderado de ésta. En el caso de las mujeres mayores de edad, la mayor parte de las demandas entabladas en los tribunales marabinos habrían sido entonces gestionadas directamente por las mujeres presuntamente agraviadas, quienes acudieron ante el juez de primera instancia en lo civil a exigir formalmente que se obligara al demandado a celebrar el matrimonio presuntamente acordado. En los casos en los cuales las presuntas agraviadas eran menores de edad de filiación legítima (15 casos), las demandas fueron entabladas por el padre de la presunta agraviada o un apoderado de éste (60% de los casos), por un tutor (6,7% de los casos), por la madre de la presunta agraviada o un apoderado de ésta (20% de los casos) o por la madre viuda de la presunta agraviada o un apoderado de ésta (13,3% de los casos). Las madres de las mujeres menores de edad y filiación legítima habrían acudido entonces sólo en forma minoritaria a los tribunales marabinos en defensa de sus hijas, tarea que habría sido emprendida al parecer mayoritariamente por los padres de aquéllas. Por otra parte, en el caso de mujeres presuntamente agraviadas que se encontraban en la condición de hija natural (17 casos), el 100% de los demandas fueron presentadas por la madre de la presunta agraviada o un apoderado de ésta, bien sea que se tratara de presuntas agraviadas menores de edad (11 casos) o de mayores de edad (6 casos). 263 Ilustración 21. Expediente de demanda por incumplimiento de esponsales (ARPEZ). Tomando en cuenta el carácter predominantemente urbano .de la población del distrito Maracaibo, asi como también el carácter predominantemente rural de la población de 264 los distritos foráneos del Estado Zulia, interesa examinar las características de los actores involucrados en los juicios de demandas por esponsales, así como también los resultados de estos juicios, en función de la procedencia geográfica de las mujeres presuntamente agraviadas. Considerando entonces únicamente los casos en los cuales los o las accionantes de las demandas por esponsales habitaban en el Distrito Maracaibo, se tiene que en aquellos casos en los cuales las presuntas agraviadas eran mayores de edad y de filiación legítima (35 casos), un 37,1% de las demandas fueron expuestas en persona por la mujer presuntamente seducida bajo promesa de matrimonio, un 22,9% por un apoderado de ellas, un 34,3% por el padre de la presunta agraviada o un apoderado de éste y un 5,7% por la madre (viuda) de la presunta agraviada o un apoderado de ésta. En los casos en los cuales las presuntas agraviadas eran menores de edad de filiación legítima (10 casos), las demandas fueron entabladas por el padre de la presunta agraviada o un apoderado de éste (50% de los casos), por un tutor (10% de los casos), por la madre de la presunta agraviada o un apoderado de ésta (20% de los casos) o por la madre viuda de la presunta agraviada o un apoderado de ésta (20% de los casos). Finalmente, en el caso de mujeres presuntamente agraviadas que se encontraban en la condición de hija natural y habitaban en el Distrito Maracaibo (14 casos), el 100% de los demandas fueron propiciadas también por la madre de la presunta agraviada o un apoderado de ésta. Estos porcentajes son muy similares a los indicados antes para la totalidad de los casos pertenecientes al Estado Zulia; las diferencias principales radican en la proporción de casos en los cuales las demandas fueron presentadas por apoderados de la agraviada, más frecuentes en los distritos foráneos, o por las madres de éstas, más frecuentes en el Distrito Maracaibo, lo cual podría quizás explicarse por la dificultad que implicaba trasladarse a la ciudad de Maracaibo para tramitar las diligencias requeridas, que hacían preferible contratar los servicios de un apoderado. Una vez admitida la demanda, el secretario del tribunal procedía a citar al demandado para que compareciera a contestarla en el término de diez días hábiles, contados a partir del día en que recibiera la citación. Si el demandado no acudía al tribunal a pesar 265 de haber recibido la correspondiente citación, o si él o su apoderado comparecían y rechazaban los cargos, no habiendo conciliación, el tribunal abría el período de pruebas y procedía a nombrar el jurado de esponsales. Este jurado de esponsales debía estar integrado por cinco individuos de sexo masculino, seleccionados al azar de una lista de al menos quince individuos que reunieran las siguientes condiciones: ser casados, buenos padres de familia, tener cuatro o más hijos no todos de un mismo sexo, ser propietarios o jefes de algún establecimiento mercantil o industrial, o tener una profesión que les proporcionara con qué vivir de una manera independiente82. Si el demandado confesaba los hechos o si el jurado consideraba, una vez evacuadas las pruebas, que la demandante era incuestionablemente honesta y que su gravidez había sido causada por el demandado, seduciendo a la demandante bajo palabra de futuro matrimonio, el jurado declaraba una fecha para la celebración del matrimonio. Si el demandado no contraía matrimonio con la demandante para la fecha establecida, el tribunal procedía a declarar el matrimonio contraído por ministerio de la ley. En la Tabla 10 se incluye información sobre las partes que participaron en estas demandas, así como el resultado de las mismas. Las fuentes no siempre indican la edad de los involucrados; es posible constatar, sin embargo, que al menos un 28% de las ofendidas eran menores de 21 años y un 3% de ellas menores de 18 años, mientras que la casi totalidad de los presuntos seductores eran mayores de edad, con sólo un 3% de ellos menores de 21 años. En los casos correspondientes al distrito Maracaibo, un 89% de las mujeres presuntamente agraviadas aluden estar grávidas o haber dado a luz un hijo producto de la seducción, porcentaje similar al observado para la totalidad de los casos del estado Zulia (88%). 82 Código Civil venezolano (1873), Libro Primero. Título IV: De los esponsales y del matrimonio. Sección I: De los esponsales. Art. 67. 266 Tabla 10. Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Fecha de demanda ¿Conciliación? ¿Juicio? Resultado judicial Transacción: Reconocimiento del hijo Retiro de ofensas a la reputación y honor de la familia Dote de Bs. 1600 Ninguno; caso archivado Nombre Grávida Representante Nombre Representante Sara Nava 17 años Parroq. San Rafael, Dpto. San Rafael Sabe firmar Adela Delgado Parroq. Santa Lucía Si Padre No sabe firmar Pedro Hernández Parroq. San Rafael, Dpto. San Rafael Sabe firmar - 24 Dic 1879 No Si No (rapto) Padre Sabe firmar (Apoderado) Padre Sabe firmar (Apoderado) Padre Sabe firmar Amarilis Acevedo Parroq. Santa Lucía Sabe firmar Enrique Albornoz Soto Parroq. Cristo de Aranza Sabe firmar Juan Aguirre > 21 años Parroq. San Juan de Dios Manuel González > 21 años Parroq. Altagracia - 14 Ene 1880 No No - 17 Ene 1880 No No Ninguno; caso archivado - 3 Mar 1880 No Si Ninguno; juicio inconcluso - 30 Abr 1880 No No Ninguno: caso archivado (Sin lugar oposición a matrimonio) Eligio Matos > 21 años San Juan de Dios No sabe firmar Leopoldo Colina San Juan de Dios Sabe firmar Eudaldo Acosta Parroq. Santa Lucía Partido Monte Claro bajo Sabe firmar Carlos González Parroq. Cristo de Aranza Sabe firmar - 1 Jun 1880 Si No Dote de Bs. 800 Embargo de hato por incumplimiento - 4 Jun 1880 No Si Ninguno; juicio inconcluso - 23 Jun 1880 Si No Dote de Bs. 400 - 2 Jul 1880 No Si Francisco Hernández Hernández Parroq. Santa Lucía Sabe firmar - 12 Jul 1880 No No Transacción: Reconocimiento del hijo Retiro de conceptos ofensivos a la reputación Dote de Bs. 400 Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante Josefa Socorro < 21 años Parroq. Cristo de Aranza Maria Espiritusanto Vera Parroq. San Juan de Dios Si Si Francisca María Albornoz > 21 años Parroq. Altagracia Sabe firmar Victoria Urdaneta Manrrufo > 21 años, Viuda Parroq. San Juan de Dios No sabe firmar Silvia Carrasquero < 21 años San Juan de Dios Virginia Carrasquero Parroq. Santa Lucía Partido Monte Claro bajo No - Si - Si Padre No sabe firmar Si Padre No sabe firmar Baldomera Barboza > 21 años, Viuda Parroq. Cristo de Aranza Sabe firmar Si - Carmen Romero < 21 años Parroq. Santa Lucía Hija Natural Si Madre Sabe firmar Tabla 10 (cont.). Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Fecha de demanda ¿Conciliación? ¿Juicio? Resultado judicial 267 Nombre Grávida Representante Nombre Representante Victoria Urdaneta < 21 años Parroq. Chiquinquirá, Dpto. Bolívar Hija Natural Si Madre No sabe firmar Madre 9 Sep 1880 No No Ninguno; caso archivado María Concepción Herrera < 21 años Parroq. Santa Lucía Hija Natural Sergia Paz Parroq. Santa Lucía Si Madre No sabe firmar Marcelino Carruyo 18 años Parroq. Chiquinquirá, Dpto. Bolívar Hijo Natural Sabe firmar Manuel Pulgar Parroq. Santa Bárbara Sabe firmar - 24 Sep 1880 Si No Confesión y compromiso de matrimonio, luego matrimonio por ministerio de ley Si Padre No sabe firmar (con Apoderado) - 30 Sep 1880 No Si Matrimonio por ministerio de la ley Josefa María Atencio 22 años Parroq. Concepción, Dpto. Bolívar Costurera Sabe firmar Emigdia Suárez > 21 años Parroq. Cristo de Aranza No sabe firmar Si (Apoderado) Jesús Arnoldo González Parroq. Santa Lucía Sabe firmar Nieves Boscán 32 años Parroq. Concepción, Dpto. Bolívar Comerciante - 21 Oct 1880 No Si Matrimonio por ministerio de la ley Si (Apoderado) - 14 Dic 1880 No No Ninguno; caso archivado Josefa Antonio Moronta Parroq. Bolívar Hija Natural Si Madre No sabe firmar (Apoderado) - Enero 1881 No Si Ninguno; juicio inconcluso Victoria Ferrer Parroq. Santa Lucía > 21 años No sabe firmar No - - 21 Abr 1881 No Si Transacción: Compromiso de matrimonio María del Carmen Gutiérrez > 21 años Parroq. Santa Lucía Sabe firmar Si (Apoderado) - 2 Jun 1881 No Si Matrimonio por ministerio de la ley Santos Perozo > 21 años Parroq. San Juan de Dios Sabe firma Jesús María Barriento Parroq. Bolívar > 21 años No sabe firmar José Trinidad González Parroq. Santa Lucía > 21 años Sabe firmar José de la Trinidad Ortega > 21 años Parroq. Bolívar Sabe firmar Tabla 10 (cont.). Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Nombre Grávida Representante Nombre Representante Adriana Carroz > 21 años Si (Apoderado) Emiliano Urdaneta > 21 años - Fecha de demanda ¿Conciliación? ¿Juicio? Resultado judicial 15 Nov 1881 No No Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante 268 Parroq. Carmelo Dpto. Bolívar Sabe firmar Virginia Machado < 21 años Parroq. Sinamaica María del Carmen Bravo > 21 años Parroq. Chiquinquirá No sabe firmar Isabel Machado > 21 años Mun. Chiquinquirá Sabe firmar María Encarnación Urdaneta > 21 años Mun. Sur, Dtto. Bolívar Sabe firmar Altagracia Torres Mun. San Francisco > 21 años No sabe firmar Carmen Puentes Villasmil > 21 años Dtto. Capital Sabe firmar Sara Moreno Mun. Santa Lucía Hija Natural Carmela Almarza Mun. Sta. Bárbara María Dolores Finol < 18 años Mun. Santa Lucía Hija Natural Dpto. Bolívar Sabe firmar Si Padre No sabe firmar Si (Apoderado) Si - Si (Apoderado) Si - Si - Si Madre No sabe firmar Si Padre No sabe firmar Si Madre No sabe firmar Ignacio Polanco > 21 años Parroq. Sinamaica Francisco Piñeiro > 21 años Parroq. Chiquinquirá No sabe firmar José Ascensión Puche > 21 años Mun. Chiquinquirá Sabe firmar Ángel María Cardozo Mun. Sur Dtto. Bolívar - 17 Nov 1881 No Si - 9 Dic 1881 No Si - 23 Ene 1882 No No Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante - 6 Feb 1882 No No Ninguno; caso archivado Abigail Parra > 21 años Mun. San Francisco No sabe firmar Manuel Silva Villasmil Dtto. Capital Sabe firmar - 3 May 1882 No Si Matrimonio por ministerio de la ley - 25 May 1882 No No Ninguno; caso archivado - 10 Jul 1882 No No Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante - 17 Jul 1882 No Si Ninguno; caso archivado Madre 11 Ago 1882 No Si Transacción: Compromiso a reconocer el hijo Dote de Bs. 200 Ramón Peña Mun. Bolívar Sabe firmar Fermín Flores Mun. Sta. Bárbara Sabe firmar Antonio González < 21 años Mun. Santa Bárbara Sabe firmar Transacción: Compromiso a reconocer el hijo Dote de Bs. 800 Matrimonio por ministerio de la ley Tabla 10 (cont.). Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Fecha de demanda ¿Conciliación ? ¿Juicio? Resultado judicial Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante, por arreglo con el demandado Matrimonio por ministerio de la ley Nombre Grávida Representante Nombre Representante Maria Corina Romero > 21 años Parroq. Chiquinquirá Sabe firmar María Trinidad Ocando < 21 años Mun. Carmelo Si Padre No sabe firmar - 23 Sep 1882 No No Si Padre Sabe firmar (con Rafael Celis > 21 años Mun. Chiquinquirá Sabe firmar Agustín Rincón Atencio > 21 años Mun. Carmelo - 28 Nov 1882 No Si 269 Dtto. Urdaneta Virginia González Mun. Chiquinquirá María de la Concepción Villasmil Mun. Santa Bárbara Elvira Urdaneta > 21 años Viuda Mun. Bolívar Sabe firmar Carmela Petit > 21 años Mun. San Francisco Sabe firmar Margarita Chacín Mun. San Francisco Hija Natural? Apoderado) Dtto. Urdaneta No sabe firmar Simón Bravo Mun. Chiquinquirá Si (hijo nacido) Si Padre Sabe firmar Madre (Viuda) Sabe firmar Antonio Colina Casanova Mun. San Francisco Si (Apoderado) Emigdio Rodríguez Boscán Territorio Goajira Si - Alfonso Albornoz Mun. San Francisco Si (hijo nacido) Madre No sabe firmar (con Apoderado) Madre No sabe firmar María Belén Boscán Mun. Rosado Dtto. Bolívar Si Juana Rosa Sánchez Mun. Altagracia Si Luisa Álvarez Mun. Bolívar No Padre No sabe firmar (Apoderado) Padre - 7 Dic 1882 No No Ninguno; caso archivado - 5 Ene 1883 No No Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante 31 Ene 1883 No No Ninguno; caso archivado - 3 Feb 1883 No No Ninguno; caso archivado Aniceto Bracho Mun. San Francisco - 16 Feb 1883 No No Ninguno; caso archivado Hermógenes Pineda > 21 años Mun. Rosado Dtto. Bolívar Alfonso Sánchez Mun. Altagracia Sabe firmar Luis Aranguren Mun. Bolívar Sabe firmar - 10 Mar 1883 No No Ninguno; caso archivado - 11 Abr 1883 No Si Matrimonio por ministerio de la ley - 23 Abr 1883 No No Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante Tabla 10 (cont.). Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Fecha de demanda ¿Conciliación? ¿Juicio? Resultado judicial Nombre Grávida Representante Nombre Representante Josefa Astier > 21 años Ocup. Del sexo Mun. Santa Bárbara Sabe firmar María Mercedes Medina < 18 años Mun. Chiquinquirá Dolores Auvert < 21 años Mun. Santa Bárbara Hija Natural Si (hijo nacido) (Apoderado) Ramón Ferrer Mun. Chiquinquirá Sabe firmar - 25 Abr 1883 Si No El demandado conviene en contraer matrimonio. Posteriormente la demandante desiste de la demanda. Si Madre (Viuda) Maximiano González > 18 años, < 21 años 14 Jun 1883 No Si Ninguno; juicio inconcluso No (Se alega desfloración) Madre Sabe firmar (Apoderado) Virgilio Ocando < 21 años Mun. Santa Bárbara Padre No sabe firmar Tutor Sabe firmar 15 Jun 1883 No Si Tribunal de Jurados declara que si hubo seducción. Por no haber gravidez sólo condena al demandado a pagar Bs. 1.000 270 Elodia Basabe > 21 años Mun. Bobures Dtto. Sucre No sabe firmar Juliana Barroso > 21 años Mun. Cristo de Aranza Si (Apoderado) Si - Petronila Pirela 45 años Mun. San Carlos Dtto. Colón No (Apoderado) María Antonio Portillo > 21 años Mun. Cristo de Aranza No sabe firmar Josefa Adriana Añez < 21 años Mun. Santa Bárbara Hija Natural Si (hijo nacido) - Si Madre Sabe firmar a la demandante. Ninguno; caso archivado Carlos Lizarzábal > 21 años Mun. Gibraltar Dtto. Sucre Sabe firmar Andrés Labarca > 21 años Mun. Cristo de Aranza - 18 Jun 1883 No No - 4 Jul 1883 No No Ninguno; caso archivado Camilo Núñez 53 años, viudo Agricultor Mun. San Carlos Dtto. Colón No sabe firmar Andrés Franco > 21 años Mun. Cristo de Aranza - 7 Ago 1883 No No Ninguno; caso archivado - 11 Sep 1883 No No Ninguno; caso archivado - 1 Oct 1883 No No Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante Luis Pocaterra Sabe firmar Tabla 10 (cont.). Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Fecha de demanda ¿Conciliación? ¿Juicio? Resultado judicial Nombre Grávida Representante Nombre Representante María Encarnación Pulgar Mun. San Carlos del Zulia Dtto. Colón Si Madre (Viuda) Sabe firmar (Apoderados) - 5 Oct 1883 No Si Ninguno; juicio inconcluso Isabel González < 21 años Mun. Cristo de Aranza Hija Natural Si (hijo nacido) Madre No sabe firmar Olegario Alvarado > 21 años Mun. San Carlos del Zulia Dtto. Colón Sabe firmar José Antonio Barroso Mun. Cristo de Aranza Sabe firmar - 12 Oct 1883 No No Edelmira Machado > 21 años Mun. Altagracia Dtto. Miranda Isabel Teresa González < 21 años Mun. Bolívar Hercilia Atencio > 21 años Mun. Concepción Dtto. Urdaneta Si Padre Sabe firmar (con Apoderado) Madre (Viuda) Sabe firmar (Apoderados) Federico Chacín Mun. Altagracia Dtto. Miranda - 12 Nov 1883 No Si Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante. Promesa de reconocimiento del hijo y pago de Bs. 400 Matrimonio por ministerio de la ley Domingo Ramón Lugo > 18 años Mun. Bolívar Rómulo Villasmil > 21 años Criador Mun. Concpeción Curador 11 Mar 1884 Si Si Matrimonio por ministerio de la ley - 16 Abr 1884 No Si Ninguno; juicio inconcluso Si Si 271 No sabe firmar Alcira Barroso Mun. San Rafael Dtto. San Rafael Sabe firmar Teódula Boscán Mun. Concepción Dtto. Urdaneta Sabe firmar Si (Apoderado) (Se alega desfloramiento) Si (Apoderado) María Encarnación Oliveros < 21 años Mun. Santa Bárbara Felipa Inciarte > 21 años Mun. Gibraltar Dtto. Sucre Sabe firmar Si Padre No sabe firmar (Apoderado) (Apoderado) Si Dtto. Urdaneta Sabe firmar Juan Finol Mun. San Rafael Dtto. San Rafael Graciliano Carroz > 21 años Mun. Concepción Dtto. Urdaneta Sabe firmar Jorge Ballesteros > 21 años Dtto. San Rafael Ismael Nieto Barboza > 21 años Mun. Gibraltar Dtto. Sucre Sabe firmar - 28 Abr 1884 No Si Ninguno; juicio inconcluso - 23 May 1884 No Si Matrimonio por ministerio de la ley - 27 May 1884 No Si Matrimonio por ministerio de la ley - 24 Jun 1884 No Si Demanda declarada sin lugar Tabla 10 (cont.). Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Fecha de demanda ¿Conciliación? ¿Juicio? Resultado judicial Nombre Grávida Representante Nombre Representante Teotiste Atencio > 21 años Mun. Chiquinquirá Dtto. Urdaneta Sabe firmar Justa Josefina Borjas < 21 años Mun. Cabimas Dtto. Miranda Si (Apoderado) Carlos Ramsbolt Mun. Chiquinquirá Dtto. Urdaneta - 25 Ago 1884 No No Ninguno; caso archivado Si? Madre No sabe firmar - 23 Sep 1884 No Si Matrimonio por ministerio de la ley No Rapto con seducciò n Si Madre No sabe firmar (Apoderado) Pedro Borjas > 21 años Mun. Cabimas Dtto. Miranda Sabe firmar Avilio Puche Mun. Santa Rita Dtto. Miranda Sabe firmar - 16 Jun 1884 No No Ninguno; caso archivado Madre Sabe firmar (Apoderado) Antonio Leal Boscán > 21 años Criador Mun. San Francisco Sabe firmar - 27 Jun 1885 No Si María Teotiste Concho Mun. Chiquinquirá Si 11 Sep 1885 No Si Si Hermógenes Valbuena Mun. Chiquinquirá No sabe firmar Rómulo González Sabe firmar - María Sacramento Fernández Madre (Viuda) No sabe firmar Padre No sabe firmar Transacción: Compromiso de contraer matrimonio y pago de la mitad de las costas. Posteriormente, la joven, ya mayor de edad, expone no querer el matrimonio. ? (Expediente incompleto) - 17 Nov 1885 No Si María Josefa Estrada Hija Natural Mun. Gral. Urdaneta Dtto. Sucre María Honoria Torres < 21 años Mun. San Francisco Matrimonio por ministerio de la ley 272 Mun. Carmelo Dtto. Urdaneta Adela Hoevertz > 21 años Mun. Bolívar Sabe firmar Soledad Carroz Mun. Bobures Dtto. Sucre Juana Josefa Cano Mun. San Francisco Si - Si (hijo nacido) Padre Sabe firmar Si Padre Sabe firmar (Apoderado) Mun. Carmelo Dtto. Urdaneta Heraclio Huerta > 21 años Mun. Santa Bárbara Sabe firmar Manuel González > 21 años Navegante Dtto. Urdaneta Eudaldo González < 21 años Mun. Chiquinquirá Sabe firmar - 13 Feb 1886 No Si Ninguno; juicio inconcluso - 13 Feb 1886 No No Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante Madre 11 May 1886 No Si ? (Expediente incompleto) Tabla 10 (cont.). Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Fecha de demanda ¿Conciliación? ¿Juicio? Resultado judicial Ninguno; caso archivado. (El demandado contrajo matrimonio con otra mujer) Ninguno; caso archivado Nombre Grávida Representante Nombre Representante María Vicente Chacín < 21 años Mun. Santa Lucía Si Tutor Sabe firmar - 11 May 1886 No No Ana González < 21 años Mun. Concepción Dtto. Urdaneta María de la Merced < 21 años Mun. Chiquinquirá Hija Natural Virginia Romero Mun. Chiquinquirá Si Madre (Apoderado) - 15 Jun 1886 No No Si Madre - 10 Sep 1886 No Si Matrimonio por ministerio de la ley Si (hijo nacido) Si Padre Sabe firmar (Apoderado) - Pedro Bravo > 21 años Mun. Santa Lucía Sabe firmar José del Rosario Arteaga Mun. Concepción Dtto. Urdaneta No sabe firmar Perfecto Villalobos > 21 años Mun. Chiquinquirá No sabe firmar Ricardo Castro > 21 años Mun. Chiquinquirá Fermín Flores > 21 años Mun. Santa Bárbara Sabe firmar - 8 Oct 1886 No Si Matrimonio por ministerio de la ley - 11 May 1887 No Si Si - Ezequiel Romero Sabe firmar - 29 Dic 1888 No Si Ninguno; juicio inconcluso. El demandado manifiesta haber ofrecido pago y reconocimiento del hijo. ? (Expediente incompleto) Si - - 31 Ene 1889 Si Si Matrimonio por ministerio de la ley No (No se Madre No sabe firmar Francisco Velásquez > 21 años Mun. Santa Bárbara Sabe firmar Helímenas Galué Sabe firmar - 10 May 1889 No Si Ninguno; juicio inconcluso Victoria Angulo > 21 años Mun. Santa Bárbara Sabe firmar Margarita Urdaneta Mun. Santa Rita Dtto. Bolívar Sabe firmar Dolores Carreño > 21 años Mun. Santa Bárbara Sabe firmar María Petronila González < 21 años 273 Mun. Santa Bárbara Hija Natural Ester María Bracho Mun. Chiquinquirá Hija Natural María Chiquinquirá Carrasquero Mun. Bolívar Hija Natural sabía aún) No Si Madre (Apoderado) Madre Sisoes Bracho > 21 años Mun. Chiquinquirá Julio Morillo > 21 años Mun. Sta. Lucía Sabe firmar - 25 Jul 1889 No Si Ninguno, desistimiento de la acción por la parte demandante - 30 Oct 1889 No No Ninguno; caso archivado Tabla 10 (cont.). Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Fecha de demanda ¿Conciliación? ¿Juicio? Resultado judicial Nombre Grávida Representante Nombre Representante Edilia González < 21 años Mun. Chiquinquirá Sabe firmar María Sacramento Finol Viuda Mun. San Francisco Sabe firmar Si Padre - 2 Nov 1889 No No Ninguno; caso archivado Si (hijo nacido) (Apoderado) Fermín Inciarte > 21 años Mun. Chiquinquirá Sabe firmar Joaquín Andrés Arocha Mun. Bolívar Madre Sabe firmar 22 Ene 1891 No Si Si Padre Sabe firmar (Apoderado) - 24 Feb 1891 No Si Si (Apoderado) - 4 May 1891 No No Transacción: Se retira la demanda. La parte demandada reconoce la honestidad de la joven, compromiso de reconocer el hijo y otorgamiento de dote de Bs. 1000 Transacción: Se retira la demanda. El demandado entrega Bs. 150 por gastos causados. Ninguno; caso archivado Si Madre No sabe firmar (Apoderado) - 10 Jun 1891 No Si Matrimonio por ministerio de la ley Si (Apoderado) - 25 Sep 1891 No No Ninguno: caso archivado Si Padre No sabe firmar - 8 Feb 1892 No No Ninguno; caso archivado Si Padre - 22 Feb 1894 Si No Matrimonio por ministerio de la Segunda Clavel < 21 años Mun. Cabimas Dtto. Bolívar Dolores Mora Viuda Oficios del sexo Parroq. San Carlos del Zulia Dtto. Colón Sabe firmar Etelvina Vera < 21 años Mun. Concepción Dtto. Urdaneta Hija Natural Ramona Antonia Castellano > 21 años Mun. San Francisco Sabe firmar María Chiquinquirá Fernández Mun. Libertad Dtto. Perijá María Etelvina Soto Arturo Romero > 21 años Mun. Cabimas Dtto. Bolívar Manuel Ezequiel Higuera > 21 años Industrial Parroq. San Carlos del Zulia Dtto. Colón Sabe firmar Leovigildo Boscán Mun. Concepción Dtto. Urdaneta No sabe firmar Teódulo Prieto > 21 años Mun. San Francisco Sabe firmar Eduardo Corona Mun. Libertad Dtto. Perijá Sabe firmar Rafael Ángel Bohórquez 274 Parroq. Cristo de Aranza Sabe firmar (Apoderado) > 21 años Parroq. San Francisco Sabe firmar ley. Tabla 10 (cont.). Expedientes de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia, 1880 – 1896. Parte demandante Demandado Fecha de demanda ¿Conciliación? ¿Juicio? Resultado judicial Nombre Grávida Representante Nombre Representante Ana Julia Osorio > 21 años Parroq. Cristo de Aranza Sabe firmar Dolores Mora Viuda, Oficios del sexo Parroq. San Carlos Dtto. Colón Sabe firmar Edilia Leal > 18 años Oficios del sexo Parroq. Santa Lucía María Concepción Ochoa > 21 años Ocupaciones del sexo Parroq. Santa Lucía Dtto. Capital No sabe firmar Tarcila Hernández > 21 años Parroq. Santa Bárbara Sabe firmar María del Rosario Cristalino < 21 años Parroq. Bolívar Hija Natural Elvira Bracho Parroq. Carmelo Dtto. Urdaneta Si - Manuel Inciarte Parroq. Cristo de Aranza Sabe firmar - 12 Abr 1894 No No Ninguno; caso archivado Si (Apoderado) - 19 Jun 1894 No No Ninguno: caso archivado Si (hijo nacido) Padre Sabe firmar - 18 Sep 1894 No No Ninguno; caso archivado Si - Manuel Ezequiel Higuera > 21 años, Industrial Parroq. San Carlos Dtto. Colón Sabe firmar Rafael Fuentes > 21 años, Barbero Parroq. Bolívar Sabe firmar César Cepeda > 21 años Zapatero Parroq. Santa Lucía Dtto. Capital - 1 Jun 1895 No Si Ninguno; juicio inconcluso Si (hijo nacido) (Apoderado) Antonio María Barboza > 21 años Parroq. Chiquinquirá - 18 Jun 1895 No Si Ninguno; juicio inconcluso o expediente incompleto Si (aborto) Madre No sabe firmar Alcibíades Meleán Parroq. Bolívar Sabe firmar - 17 Ene 1896 No Si Ninguno; juicio inconcluso o expediente incompleto Si Padre (Viudo) No sabe firmar Salvador Gutiérrez Parroq. Carmelo Dtto. Urdaneta No sabe firmar José María Rojas Mun. Concepción Dtto. Urdaneta - 7 Jul 1896 Si No Se retira la demanda; se comparten las costas causadas. Elvira Quintero Si 31 Jul 1896 No No Ninguno; > 21 años (hijo caso archivado Mun. Concepción nacido) Dtto. Urdaneta Sabe firmar Fuente: Expedientes de demandas por incumplimiento de esponsales, años 1880-1896, ARPEZ. Nota: Se considera que hubo juicio siempre y cuando haya habido sorteo y nombramiento de jurados. Por otra parte, se considera que hubo conciliación si se llegó a un arreglo al momento de la contestación de la demanda, antes del nombramiento del jurado. Adicionalmente, se considera que hubo transacción si el arreglo tuvo lugar en etapas posteriores del juicio, después de nombrado el jurado. 275 En 15 de los 59 casos conservados en los cuales los o las accionantes de las demandas eran habitantes del distrito Maracaibo (25% de ellos) no hubo ni conciliación ni juicio; la demanda fue archivada sin resultado judicial alguno. En 10 de los 59 casos (17% de ellos) fue iniciado un juicio pero éste quedó inconcluso y en 9 de los 59 casos (15% de ellos) hubo desistimiento de la acción por la parte demandante. En total, un 57% de los expedientes conservados en los cuales los o las accionantes de las demandas habitaban el distrito Maracaibo no condujo a ningún resultado, al menos desde el punto de vista jurídico; este porcentaje fue similar, 58%, para los casos en los cuales los o las accionantes de las demandas habitaban otros distritos del estado Zulia. Por otro lado, en 3 de los 59 casos conservados del distrito Maracaibo (5% de ellos) hubo conciliación entre las partes, sin que llegara a realizarse un juicio; dos de estos casos resultaron en el otorgamiento de una dote a la ofendida y un caso resultó en compromiso de matrimonio, el cual al no ser cumplido fue decretado matrimonio por ministerio de la ley. En 1 de los 31 casos conservados en las cuales los o las accionantes de las demandas habitaban otros distritos del estado Zulia (3,2% de ellos) se produjo también una conciliación entre las partes sin la realización de un juicio. En 6 de los 59 casos conservados del distrito Maracaibo (10% de ellos) la demanda condujo a la celebración de un juicio y una transacción ulterior entre las partes, en términos que incluían el reconocimiento del hijo fruto de la seducción, el retiro de las ofensas proferidas por el demandado a la reputación de la mujer y a la honra de su familia, y el otorgamiento de una dote como indemnización a la ofendida (7% de los casos), o en el compromiso de contraer matrimonio (3% de los casos). El porcentaje de casos que condujeron a un juicio y una transacción con retiro de demanda o con compromiso de reconocimiento del hijo fue del 6,5% entre los casos en los cuales los o las accionantes de las demandas habitaban otros distritos del estado Zulia. Finalmente, en 12 de los 59 casos conservados en los cuales los o las accionantes de las demandas eran habitantes del Distrito Maracaibo (20% de ellos) el juicio culminó en un fallo favorable a la parte demandante, con dictado de una sentencia de matrimonio por ministerio de la ley (11 casos), o una condena al demandado a otorgar una 276 reparación monetaria a la mujer ofendida por no encontrarse ésta grávida (un único caso). En los juicios en los cuales los o las accionantes de las demandas habitaban otros distritos del Estado Zulia, el porcentaje de casos que culminó en sentencia de matrimonio por ministerio de la ley ascendió al 26%. Aunque la diferencia con los casos pertencientes al distrito Maracaibo es pequeña, podría pensarse que, en los casos en los cuales la mujer presuntamente seducida habitaba uno de los distritos foráneos, la parte demandante se arriesgaba a entablar una demanda cuando contaba con pruebas relativamente más sólidas de la incuestionable honestidad de las mujeres presuntamente agraviadas. En total, en un 36% de los casos conservados (32 de 90 casos) hubo una conciliación, una transacción o una sentencia del tribunal favorables todas ellas a la mujer presuntamente seducida. Por otro lado, sólo se conservó un único caso en el cual el jurado de esponsales fallara a favor del presunto seductor, declarando sin lugar la demanda y condenando a la parte demandante al pago de las costas procesales, mientras que cinco expedientes se encontraron incompletos por lo que no fue posible determinar su resultado desde el punto de vista judicial. Los resultados jurídicos de todos los casos de demandas por incumplimiento de esponsales conservadas en Registro Principal del Estado Zulia para el período 1880-1900 han sido resumidos en la Tabla 11. En líneas generales, no se observan diferencias resaltantes entre los casos pertenecientes al distrito Maracaibo y los casos pertenecientes a los distritos foráneos. Por otro lado, es de destacar que el porcentaje de casos conservados que concluyó con una sentencia firme del tribunal de jurados, en el orden de 20% – 29% del total, es similar al encontrado por otros investigadores para casos de demandas por incumplimiento de esponsales ventilados en la ciudad de Caracas, en el orden de 21% (Díaz, 2001). En total, solamente 28 de los 59 casos conservados para el distrito Maracaibo (47% de ellos) condujeron a la realización de un juicio, y de éstos, 12 casos resultaron en matrimonio por ministerio de la ley o condena al demandado al pago de una compensación monetaria por no haber gravidez (20% del total y 43% de los casos que 277 condujeron a la realización de un juicio). Tomando en cuenta que un 88% de las mujeres presuntamente agraviadas manifestaban encontrarse grávidas o haber tenido un hijo producto de la seducción, al parecer no era nada fácil para la parte demandante demostrar la incuestionable honestidad de las ofendidas, único requisito establecido por la ley para que la promesa de matrimonio produjera acción civil. A pesar de su aparente precisión, las disposiciones del código civil eran en realidad bastante ambiguas, ya que no se establecía claramente lo que en una mujer se entendía por “incuestionablemente honesta”, ni el tipo de pruebas que se debían presentar para demostrar la honestidad incuestionable de una mujer. Tabla 11. Sumario del resultado jurídico de demandas por incumplimiento de esponsales conservadas en Registro Principal del Estado Zulia, 1880-1900. Resultado jurídico Distrito Maracaibo 58% Otros distritos del Estado Zulia 58% Demandas con conciliación 5% 3,5%* Demandas con juicio y transacción 10% 6,5% Demandas con juicio y sentencia de matrimonio por ministerio de la ley o de indemnización monetaria 20% 26% - 3% 7% 3% Demandas sin resultado (ni conciliación ni juicio) Demanda declarada sin lugar Expedientes incompletos jurídico ¿Quiénes acudieron a los tribunales para exigir la realización de un matrimonio presuntamente acordado? En la Tabla 12 se presenta la relación entre la proporción de población de cada una de los distritos del Estado Zulia y la proporción de casos conservados de demandas por incumplimiento de esponsales para cada uno de estos distritos. Se observa una ligera sobre-representación de casos para el Distrito Maracaibo y una proporción de casos proporcional a su población para el Distrito Miranda, mientras que para la mayor parte de los distritos foráneos existe una marcada sub-representación de casos, con excepción del Distrito Urdaneta, para el cual la 278 proporción de casos conservados es casi 100% mayor a la que correspondería a dicho distrito en función de su población. Tabla 12. Relación entre proporción de población y número de casos de demandas por incumplimiento de esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia para algunos de los distritos del Estado Zulia, 1880 -1896. Distrito % de población (A) % de casos (B) B/A Maracaibo 47,1 66 1,4 Miranda 8,2 7 0,9 Colón 8,4 4 0,5 Perijá 6,5 1 0,2 Sucre 7,3 4 0,6 Urdaneta 8,4 16 1,9 Fuente: Expedientes de demandas por incumplimiento de esponsales, años 1880-1896, ARPEZ, y Tercer censo de la Nación, 1891; cálculos propios. Con la información disponible es difícil dar cuenta de estas observaciones. Es posible que para los habitantes de los distritos foráneos muy alejados de la ciudad de Maracaibo se hiciera difícil costear un juicio en los tribunales marabinos o acudir a éstos para presentar una demanda por incumplimiento de esponsales. La elevada proporción de casos observada para el Distrito Urdaneta (actualmente Municipio Cañada de Urdaneta), con población eminentemente rural, pudiera indicar, por ejemplo, una mayor frecuencia de casos de incumplimiento de esponsales o bien una mayor preocupación de los habitantes de dicho distrito por los asuntos en juego en un caso de incumplimiento de esponsales. Una mirada parcial a las tasas de ilegitimidad en el nacimiento en los diferentes distritos del Estado Zulia a fines del siglo XIX (ver Tabla 13) indica que las tasas de ilegitimidad en el nacimiento en el distrito Urdaneta eran para entonces las más bajas del Estado Zulia (30,7% vs. 52,2% para el total del Estado), lo cual podría indicar, efectivamente, que en el caso paticular de este distrito, su habitantes mostraban una mayor preocupación por los asuntos en juego en los casos de incumplimiento de la palabra esponsalicia, como consecuencia de una mayor preocupación de orden más general por asuntos relacionados con la moralidad en la familia y en la sociedad. 279 Tabla 13. Porcentajes de ilegitimidad en el nacimiento en los diferentes distritos del Estado Zulia a fines del siglo XIX. 1 Julio 1891 a 30 Junio 1892 Distrito Legítimos Ilegítimos % Ilegitimidad Maracaibo 747 904 54,8 Colón 104 134 56,3 Urdaneta 224 99 30,7 Sucre 99 228 69,7 Perijá 92 90 49,5 Miranda 166 139 45,6 Bolívar 149 135 47,5 Total del Estado 1581 1729 52,2 Fuente: AHEZ, 1892, Tomo 16, Legajo 29.; cálculos propios. En la Tabla 14 se presenta la relación entre la proporción de población de cada una de las parroquias o municipios del Distrito Maracaibo y la proporción de casos conservados de demandas por incumplimiento de esponsales en los cuales los o las accionantes de la demanda habitaban dichas parroquias o municipios. Para las parroquias Santa Lucía, Cristo de Aranza y San Francisco, sobre todo para las dos últimas, se observa una sobre-representación de expedientes conservados en relación con la población de estas parroquias, lo cual pudiera indicar, de nuevo, una mayor frecuencia de casos de incumplimiento de esponsales o una mayor tendencia de los habitantes de estas parroquias, eminentemente rurales, a acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de compromisos esponsalicios. Sin embargo, la parroquia Sinamaica, también eminentemente rural, se encuentra muy sub-representada en los expedientes conservados, por causas que no hemos investigado pero que pudieran estar relacionadas con la lejanía en que se encontraban los asentamientos de dicha parroquia o con especificidades sociales y culturales de sus habitantes. Las parroquias primordialmente urbanas del Distrito Maracaibo, parroquias Bolívar y Santa Bárbara, presentan una proporción de casos proporcional a su población, lo cual podría indicar que el habitar en un entorno primordialmente urbano no 280 tendía ni a incrementar ni a disminuir significativamente la tendencia a acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de la palabra esponsalicia. Tabla 14. Relación entre proporción de población y número de casos de demandas por incumplimiento de esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia para el distrito Maracaibo, 1880-1896. Parroquia o Municipio % de población (A) % de casos (B) B/A Bolívar 17,6 13,5 0,8 Santa Bárbara 17,6 17 1,0 Chiq. y San Juan de Dios 28,5 22 0,8 Santa Lucía 15,8 20 1,3 Cristo de Aranza 6,7 13,5 2,0 San Francisco 5 12 2,4 Sinamaica 6,7 2 0,3 Total del Distrito Maracaibo 100 100 1,0 Fuente: Expedientes de demandas por incumplimiento de esponsales, años 1880-1896, ARPEZ, y Tercer censo de la Nación, 1891; cálculos propios. Como se observa de la información incluida en la Tabla 10, los demandados residían por lo general en la misma parroquia que las demandantes (68% de los casos), por lo que es de esperar que pertenecieran a un mismo nivel socio-económico. Los testigos presentados por demandantes y demandados, provenientes seguramente del entorno social de los protagonistas de estos juicios, ejercían en su mayoría oficios manuales: herrero, carpintero, zapatero, enfardelador, navegante, o actividades relacionadas con modestos oficios de campo: labrador, agricultor. ¿Se entregaban más fácilmente a sus prometidos las mujeres pertenecientes a las clases populares que aquéllas pertenecientes a los sectores pudientes de la sociedad marabina? Las fuentes consultadas no arrojan ninguna información al respecto. Poco dispuestos quizás a ventilar sus asuntos privados en público, los individuos pertenecientes a los estratos socio-económicos privilegiados resolvían quizás sus problemas de honor en el ámbito privado; todo indica que los conflictos por incumplimiento de palabra de matrimonio ventilados en los tribunales marabinos fueron protagonizados mayoritariamente por miembros de los sectores populares. Esto podría explicar en parte el alto porcentaje de casos inconclusos, si se piensa que es posible 281 que quienes hayan abandonado un juicio lo hayan hecho como consecuencia de falta de recursos económicos para sustentarlos. Entre los casos conservados, aproximadamente un 43% de los padres y las madres que acudieron a los tribunales en representación de sus hijas manifestó saber firmar, proporción similar al porcentaje de alfabetización existente entre la población marabina, en el orden de 40% (ver Tabla 6), lo cual indicaría que las personas analfabetas acudían a los tribunales con igual frecuencia que las personas alfabetizadas. Por otro lado, un 75% de las mujeres mayores de edad presuntamente seducidas que acudieron a los tribunales marabinos por sí mismas, o por intermedio un apoderado, manifestaron saber firmar, porcentaje significativamente superior a la tasa de alfabetización general, lo cual podría indicar que estas mujeres alfabetizadas estaban más propensas a utilizar los medios legales para defender su honor. ¿Qué tan frecuentes eran las demandas por incumplimiento de esponsales en el Distrito Maracaibo, en comparación con los matrimonios que en ella se efectuaban? Aunque no hemos realizado un estudio exhaustivo al respecto, información disponible para el año 1886 sugiere que a fines del siglo XIX se realizaban en el Distrito Maracaibo unos 150 matrimonios por año83; extrapolando esta cifra para todo el período 1880 - 1896 resultarían unos 2.550 matrimonios, por lo que los 59 casos conservados de demandas por incumplimiento de esponsales tramitadas en los tribunales marabinos para ese período, en las cuales la mujer presuntamente agraviada o sus representantes habitaban el distrito Maracaibo, habrían representado un escaso 2,3% de los matrimonios realizados en dicho distrito; esto indicaría que por cada cien mujeres que se casaban, sólo dos o tres habrían entablado una demanda por incumplimiento de esponsales; al parecer, la acción habría sido muy poco frecuente. Esta proporción habría sido, además, unas veinte veces menor a la tasa de nacimientos ilegítimos en el Distrito Maracaibo para el período en cuestión, en el orden de 50% (ver Capítulo 3, Tablas 8 y 9), lo cual podría indicar que sólo una pequeña parte de las mujeres que concebían un hijo ilegítimo acudía a los tribunales para exigir la realización 282 de un matrimonio con base en una incuestionable honestidad y en la existencia de una palabra de matrimonio. Es posible que muchas de estas mujeres hubiesen vivido en situación de concubinato, situación que, como veremos más adelante, era presentada como una tacha moral en los juicios por esponsales, todo lo cual habría desaconsejado el iniciar una acción judicial. De las mujeres habitantes en el distrito Maracaibo que acudieron a los tribunales por sí mismas o a través de un representante para exigir el cumplimiento de una palabra de matrimonio, el 22% eran hijas naturales, proporción significativamente menor al porcentaje global de ilegitimidad de 50% antes citado, lo cual podría indicar también que los casos de demandas por esponsales eran menos frecuentes entre la población de origen ilegítimo. A juzgar por el número de casos conservados, las demandas por incumplimiento de esponsales se hicieron al parecer menos frecuentes en Maracaibo en el penúltimo lustro del siglo XIX (1890-1895), debido quizás a lo traumático del procedimiento para la reputación de las mujeres presuntamente agraviadas, o a la baja proporción de resultados favorables a la parte demandante. Por otro lado, es de destacar que los documentos consultados no permiten un acercamiento a los resultados a largo plazo de los matrimonios por ministerio de ley: ¿Se trató de matrimonios “exitosos”? ¿Llevaron los esposos producto de matrimonios por ministerio de la ley una vida familiar acorde con los patrones de la época? Los documentos consultados nada nos dicen al respecto. Antes de finalizar el siglo XIX los esponsales dejaron de tener fuerza legal como medio para exigir la realización de matrimonios presuntamente acordados. El código civil promulgado por el congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 28 de febrero de 1896, durante la presidencia de Joaquín Crespo, modificó drásticamente las disposiciones establecidas al respecto en los códigos civiles del régimen guzmancista, eliminando las disposiciones relativas al matrimonio forzoso y reconociendo solamente los esponsales que constasen de escritura pública o carteles ordenados por la ley, y esto únicamente para que la parte que faltara a su compromiso indemnizara los perjuicios sufridos por la contraparte. Algunos juristas consideraron adecuada esta medida; Federico March, abogado zuliano, exponía en sus comentarios acerca de los 83 AHEZ, 1886, Tomo 2, Legajo 6. 1887, Tomo 11, Legajo 29. 283 nuevos artículos del código civil sancionado en 1896: “Nuestros legisladores con sobra de razón, han hecho un verdadero servicio á la moralidad pública, suprimiendo los diez artículos restantes que establecieron el matrimonio forzoso con pretensiones de moralizar, y lo que hicieron en dieciséis años de pruebas fue causar escándalos inauditos”84. Una vez realizada esta descripción transversal del corpus documental, procederemos en la siguiente sección con el análisis propiamente dicho de los discursos expresados en los expedientes de demandas por incumplimiento de esponsales, con el propósito de identificar, analizar e interpretar las representaciones culturales presentes en discursos y prácticas sociales concernientes al honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX, en el marco de una determinada economía de bienes simbólicos. 5.2.2 Prácticas, representaciones y economía de bienes simbólicos A pesar de las limitaciones inherentes al trabajo con fuentes documentales de naturaleza histórica, los expedientes conservados de demandas por incumplimiento de esponsales nos permitirán realizar un acercamiento a las prácticas discursivas de los agentes sociales involucrados, para establecer en forma hipotética relaciones entre prácticas sociales y representaciones culturales y, por otro lado, entre representaciones culturales y sus principios subyacentes, aproximándonos a la sociedad marabina de fines del siglo XIX como un espacio estructurado en la forma de agentes sociales sistemáticamente relacionados, ubicados en diferentes posiciones y dotados de diferentes propiedades en función del volumen y tipo de capital del que disponían. De acuerdo con el abordaje metodológico que hemos propuesto, recurriremos en lo posible a la metodología seleccionada de análisis estructural de los discursos contenidos en los diferentes documentos, con el fin de determinar la manera en la cual se estructuraban las representaciones de los agentes sociales involucrados, mediante 84 Federico March, “Mis opiniones sobre los artículos nuevos y reformados del Código Civil venezolano sancionado en 1896”, 1898. 284 la construcción de esquemas que permitan reproducir, en una forma económica, el mayor número posible de hechos reflejados en los documentos a estudiar. Contrariamente a lo que hubiéramos podido esperar, los libelos de las demandas por incumplimiento de esponsales no siguen un modelo narrativo completamente predeterminado. Exceptuando cierta terminología legal incluida al inicio y al final de dichos escritos, las fórmulas expresivas en ellos plasmadas, influenciadas sin duda por la intermediación de los escribientes profesionales, parecen reflejar, en la mayor parte de los casos, prácticas y actitudes propias de los promotores de la acción legal. Así, podríamos clasificar en general el estilo de los libelos de demanda estudiados en dos categorías generales que caracterizaremos seguidamente: un estilo “pragmático” y un estilo “implorante”85. El estilo pragmático, presente en 27 casos (30% de los casos conservados), quince de ellos correspondientes a demandas presentadas por apoderados de la agraviada o de los representantes legales de ésta, se caracteriza por una narrativa de corte realista, haciendo alusión a los hechos ocurridos entre la agraviada y su presunto seductor sin incluir componentes emocionales particulares; como ejemplo tenemos la demanda introducida por el apoderado de José Antonio Paz contra Jesús Arnoldo González en Septiembre de 1880: “Desde principios del año próximo pasado, el señor Jesús Arnoldo González, del mismo vecindario de mi conferente, contrajo compromiso de casarse con la señorita Sergia María Paz, hija legítima de mi cliente y á quien este representa en este asunto por mi órgano: la señorita Paz se encuentra hoy en estado de gravidez, y no obstante el señor González no ha cumplido con su compromiso ... de suerte que González ha abusado de la señorita Sergia María Paz, y por consiguiente nace á su favor la presunción juris et de jure ...”.86 Por otra parte, el estilo implorante, más común ya que fue el estilo utilizado en 63 casos (70% de los casos conservados), se caracteriza por una narrativa de corte emocional, 85 Para determinar esta clasificación nos hemos basado en la metodología utilizada por D. Fassin en su estudio de las estrategias retóricas empleadas por los solicitantes de ayuda económica al Fondo de emergencia social de Francia en los años 1998-1999 (ver D. Fassin, 2000). 86 El apoderado de José Antonio Paz representando a su hija Sergia Paz, demanda a Jesús Arnoldo González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 285 presentando los hechos acaecidos empleando un tono y unas palabras dirigidas a suscitar sentimientos de solidaridad y protección, y hasta cierto punto la indignación en los jueces de la causa, resaltando, entre otros, la indefensión de la agraviada, la debilidad de su sexo o su tierna edad, el abuso físico hecho en ella o el daño moral hecho a la familia y a la sociedad; varios ejemplos de este estilo implorante, el más interesante para nosotros, serán presentados en lo que sigue. Ahora bien, ¿cuáles eran los contenidos de los términos en los cuales se expresaba la ofensa sufrida por las presuntas agraviadas? En primer lugar, se evidencia en los documentos consultados una ausencia total de términos alusivos a la posición social o a la ascendencia de la demandante o de su familia, es decir, a cualquier concepto de honor-jerarquía como fuente de distinción social. Esto era de esperar, ya que la pertenencia a uno u otro grupo social debía en principio ser irrelevante al momento de la aplicación de la ley, en una república liberal que garantizaba la igualdad a todos los ciudadanos87. Los términos socio-culturales utilizados para expresar la ofensa sufrida por las demandantes se relacionaban fundamentalmente con el honor y la reputación de la mujer y su familia. Las demandantes y sus representantes expresaban el “profundo agravio” inferido al honor de la mujer, la necesidad de “volver por la honra ultrajada” o lograr el “desagravio de la honra arrebatada” o del “honor arrebatado”; como veremos, honor y honra eran utilizados como sinónimos en un idéntico sentido de honor-virtud, específicamente, de honor sexual. A modo de ilustración, Emigdia Suárez, vecina de la parroquia Cristo de Aranza, exponía en diciembre de 1880 ante el juez de primera instancia en lo civil de Maracaibo: “Contraje esponsales de futuro matrimonio hace ocho meses con el ciudadano Santos Perozo, vecino de la parroquia San Juan de Dios y también mayor de veintiun años; bajo la promesa por parte de aquél de celebrar el enlace o matrimonio expresado en el perentorio término de tres meses contados desde la fecha en que 87 Constitución de los Estados Unidos de Venezuela (1874), Tít. III, Art. 14. Es de notar, sin embargo, que el código penal promulgado en el año 1873 establecía en las disposiciones comunes referentes a los “delitos contra la honestidad de las personas y contra la legitimidad de las familias” que los agresores de mujeres honestas en casos de violación, estupro o rapto podían ser obligados a otorgarle a ésta una dote fijada en relación con la fortuna y posición social de la ofendida y del ofensor. 286 tuvieron lugar los esponsales referidos. No ha sucedido, no de esta manera a pesar de mis continuos requerimientos, que antes por el contrario y con criminal abuso de mi candor, inexperiencia y credulidad en su buena fé y pureza de intenciones, trata de eludir su compromiso, no obstante tener la conciencia del profundo agravio que ha inferido á mi honor, como que me encuentro en estado de gravidez de pocos meses. En la necesidad, pues, de volver por mi honra ultrajada, preciso me es ocurrir ante Usted en reparación del agravio del que hablo ...”.88 En numerosos casos se hace alusión específica al valor del honor como reputación social: se denuncia la “burla pública” que se ha hecho a la debilidad del sexo femenino y al “menosprecio y perjuicio de la buena reputación ante la vindicta social”89. Cuando las demandas eran iniciadas por los progenitores de las ofendidas, por ser éstas menores de edad, se hacía especial hincapié en el perjuicio experimentado en la honra y reputación de la familia entera. El 12 de julio de 1880, Eligia Romero, vecina de la parroquia Santa Lucía, acude ante el Juez de primera instancia en lo civil para demandar a Francisco Hernández por incumplimiento de palabra de matrimonio a su hija Carmen Romero, exponiendo: “Hace ya más de un año que el joven Francisco Hernández Hernández lleva relaciones amorosas con mi citada hija y su conducta hasta hace poco fué franca y sincera, cual cumple á un honrado caballero. Fue él quien en Setiembre del año próximo pasado me puso en conocimiento de esas relaciones renovándome la promesa que había hecho á mi hija de casarse el dia quince de los corrientes. Confiada en la fe de su palabra que creía inviolable, permitía sus frecuentes visitas en mi casa, no interrumpidas en el curso de aquellas relaciones. Así marchaban las cosas, hasta un día del mes de junio último en que el mismo joven Hernández Hernández me notificó que mi hija se encontraba en estado de gravidez, y que él era su autor, y como para reconciliarse conmigo por la falta que había cometido, me ratifica su promesa de matrimonio en los mismos términos que antes lo había hecho. A pesar de esto, no dejé de comprender que el joven había traicionado su lealtad, faltando al respeto y á los miramientos de una familia honrada, á las consideraciones de íntima amistad que tengo con su señora madre y que el honor de mi familia estaba mancillado. Mas como eran pocos los dias que faltaban para que aquella promesa se realizare, me abstuve por entonces de tomar las medidas conducentes á la reparacion del agravio, sufriendo entre tanto mi hija y yo los sinsabores y las torturas del deshonor y de la vergüenza. Vana esperanza, ciudadano Juez, porque el seductor nos desengaña el once de los corrientes, haciendonos saber que se casaba con una joven del Departamento San Rafael. Mi hija es y ha sido incuestionablemente honesta y no verá burlada su esperanza de 88 89 Emigdia Suárez demanda a Santos Perozo por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). Oposición al matrimonio de Francisca María Albornoz contra Manuel González. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 287 ver reparado su honor y el de su familia, para ello hay leyes, hay jueces que la protejan y amparen su inocencia...”.90 Siguiendo la metodología de análisis estructural del discurso propuesta por Ruqouy (1990) y Piret y col. (1996), presentada en el Capítulo 2 de este trabajo, las diferentes oposiciones y valoraciones implícitas en este texto pueden ser organizadas según el esquema indicado en la Figura 2. (Estado de una hija comprometida) (No grávida) Grávida / + - (Situación de la honra de una hija) (Intacta, no mancillada) Agraviada, mancillada / + - (Situación de la honra de la familia) (No mancillada) / Mancillada + - (Situación de la familia) Honrada + / (Deshonrada) - Figura 2. Esquema de representaciones en demanda de Eligia Romero a Francisco Hernández; julio 1880. Se infiere del discurso de la demandante una oposición de carácter dicotómico entre dos posibles estados del honor de la mujer y del honor de la familia: sin mancilla / mancillado. Al mismo tiempo, estos dos diferentes y opuestos estados del honor de la 90 Eligia Romero, en representación de su hija Carmen Romero, demanda a Francisco Hernández 288 mujer y de la familia se traducen en dos diferentes y opuestas situaciones o estados morales de la mujer y de su familia: honrado / deshonrado. La exponente valora manifiestamente en forma positiva el estado moral honrado y en forma negativa el estado deshonrado, al identificar este último como causante de vergüenza y de sinsabores. Se establece así una relación de reciprocidad e implicación lógica entre la situación de comprometida y grávida de la mujer, la situación agraviada de su honra y la situación mancillada de la honra familiar. Sintiendo el deshonor que había recaído sobre su hija y sobre su familia, la exponente no acude enseguida a los tribunales para exigir la reparación del agravio sufrido, queriendo evitar quizás que el hecho se hiciera público. Sin embargo, ante la posibilidad cierta de que no se le cumpliera a su hija la promesa de matrimonio, decide acudir al tribunal buscando el amparo de la ley. Una situación similar viviría quizás María Chiquinquirá Urdaneta, vecina del Distrito Urdaneta, en las cercanías de Maracaibo, quien buscando reparar la honra de su hija exponía el 9 de septiembre de 1880: “Penoso me es verme obligada á buscar en los tribunales de justicia la protección de la ley, para lograr el desagravio hecho en la honra de mi hija ... que por su fragilidad y candidez se encuentra grávida de Marcelino Carruyo ... la vergüenza me anonada y mi corazón sufre amargamente el tormento moral que me causa la presencia de mi hija, pedazo de mi alma, á quien juzgo desgraciada é infeliz. Pero creo de mi deber... no ser indiferente al ultraje hecho en mi niña y en la honra de mi casa, pues mayor seria mi sufrimiento, quedando sujeta al criterio público, casi siempre ingrato y temerario. Creía yo que al solicitar el joven Carruyo mi consentimiento para casarse con mi niña, que le acepté bajo su palabra de honor y con la mayor buena fé, él no abusaría jamás de las consideraciones y respeto que meresco, si no que la cumpliría sin hacerme pasar por éstas duras pruebas á que me ha sometido; abusando de ellas, logra seducir á la inocente niña que sale grávida , y en cuyo estado se encuentra ... El joven seductor se ha retirado de mi casa, y aunque manifiesta públicamente la voluntad que tiene de pagarle á mi niña la deuda de honor contraida, dizque su madre natural Lucía Carruyo se opone á su matrimonio... mi niña ha sido y es incuestionablemente honesta... “.91 Las representaciones que hace María Chiquinquirá Urdaneta acerca de la relación entre la honra familiar y la honra de su hija, y acerca de las opciones que se le presentan para lograr reparar el agravio hecho a la honra de su hija, pueden ser organizadas en las disyunciones indicadas en la Figura 3. Hernández, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 289 (Estado de la honra de una hija) (No agraviada) Agraviada / + - (Estado de la honra de una casa) / (No ultrajada) + Ultrajada - Acción para lograr desagravio de la honra de una hija Acudir al Tribunal / + (No acudir al Tribunal) - (Situación ante la opinión pública) (No sujeta al criterio público) + / Sujeta al criterio público - Figura 3. Esquemas de representaciones en demanda de María Chiquinquirá Urdaneta a Luisa Carruyo; septiembre 1880. Parte A. Para la exponente, la honra ultrajada de una hija implica necesariamente la honra ultrajada de su familia, así como la honra ultrajada de la familia repercutiría en la honra de una hija. La estructura paralela constituida por las disyunciones referentes a los ejes “Acción para lograr desagravio de la honra” y “Situación ante la opinión pública” es independiente de la estructura paralela constituida por las disyunciones referentes a los ejes “Situación de la honra de mi hija” y “Situación de la honra de mi casa”. Estas dos estructuras paralelas pueden ser condensadas como se indica en la Figura 4. 91 María Chiquinquirá Urdaneta demanda por esponsales a Lucía Carruyo, como representante de su hijo Marcelino Carruyo. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 290 Situación de la honra familiar Desagraviada / + Ultrajada - Acción para lograr desagravio de la honra de una hija Acudir al Tribunal + / (No acudir al Tribunal) - Figura 4. Esquemas de representaciones en demanda de María Chiquinquirá Urdaneta a Luisa Carruyo; septiembre 1880. Parte B. Cruzando los dos ejes semánticos de la estructura anterior se obtiene la estructura cruzada indicada en la Figura 5, que sintetiza las cuatro realidades que expresarían las representaciones de María Chiquinquirá Urdaneta, en cuanto a la posibilidad de deshacer o no el agravio hecho a la honra de su hija y de su familia. Las representaciones de la exponente parecen admitir la existencia de una realidad ideal, pero no accesible para ella: lograr desagraviar el honor de su hija sin acudir al tribunal y por ende, sin hacer público el asunto. Ante esta realidad, se resigna a acudir al tribunal para entablar una demanda que implicará ventilar en público la condición de su hija y de su familia, buscando que le sea cancelada a su hija la deuda de honor contraída. Una de las realidades teóricamente posibles, la de peores consecuencias para ella, no parece ser vislumbrada por la demandante: la posibilidad de que el acudir a los tribunales represente una deshonra aún mayor, de no lograr que le fuese pagada a su hija la deuda de honor contraída por su presunto prometido. María Chiquinquirá Urdaneta tiende a resaltar la indefensión de su hija frente a su seductor mediante una homología entre la diferenciación hombre – mujer y la diferenciación adulto – niño; mientras el seductor es presentado como un joven, su hija es representada metafóricamente como una niña cándida, inocente e ingenua. 291 (No acudir al Tribunal) + (Lograr el desagravio sin acudir al Tribunal) +++ Honra desagraviada ++ (No entablar demanda y no lograr el desagravio) +-- Honra ultrajada -- Entablar demanda para lograr el desagravio ++Acudir al Tribunal - Figura 5. Esquema de representaciones en demanda de María Chiquinquirá Urdaneta a Luisa Carruyo; septiembre 1880. Parte C. Considerando que los discursos como prácticas sociales son canalizados por un conjunto socialmente determinado y compartido de esquemas de pensamiento y acción que permiten a los individuos interpretar y reaccionar ante ciertas circunstancias en formas tendencialmente similares, interesa comparar las representaciones públicas de diferentes agentes sociales con el fin de identificar las representaciones culturales subyacentes. En diciembre de 1879, Pedro Nava, vecino del Departamento San Rafael, demanda a Pedro Hernández en representación de su hija Sara Nava, por incumplimiento de palabra de matrimonio. Exponía el demandante: “En mi legítima union matrimonial con la Señora Teresa Nava fue siempre mi deseo, y á ello se encaminaban todos mis cuidados, el formar una familia recogida, de costumbres puras, que si bien modesta, pudiere figurar en la sociedad sin desdoro, y gozase de una reputacion sin mancilla. Que mi familia, aunque humilde y pobre, tuviere el candor de la inocencia, fuere sencilla y honrada, que ella pudiere exhibir todos los encantos de la virtud ... Hasta ahora poco tiempo me parecía que ya lograba mi objeto ... sin una sombra siquiera que empañara nuestro nombre. Pero este contento en que rebozaba mi corazón... se ha convertido en duelo para mi espíritu por obra de un hombre falaz que en la persona de una de mis hijas ha 292 deshonrado mi hogar. Prendado de esta hija llamada Sara, niña que apenas cuenta con diez y siete años de edad, Pedro Hernández tiene entrada en mi casa y conquista el corazón de la joven. Advirtiendo yo que algo mediaba entre ambos, interrogué á Hernández sobre el objeto que le movía á frecuentar mi casa, á lo cual me contestó con entera franqueza que amaba á Sara y me la pidió entonces para casarse con ella... Logró Hernández inspirarme confianza con su conducta, y valido de esta circunstancia favorable halló propicia la ocasión para seducir á mi pobre hija, y merced á la promesa que le hizo de contraer matrimonio con ella, logró el deseo insano de su pasión. Pública ya la fragilidad por el estado de gravidez de la joven he requerido a Hernández para que cumpla su palabra de matrimonio solemnemente empeñada y lave nuestra deshonra.. ya que mi hija nada espera del hombre que abdica de su lealtad, debe y quiere buscar por otros medios la reparación de la perdida honra ...”.92 Las representaciones del expositor Pedro Nava de la relación entre las costumbres de una familia, su situación económica, su situación de honor y su reputación pueden ser organizadas por las disyunciones y estructuras indicadas en la Figura 6. Para Pedro Nava, una familia de costumbres puras, que mantenga el candor de la inocencia, será necesariamente una familia honrada y tendrá necesariamente una reputación sin mancilla. La estructura determinada por el eje semántico “Situación económica de la familia” es independiente de la estructura paralela constituida por las tres disyunciones referentes a los ejes “Costumbres de la familia”, “Situación del honor de la familia” y “Reputación de la familia”. La estructura paralela referente a las costumbres y reputación de las familias podría ser condensada como se indica en la Figura 7. Cruzando esta relación de disyunción con la correspondiente al eje semántico “Situación económica de las familias” se obtiene la estructura cruzada de la Figura 8, que sintetiza las cuatro realidades que expresan las representaciones del agente social, en cuanto a los tipos de familia. Admitiendo que la realidad ideal, aquélla representada por una familia acomodada con reputación sin mancilla, escapa a sus posibilidades, Pedro Nava aspira a conservar su realidad de familia humilde, pero honrada y de reputación sin mancilla. (Costumbres de las familias) Puras, con el candor de / (Sin pureza, sin el la inocencia, sencillas candor de la inocencia) + 92 Pedro Nava, en representación de su hija Sara, demanda a Pedro Hernández por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). (Situación moral de las familias) 293 Figura 6. Esquema de representaciones en demanda de Pedro Nava a Pedro Hernández; diciembre 1880. Parte A. (Costumbres de las familias) Puras, con el candor de la inocencia, sencillas / (Sin pureza, sin el candor de la inocencia) Figura 7. Esquema de representaciones en demanda de Pedro Nava a Pedro Hernández; diciembre 1880. Parte B. (Acomodada) + Costumbres puras, (Familias acomodadas honradas, con reputación sin mancilla) +++ (Familias acomodadas deshonradas, con reputación mancillada) +-- (Costumbres sin pureza, sin 294 Figura 8. Esquema de representaciones en demanda de Pedro Nava a Pedro Hernández; diciembre 1880. Parte C. Ahora bien, considerando la relación expuesta por el demandante entre la deshonra de su hija y la pérdida de la inocencia de ésta, expresada en la condición física de seducida y grávida en la que se encuentra, es posible organizar como se indica en la Figura 9 la relación expresada por el demandante entre la condición de su hija y la situación moral de ésta y de su familia. Es de resaltar que, para el expositor, la pérdida de la honra de su hija y por ende la situación de deshonra de ésta y de su familia no es irreversible, ya que la situación podía ser revertida con la celebración del matrimonio acordado. La asociación entre el honor de la mujer, el honor de la familia y la moral de la sociedad era constantemente traída a colación por las mujeres marabinas o zulianas de fines de siglo XIX presuntamente agraviadas, por sus progenitores o por los apoderados legales al momento de exponer los hechos que motivaban las demandas por incumplimiento de esponsales. En octubre de 1883, los apoderados de María Francisca Fuenmayor, vecina de San Carlos en el Distrito Colón, actuando en representación de la hija de su poderdante, inician una demanda contra Olegario Alvarado, exponiendo: (Condición de mi hija aún niña) (Inocente, candorosa) + / Grávida - (Situación moral de mi hija aún niña) 295 Figura 9. Esquema de representaciones en demanda de Pedro Nava a Pedro Hernández; diciembre 1880. Parte D. “Nuestra representada se vé hoy en el penoso caso de ocurrir ante los Tribunales en demanda de reparacion de uno de esos profundos y trascendentales agravios con que suelen ser heridas las personas, la familia y la sociedad a un tiempo mismo. Y en efecto, viuda desde hace años la señora María Trinidad Fuenmayor de Pulgar, ha venido consagrándose con especie de áfan á educar su familia bajo los rectos principios de la moral, siendo todo su conato hacer de sus hijos, todos menores cuando ocurrió la muerte de su esposo, hombres de bien y mujeres recatadas y honestas que pudieran hacer mañana la felicidad del hombre á quien otorgasen su mano. Estos propósitos de aquella ejemplar matrona se han venido cumpliendo y colmaban su contento, á la vez que la hacian acreedora del respeto y consideraciones de la sociedad en que vive, á la cual ofrecia el continjente de una familia modelo exornado de relevantes virtudes. Tal es el testimonio unánime que pudieran dar, y que hemos obtenido ya, respecto de aquella señora y de su familia, todas las personas notables de aquel Distrito que las conocen de cerca. Y cuyas buenas condiciones de moralidad y disciplina doméstica, son de pública voz y fama en el lugar de su domicilio. Pero hace poco tiempo que aquella familia sufre la más acerba pena al ver manchado en uno de los suyos el nombre de la casa, cuya honra se esforzaban todos sus miembros en mantener ilesa, como su más preciado tesoro. 296 En malhora Olegario Alvarado joven mayor de edad y vecino de aquel mismo Municipio visitó la casa, y llegó á captarse el afecto de una de las hijas de nuestra representada, muchacha adolescente entonces, cuyo corazón entregó ardorosamente al hombre que le prometía su mano ... aquel amor que Alvarado manifestaba tenerle, en que parecía tan constante que ocho años no bastaron á entibiarlo, y el hacerla ver que su posesión por él era el único medio de lograr el consentimiento materno, hicieron que al fin, ella cediese á tan pertinaz como astuta seducción. Aparece grávida la recatada joven y llamado Alvarado por un hermano de esta á reparar la ofensa, después de haber convenido el seductor en que haría la correspondiente manifestación para fijar los carteles, ha pretendido añadir burla á la burla, ocultándose ó huyendo del lugar ... Manifestándose de este modo la falta de voluntad de Alvarado para reparar buenamente la honra de la seducida joven ... la señora María Encarnación Pulgar representando los derechos de su hija, á vueltas de mirar por los fueros de su casa menoscabados así, ha dado poder á su hijo Carlos Rodolfo Pulgar para intentar la acción de esponsales que corresponde ...”.93 Según el escrito que presentan los apoderados de María Francisca Fuenmayor, el daño sufrido en la honra de la joven Pulgar constituía una afrenta conjunta a ésta, a su familia y a la sociedad entera. La familia de la demandante, hasta entonces merecedora del respeto y la consideración de las personas con las que interactuaba, veía ahora su reputación menoscabada por la mancha recaída en la honra de una hija. Las representaciones de los apoderados de María Francisca Fuenmayor en cuanto a los tipos de familia y a los tipos de mujer, según su condición moral, pueden ser organizadas como se indica en la Figura 10. Por otra parte, las relaciones establecidas por los apoderados de la demandante entre la situación de la honra familiar y la honra de la hija de la demandante podrían ser organizadas, en forma similar a casos anteriores en los cuales eran las propias afectadas quienes exponían su situación, según una estructura paralela que implique una oposición de carácter dicotómico entre dos posibles estados del honor de la mujer y del honor de una familia: sin mancilla / mancillado. Al mismo tiempo, estos dos diferentes y opuestos estados del honor de la mujer y de su familia implican recíprocamente dos diferentes y opuestos estados de la reputación o el nombre familiar: honrado / deshonrado. 93 (Tipo de familias desde el punto de vista moral) Los licenciados Miguel Celis y Alejandro Andrade, apoderados sustitutos de la Sra. María Trinidad Fuenmayor de Pulgar, como representante de su hija legítima María Encarnación Pulgar, demandan por Virtuosas, guiadas por rectos principios de moral + / (No virtuosas) - 297 (Tipos de mujeres según su comportamiento) Recatadas (Livianas, no recatadas) / + - (Tipos de mujeres según su honestidad) Honestas (Deshonestas) / + - (Tipos de esposas) Buenas esposas + / (Malas esposas) - Figura 10. Es quemas de representaciones en demanda de apoderados de María Francisca Fuenmayor contra Olegario Alvarado; octubre 1883. A partir del discurso de los apoderados de María Francisca Fuenmayor sería también posible sintetizar en una estructura cruzada similar a la ya indicada en la Figura 5, antes presentada, las cuatro realidades que para ellos tenía su poderdante, en cuanto a la posibilidad de lograr deshacer o no el agravio hecho a la honra de su hija y de su familia. Al igual que María Chiquinquirá Urdaneta en septiembre de 1880, los esponsales a Olegario Alvarado. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1883). 298 apoderados de María Francisca Fuenmayor parecen admitir la existencia de una realidad ideal, pero no accesible para su poderdante: lograr desagraviar el honor de su hija sin acudir al tribunal y por ende, sin hacer público el asunto. Ante la imposibilidad de alcanzar esta realidad, los apoderados parecen entender que su poderdante tuviera que resignarse a acudir al tribunal para entablar una demanda que le permitiera reparar el honor de su hija y de su familia. Honor y reputación de la mujer, honor y reputación de la familia, y moral de la sociedad son elementos que aparecen y se relacionan también recíprocamente en las representaciones expresadas por Carlota Marín en el libelo de demanda que establece en junio de 1883 contra Maximiano González, por incumplimiento de palabra de matrimonio a su hija María Merced Medina: “Dedicada con sumo interes al desarrollo moral y material de mis hijos, huerfanos de padre en edad tierna, he procurado á todo trance conservar la honra de mi casa, precioso legado que me dejara mi finado esposo José Antonio Medina, que supo conservarla como es público y notorio. Tranquila he soportado las penalidades de la vida, pero sometida siempre con la mayor resignacion, a dar ejemplo de moralidad i buenas costumbres á mis pobres huérfanos, procurando en todo suplir la falta de un buen padre. Y en medio de esa tranquilidad que experimentaba el corazón materno, cuando tiene la conciencia del deber cumplido, se presenta á mi casa el joven Maximiano Gonzalez, mayor de diez i ocho años y menor de veintiuno, solicitando en matrimonio á mi lejitima hija María Merced Medina, que apenas cuenta diez i ocho años de edad, no cumplidos todavía. Ella le acepta la promesa matrimonial, creyéndola de buena fé y sellada con mi aprobación; asi pues, no crei que el futuro esposo de mi hija, nacido de padres muy honrados y conocidos en esta sociedad, burlase esa promesa en que estaba interesado su honor y la honra de mi familia. Con tales preliminares, no creía repito, que el joven Gonzalez, burlando el respeto que merece una señora viuda y la candidez de una joven inexperta, se atreviera á seducirla hasta hacerla grávida, para negarse luego sin causa justificada, á pagar la deuda de honor que tiene contraida para con ella, victima de la seduccion, por la fragilidad del sexo y la INOCENCIA. Sorprendida por éste acontecimiento, que me tiene en completa consternación por haberse mancillado la honra del hogar doméstico, no debo ni puedo ser indiferente con tal suceso, que ha herido profundamente mi corazón de madre, y que haría caer sobre mi frente el baldón de la sociedad: que haría en suma, girones mi reputacion, altamente conocida como esposa y madre de familia. Habiendo sido y siendo mi niña María Merced, incuestionablemente honesta, como puedo probarlo espléndidamente, buscar debo por la via judicial el reparo de la honra ultrajada, para que el seductor Gonzalez no se burle en lo sucesivo de una joven, que bien merece 299 el título de esposa; y para que no se propague un mal de tan funestas consecuencias para la sociedad...”.94 Interesa destacar aquí cómo personajes en diferentes roles o posiciones sociales expresan públicamente representaciones similares acerca de la relación entre el honor de una mujer y el honor de su familia, así como también acerca de la relación entre el honor de una familia y su reputación, todo lo cual indica la existencia de un sistema compartido de representaciones culturales, común para los diferentes agentes sociales involucrados, y puestas en juego en una situación específica. Es, en efecto, muy significativo, que la gran mayoría de las personas que acudieron a los tribunales marabinos en las dos últimas décadas del siglo XIX en defensa del honor de una mujer utilizaran como argumento la relación que para ellas existía entre la honra de la mujer y la honra de sus familias. Las disposiciones del código civil vigente referidas a la acción civil que podía producir el incumplimiento de una promesa de matrimonio estaban destinadas explícitamente a proteger a la mujer “incuestionablemente honesta” que había sido víctima de una seducción, sin hacer ninguna mención manifiesta a la honra de las familias. Al utilizar en sus discursos como argumento la asociación entre honra de la mujer y honra de la familia, los protagonistas de las demandas por incumplimiento de esponsales apelaban a un universo simbólico compartido por los participantes en estos eventos, a representaciones culturales que establecían una relación de reciprocidad entre una y otra noción, y que atribuían a la mujer un papel decisivo en la conservación y reproducción del capital simbólico de la familia entera. 94 Carlota Marín, representando a su hija, la menor María Merced Medina, demanda por esponsales a Maximiano González. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1883). 300 Ilustración 22. Expediente de demanda por incumplimiento de esponsales (ARPEZ). Más aún, las disposiciones del código civil no hacían tampoco referencia explícita alguna al honor o a la honra como tal de la mujer presuntamente seducida; el requisito de honestidad incuestionable en la mujer era exigido para que la promesa de matrimonio pudiera producir una acción civil, pero nada se expresaba en las 301 disposiciones del código civil de 1873 acerca del perjuicio al honor o acerca de la deshonra que experimentaba la mujer seducida, así como tampoco acerca de la posibilidad de lavar esa deshonra llevando a cabo el matrimonio prometido. La utilización explícita de argumentos relacionados con la honra o el honor de la mujer en la gran mayoría de los casos de demandas por incumplimiento de esponsales, particularmente en ese 70% de los casos en los cuales los libelos de demanda seguían el estilo implorante, apunta una vez más hacia la existencia de representaciones públicas ampliamente compartidas en la sociedad marabina de fines del siglo XIX, que asignaban un papel importante a la conservación del honor de la mujer, y que como veremos seguidamente, asociaban el honor femenino a la pureza sexual de la mujer. En efecto, los documentos consultados indican claramente que en la Maracaibo de fines del siglo XIX, el honor u honra de una mujer estaba asociado a su castidad o pureza sexual. En el caso de las solteras, honor y pureza sexual significaban virginidad hasta el matrimonio; en el caso de las viudas significaba castidad; a modo de ilustración, los siguientes ejemplos. En abril de 1884, los apoderados de Hercilia Atencio, vecina del Distrito Urdaneta, demandan a Rómulo Villasmil por esponsales, exponiendo ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil de Maracaibo: “Nuestra conferente, la expresada joven Hercilia Atencio, fue halagada con la promesa de futuro matrimonio por Rómulo Villasmil, quien abusando del candor de aquella obtuvo favores que no debieran concederse sino en el tálamo nupcial, habiendo entregado nuestra cliente, que se encuentra grávida, las primicias de su honor al joven Villasmil de quien aguardaba la realización de sus mentidas ofertas ...”.95 Metafóricamente, los apoderados de Hercilia Atencio asocian aquí honor con virginidad, al expresar que las “primicias” del honor de su poderdante, entiéndase su virginidad, sólo debían haber sido entregadas por aquélla una vez contraido el matrimonio prometido. Similar referencia a la virginidad como constitutiva de la honra de una mujer soltera, virginidad que una vez perdida en condiciones socialmente censuradas implicaba también la pérdida del honor de la mujer, hace el apoderado de la señorita 95 Los apoderados de Hercilia Atencio demandan a Rómulo Villasmil por esponsales. ARPEZ, Expedientes sueltos (1884). 302 Alcira Barroso en el mismo mes de abril de 1884, al momento de entablar demanda por esponsales contra Juan Finol: “... mas el tiempo ha traido á todos el triste convencimiento de que esas evasivas no tenían otro objeto que demorar el matrimonio y realizar entre tanto, por medio de astucias y abusando del candor é inocencia de la enamorada joven, sus impudicos proyectos; pues apenas consigue que mi conferente le entregue el inestimable tesoro de su honra, hase separado de la casa y abandonado la ciudad...”.96 Esta equivalencia entre honor femenino y virginidad la encontramos también, quizás en forma más directa, en la exposición de María Concepción Jiménez cuando en septiembre de 1886 entabla demanda contra Perfecto Villalobos por el perjuicio hecho a su hija, y establece una relación de equivalencia entre el arrebato de la virginidad de la mujer y el arrebato del honor femenino: “... no obstante mi celo y mis cuidados, para prevenir los peligros de esas relaciones amorosas, el joven ya expresado Perfecto Villalobos, ha abusado de la candidez i buena fé de mi hija, de su amor desinteresado y de las consideraciones que le dispensaba, seduciéndola y arrebatándole cuanto de más sagrado existe para la mujer, su honor, seducción que ha dado por resultado el estado de gravidez en que se encuentra...”.97 En junio de 1881, el apoderado de María del Carmen Gutiérrez, vecina de la parroquia Santa Lucía, demanda a José de la Trinidad Ortega por incumplimiento de palabra de matrimonio a su poderdante. Expone en esta ocasión el apoderado de María del Carmen Gutiérrez: “El hombre i la mujer constituyen [roto] mitades de una unidad superior que se realiza siempre al calor de purísimos afectos. El Amor no se dirije sobre algun objeto parcial; lo hace á la vez al espiritu i al cuerpo i avasalla el entendimiento y la voluntad. Así, no es extraño, [sino] que por el contrario es un hecho natural que la Mujer, frágil de suyo, dejándose halagar por mentidas promesas entregue al que se dice su Amante, lo que Dios i los hombres quieren que se guarde: la Castidad, sin que ello sea parte á menoscabar en nada la honestidad incuestionable que gestó en todos los actos de la vida social. Ahora bien, mi representada, joven, mui joven, y aunque educada en el hogar del Señor Clodomiro Meleán quien en unión de su 96 El apoderado de Alcira Barroso demanda a Juan Finol por esponsales. ARPEZ, Expedientes sueltos (1884). 97 María Concepción Jiménez demanda por esponsales a Perfecto Villalobos, en representación de María Merced, hija menor de la demandante. ARPEZ, Expedientes sueltos (1886). 303 esposa ha velado como un buen padre de familia por ella, le ha faltado no obstante la vida confidente de los padres naturales; de esos fieles amigos á quienes el hombre puede consultar en la difícil carrera de la vida. En esta situación se dio á pensar, no hai que dudarlo en el matrimonio como único medio de proporcionarse una vida sino de agrado, más en consonancia con las exigencias del corazon, i se dejó llevar primero de las palabras, después de las promesas y por último de tiernos juramentos de un hombre, de José de la Trinidad Ortega, quien con satánica perfidia y con no menos constancia le prometió futuro matrimonio para conseguir de esta manera que la pobre joven rasgara el velo de su virginidad i consintiera en 98 hacerse Madre”. Se hace aquí evidente una vez más que, en los casos de demandas por incumplimiento de esponsales en los que las presuntas seducidas eran mujeres solteras, lo que estaba en juego era su castidad y su virginidad, constituidas en una suerte de capital de pureza sexual, que adquiría a su vez eficiencia simbólica y se constituía en capital simbólico de la mujer y de la familia entera. En todos estos casos, las representaciones hechas públicas por los agentes sociales acerca de la relación entre la virginidad y el honor de una mujer soltera pueden ser ordenadas por medio de la estructura paralela indicada en la Figura 11. Interesa destacar que mientras que el honor o la honra femenina, utilizados como sinónimos, eran conceptos asociados al parecer en forma exclusiva con la castidad o pureza sexual de la mujer, por lo que eran bienes que se consideraban perdidos o deteriorados al perderse esta pureza sexual en circunstancias no aprobadas por la sociedad, la honestidad de la mujer abarcaba aparentemente un campo semántico más amplio, que, aunque incluía ciertamente el comportamiento sexual de éstas, tenía que ver también con el grado en que se reproducían un conjunto de conductas esperadas para la mujer y consideradas como moralmente apropiadas, relacionadas con la adscripción de éstas al ámbito y a los oficios domésticos, con el pudor y el recato en el vestir y en otras maneras sociales, con el mantenimiento de una actitud pasiva frente a los hombres, etc. (Situación de la honra de una mujer soltera) 98 Demanda el apoderado de María del Carmen Gutiérrez a José de la Trinidad Ortega, por esponsales. (Ilesa, no mancillada) Perdida, entregada ARPEZ, Civiles, Tomo 365 (1881). + / - (Situación de la virginidad de una mujer soltera) 304 Figura 11. Representaciones de la virginidad y el honor femenino expresadas por los actores sociales en demandas de Hercilia Atencio contra Rómulo Villasmil (1884), Alcira Barroso contra Juan Finol (1884) y María Concepción Jiménez contra Perfecto Villalobos (1886). Así, encontramos aquí reproducidas representaciones culturales y modelos de género predominantes en el mundo occidental durante el siglo XIX, basados en un principio de inferioridad de la mujer, que reducían en gran parte a las mujeres a la condición de instrumentos de producción y reproducción de capital social y de capital simbólico, a la condición de instrumentos simbólicos de una política dominada por la visión masculina. En el marco de estos modelos de género, constituidos a través del principio fundamental de división entre los masculino – activo y lo femenino – pasivo, la moral se imponía a las mujeres a través de una disciplina constante que tendía a imponerle unos límites que concernían a la totalidad de su cuerpo: control de la sexualidad a través de la virginidad y la castidad, control del cuerpo asociado a la actitud “moral” y al pudor que se debía mantener, en una suerte de confinamiento simbólico producto de un desequilibrio de poder entre los sexos, que limitaba el espacio disponible para los movimientos y los desplazamientos del cuerpo femenino. Esta limitación de movimientos impuesta al cuerpo femenino era ciertamente coherente con el deseado confinamiento de la mujer al espacio cerrado y a las tareas del hogar doméstico evidente en los discursos de intelectuales, moralistas, autoridades públicas y representantes de instituciones como la Escuela y la Iglesia en la Maracaibo de fines 305 del siglo XIX, los cuales contribuían a afianzar y perpetuar unos esquemas androcéntricos de género. Siguiendo a Bourdieu (2000: 49), podríamos agregar que la reproducción social de estos modelos de género en la Maracaibo de fines del siglo XIX se habría visto “naturalizada” por la objetividad de un sentido común, por un consenso práctico más o menos inconsciente sobre el sentido de las prácticas. Como hemos visto, las mismas mujeres reproducían y aplicaban a la realidad estos esquemas mentales como consecuencia de su sumisión al orden simbólico imperante, y de la incorporación en sus esquemas de percepción y acción de la valoración asimétrica hombre-mujer, de las desiguales relaciones de poder entre los géneros que este orden simbólico imponía. La dificultad de demostrar la honestidad incuestionable de una mujer podría quizás explicar en parte el aparentemente pequeño número de casos de demandas por esponsales ventilados en los tribunales de justicia marabinos a fines del siglo XIX. Es de pensar que las agraviadas y sus familias acudían a dichos tribunales sólo en última instancia, después de haber agotado en privado todos los recursos que pudieran conducir a la reparación de su honor. Como hemos visto, las declaraciones de las partes implicadas indican que la pérdida de la virginidad, de hacerse pública, era considerada una mancha que perjudicaba la reputación de la mujer y la honra de su familia si no se concretaba el matrimonio presuntamente acordado. Por otra parte, el haber mantenido relaciones amorosas con un pretendiente en el marco, por ejemplo, de visitas realizadas al hogar familiar, no implicaba, al parecer, un descrédito social, por lo que de haber habido pérdida de la virginidad y de no haberse hecho pública esta pérdida con un embarazo, era quizás preferible para la mujer mantener todo el asunto en secreto, esforzándose por mantener en lo sucesivo un comportamiento recatado que no diera motivos a cuestionamientos ulteriores sobre su honra y su honestidad. Como escribía María Navarrete, escritora marabina de la época, en estos casos era quizás preferible convertirse en una “solterona”, aferrándose al recuerdo del primer amor: 306 “¿Cuántas son las mujeres que van al altar con el primero y único hombre á quien juraron amor, y siguen siendo fieles hasta la muerte! ¿Cuántas esas pobres y tristes desdeñadas, burladas miserablemente por las falsas promesas de su amante, prefieren el terrible título de solteronas, al perjurio de sus primeros y únicos juramentos de amor! A ciento, á miles, las podemos contar!...”.99 Llama la atención el pequeño número de demandas por incumplimiento de esponsales establecidas por mujeres que no habían resultado grávidas como consecuencia de la presunta seducción (ver Tabla 9): sólo 6 de los 59 casos conservados en los cuales las presuntas seducidas habitaban el Distrito Maracaibo (10% de los casos) y 3 de los 31 casos conservados en los cuales las presuntas seducidas habitaban los distritos foráneos (10% de los casos). Sólo en dos de estos nueves casos (22% de ellos) hubo un resultado favorable a la mujer presuntamente seducida, lográndose en uno de ellos una transacción con compromiso de matrimonio100 y en el segundo de ellos la declaración del tribunal de que sí había habido seducción, condenándose al demandado a pagar una indemnización a la demandante por haberse negado a contraer el matrimonio101. Esta frecuencia de resultados favorables a la mujer en lo casos en los que no había gravidez es menor que la observada para los casos en los que si había habido gravidez (36% de casos con resultados favorables a la mujer), debido probablemente en parte a la mucha mayor dificultad de probar objetivamente la presunta ofensa hecha a la honestidad y al honor de una mujer en la ausencia de un embarazo. En estos casos lo que estaba directamente en juego era también la honra y la reputación, el capital social y el capital simbólico de la mujer y de su familia, como queda claro de la exposición que hace Victoria Ferrer cuando en Abril de 1881 demanda a José Trinidad González por incumplimiento de palabra de matrimonio: “El señor José Trinidad González, vecino de la misma parroquia [Santa Lucía], me sedujo bajo la promesa de matrimonio hasta el extremo de hacer la manifestación ante el Juez de la parroquia de Santa Lucía i fijarse los carteles para llevar a efecto 99 María Chiquinquirá Navarrete, ¿Castigo o Redención?, 1894, pp. 32-33. Victoria Ferrer demanda por esponsales a José Trinidad González. ARPEZ, Civiles, Tomo 365 (1881). 101 María Trinidad Auvert, representando a su hija Dolores Auvert, demanda por esponsales a Virgilio Ocando. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1883). 100 307 dicho enlace, pero hoy sin motivo alguno se ha separado de mi casa dejandome deshonrada; por lo que me veo en la penosa necesidad de demandarlo para que cumpla su oferta o me resarza los graves perjuicios que me ha originado, pues él no ha hecho otra cosa que burlarse de mí abusando de mi bondad; pues es notorio que siempre he observado una conducta irreprensible...”.102 O en la demanda que entabla Francisco Álvarez contra Luis Aranguren, por incumplimiento de palabra de matrimonio a la hija del primero, Luisa Álvarez: “El ciudadano Luis Aranguren, vecino del municipio Bolívar, ha seducido bajo la palabra de casamiento á mi legitima hija Luisa Alvarez; la cual es vecina tambien del municipio Bolívar y que se hallaba al cuidado, por mi querer, del señor Juan Evangelista Delgado. No puedo permanecer indiferente á la deshonra de mi citada hija; tengo que velar por la conducta de mi familia, ciudadano Juez”.103 Por su parte, Ana González expone en mayo de 1889 en ocasión de la demanda que introduce contra Helímenas Galué por incumplimiento de palabra de matrimonio a su hija menor María Petronila González: “...Cuando debia proceder á verificar el matrimonio el espresado Galué de conformidad con su palabra empeñada y la honestidad incuestionable de mi hija ha abusado de ella hasta el punto de ponerla gravemente enferma, no pudiendo determinarse si está grávida á causa del corto período corrido desde la seducción hasta la fecha. En esta virtud, y en atención de que el seductor Galué no ha procedido á verificar el matrimonio, no obstante su mal proceder, de funestas consecuencias para mi hija en su persona y honra ...”.104 En los casos de seducción bajo promesa de matrimonio en ausencia de gravidez, las disposiciones del código civil no garantizaban el matrimonio. Si se producía una sentencia favorable a la mujer, el autor de la seducción podía negarse a contraer matrimonio y entregar a la agraviada, en compensación, una indemnización por los perjuicios causados. Al parecer, esto hacía muy poco atractivo para una mujer agraviada y su familia la opción de acudir a la justicia para exigir el cumplimiento de una promesa de matrimonio. Los costos implicados y la posibilidad de recibir, en el mejor de 102 Victoria Ferrer demanda por esponsales a José Trinidad González. ARPEZ, Civiles, Tomo 365 (1881). Francisco Álvarez, representando a su hija Luisa, demanda por esponsales a Luis Aranguren. ARPEZ, Civiles, Tomo 365 (1881). 104 Aná González demanda a Helímenas Galué en representación de su hija María Petronila González, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expediente sueltos (1889). 103 308 los casos, únicamente una indemnización monetaria, no compensaba seguramente el escándalo que podía implicar la realización de un juicio público destinado a recuperar el honor perdido105. Adicionalmente, si demostrar la seducción en un tribunal era difícil en presencia de un embarazo, a juzgar por el bajo porcentaje de juicios que culminaron en sentencias, aunque hayan sido casi todas ellas favorables a la mujer, demostrar la seducción en ausencia de embarazo hubiera sido quizás poco menos que imposible. En este sentido, es de resaltar que a diferencia de lo sucedido en otros países de América Latina (Caulfield, 2000), el recurso a los reconocimientos médicos para probar la pérdida de la virginidad fue casi inexistente en los casos de demandas por esponsales ventilados en los tribunales marabinos a fines del siglo XIX. Sólo en seis de los noventa casos de demandas por esponsales conservados en el Registro Principal del Estado Zulia (un escaso 7% de ellos) se recurrió a profesionales de la medicina durante el desarrollo del juicio; en cinco de estos casos la mujer presuntamente agraviada se encontraba embarazada, y la parte demandante solicitó al tribunal que se llevara a cabo un reconocimiento médico para confirmar la gravidez de la mujer presuntamente ofendida, así como el tiempo de la gravidez106. En el único de estos casos en el cual la mujer presuntamente agraviada no se encontraba grávida, la parte demandante propuso un reconocimiento médico para que se verificara si había habido 105 Aunque la introducción de una demanda en un tribunal marabino hubiera implicado poco o ningún costo, la realización de un juicio como tal implicaba gastos importantes asociados a la contratación de abogados, la expedición de documentos oficiales justificativos, la movilización de testigos, etc. A modo de ilustración, las costas del juicio desarrollado como consecuencia de la demanda por esponsales introducida en 1894 por Santiago Leal, en representación de su hija Edilia Leal, contra Rafael Fuentes, ascendieron a por lo menos Bs. 226 para la parte demandante (ARPEZ. Civiles, Expedientes sueltos, 1894). En la demanda introducida por Elvira Urdaneta contra Emigdio Rodríguez Boscán en el año 1883, los honorarios causados por la defensa del demandado ascendieron a Bs. 208,50 (ARPEZ. Civiles, Tomo 371). Se trataba de montos bastante elevados, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que muchas de las casas de bahareque y techo de enea comercializadas en la ciudad de Maracaibo en el año 1890 tenían precios en el orden de Bs. 100-300 (ARPEZ, Tomo 1, Protocolo duplicado primero del primer trimestre del año 1890). 106 José Antonio Carrasquero, en representación de su hija Silvia Carrasqueño, demanda a Leopoldo Colina por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880); El apoderado de José Antonio Paz, representando a su hija Sergia Paz, demanda a Jesús Arnoldo González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880); Demanda el apoderado de María del Carmen Gutiérrez a José de la Trinidad Ortega, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 365 (1881); El apoderado de Teódula Boscán demanda a Graciliano Carroz, por esponsales. ARPEZ, Expedientes sueltos (1884); Demanda José Andrés Fernández, como legítimo padre de María Sacramento Fernández, a Rómulo González, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1885). 309 pérdida de la virginidad (“desfloración”) o si la mujer se encontraba en estado de gravidez107. En los pocos casos en los cuales la parte demandante o el tribunal de jurados acudieron al reconocimiento médico, éste no pudo realizarse a cabalidad, debido a la negativa de las mujeres involucradas a someterse a tocamientos y exámenes de sus órganos genitales alegando razones relacionadas con el pudor. A modo de ilustración, en julio de 1881 el apoderado de María del Carmen Gutiérrez, en juicio por demanda de esponsales contra José de la Trinidad Ortega, manifiesta ante el tribunal de jurados que, habiendo manifestado los médicos nombrados por el tribunal para practicar el reconocimiento pedido por la parte demandante que éste debía verificarse con tocamiento de las partes genitales, le había sido forzoso a su representada negarse a semejante procedimiento. El único reconocimiento que se había podido realizar, practicado por los doctores Manuel Dagnino, R. Villavicencio y Gregorio Fidel Méndez, había consistido en un reconocimiento externo, y en la inferencia de una gravidez de seis a siete meses por el estado abultado del vientre de la mujer presuntamente agraviada108. En el único caso conservado de reconocimiento médico a una mujer no grávida, propuesto por la parte demandante para verificar que había habido “desfloración”, los médicos sólo pudieron constatar que la joven involucrada no presentaba síntoma alguno de gravidez, ya que la joven se había negado también a someterse al examen interno necesario para poder determinar si había habido pérdida de la virginidad; la joven había declarado, sin embargo, que había sido “desflorada” por el demandado109. Los propios profesionales de la medicina experimentaban escrúpulos en practicar exámenes internos a las jóvenes involucradas en estos casos, como se desprende de las declaraciones emitidas en marzo de 1884 por los doctores Maximiano Rincón y Jorge Nevado, residentes en el Distrito Urdaneta (hoy Municipio Cañada de Urdaneta) 107 María Trinidad Auvert, representando a su hija Dolores Auvert, demanda por esponsales a Virgilio Ocando. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1883). 108 Demanda el apoderado de María del Carmen Gutiérrez a José de la Trinidad Ortega, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 365 (1881). 109 María Trinidad Auvert, representando a su hija Dolores Auvert, demanda por esponsales a Virgilio Ocando. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1883). 310 en ocasión del reconocimiento que debían practicar a Teódula Boscán para verificar su estado de gravidez: “Hay investigaciones ante las cuales el ánimo vacila, y cuando, por un esfuerzo de la voluntad, nos vemos obligados á buscar la verdad, es fácil que encontremos una valla insalvable, que con frecuencia es un simple velo; pero que es necesario rasgar, tal el pudor, hace volver cara á la misma imprudencia. No es pues de extrañar que nuestro informe no tenga toda la precision que exije el Tribunal, pero tendrá claridad bastante de acuerdo con la mente de la prueba pedida...”.110 Al igual que en los discursos oficiales y en los discursos de intelectuales marabinos antes comentados, encontramos aquí en juego una vez más representaciones culturales basadas en la oposición entre un universo femenino, correspondiente a la intimidad, a los espacios cerrados de la casa y de la mujer, a la vida de los sentimientos, espacios velados por el pudor, y un universo masculino, abierto a las relaciones de hombre a hombre, a la vida política, al diálogo y los intercambios de la vida pública. Como hemos visto en varios de los casos estudiados, los alegatos de la parte demandante reflejaban representaciones que hacían de la mujer un ser frágil e ingenuo, fácil víctima de sus seductores. Las presuntas agraviadas, sobre todo cuando se trataba de menores de edad, eran presentadas como niñas cándidas, inocentes e inexpertas que, confiadas en una palabra de matrimonio, habían sido seducidas a causa de la debilidad de su sexo. A modo de ilustración, en el libelo de demanda antes presentado, expuesto en junio de 1881 por el apoderado de María del Carmen Gutiérrez, vecina de la parroquia Santa Lucía, contra José de la Trinidad Ortega por incumplimiento de palabra de matrimonio a su poderdante, el apoderado de la demandante hace públicas estas representaciones de la mujer como un ser débil y frágil por naturaleza, así como una concepción de la mujer como el opuesto complementario del hombre, representaciones éstas que podríamos organizar como se indica en la estructura paralela de la Figura 12, estructura muy sencilla pero reveladora de uno de 110 El apoderado de Teódula Boscán demanda a Graciliano Carroz, por esponsales. ARPEZ, Expedientes sueltos (1884); 311 los principios que fundamentaron la construcción de todo un sistema simbólico de distribución desigual de poder entre los sexos. Mitades de una unidad superior El hombre / La mujer Naturaleza (Fuerte, resistente) / Frágil Figura 12. Esquema de representaciones en demanda de apoderado de María del Carmen Gutiérrez contra José de la Trinidad Ortega; junio 1881. Aunque en la gran mayoría de los casos se representa directa o indirectamente a la mujer como un ser candoroso e incauto, con frecuencia se acude también a esta representación explícita del sexo femenino como el “sexo débil” o frágil. A modo de ilustración, en febrero de 1882 el apoderado de María Encarnación Urdaneta demanda a Angel María Cardozo por esponsales, exponiendo: “Si el decoro y dignidad que expongo adornarán á Cardozo, no le han impelido á cumplir su palabra empeñada, y á restituir á mi constituyente su honra mancillada, si le constreñirá la eficaz accion de las leyes, protectoras contra toda agresión causada á la debilidad del sexo femenino...”111. La supuesta debilidad del sexo femenino no se refería sólo a debilidad en fuerza física como tal, sino también a una pretendida debilidad de carácter, como exponía claramente en agosto de 1884 el apoderado de Teotiste Atencio en demanda de esponsales a Carlos Ramsbolt: “El ciudadano Carlos Ramsbolt, vecino del municipio en que vive mi representada, llevaba relaciones amorosas con ella, bajo la palabra de futuro matrimonio. Mas 111 El apoderado de María Encarnación Urdaneta demanda a Ángel María Cardozo, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1882). 312 hubo un dia en que guiada mi representada por objeto de complacer al que habia de ser su esposo, débil por temperamento como todas las personas del bello sexo, hubo de ser víctima de su prometido, quien sin miramiento alguno, ni aun á los mismos vínculos de consanguinidad con que se encuentra ligado con la agraviada, empleó todos los recursos de que en tales casos se valen los hombres y consumó la seduccion de aquella...”.112 Es de destacar que, así como las disposiciones del código civil referentes a la acción civil que podían generar los esponsales no hacían ninguna referencia explícita al honor o a la honra de la mujer presuntamente seducida, ni a la deshonra que experimentaba la mujer seducida o a la posibilidad de lavar esa deshonra llevando a cabo el matrimonio prometido, dichas disposiciones tampoco hacían ninguna referencia explícita a la pretendida debilidad del sexo femenino. La utilización repetida de esta representación en los casos de demandas por incumplimiento de esponsales apunta una vez más hacia la existencia de representaciones públicas ampliamente compartidas en la sociedad marabina de fines del siglo XIX, que asumían, en este caso, una debilidad natural del sexo femenino frente al sexo masculino. Como hemos visto en el capítulo 3 de este trabajo, esta representación de la mujer como el sexo débil se habría visto reforzada en el último tercio del siglo XIX como consecuencia de la influencia de los postulados positivistas en los esquemas de división de género, y en la justificación de la supremacía social y cultural del principio masculino. Las representaciones de la mujer como el sexo débil eran de amplia circulación en Maracaibo a fines del siglo XIX. Hemos visto antes cómo Francisco Ochoa justificaba la protección y el amparo que según él brindaba el Derecho a la mujer, “esa bella mitad del género humano”, en su natural debilidad y candor, para premunirla contra las acechanzas e insidias de los hombres; para Ochoa: “No puede el derecho desconocer que es la mujer un ser frágil de suyo, y como tál expuesta a dejarse seducir por mentidas promesas y sugestiones arteras. De aquí que venga en su apoyo, protegiendo su debilidad contra el seductor infame que atentaba contra su honra y la hace apartar de la senda del deber. Por ello da acción civil para obtener la reparación del mal causado, en los casos de honestidad incuestionable, y franquea también acción criminal contra el raptor que con sus seducciones falaces, logra que la incauta mujer abandone el hogar.... Su exquisita 112 El apoderado de Teotiste Atencio demanda por esponsales a Carlos Ramsbolt. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1884). 313 sensibilidad, la delicadeza de todos sus miembros, su carácter suave y apacible, la forma de sus músculos, las enfermedades inherentes á su organismo, nos están diciendo á grito herido que la mujer no está organizada para las luchas ardientes y tempestuosas de la vida pública, sino para las labores sencillas y tranquilas del hogar... “(Ochoa, 1892: 148). Por ello, haciendo alusión a las disposiciones del código civil vigente, justifica Ochoa que el derecho otorgara a la mujer acción civil para obtener la reparación del mal causado contra su honra en los casos de honestidad incuestionable, castigando también al raptor que con “falaces seducciones” lograba que una “incauta mujer” abandonara su hogar (Ochoa, 1892: 148). Las representaciones de Ochoa sobre la “naturaleza” de la mujer y su disposición a ser fácilmente seducida pueden ser organizadas en la estructura paralela indicada en la Figura 13, en la cual se establece una relación de reciprocidad entre debilidad “natural” de la mujer, necesidad de amparo y protección, confinamiento al hogar doméstico y vulnerabilidad a la seducción. Es de destacar aquí que esta representación de la mujer como un ser débil, necesitado de amparo y protección y expuesto a la seducción, es coherente con los modelos de género que llevan a percibir el acto sexual como una relación de dominación en función de la supremacía del principio de la masculinidad, según el cual la acción considerada “normal” es aquella en la que el hombre seduce, toma la iniciativa, en el marco de una oposición fundamental entre lo masculino, activo y lo femenino, pasivo, oposición que, como hemos visto, se inscribe por lo general en una serie de oposiciones de mayor alcance: alto/bajo, móvil/inmóvil, abierto/cerrado, etc. (Bourdieu, 2000). Las mitades del género humano Hombre / Mujer (Fortaleza física) (Fuerte) / Débil Para lo que está hecho su organismo Luchas ardientes y / Labores sencillas y 314 Figura 13. Esquema de representaciones de Francisco Ochoa sobre la “naturaleza” de la mujer y del hombre. 1892. Las mujeres presuntamente agraviadas que protagonizaron los juicios por demandas de esponsales en Maracaibo a fines del siglo XIX no parecen haber sido cuestionadas en su integridad moral por el solo hecho de haber accedido a sostener una relación sexual con sus prometidos como preludio a un matrimonio acordado. Al parecer, se aceptaba que aquéllas otorgaran a sus prometidos una prueba de su pureza sexual, por lo que es posible que muchas de las mujeres presuntamente agraviadas hayan accedido a tener relaciones sexuales con sus prometidos para demostrar su virginidad, al serles exigida ésta como condición para la realización del matrimonio prometido. En el juicio entablado contra Pedro Hernández en diciembre de 1879 por incumplimiento de palabra de matrimonio a Sara Nava, ante la observación del padre de ésta de que Hernández había contraído compromiso de casarse con su hija, declara el demandado que había error de parte del demandante, ya que había hecho tal promesa 315 sólo “en términos condicionales”. Durante el careo que tuvo lugar entre el demandado y la presunta agraviada se evidencia que estos términos condicionales estaban relacionados, al parecer, con una prueba de virginidad que la joven debía ofrecer, cuando Hernández le pide a la joven que declare: “[Diga si] No es cierto que yo no la encontré a Usted virgen como Usted me lo había prometido”113. El argumento de la “prueba de amor” fue utilizado también en ciertas oportunidades como prueba por la parte demandante. En ocasión de la demanda que entablara en marzo de 1883 Josefa Ramona Atencio, en representación de su hija María Belén Boscán, contra Hermógenes Pineda por incumplimiento de esponsales, señalaba aquélla: “... Muchas fueron las exigencias, que valido de su ofrecimiento, hacia á mi pobre é inocente hija, el joven Pineda, a fin de conseguir que ella le diese lo que él llamaba una prueba de amor, y que en realidad no era otra cosa que el primer paso que la mujer honesta puede lanzar en el camino de la perdición y de la deshonra. A todas estas exigencias resistia mi hija con la entereza de la virtud de que siempre vió ejemplo en el hogar de sus padres, hasta que al fin alucinada por el infame seductor, accedió á sus ruegos y deseos, fiada en la palabra de honor que la tenía empeñada, de labar esa mancha con la realización del matrimonio que tantas veces le habia ofrecido...”.114 Esta representación del hombre como poseedor del derecho a comprobar, incluso físicamente, la honradez y la integridad de la mujer con la que se esperaba contraer matrimonio, una expresión más del desequilibrio de poder entre los sexos y de la concepción de la relación sexual como una relación social de dominación, se hace presente también en ocasión de la demanda que interpone María Trinidad Auvert contra Virgilio Ocando por incumplimiento de palabra de matrimonio a la hija de la primera, Dolores Auvert, en junio de 1883. En esta oportunidad, la parte demandante presenta como prueba una carta dirigida por el demandado a María Trinidad Auvert, en la que el demandado exponía: 113 Pedro Nava, en representación de su hija Sara, demanda a Pedro Hernández por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 316 “Señora María Auvert. Cuan grande será la sorpresa! me supongo que experimentará al ver otra vez mi letra en su casa. Pero las circunstancias me obligan á ello: Señora, mi nota al leerla, seria causa de desprecio i de indignacion, hacia mi persona i con razon; porque es necesario que un hombre sea mui inicuo, mui terrible i mui vagabundo, si se quiere que después de haber cerrado un compromiso tan sagrado y tan serio, como el que yó formé, sin haber ningun motivo baya á romperlo. Comprendo mui bien Señora que la honra de la mujer no se recoje del mismo modo que se perdió, i que esa joven ha sido nombrada por mi, i con eso solo es lo suficiente para que haya perdido. Pero creamelo María Trinidad, que aquello que yo hice no fue mas que eventos; que hace la imaginación del hombre, para probar si verdaderamente lo quiere o no una mujer, eso es lo que ha pasado en mi. Porque Usted comprenderá que el hombre antes de casarse, procura saber que clase de mujer lleva para que después no vaya hacer un matrimonio desgraciado. Eso es lo que ha pasado en mi, me he propuesto a observarla para después cuando yó haya cumplido lo que le he prometido pueda decir con toda certeza !!Llevo toda una mujer!! Ya nó me falta sino una prueba que hacer porque todas las pruebas que he hecho me han dado el resultado que he querido porque siempre he encontrado modestia, fidelidad, honradez, amabilidad, dulzura en sus palabras, i otros miles caracteres que difícil seria innumeral [sic] i máximamente me hayo convencido que lo que ella me decia no era lisonja, lo sentia verdaderamente; i por eso creo que sea la mujer que á mi me convenga, i que otra no pueda ayudarme como ella hacerme feliz sobre la tierra...”.115 Las pruebas presentadas por la parte demandante en los juicios por incumplimiento de esponsales estudiados consistían generalmente en la presentación de testigos (40% de los casos), la presentación de copias de actas o certificaciones de manifestaciones de voluntad de contraer matrimonio de los demandados (26,7% de los casos) y, en un único caso, la presentación de cartas de amor en las que se demostraba la promesa que había sido hecha por el demandado de contraer matrimonio con la agraviada. La presentación de testigos estaba dirigida a demostrar la gravidez de la presunta agraviada, su comportamiento virtuoso y su incuestionable honestidad, la honradez de su familia y la existencia de una promesa de matrimonio, todo en base al conocimiento que de ello podían tener los testigos por haberlo visto u oído personalmente, o por haberles llegado la noticia de ello; los testigos se limitaban muchas veces a reflejar la reputación de la demandante. Es de resaltar aquí que, en comparación con los textos de los libelos de demanda antes analizados, los textos que registran las declaraciones 114 Demanda que propone Josefa Ramona Atencio, en representación de los derechos de su hija legítima María Belén Boscán, a Hermógenes Pineda, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1883). 115 María Trinidad Auvert, representando a su hija Dolores Auvert, demanda por esponsales a Virgilio Ocando. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1883). 317 de los testigos presentan probablemente un menor nivel de mediación de los escribientes profesionales. Como hemos mencionado, en casos excepcionales el jurado de esponsales ordenaba la realización de un reconocimiento médico para comprobar la gravidez de las supuestas agraviadas. Los testigos presentados tanto por la parte demandante como por la parte demandada compartían también las representaciones circulantes en la Maracaibo de fines de siglo XIX que relacionaban el honor de la mujer, asociado a su virtud y a su pureza sexual, con el honor de la familia. En septiembre de 1880, José Villasmil, testigo presentado por Josefa María Atencio para probar su incuestionable honestidad, declara constarle que la dicha Atencio había mantenido siempre una reputación sin mancha, agregando que: “... no ha oido ni visto nada que dañe su reputacion de mujer honesta, hasta hoy que ha favorecido, sin estar unida en matrimonio al ciudadano Nieves Boscán Arenas, pero este me ha manifestado que Josefa María Atencio era intachable en su estado de pureza, honor y virtud y lo mismo en sus cualidades materiales... “.116 En consonancia con los valores y códigos de comportamiento vigentes, la parte demandante intentaba comprobar la incuestionable honestidad de las presuntas agraviadas demostrando que éstas se habían sometido siempre a la autoridad y a la vigilancia del “padre de familia”. La autoridad masculina, impuesta mediante el retraimiento al hogar familiar, se convertía así en garante de la virtud femenina y del honor familiar. En diciembre de 1880, el apoderado de José Antonio Paz demanda a Jesús Arnoldo González por incumplimiento de esponsales a la hija del primero, Sergia Paz, y pide que comparezcan testigos a declarar: “Si conocen de trato, vista y comunicación á Sergia María Paz, hija de José Antonio Paz; si son vecinos inmediatos de ella, há mucho tiempo, y por ello les consta y pueden asegurar que la Paz ha sido siempre una mujer honrada y vivido 117 honestamente, puesto que siempre ha estado en la misma casa de sus padres”. 116 117 Demanda Josefa María Atencio a Nieves Boscán por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). El poder de José Antonio Paz, representando a su hija Sergia Paz, demanda a Jesús Arnoldo González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 318 Tres testigos certifican lo anterior, añadiendo que esto era así porque conocían a Sergia Paz desde la infancia y nunca había llegado a conocimiento de ellos nada que desdijera de su buena reputación. En julio de 1880, Baldomera Barboza, como parte de las pruebas en juicio que sigue contra Carlos González, pide que se interrogue a diferentes testigos para que declaren: “Si me conocen hace algunos años, ya como soltera, después de casada i hoy viuda de José del Carmen Villasmil, y durante esta serie de años, me han tratado muy de serca, y por ese conocimiento que tienen de mí les consta que he observado una conducta irreprensible por todos respectos, ocupada diariamente ha fin de conseguir honestamente mi subsistencia y la de una hija habida en mi matrimonio con el finado Villasmil y si les consta también que nunca me he separado del hogar paterno por ninguna causa”.118 A pesar del discurso oficial que adscribía el papel de la mujer a la esfera doméstica, el honor y la reputación de éstas era un asunto que se discutía entonces en la esfera pública. En febrero de 1880, el apoderado de Pedro Nava, en juicio antes citado que seguía éste contra Pedro Hernández, pide se interrogue a cuatro testigos sobre varios particulares, incluyendo lo público y notorio que eran los hechos aludidos: “1° Primero. Si es cierto que la familia del ciudadano Pedro Nava es una familia honrada y de buenas costumbres. 2° Segundo. Si asimismo les consta que la joven Sara Nava es recojida y recatada, incuestionablemente honesta; de modo que antes de su desgracia nada supieron ni nada vieron que pudiera mancillar su buen nombre y reputación. 3° Tercero. Si les consta tambien que el joven Pedro Hernández frecuentaba la casa de Pedro Nava y si á dicho Hernández y no á otro se le atribuye generalmente en el pueblo la gravidez de la joven. 4° Cuarto. Si todo ello es público y notorio en la población donde la familia Nava está domiciliada”.119 Las declaraciones de Manuel Montero, testigo presentado en junio de 1881 por el apoderado de María del Carmen Gutiérrez en demanda de esponsales contra José de la Trinidad Ortega, son ilustrativas también de las representaciones que surgían en estos casos. Al serle preguntado si por el conocimiento que tenía de María del Carmen Gutiérrez le constaba su honestidad y pureza de costumbres, el testigo declara que por ser vecino de la señorita Carmen Gutiérrez desde hacía algún tiempo le constaba que 118 119 Baldomera Barboza demanda a Carlos González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). Pedro Nava, en representación de su hija Sara, demanda a Pedro Hernández por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 319 ésta había observado siempre una conducta honrada, y que nunca había oído decir nada que desdijera de su buena reputación120. Al ser repreguntado por el apoderado del demandado sobre cómo podía conocer la honestidad y “pureza de costumbres” de la demandante, si no había tenido ningún grado de intimidad con aquélla, el testigo responde que no era necesario tener intimidad para conocer la conducta de una persona, que bastaba con haber sido vecino por mucho tiempo para responder acerca de sus costumbres y modo de vivir. Al serle preguntado qué actos ejercidos o ejecutados por la demandante que indicaban al testigo que aquélla era “pura de costumbres”, éste contesta que la había visto ir frecuentemente a la iglesia a las funciones religiosas, de mañana como de tarde, y que no la había visto ir con otra familia que no fuera la del demandado, con quien llevaba relaciones de íntima amistad. En ocasión del juicio por demanda de esponsales entablada por Francisco Cano, en representación de su hija Juana Josefa, contra Eudaldo González en mayo de 1886, diferentes testigos declaran a favor de la honestidad y buen comportamiento de la joven presuntamente agraviada, así como también a favor de las buenas costumbres de su familia121. A modo de ilustración, José Manuel Medero, zapatero, mayor de 21 años, vecino del Municipio San Francisco, declara constarle que Juana Josefa era incuestionablemente honesta, y que le constaba así mismo que el demandado era el autor de la gravidez de la joven porque era éste el pretendiente de la joven, y “no salía” de la casa de ésta. Al ser repreguntado por uno de los miembros del jurado sobre los fundamentos que tenía para decir que la joven era incuestionablemente honesta, Medero responde que la conocía desde hacía aproximadamente 10 años, desde que era pequeña, y que la joven había estado viviendo mucho tiempo en la casa del Presbítero Barboza, la que el declarante consideraba como una casa muy honrada, así como también que al salir de 120 121 Demanda el apoderado de María del Carmen Gutiérrez a José de la Trinidad Ortega, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 365 (1881). Francisco Cano, en representación de su hija Juana Josefa, demanda a Eudaldo González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1886). 320 la casa de dicho Presbítero la joven no había variado en sus “actos pudorosos”, ya que había salido de allí bajo el poder de sus padres, los cuales eran asistidos a su vez por una sobrina del sacerdote, vecina de ellos. La importancia atribuida a las declaraciones de los testigos por las partes involucradas en las demandas por incumplimiento de esponsales nos revela que el capital social habría sido un componente fundamental del capital total de que disponían los marabinos de fines del siglo XIX en la lucha cotidiana por la obtención de recursos y por el reconocimiento social. La importancia de la opinión de los demás para la conservación e incremento del capital simbólico indica también que la sociedad marabina de fines de siglo XIX habría sido una sociedad en la cual las relaciones con el prójimo, por su intensidad y continuidad, predominaban quizás sobre la relación consigo mismo, una sociedad en la cual los individuos habrían aprendido su propia verdad por mediación con los demás; en esta sociedad el ser y la verdad de la persona se habrían identificado en buena medida con el ser y la verdad que los otros le reconocían. Por otro lado, la importancia atribuida a la reputación y a la opinión de los demás, como jueces del honor y de la virtud femeninos, nos habla también del carácter del cuerpo femenino como cuerpo-para-otro, como cuerpo incesantemente expuesto a la objetividad resultante de la mirada y el discurso de los otros. Esta mirada no habría sido tanto un poder universal de objetivación, como un poder simbólico cuya eficacia habría dependido de la posición relativa del que percibía y del que era percibido, de acuerdo con los esquemas de percepción inscritos en los cuerpos de los agentes sociales participantes en la interacción (Bourdieu, 2000: 83-84). Así, en los casos conservados de demandas por incumplimiento de esponsales ventilados en los tribunales marabinos a fines del siglo XIX, las partes en conflicto apelaron a las declaraciones de 162 testigos para intentar demostrar el carácter virtuoso o el carácter moralmente cuestionable de las presuntas agraviadas; lo que interesa destacar aquí es que 147 de estos testigos (un 91% de ellos) eran del sexo masculino, mientras que sólo 15 de ellos (un escaso 9%) eran del sexo femenino. La mirada y el poder simbólico de objetivación a la que nos referimos aquí eran entonces una mirada y 321 un poder fundamentalmente masculinos; al existir en gran parte por y para la mirada de los hombres, las mujeres se habrían encontrado en un estado permanente de seres percibidos, en un estado permanente de dependencia simbólica que las habría obligado a cuidar incesantemente tanto su apariencia como su proceder, en función de una economía de bienes simbólicos y de esquemas socialmente compartidos de percepción, pensamiento y acción basados en el predominio del principio masculino. Las pruebas de la defensa en los juicios por esponsales estaban dirigidas por lo general a demostrar la inexistencia del supuesto compromiso de matrimonio, la inexistencia del estado de gravidez y/o la dudosa moralidad de la demandante o de su familia. Haber vivido en público concubinato, haber sostenido encuentros continuos de forma pública o notoria en los que se posibilitara la realización de uniones sexuales o haber tenido un comportamiento promiscuo eran consideradas pruebas de dudosa honestidad femenina. En octubre de 1880, el apoderado de Nieves Boscán, quien había sido demandado por Josefa María Atencio, solicita como prueba en defensa de su poderdante que cuatro testigos declaren: “Si es verdad que aún después de haber dado a luz Josefa María Atencio, Nieves Boscán estaba en la casa de la Atencio i se le consentían tales cosas como si fuera casado, de tal manera que pasaba allí las noches sabiendo los testigos que dormía con Josefa María Atencio, su demandante, en un mismo lecho. Rosana [hermana de la demandante] declarará además si es verdad que ella daba su hamaca para acostarse Nieves Boscán con Josefa María Atencio en el cuarto de la cocina, antes de dar a luz, donde pasaban juntos i solos toda la noche”.122 Solicita, así mismo, que otros tres testigos declaren: “Si es verdad que una noche como a las nueve encontraron á Nieves Boscán i Josefa María Atencio acostados juntos en actitud deshonesta bajo el cocal de la casa de la Atencio; hecho ocurrido después de haber dado á luz la Atencio”.123 Haber mantenido un embarazo ilegítimo públicamente por un tiempo prolongado, sin haber intentado acciones legales contra el seductor, era considerado también ejemplo de dudosa moralidad, ya que hacer caso omiso al escándalo que implicaba la 122 123 Demanda Josefa María Atencio a Nieves Boscán por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). Ídem. 322 trasgresión del orden establecido implicaba un desprecio de la moral y las buenas costumbres; así lo revela el apoderado de Nieves Boscán cuando alega que: “... no juzga que una mujer que no haya hecho uso de ese derecho durante los nueve meses de gravidez, sea incuestionablemente honesta, por que durante todo ese tiempo de su embarazo ha estado entre la sociedad, viéndola todos i sabiendo que ese embarazo es ilegítimo...”.124 La existencia de un embarazo previo, debido quizás a la pérdida de virginidad que este hecho implicaba, era también un argumento utilizado por la defensa de los presuntos seductores para cuestionar la honestidad de las agraviadas. Así lo indica el apoderado de Nieves Boscán cuando arguye que: “... durante la gravidez para la muger del primer embarazo es el tiempo de la inquietud y de la alarma, después que ya da á luz la muger se tranquiliza y queda ya en aptitud de una segunda concepción sin remordimientos y hasta sin pudor alguno muchas veces ...”.125 En el juicio seguido contra Carlos González a raíz de la demanda interpuesta en su contra por Baldomera Barboza, ya citado, el demandado intenta sembrar dudas sobre la moralidad de la demandante con una estrategia similar, presentando partida de nacimiento de una hija habida por Baldomera en su primer matrimonio “para que en el juicio obre sus efectos legales y morales”, pidiendo además que dos testigos declarasen que dicha niña había vivido siempre con su madre en la misma casa, queriendo con esto sugerir, quizás, que la demandante se entregaba a sus amoríos en presencia de la niña, con el consecuente escándalo moral126. Así mismo, pide que se interrogue a dos testigos, Luis Suárez e Ignacio Acosta, para que declaren: “Como es cierto que ellos visitaban con frecuencia, así de día como de noche, la casa de habitación de la demandante, visitándola todavía el primero, y si ha sido tanta su confianza en esa casa y tanta la que le dispensaba aquella que se valía de ellos para que la condujesen en burro el primero y embarcada el segundo á alguna parte”. Pide también el demandado 124 Ídem. Ídem. 126 Baldomera Barboza demanda a Carlos González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 125 323 que un tercer testigo declare que había llevado por algún tiempo relaciones ilícitas con la demandante. El 28 de febrero de 1880, en el marco del juicio seguido contra Pedro Hernández por incumplimiento de palabra de matrimonio a Sara Nava, ya citado, es interrogada ésta por el apoderado del demandado en los términos siguientes: “...Tercera. [Diga] Como es cierto que no fue Pedro Hernández quien gozó las primicias de su amor carnal. Contestó: fue Pedro Hernández el primero. Cuarta: como es cierto que fueron muchas las veces que usted tuvo contacto carnal con Pedro Hernández. Contestó: es cierto... Séptima: Como es cierto que habiendo concurrido usted i su hermana Dolores á una cita nocturna que les dieron los Hernández en la huerta del hato de su padre, se entregaron ustedes con ellos á los placeres del amor á tan corta distancia unos de otros que les servía de lecho el perímetro ocupado por la sombra de una mata de caujil. Contestó: yo sola ... Novena: Como es cierto que por dos ocasiones una de noche y otra de dia, estando su madre y hermanas en la puerta del hato, usted se entregó á placeres carnales con Hernández á corta distancia de aquellas, en términos que lo más probable habría sido una sorpresa. Contestó: es cierto...”.127 El 3 de marzo de 1880 tiene lugar un careo entre Pedro Hernández y Sara Nava. El demandado aprovecha la ocasión para intentar demostrar una vez más que la demandante era de dudosa moralidad sexual y por lo tanto de honestidad cuestionable, sugiriendo en ésta un comportamiento lujurioso: “Recuerda usted que el primer día que tuvo contacto carnal conmigo sucedió en una ocacion en que yendo usted con Merced Romero para casa de Francisco Núñez se quedó resagada de aquella y vino hacia el sitio donde yo la esperaba sucediendo esto á las once del dia poco mas ó menos. Contestó que no señor. Segunda. No es cierto que yo no la encontré á usted virgen como usted me lo había prometido. Respondió volviéndose hacia su preguntante: Si señor fue usted quien me hechó al mundo. Tercero. No es verdad que usted continuó con su comadre Merced asistiendo á citas que yo le hacía en el monte. Contestó No señor, usted no me hacía citas en el monte. Cuarta. No es verdad que usted iva con su hermana Dolores al monte donde las esperamos mi hermano Jesús y yo. Contestó. Yo iva donde usted me llamara sola. Quinta. No es verdad que usted iva al mismo punto á las ocho de la mañana con su hermana Rosaura. No señor. Sexta. No es verdad que usted y[endo] con su mamá para que María del Rosario Morillo, se apartó usted de ella yendo hacia donde yo la esperaba. No señor. Septima. No es verdad que una noche fueron usted y su hermana Dolores á un caujil donde las aguardamos mi hermano Jesús y yo. Contestó: Yo sola fui. Octava: No es cierto que de noche 127 Pedro Nava, en representación de su hija Sara, demanda a Pedro Hernández por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 324 pasaba yo como para que Francisco Ríos y era para la huerta donde la iva á esperar, yendo usted con sus hermanas y dejándolas en la misma huerta. Dijo: que es cierto que iva pero sola...”.128 Hernández intenta reforzar sus argumentos sobre la dudosa honestidad de la presunta agraviada pidiendo que un enamorado anterior de Sara Nava, Arístides Castellanos, declarase que la demandante había mantenido relaciones amorosas y perdido la virginidad con éste cuando frecuentaba también al demandado: “Primero. [Diga] si es cierto que él cultivaba relaciones amorosas con Sara Nava al mismo tiempo que las tenía con él. Segundo: Si habiéndose retirado de la casa por haber llegado á conocimiento del padre de Sara lo anterior, seguía en inteligencia amorosa con Sara por medio de cartas de que era portador Manuel Briceño y por medio de entrevistas efectuadas casa de las señoras Francisca Ríos y Chiquinquirá Moreno y si asimismo tenía entrevistas con Sara en la misma casa de ésta en citas que se efectuaban en la [ilegible] del hato. Tercero: Si las relaciones del testigo con Sara llegaban hasta el punto de otorgarle ésta todos sus favores haciendole poseedor por completo de su persona física, habiendo sido el declarante el que gozó de las primicias de Sara...”.129 Durante su comparecencia, el testigo reconoce que había frecuentado amorosamente a la demandante, pero sólo hasta que Hernández comenzara a visitar la casa, y niega haberla despojado de su virginidad. En ocasión de la demanda por esponsales entablada por Felipa Inciarte contra Ismael Nieto Barboza en junio de 1884, el apoderado del demandado solicita se cite a tres testigos, uno de ellos una mujer, para que declararan al tenor del siguiente interrogatorio, dirigido a cuestionar la moralidad y pureza de costumbres de la demandante130: “Primero. Enrique Chourio dirá si es cierto que llevó relaciones amorosas por algun tiempo con la joven Felipa Inciarte con ánimo de casarse con ella; habiendo desistido de su propósito, por haber producido dicha joven un escándalo que se hizo público y notorio, á consecuencia de haberla sorprendido María Francisca Colina, quien la tenía á su cargo, con el joven Jesús Boscán, hoy difunto, en una contigua a la de la Colina, donde acostumbraba tener sus entrevistas con dicho joven? Si por 128 Ídem. Ídem. 130 Felipa Inciarte demanda a Ismael Nieto Barboza por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1884). 129 325 consecuencia de ese escándalo la señora Colina resolvió llevar á la Inciarte casa del padre de ésta, el cual vivía en Bobures, y si efectivamente se la entregó? Si después de ese escándalo, la joven Inciarte le dijo a U. que no deseaba casarse con nadie, porque le gustaban todos los hombres, y prefería vivir con uno hoy y mañana con otro? Si el joven Boscán manifestó a U. que la noche del escándalo, del cual se deja hecho mension, fue debido á que él trataba de tener coito con la Inciarte, y la Colina los había sorprendido conversando juntos en la casa vecina de la expresada Señora: que la Inciarte tenía sus entrevistas con él fuera de la casa de la Colina á deshoras de la noche? En fin diga el testigo si dicha joven tenía también entrevistas con él á deshoras de la noche fuera de la casa de la Colina? Segundo: Eusebio Alcantara dirá: Si Jesús Boscán, amigo íntimo de U., le manifestó que llevaba relaciones amorosas con la joven Inciarte, que tenía con ella sus entrevistas ya de día como a deshoras de la noche en la casa contigua á María Francisca Colina, guardadora de dicha joven? Que pocos dias después de esa manifestación hubo un escándalo con motivo de haber sorprendido la Colina á la Inciarte y á Boscan en el cuarto de la casa donde vivían Carmelo Cueto y Simona Nava, escándalo que se hizo público, y dio origen á que la Colina injuriase á Boscan y aun le amenazaba por el abuso que habia cometido con la joven Inciarte? Si supo el testigo el traslado de esta joven de su casa á la del padre de ella, Trinidad Inciarte. Tercero: María Concepción Pavon, dirá: Si la joven Inciarte llevó relaciones amorosas con Jesús Boscan si de dichas relaciones resultó un escándalo público y notorio por haber sorprendido la Colina á Boscán con la Inciarte en la casa colindante con la de ella como á las ocho ó nueve de la noche, lo que obligó á la Colina á entregar dicha joven á su padre. Que ya en Bobures la Inciarte al lado de su padre, Boscan la siguió en virtud de las relaciones que llevaba con ella?”. El testigo Enrique Chourio, agricultor, contesta que todo lo preguntado era cierto, y que la joven Inciarte había tenido entrevistas con él a deshoras de la noche no una, sino muchas veces. La testigo María Concepción Pavón declara también constarle como cierto todo lo preguntado. En este caso, las declaraciones de los testigos parecen haber sido definitorias de la sentencia del tribunal, el cual declaró sin lugar la demanda, condenando a la demandante a cancelar las costas del juicio. En marzo de 1896, hacia fines del período que estudiamos, el apoderado de Alcibíades Meleán, quien había sido demandado por Hercilia Cristalino, representando a su hija natural María del Rosario Cristalino, por incumplimiento de esponsales, promueve la declaración de un gran número de testigos, todos ellos del sexo masculino, con miras a demostrar la cuestionable honestidad de la demandante. A modo de ilustración, el apoderado del demandado pide que los testigos Rafael Árraga, Manuel de Araujo, Raúl Labarca y Carlos Pérez, vecinos respectivamente de los municipios Santa Bárbara, Bolívar, Santa Lucía y Chiquinquirá, declararan legalmente: 326 “1º Si les consta que en el taller de carpintería de mi conferente situado en la Calle de Vargas, callejón llamado de la Gallera, hay una toma de agua de la que se sirven varios relacionados y amigos de mi poderdante para irse á bañar allí. 2º Si les consta igualmente que, habiendose presentado al taller María del Rosario Cristalino en una tarde en que estaban allí los testigos, la instó mi conferente que se volviese para su casa, significandole lo impropio que era de una joven el estar sola en un taller en el que había un baño de hombres; y la Cristalino desoyó sus observaciones, replicando con dichos que me abstengo de expresar por respeto ó consideraciones al Tribunal, pero que los testigos dirán. Y si los testigos se fueron 131 quedándose la Cristalino en el taller todavía”. Así mismo, solicita que los testigos Manuel Araujo, Ramiro Pérez, Aureliano Contreras y Andrés Linares declararan igualmente: 131 Hercilia Cristalino, en representación de su hija María del Rosario Cristalino, demanda a Alcibíades Meleán, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1896). 327 Ilustración 23. Citación de testigos en demanda por incumplimiento de esponsales (ARPEZ). “1º Si es cierto que presenciaron actos ó acciones de la joven María del Rosario Cristalino referentes á mi poderdante, en su casa de habitación de la Calle o Callejón de la Gallera, impropias de una joven honesta, que me abstengo de indicar, pero que los testigos expresarán. 2º Si también es cierto que en la dicha casa de la Cristalino vivían ademas hombres que no eran de su familia, que contribuian al pago de la casa, indicando los testigos si vivieran ó no las amigas íntimas de dichos 328 hombres, y si saben si las costumbres de tal casa eran de una vida bulliciosa y alegre ó serias y circunspectas”.132 Solicita también el apoderado del demandado que el testigo Alfonso Pirela, vecino del municipio Bolívar, declarara: “Si no obstante que el testigo no es pariente de Hercilia y María del Rosario Cristalino, ha vivido bajo un mismo techo con ellas, teniendo relaciones amorosas con la última, anteriores á las que se dice ha tenido mi poderdante, en el Callejón de la Gallera; y si sabe tambien que la María del Rosario tuvo tambien relaciones amorosas con un jovencito de apellido Quintero”; así como también, que los testigos Ernesto Pirela, Rafael Núñez, Juan Méndez y Raúl Morales, vecinos el primero del municipio Bolívar y los restantes del municipio Santa Bárbara, declararan por su parte: “Si ellos y otros más jovencitos acostumbraban visitar la casa en que vivian Hercilia Cristalino y su hija María del Rosario y por ello les consta que con frecuencia había cantaurías y entretenimientos, y concurrencia de mozos todas las noches á los que trataba María del Rosario con familiaridad y confianza. Teniendo lugar esas diversiones y entretenimientos muy principalmente en la calle de la Independencia, de donde se mudaron para el Callejón de la Gallera”.133 Las representaciones expresadas en estos textos por el apoderado de Alcibíades Meleán acerca de la honestidad y el comportamiento de una mujer, ampliamente compartidas, como hemos visto, en la Maracaibo de fines del siglo XIX, pueden ser organizadas con la ayuda de la estructura paralela de la Figura 14. (Tipos de mujer) Honestas + 132 133 Ídem. Ídem. (Deshonestas) / - (Comportamientos de la mujer) (Pudoroso, recatado) + Liviano / - 329 Figura 14. Esquema de representaciones en demanda de Hercilia Cristalino, representando a su hija natural María del Rosario Cristalino, contra Alcibíades Meleán, por esponsales; marzo 1896. Representaciones del apoderado de Alcibíades Meleán. Debido a la coincidencia que se establecía entre honor de la mujer y honor familiar, la estrategia de defensa de la parte demandada se dirigía en ocasiones a demostrar la dudosa moralidad de la familia de la demandante, recurriendo también para ello a las declaraciones aportadas por testigos. En el juicio que se le siguió a Pedro Hernández en los meses de enero-marzo 1880 a raíz de la demanda interpuesta por Pedro Nava, en representación de su hija Sara, el demandado rechaza la acción contra él ejercida manifestando, entre otros, que Pedro Nava: “... no ha hecho otra cosa que convertir su hogar en teatro de frecuentísimas parrandas en las que han sido objeto de culto especial los juegos de azar, amen de todas las demás licencias que son su cortejo inevitable, cediendo todo ello en desdoro de su familia y descrédito de su autoridad de padre...”.134 El demandado solicita también que los testigos declararan: “Si en el hato de Pedro Nava tenían lugar frecuentemente las diversiones que vulgarmente llaman parrandas ó cachimbos y si es verdad que durante esas parrandas se juegan juegos de azar”. Como hemos visto, Pedro Hernández había intentado también sembrar dudas acerca de la 134 Pedro Nava, en representación de su hija Sara, demanda a Pedro Hernández por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 330 moralidad de una hermana de Sara Nava la cual, según el demandado, acudía en compañía de ésta a citas amorosas en las cuales ambas se entregaban a relaciones carnales sin ningún pudor. Algo similar intenta hacer el apoderado de Eudaldo González en el año 1896, durante el juicio de esponsales ya citado, entablado contra González por Francisco Cano en representación de su hija Juana Josefa. Intentando cuestionar la moralidad de la familia de la presunta agraviada el apoderado del demandado le pregunta a uno de los testigos de la parte demandante, José Manuel Medero, si por ser vecino colindante de la casa de los Cano le constaba que en dicha casa se verificaban constantemente parrandas y diversiones en las que se encontraban personas de distintas condiciones morales y de distinto género. En esta ocasión, la estrategia resulta infructuosa, ya que el testigo declara que parrandas no habían habido en dicha casa pues se trataba de una casa honrada, en la cual ciertamente habían tenido lugar “bailecitos” a los que habían asistido solamente familiares de los Cano135. Es interesante destacar que, a pesar de que en un 19% de los casos conservados (17 casos en un total de 90 casos) la demanda por incumplimiento de palabra de matrimonio fue iniciada por la madre de una mujer presuntamente agraviada, de filiación ilegítima, en ninguno de estos casos se intentó utilizar la ilegitimidad de nacimiento per se como argumento para arrojar dudas sobre la moralidad de las demandantes, de sus madres o de sus familias. Adicionalmente, es de resaltar también que en un 23% de estos casos se produjeron sentencias firmes a favor de la mujer, con matrimonio por ministerio de la ley o condena pecuniaria al demandado, frecuencia ésta que es similar a la observada para la totalidad de los casos conservados (ver Tabla 11). Esto no deja de ser en cierta forma contradictorio, cuando precisamente lo que se buscaba al entablar una demanda de esponsales era proteger a la mujer de un embarazo fuera del matrimonio, lo cual era presentado como una grave tacha moral por los protagonistas de la acción judicial. Quizás en estos casos las madres de las 135 Francisco Cano, en representación de su hija Juana Josefa, demanda a Eudaldo González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1886). 331 presuntas agraviadas habían demostrado a lo largo de su vida un comportamiento acorde con las exigencias sociales, lo cual les habría permitido hacerse de un cierto capital de reconocimiento social, que haría pasar por alto lo que se consideraba había sido una grave falta cometida en el pasado, prevaleciendo en estos casos el interés de proteger a la mujer cuyo honor se consideraba en juego en un momento presente. El papel fundamental que jugaban las declaraciones de los testigos en los juicios de demandas por esponsales nos indica que el capital social representado por relaciones contingentes tales como las buenas relaciones de vecindad, de amistad, de respeto, etc., habría sido indispensable para conservar el capital simbólico de que se disponía en Maracaibo a fines del siglo XIX. El capital de pureza sexual de la mujer, el capital social y el capital simbólico se habrían implicado y habrían sido interdependientes; el capital social y el capital de pureza sexual de la mujer, exhibidos y reconocidos, habrían adquirido eficiencia simbólica, se habrían constituido en capital simbólico en la forma de honor, reputación y buen nombre individual y familiar. Las relaciones sociales habrían sido a la vez relaciones electivas y relaciones necesarias que habrían supuesto un conocimiento y un reconocimiento mutuos, necesarios para conservar e incrementar el capital total de que se disponía. Para finalizar, es conveniente indagar acerca de los factores que pudieron decidir el resultado jurídico de las acciones civiles por incumplimiento de promesa de matrimonio intentadas ante los tribunales marabinos a fines del siglo XIX. Hemos mencionado que en un 5% de los casos conservados para el período 1880 – 1896, en los cuales las demandantes habitaban en el Distrito Maracaibo, se evitó la realización de un juicio mediante una conciliación entre las partes y el otorgamiento de una dote a las presuntas agraviadas. El 18 de junio de 1880 Victoria Urdaneta Manrrufo, viuda, y Eligio Matos, celebran la siguiente conciliación: “... el demandado teniendo en mira la honra y buena fama de la demandante ha convenido en dotarla con la suma de ochocientos bolívares que serán satisfechos, cuatrocientos al vencimiento de ocho meses y los otros cuatrocientos restantes 332 ocho meses después de este primer plazo todo lo cual se hará constar por escritura registrada...”.136 Por su parte, Pedro Carrasquero, padre de Virginia Carrasquero, y Eudaldo Acosta, en caso ya citado, celebran el 2 de julio de 1880 una conciliación por medio de la cual Pedro Carrasquero, con anuencia de su hija, desiste de la acción intentada, y el demandado se obliga a dotar a la presunta agraviada con la suma de cuatrocientos bolívares. Nótese que tanto en este caso como en el anterior, no se acuerda el reconocimiento del hijo fruto de la presunta seducción. Por otro lado, en un 10% de los casos de demandas por esponsales en los cuales las demandantes habitaban en el Distrito Maracaibo, los juicios entablados concluyeron con una transacción entre las partes. A modo de ilustración, el 8 de marzo de 1880 se celebra una transacción entre Pedro Nava, padre de Sara Nava, y Pedro Hernández, en los siguientes términos: “Pedro Hernández reconoce como suyo el hijo por nacer de la joven Sara Nava, no mediando entre ella y él ninguna causa que obste a ese reconocimiento; así mismo, Pedro Hernández retira cualquier concepto abusivo á la reputación i buen nombre de la joven Sara i su honrada familia que en el presente juicio haya podido lanzar; y finalmente, reconociéndose el citado Pedro Hernández como autor de la gravidez de la joven viene tambien a dotarla con la suma de mil seiscientos bolívares...”.137 Aparentemente, había en Pedro Hernández la intención de no seguir dañando la reputación y el honor de Sara Nava, ya que en carta dirigida a ella dos meses antes le decía: “Como podeis colegir de lo dicho, deceo [sic] evitar un escándalo que á nadie perjudica mas que a vos misma a quien quiero guardar consideraciones siempre bien guardar cuando se trata de sexo debil...”138. El 29 de julio de 1880 Carlos González y Baldomera Barboza acuerdan también poner fin al juicio que los enfrentaba, realizando la siguiente transacción: 136 Victoria Urdaneta demanda a Eligio Matos por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). Pedro Nava, en representación de su hija Sara, demanda a Pedro Hernández por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 138 Ídem. 137 333 “Carlos González reconoce como suyo el hijo por nacer que la señora Baldomera Barboza lleva en su seno, no mediando entre ella i él ningún impedimento no dispensable para poder contraer matrimonio al tiempo de la concepción del hijo. Carlos González, así mismo, retira todo concepto ofensivo á la reputación i buen nombre de la señora Barboza y su familia, pues su aseveración de no ser la demandante incuestionablemente honesta ha sido lanzada en momento de acaloramiento i como sistema adoptado para su defensa; finalmente, Carlos González dona a su hijo que lleva en su seno la señora Barboza la suma de cuatrocientos bolívares que entregará a aquella dentro de seis meses á contar desde la fecha y en caso de que el niño no nazca viable pasará la suma dicha á la señora Barboza en clase de donación ...”.139 Es de destacar que en estos dos casos la parte demandante se conformó con recibir una dote y con el compromiso del demandado de reconocer el hijo por nacer, sin celebración de matrimonio. Sara Nava había mostrado en sus relaciones sexuales con Pedro Hernández un interés mayor, quizás, que el que era de esperar en una joven recatada y virtuosa. Baldomera Barboza era viuda y madre de una niña, lo cual hacía quizás difícil demostrar que había sido seducida por su candidez e inocencia. Ante la dificultad de lograr una sentencia favorable a la agraviada era tal vez preferible aceptar una conciliación para evitar ir a juicio, o una transacción, si era iniciado el juicio, que permitiera recuperar al menos parcialmente el honor que se alegaba haber perdido. Del total de 19 casos favorables a la parte demandante con sentencia de matrimonio por ministerio de la ley, en 16 casos (un 84% de ellos) la sentencia se produjo por aceptación inicial de la demanda como cierta por parte del demandado e incumplimiento ulterior del compromiso de matrimonio (5 casos140), o bien por la negativa del demandado a comparecer en el tribunal de la causa (11 casos141), lo cual llevaba a que 139 Baldomera Barboza demanda a Carlos González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). Ana Herrera, en representación de su hija María Concepción Herrera, demanda a Manuel Pulgar por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880); El apoderado de Isabel Pocaterra demanda a Domingo Ramón Lugo, por incumplimiento de palabra de matrimonio a la hija de la primera, Isabel teresa González. ARPEZ, Civiles, Tomo 374 (1884); Mariana Rodríguez de Borjas, en representación de su hija Justa Josefina Borjas, demanda a Pedro Borjas por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expediente sueltos (1884); Dolores Carreño demanda por esponsales a Francisco Vázquez. ARPEZ, Expedientes sueltos (1889); El poder de Miguel Soto, representante de María Etelvina Soto, demanda a Rafael Ángel Bohórquez por esponsales. ARPEZ, Expedientes sueltos (1894). 141 El poder de José Antonio Paz, representando a su hija Sergia Paz, demanda a Jesús Arnoldo González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880); Lorenzo Machado, en representación de su hija Virginia, demanda por esponsales a Ignacio Polanco. ARPEZ, Civiles, Tomo 365 (1881); Altagracia Torres demanda por esponsales a Abigail Parra. ARPEZ, Civiles, Tomo 368 (1882); El apoderado de Luis Sánchez, padre de Juana Rosa Sánchez, demanda a Alfonso Sánchez por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1883); Demanda Andrés Machado, en representación de su hija Edelmira, 140 334 el demandado fuese declarado confeso; en tres de los casos en los cuales el demandado se negó a comparecer, la causa de la demandante fue reforzada también por declaraciones de testigos142. Al parecer, la aceptación de su responsabilidad por parte del demandado o su renuencia a comparecer ante el tribunal fueron, así, las circunstancias que definieron el pronunciamiento de una sentencia de matrimonio por ministerio de la ley en la gran mayoría de los casos conservados. En el resto de los casos es más difícil precisar cuáles pudieron haber sido las situaciones que determinaron un fallo favorable a la parte demandante después de haberse iniciado un juicio. Dado que la gravidez era el único hecho objetivamente demostrable, las decisiones del jurado eran basadas casi exclusivamente en las impresiones que éstos podían hacerse acerca de la moralidad de la presunta agraviada y de la existencia o no de un compromiso matrimonial, con base en las declaraciones de los testigos; no podía ser de otra forma, dada la dificultad de comprobar objetivamente la “honestidad” de las involucradas. En dos de los 19 casos de juicios conservados que implicaron sentencia de matrimonio por ministerio de la ley (un 11% de ellos), iniciados por los representantes de Sergia Paz y de María del Carmen Gutiérrez (ver Tabla I), el factor determinante del fallo favorable a la parte demandante parece haber sido, en efecto, la comparecencia de testigos que confirmaron la “honestidad” de la mujer agraviada, en términos de castidad y reputación sin mancha, así como la ausencia de testigos que cuestionasen dicha a Federico Chacín, por esponsales. ARPEZ, Civiles Expedientes sueltos (1883); El apoderado de Teódula Boscán demanda a Graciliano Carroz, por esponsales. ARPEZ, Expedientes sueltos (1884); El apoderado de Felipe Oliveros demanda a Jorge Ballesteros, para que contraiga matrimonio con María Encarnación Olivares, hija del demandante. ARPEZ, Expedientes sueltos (1884); Demanda José Andrés Fernández, como legítimo padre de María Sacramento Fernández, a Rómulo González, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1885); María Concepción Jiménez demanda, en representación de su hija María de la Merced Jiménez, a Perfecto Vilallobos, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1886); Demanda el apoderado de Eladio Romero, en representación de los derechos de su hija legítima Virginia Romero, a Ricardo Castro, pro esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1886); Demanda el poder de María Antonia Vera, quien representa a su menor hija Etelvina Vera, a Leovigildo Boscán, por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1891). 142 El poder de José Antonio Paz, representando a su hija Sergia Paz, demanda a Jesús Arnoldo González por esponsales. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880); Demanda Andrés Machado, en representación de su hija Edelmira, a Federico Chacín, por esponsales. ARPEZ, Civiles Expedientes sueltos (1883); El apoderado de Teódula Boscán demanda a Graciliano Carroz, por esponsales. ARPEZ, Expedientes sueltos (1884). 335 reputación por parte del demandado. Aunque en estos dos casos la parte demandante fue representada por apoderados legales, la presencia de éstos no garantizaba necesariamente un fallo favorable, como se desprende de las demandas iniciadas por los representantes legales de Adela Delgado, Emigdia Suárez, Josefa Antonia Moronta y muchas otras, las cuales no tuvieron resultado judicial alguno (ver Tabla I). Los jueces marabinos parecían compartir también ampliamente las representaciones culturales que exigían de la mujer un comportamiento sexual sin tacha y que hacían de su honor, específicamente de su honor sexual, la base de la familia, y a ésta la base de la sociedad y del Estado. Al analizar las representaciones públicas de los jueces que intervinieron en estas causas nos damos cuenta de que, debido a la existencia de un universo simbólico común, los diferentes agentes sociales, ubicados en diferentes posiciones, se apropiaban de las mismas representaciones culturales que circulaban en Maracaibo a fines del siglo XIX acerca de la mujer y del honor femenino. En el caso ya citado de la demanda interpuesta por María Chiquinquirá Urdaneta contra Luisa Carruyo, madre de Marcelino Carruyo, por incumplimiento de palabra de matrimonio que este último había realizado a Victoria Urdaneta, hija de la demandante, el juez de primera instancia de la causa, rechazando los alegatos de la defensa dirigidos a negar la validez de la palabra de matrimonio ofrecida a Victoria Urdaneta por Marcelino Carruyo por ser éste menor de edad y no contar con el consentimiento de su madre, manifestaba: “Estudiando con el debido detenimiento este asunto, de tanta gravedad y trascendencia, puesto que en su resolución, ya en pro ya en contra, va a decidir de la suerte de la familia y a establecer precedentes que pudieran ser funestos á la moralidad y honra, se observa: si bien es verdad, que el artículo 61 del Código Civil exige como condición sine qua non el consentimiento de los padres para la validez de los esponsales celebrados por menores, esto solo se refiere á aquellos casos en que no se haya de reparar el daño causado á la honra de la mujer honesta, á quien la ley ha querido proteger, escudándola contra la seducción del hombre, casi siempre dominado por el fuego de las pasiones más intensas... La ley en efecto, haciendo nacer á favor de la mujer la presunción jurio et de jure de haber sido seducida bajo promesa de matrimonio finje por su autoridad y ministerio los esponsales que bien pudieron no haberse contraido, pues cuya ficción se hace indispensable para la moralidad y castigo del seductor que alevo pretende burlar á la inocencia, abusando de la fragilidad de la muger ... se trata de restituir la honra á 336 la muger que crédula y candorosa se dejó vencer por las promesas y halagos del que amaba, hasta el extremo de entregarle su más precioso tesoro...”.143 Las representaciones expresadas en este discurso por el juez de primera instancia de la causa acerca de la “naturaleza” de la mujer y acerca del honor femenino coinciden con las ya evidenciadas en los discursos de los diferentes agentes sociales involucrados en los juicios por esponsales en la Maracaibo de fines del siglo XIX, relacionados con la supuesta fragilidad natural de la mujer, la coincidencia entre honor de la mujer y honor familiar y la coincidencia entre honestidad femenina y honor femenino, así como la clara connotación sexual del honor femenino, al establecerse una equivalencia entre honor femenino y virginidad. El Juez superior del Estado, en revisión de la causa que enfrentaba a María Chiquinquirá Urdaneta y Luisa Carruyo, confirma la sentencia del juez de primera instancia y se refiere particularmente a la relación que se establecía entre honor de la mujer y honor de la familia, al señalar que los esponsales de Marcelino y Victoria eran válidos pues “la honra de la familia y la familia misma, elementos para la debida organización social, deben estar amparados de todo ataque que tienda a destruirlas ...”, afirmando que no era necesario recabar un consentimiento cuando se trataba de reparar una deuda de honor y de dar a la familia “todo el prestigio y toda la majestad de su institución”. Este interés de proteger la honra y la honestidad de la familia era compartido por los principales intelectuales marabinos del Derecho en el momento; en sus comentarios de las disposiciones del código penal venezolano referentes a los delitos contra la honestidad de las personas y contra la legitimidad de las familias, exponía Francisco Ochoa en 1888: “Entre los preceptos del derecho se cuenta el de vivir honestamente, honeste vivere. Si; son la moral y las buenas costumbres la salva guarda de las sociedades y la garantía de la honra y honestidad de las familias. La ley, pues, debe proteger esos principios saludables, y reprimir aquellas transgresiones graves que, atentando 143 María Chiquinquirá Urdaneta demanda por esponsales a Lucía Carruyo, como representante de su hijo Marcelino Carruyo. ARPEZ, Civiles, Tomo 362 (1880). 337 contra la honestidad, vulneran el honor de los asociados y amenazan destruir el edificio social ... Cuando la infracción de los deberes que impone la honestidad produce un malestar social, cuando hiere directamente á un individuo ó familia, cuando puede comprometer el honor ó la legitimidad de ésta, entonces esa infracción no puede menos que ser erigida en delito y ameritar pena...”.144 En particular, para Ochoa, el honor de la mujer, objetivado en su virginidad, debía ser protegido a toda costa; si una mujer mataba en defensa de su honra, debía quedar completamente absuelta de responsabilidad criminal: “Por precioso que sea el objeto ó derecho contra el cual se atenta... la ley lo que podrá permitir es que su dueño ó poseedor use de la fuerza con cierta moderación, sin llevarla al extremo de dar muerte al ladrón, á quien podrá perseguir, acometer, prender y entregar á la justicia, excepto en el caso de agresiones al pudor de una mujer. En estos casos sostiene la postura del jurista español Azcutia el cual afirma: La honra de una mujer es para ella más preciosa que su propia vida, y en ofensas de este género, según la expresión de Séneca, la muerte es preferible. Por esto es que cuando para la mujer se trata de un peligro de este género, no se trata de una mera injuria, cuya reparación se puede pedir y obtener de la justicia; se trata de una afrenta, que lleva la víctima consigo por toda su existencia y que está interesada y obligada á impedir á todo trance. Virginitas vel castitas corrupta restitui non potest, dijo la ley antigua al hablar del rapto de una doncella, y este principio, por un lado, y esa misma estimación de la honra y el pudor de una mujer, por otro ... y el ultraje que supone el acto y la imposibilidad de reparación, todo, absolutamente todo en esta clase de hechos ... lleva en sí clara, precisa y terminantemente dentro de la ley, la irresponsabilidad de la mujer que hiere ó mata en legítima defensa de su honra, contra la ilegítima agresión de su ofensor”.145 Es de mencionar, finalmente, que los expedientes judiciales consultados evidencian que en la Maracaibo de fines del siglo XIX el honor masculino estaba asociado fundamentalmente a la lealtad, el cumplimiento del deber y de la palabra empeñada, y a la voluntad de defender el honor y la reputación de sus familias. Los hombres demandados por el supuesto incumplimiento de una palabra de matrimonio no son calificados de moralmente corruptos por el hecho de haber sostenido relaciones sexuales con sus prometidas; en el marco de los modelos de género vigentes, se aceptaba como algo natural que el hombre estuviera “dominado por el fuego de las pasiones más intensas”. 144 145 F. Ochoa, ob. cit. (1888); p. 432. Ibíd., p. 102. 338 A los presuntos seductores se les cuestionaba principalmente su falta de lealtad y su incumplimiento de una “palabra de honor”, comportamientos que se consideraban ajenos al proceder del hombre honrado146. Cediéndoles por última vez la palabra a nuestros informantes, reproducimos en este sentido un texto aparecido en el diario marabino El Fonógrafo, el 21 de junio de 1895, titulado “Los hombres honrados”: “Hay una sola cosa de tanto precio en el mundo que con nada se paga, ni por nada se vende; los mayores capitales no alcanzan para adquirirla, y el resplandor de las más altas dignidades sólo sirve para descubrir mejor la falta de ella. Es la honra. Por la honra trabaja el industrial en sus talleres, escribe el literato en su retiro, pelea el militar en los campos de batalla, traza el gobernante leyes para los pueblos... todos la aman y la tienen en singular aprecio. Porque es algo así como ambiente de vida social, que dilata y vaporiza el espíritu y rodea al hombre del obsequio y del amor de sus hermanos... ¿Qué es, pues, y de dónde viene la honra? Es la aureola de la virtud; viene del cumplimiento fiel de los deberes. Corred à un lado á los héroes que alguna vez la han sacrificado en las aras de la humanidad, poned á otro los mártires del espíritu, á quienes se las ha arrebatado el viento de la calumnia; apartad aún á los que guardan sus delitos en el calabozo de una conciencia entenebrecida y gozan de buen nombre entre sus hermanos. ¿Qué os queda? Un gran número de hombres honrados á quienes la sociedad bendice; y otro número, tal vez mayor, de hombres que pasan por el mundo llevando en la frente el estigma de sus crímenes...”. ---------- 146 Una revisión somera de los casos de demandas por injurias conservados en el Registro Principal del Estado Zulia confirma la fuerte diferenciación de género existente en el contenido del honor en la Maracaibo de fines del siglo XIX. En los años 1889-1891, en un 64% de los 75 casos conservados de demandas por injurias proferidas a una mujer los términos desencadenantes de la acción penal incluían la palabra “puta”; en un 36% de los casos incluían la palabra “vagabunda” y en un 17% de los casos la palabra “mañosa”; las tres palabras eran proferidas en ocasiones en forma conjunta. Por otro lado, en las demandas por injurias proferidas a un hombre, en un 86% de los 56 casos conservados los términos desencadenantes de la acción penal incluían la palabra “ladrón” o “pícaro”, en un 27% de los casos incluían la palabra “sinvergüenza” y en un 16% de los casos la palabra “vagabundo” (ARPEZ, Criminales, Legajos sueltos de los años 1889-1891). 339 CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 340 6.1 Conclusiones Partiendo de la premisa de que la cultura es histórica, de que los acontecimientos no son únicamente sucesos fenoménicos, sino relaciones entre sucesos y estructuras, realizaciones prácticas de las categorías culturales por parte de sujetos históricos, y partiendo así mismo de la necesidad de adoptar una mirada antropológica para ir más allá de los hechos observados con el propósito de develar las estructuras simbólicas que sustentan la vida cotidiana de los individuos, se abordó en este trabajo el estudio de las representaciones culturales presentes en discursos y prácticas sociales concernientes al honor femenino en Maracaibo a fines del siglo XIX (1880-1900), como una ventana privilegiada para lograr una comprensión más profunda de dicha sociedad. Considerando los hechos sociales como realidades caracterizadas por su naturaleza dual de facticidad objetiva y significado subjetivo, se asumió que las categorías de comprensión puestas en juego por los agentes sociales son representaciones colectivas; que los esquemas mentales que subyacen a prácticas y representaciones están modelados externamente al individuo a partir de las estructuras objetivas de las sociedad, e internamente a partir de esquemas de percepción, pensamiento y acción de origen social, lo cual llevó a concebir a los sujetos de estudio como agentes actuantes y cognoscentes dotados de un sentido práctico. Al mismo tiempo, se abordaron las representaciones culturales que conformaban el orden cultural en Maracaibo a fines del siglo XIX no sólo como instrumentos de conocimiento, sino también como instrumentos de dominación, en el marco de las luchas que oponían a individuos y a grupos en las interacciones rutinarias de la vida cotidiana. La sociedad marabina de finales del siglo XIX se nos presentó como una sociedad con profundas desigualdades socio-económicas, que transitaba con grandes dificultades su camino hacia una modernización ansiada por los sectores dirigentes, pero escasamente vivida por los sectores mayoritarios de la población, los cuales se encontraban relegados de los beneficios que aportaba la actividad mercantil de la ciudad. Los sectores social y económicamente privilegiados, inspirados por los principios del capitalismo liberal y financiero, se constituirían en los impulsores de una política de 341 transformación de la sociedad, tanto en el ámbito material y de infraestructura como en el ámbito de las costumbres y prácticas sociales, promoviendo, especialmente durante las dos últimas décadas del siglo XIX, una serie de medidas de disciplinamiento e higienización social, poco exitosas en la práctica, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población para adecuarlas a los requerimientos propios de los proyectos decimonónicos de sociedades “civilizadas”. La reconstrucción realizada del contexto histórico y cultural, indispensable para la elaboración de una mirada antropológica, permitió identificar la existencia y reproducción en la Maracaibo de fines del siglo XIX de modelos de género vigentes para entonces en Venezuela y en la órbita del mundo occidental. Estos modelos de género, vinculados a tecnologías de poder y de ordenamiento de la sexualidad desarrolladas en los medios burgueses occidentales en los siglos XVIII y XIX, resultarían en un confinamiento progresivo de la mujer al ámbito domestico, e irían de la mano con el desarrollo de una preocupación obsesiva por la moralidad y el deber, cualidades que servirían a las clases medias burguesas de instrumento para señalar su virtud y para legitimar sus pretensiones de alcanzar y mantener el poder político, favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo del capitalismo. En particular, la necesidad experimentada por los grupos socialmente hegemónicos en Venezuela a lo largo del siglo XIX de reforzar e institucionalizar la moral como principio ordenador de la sociedad iría de la mano con la institucionalización de un sujeto “mujer”, que conservaría las características esenciales del prototipo femenino de la mujer cristiana desarrollado en los países europeos desde los inicios de la época moderna, en forma paralela con el ascenso y consolidación de las clases burguesas. Así, en el marco del proyecto de nación desarrollado en Venezuela por las clases dominantes como expresión e instrumento de su dominación, se configuraría un dispositivo de feminización que integraría también unas exigencias de orden, moral y buen comportamiento ciudadano. Al igual que en el resto de Venezuela, las estrategias de dominación masculina vigentes en Maracaibo hacia fines del siglo XIX, vehiculadas entre otros por el discurso religioso, 342 el discurso positivista y el discurso político populista, establecerían entonces el papel que debían desempeñar las mujeres dentro de una sociedad republicana “moderna” y “civilizada”. El género femenino sería instrumentalizado como intrínseca y naturalmente débil, estableciéndose para las mujeres una subjetividad específica que las relegaba al ámbito de lo privado y de la economía doméstica en una suerte de “encierro femenino”, asignándoles atribuciones ligadas al gobierno de la casa, la crianza de los hijos, el cuidado y la preocupación por lo concreto, negándoles al mismo tiempo el acceso a las funciones políticas y a los saberes abstractos. Compartiendo en líneas generales las representaciones culturales predominantes en el mundo occidental, los marabinos de fines del siglo XIX habrían percibido a la mujer ideal como madre y ángel del hogar, representante y garante de la moralidad de la familia y de la sociedad. La estrecha relación que se establecía entre mujer, familia y sociedad repercutiría en el contenido de las representaciones culturales del honor femenino que circulaban en la ciudad a fines del siglo XIX. Las representaciones públicas evidenciadas en los discursos de marabinos de diferentes grupos sociales a fines del siglo XIX hacen referencia a representaciones culturales compartidas acerca de la importancia del honor en la cultura local. La reputación era un asunto que importaba y la realización de acciones no aprobadas socialmente, así como también las palabras proferidas en público, podían dañar la reputación y manchar el honor tanto de los hombres como de las mujeres. Estas representaciones culturales del honor exigían un comportamiento diferente para hombres y mujeres como consecuencia de una valoración asimétrica hombre-mujer, que, a pesar de una muy pregonada angelización e idealización de la mujer, constituía a esta última esencialmente por imperativos negativos. Los documentos analizados indican la existencia de una marcada dicotomía entre lo que se entendía por honor masculino y lo que se entendía por honor femenino. Mientras que el honor femenino se relacionaba fundamentalmente con el recato y la pureza sexual individual, con la virginidad o la castidad propias, el honor masculino se relacionaba tanto con la pureza sexual de las mujeres del entorno familiar y con la voluntad de defender esta pureza sexual, como con la honestidad, el trabajo y el coraje 343 propios. En ninguno de los casos estudiados se observaron evidencias del honor como honor-jerarquía, como atributo racial o como atributo de determinados grupos sociales. Incorporadas en los automatismos del habitus, las representaciones culturales que exigían de la mujer soltera un comportamiento virtuoso, asociado a la conservación de su pureza sexual, impulsarían a las mujeres presuntamente agraviadas y a sus progenitores a acudir a los tribunales de justicia en defensa de su honor. El hecho de que los agentes sociales involucrados en las demandas por esponsales ventiladas en los tribunales marabinos se refirieran en la mayoría de los casos a la necesidad de defender el honor de la mujer y el honor familiar, términos no mencionados en la norma legal, indica que lo que motivaba a las mujeres presuntamente agraviadas y a sus progenitores a acudir a los tribunales marabinos era la coincidencia que existía entre las estructuras objetivas de la realidad y las disposiciones o esquemas cognitivos de sus habitus, correspondencia que habría ocurrido de manera “espontánea”, asegurando así una conformidad entre, por un lado, las prácticas y las representaciones de los presuntos agraviados y, por otro lado, las exigencias de las estructuras objetivas de la sociedad. La existencia de una ley que establecía la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para exigir el cumplimiento de una palabra de matrimonio no debe inducir a pensar que el motor de la acción de entablar una demanda por esponsales hubiese sido la obediencia consciente a una norma legal. Los códigos legales implantados por el régimen guzmancista habrían servido quizás principalmente como un instrumento que facilitaría a los protagonistas de las demandas por esponsales la lucha por el mantenimiento de su capital social y su capital simbólico y, al mismo tiempo, como estructuras mediadoras que facilitarían la transmisión y reproducción de ciertas representaciones culturales sobre la mujer y el honor femenino circulantes en la sociedad en cuestión. Las representaciones culturales del honor femenino identificadas, las cuales se basaban en un supuesto orden natural y asociaban honor femenino con pureza sexual, proveían una lógica para el mantenimiento de relaciones desiguales de género y poder en la vida pública y privada de los marabinos de fines del siglo XIX. Mientras que el honor de la mujer, basado fundamentalmente en su pudor y su castidad o pureza 344 sexual, era un bien que podía ser principalmente conservado, defendido o perdido, el honor del hombre podía en principio ser incrementado indefinidamente mediante la defensa del honor de las mujeres del grupo familiar o mediante su distinción en la esfera pública. Aunque la asociación entre honor de la mujer y honor de la familia se vio seguramente reforzada por la estrategia moralizante difundida por los sectores dirigentes venezolanos a todo lo largo del siglo XIX, que asociaba mujer con familia y espacio doméstico, moral femenina con moral de la familia y de la sociedad, la razón última de estas asociaciones tendría que ver con estrategias de dominación masculina de más largo alcance, destinadas a mantener a la mujer relegada a un rol secundario, alejada de las instancias públicas de toma de decisiones. Abordar el honor como capital simbólico permitió develar algunas de estas estrategias, las cuales estarían asociadas en última instancia al control ejercido por los hombres sobre las mujeres como instrumentos necesarios para la reproducción social, y a la justificación que se haría de este control mediante la mistificación social de las diferencias biológicas. Por otro lado, el abordaje del honor como capital simbólico permitió reconocer algunas facetas de la economía de bienes simbólicos imperante en la Maracaibo de fines del siglo XIX. Así, la importancia atribuida a la conservación del honor y la reputación en la Maracaibo de fines del siglo XIX, al igual que la necesidad que existía de mantener una red de relaciones de vecindad, amistad, respeto, etc. para la preservación del honor y la reputación, indicaron que el capital social y el capital simbólico, y, en el caso de la mujer, lo que hemos llamado el capital de pureza sexual, eran componentes principales del capital total de que se disponía entonces en la lucha cotidiana por la obtención de recursos y por el reconocimiento social, como formas de capital en juego en la economía cotidiana de bienes simbólicos, al menos entre los sectores populares. La importancia del capital simbólico en la sociedad marabina de fines del siglo XIX se evidencia en las luchas de representación realizadas por los protagonistas y las protagonistas de las demandas por incumplimiento de esponsales con el fin de resguardar su honor, capital social y, en el caso de la mujer, capital de pureza sexual 345 aprehendidos simbólicamente. Al ser valorados culturalmente el capital social y el capital de pureza sexual de la mujer y, por otro lado, la reputación, el buen nombre y el honor como capitales simbólicos, las estrategias de los agentes sociales habrían estado en gran parte motivadas, debido a las predisposiciones de sus habitus y, en forma no necesariamente consciente, por el interés de mantener, incrementar y reproducir estos tipos de capital. Aunque la economía de bienes simbólicos imperante en Maracaibo a fines del siglo XIX no negaba a las mujeres la posibilidad de entablar por sí mismas luchas concretas y a la vez simbólicas para conservar o acrecentar el capital total con el que contaban tanto ellas como sus familias, y muchas de ellas así lo hicieron, la división sexual que existía en el trabajo de mantenimiento del capital social y del capital simbólico en el ámbito de la familia atribuía al parecer preferentemente al hombre el trabajo oficial de conservación o incremento de dichas formas de capital. Las mujeres que acudieron por sí mismas a los tribunales marabinos en defensa del capital simbólico de ellas o de sus familias evidenciaban una sumisión al orden simbólico establecido, eran en cierta forma víctimas estructurales del orden vigente, al verse obligadas a trabajar constantemente para mantener su capital simbólico, reproduciendo en sus prácticas categorías androcéntricas basadas en una supuesta debilidad natural de la mujer, en la asociación de la mujer con la familia, el hogar y la maternidad, y en la definición masculina de la virtud femenina en términos de candor, castidad y pureza sexual. Las acciones realizadas por los protagonistas de las demandas por incumplimiento de esponsales para defender su capital simbólico, expresado en su honor, su reputación y su buen nombre, nos indican también que la sociedad marabina de fines de siglo XIX era una sociedad en la cual las relaciones con el prójimo, por su intensidad y continuidad, habrían predominado sobre la relación consigo mismo, una sociedad en la cual los individuos habrían aprendido su propia verdad por mediación con los demás. La importancia que los marabinos protagonistas de las demandas por incumplimiento de esponsales atribuían al parecer a la reputación y a la opinión de los demás nos indica que en esta sociedad el ser y la verdad de la persona se habrían identificado en buena medida con el ser y la verdad que los otros le reconocían. En consecuencia, el 346 sentimiento del honor se habría vivido en gran parte como el deber de defender una imagen de sí mismo destinada a los demás. Este deber de defender una imagen de sí mismo destinada a los demás implicaría un sometimiento constante del individuo a la objetividad resultante de la mirada y el discurso de los otros, como poderes simbólicos cuya eficacia habría dependido de la posición relativa del que percibía y del que era percibido. En el caso particular de la mujer y del honor femenino se trataría de una mirada y de un poder simbólico fundamentalmente masculinos. Al existir en gran parte por y para la mirada de los hombres, las mujeres se habrían encontrado en un estado permanente de dependencia simbólica que las obligaría a cuidar incesantemente su proceder, en función de una economía de bienes simbólicos y de esquemas socialmente compartidos de percepción, pensamiento y acción basados en la predominancia del principio masculino. Por otro lado, se podría postular que, en la Maracaibo de fines del siglo XIX, el honor en cuanto sentimiento de consideración, de reputación y respetabilidad propias, habría estado conformado por la pareja indisociable de un sentido del honor, expresión consciente de los automatismos del habitus, y de un honor objetivado, vinculado principalmente, en el caso de la mujer, a la castidad y la pureza sexual. El sentido de posesión del honor, expresado con frecuencia por los agentes sociales en los libelos de demandas por esponsales como el deber sentido de defender el honor propio y el honor familiar, habría sido así uno de los principios de las estrategias de reproducción con las que los marabinos de fines del siglo XIX intentaban asegurar la conservación o el aumento de su capital social y de su capital simbólico. La importancia atribuida a estas formas de capital en la Maracaibo de fines del siglo XIX es evidente también en la poca atención que prestaban al parecer los juristas a las medidas “cientìficas” de la honestidad y el honor femenino, tales como las evidencias fisiológicas de la virginidad. Para algunos, o quizás para la mayoría de los marabinos de fines del siglo XIX, que encontraban su sustento ejerciendo modestos oficios manuales, desposeídos quizás para todos los efectos prácticos de capital económico y de capital cultural, y que como hemos encontrado fueron los principales protagonistas de los juicios por incumplimiento 347 de esponsales entablados en los tribunales marabinos, la conservación del capital social y del capital simbólico, representado el primero por las relaciones que era posible mantener gracias a un cierto crédito de honorabilidad, y el segundo por el honor personal y el honor familiar, les habría permitido justificar su existencia y encontrar una razón de existir. Los esfuerzos llevados a cabo por los protagonistas de las demandas por incumplimiento de esponsales para defender y conservar su honor y su reputación pueden ser entendidos entonces como estrategias que estos agentes sociales ponían en práctica para la conservación o para la apropiación del capital social y del capital simbólico, como estrategias de inversión social y de inversión simbólica. Estrategias de inversión social porque la recuperación del honor temporalmente perdido habría permitido mantener o adquirir relaciones sociales directamente utilizables, por ejemplo, en la ampliación de la red de relaciones sociales o en el intercambio de trabajo, dinero, etc. Estrategias de inversión simbólica porque la recuperación del honor temporalmente perdido habría permitido conservar precisamente el capital de reconocimiento, factor probablemente de importancia en la estructuración objetiva del orden social marabino de fines del siglo XIX, y en la conformación de las relaciones de sentido que constituían la dimensión simbólica de este orden social. Al poner en evidencia la génesis y el funcionamiento de ciertos procesos que hicieron posible la existencia de un desequilibrio de poder entre los sexos en la Maracaibo de fines del siglo XIX, este trabajo ha permitido comprender mejor ciertas condiciones que conforman el presente, develando la lógica de procesos que siguen en cierta forma vigentes, y contribuyendo a neutralizar la tendencia siempre existente a naturalizar el mundo social y a perpetuar la esencialización de determinadas cualidades atribuidas a los sexos. Así, más allá del conocimiento que la investigación ha aportado acerca de algunas de las lógicas y estructuras profundas que informaban la vida cotidiana de los marabinos de fines del siglo XIX, el trabajo realizado ilustra también la posible función liberadora de una antropología histórica, al contribuir, precisamente, a liberar a los sujetos de la 348 sujeción impuesta por la historia. En particular, estudios como el aquí realizado contribuyen a develar los mecanismos que perpetúan las estructuras de dominación entre los sexos, evidenciando que una verdadera liberación de estas estructuras de dominación sólo puede provenir de una acción que cuestione los fundamentos de la producción y reproducción del capital simbólico, como fuente del poder también simbólico que reproduce y eterniza las estructuras de división sexual y los principios de división correspondientes. 6.2 Recomendaciones Con el fin de sopesar y corregir las sobreinterpretaciones o subinterpretaciones de las representaciones del honor femenino que pudieran haber surgido como consecuencia de un trabajo centrado principalmente en fuentes primarias relacionadas con una situación muy específica (la defensa del honor en los juicios por incumplimiento de esponsales), sería conveniente profundizar el estudio de las representaciones públicas del honor femenino expresadas en discursos asociados a otros temas o ámbitos relevantes. El análisis de casos de demandas civiles de divorcio, demandas por alimentos y demandas criminales por injurias, heridas, riñas o asesinatos, así como también un trabajo ampliado con otras fuentes periodísticas, hemerográficas o bibliográficas de la época, debería permitir extender la perspectiva de estudio y enriquecer la caracterización de las representaciones culturales del honor femenino, así como también determinar con mayor precisión la importancia de estas representaciones en la economía de bienes simbólicos que informaba la vida cotidiana de los diferentes grupos sociales marabinos a fines del siglo XIX. Es necesario también tener presente que el trabajo realizado arroja una imagen muy parcial acerca de la situación general de la mujer marabina a fines del siglo XIX. Aunque la valoración asimétrica hombre-mujer predominante en la Maracaibo de fines del siglo XIX tuvo sin duda efectos concretos que impideron a la mujer participar en numerosos ámbitos de la esfera pública y de la esfera política, esto no quiere decir que las mujeres marabinas hayan permanecido relegadas exclusivamente al ámbito doméstico, ocupadas de los oficios del hogar. 349 Como hemos visto, una mayoría de los individuos que ejercían oficios en el campo de las “artes y oficios manuales”, campo que merece ser caracterizado apropiadamente, eran del sexo femenino, y algunas mujeres tuvieron también una destacada figuración en el ámbito de las letras (cf. María Chiquinquirá Navarrete, 1894). Por otro lado, estudios previos han revelado el papel jugado por la mujer marabina de la época en la conservación y transmisión del patrimonio familiar, así como su papel dinamizador de la economía local mediante la participación en transacciones de tipo civil o mercantil, al menos para las mujeres pertenecientes a los grupos económicamente privilegiados (Soles: 1990). Así mismo, queda por estudiar y sacar a la luz el importante papel jugado por la mujer en ámbitos como la enseñanza y la asistencia médica. Una reconstrucción más completa del papel de la mujer en la sociedad marabina de finales del siglo XIX exige abordar en forma integrada estos aspectos del problema, abordaje que permitiría quizás identificar la existencia de variadas representaciones, tanto en hombres como en mujeres, acerca de los derechos de la mujer, de su papel como ciudadana, de su derecho al trabajo asalariado, etc. Al habernos concentrado en el estudio de las representaciones culturales predominantes acerca de la mujer, la moral y el honor femenino, hemos prestado muy poca atención a las representaciones de aquéllos que por una u otra razón no reproducían las representaciones y los códigos de comportamiento considerados entonces como “civilizados”. La constatación de la existencia de porcentajes de ilegitimidad en el nacimiento mayores del 50% en el período estudiado amerita un estudio detallado, ya que podría indicar la presencia de moralidades alternativas que subvertían los modelos de familia, mujer, moral, etc., impuestos por los grupos e instituciones dominantes. El abordaje ampliado de fuentes primarias relacionadas con situaciones atípicas, tales como las encontradas en expedientes de juicios civiles de divorcio y alimentos, así como también en juicios criminales por injurias, por riñas, heridas, violación, etc. podría facilitar la identificación y el análisis de estas posibles moralidades alternativas, ofreciendo otras tantas ventanas a través de las cuales se podría reconocer y analizar diferentes facetas de las representaciones acerca de la mujer, la moral y el honor femenino en la Maracaibo de fines del siglo XIX. 350 Por otro lado y como hemos mencionado, el honor como capital simbólico participa de la oposición fundamental masculino – femenino, por lo que el honor femenino es sólo una de las caras de un complejo que integra dialécticamente honor masculino y honor femenino. Aunque en este trabajo se han identificado y discutido tangencialmente algunas de las representaciones culturales relativas al honor masculino circulantes en Maracaibo a fines del siglo XIX, sería conveniente abordar un estudio detallado de las mismas, con el propósito de ampliar nuestro conocimiento de las lógicas que se instauraban en dicha sociedad en relación con el mantenimiento y la reproducción del capital simbólico. Es de mencionar también que las fuentes consultadas nada nos dicen acerca de las formas de mantenimiento y reproducción del capital simbólico entre los diferentes grupos indígenas de la región. Los grupos indígenas no aparecen identificados como tales en la documentación utilizada para la caracterización muy global que hemos realizado de la sociedad marabina de fines de siglo XIX y, ciertamente, tampoco aparece identificado como indígena ninguno de los individuos involucrados en los asuntos de honor femenino ventilados en los tribunales marabinos; los grupos indígenas de la región tenían seguramente otras formas de arreglar los asuntos relacionados con el capital simbólico de sus mujeres y de sus familias. En líneas más generales, es inmenso el trabajo que queda por realizar para poder alcanzar un conocimiento medianamente completo de la sociedad marabina de fines del siglo XIX. A modo de ilustración, señalamos seguidamente algunos de los núcleos temáticos que se podrían abordar. La reconstrucción realizada del contexto histórico evidenció un vacío de estudios sistemáticos sobre la estructura social y económica de la ciudad de fines del siglo XIX. A modo de ejemplo, prácticamente nada se sabe de la situación familiar, económica y laboral de los individuos que se desempeñaban en el comercio y en la agricultura, en las artes y oficios manuales o en el servicio personal. Hasta donde sabemos, es inexistente el trabajo sistemático con documentos provenientes de archivos 351 parroquiales o eclesiásticos del período, tales como actas de nacimiento, actas de matrimonio o actas de defunción; el abordaje de este tipo de documentos podría permitir reconstruir parcialmente el tejido social de la ciudad, revelando también aspectos de interés relacionados con la ocupación del espacio, las estrategias matrimoniales, etc. Sería también interesante estudiar en mayor detalle el proceso de higienización de los diferentes espacios públicos y privados, y su relación con el reforzamiento del poder moral, estatal y médico en el período en cuestión; la construcción y difusión de nuevas nociones sobre el cuerpo y el espacio, y en general, la eficacia de los diferentes intentos de disciplinamiento realizados por lo sectores dirigentes en aras de la deseada modernización de la ciudad. Una caracterización más completa de la sociedad marabina de fines del siglo XIX exigiría también determinar la importancia que pudieron haber tenido otras formas de capital estrechamente ligadas al capital simbólico (capital cultural, capital religioso) en la economía de bienes simbólicos imperantes en la época. Independientemente de las problematizaciones que se puedan plantear, los estudios a realizar deberían abordar los hechos sociales pasados no sólo como acontecimientos fenoménicos, sino como relaciones entre sucesos y estructuras, buscando en todo momento comprender los esquemas conceptuales y valorativos que los agentes sociales invertían en su vida cotidiana, así como también los mecanismos que tendían a asegurar su reproducción o su transformación, sus cambios o sus permanencias, elaborando de esta forma conocimientos que pudiesen resultar útiles para actuar de un modo más reflexivo en los tiempos presentes. Fuentes consultadas Fuentes primarias Fuentes primarias manuscritas 352 Acervo Histórico del Estado Zulia (AHEZ) 1. Sección Documental Año 1883. Tomo 13, Legajo 23. Decreto del Gobernador de la sección Zulia sobre la elaboración de un proyecto de régimen sanitario para la ciudad de Maracaibo, 5 folios. Año 1885. Tomo 18, Legajo 2. Cuadro demostrativo del movimiento de población ocurrido en la Sección Zulia en el primer trimestre del año 1885. Año 1886. Tomo 2, Legajo 65. Cuadro demostrativo del movimiento de población de la Sección Zulia en el primer semestre del año 1886. Año 1887. Tomo 11, Legajo 29. Cuadro que demuestra el movimiento de población ocurrido en el segundo semestre del año de 1886 en la Sección Zulia. Año 1890. Tomo 28, Legajo 3. Código general de Policía del Estado Zulia, dado en Capatárida a 4 de enero de 1890, 31 folios. Año 1891. Tomo 17, Legajo 25. Proyecto de Código general de Policía, Legislatura del Estado Soberano del Zulia, 66 folios. Año 1892. Tomo 9, Legajo 23. Reglamento de Higiene Pública, sancionado por el Concejo Municipal del Distrito Maracaibo en 22 de febrero de 1892, 6 folios. Año 1892. Tomo 10, Legajo 7. Ley de Policía en general, dada en el Palacio Legislativo del Estado Zulia en 9 de enero de 1892, 39 folios. Año 1892. Tomo 16, Legajo 29. Nacimientos habidos en el Estado Zulia, con expresión de sexo y división en legítimos y naturales desde el 1º de julio de 1891 hasta el 30 d ejunio de 1892. Año 1895. Tomo 8, Legajo 12. Código de Policía, decretado por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia el 22 de neero de 1895, 45 folios. Año 1896. Tomo 10, Legajo 17. Código de Policía, decretado por al Asamblea Legislativa del Estazo Zulia en 23 de enero de 1896, 66 folios. Año 1896. Tomo 10, Legajo 20. Código de Instrucción Pública, decretado por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia en el año 1896, 11 folios. Año 1896. Tomo 11, Legajo 26. Nacimientos habidos en los municipios del Estado Zulia, con expresión de su sexo, i división en legítimos, é ilegítimos, en el semestre de julio a diciembre de 1896. Año 1898. Tomo3, Legajo 12. Ley sobre Instrucción Pública, dada por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia en 23 de enero de 1898, 5 folios. Archivo del Registro Principal del Estado Zulia (ARPEZ) 1. Sección Civiles Tomo 362 (1880): 353 María Chiquinquirá Urdaneta demanda por esponsales a Lucía Carruyo, como representante de su hijo Marcelino Carruyo, menor de edad, 36 folios Victoria Urdaneta demanda a Eligio Matos por esponsales, 3 folios Demanda Emigdia Suárez a Santos Perozo por esponsales, 6 folios Demanda Josefa María Atencio a Nieves Boscán por esponsales, 18 folios El poder de José Antonio Paz representando a su hija Sergia Paz, demanda a Jesús Arnoldo González por esponsales, 14 folios. Pedro Nava, en representación de su hija Sara, demanda a Pedro Hernández por esponsales, 23 folios Ana Herrera, en representación de su hija María Concepción Herrera, demanda a Manuel Pulgar por esponsales, 3 folios Demanda José Antonio Carrasquero en representación de los derechos de su legítima hija Silvia Carrasquero a Leopoldo Colina, por esponsales, 11 folios Pedro Carrasquero, en representación de su hija Virginia Carrasquero, demanda a Eudaldo Acosta por esponsales, 2 folios Baldomera Barboza demanda a Carlos González, por esponsales, 12 folios Demanda de esponsales contra Enrique Albornoz Soto propuesta por el apoderado de José Socorro, en representación de su legítima hija Josefa Socorro, 8 folios Eligia Romero, en representación de su hija Carmen Romero, demanda a Francisco Hernández Hernández, por esponsales, 3 folios Oposición al matrimonio de Francisca María Albornoz contra Manuel González, 4 folios José del Carmen Delgado, en representación de los derechos de su hija Adela, demanda por esponsales a Amarilis Acevedo, 7 folios Manuel Vera, en representación de su legítima hija María Espiritusanto, demanda por esponsales a Juan Aguirre, 5 folios Tomo 365 (1881): Lorenzo Machado en representación de su hija Virginia, demanda por esponsales a Ignacio Polanco, 21 folios Demanda el poder de María del Carmen Moronta a Jesús María Barriendo, por esponsales, 21 folios Victoria Ferrer demanda por esponsales a José Trinidad González, 5 folios Adriana Carroz demanda a Emiliano Urdaneta por esponsales, 6 folios María del Carmen Bravo demanda a Francisco Piñeiro por esponsales, 8 folios Demanda el poder de María del Carmen Gutiérrez a José de la Trinidad Ortega, por esponsales, 24 folios. 354 Tomo 368 (1882): Altagracia Torres demanda por esponsales a Abigail Parra, 12 folios. Demanda Aquilino Romero representando los derechos de su hija María Corina Romero, al ciudadano Rafael Celis por esponsales, 7 folios Isabel Machado demanda a José Ascensión Puche por esponsales, 5 folios Sara Moreno demanda por esponsales a Ramón Peña, 2 folios La señora Dolores Finol demanda a Antonio González por esponsales, 22 folios Josefa Adriana Añez, representada por su amdre natural, demanda a Luis Pocaterra por esponsales, 4 folios Tomo 371 (1883): Josefa Adriana Añez, representada por su madre natural, demanda a Luis Pocaterra por esponsales, 4 folios Francisco Alvarez, representando a su hija Luisa, demanda por esponsales a Luis Aranguren, 3 folios El apoderado de Josefa Astier demanda a Ramón Ferrer por esponsales, 7 folios Dolores Ordoñez de Villasmil, en representación de su hija María de la Concepción, demanda a Antonio Colina por esponsales, 7 folios Elvira Urdaneta demanda a Emigdio Rodríguez Boscán por esponsales, 23 folios Tomo 374 (1884): El apoderado de Isabel Pocaterra, viuda de González, demanda por esponsales al ciudadano Domingo Ramón Lugo, 12 folios 2. Sección Civiles. Expedientes sueltos de los años 1881-1896. María Encarnación Urdaneta, demanda por su poder a Angel María Cardozo, por esponsales (1882), 2 folios. Carmela Almarza demanda por esponsales a Fermín Flores (1882), 3 folios. Carmen Puentes Villasmil demanda por esponsales a Manuel Silva Villasmil (1882), 4 folios. Demanda por esponsales Francisco Ocando, en representación de su hija legítima María Trinidad, a Agustín Rincón Atencio (1882), 9 folios. Hilario González, representando a su hija Virginia González, demanda a Simón Bravo hijo por esponsales (1882), 3 folios. 355 El apoderado de Luis Sánchez, padre de Juana Rosa Sánchez, demanda a Alfonso Sánchez por esponsales. ARPEZ, Civiles, Expedientes sueltos (1883) El poder de Eulalia Basabe demanda a Carlos Lizarzábal por esponsales (1883), 5 folios. Juliana Barroso demanda a Andrés Labarca por esponsales (1883), 2 folios. Demanda que propone Josefa Ramona Atencio, en representación de los derechos de su hija legítima María Belén Boscán, a Hermógenes Atencio, por esponsales (1883), 1 folio. Carlorta Marín, representando a su hija, la menor María Merced Medina, demanda por esponsales a Maximiano González (1883), 8 folios. María Trinidad Auvert, representando a su hija Dolores Auvert, demanda por esponsales a Virgilio Ocando (1883), 40 folios. María Antonia Portillo demanda a Andrés Franco por esponsales (1883), 2 folios. Lucía Chacín, en representación de su hija Margarita, demanda a Aniceto Bracho, por esponsales (1883), 2 folios. Demanda Isabel González por esponsales a José Antonio Barroso (1883), 9 folios. El apoderado de Luis Sandrea demanda a Alfonso Sánchez por esponsales (1883), 11 folios. Demanda por esponsales Carmela Petit a Alfonso Albornoz del municipio San Francisco (1883), 5 folios. El poder de Petronila Pirela demanda a Camilo Núñez por esponsales (1883), 5 folios. Demanda Andrés Machado en representación de su hija Edelmira, a Federico Chacín, por esponsales (1883), 24 folios. El Dr. Juan Fuenmayor, con poder de la Señorita Alcira Barroso, demanda por esponsales al Ciudadano Juan Finol (1884), 29 folios. El apoderado de Teódula Boscán demanda a Graciliano Carroz, por esponsales. (1884), 22 folios. El apoderado de Felipa Inciarte demanda por esponsales a Ismael Nieto Barboza (1884), 32 folios. El apoderado de Vitalia Estrada demanda, en representación de los derechos de la hija de ésta María Josefa Estrada, a Avilio Puche, por esponsales (1884), 3 folios. El apoderado de Teotiste Atencio demanda a Carlos Ramsbott por esponsales (1884), 3 folios. El apoderado de Felipe Oliveros demanda a Jorge Ballesteros, para que contraiga matrimonio con María Encarnación Olivares, hija del demandante. ARPEZ, Expedientes sueltos (1884) Demandan los apoderados de Hercilia Atencio a Rómulo Villasmil por esponsales (1884), 6 folios. 356 Mariana Rodríguez de Borjas, en representación de su hija Justa Josefina Borjas, demanda a Pedro Borjas para que convenga en contraer matrimonio con su hija (1884), 15 folios. El apoderado de María Honoria Torres demanda a Antonio Leal Boscán por esponsales (1885), 7 folios. María del Carmen Ferrer, representada por su madre, demanda a José María Rubio, por esponsales (1885), 5 folios. Demanda Juan Huerta a Hermógenes Valbuena, por esponsales (1885), 8 folios. Demanda José Andrés Fernández, como legítimo padre de María Sacramento Fernández, a Rómulo González, por esponsales (1885), 10 folios. Ana González demanda por esponsales a José del R. Arteaga (1886), 7 folios. Demanda Adela Hoevertz a Heraclio Huerta, por esponsales (1886), 6 folios. Fermín Carvajal, tutor de María Vicente Chapín, demanda por esponsales a Pedro Bravo (1886), 14 folios. Demanda el apoderado de Eladio Romero, en representación de los derechos de su hija legítima Virginia Romero, a Ricardo Castro, por esponsales (1886), 11 folios. María Concepción Jiménez demanda, en representación de su hija María de la Merced Jiménez, a Perfecto Vilallobos, por esponsales (1886), 10 folios. Demanda Felipe Carroz, en representación de su legítima hija Soledad, a Merced González, por esponsales (1886), 4 folios. Francisco Cano, en representación de su hija Juana Josefa, demanda por esponsales a Eudaldo González (1886), 16 folios. Demanda Victoria Angulo a Fermín Flores, por esponsales (1887), 15 folios. Margarita Urdaneta demanda a Ezequiel Romero por esponsales (1888), 23 folios. Dolores Carreño demanda por esponsales a Francisco Vázquez (1889), 3 folios. Rafaela Carrasqueño demanda a Julio Morillo para que convenga en celebrar matrimonio con su hija María Chiquinquirá Carrasqueño (1889), 4 folios. Demanda Ana González, en representación de su hija menor María Petronila González, a Helímenas Galué, por esponsales (1889), 6 folios. Demanda Ester María Bracho a Sisoes Bracho, por esponsales (1889), 5 folios. Demanda por esponsales José Concepción González, en representación de su legítima hija Edilia, a Fermín Inciarte (1889), 23 folios. El poder de Ramona Antonia Castellano demanda a Teódulo Prieto por esponsales (1891), 5 folios. Demanda el poder de María Antonia Vera, quien representa a su menor hija Etelvina Vera, a Leovigildo Boscán, por esponsales (1891), 15 folios. Demanda Emilia Suárez a Venancio Sambrano, por esponsales (1891), 3 folios. 357 Juan Bautista Fernández, en representación de su legítima hija María Chiquinquirá Fernández, demanda a Eudaldo Corona, por esponsales (1892), 4 folios. El poder de Dolores Mora demanda a Manuel Ezequiel Higuera, por esponsales (1894), 4 folios. Ana Julia Osorio demanda a Manuel Inciarte, por esponsales (1894), 4 folios. El poder de Miguel Soto, representante de María Etelvina Soto, demanda a Rafael Ángel Bohórquez por esponsales (1894), 12 folios. Santiago Leal, en representación de su legítima hija Edilia Leal, demanda a Rafael Fuentes hijo, por esponsales (1894), 17 folios. El poder de Tarcila Hernández B., demanda a Antonio María Barboza por esponsales (1895), 37 folios. María Concepción Ochoa demanda a César Cepeda por esponsales (1895), 4 folios. Elvira Quintero demanda a José María Rojas por esponsales (1896), 2 folios. Ramón Bracho demanda en representación de su hija Elvira Bracho a Salvador Gutiérrez (1896), 5 folios. Hercilia Cristalino, en representación de su hija María del Rosario Cristalino, demanda a Alcibíades Meleán por esponsales (1896), 22 folios. 3. Sección Criminales. Expedientes sueltos. Arqueo de 135 expedientes de demandas por injurias, correspondientes a los años 1889, 1890 y 1891. Fuentes primarias impresas 1. Documentos oficiales (Memorias, Códigos legales, Ordenanzas, Informes). Anuario Estadístico del Estado Zulia. De Enero a Diciembre de 1894. José I. Arocha, Imprenta Americana, Maracaibo, 1895 (CIDHIZ). Código Civil de Venezuela; años 1873, 1880, 1896, 1904. En: Leyes y Decretos Reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela, Tomo III, Ministerio de Relaciones Interiores, Caracas, 1943 (BCJPLUZ). Código Penal de Venezuela; años 1873, 1897, 1904. En: Leyes y Decretos Reglamentarios de los Estados Unidos de Venezuela, Tomo V, Ministerio de Relaciones Interiores, Caracas, 1943 (BCJPLUZ). Ley y Códigos reglamentarios de la Instrucción Pública del Estado Zulia. Imprenta Comercial, Maracaibo, 1899 (CIDHIZ). Memoria presentada por el Señor A. F. Vargas, Presidente de la Sociedad de Beneficencia de Maracaibo, de los trabajos de dicha corporación en el bienio de 18811884, Maracaibo, 1895 (CIDHIZ). 358 Recopilación de Leyes del Estado Zulia, 1894 (CIDHIZ). Recopilación de Leyes y Acuerdos sancionados por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia en el año 1895 (CIDHIZ). Recopilación de Leyes y Acuerdos sancionados por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia en el año 1896 (CIDHIZ). Segundo censo de la República, Imprenta Bolívar, Caracas, 1881 (AHEZ). Tercer censo de la República, Imprenta y Litografía del Gobierno Nacional, Caracas, 1891 (AHEZ). 2. Manuales de Higiene, Urbanidad y Pedagogía de la época. Criollo, Francisco. Elementos de urbanidad, Maracaibo, 1908 (BN). Fuenmayor, Alejandro. Lecciones elementales de Lenguaje y Moral, Maracaibo, 1917 (BN). Fuenmayor, Alejandro. Novísimo Libro Segundo de Lectura, 8ª edición, Hnos. Belloso Rossell Libreros Editores, Maracaibo, 1919 (BN). González Peña, Francisco. Instrucción cívica, Imprenta de Benito H. Rubio, Maracaibo, 1894 (BN). González Peña, Francisco. Instrucción cívica, 3a edición corregida de acuerdo con la constitución del 27 de abril de 1904, Imprenta de Benito H. Rubio, Maracaibo, 1906 (BN). Losada Piñerez, Juan. Nociones de Economía Doméstica, Maracaibo, 1889 (BN). Méndez, Gregorio. Compendio de los deberes morales del hombre. Imprenta Americana, Maracaibo, 1887 (BFC). Urdaneta, A. El médico del hogar, Imprenta Americana, Maracaibo, 1907 (BN). Zamacois, Miguel de. Elementos de Moral, Maracaibo, 1900 (BN). 3. Novela, Teatro, Ensayo y escritos jurídicos de la época. Bolet Peraza, Nicanor. “La mujer de Venezuela”, en: Las mujeres españolas, portuguesas y americanas, tales como son en el hogar doméstico, en los campos, en las ciudades, en el templo, en los espectáculos, en el taller y en los salones. Guijarro, Miguel (Editor), Imprenta y Librería de Miguel Guijarro, Madrid, 1876. Disponible en: http://dspace.rice.edu/xml/1911/9251/105/AC00030.teiap.html#index-div1-N16DA5 Dagnino, Manuel. Obras Completas, Tomo III, Ensayos y juicios críticos, Edición de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 1969 (CIDHIZ). Dagnino, Manuel. Obras Completas, Tomo IV, Estudios Literarios, Edición de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 1986 (CIDHIZ). 359 Gubern Salisachs, Santiago. La ruptura de promesa matrimonial, Barcelona, 1947 (BCJPLUZ). Langle, Emilio. ¿Debe constituir delito el adulterio?, Madrid, 1922 (BCJPLUZ). Lombroso, Cesare. El Delito. Sus causas y remedios. Madrid, 1902 (BCJPLUZ). Lossada Piñeres, Juan Antonio. Semblanzas zulianas. El Iluminado Doctor Francisco Eugenio Bustamante, Imprenta de “Las Noticias”, Maracaibo, 1890 (BN). Marín, Manuel Antonio, hijo. En el borde del Abismo. Primera edición, Imprenta Bolívar – Alvarado & Ca., Maracaibo, 1887 (BN). Mellusi, V. Del amor al delito. Delincuentes por erotomanía sexual, 2 tomos, Madrid, 1914 (BCJPLUZ). Miranda, Arecio. Estudio sobre la indisolubilidad del matrimonio. Imprenta Americana, Maracaibo, 1907 (BFC). Navarrete. María Chiquinquirá, ¿Castigo o Redención? Novela original, Tipografía Los Ecos del Zulia, Maracaibo, 1894 (CIDHIZ). Ochoa, Francisco. Exposición del Código Penal venezolano, Imprenta Bolívar Alvarado, Maracaibo, 1888 (CIDHIZ). Ochoa, Francisco. La misión del abogado, Maracaibo, 1902 (CIDHIZ). Ochoa, Francisco. Estudios jurídicos. Imprenta Gutemberg. Maracaibo, 1892 (CIDHIZ). Ochoa, Francisco. Juicio crítico sobre la moderna escuela penal antropológica, Maracaibo, 1899 (BN). Ochoa, Francisco. ¿Qué influencia ejerce la acción del verdadero sacerdote católico en la civilización de los pueblos?, Imprenta de Benito Rubio, Maracaibo, 1895 (BN). Pocaterra, José Rafael. Tierra del sol amada [1918], Caracas, Monte Avila Latinoamericana, C.A., 1991. Ramillete de Pascuas. Regalo de Noche Buena. EN MI NOMBRE PARA TI. Imprenta al vapor de “Los Ecos del Zulia”. Maracaibo, 1880 (CIDHIZ). Urdaneta, Belarmino. Ensayos literarios. Imprenta Bolívar-Alvarado & Ca., Maracaibo, 1888 (CIDHIZ). Tratado de Geografía Política, Civil e Histórica del Estado Zulia, Wilfredo Arocha, Imprenta Americana, Maracaibo, 1899 (CIDHIZ). 4. Escritos religiosos de la época. Delgado, Francisco, Pbro. Cátedra católica. Escritos, Sermones, Conferencias religiosas, etc., Maracaibo, 1915 (CIDHIZ). Delgado, Francisco, Pbro. Páginas sueltas. Imprenta Comercial, Maracaibo, 1908; incluye: ¿Qué es la mujer?, de 1903 (CIDHIZ). 360 Delgado, Francisco, Pbro. Consideraciones sobre el estado moral de la sociedad. Maracaibo, 1912 (CIDHIZ). Delgado, Francisco, Pbro. In Principio. Imprenta Americana, Maracaibo, 1903 (CIDHIZ). González, José Octaviano. Oración Religiosa. Tipografía de “Los Ecos del Zulia”, Maracaibo, 1887 (CIDHIZ). Ochoa, Francisco. Centenario del Pbro. Doctor José de Jesús Romero. ¿Qué influencia ejerce la acción del verdadero sacerdote ...?, Imprenta de Benito H. Rubio. Maracaibo, 1895 (BN). Ochoa, Francisco. La Propagación de la fe es elemento de civilización y progreso. Imprenta Americana, Maracaibo, 1891 (BFC). Ofrenda a Su Santidad León XIII en sus bodas de oro, por la Sociedad de San Estanislao de Kostka. Tipografía de “Los Ecos del Zulia”, Maracaibo, 1887 (CHIDHIZ). Reglamento de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, en: El Mes de Junio consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, Imprenta Sucre, Maracaibo, 1896 (BFC). Reglamento del Colegio de varones del Sagrado Corazón de Jesús de La Grita, Estado Táchira. Imprenta de Benito H. Rubio, Maracaibo, 1906 (BFC). Reglamento del Colegio de Nuestra Señora de la Academia. Para alumnas pensionistas, semi-pensionistas, externas y párvulos, dirigido por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Imprenta de “Las Noticias”, Maracaibo, 1891 (CIDHIZ). 5. Tesis de grado de la época. Acosta, Enrique. Estudio jurídico. Tesis. Maracaibo, 1897 (CIDHIZ). Bracho, Angel. Consecuencias de los abusos alcohólicos. Tesis para el doctorado en Medicina, Maracaibo, 1901 (CIDHIZ). Leal, Arturo. Blenorragia. Sus complicaciones y tratamiento. Tesis para el doctorado en Medicina, Maracaibo, 1902 (CIDHIZ). Suárez Herrera. Primeras tesis doctorales de la Universidad del Zulia: Dr. Antonio Delgado (Dispepsias, 1897), Adolfo D’Empaire (Septicemia puerperal, 1897), Marcial Hernández (Tuberculosis pulmonar, 1897), Trinidad Montiel (Fiebre Tifoidea, 1897), Mariano José Parra (Pleuresía Aguda, 1897), Fulgencio Perozo (Cistitis Aguda, 1897), Jaime Pons (Estudio médico sobre el pulso, 18989, Santiago Rodríguez (Sugestión Hipnótica, 1898), José E. Serrano (Estudio médico sobre el aborto, 1897), Ramón Soto (Hepatitis aguda, 1898), Augusto Soto (Difteria, 1897), Juan Tinoco (Historia de la medicina en el Zulia, 1897). (CIDHIZ). Villalobos, Alcibíades. Higiene de los hospitales de Maracaibo. Tesis de doctorado en Medicina, Maracaibo, 1904 (CIDHIZ). Villanueva, Julio. La Prostitución desde el punto de vista higiénico. Tesis de doctorado en Medicina, 1899 (CIDHIZ). 361 Fuentes primarias audiovisuales Las fotografías de la ciudad de Maracaibo y de sus habitantes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX incluidas en el trabajo fueron ubicadas en dos archivos locales: La Fototeca Arturo Lares Baralt (AHEZ) y la colección privada del Dr. Kurt Nagel von Jess. Fuentes biblio-hemerográficas ABOAASI, Emad (2004). “Urbanidad y buenas costumbres: un reto social de la elite durante la Guerra Federal Venezolana (1858-1863)”, Montalbán, Nº 37, Junio 2004, 5974, UCAB, Caracas. ALCIBÍADES, Mirla (2004). La heroica aventura de construir una república. Familianación en el ochocientos venezolano (1830-1865), Monte Ávila Editores, Caracas. AMODIO, Emanuele (1996). “Vicios privados y públicas virtudes. Itinerarios del eros ilustrado en los campos de lo público y lo privado”, en: SORIANO DE GARCÍA PELAYO, Graciela y NJAIM Humberto (eds.). Lo Público y lo Privado. Redefiniciones de los Ámbitos del Estado y de la Sociedad, Ediciones Fundación García-Pelayo, Caracas, 1996. AMODIO, Emanuele (1998). Aproximaciones a un lugar de encuentro entre historia y antropología, en: La vida cotidiana en Venezuela durante el siglo XVIII, Emanuele Amodio (ed.), Colección Tierra de Gracia, Gobernación del Estado Zulia, Secretaría de Cultura, Maracaibo, Venezuela. AMODIO, Emanuele (2000a). “Eros ilustrado y transgresión moderna”. Revista Dominios, Nº 15, Universidad Experimental Rafael María Baralt, Maracaibo, pp. 25-42. AMODIO, Emanuele (2000). “Preliminares para una etnografía histórica”, en: La vida cotidiana en Cumaná durante el siglo XVIII. Una aproximación etnográfica, Trabajo de ascenso para optar a la categoría de profesor agregado. Escuela de Antropología, FACES – UCV, Caracas, Venezuela, 2000. AMODIO, Emanuele (2005a). El fin del mundo. Culturas locales y desastres: una aproximación antropológica. Cuadernos CODEX, Nº 126, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. AMODIO, Emanuele (2005b). “Extranjero en un país ajeno. Construcción del pasado y realidad histórica desde una perspectiva antropológica”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 11, Nº 2, pp. 141-157. ARIÈS, Philippe (1990). “Para una historia de la vida privada”, en: ARIÈS, Philippe y DUBY, George (comp.), Historia de la Vida Privada, Vol. 5, Editorial Taurus, Madrid. ARIÈS, Philippe; DUBY, George (comp.) (1990), Historia de la Vida Privada, Vol. 5, Editorial Taurus, Madrid. 362 ATENCIO, Maxula (2002). “Crisis autonómica y organización de lo urbano en Maracaibo: 1870-1890”, ACERVO, Revista de Estudios Históricos y Documentales, Vol. 1, Nº 1, 87-110. ATENCIO, Maxula (2002a). “Actores sociales y escenarios urbanos en el proceso histórico de Maracaibo a finales del siglo XIX”. Tesis de Doctorado en Ciencias Humanas, Facultad de Humanidades y Educación, La Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. ATRAN, Scout; MEDIN, Douglas; ROSS, Norbert (2005). “The Cultural Mind: Environmental Decision Making and Cultural Modeling Within and Across Populations”, publicado en Psychological Review, Nº 112; recuperado de: http://jeannicod.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=43cbb15ffe5e5e0ce9c45c71dc48674f&vie w_this_doc=ijn_00000563&version=1. Consulta: 25/02/06. BARANGER, Denis (2004). Epistemología y metodología en la obra de Pierre Bourdieu, Prometeo Libros, Buenos Aires, Argentina. BERGER Meter; LUCKMANN Thomas (1976). La construcción social de la realidad, Amorrortu Editores, Buenos Aires, Argentina. BERMÚDEZ, Nilda (2001). Vivir en Maracaibo en el Siglo XIX, Colección V Centenario del Lago de Maracaibo, Acervo Histórico del Estado Zulia, Maracaibo, Venezuela. BERMÚDEZ, Nilda; PORTILLO, Isabel (1996). “Maracaibo a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El reencuentro con la imagen de una ciudad a través de los relatos y las fotografías”, Urbana, Vol. 1, Nº 19, pp. 23-53. BESSON, Juan (1951). Historia del Estado Zulia. Tomo IV, Editorial Hermanos Belloso Rossell, Maracaibo, Venezuela. BIDEGAIN, Ana María (2005). “Sexualidad, Estado, Sociedad y Religión: Los controles de la sexualidad y la imposición del matrimonio monogámico en el mundo colonial hispanoamericano”, Revista de Estudios de Religión, Número 3, Año 5, pp. 40-62, Sao Paulo, Brasil. Disponible en: http://www.pucsp.br/rever/rv3_2005/index.html. Consulta: 19/12/06. BLANCO, Alda (1998). “Teóricas de la conciencia feminista”, en: JAGOE, Catherine, BLANCO, Alda y ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, Cristina (1998). La mujer en los discursos de género. Textos y Contextos en el siglo XIX, Icaria Editorial, S.A., Barcelona, España. BOIVIN, Mauricio; ROSATO, Ana; ARRIBAS, Victoria (2006). Constructores de Otredad, Editorial Antropofagia, Buenos Aires, Argentina. BOLOGNE, Jean-Claude (1997). Histoire du Mariage en Occident, Collection Pluriel, Hachette Littératures, Paris, France. 363 BOSCÁN FERNÁNDEZ, Jairo Enrique (2005). “El asociacionismo como instrumento de participación y ejercicio del poder en Maracaibo (1880-1910) y su vigencia actual”. Trabajo de Grado para optar al título de Magíster Scientiarum en Historia de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, La Universidad del Zulia, Maracaibo. BOURDIEU, Pierre (1968). “El sentimiento del honor en la sociedad de Cabilia”, en: PERISTIANY, J. G. El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1968. BOURDIEU, Pierre (1979). “Los Tres Estados del Capital Cultural”, texto extraído de: Bourdieu, Pierre, “Los Tres Estados del Capital Cultural”, Sociológica, Núm. 5, pp. 1117, Universidad Autónoma de México, disponible en: http://www.psicopolis.com/ capitalin/capcult.htm. Consulta: 25/10/05. BOURDIEU, Pierre (1989). “Social Space and Symbolic Power”, Sociological Theory, Vol. 7, No. 1, pp. 14-25. BOURDIEU, Pierre (1991). El sentido práctico, Taurus Ediciones, Madrid, España; trad. de: Le sens pratique, Les Éditions de Minuit, 1980. BOURDIEU, Pierre (2000). La dominación masculina, Editorial Anagrama, Barcelona, España; trad. de: La domination masculine, Éditions du Seuil, Paris, Francia, 1998. BOURDIEU, Pierre (2002). Lección sobre la lección, Editorial Anagrama, Barcelona, España; trad. de: Leçon sur la leçon, Les Éditions de Minuit, Paris, Francia, 1982. BOURDIEU (2005). “El propósito de la sociología reflexiva”, en: BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc. Una invitación a la sociología reflexiva, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, Argentina. BRAUDEL, Fernand (1958). “La larga duración”, en: BRAUDEL, Fernand. La Historia de las Ciencias Sociales, Alianza Editorial, Madrid, España, 1990. BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan (2001). “Defense of a Modest Scientific Realism”, Conferencia Welt und Wissen – Monde et Savoir – World and Knowledge, Bielefeld-ZiF, disponible en: http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal. Consulta: 20/11/05. BÜSCHGES, Christian (1997). “Las leyes del honor. Honor y estratificación social en el distrito de la Audiencia de Quito (Siglo XVIII)”, Revista de Indias, vol. LVII, No. 209. BURKE; Peter (1993). “La nueva historia socio-cultural”, Historia Social, Nº 17, pp. 105 -114. BUXÓ REY, Mª Jesús (1991). Antropología de la Mujer. Cognición, lengua e ideología cultural, Anthropos, Barcelona, España. CALDERA DE OSORIO, Gloria (1992). “Normas para Transcripción de Documentos y Método Paleográfico”; en: Bibliotecas y Archivos. Nociones Fundamentales, 364 Arquidiócesis de Mérida y Universidad de Los Andes, Ediciones Tripoide, 1992, Mérida, Venezuela. CAMPBELL, J. K. (1968). “El honor y el diablo”, en: J. G. Peristiany El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Editorial Labor, S.A., Barcelona, España. CAPPELLETTI, Angel J. (1994). Positivismo y evolucionismo en Venezuela, Monte Avila Editores Latinoamericana, Caracas, Venezuela. CARDOSO, Ciro F. S. (2000). Introducción al trabajo de la investigación histórica, Crítica/ Historia y Teoría, Barcelona, España. CARDOZO GALUÉ, Germán (1991). Maracaibo y su región histórica. El Circuito Agroexportador 1830-1860, Editorial de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. CARDOZO GALUÉ, Germán (1998). Historia Zuliana. Economía, política y vida intelectual en el Siglo XIX, Editorial de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. CARO BAROJA, Julio (1968). “Honor y vergüenza”, en: PERISTIANY, J. G. El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Editorial Labor, S.A., Barcelona, España, 1968. CARO BAROJA, Julio (1992). “”Religion, world views, social classes, and honor during the sixteeenth and seventeenth centuries in Spain”, en: PERISTIANY, J. G. y PITTRIVERS, J. (1992). Honor and Grace in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. CARREÑO, Manuel Antonio (2005 [1853]). Manual de urbanidad y buenas costumbres para uso de la juventud de ambos sexos en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones sociales, Editorial CEC, S.A. Los Libros de El Nacional, Caracas, Venezuela. CARRERA DAMAS, Germán (1991). Una nación llamada Venezuela, 4ª edición, Monte Ávila Editores Latinoamericana, Caracas, Venezuela. CAULFIELD, Sueann (2000). In defense of honor. Sexual morality, Modernity and Nation in Early-Twentieth-Century Brazil, Duke University Press, Durham, EE. UU. CEIRANO, Virginia (2000). “Las Representaciones Sociales de la Pobreza”, Revista electrónica Cinta de Moebio, Nº 9, Noviembre 2000; disponible en: http://www.moebio.uchile.cl/09/index.htm. Consulta: 20/01/05. COMESAÑA, Gloria (2004). “La ineludible metodología de género”, Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, vol. 8, N° 1. CÓRDOVA PLAZA, Rocío (2002). “El género como problema epistemológico”, Memoria. Revista Mensual de Política y Cultura (México), No. 155, disponible en: http://www.memoria.com.mx/155/Cordova.htm. Consulta: 17/03/05. 365 CHAMBERS, Sarah (1999). From Subjects to Citizens. Honor, Gender and Politics in Arequipa, Peru 1780-1854, The Pennsylvania State University Press, University Park, E.E.U.U. CHARTIER, Roger (1996). El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural. Gedisa Editorial, Tercera reimpresión de primera edición en castellano, Barcelona, España. CHEVALLEY, Catherine (2005). “Introduction à l’ouvre de Michel Foucault”, disponible en http://1libertaire.free.fr/CourssurFoucault01.html. Consulta: 20/4/05, CHOZA, Jacinto (2002). Antropología Filosófica. Las Representaciones de sí mismo, Editorial Biblioteca Nueva S. L., Madrid, España. D’ANDRADE, Roy (2003). The Development of Cognitive Anthropology, Cambridge University Press, New York, EE.UU. DÁVILA, Dora (1994). “Se tiraban fuertemente al honor. La separación de dos aristócratas a finales del siglo XVIII venezolano”, en: PINO ITURRIETA, Elías. Quimeras de Honor, Amor y Pecado en el siglo XVIII venezolano, Editorial Planeta Venezolana, S.A., Caracas, 1994. DE CASTRO ZUMETA, María (2003). “Política Feminista”: Economía y Sociedad de Valencia (1899-1908), Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. DÍAZ, Arlene (2001). “Women, Order, and Progress in Guzmán Blanco’s Venezuela, 1870-1888, en: SALVATORE, R. C.; AGUIRRE, C.; JOSEPH, G. (eds.), Crime and Punishment in Latin America. Law and Society in Late Colonial Times, Duke University Press, Durham, EE.UU. DÍAZ, Arlene (2004). Female Citizens, Patriarchs, and the Law in Venezuela, 1786-1904 (Engendering Latin America), University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska, EE.UU. Di BELLA, Maria Pia (1992). “Name, blood and miracles: the claims to renown in tradicional Sicily”, en: PERISTIANY, J. G.; PITT-RIVERS, Julian. Honor and Grace in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 1992. DiMAGGIO, Paul (1997). “Culture and Cognition”, Annual Review of Sociology, Vol. 23, pp. 263-287. Di MIELE, Rosalba (2006). El divorcio en el siglo XIX venezolano: tradición y liberalismo (1830- 1900), Fundación para la Cultura Urbana, Caracas, Venezuela. DONZELOT, Jacques (1977). La Police des familles, Paris: Les Éditions de Minuit, trad. al inglés Robert Hurley, The Policing of Families, The John Hopkins University Press, 1997, Baltimore, EE. UU. 366 DUCH, Lluis (2002). Antropología de la vida cotidiana. Simbolismo y salud, Editorial Trotta, Madrid, España. DURKHEIM, Emile (1992) [1912]. Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia, Akal Ediciones, Madrid, España. ENFIELD, Nick (2000). “The theory of Cultural Logic”, Cultural Dynamics, Vol. 12, No. 1, pp. 35-64. ENGELSTEIN, Laura (1992). The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siècle Russia, Cornell University Press, Ithaca, EE. UU. ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, Cristina (1998). “La mujer en el discurso legal del liberalismo español”, en: JAGOE, Catherine; BLANCO, Aída; ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, Cristina (1998). La mujer en los discursos de género. Textos y Contextos en el siglo XIX, Icaria Editorial, S.A., Barcelona, España. FASSIN, Didier (2000). “La supplique, Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes d’aide d’urgence”. Annales Sciences Sociales, Vol. 55, Nº 5, pp. 955-981. FEBVRE, Lucien (1999). Honor y Patria, Siglo Veintiuno Editores, México. FIRTH, Raymond (1976). Elementos de Antropología Social. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, Argentina. FOUCAULT, Michel (1975). Surveiller et punir, Paris: Gallimard, trad. Vigilar y castigar, Siglo Veintiuno Editores, Vigésimooctava edición en español, 1998, México. FOUCAULT, Michel (1976). Histoire de la Sexualité. Vol. I, La volonté de savoir, Paris: Gallimard, trad. Historia de la Sexualidad. 1 - La voluntad de saber, Siglo Veintiuno Editores, Vigésimotercera edición en español, 1996, México. FOUCAULT, Michel (1984). Histoire de la Sexualité. Vol. II, L’usage des plaisirs, Paris: Gallimard, trad. Historia de la Sexualidad. 2 – El uso de los placeres, Siglo Veintiuno Editores, Sexta edición en español, 1993, México. FRÜHSTÜCK, Sabine (2003). Colonizing Sex. Sexology and Social Control in Modern Japan, University of California Press, Berkeley, EE. UU. GARAVITO, Edgar (1991). “Tiempo y Espacio en el discurso de Michel Foucault”, en: M. Foucault, El sujeto y el poder, Ediciones Carpe Diem, Bogotá, Colombia. GAZTELUMENDI, María (2004). “Les notions d’ocio et d’ociosidad apliquées aux femmes dans l’Espagne du XIXe siècle”, Comunicación presentada en Junio 2004 en el marco del CREC (Centro de Investigación sobre la España Contemporánea), Universidad Paris III, Paris, Francia, recuperado de: http://crec.univ-paris3.fr/loisirs/17gaztelumendi.pdf. Consulta: 14/03/05. 367 GAYOL, Sandra (2000). Sociabilidad en Buenos Aires. Hombres, Honor y Cafés 18621910, Ediciones del Signo, Buenos Aires, Argentina. GAYOL, Sandra (2004). “Honor Moderno: The Significance of Honor in Fin-de-Siècle Argentina”, Hispanic American Historical Review, 84 (3), pp. 475-498. GEERTZ, Clifford (1991). La interpretación de las culturas, Gedisa Editorial, Quinta reimpresión de la primera edición en castellano, Barcelona; trad. de: The interpretation of cultures, Basic Books, Inc., 1973, New York, EE. UU. GERMANÁ, César (1999). “Pierre Bourdieu: La Sociología del Poder y la Violencia Simbólica”. Redes. Revista de Sociología, Vol. 11, No. 12, recuperado de: Conhttp://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/sociologia/vol11/art011.htm. sulta: 20/03/05. GILBERT, Daniel (1991). “How Mental Systems Believe”, American Psychologist, Vol. 46, No. 2, pp. 107-119. GINZBURG, Carlo (1979). Señales. Raíces de un paradigma indiciario, en: Crisis de la Razón, GARGANI, Aldo (ed.), Siglo XXI Editores, México, 1983. GONZÁLEZ DELUCA, María Elena (1994). “Los negocios de Guzmán Blanco”, en: QUINTERO, Inés (Coord.). Antonio Guzmán Blanco y su época. Monte Avila Editores Latinoamericana, Caracas, Venezuela, 1994. GONZÁLEZ, Luis (1988). El Oficio de Historiar, El Colegio de Michoacán, Michoacán, México. GONZÁLEZ STEPHAN, Beatriz (1995). “Modernización y disciplinamiento. La formación del ciudadano: del espacio público y privado”, en: GONZÁLEZ STEPHAN, Beatriz; LASARTE, Javier; MONTALDO, Graciela; DAROQUI, María Julia. Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y Sociedad, Monte Avila Editores, Caracas, Venezuela, 1995. GONZÁLEZ STEPHAN, Beatriz; LASARTE, Javier; MONTALDO, Graciela; DAROQUI, María Julia (1995). Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y Sociedad, Monte Avila Editores, Caracas, Venezuela. GOODENOUGH, Ward (1971). “Cultura, lenguaje y sociedad”; en Kahn, J. S. (comp.), El Concepto de cultura: Textos Fundamentales, Editorial Anagrama, 1975, Barcelona, España. GOTKOWITZ, Laura (2003). “Trading Insults: Honor, Violence, and the Gendered Culture of Comerce in Cochabamba, Bolivia, 1870s-1950s”, Hispanic American Historical Review, 83 (1), pp. 83-118. GUTIÉRREZ, Ramón A. (1993). Cuando Jesús llegó, la madres del maíz se fueron. Matrimonio, sexualidad y poder en Nuevo México, 1500-1846, Fondo de Cultura Económica, México. 368 HABERMAS, Jürgen (1990). La Lógica de las ciencias sociales, Editorial Tecnos, Segunda edición, Madrid; trad. de: Zur Logik der Sozialwissenschaften, Suhrkamp Verlag, 1982, Frankfurt am Main, Alemania. HESPANHA, Antonio Manuel (1990). “Una historia de textos”, en: TOMÁS Y VALIENTE, F., Sexo barroco y otras transgresiones, Alianza Editorial, Madrid, España. HÉRITIER, Françoise (2002). Masculino/Femenino. El pensamiento de la diferencia. Editorial Ariel, S.A., Barcelona, España HERNÄNDEZ, Luis Guillermo (1990). Bibliografía General del Teatro en el Zulia. Ediciones Pancho El Pájaro, Maracaibo, Venezuela. HOUTART, François (1990). “La méthode d’analyse textuelle de Jules Gritti”, en: REMY, Jean; RUQUOY, Danielle (1990). Méthodes d’Analyse de Contenu en Sociologie, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruselas, Bélgica. HUNEFELDT, Christine (2000). Liberalism in the Bedroom. Quarreling Spouses in Nineteenth-Century Lima, The Pennsylvania State University Press, University Park, EE.UU. JAGOE, Catherine (1998a). “La misión de la mujer”, en: JAGOE, Catherine; BLANCO, Alda; ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, Cristina (1998). La mujer en los discursos de género. Textos y Contextos en el siglo XIX, Icaria Editorial, S.A., Barcelona, España. JAGOE, Catherine (1998b). “La enseñanza femenina en la España decimonónica”, en: JAGOE, Catherine; BLANCO, Alda; ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, Cristina (1998). La mujer en los discursos de género. Textos y Contextos en el siglo XIX, Icaria Editorial, S.A., Barcelona, España. JAMOUS, Raymond (1992). “From the death of men to the peace of God: violence and peace-making in the Rif”, en: PERISTIANY, J. G. y PITT-RIVERS, Julian. Honor and Grace in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 1992. JOHNSON, Lyman; LIPSETT-RIVERA, Sonya (1998). The Faces of Honor. Sex, Shame and Violence in Colonial Latin America, University of New Mexico Press, Albuquerque, EE.UU. LAFAGES, Catherine (1992). “Royalty and ritual in the Middle Ages: coronation and funerary rites in France”, en: PERISTIANY, J. G.; PITT-RIVERS, Julian (1992). Honor and Grace in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. LAMAS, Marta (2002). “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”, en: Cuerpo: diferencia sexual y género, Marta Lamas, Editorial Taurus, México, 2002, recuperado de: http://www.laneta.apc.org/cgi-bin/[email protected]^[email protected]. Consulta: 05/06/05. LANGE, Frédérique (1994). “Las ansias de vivir y las normas del querer. Amores y <mala vida> en Venezuela colonial”, en: PINO ITURRIETA, Elías. Quimeras de Honor, 369 Amor y Pecado en el siglo XVIII venezolano, Editorial Planeta Venezolana, S.A., Caracas, 1994. LAQUEUR, Thomas (1994). La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Ediciones Cátedra, S.A., Madrid, España. LAUDERDALE, Sandra (1998). “Honor among Slaves”, en: JOHNSON, Lyman; LIPSETT-RIVERA, Sonya. The Faces of Honor. Sex, Shame and Violence in Colonial Latin America, University of New Mexico Press, Albuquerque, EE.UU., 1998. LAVRIN, Asunción (1995). Women, Feminism and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay 1890-1940, University of Nebraska Press, Lincoln and London, EE.UU. LENSKI, Gerhard E. (1969). Poder y Privilegio. Teoría de la Estratificación Social, Editorial Paidos, Buenos Aires, Argentina. LÉVI-STRAUSS, Claude (1963). Structural Anthropology, Basic Books - A Division of Harper Collins Publishers, New York, EE. UU. LIN, Nan (1999). “Building a Network Theory of Social Capital”, Connections, Vol. 22, No. 1, pp. 28-51. LIZARDO, Omar (2004). “The Cognitive Origins of Bourdieu’s Habitus”, Journal for the Theory of Social Behavior, Vol. 34, Nº 4: 375-401. LOZARES, Carlos (2003). “Valores, Campos y Capitales Sociales”, REDES Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, Vol.4, No. 2, disponible en: http://revistaredes.rediris.es/pdf-vol4/vol4_2.pdf. Consulta: 02/02/06. MAGLI, Ida (1989). La Sessualitá Maschile. Arnoldo Mondadori Editore S. p. A., Milano, Italia. MAIR, Lucy (1965). Introducción a la Antropología Social, Alianza Editorial, Madrid, España. MALINOWSKI, Bronislaw (1956). Crime and Custom in Savage Society, Littlefield, Adams and Co., Paterson, New Jersey, EE.UU. Publicado por primera vez en inglés en el año 1926 por Routledge and Kegan Paul Ltd., Londres. MARAVALL, José Antonio (1989). Poder, honor y elites en el siglo XVII. Siglo Veintiuno Editores, S.A., Madrid, España. MARTÍN, Gloria (1998). “Trenzas culturales: Los cuerpos del siglo XIX”, Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Vol. 3, Nº 6: 31-51. MARTÍNEZ GARCÍA, José (1998). Las Clases Sociales y el Capital en Pierre Bourdieu. Un Intento de Aclaración, Documento P/10 98 – PB 94/1382, Serie Análisis, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, recuperado de: http://webpages.ull.es/users/josamaga/Papers/clase-bd-usal.pdf. Consulta: 20/10/05. 370 MAUSS, Marcel (1950). “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques” [1923-1924], en: Sociologie et Anthropologie, Quadrige/PUF, Paris, Francia. MEDIN, Douglas; ATRAN, Scott (2004). “The Native Mind: Biological Categorization and Reasoning in Development and Across Cultures”, Psychological Review, Vol. 111 (4), pp. 960-983. MORIN, Edgar (1992). El Método. Tomo IV. Las Ideas. Ediciones Cátedra, Madrid, España. MOUSNIER, Roland (1972). Las jerarquías sociales. Amorrortu Editores, Buenos Aires, Argentina. NAVARRO DOLMESTCH, Roberto (2002). “Propuesta para una construcción jurídica del honor como método de reducción de las hipótesis de conflicto con la libertad de comunicación”, Ius et Praxis (Chile), Vol. 8, Nº 2. NOYA, Javier (2005). El Poder Simbólico de las Naciones, Documento de Trabajo 35/2005, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid, España, recuperado de: http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/209/NoyaPoder Simbolico.pdf. Consulta: 15/12/05. OLIVAR, Norberto José; ALARCÓN PUENTES, Jhonny; MONZANT GAVIDIA, José Luis (1997). Ni Monarquía ni República. Incapacidad de las elites frente al Proyecto Nacional, Dirección de Cultura de L.U.Z – Centro Zuliano de Investigación Documental, Maracaibo, Venezuela. OTT, Sandra (1992). “Indarra: some reflections on a Basque concept”, en: PERISTIANY, J. G.; PITT-RIVERS, Julian. Honor and Grace in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 1992. PADRÓN, José (1995). Conceptos para el análisis instruccional del texto, En INFORME DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS, Vol. VIII-IX, Universidad Nacional Abierta, recuperado de: http://www.geocities.com/josepadron.geo/texto_instruc.htm. Consulta: 20/11/06. PALMER, Steven; ROJAS CHAVES, Gladys (1998). “Educating Señorita: Teacher Training, Social Mobility, and the Birth of Costa Rican Feminism, 1885-1925”, Hispanic American Historical Review, 78:1, 45-82. PARRA, Reyber (2004). Los intelectuales de Maracaibo y la centralización gubernamental en Venezuela (1890-1926), Colección Investigación Mario Briceño Iragorry N° 2, Universidad Católica Cecilio Acosta, Maracaibo, Venezuela. PELLICER, Luis Felipe (1994). “El Estado metido en la cama”, en: PINO ITURRIETA, Elías. Quimeras de Honor, Amor y Pecado en el siglo XVIII venezolano, Editorial Planeta Venezolana, S.A., Caracas, 1994. 371 PELLICER, Luis Felipe (1996). La vivencia del honor en la Provincia de Venezuela 1774-1809, Fundación Polar, Caracas PERISTIANY, J. G. (1968). El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Editorial Labor, S.A., Barcelona. PERISTIANY, J. G. (1968a) “Honor y vergüenza en una aldea chipriota de montaña”, en: PERISTIANY, J. G. El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1968. PERISTIANY, J. G. (1968b) “Introducción”, en: PERISTIANY, J. G., El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1968. PERISTIANY, J. G. (1992). “The Sophron – a secular Saint? Wisdom and the wise in a Cypriot community”, en: PERISTIANY, J. G.; PITT-RIVERS, Julian. Honor and Grace in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 1992. PERISTIANY, J. G.; PITT-RIVERS, Julian (1992). Honor and Grace in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. PETIT DE IGUARÁN, Nereida (2002). “El Teatro Baralt de 1883: Expresión de la identidad cultural maracaibera”, ACERVO, Revista de Estudios Históricos y Documentales, Vol. 1, Nº 1, pp. 111-125. PINO ITURRIETA, Elías (1992). Contra Lujuria, Castidad, Alfadil Ediciones, Caracas, Venezuela. PINO ITURRIETA, Elías (1993). Ventaneras y Castas, Diabólicas y Honestas, Editorial Planeta Venezolana, S.A., Caracas, Venezuela. PINO ITURRIETA, Elías (1994). Quimeras de Honor, Amor y Pecado en el siglo XVIII venezolano, Editorial Planeta Venezolana, S.A., Caracas, Venezuela. PINO ITURRIETA, Elías (1994a). “La mulata recatada, o el honor femenino entre las castas y los colores”, en: PINO ITURRIETA; Elías, Quimeras de Honor, Amor y Pecado en el siglo XVIII venezolano, Editorial Planeta Venezolana, S.A., Caracas, Venezuela, 1994. PINO ITURRIETA, Elías (1994b). “Sondeo para entrar en el guzmancismo”, en: QUINTERO, Inés (coord.), Antonio Guzmán Blanco y su época, Caracas, Venezuela, 1994. PIRET, Anne; NIZET, Jean; BOURGEOIS, Etienne (1996). L’Analyse Structurale. Une méthode d’analyse de contenu pour les sciences humaines, De Boeck & Larcier s.a., Bruselas, Bélgica. PITT-RIVERS, Julian (1968). “Honor y categoría social”, en: PERISTIANY, J. G., El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Editorial Labor, S.A., Barcelona, España, 1968. 372 PITT-RIVERS, Julian (1992). “Postscript: the place of grace in anthropology”, en: PERISTIANY, J. G. y PITT-RIVERS, J. (1992). Honor and Grace in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido. PITT-RIVERS, Julian (1997). Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Hachette Pluriel, Paris [Trad. de: The fate of Shechem or the Politics of Sex. Essays in the anthropology of the Mediterranean, Cambridge University Press, 1977]. PITT-RIVERS, Julian (1999). “La enfermedad del honor”, Anuario IHES, Nº 14. PLUMACHER, Eugene H. (2003). Memorias, Ciudad Solar Editores, Maracaibo, Venezuela POCATERRA, José Rafael (1991). Tierra del sol amada. [1918]. Monte Avila Editores, Caracas, Venezuela. PORTER, Roy; HALL, Lesley (1995). The Facts of Life. The Creation of Sexual Knowledege in Britain, 1650-1950, Yale University Press, New Haven, EE. UU. PRATT, Mary Louise (1995). “Género y Ciudadanía: Las mujeres en el diálogo con la nación”, en: GONZÁLEZ STEPHAN, Beatriz; LASARTE, Javier; MONTALDO, Graciela; DAROQUI, María Julia. Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y Sociedad, Monte Avila Editores, Caracas, Venezuela, 1995. QUINTERO, Inés (1994). “Esclavo, pero en casta compañía”, en: PINO ITURRIETA, Elías. Quimeras de Honor, Amor y Pecado en el siglo XVIII venezolano, Editorial Planeta Venezolana, S.A., Caracas, Venezuela, 1994. QUINTERO, Inés (Coordinadora) (1994a). Antonio Guzmán Blanco y su época. Monte Avila Editores Latinoamericana, Caracas, Venezuela. RADIMSKA, Radka (2003). “La différence de sexe en tant que fondement de la vision et de la division du monde”, Sens Public, Revista electrónica, No. 1, 2003. recuperado de: http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=51. Consulta: 16/11/05. RAISON, Timothy (1969). Los padres fundadores de la ciencia social. Editorial Anagrama, Barcelona, España. REMY, Jean (1990). “L’analyse structurale et la symbolique sociale”, en: REMY, Jean y RUQUOY, Danielle (1990). Méthodes d’Analyse de Contenu en Sociologie, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruselas, Bélgica. REMY, Jean; RUQUOY, Danielle (1990). Méthodes d’Analyse de Contenu en Sociologie, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruselas, Bélgica. REYES, Catalina (1996). La Vida Cotidiana en Medellín, 1890-1930, Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, Colombia. 373 REYNOSO, Carlos (comp.) (1996). El Surgimiento de la Antropología Posmoderna, Gedisa Editorial, Barcelona, España. RINCÓN RUBIO, Luis (2003). La inmaculada Concepción de La Cañada: Orígenes, Estructura Familiar y Prácticas Sociales (1688-1834), Tipografía Mundo, Maracaibo, Venezuela. RUIBAL, Beatriz Cecilia (1996). “El honor y el delito: Buenos Aires a fines del siglo XIX”, Entrepasados/Buenos Aires, 6:11, pp. 35-44. RUGGIERO, Kristin (1992): “Wives on “deposit”: internment and the preservation of husbands’ honor in late nineteenth-century Buenos Aires”, Journal of Family History, 17:3, pp. 253-270. RUQUOY, Danielle (1990). “Les principes et procédés méthodologiques de l’analyse structurale”, en: REMY, Jean y RUQUOY, Danielle (1990). Méthodes d’Analyse de Contenu en Sociologie, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruselas, Bélgica. SÁNCHEZ MONCADA (1998). “La Prostitución en Bogotá, 1880-1920”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 25, 146-187. SEED, Patricia (1989). “Las promesas de matrimonio y el valor del testimonio de la mujer en el México colonial”, Cristianismo y Sociedad, Nº 102, 39-60, México. SEED, Patricia (1991). Amar, honrar y obedecer en el México colonial. Alianza Editorial, México SEMPERE MARTÍNEZ, Miguel (2000). Maracaibo. Ciudad Y Arquitectura. Universidad del Zulia. División de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Maracaibo, Venezuela. SOLES, Nancy (1990). “Mujer y Unidad Familiar en la Sociedad Maracaibera: Un estudio socio-económico Siglo XIX”. Trabajo de ascenso para optar a la categoría de Profesor Titular, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. SPERBER, Dan (1982). Le savoir des anthropologues, Collection Savoir, Hermann, Paris, Francia. SPERBER, Dan (1988). El simbolismo en general, Editorial Anthropos, Barcelona; trad. de: Le symbolisme en général, Hermann, 1974, Paris, Francia. SPERBER, Dan; CLAIDIÈRE, Nicolas (2007). “Defining and explaining culture”. A aparecer en: Biology and Philosophy, 2007, disponible en: http://www.dan.sperber.com/on%20Richerson%20&%20Boyd.htm. Consulta: 21/01/07. SPERBER, Dan; HIRSCHFELD, Lawrence (1999). “Culture, Cognition and Evolution”, en Robert Wilson y Frank Keil (eds.), MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, MIT Press, Cambridge, pp. cxi-cxxxii. 374 SPERBER, Dan; HIRSCHFELD, Lawrence (2004). “The cognitive foundations of cultural stability and diversity”, en: TRENDS in Cognitive Sciences, Vol. 8, No. 1, pp. 40-46, Consulta: recuperado de: http://www.dan.sperber.com/Sperber&Hirschfeld.pdf. 18/06/05. STEWART, Frank H. (1994). Honor, The University of Chicago Press, Chicago, EE. UU. STOLER, Ann Laura (1995). Race and the Education of Desire. Foucault History of Sexuality and the Colonial order of things, Duke University Press, Durham, EE. UU. STRAKA, Tomás (2002). “Integrismo y restauración: Política, iglesia y pensamiento en el entresiglo venezolano (1890-1916)”, en: Fe y Cultura en Venezuela. Memorias de las II Jornadas de Historia y Religión, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. STRAKA, Tomás (2004). “Tan libres como hermosas. La mujer, lo privado y la educación moral en un libro de 1825”, Montalbán, Nº 37, Junio 2004, 39-57, UCAB, Caracas, Venezuela. STRAUSS, Rafael (1994). “Integridad de un indio principal”, en: PINO ITURRIETA, Elías. Quimeras de Honor, Amor y Pecado en el siglo XVIII venezolano, Editorial Planeta Venezolana, S.A., Caracas, Venezuela, 1994. SWARTZ, David (1996). “Bridging the study of culture and religion: Pierre Bourdieu’s political economy of symbolic power”, Sociology of Religion, Primavera de 1996, recuperado de: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0SOR/is_n1_v57/ai_18262 392. Consulta: 25/07/05. SWARTZ, David (2002). “The Sociology of Habit: The Perspective of Pierre Bourdieu”, The Occupational Therapy Journal of Research, Vol. 22, Nº 1: 61S-69S. TEJERA, María Josefina (1991). Prólogo a: Tierra del sol amada, de José Rafael Pocaterra, Monte Avila Editores, Caracas, Venezuela, 1991. TWINAM, Ann (1991). “Honor, Sexualidad e Ilegitimidad en la Hispanoamérica Colonial”, en: Sexualidad y Matrimonio en la América Hispánica, Siglos XVI-XVIII, Asunción Lavrin, Coordinadora, Grijalbo, Ciudad de México, México. URDANETA QUINTERO, Arlene (1992). El Zulia en el Septenio de Guzmán Blanco, Fondo Editorial Tropykos, Caracas, Venezuela. URDANETA QUINTERO, Arlene (2001). “Federalismo y Gobierno federal en el Zulia (1811-1870)”. Tesis de Doctorado en Ciencias Humanas, Facultad de Humanidades y Educación, La Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. UREGO, Miguel Ángel (1997). Sexualidad, matrimonio y familia en Bogotá 1880-1930, Editorial Ariel S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia. 375 VARELA, Julia (1997). Nacimiento de la mujer burguesa: el cambiante desequilibrio de poder entre los sexos, Colección “Genealogía del Poder”, Ediciones Endymion, Madrid, España. VÁZQUEZ DE FERRER, Belín; RIJOS, Gregorio; FERRER, Nereyda (1996). “Grupos de Poder y Pautas de comportamiento social en las familias maracaiberas (Siglo XVIII)”, IV Congreso Nacional de Historia Regional y Local, Ciudad Guayana, Venezuela. VELASCO, Honorio; DÍAZ DE RADA, Ángel (1997). La Lógica de la investigación etnográfica, Editorial Trolla, S.A., Madrid, España. VILAR¸ Pierre (1980). “Historia”, en: Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Editorial Crítica Grijalbo, Barcelona, España, 1980, pp. 17- 47. WACQUANT, Loïc (2005). “Hacia una praxeología social: La estructura y la lógica de la sociología de Pierre Bourdieu”, en: BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc, Una invitación a la sociología reflexiva, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, Argentina. WEBER, Max (1944). Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, México. Publicado por primera vez en alemán en el año 1922, por J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tubinga. WICKHAM, Chris (1985). “Comprender lo cotidiano: antropología social e historia social”. Historia Social, Nº 3, pp. 115-128. WYNANTS, Bernadette (1990). “Le projet de l’analyse de contenu en sociologie”, en: REMY, Jean y RUQUOY, Danielle (1990). Méthodes d’Analyse de Contenu en Sociologie, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruselas, Bélgica. ZEID, Abou A. M. (1968). “Honor y vergüenza entre los beduinos de Egipto”, en: J. G. Peristiany, El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Editorial Labor, S.A., Barcelona.