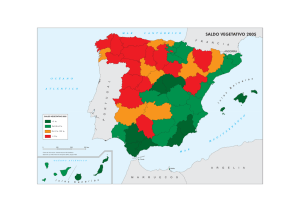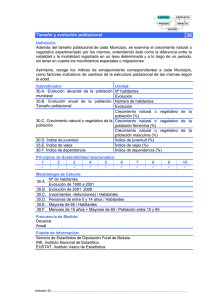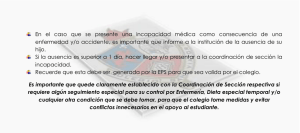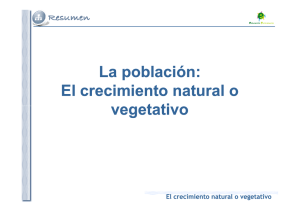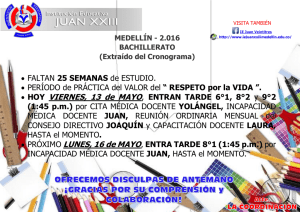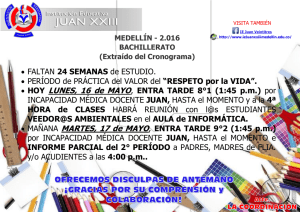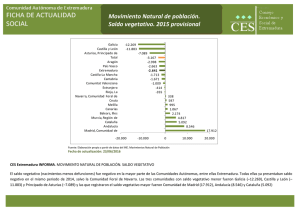Escuela de Derecho
Anuncio

Escuela de Derecho “CRÍTICA AL CONCEPTO DE INCAPAZ, A PARTIR DE DEL ESTADO VEGETATIVO” Tesis para optar el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Por: Andrés Cartagena Villavicencio Profesor guía de la investigación: Rodrigo León Urrutia Santiago, Chile 2008 1 INDICE GENERAL CONSIDERACIONES PRELIMINARES 3 CAPÍTULO I: CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTADO VEGETATIVO. 5 1. 2. 3. 4. 5. Definición y elementos principales. Causas Epidemiología. Recuperación. Diagnóstico diferencial del Estado Vegetativo. CAPÍTULO II: El DIFUSO ESTATUTO JURÍDICO DEL PACIENTE EN ESTADO VEGETATIVO EN CHILE. 1. 2. Consideraciones Iniciales. Disposiciones relevantes dentro del Código Civil. 2.1. Generalidades. 2.2. Concepto de persona. 2.3. Acto Jurídico. 2.4. La Voluntad. 2.5. Incapacidad. 3. Disposiciones en normas especiales. 3.1. Ley 19.284. 3.2. Ley 18.600. 5 8 10 11 12 16 16 16 16 20 21 24 32 32 34 CAPITULO III: LAS INCAPACIDADES EN LEGISLACIONES EXTRANJERAS; ¿HAY CABIDA PARA EL PACIENTE EN ESTADO VEGETATIVO? 36 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 36 36 39 42 43 44 Consideraciones Iniciales. Argentina. Perú. España. Francia. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. CONSIDERACIONES FINALES. 49 BIBLIOGRAFÍA 50 2 Resumen: El autor destaca la necesidad de reformar el cerrado catálogo de incapacidades establecidas por el Código Civil, a fin de incorporar a dicha categoría otras situaciones clínicas que afectan el ejercicio de la voluntad del sujeto. A partir de los aspectos clínicos del Estado Vegetativo, condición ampliamente estudiada en el campo de las ciencias, pretende mostrar las falencias y contradicciones de la nomenclatura utilizada actualmente en el Código Civil chileno y contrastarlas con la experiencia a nivel comparado, dejando en evidencia la poca preocupación que se ha demostrado en Chile por esta materia, a diferencia de lo ocurrido en el extranjero. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. Por ciento cincuenta años, el Código Civil (CC) ha regulado las instituciones fundamentales de la sociedad chilena, otorgando a la ciudadanía seguridad y certeza en su desenvolvimiento cotidiano. Pese a esta innegable e importantísima labor, un siglo y medio ha pasado desde su promulgación y nuestra sociedad no es la misma que lo vio nacer, de manera que su consonancia con los tiempos actuales no se encuentra ajena a numerosas críticas o cuestionamientos. Sin duda el siglo XX fue cuna de numerosas y auténticas revoluciones en lo que respecta a la política, las ciencias y, en general, a la estructuración de la sociedad. Estás pusieron en jaque al Derecho en reiteradas ocasiones, obligándole a adaptarse a los cambios, legislando en ámbitos en donde antes no se pensaba que fuese necesaria su mano, o bien, que simplemente estaban ocultos a la razón humana. Aunque el Código ideado por Andrés Bello no estuvo exento de modificaciones, complementaciones y derogaciones, este permaneció íntegramente como cuerpo normativo, conservando su espíritu original, lo cual puede apreciarse revisando el contenido y redacción de algunas de sus disposiciones1. 1 Por ejemplo, en una redacción algo rimbombante pero a la vez ejemplificadora, el art. 696 dispone “Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de esta, vuelven a su libertad natural, y cualquiera puede apoderarse de ellas y de los panales fabricados por ellas, con tal que no lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas, o contra la prohibición del mismo en las otras; pero al dueño de la colmena no podrá prohibirse que ” persiga a las abejas fugitivas en tierras que no estén cercadas ni cultivadas. 3 El paso del tiempo – y con él, la reorganización de la sociedad – revela conflictos entre la norma y la realidad que resultan infranqueables por medio de la mera interpretación de las palabras. Estos manifiestan contradicciones a lo largo del ordenamiento jurídico, y más aun, confrontan diversas posturas políticas y morales, las que a su vez determinan un alto nivel de complejidad en su discusión y resolución. Uno de estos conflictos es la situación de las personas que se encuentran en Estado Vegetativo. Este es un tema que ha sido desarrollado en reiteradas ocasiones, pues despierta el debate en el seno social, confrontando diversas posturas humanitarias y religiosas. No obstante, en esta oportunidad, nos mantendremos al margen de la discusión ético-jurídica – que nos conduciría a un análisis constitucionalista del problema – encarando, por el contrario, una de las aristas civiles que éste manifiesta. Se trata de la consideración de estas personas dentro de la categoría jurídica de incapaces, consagrada en el art. 1447 del Código Civil. En esta investigación nos proponemos determinar si existe actualmente en la legislación civil chilena, el reconocimiento como incapaces respeto a las personas afectadas por esta condición, y si se les brinda un adecuado régimen de protección. Para ello nos adentraremos en los aspectos clínicos más significativos del Estado Vegetativo, a fin de determinar cuales de ellos podrían tener relevancia jurídica en la consideración del paciente como un incapaz. En segundo lugar, revisaremos la normativa nacional, para ver como se esta se adapta o podría adaptarse a la situación en comento. Finalmente, recurriremos a la normativa civil de Argentina, Perú, España, Francia y el Reino Unido, de modo de conocer la experiencia legislativa comparada en materia de incapacidad y obtener alguna directriz aplicable a la nuestra. 4 CAPÍTULO I: CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTADO VEGETATIVO. 1.1 Definición y elementos principales. El Estado Vegetativo (EV) es una condición en la cual el paciente carece de cualquier grado de conciencia sobre sí mismo y de su entorno, verificándose además ciclos similares a los de sueño y vigilia, así como la conservación, ya sea total o parcial, de las respuestas autónomas del hipotálamo y el tronco cerebral (brainstem )2. Fig. 001: Diagrama cerebral. Este esquema muestra los distintos lóbulos en los cuales se divide el cerebro humano. La corteza cerebral es un delgado manto de neuronas, que recubre los distintos hemisferios cerebrales y aloja diversas funciones de acuerdo a su ubicación. Así, el Lóbulo Frontal se asocia al Cortex Motriz; el Lóbulo Temporal aloja el Cortex Auditivo; el Lóbulo Occipital corresponde al Cortex Visual y finalmente, el Lóbulo Parietal se asocia al Cortex Somatosensorial, el cual cumple funciones relativas al tacto y la percepción espacial. Además, se puede observar el Tronco Encefálico, encargado de regular principalmente la respiración y el ritmo cardiaco. De esta definición se desprenden dos puntos, que merecen mayor análisis: 2 “The vegetative state is a condition of complete unawareness of the self and the environment, accompanied by sleep-wake cycles, with either complete or partial preservation of hypothalamic and brainstem autonomic responses”. COULTER, David. The Persistent Vegetative State [en lìnea]. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), 2005 [fecha de consulta: 10 de marzo de 2008] p.1. Disponible en <http://www.aamr.org/Events/pdf/David_Coulter.pdf>. 5 i. En primer lugar, los pacientes en EV manifiestan niveles menores de vigilia (wakefullness), verificable en su capacidad de abrir y cerrar los ojos – semejante a nuestros ciclos de sueño/vela – así como en una serie de respuestas y reflejos musculares simples. No obstante, una persona que se encuentra en Estado Vegetativo carece o se encuentra sustancialmente privado de su conciencia (awareness), tanto de si mismo como de su entorno, lo que conlleva la imposibilidad de percibir e interactuar por medio de la experiencia sensorial. Establecer los limites de lo que se entiende por estado conciente, presenta aun una serie dificultades para la ciencia moderna, pues buena parte de la labor descansa en la observación que realiza el facultativo de la apariencia externa del paciente, existiendo cierto margen de subjetividad e imprecisión en el proceso3. Es por ello que buena parte de los esfuerzos que se han realizado en la materia, apuntan a definir criterios de diagnóstico confiables. Tal es el caso de aquellos establecidos en 1994 por The Multi-Society Task Force on PVS (Permanent Vegetative State) y que establecen como punto de partida a un diagnostico de EV, las siguientes circunstancias4: 3 Respecto a las dimensiones que comprende el término conciencia y las limitaciones a las cuales aun está sujeta la ciencia moderna para su exploración, un informe preparado el año 2003 por un equipo multidisiplinario del Royal College of Physicians of London, señala “We are typically aware of our surroundings and of bodily sensations, but the contents of awareness can also include our memories, thoughts, emotions and intentions. Although understanding of the brain mechanisms of awareness is incomplete, structures in the cerebral hemispheres clearly play a key role. Awareness is not a single indivisible capacity: brain damage can selectively impair some aspects of awareness, leaving others intact. Many brain processes, including some in the cerebral cortex, occur in the absence of awareness. There is no simple single clinical sign or laboratory test of awareness. Its presence must be deduced from a range of behaviours which indicate that an individual can perceive self and surroundings, frame intentions and communicate. As our techniques of assessment are fallible, we can never exclude the possibility of some awareness with complete certainty: this leaves open the possibility that some extremely simple forms of awareness may survive in the VS, including the experience of pain, although the available evidence suggests that this is not the case.” BATES, David; BLACK, Carol; EVANS, Tim (et alt). The Vegetative State: Guidance on diagnosis and management [en línea]. Londres: Royal College of Physicians of London, 2003. [fecha de consulta: 06 de marzo de 2008] pp. 1-2. Disponible en: <http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/contents/47a262a7-350a-490a-b88d-6f58bbf076a3.pdf>. 4 LAUREYS, Steven; ANTOINE, Sylvie; BOLY, Melanie (et alt). Brain Function In The Vegetative State [en lìnea]. Liege, Bélgica: University of Liege, 2002. [fecha de consulta: 06 de marzo de 2008]. p. 2. Disponible en: <http://assc.caltech.edu/VS_ANB2002.pdf>. 6 Ausencia de sucesos que evidencien en el paciente, conciencia sobre si mismo y su entorno. Incapacidad para interactuar con otras personas. Ausencia de circunstancias que evidencien comportamientos o respuestas sostenidas, reproducibles y de carácter voluntario e intencional, ante estímulos táctiles, visuales, auditivos, nocivos o dolorosos (noxious stimuli) 5. Ausencia de comprensión o expresión de lenguaje. Periodos de lucidez intermitente, similares a ciclos de sueño y vigilia. Preservación adecuada de las funciones autónomas del hipotálamo y el tronco encefálico, las cuales resultan suficientes para asegurar la supervivencia del paciente, con la ayuda del cuidado médico correspondiente (alimentación e hidratación, entre otros). Incontinencia de intestinos y vejiga. Subsistencia, en distintos grados, de los reflejos a nivel craneal y espinal. ii. Un segundo punto elemental respecto al Estado Vegetativo, es el hecho de que al conservar las funciones vegetativas alojadas en el hipotálamo y en el tronco encefálico – vale decir, las funciones naturales mínimas para asegurar la subsistencia del organismo – un paciente en EV es capaz de respirar autónomamente, prescindiendo, además, de otros cuidados médicos como la reanimación cardiovascular o la diálisis, los cuales resultan imprescindibles 5 Sin perjuicio de que los pacientes en EV no se encuentran concientes de si mismos y de su entorno, además de ser incapaces de interactuar con otras personas, conservan cierto grado de respuestas reflejas que evidencian la complejidad de este fenómeno. Por ejemplo, un paciente en esta condición, difícilmente puede fijar su vista o seguir un determinado objeto por un lapso mayor a un par de segundos, pero bien podría girar su cabeza o su ojos ante un ruido o movimiento. También podría darse el caso de que un paciente sonriera o mostrase dolor en su rostro de forma aleatoria, o moviera sus extremidades o tronco del mismo modo. No obstante, los científicos han determinado que todas estas respuestas son reflejos, involuntarios y carecen de sentido (puposeless actions), pues se deben a pequeños resabios de actividad neuronal en las zonas afectadas, insuficientes, sin embargo, para formar un patrón que de cuenta de la presencia de actividad cognitiva. COULTER. Op. Cit., p 2. 7 en pacientes comatosos o con muerte cerebral6. Sin embargo, dado que un paciente en EV se encuentra privado de aquellas funciones alojadas en la corteza cerebral – ligadas a la personalidad, conciencia y percepción sensorial – no está exento de cuidados para su supervivencia, pues requiere que se le alimente e hidrate de forma asistida y que se realice la extracción de sus desechos orgánicos, además de controlar las infecciones en las heridas que se generan en distintas partes del cuerpo, por permanecer en una misma posición de manera prolongada7. 2. Causas. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, las causas detrás del EV resultan “cotidianas” y pueden ser clasificadas en 4 grupos principales8: i. Causas relativas a traumatismos. Consisten básicamente en Traumatismos Encéfalo Craneales (TEC), producidos principalmente en agresiones, caídas, accidentes laborales y accidentes de tránsito. Respecto a esta última circunstancia, en Chile, conforme a cifras publicadas por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), el año 2004 se registraron 7.166 heridos graves en accidentes de este tipo, mientras que en los años 2005 y 2006, se registraron 6.844 y 6.515, respectivamente9. Ante la naturaleza que rodea esta clase de siniestros, así como la gravedad de las heridas que se registran en ellos, no es difícil suponer que un porcentaje 6 RODRÍGUEZ-ARIAS, David. Definir Los Confines De La Vida Humana: ¿Problema Médico, Jurídico O Ético?. [en línea]. Paris: Institut National De La Santé Et De La Recherche Médicale (INSERM), 2003. [fecha de consulta: 10 de marzo de 2008]. p 7. Disponible en: <http://infodoc.inserm.fr/ethique/ethesp.nsf/7adab9aba4615f8dc12569c9005670ca/2727200a66290 62c80256cf70059a99f/$FILE/Texto%20integral.pdf> 7 Ibid, p 10. 8 COULTER. Op. Cit., p 3. 9 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO. Costos sociales relacionados con siniestros de transito (2004-2006) [en línea]. Santiago, Chile: CONASET, 2007. [fecha de consulta: 22 marzo de 2008]. Disponible en: < http://www.conaset.cl/cms_conaset/archivos/Costos%20sociales2004_2006.xls>. 8 importante de los afectados podría presentar algún daño neurológico grave asociado a un TEC. ii. Causas no relativas a traumatismos. Pueden ser de diversa naturaleza, pero entre las principales se encuentran: Encefalopatía Hipóxico-Isquémica, que equivale a la falta de suministro de oxigeno o flujo sanguíneo al cerebro, después de una insuficiencia cardio-respiratoria10. Paro cardiaco. Asfixia perinatal o falla en el suministro de oxígeno al feto11. Edema cerebral, producto de un derrame o hemorragia en la zona. Cáncer o tumores presentes en el sistema nervioso central. Meningoencefalitis, vale decir una infección o inflamación en las meninges y el cerebro Envenenamiento o exposición a toxinas. iii. Condiciones progresivas: Alzheimer Tay-Sachs, una enfermedad genética e incurable, que se presenta en los niños – principalmente de ascendencia judía – y que ataca el sistema nervioso central. iv. Malformaciones congénitas severas, presentes en el desarrollo del sistema nervioso central (como la Anencefalia e Hidranencefalia). 10 MELLADO, Patricio; SANDOVAL Patricio. Encefalopatía Hipóxico-Isquémica. En: Cuadernos de Neurología Vol. XXVI [en línea]. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2002. [fecha de consulta: 23 de marzo de 2008]. Disponible en: <http://escuela.med.puc.cl/publ/cuadernos/2002/EncefalopatiaHipoxico.html>. 11 GONZÁLEZ, Hernán. Asfixia Perinatal. En: Pontificia Universidad Católica De Chile. Manual De Pediatría [en línea]. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica De Chile, 2002. [fecha de consulta: 23 marzo de 2008]. Capítulo: Neonatología. Disponible en: <http://escuela.med.puc.cl/publ/ManualPed/RNAsfixia.html.> 9 3. Epidemiología. Lamentablemente, no existen estudios dedicados a determinar cuál es el números de personas aquejadas por está condición en el mundo. A diferencia de Chile – donde no se ha hecho esfuerzo alguno en la materia – en Estados los Unidos se han comenzado a publicar las primeras cifras relevantes respecto a lo que ocurre en ese país12: Se calcula que en el año 2003, entre 10.000 a 25.000 adultos se encontraban en estado vegetativo persistente. A esa misma fecha, el número de pacientes adultos en estado de mínima conciencia era de entre 112.000 a 180.000 personas. La recurrencia de TEC con daño encefálico grave en la población estadounidense, fluctúa entre 56 a 170 casos por millón de habitantes al año. En promedio, el gasto por enfermo alcanzaba a un total de un millón de dólares a lo largo de todo su tratamiento. Si bien entre USA y nuestro país existen sustanciales diferencias demográficas, así en el nivel de ingreso per cápita, estas cifras no dejan de ser preocupantes, atendiendo principalmente a las causas detrás esta condición. Accidentes de tránsito, agresiones, accidentes cardiovasculares o cáncer, son todas situaciones de riesgo que han comenzado a ser parte de la vida moderna, de manera que nos atrevemos a sostener que no pasará mucho tiempo, antes que el EV sea objeto de atención en la agenda médica y eventualmente política y legislativa de nuestro país. 1.2 Recuperación. 12 VOLARIC, Catherine; MELLADO, Patricio. Estado de Mínima Conciencia. En: Cuadernos de Neurología Vol. XXVII [en línea]. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003. [fecha de consulta: 04 de marzo de 2008]. Disponible en: <http://escuela.med.puc.cl/publ/Cuadernos/2004/EstadoMinimo.html>. 10 Los facultativos concuerdan que el EV, al igual que otros trastornos que comprometen la conciencia, ofrece exiguas posibilidades de recuperar una vida normal en términos sociales y ocupacionales, aun con la existencia de secuelas a nivel neuronal de carácter moderado. Se ha determinado que existen 3 factores determinantes a la hora inferir la recuperación de un paciente13; su edad, la causa del trastorno y el lapso de tiempo por el cual éste se ha encontrado bajo EV. En primer lugar, existe evidencia que los índices de recuperación son menores en los pacientes de edad avanzada, a en relación a los más jóvenes. Respecto al segundo factor, los facultativos han determinado que en las causas ligadas a traumatismos (por ejemplo un accidente automovilístico) existen mayores posibilidades de recuperar la conciencia, que en aquellas derivadas de una causa no traumática (como un accidente cardiovascular)14. Finalmente, se estima que a mayor tiempo bajo un diagnostico de Estado Vegetativo, se reducen progresivamente las posibilidades de recuperar la conciencia, mientras que la nocividad de las secuelas ante una eventual mejoría, aumenta. Con estos antecedentes, los investigadores han establecido que aquellos pacientes que se encuentran en Estado Vegetativo por un lapso superior a un año luego de un traumatismo, o más allá de un periodo de 3 a 6 meses en casos no derivados de traumatismo15, se encuentran en el denominado Estado Vegetativo Permanente (EVP), que comprende aquellos casos en los que se estima que las 13 BATES; BLACK; EVANS (et alt). Op. Cit., p 18 “At one month after a traumatic brain injury (for example, a car crash), people in a vegetative state stand a better than 50% chance of regaining awareness. At the same stage, only 20% of those whose vegetative states due to non-traumatic causes (for example,a stroke) recover awareness.” Ibid. 15 Esta variación se debe a que aun no existe consenso sobre este punto entre los 2 principales grupos investigadores de occidente; por una parte la Multi-Society Task Force de la Universidad de Harvard (1994), y la otra, el Royal College of Physicians of London (1997 y 2003). Mientras los norteamericanos sostienen que el EVP debe ser diagnosticado a los 3 meses luego de un incidente ajeno a un traumatismo encéfalo craneal, los londinenses sostienen que este plazo debe extenderse a 6 meses. HUME, J; GRAHAM, D.I.; JENNETT, Bryan. The neuropathology of the Vegetative State after an acute brain insult [en línea]. Oxford, England: Guarantors of Brain, Oxford University Press, 2000. [fecha de consulta: 10 marzo de 2008]. p1. Disponible en: < http://brain.oxfordjournals.org/cgi/reprint/123/7/1327>. 14 11 posibilidades de recuperar la conciencia y lograr una posterior mejoría son escasas, o bien, nulas16. 4. Diagnóstico diferencial del Estado Vegetativo. El Estado Vegetativo no es la única condición neurológica que compromete en algún grado la conciencia y capacidad cerebral de las personas, generando con ello algún grado de debate clínico, ético o jurídico. A continuación, presentamos una somera descripción clínica de otras afecciones relacionadas con el EV: i. Estado de Mínima Conciencia (EMC): Es aquella condición neurológica, en la cual el paciente muestra mínimas, pero concluyentes muestras de conciencia aun dentro de un evidente deterioro cognitivo 17. Estas manifestaciones de conciencia residual, son verificables a través de los criterios generales de diagnóstico definidos para el EMC18: El paciente es capaz de obedecer comandos simples. El paciente da respuesta afirmativa o negativa (gestual o verbal) a preguntas concretas. El paciente presenta verbalización inteligible. El paciente realiza actos con propósito en relación a un estímulo de ambiente y no meramente reflejo19. 16 En uno de sus estudios, el profesor y médico, David Coulter, constató que 12 meses después de sufrir un TEC, 7 de 434 adultos y 0 de 106 menores, fueron capaces de recobrar la conciencia. Por su parte, lo anterior sólo fue logrado por 2 de 169 adultos y 1 de 45 niños, luego de estar 3 meses en Estado Vegetativo por causas no asociadas a traumatismos encéfalo craneales. COULTER. Op. cit., p 4. 17 Ibid., p 8. 18 VOLARIC; MELLADO. Op. cit. 19 Los pacientes bajo EMC pueden, por ejemplo, presentar risa o llanto acorde a un estímulo auditivo o visual con significado emocional, a diferencia de los pacientes en EV, en los cuales estas “expresiones” se manifiestan de forma aleatoria. También pueden alcanzar físicamente o seguir y fijar visualmente objetos, con una clara relación entre la posición del objeto y la dirección de sus movimientos. 12 En la práctica, se suele dar el caso de pacientes en EV, que al mejorar, entran en un Estado de Mínima Conciencia, el cual puede ser la etapa final de su recuperación, o bien, en un número menor de casos, una etapa intermedia en su mejoría20. ¿Cuál es el mínimo y cual es el máximo, para considerar una respuesta cognitiva equivalente a lo que entendemos por voluntad en términos jurídicos?. Así como los facultativos hablan de conciencia residual, ¿podría hablarse en Derecho de una voluntad residual capaz de recibir tutela jurídica?. Aun cuando los criterios de diagnóstico del EMC se diferencian significativamente con los de EV, su constatación aun no está exenta de dificultades21. Además, los primeros informes que identifican casos en los que pacientes sobrepasan los criterios de diagnósticos propios del EV – y que eventualmente permitirían identificar el EMC como una patología individual – datan de mediados de los 90´s22, de manera que se trata de una materia relativamente nueva dentro de la neurología moderna. Todo lo anterior se traduce en que tratar de convertir hechos y constataciones científicas en directrices jurídicas, cuando aun los especialistas no logran un consenso al respecto, sea una empresa prematura y aventurada. ii. Locked-in Syndrome: es una patología del tronco encefálico o cerebral, que causa la perturbación del control sobre los movimientos del paciente, sin abolir la lucidez o conciencia de este. Las personas afectadas por esta patología se encuentran severamente paralizadas, de manera que sólo 20 También se dan los casos de pacientes en EMC que son catalogado como vegetativos, al presentar alteraciones visuales graves o severos deterioros motores, los cuales no responden a una falla neurológica, sino a una deficiencia física focalizada en dichos órganos y que alteran el examen practicado por el facultativo. Así, en “centros de rehabilitación de EUA y Canadá se ha encontrado evidencia clínica de respuesta conciente hasta en un 43% de pacientes rotulados como en EVP” (Estado Vegetativo Permanente). VOLARIC; MELLADO. Op. Cit. 21 Ver notas al pie N° 2 y 14. 22 VOLARIC; MELLADO. Op. Cit. 13 pueden comunicarse a través de movimientos oculares o de sus parpados23. A diferencia de lo que ocurre en el EV, los pacientes han sufrido un daño en el tronco encefálico y no en la corteza cerebral, de manera que sus funciones cognitivas permanecen intactas. Por ello, podría descartarse en el plano jurídico que una persona aquejada por esta patología presenta algún grado de incapacidad asociados a la pérdida de conciencia, pues, en términos coloquiales, su mente y voluntad se encuentran atrapados en su cuerpo inerte. No obstante, dado que nuestro legislador no ha regulado la posibilidad de considerar impedimentos físicos graves como causales de incapacidad, cabe preguntarnos; ¿Se puede considerar al paciente lockedin como un sordomudo en los términos del artículo 1447 de nuestro Código Civil? ¿Satisface la comunicación por movimientos oculares y de parpados, los cánones de la expresión “darse entender claramente” establecida en dicha disposición?24. iii. Coma: estado de inconciencia, en el cual los ojos del paciente se encuentran cerrados permanentemente por la ausencia de ciclos de sueñovigilia. El coma es usualmente un estadio transitorio, pues puede durar horas o días y puede derivar en otro estado de compromiso cognitivo como lo es el Estado Vegetativo25. iv. Muerte Cerebral: Implica el cese definitivo de todas las funciones troncoencefálicas. Usualmente luego de unas horas o días de producido, deriva en paro cardiaco, a pesar de los cuidados médicos y el soporte mecánico26. 23 BATES; BLACK; EVANS (et alt). Op. Cit., p 9. Cabe recordar que antes de la entrada en vigencia de del art. 1, N°1, de la Ley 19.904 del 3 de Octubre de 2003, el Código Civil chileno exigía como requisito de capacidad en estos casos, el poder darse a entender por escrito. 25 BATES, David; BLACK, Carol; EVANS, Tim (et alt). Op. Cit., p 9. 26 Ibid. 24 14 Para recapitular los principales puntos que hemos abordado durante este capitulo, presentamos la siguiente tabla, que esquematiza los principales criterios de diagnóstico entre el EV y otros trastornos de la conciencia. Tabla 01: Criterios de diagnóstico y características principales de algunos trastornos neuronales. 15 CAPÍTULO II : El DIFUSO ESTATUTO JURÍDICO DEL PACIENTE EN ESTADO VEGETATIVO EN CHILE. 1. Consideraciones Iniciales. En el capítulo anterior se han recopilado las principales consideraciones médicas del estudio actual sobre el Estado Vegetativo, presentándolas de manera que resulten comprensibles para quienes no nos encontramos familiarizados con los conocimientos científicos, requeridos para hacer un análisis directo sobre esta problemática dentro del campo de la medicina. Hemos procedido de esta forma, pues nos parece fundamental conocer este problema médico con evidencia científica suficiente que respalde nuestra labor como estudiosos del Derecho, permitiéndonos sacar conclusiones aplicables a nuestra disciplina, sin miedo a caer en imprecisiones sustantivas por no contar con una base construida a partir de información actual y confiable. En este capítulo aplicaremos dichas consideraciones, a fin de determinar si el ordenamiento jurídico chileno ofrece actualmente algún grado de protección o tutela jurídica a los pacientes en Estado Vegetativo dentro del ámbito civil, específicamente si se puede sostener que se les reconoce como incapaces. Para ello, procederemos a revisar las normas generales contenidas en nuestro Código Civil, para luego considerar disposiciones contenidas en normas especiales. 2. Disposiciones relevantes dentro del Código Civil. 2.1. Generalidades. Nuestro Código Civil, vigente desde el 1° de enero de 1857, regula las principales instituciones sobre las que se estructura el desenvolvimiento social de los ciudadanos, instaurando bases y principios que alcanzan diversas ramas jurídicas o han dado origen a otras leyes, de manera que podría considerársele el 16 pilar fundamental del ordenamiento jurídico nacional, dentro de la esfera privada del Derecho. Sin embargo, pese a regular materias tan trascendentales como la teoría de la ley, el estatuto jurídico de las personas, la sucesión y las obligaciones jurídicas, el transcurso de los años ha revelado una serie de falencias a la hora de corresponderse con materias jurídicas en estrecha relación con los cambios sociales – claro ejemplo es la tardía adopción del divorcio en nuestro país 27 – y avances en el campo de la ciencia, ya sea porque no las considera dentro de sus disposiciones, o bien, porque las normas contenidas en él entran en conflicto con otras presentes en nuestro ordenamiento jurídico. La problemática asociada al Estado Vegetativo es una de esas materias, tanto porque que el Código Civil no lo trata específicamente, así como por el hecho de que disposiciones que podrían considerarse relevantes en esta materia – como por ejemplo aquellas relativas a las incapacidades – no se hayan en consonancia con los elementos meta-jurídicos en juego. Sin embargo, lo anterior no obsta la labor de identificar aquellas materias que, a falta de una legislación especifica, ayuden a esbozar el estatuto aplicable provisoriamente a los pacientes en EV, o que permitan identificar las falencias sobre las cuales se debe trabajar para dar vida a dicha empresa legislativa. Consideramos que esas materias son concepto de persona, acto jurídico y voluntad, pero principalmente aquellas disposiciones relativas a la capacidad. 2.2. Concepto de persona. En primer lugar, el artículo 55 del Código Civil señala que son personas “todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, 27 No olvidemos que hasta la publicación de la Ley 19.947, el 17 de Mayo de 2004, Chile y Malta eran los únicos países occidentales que no reconocían jurídicamente el divorcio con disolución del vínculo matrimonial. CHILE: PROMULGAN LEY QUE PERMITE EL DIVORCIO [en línea]. Londres: BBCMundo.com, 7 de Mayo de 2004. [fecha de consulta: 17 de Abril de 2008]. Disponible en: <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3693000/3693187.stm> 17 estirpe o condición”28. Esta disposición se ha construido sobre un criterio netamente biológico (el pertenecer a la especie humana o Homo SapiensSapiens) que excluye a cualquier otra media (por ejemplo racial o socioeconómica) a la hora de identificar quienes son llamados a ser reconocidos como personas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. A la luz de lo anterior, podemos sostener que aun un ser humano que carece de algo tan propio a nuestra naturaleza, como lo es la conciencia sobre si mismo y el espacio físico (o por qué no también metafísico) que le rodea, así como todas las funciones cognitivas y emocionales derivadas de ella, no pierde su calidad de persona ni tampoco lo es en una categoría inferior a la del resto. Por ende, una persona que por una causa sobreviniente o congénita cae en el silencio del Estado Vegetativo, conserva todos los derechos que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico reconoce y protege. Por su parte, nuestro Código Civil estipula que la existencia legal de las personas se inicia con el nacimiento (art. 74) y termina con la muerte natural (art. 78). Si bien el Código define lo que debe entenderse por el verbo nacer, no hace lo mismo por el trascendental hecho – o plazo si se prefiere – que es la muerte natural de una persona. Sólo en lo relativo a la donación y transplante de órganos, materias reguladas desde el año 1996 por la Ley 19.451, el legislador ha establecido criterios concretos para verificar el fallecimiento del sujeto, equiparándolo a la muerte encefálica. Dispone el art. 11 de la mencionada ley, que se verificará la muerte de una persona al comprobarse “la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas, lo que se acreditará con la certeza diagnóstica de la causa del mal, según parámetros clínicos corroborados por las pruebas o exámenes calificados.”29. A continuación, la ley ha establecido 3 criterios mínimos para constatar la muerte encefálica: 28 DFL-1. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, Chile. 30 de Mayo de 2000. 29 Según los dos primeros incisos del art. 11, tales circunstancias deben ser certificadas de forma unánime e inequívoca por un equipo de médicos – diferente al que practicará el transplante – en el cual, al menos uno de sus integrantes deberá desempeñarse en el campo de la neurología o 18 i. Que no se observe en el sujeto, ningún movimiento voluntario durante una hora; ii. Apnea luego de tres minutos de desconexión de ventilador, y iii. Ausencia de reflejos troncoencefálicos. Recordemos que la denominación Estado Vegetativo responde al hecho de que los pacientes afectados por él, conservan sus funciones vegetativas (respiración autónoma, regulación de la temperatura corporal y el ritmo cardiaco digestión, entre otras) alojadas en el tronco encefálico, aun cuando la actividad a nivel de la corteza cerebral es nula o precaria. Por ende, de acuerdo a los criterios establecidos por el art. 11 de la Ley 19.451, el paciente en EV es una persona viva, ya que sólo se verificaría la ausencia de movimientos voluntarios dentro del plazo de una hora, atendiendo al estado de inconciencia permanente en el que se encuentra. Sin embargo, cabe mencionar que la redacción de la disposición en comento sugiere que la definición de muerte en ella contenida – y por consiguiente su equiparación al concepto de muerte encefálica – resulta aplicable únicamente bajo el supuesto de una donación o transplante de órganos. El art. 7 de la Ley 19.451 señala que “Para los efectos de la presente ley, se considerará como muerte la referida en el artículo 11.”, valiéndose también este último del mismo enunciado, de manera que fuera de los supuestos regulados por la ley en comento, nos encontraríamos con un vació legal formal. Aun así, dado que el concepto muerte ha sido construido a partir de criterios científicos comunes al fenómeno natural en cuestión, creemos que puede ser aplicado de manera general. neurocirugía. LEY 19.451, Establece Normas sobre Trasplante y Donación de Órganos. Diario Oficial. Santiago, Chile. 10 de Abril de 1996. Los médicos que otorguen la certificación no podrán formar parte del equipo que vaya a efectuar el trasplante. 19 2.3. Acto Jurídico. Don Antonio Vodanovic define acto o negocio jurídico como “la manifestación unilateral o bilateral de voluntad ejecutada con arreglo a la ley y destinada a producir un efecto jurídico que puede consistir en la adquisición, conservación, modificación, transmisión, transferencia o extinción de un derecho.”30. Por su parte, el término manifestación de voluntad, que constituye el núcleo distintivo del acto jurídico, puede entenderse como “la manifestación externa de ésta (de la voluntad) o querer del sujeto, realizada en la forma prescrita por la ley o en cualquiera forma si la ley no exige una determinada”31. De las definiciones transcritas y que son compartidas por la doctrina nacional, se puede colegir que detrás de la ejecución de todo acto jurídico, debe existir un propósito lícito, que a su vez nazca de un interés especifico del sujeto y que se halle destinado a producir consecuencias jurídicas. Lo anterior, que puede resultar obvio desde la óptica de los negocios e interacción humana “normales”, es trascendental a nuestro parecer, a efectos de determinar la situación del paciente en EV dentro del ordenamiento jurídico privado, por cuanto, como hemos de recordar, uno de sus principales criterios de diagnóstico era la ausencia de respuestas voluntarias e intencionadas, producto de la falta de conciencia sobre si mismo y el entorno. Consecuentemente, podría sostenerse que la persona en EV carece en los hechos de autonomía de la voluntad (o autonomía privada), vale decir, “el poder que el ordenamiento jurídico reconoce a los particulares de regular por sí sus intereses o, como prefieren decir otros, sus relaciones jurídicas con los demás sujetos.”32. Así, aplicando el artículo 1444 inciso segundo de nuestro Código Civil, contamos con un primer argumento para sostener que el paciente vegetal debe ser considerado como incapaz legal, pues se haya privado de un adecuado funcionamiento cerebral que le permita revestir de contenido sus actos 30 VODANOVIC, Antonio. Manual de Derecho Civil. Tomo II. 4ta. ed. Santiago: Lexis Nexis, 2003. p. 30 31 Ibid., p. 3 32 ALESSANDRI, Arturo; SOMARRIVA, Manuel; VODANOVIC, Antonio. Tratado de Derecho Civil: Parte Preliminar y General. Tomo II. 7ma. ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2005. p. 167. 20 (falta intencionalidad) y/o dimensionar los alcances o consecuencias que éstos tendrán para si o para los demás, todo lo cual constituye un impedimento infranqueable para obligarse por si mismo, bajo los cánones legales. Ante la importancia del acto jurídico como mecanismo de exteriorización de la autonomía de las personas, así como su incidencia en la construcción y estabilidad de las interacciones humanas jurídicamente relevantes, el Derecho ha establecido requisitos que aseguren su adecuado nacimiento y supervivencia, materializadas en las condiciones de existencia y validez del acto jurídico. En primer lugar, las condiciones de existencia son aquellas sin las cuales el acto jurídico no llega a formarse y comprenden la voluntad, el objeto, la causa y en algunos casos establecidos por la propia ley, las solemnidades. En segundo lugar, las condiciones de validez del acto jurídico, son aquellas cuya ausencia “no impide la existencia del acto, pero lo vicia y permite anularlo”33, siendo éstas la voluntad no viciada, la capacidad de las partes, el objeto lícito y la causa lícita. 2.4. La Voluntad. La voluntad es un atributo esencial de nuestra humanidad que nos permite desenvolvernos en el mundo contemporáneo, pues mediante ella ejecutamos los diferentes actos jurídicos sobre los cuales – muchas veces sin darnos cuenta – se estructura y yergue nuestra vida. Todo acto relevante para el Derecho – desde las pequeñas o grandes transacciones, hasta algo tan íntimo como lo es el matrimonio – tiene su origen en una manifestación de voluntad, ya sea que ésta se exprese de forma individual o unilateral, o bien de forma conjunta por medio del consentimiento de dos o más partes. El profesor, Avelino León Hurtado, ilustra la importancia de este concepto al señalar que la “voluntad del individuo es el resorte que mueve y da vida al derecho, tanto porque el derecho es un producto social regulador de la conducta humana, cuanto porque la voluntad de cada individuo en 33 Ibid. p. 193. 21 particular ha sido siempre un valor preponderante, reconocido por el derecho objetivo”34. La voluntad ha sido definida comúnmente35, como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, el libre albedrío o libre determinación, la intención, ánimo o resolución de hacer algo o la elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto o reparo, es decir, la propia voluntad. Por su parte, autores como Antonio Vodanovic, han simplificado, ajustado y aplicado el concepto voluntad al medio jurídico, definiéndolo como “el libre querer interno de hacer o no hacer alguna cosa”36 sin el cual, ningún acto jurídico puede existir. Para que la voluntad sea reconocida en nuestro ordenamiento, es preciso que sea seria y que se exteriorice. Respecto al primer requisito, don Arturo Alessandri señala que la voluntad es seria “cuando se emite por persona capaz y con el propósito de crear un vínculo jurídico”37. El requisito exteriorización, equivale a expresar o comunicar de algún modo legible la voluntad, ya sea comúnmente “por una acción directa al fin perseguido (manifestación expresa) o 34 Como constata este distinguido profesor, la voluntad es el pilar de todo acto jurídico; “la voluntad recae necesariamente sobre un objeto; la causa, sea que se entienda por tal el motivo psicológico o jurídico que induce a contratar, está en la manifestación de voluntad; y las solemnidades se exigen como medios especiales de manifestar la voluntad. La capacidad es requisito de validez porque sin ella no puede haber voluntad eficaz. En definitiva encontramos, pues, en la voluntad todos los elementos del acto jurídico”. LEÓN HURTADO, Avelino. La Voluntad y la Capacidad en los Actos Jurídicos. 4ª. ed. Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1991. pp 3 y 26. 35 VOLUNTAD. En: Diccionario de la Lengua Española [en línea]. Real Academia Española. 22ª Ed. Madrid España. Real Academia Española, 2001 [fecha de consulta: 20 de Abril de 2007]. Disponible en: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=voluntad> 36 VODANOVIC, Op. Cit., p 57 Por su parte, el profesor León Hurtado la identifica como la “facultad que nos permite hacer o no hacer lo que deseamos”. Este autor pone énfasis en la materialización de la voluntad, señalando que si ésta es sólo “considerada como fenómeno psicológico de la vida consciente, como una simple volición interna, no produce consecuencias en el derecho, pues se trata de un fenómeno psíquico que los terceros no pueden conocer”. LEÓN HURTADO. Op. Cit., p 27. 37 ALESSANDRI; SOMARRIVA; VODANOVIC. Op. Cit, p 194. Similar es el pensamiento de don Carlos Ducci, para quien el “requisito de seriedad de la voluntad, es decir que ésta se manifieste, con el fin de producir el efecto jurídico que se persigue, resulta especialmente de la disposición del art. 1478 del Código Civil que dispone que es nula la obligación contraída bajo una condición que consiste en la mera voluntad de la persona que se obliga.” DUCCI, Carlos. Derecho Civil: Parte General. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1980. p 326 y 327. 22 por un comportamiento o actitud que la supone (manifestación tácita)”38, ya que si ella se mantiene sólo en el fuero interno de la persona, no puede constituir un factor de relación39. Además de ser identificados por la doctrina como los requisitos de eficacia de la voluntad, a nuestro entender, seriedad y exteriorización, pueden ser considerados como lo que denominaremos los elementos constituyentes de la capacidad legal, dentro de nuestro ordenamiento civil. Esto porque nuestro Código ha catalogado a un reducido y cerrado número de personas como incapaces, categorización que a simple vista deriva de la aplicación de los elementos en comento, Así por ejemplo, el demente y el menor adulto son identificados como incapaces (absoluto y relativo, respectivamente) dado que la ley asume que sus actos carecerán de la seriedad que ella exige, atendiendo a la enfermedad mental que aqueja al primero, así como al incompleto desarrollo intelectual, asociada a la escasa edad del segundo40. Cosa similar ocurre con el sordo o sordomudo, cuya categorización no deriva del mero padecimiento de la discapacidad en cuestión, sino que además la ley exige de forma copulativa, que el sujeto no sepa darse a entender claramente, lo cual impediría que su voluntad fuese exteriorizada a través de un medio confiable41. En el caso del Estado Vegetativo, sus características clínicas determinan que ambos elementos constitutivos de capacidad se encuentren ausentes de forma simultánea. Efectivamente, la falta de conciencia sobre si mismo y su entorno, determina que el paciente sólo responda de manera refleja, descartando la posibilidad que ejecute un acto voluntario e intencionado, lo que se traduce en la inexistencia del elemento seriedad, así como del vínculo infranqueable que 38 LEON HURTADO. Op. Cit., p 27. DUCCI. Op. Cit., p 327. 40 La relación proporcional entre edad y capacidad de juicio, por la cual se rige el código, se aplica asimismo en el caso de impúber. Por su parte, la falta de seriedad en los actos del disipador interdicto, se presume a partir de su conducta irresponsable y lapidatoria. 41 La relación entre el elemento constitutivo exteriorización y esta clase de incapaces, resultaba más evidente antes de la reforma introducida por la Ley 19.904, cuando él único medio confiable para que la voluntad del sordomudo fuera exteriorizada a los demás, era la escritura. 39 23 existe entre el fuero interno del sujeto y la ejecución misma del acto jurídico42. Consecuentemente, los procesos comunicativos se hayan deteriorados a tal punto que resultaría cuestionable interpretar los gruñidos y ruidos que emite esporádicamente el paciente, como una manifestación expresa o tácita de su voluntad, por lo que el elemento exteriorización también resulta inexistente. En consecuencia, el estado de inconciencia que aqueja a estos pacientes, en definitiva determina la carencia absoluta de voluntad y por ende la completa incapacidad de estas personas para ejercer los derechos que le competen. 2.5. Incapacidad. La capacidad, “es la aptitud de una persona para adquirir derechos civiles y poder ejercerlos por si mismo.”43. Esta definición comprende tanto la capacidad de goce, vale decir, la aptitud inherente a toda persona de adquirir y ser titular de derechos, así como la capacidad de ejercicio, que como su nombre lo indica, es “la aptitud legal de una persona para ejercer personalmente los derechos que le competen”44. Dado que al comenzar el presente capitulo, adherimos a la incuestionable condición de persona del paciente en EV, creemos que no es necesario ahondar en el atributo de la personalidad que es la capacidad de goce, concentrándonos en cambio en la capacidad de ejercicio y las incapacidades absolutas que se oponen a ella. Hasta este punto, hemos concluido que el paciente en Estado Vegetativo sería un sujeto incapaz para el Derecho, conclusión que hemos alcanzado al conjugar las características clínicas que presenta la condición en comento y sus manifestaciones en el plano de la toma de desiciones, con las exigencias propias del acto jurídico. No obstante ¿se puede sostener que el paciente en EV es un 42 Este vínculo se encuentra expresamente reconocido en el art. 1560 el cual establece que “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. 43 ALESSANDRI, Arturo. De los Contratos. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 194-?. p 45. 44 Ibid. p. 46. 24 incapaz en los términos del actual art. 1447 de nuestro Código Civil?. Creemos que la respuesta es negativa. En primer lugar, nuestro Código Civil no entrega una definición de incapaz, ya sean éstos absolutos o relativos, limitándose a enumerar taxativamente las diferentes clases de personas que para ley constituyen dicha categoría jurídica 45. La taxatividad de dicha enumeración, se encuentra determinada a su vez por el artículo 1446, que dice que toda “persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces”, consagrando la capacidad de las personas como la norma general y estableciendo al art. 1447 como una excepción legal, lo que reviste a ambas disposiciones con el carácter de normas de orden público y por ende las somete a una interpretación restrictiva. Consecuencia directa de lo anterior, es la obligación de probar toda incapacidad, pues esta no se presume así como la imposibilidad de incorporar otros “causales” de incapacidad por analogía, o bien la alteración del elemento capacidad por parte de los particulares, al interior de sus relaciones jurídicas. Dejando de lado momentáneamente las evidentes46 restricciones impuestas por el artículo 1446, y con fines meramente ilustrativos, trataremos de incorporar al 45 Dispone el actual art. 1447, “Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente”. DFL-1. Op. Cit. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.” 46 Queremos hacer hincapié en lo restrictivo de la interpretación de éstas normas, lo cual es compartido por los principales exponentes de la doctrina nacional. Así por ejemplo, don Arturo Alessandri Rodríguez, en lo referente a la incapacidad absoluta del sordomudo que no podía darse a entender por escrito, previa a la entrada en vigencia de la Ley N° 19.904 del año 2003 – que recordemos agrego la expresión “sordos o” antes del vocablo “sordomudos” y sustituyo la expresión “por escrito” por el adverbio “claramente” – sostenía que aunque el fundamento detrás de la incapacidad de estos sujetos era el deseo de la ley de “que la voluntad del sordomudo se manifieste en forma que no dé lugar a dudas ni a interpretaciones”, las incapacidades, como normas de derecho estricto, determinaban que “el sordo y el ciego, aunque no sepan escribir, y el analfabeto son capaces de contratar; todos ellos, por lo demás, pueden expresar su voluntad verbalmente”. ALESSANDRI. Op. Cit., p 52. 25 paciente en Estado Vegetativo en alguna de las 2 categorías de incapaces consagradas en el artículo 1447. Para ello, debemos primeramente reparar en que la categorización que hace el mencionado artículo, descansa sobre dos criterios; son incapaces absolutos aquellos sujetos “que por causas físicas o naturales, carecen de voluntad o no pueden expresarla debidamente”47, mientras que son incapaces relativos, aquellas personas que “por su edad no están en concepto de la ley en la plenitud de su formación intelectual (menores adultos); o bien, los que sin estar privados de razón demuestran una falta total de prudencia en la administración de sus negocios (disipadores en interdicción).”48. En consecuencia, de considerar al paciente en EV como un incapaz bajo la nomenclatura actual de nuestro Código, debería tomarse su incapacidad como absoluta, pues, a diferencia de la relativa, que supone una voluntad existente pero carente de madurez a partir de criterios etarios y netamente jurídicos (el disipador), hemos considerado que estos pacientes se hayan privados plenamente de su voluntad. ¿A qué clase de incapaz absoluto correspondería el paciente en Estado Vegetativo, si dejáramos de lado las restricciones impuestas por el artículo 1446?. No consideraremos en primer lugar a los impúberes, pues estimamos que esta categoría responde sólo a un criterio más estricto que el impuesto a los menores adultos, pero igualmente derivado de la relación que comúnmente existe entre la edad de una persona y su madurez social e intelectual. Asimismo, no creemos pertinente tratar de homologar el EV a los sordos o sordomudos que no sepan expresarse claramente, pues el espíritu detrás de su individualización descansa en el deseo de la Ley de que la voluntad sea exteriorizada patentemente, voluntad que por cierto existe, pero que en el caso en cuestión no puede expresarse por medios tradicionales como el habla y la escritura49. Así las cosas, los dementes 47 Ibid. p 48. LEÓN HURTADO. Op. Cit., p 233. 49 Efectivamente, fuera del caso en que la persona sorda o sordomuda que no supiera darse a entender claramente, fuese adicionalmente un impúber o demente, o bien que tales defectos fueran producto de un compromiso cerebral significativo, nada puede llevar a la conclusión de que estos sujetos presentan algún detrimento en su capacidad de ejercer su voluntad, en comparación a una persona adulta “sana”. Reparamos en esto pues, como señalamos al referirnos al diagnóstico diferencial de los pacientes en Estado Vegetativo, la condición de locked-in syndrome o 48 26 constituyen la opción restante y a simple vista, la más idónea por comprender la ausencia absoluta de voluntad, pero ¿es homologable un paciente en Estado Vegetativo a un demente, considerando las acepciones técnicas y legales asociadas a este último concepto? La doctrina tradicional chilena se haya conteste en que a la hora de redactar el Código Civil, don Andrés Bello dio al vocablo “demente” su uso cotidiano como sinónimo de “loco”, “falto de juicio” o “enfermo mental”, sin limitarlo a lo que la ciencia entiende por demencia50. Actualmente, el término demente comprende a aquellos sujetos que presentan una pérdida de la función cerebral, que se manifiesta en alteraciones progresivas de la memoria, del comportamiento, el aprendizaje y/o de la comunicación, producto generalmente del mal de Alzheimer o accidentes cerebrovasculares (demencia vascular).51 Pese a ello, la doctrina estima que la interpretación amplia del inciso primero del art. 1.447 se sustenta en la aplicación del artículo 21 del Código Civil, el cual dispone que las palabras técnicas de toda ciencia o arte, en este caso la definición de una condición neurológica en concreto “se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca que claramente que se han tomado en sentido diverso”, lo cual, en este caso, se verifica por la fecha de síndrome de encasillamiento, ofrece una problemática similar a la del sordo o sordomudo, vale decir, una persona plenamente conciente – y por tanto capacitada para desarrollar su voluntad – pero incapaz de exteriorizarla convencionalmente, producto de un problema físico específicamente a nivel cerebral. Estás personas se encuentran concientes y conservan su inteligencia, pudiendo retener las habilidades cognitivas necesarias para expresarse de forma escrita o a través del habla, pero lisa y llanamente no pueden ponerlas en práctica porque se hayan completamente paralizados, salvo por movimientos registrados en sus ojos y párpados. ¿Podría sostenerse que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tales movimientos restringidos constituyen una exteriorización clara de la voluntad de estas personas?. Creemos que esta problemática constituye otro argumento para apelar al replanteamiento de las incapacidades en nuestro Derecho nacional y que esperamos resulte más evidente una vez concluido nuestro análisis. 50 Así por ejemplo, don Avelino León Hurtado señala que al “establecer la ley la incapacidad absoluta de los dementes no se ha referido sólo a los que denomina tales la medicina legal moderna, sino a todos los que estén privados de razón o que tengan sus facultades mentales substancialmente alteradas.”. LEÓN HURTADO. Op. Cit., p 235. 51 LÓPEZ- IBOR AlIÑO, Juan. DSM-IV-TR: Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Transtornos Mentales. Barecelona, España: Masson, 2002. pp 168 – 177. 27 dictación del Código, así como la acotada aplicación que en los hechos tendría la disposición, en caso de limitarla a su sentido técnico52. Si aceptáramos la postura de la doctrina nacional y homologamos la expresión jurídica demente con el concepto de enfermo mental ¿podríamos sostener que el paciente en EV se encontraría incorporado a ellos?, más aun ¿Qué se entiende por enfermedad mental?. Dado que la ciencia a logrado identificar e individualizar un gran número de trastornos o patologías que afectan la mente de las personas, el construir un concepto de enfermedad mental que aglutine a todo ellos resulta sumamente difícil, más aun si el establecer los criterios que determinan un estado mental saludable o normal, es una tarea aun más ardua y susceptible de cierta subjetividad dada la individualidad de cada sujeto53. Con todo, en términos generales podemos definir las enfermedades mentales, como el conjunto de afecciones, trastornos o síndromes psíquicos y conductuales, que determinan una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerados como normales dentro del grupo social del cual proviene el individuo, y cuyas causas se asocian a factores biológicos, hereditarios, medioambientales o simplemente afectivos54. A fin de aclarar si el EV puede ser considerado a efectos legales como una enfermedad mental, es preciso indagar sobre el tratamiento que estas últimas reciben en nuestro ordenamiento jurídico. A pesar de que existen cuerpos normativos que de forma genérica tratan las discapacidades de origen físico y psíquico en nuestro país, el único referente concreto respecto a las enfermedades 52 El tratadista Arturo Alessandri señala que la expresión “demente”, “debe tomarse en su sentido natural y obvio de loco o falta de juicio – tal es la acepción que le da el Diccionario de la Lengua – y no en su sentido técnico, porque dada la época en la que el Código se dictó y las consecuencias absurdas las que se llegaría de atribuírsele tal sentido, aparece claramente que se tomó en un sentido diverso al técnico”. ALESSANDRI RODRIGUEZ. Op. Cit., p 49. 53 CAPPONI, Ricardo. Sicopatología y Semiología Psiquiátrica. 10a. ed. Santiago, Chile: Editorial Universitaria, 2006. pp 7 – 38. 54 BERMEJO, José Carlos. Psiquiatría y lenguaje: Filosofía e historia de la enfermedad mental [en línea]. Santiago, Chile: Revista Chilena de Neuro-psiquiatría, vol.45, no.3, 2007. [fecha de consulta: 02 Mayo 2008], p.193-210. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071792272007000300004&lng=es&nrm=iso>. 28 mentales se encuentra en el Decreto Supremo N° 570 del Ministerio de Salud (MINSA), decretado el 28 de Agosto de 1998, y que aprobó el Reglamento para la internacion de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan. Un primer punto a considerar, es el hecho que en los considerandos de este decreto – que comenzó a regir el 14 de Enero de 2001 – se llama a la necesidad de ajustar nuestro ordenamiento jurídico a las realidades sociales y científicas contemporáneas, al señalar que los “objetivos de modernización del Estado, de reforzamiento de la participación activa de la sociedad civil y de integración de metas de desarrollo económico y social con otras propias del desarrollo humano (…)”, “hacen necesario que se actualicen periódicamente los cuerpos legales y regulatorios (…)” así como, “establecer modalidades para que determinadas decisiones, potencialmente vulnerantes de los derechos personales, sean tomadas con las máximas salvaguardias y transparencia y que se facilite el ejercicio de la toma de decisiones informadas por la población respecto de su propia salud”55. El Decreto Supremo N° 570-1998 del MINSA, se encarga además de definir lo que se entenderá por enfermedad mental, para los efectos de sus disposiciones; señala el artículo 6º número 2, que para los efectos de este decreto, se entenderá por enfermedad o trastorno mental “una condición mórbida que sobreviene en una determinada persona, afectando en intensidades variables, el funcionamiento de la mente, el organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente.”56. Se establece una definición amplia del concepto, mas la disposición precisa al señalar a 55 DECRETO SUPREMO N° 570, del 28 de Agosto de 1998, Ministerio de Salud, Reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, Chile. 14 de Julio del 2000. Lo expresado en dicho considerando, reafirma lo que hemos sostenido a lo largo de este trabajo; si el Estado pretende ofrecer una adecuada protección a aquellas personas que por diferentes motivos se encuentran en una situación de necesidad especial, resulta elemental construir para ellos un marco jurídico sólido, para lo cual es necesario definir y precisar de forma clara a quienes se le aplicará, evitando así interpretaciones erradas o malintencionadas. 56 Ibid. Asimismo, la disposición en comento, define en su primer numeral a los pacientes psiquiátricos como las “personas que sufren de una enfermedad o trastorno mental y que se encuentren bajo supervisión o tratamiento médico especializado”. 29 continuación que las “enfermedades o trastornos mentales a que se refiere el presente reglamento, son los contemplados en la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión, de la Organización Mundial de la Salud, con el nombre de "Trastornos Mentales y del Comportamiento", documento que con las adecuaciones del caso, será aprobado por resolución del Ministerio de Salud, dictada en uso de sus atribuciones legales técnico normativas, y evaluado periódicamente por un grupo experto, convocado específicamente por el Ministerio para tales efectos.”57. Al remitir la individualización de las diversas enfermedades mentales a un organismo internacional especializado, confiable y vinculante como lo es la OMS, se ha procurado la periódica actualización de la normativa, lo que resulta necesario para establecer un adecuado marco de regulación y protección. La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud (CIE) de la OMS, abarca diversas enfermedades y trastornos, tales como aquellos de carácter orgánico (entre los que se encuentran las demencias), los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotropas, las esquizofrenias, los trastornos afectivos (como las manías y la depresión), los trastornos neuróticos (comúnmente asociadas a la ansiedad), así como los trastornos alimenticio y de la personalidad, entre otros. Esta clasificación fue acogida por la Resolución Exenta N° 766 de 2003, del MINSA, al establecer la Nomina de los Trastornos Mentales y del Comportamiento, de la Clasificacion Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud 10° Revisión, tal como lo requería el art. 6º Nº 2 del DS Nº570-1998. De la revisión de dicha nomina – la cual hemos adjuntado a este documento – podemos proponer las siguientes conclusiones en lo que respecta a nuestro tema de estudio: i. Dentro de las 10 categorías principales de la nómina, ninguna de ellas – pese a desmembrarse en diversas patologías concretas y diferentes entre 57 Ibid. 30 sí – contempla al Estado Vegetativo, condición que a la fecha de elaboración de la CIE-10 y de la nómina del MINSA, ya había sido reconocida por la comunidad científica internacional, y por ende, había sido objeto de importantes estudios. Lo dicho sugiere que para la OMS, el Estado Vegetativo es un trastorno de la conciencia y no una enfermedad mental. ii. La amplia gama de trastornos mentales presentes en la nomina – cada uno con distintos síntomas y repercusiones en el desenvolvimiento del sujeto, cuya graduación puede variar significativamente según el caso en concreto – evidencia lo inapropiado que es interpretar jurídicamente la voz demente utilizada en nuestro Código Civil, mediante su homologación con un concepto amplio como lo es enfermo mental, el cual alude, como ya vimos, a una fértil categorización de trastornos independientes entre sí, reconocidos como tales por un organismo vinculante a nivel internacional, como lo es la OMS. Efectivamente, hoy dicha imprecisión conceptual por parte de nuestro legislador y buena parte de la doctrina nacional – aun cuando se pretenda mitigar o justificar mediante la aplicación del art. 19 y siguientes del Código Civil – resulta cuestionable, pues no se podría sostener científicamente por ejemplo, que una persona aquejada por una demencia vascular debe ser tratada del mismo modo que un sujeto que se haya en un cuadro de depresión moderada, aun cuando ambos responden genéricamente a lo que se designado como enfermo mental. Por ende, este conflicto que quizás a primera vista a algunos le pudiere resultar superfluo y solucionable en tribunales, a nosotros nos parece que justifica la reforma de aquellas disposiciones relativas a las incapacidades jurídicas en nuestro Código Civil, pasando de una categorización cerrada y susceptible de una imprecisa doble interpretación, a una nueva nomenclatura creada a partir de los efectos relevantes para el quehacer jurídico de la incapacidad, ya sea que su causa sea de naturaleza psíquica o física. 31 3. Disposiciones en normas especiales. Aunque las principales normas que podrìan entenderse constitutivas del estatuto jurídico de los pacientes en EV en nuestro país, no permiten mitigar la zona gris en la que estos se encuentran en materia de incapacidad, estimamos necesario referirnos someramente a ellas, a fin de dejar en claro que estas personas no se encuentran en la absoluta indefensión. Asimismo, estos cuerpos normativos no repiten los errores legislativos que presenta nuestro Código Civil, por lo que también vale la pena revisarlas desde un punto de vista “pedagógico”. 3.1. Ley 19.284 La Ley 19.284 del 14 de Enero de 1994, estable normas para la plena integración social de personas con discapacidad. Aun cuando las voces incapacidad y discapacidad no deben confundirse entre si – la primera evoca una condición jurídica excepcional, mientras que la segunda constata una situación de hecho que da lugar a un trato especial por parte del Estado 58 – cierto es que el paciente en Estado Vegetativo es un sujeto discapacitado. Así se sigue de la lectura del artículo 3 de la ley en comento, el cual dispone “Para los efectos de esta ley se considera persona con discapacidad a toda aquélla que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, síquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.”59. 58 Asimismo se pueden señalar como elementos diferenciadores, que las incapacidades se encuentran taxativamente individualizadas por ley, mientras que las discapacidades se hayan definidas de forma abierta, así como que las primeras se relacionan con la ausencia o menoscabo de la voluntad de la persona a la cual se asocia, mientras que las discapacidades pueden ser netamente físicas, como sería el caso de una persona amputada. 59 LEY Nº 19.284. Establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad. Diario oficial de la República de Chile. Santiago, Chile. 14 de Enero de 1994. 32 Queremos destacar la forma en la que el legislador a procedido a definir las personas discapacitadas, valiéndose de una definición abierta (al usar la expresión “toda aquella”), pero circunscrita a determinadas condiciones (naturaleza de las deficiencias, así como la perdurabilidad de éstas) y efectos concretos susceptibles de ser verificados y mesurados, todo lo cual, podría ser considerado a la hora de reformular el artículo 1447 de nuestro Código Civil. A grandes rasgos, el reconocimiento del paciente en EV como una persona discapacitada a partir de la Ley 19284, tiene las siguientes consecuencias: Tendrá el derecho y el deber de intentar su rehabilitación, en la cual también participará el Estado (art. 2) mediante el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad (art. 5). Podrá ser beneficiario de los programas focalizados que desarrolle el Estado. Será titular de los demás derechos que la ley en comento consagra, así como aquellos contenidos en otros cuerpos normativos, tendientes a asegurar su plena integración social, educacional, ocupacional y cultural. Beneficiarse de ciertos privilegios tributarios y arancelarios, como la devolución de los aranceles aduaneros por concepto de importación de equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad (art. 40 Nº3). 3.2. Ley 18.600. Complementa esta definición el Decreto Supremo 2.505-1994 del MINSA, que aprueba el reglamento para la evaluación y calificación de la discapacidad, y publicado 07 de Marzo de 1995. 33 Esta Ley establece normas respecto aquellas personas que sufren alguna deficiencia mental, creando un marco de protección en diferentes áreas, como lo son la educación y las relaciones de familia. El inciso primero de su artículo 2º señala que “Para los efectos de la presente ley, se considera persona con discapacidad mental a toda aquella que, como consecuencia de una o más limitaciones síquicas, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.” El inciso siguiente precisa, “Se entiende disminuida en un tercio la capacidad educativa, laboral o de integración social de la persona cuando, considerando en conjunto su rendimiento en las áreas intelectual, emocional, conductual y relacional, se estime que dicha capacidad es igual o inferior al setenta por ciento de lo esperado para una persona de igual edad y condición social y cultural, medido por un instrumento validado por la Organización Mundial de la Salud y administrado individualmente”60. A partir de esta definición, se puede brindar protección a una amplia gama de personas afectadas por enfermedades o trastornos mentales, como por ejemplo los dementes por Alzheimer, los sujetos aquejados por un retraso mental o Síndrome de Down (Trisomía 21), así como sujetos esquizofrénicos, ya que el legislador ha incluido la capacidad de integración social del sujeto como un criterio determinante en la definición, además de la educativa y ocupacional. Se puede estimar que el paciente en Estado Vegetativo también se encuentra al alero de esta disposición, dado que el estado de inconciencia profunda que lo afecta, determina un considerable - por no decir total – menoscabo de sus capacidades educativas, ocupacionales y sociales. 60 LEY 18.600. Estable normas sobre deficientes mentales. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile. 19 de febrero de 1987 34 CAPITULO III : LAS INCAPACIDADES EN LEGISLACIONES EXTRANJERAS; ¿HAY CABIDA PARA EL PACIENTE EN ESTADO VEGETATIVO? 1. Consideraciones Iniciales Hasta este punto hemos argumentado como la legislación chilena presenta severos obstáculos jurídicos y conceptuales para sostener que el paciente en Estado Vegetativo – atendiendo a las peculiaridades clínicas que presenta su condición – es un incapaz en los términos empleados por el art. 1447 del Código Civil. Cabe preguntarse entonces, si esta situación se repite en otros países o, si por el contrario, en ellos se goza de una legislación más moderna y nítida en la materia, de la cual se pueda obtener directrices que permitan corregir las imprecisiones que conforman la zona gris en materia de incapacidad. Para ello analizaremos las disposiciones sobre esta en materia de Argentina y Perú – por ser ambas naciones vecinas a la nuestra, además de presentar similares realidades socio-culturales, así como jurídica – España y Francia – nuestros principales referentes jurídicos en materia de Derecho Civil – y el Reino Unido, nación que puede ser considerada como el epicentro de los principales trabajos respecto al Estado Vegetativo a nivel mundial. 2. Argentina. Tanto las características como la nomenclatura para referirse a los incapaces en el país trasandino, no difiere significativamente a la utilizada en Chile. En primer lugar – y al igual que en nuestro país – la capacidad de las personas se encuentra reconocida por ley y constituye la regla general, lo que emana del texto del artículo 52 del Código Civil de la República Argentina que dispone “Las personas de existencia visible (personas naturales) son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales todos los que en este 35 código no están expresamente declarados incapaces”61. Asimismo, la categoría de incapaces absolutos establecida en el art. 54, comprende a los menores impúberes, los dementes y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito62, además de las personas que están por nacer. Si bien el legislador argentino también se vale de la denominación demente – término que como ya vimos, resulta impreciso frente al desarrollo actual de la neuropsicología y la connotación que esta ciencia le ha dado – agrega una definición legal relativamente amplia de lo que debe entenderse por tal. Efectivamente, el art. 140 del Código trasandino dispone que “Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.”. A nuestro parecer, en comparación a la situación chilena, esta formulación ofrece las siguientes ventajas: Al entregar una definición legal, se superan problemas interpretativos en sede jurisdiccional, derivados principalmente del desfase entre el texto legal y el desarrollo de las ciencias medicas, dada la temprana adopción del primero (1869). Al definir demente a partir de una relación de causalidad entre enfermedad mental y la ineptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes, el legislador ha construido una definición abierta – pues comprenderá todo trastorno o desorden, definido por la ciencia como enfermedad mental – pero a la vez limitada a determinados efectos, lo que permite acotar el alcance de esta causal de incapacidad al descartar desordenes ajenos a ellos, como algunos trastornos de ansiedad (por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo o la 61 LEY Nº 340, Código Civil de la República Argentina. Registro Nacional de la República de Argentina. Buenos Aires, Argentina. 29 Septiembre de 1869. Disponible en: <http://www.biblioteca.jus.gov.ar/codigos-argentina.html>. 62 Al igual que en nuestro país antes de la entrada en vigencia de la Ley 19.904. 36 agorafobia) o trastornos depresivos no graves, comunes en la sociedad contemporánea. Un tercer elemento a destacar, es el hecho de que el legislador reconoce el rol de la ciencia como ente definidor de conceptos cuyo contenido escapa de la experticia del Derecho, limitándose este último a reconocer el valor jurídico de los mismos. Lo anterior lo podemos concluir de la lectura de los artículos 140, 142 y 143 del citado cuerpo legal, los cuales determinan que una persona no podrá ser considerada incapaz por demencia, sin previo pronunciamiento judicial, el cual a su vez deberá basarse en un examen médico que verificará, cualificará y mesurará la enfermedad mental que determina la condición “anormal” del sujeto63. No obstante, a efectos de nuestro estudio, consideramos que la nomenclatura utilizada por el legislador trasandino, resulta de todas formas restrictiva a fin de construir un estatuto jurídico concreto para el paciente en Estado Vegetativo. Si bien en Argentina se ha sopesado la categorización cerrada de los causales de incapacidad, al entregar una definición abierta de demente, pero a la vez limitada funcionalmente – a diferencia de nuestro país que se limita a la utilización de un concepto en abstracto – el uso de la expresión enfermedad mental, obstaculiza de igual modo la adecuada incorporación del paciente en EV a la categoría jurídica de incapaz64, atendiendo a los criterios presentados en capítulos anteriores de nuestro trabajo. 63 Dispone el Código Civil de la República Argentina: “Art. 140. Ninguna persona será habida por demente, para los efectos que en este Código se determinan, sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente. Art. 142. La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte, y después de un examen de facultativos. Art. 143. Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia, deberá ser calificada en su respectivo carácter, y si fuese manía, deberá decirse si es parcial o total.”. Ibid. 64 Si bien el Código Civil argentino contempla una categoría distinta a los incapaces, denominada inhabilitados – quienes una vez declarados como tales judicialmente, quedaran sujetos a un curador y a otras disposiciones de índole patrimonial análogas en algunos casos a las de la incapacidad por demencia – la estructuración y texto que la consagra, nos hace dudar de su aplicabilidad al caso concreto del paciente en EV. Dispone el art. 152 bis de dicho cuerpo normativo “Podrá inhabilitarse judicialmente: 37 3. Perú. El art. 42 del Código Civil peruano, al igual que su símil chileno, establece la capacidad de ejercicio como la norma general, instaurando sus respectivas excepciones de manera legal (artículos 43 y 44), señalando además en la misma disposición que la plena capacidad de ejercicio se obtiene al cumplir los 18 años 65. No obstante, el legislador peruano ha consagrado un mayor número de incapacidades, tanto absolutas como relativas, en relación a los textos de Argentina y Chile. El art. 43 de dicho cuerpo legal, señala que son absolutamente incapaces: 1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por la ley; 2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, y; 3. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. 1° A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. 2° A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. 3° A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio.”. Ibid. Como se puede apreciar, la disposición cumple una finalidad patrimonial cautelar, prevista para aquellas personas que pueden actuar irracionalmente respecto su patrimonio. A diferencia de los incapaces, la cautela es menos restrictiva, pues el nombramiento del curador busca evitar actos de disposición perjudiciales y, como señala el propio artículo 152 bis, los “inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso”. Respecto al alcance del segundo numeral, considerando que los numerales que le acompañan se refieren a los alcohólicos o toxicómanos y a los disipadores respectivamente, creemos que éste comprende aquellos trastornos o enfermedades mentales “menos graves” en las que el sujeto no ha perdido la aptitud para dirigir su persona, pero resulta susceptible a ciertos excesos o patrones de comportamientos nocivos, como seria el caso de un paciente bajo depresión, o con una personalidad del tipo borderline. Por ende esta disposición – que sin embargo nos parece sumamente acertada para su finalidad – no se ajusta al estado de inconciencia permanente que aqueja al paciente en Estado Vegetativo. 65 DECRETO LEGISLATIVO Nº 295, Código Civil del Perú. Lima, Perú. 25 de Julio de 1984. Disponible en: < http://www.abogadoperu.com/codigo-civil-peru-1984-abogado-ley.php> 38 Por su parte, el art. 44 registra un mayor número de causales, entre las que destacan dos que se refieren a afectaciones en el ejercicio de la voluntad. Conforme a esta disposición, son incapaces relativos: 1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad. 2. Los retardados mentales. 3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. 4. Los pródigos. 5. Los que incurren en mala gestión. 6. Los ebrios habituales. 7. Los toxicómanos. 8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. La formulación empleada por el legislador peruano nos parece interesante, no sólo por la mayor cantidad de causales, sino porque además utiliza un lenguaje abierto en aquellas relativas al menoscabo o la ausencia de voluntad, en lugar de utilizar un concepto problemático como “demente”. Probablemente, la principal razón de lo anterior, sea el hecho de que este Código cobró vigencia el 25 de Julio de 1984, fecha en la que el legislador había tomado nota de los alcances contemporáneos del término demente, dentro del campo de las ciencias médicas. La redacción del numeral 2 del art. 43, que establece como incapaces a los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento, asocia la incapacidad absoluta a un efecto o consecuencia en concreto – el no poder discernir, o “distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas”66, en este caso aplicado a las decisiones jurídicamente relevantes del sujeto – en lugar de un trastorno en concreto, condición o simplemente, un concepto jurídico determinado, como sería el caso de enfermo mental o demente. De esta 66 DISCERNIMIENTO. En: Diccionario de la Lengua Española [en línea]. Real Academia Española. 22ª Ed. Madrid España. Real Academia Española, 2001 [fecha de consulta: 20 de Abril de 2007]. Disponible en: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=discernimiento>. 39 forma se abre el espectro de situaciones comprendidas por la ley, sin necesidad de individualizarlas una a una, lo que no quita que deba verificarse el requisito establecido (es este caso un efecto), aun por los mismos medios que si se hubiese optado por la formulación en base a un concepto. Por ejemplo, la declaración de incapacidad de un demente (en términos clínicos) derivará de un examen médico que dará cuenta del deterioro de la memoria a largo o corto plazo del paciente, así como a la afasia67 y/o agnosia68 que le pueden aquejar (entre otros síntomas), los cuales inciden directamente en su habilidad para discernir, configurando el requisito o resultado que exige la ley. En dicho caso, resulta irrelevante si la incapacidad se construye a partir del concepto demente o un resultado, no así en el caso de que una lesión focalizada a nivel cerebral que gatille individualmente algunos de esos síntomas (amnesia, afasia o agnosia), afectando igualmente la habilidad para discernir del paciente, con las consecuencias jurídicas aparejadas a ello. Consecuentemente, si pensamos que en el caso del paciente en EV se encuentra privado de discernimiento a raíz de un deterioro cerebral que lo tiene privado de su conciencia, no resulta forzado sostener que su situación se corresponde con la expresión cualquier causa, circunscrita a determinadas exigencias médicas. Con todo, nos parece que la expresión cualquier causa en dicho numeral, resulta vaga y susceptible de abusos a la hora de interpretar dicha disposición, error que sin embargo no se repite en los demás numerales de los artículos 43 y 44. Dado que se trata de una incapacidad absoluta, resultaría más apropiado circunscribir dicho causal a circunstancias médicas que puedan ser probadas o certificadas fehacientemente por facultativos de las distintas ramas de la medicina y la psiquiatría, utilizando para ello expresiones como “circunstancias físicas o psíquicas en su persona”. 67 “Las afasias designan las desorganizaciones del lenguaje que pueden afectar tanto su polo expresivo como su polo receptivo, y tanto sus aspectos orales como sus aspectos escritos, y en relación con una lesión de las áreas cerebrales especializadas, afectan incluso a las funciones lingüísticas.” GIL, Roger. Neuropsicología. Barcelona, España: MASSON S.A, 2005. p 24. 68 La agnosias corresponden a la “incapacidad de identificación con un órgano de los sentidos”, que se pueden manifestar en ilusiones (falsificación de las percepciones) o alucinaciones (percepciones sin objeto). Ibid. p 267. 40 4. España. A diferencia de las legislaciones vistas hasta este momento, el Código Civil español no realiza una categorización de incapacidades, sino que entrega una definición legal de lo que debe entenderse por dicho concepto. Dispone el art. 200 “Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma” 69. La nomenclatura utilizada por el legislador español nos parece acertada, ya que se encuentra estructurada a partir de una relación de causalidad entre una circunstancia perdurable en el tiempo – una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico – y un resultado en concreto, el cual corresponde a la incapacidad de gobernarse por si mismo, lo cual determina que lo relevante en el contexto español sean los efectos de la incapacidad – vale decir aquellas facultades o atribuciones de las cuales el sujeto se encuentra privado en relación a las personas normales – que son la razón de establecer esta clase de régimen jurídico diferenciado y de protección, en lugar de las causas detrás de ella. Además, el Código Civil español es enfático en su art. 199 al señalar, que nadie “puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley”, para lo cual el “Juez oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo, oirá el dictamen de un facultativo y, sin perjuicio de las pruebas practicadas a instancia de parte, podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.” (art. 208). Dado que esta categoría jurídica se construye de la constatación de determinados efectos relevantes jurídicamente y no de la mera aplicación de un concepto abstracto, la individualidad de cada sujeto – manifiesta por ejemplo en la gravedad y origen de sus síntomas – se transforma en un elemento determinante, que demanda la existencia de un proceso de calificación razonado – en el cual los antecedentes 69 REAL DECRETO BOE: 206. Código Civil. Boletín Oficial del Estado. Madrid, España. 25 de Julio de 1889. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/civil/jgstorch/leyes/ccivil.htm#%CDndice> 41 clínicos del paciente son esenciales – en lugar de la sola discreción del magistrado o el mandato de la ley. Consecuentemente, en el caso español los efectos de la declaración de incapacidad también son determinados por el Juez. El artículo 210 del citado cuerpo legal dispone, “La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado”. No debemos olvidar que aunque la ciencia haya individualizado una determinada enfermedad o lesión que comprometa una o más funciones cerebrales, la intensidad de sus síntomas y por ende los efectos que éstos producen, pueden variar significativamente caso a caso, de manera que las repercusiones en el desempeño jurídico pueden ser asimismo variados. 5. Francia. El Código Civil francés, desde la reforma introducida el 5 de Julio de 1974, por la Ley N° 74-631, sigue la tendencia moderna de prescindir de categorizaciones cerradas en materia de incapacidad. En su art. 489, este código establece que una vez alcanzada la mayoría de edad (18 años), la persona se encuentra capacitada “para realizar todos los actos de la vida civil”, salvo que se trate de un “mayor de edad al que una alteración de sus facultades personales imposibilita cuidar por sí solo de sus intereses”70, caso en que recibirá protección especial por parte de la ley. Sin embargo, el alcance de la expresión “una alteración de sus facultades personales que le imposibilita cuidar por sí solo de sus intereses” (qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts) no resulta tan precisa como la nomenclatura utilizada por el legislador 70 El inciso 3° de dicha disposición continua “Puede estar también protegido el mayor de edad que, por su prodigalidad, su intemperancia o su ociosidad se expone a caer en la necesidad o compromete el cumplimiento de sus obligaciones familiares.”. CODE CIVILE. Journaux Offciel. Paris, Francia. 14 de Marzo de 1803. Disponible en: <http://www.droit.org/codes/CCIVILL0.html#articleLEGIARTI000006427116> 42 español. Si bien “a primera vista” facultades personales podría comprender trastornos tanto de índole física como psíquica, el texto del art. 489 sugiere que dicha expresión se encuentra asimilada a la voz enfermedad mental. Efectivamente, dicha disposición señala que para que la persona ejecute un acto jurídicamente valido, es menester que se encuentre en su sano juicio, correspondiendo a “quienes alegan la nulidad por esta causa probar la existencia de un trastorno mental en el momento del acto”71. De igual modo, el art. 490 reafirma esta apreciación al señalar que cuando “las facultades mentales estuvieren alteradas por una enfermedad, una dolencia o un debilitamiento debido a la edad, los intereses de la persona serán subvenidos por uno de los regímenes de protección previstos en los capítulos siguientes” (salvaguardia judicial, tutela y curatela). Así las cosas, si bien el Código Civil Francés no cae en el mismo error que el nuestro al limitar el alcance del concepto incapaz por medio de una serie de categorías cerradas, no ofrece un marco lo suficientemente sólido para sostener, sin lugar a dudas, que dichas disposiciones permiten considerar al paciente en Estado Vegetativo como un incapaz, por lo que nos remitimos a lo ya señalado hasta este punto. 6. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ante el vasto estudio de los aspectos clínicos del Estado Vegetativo en el Reino Unido, no es de extrañar que el Derecho de dicha nación busque incorporar dichos conocimientos a su normativa. En 2005 se dictó The Mental Capacity Act, cuerpo normativo que estableció principios y normas que dieron vida a un estatuto jurídico integral para las personas carentes de capacidad, al incorporar disposiciones sobre la toma de desiciones respecto a la salud y cuidado de estas personas, así como otras de carácter patrimonial (entre las que se destacan las 71 En su idioma original, el mencionado artículo reza “Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte”. Ibid 43 referentes al Power of Attorney for Property) junto con crear organismos encargados de velar por los derechos de los incapaces, como la figura del Public Guardian y la Court of Protection. En lo que respecta netamente a nuestro tema de estudio, cabe mencionar en primer lugar que el acta en comento, ha desarrollado una serie de principios elementales que deben ser considerados a la hora de actuar con o a nombre de una persona que carece de capacidad. Estos principios son72: i. Se debe entender que una persona goza de capacidad, a menos que se haya establecido lo contrario. ii. Una persona no debe ser tratada como si estuviese impedida de tomar desiciones, a menos que todas las previsiones posibles para ayudarla a ello, hubiesen resultado infructuosas. iii. El mejor interés de la persona que carece de capacidad debe imperar en todo acto que se ejecute o decisión que se tome, para o a nombre de ella. iv. Antes de que se ejecute el acto o que se adopte la decisión, se deberá considerar la manera en que su realización resulte menos lesiva para los derechos y libertad de acción de la persona que carece de capacidad. 72 Dispone la sección primera referente a los principios, «(1) The following principles apply for the purposes of this Act. (2) A person must be assumed to have capacity unless it is established that he lacks capacity. (3) A person is not to be treated as unable to make a decision unless all practicable steps to help him to do so have been taken without success. (4) A person is not to be treated as unable to make a decision merely because he makes an unwise decision. (5) An act done, or decision made, under this Act for or on behalf of a person who lacks capacity must be done, or made, in his best interests. (6) Before the act is done, or the decision is made, regard must be had to whether the purpose for which it is needed can be as effectively achieved in a way that is less restrictive of the person’s rights and freedom of action.» MENTAL CAPACITY ACT 2005. Londres, Reino Unido. Queen’s Printer of Acts of Parliament. 7 de Abril de 2007. Disponible en : <http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2005/20050009.htm> 44 En segundo lugar y respecto a la definición misma de incapaz, la sección 2.1 de este cuerpo normativo dispone que se entenderá que una persona carece de capacidad en relación a una materia o asunto, si al momento de tomar una decisión respecto a ella, no puede hacerlo por cuenta propia, a causa de un deterioro o perturbación en el funcionamiento de su mente o cerebro, sin importar que sea de carácter transitorio o permanente73. Esta definición resulta funcional respecto a los pacientes en Estado Vegetativo, ya que separa expresamente las patologías que afectan la mente, de aquellas que pueden provocar un malfuncionamiento del cerebro y que no han sido catalogados por la ciencia como enfermedades mentales, como el caso de la pérdida de conciencia a causa de un traumatismo encéfalo craneal, y que inclusive no derive en un trastorno de conciencia agudo o permanente . Esta conclusión se haya respaldada por el propio texto de las Notas Explicatorias Oficiales del Acta (Explanatory Notes to Mental Capacity Act) que señalan en su parte introductoria “The Act will govern decision-making on behalf of adults, both where they lose mental capacity at some point in their lives, for example as a result of dementia or brain injury, and where the incapacitating condition has been present since birth”74. Asimismo, el deseo del legislador británico por establecer un amplio espectro causal para los fines de la normativa en cuestión, queda plasmado en el comentario de la sección referente a la definición de incapaz, que dispone que gracias a la consideración de deterioros o perturbaciones del funcionamiento de la mente o el cerebro, lo que se ha denominado el “test de diagnóstico”, se puede cubrir un rango de problemas que incluyen las enfermedades mentales, las deficiencias en el aprendizaje, la demencia, el daño cerebral o inclusive los estados de delirio o confusión bajo la influencia de sustancias toxicas, siempre y 73 Ibid En su idioma original el texto reza “For the purposes of this Act, a person lacks capacity in relation to a matter if at the material time he is unable to make a decision for himself in relation to the matter because of an impairment of, or a disturbance in the functioning of, the mind or brain. 74 UNITED KINGDOM PARLIEMENT. Explanatory Notes to Mental Capacity Act 2005 Chapter 9 [en línea]. Londres, Inglaterra: Department for Constitutional Affairs, 23 de Mayo de 2005. [fecha de consulta: 14 de Abril de 2007]. Disponible en: <http://www.opsi.gov.uk/acts/en2005/2005en09.htm>. 45 cuando estas causas tengan necesariamente un efecto en el funcionamiento de la mente o cerebro de la persona, ocasionando que esta sea incapaz de tomar desiciones por cuenta propia75. No conforme con establecer una definición jurídica de incapaz, el parlamento británico ha establecido el contenido mismo de la incapacidad. En la sub-sección 3.1, se ha determinado que la persona es incapaz de tomar decisiones por cuenta propia si no puede76: i. Comprender la información relevante para decidir; siempre y cuando ésta le haya sido proporcionada de forma idónea a su situación o circunstancias personales, como mediante lenguaje sencillo o con algún tipo de ayuda visual (sub-sección 3.2) ii. Retener dicha información, por el periodo necesario de tiempo para tomar la decisión. (sub-sección 3.3) iii. Aplicar o sopesar dicha información, como parte del proceso que implica adoptar la decisión, o iv. Comunicar la decisión, ya sea mediante el habla, la utilización de lenguaje de señas o cualquier otro medio77. 75 “The inability to make a decision must be caused by an impairment of or disturbance in the functioning of the mind or brain. This is the so-called "diagnostic test". This could cover a range of problems, such as psychiatric illness, learning disability, dementia, brain damage or even a toxic confusional state, as long as it has the necessary effect on the functioning of the mind or brain, causing the person to be unable to make the decision.”. Ibid. 76 MENTAL CAPACITY ACT 2005. Op. Cit. 77 El Acta de Incapacidad del Reino Unido ha procurado abarcar la mayor cantidad de casos, sin que ello signifique la utilización de un lenguaje vago en el texto legal, lo que se demuestra la inclusión de los pacientes en síndrome de encasillamiento o locked-in síndrome, a través de esta cuarta y última circunstancia. Así lo reconocen las Notas Explicativas del Acta; “Subsection (1)(d) provides for the fourth situation where someone is unable to make a decision namely where he cannot communicate it in any way. This is intended to be a residual category and will only affect a small number of persons, in particular some of those with the very rare condition of "locked-in syndrome". It seems likely that people suffering from this condition can in fact still understand, retain and use information and so would not be regarded as lacking capacity under subsection (1)(a) to (c). Some people who suffer from this condition can communicate by blinking an eye, but it seems that others cannot communicate at all. Subsection (1)(d) treats those who are completely unable to communicate their decisions as unable to make a decision. Any residual ability to communicate (such as blinking an eye to indicate "yes" or "no" in answer to a question) would exclude a person from this category.” Esta última preocupación del legislador – la exclusión de los pacientes que pueden comunicar respuestas básicas por medio de los movimientos de sus 46 Al finalizar este capítulo de nuestro trabajo, queremos señalar que a nuestro parecer, el Reino Unido ofrece la mejor legislación en materia de incapacidad dentro la micro-comparación que hemos realizado, no sólo por el hecho de que el texto del Mental Capacity Act resulta claro y acorde al desarrollo contemporáneo de las ciencias, sino porque además denota una preocupación seria por parte del legislador, inspirada por la igualdad de los ciudadanos y el bienestar social. Las normas relativas a la incapacidad de las personas buscan establecer un marco de protección para ellas – por cuanto se entiende que constituyen un grupo minoritario y en una situación de desventaja respecto al grueso de la población – para lo cual es necesario conocer y comprender el origen o las causas detrás de este estado diferenciado, así como sus necesidades. Con dicho conocimiento se puede matizar eficientemente el texto legislativo, no sólo respecto a cantidad – incorporando al paciente en EV o síndrome de encasillamiento mediante la apertura de las categorías – sino que también respecto a su calidad, lo que ha sido logrado en el Reino Unido mediante la incorporación clara y precisa de excepciones o salvaguardas a las propias normas de incapacidad, denotando una preocupación por la persona como un ente individual. párpados, y la inclusión del escaso número que no pueden, dentro de la categoría de incapaces – demuestra que existen ciertas materias sobre las cuales el Derecho debe legislar minuciosamente, tratando formular un texto que integre adecuadamente a todo aquel que necesite de su protección, por más inusual o desconocida que sea su condición, a fin de ser realmente un producto social y alcanzar la igualdad. UNITED KINGDOM PARLIEMENT. Op. Cit. 47 CONSIDERACIONES FINALES El Estado Vegetativo es un problema médico contemporáneo que exige la atención del Derecho Chileno, no sólo porque incorporarlo a nuestro ordenamiento civil bajo la nomenclatura actual de nuestro Código resulta forzado en consideración a los elementos científicos y jurídicos que rodean este concepto, sino porque además su etiología y epidemiología resultan preocupantes. Si bien el art. 1447 del Código Civil ha sido modificado con anterioridad a razón de la justicia e igualdad social, en este caso la enmienda del texto legal se sustenta en un ideal no menos importante; la seguridad jurídica. Nos parece que algo tan esencial como dotar a una persona que se haya privada de un momento a otro de su conciencia – a raíz por ejemplo de un accidente laboral o de tránsito, o bien la sobredosis de un antidepresivo – de un marco de protección como son los regimenes de incapacidad, no puede pender de una forzada y autocomplaciente interpretación de un añoso texto, injustificadamente restrictivo y discrepante no sólo con el avance de las ciencias, sino también frente a otras normas más modernas del Estado. En nuestros días, la arcaica voz demente no encuentra asidero aun con los esfuerzos de la doctrina de homologarla al concepto genérico de enfermo mental, esfuerzo que como vimos tiene 2 importantes aspectos negativos; por una parte se trata de un concepto que aglutina un gran número de patologías o trastornos de la mente, con diversas causas y manifestaciones entre sí – sin considerar las distintas graduaciones que puede presentar cada individuo – habiendo algunas, cuyos efectos en el desenvolvimiento cotidiano, no justifican incapacidad alguna; por otra parte este concepto amplio resulta al mismo tiempo restrictivo, ya que existen situaciones clínicas, como el EV o EMC, que escapan de la definición de enfermedad mental sostenida por la OMS – y recogida por nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 18.600, así como en el DS N°570-1998 y la RE N°766-2003 del MINSA – y que por su complejidad demandan el mismo grado de tutela que aquel que se aplicaría a una persona aquejada por una demencia clínicamente diagnosticada. 48 La medicina ya ha elaborado un perfil de este trastorno, y por su parte naciones como el Reino unido han actualizado su legislación, a fin de proteger a aquellas personas cuya vida se silencio de un momento a otro, por lo que sólo resta armonizar el concepto chileno de incapacidad, tanto a las demás disposiciones del código como a la realidad que hoy afrontamos. 49 BIBLIOGRAFÍA. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ALESSANDRI, Arturo. De los Contratos. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 194-?. 223 p. ALESSANDRI, Arturo; SOMARRIVA, Manuel; VODANOVIC, Antonio. Tratado de Derecho Civil: Parte Preliminar y General. Tomo II. 7ma. ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2005. 547 p. BATES, David; BLACK, Carol; EVANS, Tim (et alt). The Vegetative State: Guidance on diagnosis and management [en línea]. Londres: Royal College of Physicians of London, 2003. [fecha de consulta: 06 de marzo de 2008]. Disponible en: <http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/contents/47a262a7-350a-490a-b88d6f58bbf076a3.pdf>. BERMEJO, José Carlos. Psiquiatría y lenguaje: Filosofía e historia de la enfermedad mental [en línea]. Santiago, Chile: Revista Chilena de Neuropsiquiatría, vol.45, no.3, 2007. [fecha de consulta: 02 Mayo 2008], p.193210. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071792272007000300004&lng=es&nrm=iso>. CAPPONI, Ricardo. Sicopatología y Semiología Psiquiátrica. 10a. ed. Santiago, Chile: Editorial Universitaria, 2006. 338 p. CHILE: PROMULGAN LEY QUE PERMITE EL DIVORCIO [en línea]. Londres: BBCMundo.com, 7 de Mayo de 2004. [fecha de consulta: 17 de Abril de 2008]. Disponible en: <http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3693000/3693187.s tm> CODE CIVILE. Journaux Offciel. Paris, Francia. 14 de Marzo de 1803. Disponible en: <http://www.droit.org/codes/CCIVILL0.html#articleLEGIARTI000006427116 > COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO. Costos sociales relacionados con siniestros de transito (2004-2006) [en línea]. Santiago, Chile: CONASET, 2007. [fecha de consulta: 22 marzo de 2008]. Disponible en: <http://www.conaset.cl/cms_conaset/archivos/Costos%20sociales2004_200 6.xls>. COULTER, David. The Persistent Vegetative State [en lìnea]. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 50 (AAIDD), 2005 [fecha de consulta: 10 de marzo de 2008]. Disponible en: <http://www.aamr.org/Events/pdf/David_Coulter.pdf>. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DECRETO LEGISLATIVO Nº 295, Código Civil del Perú. Lima, Perú. 25 de Julio de 1984. Disponible en: < http://www.abogadoperu.com/codigo-civilperu-1984-abogado-ley.php> DECRETO SUPREMO N° 570, del 28 de Agosto de 1998, Ministerio de Salud, Reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, Chile. 14 de Julio del 2000. DFL-1. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, Chile. 30 de Mayo de 2000. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española [en línea]. 22ª Ed. Madrid España. Real Academia Española, 2001 [fecha de consulta: 20 de Abril de 2007]. Disponible en: <http://www.rae.es/rae.html>. DUCCI, Carlos. Derecho Civil: Parte General. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1980. 595 p. GIL, Roger. Neuropsicología. Barcelona, España: MASSON S.A, 2005. 284 p. GONZÁLEZ, Hernán. Asfixia Perinatal. En: Pontificia Universidad Católica De Chile. Manual De Pediatría [en línea]. Santiago, Chile: Guiraldes, Ernesto, 2002. [fecha de consulta: 23 marzo de 2008]. Título Capítulo: Neonatología. Disponible en: <http://escuela.med.puc.cl/publ/ManualPed/RNAsfixia.html>. HUME, J; GRAHAM, D.I.; Jennet, Bryan. The neuropathology of the Vegetative State after an acute brain insult [en línea]. Oxford, England: Guarantors of Brain, Oxford University Press, 2000. [fecha de consulta: 10 marzo de 2008]. p1. Disponible en: < http://brain.oxfordjournals.org/cgi/reprint/123/7/1327>. LAUREYS, Steven; ANTOINE, Sylvie; BOLY, Melanie (et alt). Brain Function In The Vegetative State [en lìnea]. Liege, Bélgica: University of Liege, 2002. [fecha de consulta: 06 de marzo de 2008]. Disponible en: <http://assc.caltech.edu/VS_ANB2002.pdf>. LEÓN HURTADO, Avelino. La Voluntad y la Capacidad en los Actos Jurídicos. 4ª. ed. Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1991. 268 p. 51 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. LEY Nº 340, Código Civil de la República Argentina. Registro Nacional de la República de Argentina. Buenos Aires, Argentina. 29 Septiembre de 1869. Disponible en: <http://www.biblioteca.jus.gov.ar/codigos-argentina.html>. LEY Nº 19.284. Establece normas para la plena integración social de personas con discapacidad. Diario oficial de la República de Chile. Santiago, Chile. 14 de Enero de 1994. LEY 18.600. Estable normas sobre deficientes mentales. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile. 19 de febrero de 1987 LEY 19.451, Establece Normas sobre Trasplante y Donación de Órganos. Diario Oficial. Santiago, Chile. 10 de Abril de 1996. LÓPEZ- IBOR AlIÑO, Juan. DSM-IV-TR: Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Transtornos Mentales. Barecelona, España: Masson, 2002. 1050 p. MENTAL CAPACITY ACT 2005. Londres, Reino Unido. Queen’s Printer of Acts of Parliament. 7 de Abril de 2007. Disponible en: <http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2005/20050009.htm> MAYO CLINIC. Minimally Conscious State vs Persistent Vegetative State: The Case of Terry (Wallis) vs the Case of Terri (Schiavo) [en línea]. Rochester, Minnesota, USA: Mayo Clinic Journal, 2007. [fecha de consulta: 08 de marzo de 2008]. Disponible en: <http://www.mayoclinicproceedings.com/pdf%2F8109%2F8109e3.pdf>. MELLADO, Patricio; SANDOVAL Patricio. Encefalopatía HipóxicoIsquémica. En Pontificia Universidad Católica De Chile. Cuadernos de Neurología Vol. XXVI [en línea]. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2002. [fecha de consulta: 23 de marzo de 2008]. Disponible en: <http://escuela.med.puc.cl/publ/cuadernos/2002/EncefalopatiaHipoxico.html >. 28. 29. 30. POWER of Attorney [en línea]. New York (NY): New York Office Of The Attorney General, 2003. [fecha de consulta: 20 febrero de 2008]. Disponible en: <http://www.oag.state.ny.us/seniors/pwrat.html>. REAL DECRETO BOE: 206. Código Civil. Boletín Oficial del Estado. Madrid, España. 25 de Julio de 1889. Disponible en: <http://www.ucm.es/info/civil/jgstorch/leyes/ccivil.htm#%CDndice> RODRÍGUEZ-ARIAS, David. Definir Los Confines De La Vida Humana: ¿Problema Médico, Jurídico O Ético?. [en línea]. Paris: Institut 52 National De La Santé Et De La Recherche Médicale (INSERM), 2003. [fecha de consulta : 10 de marzo de 2008]. Disponible en: <http://infodoc.inserm.fr/ethique/ethesp.nsf/7adab9aba4615f8dc12569c9005 670ca/2727200a6629062c80256cf70059a99f/$FILE/Texto%20integral.pdf> 31. 32. 33. UNITED KINGDOM PARLIEMENT. Explanatory Notes to Mental Capacity Act 2005 Chapter 9 [en línea]. Londres, Inglaterra: Department for Constitutional Affairs, 23 de Mayo de 2005. [fecha de consulta: 14 de Abril de 2007]. VODANOVIC, Antonio. Manual de Derecho Civil. Tomo II. 4ta. ed. Santiago: Lexis Nexis, 2003. 418 p. VOLARIC, Catherine; MELLADO, Patricio. Estado de Mínima Conciencia. En: Cuadernos de Neurología Vol. XXVII [en línea]. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003. [fecha de consulta: 04 de marzo de 2008]. Disponible en: <http://escuela.med.puc.cl/publ/Cuadernos/2004/EstadoMinimo.html>. 53