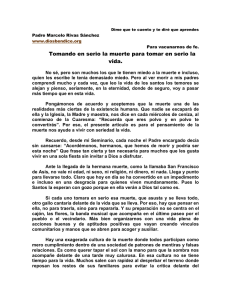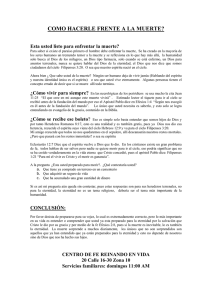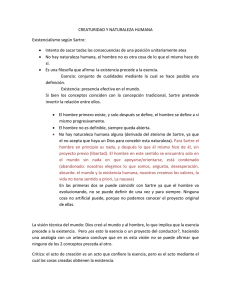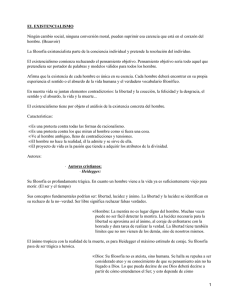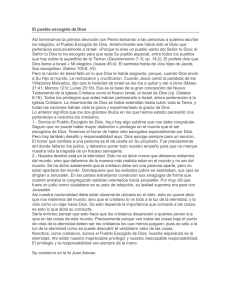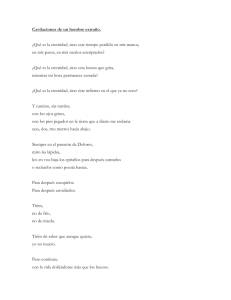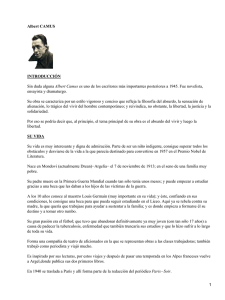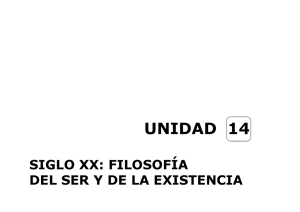¿Qué hemos hecho con la muerte? Desde las posiciones
Anuncio
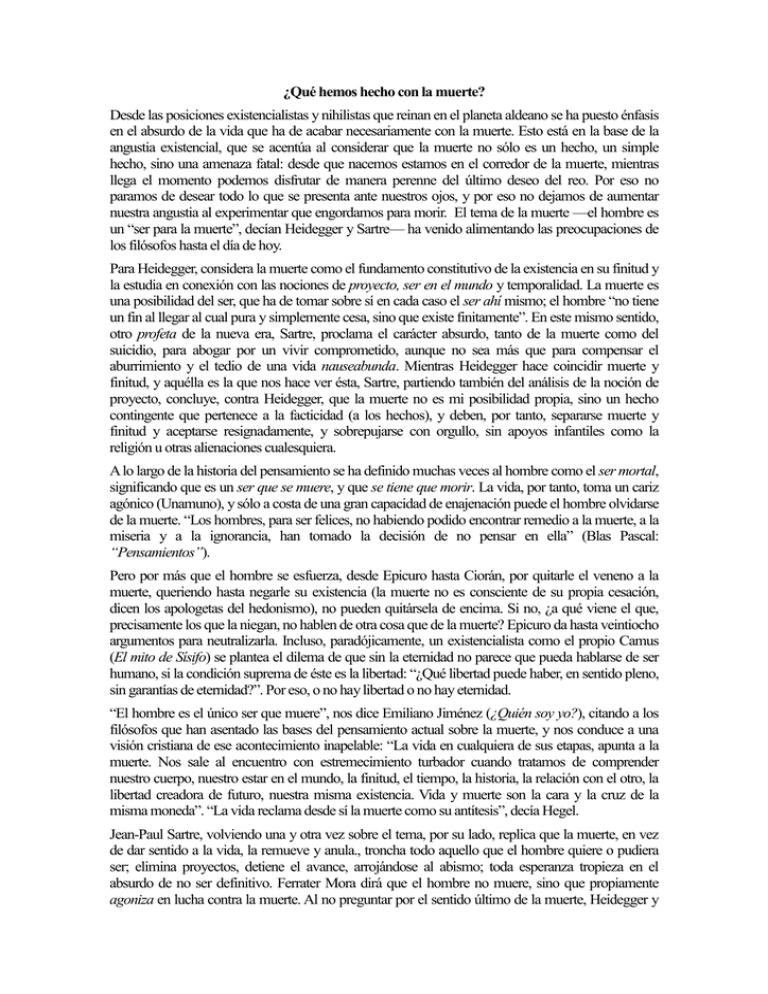
¿Qué hemos hecho con la muerte? Desde las posiciones existencialistas y nihilistas que reinan en el planeta aldeano se ha puesto énfasis en el absurdo de la vida que ha de acabar necesariamente con la muerte. Esto está en la base de la angustia existencial, que se acentúa al considerar que la muerte no sólo es un hecho, un simple hecho, sino una amenaza fatal: desde que nacemos estamos en el corredor de la muerte, mientras llega el momento podemos disfrutar de manera perenne del último deseo del reo. Por eso no paramos de desear todo lo que se presenta ante nuestros ojos, y por eso no dejamos de aumentar nuestra angustia al experimentar que engordamos para morir. El tema de la muerte —el hombre es un “ser para la muerte”, decían Heidegger y Sartre— ha venido alimentando las preocupaciones de los filósofos hasta el día de hoy. Para Heidegger, considera la muerte como el fundamento constitutivo de la existencia en su finitud y la estudia en conexión con las nociones de proyecto, ser en el mundo y temporalidad. La muerte es una posibilidad del ser, que ha de tomar sobre sí en cada caso el ser ahí mismo; el hombre “no tiene un fin al llegar al cual pura y simplemente cesa, sino que existe finitamente”. En este mismo sentido, otro profeta de la nueva era, Sartre, proclama el carácter absurdo, tanto de la muerte como del suicidio, para abogar por un vivir comprometido, aunque no sea más que para compensar el aburrimiento y el tedio de una vida nauseabunda. Mientras Heidegger hace coincidir muerte y finitud, y aquélla es la que nos hace ver ésta, Sartre, partiendo también del análisis de la noción de proyecto, concluye, contra Heidegger, que la muerte no es mi posibilidad propia, sino un hecho contingente que pertenece a la facticidad (a los hechos), y deben, por tanto, separarse muerte y finitud y aceptarse resignadamente, y sobrepujarse con orgullo, sin apoyos infantiles como la religión u otras alienaciones cualesquiera. Alo largo de la historia del pensamiento se ha definido muchas veces al hombre como el ser mortal, significando que es un ser que se muere, y que se tiene que morir. La vida, por tanto, toma un cariz agónico (Unamuno), y sólo a costa de una gran capacidad de enajenación puede el hombre olvidarse de la muerte. “Los hombres, para ser felices, no habiendo podido encontrar remedio a la muerte, a la miseria y a la ignorancia, han tomado la decisión de no pensar en ella” (Blas Pascal: “Pensamientos”). Pero por más que el hombre se esfuerza, desde Epicuro hasta Ciorán, por quitarle el veneno a la muerte, queriendo hasta negarle su existencia (la muerte no es consciente de su propia cesación, dicen los apologetas del hedonismo), no pueden quitársela de encima. Si no, ¿a qué viene el que, precisamente los que la niegan, no hablen de otra cosa que de la muerte? Epicuro da hasta veintiocho argumentos para neutralizarla. Incluso, paradójicamente, un existencialista como el propio Camus (El mito de Sísifo) se plantea el dilema de que sin la eternidad no parece que pueda hablarse de ser humano, si la condición suprema de éste es la libertad: “¿Qué libertad puede haber, en sentido pleno, sin garantías de eternidad?”. Por eso, o no hay libertad o no hay eternidad. “El hombre es el único ser que muere”, nos dice Emiliano Jiménez (¿Quién soy yo?), citando a los filósofos que han asentado las bases del pensamiento actual sobre la muerte, y nos conduce a una visión cristiana de ese acontecimiento inapelable: “La vida en cualquiera de sus etapas, apunta a la muerte. Nos sale al encuentro con estremecimiento turbador cuando tratamos de comprender nuestro cuerpo, nuestro estar en el mundo, la finitud, el tiempo, la historia, la relación con el otro, la libertad creadora de futuro, nuestra misma existencia. Vida y muerte son la cara y la cruz de la misma moneda”. “La vida reclama desde sí la muerte como su antítesis”, decía Hegel. Jean-Paul Sartre, volviendo una y otra vez sobre el tema, por su lado, replica que la muerte, en vez de dar sentido a la vida, la remueve y anula., troncha todo aquello que el hombre quiere o pudiera ser; elimina proyectos, detiene el avance, arrojándose al abismo; toda esperanza tropieza en el absurdo de no ser definitivo. Ferrater Mora dirá que el hombre no muere, sino que propiamente agoniza en lucha contra la muerte. Al no preguntar por el sentido último de la muerte, Heidegger y Sartre, y los nihilistas modernos, privan a la vida de sentido a causa de la insensatez de la muerte. La vida sólo sería un paréntesis que interrumpe la permanencia de la nada. En Heidegger la nada revela su presencia en la angustia; en Sartre en la náusea: “Si tenemos que morir, nuestra vida no tiene sentido, ya que sus problemas no reciben ninguna solución. No existe posibilidad alguna de redimirla, ni de salvar los proyectos que la libertad ha intentado poner fuera de sí. En otras palabras, no hay ninguna esperanza” (El ser y la nada). También el suicidio es absurdo para Sartre: es mejor vivir realizando todas las experiencias que la libertad nos permita. Camus busca afanosamente un camino intermedio entre la ausencia de esperanza y la repulsa del absurdo radical. Al tener que morir, todos los hombres son extranjeros en el mundo. Camus rechaza tanto el salto al absurdo del suicidio, porque sería una huida, como el salto religioso, porque sería la búsqueda de una excusa para no comprometerse y porque es inexistente. Sus obras Calígula y La Peste son ilustrativas de esta angustia kafkiana sin salida. Esta corriente de pensamiento ha destacado la imposibilidad de vivir la propia muerte, tema obsesivo en la historia de la filosofía y sobre el que se han ido recogiendo parecidas opiniones: Epicuro (“cuando la muerte es, nosotros no somos; cuando nosotros somos, la muerte no es”); Kant (quien, en su Antropología, señalaba también, con plena claridad, la imposibilidad de concebir la propia muerte); o Wittgenstein (“la muerte no es un evento de la vida, no se vive la muerte”), por sólo citar a algunos. Por su parte, el psicoanálisis considera que, además de la pulsión de vida (Eros), la pulsión de muerte (Thanatos) —que se manifiesta por el carácter repetitivo de los instintos— es un elemento básico de la estructura de la psique humana, y el conflicto entre estos dos principios es un elemento constitutivo de la civilización. Estas versiones de la muerte, que nos llevan otra vez al punto de partida (a saber: la antropología subyacente a esta aldea planetaria), nos abocan a la paradoja: por una parte, se da de lado a la muerte como un evento colateral, ajeno a la experiencia humana, y, por otra, no se para de hablar obsesivamente de ella. Pero no es obra de vanguardistas alejados de lo cotidiano; también nuestra sociedad hace lo mismo que ellos preconizan: por una parte, se excluye a la muerte de la vida pública, alejándola (crematorios, tanatorios, hospitales y residencias de terminales) y, por otra, se la encumbra, mitifica y airea como en una especie de catarsis colectiva auto compensatoria (véanse las perennes imágenes que nos ofrecen la televisión y la prensa denominada “rosa” o “del corazón” cada vez que se muere un personaje famoso... por ser habitual en tales medios, sin ir más lejos la muerte de Lady Di: la muerte como espectáculo). Mientras le pasa a los demás a mí no me pasa, y puedo seguir en la alienación más estúpida. La muerte se ve expulsada de la vida cotidiana y hasta de las ciencias del hombre: se priva al moribundo de su muerte; se le da un nuevo lugar social: se ve como algo sucio y antihigiénico (heces, sudor) que debe ocultarse (Sartre: La nausea); se busca la asepsia: alejamiento, tanatorios; se la deprecia del valor moral y existencial: hoy la buena muerte consiste en “ha muerto mientras dormía, sin enterarse”; se desprecia el duelo: cubrirse de cenizas, desgarrarse las vestiduras o contratar plañideras son escenas inéditas, ridículas y execrables; aparecen nuevos ritos funerarios: la incineración (en Francia, de cada 67 muertos, 40 son incinerados y 27 son inhumados, según las estadísticas) o el funeral home de los Estados Unidos: un lugar donde se embalsama y maquilla al muerto (además de rodearlo de flores y música ambiental), no para preservarlo de la corrupción, sino para que parezca vivo: “she looks lovely now”; o se inventan lápidas multimedia en el que se pueden contemplar escenas grabadas en video de la vida del finado mientras se le da sepultura o se le incinera. Como antes el sexo, ahora la muerte cotidiana de la gente vulgar es tabú. Así nos dice el sociólogo Gorer: “No debe mostrarse, ni exhibirse en público, ahora la muerte es tabú. Antes los niños venían de París, ahora se dice que los muertos se van de viaje". En este mismo sentido, George Balandier (El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales), a propósito de un análisis del desorden como forma estructurante de nuestra sociedad, dice que la enfermedad y la muerte son “la metáfora del desorden expresada en lenguaje del sufrimiento y la precariedad humanos. La modernidad no ha eliminado totalmente esas maneras de ver, pues la amenaza surge y el ascenso a lo arcaico se produce bajo este impulso... el apocalipsis está a nuestra puerta... la figura del SIDA... otras calamidades y amenazas que se unen a ella, que las simboliza a todas y da configuración a una forma temible o aterradora. Se impone la figura principal de una cultura que se constituye en cultura de la muerte... el peligro atómico, la desnaturalización, el riesgo genético, la patología del contagio, la inseguridad y algunos otros males...”. Derrida (Dar la muerte) la pone en relación con el sacrificio de Abraham. Es una reflexión sobre el perdón, sobre la retribución, sobre la imagen de Dios, sobre la religión desde la irreligiosidad. Se asombra de que Dios mismo se proponga a sí mismo para ser sacrificado en lugar del hombre (en Isaac, en Abel, en Jesús), siendo él mismo el autor de la muerte para el hombre. Pagar la deuda del deudor, al que él mismo le dio crédito y endeudó, por amor. Lo que Nietzsche llamaba el golpe de genio del cristianismo: el sacrificio del sacrificio. La muerte es el secreto que Dios revela al oído de Abraham y por el que Abraham pide perdón ad Dios, por haberle obedecido a él, en lugar de salvar al otro hombre (Isaac). El problema de Derrida, como el de Nietzsche, es pensar que la muerte es el mal, por que es el final. Es ininteligible la muerte para el hombre abatido por su finitud. El sacrificio generoso de Cristo, de Dios, hace expresa la promesa, la superación por parte de Dios de ese obstáculo para el hombre. No es un truco teatral, en un espectáculo cruel que comienza al haber nacido, es la salida maravillosa del entuerto en el que un bien prodigioso nos metió: haber sido creados libres, con dignidad divina. De igual modo se expresan E. Morin y Braudillard: el ansia de inmortalidad de nuestra sociedad se basa en la necesidad de encontrar una salida a un callejón sin salida. Una paradoja, que no una contradicción, en la que se pierden los signos de la muerte, mediante una transmutación de los símbolos que la sostenían. Proyectos como Biosfera II, -ya obsoleta, pero viva bajo otras formas nuevas como la búsqueda de la vida a partir de la investigación con células madre-- pretendían la reconciliación del hombre con la naturaleza, la perpetuación-inmortalidad del ser humano mediante la ciencia, la investigación del envejecimiento, implican la imposibilidad de la reconciliación del hombre consigo mismo, con su realidad existencial. Se trata de un “simulacro de resurrección ideal, por eliminación de todos los rasgos negativos. Ni asomo de virus, de gérmenes, de escorpiones, o reproducción. Todo está sublimado, idealizado, inmunizado, inmortalizado por transparencia, desencarnación, desinfección, profilaxis —exactamente como el paraíso...” (Braudillard: El intercambio simbólico y la muerte). No se puede criticar un sólo detalle de inconsistencia, de la irrealidad de un mundo sin obstáculos; se trata de expurgar el sufrimiento evitando hablar de lo que lo explicita: la libertad, el mal, la enfermedad, la muerte. En “The Girard readers” (reciente recopilación de James Williams), nos dice René Girard respecto a otra de las grandes vertientes modernas del tema de la muerte, la eutanasia: “la preocupación por la muerte es, en un sentido subjetivo, una peculiaridad de las sociedades occidentales modernas. En las sociedades arcaicas la muerte no tiene el mismo significado. La mayoría de las veces, la muerte se interpreta como una consecuencia de la violencia, humana o sobrenatural... Hoy día, la experiencia de la muerte va siendo cada vez más penosa, contrariamente a lo que mucha gente cree. La eutanasia que se acerca la va a hacer aún más penosa, porque pondrá el énfasis en una decisión personal “felizmente” extraña a la forma de morir de los tiempos antiguos... subjetivamente intolerable, sentirse responsable de la propia muerte y sentirse moralmente obligado a liberar a los familiares de su no querida presencia. La eutanasia intensificará aún más todos los problemas que intenta resolver. El creciente poder subjetivo de la muerte converge con el hecho de que la gente vive cada vez más tiempo. Lo cual es un enorme problema ético y religioso a mí entender. Nuestra utopía supermoderna parece más bien, a veces, una regresión al terror arcaico”. La muerte no es un acontecimiento que simplemente está por venir y que, por lo tanto, no tiene realidad hasta que no acontezca, y que cuando acontezca ya no me pertenece, como subrayan los epicúreos, hedonistas, existencialistas y demás, sino que es inminente en cada instante, porque cada momento puede ser el último, un acercamiento irreversible del “acabose”. El tiempo siempre recuerda que caminamos hacia ella. En la actualidad no se habla de otra cosa, pero el efecto es neutralizador: de tanto ver morir en la televisión, y hablar de violencia y miseria, el hombre se ha vacunado contra su efecto reflexivo, interiorizador, y la ha banalizado. No tenemos experiencia de la muerte del otro, ni del dolor, alejamos los signos que nos hablan de ella con seriedad y preferimos su teatralidad o representación. Ya no se muere en casa, sino en el tanatorio (Thanatos: muerte), ya no se va al cementerio (dormitorio, en griego) sino al “Jardín del recuerdo”. Ya no podemos extraer la lección de ella que nos ayude a vivir, y a potenciar desde su inaplazabilidad la esperanza, es una desgracia que hay que alejar lo más posible de nosotros. Es más en EEUU la muerte se está convirtiendo en un acontecimiento social del tipo boda o bautizo, que sirve de encuentro místico, nostálgico, envuelto en panegíricos y loas al muerto y a sus gracias y virtudes, que acaba como los banquetes sacrificiales de las religiosidades precristianas: comilonas y borracheras compartidas. Cada vez será más vivo el recuerdo del dios Dionisos, tanto, que empezaremos a echar de menos al cristianismo. Curiosamente, esa pérdida del sentido de la muerte está en relación directa con la pérdida del sentido de “pecado”. La consciencia de que el pecado causa daño, dolor a otro, nos hace conscientes de la relatividad de la vida del otro, y viceversa. Para olvidar la perenne presencia de esta muerte, la óntica –del ser psíquico, personal – y la del ser físico, corremos hacia adelante en un carpe diem alocado que nos lleva al riesgo inútil, puramente estético, placentero, a una carrera desaforada por extraerle a la vida goces y juegos, emociones inéditas. ¿Qué es lo que queda entonces? – se pregunta Emiliano Jiménez en ¿Quién soy yo?, frente a Camus y los existencialistas – ¿vivir sin esperanzas, pero sin caer en la desesperación?, ¿extraer al presente todo su sabor? Él mismo nos contesta: “Si la angustia es profunda, si la nada devora las entrañas, si la existencia es un absurdo, se impondría al menos el silencio; ¿para qué los libros y el afán de comunicación? Recuerdan la inanidad y la vacuidad de la vida abocada a la muerte para apurar el galopante presente, es el carpe diem de Lucrecio: “aprovecha el día que transcurre”. Sólo si el hombre se pregunta qué significa morir puede hallar respuesta al eterno interrogante del ¿quién soy yo? “¡Eternidad, eternidad! Este es el anhelo, la sed de eternidad es lo que se llama amor entre los hombres; y quién a otro ama es que quiere eternizarse en él. Lo que no es eterno tampoco es real”, clamaba Unamuno (El sentimiento trágico de la vida). El temor y el temblor que es la vida, nos aboca a la paradoja kierkegaardiana, que no requiere solución, que no es estéril, sólo requiere que se mantenga la tensión entre la muerte y la vida, ineludible, pero lo más humano de lo humano. Y así, en comunión con Berdiaef y Tillich, Rahner, que, sin querer escapar de la paradoja finitudinfinitud, muerte-vida, se queda – nos quedamos – con lo mejor de la persona: la plenitud que busca en el Otro el sentido, el arrepentimiento y el perdón, en el transcenderse de la historia y de sí mismo, ahora. El apunte de eternidad que existe en este ahora, en el misterio, plenitud no alcanzada, nos abre a la esperanza en lugar de a su reverso, la nada o el absurdo. En este sentido la Iglesia ha dado un paso paradigmático, como dice Jean Daniel1, pues es la única institución que salva la dignidad del ser humano arrepintiéndose, manifestando públicamente la petición de perdón, en la persona de Juan Pablo II, de los errores cometidos por la Iglesia en la historia, por ejemplo. Con esa actitud revitaliza la historia, evita repetirla, y es un comportamiento singular y único, que redimensiona el sentido de la muerte para la plenificación de la vida. La vida tiene un sentido si puede servir para reparar 1 Jean Daniel es Director de la Rvt. Le nouvelle observateur. Cf. art. en El País, del 19-Nov-97. errores, pedir perdón, o amar a alguien, por lo menos. La muerte es el plazo en el que eso se puede hacer, y eso que puede ser hecho es la antesala de la eternidad. En el transcurso de la vida, la muerte se anuncia: soledad, incomunicación, enfermedad, etc. El hombre ha de vivir de cara a la muerte, tomar conciencia de qué y quién es, descubrir que es un embrión, un proyecto concebido para el amor, y para no realizarse definitivamente aquí, pues la muerte-vida sólo podrá ser comprendida “desde el que no muere, desde Dios, que es la superación y la solución de la muerte misma” (K. Rahner: Sentido teológico de la muerte). Así la muerte se abre a la fe, y ésta al misterio y a la esperanza. Rahner es explícito: “La muerte no es para el hombre ni el fin de su ser, ni tampoco un mero tránsito de una forma de existencia a otra que tendría lo esencial en común con la anterior, es decir, su inconclusa temporalidad. No, la muerte es, más bien, el comienzo de la eternidad, si es que cuando se trata de lo eterno podría hablarse todavía de comienzo”. San Agustín, profeta de esta nueva era, para expresar lo inexpresable más que a duras penas, dice: “¿Quién es el hombre que soy yo?... Entré y vi con el ojo de mi alma una luz inconmutable” (De vera religione). El misterio de esta luz, de la que también nos habla el evangelista san Juan, conduce a los santos al gran descubrimiento de la paradoja de Dios: lejano y cercano a la vez, íntimo y sublime, que nos hace más humanos cuanto más nos acercamos a Él, que no nos permite descansar en nada que no sea Él. Cuanto más alejemos de nosotros la muerte, más alejamos de nosotros a Dios. ¿Será por esto que los místicos y los Santos, la desean? ¿Será por eso por lo que son retratados con ella en la mano en forma de calavera? Para Enrique Bonete la muerte es resituada en el contexto de la crítica a una sociedad que necesita enfrentarse a la muerte sin quitársela de encima, una llamada sin tapujos a la verdad y a la esperanza en el sentido cristiano (Éticas en esbozo, De política, felicidad y muerte, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 2003). Son pocos los que se atreven a replantearse las antiguas respuestas cristianas a las preguntas de siempre. ¿Para qué vivo? ¿Quién soy yo? ¿Tiene sentido la vida del hombre? ¿Es posible seguir hablando de la felicidad en una sociedad descreída? Tal vez hayamos dado carpetazo y paso de página a un cristianismo del que creemos que lo sabemos todo, y hace falta una revisión de sus argumentos. En su libro último libro en la colección de ética aplicada de la misma editorial, (¿Libres para morir? En torno a la tanato-ética) vuelve sobre el tema para abundar en las dimensiones morales de la muerte. La relación entre la libertad y la imposición de la muerte nos lleva a una reflexión sobre el suicidio y la muerte digna donde se esclarecen los términos del problema moral con una claridad meridiana desde el personalismo cristiano,