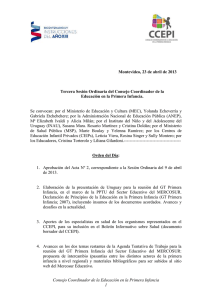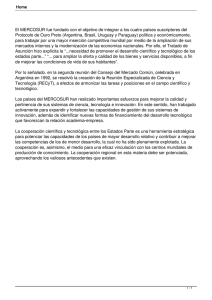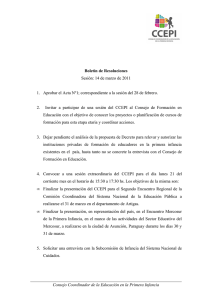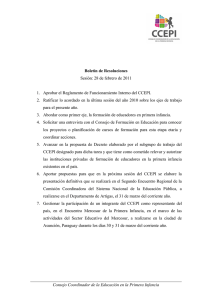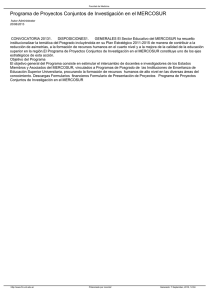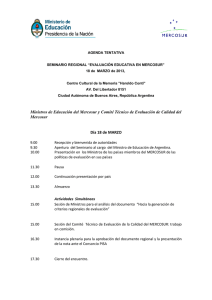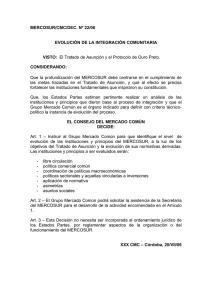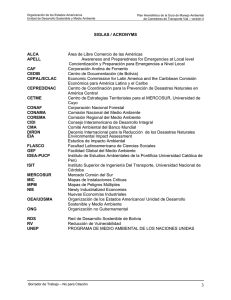comercio y problemas ambientales en el contexto del mercosur
Anuncio

COMERCIO Y PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL CONTEXTO DEL MERCOSUR Diana Tussie y Patricia Vázquez Resumen Este artículo trata sobre la paulatina inclusión de temas ambientales en la dinámica del Mercosur, el régimen más ambicioso de integración regional establecido desde la creación de la Comunidad Europea en 1957. Con 200 millones de consumidores, es en magnitud, el cuarto de los mercados integrados del mundo. En la primera sección se presentan los principales antecedentes sobre este mercado. En la sección 2 se analiza el importante papel que, históricamente, han cumplido los recursos fluviales de propiedad común en la región, destacando la influencia de la mutua colaboración política para eliminar una visión del ambiente geopolíticamente sesgada. La sección 3 se inicia con una descripción cronológica de la evolución del problema ambiental desde la creación del Mercosur intentando mostrar la evolución de la gestión de los recursos naturales. La sección 4 muestra cómo el mercado cumple un papel importante para hacer avanzar los objetivos ambientales. En la sección 5 se pasa revista a los problemas intrarregionales y extrarregionales que han de considerarse para establecer un conjunto de objetivos ambientales de carácter proactivo. En la sección final se presentan algunas conclusiones. 1. LA CREACION DEL MERCOSUR Los pasos iniciales encaminados a dar forma al Mercado Común del Sur (en adelante Mercosur) datan de 1986, año en que Argentina y Brasil pusieron en marcha un proceso de comercio regional que condujo, por primera vez, a la firma de 17 protocolos sectoriales, ratificados por cada uno de los países miembros en 1989. Llegado 1991, esos tímidos intentos de integración económica habían evolucionado, dando lugar a acuerdos a gran escala en materia de eliminación de las barreras comerciales. En ese año, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, en virtud del cual esos cuatro países latinoamericanos se comprometieron a establecer un mercado común a más tardar en 1995. Al avanzar hacia esa meta, los signatarios del Tratado convinieron en un programa de liberalización comercial a lo largo de cuatro años y se comprometieron a establecer un Arancel Externo Común (AEC) a más tardar en enero de 1995. Además, el Tratado de Asunción fue enmendado una vez, en 1994, en el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción, conocido como "Protocolo de Ouro Preto", que comprende medidas de política comercial comunes, como un sistema comercial de reglas de origen, normas regulatorias contra las prácticas desleales de terceros países, un código aduanero del Mercosur y una regulación armonizada en materia aduanera (Laird, 1997). La creación del Mercosur descansa sobre dos pilares: la construcción de la democracia y una revolución de la política comercial en la región. Uno tras otro, y con escasas excepciones, los países latinoamericanos lograron dejar atrás décadas de regímenes militares y consolidar el gobierno democrático. La mayor parte de los países latinoamericanos pusieron en marcha profundas reformas encaminadas a dar marcha atrás a los efectos perversos de la crisis de la deuda de principios de los años ochenta. Por lo tanto, en la mayoría de los países, las políticas de industrialización basadas en la sustitución de importaciones que caracterizaron a la década de los sesenta dejaron paso a 2 la liberalización de la importación y a políticas económicas orientadas por el mercado. La consolidación política fue de la mano con una orientación externa cada vez más rápida, que se reflejó en la adopción unilateral de economías de mercado, así como una actitud de mayor participación en la labor del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y más tarde en la Organización Mundial de Comercio (OMC). 1.1 Toma de Decisiones en el Mercosur El proceso de adopción de decisiones dentro del Mercosur se realiza mediante consenso y se basa en un órgano intergubernamental denominado Consejo del Mercado Común. El Consejo está formado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y, en la práctica, los Presidentes de cada país, que se reúnen dos veces por año. El Consejo diseña políticas, negocia y firma acuerdos con terceros y aprueba decisiones "obligatorias". El Consejo cuenta con la asistencia del Grupo del Mercado Común, que brinda asesoramiento sobre temas sociales y económicos. La labor básica del Grupo del Mercado Común está a cargo de la Comisión de Comercio del Mercosur, formada por funcionarios de seis ministerios y representantes de los bancos centrales de cada uno de los países miembros. La Comisión de Comercio se ocupa de la regulación comercial y aduanera, formula sugerencias al Grupo del Mercado Común con respecto a la adopción de nuevas reglas o mecanismos de modificación de las reglas existentes. Se basa en investigaciones y consultas realizadas por comités técnicos encargados de temas específicos, como ambiente, barreras técnicas al comercio, salvaguardias y barreras no arancelarias al comercio. El pragmatismo parece ser un atributo esencial del funcionamiento del Mercosur. Un ágil proceso de adopción de decisiones y la inexistencia de instituciones supranacionales son los elementos básicos de esa evidente flexibilidad. La única oficina permanente es la Secretaría Administrativa, creada para ayudar a los países miembros en cuestiones puramente administrativas. Procediendo en forma semejante al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Mercosur ha evitado la creación de estructuras permanentes y se basa en órganos intergubernamentales e instituciones existentes. Se organizan reuniones semanales en torno a una presidencia que rota cada seis meses, a cargo de cada uno de los países de manera alternativa (Presidencia pro tempore). Este enfoque minimalista frente a la creación de instituciones difiere de intentos anteriores de integración, establecidos en torno a estructuras gigantescas y complicadas, que no guardaban proporción alguna con el proceso comercial real. No obstante, el minimalismo tiene sus inconvenientes. Inclusive las más pequeñas disputas tienden a ser sometidas a resolución de los presidentes, lo que significa que los pequeños desacuerdos se politizan excesivamente e inclusive pueden comprometer el proceso en temas no relacionados con ellos. 1.2 La Dinámica de los Países Podría concebirse al Mercosur como un mecanismo para que los países miembros se expandan hacia el exterior, en busca de mercados externos, y atraigan inversiones extranjeras directas, en un contexto de liberalización del comercio unilateral y multilateral. Las empresas han ayudado a alcanzar esos objetivos; de hecho, la marcha de la organización es impulsada principalmente por acuerdos mutuos entre el sector público y el sector privado, con escasos aportes de otros protagonistas sociales. Al existir el Mercosur, ahora es fácil que las compañías realicen un intercambio transfronterizo de partes, 3 productos y personal gerencial. La mayor parte del comercio intrarregional fue liberalizado entre 1991 y 1994, en tanto que unos pocos productos fueron incluidos en un régimen de adecuación, que autorizó excepciones al tratamiento de exención de derechos hasta 1999 (Paraguay y Uruguay disponen de un año adicional para adecuarse a ese régimen). Se aplican excepciones a los sectores automovilístico y azucarero, que están sujetos a regímenes especiales, y a grupos de productos considerados delicados para cada país miembro, pertenecientes principalmente a la esfera de los bienes de capital, los productos químicos, las computadoras y las telecomunicaciones (Bouzas, 1995; Laird, 1997). Con esas pocas excepciones, actualmente el comercio dentro del Mercosur está exento de aranceles aduaneros para la mayoría de los productos, y el Arancel externo Común (AEC) adoptado en 1995 se aplica en la actualidad a la mayoría de las importaciones. La adopción, en 1995, del principal instrumento comercial común, el AEC, representó la puesta en marcha oficial del Mercosur.. El AEC se aplica a once niveles arancelarios, con una tasa mínima del 0 por ciento y una máxima del 20 por ciento, siendo el promedio del 11,3 por ciento. Desde 1995 se aplica a casi el 88 por ciento del total de los rubros arancelarios, y el resto forma parte del régimen de adecuación arriba mencionado, que permite incluir un máximo de 300 productos en cada lista de países (Paraguay está autorizado a incluir 399). El Mercosur sigue siendo una unión aduanera en potencia, que se realizará cuando los aranceles aduaneros restantes sean completamente eliminados, a más tardar a principios del próximo siglo, y hasta que se establezca plenamente el AEC (Bouzas, 1995; Bouzas, 1997). A diferencia de lo que sucede en el TLCAN, en el Mercosur aún no se han asumido compromisos sobre libre comercio de servicios ni sobre cuestiones tan polémicas como la propiedad intelectual y las adquisiciones del sector público. Tampoco existen acuerdos que permitan la libre movilización del trabajo Pese a los aspectos que están pendientes, el Mercosur sigue siendo el régimen más ambicioso de integración regional establecido desde la creación de la Comunidad Europea en 1957. Con 200 millones de consumidores, es el cuarto, en magnitud, de los mercados integrados del mundo, después del TLCAN, la Unión Europea (UE) y Japón. Desde su creación, el Mercosur ha puesto de manifiesto un claro dinamismo: el total de la exportación entre países del Mercosur, que fue de US$4.000 millones in 1990, se triplicó con creces, hasta llegar a $14.500 millones en 1995. Además, el PIB combinado ha aumentado a una tasa media anual del 3,5 por ciento desde 1990. No obstante, esa pronunciada expansión del comercio no puede atribuirse enteramente al Mercosur, ya que el comercio con otros países de la región también ha aumentado. Además, uno de los ámbitos de más acelerado crecimiento es el del comercio de automotores entre Argentina y Brasil, que se rige por acuerdos bilaterales que no forman parte del Mercosur. La creciente actividad comercial dentro del Mercosur ha comenzado a atraer a otros copartícipes. En 1996 se firmó con Chile un acuerdo de libre comercio que hizo de ese país un participante asociado, pero sin la aceptación del AEC, debido a que su política comercial es relativamente más abierta. Bolivia también se convirtió en un país miembro asociado en febrero de 1997, y actualmente Venezuela muestra fuerte interés en hacer otro tanto. Este dinamismo del Mercado Común del Sur va de la mano con la expansión de una unidad regional más amplia, el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a través 4 de la cual se procura eliminar todas las barreras al comercio y la inversión a más tardar en el año 2005, conforme a lo acordado por los Jefes de Estado de 34 países reunidos en Miami en su primera Cumbre de las Américas, en 1994. El tema del ambiente fue uno de los puntos principales del temario de la reunión. Los países participantes convinieron en cuatro principios encaminados a avanzar hacia la integración económica hemisférica: preservar y reforzar la democracia; promover la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio; erradicar la pobreza y la discriminación, y "garantizar un desarrollo sostenible y conservar el ambiente para las futuras generaciones". El desarrollo del tema ambiente ha corrido parejo con las dos fases del Mercosur. En la fase preparatoria, que se extendió de 1991 a 1994, la organización centró la atención en el desarrollo de objetivos de política comercial definidos en forma estrecha. La cuestión del ambiente fue de carácter secundario y se le dio escasa prioridad. La segunda fase se inició con la puesta en marcha oficial del Mercosur, en Ouro Preto en 1994. A esa altura, el tema ambiental comenzó a manifestarse como una cuestión oficial autónoma. Se ha logrado mutua colaboración caso a caso en cuanto a la definición de intereses compartidos con respecto a los recursos de propiedad común. En cambio es poco lo que se ha logrado en cuanto a la definición de objetivos proactivos. 2. COOPERACION REFERENTE AL AMBIENTE: LOS PUNTOS DE PARTIDA La administración de los recursos naturales compartidos siempre ha sido fuente de conflictos, por lo cual reviste gran importancia entre los objetivos regionales. Hasta mediados de los años ochenta, las relaciones intrarregionales estaban teñidas por la rivalidad militar entre Argentina y Brasil. Prevalecía una visión geopolítica del ambiente, y el curso de las relaciones ambientales regionales acompañaba los altibajos de esta concepción. La lucha por el control del principal recurso natural compartido, el sistema hidrográfico del Río de la Plata, estuvo marcada por una serie de tensos y a la vez intensos episodios de colaboración y conflicto, que se reflejó, por una parte, en las tensiones entre Brasil y Argentina, y por otra parte en la competencia en procura de atraer a Paraguay y Uruguay a la causa de cada uno de aquellos países. En los últimos años de la década de los sesenta, los proyectos hidroeléctricos en gran escala parecían multiplicarse incesantemente en los recursos hídricos compartidos de la región, exacerbando la tensa relación existente. En 1969 los miembros actuales del Mercosur y Bolivia ratificaron el Tratado de la Cuenca de la Plata, como intento preliminar de establecer principios de división de aguas regionales, en torno a los cuales un conflicto profundamente arraigado siempre había estado a punto de estallar. Los signatarios del Tratado se comprometieron a establecer los regímenes jurídicos internos necesarios para mejorar la navegación, la utilización y conservación de los recursos hídricos y desarrollar la infraestructura física. También se comprometieron a utilizar en forma acertada las vías de agua, preservar la vida animal y vegetal y colaborar mutuamente en las esferas de la educación, el saneamiento y la prevención de las enfermedades. No obstante, las partes del Tratado asumían escasas obligaciones. El Tratado fue principalmente una labor de contención mutua, que en realidad no ayudó a desarraigar el desacuerdo. Dos años después los signatarios acordaron que en los ríos internacionales con cursos sucesivos cada país puede hacer uso de las aguas conforme a sus necesidades, "en la medida en que no perjudique a otro" ni afecte la utilización del río o altere las condiciones de la navegación (Milenky, 1978). 5 La vaguedad de este pronunciamiento no ayudó a resolver el agitado conflicto en torno a la división de aguas que estalló nuevamente apenas dos años después, cuando Brasil anunció la construcción de la represa de Itaipú, conjuntamente con Paraguay. Argentina se sintió inmediatamente amenazada. La represa, que había de estar instalada a 13 kilómetros de la frontera con Argentina, sobre el Río Paraná, fue planificada de modo que se convirtiera en el complejo hidroeléctrico más grande el mundo para la época. El proyecto dio lugar a la realización de planes propios por parte de Argentina, e hizo objeto de complicaciones técnicas a los proyectos de Argentina aguas abajo; por otra parte suscitó el más amplio problema del derecho de los países respectivos frente a los cursos de agua internacionales. Itaipú se convirtió en una cause célèbre en 1972, cuando Argentina intentó infructuosamente enmendar la declaración final de principios en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente en Estocolmo, a modo de incluir un llamamiento a los países a fin de que realizaran consultas mutuas antes de adoptar medidas referentes a ríos internacionales. Argentina sostenía que el cañón del Paraná constituye una "peculiaridad geográfica", una unidad hidrológica en que los cambios que tengan lugar en cualquier punto afectan a todos los demás. Brasil rechazó la propuesta de realización de consultas previas, afirmando el derecho de todo país de actuar unilateralmente en asuntos relativos a ríos internacionales en la medida en que no cause perjuicios a terceros. Tras perder la batalla diplomática, Argentina aceleró los planes de construcción de dos represas al sur del sitio de Itaipú, en Corpus y Yaciretá. Al final de 1972, representantes de ambos países se reunieron en la Organización de las Naciones Unidas para evitar la guerra en torno a la cuestión (Herrera Vegas, 1995). Aunque se evitó la guerra, el conflicto siguió siendo intenso. Fue resuelto en parte siete años después cuando Brasil, Argentina y Paraguay firmaron el Tratado Corpus-Itaipú. En él se acordaron reglas especiales de construcción de dos complejos hidroeléctricos sobre el Río Paraná: Corpus, entre Argentina y Paraguay, e Itaipú, entre Brasil y Paraguay (Segré, 1990). No obstante, los temores de Argentina de quedar atrás en la competencia geopolítica por el agua y la energía no se aminoraron, por lo cual ese país se apresuró a llevar adelante Yaciretá, un proyecto binacional más con Paraguay. Desde el comienzo, ese proyecto era cuestionable. El estudio de factibilidad, por ejemplo, no tuvo en cuenta el hecho de que las condiciones geográficas y del suelo del lugar de la represa, sobre el borde paraguayo, eran inadecuados (Tussie, 1995). No obstante, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldaron el proyecto en 1979, con 200 millones de dólares cada uno; para el BID, fue el préstamo más importante de la época. Aún hoy, las consecuencias ambientales de Yaciretá causan objeciones con respecto a su impacto sobre los bosques adyacentes, las tierras de pastizales, los pesqueros y los reasentamientos humanos. En octubre de 1996 un grupo de ONGs planteó las consecuencias ambientales de la represa de Yaciretá a efectos de que fueran analizadas en el marco de un panel de inspección recientemente creado para el Banco Mundial y el BID. La otra cara de la moneda en este juego de suma cero fue la colaboración bilateral mutua de Uruguay y Argentina. La historia de los logros ambientales entre esos dos países data de 1969, cuando ambos firmaron el Tratado del Río de la Plata y su Plataforma Submarina. Fue la primera vez que países de la Cuenca del Río de la Plata se hayan reunido, no 6 meramente para limitar perjuicios, sino con objetivos constructivos encaminados a preservar recursos hídricos compartidos de interés común. El acuerdo hizo a cada parte responsable "de proteger y preservar el entorno acuático, y especialmente prevenir la contaminación" (Artículo 48). También adoptó el principio de la responsabilidad compartida por cualquier actividad que contaminara el Río de la Plata (Artículo 78), y prohibió "la descarga de hidrocarburos". En 1975, Argentina y Uruguay mantuvieron su trayectoria de mutua colaboración y acordaron construir la represa de Salto Grande (Brailovsky, 1978). Ésta representa uno de los pocos grandes proyectos de desarrollo hidroeléctrico del mundo cuyos efectos ambientales fueron investigados y previstos cuidadosamente. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) reconoció como ejemplares las cualidades ambientales de Salto Grande. Cuando Brasil y Argentina se distanciaron por conflictos de poder, el ambiente fue el principal escenario en que tuvieron lugar esas disputas. En ese contexto, el concepto de recursos compartidos resulta extraño e impensable. La lucha en torno a los recursos ambientales dio lugar a posiciones rígidas y estrechas. Recién cuando se superaron esas rivalidades pudieron sembrarse las semillas de la colaboración en torno al ambiente. La vía de agua, otro escenario de competencia geopolítica, se ha convertido en la espina dorsal de la integración física. De ser la fuente de conflictos, pasó a ser concebida como un bien valioso del patrimonio ambiental. Sólo a esta altura resulta posible acordar principios sobre la manera de preservar los recursos naturales locales. Aunque aún no se han adoptado medidas correctivas conjuntas, gradualmente va tomando forma un "enfoque de condominio" para preservar el patrimonio compartido. 3. POLITICAS PUBLICAS: LOGROS ALCANZADOS En esta sección se examina el desarrollo de los problemas ambientales en el contexto institucional del Mercosur. Hasta ahora comprenden evaluaciones de impactos ambientales de proyectos conjuntos y medidas encaminadas a definir objetivos comunes. Actualmente, los nuevos proyectos de promoción de la integración física llevan en su seno evaluaciones de impacto más cuidadosas y basadas en mayor medida en la cooperación. Pero el logro de objetivos comunes ha avanzado muy lentamente. Cuando se elaboró el Tratado de Asunción, recibió cierta atención el temario ambiental; se formularon varias declaraciones conjuntas en que se asume el compromiso de promover un desarrollo sostenible y reconciliar las metas del crecimiento económico y la eficiencia con una mayor protección del ambiente. Pero tras la puesta en marcha del sistema, quedaron a la zaga los objetivos ambientales. 3.1 Evaluaciones Conjuntas de Impactos de Proyectos de Infraestructura El fortalecimiento de los débiles vínculos de transporte se considera vital para que pueda avanzar la integración económica. La hidrovía Paraná-Paraguay, que históricamente era el terreno de conflicto, se considera actualmente como el tejido conjuntivo del Mercosur; el nexo que promueve la integración geográfica. Existe un proyecto encaminado a mejorar la navegación a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná de modo que se haga posible un mayor flujo de fletes marítimos a lo largo de más de 3.400 kilómetros. El proyecto de la hidrovía Paraná-Paraguay no está exento de los conflictos que históricamente han caracterizado a proyectos similares. A él se han opuesto comunidades locales y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Una parte importante del proyecto 7 consiste en la modificación del curso de los ríos a modo de acelerar la navegación. Se prevé que ello suscitará importantes consecuencias negativas para el ecosistema local, provocando inundaciones y sequías, así como el reasentamiento de comunidades indígenas y locales. El aspecto que causa mayor preocupación es el efecto que ese proyecto tendría sobre las zonas húmedas brasileñas, que constituyen una de las zonas de biodiversidad más ricas del mundo. De esos temores, expresados por la sociedad civil, se hizo eco en un informe de 1996 de un Panel de Análisis de Especialistas, convocado para examinar la factibilidad técnica y económica y la evaluación del impacto ambiental de la Hidrovía. El panel examinó el informe de los consultores contratados para realizar la evaluación de impacto ambiental del proyecto y llegó a conclusiones devastadoras con respecto a la factibilidad del proyecto. Sosteniendo que las pruebas existentes no bastan para establecer que el impacto potencial de la Hidrovía sea insignificante, como sostenían los consultores, el panel hizo hincapié en que las posibilidades de un impacto a largo plazo sobre los ecosistemas de las llanuras inundables no habían sido adecuadamente consideradas. Destacaron además que si bien el impacto ecológico clave de un proyecto de esta naturaleza es el efecto a largo plazo que experimentarán los hábitats de las llanuras inundables, los consultores no habían analizado las variaciones del régimen de inundación de dichas llanuras. El ambiente ha llegado a ser el centro de una grave preocupación al considerar la factibilidad del proyecto. A los cinco países les ha sido difícil llegar a un acuerdo, debido a las inversiones en gran escala que requeriría el plan y a sus potenciales repercusiones ambientales y sociales. Por primera vez en la historia de la región, los costos ambientales se tienen en cuenta al mismo tiempo que se examinan las consideraciones financieras y de otro orden, para establecer la factibilidad de un proyecto con potenciales beneficios económicos. Aún no se ha alcanzado ninguna conclusión definitiva sobre la manera de armonizar los potenciales beneficios económicos con los posibles efectos sociales y ambientales del proyecto. Se han considerado tres escenarios. El primero consiste en hacer posible la navegación desde el comienzo del curso, lo que supondría un profundo dragado, la extracción de las rocas del lecho de la hidrovía y la rectificación de las curvas de los cursos fluviales. Esta alternativa es sumamente polémica, porque se prevé que cause importantes cambios en las zonas húmedas brasileñas, posiblemente secándolas al cabo de 40 años, y a la vez provocando sequías e inundaciones en la región. El segundo supone el aumento de la navegación exclusivamente hasta el borde de las zonas húmedas, para evitar la penetración en las mismas. Esta alternativa supondría, de todas maneras, eliminar gran parte de las rocas del lecho fluvial en Porto Murtinho, y podría suscitar en las zonas húmedas efectos similares a los ya referidos. En el tercero se considera la posibilidad de suspender grandes proyectos de ingeniería en las zonas húmedas para mitigar el impacto ambiental directo, así como los costos globales. El horizonte mismo del plan, que supone inversiones a gran escala, aunado a la preocupación con respecto a sus repercusiones ambientales y sociales, plantea dudas con respecto a su factibilidad final. El tercer escenario, si es factible, lo es en mayor grado que los restantes. Los costos financieros y ambientales hacen difícil que los cinco países de los que se trata (los miembros del Mercosur más Bolivia) lleguen a un acuerdo. Si, por una parte, se atribuye al Presidente Wasmosy, de Paraguay, haber manifestado que concibe al plan como el de un "Mississippi que no se congele", Brasil y Argentina, que no carecen de 8 puertos marítimos, se muestran menos entusiastas. No obstante, las evaluaciones de impacto, aunque necesarias, constituyen actividades de prevención de potenciales efectos negativos sobre los proyectos que están en el inventario. Una adecuada protección ambiental requiere también la determinación de objetivos positivos. La labor que realiza el Mercosur a esos efectos, como veremos en la próxima sección, es ambiciosa pero aún embrionaria. La unión aduanera está lejos de haber alcanzado las metas ambientales expuestas por los países miembros en su primera declaración conjunta sobre el tema, en 1992. 3.2 Objetivos Ambientales Aunque los pronunciamientos sobre la preservación del ambiente son incesantes, la labor referente a la determinación de objetivos positivos ha sido, hasta ahora, modesta. Se ha dado carácter secundario a la cuestión del ambiente en comparación con los importantes esfuerzos centrados en la preparación de objetivos comerciales. Las declaraciones de intenciones aún no se han reflejado en hechos reales, aunque entre los países miembros del Mercosur las referencias al concepto de desarrollo sostenible y a la necesidad de hacer de él una meta importante para el grupo de países siguen siendo cuestión de rutina. La cuestión del ambiente se mencionó específicamente en la introducción del Tratado de Asunción, que estableció el marco de preparación del Mercosur en 1991. En el acuerdo se destacó que la integración regional ayuda a ampliar los mercados nacionales a través del "... uso más eficiente de los recursos disponibles y la preservación del ambiente...". También se introdujo cuando se acordó el programa de liberalización del comercio, en la Cumbre Presidencial de Las Leñas, en 1992. No obstante, en Las Leñas no se incluyó el ambiente como tema independiente en el temario, con objetivos de avance (a diferencia de lo ocurrido con los demás temas planteados en la mesa de negociaciones), sino más bien como recomendaciones destinadas a acompañar el conjunto de compromisos vinculados con el comercio. En la Cumbre de Las Leñas se dio un paso adicional a través de la creación de la Reunión Especializada de Ambiente (REMA), que según lo previsto debía sembrar las primeras semillas del temario ambiental del Mercosur. Las REMA, que comenzaron a realizarse en noviembre de 1993, tuvieron lugar cinco veces en un año, y a esa altura el tema del ambiente cobró impulso durante cierto tiempo. Las reuniones han dado la posibilidad de analizar la legislación ambiental de cada uno de los países miembros. Se prevé que de ellas emanen sugerencias específicas sobre la manera de armonizar la protección del ambiente y eliminar las barreras no arancelarias al comercio que se aplican por razones ambientales. En lugar de ello se elaboraron once directivas no obligatorias. Como mínimo, a través de la creación de las REMA se logró establecer un entorno institucional para la consideración conjunta de los temas ambientales. Las reuniones dieron a los cuatro países incentivos para elaborar una declaración conjunta destinada a la Conferencia de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo en 1992. El carácter internacional de la conferencia permitió a los gobiernos de los países del Mercosur aprovechar la oportunidad para dirigir la mirada más allá de las fronteras regionales, y, por primera vez, adoptar una perspectiva más global con respecto a los problemas ambientales mundiales. En consecuencia, los países del Mercosur firmaron la Declaración de Canela, en 1992, 9 antes de la Conferencia de Río sobre Ambiente y Desarrollo, que comprendía declaraciones sobre protección de la atmósfera, biodiversidad, desechos peligrosos, degradación de tierras, bosques, recursos hídricos, recursos financieros, comercio internacional, ambiente marino y fortalecimiento de instituciones, con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible (FARN, 1995). La reunión de Canela fue un primer paso hacia la adopción de una concepción más amplia del ambiente, una medida que va más allá del "enfoque de condominio", consistente en promover una asociación de esfuerzos encaminada a ocuparse de los recursos naturales compartidos. La puesta en marcha oficial del Mercosur, en 1995, hizo que las cuestiones ambientales cobraran, en cierta medida, nuevo ímpetu. Aprovechando ese impulso los ministros de asuntos ambientales de los cuatro países se reunieron ese año por primera vez en el Palacio Taranco, Uruguay. La declaración consiguiente fue bastante ambiciosa, teniendo en cuenta los objetivos intrarregionales y extrarregionales. En lo referente a los problemas internos del Mercosur se planteó por primera vez la cuestión de la armonización jurídica de las normas ambientales como principal meta que debía alcanzarse en 1996. La Declaración de Taranco inclusive fue más allá del acuerdo del GATT y de la OMC, al hacer hincapié en la necesidad de armonizar los procesos y métodos de producción (PMP) que pudieran suscitar efectos sobre el ambiente en ecosistemas compartidos, proceso conocido en la jerga de la materia como "reducción de asimetrías". En lo referente a los objetivos extrarregionales, los Ministros hicieron hincapié en la importancia de seguir de cerca las negociaciones de ISO de la serie 14.000 para verificar sus posibles efectos sobre la competitividad internacional de los productos del Mercosur. También expresaron su deseo de que se llegue a un acuerdo con respecto a una estrategia común para las negociaciones internacionales. Además de esas metas a largo plazo, en la reunión ministerial del Palacio Taranco se adoptaron medidas más inmediatas y prácticas. Se perfeccionó el mecanismo de las REMA, de modo que pasó a ser un subcomité técnico (SCT 6) de carácter autónomo, dentro de la estructura del Grupo del Mercado Común, que es el órgano ejecutivo del Mercosur (Hirst, 1992). Esa decisión estaba destinada a dar mayor preponderancia al tema del ambiente, con la meta final de hacer de él parte del temario, pero la labor ha sido infructuosa y el proceso está paralizado. El Subcomité comenzó por poner la casa en orden: reclamó que todos los temas ambientales, hasta ahora dispersos en el contexto de la labor de otros subcomités técnicos, pasaran a ser de su competencia. Ahora quedarán bajo su égida resoluciones anteriores resultantes de la labor de esos subcomités, como las referentes al transporte intrarregional de bienes peligrosos, de los límites a las emisiones de los vehículos y los niveles de ruido de los vehículos. No obstante, el progreso que se ha logrado en este frente es escaso o nulo. La labor de armonización jurídica del régimen regulatorio del ambiente, que según lo previsto debía haber finalizado a más tardar en 1996, no ha avanzado mucho más allá de la adopción de resoluciones vinculadas con el ambiente ya acordadas en otros subcomités técnicos. La actividad se encaminó hacia la elaboración de un Protocolo Adicional del Tratado de Asunción referente al ambiente. El Protocolo constituye simplemente una versión ampliada y más normativa de las Directivas Básicas. Contiene además declaraciones conjuntas con respecto a la idea de establecer una eco-etiqueta del Mercosur, la necesidad de hacer cumplir en mayor medida la legislación ambiental en cada uno de los países miembros y el establecimiento de un control armonizado de las evaluaciones de impactos ambientales de 10 carácter regional. La aprobación del Protocolo por parte de los cuatro países miembros, y dentro de cada país por los departamentos gubernamentales que toman parte en la cuestión, ha dado lugar a polémicas, debido a las considerables diferencias conceptuales existentes. En resumen, el Mercosur ha permitido llevar a primer plano el "enfoque de condominio". Las evaluaciones preventivas conjuntas de impactos ambientales forman parte de este enfoque basado en un esfuerzo compartido en pos de un desarrollo sostenible, pero es mucho lo que queda por hacer desde el punto de vista proactivo. En general, el avance ha sido un subefecto del estrechamiento de los lazos políticos y la liberalización del comercio, más bien que un esfuerzo institucional consciente, como en el caso de las evaluaciones de impacto conjuntas. Si bien aún no se han elaborado políticas públicas conjuntas con respecto a este "enfoque de condominio", las fuerzas del mercado han empezado a operar. 4. EVOLUCION ORIENTADA POR EL MERCADO Más allá del programa institucional, la liberalización del comercio y la integración regional han reunido a los copartícipes naturales en el comercio en torno a una nueva estructura del comercio y la inversión, con efectos relativos al ambiente. Aunque los mismos son aún incipientes y no están adecuadamente documentados, a esta altura se puede proporcionar cierta información. En determinados casos, la utilización de políticas orientadas por el mercado puede haber ahorrado a los países ciertos problemas de contaminación, al hacer posible la transferencia de patrones ambientales internacionales (Birdsall y Wheeler, 1993). Un caso elocuente es el relativo a las medidas de mejoramiento ambiental adoptadas en los sectores petroquímico y papelero en Argentina. Las empresas petroquímicas tienen interés en no verse excluidas de los mercados externos. Además, las filiales locales de empresas petroquímicas extranjeras están transfiriendo las normas más rigurosas que aplican en sus países de origen. En el sector del papel, la presión de los clientes de los mercados de exportación ha constituido un factor importante entre los que influyen sobre la incorporación en la región de tecnologías limpias y métodos de producción sostenibles. En Argentina, el mayor productor de papel higiénico de ese país ya ha puesto en marcha un activo programa de reestructuración favorable para el ambiente, debido a la presión de las empresas extranjeras con las que opera (Chudnovsky y otros, 1996). En Brasil y Argentina, el sector siderúrgico atraviesa un proceso similar. La reestructuración ha sido promovida por políticas macroeconómicas más favorables aunadas a la integración regional. En la última década aumentó la exportación, lo que obligó a las mayores empresas a crear nuevas plantas que atiendan una demanda externa cada vez más intensa. Esas empresas han incorporado tecnología ambiental más moderna, pero aún se utilizan líneas de producción anticuadas que son suficientes para cumplir las normas ambientales, menos estrictas, del mercado local. Esta modalidad de producción dual también es evidente en el sector del cuero. Ese sector, en Argentina, está formado, por una parte, por unos pocos productores de cuero de jerarquía mundial, que venden principalmente a mercados internacionales, y, por otra parte, por un grupo mayor de empresas más pequeñas, que atienden la demanda del mercado local. En tanto que el primer grupo de empresas está reaccionando positivamente frente a la 11 adopción de medidas ambientales más estrictas en el exterior, a través de la realización de inversiones en tecnología moderna de tratamiento de efluentes, la mayor parte de las empresas más pequeñas, no exportadoras carecen de los medios financieros necesarios para realizar esas mejoras. Las recién iniciadas relaciones comerciales en el Mercosur contribuirán también al mejoramiento ambiental en este sector, y al mismo tiempo el sector del calzado brasileño, dinámico y orientado por la exportación, que constituye un mercado cada vez más importante para los cueros argentinos y uruguayos, siente la presión encaminada a mejorar los procesos de producción para cumplir los programas de ecoetiquetado externos. No obstante, las políticas favorables al mercado tienen ciertas limitaciones. En algunas esferas el incremento en las oportunidades comerciales puede conducir a la especialización y producción de bienes muy contaminantes o a la intensificación de prácticas no sostenibles. El sector agrario constituye un claro ejemplo de que la modificación de las modalidades de producción provocada por la integración regional suscita tensiones adicionales para el entorno interno, a menos que se adopten medidas que contrarresten ese efecto. El incremento de la demanda regional brasileña de arroz y frijoles es un caso elocuente. A falta de un régimen de conservación de tierras, la expansión de la producción de frijoles en el noroeste de Argentina (especialmente en la Provincia de Salta) y de la producción de arroz en Argentina y Uruguay conduce a la deforestación. Ésta, a su vez, puede provocar, entre otros efectos, pérdida de biodiversidad y de flora y fauna, así como desestabilización de los ciclos hídricos y erosión de los suelos. En esos ámbitos no existen políticas públicas internas ni mecanismos institucionales conjuntos, y la participación pública, y la presencia de la comunidad son aún muy poco intensas. 5. OBJETIVOS HACIA EL FUTURO Evidentemente, en el Mercosur el peligro de que el tema ambiental se convierta en un juego de suma cero se ha disipado. No obstante, al mismo tiempo, el mejoramiento del ambiente y la adopción de un enfoque conjunto frente a la preservación de los recursos naturales no ocupa un lugar destacado entre los objetivos institucionales. Ello se debe a varias razones. Primero, el Mercosur está todavía en sus comienzos. Se han emitido declaraciones generales con respecto a la importancia de preservar los recursos naturales de la región y los principios que deben regir el régimen regulatorio a esos efectos, pero esos enunciados no han pasado a la etapa operativa. Segundo, el marco conceptual del Mercosur se basa en la competencia regulatoria. La elaboración de principios operativos se opone a esos principios, porque supone restringir el horizonte de la competencia. En esencia, el entorno de colaboración mutua ha servido para frenar los efectos de propagación negativos de ayer, pero no existe un acuerdo común para adoptar medidas ambientales. Las legislaciones ambientales nacionales son fragmentarias, y se asemejan a un tejido carente de trama. Las consideraciones de economía política, el escaso entusiasmo que existe en determinados sectores sociales (como el de las empresas) y la relativa debilidad de los grupos de intereses ambientales pueden ser los principales obstáculos que se oponen a la definición de objetivos positivos. Sólo se han realizado tímidos esfuerzos encaminados a ir más allá de los acuerdos sobre directivas generales, que funcionan meramente como marco, bastante laxo, de decisiones de políticas, pero hasta ahora toda la configuración institucional del Mercosur está lejos de ser completa, y la capacidad de 12 hacer cumplir lo prometido es insuficiente. Hay varios problemas clave que tarde o temprano se manifestarán en el curso de las futuras negociaciones. Estos problemas pueden agruparse en dos conjuntos: Intrarregionales y Extrarregionales. 5.1 Cuestiones Intrarregionales La cuestión de los incentivos en el nuevo contexto regional es quizás la más importante. Ninguno de los países del Mercosur ha adoptado aún normas internas de ubicación industrial desde una perspectiva de política ambiental. En conjunto, probablemente tendrán que establecer requisitos ambientales mínimos para el establecimiento de industrias, y al mismo tiempo deberán realizar evaluaciones de impactos ambientales locales. No obstante, este será un proceso de larga duración, ya que captar inversiones es la principal de las metas que dieron lugar a la formación del Mercosur, sigue siendo el ámbito de competencia más grande entre los países miembros y una esfera en que la competencia, más que la coordinación, prevalecerán durante cierto tiempo. Recientes estudios llevan a pensar que la reubicación de la producción motivada por razones ambientales, de países desarrollados a países en desarrollo, es de proporciones insignificantes (Low y Yeats, 1992). En conjunto hay pocas pruebas de que las modalidades de comercio e inversión se vean afectadas en forma significativa por los costos de control ambiental. Esto podría explicarse por la relativa falta de importancia de los regímenes regulatorios de reducción de la contaminación en comparación con otros determinantes de ubicación, como los costos del trabajo y la productividad, el acceso a las materias primas, los mercados, y el entorno empresarial. Por lo tanto, si los efectos en materia de comercio e inversión son mínimos, se reducen los temores con respecto a la competitividad. Por lo tanto, dejando de lado las consideraciones de economía política, pocas razones existen para demorar la sanción de estrictas leyes ambientales y su cumplimiento coactivo. Los países miembros del Mercosur, como primer paso a esos efectos, deberán comprometerse a resolver el problema de la falta de cumplimiento coercitivo de la legislación existente. 5.2 Cuestiones Extrarregionales En materia de relaciones extrarregionales se destacan tres problemas principales. Primero, a medida que se incorporan en la labor de la OMC las políticas ambientales, los países tendrán que basarse en su experiencia de colaboración en el Grupo de Cairns de la Ronda Uruguay del GATT (Tussie y Glover, 1993). Ahora que constituyen una unión aduanera, deberán estar dispuestos a articular sus intereses y manifestarse al unísono en las negociaciones de la OMC. Como Mercosur deberán estar dispuestos a avanzar hacia los objetivos de liberalización del comercio del Grupo de Cairns, y mantener su impulso a efectos de analizar el papel de las políticas agrícolas distorsionantes sobre el ambiente. El hecho de que las normas ambientales en materia agraria sean subóptimas obedece precisamente a la aplicación, en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de políticas públicas que favorecen la excesiva explotación de los bienes y servicios ambientales. Ésta es una esfera en que el Mercosur debe actuar como una sola fuerza en el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC. En segundo lugar, los países deben estar dispuestos a buscar acuerdos sobre productos de los bosques tropicales. Se trata de un sector en que los desacuerdos han sido sumamente frecuentes en un contexto Norte-Sur. Los bosques tropicales, especialmente 13 en Brasil, ya están bajo la lupa. Los países miembros del Mercosur podrían tener que convenir en la adopción de disposiciones de tala sostenible, que prima facie podrían alcanzarse sin dificultades, ya que en los cuatro países el régimen legal es muy similar: existe similitud en cuanto a criterios de clasificación, normas y limitaciones para la tala de bosques privados; se aplican mecanismos de reforestación análogos, y se han establecido similares incentivos fiscales y directos, sucediendo lo mismo con los préstamos preferenciales para la explotación o conservación de bosques (FARN, 1995). Finalmente, los países no se han reunido para elaborar un orden de precedencia de los tratados internacionales de los que forman parte. Los signatarios del Mercosur y de otros acuerdos internacionales deberán convenir en el acuerdo que tendrá que prevalecer en caso de conflicto de uno y otro conjunto de normas. El TLCAN, por ejemplo, menciona tres acuerdos ambientales internacionales: el Convenio de Basilea sobre control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, la Convención de las Naciones Unidas sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES) y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Si existe incompatibilidad entre esos acuerdos y el TLCAN deben prevalecer las obligaciones asumidas en el marco de los acuerdos internacionales suscritos. Los países del Mercosur han suscrito en forma individual acuerdos ambientales internacionales. Los cuatro países han firmado la Convención para la Protección de la Flora y la Fauna y las Bellezas Naturales (1940), la Convención sobre las Marismas (1971), la CITES (1973), la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985), el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (1987), la Convención sobre la Diversidad Biológica (1992), y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992). 6. CONCLUSIONES • El establecimiento del Mercosur ha creado un entorno más apropiado para la mutua colaboración, pero la "ventanilla de oportunidad" para la adopción de objetivos ambientales aún no ha sido aprovechada. Hasta ahora el Mercosur puede ser concebido más como un potencial mecanismo de coordinación del mejoramiento del ambiente, que como un medio que permita por sí mismo mejorarlo. Al igual que en la Unión Europea, los motivos iniciales que llevaron a considerar el tema ambiental para efectos de establecer los objetivos de las negociaciones fueron principalmente económicos. La meta principal de la integración consiste en promover el comercio y la inversión, y hasta ahora los miembros del Mercosur han centrado su atención en esa esfera. Se han evitado los potenciales perjuicios ambientales de la competencia en procura de recursos naturales a través de un nuevo clima de colaboración mutua, pero aún no existen esfuerzos conjuntos encaminados a la conservación. De hecho, los recursos naturales han comenzado a sufrir los efectos de un acelerado crecimiento económico. El deterioro de la calidad del ambiente se manifiesta en deforestación, degradación del suelo, pesca irrestricta y contaminación del agua en las zonas costeras. • La apertura, de por sí, ha favorecido el mejoramiento en el sector manufacturero. Cada vez en mayor medida los mercados de exportación están obligando a los productores de base local a aplicar normas ambientales más restrictivas. La adopción de normas voluntarias, como la serie de normas ISO 14000, así como el mejoramiento tecnológico 14 encaminado a aplicar normas externas, constituye, para las empresas locales de exportación, un requisito esencial para mantener el acceso a los mercados internacionales. A este respecto en varios sectores existen indicios de que se aplica una modalidad dual de producción: una más propicia para el ambiente, en el caso de los mercados de exportación, y otra, de producción obtenida con mayor contaminación, para los mercados internos o regionales. En general, esto guarda relación también con la escala de las empresas. Las empresas líderes en el mercado han logrado adaptarse a un desempeño más adecuado desde el punto de vista ambiental, quedando a la zaga las empresas pequeñas. El efecto de la fijación de patrones ambientales con respecto a las crecientes barreras de ingreso y a la polarización del mercado entre los países y dentro de los países, requiere investigaciones empíricas adicionales, para poder diseñar adecuados mecanismos compensatorios. El aspecto de economía política del debate, en los países en desarrollo es, en conjunto, un ámbito en que las investigaciones son escasas, por ejemplo en relación con el papel que cumple la opinión pública. • El Mercosur ha dado vía libre al funcionamiento del mercado. No es mucho lo que ha avanzado en los casos en que se requieren políticas públicas que impartan señales a las empresas para que se comporten en forma responsable desde el punto de vista ambiental, especialmente en materia de forestación, pesca y conservación de la tierra, en que se requieren políticas públicas conjuntas. Además, la aplicación flexible de la legislación ambiental en cada uno de los países miembros del Mercosur, aunada a una malla confusa de normas, puede constituir uno de los principales obstáculos que se oponen al establecimiento de un terreno común en esa esfera. • Aunque la aplicación coercitiva de las normas es insuficiente, y los estímulos institucionales son débiles, las oportunidades comerciales parecen provocar el mejoramiento ambiental. Éste es un efecto positivo, aunque reducido, del acceso al mercado. El interés de las empresas de retener el acceso al mercado parece ser, cada vez más claramente, el canal de resolución de la tensión entre el comercio y el ambiente. Es poco lo que ha hecho el Mercosur mismo en cuanto a la adopción de medidas correctivas. No obstante, a más largo plazo los objetivos de las actuales negociaciones encaminadas a una más amplia integración regional, destinadas a crear un Area de Libre Comercio de las Américas, puede aún constituir un agente catalizador a ese respecto. Hasta ahora, el Mercosur se ha esforzado en determinar afinidades ambientales y establecer principios adoptados de común acuerdo, aunque conforme a amplias definiciones. El paso siguiente consistirá en comenzar a establecer principios y políticas más precisos y aceptar mecanismos de control basados en la mutua colaboración para hacer cumplir las políticas. Ese proceso no estará exento de obstáculos. Superarlos será uno de los principales retos del Mercosur para el futuro próximo, y la prueba de su estabilidad. 15 REFERENCIAS Birdsall N. y Wheeler, D. (1993). “Trade Policy and Industrial Pollution in Latin America: Where are the Pollution Havens,” Journal of Environment and Development: A Review of International Policy. Invierno, 1993. Bouzas, R. (1997). “El Mercado Común del Sur: Análisis de su Situación Actual y Evolución Reciente”. Buenos Aires, Enero de 1997. Bouzas, R. (1995). “MERCOSUR and Preferential Trade Liberalization in South America: Record, Issues, and Prospects”. Notas Técnicas del CIEPLAN 160. Santiago de Chile: CIEPLAN. Brailovsky, A. (1978). “El Medio Ambiente y la Integración Latinoamericana,” en Revista de Integración Latinoamericana (Octubre 1978). Chudnovsky, D., Porta F., y Chidiak, M. (1996). “Los límites de la Apertura: Liberalización, Reestructuración Productiva y Medio Ambiente”. Buenos Aires: Alianza Editorial, pág. 10-11. FARN (1995). “Bases para la Armonización de Exigencias Ambientales en el MERCOSUR Estudio Analítico No. 4”. Buenos Aires: Fundación Argentina para los Recursos Naturales (FARN). Herrera Vegas, H. (1995). “Las Políticas Exteriores de la Argentina y de Brasil: Divergencias – convergencias,” en Argentina y Brasil: Enfrentando el siglo XXI, comp. Felipe de la Balze. Buenos Aires: Asociación de Bancos de la República Argentina, págs. 202-204. Hirst, M. (1992). "Avances y Desafíos en la Formación de Mercosur", Documentos e Informes de Investigación, no.130, FLACSO, Buenos Aires. Laird, S. (1997). "Mercosur, Objectives and Achievements", artículo preparado para la Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe, Organización mundial del Comercio, Montevideo. Low, P y A. Yeats. (1992). "Do Dirty Industries Migrate?" en P. Low (Ed) International Trade and the Environment, World Bank Discussion Paper no. 159, Washington, DC. Milenky, E. (1978). “Argentina’s Foreign Policies”. Boulder: Westview Press. Segré, M. (1990). “El Acuerdo Corpus-Itaipú: Un punto de Inflexión en las Relaciones Argentino-Brasileñas,” Documento de Trabajo 97. Buenos Aires: FLACSO. Tussie, D. (1995). “The Inter-American Development Bank”. Boulder and London: Lynne Rienner, 1995. 16 Tussie, D. (1993). "Holding the Balance: The Cairns Group in the Uruguay Round" en D.Tussie y D. Glover (Eds) The Developing Countries in World Trade: Policies and Bargaining Strategies. Boulder, CO and Ottawa: Lynne Rienner and International Development Research Centre.