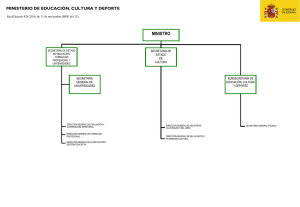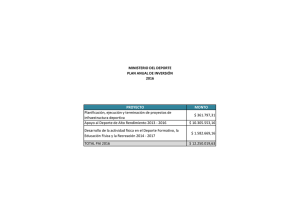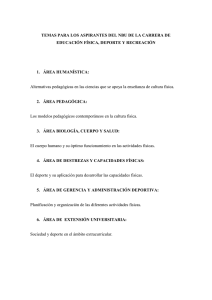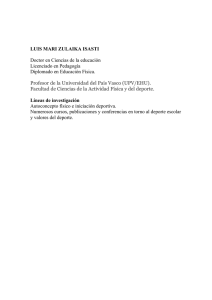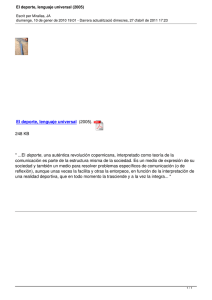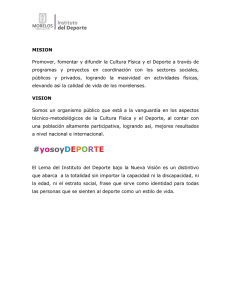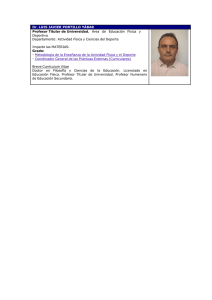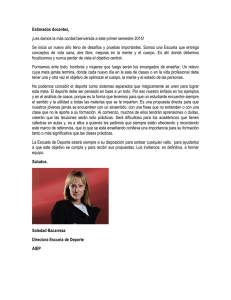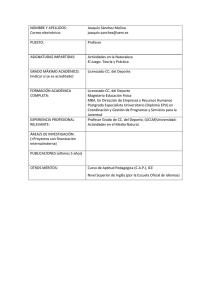image - Universidad de Colima
Anuncio
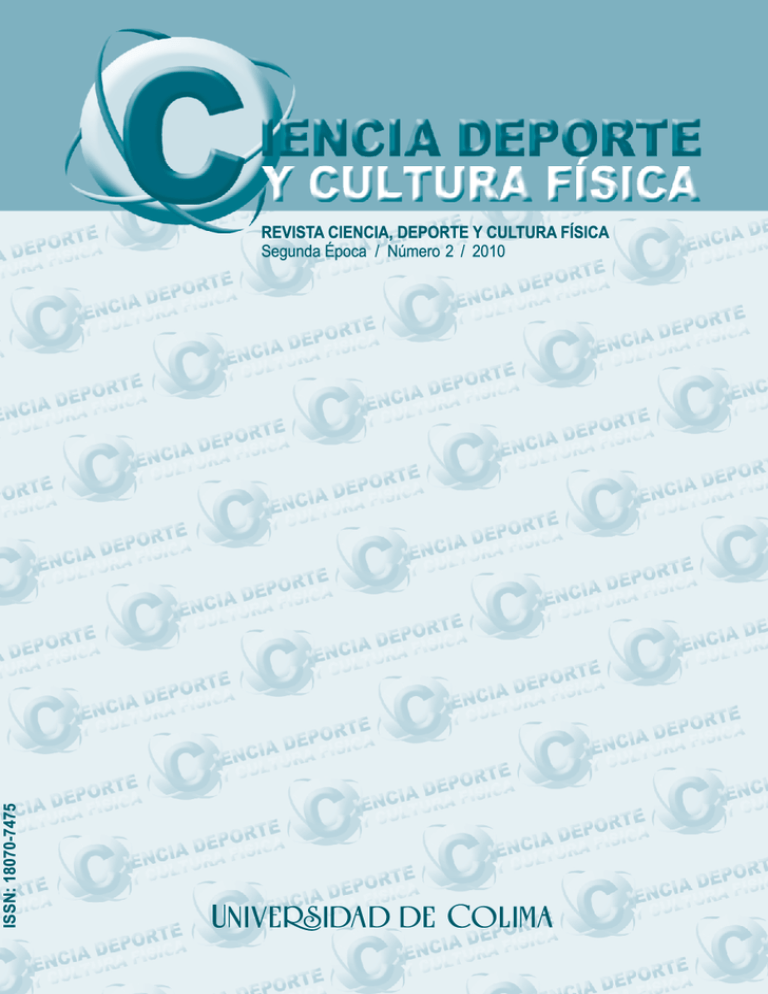
Ciencia, Deporte y Cultura Física 2da. Época / Núm. 2 / Julio 2010 Instituto de Altos Estudios en Deporte, Cultura y Sociedad Red de Investigación sobre Deporte, Cultura y Sociedad CONSEJO EDITORIAL MC Miguel Ángel Aguayo López, Rector Dr. Ramón A. Cedillo Nakay, Secretario General Dr. Jesús Muñiz Murguía, Coordinador General de Investigación Científica Ing. Juan Diego Gaytán, Coordinador General de Extensión Cultural Lic. Gloria Guillermina Araiza Torres, Directora General de Publicaciones Lic. Rosario de Lourdes Salazar Silva, Directora de la Facultad de Ciencias de la Educación CONSEJO DE ASESORES EXTERNOS Manuel Vizuete (España) Sebastian Feu (España) Jesús Viciana (España) Roger Magazine (USA) Jesús Galindo (México) Juan López Taylor (México) Jesús Muñiz (México) Andrés Fabregas Puig (México) David Wood (Inglaterra) Gabriel Cachorro (Argentina) Martín Scarnatto (Argentina) Osvaldo Ron (Argentina) Edison Gastaldo (Brasil) Marco Antonio Cossio Bolaños (Brasil) Hernán Humana (Canadá) COMITÉ EDITORIAL DE CDYCF Directora Editorial Rosario de Lourdes Salazar Silva Coordinación editorial José del Río Valdivia Ciria Margarita Salazar C. Emilio Gerzaín Manzo Lozano José Samuel Martínez López Genaro Zenteno Bórquez Diseño Carmen Millán, Joanna Vaca Corrección Emilio Gerzaín Manzo Lozano y Rosa Marcela Villanueva Magaña Rocío Mendoza Ocón Abstracts Martha Patricia Pérez López Divulgación Digital Maricela Larios Torres COMITÉ CIENTÍFICO POR ÁREAS Guillermina de León (Bioquímica Deportiva) Héctor Icaza (Entrenamiento Deportivo) Celia Cervantes Género y Deporte) Daniel Pérez (Rehabilitación) Eduardo Flores (Rehabilitación) Jaime Velasco (Desempeño Humano) Juan Contreras (Tecnología) Karla Covarrubias (Antropología) Martín Villalobos ((Dirección Deportiva) Sergio Hernández (Didáctica) Rossana Medina (Recreación) Oswaldo Ceballos (Educación Física) David Hernández (Derecho Deportivo) Edith Cortés (Comunicación y Deporte) Loredana Távana (Nutrición) Ana Luisa Sánchez (Psicología) Miguel Ángel Lara (Periodismo Deportivo) Martín Gerardo Vargas Elizondo (Didáctica de la Educación Física) ISSN 1870-7475 Ciencia, Deporte y Cultura Física es una revista arbitrada. INDICE SEGUNDA ÉPOCA / NÚM. 2 / Julio 2010. INVESTIGACIÓN 1. Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio. Luis Enrique Carranza García, Alejandro Legaz Arrese, Fernando Ochoa Ahmed................................................07 2. De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. Alan Emmanuel Pérez Barajas, Aideé Consuelo Arellano Ceballos Y Elia Serratos Chávez......................................................................................31 3. Gimnasia y satisfacción corporal: ¿un binomio deportivo?. Alfredo Hernández-Alcántara y José Salinas Polanco............................61 4. Influencia de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica en niños pre-púberes. Rossana Gómez Campos, Miguel de Arruda, Cristian Loarte, Jaime Pacheco, Marco Antonio Cossio Bolanos.........................................................................75 5. El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de 14 a 18 años de edad, de la Ciudad de Colima, México. Sara Lidia Pérez Ruvalcaba, Ma. Elena Vidaña Gaytán , Claudia Leticia Yañez Velasco, Evelyn Rodríguez Morril , Carlos David Solorio Pérez y Cristina González........................................................89 3 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física DIVULGACIÓN Ingeniería en Comunicación Social del Deporte. Apuntes hacia un Programa de Trabajo. Jesús Galindo Cáceres..........................105 Friedrich Nietzsche: El Cuerpo y la Danza. Alberto Cabañas Osorio........................................................................127 Fundamentos Metodológicos del Entrenamiento de Resistencia Aerobia en la Natación. Pedro Julián Flores Moreno y Arturo Osorio Gutiérrez......................................................................139 NORMAS PARA AUTORES................................................................151 4 INVESTIGACIÓN 2da. Época / Núm. 2 / Julio 2010 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio Luis E. Carranza García, Alejandro Legaz Arrese y Fernando Ochoa Ahmed Resumen El ejercicio físico regular es recomendado para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Aunque la elevada prevalencia de inactividad física sigue constituyendo un problema de salud Luis Enrique Carranza García. Licenciado en Organización Deportiva, Master en Ciencias del Ejercicio por la Facultad de Organización Deportiva (FOD) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Doctor en Medicina de la Educación Física y el Deporte (Universidad de Zaragoza). Profesor Titular de Tiempo Completo de la FOD, imparte la asignatura de Teoría del Entrenamiento en pregrado y Planeación del Entrenamiento Deportivo en posgrado. Cuenta con más de 5 artículos publicados en revistas de alto índice de factor de impacto en el área de Ciencias del Deporte, colaborador del Manual del Entrenamiento Deportivo del Dr. Alejandro Legaz Arrese. Realizó una estancia pre-doctoral en el Research Institute for Sport and Exercise Sciences de Liverpool supervisado por el Dr. Keith George. Profesionalmente ha trabajado como técnico especialista en el equipo Basket CAI Zaragoza de la liga ADECCO ORO, temporada 2009-2010. email: [email protected] Alejandro Legaz Arrese. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Universidad Politécnica de Madrid). Master en Alto Rendimiento Deportivo (Universidad Autónoma de Madrid). Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Universidad de Zaragoza). Profesor Titular Universitario en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Zaragoza, imparte la asignatura de Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo desde hace más de 10 años, ha publicado más de 15 artículos con alto índice de factor de impacto, dirigido 5 tesis doctorales calificadas todas con Cum Laude. Autor principal y editor del Manual de Entrenamiento Deportivo. Líder del grupo de investigación Movimiento Humano. Actualmente dirige un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Profesionalmente ha sido Preparador Físico de fútbol sala del equipo Mainfer femenil durante 2003-2005. email: [email protected] Fernando Ochoa Ahmed. Licenciado en Administración de Empresas (Universidad Regiomontana). Doctor en Ciencias de la Cultura Física (Instituto Superior de Cultura Física “Manuel Fajardo”, La Habana Cuba). Profesor Titular de Tiempo Completo de la UANL, imparte clases de pregrado y posgrado en la FOD y en el Departamento de Medicina del Deporte. Cuenta con ponencias internacionales (International Tennis Federation). Ha publicado 3 artículos de divulgación científica nacional, dirigido 3 tesis de maestría. Miembro de la Cátedra Latinoamericana de Teoría y Metodología de la Educación Física y el Entrenamiento Deportivo (CLTM). Ha sido galardonado con el premio nacional de investigación por la CONADE en el área de alto rendimiento en el 2010. Profesionalmente ha sido Entrenador Nacional (Capitán) del equipo Copa Davis Femenil (Copa Federación) en los años 1994, 1995, 1996 y 1997. email: [email protected] 7 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física pública, la participación de deportistas aficionados en pruebas de larga duración como maratón y triatlón también está siendo debatida. Aunque la participación regular en programas de ejercicio reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, recientes estudios han documentado la liberación de troponinas cardíacas (cTn) consistente con daño cardíaco y de NT-proBNP con disfunción cardíaca después de competiciones extenuantes en sujetos aparentemente sanos. Actualmente, la prevalencia, los mecanismos, y el significado clínico de la liberación de cTn y NTproBNP con el ejercicio son pobremente comprendidos. Este artículo revisa la evidencia actual de la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio y sus factores determinantes. Palabras clave: cTnI, NT-proBNP, atletas, larga duración Abstract Regular physical exercise is recommended for the prevention of cardiovascular diseases. Although the high prevalence of physical inactivity remains a public health issue, the participation of amateur athletes in long competitions such as marathon and triathlon is also being debated. Even though the regular participation in exercise programs reduce the risk of heart disease, recent studies have documented the release of cardiac troponin (cTn), consistent with cardiac damage and NT-proBNP with cardiac dysfunction right after strenuous competition in apparently healthy individuals. Currently, the prevalence, mechanisms, and clinical meaning of the release of cTn and NT-proBNP with exercise are poorly understood. This article reviews the current evidence for the release of cardiacdamage biomarkers with exercise and its determinants factors. Key Words: cTnI, NT-proBNP, athletes, long duration. 8 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio Introducción Las investigaciones en cardiología y ejercicio han focalizado su atención en determinar los posibles efectos beneficiosos de la actividad física moderada y los posibles efectos perjudiciales de la actividad física competitiva y extenuante. Así, varios estudios prospectivos a gran escala observacional, han documentado claramente una relación dosis-respuesta entre la actividad física y el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la mortalidad prematura (Ignarro, Balestrieri & Napoli, 2007; Lee, Rexrode, Cook, Manson & Buring, 2001; Manson et al., 2002; Rockhill et al. 2001; Tanasescu et al., 2002; Yu, Yarnell, Sweetnam & Murray, 2003). Estos estudios observaron niveles significativamente más bajos de riesgo con una mayor cantidad de actividad física. Se ha estimado que, en comparación con sus homólogos sedentarios y los que tienen capacidad aeróbica baja, las personas que realizan actividad física y tienen buen nivel aeróbico presentan un 25-50% menos de riesgo global de desarrollar enfermedad cardiovascular (U. S. Department of Health and Human Services, 2004; Williams, 2001). Recientemente, en base a criterios científicos, el Colegio Americano de Medicina del Deporte y la Asociación Americana del Corazón han establecido que para promover y mantener la salud, todos los adultos sanos con edades entre 18-65 años requieren realizar como mínimo actividad aeróbica de intensidad moderada (ej. caminar rápido) durante 5 sesiones/semana de 30 min o actividad aeróbica de intensidad vigorosa (ej. jogging) durante 3 sesiones/semana de 20 min (Haskell et al., 2007). Los adultos que deseen mejorar su forma física o reducir aún más su riesgo de enfermedades crónicas prematuras y la mortalidad relacionada con la inactividad física, deberán realizar un nivel de actividad física superior al mínimo recomendado (Kesaniemi et al., 2001). Sin embargo, el volumen de ejercicio (intensidad, duración, frecuencia) que induce al máximo beneficio para la salud no ha sido establecido, y probablemente varíe con la dotación genética, edad, 9 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física sexo, estado de salud, composición corporal y otros factores (Haskell et al., 2007). Al parecer, puede ser erróneo suponer que existe una relación lineal entre el volumen de ejercicio y la salud cardíaca. Así, algunos autores sugieren la hipótesis de que puede existir un límite en el volumen de ejercicio que determine los posibles efectos beneficiosos o perjudiciales de la actividad física sobre el corazón (Figura 1) (Whyte, 2008). Mientras que se ha documentado que el riesgo de paro cardíaco o infarto de miocardio es muy bajo en adultos generalmente sanos durante actividades de intensidad moderada (Vuori, 1986; Whang et al., 2006), el riesgo de complicaciones cardiovasculares aumenta de forma transitoria durante el ejercicio físico vigoroso, especialmente para las personas con enfermedad arterial coronaria y habitualmente sedentarias (American Heart Association & American College of Sports Medicine, 2007). Así, se ha reportado la historia de casos de patologías cardíacas teóricamente asociadas a la ejecución de esfuerzos extenuantes (Damm et al., 1999; Douglas, O`Toole & Katz, 1998; Douglas, O`Toole & Woolard, 1990; Douglas, O`Toole, Hiller & Reichek, 1990; Douglas, O`Toole, Hiller, Hackney & Reichek, 1987; McKechnie et al., 1979; Niemelä, Palatsi, Ikäheimo, Takkunen & Vuori, 1984; Rowe, 1993; Osbakken & Locko, 1984), así como más recientemente estudios que evidencian muertes y patologías cardíacas (fundamentalmente arritmias y fibrosis miocárdica) en deportistas que han competido durante años en esfuerzos de larga duración (Ector et al., 2007; Heidbuchel et al., 2003; Karjalainen, Kujala, Kaprio, Sarna & Viitasalo, 1998; Lindsey & Dunn, 2007). Por ejemplo, se ha estimado que un 4% de los infartos de miocardio ocurren asociados a esfuerzos extenuantes (Siegel, Sholar, Yang, Dhanak & Lewandrowski, 1997), y 1 muerte súbita de cada 50000 participantes en carreras de maratón (Siegel et al., 2008). Numerosos deportistas realizan entrenamientos y competiciones extenuantes que superan significativamente los estándares de duración e intensidad de esfuerzo establecido para los programas 10 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio de actividad física saludables. La práctica competitiva extenuante ha sido casi exclusiva de deportistas de élite, a los que se les supone un adecuado nivel de entrenamiento y seguimiento técnicobiomédico. En las dos últimas décadas ha crecido exponencialmente el número de deportistas aficionados que compiten en una gran variedad de modalidades deportivas extenuantes (ej. maratón, ultramaratón, triatlón, cicloturismo, fútbol, etc.). A muchos de estos deportistas se les presupone, de menor dotación genética, nivel de entrenamiento y seguimiento técnico-biomédico respecto a los deportistas de élite. Además, en las modalidades deportivas que están reguladas por una distancia determinada, el volumen de esfuerzo es muy superior en los deportistas aficionados que en los deportistas de élite. El incremento de deportistas aficionados que compiten en pruebas extenuantes, permite observar la presencia de disfunción cardíaca (ej. reducción de la fracción de eyección y del ratio E/A) después de la competición (Hart et al., 2007; La Gerche, Connelly, Mooney, MacIsaac & Prior, 2008), y especialmente la constatación de liberación de marcadores específicos de daño cardíaco después de competiciones de resistencia de larga duración (Neilan et al., 2006; Serrano-Ostáriz et al., 2009a) ha reabierto el debate sobre los posibles efectos negativos que sobre el corazón pudiera tener la actividad física extenuante. Estos datos han generado confusión y preocupación en deportistas, entrenadores, científicos y clínicos (George, Shave, Warburton, Scharhag & Whyte, 2008). Incluso han inducido a intervenciones clínicas inadecuadas (Whyte et al., 2007) y a titulares alarmistas en medios de comunicación: “Los corredores que no entrenan bien puede tener el maratón de las miserias” (The Boston Globe, 17 de abril de 2006), “Los atletas Ironman ponen al corazón a un riesgo de daño grave, advierten los expertos” (The Times, 22 de enero de 2007) (George et al., 2008). La sugerencia de que el ejercicio prolongado puede conducir a lesión celular cardíaca es 11 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física una de las principales preocupaciones y área de investigación de la medicina deportiva. Si la liberación de marcadores específicos de daño cardíaco después de esfuerzos extenuantes constituye un proceso fisiológico o patológico con posibles repercusiones clínicas a largo plazo es actualmente desconocido (George et al., 2008). Para una mejor comprensión de este fenómeno es necesario conocer los factores que determinan la liberación de estos marcadores con el ejercicio. Este trabajo presenta una revisión del conocimiento actual sobre la evidencia científica de la liberación de marcadores cardíacos con el ejercicio, así como de sus factores determinantes. Figura 1. Relación hipotética entre el volumen de ejercicio y la incidencia de eventos cardíacos. Marcadores Específicos de Daño Cardíaco Los marcadores de daño cardíaco son sustancias contenidas en el interior del cardiocito que se liberan a la sangre cuando hay “muerte celular”. Varios marcadores de daño cardíaco se han utilizado tradicionalmente en la práctica clínica: creatinfosfokinasa (CPK), lactato deshidrogenasa (LHD), transaminasa glutámico oxalacético (GOT), fracción MB de la creatinkinasa (CK-MB), mioglobina (Myo). Estos marcadores están limitados debido a que su liberación en la sangre puede venir determinada por otros factores no relacionados con una incidencia cardíaca. 12 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio Actualmente la medición de las troponinas cardíacas específicas (cTnT y cTnI) es la prueba estándar para identificar en suero daño miocárdico, y son usadas para determinar clínicamente el infarto agudo de miocardio (Alpert, Thygesen, Antman & Bassand, 2000). El límite máximo de referencia (LMR) de cTnT es <0.01 µg.L-1 y de cTnI entre 0.04 y 0.8 µg.L-1 en función de las diferentes pruebas de laboratorio disponibles (Apple, Quist, Doyle, Otto & Murakami, 2003). Las concentraciones elevadas de N-terminal pro-BNP (NTpro-BNP) reflejan la tensión elevada de la pared del miocardio por la extensión del miocito en la disfunción cardíaca, el paro cardíaco congestivo, cardiomiopatías y en otras enfermedades cardíacas (Hall, 2005). Para NT-proBNP se ha establecido un LMR de 125 ng.L-1 (Raymond et al., 2003). Liberación de Marcadores Específicos de Daño Cardíaco con el Ejercicio Un creciente número de estudios evidencian que el ejercicio prolongado y extenuante promueve la elevación de cTnI, cTnT y NtproBNP (George et al., 2004a; Herrmann et al., 2003; Koller et al., 2008; La Gerche et al., 2008; Leers, Schepers & Baumgarten, 2006; Melanson, Green, Wood, Neilan & Lewandrowski, 2006; Neilan et al., 2006; Neumayr et al., 2001; Neumayr, Pfister, Mitterbauer, Eibl & Hoertnagl, 2005; Niessner et al., 2003; Obha et al., 2001; Rifai, Douglas, O’Toole, Rimm & Ginsburg, 1999; Scharhag et al., 2005; Serrano-Ostáriz et al., 2009a; Shave et al., 2002; Shave et al., 2004a; Siegel et al., 2001; Tulloh et al., 2006; Urhausen, Scharhag, Herrmann & Kindermann, 2004; Vidotto et al., 2005). Todos estos estudios han evaluado a deportistas aficionados después de competir en pruebas de larga duración (media maratón, maratón, ultramaratón, triatlón, pruebas cicloturistas, etc.). La prevalencia de deportistas que superan después de estas competiciones el LMR de marcadores cardíacos es muy variable entre estudios debido a numerosos factores no controlados (duración, intensidad, tipo de 13 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física esfuerzo, nivel de entrenamiento, sexo, edad, etc.) y a limitaciones metodológicas (precisión de los analizadores, diseños simple prepost, etc.). En un metaanálisis se reportó que un 47% de los 1120 atletas evaluados mostraron liberación de cTnT después de un ejercicio de resistencia (correr, ciclismo y triatlón) (Shave et al., 2007). En corredores de maratón, considerando únicamente los estudios con analizadores de mayor precisión, Regwan et al. (2010) observaron para un total de 940 corredores una incidencia superior al 60% tanto para cTnI como para cTnT. Hasta la fecha ningún metaanálisis ha evaluado la prevalencia de NT-proBNP. En la muestra más amplia analizada en un único estudio, Scharhag et al. (2005) observaron en 105 sujetos que después de una carrera de maratón, una carrera de 100 km, y una prueba de BTT un 77% de los sujetos superó el LMR de NT-proBNP. Similar porcentaje observó nuestro grupo de trabajo en 91 deportistas después de una prueba cicloturista (Serrano-Ostáriz et al., 2009a). Recientemente, Middleton et al. (2008) mostraron que es necesario monitorear la cinética de los marcadores cardíacos durante las 24 post-esfuerzo para determinar el valor real pico después del ejercicio. Considerando que ningún estudio ha realizado este análisis después de pruebas de competición, es de esperar que la prevalencia de sujetos con valores de marcadores cardíacos post-esfuerzo superiores al LMR sea mayor que la establecida hasta la fecha. También es referida en la literatura una reducción de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo subsiguiente a un ejercicio prolongado en sujetos aparentemente sanos (Dawson et al., 2005; George et al., 2004ab; Hart et al., 2007; La Gerche et al., 2008; Lucía et al., 1999; Middleton et al., 2006; Middleton et al., 2007; Neilan et al., 2006; Oxborough et al., 2006; Rifai et al., 1999; Shave et al., 2002; Shave et al., 2004ab; Tulloh et al., 2006; Whyte et al., 2000; Whyte et al., 2005). Algunos estudios han observado una asociación en el aumento de marcadores cardíacos y la evidencia ecocardiográfica de una 14 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio reducción en la función cardíaca después de haber competido en pruebas de larga duración (La Gerche et al. 2008; Neilan et al., 2006; Tulloh et al., 2006). Estos datos soportan la teoría de algunos autores de que la liberación de marcadores cardíacos con el ejercicio puede tener significado patológico (Herrmann et al., 2003). Sin embargo, la mayoría de los estudios no han encontrado esta relación (George et al., 2004a; Herrmann et al., 2003, Koller et al., 2008; König et al., 2003; Leers et al., 2006; Neumayr et al., 2005; Niessner et al., 2003; Rifai et al., 1999; Scharhag et al., 2005; Scharhag et al., 2006; Shave et al., 2004ab; Vidotto et al., 2005; Whyte et al., 2005). Además, la literatura científica también muestra que en los días posteriores a la competición, contrario a lo que ocurre después de un infarto de miocardio (Newby, 2004), los biomarcadores cardíacos disminuyen hasta niveles normales (Apple et al., 2002; Herrmann et al., 2003; La Gerche et al., 2008; Leer et al., 2006; Neumayr et al., 2001; Neumayr et al., 2005; Scharhag et al., 2005; Shave et al., 2002; Shave et al., 2004b; Siegel et al., 2001; Whyte et al., 2000), y que la disfunción cardíaca es reversible (Dawson et al., 2005; La Gerche et al., 2008; Middleton et al., 2007; Shave et al., 2002; Shave et al., 2004b; Tulloh et al., 2006; Whyte et al., 2000). Estos resultados soportan cierta evidencia de que el aumento de marcadores cardíacos con el ejercicio puede representar una reacción fisiológica sin significado patológico en sujetos sanos (Middleton et al., 2007; Scharhag et al., 2005). Así, se ha sugerido que el ejercicio podría incrementar la permeabilidad de la membrana del sarcolema de la célula cardíaca, liberándose por difusión pasiva la cTn libre en el citosol desde el espacio intracelular al espacio extracelular, sin que realmente haya liberación de la cTn de la estructura de la célula, y por tanto, sin muerte celular (Shave et al., 2010). Ésta sería la explicación de la diferente cinética de marcadores cardíacos evidenciada después del ejercicio respecto a la inherente después de una incidencia 15 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física cardíaca. Diversas teorías podrían explicar el posible incremento de la permeabilidad de la membrana del sarcoplasma con el ejercicio: incremento de estrés de las células cardíacas (McNeil & Khakee, 1992), la producción de radicales libres (Goette et al., 2009), y la alteración del balance ácido-base (Hultman & Sahlin, 1980). Debido a que estos procesos fisiológicos han sido documentados en el músculo esquelético como consecuencia del ejercicio y parecen tener un rol importante en la hipertrofia muscular (Evans & Cannon, 1991; McNeil & Khakee, 1992), se ha sugerido que la liberación de marcadores cardíacos con el ejercicio pueda reflejar la activación celular que resulta en la hipertrofia fisiológica cardíaca (Scharhag et al., 2006). Factores asociados a la liberación de marcadores específicos de daño cardíaco Duración e intensidad de ejercicio A pesar de que la intensidad y la duración de un ejercicio determinan los cambios en numerosos procesos fisiológicos, la influencia de estos parámetros sobre el incremento en los marcadores de daño cardíaco ha sido poco estudiada. Inicialmente en estudios no controlados, analizando pruebas de competición, se observaron correlaciones débiles significativas entre la duración del esfuerzo y el incremento de los niveles de NT-proBNP (Figura 2) (Herrmann et al., 2003; Scharhag et al., 2005; SerranoOstáriz et al., 2009a) pero no con el incremento de cTnI ni cTnT (George et al., 2004a; Neilan et al., 2006; Scharhag et al., 2005; Scharhag et al., 2006). Un metaanálisis reciente observó relación entre el incremento en cTnT y la duración de la competición, con un incremento del marcador ligeramente menor al aumentar la duración (Shave et al., 2007). Debido a que las pruebas de mayor duración son habitualmente realizadas a menor intensidad, estos 16 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio autores sugirieron que la intensidad del ejercicio puede explicar el incremento en cTnT. Esta explicación puede justificar el porqué Roth et al. (2007) no encontraron mediciones positivas de cTnT en siete corredores adultos después de una maratón de ultraresistencia de 216 km. Hasta la fecha, en el único estudio que se ha controlado la intensidad en una prueba de competición, nuestro grupo de trabajo observó una débil asociación entre el incremento de cTnI y la FC promedio durante una prueba cicloturista (Figura 3) (Serrano-Ostáriz et al., 2009a). Figura 2. La relación entre los cambios en la concentración de NT-proBNP y la duración de una prueba cicloturista (min= minutos). 17 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Figura 3. La relación entre los cambios en la concentración de cTnI y la frecuencia cardíaca media realizada durante una prueba cicloturista (lpm= latidos por minuto). En estudios controlados por la duración e intensidad de esfuerzo nuestro grupo de trabajo ha verificado que la intensidad de ejercicio influencia el incremento de cTnI, pero no de NTproBNP (Legaz-Arrese, George, Carranza-García, Moros-García & Serrano-Ostáriz, 2010; Serrano-Ostáriz et al., 2009b), mientras que la duración del ejercicio influencia el incremento de ambos marcadores, especialmente de NT-proBNP (Serrano-Ostáriz et al., 2009b). En la misma línea, para los valores de cTnT se ha descrito, para intensidades y duraciones de esfuerzos moderadas, una mayor influencia de la intensidad de ejercicio con respecto a la duración (Fu, Nie & Tong, 2009). Observamos que estas relaciones no son lineales, y sugieren que puede haber un umbral de duración y/o intensidad que determinan un marcado incremento de ambos marcadores. De hecho, si la intensidad es moderada (inferior al umbral anaeróbico), y la duración no es excesiva (menos de 180 min) los valores de ambos marcadores al finalizar el esfuerzo son inferiores 18 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio al LMR, mientras que si la intensidad es competitiva un elevado porcentaje de sujetos supera el LMR (Legaz-Arrese et al., 2010; Serrano-Ostáriz et al., 2009b). Estos resultados sugieren un límite en el volumen de ejercicio que es asociado a un incremento de marcadores específicos de daño cardíaco superior al LMR. Sin embargo, la existencia de este límite no ha podido ser verificada. Tipo de esfuerzo Hasta la fecha ningún estudio ha controlado la influencia del tipo de esfuerzo sobre la liberación de marcadores cardíacos. Mediante metaanálisis se mostró que el número de casos positivos de cTnT es superior en carreras que en pruebas cicloturistas (Shave et al., 2007). Sin embargo, estos resultados pudieron estar influenciados por la mayor duración de esfuerzo caracterizada en las pruebas cicloturistas. Mientras que la liberación de marcadores cardíacos en esfuerzos competitivos continuos está claramente documentada, los resultados sobre esfuerzos intermitentes son escasos y confusos. Recientemente nuestro grupo de trabajo ha mostrado, mediante un estudio de múltiples medidas durante las 24 post-esfuerzo, que a) partidos simulados de fútbol sala y sesiones con sobrecargas inducen a un incremento significativo de NT-proBNP con pocos datos excediendo el LMR (Figura 4), b) que los cambios en cTnI son ausentes (sesiones con sobrecargas) o modestos (fútbol sala) con pocos datos excediendo el LMR (Figura 5), y c) que en ambas intervenciones de ejercicio son muy pocos los valores detectables de cTnT (CarranzaGarcía et al., 2010). Estos resultados confirman los encontrados previamente en diseños simples pre- post-esfuerzo para sesiones con sobrecargas (Stephenson et al., 2005) y partidos simulados de deportes de equipo (George et al., 2004b; Nie et al., 2008). 19 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Figura 4. Valores de NT-proBNP antes y después de realizar una competición simulada de fútbol sala y una sesión de pesas. Figura 5. Valores de cTnI antes y después de realizar una competición simulada de fútbol sala y una sesión de pesas. 20 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio Nivel de entrenamiento La influencia del nivel de entrenamiento sobre el incremento de marcadores específicos de daño cardíaco es pobremente comprendida. Herrmann et al. (2003) encontraron una débil asociación entre el incremento de NT-pro-BNP después de una maratón y el tiempo de entrenamiento. Estos resultados fueron confirmados posteriormente por Neilan et al. (2006): después de una maratón observaron mayor incremento de cTnT y NT-proBNP en corredores con <56 km semana respecto a corredores con mayor entrenamiento. Fortescue et al. (2007) también reportaron que los maratonianos con menor experiencia estuvieron asociados con un mayor incremento de troponinas después de la maratón de Boston. Sin embargo, esto no ha sido confirmando en la maratón de Londres (George et al., 2004a, 2005) o después de otras pruebas de resistencia (Scharhag et al., 2005). Hay que considerar que ninguno de estos estudios controló la influencia, por ejemplo, de la duración del ejercicio sobre los niveles de correlación. Así, después de una prueba cicloturista, nosotros no observamos una relación entre el incremento de cTnI y el nivel de entrenamiento (Figura 6A), y la relación observada para el incremento de NT-proBNP fue como consecuencia de que los ciclistas menos entrenados tardaron más tiempo en recorrer la distancia de competición (Figura 6B) (Serrano et al., 2009a). 21 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Figura 6. La relación entre el cambio en la concentración de cTnI (A) y NT-proBNP (B) con el entrenamiento realizado 6 meses antes de realizar una prueba cicloturista. Los resultados encontrados en los dos únicos estudios que han determinado el incremento de marcadores específicos de daño cardíaco en deportistas de élite difieran de los descritos en deportistas aficionados. Bonetti et al. (1996) encontraron niveles normales de cTnT durante la disputa del Giro de Italia. König et al. (2003) comprobaron estos resultados para los valores de cTnT, observando además que los ciclistas que presentaron niveles de NT-proBNP por encima del LMR eran mayores de 30 años. No obstante, estos resultados están limitados por el pobre nivel de precisión de los analizadores utilizados en ambos estudios. 22 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio Con base en las diferencias observadas entre los estudios con deportistas de élite y aficionados es posible especular que el incremento de marcadores específicos de daño cardíaco por encima del LMR está asociado a deportistas que realizan un esfuerzo superior a su nivel de adaptación cardíaca, lo que puede determinar un posible riesgo cardíaco a largo plazo, aunque también podría ser consecuencia de un mayor nivel de adaptación requerido en deportistas con menor nivel de entrenamiento. Futuros estudios son necesarios para examinar esta teoría. Actualmente no existen estudios controlados que determinen la influencia del nivel de entrenamiento sobre el incremento de marcadores específicos de daño cardíaco, ni el posible efecto mediador del entrenamiento sobre estos marcadores. Debido a que la principal variable que determina valores postesfuerzo de marcadores específicos de daño cardíaco superiores al LMR son los valores pre-esfuerzo (Legaz-Arrese et al., 2010; Sahlén et al., 2008; Serrano et al., 2009b) es es importante señalar si el nivel de entrenamiento determina diferencias en los valores basales de estos marcadores. Conclusiones La liberación de marcadores cardíacos después de la ejecución de esfuerzos extenuantes es habitual en sujetos aparentemente sanos. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con la incidencia cardíaca, los valores vuelven a la normalidad a las 24 horas después del ejercicio. Aunque con resultados todavía limitados, al igual que en otros procesos fisiológicos, la duración, intensidad y tipo de ejercicio, y el nivel de entrenamiento son factores que determinan un mayor o menor incremento de marcadores cardíacos. Todos estos resultados dan más soporte a que este fenómeno es un proceso fisiológico y no patológico. Aunque los mecanismos que inducen a la liberación de marcadores cardíacos con el ejercicio no son conocidos, se sugiere que el ejercicio podría incrementar 23 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física la permeabilidad de la membrana del sarcoplasma de la célula cardíaca, y así liberarse, fenómeno que podría estar asociado con la hipertrofia fisiológica cardíaca documenta con el entrenamiento. Desde una perspectiva clínica, no existe fundamento justificado con el conocimiento actual para considerar una intervención médica por el incremento de marcadores específicos de daño cardíaco con el ejercicio. Los clínicos deben conocer que la liberación de marcadores cardíacos con el ejercicio es habitual, y por tanto, deben considerar otros síntomas claros sugestivos de incidencia cardíaca. Un diagnóstico erróneo de lesión miocárdica después del ejercicio de resistencia y la mala gestión posterior, incluida la hospitalización y la intervención invasiva, puede ser innecesariamente costosa y psicológicamente perjudicial para el atleta. La especulación sin fundamento y alarmista podría tener un efecto profundamente negativo en la captación de la actividad física en la población general. Esto no implica, tal y como se documenta en la literatura, que algunos sujetos, especialmente aquellos con patologías cardíacas previas, puedan tener incidencias cardíacas como consecuencia de esfuerzos extenuantes. Por ello es recomendable que todos los deportistas realicen una progresión coherente en el volumen de entrenamiento, compitan en pruebas de un nivel de exigencia acorde a su nivel de entrenamiento, y se sometan a pruebas de esfuerzo y valoración ecocardiográfica para tener más garantías de que tienen una condición saludable. Bibliografía Alpert, J.S., Thygesen, K., Antman, E. & Bassand, J.P. (2000). Myocardial infarction redefined – a consensus document of The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. Journal of the American College of Cardiology, 36, 959-969. American Heart Association & American College of Sports Medicine (2007). Joint Position Statement: Exercise and acute cardiovascular events: placing the risks into perspective. Medicine & Science in Sports & Exercise, 39, 886-897. Apple, F.S., Quist, H.E., Doyle, P.J., Otto A.P. & Murakami M.M. (2003). Plasma 99th percentile reference limits for cardiac troponin and creatine kinase MB mass for use with European Society of Cardiology/American College of Cardiology consensus recommendations. Clinical Chemistry, 49, 1331-1336. 24 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio Bonetti, A., Tirelli, F., Albertini, R., Monica, C., Monica, M. & Tredici G. (1996). Serum cardiac troponin T after repeated endurance exercise events. International Journal of Sports Medicine, 17, 259-262. Carranza-García, L.E., George, K.P., Serrano-Ostáriz, E., Casado-Arroyo, R., Caballero-Navarro, A.L. & Legaz-Arrese, A. (2010). Cardiac biomarker response to intermittent exercise bouts. International Journal of Sports Medicine, en prensa. Damm, S., Andersson, L.G., Henriksen, E., Niklasson, U., Jonason, T., Ahrén, T., et al. (1999). Wall motion abnormalities in male orienteers are aggravated by exercise. Clinical Physiology, 19, 121-126. Dawson, E.A., Shave, R., George, K., Whyte, G., Ball, D., Gaze, D., et al. (2005). Cardiac drift during prolonged exercise with echocardiographic evidence of reduced diastolic function of the heart. European Journal of Applied Physiology, 94, 305-309. Douglas, P.S., O`Toole, M.L & Katz, S.E. (1998). Prolonged exercise alters cardiac chronotropic responsiveness in endurance athletes. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 38, 158-163. Douglas, P.S., O`Toole, M.L. & Woolard, J. (1990a). Regional wall motion abnormalities after prolonged exercise in the normal left ventricle. Circulation, 82, 2108-2104. Douglas, P.S., O`Toole, M.L., Hiller, D.B., & Reichek, N. (1990b). Different effects of prolonged exercise on the right and left ventricles. Journal of the American College of Cardiology, 15, 64-69. Douglas, P.S., O`Toole, M.L., Hiller, D.B., Hackney, K. & Reichek, N. (1987). Cardiac fatigue after prolonged exercise. Circulation, 76, 1206-1213. Ector, J.J., Ganame, J., van der Merwe, N., Adriaenssens, B., Pison, L. Willems, R. et al. (2007). Reduced right ventricular ejection fraction in endurance athletes presenting with ventricular arrhythmias: a quantitative angiographic assessment. European Heart Journal, 28, 345-353. Evans, W.J. & Cannon, J.G. (1991). The metabolic effects of exercise-induced muscle damage. Exercise and Sport Sciences Reviews, 19, 99-125. Fortescue, E.B., Shin, A.Y., Greenes, D.S., Mannix, R.C., Agarwal, S., Feldman, B.J., et al. (2007). Cardiac troponin increases among runners in the Boston Marathon. Annals of Emergency Medicine, 49, 137-143. Fu, F., Nie, J. & Tong, T.K. (2009). Serum cardiac troponin T in adolescent runners: effects of exercise intensity and duration. International Journal of Sports Medicine, 30, 168-172. George, K., Oxborough, D., Forster, J., Whyte, G., Shave, R., Dawson, E., et al. (2005). Mitral annular myocardial velocity assessment of segmental left ventricular diastolic function after prolonged exercise in humans. The Journal of Physiology, 569(Pt 1), 305-313. George, K., Shave, R., Warburton, D., Scharhag, J. & Whyte, G. (2008). Exercise and the heart: can you have too much of a good thing? Medicine and Science in Sports and Exercise, 40, 1390-1392. George, K., Whyte, G., Stephenson, C., Shave, R., Dawson, E., Edwards, B., et al. (2004a). Postexercise left ventricular function and cTnT in recreational marathon runners. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36, 1709-1715. George, K.P., Dawson, E., Shave, R.E., Whyte, G., Jones, M., Hare, E., et al. (2004b). Left ventricular systolic function and diastolic filling after intermittent high intensity team sports. British Journal of Sports Medicine, 38, 452-456. Goette, A., Bukowska, A., Dobrev, D., Pfeiffenberger, J., Morawietz, H., Strugala, D., et al. (2009). Acute atrial tachyarrhythmia induces angiotensin II type 1 receptor-mediated oxidative stress and microvascular flow abnormalities in the ventricles. European Heart Journal, 30, 1411-1420. Hall, C. (2005). NT-ProBNP: the mechanism behind the marker. Journal of Cardiac Failure, 11, S81-S83. 25 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Hart, E., Shave, R., Middleton, N., George, K., Whyte, G. & Oxborough, D. (2007). Effect of preload augmentation on pulsed wave and tissue Doppler echocardiographic indices of diastolic function after a marathon. Journal of the American Society of Echocardiography, 20, 1393-1399. Haskell, W.L., Lee, I.M., Pate, R.R., Powell, K.E., Blair, S.N., Franklin, B.A., et al. (2007). Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Medicine and Science in Sports and Exercise, 39, 1423-1434. Heidbüchel, H., Hoogsteen, J., Fagard, R., Vanhees, L., Ector, H., Willems, R., et al. (2003). High prevalence of right ventricular involvement in endurance athletes with ventricular arrhythmias. Role of an electrophysiologic study in risk stratification. European heart journal, 24, 1473-1480. Herrmann, M., Scharhag, J., Miclea, M., Urhausen, A., Herrmann, W. & Kindermann, W. (2003). Post-race kinetics of cardiac troponin T and I and N-terminal pro-brain natriuretic peptide in marathon runners. Clinical Chemistry, 49, 831-834. Hultman, E. & Sahlin, K. (1980). Acid-base balance during exercise. Exercise and Sport Sciences Reviews, 8, 41-128. Ignarro, L.J., Balestrieri, M.L. & Napoli, C. (2007). Nutrition, physical activity, and cardiovascular disease: an update. Cardiovascular Research, 73, 326-340. Karjalainen, J., Kujala, U.M., Kaprio, J., Sarna, S. & Viitasalo, M. (1998). Lone atrial fibrillation in vigorously exercising middle-aged men: case control study. BMJ, 316, 1784-1785. Kesaniemi, Y.K., Danforth, E.Jr., Jensen, M.D., Kopelman, P.G., Lefèbvre, P. & Reeder, B.A. (2001). Dose-response issues concerning physical activity and health: an evidence-based symposium. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33, S351-S358. Koller, A., Sumann, G., Griesmacher, A., Falkensammer, G., Klingler, A., Fliri, G., et al. (2008). Cardiac troponins after a downhill marathon. International Journal of Cardiology, 129, 449-452. König, D., Schumacher, Y.O., Heinrich, L., Schmid, A., Berg, A. & Dickhuth, H.H. (2003). Myocardial stress after competitive exercise in professional road cyclists. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35, 1679-1683. La Gerche, A., Connelly, K.A., Mooney, D.J., MacIsaac, A.I. & Prior, D.L. (2008). Biochemical and functional abnormalities of left and right ventricular function following ultra-endurance exercise. Heart, 94, 860-866. Lee, I.M., Rexrode, K.M., Cook, N.R., Manson, J.E. & Buring, J.E. (2001). Physical activity and coronary heart disease in women: is “no pain, no gain” passé? The Journal of the American Medical Association, 285, 1447-1454. Leers, M.P., Schepers, R. & Baumgarten, R. (2006). Effects of a long-distance run on cardiac markers in healthy athletes. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2006, 44, 9991003. Legaz-Arrese, A., George, K., Carranza-García, L.E., Moros-García, T. & Serrano-Ostáriz, E. (2010). The impact of exercise intensity on the release of cardiac biomarkers in marathon runners. European Journal of Applied Physiology, en prensa. Lindsey, M.M. & Dunn, F.G. (2007). Biochemical evidence of myocardial fibrosis in veteran endurance athletes. British Journal of Sports Medicine, 41, 447-452. Lucía, A., Serratosa, L., Saborido, A., Pardo, J., Boraita, A., Morán, M., et al. (1999). Short-term effects of marathon running: no evidence of cardiac dysfunction. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31, 1414-1421. Manson, J.E., Greenland, P., LaCroix, A.Z., Stefanick, M.L., Mouton, C.P., Oberman, A., et al. Walking compared with vigorous exercise for the prevention of cardiovascular events in women. The New England Journal of Medicine, 347, 716-725. 26 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio McKechnie, J.K., Leary, W.P., Noakes, T.D., Kallmeyer, J.C., MacSearraigh, E.T. & Olivier, L.R. (1979). Acute pulmonary oedema in two athletes during a 90 km running race. South African Medical Journal, 56, 261-265. McNeil, P.L. & Khakee, R. (1992). Disruptions of muscle fiber plasma membranes. Role in exercise-induced damage. The American Journal of Pathology, 140, 1097-1109. Melanson, S.E., Green, S.M., Wood, M.J., Neilan, T.G. & Lewandrowski, E.L. (2006). Elevation of myeloperoxidase in conjunction with cardiac-specific markers after marathon running. American Journal of Clinical Pathology, 126, 888-893. Middleton, N., George, K., Whyte, G., Gaze, D., Collinson, P. & Shave, R. (2008). Cardiac troponin T release is stimulated by endurance exercise in healthy humans. Journal of the American College of Cardiology, 52, 1813-1814. Middleton, N., Shave, R., George, K., Whyte, G., Hart, E. & Atkinson, G. (2006). Left ventricular function immediately following prolonged exercise: A meta-analysis. Medicine and Science in Sports and Exercise, 38, 681-687. Middleton, N., Shave, R., George, K., Whyte, G., Simpson, R., Florida-James, G., et al. (2007). Impact of repeated prolonged exercise bouts on cardiac function and biomarkers. Medicine and Science in Sports and Exercise, 39, 83-90. Neilan, T.G., Yoerger, D.M., Douglas, P.S., Marshall, J.E., Halpern, E.F., Lawlor, D., et al. (2006). Persistent and reversible cardiac dysfunction among amateur marathon runners. European Heart Journal, 27, 1079-1084. Neumayr, G., Gaenzer, H., Pfister, R., Sturm, W., Schwarzacher, S.P., Eibl, G., et al. (2001). Plasma levels of cardiac troponin I after prolonged strenuous endurance exercise. The American Journal of Cardiology, 87, 369-371, A10. Neumayr, G., Pfister, R., Mitterbauer, G., Eibl, G. & Hoertnagl, H. (2005). Effect of competitive marathon cycling on plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide and cardiac troponin T in healthy recreational cyclists. The American Journal of Cardiology, 96, 732-735. Newby, L.K. (2004). Markers of cardiac ischemia, injury, and inflammation. Progress in Cardiovascular Diseases, 46, 404-416. Nie, J., Tong, T.K., Shi, Q., Lin, H., Zhao, J. & Tian, Y. (2008). Serum cardiac troponin response in adolescents playing basketball. International Journal of Sports Medicine, 29, 449-452. Niemelä, K.O., Palatsi, I.J., Ikäheimo, M.J., Takkunen, J.T. & Vuori, J.J. (1984). Evidence of impaired left ventricular performance after an uninterrupted competitive 24 hour run. Circulation, 70, 350-356. Niessner, A., Ziegler, S., Slany, J., Billensteiner, E., Woloszczuk, W. & Geyer, G. (2003). Increases in plasma levels of atrial and brain natriuretic peptides after running a marathon: are their effects partly counterbalanced by adrenocortical steroids? European Journal of Endocrinology, 149, 555-559. Ohba, H., Takada, H., Musha, H., Nagashima, J., Mori, N., Awaya, T., et al. (2001). Effects of prolonged strenuous exercise on plasma levels of atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide in healthy men. American Heart Journal, 141, 751-758. Osbakken, M. & Locko, R. (1984). Scintigraphic determination of ventricular function and coronary perfusion in long-distance runners. American Heart Journal, 108, 296-304. Oxborough, D., Shave, R., Middleton, N., Whyte, G., Forster, J. & George, K. (2006). The impact of marathon running upon ventricular function as assessed by 2D, Doppler, and tissueDoppler echocardiography. Echocardiography, 23, 635-641. Raymond, I., Groenning, B.A., Hildebrandt, P.R., Nilsson, J.C., Baumann, M., Trawinski, J., et al. (2003). The influence of age, sex and other variables on the plasma level of N-terminal pro brain natriuretic peptide in a large sample of the general population. Heart, 89, 745-751. Regwan, S., Hulten, E.A., Martinho, S., Slim, J., Villines, T.C., Mitchell, J., et al. (2010). Marathon Running as a Cause of Troponin Elevation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Interventional Cardiology, 23, 443-450. 27 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Rifai, N., Douglas, P.S., O’Toole, M., Rimm, E. & Ginsburg, G.S. (1999). Cardiac troponin T and I, echocardiographic [correction of electrocardiographic] wall motion analyses, and ejection fractions in athletes participating in the Hawaii Ironman Triathlon. The American Journal of Cardiology, 83, 1085-1089. Erratum in: The American Journal of Cardiology 1999, 84, 244. Rockhill, B., Willett, W.C., Manson, J.E., Leitzmann, M.F., Stampfer, M.J., Hunter, D.J., et al. (2001). Physical activity and mortality: a prospective study among women. American Journal of Public Health, 91, 578-583. Roth, H.J., Leithäuser, R.M., Doppelmayr, H., Doppelmayr, M., Finkernagel, H., von Duvillard, S.P., et al. (2007). Cardiospecificity of the 3rd generation cardiac troponin T assay during and after a 216 km ultra-endurance marathon run in Death Valley. Clinical Research in Cardiology, 96, 359-364. Rowe, W.J. (1993). Endurance exercise and injury to the heart. Sports Medicine, 16, 73-79. Sahlén, A., Winter, R., Lind, B., Jacobsen, P.H., Ståhlberg, M., Marklund, T., et al. (2008). Magnitude, reproducibility, and association with baseline cardiac function of cardiac biomarker release in long-distance runners aged > or =55 years. The American Journal of Cardiology, 102, 218-222. Scharhag, J., Herrmann, M., Urhausen, A., Haschke, M., Herrmann, W. & Kindermann, W. (2005). Independent elevations of N-terminal pro-brain natriuretic peptide and cardiac troponins in endurance athletes after prolonged strenuous exercise. American Heart Journal, 150, 1128-1134. Scharhag, J., Urhausen, A., Schneider, G., Herrmann, M., Schumacher, K., Haschke, M., et al. (2006). Reproducibility and clinical significance of exercise-induced increases in cardiac troponins and N-terminal pro brain natriuretic peptide in endurance athletes. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 13, 388-397. Serrano-Ostáriz, E., Legaz-Arrese, A., Terreros-Blanco, J.L., López-Ramón, M., Cremades-Arroyos, D., Carranza-García, L.E., et al. (2009a). Cardiac biomarkers and exercise duration and intensity during a cycle-touring event. Clinical Journal of Sport Medicine, 19, 293299. Erratum in: Clinical Journal of Sport Medicine, 2009, 19, 442. Serrano-Ostáriz, E., Terreros-Blanco, J.L., Legaz-Arrese, A., George, K., Shave, R., Bocos-Terraz, P., et al. (2009b). The impact of exercise duration and intensity on the release of cardiac biomarkers. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, Nov 17. [Epub ahead of print]. Shave, R., Baggish, A., George, K., Wood, M., Scharhag, J., Whyte, G., et al. (2010). Exerciseinduced cardiac troponin elevation: evidence, mechanisms, and implications. Journal of the American College of Cardiology, 56, 169-176. Shave, R., Dawson, E., Whyte, G., George, K., Gaze, D. & Collinson, P. (2004a). Altered cardiac function and minimal cardiac damage during prolonged exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36, 1098-1103. Shave, R., Dawson, E., Whyte, G., George, K., Nimmo, M., Layden, J., et al. (2004b). The impact of prolonged exercise in a cold environment upon cardiac function. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36, 1522-1527. Shave, R., George, K.P., Atkinson, G., Hart, E., Middleton, N., Whyte, G., et al. (2007). Exerciseinduced cardiac troponin T release: a meta-analysis. Medicine and Science in Sports and Exercise, 39, 2099-2106. Shave, R.E., Dawson, E., Whyte, G., George, K., Ball, D., Gaze, D.C., et al. (2002). Evidence of exercise-induced cardiac dysfunction and elevated cTnT in separate cohorts in an ultra-endurance mountain marathon race. International Journal of Sports Medicine, 23, 489-494. Siegel, A.J., Januzzi, J., Sluss, P., Lee-Lewandrowski, E., Wood, M., Shirey, T., et al. (2008). Cardiac biomarkers, electrolytes, and other analytes in collapsed marathon runners. American Journal of Clinical Pathology, 129, 948-951. 28 Revisión sistemática de la influencia de los componentes del entrenamiento en la liberación de marcadores de daño cardíaco con el ejercicio Siegel, A.J., Lewandrowski, E.L., Chun, K.Y., Sholar, M.B., Fischman, A.J. & Lewandrowski, K.B. (2001). Changes in cardiac markers including B-natriuretic peptide in runners after the Boston marathon. The American Journal of Cardiology, 88, 920-923. Siegel, A.J., Sholar, M., Yang, J., Dhanak, E. & Lewandrowski, K.B. (1997). Elevated serum cardiac markers in asymptomatic marathon runners after competition: Is the myocardium stunned? Cardiology, 88, 487-491. Stephenson, C., McCarthy, J., Vikelis, E., Shave, R., Whyte, G. & Gaze, D., et al. (2005). Effect of weightlifting upon left ventricular function and markers of cardiomyocyte damage. Ergonomics, 48, 1585-1593. Tanasescu, M., Leitzmann, M.F., Rimm, E.B., Willett, W.C., Stampfer, M.J. & Hu, F.B. (2002). Exercise type and intensity in relation to coronary heart disease in men. The journal of the American Medical Association, 288, 1994-2000. Tulloh, L., Robinson, D., Patel, A., Ware, A., Prendergast, C., Sullivan, D., et al. (2006). Raised troponin T and echocardiographic abnormalities after prolonged strenuous exercise--the Australian Ironman Triathlon. British Journal of Sports Medicine, 40, 605-609. U. S. Department of Health and Human Services. (2004). Bone Health and Osteoporosis: A Report of the Surgeon General, Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Office of the Surgeon General. Urhausen, A., Scharhag, J., Herrmann, M. & Kindermann, W. (2004). Clinical significance of increased cardiac troponins T and I in participants of ultra-endurance events. The American Journal of Cardiology, 94, 696-698. Vidotto, C., Tschan, H., Atamaniuk, J., Pokan, R., Bachl, N. & Müller, M.M. (2005). Responses of N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) and cardiac troponin I (cTnI) to competitive endurance exercise in recreational athletes. International Journal of Sports Medicine, 26, 645-650. Vuori, I. (1986). The cardiovascular risks of physical activity. Acta Medica Scandinavica, 220, 205214. Whang, W., Manson, J.E., Hu, F.B., Chae, C.U., Rexrode, K.M., Willett, W.C., et al. (2006). Physical exertion, exercise, and sudden cardiac death in women. The Journal of the American Medical Associatio,295, 1399-1403. Whyte, G., George, K., Shave, R., Dawson, E., Stephenson, C., Edwards, B., et al. (2005). Impact of marathon running on cardiac structure and function in recreational runners. Clinical Science, 108, 73-80. Whyte, G., Stephens, N., Senior, R., George, K., Shave, R., Wilson, M., et al. (2007). Treat the patient not the blood test: the implications of an increase in cardiac troponin after prolonged endurance exercise. British Journal of Sports Medicine, 41, 613-615. Whyte, G.P. (2008). Clinical significance of cardiac damage and changes in function after exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise, 40, 1416-1423. 29 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. Alan Emmanuel Pérez Barajas, Aideé Consuelo Arellano Ceballos y Elia Serratos Chávez Resumen Hoy día reflexionar en torno a ¿Cuáles son los motivos por los que los estudiantes universitarios practican una actividad física o deportiva? es de suma importancia para el ámbito de las Ciencias Aplicadas al Deporte y la Cultura Física, ya que a partir de las razones que los jóvenes expresan se puede comprender el papel que la actividad física y el deporte tienen en su vida cotidiana. Desde la lingüística cognitiva y sociocultural, bajo un enfoque metodológico cualitativo, por medio de la técnica de Redes Semánticas Naturales a través de un cuestionario se obtuvieron segmentos discursivos que nos permitieron hacer una categorización de las expresiones y asociaciones léxicas para evidenciar el razonamiento que motiva la práctica del deporte y otras actividades físicas de 89 jóvenes estudiantes del nivel medio superior y superior de la Universidad de Colima. Alan Emmanuel Pérez Barajas. Maestro en Pedagogía, con especialidad en estudios Lingüísticos por la Universidad de Colima. Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Aideé Consuelo Arellano Ceballos, Maestra en Ciencias Sociales, con especialidad en estudios de Cultura y Comunicación por la Universidad de Colima. Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Elia Serratos Chávez, Licenciada en Periodismo. Profesora de la licenciatura en Medio Ambiente y Gestión del Riesgo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. 31 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Entre los principales hallazgos encontramos que, los motivos que los jóvenes manifiestan para realizar una actividad física o deportiva, se agrupan en cinco tipos de razonamientos: intrínsecos o inmanentes, trascendentes, de salud en stricto sensu, simbólicos y metafóricos, permitiéndonos advertir el tránsito de las motivaciones de los jóvenes no sólo a partir de aspectos percibidos como básicos: salud, bienestar o recreación sino que sus razones y motivaciones trascienden hacia el deseo de conseguir un ideal físico, una función estética- corporal y con ello, los sentimientos y aspiraciones provocados por la necesidad de lograr o cuidar una imagen ante los demás. Palabras clave: Jóvenes, Deporte, Razonamientos léxicos y Razonamientos discursivos, construcción de significados. Abstract To think concerning what are the reasons for which the university students practice a physical or sports activity? It performs supreme importance for the area of the Sciences Applied to the Sport and the Physical Culture, since from the reasons that the youth express it is possible to understand the role that the physical activity and the sport have in their daily life. From the cognitive and sociocultural linguistics, under a methodological qualitative approach, by means skill of Semantic Natural Network across a questionnaire there were obtained discursive segments that allowed us to do a categorization of the expressions and lexical associations to demonstrate the reasoning that motivates the practice of the sport and other physical activities of 89 young students from high school and higher education of Colima’s University. Among the principal findings we think that the motives gather in crowds in five types of reasoning: intrinsic or immanent, transcendent, of health in stricto sensu, symbolic and metaphorical, 32 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. allowing to warn the traffic of the motivations of the young people not only from the aspects perceived as basic: health, well-being or recreation but their reasons and motivations come out towards the desire to obtain an ideal physicist, an aesthetic function as well as feelings and aspirations provoked by the need to manage or take care of an image before the others. Keywords: Youth, Sport, Lexical and discursive reasonings, Semantic construction in lexical and discourse context. I. Introducción Reflexionar acerca de los razonamientos o motivos que tienen los jóvenes universitarios en Colima para practicar deporte y distintas actividades físicas, es de suma importancia para el ámbito de las Ciencias Aplicadas al Deporte y la Cultura Física, ya que de la construcción de significados obtenidos a través de preguntas orientadoras y licitaciones discursivas se realizó la categorización de las expresiones y asociaciones léxicas para evidenciar cómo se configura el razonamiento que motiva la práctica del deporte y otras actividades físicas de 89 jóvenes del nivel medio superior y superior de la Universidad de Colima. El presente trabajo busca contribuir al conocimiento de la cultura física desde una perspectiva interdisciplinaria donde convergen el estudio simbólico del lenguaje y las ciencias aplicadas al deporte. En la Universidad de Colima estudian 11, 889 jóvenes en el nivel medio superior y 11,614 alumnos en el nivel superior, de los cuales, el 100% debe inscribirse y cumplir con la materia de Actividades Culturales y Deportivas; lo anterior, garantiza que, por lo menos el 50% de la población estudiantil esté inscrita y practique una actividad deportiva con miras a fortalecer y promover su formación integral universitaria. 33 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física La Dirección General de Deportes1, informa que existen más de treinta disciplinas deportivas como aeróbicos, gimnasia, tae kwon do, karate do, fisicoculturismo, esgrima, handball, boliche, tenis de mesa, voleibol playero, atletismo y grupos de animación, fisicoculturismo, baile de alto impacto, baloncesto, futbol rápido, futbol soccer, voleibol de sala, natación, búsqueda y rescate canino, brigada universitaria de primeros auxilios, búsqueda y rescate acuático, ajedrez, tochito, hockey, levantamiento de pesas, tenis, aikido, nado sincronizado, tumbling, softbol femenil, béisbol y polo acuático, lo que da un amplio abanico de posibilidades a los alumnos y les permite que elijan la actividad que más les guste . De lo anterior se desprende que, la política de formación integral universitaria en la Universidad de Colima promueva, desarrolle y fomente la práctica deportiva como una estrategia de formación integral de los estudiantes; esto no sólo para cumplir con un esquema curricular formal que incorpora la actividad física como una asignatura obligatoria, sino como la posibilidad real que tienen los universitarios para insertarse en el ámbito deportivo y cultural actual. En el contexto latinoamericano otros programas universitarios y planes curriculares sobre todo en educación superior, han incorporado a lo largo de su historia académica y políticas universitarias, programas deportivos y asignaturas relacionadas con la cultura física, recreativa y de prevención de la salud integral universitaria como parte del curriculum real 2 que deben cursar los estudiantes. Unas de manera obligatoria y otras con un carácter meramente opcional. Así, podemos mencionar algunas instituciones pioneras que han implementado la práctica 1. Ver en http://www.ucol.mx/deportes/ 2. Hemos de aclarar que, por no ser el presente texto un estudio transversal sino simples resultados de una investigación local y además, por cuestiones estrictamente de cobertura biliohemerográfica y fuentes directas, no consideramos otras universidades caribeñas y europeas que incorporan en sus planes y programas de estudio aspectos o contenidos curriculares relacionados con el deporte, la activación física, prácticas deportivas y entrenamientos tanto a nivel básico como de alto rendimiento. 34 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. deportiva como obligatoria o bien con una carácter meramente opcional como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad de Colima, la Universidad Veracruzana, la Universidad Iberoamericana, etc. Como se puede apreciar en la idea anterior, es sumamente importante considerar el contexto general en que se desarrollan las prácticas académico-deportivas en la Universidad de Colima, toda vez que su comprensión global depende también de aspectos situacionales y locales que componen un paisaje general de la vida universitaria donde se ven implícitos el deporte y las prácticas físicas universitarias. Estos aspectos componen según la noción de Eric Bredo (1994) lo que se denomina como paisaje lingüístico en interacción. Este concepto fue introducido para explicar cómo es que la conceptualización y expresión de las ideas en los actos comunicativos y los estrictamente enunciativos, no sólo están influidos o determinados por el conocimiento formal de la lengua, sino por elementos socioculturales y patrones de comportamiento social, cognitivo, pragmático, funcional donde convergen e interactúan un grupo particular de individuos; en este caso se aplicaron los elementos de la noción anterior al contexto situacional de los jóvenes universitarios en Colima. En ese sentido, las prácticas sociales de la lengua se manifiestan en la convivencia cotidiana, el habitus académico, el espacio compartido y las formulaciones lingüísticas formales en sentido estricto en que participan los estudiantes universitarios. Resulta imprescindible pues analizar cómo es que ellos mismos enuncian las razones por las que practican deporte o una actividad física en lo particular y desde esta perspectiva de reflexión analítica la lingüística cognitiva y sociocultural nos proporcionan generosamente marcos analíticos e interpretativos que desde el ejercicio lingüístico explican los componentes de significación directa y extendida que motivan a los jóvenes universitarios a las prácticas deportivas. A continuación y con el ánimo de ejemplificar la pertinencia de 35 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física estas aproximaciones teóricas se plantea la pregunta que motivó parte de la presente investigación: ¿Cuáles son los motivos por los que los estudiantes universitarios practican una actividad física o deportiva? … y aunque la respuesta no es tan sencilla, sí es asequible su comprensión global como significado proferido a partir de unidades léxicas verbalizadas desde la noción de paisaje lingüístico interactivo; se trata pues de dar a conocer la geografía verbal que motiva y condicionan la vida académico-deportiva influenciada por el medio, la percepción de sí mismos como jóvenes, la moda, la apariencia corporal, la noción de cuerpo, el espacio y tiempo de interacción de los estudiantes como sujetos con pertenencia e identidad universitaria, etc. Además, como se evidenciará más adelante, el texto aborda de manera central la geografía verbal implícita en la noción de paisaje lingüístico (estrictamente léxica para efectos de este trabajo) y donde el referente lingüístico cuerpo humano forma parte constante de las distintas conceptualizaciones que mueven a los jóvenes a las prácticas físicas. Lo anterior significa que lo corporal es un proceso que se construye en un espacio y un tiempo: el medio y la cultura establecen una manera de construirlo socialmente y esto se manifiesta de maneras diversas en los cuerpos de los sujetos, es decir, se construye desde la posibilidad de elección y también desde la ignorancia impuesta por factores externos como la ignorancia, descuido, modas, patrones equívocos, trastornos y percepciones erróneas de lo que en realidad es la salud vista como equilibrio entre lo físico, emocional y social (cfr. López, 2006: 8). 1.1. El enfoque desde la lingüística sociocultural Para situarnos en una propuesta teórico-interpretativa y así poder entender cómo es que las interacciones lingüísticas cotidianas llegan a configurar significados sociales compartidos y verbalizados por los estudiantes como parte de su identidad universitaria, hemos considerado hacerlo desde la lingüística sociocultural, 36 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. con Mary Bucholtz y Kira Hall y definimos identidad como “el posicionamiento social de sí mismo y del otro” (2005: 586). Para efectos de proveer de un marco interpretativo adhoc se recurre a la lingüística sociocultural, disciplina que engloba subcampos disciplinarios diversos como la sociolingüística, la antropología lingüística, el análisis conversacional, el análisis crítico del discurso y la psicología social con enfoque lingüístico (Bucholtz y Hall 2005: 586). Y que al ser considerado como un amplio campo interdisciplinario interesado en la intersección entre lengua, cultura y sociedad” nos sirve para analizar el posicionamiento de sí mismo y del otro en trabajos como el presente donde los razonamientos léxicos a partir de unidades mínimas de palabras (consideradas como lexemas con carga semántica y representativa) aluden a la percepción y representación cultural de los individuos en un contexto determinado; por lo que la carga cognitiva de una persona, en este caso, los jóvenes, representa la realidad individual que sumada con la de otros jóvenes unidos o enlazados por interacciones socioculturales afines, reflejan un paisaje de la realidad colectiva y cuyo proceso de manifestación es el lenguaje. Nos enfrentamos así, a una pregunta crucial desde la propuesta de (Bucholtz y Hall 2005) “¿Cómo puede iluminar el estudio empírico de la lengua los procesos sociales y culturales de los jóvenes a partir de sus razonamientos?” Para el caso particular, el enfoque sociocultural de la lingüística, nos ayuda a comprender y a explicar mejor cómo los vínculos interactivos compartidos como la convivencia en contextos afines, las actividades escolares, gustos y aspiraciones compartidas, edad y otros segmentos de identidades censales convergen en la percepción simbólica que tienen los jóvenes universitarios. 1.2. El lenguaje como constructor de significados Retomando lo anterior y desde la postura de la semántica social, la lengua está influida por una serie de actos o condiciones reales que 37 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física permiten analizarla no sólo como signo lingüístico sino como un referente completo (pragmático, semántico, sintáctico, fonológico, etc.) es decir, tiene un valor cognitivo, social pero sobre todo, permite la posibilidad de cumplir con una intención simbólica. Así, podemos no sólo cifrar y descifrar un código (lengua) en un acto comunicativo sino que también podemos ir más allá del mero ejercicio lingüístico formal-enunciativo: podemos descubrir en él, el valor de las palabras, las intenciones, funciones y reflexión metalingüística que todos, sin excepción, involucramos en el habla habitual (cfr. François, 2005: 14). Definir el significado social que subyace de las prácticas socioculturales de la lengua en el ámbito universitario, implica hablar en primer lugar de cómo se construye, para ello es necesario señalar que es el lenguaje, el que permite la estructuración del habla y es a través de ella que hacemos referencia a las imágenes y conceptos que se generan en nuestra mente. El vínculo entre lenguaje y pensamiento, posibilita entender la capacidad del primero de representar al segundo; a la vez de reconocer los límites de tal caracterización. Aunque, como bien distingue Michel Foucault: “representar no quiere decir aquí traducir, proporcionar una versión visible, fabricar un doble material que sea capaz de reproducir, sobre la vertiente externa del cuerpo el pensamiento en toda su exactitud: el lenguaje representa el pensamiento, como éste se representa a sí mismo (...) Así pues, las palabras no forman la más mínima película que duplique el pensamiento, (...) lo recuerdan, lo indican, pero siempre desde el interior, entre todas esas representaciones que representan otras” (1998: 83). 38 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. Para referir el pensamiento y la realidad, el individuo necesita códigos y normas comunes a la colectividad con la que quiere comunicarse. Es ahí donde entra el lenguaje como una manifestación intrínseca y generalizada como práctica cultural en contextos específicos, para nuestro caso, la universidad. Para el caso del cuerpo como referente central de la verbalización en el habla cotidiana de los jóvenes universitarios resulta importante, en virtud de los resultados que se presentan, entender la enorme influencia que tiene la percepción del cuerpo en sí. El cuerpo según López Ramos (2006) ha tenido lecturas diversas desde lo biológico y lo cultural; una de las tendencias dominantes fue lo biológico, pues permeó en el siglo XIX, y no es hasta el periodo comprendido entre 1895-1905 que se habla de la categoría de cultura, esto significa pues que la célula cambia, no es únicamente biológica, tiene una relación estrecha con la cultura, veamos la siguiente explicación: … [L]a condición del cuerpo como cultura se convierte en una representación simbólica, una categoría que forma y estructura una gran telaraña, como dice Clifford Greef, y le da sentido a los símbolos y significados de una geografía, de un tiempo y espacio. En esa lógica parece que la exaltación de la cultura irrumpe en el plano simbólico y le da sentido a símbolos y se construye en el ícono, en la representación para hablar de la cultura, entonces, la cultura pareciera ser que no tiene un punto referente donde se materializa, como un símbolo… [L]o que se pondera es la significación y la representación de los grupos sociales, de ahí las discusiones del género: de lo masculino-femenino, las discusiones de que si son niños o adolescentes, son mujeres o son ancianas, varones u hombres añosos…. (cfr. López, 2006:13). 39 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Cuando leemos y logramos entender lo anterior, podemos comprender entonces que, el lenguaje como manifestación compleja de la cognición social humana, cumple la función de materializar la concepción del cuerpo como vehículo o motor de las prácticas físicas, es decir, en la conceptualización del – porqué - o bien –para qué - realizan deportes los jóvenes universitarios, el cuerpo ocupa el núcleo o posición central de los razonamientos léxicos y discursivos en el proceso de verbalización. Entonces para nuestro caso el cuerpo y sus motivaciones para practicar deporte o actividad física requieren una explicación no únicamente biológica sino simbólica, extendida e incluso metafórica. La noción de cuerpo en la verbalización es entonces un proceso histórico-social atravesado por las prácticas socioculturales y además, tiene símbolos y significados que se construyen en contextos específicos. 1.3. Lo simbólico, lo extendido y lo metafórico de los razonamientos léxicos. Como señalamos antes, los razonamientos léxico-discursivos no sólo están permeados por construcciones denotativas, literales o directas sino que subyacen a ello lo simbólico el significado extendido y el metafórico. Para poder entender los resultados que aquí presentamos, explicamos a continuación cómo se da esta amalgama de conceptos y cómo es que los hemos estudiado desde una subcategorización de tipos semánticos (De Shazer, 1999), para ello esbozamos lo siguiente: a) Lo simbólico del lenguaje. Esta concepción radica en mostrar que la lengua no sólo es literal o bien que existe símbolo en el lenguaje más allá de lo que representa literalmente [Deporte como mera práctica física] Vs. [Deporte como actividad que se realiza para lograr el cansancio del cuerpo y la relajación 40 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. de la mente]. La primera acepción es una conceptualización a modo de entrada básica dada. Mientras que la segunda rompe el esquema normativo gramatical y discursiva; no es prescriptiva sino que resulta de la noción cognitiva de la propia experiencia humana que se tiene y comparte simbólicamente por los hablantes que la han experimentado ya sea directa o indirectamente. De este modo el lenguaje es la objetivación de los procesos y significados construyen el mundo intersubjetivo del sentido común de cada sujeto, lo que implica un análisis fenomenológico de la experiencia subjetiva de la vida cotidiana y sus implicaciones con el entorno donde recobran espacio y sentido el cuerpo, la educación física y el deporte. El sentido común implica innumerables interpretaciones sobre la realidad cotidiana a la que da por presupuesta (Arellano, Pérez y Serratos, 2010). b) El significado extendido. Estos son significados dados a partir de las conceptualizaciones subyacentes y sirven poder formular relaciones de significados no directos sino más bien extendidos y que son válidos como referentes lingüísticos compartidos por los usuarios de una lengua. Entre los distintos modos de producción del discurso, podemos considerar al discurso oral como uno de los más efectivos en términos de simplicidad y rapidez. Desde el momento en que adquirimos las primeras nociones avanzadas del lenguaje, hasta que nos convertimos en emisores del discurso a plenitud, nos valemos mayormente de la oralidad para la expresión de ideas. Los significados extendidos ayudan a conocer los temas de un discurso determinado. Son el significado global que los usuarios de una lengua establecen mediante la producción y la comprensión de discursos, y representan la «esencia» de lo que más especialmente sugieren. Los usuarios de una lengua no son capaces de memorizar 41 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física y manejar todos los detalles del significado de un discurso, y por lo tanto, organizan mentalmente estos significados mediante significados o temas globales. [...] Definidos como significados globales, los temas no pueden ser observados directamente como tales, sino que han de ser inferidos del discurso, o asignados a él con un sustento crítico (Pérez Barajas, 2010: 5). Obsérvense los dos siguientes fragmentos discursivos donde se responde a la pregunta que nos ocupa en este trabajo. Fragmento discursivo No. 1 [L]a verdad yo hago deporte porque además de divertirme cuando hago ejercicio, me gusta mucho y bueno, también por mantenerme activo porque también así voy a tener buena salud (Varón, 27 años, estudiante de psicología). En este ejemplo se puede evidenciar que el tema o significado global del discurso es principalmente la práctica del deporte por Salud, sin embargo ésta se encuentra subordinada a tres significados extendidos que son el goce o disfrute, el movimiento y la actividad corporal en sí misma. Fragmento discursivo No. 2 … [P]orque te hace sentir bien físicamente y mentalmente, además es saludable porque me permite relacionarme con otras personas y entablar amistades así como mejorar mi aspecto físico. En este segundo ejemplo se aprecia como el tema global es el conjunto de posibilidades que representa practicar deporte, y aunque no lo dice expresa o literalmente, se infiere como un significado emergente sustentado en los razonamientos léxicosemánticos. Así, hay dos grandes beneficios, el primero es 42 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. personal porque “hace sentirse bien física y mentalmente”, el segundo es sociocultural porque permite la interacción, propicia generar nuevas amistades y cambia la imagen propia, “me permite relacionarme” “entablar amistades” y “mejorar mi aspecto físico”. c) El significado metafórico. Retomando la postura sociocultural de este trabajo, se puede quizás entender mejor lo propuesto por Sperber y Wilson (1994), en el que se da cuenta de cómo es que se producen los procesos de inferencia en un acontecimiento lingüístico, el desarrollo y la capacidad para relacionar y producir figuras retóricas (metáforas), entre otros elementos lingüísticos presentes en el discurso como muestra de enunciaciones que interpretan el pensamiento de los hablantes. En este sentido, la producción y análisis del discurso desde la perspectiva sociocultural, tiene como cometido establecer relaciones que sustenten y expliquen el soporte del discurso a partir de la recurrencia metafórica y así, entender su uso como síntesis de un esquema o idea compartida materializada por la capacidad humana para identificar y relacionar elementos comunes (Cfr. Pérez, 2010: 7). Así, se puede responder a la pregunta ¿Qué se entiende por dimensión conceptual de la metáfora? En un discurso tan motivado por temas de la experiencia y cognición compartida como éxito y fracaso, se pude responder que se trata de “… [E]l conjunto de estructuras metafóricas que poseemos por experiencias compartidas y que a partir de los cuales, la mayoría de los conceptos se entienden parcialmente en términos de otros conceptos” Lakoff y Johnson, 1980: 96). El sistema conceptual adquiere entonces su dimensión en el discurso, a partir de la interacción constante con el mundo y personas que nos rodean. Se trata de referentes conceptuales básicos y fundamentales. Véase el 43 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física siguiente ejemplo donde la metáfora aparece entre comillas << >> y al final de cada segmento discursivo se particulariza el enunciante con la siguiente nomenclatura separados de manera intermedia por un guión corto V= varón; M= mujer; S= educación superior; MS= educación media superior. Fragmentos discursivos, grupo único: El cuerpo y el alma <bien ejercitados> crean una mejor persona (V-S) Porque <liberas> el estrés y < mantienes en forma> el cuerpo y la mente (V-S) <Es una fuente> de energía para lograr lo que quieres (M-MS) Porque con el deporte <el cuerpo está siempre girito> y más< trucha> (M-S) Porque el deporte <es un motor> para estar mejor siempre (V- MS) Porque te liberas y tu cuerpo <trabaja> al máximo (M-S) Lo antes expuesto ayuda a entender que, el análisis semántico cognitivo de las metáforas en contextos discursivos particulares se basa y cobra riqueza en la importancia cultural de los símbolos lingüísticos para crear y mantener significados compartidos. La importancia de esta postura radica en la concepción de que los jóvenes, como actores sociales, ordenan sus experiencias por medio de referencias simbólicas que no se limitan al uso lingüístico y pueden incluir eventos y experiencias tanto individuales como compartidas sin requerir de un saber sofisticado. Tal como lo señala Spradley (1979) se trata de la comprensión de tareas diferentes pero identificadas por quienes las emplean. Por ejemplo por anciano se hace referencia como símbolo lingüístico al varón o mujer que ha cumplido una determinada edad y que ante todos posee características físicas y mentales específicas y bien identificadas por los quienes lo refieren, pero a la par o de modo subyacente, existen denominaciones que son asociadas con elementos o características de otros referentes pero que como símbolos o códigos simbólicos se dan por sentados y entendidos dentro de un determinado contexto cultural ya que llevan implícita 44 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. una concepción compartida: anciano es igual a persona de avanzada edad, alguien entrado en edad, un hombre o mujer en el invierno de su vida, un sujeto en el ocaso de la vida, etc. II. Metodología El estudio se realizó desde un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo a través de la técnica de redes semánticas naturales, por medio de un cuestionario en el que también se incluyeron dos preguntas orientadoras que buscaron indagar sobre la percepción que los jóvenes de nivel medio superior y superior de la Universidad de Colima tienen respecto a educación física, cuerpo y deporte. Es importante aclarar que para este artículo, la evidencia empírica a la que hacemos referencia y que analizamos e interpretamos corresponde sólo a las preguntas orientadoras, que en su conjunto permiten responder a ¿Cuáles son los motivos por los que los estudiantes universitarios practican una actividad física o deportiva? son las respuestas a dichas preguntas a las que nos referimos como expresiones, asociaciones léxicas y segmentos discursivos. Los orígenes de la técnica de Redes Semánticas Naturales se encuentran entre el diálogo de tres disciplinas: la psicología, la inteligencia artificial y la pedagogía. Valdez (2005) utiliza las RSN para el estudio del significado de manera natural, pues obtiene los significados de los sujetos directamente, evitando el uso de taxonomías artificiales, creadas por el investigador para explicar la organización de la información a nivel de memoria semántica. Para operacionalizar la técnica se debe definir con la mayor precisión el concepto estímulo (entendiendo a éste como la palabra clave que detona la emisión de significados), posteriormente se pide a los sujetos que asocien cinco términos y en seguida se solicita que jerarquicen las palabras que dieron como definidoras, otorgándoles 1 a la palabra más relacionada con el concepto estímulo, 2 a la que sigue y así sucesivamente. 45 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física El primer paso para operacionalizar la técnica consistió en pensar a través de qué palabras o frase estímulo se diseñará el instrumento, pues educación física, deporte y cuerpo, son categorías teóricas a las que, coloquialmente nos referimos con otras palabras, por lo que construimos tres planteamientos: 1) Menciona cinco cosas (aspectos, situaciones) que relaciones con educación física, 2) Menciona cinco términos o palabras que asocies con deporte y, 3) Menciona cinco aspectos, situaciones, palabras o expresiones que vincules o relaciones con cuerpo. Por otro lado, se pensó en dos preguntas orientadoras que nos permitieran indagar sobre la percepción que los jóvenes de nivel medio superior y superior tienen respecto a la influencia del deporte y la actividad física en la vida cotidiana y de qué manera se relaciona el cuerpo con el deporte (ver imagen 1). Una vez que se tenían los planteamientos para operacionalizar las tres categorías que nos interesaban, procedimos al diseño del instrumento. 46 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. Imagen 1. Ejemplo del cuestionario. 47 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física En el diseño del instrumento es importante considerar un apartado para recuperar algunos datos que permitan construir un perfil del grupo social que estamos estudiando, así mismo, es importante dejar visibles y claras las instrucciones para responder las RSN. La aplicación del instrumento se hizo los días 12 y 13 de marzo de 2010 con estudiantes de bachillerato y de licenciatura de la Universidad de Colima. El cuestionario se aplicó a 89 jóvenes entre 16 y 23 años de edad. La aplicación fue personal. El tiempo promedio de la aplicación fue de 15 minutos por estudiante. El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. En todo proceso de investigación es importante la organización de la información obtenida mediante el uso de una técnica particular; en este caso, a través de las RSN. Para sistematizar la información se diseñó una base de datos en Excel, la cual se dividió en tres secciones, en la primera se capturaron los datos generales del joven, en la segunda las palabras asociadas con cada pregunta estímulo y en la tercera, las respuestas a las preguntas orientadoras. Una vez que se diseñó la base de datos en Excel® se procedió a la captura de todos los cuestionarios. Ya hecho el vaciado de toda la información, se hizo una copia de la base de datos, para dejar una sin ninguna alteración y la otra para continuar con el análisis de la información. El análisis consintió en un ejercicio de categorización de los razonamientos léxicos y discursivos que los jóvenes universitarios expresaron como respuesta a las preguntas orientadoras. La categorización se realizó de acuerdo a cinco tipos de razonamientos: intrínsecos o inmanentes, trascendentes, de salud en stricto sensu, simbólicos y metafóricos. 48 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. 3. Resultados: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. 3.1. Razonamientos intrínsecos o inmanentes Estas expresiones constituyen un ejemplo de enunciación directa según lo señala Medina y Cielo (2008: 64) en tanto que el beneficio o finalidad que persigue una persona es para el mismo individuo que las realiza (comer, practicar deporte, realizar actividades físicas o intelectuales, dormir, etc.) y además el último beneficio es propio; es decir, inmanente y sobre ellas se puede trazar metas o logros plausibles que cobran un afán o intención que logra proyectar estados de bienestar significativos para quien las emprende (ver los siguientes ejemplos). 1a. Porque te diviertes. 1b. Porque me aliviana y me siento ligerita para andar todo el día con energía. 1c. Porque te ayuda a que desarrolles tus sentidos y otras cosas. 1d. Porque te entretienes mucho. 1e. Porque es mi terapia diaria. Si reflexionamos un poco sobre este tipo de expresiones a partir de la formulación de unidades léxicas encadenadas, podemos advertir que, después de la explicación o nexo causal porque que subordina la oración, encontramos principalmente verbos que establecen la noción de ayuda hacia la persona que los profiere en relación a una actividad (en este caso el deporte). También es importante considerar que al respecto Len Talmy (1998) esclareció la noción de espacio que se encuentra en el lenguaje, también ha aclarado la noción de motivante o aliciente a través de los verbos que implican idea o denotan causalidad (en 1a. divertir, 1b. alivianar como verbo 49 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física modal y en 1c. ayudar a desarrollar en su perífrasis verbal y en 1d. entretener más el empleo del clítico se como dativo de afectación). Desde esta apreciación es importante valorar no sólo la función denotativa en el empleo de la lengua, sino que, resulta imprescindible valorar la carga connotativa que poseen ciertos verbos de acción que ayudan tanto sintáctica como semánticamente a comprender que el deporte como una actividad física coparticipa en una tarea común en los jóvenes: obtener beneficios hacia sí de manera directa (ver el caso de 1a ,1b y 1c) e indirectamente, colabora en la consecución de estados producidos con fines recreativos y ocupacionales. También inmanentes o personales (ver el caso de 1d y 1e). 3.2. Razonamientos trascendentes Son todas aquellas acciones, motivos o intenciones que los individuos tienen para realizar actividades o acciones encaminadas a lograr un beneficio propio y que al final, además de beneficiar explícitamente a sujeto que las emprende, llegar a impactar, beneficiar o a ser advertidas y valoradas por otros individuos con los que se tiene contacto o interacción. Este tipo de acciones conllevan según lo establece Medina y Cielo (2008) a una trascendencia motivada por la necesidad de reconocimiento, aceptación, seguimiento de roles o patrones y de las propias necesidades y aspiraciones del sujeto que las entabla y que a su vez buscan satisfacer una necesidad de carácter social y/o cultural (ver los siguientes ejemplos) 2a. Te pone delgado y tienes energía para hacer las cosas incluso bien y los demás lo notan. 2b. Para estar bien contigo y con los demás. 2c. Porque en mi trabajo es necesario como futura profesora de educación física. 2d. Porque si trabajo como profesora de deporte debo tener buena apariencia y me crean lo que hago. 50 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. 2e. Me siento menos tensa y menos estresada .por lo que hago a diario en mi trabajo para la gente. 2f. Porque gozas de mejor apariencia y cuando estás saludable la demás gente también te lo nota. 2g. Te hace sentir mejor como persona y verte bien ante los demás. 2h. Porque te beneficia en todos los aspectos tanto familiares como personales. Si analizamos minuciosamente las anteriores expresiones a nivel nuclear (modificadores del sujeto implícito y de la predicación en general) podremos advertir que en la unidad léxica demás como complemento indirecto o complemento agente, presenta una equivalencia semántica que denomina o hace referencia a “otras personas” con las cuales se tiene una interacción específica por razones de trabajo, estudio, redes y por supuesto ante las cuales es necesario proyectar cierta imagen para poder ser incluidos o en su defecto, excluidos (ver caso de 2a, 2b, 2d y 2f). En las otras formas léxico-discursivas presentes en los distintos segmentos de respuesta, la noción de apreciación está delegada a la percepción que tienen “los demás” de los jóvenes por la proyección estética o funcional del cuerpo (ver caso de 2c, 2e,). 3.3. Razonamientos de salud en stricto sensu Este tipo de acciones encuentran su motivación en la percepción que los sujetos tienen única y exclusivamente por lo que consideran parte del bienestar corporal o cuyo fundamento es considerado por la mayoría de los miembros de un grupo o colectivo social como el grado optimo de bienestar que clínicamente es considerado como ideal por los expertos en el área médica. Lo anterior, en función a que el ser humano como un organismo vivo cumple determinadas funciones físicas, psicológicas y espirituales en un momento y espacio determinados. Además, se incluyen todas aquellas intenciones, aspiraciones o motivos que conllevan 51 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física acciones relacionados con aspectos socioafectivas (Cfr. Medina y Cielo, 2008: 21-22). 3a. Porque te ayuda tanto físicamente como moralmente. 3b. Porque mantienes condición física, buena circulación sistémica, bienestar mental. 3c. Porque al sudar eliminas toxinas, mejoras tu circulación y ejercitas tus músculos. 3d. Porque incrementa la masa muscular además de que te brinda salud y una mejor calidad de vida. 3e. Por la liberación de endorfinas que hacen que tengamos la sensación de bienestar. 3f. Te ayuda a mantenerte sano teniendo los beneficios que el ejercicio te brinda físicamente. 3g. Porque al hacer deporte disminuyen tus niveles de grasa y por lo tanto tendrás un mejor aspecto. 3h.Subimos autoestima, adquirimos figura estética parcialmente deseada. 3i. Primeramente mantiene nuestro organismo en un buen funcionamiento para prevenir enfermedades además de que nos mantiene en buena condición física y mental. 3j. Porque me ayuda a liberar el estrés y me da un estado de bienestar. 3k. Te hace liberar endorfinas por lo tanto te sientes feliz. Ayuda a tener una buena homeostásis. 3l. Porque te despeja y hace que funcione todo tu cuerpo, te oxigena y hace que te sientas mejor ayuda también a tu aspecto. 3m. Porque te ayuda a regular todas las partes para que el cuerpo trabaje correctamente. 3n. Porque te sientes más saludable y activo. 3ñ. Es bueno para la salud y para el estado de ánimo. 3o. Es importante para la salud. 3p. Porque activa tu cuerpo tus músculos y hay una glándula que 52 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. libera alegría. 3q. Porque me ayuda a mejorar mi salud y a mí misma. 3r. Porque con ello tenemos una actividad física y sirve para la salud además de que te ayuda a no tener enfermedades. 3s. Porque me gusta hacer ejercicio porque me desestresa. 3t. Eliminas toxinas y te ayuda a que tu cuerpo esté bien así como todo tu organismo. 3u. Porque te ejercitas y te sientes bien contigo mismo. 3v. Porque te ayuda a estar en forma y a que tengas salud. 3w. Me siento con más energía. 3x. Es sano y te ayuda a poner tu cuerpo en forma. 3y. Nos hace bajar de peso, nos ayuda a ser más fuertes. 3z. Hago que mi cuerpo y mis músculos trabajen y así tener mejor condición física. Aquí se puede apreciar que la mayoría de las asociaciones léxicas están dadas a partir del conocimiento formal e informal que tienen los jóvenes de la fisiología corporal. La mayoría de las expresiones hacen referencia a la noción fisiológica como un elemento; así, el deporte se vuelve un instrumento y el cuerpo un mismo agente y los beneficios, consecuencias o resultados como efectos, son pacientes (Crf. Roles y Papeles temáticos de Fillmore, 1989). La función sintáctica que juega el deporte como un instrumento que afecta el cuerpo de quien lo practica se vuelve un claro ejemplo de cómo las etiquetas abstractas utilizadas para dar cuenta de la relación entre predicados y sus complementos componen la noción temática. Aquí, el deporte como los beneficios explícitos (la buena circulación, ejercitar los músculos, mejorar la apariencia física, la imagen corpórea, la salud emocional y psicológica, la fuerza liberación del estrés, liberación de endorfinas, disminución de la grasa y la noción de prevención) además de mostrar la relación directa con las funciones sintácticas que encontramos en cada uno de los distintos segmentos discursivos. 53 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Además, los contenidos metafóricos contenidos en algunos ejemplos, aunque serán explicados infra líneas, acompañan la carga conceptual de las estructuras superficiales en las oraciones (ver los casos de 3h, 3k y 3z). Como se puede ver, las principales razones por las que los jóvenes universitarios practican algún deporte son estrictamente por salud, sin embargo no podemos ignorar los elementos que acompañan y complementan esta conceptualización. Por ejemplo, que sus predicaciones forman parte de motivaciones y razonamientos que evidencian a la misma salud ya sea física o psicológica relegada en un segundo plano conceptual, por lo menos, desde la estructura semántica léxico-conceptual (ELC) y no como parte de la sintaxis. Los sujetos involucrados en las conceptualizaciones justifican realizar las prácticas deportivas subordinándolas a efectos tanto físicos, sociales y culturales (Ver efectos de subordinación y papeles temáticos en los casos de 3g, 3h, 3i, 3m, 3s, 3y). 3.4. Razonamientos Simbólicos También llamadas como necesidades integrativas, desde la antropología cultural, establecen que las intenciones o aspiraciones que persiguen los individuos con determinadas acciones o empresas, están condicionadas en gran medida por un conjunto de intenciones profundas que van más allá de lo biológico o estrictamente físico; se descuida al individuo o por lo menos las razones biológicas y funcionales pasan a un segundo o tercer plano para dar lugar a lo representativo a través de esquemas simbólicos, estereotipos o influencias del medio ambiente sociocultural vigentes. En este sentido la realidad biológica debe ser considerada al lado de las necesidades corporales representacionales e incluir en su análisis nociones emocionales e intelectuales de los procesos que experimentan las personas en su devenir histórico (Harris, 2008: 477). 54 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. 4a. Porque soy gorda y me gustaría ser delgada. 4b. Porque es una actividad recreativa y ayuda a sentirse bien físicamente. 4c. Me da confianza y seguridad en mí mismo. 4d. Nos proporciona salud y bienestar físico, mental, etc. 4e. Porque mejora mi apariencia y contrarresta efectos nocivos de la edad, ambiente, etc. 4f. Te hace sentir bien físicamente y mentalmente, además es saludable. 4g. Porque me permite relacionarme con otras personas y entablar amistades así como mejorar mi aspecto físico y salud física y mental. 4h. Porque realizar deporte puede ayudar al cuerpo a verse bien estéticamente y también te hace sentir bien por la adrenalina. 4i. Porque algunos no tenemos el físico que los demás quieren y eso me entristece. 4j. Porque mejora tu apariencia que por lo tanto te hace sentir bien. 4k. Me gusta mantenerme bien para ser atractivo a los demás y gustarles. 4l. Porque traen seguridad y satisfacción. 4m. Porque estimula la mente y el cuerpo y obtienes satisfacción. 4n. Porque te ayuda a sentirte bien contigo mismo. 4ñ. Tienes condición física, verte bonita, tener fuerzas, cuidar tu cuerpo, etc. 4o. Porque me mantiene en forma siempre. 4p. Estamos seguros con nosotros mismos. 4q. Porque te ves como te sientes. 4r. Te da más seguridad, salud y felicidad porque te sientes bien contigo misma. 4s. Te ayuda a mantener un peso ideal y adquieres una personalidad diferente. 55 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Aquí, desde el punto de vista de la semántica conceptual sociocultural, se evidencia y sostiene a través de las expresiones léxicas y razonamientos el papel o función simbólica de la lengua. Esto debido a que la precisión del sentido pragmático de los términos léxicos presume la noción, meta, aspiración, conocimientos, deseo e intención que se tiene al momento de emplearlos. Las palabras según lo dice Steven Pinker (2008: 209) son representadas mentalmente como expresiones de una lenguaje más rico y más abstracto (simbolizante) a veces imprecisos literalmente pero ricos pragmática y representacionalmente del mundo y la experiencia humana. El deporte entonces se practica porque ayuda a representar iconicidad a través de la imagen corporal, cambia o provoca sentimientos, deseos y aspiraciones; se convierte en un ideal, genera satisfacción y es también una evidencia de bienestar ante los demás (ver casos específicos de 4a, 4c, 4g, 4i, 4j, 4k, 4l, 4ñ y 4s). 3.5. Metáforas Respecto a los significados metafóricos en la verbalización de las razones o motivos que se tienen para practicar deporte o actividades físicas, éstos encuentran su sustento lingüístico-discursivo tal como lo señalan Bucholtz y Hall (2005), el rasgo o aspecto sociocultural de la lengua “[S]e construye por medio de una variedad de mecanismos semánticos y retóricos, uno de los cuales es el uso característico de la metáfora”, ésta última trasciende como parte de la imaginería como imágenes útiles de pensar e interpretar los discursos de los estudiantes universitarios. Una oración metafórica como la siguiente “Hacer ejercicio me hace sentir arriba” reduce dos términos a sus características comunes, permitiendo la transferencia lingüística del uno al otro. No hay que olvidar que también existen variaciones del tipo general de metáforas que sirven para ampliar su uso y análisis (apud Lakoff y Johonson, 1980; Lodge, 1977; Sapir, 1977). 56 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. Para el propósito del análisis cualitativo en el presente artículo se debe considerar la metáfora en su contexto más amplio, es decir, en sus significados extendidos en los fragmentos discursivos que se presentan ad hoc. En el análisis de los datos tomados de interacciones lingüísticas, se puede ocupar, no sólo de cómo se estructuran las metáforas, sino también de las maneras de cómo se usan y se comprenden. Lo anterior porque el empleo de las mismas en el discurso cotidiano cobra importancia para ejemplificar o hacer referencia a las relaciones personales, las costumbres, las formas de vida, las cosas buenas o malas que acontecen a las personas (ver los siguientes ejemplos) 5a. El cuerpo y el alma bien ejercitados crean una mejor persona. 5b. Porque liberas el estrés y mantienes en forma el cuerpo y la mente. 5c. Es una fuente de energía para lograr lo que quieres. 5d. Porque con el deporte el cuerpo está siempre girito y más trucha. 5e. Porque el deporte es un motor para estar mejor siempre. 5f. Porque te liberas y tu cuerpo trabaja al máximo Muchas metáforas que sustentan los razonamientos de los jóvenes universitarios como elemento lingüístico-discursivo, trasladan estructuras explicativas de un dominio familiar de experiencias a otro dominio ante la necesidad de su comprensión o explicación. (Klaus Krippendorff, 1997: 110), las prácticas deportivas en este sentido se convierten en la materialización de la cognición y humana. Los jóvenes universitarios enunciantes trasladan dominios y emplean términos o palabras en función de otras. A veces, esa similitud o parecido reside en el uso de las palabras como el de las experiencias conceptualizadas por ellas. Se puede entonces hablar de una especie de enlaces de dominios en el discurso pero significando en cada uno situaciones completamente diferentes. 57 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Entonces el empleo de la metáfora en el habla común de los estudiantes universitarios conlleva implicaciones (Lakoff y Johnson, 1980) para el dominio de aplicación ya que, organizan estructuras discursivas subyacentes ajustando rasgos seleccionados en un patrón de similitud. Los ejemplos anteriores presentan la interacción humana relacionada con el deporte y sus motivos para practicarlo; asimismo, las metáforas en los distintos segmentos discursivos se presentan como una experiencia volitiva. 4. Conclusiones El ejercicio que hemos realizado para elaborar el presente artículo no sólo nos ha permitido evidenciar los beneficios del deporte en los jóvenes universitarios con fines recreativos y ocupacionales, sino que los jóvenes están conscientes de que el deporte es una actividad física que trae beneficios en la salud del cuerpo. Por otro lado, las conceptualizaciones justifican realizar las prácticas deportivas subordinándolas a efectos tanto físicos, sociales y culturales que se manifiestan en las prácticas sociales de la lengua. A partir de ellas se configuran y establecen interacciones lingüísticas influenciadas por grupos primarios, secundarios, de trabajo y por contextos diversos como el ámbito académico, laboral y también multicultural. Es importante reconsiderar que, de manera subyacente en las razones o motivos que licencian los razonamientos que los jóvenes universitarios argumentan tener para practicar el deporte, coexisten significados subyacentes que deben ser estudiados al lado de los significados explícitos o directos. Los primeros, merecen un tratamiento especializado y valoración en contexto porque nos dejan ver más allá de las palabras y nos permiten acercarnos al conocimiento del la experiencia humana y cognitiva de los estudiantes universitarios. Los segundos y, no menos importantes, tienen una valoración plena por sí mismos y nos dan una idea general de las justificaciones explícitas que tienen para realizar una actividad física o deportiva. 58 De lo físico a lo simbólico: razonamientos léxicos y discursivos que tienen los jóvenes universitarios para practicar el deporte en la Universidad de Colima, México. Debiese tener una apreciación más importante la función simbólica del lenguaje al ser estudiada en trabajos como este que, demuestra la importancia de la interdisciplina para acercarse al conocimiento y comprensión del actuar humano, sin embargo, en este trabajo entender cómo el lenguaje de los jóvenes es también una práctica simbólica al representar su mundo, esquemas, sistemas de creencias, valores y actitudes hacia el deporte, deja ver que, las razones y motivos por los cuales se práctica deporte en la Universidad de Colima por parte de los estudiantes, no sólo obedece a razones que tradicionalmente son concebidas como de primer orden (salud, bienestar, equilibrio físico y emocional, pérdida de peso, liberar el estrés, etc.) sino también se realiza con fines representacionales o simbólicos (buena apariencia, causar buena impresión en el trabajo, hacer creíble una actitud o conducta, estética, despertar deseos e intenciones en los coetáneos, generar interés por algo o, hacia alguien, etc.). Finalmente, este ejercicio muestra las aportaciones que desde la lingüística cognitiva y sociocultural se pueden hacer a los estudios sobre deporte y cultura física, que ayuden a un mejor entendimiento no sólo de la configuración social del significado del deporte o la actividad física, sino que sepamos que, desde otras áreas y disciplinas del conocimiento se puede abonar generosamente al entendimiento de los motivos en el actuar humano y como en el caso particular, ahondar en el conocimiento de las intenciones que mueven a los jóvenes hacia las prácticas deportivas relación entre una actividad física y la relación que existe de éstas con la configuración de perfiles identitarios al interior de la Universidad de Colima. Para culminar, sugerimos la conveniencia de incorporar a la investigación en ciencias humanas y aplicadas al deporte una análisis inclusivo desde distintas posturas que aborden el lenguaje, por ejemplo la teoría de la metáfora, el análisis conversacional, y por supuesto, metodologías narrativas que saquen a flote la 59 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física importancia de la verbalización y exteriorización del lenguaje como posibilidad infinita en la comprensión y explicación del actuar humano. Bibliografía Arellano, Aideé C.; Pérez, Alan E. y Serratos, Elia. (2010). “Una aproximación a la configuración semántico-social que los jóvenes de 13 a 23 años de edad en Colima, México, tienen respecto a la educación física, el deporte y el cuerpo”, en Salazar, Ciria M, et. al. Usos y representaciones de las prácticas físico-deportivas de los jóvenes medicanos. Estudios regionales. México: Universidad de Colima y Universidad Veracruzana, Págs. 40-61. Berger, Peter L. y Luckmann, Thomas. (1968). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu editores. Bucholtz, Mary y Hall Kira (2004). “Language and identity”. En Alessandro Duranti (ed.). A companion to linguistic anthropology. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Bredo, Eric (1994) Cognitivism, Situated Cognition, and Dewewyian Pragmatism en Http://www.ed. uiuc. edu/EPS/PES-Yearbook/94_docs/BREDO.HTM. De Shazer, S. (1999) En un origen las palabras eran magia. Barcelona: Gedisa. Fillmore, (1989). Temas de Lingüística y Pragmática. Valencia, España: Departamento de teorías de los lenguajes. Galindo, L. J. (1998). Sabor a Ti: Metodología cualitativa en investigación social, México: Universidad Veracruzana. García, C. B., y Jiménez, V. S. (1996). Redes semánticas de los conceptos de presión y flotación en estudiantes de bachillerato. Mexicana de investigación Educativa, 1(2), 343-361. Harris, M. (2008) Antropología cultural. Madris, España: Alianza editores. Krippendorff, K. (1997) “Principales metáforas de la comunicación y algunas reflexiones constructivistas acerca de su utilización”, en Pakman, M. Construcciones de la experiencia humana. Barcelona: Gedisa. Lakoff, G y Johnson, M. (1980). Methapors we live by, Chicago, The Univesity of Chicago Press, traducción en español como Metáforas de la vida cotidiana, Madrid, Cátedra. Lodge, D. (1977) The modes of modern writing, Londres: Eduard Arnold edit. López Ramos, S. (2006). El cuerpo humano y sus vericuetos. México: Miguel Ángel Porrúa. Medina, J y Cielo, S. (2008). Formación Cívica y Ética III. México: Trillas. Pérez Barajas, A. E. (2010). Significado extendido de la metáfora: aproximación e interpretaciones en fragmentos discursivos sobre éxito y fracaso en adultos mayores de Colima, México. En prensa. Pinker, Steven. (2007). El mundo de las palabras. Una introducción a la naturaleza humana, Barcelona: Paidós Ibérica, S.A. Rastier, F. (2005). Semántica Interpretativa, México: Siglo XXI Editores. Sapir, E. (1977). The anatomy of metaphor. Filadelphia: University of Pennsylvania Spradley, J, (1979) The ethnographic interview, Nueva York Holt: Rinehart and Winston. Sperber, D y Wilson D. (1994). La relevancia, Madrid:Visor. Talmy, L. (1998). Spacial Cognition : an interdisciplinary approach for representing. Germany: Springer. Valdez Medina, J. L. (1998). Las redes semánticas naturales, usos y aplicaciones en psicología social. México: Universidad Autónoma del Estado de México. Vera Noriega, J. Á., Pimentel, C. E., y Batista de Albuquerque, F. J. (2005). Redes semánticas: aspectos teóricos, técnicos, metodológicos y analíticos. Ra Ximhai, 1(3), 439-451. Zermeño Flores, A. I. Arellano Ceballos, A. C., y Ramírez Vázquez, V. A. (2005). Redes semánticas naturales: técnica para representar los significados que los jóvenes tienen sobre la televisión, Internet y expectativas de vida. Estudios Sobre las Culturas Contemporáneas, XI (22), 305-334. 60 Gimnasia y Satisfacción Corporal: ¿Un Binomio Deportivo? Gimnasia y Satisfacción Corporal: ¿Un Binomio Deportivo? Alfredo Hernández-Alcántara y José Salinas Polanco Resumen. El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre la práctica gimnástica y la satisfacción con la imagen corporal en un grupo de mujeres mexicanas deportistas y no deportistas. Muestra: Intencional no probabilística formada por dos grupos con observaciones independientes (n=307 gimnastas y n=307 no deportistas, X=11.6, S=2.2). Instrumentos: Se empleó una escala de figuras para medir el grado de satisfacción con la imagen corporal. Resultados: Las gimnastas rítmicas, artísticas y recreativas revelaron, sin excepción, satisfacción con su figura corporal en comparación con las no deportistas. Conclusiones: Con base en estos resultados concluimos que la práctica de la gimnasia femenil promueve la satisfacción por la figura lo que puede representar un factor que favorezca la percepción de la imagen corporal. Palabras clave: Factores de riesgo, trastorno alimentario, gimnasia, imagen corporal. Alfredo Hernández-Alcántara. Doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el Posdoctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) con el auspicio de la Coordinación de Humanidades de la esta Máxima Casa de Estudios. Es catedrático de licenciatura y maestría de la Universidad Justo Sierra, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Coordinador del Seminario Permanente de Investigación en el Deporte, IIA, UNAM. José Salinas Polanco. Candidato al Doctorado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es congresista nacional e internacional. Ha publicado artículos de investigación en la materia. Actualmente es Profesor Adjunto de la Universidad del Distrito Federal, en la Ciudad de México. 61 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Abstract. The purpose of this investigation was to determine the relationship between practice gymnastics and body image satisfaction in a group of Mexican women athletes and nonathletes. Sample: Intentional, non probabilistic with two groups formed by independent observations N=614 (gymnasts n=307 and non-sport women n=307) (X=11.6, S=2.2). Instruments: It was used a body silhouette scale to measure the body image satisfaction. Result: All gymnasts are more satisfied with their body image than non-sport women. Conclusion: Based on these results, we conclude that the women´s gymnastics practice promotes body shape satisfaction, which may represent a contributing factor to the perception of body image. Keywords: Risk factors, eating disorders, gymnast, body image. Antecedentes. Atávica y contemporáneamente el deporte y la actividad física, han probado beneficios en cualquier etapa evolutiva de la vida (Asztalos, De Bourdeaudhuij y Cardon, 2009; Merrick, Morad, Halperin y Kandel, 2005; Morris-Dockers, 2006; Nowicka y Flodmark, 2007), como un recurso de recuperación física (Hays, 1999) y como fuente de bienestar emocional sobre el autoconcepto (Mechanic y Hansell, 1989), la competencia social (Bloom, 2000) y la estima corporal (Wiggins y Moode, 2000). En las últimas dos décadas los teóricos han puesto especial atención en el papel que la actividad física desempeña como promotora de la salud física y emocional a través de programas deportivos de corte preventivo (Carraro, Cognolato y Bernardis, 1998; Elliot, Goldberg, Moe, y cols., 2004), correctivo (V., gr., desordenes alimentarios) (Hausenblas, Cook y Chittester, 2008) y hasta terapéutico (Murphy, 1995) a través del fortalecimiento de la autoestima (Kansi, Wichstrom y Bergman, 2003) y el mejoramiento de la percepción de la propia figura corporal. Tal es el caso de 62 Gimnasia y Satisfacción Corporal: ¿Un Binomio Deportivo? los modelos aeróbico y anaeróbico-muscular implementados por Tucker y Mortell (1993) en un grupo de mujeres jóvenes, mismo que derivó en una mejoría sustancial de la percepción del propio cuerpo en las participantes del modelo anaeróbico-muscular al optimar la definición de su figura. En este contexto cabe resaltar que con suma frecuencia las mujeres se hallan más insatisfechas con su propia figura corporal que los hombres (Hausenblas y McNally, 2004), quizá debida a la presión de sus pares (Stice y Whitenton, 2002) y a la inclinación sociocultural por los modelos longilíneos como ideales estéticos de belleza (Pelletier, Dion y Levesque, 2004) lo que afecta consecuentemente la autoestima y la valía corporal de las personas. Y es en este marco precisamente que los comentarios, la presión de compañeros del colegio y la influencia de la moda propiciaron la eclosión de trastorno alimentario en un grupo de púberes (Huang, Yang, Xu y cols., 2006). En relación con la percepción de la imagen corporal debe señalarse que la insatisfacción que produce es un factor de riesgo claramente asociado con trastorno alimentario (Gómez­-Peresmitré, Alvarado, Moreno y cols., 2001) que se manifiesta cuando, al interiorizarse una figura ideal delgada culturalmente establecida, es auto-comparada con la propia figura corporal hallándola en consecuencia discrepante con dicho modelo artificial (Bunnell, Cooper y Shenker, 1992). En México, prácticamente tres de cada diez prepúberes de entre seis y nueve años se encuentran insatisfechas con su figura y más de la mitad de ellas anhelarían tener una figura delgada estética (Gómez­-Peresmitré, Alvarado, Moreno, Saloma y cols., 2001), por lo que no demorarán en sentirse tan insatisfechas como las primeras. La investigación en el campo clínico sugiere que la insatisfacción de la imagen corporal es una variable moderadora crucial para comenzar a practicar dietas no patológicas y conductas alimentarias de riesgo en quienes fundamentan su autoconcepto en la figura y el peso corporal (Polivy y Herman, 1987). 63 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Frente a estas circunstancias, la actividad deportiva se plantea a todas luces como un recurso de promoción de estilos de vida saludables tanto en el plano físico como emocional. Dos estudios comparativos realizados en la Ciudad de México en mujeres nadadoras y gimnastas evidenciaron indicadores positivos. El primer estudio mostró que las nadadoras presentan menor presencia de factores de riesgo asociados con trastorno alimentario, depresión y ansiedad al ser comparadas con chicas no deportistas (Salinas y Gómez-Peresmitré, 2009), y el segundo, que las gimnastas procuran comportamientos alimentarios más sanos que sus contrapartes no deportistas (Hernández-Alcántara, 2006), situación que fue atribuida sin duda, en ambos casos, a la práctica de la actividad física. Hoy por hoy, la actividad física organizada entendida como deporte (Castillo, Balaguer y Tomás, 1997) ha cobrado especial relevancia al ser adoptada por muchos como un estilo de vida saludable3. Por lo que, en el marco de la importancia que reviste el deporte y el ejercicio físico en la sociedad contemporánea, y el notable incremento de las practicas alimentarias que ponen en riesgo a la población más susceptible (los jóvenes y adolescentes), el propósito del presente trabajo es evaluar la relación entre el grado de satisfacción con la imagen corporal y la práctica gimnástica en tres de sus especialidades deportivas (gimnasia rítmica, artística y recreativa) a través de su comparación con un grupo de mujeres no deportistas. 3. Es importante precisar la diferencia entre deporte como actividad física organizada de acuerdo con estos autores y deporte de alto rendimiento donde, siguiendo a Durán, Jiménez, Ruiz y cols., (2006) tal contexto puede en cambio propiciar el surgimiento de una psicopatología debida a la presión extrema bajo la que se encuentran sujetos los atletas. 64 Gimnasia y Satisfacción Corporal: ¿Un Binomio Deportivo? Método. Muestra. Intencional, no probabilística formada por N=614 participantes de entre 9 y 16 años de edad (M=11.6, DE=2.2) subdivididas en n=307 gimnastas (rítmicas n=73, artísticas n=133, y recreativaslúdicas n=101) (M=11.5, DE=2.2), y n=307 no deportistas (M=11.8, DE=2.1) (Ver Tabla 1) igualadas en las variables edad, nivel socioeconómico, escolaridad y tipo de escuela (pública o particular). Tabla 1. Distribución porcentual de edad, media y desviación estándar por grupo. Edad 9 a 10 11 a 12 13 a 14 15 a 16 Parcial N X S Gimnasta 40 % 29 % 17 % 14 % 50 % 307 11.5 2.2 No deportista 33 % 33.8 % 19.2 % 14 % 50 % 307 11.8 2.1 Total 36.5% 31.5 % 18.1 % 13.9 % 100.0 614 11.6 2.2 Diseño. El diseño fue de campo transversal con cuatro submuestras con observaciones independientes: gimnasia rítmica, artística, recreativa-lúdica, y no deportistas (Ver Tabla 2). Tabla 2. Porcentaje de participantes de las submuestras. Grupo Gimnasia recreativa-lúdica Gimnasia artística Gimnasia rítmica No deportistas Total N 101 133 73 307 614 Porcentaje 16.5 % 21.5 % 12 % 50% 100 % 65 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Criterios de inclusión. Las deportistas se caracterizaron por: a) Pertenecer a instituciones deportivas de la Ciudad de México y el interior de la república. b) Ser supervisadas por un entrenador. c) Practicar un promedio de M=12.7 horas por semana, DE=9.7 con un rango de horas de entrenamiento semanal que van de 2 y hasta 60 horas. d) Participar en competencias en los ámbitos local, regional, nacional e internacional (sólo gimnasia rítmica y artística). e) La gimnasia rítmica o gimnasia ballet se caracteriza por el uso de implementos (clavas, pelota, cinta, aro) cuyo desempeño es acompañado generalmente de música clásica sin canto. f) La gimnasia artística u olímpica se caracteriza por el uso de aparatos como viga, potro, piso y barras asimétricas que demandan de la gimnasta considerable flexibilidad y fuerza muscular. g) La gimnasia precompetitiva incluye gimnastas rítmicas y artísticas adscritas a instituciones deportivas. Entrenan entre 10 y 20 horas y participan en torneos locales y regionales. h) La gimnasia competitiva incluye gimnastas rítmicas y artísticas adscritas a instituciones deportivas. Entrenan más de 21 horas a la semana y participan en torneos nacionales e internacionales. i) La gimnasia recreativa se caracteriza por ser un recurso lúdico carente de participación competitiva cuyas integrantes practican menos de 9 horas a la semana. j) Las no deportistas se caracterizan por hallarse exentas de actividades físico-deportivas excepto, actividad física escolar obligatoria. Instrumentos y Mediciones. Satisfacción/Insatisfacción con la imagen corporal. Se midió con base en una Escala formada por nueve figuras que integran la Sección C-10 y G23 del “Cuestionario de alimentación 66 Gimnasia y Satisfacción Corporal: ¿Un Binomio Deportivo? y salud para muestras mexicanas” (Gómez-Peresmitré, 1993). Operacionalmente se define como la diferencia positiva (se quiere estar más delgado) o negativa (se quiere tener más volumen o músculo) entre la figura actual (FA) y la figura ideal (FI), es decir: FAFI=satisfacción/insatisfacción de la figura corporal. A más grande la diferencia, mayor insatisfacción positiva o negativa, mientras que la ‘satisfacción’ se define como la ausencia de diferencia o cero, es decir, FA-FI=0 (Gómez-Peresmitré y Ávila, 1997). Procedimiento. La aplicación de los instrumentos se realizó con el apoyo de personal capacitado quienes asistieron a las instituciones deportivas solicitando permiso formal ante directivos, padres de familia, entrenadores y participantes. Se expuso que se realizaba un estudio anónimo sobre salud, que no era un examen y que tenían libertad de participar o no en el estudio. El análisis estadístico de los datos se realizó con base en dos pruebas paramétricas; una prueba t y un análisis factorial de varianza One Way (ANOVA) con apoyo del paquete estadístico SPSS 10° versión para Windows. Resultados. Insatisfacción con la imagen corporal por grupo: gimnastas y no deportistas. El primer paso requirió de la aplicación de una prueba t de student para conocer las diferencias por grupo resultando ésta, significativa (t= -4.151, gl=260, p=.001). Las medias indicaron que las no deportistas están más insatisfechas con su figura (quieren ser más delgadas) (M=2.20, DE=1.2) que las gimnastas (x=1.62, s=0.9). 67 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Insatisfacción con la imagen corporal por tipo de gimnasia. Este análisis requirió la aplicación de un análisis de varianza (ANOVA) One Way cuyos resultados indicaron ausencia de diferencias significativas por tipo de gimnasia (recreativalúdica, artística y rítmica) en términos de insatisfacción positiva (F(2,124)=2.168, p=.119) y negativa (F(2,640)=.580, p=.563). Insatisfacción con la imagen corporal por nivel competitivo. El penúltimo análisis requirió nuevamente del desarrollo de un ANOVA One Way por nivel de competencia (básico, precompetitivo y competitivo) mismo que no mostró diferencias significativas por insatisfacción positiva (F(2,124)=.196, p=.822) ni negativa (F(2,64)=.511, p=.603). Insatisfacción con la imagen corporal con base en horas de entrenamiento. Por último, una prueba t no reveló diferencias con respecto al tiempo destinado al entrenamiento básico (menos de 9 horas/ semana) e intenso (entre 21 y 60 horas/semana) en términos de insatisfacción positiva (t= -.064, gl=37, p=.949) ni negativa (t= -.1.217, gl=25, p=.235). Discusión. El propósito general de investigación del presente trabajo consistió en evaluar el grado de satisfacción con la imagen corporal en un grupo de gimnastas mexicanas lúdicas, rítmicas y artísticas a través de su comparación con un grupo de mujeres no deportistas. Sólo el primer análisis reportó diferencias estadísticamente significativas, es decir, entre deportistas y no deportistas, mientras el resto de los análisis permanecieron sin efectos. La interpretación de las 68 Gimnasia y Satisfacción Corporal: ¿Un Binomio Deportivo? medias del primer estadístico referido indicó que las gimnastas están más satisfechas con su figura corporal que las no deportistas, lo que coincide con los supuestos teóricos de O’Dea (2001) quien propone que la práctica deportiva mejora la satisfacción por la figura. En tanto, la insatisfacción experimentada por las no deportistas es concordante con los planteamientos de Guglielmino (2004) y Hausenblas y McNally (2004) quienes advierten que la insatisfacción es un fenómeno recurrente entre las adolescentes mismas que enfrentan presión social por una figura estilizada, internalización de la figura ideal delgada y deficiente respaldo sociofamiliar (Stice y Whitenton, 2002). En virtud de que tal circunstancia sociocultural no parece ser privativa de las no deportistas surge la siguiente interrogante: si las gimnastas comparten factores socioculturales semejantes (presión social en favor de la delgadez, internalización de la figura ideal, influencia de medios de comunicación, etc.), ¿el deporte promueve la satisfacción por la figura corporal? Con fundamento en los análisis aportados por esta investigación se desprende el supuesto de que el deporte promueve la satisfacción de la imagen corporal o al menos, en lo que concierne a la práctica gimnástica femenil. Esto no es nuevo. Investigaciones previas realizadas por Faria y Silva (2001) lo han constatado al señalar que la práctica gimnástica periódica incrementa la autoestima, mejora el estado de ánimo y el autoconcepto. Por otra parte, también se ha visto que prácticas distintas como basketball y voleibol promueven la estima por sí mismo (Kansi, Wichstrom y Bergman, 2003). Investigaciones más recientes constatan lo anterior en virtud de que se ha observado que el deporte procura una mayor satisfacción por la figura corporal y merma el deseo de una figura ideal delgada (Bachner-Melman, Zohar, Ebstein, y cols., 2006). En resumen, estas actividades físicas procuran en los adolescentes, lo que Donaldson y Ronan (2006) han llamado: un correcto ajuste socio-emocional. 69 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física El resultado del primer análisis estadístico destaca en función de que es el único que provee de diferencias estadísticas significativas, esto es, que las deportistas están más satisfechas con su figura que las no deportistas. El resto de los análisis intragrupales (entre gimnastas) resultan interesantes si se considera que bajo ninguna circunstancia y en ningún caso se encontró insatisfacción positiva (querer ser más delgada), ni negativa (querer ser más gruesa) entre las deportistas, de lo que se desprende que, para prevenir este factor de riesgo asociado con trastorno alimentario, es conveniente atender las propuestas de los teóricos (BachnerMelman, Zohar, Ebstein, y cols., 2006; Donaldson y Ronan, 2006; Kansi, Wichstrom y Bergman, 2003; Mechanic y Hansell, 1989; O’Dea, 2001; Wiggins & Moode, 2000) tanto como los resultados conducentes productos de esta investigación. De lo anterior se concluye que las deportistas se encuentran sin excepción, más satisfechas con su figura, lo que representa un hallazgo significativo ya que el deporte jugó un papel protector más que un factor de riesgo asociado con trastornos alimentarios como lo han sugerido otros estudios (Brewer y Petrie, 2002; León, 1984; Malheior y Gouveia, 2001). En este marco, destacamos las implicaciones que tales prácticas tienen en la salud. Por estas razones, a guisa de conclusión, recomendamos que púberes y adolescentes se involucren con prácticas físico-deportivas, con el propósito de contrarrestar un factor de riesgo frecuente en prepúberes, púberes y jóvenes mexicanas: la insatisfacción con la figura corporal. Limitaciones. Entre las limitaciones de esta investigación destacan la dificultad de contrastar los presentes hallazgos con estudios realizados en otras especialidades deportivas como voleibol, básquetbol, nados de estilo libre, judo, etcétera, como deportes que no requieren propiamente una figura delgada como parte de su desempeño 70 Gimnasia y Satisfacción Corporal: ¿Un Binomio Deportivo? deportivo. Ello permitiría comparar, confirmar, y/o refutar los presentes resultados. Por lo anterior se recomienda desarrollar investigaciones futuras sobre satisfacción e insatisfacción con la imagen corporal en otros ámbitos deportivos en México. Agradecimientos: Nuestra gratitud a la Dra. Gilda Gómez-Peresmitré por su basto conocimiento compartido. A la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México por el apoyo institucional otorgado, a la División de Estudios de Posgrado. A la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Sistema Nacional de Investigadores de México por los apoyos financieros que facilitaron la consecución de esta investigación. A los participantes, padres, entrenadores y directivos de instituciones académicas y deportivas que amablemente contribuyeron al desarrollo de esta investigación. A TODOS, nuestra más profunda gratitud. Bibliografía Asztalos, M., De Bourdeaudhuij, I., y Cardon, G. (2009). The relationship between physical activity and mental health varies across activity intensity levels and dimensions of mental health among women and men. Public Health & Nutrition, 17, 1-8. Bachner-Melman, R., Zohar, A.H., Ebstein, R.P. Elizur, Y., y Constantini, N. (2006). How anorexic-like are the symptom and personality profiles of aesthetic athletes? Medicine & Science in Sport & Exercise, 38(4), 628-636. Bloom, M. (2000). The uses of theory in primary prevention practice: Evolving thoughts on sports and after–school activities as influences of social competency. En Danish S. J. & Gullotta T. P. (Eds.); Developing competent youth and strong communities through after–school programming. (pp. 17-66).Washington, D.C. EU: Child Welfare League of America. Brewer, B.W., y Petrie, T.A. (2002). Psychopathology in sport and exercise. En Van Raalte J. L. y Brewer B.W. (Eds.); Exploring sport and exercise psychology. (pp. 307-323). Washington, D.C. American Psychological Association. Bunnell, D.W., Cooper, P.J, y Shenker, I.R. (1992). Body image concerns among adolescents. International Journal of Eating Disordes, 1(2), 79-83. 71 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Carraro, A., Cognolato, S., y Bernardis, A.L. (1998). Evaluation of a program of adapted physical activity for eating disorders patients. Eating and Weight Disorders, 3(3), 110-114. Castillo, I., Balaguer, I., y Tomás, I. (1997). Predictores de la práctica de actividades físicas en niños y adolescentes. Anales de psicología, 13 (2), 189-200. Donaldson, S.J., y Ronan. K.R. (2006). The effects of sports participation on young adolescent’s emotional well-being. Adolescence, 41(162), 369-389. Durán, L., Jiménez, P., Ruiz, L., Jiménez, F., y Camacho, M. (2006). Trastornos de la alimentación y deporte. Archivos de Medicina del Deporte, 23, 117-125. Elliot, D.L., Goldberg, L., Moe, E.L., Defrancesco, C.A., Durham, M.B., y Hix-Small, H. (2004). Preventing substance use and disordered eating: Initial outcomes of the ATHENA (athletes targeting healthy exercise and nutrition alternatives) program. Archives Pediatrics and Adolescent Medicine, 158(11), 1043-1049. Faria. L., y Silva, S. (2001). Promotion of self-concept and practice of academy gymnastic. Psicologia: Teoria, Investigaca e Pratica, 6(1), 41-57. Gómez­-Peresmitré, G. (1993). Detección de anomalías de la conducta alimentaria en estudiantes universitarios: Obesidad, bulimia, y anorexia nervosa. Revista Mexicana de Psicología 10 (1), 17-27. Gómez­-Peresmitré, G. y Ávila, A.E. (1997). Cómo medir factores de riesgo asociados con imagen corporal: insatisfacción y distorsión. México: Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Gómez­-Peresmitré, G., Alvarado, H.G., Moreno, E.L., Saloma G.S., y Pineda, G.G. (2001). Trastornos de la alimentación. Factores de riesgo en tres grupos de edad: Prepúberes, púberes y adolescentes. Revista Mexicana de Psicología, 18 (3), 313-324. Guglielmino, M. (2004). Chrysalis camp: Uniting and empowering girls an eating disorders primary prevention program. The Sciences & Engineering, 64 (7-B), 3523 US: Univ. Microfilms International. Hausenblas, H.A., Cook, B.J. y Chittester, N.I. (2008). Can exercise treat eating disorders? Exercise & Sport Science Reviews, 36(1), 43-47. Hausenblas, H. A. y McNally, K. D. (2004). Eating disorders prevalence and symptoms for track and field athletes and nonathletes. Journal of Applied Sport Psychology, 16(3), 274-286. Hays, K. F. (1999). Working it out: Using exercise in psychotherapy. (pp. 177-187). Washington DC: American Psychological Association XXI. Hernández-Alcántara, A. (2006). Factores de riesgo en trastornos de la conducta alimentaria en atletas gimnastas mexicanas. Tesis Doctoral. México. Facultad de Psicología. UNAM. Huang, X.D., Yang, P.R., Xu, Y.Z., Yin, Y., Tang, Q.Y., y Zhang, Y.H. (2006). ������������������� Etiology and treatment of eating disorders in adolescents: a report of 6 cases. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi, 8. 279-282. Kansi, J., Wichstrom, L., y Bergman., L.R. (2003). Eating problems and the self-concept: Result based on a representative sample of Norwegian adolescent girls. Journal of Youth & Adolescence, 32(5), 325-335. Leon, G. R. (1984). Anorexia nervosa and sports activities. Behavior Therapist, 7(1), 9-10. Malheior, A.S. y Gouveia, M.J. (2001). Physical anxiety and risky eating behaviors in sport context. Analise Psicologica, 19(1), 143-155. Merrick, J., Morad, M., Halperin, I., y Kandel, I. (2005). Physical fitness and adolescence. International Journal of Adolescence & Medical Health, 17(1), 89-91. Mechanic, D. y Hansell, S. (1989). Adolescent competence, psychological well-being, and self-assessed physical health. Journal of Health & Social Behaviour, 28(4), 364-374. Murphy S.M. (1995). Sport psychology interventions. Champaign, IL. Human Kinetics Publishers. Morris-Dockers, S. (2006). Tai Chi and older people in the community: a preliminary study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 12(2), 111-118. Nowicka. P., y Flodmark, C.E. (2007). Physical activity-key issues in treatment of childhood obesity. Acta Paediatrica. Supplement, 96(454), 39-45. 72 Gimnasia y Satisfacción Corporal: ¿Un Binomio Deportivo? O’Dea, J. A. ��������������������������������������������������������������������������������������� (2001). Self-concept, weight issues and body image in children and adolescents. En: Columbus, F. (Comp.) Advances in psychology research. (6) (pp. 157-191). Nueva York: Huntington. Nova Science Publishers, Inc. 291 Pelletier, L.G., Dion, S., y Levesque, C. (2004). Can self-determination help protect women against sociocultural influences about body image and reduce their risk of experiencing bulimic symptoms? Journal Soc Clinical Psychology 23. 61-88. Polivy, J., y Herman, P. (1987). Diagnosis and treatment of normal eating. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 635-644. Salinas, P.J., y Gómez-Peresmitré, G. (2009). Modelos estructurales. Deporte de alto rendimiento y conductas alimentarias de alto riesgo. Psicología y Salud, 19(2), 271-280. Stice, E. & Whitenton, K. (2002). Risk factors for body dissatisfaction in adolescent girls: A longitudinal investigation. Developmental psychology 38(5). 669-678. Tucker, L.A., y Mortell, R. (1993). Comparison ������������������������������������������������������������� of the effects of walking and weight training programs on body image in middle-aged women: an experimental study. Am J Health Promot, 8(1), 34-42. Wiggins, M. S. y Moode, F. M. (2000). Analysis of body esteem in female college athletes and nonathletes. Perceptual and Motor Skills, 90(3), 851-854. 73 Influencia de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica en niños pre-púberes. Influencia de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica en niños pre-púberes. Rossana Gómez Campos, Evandro Lázari, Cristian Loarte, Jaime Pacheco y Marco Antonio Cossio Bolaños. Resumen El estudio tiene como objetivo determinar si las variables antropométricas influyen en la capacidad aeróbica de niños de 6 a 11 años. Se estudiaron 795 niños de manera probabilística (estratificado), siendo 394 hombres y 401 mujeres de escuelas públicas de la Ciudad de Arequipa-Perú. Se evaluaron las variables de edad, masa corporal (Kg.), estatura (m), pliegues cutáneos: tricipital (mm) y subescapular (mm), y circunferencia del tórax (cm). Para el cálculo del % de grasa se utilizó la ecuación de Boileau, Lohman y Slaughter (1985) para cada sexo; y para la evaluación de la capacidad aeróbica, se realizó el test de carrera de ida y vuelta de Navetta. Los resultados evidencian que el VO2max en relación al peso corporal disminuye con el transcurso de la Rossana Gómez Campos, formada en Educación Física por la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte de La Habana - Cuba, Máster en Biodinámica del movimiento por la UNESP, en Sao Paulo – Brasil. Líneas de investigación: Actividad física y salud; Fisiología del ejercicio; Entrenamiento deportivo de deportes individuales. Publicación reciente: Prescripción del ejercicio físico en poblaciones con enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles. Revista Médica Experimental de Perú, 2010. E-mail: [email protected] Evandro Lázari, maestrante en la Universidad Estadual de Campinas – Brasil, Entrenador de la selección de atletismo de Brasil. Líneas de investigación: Crecimiento y maduración; entrenamiento deportivo de deportes individuales. Cristian Loarte, profesor. Líneas de investigación: Actividad física adaptada. Jaime Pacheco, Profesor. Líneas de investigación: Educación física escolar. Marco Antonio Cossio Bolaños, formado en educación física en Perú, Máster en Ciencias del deporte por la Universidad de Campinas – Brasil y Doctorando en ciencias del deporte en la Universidad Estadual de Campinas – Brasil. Líneas de investigación: Crecimiento y maturación; Entrenamiento deportivo; Metodología de la investigación y Entrenamiento en futbol. 75 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física edad en ambos sexos. Por otro lado, se observó una correlación negativa entre las variables antropométricas de edad, peso, estatura, % con relación a la capacidad aeróbica, siendo más elevada en las niñas en comparación con los niños. Se concluye que las variables antropométricas de edad, peso y % de grasa corporal influyen sobre la capacidad aeróbica en el caso de las niñas, debido al proceso de crecimiento y desarrollo en el cual se encuentran y por la mayor acumulación de grasa corporal en comparación a los niños. Palabras clave: Capacidad aeróbica, variables antropométricas, niños. Abstract The study aims to determine whether the anthropometric variables influence the aerobic capacity of children 6 to 11 years. 795 children were studied in a probabilistic manner (stratified), with 394 men and 401 women in public schools in the city of Arequipa, Peru. Were evaluated by age, body mass (kg), height (m), skinfolds: triceps (mm) and subscapular (mm) and chest circumference (cm). For the calculation of % fat using the equation of Boileau, Lohman and Slaughter (1985) for each sex, and to assess the aerobic capacity test the run back and forth from Navetta was realized. The results showed that VO2max relative to body weight decreases over age in both sexes. On the other hand, there was a negative correlation between the anthropometric variables of age, weight, height, in relation to aerobic capacity %, being higher in girls compared with boys. We conclude that the anthropometric variables of age, weight and body fat % affect aerobic capacity in the case of girls, due to growth and development process in which they are and the greater accumulation of body fat compared to boys. Keywords: Aerobic capacity, anthropometric variables, children. 76 Influencia de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica en niños pre-púberes. Introducción El ejercicio físico y la aptitud física en niños y adolescentes se ha tornado objeto de estudio de varios investigadores en el área de las ciencias del movimiento humano, observándose una fuerte contribución del crecimiento, desarrollo y aptitud física (Araujo, Oliveira, 2008). De esta manera, la aptitud física relacionada a la salud en la infancia y adolescencia, al estar operacionalizada a través de variables como resistencia cardiorespiratoria, fuerza muscular, flexibilidad y composición corporal, ha sido influenciada por factores como la edad, sexo, composición corporal, estado de maduración biológica, entre otros (Huang, Malina, 2007). Es también conocido que en el transcurso de los años se ha observado una disminución en la práctica de actividad física, esta reducción del ejercicio ha provocado un descenso en el estado de la condición física con la consiguiente influencia sobre la salud y la calidad de vida (Guerra, Duarte y Mota: 2001; Pierón: 2003; Ribeiro, Guerra, Pinto, Oliveira, Duarte y Mota: 2002; Salbe, Weyer, Harper, Lindsay, Ravussin y Tatarani: 2003), tornándose el sobrepeso como un problema de salud a nivel mundial en niños y adolescentes, debido al incremento de la prevalencia de la obesidad y disminución del nivel de aptitud física que ha acrecentado los riesgos de la salud asociado al aumento de la grasa corporal (Rizzo, Ruiz, Hurtug-Wennlof, Ortega, Sjostrom, 2007) con la consecuente disminución de la capacidad aeróbica en adolescentes (Eisenmann, 2003). De esa forma, es importante considerar, que durante la actividad física, el organismo altera su funcionamiento con el propósito de mantener esa actividad por un mayor tiempo, por lo que, para lograr una manutención y mejora da capacidad aeróbica, es esencial que exista una mayor oferta de oxigeno a los tejidos (Machado, Guglielmo, Denadai, 2002), por consiguiente, el consumo máximo de oxigeno es generalmente considerado el índice que mejor representa, cuantitativa y cualitativamente, la capacidad funcional del sistema cardiorrespiratorio durante la 77 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física actividad física (Dencker, Thorsson, Karlsson Lindén, Eiberg, Wollmer, Andersen: 2007). Por otro lado, el acompañamiento de los índices de desempeño motor en niños y adolescentes puede contribuir en forma decisiva en la intención de promover la practica de actividades físicas, siendo recomendado que los atributos relacionados al comportamiento motor sean establecidos precozmente con el fin de asegurar los niveles esperados hasta que el proceso de la maduración biológica se complete (Guedes, 2002), por esta razón la administración de tests motores viene a constituir una estrategia de recolección de información que permite acompañar el desempeño motor de las capacidades relacionadas a la salud como es el caso de la capacidad aeróbica. Esta capacidad, está relacionada con el nivel de gordura corporal, pues algunos estudios demuestran que la cantidad de grasa corporal puede ejercer una importante influencia en la relación entre capacidad cardiorespiratoria y factores de riesgo cardiovascular, tanto en individuos jóvenes y en adultos, o aún durante el periodo de transición entre esas fases de vida (Carnethon, Gulati, Greenland, 2005, Anderssen et al: 2007). Por lo que algunas variables antropométricas podrían ejercer influencia sobre la capacidad cardiovascular de niños en fase de crecimiento físico. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio radica en determinar si las variables antropométricas influyen en la capacidad cardiovascular de niños de 6 a 11 años. Metodología Muestra Fueron seleccionadas 795 niños de manera probabilística (estratificado), siendo 394 varones y 401 damas pertenecientes a escuelas públicas del área urbana de la Ciudad de Arequipa-Perú (2320msnm), cuyas edades están comprendidas entre los 6 a 11 años, respectivamente. 78 Influencia de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica en niños pre-púberes. Tipo y diseño del estudio La investigación es de tipo descriptiva (de desarrollo) y el diseño es de corte transversal (Bisquerra, 1998, Thomas y Nelson, 2002). Técnicas e instrumento: De acuerdo al tipo de investigación y teniendo en cuenta las necesidades y las condiciones de la realidad de la Ciudad de Arequipa (Perú), se utilizó los protocolos estandarizados a nivel internacional, ofreciendo un mayor grado de confiabilidad para las variables antropométricas de crecimiento físico. Procedimientos para las variables antropométricas • Masa corporal: El objetivo fue determinar la masa corporal total y se utilizó una balanza digital con una precisión de (200g) con una escala de (0 a 150 Kg.), siguiendo las recomendaciones de (Gordon, Chumlea y Roche, 1988) para niños de 5-10 años y de 10-15 años. • Estatura: El objetivo fue determinar la estatura del individuo en posición ortostática, evaluándose mediante un estadiómetro de madera graduada en milímetros, presentando una escala de (0-2,50m), siguiendo los procedimientos de (Jordan, 1980, Gordon, Chumlea y Roche, 1988). • Circunferencias: Se evaluó la circunferencia del tórax entre la inspiración y expiración, siguiendo los procedimientos propuestos por Callaway et al. (1988), utilizando una cinta métrica de nylon milimetrada con una precisión de (0,1cm). • Pliegues cutáneos: Fueron evaluados los pliegues tricipital y subescapular con el objetivo de medir la adiposidad cutánea, utilizando un compás de pliegues Harpenden que ejerce una presión constante de (10gr/mm2), valiéndose de las sugerencias de Guedes (1996). 79 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física • Porcentaje de grasa (%G): Para realizar el cálculo del % graso se realizó mediante la ecuación de regresión propuesta por Boileau, Lohman y Slaughter (1985). (ver cuadro I). Procedimientos para la capacidad aeróbica. • Capacidad aeróbica (m): Fue evaluada mediante el test de carrera de ida y vuelta de Navetta, siguiendo las recomendaciones de Leger, (et al: 1988), usando un CD room con ajuste da distancia. El resultado final obtenido a través de la formula, indicó los valores del VO2max. Cuadro I. Ecuaciones utilizadas para el cálculo del % de grasa Ecuaciones %G=1,35 (Σ TR+SE) -0,012 (Σ TR+SE)2 -4,4 (hombres) %G=1,35 (Σ TR+SE) -0,012 (Σ TR+SE)2 -2,4 (mujeres) Análisis estadístico: Se utilizó la estadística descriptiva de media (X), desviación estándar (DE) y el coeficiente de correlación de Persson (r). Así como también el análisis paramétrico de regresión simple y múltiple para determinar el efecto de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica (p<0,001). Resultados El cuadro II muestra los valores medios (X) y desviaciones estándar (DE) de las variables antropométricas utilizadas en el presente estudio para ambos géneros. Estos valores muestran una tendencia ascendente desde los 6 hasta los 11 años para ambos sexos, a través del cual se distingue que dichas variables se encuentran en proceso de crecimiento físico constante con el transcurso de la edad, con 80 Influencia de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica en niños pre-púberes. excepción del VO2max, donde se observan una disminución de los valores con el transcurso de la edad para ambos sexos. Figura 1. Evolución del % de grasa de niños de ambos sexos, en función de la edad cronológica. Figura 2. Evolución del VO2max de niños de ambos sexos, en función de la edad cronológica. 81 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Cuadro II. Caracterización de los niños estudiados. Edad (años) 6 7 8 9 10 11 Masa corporal (Kg) Estatura (m) C. Tórax (cm) Hombres 21,8±2,24 1,14±0,053 59,33±2,5 22,91±3,91 1,17±0,05 61,88±4,44 25,8±3,54 1,24±0,05 63,14±3,38 29,38±3,8 1,27±0,04 64,52±2,77 33,25±4,05 1,36±0,06 69.33±3,47 37,01±4,82 1,43±0,05 69,18±4,98 %G VO2max 12,47±2,78 12,67±4,04 13,18±3,68 14,31±4,61 16,11±3,80 16,93±4,32 49,38±0,9 47,56±0,9 46,42±1,7 46,34±2,93 44,63±3,16 46,42±3,24 17,39±3,3 18,53±4,43 20,69±2,82 22,04±3,67 21,33±4,6 25,3±4,28 49,29±1,06 47,29±1,37 45,97±1,23 45,38±2,09 43,74±2,03 43,22±2,41 Mujeres 6 7 8 9 10 11 22,48±2,6 24,62±3,45 26,57±3,04 30,38±4,62 37,21±5,37 38,95±5,99 1,19±0,05 1,23±0,04 1,26±0,06 1,32±0,06 1,4±0,06 1,44±0,05 59,63±3,39 61,6±3,84 64,67±3,23 66,06±5,04 69,13±4,64 71,91±5,57 Los valores de correlación de Pearson (r) pueden ser observados e el cuadro III, verificándose correlaciones moderadas entre la capacidad aeróbica y la masa corporal, estatura, circunferencia del tórax, % de grasa oscilando entre (0,31-044) para los varones y de (0,47-0,66) para las mujeres. Por otro lado, la edad también es una variable que se correlaciona de forma negativa con la capacidad aeróbica, siendo de -0,40 para los varones y -0,77 para las mujeres. De esta forma, podemos señalar que las variables que se correlacionan de forma moderada con la capacidad aeróbica son la edad, masa corporal, estatura, circunferencia del tórax, % de grasa respectivamente. Cuadro III. Valores de correlación producto-momento de Pearson para las variables antropométricas y de capacidad aeróbica de niños de ambos sexos. Edad 82 MC Estatura Tórax %Grasa VO2max Influencia de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica en niños pre-púberes. Edad MC Estatura Tórax %Grasa VO2max -0,81 0,85 0,701 0,458 -0,77 0,79 -0,895 0,883 0,611 -0,66 0,86 0,88 -0,794 0,44 -0,65 0,655 0,83 0,73 -0,62 -0,59 0,378 0,61 0,46 0,56 --0,47 -0,4 -0,33 -0,3 -0,33 -0,31 -- Los cuadro IV y V permiten observar los valores de regresión obtenidos a través de modelos matemáticos para ambos sexos. Estos resultados muestran que la variable que afecta la capacidad aeróbica de forma moderada es la edad y peso en las niñas y ligeramente en los niños. Puesto que a medida que va aumentando la edad y el peso, el VO2max en relación al peso corporal va disminuyendo. A su vez, cuando se adicionó otras variables antropométricas el R2 se modificó ligeramente, aumentando los valores, por lo que las variables como el % de grasa, peso y estatura influyen de forma determinante en la capacidad aeróbica evaluada, en mayor proporción en las niñas en relación a los niños prepúberes de moderada altitud. Cuadro IV. Modelos matemáticos para verificar el efecto de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica de niños. B Modelo Edad 1ª 2ª 3ª Peso Estatura tórax %G C R R2 EEE P 82,6 -- -- -- -- -299,3 0,611 0,371 183,4 0,0001 -- 17,2 -- -- -- -71,2 0,494 0,242 201,2 0,1126 -- -- 119,8 -- -- -110,8 0,575 0,329 189,3 0,0001 -- -- -- 15,7 -- -598,7 0,354 0,123 216,4 0,0001 80,4 0,72 -- -- -- -300,4 0,610 0,369 183,6 0,0001 60,3 -- 396,2 -- -- -610,8 0,617 0,378 182,3 0,0001 90,9 -- -- -- 8,71 -246,6 0,628 0,391 180,3 0,0001 69,6 8,3 -- -- 13,5 -230,6 0,639 0,404 178,4 0,0001 63,2 -- 405 -- 0,622 0,380 181,6 0,0018 -- -48,7 83 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Cuadro IV. Modelos matemáticos para verificar el efecto de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica de niñas. B Modelo Edad Peso Estatura tórax %G 1ª 2ª 3a 0,639 -- --- C R R2 EEE P -62,1 0,609 0,369 16,16 0,0269 -- 94 0,464 0,213 129,8 0,0003 -- -603,3 0,548 0,298 122,5 0,0001 -- -- -- 8,78 -- -- -- 735,5 -- -- -- -- 9,36 -- -254,8 0,397 0,156 134,4 0,0004 52,9 1,27 -- -- -- -61 0,610 0,369 116,2 0,0299 41,5 -- 141,1 -- -- -184,8 0,611 0,371 116 0,0470 54,8 -- -- -- -- 9,49 0,064 0,400 113,3 0,7619 54,1 -- -- -- 4,92 -8,05 0,623 0,385 114,7 0,8013 52,5 -- -- -- -- 14 0,614 0,374 115,7 0,7654 51,8 1,03 -- -- -- 13,45 0,636 0,400 113,3 0,6721 52,5 -- -- 0,857 5,38 -41,54 0,624 0,384 114,8 0,5278 52 -- -- 0,322 0,614 0,373 115,8 0,9372 -- 5,138 Discusión Uno de los parámetros que se ha utilizado comúnmente para medir el rendimiento de la capacidad aeróbica y la forma física, es el VO2max, el cual ha sido evaluado en nuestro estudio por su poder limitador de la capacidad de desarrollar tareas aeróbicas, así como por haberse considerado el mejor indicador de salud relacionado a la aptitud física (Krahenbuhl, et.al: 1985; Vasquez, et. al: 2007). De esta manera, observamos en nuestros resultados que el VO2max con relación al peso, tiende a disminuir con el transcurso de la edad, tanto en niñas como en niños, este declino en la tendencia de la aptitud cardiorespiratoria puede ser explicado, debido a que el consumo de oxígeno, necesario para correr o caminar, decrece con la edad en ambos sexos (Tourinho Filho, Tourinho, 1998), debido al incremento de la masa corporal característico de la edad y del sexo (Araujo, Oliveira: 2008). Las variables de edad, masa corporal y estatura, de forma independiente presentan una baja relación negativa con el 84 Influencia de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica en niños pre-púberes. VO2max en los niños, y una alta relación negativa en el caso de las niñas; esto se explica debido a que el VO2max relativo es inversamente proporcional a la masa de grasa y al incremento de la masa muscular, resultado del proceso de crecimiento y desarrollo, observado en niñas y niños (Manchado, et al.), siendo que las niñas logran alcanzar la pubertad en media a edad más temprano que en los niños. De esta manera, esa mayor correlación negativa en las niñas, reflejada en un menor desempeño verificado en la aptitud cardiorespiratoria se justifica por una mayor acumulación de grasa, impulsado por el incremento puberal anticipado que alcanzan las niñas en relación a los niños, corroborando lo señalado en la literatura, que indica que la mas importante contribución de los factores que explican la variación en el consumo máximo de oxígeno es la masa muscular del cuerpo, la frecuencia cardiaca máxima y el sexo (Dencker, Thorsson, Karlsson Lindén, Eiberg, Wollmer, Andersen: 2007). En relación al % de grasa, los resultados evidenciaron un mayor % de grasa en las niñas comparado a los niños, para una media de edades muy cercana, lo que se corrobora con los estudios existentes que proponen una tendencia del sexo femenino para acumular mayores cantidades de grasa corporal (Guedes: 2002; Moreira, Sardinha: 2003). Esa diferencia se acentúa con la pubertad (Okano: 2001), debido a que el aumento de la masa grasa en el sexo masculino ocurre hasta los 10-12 anos de edad (Moreira, Sardinha: 2003), período a partir del cual se verifica un rápido aumento de la masa libre de grasa (Guedes: 1996). De esta manera, a pesar que los resultados no muestran una correlación significativa entre la edad y el % de grasa, los estudios indican que entre los 10 y 18 años, esta variable disminuye anualmente en los hombres cerca del 1,15%, aumentando en el mismo periodo en el caso de las mujeres (Moreira e Sardinha: 2003). Al utilizar los modelos matemáticos, observamos que la edad junto con el peso eleva en un 10% la correlación que existe con el 85 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física VO2, y sumados al % de grasa aumenta en un 17% en el caso de las niñas; esto indica que el VO2 esta influenciado por la edad, peso y % de grasa, esto se explica habitualmente con la acumulación mayor de grasa en las niñas (McArdle, Katch, Katch: 2004). En consecuencia, nuestro estudio indica que existe influencia de las variables antropométricas sobre el VO2max en el caso de las niñas, no así en el caso de los niños de 6 y 11 años de edad, de tal manera que mientras mayor sea el % de grasa corporal, menor será la capacidad aeróbica, en ese sentido, Albes, Barbosa, Campos, Coelho, Silva (2008) recomiendan que el sexo y la edad sean considerados cuando se pretenda analizar los indicadores de sobrepeso, de obesidad y de aptitud física en niños pre-púberes. Finalmente, el acompañamiento de los índices de desempeño motor en niños y adolescentes puede contribuir de forma decisiva en la tentativa de promover la práctica de actividades físicas en el presente y para toda la vida, por lo que se recomienda que los atributos relacionados al comportamiento motor sean establecidos precozmente con el fin de asegurar los niveles esperados hasta que el proceso de maduración biológica se complete. Conclusión A través de los resultados obtenidos podemos concluir que las variables antropométricas, de edad, peso y % de grasa, influyen sobre los valores del VO2max en relación al peso corporal en niñas pre-púberes, no así en el caso de los niños, debido al mayor acumulo de grasa en las niñas característico de la edad y sexo; siendo esa tendencia mas diferenciada a partir de la adolescencia. Sugiriéndose de esta forma, realizar un seguimiento de la capacidad cardiovascular en los niños, evitando una disminución del estado de condición física que influiría sobre la salud y la calidad de vida. 86 Influencia de las variables antropométricas sobre la capacidad aeróbica en niños pre-púberes. Bibliografía Alves, F. Barbosa, A; Campos, W; Coelho, R; Silva, S. Analise dos indices de adiposidade e de aptidão física em crianças prepuberes. Rev Port Cien Desp, 2008, 8(1)85-95. Anderssen, SA; Cooper, AR; Riddoch, C; Sardinha. LB; Harro, M; Brage, S; et.al. Low cardiorespiratory fitness is a strong predictor for clustering of cardiovascular disease risk factors in children independent of country, age and sex. Eur. J cardiovasc Prev Rehabil 2007;14:526-31. Bisquerra, R. (1998). Métodos de investigación. Editora Morata, Madrid. Boileau RA, Lohman TG y Slaughter MH. (1985). Exercise and body composition in children and youth. Scan, J. Sports Sci., 7,17-27. Callaway, C.W., Chumlea, C.W., Bouchard, C., Himes, J.H., Lohmant, T., Pollock, M., Roche, A, and Wilmore, J. Circunferences. In: Lohman, T., Roche, A, Martorell, R. (1988). Anthropometric standarization reference manual. Champaign, Human Kinetics, p.39-53. Carnethon, MR; Gulati, M; Greenland, P. Prevalence and cardiovascular disease correlates of low cardiorespiratory fitness in adolescents and adults. JAMA, 2005;294:2981-8 Dencker, M,; Thorsson, O; Karlsson, M.; Lindén, C.; Eeiberg, S.; Wollmer, P.; Andersen, L. Gender differences and determinants of aerobic fitness in children aged 8-11 years. Eur. J. Appl Physiol. 2007, 99:9-26). Eisenmann, J.C. Secular trends in variables associated with the metabolic syndrome of North American children and adolescents: a review ans synthesis. Am. J. Hum Biol. 15(6):786-794, 2003. Gordon,C., Chumlea, W., Roche, A. (1988). Stature recumbent length and weight. In: Lohman, T., Roche, A. Martorell, R. Anthropometric standarization reference manual. Champaign, Human Kinetics, p.03-05. Guedes, DP; Guedes, JERP, Barbosa, DS, Oliveira, JA. Atividade Física Habitual e aptidão Física relacionada a saúde em adolescentes. Ver Brás cienc mov. 2002;10(1):13-21. Guedes, R. M. Regional body composition: age, sex and ethnica variation. In: AF Roche, SB Heymsfield, TG Lohman (Eds). Human Body Composition. Champaign (Il): Human Kinetics, 217-255, 1996. Guerra, s; Duarte, J; Mota, J. 2001. Physical activity and cardiovascular disease risk factors in shoolchildren. Eur Phys de rev, 7(3), 269-281. Huang, Y; Malina, RM. BMI and Health-Related Physical Fitness in Taiwanese Youth 9 – 18 Years. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(5): 701-708. Jordan, R.J. (1980). Crecimiento y desarrollo del niño de Cuba. Bol. Med. Hosp.Inf. México, 37. Krahenbuhl, GS, Skinner, JS, Kohrt, WM. Developmental aspects of maximal aerobic power in children. Exerc Sports Sci Rev. 1985; 13:503-38. Leger, L.A. Mercier, D., Gadoury, C., Lambert, J. (1988) The multistage 20-metrele run test for aerobic fitness. J. Sport Sci., v.6, 93-101. Machado, FA; Guglielmo, LGA; Denadai, BS. Velocidade de corrida associada ao consumo máximo de oxigeno em meninos de 10 a 15 anos. Ver. Brás Med Esporte 2002;8(1):1-6. Manchado, C; et.al. Fatores fisiológicos e antropométricos associados com a perfomance em subida no ciclismo off Road. Revista brasileira de ciências e movimento, Brasília, v.10, n.4, p.35-40, 2002. McArdle, WD; Katch, FI; Katch, VL. Fundamentos de fisiología del ejercicio. 2ª edición Madrid:McGraw-Hill/Interamericana;2004. Moreira , M,; Sardinha , L. Exercício Físico, Composição Corporal e Factores de Risco Cardiovascular na Mulher Pós-Menopáusica. Tese de doutorado, Vila Real: UTAD, 2003. 87 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Okano , A. H.; Altimari , L, R.; Dodero , S. R.; Coelho , C. F.; Almeida , P. B. L.; Cyrino, E. S. Comparação entre o desempenho motor de crianças de diferentes sexos e grupos étnicos. Rev. Bras. Ciên. e Mov. Brasília 9(3): 39-44, 2001. Pierón, M. 2003. Estilo de vida, práctica de actividades físicas y deportivas, calidad de vida. Actas de ponencias del II congreso Mundial de Ciencias de la Actividad física y el deporte. Deporte y calidad de vida. Granada (Espana). Ribeiro, J.; Guerra, S,; Pinto, A,; Oliveira, J; duarte, J,; y Mota, J. 2002. Overweight and obesity in children and adolescents: relationship with blood pressure, and physical activity. Ann Hum Biol, 30(2), 203-213. Rizzo, N.S,; Ruiz, J.R,; Hurtig-Wennlof, A; Ortega, F,; Sjostrom. Relationship of physical activity, fitness, and fatness with clustered metabolic risk in children and adolescents: The european youth heart stusy. J. Pediatr. 150(4):338-394, 2007. Salbe, A,; Weyer, C,; Harper, I,; Lindsay, R, Ravussin, E,; Tatarani, P. 2003. Assessing the risk factors for obesity between chilhood and adolescents. II. Energy metabolism and phisycal activity. Pediatrics, 110, 307-314. Thomas. J., Nelson. J. Research Methods in Physical Activity. Human Kinetics, 1996. Tourinho Filho, H; Tourinho, L. Crianças, adolescentes e atividade física: aspectos maturacionais e funcionais. Revista paulista de educação física, São Paulo, 12(1):71-84, 1998. Vasquez, DG; Silva, KS; Lopez, AS. Aptidão cardiorespiratoria de adolescentes de Florianópolis, SC. Ver Brás Med Esporte, 2007; 13:376-80. 88 El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de 14 a 18 años de edad, de la Ciudad de Colima, México El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de 14 a 18 años de edad, de la Ciudad de Colima, México Sara Lidia Pérez Ruvalcaba, Ma. Elena Vidaña Gaytán, Claudia Leticia Yáñez Velasco, Evelyn Rodríguez Morril, Carlos David Solorio Pérez y Cristina González Sara Lidia Pérez Ruvalcaba. Doctoranda en Psicopatologías en niños, adultos y ancianos de la Universidad Rovira i Virgilli, España. Maestra en Psicología General Experimental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesora e Investigadora de Tiempo Completo de la Universidad de Colima. Miembro del cuerpo Académico CA UCOL-69 “Psicología de la Salud”. Responsable del proyecto “Estudio de manejo del estrés en jóvenes y adultos universitarios en Latinoamérica”, correo electrónico: [email protected] Evelyn Rodríguez Morril. Doctora en Psicología por el Instituto INTEGRO, Profesora e Investigadora de Tiempo Completo de la Universidad de Colima. Miembro del cuerpo Académico CA UCOL-69 “Psicología de la Salud”. Colaboradora del proyecto “Estudio de manejo del estrés en jóvenes y adultos universitarios en Latinoamérica”, correo electrónico: [email protected] Carlos David Solorio Pérez. Licenciado en Psicología, candidato al Doctorado en Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima, colaborador externo del proyecto de investigación “Estudio de manejo del estrés en jóvenes y adultos universitarios en Latinoamérica, adscrito a la Facultad de Psicología de la misma Universidad, correo electrónico es: [email protected] María Elena Vidaña Gaytán. Doctora en Psicoterapia Humanista por el Instituto Humanista de Sinaloa, A.C. Maestra en Psicología Clínica y Psicoterapia, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Maestra en Terapia Familiar Sistémica por el Instituto Regional de Estudios de la Familia A.C. Profesora e investigadora de la UACJ, Líder CA # 35 Psicología Clínica y de la Salud. Colaboradora externa del proyecto de investigación “Estudio de manejo del estrés en jóvenes y adultos universitarios en Latinoamérica, adscrito a la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, correo electrónico: [email protected] Claudia Leticia Yáñez Velasco. Doctora en Psicología, por INTEGRO. Directora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Miembro del cuerpo Académico CA UCOL-69 “Psicología de la Salud”. Colaboradora del proyecto de investigación “Estudio de manejo del estrés en jóvenes y adultos universitarios en Latinoamérica, adscrito a la misma Facultad, correo electrónico: [email protected] Cristina González. Doctora en Psicología. Profesora y Titular de la Cátedra de Psicología Clínica, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Colaboradora externa del proyecto de investigación “Estudio de manejo del estrés en jóvenes y adultos universitarios en Latinoamérica, correo electrónico [email protected] 89 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Resumen Ejercitarse se encuentra dentro de lo denominado actividad física, lo cual permite reducir riesgos de enfermedades no trasmisibles (OMS, 2004); su práctica con regularidad propicia mejorar la calidad de vida, la autoestima, estimular la relajación y facilita el manejo del estrés. El objetivo de la investigación fue determinar si estudiantes de 14 a 18 años de educación media superior, utilizan el ejercicio como estrategia de afrontamiento para el manejo de su estrés cotidiano. Se aplicó el cuestionario FUSIES (Fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento al estrés), a 120 estudiantes. El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés, es utilizado “a menudo” por el 58% de las mujeres (70 mujeres de 1º y 3º semestre), y el 34% de los hombres (28 de 1er semestre). Además, como estrategias alternas para afrontar el estrés, ellas manifiestan el buscar la solución del problema, tomar tiempo libre, y cuidar de su arreglo personal, y ellos escuchar música, buscar compañía y pensar positivamente. Se concluye que el ejercicio como estrategia para afrontar el estrés, es necesario motivar a los estudiantes de este rango de edad especialmente en el último semestre para practicarlo con mayor frecuencia; evaluándose sus efectos a largo plazo en cuanto a salud y calidad de vida. Palabras claves: estrés, ejercicio, estrategias de afrontamiento. Abstract To exercise itself is within the denominated physical activity, which allows to reduce risks of nontransmittable diseases Word Health Organization (WHO, 2004), its practice with propitious regularity improves the quality of life, the self-esteem, to stimulate the relaxation and facilitates the handling of stress. The objective of the investigation was to determine if students of 14 to 18 years of high school, use the exercise as strategy of facing for the 90 El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de 14 a 18 años de edad, de la Ciudad de Colima, México handling of their daily stress. It was applied the questionnaire (FUSIES) Sources, symptoms and strategies of facing stress to 120 students. The exercise as facing strategy is used “often” by 58% of women (70 women of 1º and 3º semester), and 34% of men (28 of first semester). In addition they to look for the solution of the problem, take time off, and take care of their personal adjustment and they listen to music, find company and to think positively. One concludes that the exercise as strategy to confront stress is necessary to motivate the students in this age range especially in the last semestral to practice it most frequently; evaluating its long term effects as far as health and quality of life. Key words: stress, exercise, strategies of facing. Introducción En este siglo el uso de las nuevas tecnologías ha reducido las exigencias físicas tanto en el ámbito laboral como educativo. El poco esfuerzo realizado en actividades cotidianas, como el dejar el automóvil lo más cerca de la entrada del edificio/casa/ establecimiento, el mantenerse sentado por largos períodos de tiempo frente al televisor o computadora, propician que los estudiantes lleven una vida sedentaria y poco saludable. Estas acciones facilitan que los estudiantes estén propensos a disminuir la calidad de su motricidad, flexibilidad, fuerza física, resistencia del cuerpo, dando como resultado un pobre rendimiento en las actividades de su vida cotidiana con una alta probabilidad a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, obesidad, hipertensión, riesgos cardiovasculares. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 2008 (OMS), las enfermedades crónico-degenerativas son la mayor causa de discapacidad y muerte en todo el mundo. Responsables del 57% de los 57 millones de muertes que se producen al año, y del 46% de la carga global de las enfermedades en general. En América 91 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Latina, el país que tiene más personas con este padecimiento es México y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial por prevalencia de diabetes (Pérez, Bautista y Bazaldúa: 2008). En este sentido, en el 2006, en la Encuesta Nacional de Nutrición (ENSENAUT), se señala que una tercera parte los adolescentes presentan exceso de peso, es decir, una combinación de sobrepeso y obesidad. Siete de cada 10 personas entre 18 a 20 años presentan exceso de peso (IMC≥25), y 78% de la población mayor de 20 años tiene obesidad abdominal, convirtiéndose ésta última en una de las problemáticas de salud más frecuentes y de mayor severidad en nuestro país, por sus diversas complicaciones; y si le sumamos la gama de fuentes de estrés que son generados por el mundo acelerado en el cual vivimos, el problema de salud se complica. Los estudiantes de preparatoria, población objetivo de la presente investigación, además de afrontar la fuentes de estrés clasificadas por Domínguez, Valderrama, Olvera, Pérez, Cruz y González, 2002; como familiares, ambientales, personales, interpersonales y laborales, habrán de afrontar los generados en su ámbito escolar. El estrés es “una situación particular entre el individuo y su entorno que es evaluado por este como amenazante y/o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” (Lazarus y Folkman, 1986:46); la exposición continua está relacionada con el inicio o evolución de numerosos procesos patológicos, que precipita o provoca exacerbaciones de enfermedades cardiovasculares y psiquiátricas. Aumenta la vulnerabilidad a enfermedades autoinmunes, gastrointestinales, infecciones, síndrome de fatiga crónica, consumo excesivo o adicción a drogas, y diversas alteraciones cognitivas (Everson, Lynch, Kaplan, Lakka, Sivenius & Salonen, 2001; véase Leza, 2005). Los eventos estresantes activan el proceso de valoración del grado de amenaza en relación al bienestar que se persigue (Wah, 92 El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de 14 a 18 años de edad, de la Ciudad de Colima, México Sawang y Oei, 2010), ante los cuales el individuo tiende a aplicar estrategias de afrontamiento que le permitan amortiguar su impacto biológico, psicológico y social. Cuando un evento es percibido como amenaza o desafío, el mecanismo de evaluación secundario provee una valoración global de los recursos con los que cuenta el individuo para manejarlo (Goh, Sawang y Oei, 2010), mecanismo que es identificado como afrontamiento y que ha sido definido por Casullo y Fernández (2001), como el conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos, acciones) que una persona utiliza para resolver situaciones problemáticas y reducir las tensiones que ellas generan. Las estrategias de afrontamiento han sido abordadas desde distintas perspectivas. Su función será amortiguar los efectos dañinos del estrés y reestructurar cognoscitivamente la vulnerabilidad que se percibe al encontrarse en la situación amenazante, o estar próxima su experimentación, para la cual se cuenta con poco o nulo control. Las estrategias de afrontamiento pueden ser cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes (Cassareto, Chau, Oblitas y Valdez: 2003), su aplicación “se inicia después de la valoración cognitiva y de las eventuales experiencias psicofisiológicas del evento potencialmente estresante y dependen de la efectividad de las evaluaciones y procesos cognitivos además de sus estrategias” (Goh, Sawang y Oei, 2010:13); el tipo de estrategias y el momento de su aplicación estará relacionadas con la experiencia, las características del evento a afrontar, la situación social en la que se presenta, las experiencias relacionadas con el evento, entre otros; es por ello que podrá aplicarse a tiempo o a destiempo, en función del momento que se detone o experimente el estrés, este puede ser psicológico o fisiológico (Minami, Khuraishi, Yamaguchi, Nakai, Hirai & Satoh, :1991; véase Leza: 2005). El psicológico se puede relacionar con la percepción de amenaza que se encuentra en la definición proporcionada por 93 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Lazarus y Folkman (1986), el fisiológico con la “perturbación de homeostasis” (Sandin: 1999; véase González y Landero, 2006:50). Se ha determinado que el estrés puede ser también oxidativo al asociarse a la disminución de la fatiga, daño muscular y exceso de entrenamiento (Pinho, Araújo, Melo y Benetti, 2010). El estrés también tiene un carácter de reciente (sucesos vitales), crónico (problemas, amenazas, conflicto relativamente duradero), diario, como evento menor (Sandin: 1999, 2001, 2003; véase González y Landero: 2006); agudo, crónico y persistente (Leza: 2005). Los síntomas físicos más frecuentemente generados por el estrés son: “taquicardia, manos y pies fríos, insomnio, frío y/o mariposas en el estómago, sudor de manos, temblor de manos y piernas, dolor de cabeza, gastritis, colitis, dermatitis, pérdida de concentración, resequedad de boca, problemas respiratorios, falta de apetito, ingestión excesiva de alimentos, diarrea, estreñimiento, dolor de nuca” (Domínguez, Valderrama, Olvera, Pérez, Cruz y González, 2002:19); los cuales podrán ser autorregulados a través de la aplicación de estrategias de afrontamiento al estrés, que por supuesto implicará la reestructuración cognoscitiva de los eventos que lo producen, una de tales estrategias podría ser el realizar actividad física. La actividad física permite el mantenimiento del estado de salud en las personas desde niños hasta el adulto mayor (Cevallos: 2000), el ejercicio distrae o aleja la atención, produce una sensación de bienestar corporal y el consecuente mejoramiento de la autopercepción del cuerpo y la autoestima (Garnier y Waysfeld: 1995; véase Fiorentino: 2006), se recomienda realizar actividades como caminar, saltar, nadar, montar en bicicleta, durante 30 minutos diarios, ya que sus efectos permiten autocontrolar el estrés (Quintero: 2006), es una estrategia de afrontamiento adaptativa que se puede utilizar a tiempo o destiempo de la situación estresante y que facilita la autorregulación de respuestas fisiológicas desregularizadas por el estrés cotidiano, como es la 94 El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de 14 a 18 años de edad, de la Ciudad de Colima, México tensión muscular, la vasoconstricción, la resequedad de boca, el insomnio, entre otros, su beneficio de distracción permite hacer un alto en el camino y despejar los pensamientos mal adaptativos y posteriormente tener la posibilidad de ver el evento estresante con mayor objetividad. Con base a información anterior, surge la presente pregunta de investigación: ¿Los estudiantes de nivel medio superior emplean el ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés cotidiano? Objetivo: Identificar si la práctica del ejercicio es utilizada como estrategia de afrontamiento para el manejo del estrés en estudiantes de preparatoria de la Ciudad de Colima, México. Método y técnicas Sujetos: 120 estudiantes de nivel medio superior, 70 mujeres entre las edades de 15 a 17 y 50 hombres de 14 a 18 años de edad, con un promedio de 16.1 años. Instrumento: Cuestionario: FUSIES (fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento ante el estrés), con alta validez y especificidad con un Alpha Crombach .9597, consta de 135 reactivos tipo Likert con opción de respuesta de 1 al 5; el análisis factorial determinó la identificación de 3 factores (fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento), los cuales quedaron distribuidos en tres bloques del mismo nombre: el primero de estresores, con las sub escalas de académico-laborales, interpersonales-familiares, ambientales y otros, el segundo de síntomas de estrés, con las sub escalas de síntomas emocionales, actitudinales, salud física, físicosconductuales y el tercero de Estrategias para manejar el estrés sin sub escalas (Pérez, García, Velasco, Márquez y Solorio: 2006). 95 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Procedimiento: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal donde participaron 120 estudiantes de nivel medio superior a los cuales se les aplicó un instrumento autoadministrado llamado FUSIES (fuentes, síntomas y estrategias de afrontamiento ante el estrés). Se analizaron los datos obteniéndose a través de medidas de tendencia central en función al objetivo del estudio. Resultados: A continuación se presentan los resultados obtenidos en función al semestre cursado y el género de los participantes. Las mujeres de 1er. semestre de bachillerato (33%), identificaron en grado 3 (regular) su nivel de estrés en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 extremo, estableciendo como fuentes más estresantes el estar enfermo, la pérdida de apetito, y no tener vacaciones en grado 4 (mucho). Las estrategias de afrontamiento utilizadas casi siempre, fueron buscar la solución del problema, estar en compañía, pensar positivamente, tomar tiempo libre, escuchar música y cuidar su arreglo personal. Los hombres de 1er. semestre de bachillerato (34%), identificaron en grado 2 (poco) su nivel de estrés en la escala antes citada, señalando como fuente más estresante el no tener vacaciones en grado 4 (mucho). La estrategia utilizada casi siempre fue escuchar música, y a menudo el buscar compañía y pensar positivamente. Las mujeres practican ejercicio a menudo (3), y los hombres algunas veces (2); tanto los hombres como las mujeres de este semestre prefieren estrategias cognitivas o de distracción para afrontar su estrés y las estrategias de afrontamiento utilizadas no se encuentran directamente relacionadas con sus fuentes de estrés. Las mujeres de 3er. semestre de bachillerato (36%), identificaron en grado 2 (poco) su nivel de estrés, señalando como fuentes más estresantes la falta de tiempo, la injusticia de autoridades, 96 El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de 14 a 18 años de edad, de la Ciudad de Colima, México el trabajo en exceso, el tráfico, y el calor excesivo en grado 4 (mucho). Las estrategias de afrontamiento ejercidas casi siempre fueron buscar la solución del problema, estar en compañía, pensar positivamente, escuchar música y cuidar su arreglo personal, respirar profundamente y ver televisión. Los hombres de 3er. semestre de bachillerato (30%), identificaron en grado 3 (regular) su nivel de estrés, estableciendo como fuentes más estresantes el estar enfermos, ser ignorados, falta de tiempo, injusticia de autoridades, no tener vacaciones, y el trabajo en exceso en grado 4 (mucho). Las estrategias de afrontamiento utilizadas casi siempre fueron el escuchar música y descansar. Tanto hombres como mujeres de 3º semestre, a menudo se ejercitan para afrontar el estrés. Las estrategias más frecuentemente utilizadas por las mujeres están dirigidas al problema (resolverlo, buscar su solución y pensar positivamente), y los hombres hacia la evasión (escuchar música y descansar). Las mujeres de 5er. semestre de bachillerato (31%), identificaron en grado 3 (regular) su nivel de estrés, determinando como fuente más estresante la injusticia de autoridades en grado 4 (mucho). La estrategia de afrontamiento aplicada casi siempre fue escuchar música. Los hombres de 5er. semestre de bachillerato (32%), identificaron en grado 3 (regular) su nivel de estrés, estableciendo como fuentes más estresoras la injusticia de autoridades, y el ser evaluados en grado 4 (mucho). Las estrategias de afrontamiento aplicadas casi siempre fueron buscar la solución del problema y tomar tiempo libre. En 5º semestre, no aparece el ejercitarse como estrategia para el manejo del estrés, y continúa el escuchar música para las mujeres y aparece el buscar la solución del problema para los hombres, como lo reportaron las mujeres en el 1º semestre. Así mismo, es necesario atender que en este semestre se reportan como estresor las evaluaciones. 97 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física En términos generales se puede señalar que el ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés, lo practican a menudo las mujeres de 1er y 3er semestre, y los hombres de éste último nivel. La frecuencia más baja la presentan los hombres de 1er semestre (algunas veces), y no se ejercitan como estrategia para manejo del estrés tanto las mujeres como los hombres en 5o semestre; en una escala de 1 a 5 donde 1 es nunca y 5 es siempre. Las estrategias de afrontamiento adaptativas al estrés que utilizan los estudiantes, como el pensar positivamente (mujeres y hombres de 1er semestre y mujeres de 3º), respirar profundamente (mujeres de 3er semestre), buscar la solución al problema (mujeres de 1er semestre y hombres de 5º semestre), es factible presentarse “a tiempo”, ante las situaciones estresantes de enfermedad y no tener vacaciones (mujeres de 1er semestre y hombres en 3er semestre), injusticia de las autoridades (mujeres y hombres de 3er y 5º semestre), trabajo en exceso (mujeres y hombres de 3er semestre). Discusión Los estudiantes de bachillerato de la presente investigación, utilizan el ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés sólo en 1er y 3er semestre, con una frecuencia de algunas veces en escala nunca a siempre. Habrá de investigarse más profundamente ampliando la muestra de estudio ya que Domínguez, Valderrama, Olvera, Pérez, Cruz y González (2002) identifican que el deporte es la segunda estrategia de afrontamiento más común. Si en una muestra de 95 estudiantes de licenciatura se identificó el deporte como la primera estrategia de afrontamiento al estrés académico (Pérez, Solorio, Yáñez, Vidaña, Rodríguez y González, en prensa), habrá de realizarse un estudio longitudinal del uso de dicha estrategia del bachillerato a la licenciatura, identificándose las condiciones que expliquen su mayor/menor incidencia, tomándose en cuenta la forma en que la institución educativa fomente el desarrollo de actividades deportivas. 98 El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de 14 a 18 años de edad, de la Ciudad de Colima, México El escuchar música es un estrategia para las mujeres de 5º semestre, y para los hombres y mujeres de 1er y 3er semestre, se puede utilizar como reforzador del ejercicio porque permite disociar el cansancio producido al ejercitarse, estrategia que ha sido satisfactoriamente utilizada por Karageorghis y Priest (2008). Si se conoce que una de las estrategias de afrontamiento más utilizadas por las mujeres de este estudio es el arreglo personal (1º y 3º), las campañas escolares para incentivar la práctica del deporte deberán estar enfocadas en sus beneficios en cuanto a la apariencia personal, ya que, como lo señalan Cabanach, Rodríguez, Valle, Piñeiro y Millán (2008), la preocupación por la defensa de la propia imagen personal es una oportunidad para demostrar una mayor capacidad (2008: 14). Se propone una línea de investigación relacionada con el ejercicio, la imagen personal, el estrés académico y sus diferencias de género, donde las estrategias de afrontamiento, como el escuchar música se utilice como técnica de disociación. De continuar siendo el descansar, una estrategia de afrontamiento (hombres de 3er semestre), se estará perdiendo el beneficio de niveles óptimos de oxigenación que se adquiere a través del ejercicio (Pinho, Araújo, Melo y Benetti: 2009). En función a los resultados obtenidos, se propone caminar, saltar, nadar y montar en bicicleta durante 30 minutos diarios, ya que sus efectos se verán reflejados en el fortalecimiento, prevención o retraso de la hipertensión arterial, obesidad y el sobrepeso, recomendado por Quintero (2006). Conclusiones La frecuencia con la que se ejercitan los estudiantes de esta investigación no les permite hacer del deporte un hábito. Habrá de establecerse las medidas necesarias para mostrar sus ventajas salutogénicas y académicas al ser utilizado como estrategia de afrontamiento al estrés. 99 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física El ejercitarse puede ser una estrategia de afrontamiento adaptativa que permita la creación y mantenimiento de redes de apoyo social y éstas, a su vez, propiciarán la aplicación de otras estrategias como la de hablar del problema. Lograr que los estudiantes de bachillerato se ejerciten, como estrategia para manejar su estrés cotidiano, permitirá integrar algunas de las estrategias que cotidianamente utilizan como el buscar compañía y escuchar música. En situaciones académicas como el someterse a exámenes que en 5º semestre es fuente de estrés, el buscar compañía y el arreglo personal (estrategias mayormente utilizadas) no permitirán una solución directa a la situación académica estresante; a partir de lo cual se generó la pregunta ¿La búsqueda de compañía es utilizada como estrategia para mejorar su rendimiento el aprovechamiento académico? El buscar la solución del problema podría ser un excelente amortiguador ante el estrés que causan los exámenes, habrá de proporcionar a los estudiantes herramientas que le permitan aplicar esta estrategia de afrontamiento adaptativas “a tiempo”, para dicho fin. Considerando que los estudiantes de 3er semestre (hombres), utilizan el descansar como estrategia de afrontamiento con lo que no podrán amortiguar sus estresores (enfermedad, ser ignorado, falta de tiempo, injusticia de autoridades, no tener vacaciones), se recomienda fomentar el uso del ejercicio para obtener las sensaciones de descanso que están necesitando, ya que después de la relajación obtenida, podrá abordar bajo otra perspectiva el evento estresante. Será indispensable promover de esta activación física para el manejo del estrés y para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes de bachillerato. Se propone una línea de investigación relacionada con el ejercicio, la imagen personal, el estrés académico y sus diferencias 100 El ejercicio como estrategia de afrontamiento al estrés en estudiantes de 14 a 18 años de edad, de la Ciudad de Colima, México de género, donde las estrategias de afrontamiento como el escuchar música, ver televisión y buscar compañía, sean un recurso para fomentar el desarrollo del deporte como un hábito. Bibliografía Cabanach, R., Rodríguez, S., Valle, A., Piñeiro, I. y Millán, P. (2008). Metas académicas y vulnerabilidad al estrés en contextos académicos. Aula Abierta, 36 (1 y 2), 3-16. Casullo,M., y Fernández, M. (2001). Estrategias de afrontamiento en estudiantes. Revista del Instituto de investigaciones, 6, 25-49. Cassareto, M., Chau, C., Oblitas, H., y Valdez, N (2003). Estrés y afrontamiento en estudiantes de psicología. Revista de Psicología, 2, 364 392. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006). Resultados por entidad federativa, Chihuahua. México: Instituto Nacional de Salud Pública Domínguez, B., Valderrama, P., Olvera, Y., Pérez, S., Cruz, A. y González, L. (2002). Manual para el Taller Teórico-Práctico de Manejo del Estrés. México: Plaza y Valdez. Fiorentino, M. (2006). Conductas de la salud. En Oblitas Luis. Psicología de la salud y calidad de vida (2ª ed) (pp. 57-81). México: Thomson. Goh, Y., Sawang, S., y Oei, T. (2010). The Revised Transactional Model (RTM) of Occupational Stress and Coping: An improved process approach. The Australian and New Zealand Journal of Organisational Psychology, 3, 13-20. González, R. y Landero, H. (2006). Síntomas psicosomáticos y Teoría Transaccional del estrés. Ansiedad y estrés. 12 (1), 45-61 Karageroghis, C. y Priest, D. (2008). Music in sport and exercise: an update on research and application. The Sport Journal, 11 (3). Obtenido en la Red Mundial el 29 de diciembre de 2010: http://www.thesportjournal.org/article/music-sport-and-exercise-update-researchand-application Lazarus, R., y Folkman, S. (1986). El Estrés y Procesos Cognitivos. Barcelona: Editorial Martinez Roca Leza, J. (2005). Mecanismos de Daño Cerebral Inducido por Estrés. Ansiedad y Estrés. 11 (2-3), 123-140. Organización Mundial de la Salud (2004). Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 57ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. Obtenido de la Red Mundial el 29 de octubre de 2010: http://www.who.int/moveforhealth/publi- cations/WHO_resultion_WHA-57_R17_sp.pdf Organización Mundial de la Salud. (2008). Informe sobre la Salud en el Mundo 2008. Atención Primaria de Salud, más necesaria que nunca. Ginebra: OMS. Pérez, E., Bautista, S., y Bazaldúa, A. (2008). Susceptibilidad percibida de Diabetes Mellitus en adultos no diagnosticados. Obtenido de la Red Mundial el 22 de diciembre de 2010: http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-317-6Pérez, R., García, R., Velasco, Márquez y Solorio, P. (2006) Psicología de la Salud y enfermedades crónicas. Colombia: PSICOM Editores. Pérez, S., Solorio, C., Yáñez, C., Vidaña, M., Rodríguez, E., y González, C. (en prensa). Significado Psicológico del Estrés en el Ámbito académico. Un estudio comparativo en estudiantes de un Modelo Educativo Tradicional y uno Innovador. Psicología de la Salud y sus campos de aplicación. México: CUMEX. 101 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Pinho, R., Araújo, M., Melo, G. y Benetti, M. (2010). Enfermedad arterial coronaria, ejercicio físico y estrés oxidativo. Arquivos Brasilerios de Cardiologia, 94 (4), 531-537. Quintero, A. (2006). Actividad física y salud. En Marino, F., Cardona, O., y Contreras, L. (Comp.) Medicina del Deporte (pp. 167-172). Colombia: Corporación para investigaciones Biológicas CIB. Wah, Y, Sawang, S. y Tian, P. (2010). The Revised Transactional Model (RTM) of Occupational Stress and Coping: An improved process approach. The Australian and New Zealand Journal of Organisational Psychology, 3, 13-20. 102 DIVULGACIÓN 2da. Época / Núm. 2 / Julio 2010 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. Jesús Galindo Cáceres Resumen Se presenta en un primer momento un apunte de problematización sobre el Deporte considerado como un fenómeno de comunicación social, donde el concepto de comunicación social, desde la perspectiva de una Comunicología sistémica y constructivista, ordena al Deporte como una configuración de sistemas de información y sistemas de comunicación en procesos de difusión-dominación y de interacción-colaboración, lo cual influye de fondo en la configuración de los procesos sociales generales de convivencia, creación y mantenimiento del mundo social contemporáneo. Jugar fútbol o mirarlo en la televisión, forma y refuerza patrones de competencia o de solidaridad, de individualización o de sentimientos de pertenencia, por ejemplo. En un segundo momento se presenta una síntesis de las ideas expresadas en trabajos anteriores sobre la perspectiva de trabajo Jesús Galindo Cáceres. Mexicano. Doctor en Ciencias Sociales (1985), maestro en Lingüística (1983) y licenciado en comunicación (1978). Autor de 25 libros y más de doscientos treinta artículos publicados en trece países de América y Europa. Promotor cultural en diversos proyectos desde 1972. Profesor universitario en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, España y México desde 1975. Fundador del doctorado en Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura, Escuela Nacional de Antropología e Historia (1996). Fundador del doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Colima (1997). Fundador del doctorado en Comunicación, Universidad Veracruzana (2001). Fundador del doctorado en Ciencias y Humanidades para el desarrollo Interdisciplinario, Universidad Autónoma de Coahuila y Universidad Nacional Autónoma de México (2010). Miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) desde 1982. Miembro del Programa de Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (Programa Cultura) desde 1985. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SNI-CONACYT) desde 1987, SNI III. Promotor del Grupo de Acción en Cultura de Investigación (GACI) desde 1994. Promotor de la Red de estudios en teoría de la comunicación (REDECOM) y del Grupo hacia una Comunicología posible (GUCOM) desde 2003. Miembro de la Red Deporte, Cultura y Sociedad desde 2006. Miembro de la Red Nacional de Promotores Culturales 3D2 desde 2007. Promotor del Programa hacia una Ingeniería en Comunicación Social desde 2009. 105 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física de una Ingeniería en Comunicación Social del deporte, desde el contexto de una Ingeniería Social Comunicológica. El deporte es una parte medular del proceso de civilización, por tanto un proyecto de la modernidad que necesita ajustes y nuevos cauces de promoción en el mundo contemporáneo. El Deporte puede ser considerado como un dispositivo central en los procesos de comunicación de difusión-dominación o de interacción-colaboración. La práctica deportiva es el primer escenario de la observación científica sobre las situaciones con connotación deportiva. En el otro extremo está la figura del espectáculo. En cualquiera de los puntos de este gradiente de acción percepción se encuentra la tensión termodinámica al centro. El Deporte excita a la tensión social e individual, de su oportuno manejo operativo depende la configuración de esa tensión y sus consecuencias. Se requieren diagnósticos adecuados científicos de la situación deportiva, y diseños de escenarios deportivos con una nueva imaginación constructiva. Necesitamos entender primero con claridad qué está pasando con el Deporte, y después una decisión sobre lo que queremos hacer con el. El Deporte es un proyecto social histórico de formación de ciudadanos, es momento de evaluar y rediseñar lo que estamos haciendo con él. En un tercer momento se presenta un apunte de programa de trabajo en Ingeniería en Comunicación Social del Deporte, desde el programa tecnológico de la Intervención como estrategia comuniconómica y de construcción socioanalítica. En primer lugar se requiere un buen conocimiento tecnológico de toda la metodología a la mano para la exploración y diagnóstico de situaciones deportivas, una buena aproximación científica a la observación-percepción de lo que está sucediendo en la vida social desde una perspectiva comunicológica del Deporte, para construir unos buenos mapas de representaciones sobre lo que sucede, y para obtener buenos diagnósticos de problemas a resolver. Y por otra parte se requiere un buen dominio de la tecnología constructiva 106 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. de vida social, desde programas metodológicos de intervención y colaboración de procesos de comunicación social deportiva, para aspirar a diseñar soluciones efectivas de los problemas percibidos en el diagnóstico, dentro contextos bien observados, bien estudiados. Palabras Clave.- Ingeniería en Comunicación Social, Comunicología, Programa Metodológico, Familias tecnológicas, Intervención, Comunicación Social, Deporte. Abstract We present at first a note of questioning on Sport regarded as a phenomenon of social communication, from the perspective of a systemic and constructivist Communicology, directs the sport as a configuration of information and communication systems of diffusion-domination and collaboration-interaction processes. This background influences in shaping the general social processes of living, development and maintenance of the contemporary social world. For example, playing football or watch it on television forms and reinforces patterns of competition and solidarity, individualization or feelings of belonging. In a second stage a synthesis of the ideas expressed in previous works about the prospective of work in an Engineering Social Communication of sport, from the context of a social engineering communicological. Sport is a central part of the civilization process, therefore a project of modernity that needs adjustment and new channels of promotion in the contemporary world. Sport can be considered as a central device in the communication processes of diffusion-dominance or interaction-collaboration. Sport practice is the first stage of scientific observation on the situations with sporting connotation. At the other extreme is the figure of the spectacle. In any of the points of this gradient of action perception is the thermodynamic voltage to the center. Sport excites social and individual stress; its appropriate operational management depends 107 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física on the configuration of that stress and its consequences. Scientists accurate diagnoses of the situation of sports are required, sports venues and designs with a new constructive imagination. We need to first understand clearly what is happening with sports, and then a decision about what we want to do with it. Sport is a social history project of education of citizens, it is time to evaluate and reshape what we are doing with it. In a third stage presents a sketch of the work program in Engineering Social Communications of Sport, from the technology program of the intervention as a strategy communicology-economic and socio-analytical construction. First you need a good technical knowledge of the entire methodology at hand for the screening and diagnosis of sport situations, a good scientific approach to observationperception of what is happening in society from a perspective communicological of Sport to build good maps of representations of what happens, and for good diagnoses of problems to solve. On the other hand a good knowledge of constructive technology of social life is required, from methodological Intervention programs and collaboration of sports social communication processes, to aspire to design effective solutions of the problems perceived in the diagnosis, inside observed, or studied contexts either. Key words.- Engineering in Social Communication, Communicology, Methodological Program, technological Families, Intervention, Social Communication, Sport. Problematización del Deporte como fenómeno de Comunicación Social. Se presenta en este primer apartado un apunte de problematización sobre el deporte considerado como un fenómeno de comunicación social, desde la perspectiva de una Comunicología emergente constructivista, que ordena al deporte como una configuración de sistemas de información y sistemas de comunicación en procesos 108 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. de difusión-dominación y de interacción-colaboración, lo cual influye de fondo en la configuración de los procesos sociales generales de convivencia, creación y mantenimiento del mundo social contemporáneo. Por ejemplo, jugar fútbol o mirarlo en la televisión, forma y refuerza patrones de competencia o de solidaridad, de individualización o de sentimientos de pertenencia, de cambio o de reforzamiento de formas de convivencia, entre otras figuras de la vida social. El deporte es un fenómeno social que fue adquiriendo importancia y centralidad a lo largo del siglo veinte. Desde la perspectiva de la agenda popular es de los temas más cercanos a la vida cotidiana, sobre todo para los hombres. Es un referente universal, está presente en todas partes del mundo, y el sector más poderoso y consumidor del planeta no podría vivir sin él. Las preguntas sobre lo que significa todo esto están en parte en la mesa de lo interesante y de lo sugerente. Dada su cada vez mayor relevancia económica y política ha ido ascendiendo en los puestos de la agenda general global. En forma paralela a este ascenso la inteligencia y la curiosidad han volteado hacia él poco a poco. Por supuesto primero fueron los negociantes, en cierto sentido los políticos, pero ha sido poca la atención de los intelectuales en términos generales. De alguna forma este texto se ubica en este último sector de la elite mundial, y trata de aportar elementos para ajustar cuentas con el déficit que el mundo académico tiene con tan relevante y aún emergente fenómeno mundial. Presentar datos que sustenten el argumento de la importancia social, económica y política del deporte es una redundancia, hay ya muchas publicaciones en este sentido. La audiencia del deporte es mayor que la de la audiencia de cualquiera de las grandes religiones. El comité olímpico internacional agrupa más naciones que la ONU, los emblemas corporativos más importantes en muchos países son equipos deportivos o atletas destacados, los deportistas compiten en popularidad con las estrellas del espectáculo y con los líderes 109 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física políticos y religiosos, el dinero en juego suma cifras astronómicas. Y eso no es todo, al observar e intentar comprender lo que está detrás de todo este inmenso e impresionante mundo deportivo, las hipótesis ponen en juego sentimientos, pasiones, instintos, configuraciones de la vida humana que sólo los paleontólogos, los psicólogos, los antropólogos, habían tenido como foco de su interés. El deporte no aparece en el grupo central de temas universales de la agenda mundial, como el hambre, la educación, el terrorismo, la guerra, el narcotráfico, la contaminación ambiental, la crisis financiera, pero poco a poco se va posicionando como uno de los temas básicos detrás de estos otros. Una carrera por una parte silenciosa, por otra parte casi frívola. ¿Qué es el deporte para el mundo contemporáneo? Cuando aparece la pregunta por el deporte desde una visión que pretende comprender el asunto más allá de las agendas prácticas de lo inmediato o de la costumbre, todo se complica de inmediato. Un primer recurso es la Historia Social, intentar averiguar desde cuándo nos acompaña, y con ello interrogar a las fuentes sobre cuáles fueron las motivaciones, las razones, las coartadas iniciales de su emergencia, y qué sucedió después, hasta llegar a nuestros días. Este punto es suficiente para agotar la energía de cualquier intención y esfuerzo. Y tiene de momento algunas respuestas, una de ellas la de la Sociología de Norbert Elias, que ubica al deporte como componente central en el proceso de civilización. Para Elias el deporte forma parte del movimiento general en occidente que ensaya la construcción de escenarios y expresiones de la emoción, que en el pasado tuvieron como centro a la guerra y la muerte, en las formas del esfuerzo físico y la psicología de la competencia, pero ahora sin muertes, sin mutilaciones, con ingredientes simbólicos que permiten que las formas sociales de la testosterona del mundo pre- moderno se trasformen bajo las nuevas formas del mundo civilizado de la modernidad. Toda una propuesta, toda una visión de comprensión y explicación de la aparición y emergencia del 110 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. deporte en occidente. La lectura de Elias no es la única, pero es un buen ejemplo de lo que sucede cuando el deporte es observado más allá de lo evidente. En esta misma línea el proyecto de la Comunicología posible ensaya una visión del deporte desde la perspectiva de la comunicación social. En la propuesta de la Comunicología el deporte es una configuración de sistemas de información y sistemas de comunicación. El fenómeno del deporte construido como asunto de comunicación social permite observar ciertos matices que le dan una profundidad constructiva muy sugerente. Para un primer enfoque desde este punto de vista hace falta un pequeño apunte comunicológico antecedente. La Comunicología Social posible tiene diversos componentes que pueden aplicarse al fenómeno del deporte. En principio distingue dos dimensiones de composición básica de la vida social desde la relación posible entre sistemas de información en sistemas de comunicación. Un sistema de información en forma elemental es una configuración de instrucciones, de órdenes prescriptivas sobre algo. Así por ejemplo las normas para jugar fútbol son un sistema de información. Pero las normas para jugar fútbol son sólo uno de los sistemas de información que están en juego cuando se juega fútbol, otros sistemas de información también actúan cuando el árbitro pita y el partido inicia. Por ejemplo todo lo relacionado con la mentalidad masculina. Todos estos diversos sistemas de información entran en juego en un sistema de comunicación donde el tipo de relación entre los diversos sistemas de información construye el tipo de sistema de comunicación resultante, uno de los sistemas participantes puede ser el dominante, o pueden llegar a equilibrarse todos los sistemas de información en juego entre sí. Por ejemplo, el sistema de información de cierto machismo puede ser dominante en cierta región social de hombres que juegan al fútbol. Entonces ellos jugarán guiados sobre todo con un código de macho. Pero si el sistema de información dominante es el de la 111 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física caballerosidad, entonces el juego acontecerá de otra manera. En un tercer tipo de caso, el machismo y la caballerosidad se equilibran para formar un tercer tipo de sistema de comunicación. Este es el tipo de asuntos que la Comunicología observa. Al mismo tiempo que lo anterior sucede otras configuraciones de información están en juego también. Por ejemplo las personalidades de los jugadores. Cada uno de ellos es un complejo sistema de comunicación donde diversos sistemas de información están conviviendo. Entre los jugadores uno son dominantes sobre otros, el sistema de comunicación del equipo también es una configuración de diversos sistemas de comunicación individuales que en el nivel del equipo pueden ser percibidos con sistemas de información en relación, constituyendo un cierto tipo de sistema de comunicación equipo resultante. Como puede apreciarse la figura de sistema de información y sistema de comunicación es conceptualmente relativa a lo que se está observando, y puede configurar diversos sistemas de sistemas en relación. Las relaciones entre sistemas de información pueden ser de dos tipos básicos, de dominación y de colaboración. En la primera un sistema o grupos de sistemas de información colonizan y dominan a otros, los someten a sus prescripciones, desplazando las de los otros. Por ejemplo en el fútbol, la situación donde la caballerosidad desplace al machismo, o viceversa. En el caso de la colaboración, los sistemas de información no se desplazan o dominan, sino que interactúan como pares y mutuamente se afectan. En el ejemplo presentado sería el caso en que el machismo y la caballerosidad pudieran establecer puntos de negociación, normas de convivencia, de coexistencia, que en lugar de luchar para que sólo uno de los sistemas sobreviva y domine, los dos pudieran en cierto sentido convivir afectándose mutuamente. Pero está el otro escenario presentado, el de los individuos, además del escenario de los códigos culturales y sociales supra individuales. En este otro escenario los individuos pueden luchar 112 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. bajo la norma y perspectiva de que uno vence al otro, y que sólo puede haber un vencedor, siempre debe haber un vencido, y que la victoria se justifica con todos los medios y recursos a la mano para lograrla, y es lo único con valor. Pero también pueden colaborar para mutuamente enriquecerse, aportarse elementos que los empoderan en lo individual y en lo grupal, y en donde todos salen beneficiados. Una forma en que el deporte fomenta sólo la lucha y la dominación es muy distinta a una forma deportiva que fomenta la cooperación y la colaboración. En el escenario más complejo esta configuración de individuos y de equipos deportivos se relaciona con la otra, la de normas morales y principios constructivos normativos de la acción deportiva y socio-cultural. El resultado es un fenómeno de comunicación que es complejo, y que puede tener diversos matices y configuraciones particulares concretas. Es decir, no todo los juegos de fútbol son iguales, dependen de la construcción de que son objeto por los diversos sistemas de información y comunicación en juego. Es decir, por una parte es posible la percepción de una configuración diversa de formas de asociación deportiva en un juego como el fútbol. Y por otra parte es posible también observar que en forma tendencial el juego se practica de cierta forma, con ciertos antecedentes y ciertos efectos. El juego refuerza la presencia de ciertos sistemas de información, y lo hace en un acuerdo colectivo en ese sentido. Por ejemplo el machismo. Pero podría ser de otra manera, el mismo juego con ciertos cambios en construcción y configuración de relaciones entre sistemas de información y sistemas de comunicación, podría promover por ejemplo la caballerosidad, la honestidad, el respeto a los otros. En un principio el fútbol fue sintetizado con esta última pretensión, según la hipótesis de la escuela de Norbert Elias. ¿Qué pasó en el desarrollo de su historia? ¿Cómo llegó hasta nuestro ámbito social y cultural latinoamericano y mexicano? ¿Es posible cambiar la historia? 113 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Síntesis del concepto de Ingeniería en Comunicación Social del Deporte. En este segundo apartado se presentará una síntesis de las ideas expresadas en trabajos anteriores sobre la perspectiva de trabajo de una Ingeniería en Comunicación Social del Deporte, en el contexto de una Ingeniería Social Comunicológica. El deporte es una parte medular del proceso de civilización, por tanto un proyecto de la modernidad que necesita ajustes y nuevos cauces de promoción en el mundo contemporáneo. El deporte puede ser considerado como un dispositivo central en los procesos de comunicación social de difusión-dominación o de interacción-colaboración. La práctica deportiva en sí misma es el primer escenario de la observación científica sobre las situaciones con connotación deportiva. En el otro extremo está la figura del espectáculo. En cualquiera de los puntos de este gradiente de percepción y acción se encuentra una tensión termodinámica al centro. El deporte excita a la tensión social colectiva, grupal, e individual. De su oportuno manejo operativo depende la configuración de esa tensión y sus consecuencias. Se requieren diagnósticos adecuados científicos de la situación deportiva, y diseños de escenarios deportivos con una nueva imaginación constructiva. Necesitamos entender primero con claridad qué está pasando con el deporte, y después tomar decisiones adecuadas sobre lo que queremos hacer con él. El deporte es un proyecto social histórico de formación de ciudadanos, es momento de evaluar y rediseñar lo que estamos haciendo con él. La mirada comunicológica nos permite observar al deporte como un conjunto de prácticas, visiones, juegos de sentido, códigos culturales, objetos, roles, patrones de comportamiento, figuras sentimentales, formas emocionales, expresiones instintivas, mercancías, flujos simbólicos y materiales. El mundo del deporte es un universo. Al sintetizar su complejidad desde la perspectiva de la comunicación, lo que queda es un movimiento que participa 114 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. de las dos tendencias dinámicas básicas de la acción comunicativa, dominar o colaborar. Este es el primer escenario de la observación comunicológica, a partir de ella se configuran otros elementos, se reconstruyen todos los componentes hasta llegar de nuevo a la complejidad original. Ese es el proceso constructivo de un punto de vista, el comunicológico. Pero empecemos desde el principio. El fenómeno de comunicación social se distingue en un primer momento de observación como parte de alguna de las dos tendencias básicas ya mencionadas. Visto así el deporte aparece como una forma dinámica de los procesos de comunicación para la dominación de un sistema de información sobre otros, o como una forma dinámica de los procesos de comunicación para la colaboración entre diversos sistemas de información. Tomemos de nuevo al fútbol como ejemplo. En el campo de juego los jugadores interactúan en una figura de la lucha, la competencia, por el triunfo de un equipo sobre el otro. El observador comunicólogo identifica que los jugadores colaboran hacia dentro del equipo, e intentan dominar al otro equipo. Esto le da al fútbol una configuración compleja, es al mismo tiempo un ejercicio de dominación y un ejercicio de colaboración. Dentro del sentido común contemporáneo de nuestra forma de percibir como aficionados o jugadores del fútbol, afirmaríamos con la Comunicología que un equipo es un sistema de comunicación colaboración, y que un juego oficial es un sistema de comunicación dominación. Esto visto desde la perspectiva normal de un individuo que juega u observa un partido. Pero hay más. Sobre las figuras anteriores aparecen otras más. El equipo puede estar ordenado como sistema de comunicación dominación. De los once jugadores, la tendencia es a que unos cuantos, a veces uno en especial, dominen a los demás, el resultado es un juego de equipo cargado hacia cierta parte del equipo. Esto se manifiesta en el campo de juego, y en lo que se llama el vestuario, las relaciones personales del grupo de jugadores sin balón de por medio. Por 115 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física otra parte, para bien del espectáculo, por ejemplo, el que dos equipos colaboren jugando y dejando jugar, beneficia el ir y venir de la bola, y cierto tipo de flujo de acción en el campo de juego. En este segundo escenario básico la visión del juego supone colaboración, no dominación. El azar tendrá la palabra para definir al ganador en esta competencia abierta de jugar y dejar jugar. La estrategia de juego vigente tiene en el centro otra configuración de comunicación, donde la variante básica es no dejar jugar al otro, o incluso renunciar a jugar abierto para que el otro no juegue con éxito. Como puede apreciarse el sistema de comunicación del equipo y del juego entre dos equipos, es más complejo de lo que parece en un primer lugar. Y si sumamos a otros equipos, ligas, y torneos, la configuración de comunicación se hace más y más compleja, e interesante. Hasta aquí sólo estamos percibiendo al fútbol desde esta su configuración elemental de equipo y juego. Pero la situación se complica cuando aparecen otros sistemas de información asociados. Por ejemplo, el ethos masculino del macho. El fútbol es un juego que se supone masculino en principio, y promueve formar cierto tipo de hombres, cierto tipo de masculinidad. La masculinidad de la dominación es un tipo muy distinto a la masculinidad de la colaboración. El fútbol es una figura de comunicación que ha reforzado sobre todo la masculinidad de la dominación. La fuerza física, las cualidades físicas del hombre guerrero dominante, son reforzadas por la figura deportiva del fútbol. Es pertinente observar, siguiendo la argumentación y la reconstrucción histórica de Elias, que el fútbol forma aún hoy a guerreros. La pregunta es qué tipo de guerrero es el que necesita la vida social actual. En la Inglaterra del inicio de la modernidad esta pregunta tuvo una contestación muy clara, el tipo de guerrero necesario era un guerrero que se autocontrolara y permitiera la emergencia de una sociedad más autocontrolada. La alternativa ante la que se construye la figura del deporte es la guerra, la violencia, la preponderancia costosísima 116 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. del más fuerte y agresivo. El deporte nace colaborando con una sociedad emergente, una sociedad donde se pide a los guerreros que sean menos dominantes y más colaboradores, menos agresivos, y más receptivos, menos violentos y más sensibles. Como puede apreciarse el asunto de fondo con el deporte, con el fútbol en particular, es más complejo que lo que aparece como un simple juego. Por una parte la sociedad requiere cierto tipo de masculinidad, y no la tiene. Por otra parte esa misma sociedad tiene recursos tan valiosos como el deporte para formar esa masculinidad necesaria para una mejor convivencia ciudadana, y no lo aprovecha. Parece ser que tenemos olvidos estructurales. El deporte surge para formar caballeros, ciudadanos, pero la veta de la lucha, de la confrontación, sigue siendo atractiva, y sin la mediación constructiva original, se convierte en una forma más del sólo luchar, del excitarse, del expresar las ganas de matar, de dominar. El sistema de información general del deporte no ha sido descompuesto hasta niveles por completo retrógradas. Aún en los escenarios más exitosos el deporte es claramente una confrontación alternativa a la lucha hasta morir. El deporte es una lucha que excita en forma similar a la lucha hasta morir, pero sin morir, y sin matar. En todo esto hay configuraciones constructivas muy importantes, poderosas, que pueden seguir la trayectoria actual, comercial y espectacular, hasta donde esto nos lleve, o pueden ser reordenadas en el programa original de construcción de ciudadanía, de actores modernos. Aquí es en donde puede aparecer la Ingeniería Social, la Ingeniería en Comunicación Social. La idea es entonces que lo que hace el deporte lo siga haciendo, pero bajo supervisión de un programa social de construcción de ciudadanía. Como aparece en los párrafos anteriores en buena parte el deporte nace en la modernidad occidental con ese propósito, transformar a los guerreros asesinos, formar ciudadanos. Así que no es algo ajeno o arbitrario el proponerse un programa de ciudadanización a partir del deporte. La Comunicología propone 117 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física los marcos de observación para entender cómo está siendo construido el deporte en este momento. Y será la Ingeniería en Comunicación Social, la que partiendo de esas observaciones de la Comunicología, proponga rutas de acción para intervenir la práctica deportiva, o la fenomenología deportiva en general, a favor de programas más claramente socio-culturales de evolución ciudadana productiva. En este programa posible de Ingeniería en Comunicación Social del deporte, los dos escenarios básicos en los cuales se podría aplicar son, por una parte la práctica deportiva en sí misma, afectando al jugador, al deportista, que en su actividad misma dentro de la forma deportiva, se convierte en un ciudadano cada vez más capaz y empático en el proyecto social de formación ciudadana por el deporte. Y por otra parte está el mundo del deporte como espectáculo. Ahí el trabajo es armónico con el primer escenario, pero con otros elementos de intervención. No es lo mismo un deportista que un espectador deportivo, aunque están conectados por el mismo dispositivo de la excitación, de la emoción extrema, de la satisfacción por la lucha y la victoria. La Ingeniería en Comunicación Social del deporte supone un ejercicio de imaginación constructiva superior. Primero se trata de entender lo que pasa hoy con el deporte, conocer a fondo su construcción social y los efectos de esa construcción. Segundo, conocer los elementos constructivos elementales, fundamentales, de la fenomenología del deporte, para entender dónde se encuentran los operadores que construyen lo que tenemos. Tercero, a partir de esos operadores iniciar un proceso de intervención que vaya modificando la fenomenología en la dirección y sentido previstos por el programa de formación de ciudadanos. Y por supuesto en cuarto lugar, el aprendizaje de todo el proceso para ajustar, mejorar, hacer más eficientes y eficaces las operaciones controladas. El ejercicio de la Ingeniería en Comunicación Social puede ser parte de un programa público, de Estado. Pero también puede 118 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. ser parte de programas particulares, en escuelas, ligas, asociaciones regionales. Tenemos un espacio de intervención muy grande, el deporte es parte de la vida social contemporánea, una parte sustantiva. Además de hacer crecer todo lo dicho hasta ahora, también hace falta el desarrollo de una propuesta metodológica específica. Esta dimensión del trabajo es el centro operativo de la intervención eficaz de un programa o una acción concertada de Ingeniería en Comunicación Social. De eso trata el siguiente y último apartado de este texto. Hacia un programa de Ingeniería en Comunicación Social del Deporte. En esta tercera parte se presenta un apunte de programa de trabajo en Ingeniería en Comunicación Social del Deporte, ahora si con mayúsculas, desde el programa metodológico-tecnológico de la Intervención como estrategia comuniconómica y de construcción socioanalítica. En primer lugar se requiere el mejor conocimiento tecnológico posible de toda la metodología disponible para la exploración y el diagnóstico de situaciones deportivas. Con ello se aspira a una buena aproximación científica de la observaciónpercepción de lo que está sucediendo en la vida social desde una perspectiva comunicológica del Deporte. Y con ello se pretendería construir unos buenos mapas de representaciones sobre lo que sucede, claridad y precisión en el diagnóstico de los problemas por resolver. Por otra parte se requiere un buen dominio de la tecnología constructiva de la vida social, desde programas metodológicos de Intervención y colaboración en procesos de comunicación social deportiva, para aspirar a diseñar soluciones efectivas a los problemas percibidos en el diagnóstico, siempre dentro de contextos bien observados, bien estudiados. El punto de arranque para un programa de trabajo en Ingeniería en Comunicación Social del Deporte es tener una cierta claridad sobre lo que se va a construir a mediano y largo plazo, desde 119 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física ciertos parámetros constructivos. Necesitamos algunos conceptos y perspectivas antes de hilvanar lo pertinente. Los primeros conceptos son el de programa de investigación y el de programa metodológico. Todo se relaciona con el programa de investigación. De ahí parten todos los proyectos particulares, concretos, en el se incuban propuestas e ideas, ahí se acomodan los hallazgos y las preguntas. El programa de investigación tiene marcos macros y micros de desarrollo. En el nivel macro la configuración de preguntas y problemas es general, la totalidad de lo que se quiere conocer o resolver aparece como un gran bloque constituido de pequeños y grandes esfuerzos para desentrañar incógnitas. No es algo que pueda ser construido desde una sola voluntad o un solo lugar, aunque a veces así lo parezca, es más bien algo en lo que muchos concentran su interés y su energía, para entre todos avanzar como un gran conjunto. Los programas de investigación macro son de las dimensiones de los programas generales de una comunidad científica completa, los físicos, los sociólogos, los comunicólogos. En las proporciones intermedias y micros están los programas de investigación a la escala de regiones de la comunidad científica, de centros de investigación, o incluso equipos o individuos particulares. Aquí lo que es más importante resaltar es el tiempo. El programa de investigación es un objeto del deseo, es algo que se visualiza en el tiempo a largo plazo. Es deseable que los programas individuales se relacionen con los programas de equipos, redes, grupos, y esos programas intermedios a su vez es importante que se relacionen con los grandes programas de la comunidad científica. Todo esto es relativo a lo que los investigadores individuales estén haciendo en particular, y de cómo eso particular se asocia a intereses, preguntas, proyectos, más generales y colectivos. Un mundo de la ciencia ideal frente a un mundo de la ciencia real que trata de alcanzarlo. 120 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. El centro de los programas de investigación son las preguntas y los problemas. Las primeras promueven a la ciencia, al conocimiento del mundo y su composición y organización. Los segundos gestionan a la ingeniería, al conocimiento práctico, a la acción reflexiva que resuelve, inventa, crea, lo que necesitamos para mejor vivir y convivir. Es posible entonces hablar de programas de investigación mixtos, y programas de investigación más inclinados a uno y otro énfasis. El sólo responder preguntas o el sólo resolver problemas. La Comunicología supone un énfasis en las preguntas, la Ingeniería en Comunicación Social un énfasis en los problemas. Si queremos avanzar en este marco, necesitamos herramientas para construir el conocimiento sobre la vida deportiva, y herramientas para construir a la vida deportiva en sí misma. Para ello requerimos de los programas metodológicos. Cadenas de operaciones relativamente estandarizadas que permiten actuar para buscar la respuesta a una pregunta, configurar las preguntas, identificar problemas, y resolverlos. Los programas metodológicos son algo así como una forma de explorar al mundo para conocerlo, o una forma de conocer al mundo para intervenirlo. Así que tenemos programas metodológicos para promover a los programas de investigación científica y a los programas de investigación en ingeniería. En nuestro caso programas metodológicos para promover a la Comunicología del Deporte y a la Ingeniería en Comunicación Social del Deporte. En el caso de la Ingeniería el programa metodológico general supone dos operaciones generales, el diagnóstico de problemas y el diseño de soluciones. Estas dos macro operaciones adquieren configuraciones específicas dependiendo del campo de trabajo de que se trate, la medicina, la mecánica, la electricidad, la construcción de objetos diversos, la vida social, el deporte. En el diagnóstico, la exploración del objeto de estudio es la clave, y por tanto las operaciones de observación, registro y análisis, constituyen el centro del programa metodológico. En el diseño, la intervención 121 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física en el objeto de trabajo es la clave, y por tanto las operaciones de representación, modelización, simulación y ejecución, constituyen el centro del programa metodológico. Así que lo requerido para un buen diagnóstico en asuntos del deporte sería un buen punto de observación, o varios, un primer esquema que permita ordenar las observaciones, organizarlas, sintetizarlas. La configuración espacio tiempo es muy importante. El diagnóstico observa algo en un momento presente, pero necesita ubicarlo en una trayectoria constructiva en el tiempo, en un antes y en un después. Eso permite proveer de las claves para el diseño de intervención en ese proceso, donde lo que se quiere es reforzar una tendencia, diluirla, o mantenerla. En el caso del deporte sería observar lo que sucede en las prácticas deportivas o en el fenómeno del espectáculo deportivo, y a partir de ello decidir qué se quiere mantener, qué se quiere diluir, qué se quiere reforzar, e incluso qué es necesario crear que en el diagnóstico no aparece. El programa posible en Ingeniería en Comunicación Social del Deporte supone entonces un buen programa diagnóstico, donde la Comunicología es el primer referente para observar a las prácticas deportivas y al espectáculo deportivo. Ahí la clave es aquello de observar al deporte como configuración de sistemas de información y comunicación en procesos dinámicos de dominación o de colaboración, dentro de las formas generales comunicológicas de la difusión y la interacción. Para lograr este conjunto de observaciones necesarias se requiere tiempo y método. Ahí aparecen las familias tecnológicas de observación dentro de los programas metodológicos tradicionales y heterodoxos, que combinan tecnologías distributivas como la encuesta, fenomenológicas como la etnografía, y estructurales como la entrevista, la historia de vida y los grupos de discusión. A todo ello se aplicarán tecnologías analíticas positivistas, como la estadística, y hermenéuticas, como el análisis del discurso. Lo que se busca es conocer el objeto de estudio, construir una buena representación de el, identificando los elementos que están en juego 122 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. en los problemas propuestos en un inicio, y las configuraciones problemáticas que surgen a partir del programa diagnóstico. La pregunta central en el diagnóstico es sobre un problema que se está identificando en su composición y organización. El trabajo sobre el diagnóstico puede ser la respuesta a una demanda, ese es un primer escenario. Puede ser también resultado de la búsqueda intencional de algo que no es del todo evidente. Puede ser la respuesta a un programa general de reingeniería, de desarrollo, de economía de gasto energético. El programa diagnóstico puede responder a diversos escenarios, y procede en todos los casos de forma similar, y con ajustes según las condiciones del inicio del proceso de investigación, los recursos disponibles, el tiempo, y para mucho ingenieros el punto principal, las expectativas de duración de la solución posible. Después del diagnóstico sigue el diseño de la solución. En ciencias sociales tenemos tecnologías de trabajo que combinan diagnóstico y diseño en el mismo paquete metodológico. Tal es el caso del socioanálisis y de la investigación acción participativa. En un caso se procede por demanda, en el otro a partir de la intención de intervenir a priori por alguna razón una configuración social. Para el caso del deporte y de la perspectiva de la Ingeniería en Comunicación Social, se requiere aplicar con ajustes estas dos propuestas tecnológicas ya probadas y exitosas, al tiempo que se ensayan nuevas propuestas. En el caso de la comunicación como matriz para concebir y desarrollar el ámbito del deporte, la casuística tiene un lugar privilegiado, como en otros campos. En el tema de la comunicación es la Comuniconomía la propuesta más práctica para la construcción de una Ingeniería en Comunicación Social deportiva a partir del análisis de casos concretos. La Comuniconomía del Deporte supone la configuración de casos típicos de composición y organización tanto del macro tipo de las prácticas deportivas, como del macro tipo del espectáculo deportivo. Se trata de reunir información suficiente y recurrente para 123 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física tipificar una correlación estándar entre cierto tipo de problemas y cierto tipo de solución. La Comuniconomía simplifica la casuística proponiéndose armar un grupo de casos típicos, con los cuales un ingeniero pueda en poco tiempo diagnosticar y aplicar una solución, reconociendo en el diagnóstico la consistencia de ciertos indicadores con un modelo de problemas típicos construido previamente, y por tanto la correlación probable con una solución ya tipificada a partir de esos indicadores. La Ingeniería en Comunicación Social del Deporte por tanto trabaja en principio sobre dos grandes escenarios, las prácticas deportivas y el espectáculo deportivo. Se mueve dentro del programa metodológico general de la Ingeniería, el diagnóstico de problemas y el diseño de soluciones. En particular se alimenta de los programas metodológicos estándar de las ciencias sociales para uno y otro asunto. En el caso del diseño de soluciones se mueve en la lógica que en ciencias sociales nos ha mostrado el trabajo del Socioanálisis y la Investigación Acción Participativa. Y busca estandarizar tipos de problemas con tipos de soluciones en una figura denominada Comuniconomía del Deporte. Todo esto enmarcaría en principio el apunte inicial para un programa de trabajo general sobre Ingeniería en Comunicación Social del Deporte. Bibliografía. Adams, Richard N. (1978). La red de la expansión humana. México: Ediciones de la Casa Chata. Alcaide Hernández, Francisco. (2009). Fútbol. Fenómeno de fenómenos. Salamanca: LID Editorial Empresarial. Ander-Egg, Ezequiel. (1990). Repensando la investigación-acción-participativa. México: El Ateneo. Anderson, Benedict. (1993). Comunidades imaginadas. México: Fondo de Cultura Económica. Anderson, Tom. (1994). El equipo reflexivo. Barcelona: Gedisa. Bauman, Zygmunt. (2008). Comunidad. Madrid: Siglo XXI Editores. Beriain, Josetxo y Maya Aguiluz (editores). (2007). Las contradicciones culturales de la modernidad. Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa, Universidad Nacional Autónoma de México-CEIICH, Universidad Nacional de Colombia, Barcelona. Boden, Margaret. (1994). La mente creativa. Barcelona: Gedisa. Braun, Eliezer. (2009). Caos, fractales y cosas rara. México: Fondo de Cultura Económica. Bruner, Jerome. (1988). Realidad mental y mundos posibles. Barcelona: Gedisa. Cáceres, María Dolores. (2003). Introducción a la comunicación interpersonal. Madrid: Síntesis. Caffarel, Carmen (compiladora). (1996). El concepto de información en las ciencias naturales y sociales. Madrid, Universidad Complutense. 124 Ingeniería en comunicación social del deporte. Apuntes hacia un programa de trabajo. Cimadevilla, Gustavo. (2004). Dominios. Crítica a la razón intervencionista, la comunicación y el desarrollo sustentable. Buenos Aires: Prometeo Libros. Coulon, Alain. (1988). La etnometodología. Barcelona, Cátedra. De Kerckhove, Derrick. (1999). Inteligencias en conexión. Barcelona, Gedisa. Débord, G. (1995). La sociedad del espectáculo. Buenos Aires: La Marca. Díaz Larrañaga, Nancy (editora). (2006). Temporalidades. La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Elias, Norbert y Eric Dunning. (1995). Deporte y ocio en el proceso de la civilización. México: Fondo de Cultura Económica. Elster, Jon R. C. (1990). Tuercas y tornillos. Barcelona: Gedisa. Galindo Cáceres, Luis Jesús. (1997). Sabor a ti. Metodología cualitativa en investigación social. Xalapa: Universidad Veracruzana. Galindo Cáceres, Luis Jesús. (2005). Hacia una Comunicología posible. San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Galindo Cáceres, Jesús (coordinador). (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México: Addison Wesley-Longman. Gergen, Kenneth J. (1996). Realidades y relaciones. Barcelona: Paidós. Ibáñez, Jesús. (1985). Del algoritmo al sujeto. Madrid: Siglo XXI. Ibáñez, Jesús (coordinador). (1998). Nuevos Avances en la Investigación social I y II. Proyecto A, Barcelona. Ibáñez, Tomás. (1994). Psicología social construccionista. Guadalajara Universidad de Guadalajara. Katz, Daniel y Robert L. Kahn. (1977). Psicología social de las organizaciones. México: Trillas. Manero Brito, Roberto. (1992). La novela institucional del socioanálisis. México: Colofón. Marc, Edmond y Dominique Picard. (1992). La interacción social. Barcelona: Paidós. Martín Serrano, Manuel. (2007). Teoría de la comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad. Madrid: McGraw Hill. Mead, George Herbert. (1968). Espíritu, persona y sociedad. Buenos Aires: Paidós. Moles, Abraham y Elizabeth Rohmer. (1983). Teoría estructural de la comunicación y la sociedad. México: Trillas. Murcia Florián, Jorge. (1997). Investigar para cambiar. Bogotá: Magisterio. Piaget, Jean. (2005). La equilibración de las estructuras cognitivas: problema central del desarrollo. México: Siglo XXI. Reséndiz Núñez, Daniel. (2008). El rompecabezas de la ingeniería. Por qué y cómo se transforma el mundo. México: Fondo de Cultura Económica. Rheingold, Howard. (2004). Multitudes Inteligentes. La próxima revolución social. Barcelona: Gedisa. Rogers, Everett M. y Rekha Agarwala-Rogers. (1980). La comunicación en las organizaciones. México: McGraw-Hill. Schneider, Eric D. y Dorion Sagan. (2008). La Termodinámica de la vida. Física, cosmología, ecología y evolución. Barcelona: Tusquets. Sluzki, Carlos. (1996). La red social. Barcelona: Gedisa. Tapscott, Don y Anthony D. Williams. (2007). Wikinomics. La nueva economía de las multitudes inteligentes. Barcelona: Paidós. Varela, Francisco. (1990). Conocer. Barcelona: Gedisa. Villasante, Tomás R. (2006). Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social. Madrid: Los libros de la Catarata. Von Foerster, Heinz. (1998). Sistémica elemental. Medellín: EAFIT. Watzlawick, Paul et al. (1971). Teoría de la comunicación humana. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo. 125 Friedrich Nietzsche: El Cuerpo y la Danza Friedrich Nietzsche: El Cuerpo y la Danza Alberto Cabañas Osorio Resumen. El presente texto, es resultado del Primer Congreso entorno al pensamiento de Friedrich Nietzsche realizado en agosto de 2010, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el marco del homenaje realizado a la vida y obra de Nietzsche y el centenario de su muerte. En este sentido, el presente texto aparece como una interpretación hacia las nociones fundamentales de cuerpo y danza que el filósofo propone en gran parte de su obra. Es por ello que destacamos las ideas de cuerpo potencia y cuerpo transfigurado que Nietzsche propone, para generar la concepción de cuerpo del superhombre. Ideas que posteriormente serán retomadas e interpretadas por Isadora Duncan, la bailarina norteamericana que más tarde concretará la filosofía de Nietzsche como principios de ruptura de la danza clásica con la danza moderna en el mundo. Abstracs The present text is the result of the First Congress around the thought of Friedrich Nietzsche held in August 2010, at the Faculty of Philosophy and Letters of the Autonomous University of Puebla, as part of the homage realized to the life and work of Nietzsche Alberto Cabañas Osorio. Doctor en Historia del Arte con especialidad en cine y Maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Lic. en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Lic. En Artes escénicas por el CENART-INBA, además de contar en su formación con cursos y diplomados en materia de Arte, Educación Artística, Comunicación y Cultura. Ha ejercido la docencia en instituciones como la UNAM, escuelas del INBA y la Universidad del Valle de México, entre otras. Ha publicado ensayos y artículos sobre cine, performances y teoría del arte contemporáneo. Curador, museógrafo y escritor de cédulas de sala para diversas exposiciones e instituciones como El Colegio de México y el Senado de la República entre otras. Actualmente es Académico de tiempo completo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana e imparte clases en la Licenciatura y en el postgrado en Comunicación. 127 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física and the centenary of his death. In this sense, this text appears as an interpretation to the fundamental notions of body and dance that the philosopher suggests to a large extent of his work. That is why we emphasize the ideas of body power and transfigured body that Nietzsche proposed to generate the conception of the body of superman. Ideas that will be subsequently adopted and performed by Isadora Duncan, American dancer who later realize the philosophy of Nietzsche as principles rupture of classical dance with modern dance in the world. Key words: Body, power, configuration, creation and dance. Introducción Al exponer un punto de vista sobre el filósofo más irreverente de la ciencia, la técnica y la ilustración, también interrogamos un pensamiento bien sabido por todos controvertido, pero cuya grandeza, como ya la historia de la filosofía lo reafirma, alcanzará todavía varios de los siglos venideros. Es por ello que en principio, iniciamos nuestra exposición, afirmando categóricamente que el pensamiento de Nietzsche es el precursor de un heroísmo abierto y rabioso en contra de toda miopía de lo verificable y comprobable visto como lo racional, y se ha convertido, hasta nuestros días, en referencia y combate franco contra toda razón absoluta entendida como lo apolíneo. De este modo, el proyecto de pensamiento dedicado a la vida y la creación que Nietzsche sugiere, es un proyecto siempre encarnado, como el propio filósofo lo dijera, en lo dionisiaco por encima de lo apolíneo. Es decir, en lo orgánico y sensitivo del cuerpo en su conjunto, muy por encima de la razón positivista y sus estrategias lógicas de explicación del mundo. Un proyecto de vida que hoy entendemos como una sistemática declaración de guerra, dirigida a todo formalismo del pensamiento y a la acción humana inmóvil y sin motivación creativa. Una filosofía 128 Friedrich Nietzsche: El Cuerpo y la Danza cuyos violentos ataques hacia todo optimismo metafísico, pasivo y divino, constituyen la apertura y el desarrollo de los saberes y las potencialidades del cuerpo en el hombre.4 Punto de partida que toma el yo psicológico, como un yo integrado en la piel y no solo en algunos sitios o segmentos del cuerpo del cuerpo como la cabeza. Pues en Friedrich Nietzsche el cuerpo aparece no solo como porción de lo viviente, como materia, sino como porción de existencia que integra pasado y porvenir para irrumpir con todas sus fuerzas creativas en el ser y su presente. Un pensamiento que en principio no separa lo intelectual de lo sensitivo, esto es, el cuerpo de su espíritu como el edificio conceptual de la filosófica de Occidente lo ha formulado. Desde esta visión dionisíaca del cuerpo, en Así habló Zarathustra, Nietzsche nos dice: “Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Cuando vi a mi demonio lo hallé serio y grave, profundo y solemne. Era el espíritu de la pesadez: por él caen todas las cosas. ¡No se mata con la ira, sino con la risa: Matemos, pues al espíritu de la pesadez! Aprendí a caminar, y desde entonces corro. Aprendí a volar, y desde entonces no tolero que me empujen para pasar de un sitio a otro. ¡Ahora soy ligero, ahora vuelo, ahora me veo a mí mismo por debajo de mí! Ahora un Dios baila en mí” Del leer y escribir con la sangre: Así habló Zarathustra 5 4. Granier, De Jean México ¿Qué sé? Nietzsche., Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 5. Nietzsche, Friedrich. Así habló Zaratustra. Ed. Madrid Sarpe, 1983. Pág. 40 129 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física El dios danzante En el pasaje señalado, Nietzsche nombra a un dios que conoce el arte de la danza, y subraya que ese dios es el que lo habita. La imagen que nos propone, es la de una deidad viva, dinámica y en perpetuo movimiento. En esa noción del dios en movimiento, del dios danzante que habita un cuerpo, Nietzsche ya regresa, lo que él considerará a lo largo de su obra, como las verdades del cuerpo; un cuerpo con todas sus habilidades, sabidurías y capacidades que aparece como un dios en sí mismo. Un dios que se distingue por vivir un cuerpo como acto creador y potencia que se convertirá en el cuerpo del superhombre. Una potencia creativa que se levanta con toda su sabiduría por encima de la razón absoluta, vista la razón, como una perpetua pretensión de petrificar y disecar todo lo que mira. La imagen del dios danzante, nos sugiere de entrada diversas interrogantes en torno a la noción de cuerpo, y sus principios de acción a través de sus correlatos con el arte de la danza. Pues como observamos, el método de conocimiento nietzscheano aparece inscrito en el organismo viviente, y sus modos de expresión se revelan por la exhuberancia de los instintos y los deseos del ser. Ambos procesos se constituirán, según el filósofo del cuerpo, como principio y vigilia permanente del yo orgánico y materia. Como una permanente potencia de lo viviente. En el proceso, el instinto, nos sugiere Nietzsche, es el genio rector, en cuyos actos aparece lo perfecto sin mentira, pues el instinto no sabe mentir, y es, al mismo tiempo, el regulador armónico del cuerpo en su conjunto, en donde el deber ser de la conciencia y su constante vigilia sobre el mundo se anulan por la síntesis somática que propone el conjunto sensorial del cuerpo: lugar, organicidad y tiempo, en donde se educa la vigilia y se almacena la total experiencia de la vida.6 6. Op. Cit. Granier, De Jean México ¿Qué sé? Nietzsche. Pág. 45 130 Friedrich Nietzsche: El Cuerpo y la Danza La voluntad de poder En tal forma de conocer el mundo, la voluntad interior del hombre, es entendida como una voluntad de poder, que promueve una subjetividad global y armónica en el conjunto del esquema corporal.7 Esta concepción de cuerpo, es capaz de modificar la visión pasiva y racional del mundo inmediato y circundante, pero también el de la historia y su forma de concebirla; al mismo tiempo que promueve, que la estandarización de la felicidad humana propuesta por las promesas de la especulación y la modernidad tecnológica, cedan su rigidez frente a los procesos somáticos de la vida. Nietzsche nos aclara, que en la experiencia de habitar un cuerpo, se está más allá de una vulgar felicidad terrestre a través de la liberación del deseo, es decir: de una liberación del instinto sin proyecto, pues en la experiencia de habitar un cuerpo, también aparece la idea de transfigurar el mudo. De esta forma, la propuesta de Nietzsche, es la propuesta del cuerpo como productor de grandes obras, y subraya impetuosamente, que la voluntad de poder es la traducción de la materia con la más extrema energía, y es la transformación del mundo, a fin de poder tolerar el vivir en él; he aquí la fortaleza del instinto motor que Nietzsche propone. El cuerpo es potencia y voluntad de transfigurar el mundo, y nos sugiere entonces como advertencia, que la creación llevada al arte, la encontramos a fin de no morir de tanta verdad en el mundo, y de tanto ser y estar del mundo.8 En este mismo sentido Nietzsche escribe: «Un día, sentado sobre una piedra, delante de su caverna, mirando a lo lejos en silencio, sus animales pensativos empezaron a dar vuelta en derredor suyo, y acabaron por situarse delante de él. ¡Oh, Zaratustra, dijeron, ¿es que buscas con los ojos tu felicidad?! 7. Íbidem, Pág. 57 8. Íbidem, Pág. 43 131 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física ¡Qué importa la felicidad - contestó - hace tiempo que no aspiro a la felicidad, aspiro a mi obra! De la ofrenda de miel. Así habló Zaratustra9 El pasaje nos muestra que la felicidad deja de estar en la contemplación para sumergirse en la acción, y al incorporar el concepto de razón a un conjunto armónico del cuerpo, Nietzsche lo propone como una interpretación dinámica sobre la realidad vivida, y se aleja así, definitivamente de la concepción occidentalizada y platónica del cuerpo como sepulcro del alma. Un cuerpo idealizado en donde el alma no aparece como informadora del mundo, sino como su prisionera. Así mismo, Nietzsche se separa radicalmente del concepto de vigilia como representación de la vida anímica, y en consecuencia, anuncia al conjunto corporal como articulación de procesos orgánicos y sensibles, a manera de una gran razón, al que atribuye pensamiento propio del conjunto del organismo, en donde todas las funciones del organismo vivo, participan en el acto de pensar, del querer y del sentir. El cuerpo inteligente: fuerza y vida En este concepto, el cuerpo inteligente juzga, imagina y concretiza valores, la obediencia de sus procesos orgánicos es multiforme. Su actuar en el mundo no es ciego ni mecánico sino crítico y rebelde. El conocimiento del cuerpo propuesto por Nietzsche tiene ya un entendimiento previo a la palabra, en donde su saber es previo también a todo pensamiento simbólico, pues como lo escribe el fenomenólogo de la percepción Merleau Ponty, el cuerpo antes que la palabra, ya tiene en sí mismo, una certeza de los sucesos del mundo.10 9. Op. Cit. Nietzsche. Así habló Zaratustra. Pág. 80 10. Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. Editorial Planeta. 1980. Pág. 123 132 Friedrich Nietzsche: El Cuerpo y la Danza Destacan dos conceptos claves para comprender la solidez del cuerpo que Nietzsche propone. El primero de ellos, es el de la «fuerza», cuyo vigor está más allá del ámbito energético y físico, para situarse como una facultad psicológica, a manera de un estado omnipresente de significaciones, expresión de la voluntad de poder. Esto es, «fuerza» como poder del instinto, traducida en transfiguración de la libre expresión de la creatividad. En última instancia, la noción de fuerza que Nietzsche advierte, es la fuerza de la plasticidad artística, cuyo principio fundamental es la lucha sobre la materia, de donde han de surgir las formas nuevas de la creatividad humana: en este sentido, toda forma corporal creada, es la coagulación de una fuerza creadora. El segundo de estos conceptos, es el de vida, concepto que rebasa todo biologisismo, para situarse en el cuerpo como centro de poder y habilidad, encaminados a la dominación y a la violencia para la sublimación estética de la fuerza y de la vida orgánica. Idea bien sabido por todos, mal entendida por Adolfo Hitler, y expresada en el oscurantismo de la barbarie nazi; pues Nietzsche sugiere, que la violencia bárbara es característica de la mediocridad. El verdadero sentido de su noción de vida, de fuerza, y de poder, es de quien impone su imagen a la forma, ya sea como maestro, o ya sea como creador.11 El cuerpo del superhombre Desde esta perspectiva, el cuerpo se constituye del tejido de la realidad y su consistencia y verdad le permite no esperar juicios de valor para vivir, ni tampoco desentenderse de lo que piensa; pues al percatarse el cuerpo de una idea, la atrapa y la realiza, del mismo modo, que al concretar una idea, es que ésta, antes ya había tocado la vida. Este es el cuerpo del creador como superhombre en la noción cuerpo-potencia del nietzschismo. 11. Op. Cit. ¿Que sé? Nietzsche. Pág. 73 133 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Este cuerpo potencia, de ninguna manera atenderá la realización de su existencia por las abstracciones que éste exponga sobre él, pues el cuerpo nietzscheano, no convierte a la certeza de la vida, en la certeza de la idea que se tiene sobre la vida. En este cuerpo, su poderío de superhombre no sustituye la vida por las ideas que de ella se tienen; pues el cuerpo ya ejecuta el acto de vivir, y al vivir recrea espacio y tiempo, sin pensar que los vive, y los recrea mucho antes de vivirlo. De aquí, concluye Nietzsche, que el mundo deje de ser tema de discusión del cuerpo, para convertirse en tema de acción.12 En este sentido, la verdad del superhombre, no es más que ser un puente, dinámico y en perpetuo movimiento para alcanzar sus obras. Nietzsche lo subraya cuando nos dice que «el hombre no es un fin sino un puente», y nos sugiere al cuerpo, como armazón del mundo capaz de alcanzar el verdadero sentido de la vida en su constante experiencia. Cuerpo y estancia en la tierra, no persiguen entonces lo que debería ser, sino lo que nos hacer posible estar para ser. El cuerpo y la danza Esta noción de cuerpo en movimiento, es la que Nietzsche entablará como correlato análogo con el movimiento y creación de formas corporales, y con más precisión, con el arte de la danza, pues para él, el movimiento es algo que necesariamente tiene que ver con la materia orgánica y flujo de movimiento, lo que lo conduce a comprender el cuerpo, como espacio de acción y lugar, en donde la voluntad de poder ejerce su potencialidad, para construirse y devenir en formas, entendiendo estas últimas, como expresión de una voluntad. En tal interacción, es en donde el movimiento corporal expresará la praxis de sus formas en el espacio y en el tiempo. Entonces, podemos afirmar cuando Nietzsche nos dice «un Dios baila dentro de mí», que la danza es un orden de creación perpetuo en el cuerpo, a manera de flujo de instantes privilegiados 12. Op. Cit. Fenomenología de la percepción. Pág. 85 134 Friedrich Nietzsche: El Cuerpo y la Danza o trascendentes del cuerpo armónico, que en última instancia, no es más que la creación nueva de espacios, tiempos, diseños, relieves y múltiples formas corporales: es la creación artística propiciada y formulada por el cuerpo. En este orden de ideas, otro aspecto destaca como potencia del cuerpo-creador, es el que se refiere al cuerpo como síntesis y relación con el mundo, pues se advierte, que a través del movimiento, traducido en fases de movimiento, trasferencias de peso y de gesto significante y de energía física, Nietzsche ve al cuerpo humano, como revelador de un mundo interior y exterior. Se entiende, que en tales procesos orgánicos y creativos, la conexión y desconexión de energía física, constituye el flujo de movimiento que es regulado por el instinto, la intuición y la voluntad de crear. En esa apertura, la transfiguración que el cuerpo experimenta, es expresión de vida, por un lado la defensa, la lucha, contención y por otro, la complacencia, el dolor y la creación. Procesos de lo corporal creativo vistos como resultado de la acción, de un eterno estado de alerta y de guerra en que se encuentra el cuerpo en el mundo. Aquí la danza, surge como elección del movimiento creado, pues las secuencias de movimiento no son caóticas sino armónicas y voluntarias. Nietzsche observó en esta multiplicidad de movimientos y actitudes encaminadas hacia la expresión dancística, que tales tendencias podrían tornarse en hábitos; entendiendo por hábitos, y siguiendo la idea de Bergson, que «los hábitos son los residuos fosilizados de una experiencia espiritual». Nietzsche también prefiguraba en estos hábitos creados por la danza, los principios elementales de la construcción del carácter y el temperamento, como resultado del conocimiento interno de la fuerza y de la lucha interna y externa del propio cuerpo. Una vez más, la danza surge como elección consciente de movimientos creados y voluntarios.13 13. Laban, Rudolf. El dominio del movimiento. Madrid, Editorial Fundamentos, 1984. Pág. 95 135 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Nietzsche es entonces el principal transgresor de la mística del intelecto, sugiriéndola y cambiándola por una nueva mística creadora, la que propone el cuerpo liberado de su pesadez. Un cuerpo en comunión con las fuerzas orgánicas y profundas de la vida. Esta nueva mística constituye el descentramiento de la razón como centro rector que deja de organizar el mundo conforme a la contemplación distante. Aquí el cuerpo regula su existencia cotidiana y la interactúa con el ritmo y con el movimiento, sin pretender suscitar la admiración, sino la comunión y el intercambio afectivo con el mundo, tal y cual lo hace la danza. La ruptura de Nietzsche es definitivamente con las concepciones clásicas de la civilización occidental y cristiana, pues en éstas, el cuerpo es moralizado y se define como objeto pecaminoso y amordazado de silencio. También como objeto de menosprecio, plomo que lastra alma, el espíritu y el intelecto. Un cuerpo que incomoda el camino hacia el acto liberador como principio de libertad divina; muy lejos de lo mundano y terrestre, y por supuesto, muy lejos de lo valioso y noble como valores del raciocinio. Este es el cuerpo cristiano que debe ser disimulado, negado, limpio y quieto, oprimiendo e indiferente hacia toda frontera entre la piel y sus mensajes eróticos. En conclusión El cuerpo nietzscheano, es propuesto como una entidad capaz de actualizar el mito, el tiempo y el espacio de la vida, incluso, aparece como un cuerpo disuelto en el todo. Un cuerpo que impone una economía de racionalidad por la práctica vivida, tanto en moral, como en ciencia y en la técnica, así como en todas aquellas esferas en donde la razón se levanta por encima de las fuerzas de la vida. Un ejemplo de esto es la danza, pues en la danza, el cuerpo se revela en sí mismo. Gesto significante en donde el sentido se impone sobre el código en nombre de la libertad. Es decir, el cuerpo es el interlocutor que se pronuncia en nombre de los 136 Friedrich Nietzsche: El Cuerpo y la Danza derechos del entusiasmo, la inspiración, la fuerza y la emoción. Procesos y antídotos contra el espíritu de la pesadez humana. Lo que Nietzsche sugiere, no es la noción de un cuerpo negado de su naturaleza, sino la de un cuerpo eternamente creador; no es la de un cuerpo rechazado, cuyo sepulcro es la inmovilidad y el secreto, sino un cuerpo abierto al mundo, como expresión de voluntad y de poder; no así, un cuerpo portador de silencios y elogios mudos, sino un cuerpo poseedor del mundo; no objeto de la preocupación contemplativa, sino espacio de certidumbre e integridad; no un cuerpo objeto de polución y de civilización cristiana, ni de embellecimiento vulgar y de ocio. La propuesta de Nietzsche es la del cuerpo como lugar de historia y destino. Un cuerpo que toma su responsabilidad de accionar al mundo, y que solo se demuestra y comprueba viviéndose en la acción y no especulando sobre ella, tal y como Nietzsche lo propone en el dios danzante que lo habita. Bibliografía Durán, Gilbert. (1989). Estructuras antropológicas de lo imaginario. Madrid: Taurus. Granier, De Jean. (1983). ¿Qué sé? Nietzsche. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Laban, Rudolf. (1985). El dominio del movimiento. Madrid: Editorial Fundamentos. Langer, Susan. (1975). Sentimiento y forma. Taurus. Merleau-Ponty, Maurice. (1980). Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta. Nietzsche, Friedrich. (1983). Así habló Zaratustra. Ed. Madrid Sarpe. 137 Fundamentos metodológicos del entrenamiento de resistencia aerobia en la natación Fundamentos metodológicos del entrenamiento de resistencia aerobia en la natación Pedro Julián Flores Moreno y Arturo Osorio Gutiérrez Resumen El objetivo primordial del entrenamiento deportivo es provocar cambios en el organismo del atleta dirigidos a aumentar su rendimiento deportivo, por tanto, cuando un atleta es sometido niveles altos de estrés físico como el nadar a diferentes ritmos durante varios minutos y repitiéndolo por un periodo largo de tiempo, su organismo responde realizando ajustes en los diferentes sistemas y metabolismos que le permiten adaptarse a esa situación. En el caso del entrenamiento, la resistencia aerobia cumple funciones específicas de acuerdo a la disciplina y modalidad deportiva, ya que al ejecutarse las diferentes cargas específicas de trabajo en la sesión de entrenamiento se provocan diferentes adaptaciones fisiológicas que posibilitan el óptimo desempeño del deportista en la competencia. Palabras claves: Entrenamiento deportivo, natación, resistencia aerobia. Abstract: The primary goal of sports training is to cause changes in the athlete’s body directed to enhance sport performance, so when an athlete is under high levels of physical stress like swimming at different rate for several minutes and repeating it for a long period of time, your Arturo Osorio Gutiérrez. Profesor-Investigador en la Licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico del Instituto Tecnológico de Sonora. Licenciado en Educación Física-Maestro en Ciencias del Deporte opción biología, Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte, Universidad Autónoma de Chihuahua. Pedro Julián Flores Moreno. Profesor de la Licenciatura en Ciencias de Ejercicio Físico en el Instituto Tecnológico de Sonora, cursando la Maestría en Metodología del Entrenamiento Deportivo en la Universidad del Valle del Fuerte Sinaloa. Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico por el Instituto Tecnológico de Sonora. 139 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física body responds by making adjustments to the different systems and metabolism. These bodily changes allow the athlete to adapt to this situation. Aerobic training make specifics functions according to the sport discipline, as execute different specific loads of work in the training session will get different physiological adaptations that enable optimum performance of the athlete in competition. Key words: Sports training, swimming, aerobic endurance Introducción Uno de los objetivos primordiales del entrenamiento deportivo es provocar cambios en el organismo del atleta dirigidos a aumentar su rendimiento deportivo. Estos cambios son producto de la respuesta del organismo a las cargas de entrenamiento; si, por ejemplo, un atleta es sometido a cierto estrés físico como correr o nadar a un alto ritmo y durante varios minutos, y si además lo repite por un largo periodo de tiempo (semanas, meses), su organismo responde realizando ajustes corporales que le permiten adaptarse a esa situación. Es tarea primordial del entrenador conocer puntualmente, primero, cuáles son las adaptaciones que les permitirán a sus atletas alcanzar un desempeño óptimo en la competencia. En segundo lugar, es necesario conocer el estímulo preciso (tipo de ejercicio, intensidad, duración) que se debe aplicar para provocar los cambios deseados, y mantenerlos una vez que éstos se alcanzan. Muchos autores coinciden en que la resistencia aerobia es una de las capacidades base, debido a que contribuye en el desarrollo de otras capacidades físicas (Little, T. & Williams, G., 2006) Pero además, en los deportes donde se tiene que mantener un esfuerzo durante un tiempo prolongado esta capacidad es la más importante, y esto queda claro si entendemos que la resistencia aerobia es la capacidad para producir altos niveles de energía y de retrasar los efectos de la fatiga (Wilmore, J. H., & Costill D.L., 2007). Es fácil sospechar, entonces, que esta capacidad caracteriza 140 Fundamentos metodológicos del entrenamiento de resistencia aerobia en la natación a los atletas de los deportes de resistencia o fondo. Para el correcto desarrollo de la resistencia aerobia y el de todas las capacidades físicas, en el entrenamiento se debe seguir un plan premeditado en donde, durante las sesiones de entrenamiento se respete el nivel de condición física del atleta, los periodos de descanso, la relación con las demás capacidades físicas (Sedlock, D., et. al, 2010). De manera que, una vez planificado el entrenamiento, considerando todos sus principios, la responsabilidad de expresar al máximo las cualidades físicas recaiga en el deportista. Cuando el entrenador es consciente de que es necesaria la planificación del entrenamiento deportivo, es posible que surjan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿Cómo hago una correcta planificación? ¿Qué aspectos debo considerar? La situación se complica un poco más si tomamos en cuenta que existen varios tipos de de resistencia, de manera que es prudente señalar que para evitar desvíos en cuanto a la dirección del entrenamiento (como por ejemplo, desarrollar un tipo de resistencia que no sea la más adecuada en ese periodo de entrenamiento o incluso en esa disciplina deportiva), se debe atender a dos puntos específicos de forma práctica y metodológica. Primeramente los tipos de resistencia deben agruparse considerando que se pueden caracterizar en cualquier disciplina deportiva. La agrupación más general sería diferenciar la Resistencia Básica (RB) de la Resistencia Específica (RE), donde la primera tiene como característica primordial la contribución en el desarrollo de otras capacidades físicas (Navarro, V, F., 1998). Mientras que el segundo tipo de resistencia enfoca la carga específica de entrenamiento a la modalidad deportiva, eso significa que dentro de las sesiones de entrenamiento los ejercicios y las actividades son lo más parecido a las situaciones de la competencia; esto se realiza siempre y cuando se atienda a una relación óptima entre intensidad y duración de la carga. Además de tener en cuenta la clasificación de la resistencia es importante considerar que existen diferentes métodos de entrenamiento o 141 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física guías empleados para alcanzar el objetivo deseado, en este caso el desarrollo de algún tipo de resistencia. El método de entrenamiento responde a cuestiones como las siguientes ¿Cuánta distancia debe nadar, correr o pedalear el atleta, a qué ritmo o intensidad, cuanto tiempo de recuperación debe tener entre esfuerzos? Algunos de los métodos más utilizados son los continuos, los cuales se componen de la siguiente manera: 1. Método continuo: caracterizado por el trabajo ininterrumpido por intervalos de descanso, donde la duración de la carga de trabajo es larga, pudiendo ser normalmente de hasta 30 minutos, y la intensidad es de baja a moderada. De este método se desprenden otros más. A continuación mencionamos algunos de ellos. • Método continuo uniforme: Se caracteriza por un alto volumen de trabajo sin interrupciones a lo largo de todo un ciclo de entrenamiento. Su utilización se lleva a cabo preferentemente en el periodo preparatorio en una onda grande de entrenamiento tradicional o bien en un mesociclo de acumulación de un modelo contemporáneo; el método continuo uniforme se subdivide en dos, el extensivo, que consiste en largas cargas de trabajo que pueden llegar a ser de hasta 120 minutos en deportes como el ciclismo de ruta el atletismo de fondo, la natación y el triatlón; y el intensivo que eleva la carga de trabajo, de tal manera que las condiciones que éste crea sean de intensidad mayor que el método continuo extensivo y que, por consecuencia, se realiza con una carga proporcionalmente menor, de manera que pueden llegar hasta los 90 minutos de esfuerzo. • Método continuo variable: caracterizado por los cambios de intensidad durante la ejecución total de la carga, donde las variaciones de intensidad se determinan mediante factores externos, como lo podría ser el terreno, entre otros. Otra característica es que durante la actividad se 142 Fundamentos metodológicos del entrenamiento de resistencia aerobia en la natación alternan dos tipos de esfuerzo, uno de alta intensidad y uno de baja intensidad que tienen como propósito recuperar al organismo para el siguiente esfuerzo de alta intensidad. La duración del esfuerzo se establece de acuerdo a la velocidad o intensidad que mantendrá el atleta, y oscila entre 1 a 10 minutos. La relación entre los tipos de esfuerzo siempre es negativa entre la duración y la intensidad del esfuerzo; a mayor intensidad menor tiempo de esfuerzo y viceversa. Los esfuerzos se alternan, buscando que se posibilite una ligera recuperación del organismo antes del siguiente incremento. La frecuencia cardiaca alcanzada en los tramos de velocidad puede llegar hasta las 180 pulsaciones por minuto, mientras que en las fases de velocidad moderada se establece alrededor de las 140 pulsaciones por minuto. El sistema ondulatorio que crea este método permite que la capacidad circulatoria y del sistema nervioso central mejoren significativamente. Varios autores han señalado que la resistencia aerobia está asociada a adaptaciones pulmonares, cardiovasculares, neuromusculares y metabólicas (Sloan, P., et. al, 2009; Uchechukwu, D., 2009; Impellizzeri, et. al, 2005). Estas adaptaciones fisiológicas dependen de varios factores que se tratan de organizar dentro de la planificación del entrenamiento. Algunos de estos factores son la intensidad, frecuencia, duración de la sesión, periodo total del programa de entrenamiento y nivel de condición física de los atletas. De todos estos factores la intensidad es el más importante en cuanto a la dirección del entrenamiento ya que condiciona las adaptaciones corporales (Thevenet, D., et. al, 2008). En intensidades ligeramente bajas (entre el 70- 80% del VO2max.) las adaptaciones ocurren primeramente a nivel del corazón; aumenta su capacidad para bombear sangre al cuerpo (Barbosa, F., et. al, 2008). Por otro lado, a intensidades más altas (mayor al 80% del VO2max) las adaptaciones ocurren a nivel 143 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física periférico; aumenta la densidad capilar, la eficiencia en la actividad enzimática es mayor, la cantidad de hemoglobina aumenta al igual que el volumen y la cantidad de mitocondrias dentro de la célula (Impellizzeri, et. al, 2005). De cierta manera las adaptaciones que acabamos de mencionar tienen como finalidad contribuir en la eficiencia del metabolismo energético, de tal modo que se provoque un aumento en la producción de energía y que se retrasen los efectos de la fatiga. Hasta ahora hemos mencionado generalidades de algunos métodos de entrenamiento usados para el desarrollo de la resistencia aerobia, sin embargo es importante aclarar que la planificación de la resistencia puede ser tan específica y variada como la cantidad de disciplinas deportivas y pruebas que existen. En la natación es interesante la planificación de la resistencia aerobia, y las adaptaciones que el entrenamiento provoca. Durante el nado, el atleta mantiene metabólicamente activos todos los músculos de su cuerpo (Saavedra, J., Escalante, & Rodríguez, F., 2010) y aunque es cierto que unos grupos musculares, como los de las extremidades superiores, pueden tener mayor relevancia que otros en la ejecución del nado (Konstantaki, M., & Winter, E., Swain,I., 2008), no podemos negar que todos son sometidos a cargas de entrenamiento importantes. La planificación del entrenamiento se hace aún más interesante si pensamos en que la natación sobrelleva acentos específicos para el desarrollo de la resistencia aerobia, pues el nadador debe ser capaz de sostener su velocidad de nado en las pruebas de distancia de 400 metros y más, mientras que, por otro lado, en las pruebas de 50 y 100 metros debe asegurar una pronta recuperación. Para lograr una adecuada adaptación en estas pruebas en donde la exigencia física es tan diferente, es necesario realizar el entrenamiento de la resistencia utilizando los métodos generales, mencionados anteriormente. En el entrenamiento se pueden identificar tres acentos diferentes; uno la eficiencia aerobia o RI; la capacidad aerobia o RII; y por último, el volumen máximo 144 Fundamentos metodológicos del entrenamiento de resistencia aerobia en la natación de oxígeno VO2 máx. Estos tres acentos se subdividen y causan diferentes efectos en el organismo del deportista, y como se ha mencionado anteriormente, la intensidad es la que marca en cuál de éstos tres acentos se estará entrenando (Navarro, V, F., 1998). El entrenamiento de la eficiencia aerobia o RI se basa fundamentalmente en el desarrollo de otras cualidades como lo puede ser la técnica de nado, pero para alcanzar una alta precisión, es necesario identificar tres áreas para su desarrollo; a continuación mencionamos sus subdivisiones: a) RI de corta duración. El trabajo de este acento se debe realizar siempre con pausas de descansos breves que oscilen entre 5 y 15 segundos, y una distancia que no sobrepase los 200 metros. La zona de intensidad ideal oscila entre los 120 y 140 latidos por minuto (lpm); por ejemplo para su desarrollo se pueden emplear las siguientes series de trabajo • 10 x 200 cada 15 ´´ • 20 x 100 cada 10´´ • 60 x 50 cada 45´´ b) RI de media duración. Los tramos para el desarrollo de la RI de media duración oscilan entre los 200 y 600 metros, y es necesario distinguir dos maneras de entrenarla, una de ellas es la convencional y consiste en asignarle un descanso estable a cada serie, mientras que la otra, se estipula un tiempo de descanso por tiempo de trabajo, es decir se obliga al nadador a que esté dentro de un tiempo establecido durante la ejecución de la serie, por ejemplo: Descanso estable • 15x 300 con 15´´ • 6 x 500 con 20´´ • 10 x 400 con 15´´ 145 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Trabajo y descanso • 12 x 300 cada 4 min haciendo 3´45” • 20 x 200 cada 2´40” min haciendo 2´25” • 12 x 400 cada 5 min haciendo 4´45” En ocasiones se puede crear una confusión al momento de elegir la forma de estructurar la serie de trabajo, sin embargo es importante mencionar que estudios han demostrado que si se hace una combinación de ambas en una misma serie de entrenamiento, éste es más eficaz desde el punto de vista fisiológico, ya que el descanso estable desarrolla la eficiencia cardiaca, aumentando el volumen cardiaco, mientras que, por otro lado, la variante trabajo descanso desarrolla el volumen sistólico y la eficiencia cardiaca. Ejemplo de combinación de ambas variantes 12 x 400 m • • • • 3 repeticiones con 20” descanso estable 3 repeticiones cada 6´ haciendo 5´45” 3 repeticiones con 20”” descanso 3 repeticiones cada 6´ haciendo 5´45” c) RI de larga duración. El entrenamiento de la RI de larga duración está por arriba de los 800 metros de nado, donde se sugiere utilizar pausas de descanso estable que estén en dependencia de la intensidad y la distancia, donde por lo regular oscilan entre los 30 segundos y 1 minuto, el volumen total para la RI de larga duración puede ser de hasta 6 kilómetros por sesión, siempre y cuando coincida con el objetivo que se desea perseguir. Ejemplos de entrenamiento de la RI de larga duración: • 5 x 800 m cada 45” • 4 x100 m cada 1´ • 3x 1500 cada 1´ 146 Fundamentos metodológicos del entrenamiento de resistencia aerobia en la natación El entrenamiento de la capacidad aerobia o RII, tiene la cualidad de elevar el consumo máximo de oxígeno, de forma tal que influye en el metabolismo de la glucólisis aerobia desarrollando la esfera de la resistencia general de base en nadadores de alto rendimiento. Las series de trabajo pueden llegar hasta 3 kilómetros por sesión, con una intensidad de 160 a 180 lpm y la recuperación debe de cumplir una relación 1:1, siendo por lo regular un rango de 30 a 90 segundos, en dependencia de la distancia de la serie, al igual que la RI, la RII se subdivide en tres distancias de nado: corta, mediana y larga. A diferencia de la RI los tramos de nado son más intensos y los intervalos de descanso más largos, mientras que la duración de las series son más cortas. La RII se debe de trabajar en distancias de mediana y corta duración, pues es necesario que se mantenga un nivel técnico y velocidad de nado óptima para alcanzar los niveles de lactato exigidos en el desarrollo de esta cualidad. En ocasiones se cuenta con nadadores que no tienen una estabilidad en el nivel técnico, por lo que se propone que se naden tramos de hasta 400 o menos, con el propósito de ganar mayor capacidad para aumentar las distancias. En esta esfera de rendimiento deben mantener una duración de entre 30 y 60 minutos de trabajo, o bien lo equivalente a un volumen de 1.5 a 3 kilómetros por sesión. Ejemplos de series de trabajo de la RII • 3 veces (300 m c/30” o 45”) • 30 x 100 m con 40” – 30” -20” El trabajo de la RII puede ser combinado con la RI, de tal forma que se logre una preparación integral. Entrenadores han desarrollado esta forma de estructurar las series y han demostrado un efecto positivo al momento de la recuperación y el aumento de las velocidades de nado. 147 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Ejemplos de combinación de RII con RI • 3 veces ( 800 m RI c/20” + 2 x 400m RII c/30-45”) • 6 x 200 m RII c/45” + 300 m RI c/ 20” + 6 x 200 m RII c/30” El consumo máximo de oxígeno (MVO2) se considera como la máxima potencia aerobia, y es el mejor indicador de la resistencia aerobia del atleta (George, J., et. al, 2009). Un atleta con un MVO2 alto, tiene la capacidad de aportar mayor oxígeno a la célula muscular y demás tejidos metabólicamente activos, además, una vez dentro de la célula el oxígeno es utilizado más eficientemente. En algunos estudios se ha comprobado que el MVO2 se alcanza aproximadamente entre los 3 y 7 minutos de trabajo intenso y sostenido. En estos niveles de intensidad los niveles de lactato se pueden llegar a elevar hasta 9.9 mmoles/l (Thevenet, D., et. al, 2008). Las distancias que ayudan desarrollar esta esfera están comprendidas entre los 300 y 500 metros, pudiendo llegar a ser de hasta 1.5 kilómetros por sesión, con una intensidad mayor a 180 lpm. Los descansos para tramos inferiores a los 300 metros oscilan entre los 5 y 20 segundos, y para tramos mayores deberá ser entre los 3 y los 7 minutos. El tiempo total de las series no debe pasar de 35´ y para su desarrollo se sugiere trabajar en microciclos de 15 días. Ejemplos de series de entrenamiento del MVO2 • 5 x 300m • 4 x 400m • 3 x 500m El descanso debe ser la mitad o un cuarto del tiempo total de la duración de cada tramo Ejemplos de series inferiores a los 300 metros • 4x6 x 50 m • 4x4 x 100 m • 3x3 x 150 m 148 El descanso entre repeticiones debe oscilar entre los 5” – 20” y entre series debe ser la mitad o un cuarto del tiempo total de duración de la misma incluyendo el descanso entre tramos Fundamentos metodológicos del entrenamiento de resistencia aerobia en la natación Las series de trabajo del MVO2 pueden ser combinadas con tramos de RI y RII, con el objeto de contribuir a elevar el nivel en los atletas con niveles de entrenamiento bajos y requieran una base aerobia, por ejemplo se pueden emplear las siguientes series: • • • • 4 veces (4 x 100 m de RI + 400 m MVO2 ) 4 veces (400 m RI + 4 x 100m MVO2 ) 8x 400 m 4 de RII c/ 1´ + 4 MVO2 c/ 2´ descanso 400 m RII c/1´ descanso + 4 x 300 m MVO2 c/2´ descanso Conclusión La planificación del entrenamiento deportivo en la natación y en cualquier otro deporte, debe tener un sustento biológico en el que el entrenador, el preparador físico o el metodólogo apoyen sus propuestas metodológicas de entrenamiento. Es imprescindible que conozcan las adaptaciones fisiológicas que están desarrollando en sus atletas, cómo provocarlas, y estar seguros de que los efectos de las cargas de entrenamiento aplicadas permitirán un mejor desempeño en la competencia deportiva. Bibliografía Barbosa, F., Cabral, S., Neto, A., Mayolino, R., Knackfuss, M., Fernándes,. P., Roquetti, R., Filho, J., (2008) Comparison of methods for the determination of the intensity of the aerobic training for young individual. Fitness performance, 6, 6, 367-370 George, J., Paul, S., Hyde, A., Bradshaw, D., Vehrs, P., Hager, R., (2009) Prediction of maximum oxygen uptake using both exercise and non-exercise data. Measurement in Physical Education and exercise Science, 13, 1-12. Impellizzeri, F., Rampinini, E., Marcora, S., (2005) Physiological assessment of aerobic training in soccer, Journal of Sports Sciences, 23(6): 583 – 592. Konstantaki, M., Winter, E., Swain,I., (2008). Effects of Arms-Only Swimming Training on Performance, Movement Economy, and Aerobic Power. International Journal of Sports Physiology and Performance, 3, 294-304. Little, T., Williams, G., (2006) Suitability of soccer training drill for endurance training. Journal of Strengtb and Conditioning Research, 20(2), 316-319. Navarro, V, F. (1998) La Resistencia. (1ered). Gymnos. Saavedra, J., Escalante, Y. Rodriguez, F. (2010). A Multivariate Analysis of Performance in Young Swimmers. Pediatric Exercise Science, 22, 135-151. 149 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física Sedlock, D., Lee, M., Flynn, M., Park, K., Kamimori, G., (2010) Excess post exercise oxygen consumption after aerobic exercise training. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 20, 336-349. Sloan,P., Shapiro P., DeMeersman,R., Bagiella E., Brondolo, E., . McKinley , P., Slavov, l., Fang ,Y,. Myers M. (2009) The effect of aerobic training and cardiac autonomie regulation in young adults. American Journal of Pubüc Health, 99, 5, 921.928. Thevenet, D., Leclair, E., Tardeu-Berger, M., Berthon, S., Regueme, S., Prioux, J. (2008) Influence of recovery intensity on time spent at maximal oxygen uptake during an intermittent session in young, endurance-trained athletes, Journal of Sports Sciences, 26(12): 1313–132. Uchechukwu, D. (2009) Post-exercise heart rate recovery: and index of cardiovascular fitness. Journal of Exercise Physiology 12, 10-22. Wilmore, J. H., Costill D.L., (2007) Fisiología del esfuerzo y del deporte. (6ta ed). Paidotribo. 150 Normas para autores Norma para autores Ciencia, Deporte y Cultura Física es una publicación de la Universidad de Colima y la Facultad de Ciencias de la Educación en colaboración con la Universidad Iberoamericana y la Red de Investigación de Deporte, Cultura y Sociedad, misma que tiene como objeto propiciar la divulgación de investigaciones, experiencias, testimonios, metodologías de entrenamiento y actividades docentes, en el área de las Ciencias Aplicadas al Deporte y la Cultura Física. Publica trabajos desarrollados por profesores e investigadores, especialistas de instituciones académicas, así como por organismos deportivos locales, regionales, nacionales e internacionales. La misión de la revista es promover la producción y divulgación de conocimientos en las áreas de las Ciencias Aplicadas al Deporte y la Cultura Física a nivel local, nacional e internacional. Está dirigida a alumnos en formación, entrenadores y académicos e investigadores de todas las áreas de las ciencias aplicadas al deporte. Los lectores tendrán acceso a la investigación, a las nuevas teorías, así como a diversas reflexiones teórico-metodológicas o experiencias de prácticas deportivas, líneas de investigación a nivel local, nacional e internacional, así como, a los adelantos científicos relacionados con el deporte. La revista tiene cuatro secciones: a) Investigación: la información contenida en esta sección está dedicada a los resultados de investigaciones teóricas o aplicadas en alguna de las temáticas de las ciencias del deporte y la cultura física. Se presentan en forma de artículo científico (la estructura deberá presentar introducción, metodología, resultados, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos si son necesarios). b) Divulgación: este apartado publicará análisis, reflexiones teóricas, críticas metodológicas y materiales didácticos. 151 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física c) Testimonios: es un espacio destinado a la publicación de entrevistas, crónicas o trabajos que den voz a las vivencias y experiencias deportivas o científicas de actores e íconos del deporte y la cultura física. d) Reseñas: de libros y documentos con información especializada en las áreas de las ciencias aplicadas al deporte y cultura física. OBSERVACIONES PARA LOS AUTORES Las colaboraciones a Ciencia, Deporte y Cultura Física deben ser enviadas a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima, ubicada en Av. Del Estudiante y Av. Camino Real , Colima, Col., CP 28000, México, o bien a la dirección electrónica: [email protected] y samuel. [email protected], sujetándose a los siguientes requisitos: 1. Deberá enviarse el texto grabado en formato electrónico y en un procesador de palabras para computadora PC compatible, de preferencia Word. 2. Ciencia, Deporte y Cultura Física publica informes de investigación, artículos, recuperación de experiencias (testimonios) y reseñas bibliográficas. El autor deberá especificar qué tipo de texto envía para ser dictaminado como tal. 3. Los textos deberán remitirse en español. 4. Cada texto deberá enviarse firmado mediante seudónimo para garantizar la imparcialidad y objetividad de cada dictaminen. Deberá incluirse, por separado, en un sobre y en un archivo electrónico, una breve ficha de autor(a/es/as) con los siguientes datos: nombre(s) completo(s), dirección postal, teléfono, número de fax, nacionalidad, institución en la que se formó y el grado obtenido, adscripción institucional actual, líneas de investigación y título de la publicación más reciente. 5. La extensión de los artículos de investigación y divulgación deben ser de máximo 20 páginas y un mínimo de 10; para testimonios 152 Normas para autores debe ser mayor de 3 páginas y menor de 5; y para las reseñas un máximo de 4 y un mínimo de 2; líneas de 65 golpes y páginas de 28 líneas. Los trabajos deben ser escritos a doble espacio, utilizando tipografía Times New Roman a 12 puntos. 6. El artículo debe acompañarse de un resumen de no más de 200 palabras en español, con su correspondiente abstract en inglés; ambos deben incluir el objetivo, el método y la conclusión principal de la investigación, así como de por lo menos tres (3) palabras clave. 7. Las notas deberán ser numeradas y presentadas al final del texto. 8. Las citas textuales e interpretativas deberán ser introducidas siguiendo el sistema APA y listadas al final en orden alfabético, ejemplo: Libro: Bochenski, I. M. (1974). Los métodos actuales del pensamiento (9ª ed). Madrid:Rialp. Publicaciones periódicas: Villagrá, A., y Román, A. (1981). Diferente utilidad de las bases de datos americanos y europeos en las ciencias sociales. Revista Española de Documentación Científica, 1. 113-120. Artículos en la web: Ghigliotty, J. (1997, 16 de marzo). Cercana la última campanada. El nuevo Día en Línea. p.12. Obtenido en la Red Mundial el 20 de marzo de 1997:http:// www.notiaccess.com 9. Las referencias bibliográficas deberán seguir el mismo sistema. 10. Los cuadros deberán anexarse por separado y numerarse usando el sistema romano: (cuadro I, II, III, etcétera). 153 Revista Ciencia, Deporte y Cultura Física 11. Las gráficas también por separado y numeradas usando el sistema arábigo (ejemplo: 1, 2, 3, 4, etcétera), en papel blanco y en tinta china. 12. Las fotografías (blanco y negro o a color) deberán anexarse al final y habrán de listarse alfabéticamente (ejemplo: a, b, c, etcétera), con resolución de 300 DPI y en archivo de formato JPG. 13. Los autores deberán anexar una carta donde expongan el compromiso para la cesión de los derechos de autor. 154