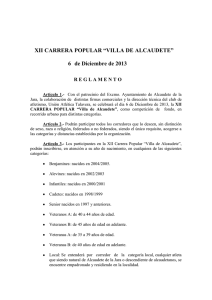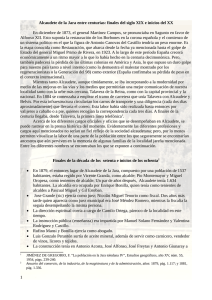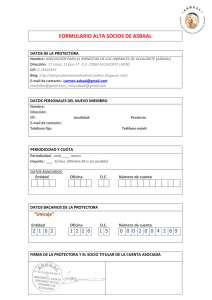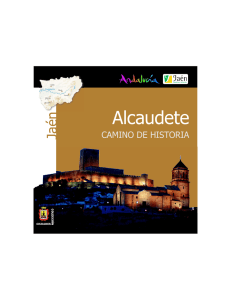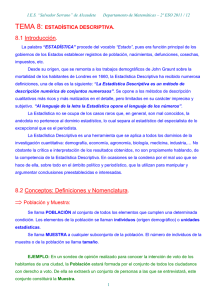Lugar de residencia? —Roma, Italia.
Anuncio

—¿Nombre? —Paloma Gómez Borrero. —¿Lugar de nacimiento? —Madrid, España. —¿Lugar de residencia? —Roma, Italia. —¿Profesión? —Periodista. Ya me imaginaba yo que no se iban a conformar con estas palabras, con las que a lo largo de los años habré rellenado mil y un formularios y en los que pretendemos resumir nuestra vida y dar una idea de quiénes somos. Palabras que son la verdad, por supuesto, pero hay mucho que explicar de cada una de ellas. Por ejemplo, aunque en mis documentos aparezca un lugar concreto de nacimiento, no se puede decir que pertenezca a él en exclusiva, porque en la pequeña historia de cada uno se van sumando otros lugares además de aquel en que nacimos. Y aunque no olvidemos, y recordemos con gran cariño ese sitio en el que hemos venido al mundo, también somos un poco de muchas otras partes por las que hemos pasado. En mi caso concreto, no llegaría hasta el extremo de decir que soy romana, pero la Ciudad Eterna me ha marcado para siempre, y es uno de los sitios que me han hecho como soy. Como al filósofo Séneca, que pasó casi toda su vida en la misma Urbe pero que, de haber existido el DNI en los tiempos de Nerón, hubiera tenido que declarar «nacido en Córdoba». Y con toda su excelsa cultura clásica, seguro que se le notaba. Como se le notaba a otro hispano romano de excepción, el emperador Adriano, del que se cuenta que, cuando aún era un simple cuestor tuvo que hablar ante el Senado, y pronunció un discurso de contenido irreprochable y de gramática latina exquisita, pero con un acento local tan marcado que la noble asamblea no pudo evitar las risas. Y como la familia de Adriano venía de la zona de Almería, seguramente tenemos ahí el primer discurso de la historia donde se registra el acento andaluz. O por lo menos, su directo antepasado. Normalmente, son los lugares de nuestra infancia los que nos marcan más decisivamente. Yo no soy solamente nacida en Madrid, sino criada en la capital. Y aquí tengo mi casa española, como antes tuve la de mis padres. Aquí crecí y aquí fui al colegio, aunque luego la vida me haya hecho dar más vueltas que el proverbial baúl de doña Concha Piquer. La familia de mi padre, y mi padre mismo, eran originarios de Alcaudete de la Jara, que era y es un tranquilo pueblo de la provincia de Toledo, a escasos veinte kilómetros de Talavera de la Reina. Mi padre se llamaba José, pero siempre se le conoció como Pepe. Al decir de mi madre y de todos, tenía dos armas de conquista fundamentales: por un lado era guapo, con unos estupendos ojos verdes, y por el otro simpático. Era abogado, aunque no llegó a ejercer la profesión por su cuenta, y se dedicó a su cargo en el Ministerio de Agricultura, y más aún, a administrar las fincas familiares. Mi abuelo, al que mi padre adoraba, también se llamaba José, era uno de los principales terratenientes de Alcaudete y era un señor muy de su época, dotado de mucha autoridad. De mi abuela paterna, Tomasa, nos ha quedado en la familia un trazo entre somático y psicológico. Era una mujer de gran belleza y que cantaba muy bien, pero al mismo tiempo, muy gorda. Y no sé cómo se ha difundido entre nosotros la idea de que la propensión a ganar peso y a mantenerlo nos viene en línea directa desde la abuela Tomasa y afecta sólo a las mujeres de mi familia. Con lo que yo y todas las féminas de la estirpe hemos crecido con el santo temor de ver reproducido ese patrimonio genético en nosotras o nuestras descendientes. Mi madre, a la que me veía engordar medio kilo, me recordaba «¡Hija, acuérdate de la abuela!», con el mismo tono con el que a los soldados estadounidenses les recordaban la batalla de El Álamo. Como estaba muy preocupada con tales antecedentes genéticos, me llevó a la consulta del mismísimo doctor Marañón, quien, después de hacerme toda clase de análisis, indicó a mi madre que aunque yo nunca sería una chica delgadísima, no había peligro de que engordara de forma anormal. Pero mi madre, por si acaso, me ponía a régimen cada poco tiempo. En verano, las chocolatadas con la pandilla de amigos en el bosque de la Herrería o en Abantos, cerca de El Escorial, se traducían para mí en un termo con té y dos galletas. No era un temor infundado, porque mi tía María, única hermana de mi padre, también salió a mi abuela. Y de las dos hijas de ésta, mi prima Carmen resultó una belleza exuberante, a lo Romero de Torres. La otra prima, Paquita, por excepción que confirma la regla, es tan delgada que si en su juventud se hubiera llevado el tipo Claudia Schiffer o Twiggy la hubieran contratado para desfilar en las pasarelas. Mi familia materna, en cambio, procedía de la localidad manchega de Las Pedroñeras, en Cuenca, considerada la capital mundial del ajo. Mi madre se llamaba Paloma, y descendía de una larga estirpe militar donde no faltaban los generales, y de la familia Álvarez Mendizábal, el ministro desamortizador. La cama en la que yo dormía era la suya, y a mi madre le tocó en herencia un mantel de sus tiempos de responsable del gobierno de Isabel II, para no sé cuántos comensales… que jamás se puso sobre nuestra mesa. Mi madre era muy alta para su época, y muy guapa, de una belleza que recordaba a la Moragas, famosa actriz de su tiempo, con la que Alfonso XIII tuvo más que palabras, y hasta dos hijos, María Luisa y Leandro (quien precisamente acaba de ver reconocida su real procedencia). Mi madre conoció a mi padre en El Espinar (Segovia), donde su familia iba de veraneo, y con sólo quince años se enamoró de él. Y él de ella. En su casa quizá no eran muy partidarios del noviazgo (y no porque mi padre fuera un mal partido, en absoluto), pero ella se mantuvo firme. Quería a su Pepe, y con su Pepe se casó. Así pues, como tantas veces sucede, por mucho que seamos gente de ciudad e incluso gente de mundo, siempre acaba saliendo un pueblo en nuestro camino. Y en el mío se cruzaron dos. Por parte de padre, Alcaudete de la Jara, y por parte de madre, Las Pedroñeras. En un punto, sin embargo, sí diferían los caracteres de mi padre y mi madre. Él estaba muy apegado a Alcaudete de la Jara, donde le llamaban las fincas familiares y la figura de su padre. Ella, aunque también tenía a Las Pedroñeras en su memoria, era muy de ciudad, y aún más, muy de Madrid. Por supuesto, iba a Alcaudete en las ocasiones en que se requería la presencia de la señora de la casa. Pero desde el primer momento quedó claro que el matrimonio tendría su domicilio conyugal y estable en Madrid. En la calle de la Libertad, para más señas. Que también fueron las mías, porque allí nací yo. A Alcaudete no se iba en verano porque hacía mucho calor, pero allí pasábamos las vacaciones de Semana Santa, las fiestas de la Inmaculada y algunos días con ocasión de la matanza. Solíamos ir con mi padre. Ahora las distancias se han acortado mucho, y los ciento veinte kilómetros que lo separan de Madrid ya no suponen el imponente viaje que teníamos que realizar a principios de los años cincuenta para llegar a la casa veraniega paterna. Claro que así se han perdido algunas de las peculiaridades del lugar, que a tantas anécdotas dieron ocasión. La casa de mis abuelos en Alcaudete era una casona inmensa de dos pisos, que a mí ahora me recordaría La casa de los espíritus, con un patio central acristalado donde hacían su nido las cigüeñas. La abuela tenía un ala para ella sola, donde comía y daba órdenes a los criados a los que llamaba a toque de timbre. Íbamos todos los días a visitarla, casi como una expedición a provincias. Cuando murió el abuelo, mi padre se ocupó de la fábrica de harinas y junto a ella construyó otra casa, de tipo más urbano, con piscina en el patio, que estaba un poco aislada del casco urbano, en la salida de la carretera hacia Talavera. Como es lógico, el tráfico era mínimo, por lo que no teníamos el menor temor de que nos atropellara un vehículo, que se debían de contar con los dedos de la mano. Y miren ustedes por dónde, eso fue lo que estuvo a punto de sucederle a mi madre. Ya he dicho que mi madre no venía demasiado por Alcaudete, en parte porque su pueblo era otro, y en parte porque ella se sentía muy madrileña, y sobre todo muy urbana (decía que le daba alergia el arbolito). Lo que convierte en más chusca aún, si cabe, la situación que se produjo una tarde, mientras estaba paseándose tranquilamente con un libro en plena carretera, consciente de que el riesgo de accidente era mínimo, ya que cualquier vehículo que hubiera tenido la ocurrencia de pasar por allí habría sido detectado con minutos de antelación y a un kilómetro de distancia por lo menos. Visibilidad total, contaminación sonora y ambiental igual a cero. El mejor de los mundos. Efectivamente, con la debida antelación, mi madre se apercibió de que otro transeúnte más o menos motorizado se acercaba por la ruta. Se trataba del vehículo más inofensivo y más común de aquellos tiempos: una bicicleta. Así que ella siguió su camino y su lectura con toda tranquilidad, sin más inquietud que la de dejar al contrario espacio más que suficiente para pasar a su lado. Sin embargo, la maniobra empezó a complicarse inesperadamente. Por lo visto, y más por lo que después se vio, el tripulante del velocípedo no debía de tener más afinidad con Bahamontes que la de pertenecer a la misma provincia. Su viaje se había mantenido sin excesiva dificultad mientras estuvo sólo en la carretera, pero la visión de otro «cuerpo extraño» en el camino le puso más que nervioso y extremó sus precauciones para no embestirla. Con el resultado de que, cuanto más se esforzaba en apartarse de mi madre, más se ponía en ruta de colisión. Y eso que ella, ya definitivamente alarmada, se iba apartando lo más posible para dejarle dueño y señor de la Alcaudete-Talavera, temiéndose que el cruce podía acabar en siniestro. Y así fue. Ante la inminencia del accidente, mi madre no tuvo más alternativa que lanzarse a la cuneta para evitar ser atropellada, en el más puro estilo de heroína de telefilme americano. Y unos metros más atrás, en la misma cuneta, aterrizaron bicicleta y conductor, a pesar de sus denodados esfuerzos para evitar el percance. No debía de tener mucha experiencia el ciclista porque, ante la urgencia del choque y como último recurso, mi madre le oyó gritarle a su cabalgadura «¡Soooooo!», sin que la bicicleta se diera por aludida. Afortunadamente no hubo que lamentar desgracias de ningún tipo. No obstante, creo que la aventura reafirmó a mi madre en la creencia de que como en Madrid, en ninguna parte. El frustrado ciclista hubiera hecho bien en seguir unas mínimas lecciones antes de lanzarse a devorar kilómetros. Con ello se hubiera ahorrado el susto y el mencionado batacazo. Pero hay experiencias viarias que salen algo más caras. Casi sin salir de Alcaudete. Y digo «casi sin salir», porque no creo que llegara a alejarse mucho de la villa aquel otro ciudadano que se decidió a subir un peldaño en la escala del transporte y se compró una moto. Sin embargo, no debió de leerse las instrucciones con la debida atención. Sabía arrancarla, eso sí; y maniobrar con cierta soltura, pero al parecer nadie le había explicado la teoría del cambio de marchas en los vehículos a motor. Por lo que creo que nunca llegó a alcanzar la vecina Talavera porque yendo en primera todo el tiempo, la avería llegaba inevitablemente antes de la meta del viaje. La gracia le debió de costar un buen pico en reparaciones, porque la experiencia se repitió unas cuantas ocasiones. Al final, todo Alcaudete estaba al cabo de la calle, y cuando el intrépido piloto se aventuraba una vez más a lomos de su sufrida motocicleta, el rumor que presagiaba el enésimo estropicio hacía que de las casas saliera un clamor unánime: —¡Que cambieeee! Las distancias, como antes decía, ya no son lo que eran. Tampo-co las comunicaciones, y merece la pena recordarlo en estos tiempos de internet y teléfonos móviles. No hace tanto tiempo que un simple teléfono fijo era un lujo, o por lo menos algo que no se encontraba en todas las casas. Y por lo que respecta a las comunicaciones a través de operadora, en el medio rural han existido hasta hace bien poco (creo recordar que la última centralita se cerró siendo ministro del ramo el socialista José Barrionuevo). Alcaudete tenía su centralita y su operadora, pero dependía logísticamente de Talavera, a través de cuya central pasaban las comunicaciones con Madrid. Pero durante un cierto tiempo, la localidad sufrió constantes interferencias e interrupciones del servicio. Y la culpa no era de las inclemencias del tiempo, ni de accidentes geográficos. Ni mucho menos de sabotajes o defectos en el mantenimiento de la línea. No, señor. La culpa era de una vaca. Este pacífico rumiante pastaba en una finca de Alcaudete por la que pasaban los cables del teléfono, bien sujetos a sus correspondientes postes. Parece ser que la vaca en cuestión era de un carácter totalmente opuesto a la Cordera que inmortalizara Leopoldo Alas «Clarín», y en vez de sentir repulsión por los avances de la tecnología sentía por ellos una pasión desgarradora. En este caso concreto, por el poste del teléfono, en el que se rascaba con fruición día sí y día también, sometiéndolo a un constante acoso. Y derribo, que es lo peor, ya que el citado poste, por muy firme que estuviera enclavado, no podía soportar en pie tantas y tan repetidas acometidas. Por lo que, cada cierto tiempo, se venía abajo, rompiendo los cables y dejando a la villa sin conexión con el resto del mundo. Así que uno llamaba desde Madrid pidiendo conferencia con Alcaudete de la Jara, a apenas ciento veinte kilómetros, y se oía responder amablemente por las telefonistas de la centralita de Talavera de la Reina que la localidad estaba incomunicada por motivos técnicos. Claro está que, con el tiempo, la razón de las repetidas averías dejó de ser un secreto para nadie, y desde Talavera se ofrecían explicaciones más detalladas, del tipo «Lo siento, Alcaudete está incomunicada… sí, sabe usted, ha sido la vaca otra vez». Por lo que ya se sabía que, hasta que no volvieran a poner el poste en su sitio, no había nada que hacer por teléfono. No se podía ni pensar en matar la vaca, porque el animal era muy bueno y daba mucha leche, según declaraciones de su propietario, que se negaba a tomar decisiones drásticas, a pesar del clamor popular. Se pensó en aplicar la técnica del señuelo, erigiendo junto al poste titular uno idéntico, pero sin cables, en el que la vaca pudiera desahogarse sin que se enteraran (a la fuerza) en varios kilómetros a la redonda. Pero fue inútil. Sería por las emanaciones electromagnéticas del cable telefónico, porque la vaca era muy fiel o porque no aceptaba imitaciones, lo cierto es que siguió rascándose donde no debía. Y consiguientemente, saboteando la línea telefónica. Finalmente, se optó por comprar la vaca a su legítimo propietario, al precio de un rebaño entero, y enviarla a donde no pudiera seguir haciendo daño. O sea, al matadero. De esta manera, quedaron restablecidas las comunicaciones telefónicas de Alcaudete, con gran contento de la población. Y de nuestra propia telefonista local, Angelita, un personaje muy querido en el municipio. Cierto que la mujer no perdía sílaba de las conversaciones para las que servía de intermediario técnico, pero nadie podría acusarla de cotilla. Era muy eficiente y sobre todo, discreta. Sólo a petición de los interesados podía referir detalles que hubiera escuchado durante su trabajo. Mi madre se servía mucho de ella para asegurarse de cosas puntuales que hubieran salido a colación en una precedente llamada de Madrid a Alcaudete, y sobre los que albergara alguna duda. Si había quedado con mi padre, a qué hora era la cita, si iban a ir al cine, qué película iban a ver, etcétera… Y la telefonista, sin vacilar un instante, aclaraba los datos requeridos: «Sí, ¿no se acuerda usted, doña Paloma, que usted le preguntó esto, y su marido le respondió esto otro, y luego le dijo que habían quedado a tal hora, en tal sitio, que iban a ir a tal otro…?». Un servicio no regular, pero que daba a la centralita de Alcaudete un valor añadido que no se facturaba en el recibo de la Telefónica. Por entonces y en materia de diversión y espectáculo, las cosas no iban mucho más allá de la pianola que había en casa de mis abuelos, gracias a la cual presumíamos ante los chicos del pueblo de saber tocar mejor que Chopin. Mi abuela Tomasa sabía de mi querencia hacia el instrumento y me la dejó en su testamento. Aún la conservo, aunque ya no me dedique a dar «recitales». En lo que respecta al séptimo arte, su presencia en la villa no carecía de altibajos. Igual que sucediera en el pueblo de Cinema Paradiso (e igual que aún hoy pasa en televisión alguna vez) podía suceder que en la cabina de montaje hubiera errores a la hora de colocar los rollos, por lo que en una película del oeste podía asistirse a la muerte violenta de Gary Cooper, para verlo vivo y resucitado en la (presunta) segunda parte de la historia. Lo que no redundaba precisamente en beneficio de la credibilidad de la trama, ya que los espectadores salían convencidos de que aquello era una trola de las buenas. Sin embargo, y decidido a ponerse a tono con los tiempos, el propietario del bar de la localidad tuvo la ocurrencia de ascender de categoría su negocio y convertirlo en una boîte a tiempo parcial, para lo que se decidió a contratar una animadora. Noticia que, ampliamente anunciada, conmocionó a todo Alcaudete y comarca, y fue recibida como una señal de modernidad y con no poca expectación. Hay que recordar que por aquel entonces los modelos de belleza femenina que llegaban del cine americano eran muy definidos. Por un lado estaban las rubias al estilo Veronica Lake, con su peinado «peek-a-boo», que daba como resultado que a quienes lo seguían sólo se les veía un ojo (lo que, entre paréntesis, acabó con la carrera cinematográfica de la Lake, ya que el citado peinado se prohibió en las fábricas norteamericanas con personal femenino, porque la gracia del ojo disminuía la visibilidad de las obreras y era causa de accidentes laborales. Así se vino abajo un mito de la edad dorada de Hollywood). Del otro lado, se aspiraba a parecerse a Rita Hayworth, quien estaba entonces en el cenit de su fama con Gilda y todo el escándalo que siguió, entre nosotros al menos. La animadora que el propietario hizo venir pertenecía decididamente al sector Gilda-Rita Hayworth. No sólo eso, sino que basaba su espectáculo en la célebre escena del guante, que debía quitarse mientras cantaba, enfundada en un vestido de los del tipo «palabra de honor… de que no se me cae». Una escena que, se recordará, había sido recortada por la censura en una película ya de por sí calificada como no apta para menores y por la que había caído incluso alguna excomunión. Evidentemente, yo no vi la película cuando se estrenó. Ni hubiera podido asistir a la gala inaugural con la animadora, porque ésas no eran cosas para niñas de mi edad. Pero dicha gala no llegó a producirse, porque las mujeres de Alcaudete hicieron saber a la artista que podía (y debía) irse a lucir sus habilidades a otra parte, sin que llegara a quitarse el guante entonando, con voz aguardentosa y sensual, lo de «Amado mío». Por lo que parece, la expectación levantada entre la población masculina de la villa había provocado una preocupación paralela entre sus medias naranjas, que se temieron que la animadora viniera a robarles los maridos. Y con tales argumentos y con tanta contundencia hicieron valer sus razones, que el contrato con la incipiente boîte quedó resuelto ipso facto por causa de fuerza mayor. Hoy en día Alcaudete de la Jara, aparte de su riqueza olivarera, tiene sus discotecas como Dios manda y una presencia notable de VIPS. Con eso se enlaza con una tradición arraigada en la villa, la afluencia de grandes personalidades, que no faltaban en los años de mi infancia. Gente que salía en las revistas, como Hogar y Moda o Luna y Sol, que eran el equivalente al ¡Hola! de la época. Todo ello, merced a una de las actividades más características del lugar: la caza. Alcaudete cuenta con fincas de caza muy estimables, como la de la familia Garnica, tan relacionada con el Banco Hispano Americano, y gracias a ello ha disfrutado en el pasado de la presencia de personalidades de primer orden, de alteza real para arriba. No exagero; allí acudieron a cazar cabezas coronadas como la del príncipe Bernardo de Holanda o el mismísimo sha de Persia, acompañado de la emperatriz Farah Diba. Y con ellos, otros muchos, como la familia torera de los Dominguín y Marcial Lalanda, quienes tenían gran amistad con la familia de mi padre. Lo que estuvo a punto de crear un conflicto familiar cercano a la separación conyugal, porque mi madre era ferviente partidaria del arte torero de Manolete. Sucedió durante las fiestas del pueblo. El cartel era de los de antología, porque se anunciaban Luis Miguel y Pepe Dominguín junto a Manolete. Venían evidentemente por amistad, porque no había dinero en la comarca para pagar semejante plantel. Los Dominguín se quedaron en casa de mis abuelos, mientras que Manolete se hospedó en casa del alcalde, don Cesáreo, que era primo hermano de mi padre. Mi madre, ante la noticia de que su ídolo taurino iba a recalar en la localidad, comunicó que ella se iba a almorzar a casa de los primos. Mi padre se opuso, porque también en su casa había huéspedes de renombre y no le parecía correcto que ella no estuviera presente. Ante lo que mi madre argumen-tó que la señora de la casa era su suegra, a quien correspondía por derecho la responsabilidad de hacer los honores a los invitados. Y que aun respetando y estimando el arte de los Dominguín, ella era manoletista y se iba a casa de los primos a comer con Manolete. Y así fue. Tuvo mi madre la gran fortuna de que tío Cesáreo estuviera soltero, y así la sentaron a la derecha del torero cordobés. Y cuando regresó a casa del exilio voluntario, volvió encantada porque había podido hablar con su mito. Aunque, habida cuenta del carácter lacónico de Manolete, el diálogo nos supo a todos a poco. Mi madre le dijo algo así como: —No sabe, maestro, lo mucho que le admiro. Quería decírselo. Y Manolete le respondió, con su acento profundo de Córdoba: —Muchas gracias, señora. Y allí acabó todo. Pero mi madre se quedó tan contenta. Había arriesgado el matrimonio, pero pienso que siempre creyó que en el fondo mi padre, tan manoletista como ella, la había comprendido. Manolete era mucho Manolete. Cuando años después, el diestro cayó en la plaza de Linares, mi madre lloró por él. Dijo: «Se ha muerto el maestro. Ya no hay corridas». Y nunca más volvió a una plaza de toros. El caso era que en Alcaudete de la Jara no se paraban en barras para dar solemnidad a las festividades, ni para las fiestas de la Inmaculada ni menos aún para las de Semana Santa. La procesión del Viernes Santo era especialmente solemne. Un año, sin embargo, el cura párroco pensó en darle un santo toque andaluz y preguntó a los parroquianos si alguno sabía (y si se atrevía) cantar una saeta. Al voluntario se le instaló en el balcón principal de casa de mi tío Ángel, que se abre sobre una explanada. Todos aguardábamos con emoción el momento de la llegada del Cristo. Y al aparecer el Crucificado, el lamento de la saeta rompió la noche y el silencio. ¡Ay, ay, ay… ciento cincuenta farolas…! ¡Ay, ay, ay… ciento cincuenta farolas…! El párroco don Andrés mandó parar la procesión y a todos nos recorrió un escalofrío de orgullo y conmoción. Sentimos que nos encontrábamos en la calle Sierpes de Sevilla, por lo menos. El saetero repitió por lo menos diez veces el mismo grito de dolor. Pero de ahí no pasaba: se había atascado en las ciento cincuenta farolas. Y cuando ya debía de andar por las mil quinientas, don Andrés, visiblemente consternado, dio orden de que prosiguiera la procesión como siempre antes de que, al menos virtualmente, Alcaudete de la Jara superara en iluminación a Nueva York. Ni que decir tiene que a partir de esa Semana Santa el frustrado saetero alcaudeteño fue llamado por todos con el (merecido) apodo de «Ciento cincuenta farolas».