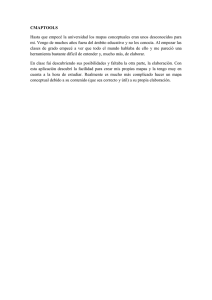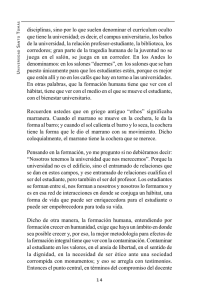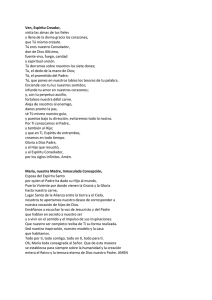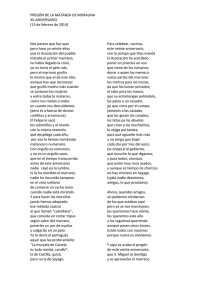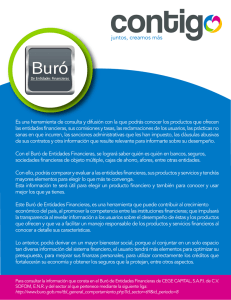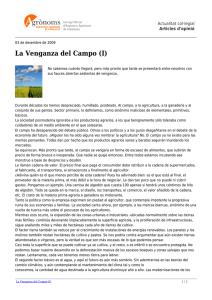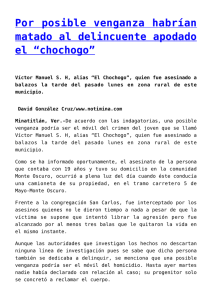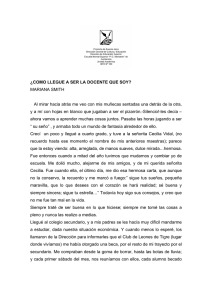xiv. free miles bonus
Anuncio

XIV. FREE MILES BONUS Y yo no sé si fue cuestión de suerte, pero un día que me encontraba leyendo el periódico en mi desayunador, tropecé con un articulo que anunciaba con mucha pompa la firma del convenio Golden Alliance, gracias al cual Mexicair pasaría a formar parte de una prestigiosa red de aerolíneas internacionales tales como Lufthansa, United, Thai, Varig, y Singapour Airlines, entre otras. Esa noticia me importó muy poco; lo que retuvo mi atención fue el nombre del delegado que iría en representación de Mexicair. Ocho letras, una regurgitación: O-l-v-a-r-r-í-a. Leí, releí y volví a leer la nota con extrema atención. Era como si estuviera escrito: “El cerdo almorraniento en charola de plata”. Una sudoración ácida me baño por completo y, con la adrenalina pujando en la punta de los dedos, anoté cuidadosamente fecha, hora y lugar: Hotel Delano Miami, Florida. Era un martes cuando sonó la hora de mi venganza. Martes 29 de junio, casi de noche. A veces regocijarse es odiar con toda el alma. Habían pasado muchos días y muchas noches sin que yo pudiera olvidar lo sucedido entre esas cuatro paredes aduanales. ¿Cuántas veces no desperté sudando para meterme en la ducha y vomitar de coraje?. ¿Cuántas horas no pasé imaginando una venganza, calentando la herida, tratando de convencerme a fuerza de que algún día se la iba a poder cobrar? Al ver escrito aquel nombre me volví a enfermar de rencor. Yo lo único que supe era que mi medicina se llamaba revancha y que la dosis indicada sería hasta que el puerco aguantara. Venganza. Todo mi cuerpo vibraba al pronunciar esa palabra. Yo sabía que tenía que idear algo infalible, un plan que no se me pudiera revertir. Un golpe limpio, sin derrapes ni huellas. Me di cuenta de que tenía los medios para liberarme del trauma, y empecé a planear, a preparar el terreno, a sembrar minas. Le robaba horas a mi apretada agenda y, cuando mi madre interrumpía mi trance preguntándome en qué pensaba, yo le contestaba que estaba planeando mi próxima producción cinematográfica. Lo que no le decía era que yo era la buena de la película, y que el guión era una conmovedora historia de desquite. Así pues, le inventé a mi asistente una cita de última hora y volé a Miami un día antes de la fecha de la firma. Llegando, renté un auto y reservé un masaje en el SPA del hotel para poder pasearme casualmente en traje de baño frente al comité de Mexicair, justo cuando éstos entrasen al lobby. Todo era cuestión de apalabrarme con el recepcionista para que me llamara al SPA en cuanto un tal Olvarría se registrara. Ahí estaba yo acostadota desde las cinco de la tarde, parando chichi entre toallas blancas, exuberantes inciensos y cremas con olor a frutas, cuando de pronto entró la llamada: “Señorita, el comité acaba de llegar”. Bajé como endemoniada todavía embadurnada de aceites sugestivos y aterricé en pleno lobby con mi diminuto bikini y un pareo que no me cubría ni media nalga. Lo vi. Imposible no ver a esa aberración humana. Estaba de espaldas platicando con otros tres pelagatos y no había cambiado en nada. Una micro cabeza y un amasijo de carne con tres desniveles de lonjas mantenidas por un pantalón talla “a punto de reventar”. Sentí que el maldito aire no quería entrar en mis pulmones y a lo mejor por eso empecé a agitarme, porque mi cuerpo ya se había dado cuenta de que le faltaba oxígeno. Me dirigí como bólido hacia el cómplice de la recepción e improvisé una retahíla de reclamos para llamar la atención. Al recepcionista se le empezaba a desencajar la mandíbula cuando de pronto, y por fin, escuché: —¿Morgana? … (¡Puta madre!, cómo odiaba ese timbre de voz…) Volteé cual concursante de certamen de belleza, en un giro grácil y súper exagerado que hizo volar mi cabellera, menear mis bubis y zarandear la cadenita que adornaba mis caderas. En cuestión de segundos todas las miradas alrededor del perímetro estaban concentradas en este cuerpecito. —Buenassss— dijo el desgraciado sin dejar de clavar su mirada en mis senos. — ¡Licenciado Olvarría!— de lo más hipócrita yo— ¿qué casualidad, qué haciendo por acá? —Aquí nomás, trabajando, trabajando. ¿Y tú mi reina, hace cuánto tiempo tiene que nos vemos? —Dos años. Se van a cumplir dos años. —Parece que no te trata nada mal la vida— graznó el marrano. —Así es. — ¿Y a qué te dedicas ahora?, ¿a vender perfumes, o talquitos? — ¡Ja! Tan gracioso él. No, ahora escribo y dirijo películas. —No seas mal educado—,dijo uno de los trajeados—, preséntanos a la señorita. El cerdo infeliz me presentó como a la ex-sobrecargo más guapa y simpática del gremio. Sólo sonreí cual caperucita que no entiende de lobos y seguí aguantando la invasión visual con aplomo. Un chaparrito visiblemente intimidado, no encontró nada mejor que chulearme los tatuajes que adornaban mis pies. De pronto el que no había dicho nada, un calvo fumador que no soltaba su puro pese al calor y que resultó ser nada menos y nada más que el actual director general de Mexicair, me salió con que le daría mucho gusto que viniese a “honrar con mi presencia” el cóctel de celebración que se llevaría a cabo en la sala de convenciones más tarde, a partir de las ocho. Sonreí para mis adentros porque se la estaban tragando todita y contesté adrede que no tenía nada que ponerme. La sarta de estupideces que no tardaron en arrojar me convirtió en la ganadora indiscutible de aquel primer round. Tenía cinco horas por delante, suficiente para preparar la escena del crimen y ponerme guapísima. Como a eso de las nueve oí la campana del segundo round retumbar en mi cerebro. Sintiéndome genuinamente atractiva, recorrí las lujosas instalaciones en busca del salón de convenciones. Llevaba un traje sastre blanco cuyo escote dejaba asomar el nacimiento de mis armas de combate, unas zapatillas abiertas que revelaban los anillos de mis pies y una cola de caballo alta que me alargaba la nuca. Mi ring era un fastuoso salón estilo Art Déco, cortinas de agua ondulante y columnas de mármol. Un buffet adornado por figuras talladas en hielo presidía la estancia. No me imaginé que hubiera tanta gente, tantas edecanes, tantos periodistas. Mi entrada fue notoria, de pronto hasta temí que algún calenturiento de mi especie fuera a reconocerme y pedirme un autógrafo. Un mesero con acento cubano se me acercó y me ofreció una copa de Champagne. Me la tomé de un sólo trago y seguí abriéndome brecha hasta divisar a la única mole humana que rompía con todas las armonías. —Buenas noches—arrojé para abrir el círculo de ejecutivos que lo acompañaban. —¡Morticia!—escupió el marrano desplazándose con dificultad—, pensábamos que ya no ibas a venir. —¿Y perderme la oportunidad de brindar por la compañía que tanto me dio?— negué con la cabeza—¡Salud señores! Y todos alzaron sus copas. El director de planeación de redes y alianzas tuvo la amabilidad de lucirme como “toda una embajadora de la belleza mexicana” y me presentó al resto de los convidados, al director de operaciones de Varig, al director general de Lufthansa y al director comercial de Thai. Este último me dijo que mi cara se le hacía conocidísima pero que no recordaba en donde me había visto, y yo quise matarlo pero le sonreí: “¿En algún vuelo quizás?”. De pronto el alemán,—cuyo porte señorial no me dejaba del todo indiferente—, se me quedó viendo con curiosidad antes de preguntarme en un perfecto español el nombre “de mi embriagadora fragancia”. —Forget-me-not de Woods of Windsor—, contesté halagadísima. —¡I won’t!—exclamó.—Permítame decirle que le va de maravilla. Y el cerdo marrano puerco: “Ahí donde la ve, esta señorita es una especialista en perfumes. Tiene una nariz tan fina que podría reconocer a alguien por su simple olor.” Grrr…. Preparen…apunten… — ¡Sí, el suyo por ejemplo es tan fuerte que se me quedó grabado en la memoria!— exclamé mañosamente y aunque a Olvamierdas no le agradó mi gancho derecho, los congregados soltaron una risita colectiva, y un reportero aprovechó el momento para disparar una foto. Me quedé con las ganas de pedirle el rollo para que no publicara esa foto, pero no tenía tiempo que perder, había llegado la hora de pasar al tercer round. Alterné con el grupo dos o tres minutos más antes de decir discretamente “ya vuelvo”. El adiposo me retuvo del brazo con su pezuña sudada y delante de todos me soltó así, sin pensarlo: “¿Tanto te aburrimos que mejor te vas a polvear la nariz?”. Golpe bajo. Me desenganché con la mejor de mis sonrisas y contesté que sólo iba al bar por un whisky. Y de pronto sonó el gong de mi arena. — “Ya que vas por ahí, tráeme una cubita, ¿no?”—, dijo el licenciado Almorranas. Nunca hay que subestimar a un peso moscamuerta: desde la esquina del bar celebré la victoria de aquel tercer round disolviendo dos somníferos en su vaso. La cuenta regresiva se me hizo interminable. La manteca bípeda era un barril sin fondo al que le cupieron litros de alcohol, kilos de viandas, centenas de canapés y decenas de postres antes de que se desplomara grotescamente sobre una silla y se declarara fuera de combate. Bonita imagen para la compañía. Trataron de levantar al cetáceo entre varios pero tuvieron que venir cuatro guardias de seguridad para cargarlo y trasladarlo hasta su cuarto. No sé cómo le abrieron pues yo había aprovechado el alboroto para sustraer la tarjeta magnética de su saco. Para no levantar sospechas, todavía me quedé media hora soplándome los alardes financieros de los trajeados en pro de aquella alianza aviaria. Yo veía el segundero de mi reloj, tic tac, y pensaba “venganza…venganza”. Me despedí pretextando un súbito cansancio y no les causó mucha gracia pero lo importante era que me vieran partir sola. Saliendo de ahí me fui directamente a sacar la maleta del delito que me esperaba sobre mi cama. Pasé de nuevo frente al recepcionista y le pregunté qué cuarto tenía el señor Olvarría y el patán no me quería soltar la información dizque por cuestiones de seguridad y confidencialidad y la manga del muerto. Le deslicé un billete de cincuenta dólares y el pajarraco cantó de inmediato. Auxiliada por sus ronquidos, entré sigilosamente a la suite del puerco y, con la prudencia de un terrorista que ha planeado durante meses su golpe, me moví rápido y en silencio. Dejé la luz del baño prendida para visualizar mi campo de acción y hasta penita me dio ensuciar semejante preciosura de lugar. Dispuse las cuerdas, las tijeras y la botellita de agua sobre la cama y dejé la polaroid, el plumón y el consolador sobre el buró. Una sola extremidad del obeso malparido pesaba tanto que me costó mucho trabajo atarle las manos a la cabecera y los tobillos a los pies de la cama. Estaba empapada de sudor y eso que tenía el aire acondicionado al máximo. Pero no fue por eso que decidí quedarme en tanguita, la verdad es que no quería manchar mi traje sastre. Cuando prendí la luz del buró, Porky ni se inmutó. Le apliqué sus buenas cachetadas y apenas abrió los ojos a media asta para volver a cerrarlos de inmediato y roncar aún más fuerte. Ese cabrón tenía grasientos hasta los pulmones. Al verlo ahí indefenso con el hocico abierto cual tumba putrefacta, me entraron unas violentas ganas de prenderle fuego y le acerqué el foco de la lámpara del buró. — Qué… qué pasó— balbuceó aturdido, y al verme casi desnuda, todavía sonrió el muy idiota. — ¡Sorpresa!— exclamé. — ¿Qué haces aquí?— preguntó boquiabierto y al darse cuenta de que estaba crucificado como cerdo para desollar, añadió un patético—¿Cómo me amarraste? —No preguntes, gordo. Confórmate con saber que es una pequeña muestra de agradecimiento por haberme ahorrado la cárcel aquella vez. —Sabía que te había gustado. Siempre regresan por más... —Ajá. — El veneno que corría por mis venas era más poderoso que toda la coca del mundo. Tomé las tijeras y empecé a recortarle el pantalón desde el tobillo derecho hasta la cadera. “¡No! Pérate, son hechos sobre medida” decía el fofo sin mucha convicción y yo: “Sht...calladito”. Entonces se aplacó y se dedicó a recorrer mi cuerpo con una mirada libidinosa. Una vez que desgarré sus pantalones, le recorté las hamacas que traía por calzones. Me iba a seguir con la camisa pero me dio tanto asco que preferí ahorrarme el espectáculo. Si ya de por sí la flácida erección de su pito ahogado en grasa me tenía revuelto el estómago. — ¿Qué me vas a hacer, mamazota?— preguntó el infeliz. —Marranadas. ¿Ves esto?— dije alcanzando el consolador de plástico que había dejado sobre el buró, — Es el más grueso que encontré—, y se lo paseé por la muéganonariz.—Quiero ver hasta donde te cabe. — ¡Pinche vieja loca! —dijo, y zarandeó la cabecera con tal fuerza que empezó a despertar ecos y tuve que propinarle una patada en los huevos para que se calmara. — Ojo por ojo, marrano. —¡TE VOY A MATAR!—alcanzó a gritar el porcino antes de que le retacara el hocico con sus propios calcetines sudados. —Mira, putete, yo prefiero ver tu jeta cuando te lo meta, pero si sigues así de pesadito, voy a tener que meter tu cabeza en una bolsa de papel y amarrarla. ¿Qué prefieres? — ¡Pfom! ¡Pfom!— gruñía el imbécil y hasta las lágrimas se le salieron de la desesperación. —Calmado. Si abres el hocico, que sea para pedir perdón.— dije tomando consolador tamaño “llorarás” y se lo empecé a pasear sádicamente por el culo. —Eso te pasa por humillarme tan feo, —le explicaba—, ahora te voy a tener que barrenar por dentro para que te arrepientas. Cuando avancé con mi consolador en mano, vi su rostro ensombrecerse con la expresión lúgubre de los santos mártires. Empecé a forjarme paso entre sus mantecas y, cuando vio que mis intenciones iban en serio, se culebreó, protestó, se debatió ferozmente. —¡Ssshhh…No te vaya a dar un infarto, marranín! Mejor flojito y cooperando, flojito y cooperando, ¡acuérdate de tu colesterol! Olvarría empezó a balancearse como poseído sobre el colchón y los sonidos que emitía realmente estaban empezando a alterarme los nervios. Se me ocurrió algo más drástico: me paré encima de él, abrí las piernas, jalé el elástico de mi tanga y oriné en su jeta hasta que mi vejiga no dio para más. Por fin calló y es que el cínico estaba mirando mi vulva con los ojos abiertísimos. Pensar que el degenerado lo estaba disfrutando me enfureció tanto, que le tuve que escupir. — ¿Qué humillante, verdad?, ¿sientes asco?, ¿qué se siente, pendejo?, pues así me hiciste sentir el otro día. No traigo pastillitas, pero te puedo ofrecer agua. Yo que tú aceptaba porque esto va para largo… Si te doy agüita, ¿me prometes no gritar? Alcancé la botellita en la que había disuelto una fuerte dosis de laxante y le retiré de la boca los calcetines meados. Él no perdió oportunidad para insultarme y no me quedó de otra más que pincharle la nariz y obligarlo a que se tragara por lo menos la mitad del preparado. Casi se me ahoga el puercoespín, tosía tanto que me costó trabajo volver a amordazarlo.—Si te supo medio raro ha de ser porque es purgante—, añadí. Los primeros albores del día comenzaban a apuntar por debajo de las cortinas y me di cuenta de que tenía que meterle velocidad al plan. La recta final fue un combate de cuerpo a puerco, juego de piernas, bloqueos, golpes, esquivas y hasta mordidas. La inconmensurable rabia que sentía me insensibilizaba contra el dolor. En una de esas me acuclillé entre sus perniles, los mantuve abiertos con las rodillas, apreté las muelas y con todas mis fuerzas le encajé brutalmente el consolador y me abrí brecha. Hizo todo lo posible por contraerse pero mis embestidas fueron más fuertes que sus esfínteres y no, de nada sirvió que pataleara, que se retorciera de cólicos atroces. Cuánta fuerza estaría yo ejerciendo que de pronto el artefacto de plástico entró hasta el fondo. Mis ojos apenas y podían creer que aquel orificio hubiera cedido para acoger semejante perímetro. Yo veía su mueca canallesca y se me ponía la carne de gallina, pero me propuse seguir torturándolo. La cosa es que la acidez pestilente que provenía del fondo de sus entrañas era tan fuerte que llegó un momento en que casi vomito y preferí dejar de torturarlo. Sus bufidos se fueron ahogando conforme lo invadía el desconsuelo. Poco a poco se dio por vencido, dejó de contorsionarse, de jadear, de luchar y sin saber cómo, la furia se me volvió lástima. Mas yo no había llevado mi plan hasta el límite. Tomé el plumón y escribí sobre su frente: “SOY UNA”, y me seguí sobre su barriga: “MIERDA”, así, en mayúsculas grandotas. —Mírame bien bastardo, quiero que te graves bien mi cara para que nunca me olvides. Voy a abrir para que entre la luz del día y te voy a tomar unas instantáneas para que veas lo nauseabundo que te ves con un tronco atorado entre tus jamones. Y corrí las cortinas. Era una mañana nublosa y la mar rompía sus olas embravecidas sobre la arena revuelta. Tomé la cámara y disparé las diez fotos que contenía el cartucho. —¿Crees que se armaría un escándalo si pongo a circular estas fotos entre los miembros del congreso?—, pregunté dirigiéndome hacia el baño para lavarme las manos—, digo, porque la otra es que me las lleve a algún periódico de renombre y te embarre contándoles lo que me hiciste en la aduana. Regresé al cuarto y me vestí tranquilamente. —Ya me imagino la cara de tu esposa. Lo malo es que tendríamos que vernos en el tribunal,— y me senté junto a él—, pero a mí, la verdad, no me dan ganas de volver a verte. Las imágenes iban apareciendo poco a poco sobre el papel fotográfico de las instantáneas esparcidas sobre la colcha. —¡Qué feo eres, pinche gordo!—, y le mostré uno a uno, sus peores ángulos. —Mira, hasta el pito lo tienes celulítico, no, pues cómo… ¿Marrano? Oye, no te desmayes, escucha: si no intentas nada en contra mía, yo no mando estas fotos. Si lo haces, ya sabes lo que te espera. Resulta que ahora tengo los medios para joderte. Tengo poder, gordo, tanto que me la paso encerrada en un bunker y sólo se me acercan mis patrocinadores y empleados. De lo demás ya ni me ocupo, para eso tengo a mis asistentes. Por cierto, si los quieres saludar, ahí me están esperando afuera. Así que ya sabes, estamos a mano y más te vale dejarlo así, ¿eh? C-O-C-H-I-N-O-T-E… Recogí mi arsenal de combate como el asesino que se da el lujo de borrar los indicios frente al cadáver fresco de su víctima. Guardé las fotos en un gesto teatral, y pese a los escalofriantes quejidos de Olvarría, cerré la puerta y me largué sin voltear a verlo. Caminé por el pasillo con las piernas hechas gelatina y el corazón dándome de martillazos. Era como si trajera dinamita encendida en el bolso, carajo. Las puertas del elevador se abrieron y fue entonces cuando vi al concierge. —Qué bueno que lo veo. Están haciendo mucho ruido en la 303 y no me dejan dormir. ¿Lo molesto si les llama la atención, por favor?,—dije toda indignada. —No tenga cuidado señorita, ahora mismo voy a checar qué está pasando. —Gracias. Me fui corriendo al auto y conduje lo más rápido que pude pensando que si dejaba de acelerar, mi bolso iba a explotar en mil pedazos. La venganza es un plato que se come frío, pero su sabor es incomparable.