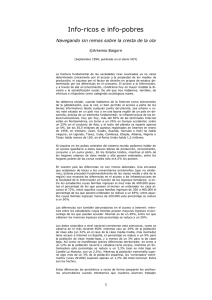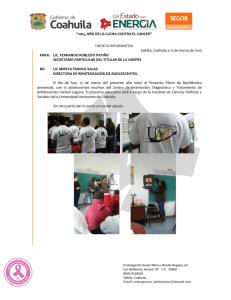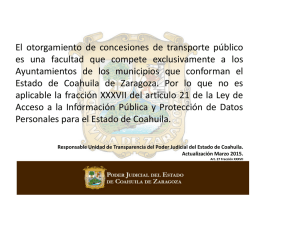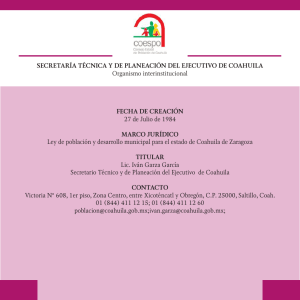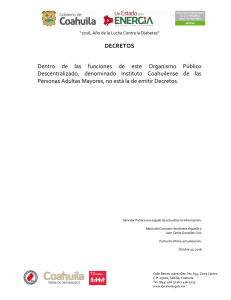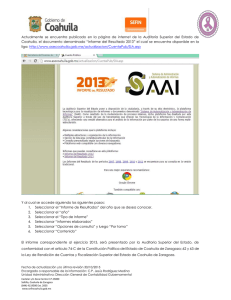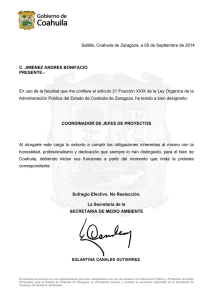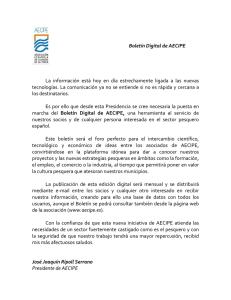`Un monstruo viene a verme`, de Patrick Ness 3 La curiosa historia
Anuncio

'Un monstruo viene a verme', de Patrick Ness
La curiosa historia de la cromodinámica cuántica (QCD)
De cómo las novelas han salvado el mundo
¿Ocurrió una supertormenta solar en nuestro Sol entre los años 774 y 775?
La inusual 'Caza de conejos' de Mario Levrero
Breve homenaje a Pedro F. González Díaz y su “energía fantasma”
‘Un pez en la higuera’ de David Bellos: una historia fabulosa de la traducción
El 35% de los exoplanetas gigantes observados por el satélite Kepler podrían ser falsos positivos
'El fantasma de Canterville' de Wilde y Oski: más desternillante que nunca
¿Debe influir el número de citas a tus artículos en que recibas o no financiación?
¿Dónde nació el monstruo de Frankenstein? en la misma casa donde se concibió a Drácula
El teletransporte cuántico vía satélite
Enrique Corominas, autor de 'Dorian Gray': "Mi principal objetivo fue no traicionar a Wilde"
El estado actual de la resonancia Y(4140) en el espectro J/ψφ
Elizabeth Taylor nos presenta a 'La señorita Dashwood'
El píxel ideal
El material con el que están hechos los sueños: fantásticas esculturas dentro de libros
El bálsamo de Fierabrás de la universidad española
'El momento en que todo cambió' de Douglas Kennedy
La sonda espacial Voyager 1 y la frontera del sistema solar
¿Cómo podría llegar a ser gratuito un libro de texto?
OPERA obtiene límite más preciso a la velocidad de los neutrinos y antineutrinos muónicos
'Reto de cuentos', ¡un relato cada día!
¿Cuántos vacíos hay en la teoría de cuerdas?
Máquinas que piensan, luego existen y hacen música
Una máquina expendedora... ¡de libros usados!
El sueño de la levadura multipróposito
El cociente entre la masa del protón y del electrón es constante hace 7000 millones de años
El hobbie
'La noche en que Frankenstein leyó El Quijote', de Santiago Posteguillo
Secta sentido
La vela de sebo
Lo que Galán ha unido...
Todas las maneras posibles
3
5
7
11
13
15
17
19
21
23
25
29
31
34
37
38
43
44
45
47
50
53
56
57
60
63
64
68
70
75
77
85
87
91
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La conquista también fue una guerra lingüística
"La impresión de algo vivo"
La guerra de los navegadores se libra ahora en los gadgets
El extraño mundo de Aira
Un vistazo por aquellas calles que no caminarás
Las voces imprescindibles
Ariel Dorfman: “Relato experiencias que suelen callarse”
Presencias
Desprecio por la torre de marfil
Una larga y compleja amistad
Cumbia y funk en clave política
Ricardo Piglia: "La insistencia en la publicación no debe ser el horizonte de un escritor"
La universidad como laboratorio
Moscú era una fiesta
La ciencia de la deshonestidad
Ajedrez
El asombro ante la existencia
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
93
96
103
105
115
117
119
124
127
129
131
134
137
140
143
145
147
No. 360 febrero 2013
2
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
'Un monstruo viene a verme', de Patrick Ness
Albertini 5 de diciembre de 2012 | 14:40
De vez en cuando conviene echar un vistazo a libros sencillos, relatos medianamente cortos que cuentan una
historia muy rica y llena de significado. Son unos libros que, en su justa medida, me gustan personalmente. El
último que ha caído en mis manos ha sido ‘Un monstruo viene a verme‘ (‘A monster calls’), escrito por
Patrick Ness (‘El caos Andante’) sobre una idea de la difunta Siobhan Dowd. Además nos encontramos con
las maravillosas ilustraciones de Jim Kay, que complementan perfectamente la historia que nos cuentan.
‘Un monstruo viene a verme’ comienza una noche: Conor es un joven chaval inglés de quien abusan en el
colegio y cuya madre padece cáncer. A las 00.07 de la noche aparece en su ventana un monstruo con forma de
tejo, no viene a comerle ni a nada, sino que será él quien le enfrente a su mayor miedo, y para ello le contará
varias historias que tendrán que ver con su situación. El monstruo le intenta enseñar que no todas las historias
tienen final feliz y que a veces se tuercen o tienen giros indeseables.
Se podría considerar a ‘Un monstruo viene a verme’ como una especie de cuento para jóvenes, por lo menos
esa forma tiene con capítulos cortos, una trama marcada… sin embargo, leído de adulto tiene el mismo
efecto que de adolescente. Por lo menos es la impresión que me da a mí, ya que Ness sabe fraguar
perfectamente un libro para todos los públicos con un relato absolutamente universal.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
3
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
‘Un monstruo viene a verme’ habla de muchas cosas: un viaje a la verdad, como reza la web oficial del libro,
cómo aceptar la tragedia, cómo ver el mundo aceptando la realidad y todo lo que eso conlleva y como
muchas veces hay cosas peores que ser “invisible” para los demás.
En definitiva creo que el cuento de Patrick Ness está muy bien escrito y adecuadamente ilustrado por Jim
Kay. Esta combinación logra forjar una historia apasionante, muy directa y que conmueve. Un libro del que
tengo la sensación de que se puede convertir en referencia ya no solo en su género, sino como buen ejemplo
de literatura.
Ahora en el comedor todo el mundo miraba a Conor. Todos podían verlo, todos los ojos se fijaban en él.
Reinaba el silencio, demasiado silencio para tantos niños, y durante unos instantes, antes de que los profesores
lo rompieran —¿dónde habían estado los profesores? ¿Los había apartado el monstruo para que no vieran
nada? ¿O en realidad todo había pasado muy rápido? —, se oyó entrar el viento por una ventana abierta, un
viento que dejó en el suelo unas cuantas hojas picudas.
Un monstruo viene a verme
Patrick Ness, con ilustraciones de Jim Kay
Traducción de Carlos Jiménez Arribas
DeBolsillo
14,95 euros
Más Info | Sitio Oficial
http://www.papelenblanco.com/infantil-juvenil/un-monstruo-viene-a-verme-de-patrick-ness
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
4
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La curiosa historia de la cromodinámica cuántica (QCD)
— emulenews @ 11:50
“It is well known that theoretical physics is at present almost helpless in dealing with the problem of strong
interactions. We are driven to the conclusion that the Hamiltonian method for strong interactions is dead and
must be buried, although of course with deserved honour.” Lev D. Landau (c. 1960).
Muchos físicos teóricos parecen desesperados porque los experimentos no encuentran “nueva física” más allá
del modelo estándar. Quizás este es el mejor momento para recordar el estado de la física de partículas en
1961. La teoría cuántica del campo electromagnético, la electrodinámica cuántica (QED), era todo un éxito,
pero utilizaba un procedimiento matemático, la renormalización, que nadie entendía y que disgustaba incluso
a sus descubridores (que la calificaban de “procedimiento para esconder los infinitos debajo de la alfombra”).
La versión V-A de la teoría de Fermi para la interacción débil también era un éxito a nivel experimental, pero
a nivel teórico era inconsistente para energías altas (aunque no fueran alcanzables en los experimentos). La
interacción fuerte estaba en un estado deplorable, más allá de la clasificación de los hadrones de Gell-Mann y
Zweig basada en la idea de los quarks (puras entelequias matemáticas). La mayoría de los físicos teóricos
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
5
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
rehuía de las teorías gauge para la interacción fuerte (cuyo único éxito era la QED) y preferían ideas como el
bootstrap o la democracia nuclear en el contexto de la teoría de la matriz S.
Todo se clarificó a finales de los 1960 gracias a los experimentos. La colisión de electrones de alta energía
contra núcleos atómicos y nucleones (protones y neutrones) demostró que estaban compuestos de partículas
(partones les llamó Feynman) que no interaccionaban entre sí. Lo más obvio era que los partones fueran los
quarks, pero nadie entendía cómo era posible que a cortas distancias (o energía y momento grandes) se
comportaran como partículas libres, mientras que a distancias más grandes (o energía y momento más
pequeños) estuvieran ligados por una interacción muy fuerte. La conjetura entre los físicos teóricos era que las
teorías cuánticas de campos no podían ser asintóticamente libres. Coleman y Gross propusieron demostrar
esta conjetura de forma general a dos de sus estudiantes de doctorado, Politzer y Wilczek, quienes bajo la
atenta guía de Gross demostraron en 1973 que la conjetura era falsa (por ello recibieron el Premio Nobel de
Física en 2004). Las teorías de Yang-Mills no abelianas son asintóticamente libres (la QED es la excepción,
por ser abeliana).
La teoría de la interacción fuerte, la cromodinámica cuántica (QCD), es asintóticamente libre porque los
gluones tienen carga de color, mientras que la QED no lo es porque los fotones son neutros para la carga
eléctrica. La teoría de la relatividad de Einstein implica que el vacío de una teoría cuántica de campos cuyos
bosones gauge no tengan masa cumpla la relación εµ = 1 donde ε es la permitividad eléctrica, µ es la
permeabilidad magnética y se ha usado c=1 (la expresión dimensional es εµ = 1/c²). En la QED el
apantallamiento de la carga eléctrica implica que ε > 1, por lo que el vacío de la QED actúa como un material
diamagnético (µ < 1). En la QCD los gluones tienen dos colores y actúan como dipolos permanentes de color
(µ > 1), por lo que la teoría predice el anti-apantallamiento de la carga de color (ε < 1); este resultado se da
para 3 colores si el número de sabores (o generaciones) de quarks es menor de 17.
En 1972, Fritzsch y Gell-Mann mencionaron la posibilidad de que la teoría de los gluones fuera no abeliana,
aunque el nombre de cromodinámica cuántica aparece por primera vez en un artículo de Fritzsch, Gell-Mann
y Minkowski en 1975 (una nota a pie de página sugiere “A good name for this theory is quantum
chromodynamics”).
Referencias para profundizar.
[1] Gerhard Ecker, “Quantum Chromodynamics,” Lectures given at the 2005 European School of HighEnergy Physics, Kitzbuehel, Austria, Aug. 21 – Sept. 3, 2005 [arXiv:hep-ph/0604165].
[2] Gerhard Ecker, “The Shaping of Quantum Chromodynamics,” Quark Confinement and the Hadron
Spectrum X, Munich, Oct. 8, 2012 [slides - pdf].
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/09/nota-dominical-la-curiosa-historia-de-lacromodinamica-cuantica-qcd/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
6
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
De cómo las novelas han salvado el mundo: abolición de la esclavitud, malos tratos, sufrimiento ajeno y
otras tragedias
Sergio Parra 6 de diciembre de 2012 | 00:24
Los grandes cambios sociales solo se producen cuando la gente común es capaz de indignarse con la situación
que se pretende modificar. Por ejemplo, de poco sirvieron las reflexiones de pensadores e intelectuales de la
época para combatir el racismo: hasta que no hubo un grupo suficiente de personas que sintieron empatía por
otras etnias, no se impuso la moda de evitar el racismo.
Cuando hablo de moda no lo hago de forma peyorativa: la mayoría de opiniones que tiene la gente sobre
asuntos complejos suelen ser superficiales. De este modo, la gente no opina una u otra cosa tanto por
reflexión profunda como por lo que se respira a su alrededor. Como una moda, como un meme. Los
pensadores e intelectuales solo influyen a otros pensadores e intelectuales… hasta que un grupo de personas
lo suficientemente inteligente o perspicaz recoge el legado de estos pensadores y lo codifica de tal modo que
pueda cristalizar en todas la capas de la sociedad.
En ese sentido, las novelas son los grandes transformadores del mundo. Porque las novelas inciden más en
el pensamiento de la gente común que miles de páginas de sesuda disquisición.
La lectura es una tecnología muy apropiada para adoptar perspectivas (hablamos exclusivamente de lectura
porque, a diferencia del cine o el teatro, la lectura es capaz de llegar más adentro de la psique que cualquier
otra tecnología, como ya os expliqué en La literatura no es sólo un pasatiempo).
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
7
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Así pues, con la generalización de la lectura, también se expandió la empatía hacia situaciones o personas
que en principio parecían excluidas de la compasión general. Es lo que postulaba el filósofo Peter Singer,
gran defensor de una ética hacia los animales, en su libro The Expanding Circle, donde sostiene que, a lo
largo de la historia, los individuos han ampliado el abanico de personas cuyos intereses valoran como propios.
(Tal vez en unas décadas o siglos, la expansión empática alcance a cada vez más especies animales).
Tal y como lo explica el psicólogo cognitivo Steven Pinker en Los ángeles que llevamos dentro:
Cuando sabemos cómo piensa otra persona, observamos el mundo desde la posición estratégica de esa
persona. No sólo captamos visiones y sonidos que no podríamos experimentar directamente, sino que
entramos en esa mente ajena y compartimos temporalmente sus actitudes y reacciones. (…) Es fácil suponer
que el hábito de leer las palabras de otras personas nos puede habituar a entrar en su mente, con todos sus
placeres y aflicciones. Introducirse siquiera por un instante en la perspectiva de alguien que se está poniendo
negro en la picota, apartando desesperado leños ardientes o retorciéndose bajo doscientos latigazos podría
hacer que la persona reflexionara sobre si alguien debe jamás sufrir tales crueldades.
En ese sentido, la alfabetización no solo mitiga el provincianismo sino que permite consumir ideas sobre
mundos hipotéticos, como los que conciben las ficciones satíricas: que transporta al lector a un lugar donde
puede observar sus propias insensateces. De ese modo, el lector puede cambiar mucho más su perspectiva que
tras una colección de arengas o sermones. A la gente le gusta que le cuenten historias, sobre todo si son
historias sobre ellos mismos, convenientemente deformadas para sacar a relucir alguna arista que debería
limarse.
El instante crucial en el que la lectura empezó a generar un mayor grado de empatía en la gente común, hasta
el punto de que podríamos afirmar que el mundo empezó a ser salvado gracias a la literatura, tuvo lugar a
finales del siglo XVIII. Fue el instante en el que la novela se convirtió en un entretenimiento de masas. En
Inglaterra y Francia se publicaban entonces casi 100 novelas nuevas al año.
Y a diferencia de la épica anterior que contaba las proezas de héroes, aristócratas o santos, las novelas
reflejaban las aspiraciones y las desgracias de la gente corriente.
Pero ¿qué novelas fueron exactamente las que salvaron el mundo? ¿Y de qué lo salvaron?
Si echamos un vistazo a cualquier museo donde se exhiban piezas para torturar al prójimo, descubriremos
horrorizados cuán crueles podían ser las personas en el pasado. Actualmente también existen individuos
sumamente crueles, pero antes no constituían una minoría: la gente común disfrutaba contemplando cómo se
ajusticiaban a los reos, aunque la tortura superara en mucho los límites de cualquier película gore actual.
Sin embargo, a finales del siglo XVIII hubo un apogeo de humanismo que, según Lynn Hunt, coincidió con
el apogeo de la novela epistolar, un género en el que el relato se desarrolla a través de las propias
palabras de un personaje. Lejos del distanciamiento del narrador omnisciente.
Un buen ejemplo de cómo estas historias llegaron a partes del alma de la gente corriente como nadie lo había
hecho antes fue el éxito cosechado por tres novelas melodramáticas: Pamela, o la virtud recompensada
(1740), Clarissa (1748), ambas de Samuel Richardson, y Julia, o la nueva Eloísa (1761), de Rousseau.
A pesar de que el clero denunció esas novelas y las incluyó en el Índice de Libros Prohibidos, la gente
empezó a sentirse identificada con mujeres mediocres (criadas incluidas) o las intolerables bodas concertadas.
Un oficial militar retirado, por ejemplo, escribía estas palabras a Rousseau tras haber leído Julia, o la nueva
Eloísa:
Habéis conseguido que esté loco por ella. Imaginaos las lágrimas que su muerte me ha arrancado (…). Nunca
he derramado lágrimas más deliciosas. Esta lectura produjo en mí un efecto tan poderoso que a mi juicio, en
ese momento supremo, habría muerto de buen grado.
Tal vez la cadena causal “leer una novela epistolar” – “ser más comprensivo con los demás” parezca un poco
débil. Quizás, pensaréis, hubo otros motivos que empujaron a la gente a respetar más los derechos
humanos, lo que finalmente condujo a que fueran más receptivos a las novelas epistolares.
Pero la correlación anterior es tan poderosa que no puede desdeñarse tan fácilmente, tal y como explica
Steven Pinker en su libro Los ángeles que llevamos dentro:
Los hechos están ordenados en la dirección correcta: los avances tecnológicos en la edición, la producción
masiva de libros, la expansión de la alfabetización y la popularidad de la novela precedieron a las principales
reformas humanitarias del siglo XVIII.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
8
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
De hecho, la correlación es tan fuerte que podríamos enumerar novelas concretas y relacionarlas con cambios
sociales concretos, tales como la abolición de la esclavitud o la lucha contra los malos tratos de los niños.
En la próxima y última entrega de esta serie de artículos, profundizaremos en algunos de esos títulos
particulares y el efecto que provocaron.
De momento, podéis profundizar en el poder de la lectura como generador de empatía en ¿Por qué nos gusta
contar los cuentos?
Tal y como os prometía en la anterior entrega de este serie de artículos, vamos a enumerar un conjunto de
novelas que parecen haber suscitado cambios sociales importantes, hasta el punto de que podríamos
catalogarlas como catalizadores de empatía.
El sentimiento abolicionista en Estados Unidos coincidió con la publicación de La cabaña del Tío
Tom, de Harriet Beecher Stowe.
Los malos tratos infantiles en asilos y orfanatos empezaron a combatirse justo después de la
publicación de novelas como Oliver Twist (1838) y La leyenda de Nicholas Nickleby (1839), ambas
de Charles Dickens.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
9
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Se acabó con los azotes a los marineros gracias a novelas como Chaqueta blanca, o el mundo en un
buque de guerra, de Herman Melville, o Dos años al pie del mástil: relato personal de la vida en el
mar (1840), de Richard Henry Dana.
Steven Pinker enumera otras tantas obras del siglo pasado en su libro Los ángeles que llevamos dentro:
Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, 1984, de George Orwell, Oscuridad al mediodía, de
Arthur Koestler, Un día en la vida de Ivan Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn, Matar a un ruiseñor, de
Harper Lee, La noche, de Elie Wiesel, Matadero cinco, de Kurt Vonnegut, Raíces, de Alex Haley, Azalea
Roja, de Anchee Min, Leer “Lolita” en Teherán, de Azar Nafisi y En posesión del secreto de la alegría
(novela en el que se describe una mutilación genital femenina), de Alice Walker, elevaron la conciencia
colectiva sobre el sufrimiento de gente que, de lo contrario, quizás habría sido ignorada. Posteriormente, el
cine y la televisión alcanzaron audiencias aún mayores y ofrecieron experiencias más inmediatas.
http://www.papelenblanco.com/metacritica/de-como-las-novelas-han-salvado-el-mundo-abolicion-de-laesclavitud-malos-tratos-sufrimiento-ajeno-y-otras-tragedias-i
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
10
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
¿Ocurrió una supertormenta solar en nuestro Sol entre los años 774 y 775?
— emulenews @ 02:29
El evento de Carrington en 1859 está considerado producto de la mayor tormenta solar de la que se tiene
registro. Entre los años 774 y 775 de nuestra era, el carbono-14 (14C) atmosférico se incrementó de forma
brusca, según el registro de árboles muy antiguos en Japón (F. Miyake, K. Nagaya, K. Masuda & T.
Nakamura Nature 486: 240-242, 2012). Se creía que una tormenta solar no podía ser responsable de este
incremento, pues tenía que ser demasiado intensa (con una energía de unos 2×1028 J). Un nuevo artículo en
Nature contradice esta opinión, estimando la energía necesaria a solo ~2×10 26 J. Esta tormenta solar sería 20
veces más intensa que el evento Carrington, explicando de forma razonable el suceso ocurrido en los años 774
y 775; si se confirma con nuevos estudios, sería la tormenta solar más importante de los últimos dos milenios.
¿Qué probabilidad hay de que una tormenta solar tan intensa se vuelva a producir en la próxima década?
Según los autores del nuevo estudio esta probabilidad es de solo un 0,8% (a mí me parece un probabilidad
muy alta). El artículo es Adrian L. Melott, Brian C. Thomas, “Causes of an AD 774-775 14C increase,” Nature
491: E1-E2, 29 Nov 2012 [arXiv:1212.0490].
¿Pueden ocurrir supertormentas solares aún más intensas? El satélite Kepler ha observado supertormentas con
energías entre 1027 a 1029 J en estrellas de tipo solar (con temperatura superficial entre 5600 K y 6000 K, y
periodos de rotación mayores de 10 días). Un análisis estadístico de estas supertormentas indica que ocurre
una de 1027 J cada 800 años y una de 1028 J cada 5000 años. En opinión de los autores de un nuevo estudio,
estas supertormentas solares pueden ocurrir en nuestro Sol; se trata de una opinión y los propios autores
afirman que se necesitan estudios más detallados para corroborar esta posibilidad. El artículo técnico es
Kazunari Shibata et al., “Can Superflares Occur on Our Sun?,” Publ. Astron. Soc. Japan 65, 2013
[arXiv:1212.1361].
Estos artículos no deben engañar a nadie (en mi opinión aprovechan el bulo del fin del calendario maya). Para
que se produzca una supertormenta de esta magnitud se tiene que acumular una cantidad tan grande de campo
magnético que se requieren muchos años (los autores estiman unos 40 años para la producción de una
supertormenta de 1029 J). El Sol está permanentemente observado por varios satélites y una acumulación tan
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
11
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
grande de campo magnético dejaría señales que serían observadas con varios años de antelación. Por tanto,
podemos estar tranquilos, en los próximos años no habrá ninguna supertormenta solar.
PS: Los datos recopilados por los japoneses se basan en el estudio de dos árboles milenarios de Japón.
Fotografías de los troncos, detalles del análisis y más información en la charla Kimiaki Masuda (SolarTerrestrial Environment Laboratory, Nagoya University), “A signature of cosmic-ray increase in AD774-775
from tree rings in Japan,” ICRR seminar, 27 July 2012.
Las pruebas de supertormentas solares en los dos últimos milenios se recopilan en el artículo de I.G. Usoskin,
G.A. Kovaltsov, “Occurrence of extreme solar particle events: Assessment from historical proxy data,”
accepted to Astrophys. J, arXiv:1207.5932, Subm. 25 Jul 2012.
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/09/ocurrio-una-supertormenta-solar-en-nuestro-sol-entrelos-anos-774-y-775/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
12
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La inusual 'Caza de conejos' de Mario Levrero
Josep Oliver 6 de diciembre de 2012 | 13:32
Confieso que creía tener cierta idea de literatura hispanoamericana, pero no conocía el nombre de Mario
Levrero. La publicación de ‘Caza de conejos’ por parte de Libros del Zorro Rojo me pilló completamente
desprevenido. Ahora tengo que decir que estoy muy agradecido a la editorial por recuperar esta obra, que
resulta de vital importancia para entender tanto la obra del autor como auténtica piedra de toque de todo un
subgénero: el microcuento.
Mario Levrero fue un escritor uruguayo que debutó en 1970 con su primera novela, ‘La ciudad’. Dos obras
posteriores, ‘El lugar’ y ‘París’ completarían su “trilogía involuntaria”, una saga de inspiración kafkiana
nacida de su lado más inconsciente y nocturno. Otras obras siguieron, como ‘El discurso vacío’ o el póstumo
‘La novela luminosa ‘2005’. En 2004, cuando murió, había conseguido ser reconocido como uno de los
grandes autores latinoamericanos.
Desde que los conejos raptaron a mis padres, he perdido el gusto por la caza. (Capítulo XXVI)
Pero fue en 1973 que vio la luz la obra que nos ocupa, ‘Caza de conejos’. Se trata de un libro que se articula
como una serie de relatos de diferente extensión (de varias páginas a hiperbreves), relacionados entre sí, que
acaban por ser una especie de variaciones sobre un mismo tema. Creo que este símil musical es el más
acertado para describir el contenido de este libro. Su excusa “argumental”, si se puede decir de esta manera:
una surreal caza de conejos, que da pie al autor a jugar a combinar los elementos que aparecen de todas las
formas posibles.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
13
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Cuando un conejo sufre de polución nocturna, una gran calma se extiende sobre el bosque. (Capítulo LXII).
Esta extraña caza de conejos nos introducirá a los que podríamos llamar protagonistas de una obra, que en
realidad no son más que peones del juego literario que nos propone Levrero: cazadores, guardabosques y
conejos son, consecutiva y alternativamente, verdugo y víctima, amigo y enemigo. Y entre tanto, Levrero
tiene tiempo de usar al conejo como símbolo, como metáfora, como leitmotiv, como personificación. En la
obra encontramos humor, metaliteratura, erotismo, surrealismo, realismo mágico, costumbrismo, y lo
que uno quiera encontrar.
Desde la noche en que, valiéndose de la superioridad numérica, el tamaño, la fuerza y el factor sorpresa, los
conejos tomaron por asalto el castillo y nos desalojaron, se han ido humanizando progresivamente mientras
nosotros nos vamos embruteciendo en el bosque. (Capítulo LXXVI).
El resultado es francamente brillante. No sólo resulta rompedor y original, sino que se anticipa a la moda
del microrrelato y acaba convirtiéndose en un libro de cabecera, un auténtico manual, para quien quiera
dedicarse la cuento hiperbreve. Las ilustraciones de Sonia Pulido (‘Duelo de caracoles’, colaboradora regular
de ‘El País Semanal’) contribuyen a darle al conjunto un carácter surrealista y experimental.
Alejandro Zambra decía, acertadamente, de Levrero:
Mientras sus contemporáneos seguían firmando versiones rutinarias de la gran novela latinoamericana, él
construía una literatura nueva, irreductible a los patrones de lectura entonces vigentes.
Extraño, inusual, rompedor… ‘Caza de conejos’ es un libro heterodoxo que hará las delicias del paladar
literario más exquisito.
‘Caza de conejos’
ISBN: 9-788494-033605
Texto de Mario Levrero, ilustraciones de Sonia Pulido
Libros del Zorro Rojo, 2012. Cartoné con sobrecubierta, 170 páginas.
http://www.papelenblanco.com/relatos/la-inusual-caza-de-conejos-de-mario-levrero
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
14
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Breve homenaje a Pedro F. González Díaz y su “energía fantasma”
— emulenews @ 12:47
“Los poetas verdaderos tienen pasaporte para viajar por el tiempo, hacia delante o hacia atrás, y visitar todas
las épocas pasadas y futuras, siguiendo posiblemente los mismos cánones que las partículas más elementales
y los campos de fuerza …” (Pedro F. González-Díaz).
El 7 de julio de 2012 falleció Pedro Félix González Díaz, profesor de Investigación en el Instituto de Física
Fundamental (IFF) del CSIC. Licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad de Granada en 1970,
obtuvo el doctorado en Ciencias en la Universidad Complutense de Madrid en 1974. Ingresó en la plantilla
científica del Instituto de Óptica del CSIC en 1975, donde derivó su investigación hacia la Física Teórica, con
énfasis en la Relatividad General. En 1983 dedujo una cota entre la entropía y el área de los sistemas cerrados,
que hoy en día se conoce como la cota holográfica; Pedro generalizó la relación de Jacob D. Bekenstein
S/E≤2πR de 1981 [1], para deducir [2] la cota holográfica general S/A≤1/4, cuya igualdad se cumple para los
agujeros negros, S=A/4; como suele ocurrir muchas veces con logros de físicos españoles, esta cota
holográfica es más conocida como cota holográfica de Bousso, tras su redescubrimiento por Raphael Bousso
[3], quien citó a Bekenstein [1], olvidando a González-Díaz [2]. En 1992 se trasladó al Instituto de
Matemáticas y Física Fundamental (IMAFF), precursor del IFF, donde en concentró en la gravedad cuántica,
y la cosmología clásica y cuántica. En la última década se concentró en el problema de la energía oscura, la
energía fantasma y la hipótesis del multiverso.
Los artículos más citados de Pedro [4-9], todos de su “año milagroso” 2004, se centran en su teoría
cosmológica basada en la llamada “energía fantasma,” un nombre sugerente donde los haya. La expansión
acelerada del universo puede interpretarse utilizando la llamada constante cosmológica, la energía de vacío,
en cuyo caso la expansión acelerada es eterna. La ecuación de estado para la energía oscura en este modelo es
ω=p/ρ=−1. Los resultados experimentales actuales (WMAP7+BAO+SPT+SN+H0) apuntan a que la ecuación
de estado podría ser ω≠−1, aunque próxima a este valor (el satélite Planck lo confirmará o refutará en marzo
de 2013). En dicho caso, la energía oscura no se puede explicar con una constante cosmológica. Si ω>−1, la
energía oscura sería la quintaesencia, y si ω<−1, la energía oscura sería la llamada “energía fantasma” (porque
sería una energía de vacío para la que la suma de la densidad de energía más la presión daría un valor
negativo (p+ρ<0) y, por ello, permitiría la existencia de objetos “patológicos” en el universo, como los
agujeros de gusano). La ventaja del modelo cosmológico con “energía fantasma” es que puede explicar tanto
la energía oscura como la materia oscura. El gran problema de este modelo cosmológico es que los datos
experimentales actuales (WMAP7+BAO+SPT+SN+H0) apuntan a un valor ω>−1, aunque próximo a ω=−1.
El propio Pedro nos contaba su modelo en “El colapso final del Universo no es inevitable gracias a la
oscuridad del cosmos,” Tendencias Científicas, 21 junio 2003.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
15
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Lo que más me gusta de los artículos de Pedro es lo sugerente de los títulos de sus artículos: “¿Está el juicio
final a la vuelta de la esquina?” [1]; “No hay que tenerle miedo a la “energía fantasma” [2]; “Termodinámica
fantasma” [3]; “Futuro cósmico intemporal” [8]; “Energía oscura sin energía oscura” [10]; y estos son solo
algunos ejemplos.
Referencias
[1] Jacob D. Bekenstein, “Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems,” Phys.
Rev. D 23: 287–298, 1981.
[2] Pedro F. González-Díaz, “Bounds on the entropy,” Phys. Rev. D 27: 3042–3043, 1983.
[3] Raphel Bousso, “A covariant entropy conjecture,” Journal of High Energy Physics JHEP07: 004, 1999
[arXiv:hep-th/9905177].
[4] Pedro F. González-Díaz, “K-essential phantom energy: doomsday around the corner?,” Physics Letters B
586: 1-4, 2004 [arXiv:astro-ph/0312579].
[5] Pedro F. González-Díaz, “You need not be afraid of phantom energy,” Physical Review D 68: 021303,
2003 [arXiv:astro-ph/0305559].
[6] Pedro F. González-Díaz, Carmen L. Sigüenza,”Phantom thermodynamics,” Nuclear Physics B 697: 363386, 2004 [arXiv: astro-ph/0407421].
[7] Pedro F. González-Díaz, “Axion phantom energy,” Physical Review D 69: 063522, 2004 [arXiv:hepth/0401082].
[8] Pedro F. González-Díaz, “Achronal cosmic future,” Physical Review Letters 93: 071301, 2004
[arXiv:astro-ph/0404045].
[9] Pedro F. González-Díaz, José A. Jiménez-Madrid, “Phantom inflation and the “Big Trip”,” Physics Letters
B 596: 16-25, 2004 [arXiv:hep-th/0406261].
[10] Pedro F. González-Díaz, ”Dark energy without dark energy,” AIP Conf. Proc. 878: 227-231, 2006
[arXiv:hep-th/0608204].
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/10/breve-homenaje-a-pedro-f-gonzalez-diaz-y-su-energiafantasma/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
16
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
‘Un pez en la higuera’ de David Bellos: una historia fabulosa de la traducción
Sergio Parra 28 de noviembre de 2012 | 13:29
Leer obras académicas sobre lengua cuando no se está suficientemente versado en el tema objeto de glosa
sólo puede producirte dolores de cabeza. Echad cuenta de la terminología, sólo en el ámbito de la fonética:
“vocoide alargada, no redondeada frontalmente, semiabierta y laxa” o “detención muda laminar postalveolar
con ligera aspiración y semivocal abierta alta”. O pasemos a la retórica, con palabros como “endíasis”,
“auxesis” o “prolepsis”.
Los lingüistas tienen un código académico que excluye a los profanos, y sin embargo, David Bellos aborda
los temas más técnicos y complejos del proceloso arte de la traducción desde un punto de vista tan divulgativo
y próximo que no tendréis problemas en entender su libro, aunque las palabras anteriores os suenen a klingon.
Con Un pez en la higuera: una historia fabulosa de la traducción, Bellos no omite terminología. De hecho,
hay algunos segmentos del libro que son tremendamente técnicos. Pero en ningún momento os perderéis. De
hecho, ni siquiera es condición sine qua non que os interese particularmente el tema de la traducción. El
libro de Bellos es una delicia solo por la cantidad de información útil que ofrece sobre las lenguas, el modo en
que las empleamos y cómo su uso o su traducción ha sido objeto de las más asombrosas cuestiones políticas,
sociológicas o históricas. E incluso turísticas, diplomáticas o del género de la ciencia ficción.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
17
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La traducción no es una ciencia exacta. Un mismo fragmento puede ser traducido de diversas formas. Así
pues, cabe también mencionar aquí el titánico esfuerzo del traductor de Un pez en la higuera, Vicente
Campos, por aquello de los nudos gordianos o los peces que se muerden la cola, es decir, que traducir
fragmentos que hablan de las excepciones y particularidades de la traducción, como espejos cóncavos y
convexos, no debe de ser nada fácil.
Bellos, entre chanza y chanza, aprovecha además para responder a cuestiones que profundizan hasta niveles
abisales sobre los límites de las lenguas: ¿Existe lo intraducible? ¿Cómo saber si uno está leyendo el
original o la traducción? ¿Para qué sirvieron los primeros diccionarios? ¿Cómo sabemos con certeza que
hemos comprendido lo que dicen los demás, en nuestro idioma o en cualquier otro?
Bellos, además, no se limita a exponer notarialmente todo este conocimiento sino que cuenta historias sobre
Chaplin, Colón o Kafka para que la erudición se instile en nosotros de la forma más seductora posible.
Dele una página para traducir a un centenar de traductores competentes, y las probabilidades de que dos de
sus versiones sean idénticas son casi nulas. Esta realidad de la comunicación interlingüística ha convencido a
muchos de que la traducción no es un tema interesante: dado que siempre es aproximada, sería una actividad
de segunda categoría. Por esa razón, la “traducción” no es el nombre de una disciplina académica asentada
desde hace mucho, aunque quienes la ejercen hayan sido con frecuencia profesores en alguna otra
especialidad. ¿Cómo establecer teorías y principios sobre un proceso que no concluye con resultados
determinables?
Bellos es profesor de Francés y Literatura Comparada en Princeton, donde dirige el Programa de Traducción
y Comunicación Intercultural.
Editorial Ariel
408 páginas
ISBN: 978-84-344-0535-6
http://www.papelenblanco.com/divulgacion/un-pez-en-la-higuera-de-david-bellos-una-historia-fabulosa-dela-traduccion
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
18
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El 35% de los exoplanetas gigantes observados por el satélite Kepler podrían ser falsos positivos
— emulenews @ 00:28
El satélite Kepler de la NASA, lanzado en 2009, prometía resolver el gran problema de la búsqueda de
exoplanetas, separar planetas gigantes (tipo Júpiter) de estrellas de baja masa (como las enanas marrones). Se
pensaba que lo hacía muy bien (menos del 5% de falsos positivos). Sin embargo, un nuevo análisis publicado
en Astronomy & Astrophysics indica que el 35% de los planetas gigantes encontrados por Kepler podrían ser
en realidad estrellas (falsos positivos).
A. Santerne (Université d’Aix-Marseille & CNRS, Francia) y sus colegas han estudiado con el espectrógrafo
SOPHIE del Observatorio de Haute-Provence (OHP), un telescopio de 1,93 metros situado en el norte de
Marsella, 46 candidatos a exoplanetas gigantes obervados por Kepler. Para su sorpresa, 16 de los 46 (un
34,8% ± 6,5%) no eran planetas gigantes.
Como es de esperar, su método no funciona para los exoplanetas pequeños observados por Kepler, lo que no
quita que también pueda haber muchos falsos positivos entre ellos. El problema siempre es el mismo, el
método de Santerne et al. es muy costoso en tiempo de uso del telescopio. Nos lo cuenta Andrew Collier
Cameron, “Extrasolar planets: Astrophysical false positives,” Nature 492: 48-50, 06 Dec 2012; el artículo
técnico es A. Santerne et al., “SOPHIE velocimetry of Kepler transit candidates VII. A false-positive rate of
35% for Kepler close-in giant candidates,” A&A 545: A76, 10 Sep 2012. La estimación de que solo el 5% de
los exoplanetas observados por Kepler son falsos positivos (Timothy D. Morton, John Asher Johnson, “On
the low false positive probabilities of Kepler planet candidates,” The Astrophysical Journal 738: 170, 2011),
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
19
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
ha sido revisado por sus autores a la vista de los resultados de Santerne, confirmándolos (Timothy D. Morton,
“An Efficient Automated Validation Procedure for Exoplanet Transit Candidates,” Accepted to ApJ,
arXiv:1206.1568, 3 Oct 2012).
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/07/el-35-de-los-exoplanetas-gigantes-observados-por-elsatelite-kepler-podrian-ser-falsos-positivos/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
20
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
'El fantasma de Canterville' de Wilde y Oski: más desternillante que nunca
Josep Oliver 6 de diciembre de 2012 | 10:29
‘El fantasma de Canterville’ es una de las obras más recordadas de Oscar Wilde, escritor del que
últimamente os he hablado acercándome a obras como ‘Salomé’, ‘De profundis’ o la reciente adaptación al
cómic de su novela ‘Dorian Grey’ por Enrique Corominas.
Libros del Zorro Rojo, en su encomiable tarea de rescatar ediciones olvidadas de textos clásicos, nos devuelve
este relato humorístico del genio irlandés en una versión descatalogada desde hace décadas.
La historia es esta: en 1975, la editora Esther Tusquets (que, por cierto, falleció recientemente) encargó a
Oski, humorista gráfico argentino que por entonces residía en la Ciudad Condal, las ilustraciones para una
edición de ‘El fantasma de Canterville’ que ella misma había traducido y que se publicaría en diferentes
ediciones, todas ellas actualmente ya agotadas.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
21
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Si sigue interesándonos hoy en día ‘El fantasma
de Canterville’ es porque, en él, Wilde aplica todo su buen hacer en la construcción del cuento. No contiene
su retahila habitual de frases sentenciosas, más bien al contrario. Wilde juega con el habitual formato de la
‘ghost story’ anglosajona para darle un divertido y original toque humorístico, con un fantasma que no
consigue asustar a los moradores de su casa.
Además, en el texto subyace otro tema, que es la confrontación entre dos estilos de vida muy
diferenciados: por una parte, el británico, victoriano, tradicionalista, decadente y almidonado, apegado a las
viejas costumbres, y el americano, pragmático, iconoclasta, rápido e irreverente. Este choque de mentalidades
es el que permite al cuento funcionar como materia humorística, al presentarnos una serie de personajes
(estereotipos, en el fondo), a cual más descacharrante y con los que Wilde juega de manera brillante.
Como complemento al fino humor del relato, nos encontramos con las hiperbólicas ilustraciones de Oski,
que aportan a la historia un toque más gamberro y divertido, con unos personajes llevados al límite de la
caricatura, especialmente el pobre fantasma de lord Canterville. Concluyendo: creo no equivocarme si os
recomiendo esta edición del libro de Wilde, tanto si ya conocéis el texto como si no. Es, además, un fantástico
regalo de Navidad ahora que se acercan las fiestas.
‘El fantasma de Canterville’
ISBN: 9-788494-033667
Texto de Oscar Wilde, ilustraciones de Oski
Libros del Zorro Rojo, 2012. Cartoné,108 páginas.
En Papel en blanco | ‘Salomé’ de Oscar Wilde y Aubrey Beardsley
http://www.papelenblanco.com/fantastico-ci-fi/el-fantasma-de-canterville-de-wilde-y-oski-mas-desternillanteque-nunca
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
22
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
¿Debe influir el número de citas a tus artículos en que recibas o no financiación?
— emulenews @ 20:55
Muchas veces nos comparamos con EEUU y tendemos a pensar que en ciencia y técnica ellos lo hacen mejor
que nosotros. ¿Influye el número de citas del investigador principal en que un proyecto de investigación sea
concedido o no en EEUU? A bote pronto, mucha gente dirá que sí, por supuesto. Pero, cuidado, las cosas no
son tan sencillas. No tengo datos del NSF (National Science Foundation), pero en el NIH (National Institutes
of Health) la respuesta es negativa. Aunque esto sorprenda a algunos, los investigadores que más financiación
reciben del NIH no son los más citados. Nos lo cuentan Joshua M. Nicholson, John P. A. Ioannidis, “Research
grants: Conform and be funded. Too many US authors of the most innovative and influential papers in the life
sciences do not receive NIH funding,” Nature 492: 34-36, 06 Dec 2012.
El NIH es la mayor fuente de financiación en investigación biomédica del mundo. Entre 2002 y 2011
concedió unos 460.000 proyectos de investigación por un total de unos 200 mil millones de dólares. Sin
embargo, hay muchas voces en la comunidad científica de EEUU que están preocupadas porque la revisión
por pares de los proyectos de investigación fomenta el conformismo y la mediocridad, ignorando las ideas
más innovadoras [1,2,3]. Los estudios bibliométricos han demostrado que los artículos más influyentes y con
mayor impacto son los más citados (aunque mucha gente ha criticado que las citas son un índice
manipulable). Un estudio utilizando las bases de datos de Scopus, ha seleccionado a los investigadores en
biomedicina de EEUU que han obtenido más de 1000 citas desde enero de 2001 hasta abril de 2012 y ha
descubierto que solo el 40% son investigadores principales de proyectos del NIH. Más aún, el número de
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
23
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
revisores de proyectos del NIH que se encuentran entre estos investigadores de gran impacto es ridículo,
aunque lideran como investigadores principales sus propios proyectos del NIH.
¿Por qué los científicos con mayor número de citas no lideran proyectos del NIH? Muchos de ellos son
miembros de proyectos de NIH, pero no son investigadores principales. Muchos otros han abandonado la
carrera científica o se encuentran trabajando en I+D en la industria. ¿Cuántos investigadores están catalogados
como de alto impacto? Se han estudiado más de 20 millones de artículos catalogados en Scopus entre 2001 y
2012, de los que solo 1380 han recibido más de 1000 citas (a fecha de abril de 2012); solo 700 han sido
catalogados en el área de biomedicina y solo sus 1172 autores han sido considerados investigadores de alto
impacto. Entre estos 1172 autores, solo 72 (responsables de 84 artículos entre los 700) han evaluado
proyectos para el NIH. Estos 72 autores corresponden al 0,8% de los 8157 evaluadores de proyectos entre
2001 y 2012. Entre estos 72 hay 64 (el 69%) que son investigadores principales de proyectos en curso. Se
seleccionó al azar 158 artículos entre los 700, con 262 autores, resultando que solo 104 (el 40%) recibe en la
actualidad financiación del NIH. Se seleccionó al azar 100 evaluadores de proyectos entre los 8157, resultó
que el 83% son investigadores principales de proyectos en curso, su artículo más citado (desde 2001) nunca lo
había sido como único autor o como primer autor, y su media de citas era de 136 (el máximo fue de 229
citas).
Extrapolar estos resultados del NIH al NSF de EEUU, o incluso a España, donde el equivalente al NIH es el
FIS (Fondo de Investigación Sanitaria), quizás tiene poco sentido. Por eso, estimado lector, ¿qué opinas sobre
estos resultados? En España, ¿los investigadores de mayor impacto tienen problemas para ser investigadores
principales de proyectos? ¿Se premian con financiación los proyectos conformistas y continuistas,
penalizando los proyectos más innovadores? Si te apetece opinar, disfruta haciéndolo en los comentarios. Si
quieres saber mi opinión, te adelanto que creo que estas preguntas son retóricas.
[1] David F Horrobin, “Peer review of grant applications: a harbinger for mediocrity in clinical research?,”
The Lancet 348: 1293-1295, 9 Nov 1996.
[2] John P. A. Ioannidis, “More time for research: Fund people not projects,” Nature 477: 529-531, 29 Sep
2011.
[3] Joshua M. Nicholson, “Collegiality and careerism trump critical questions and bold new ideas: A student’s
perspective and solution. The structure of scientific funding limits bold new ideas,” BioEssays 34: 448-450,
Jun 2012.
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/06/atencion-pregunta-debe-influir-el-numero-de-citas-atus-articulos-en-que-recibas-o-no-financiacion/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
24
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
¿Dónde nació el monstruo de Frankenstein? En la misma casa donde se concibió a Drácula
Sergio Parra 13 de diciembre de 2012 | 20:15
El otro día tuve que escribir un artículo sobre Ginebra: Cosas que no sabías sobre Ginebra o lo que
opinaba Borges al respecto. Ahora quiero hablaros de nuevo de esta ciudad suiza, pero centrándome en los
alrededores. Concretamente del fascinante caserón donde nacieron algunos de los monstruos más famosos
de la literatura.
Es uno de tantos caserones de las afueras de Ginebra, rodeados de jardín y vistas espectaculares del Lago
Leman. Su nombre: Villa Diodati. El lugar de reunión de tres escritores durante el año 1816.
Aquel año fue especialmente crepuscular, los cielos eran más oscuros de lo normal, y también hacía mucho
más frío. Un ambiente ciertamente tenebroso que inspiró a Lord Byron para proponer un reto a tres
escritores: comprobar quién era capaz de concebir la historia más terrorífica de todas. Los escritores eran
Percy Shelley, John William Polidori y Mary Godwin (futura esposa del poeta Shelley). La idea le surgió a
Byron una noche, mientras se leían en voz alta una colección de historias fantasmagóricas alemanas
traducidas al francés, entre ellas Fantasmagoriana, ou Recueil d´histoires d´apparitions de spectres,
revenants fantômes, etc.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
25
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
En una de las historias, un
grupo de viajeros se narraba mutuamente experiencias sobrenaturales, lo cual llevó a Byron a intentar lo
mismo pero en formato escrito, lanzando el desafío a sus huéspedes. Entre ellos ya había mucha confianza y
estaban acostumbrados a lanzarse desafíos o jugar a ser excéntricos y provocadores. Por ejemplo, se cuenta
que una de las fantasías de Byron era la de disfrazar a sus amantes con ropas de hombre para hacerlas pasar
por sus primos en los hoteles donde se daban cita.
También es famosa la anécdota de un viaje en barco que Byron comparió con Shelley y Godwin, en el que de
repente, echando la cabeza hacia atrás, Byron lanzó un tremendo aullido, semejante al de los lobos.
Shelley y Godwin, perplejos, le preguntaron a Byron a qué venía eso. Byron explicó que había intentado
imitar el lenguaje de los habitantes de los montes de Albania, que lanzaban un aullido similar para saludarse.
Les hizo tanta gracia aquella broma que, a partir de aquel día, cada vez que coincidían los tres, se saludaban
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
26
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
en albanés. Es decir, echaban la cabeza hacia atrás y aullaban como si fueran hombres lobo recién
convertidos.
Pero Godwin no inventó el hombre lobo, sino otra criatura monstruosa.
Mary Godwin, con sólo 19 años, ganó aquella apuesta de concebir la criatura más terrorífica del mundo
escribiendo la historia de Frankenstein. Imaginaos la escena: una noche oscura, tormentosa, con el cielo
entreverado de relámpagos, donde los habitantes de Villa Diodati, a la luz de los candelabros y a través de la
ingesta de láudano, se leían en voz alta historias de fantasmas. Una de esas sesiones, la del 18 de junio,
Polidori la describió así:
Después del té, a las doce en punto empezamos en serio a hablar de fantasmas. Lord Byron recitó los versos
de Christabel de Coleridge, sobre el pecho de la bruja. Cuando se hizo el silencio, Shelley, gritando de
repente, se llevó las manos a la cabeza y salió corriendo de la sala con una vela. Le echamos agua en la cara y
luego le dimos éter. Miraba a la señora Shelley, y de repente pensó en una mujer de la que había oído hablar
que tenía ojos en lugar de pezones, lo cual al apoderarse de su mente lo horrorizó.
En la película Remando al viento, una coproducción hispano-noruega protagonizada por Hugh Grant (que
interpreta a Lord Byron), podréis ver en alguna escena las condiciones anímicas y lumínicas de este extraño
verano de 1816, así como el ambiente que se respiraba en Villa Diodati. También lo veréis al comienzo de la
película de James Wahle La novia de Frankenstein.
Las primeras
palabras que escribió Mary fueron las del capítulo IV: Fue una terrorífica noche de noviembre… Completó la
novela en 1817, en Marlow, gracias al apoyo de Percy. Publicada en 1818, Frankenstein o el moderno
Prometeo está inscrita en la tradición de la novela gótica y quizá sea la primera historia moderna de ciencia
ficción. Se basó en las nuevas y aterradoras investigaciones de Luigi Galvani y Erasmus Darwin acerca del
poder de la electricidad para revivir cuerpos ya inertes.
La novela, como ya todos sabréis, narra la historia de Víctor Frankenstein, un joven suizo, nacido en
Ginebra, obsesionado con conocer «los secretos del cielo y la tierra», crea un cuerpo a partir de la unión de
distintas partes de cadáveres diseccionados para infundirle una chispa de vida mediante la electricidad de una
tormenta.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
27
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Resulta emocionante contemplar aquella casa. Si la queréis visitar, se encuentra en Cologny. La villa también
aparece en la película Gothic y en la novela Haunted, de Chuck Palahniuk, el autor de El club de la lucha.
Casualmente, en Villa Diodati también
nació otro icono del terror: Drácula, al menos como concepto. La historia que había escrito Polidori era El
vampiro (Drácula, de Bram Stoker, sería posterior), y fue el primer relato moderno sobre vampiros.
Por cierto, volviendo a Frankenstein, quienes hayan leído el libro se habrán percatado de que poco o nada se
parece el monstruo creado por Shelley al monstruo de las películas y cómics. El monstruo de Frankenstein
no era verde. En este fragmento podemos comprobarlo:
La piel amarilla apenas le cubría la musculatura y las arterias; el pelo era abundante y de un negro intenso; los
dientes de una blancura perlada; sin embargo, estos atributos no hacían más que aumentar el horrible contraste
con los ojos acuosos, casi del mismo color que las órbitas blanquecinas en que se encontraban, la piel
marchita y los labios rectos y negros.
Es decir, que el monstruo de Frankenstein tampoco tenía la cabeza plana y tornillos en el cuello. Estas
ideas surgieron de Jack Pierce, el maquillador de los estudios Universal que participó en la adaptación
cinematográfica protagonizada por Boris Karloff. Aunque la película se rodó en blanco y negro, los carteles
promocionales lo presentaban de color verde.
http://www.papelenblanco.com/metacritica/donde-nacio-el-monstruo-de-frankenstein-en-la-misma-casadonde-se-concibio-a-dracula
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
28
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El teletransporte cuántico vía satélite
— emulenews @ 19:13
El chino Jian-Wei Pan estudió los secretos del teletransporte cuántico sin cables en el laboratorio del austríaco
Anton Zeilinger. El 8 de agosto de 2012 publicó en Nature su récord de 92 km de distancia en China, pero le
duró muy poco, fue superado el 5 de septiembre por su maestro, quien alcanzó 144 km en las Islas Canarias.
La única posibilidad de lograr una distancia aún mayor es utilizar un satélite. Pan lo ha solicitado a la CNSA
(Agencia Espacial China) y Zeilinger a la ESA (Agencia Espacial Europea), pero los trámites en la ESA
prometen ser mucho más lentos que en la CNSA, luego Pan tiene visos de ser el ganador de su contienda
científica con Zeilinger.
Pero hay un problema, los retos técnicos y científicos a superar son enormes. Por ello, Pan y Zeilinger han
unido sus fuerzas en la solicitud a la CNSA. Nos lo cuenta Zeeya Merali, “Data teleportation: The quantum
space race. Fierce rivals have joined forces in the race to teleport information to and from space,” Nature
News, Nature 492: 22-25, 06 Dec 2012.
El objetivo de Pan y Zeilinger a largo plazo es lograr una internet cuántica que conecte todo el globo terrestre,
similar a la internet convencional.
Por supuesto, aún quedan muchas décadas para lograrlo. Sin embargo, el teletransporte cuántico vía satélite
podría abrir una puerta a ciertos tests del efecto de la gravedad en el teletransporte cuántico, lo que podría
aportar cierta información sobre la gravedad cuántica [nos los cuentan Giovanni Amelino-Camelia, Lee
Smolin y varios colegas].
Como no hay mucho más que contar sobre el teletransporte cuántico vía satélite desde el punto de vista
técnico, os dejo esta figura resumen de Nature (está en inglés, lo siento).
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
29
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/06/el-teletransporte-cuantico-via-satelite/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
30
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Enrique Corominas, autor de 'Dorian Gray': "Mi principal objetivo fue no traicionar a Wilde"
Josep Oliver 17 de diciembre de 2012 | 11:57
Enrique Corominas es el autor de la novela gráfica ‘Dorian Gray’, de la que os hablé de forma entusiasta
hace poco, y además es el portadista de las obras que publica Gigamesh: seguro que habéis visto su trabajo
para la saga ‘Canción de hielo y fuego’ de George R.R. Martin. Corominas nos ha ofrecido una entrevista
en la que hablamos sobre su último trabajo, sobre Wilde, el decadentismo y otras flores ponzoñosas.
Papel en Blanco:·Por lo que sabemos, el proyecto de ‘Dorian Gray’ te ha llevado unos cuantos años en
los que has trabajado en él intermitentemente, ¿es así?
Corominas: Sí, y es algo que no volveré a hacer. He comprobado que soy más obsesivo que esquizofrénico:
no puedo aceptar proyectos ajenos mientras estoy dibujando un cómic.
PeB: Se trata de un proyecto muy personal fruto de tu pasión por Oscar Wilde y por ese ambiente
decadente del fin de siglo. ¿De dónde nace esa pasión?
Corominas: ‘El retrato de Dorian Gray’ es uno de mis libros favoritos desde que lo leí en mi adolescencia. Es
un libro que releo casi todos los años. Todos conocen al protagonista, pero somos menos los que hemos leído
la novela: se trata de uno de los pocos dramas fantásticos que se han escrito, un drama fantástico cuyo tema
esencial es la moralidad del arte. Por eso es el libro de cabecera de muchos artistas y creativos. Plantea,
también, un vínculo entre la belleza y la responsabilidad. Es la crónica de una corrupción que termina
aniquilando el objeto que quiere exaltar. Toda una revisión en clave esteta y narcisista del mito de Fausto, y
un tratado sobre la culpa y la inocencia que recuerda al ‘Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’, publicado
cinco años antes, o a ‘La peau de chagrin’ de Balzac.
PeB: Siempre me pareció que las obras de Wilde eran solamente la excusa para poder intercalar sus
brillantes aforismos. ¿Qué opinas?
Corominas: ¿“Solamente”? ¡Sacrílego! El teatro de Wilde te puede parecer plagado de aforismos si no es
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
31
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
representado. En un escenario las situaciones y los personajes brillan por sí mismos. En sus numerosos y
geniales cuentos, ensayos y cartas apenas hay aforismos. ‘El retrato de Dorian Gray’ es su primera (y única)
novela, así que incluyó una buena ración de ellos. Al igual que incluyó diálogos más bien teatrales, un ensayo
sobre arte y libertad… y un final con la moraleja propia de un cuento.
PeB: ¿Te ha costado mucho la adaptación del texto de Wilde a las viñetas? ¿Consideras fiel la
adaptación? ¿Has tenido que hacer algún sacrificio especial del texto?
Corominas: Mi principal objetivo fue no traicionar a Wilde. Pero también conseguir un cómic vivo y que
reflejara mi propia lectura del libro. Un discurso vital impregna toda la historia: el paganismo decadentista
que invita al placer. Ahora bien, ¿cómo respetar la forma de “drama fantástico” en una adaptación a cómic?
¿Cómo trasladar el estilo ampuloso y teatral de la literatura de Wilde a un género en el que importa tanto la
información visual? Mi primera decisión fue centrarme en los trece capítulos originales publicados en 1890 en
la revista Lippincott’s Monthly Magazine y olvidar los siete capítulos (más folletinescos y de gusto popular)
añadidos por Wilde para la primera edición del libro en 1891, ya que la esencia del relato está en los primeros.
Pero su forma seguía siendo una cascada de frases ingeniosas pronunciadas por personajes sentados
cómodamente en un sofá. Y, en esta ocasión, el texto ni siquiera está ordenado en cuatro actos. Así que
necesitaba desesperadamente una estructura dramática que facilitara la lectura y que aportara dinamismo al
trío de personajes protagonista. Finalmente me decidí por la forma de una ópera en cinco actos, más un
monólogo en el que Dorian se presenta al lector. Vamos, que intenté sintetizar y no resumir al estilo de Joyas
literarias juveniles.
PeB: Llama la atención el uso de como subtexto de ‘Los cantos de Maldoror’ de Lautreamont en un
determinado momento de la obra. ¿Qué te motivó a ello?
Corominas: Según algunos biógrafos de Wilde, el libro que “envenena” a Dorian está basado en ‘A
rebours’, una novela de Huysmans protagonizada por Des Esseintes, un excéntrico que odia la burguesía y el
utilitarismo del siglo XIX y que trata de crear un mundo artístico que entiende el mal como la única forma de
libertad posible. Dorian queda fascinado por esa idea; eso es lo que quise resaltar en lugar de dibujar un
catálogo de tentaciones, que es lo que se describe en el libro. Así que recurrí a ‘Los cantos de Maldoror’, que
también son una oda al mal, pero más sugerentes gráficamente y más potentes de forma simbólica.
PeB: ¿Hay algún otro autor, de la época o no, por el que sientas predilección o que te gustaría adaptar?
¿Ves complicado el hecho de hacer adaptaciones a partir de material narrativo tan conocido?
Corominas: En su momento me planteé adaptar ‘Moby Dick’, así que imagínate el grado de insensatez al
que puedo llegar. Cuando lees una novela que te gusta tanto como para releerla y recrearla en tu memoria, te
convences de que contiene una historia que soportaría adaptaciones a cualquier otro medio. Terminas
pensando en “hacerla tuya”, en ofrecer tu lectura personal al lector. Y dibujar una historia que has
comprobado personalmente que emociona da muchísima tranquilidad; sabes que no vas a perder el tiempo
dibujando. Eso te anima a continuar y a hacerlo lo mejor posible.
PeB: Veo que tienes una especial predilección por la literatura del XIX.
Corominas: Me gustan muchas ‘ghost stories’ del XIX y, sobre todo, las obras de autores “extravagantes” de
esa época. Si pudiera, adaptaría decenas de libros al cómic. Mi próximo proyecto girará en torno a Lewis
Carroll, pero tendrá guión propio. Pido disculpas.
PeB: ¿Has tenido en mente algunas referencias pictóricas concretas a la hora de dibujar la obra? Creo
que tiene un sabor inequívocamente simbolista-prerrafaelita…
Corominas: Sí, desde los pintores prerrafaelitas favoritos de Oscar, pasando por esculturas, objetos y diseños
característicos de Arts and Crafts. Recrear la época victoriana intentando que no huela a naftalina es
complicado. He prestado mucha atención a la atmósfera y a la capacidad de sugerencia intrínseca del cómic
para no caer en el mero pastiche “de época”, aunque no he podido evitar dibujar o hacer guiños a obras de
lord Leighton, de Whistler (el dandy y wit más admirado por Oscar), de Sickert, de Beardsley, y de otros
pintores y poetas simbolistas cuyo arte disfrutó y criticó Wilde.
PeB: Otra de los aspectos de la obra que destaca por su uso muy consciente es el color. ¿Cómo lo
enfocaste?
Corominas: Intenté contar el cambio moral que se va operando en Dorian a través del color. El primer
capítulo tiene un color muy natural y capítulo a capítulo, todo se vuelve artificial, tenso, irritante o gris. El
retrato nunca aparece en ninguna viñeta, pero abre cada capítulo con la intención de marcarlo de alguna
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
32
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
manera; me inspiré en esa “degradación”. Todo ese trabajo hubiera sido inútil si la edición de Diábolo no
fuera impecable.
PeB: Finalmente, sobre el ‘Dorian’… ¿Crees que a Oscar le hubiera gustado tu versión de su obra?
Corominas: Supongo que se hubiera reído bastante, le parecería una curiosidad… y que si lo hubiera visto en
un momento en el que fuera mal de efectivo, me habría demandado. Aunque Luis Antonio de Villena me
dijo, muy amablemente, que sí, que a Oscar le habría gustado. Y si él lo dice (es el autor de las mejores
monografías sobre Wilde y sobre el decadentismo en general) yo me lo creo.
PeB: Has realizado muchas portadas para libros de la editorial Gigamesh, en concreto las
pertenecientes a ‘Juego de tronos’ han alcanzado bastante notoriedad entre el público gracias a la
popularidad de la saga. ¿Te sientes más a gusto en el papel de ilustrador o de autor de cómic?
Corominas: No soy un dibujante profesional de cómic; casi nunca he vivido de ello y es algo que hago por
puro placer, es algo inútil. Si fuera un escritor, diría que es la poesía que escribo para mi mismo. Y ‘Juego de
tronos’, entonces, sería mi best-seller, un regalo fascinante porque me da la oportunidad de dialogar
con los lectores de medio mundo, de estar en el mercado y de hacer algo útil y, espero, digno, en un
momento en que las cubiertas de libros se han estandarizado tanto que apenas se distinguen unas de otras. Va
a sonar a peloteo pero, muy sinceramente, debo decir que ambos trabajos los puedo desarrollar gracias al
apoyo de los dos editores más peculiares y excéntricos que existen: Daniel Maghen y Alejo Cuervo. El día en
que se conozcan, mi mundo de bodas rojas, enanos y claveles verdes implosionará o algo así.
Le agradecemos mucho a Enrique su tiempo por esta espléndida entrevista.
Mas información | Blog del autor
En Papel en blanco | ‘Dorian Gray’, magnífica adaptación de Oscar Wilde por Enrique Corominas
http://www.papelenblanco.com/entrevistas/enrique-corominas-autor-de-dorian-gray-mi-principal-objetivofue-no-traicionar-a-wilde
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
33
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El estado actual de la resonancia Y(4140) en el espectro J/ψφ
emulenews @ 01:48
Los hadrones exóticos son partículas compuestas de más de tres quarks, como los tetraquarks, estados ligados
de dos mesones, o los pentaquarks, estados ligados de un mesón y un barión (“Qué pasó con… los
pentaquarks,” 8 oct 2011). Para nombrar los hadrones exóticos se suelen usar las letras X, Y, y Z. El
experimento CDF del Tevatrón, Fermilab, EEUU, observó en marzo de 2009 y confirmó en enero de 2011 a
5,0 sigmas una nueva resonancia en las desintegraciones B + → J/ψ φ K+, llamada Y(4140), con desintegración
Y(4140) → J/ψ φ. Se observaron solo 19 ± 6 (stat) ± 3 (syst) eventos de es tipo en 6,0 /fb (inversos de
femtobarn) de colisiones protón-antiprotón a 1,96 TeV c.m.; la masa de la resonancia es m = 4143,4 ± 3,0
(stat) ± 0,6 (syst) MeV/c², aunque recibe el nombre Y(4140), y su anchura Γ = 15,3 ± 10,4 (stat) ± 2,5 (syst)
MeV/c² (CDF Public Note; arXiv:1101.6058). Más aún, CDF también observó una segunda resonancia
Y(4274) aunque solo con 3,1 sigmas, con masa m = 4274,4 ± 8,4 (stat) MeV/c², y Γ = 32,3 ± 21,9 (stat)
MeV/c². Por cierto, a veces se escribe X(4140) en lugar de Y(4140), pues su naturaleza exacta no es conocida.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
34
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La resonancia Y(4140) fue buscada sin éxito por Belle (C. P. Shen et al. (The Belle Collaboration), “Evidence
for a New Resonance and Search for the Y(4140) in the γγ→ϕJ/ψ Process,” Phys. Rev. Lett. 104: 112004,
2010; arXiv:0912.2383). Sin embargo, Belle observó con 3,5 sigmas una “nueva” resonancia Y(4350), con
masa m = 4350,6 ± 5,1 (stat) ± 0,7 (syst) MeV/c², y anchura Γ = 13 ± 18 (stat) ± 4 (syst) MeV/c². La ausencia
de Y(4140) se observó con 2,7 sigmas.
También buscó sin éxito la resonancia Y(4140) el experimento LHCb del LHC (LHCb Collaboration, “Search
for the X(4140) state in B+ to J/psi phi K+ decays,” Phys. Rev. D 85: 091103(R), 2012; arXiv:1202.5087).
Solo se utilizando 0,37 /fb de colisiones protón-protón a 7 TeV c.m. de 2011, obteniendo 2,4 sigmas de
certeza en la hipótesis de que la resonancia Y(4140) no existe. Obviamente, habrá que esperar a nuevos
análisis con las colisiones de 2012, que se publicarán en el verano/otoño de 2013.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
35
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Ha sido noticia en noviembre de 2012 que CMS del LHC ha observado a más de 5 sigmas dos resonancias:
una compatible con Y(4140), con una masa m = 4148,2 ± 2,0 ± 5,2 MeV/c², y otra con una masa m = 4316,7
± 3,0 ± 10,0 MeV/c². Se han utilizado 5,2 /fb de colisiones protón-protón a 7 TeV c.m. obtenidas en el año
2011 (CMS, “Observation of structures in J/psi phi spectrum in exclusive B+ –> J/psi phi K+ decays at 7
TeV,” BPH-11-026, 16 Nov. 2012).
CDF y CMS han observado la resonancia Y(4140) a más de 5 sigmas, sin embargo, Belle y LHCb la han
buscado y no la han encontrado. Además, CDF y CMS han observado otra resonancia cercana, pero cada uno
a diferente energía. ¿Qué significa todo este puzzle? Por ahora, no se sabe. Habrá que esperar al verano/otoño
de 2013, cuando se publique el análisis de CMS de estas resonancias utilizando todos los datos de colisiones
de 2012 y los nuevos resultados de LHCb, e incluso de ATLAS. No en balde, el artículo de CMS bautiza a
Y(4140) como “estructura” con objeto de no caer en la trampa de afirmar que se trata de un hadrón exótico.
Son análisis muy complicados y los hadrones exóticos han ofrecido muchas falsas alarmas en la última
década.
¿Qué puede ser la resonancia Y(4140)? Hay varias opciones, pero una bastante razonable es que sea un
tetraquark, un estado ligado de cuatro quarks ccss, es decir, charm, anticharm, strange, y antistrange (Fl
Stancu, “Can Y(4140) be a tetraquark?,” Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 37 : 075017,
2010). Hay otras posibilidades, pero no sé si merece la pena discutir este asunto en más detalle. Por ahora, lo
único que podemos decir es que habrá que esperar al verano de 2013 para tener más información sobre la
resonancia Y(4140) que aparece y desaparece como los ojos el Guadiana.
PS: Tomasz Skwarnicki (LHCb collaboration), “Exotic Meson Studies at LHCb,” Slides, June 1, 2012.
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/05/el-estado-actual-de-la-resonancia-y4140-en-elespectro-j%cf%88%cf%86/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
36
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Elizabeth Taylor nos presenta a 'La señorita Dashwood'
Sarah Manzano 12 de diciembre de 2012 | 10:16
El libro que os traigo hoy es uno de los
típicos míos. Ya sabéis, historias de
amor en la Inglaterra de entreguerras
con un toque de humor y una pizca de
drama. Con sólo ver el título, La
señorita Dashwood, ya puedo saber
que me va a gustar. Se trata de una
novela de Elizabeth Taylor (no, no es
la actriz) y en nuestro país lo publica
Ático de los Libros. Nos va a costar
18,50 euros pero me da la impresión
de que va a merecer la pena…
Cassandra Dashwood es una jovencita
que se queda huérfana tras la muerte de
su padre. Para ganarse la vida acude a
Cropthorne Manor como institutriz de
la pequeña Sophy. Allí conocerá a
Marion Vanbrugh, el padre de la
niña, viudo y distante. Marion y
Cassandra se sienten atraídos el uno
por el otro pero, aunque lo parezca,
esto no es una novela victoriana de
manera que los amantes deberán pasar
por no pocas dificultades…
Elizabeth Taylor (1912-1975)
consiguió como nadie retratar la vida
privada de la clase media inglesa en el
siglo XX. Con claros referentes de la
literatura de Jane Austen o las
hermanas Brönte, sus heroínas tienen
un punto de ingenuidad y valentía que
les hacía ganarse el corazón de todo tipo de lectores. ‘La señorita Dashwood’ sería una de sus novelas más
conocidas, pero escribió otras muchas novelas e historias cortas.
Como veis, lo tiene todo para convertirse en uno de mis nuevos libros favoritos. Hay algo encantador en
dejarse llevar por una historia de amor de este tipo, de las que te dibujan una sonrisa en la cara. Os confieso
que tengo unas ganas locas de leerlo, no sé si voy a poder esperar a que me lo traigan los reyes…
Más información | Ático de los libros
http://www.papelenblanco.com/novela/elizabeth-taylor-nos-presenta-a-la-senorita-dashwood
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
37
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El píxel ideal: Nanocubos de plata distribuidos al azar sobre una nanocapa de oro recubierta de
polímero
— emulenews @ 13:36
El píxel ideal para una célula fotovoltaica o el sensor CCD de una cámara digital debe ser eficiente, selectivo
y barato de fabricar a gran escala. Los mejores absorbentes de luz son metamateriales, pero son difíciles de
fabricar debido a su peculiar geometría. David Smith (Univ. Duke, Durham, Carolina del Norte) y sus colegas
han fabricado el píxel ideal distribuyendo al azar nanocubos de plata (74 nm de lado recubiertos de 3 nm de
oro) encima de una nanocapa de oro (50 nm de grosor) recubierta a su vez de una fina nanocapa de un
polímero transparente (de solo unos nanómetros de grosor). El tamaño de los nanocubos y el grosor de la
nanocapa de polímero determinan el rango de frecuencias ópticas que absorbe el píxel. El secreto es que cada
nanocubo actúa como una nanoantena que produce plasmones en el metal, cuya relación de dispersión
depende del ratio entre el grosor de la nanocapa de polímero y el lado del cubo de plata. La gran ventaja de la
nueva propuesta nanotecnológica es que no importa la geometría de la distribución de los nanocubos, caigan
donde caigan al fabricar el píxel sus propiedades no se ven afectadas. Una ida realmente sugerente y curiosa
que se publica hoy en Nature. Nos lo cuenta Katharine Sanderson, ”Sprinkled nanocubes hold light tight.
Device based on scattered silver cubes could scale up light absorption for solar power,” Nature News, 05 Dec.
2012. El artículo técnico es Antoine Moreau et al., “Controlled-reflectance surfaces with film-coupled
colloidal nanoantennas,” Nature 492: 86-89, 06 Dec 2012.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
38
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El material ideal para absorber luz debe tener una baja reflectancia y una baja transmitancia. Lograr que
ambos factores sean muy pequeños en un mismo material es muy difícil (por ejemplo, los materiales opacos
como los metales tienen una baja transmitancia, pero su reflectancia es grande y actúan como espejos). Los
metamateriales, que alternan en una geometría regular materiales con ambas propiedades, permiten diseñar
absorbentes ideales para la luz, pero su fabricación utilizando técnicas litográficas es difícil debido a su
geometría compleja; además, lograr que absorban luz visible requiere una geometría en la nanoescala, difícil
de controlar, por lo que su uso práctico en la industria se limita a microondas y al infrarrojo lejano. Alcanzar
el infrarrojo cercano y el visible con píxeles de metamateriales de fácil fabricación industrial requiere nuevos
conceptos nanotecnológicos.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
39
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Un absorbente de luz ideal debería combinar un conductor eléctrico y un conductor magnético que compensen
el campo electromagnético de la onda incidente impidiendo que se refleje y que se transmita; el problema es
que los conductors magnéticos no existen. Sin embargo, podemos colocar una nanoantena resonante a una
distancia g (gap) sobre una película conductora; en el gap se confinará el campo electromagnético en una serie
de modos resonantes. Para los modos en los que el campo eléctrico es máximo en las aristas del cubo se
produce una densidad de corriente superficial de campo magnético que fluye en el gap. Con un número
suficiente de nanoantenas sobre un conductor eléctrico se logra que la densidad de corriente superficial del
campo magnético sea suficiente para compensar la densidad de corriente eléctrica de la onda incidente. Esta
compensación ocurrirá con preferencia a cierta frecuencia óptica del espectro que dependerá del cociente
entre el lado de la nanoantena y el grosor del gap.
El nuevo artículo propone usar nanocubos como nanoantenas sobre una nanopelícula de oro recubierta de un
polímero como dieléctrico (con índice de refracción 1,54). La eficiencia como absorbente de estas
nanoantenas ha sido calculada numéricamente utilizando el software comercial COMSOL en Matlab (para las
simulaciones en dos dimensiones) y un método espectral basado en series de Fourier para las simulaciones en
tres dimensiones. La figura de arriba (abajo, derecha) muestra el campo magnético de un modo guiado de tipo
plasmón en el gap entre el nanocubo y la superficie metálica. El índice de refracción del dieléctrico se reduce
al reducir el grosor del gap, incrementando la frecuencia (longitud de onda) del modo resonante del plasmón.
La eficiencia de absorción de un nanocubo es bastante alta, del orden del 97%, por lo que para lograr una
absorción ideal (100%) basta recubrir el 3% de la superficie del conductor con nanocubos.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
40
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Los autores del estudio han fabricado los píxeles con los nanocubos distribuidos de forma aleatoria y
diferentes grosores para el gap calculando el espectro de absorción de los píxeles y verificando que la banda
de absorción es bastante estrecha (algo deseable en la mayoría de las aplicaciones). Para lograr un banda de
absorción más ancha habría que controlar durante la fabricación la distancia de separación entre los
nanocubos, garantizando una separación mínima entre ellos.
Quizás algún lector que haya llegado hasta aquí se preguntará por qué los autores usan nanocubos en lugar de
nanoesferas, en apariencia más difíciles de fabricar. La razón es que el plasmón entre la nanoantena y la
superficie metálica cambia mucho su forma y propiedades cuando la cavidad que lo confina no tiene paredes
planas. Con nanoesferas es difícil logra un buen absorbente para luz incidente en la dirección normal al
conductor. Además, la clave de la absorción está en el efecto de las bordes del cubo, mucho menor en el caso
de las nanoesferas. En cuanto a la fabricación de los nanocubos, en la actualidad hay técnicas de síntesis
química capaces de fabricarlos a escala industrial (que nacieron hace 10 años con el artículo de Yugang Sun,
Younan Xia, “Shape-Controlled Synthesis of Gold and Silver Nanoparticles,” Science 298: 2176-2179, 13
Dec 2002). El mayor problema es lograr que todos los nanocubos tengan el mismo radio. La combinación de
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
41
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
nanocubos de tamaño ligeramente diferente reduce la absorción de cada uno, lo que se puede compensar
colocando un mayor número de nanocubos sobre la superficie del conductor.
En resumen, un trabajo técnico muy interesante y bastante prometedor.
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/06/el-pixel-ideal-nanocubos-de-plata-distribuidos-al-azarsobre-una-nanocapa-de-oro-recubierta-de-polimero/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
42
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El material con el que están hechos los sueños: fantásticas esculturas dentro de libros
Josep Oliver 12 de diciembre de 2012 | 15:47
Es el deseo de muchos lectores que aquellos personajes que ha conocido en las páginas de un libro se
convirtieran en realidad, y aunque esto no pasa de ser más que un sueño, con las preciosas esculturas que
realiza Jodi Harvey-Brown estamos un poco más cerquita de verlo cumplido. Esta artista realiza lo que
ella llama “alteraciones de libros” y en ellas tiene la capacidad de sacar, literalmente, a los personajes de
sus páginas. Mirad, si no, algunas de sus creaciones, entre las que se encuentran los protagonistas de Harry
Potter, una isla del tesoro, un romántico piano, un castillo o un dragón, algunas de las cuales podéis ver en la
galería de abajo. Tenéis más de sus obras en su web.
Via | Etsy
http://www.papelenblanco.com/animacion-a-la-lectura/el-material-con-el-que-estan-hechos-los-suenosfantasticas-esculturas-dentro-de-libros
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
43
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El bálsamo de Fierabrás de la universidad española
— emulenews @ 12:43
“Cuando el lenguaje no es correcto, lo que se dice no es lo que se quiere decir; si lo que se dice no es lo que se
quiere decir, lo que se debería hacer no se hace…” Confucio.
César Dopazo y Rafael Navarro, catedráticos de la Universidad de Zaragoza, nos cuentan en “Una
Universidad mal gestionada,” El País, 10 dic 2012, que “la falta de planificación estratégica está siendo letal
para la universidad” en España. “La formación sistémica moderna se concibe como una mezcla de cienciatécnica, economía y sociología en instituciones de élite del mundo. ¿Por qué no se alinean los estudios de
grado en España con ese patrón? (…) Muchos continúan convencidos de que el principal problema de la
docencia y de la investigación es la falta de recursos. Para ellos, dotar la enseñanza universitaria de
presupuestos más generosos y alcanzar el 2% del PIB dedicado a investigación serían la solución para
nuestros males crónicos. (…) Los docentes e investigadores protestan por los recortes del Gobierno central y
de las comunidades autónomas pero no piden responsabilidades a sus equipos rectorales sobre una gestión
manifiestamente mejorable. (…) ¿No sería más razonable seleccionar rigurosamente gestores profesionales
como hacen las universidades de EEUU y de otros países desarrollados? (…) El exceso de centros y carreras
de poca calidad, la reducción de oportunidades al buen profesorado, la escasa motivación y la peor utilización
del personal son, entre muchas, las consecuencias de una mala gestión de los equipos gobernantes. (…) ¿Se
debe “rescatar” nuestra Universidad? Quizás, pero imponiendo cambios drásticos en su gobernanza antes de
insuflar el dinero necesario y suficiente.”
¿Qué opinas del “bálsamo de Fierabrás” que nos proponen Dopazo y Navarro? ¿Crees como ellos que
gestores profesionales mejorarán la universidad española? ¿Dónde se encontrarán los gestores profesionales
capaces de gestionar todas nuestras universidades? ¿Acabarán los expolíticos de gestores universitarios en
lugar de gestores de cajas de ahorro? Utiliza los comentarios si te apetece opinar al respecto.
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/12/el-balsamo-de-fierabras-de-la-universidad-espanola/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
44
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
'El momento en que todo cambió' de Douglas Kennedy
Sarah Manzano 10 de diciembre de 2012 | 15:39
Confieso que cuando El momento que todo cambió de Douglas Kennedy salió a la venta allá por febrero no
le hice demasiado caso. Uno más, pensé, y no volvió a pasar por mi mente. Sin embargo, con el transcurrir de
los meses me lo fueron recomendando varias personas, por lo que hace poco me decidí a leerlo. Y no puedo
estar más contenta, la verdad.
‘El momento en que todo cambió’ nos trae una historia de amor situada en Berlín en 1984. Con el muro
separando en dos la ciudad, Berlín es un hervidero de espías y contraespías tanto de un lado como de otro. Es
una novela de amor, sí, pero sobre todo, es una novela de decisiones, correctas o incorrectas, de las miles
de decisiones que tomamos a diario y que no sabemos con certeza a dónde nos llevarán.
Thomas Nesbitt es un escritor de libros de viaje norteamericano y de mediana edad. Recién divorciado y sin
saber muy bien lo que va a hacer con el resto de su vida, ve como esta da un vuelco cuando llega un paquete
desde Berlín. El remitente es Petra Dussmann, la mujer con la que vivió el amor más apasionado de su vida,
un amor marcado por la tragedia, decisiones equivocadas y, sobre todo, el muro de Berlín.
Así, retrocedemos hasta 1984, cuando el joven Thomas llega a Berlín para recabar información para un nuevo
libro. Buscando algún trabajo que le permita subsistir durante su estancia comenzará a colaborar con Radio
Liberty, una emisora occidental que emite para el público de Berlín Este. Allí conocerá a Petra, traductora,
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
45
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
con un pasado trágico que pesa como una losa, pero que le permite conocer el amor como nunca creyó que lo
conocería…
‘El momento en que todo cambió’ nos habla sobre el amor, un amor tan grande que parece imposible, pero
real al mismo tiempo. Y sobre todo, nos habla de nuestras propias decisiones, de ese momento justo en el
que tomamos una decisión y no otra y toda nuestra vida cambia en apenas unos segundos. A veces
somos conscientes de ello y otras muchas tenemos que volver la cabeza atrás y pensamos: eso, ese fue el
momento que lo cambió todo… duro, real, a pesar de contar una historia extraordinaria, pero sobre todo lleno
de amor.
El libro se lee muy, pero que muy rápido y enseguida te engancha para querer saber más de la historia, todos
los secretos y mentiras que poco a poco se van desvelando. Como dato negativo tengo que comentar que hay
un momento, cuando leemos la historia contada desde otro punto de vista, que se hace un poco
repetitivo, pero es cosa de unas pocas páginas. También tengo que decir que las demostraciones de amor
entre los protagonistas me resultaron un poco empalagosas, pero todo tiene su razón de ser…
Douglas Kennedy nació en Manhattan en 1955. Como el protagonista de esta novela, comenzó su carrera
escribiendo libros de viajes pero pronto se pasó a la novela. Vive a caballo entre Europa y Estados Unidos, y
es especialmente querido en Francia donde sus novelas se han llevado varias veces al cine. Desde la editorial
nos prometen que próximamente tendremos más novelas de él traducidas, así que tendré que estar
atenta.
En definitiva, una lectura ideal para las tardes frías. Una historia conmovedora sobre el poder de las
decisiones, sobre cómo construimos nuestra propia vida. El amor y la tristeza se entrelazan con el destino
de unas personas marcadas por una ciudad dividida. Imprescindible meditar sobre nuestras propias decisiones
después de leerlo…
El agente tenía razón. La casa era rústica en el mal sentido de la palabra, pero estaba preparada para el
invierno. Y, gracias a mi padre, los doscientos veinte mil dólares del precio de venta se habían vuelto
asequibles. Ofrecí ciento ochenta y cinco mil allí mismo. Al final de la mañana, la oferta había sido aceptada.
A la mañana siguiente me reuní con un maestro de obras local (por cortesía del agente inmobiliario) que
estuvo de acuerdo en reformar la casa con mi presupuesto de sesenta mil dólares. A última hora de ese mismo
día llamé por fin a casa y tuve que responder a un montón de preguntas de Jan, mi mujer, que quería saber por
qué no había llamado ni una vez durante las últimas setenta y dos horas.
— Porque de regreso del funeral de mi padre compré una casa.
A esa afirmación siguió un silencio prolongado y fue en ese preciso
momento (ahora lo comprendo) cuando su paciencia conmigo, comprensiblemente, se quebró.
— Por favor, dime que es una broma —dijo ella.
Planeta
Traducción: Claudia Conde
ISBN: 978-84-08-10936-5
576 páginas
22,50 euros
Más información | Ficha en Planeta
http://www.papelenblanco.com/resenas/el-momento-en-que-todo-cambio-de-douglas-kennedy
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
46
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La sonda espacial Voyager 1 y la frontera del sistema solar
— emulenews @ 00:56
Nadie sabe qué señal concreta marcará la salida de la sonda espacial Voyager 1 de los confines del Sistema
Solar. Este año se han observado varias señales que indican que la Voyager 1 está atravesando una región
interesante, que quizás sea la frontera del Sistema Solar.
Esta figura muestra la evolución en el tiempo de los rayos cósmicos recibidos por la Voyager 1; en concreto,
núcleos con más de 200 MeV, electrones entre 6 y 14 MeV, y protones de ~1 MeV. Los cambios sufridos por
estas señales este año son muy complejos. El más extraordinario ocurrió el 25 de agosto y las semanas
siguientes (Voyager I recorre durante una semana una distancia de unos 0,07 UA).
La señal de protones con una energía entre 2 y 10 MeV disminuyó bruscamente hasta la décima parte del
valor que tenía con anterioridad, mientras que la intensidad de la señal de los núcleos y los electrones casi se
duplicó. Estos valores se han mantenido casi constantes en los últimos meses.
Nadie sabe exactamente lo que significa este cambio y habrá que esperar unos cuantos meses más para ver si
vuelve a ocurrir algo parecido. Voyager 1 fue lanzada en 1977 para explorar los planetas gigantes del sistema
solar y en 1989 emprendió un viaje en dirección al centro de la Vía Láctea.
Su vida útil concluirá en 2025. Hasta entonces nos permitirá explorar las fronteras del sistema solar, aunque
ahora mismo no comprendemos en detalle lo que Voyager I está observando, con toda seguridad acabaremos
comprendiéndolo en detalle.
El artículo técnico es W. R. Webber et al., “At Voyager 1 Starting on about August 25, 2012 at a Distance of
121.7 AU From the Sun, a Sudden Disappearance of Anomalous Cosmic Rays and an Unusually Large
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
47
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Sudden Increase of Galactic Cosmic Ray H and He Nuclei and Electron Occurred,” arXiv:1212.0883, 4 Dec
2012.
Se llama heliosfera a la región del espacio que se encuentra bajo la influencia del viento solar y de su campo
magnético. Más allá de la heliosfera se supone que domina el viento interestelar. La frontera entre ambas
regiones se llama heliopausa. El viento solar provoca una onda de choque de terminación.
La opinión de algunos expertos es que el suceso del 25 de agosto observado en la Voyager I indica que ha
cruzado esta onda de choque de terminación y que ahora está en la heliopausa. En dicho caso, en los próximos
meses (o quizás años) acabará saliendo de esta región y observaremos otro cambio en su señal de rayos
cósmicos. La información que nos dará Voyager I será clave para entender la composición del viento
interestelar, culminando su gran legado a la ciencia. Los confines del sistema solar todavía guardan muchos
secretos por desvelar.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
48
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Por cierto, la fuente de estas dos últimas imágenes es la wikipedia.
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/09/la-sonda-espacial-voyager-1-y-la-frontera-del-sistemasolar/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
49
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
¿Cómo podría llegar a ser gratuito un libro de texto?
Sergio Parra 10 de diciembre de 2012 | 23:20
Año tras año, cuando empieza el año escolar, es frecuente que los padres protesten, con razón, por el
precio de los libros de texto de sus hijos. Sobre todo porque cada año sufren pequeñas variaciones en el
contenido que imposibilita que puedan reciclarse para hermanos u otros alumnos.
En el ámbito universitario, un estudiante aún puede gastar más dinero en manuales, a no ser que acuda a
menudo a la biblioteca o compre manuales de segunda mano.
En un mundo donde la enciclopedia más completa del mundo (contiene menos errores que la Enciclopedia
Británica) es completamente gratuita, Wikipedia, uno se pregunta con buen juicio: ¿nos están tomando el
pelo?
Afortunadamente, tal y como ya os adelanté en Libros gratis, ¿por qué no?, este abusivo modelo de
negocio parece estar llegando a su fin. Gracias, sobre todo, a iniciativas como FWK.
Flat World Knowledge (FWK) es una editorial que está produciendo “libros de texto abiertos”, libros
gratuitos que pueden ser editados, actualizados y modificados como material de cursos a medida. La
reacción visceral de cualquier editor o autor que esté leyendo estas líneas será algo así como “¿y cómo vamos
a obtener beneficios?”
Una de las claves reside en un concepto muy simple: se obtienen beneficios porque se venden muchos más
libros de texto. El libro base digital es completamente gratuito, en efecto, pero el contenido puede ser
disgregado o versionado en unidades más pequeñas con distintas opciones de compra. Algo similar a lo que
ya ocurre en muchas aplicaciones para móvil: gratis pero con opciones de pago para versiones mejoradas. El
llamado Freemium.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
50
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Estas son las tarifas de FWK para un manual universitario de biología que, tradicionalmente, costaría 160
dólares:
Libro digital online: gratis.
Libro impreso (en blanco y negro): 29,95 dólares.
Libro impreso (a color): 59,95 dólares (Las tiradas por encargo pueden abaratar los costes).
PDF imprimible completo: 19,95
PDF imprimible, un capítulo: 1,99
Audiolibro (mp3): 29,95
Capítulo en audio (mp3): 2,99
Resúmenes en audio: 0,99
Libro electrónico completo: 19,95
Libro electrónico, un capítulo: 1,99
Fichas, texto completo: 19,95
Fichas, un capítulo: 0,99.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
51
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Otro factor esencial para rentabilizar una editorial como ésta es que se atraen a más autores porque se
ofrecen más derechos de autor y mayores ganancias a la larga, tal y como explica Chris Anderson en su
libro Gratis:
Debido a los márgenes de las librerías, un editor tradicional obtiene $105 por cada ejemplar de $160. El autor
obtiene un 15 %. En una clase de 100 estudiantes, 75 comprarán el texto de $160. A cada semestre que pase,
debido a la disponibilidad de ejemplares usados, las ventas pueden caer un 50 % (ni los editores ni los autores
obtienen beneficios de las ventas de libros usados). En el cuarto trimestre, tal vez 5 estudiantes comprarán al
precio inicial. Hasta que aparezca la siguiente edición, los ingresos de editores y autores no cesan de
disminuir. En el modelo FWK, el punto de partida es tanto más barato (o incluso gratis) cuanto que el
mercado de libros usados es pequeño. En un test realizado en 2008 en 20 escuelas universitarias, casi la mitad
de los estudiantes compraron alguna forma de contenido de FWK. Aunque el gasto promedio fue sólo de unos
$30, FWK puede generar los mismos ingresos (con menos gastos generales y gastos operativos más bajo) al
cabo de 6 años. Con un porcentaje del 20 % por derechos de autor en todos los formatos vendidos, un autor
empieza a ganar más por derechos al cabo de 2 años.
Podéis leer otra alternativa al modelo negocio tradicional aplicado al campo de las tiendas de productos
variados en ¿Existen tiendas donde todo lo que se vende es completamente gratis?
http://www.papelenblanco.com/metacritica/como-podria-llegar-a-ser-gratuito-un-libro-de-texto
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
52
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
OPERA obtiene el límite más preciso a la velocidad de los neutrinos y antineutrinos muónicos
emulenews @ 11:50
El experimento de neutrinos OPERA en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso (LNGS), Italia, es famoso por
su metedura de pata del año pasado (mi artículo en JoF). Sin embargo, su sistema de medida del tiempo de
vuelo de los neutrinos y antineutrinos es el más preciso del mundo. En junio se publicaron sus resultados
preliminares (en mi blog aquí y aquí), ahora se publican de forma oficial. Los neutrinos muónicos generados
en CNGS llegan a OPERA en LNGS con un retraso respecto a la velocidad de la luz en el vacío de δt ≡
TOFc−TOFν = (0,6 ± 0,4 (stat.) ± 3,0 (syst.)) ns (nanosegundos) y los antineutrinos con δt ≡ TOFc−TOFν =
(1,8 ± 1,4 (stat.) ± 3,2 (syst.)) ns, resultados que indican que la velocidad v de los neutrinos muónicos cumple
−1,8 × 10−6 < (v−c)/c < 2,3 × 10−6, al 90% C.L., y para los antineutrinos muónicos −1,6 × 10 −6 < (v−c)/c < 3,0
× 10−6, también al 90% C.L.; estos son los mejores límites experimentales publicados hasta el momento para
neutrinos y antineutrinos muónicos. El lector debe recordar que la medida basada en la supernova SN 1987A
fue para la velocidad de antineutrinos electrónicos, |v−c|/c < 2 × 10 −9. La medida de OPERA es compatible
con las medidas obtenidas por los otros tres experimentos de LNGS que han utilizado el mismo sistema de
medida de tiempos (salvo dentro de LNGS), ICARUS, Borexino y LVD. El nuevo artículo técnico es The
OPERA Collaboration, “Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam
using the 2012 dedicated data,” arXiv:1212.1276, 6 Dec 2012.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
53
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Os recuerdo a los despistados como funciona el experimento CNGS-LNGS. Los protones que se inyectan en
el túnel del LHC (CERN, Ginebra) han sido acelerados hasta 450 GeV en el acelerador SPS. Mientras el LHC
está en modo colisiones, se puede utilizar SPS para producir un chorro de protones a 450 GeV que se dirige
hacia un blanco de grafito (carbono) donde se producen mesones (piones y kaones) de alta energía que se
dirigen a un túnel de vacío de 1 km de longitud que apunta en la dirección de LNGS (Gran Sasso, Italia). Más
del 99,9% de estos mesones se desintegran en neutrinos muónicos de alta energía, muchos de los cuales se
dirigen a través del interior de la Tierra hasta los cuatro detectores de neutrinos de LNGS (OPERA, ICARUS,
Borexino y LVD). Gracias a dos relojes atómicos sincronizados, uno en el CERN y otro en LNGS, se mide el
tiempo de vuelo de los neutrinos muónicos que parten de CNGS y llegan a LNGS. La distancia entre el punto
de origen y el de destino, unos 730 km, se mide mediante un sistema de GPS comercial con un error de
decenas de metros. El sistema de medida de tiempos de vuelo tiene una precisión global de unas décimas de
nanosegundo. Los neutrinos muónicos se mueven casi a la velocidad de la luz, debido a su masa tan ridícula,
y para medir su velocidad se requiere un sistema de medida de tiempos con una precisión de femtosegundos,
por lo que CNGS-LNGS solo puede obtener una cota grosera a la velocidad de los neutrinos. Aún así, medir
dicha cota es todo un reto científico.
Entre el 10 y el 24 de mayo de 2012, CNGS envío chorros cortos de neutrinos muónicos en dirección a
LNGS. Como muestra esta figura, los protones de SPS se enviaron al blanco de grafito en ciclos de 4 ráfagas
separadas 300 ns, cada una de 16 paquetes de protones separados 100 ns; cada paquete contenía 0,1 billones
de protones. La sensibilidad de los cuatro experimentos de LNGS solo les permite observar un solo neutrino
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
54
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
(o lo más normal, ninguno) en cada paquete de 0,1 billones de protones (recuerda, aunque dicho paquete haya
producido unos 0,1 billones de neutrinos). El total de protones enviado durante las dos semanas del
experimento fue de unos 180 mil billones de protones. OPERA solo pudo registrar 104 neutrinos (67 en los
detectores TT y 62 en los detectores RPC; no explicaré la diferencia). Para asegurar un análisis adecuado de la
medida, se han utilizado dos métodos de análisis por cada tipo de detector; los métodos 1 y 2 para los
neutrinos detectados en TT (los errores sistemáticos en ambos métodos están correlacionados), y los métodos
3 y 4 para los detectados en RPC (por el contrario, los sistemáticos en ambos métodos no están
correlacionados). La figura que abre esta entrada muestra los resultados para los cuatro métodos (no explicaré
en detalle estos métodos).
Para mejorar la medida de la velocidad de los neutrinos obtenida por los experimentos de LNGS la opción
más obvia es incrementar la distancia (entre CNGS y LNGS hay unos 730 km). El experimento LAGUNA,
aún en construcción, enviará neutrinos desde el CERN hasta Pyhäsalmi (Finlandia), a unos 2.300 km. Lo más
lejos que podemos llegar desde el CERN es a Nueva Zelanda, la antípoda de Ginebra, situada a unos 12.700
km, el problema es que determinar la distancia entre ambos puntos con una precisión de metros es muy difícil
(aunque quizás la red de GPS del proyecto europeo Galileo pueda lograrlo). Ya que estamos elucubrando
ideas, también se podría instalar un detector de neutrinos en la Luna y aprovechar los 384.000 km que nos
separan de ella (la imagen muestra la Tierra y la Luna vistas desde la Mars Express en Marte). Obviamente, el
alto costo económico hace inviable esta última opción.
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/08/opera-obtiene-el-limite-mas-preciso-a-la-velocidad-delos-neutrinos-y-antineutrinos-muonicos/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
55
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
'Reto de cuentos', ¡un relato cada día!
Sarah Manzano 7 de diciembre de 2012 | 11:42
Hay ideas que me gustan tanto que sólo se me ocurre lamentarme porque no se me han ocurrido a mí. Como,
por ejemplo, este Reto de Cuentos que desde Taller de Palabras nos proponen para pasar un mes de
Diciembre de lo más literario. ¿Nos apuntamos?
Este Reto de cuentos consiste, básicamente, en leer un cuento cada día del mes de Diciembre. Ni más, ni
menos. El cuento que tu prefieras, del autor que más te guste y de la longitud que tu desees. Libertad total y
absoluta, aunque está pensado para que nos atrevamos a descubrir autores nuevos o literaturas diferentes…
Si eres de los que prefieren tener un guión establecido, han preparado un calendario completo con sus cuentos
recomendados. Si eres un espíritu libre y te gusta la aventura, puedes descargarte el calendario para rellenarlo
con tus propias elecciones. Además, podéis seguir el reto a través de twitter con el hashtag #retodecuentos.
Por si fuera poco, todos los que enviéis el calendario completo antes del 6 de Enero entraréis en el sorteo de
un lote de libros. No está nada mal, ¿eh?
Ya sabéis que me encantan los relatos así que este reto no me puede parecer mejor idea. Reservar un rato para
nosotros, para sumergirnos en la buena literatura, me parece la mejor manera de pasar las frías tardes de este
mes tan navideño. Si, además, descubrimos nuevos autores que nos conquisten el corazón… no puedo pensar
en una manera mejor de pasar la Navidad.
Vía | Taller de Palabras
http://www.papelenblanco.com/animacion-a-la-lectura/reto-de-cuentos-un-relato-cada-dia
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
56
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
¿Cuántos vacíos hay en la teoría de cuerdas?
— emulenews @ 12:03
La teoría de cuerdas, teoría M, teoría F, o como quieras llamarla, pretende describir la realidad a muy alta
energía, la escala de Planck. La física a baja energía que nos rodea todos los días e incluso la física a “altas”
energías en los grandes colisionadores de partículas corresponden al vacío de la teoría ST/M/F, pues son
energías ridículas comparadas con la energía de Planck. Como vivimos en el vacío de la teoría, una cuestión
importante es saber si el número de vacíos posibles en la teoría ST/M/F es finito o infinito, y en caso de que
sea finito, obtener una estimación de su número.
La conjetura “oficial” es que hay un número finito de vacíos posibles, pero no está demostrado; en cuanto a la
estimación de dicho número hay muchas opciones que van desde los 10 20 vacíos de Douglas, pasando por los
10120 de Weinberg, llegando hasta los 10506 de Bousso-Polchinski. Por concretar un número “razonable” se
suele decir en casi todo los sitios que son unos 10500 vacíos (porque es un número redondo y queda muy
bonito). Un número inimaginable que nos lleva al problema del paisaje (landscape), quizás la teoría ST/M/F
es una teoría de todas las cosas posibles, incluyendo todo lo que nos rodea.
Quizás conviene que recordemos cómo se cuentan los vacíos y por qué es tan difícil estimar cuántos son. Me
ha recordado este problema la lectura de Tamar Friedmann, Richard P. Stanley, “The String Landscape: On
Formulas for Counting Vacua,” Accepted in Nucl. Phys. B, arXiv:1212.0583, Subm. 3 Dec 2012. Esta entrada
le parecerá muy técnica a algunos y muy ligera a otros. Explicar estas cosas es difícil y yo soy un humilde
aprendiz.
En la teoría de (super)cuerdas el espaciotiempo tiene 10 dimensiones (10D), separadas en dos partes, 4 del
espaciotiempo de Minkowski ordinario (4D) y 6 dimensiones extra (6D), que no notamos porque son
compactas (“muy pequeñas”). La forma de las 6 dimensiones extra debe corresponder a una solución para el
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
57
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
vacío de las ecuaciones de Einstein de la gravedad. Si la variedad 6D se entiende en variable real, la única
solución es un espaciotiempo plano. Sin embargo, si se considera la variedad 6D como una variedad en
variable compleja de dimensión tres, existen soluciones de las ecuaciones de Einstein para el vacío, llamadas
variedades de Calabi-Yau (CY); Calabi conjeturó su existencia y Yau la demostró (recibió por ello la Medalla
Fields) usando un método no constructivo.
¿Cuántas variedades de CY hay? El propio Yau ha conjeturado que hay unas 30.000 variedades CY (por
ordenador se han calculado unas 15.000), pero quizás haya más; sin embargo, muchos matemáticos, como
Reid, creen que hay un número infinito. Por tanto, a día de hoy nadie sabe cuántas variedades de CY existen y
no se puede descartar que su número sea infinito. Lo importante que hay que recordar es que esto no importa,
como veremos en lo que sigue.
Cada variedad CY tiene una serie de parámetros continuos, los módulos (moduli), que especifican su forma y
de tamaño; no es una variedad CY, pero un cilindro 2D (un dónut) está definido por dos radios que
determinan su forma y su tamaño, que serían sus módulos. En teoría cuántica de campos (y la teoría de
cuerdas lo es) los módulos corresponden a campos escalares y a sus correspondientes partículas; mucha gente
se imagina “vibraciones” de las cuerdas a lo largo de un módulo como partículas del campo asociado.
¿Cuántos módulos tiene una variedad CY típica? No se sabe, pero se cree que es un número finito y pequeño.
Se conocen variedades de CY con 101 módulos y otras con uno solo, pero la mayoría parece tener decenas de
módulos.
El vacío de la teoría corresponde al estado de energía mínima. Para calcular este mínimo se suele recurrir al
flujo del campo de cuerdas a través de la compactificación en la variedad de CY, aunque hay algunos autores
como Banks que consideran que este procedimiento no es adecuado. Este proceso requiere minimizar una
integral sobre la variedad parametrizada por los módulos. La geometría complicada de estas variedades hace
que tengan muchos mínimos para el flujo (pero como son compactas dicho número es finito); el flujo del
campo en estos mínimos puede ser estable, metaestable o inestable; los vacíos de la teoría se supone que
corresponden a los mínimos estables (aunque algunos teóricos de cuerdas también consideran los
metaestables). Además, los valores del flujo del campo están cuantizados (puede haber 1, 2, 3, …, unidades
de flujo, pero no puede haber 1,46 o pi unidades de flujo). Contar el número de vacíos requiere contar cuántas
variedades de CY tienen mínimos estables y cuántos valores discretos pueden tener los flujos en dichas
variedades CY. La tarea no es fácil.
La labor de contar el número de vacíos parece casi imposible dada nuestra ignorancia sobre las variedades
CY, sin embargo, hay un truco muy curioso, utilizar un potencial efectivo que gobierne la física a baja energía
(esta idea tiene detractores pues no da cuenta de los efectos cuánticos de la gravedad, que es tratada de forma
clásica). El potencial efectivo será resultado de la rotura de la supersimetría en la teoría de cuerdas. La ventaja
de usar un potencial efectivo es que se pueden usar ideas de cosmología para restringir los posibles vacíos
estables de la teoría. El potencial efectivo se comporta como un “paisaje de cuerdas” (string landscape) y los
mínimos estables del potencial serían como mínimos “geométricos” en dicho “paisaje.” Estos mínimos
conforman un conjunto “discreto” de parámetros efectivos a baja energía y tiene sentido aplicar técnicas
estadísticas para estimar su número.
La forma general del potencial efectivo a baja energía se puede conjeturar (hay varias propuestas o técnicas
para hacerlo que se suelen llamar técnicas de estabilización del vacío). Los posibles mínimos del potencial
efectivo se corresponden con propiedades geométricas de la variedad de Calabi-Yau, como el número de
ciclos (una generalización del número de Betti en las superficies); de esta forma se obtienen conjuntos para
los posibles vacíos del flujo del campo de cuerdas que se pueden contar utilizando herramientas geométricas.
Se conocen varias técnicas de estabilización del vacío y cada una ofrece una cuenta diferente para el número
de vacíos; aunque estas técnicas no son aplicables a todas las teorías de cuerdas (recuerda que hay cinco
teorías), como éstas son duales entre sí (representan la misma física), se supone que las cuentas deberían
coincidir para todas ellas. Los primeros trabajos que contaron el número de vacíos se centraron en las teorías
de cuerdas IIB y IIA, pero en los últimos años también se han aplicado a las cuerdas heteróticas. El problema
es que los números no suelen coincidir en las diferentes teorías de cuerdas, lo que disgusta a algunos expertos.
La técnica más famosa para contar vacíos, aplicada a la teoría de cuerdas IIB, fue introducida por Kachru,
Kallosh, Linde y Trivedi, por eso se llama técnica KKLT. Utilizando técnicas de D-branas, KKLT logran
estabilizar los vacíos restringiendo los módulos de tamaño de las variedades de CY; lo sorprendente es que su
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
58
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
idea también restringe de forma “milagrosa” los módulos de forma. Todo ello les permite contar el número de
vacíos posibles. Obviamente, la técnica KKLT es solo un “modelo de juguete” de cómo se pueden estabilizar
los módulos. ¿Cuántos vacíos hay según la técnica KKLT en una teoría de cuerdas IIB? El artículo técnico
ofrece varios valores, dependiendo de ciertos detalles técnicos del modelo efectivo utilizado, unos 10 307, 10398,
o 10506 vacíos. Que el mismo artículo/técnica ofrezca valores tan variados puede hacer sospechar de la calidad
del resultado, por ello muchos expertos afirman que KKLT estimaron unos 10 500 vacíos. Un número
“redondo” donde los haya.
¿Cuántos vacíos hay la teoría M en once dimensiones? En esta teoría las 7 dimensiones extra (7D) se
compactifican utilizando una variedad con grupo de holonomía G2. Estas variedades son mucho más díficiles
de estudiar que las variedades CY y se conocen poco sus propiedades. También se ha conjeturado que hay un
número finito, pero sin demostración. Las variedades G2 tiene módulos y se han desarrollado técnicas de
estabilización del vacío que permiten contar su número. De nuevo, se obtienen muchos.
¿Cuántos vacíos hay en la teoría F en doce dimensiones? En esta teoría las 8 dimensiones extra (8D) se
compactifican en una variedad de Calabi-Yau con 4 dimensiones complejas. Muchas de las técnicas de
estabilización de vacíos para la teoría de cuerdas se pueden utilizar en este contexto. Aunque me repita, de
nuevo, se obtienen muchos.
¿Realmente el problema del “paisaje” es un problema en la teoría ST/M/F? Muchos físicos interpretan este
problema como una señal de que la teoría ST/M/F no puede ser la respuesta correcta (promete mucho pero no
ayuda nada de nada). Sin embargo, muchos físicos de cuerdas argumentan que el problema del paisaje quizás
no es un problema. Quizás el problema es que no conocemos las técnicas matemáticas adecuadas para
estabilizar el vacío y estamos dando palos de ciego con nuestras torpes técnicas actuales. Quizás la teoría
ST/M/F tiene un único vacío y predice el universo que conocemos. El único universo que conocemos. Quizás,
el único universo posible.
¿La teoría ST/M/F es metafísica? ¿Es solo matemática? ¿Hay física en la teoría ST/M/F?
Recomiendo leer a T. Banks, “The Top 10^{500} Reasons Not to Believe in the Landscape,”
arXiv:1208.5715, 28 Aug 2012. Y por supuesto, la opinión contraria de Lee Smolin, “A perspective on the
landscape problem,” arXiv:1202.3373, 15 Feb 2012.
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/12/cuantos-vacios-hay-en-la-teoria-de-cuerdas/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
59
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
DESCARTES Y EL MATERIALISMO BIOLOGICO
Máquinas que piensan, luego existen y hacen música
¿Cómo es eso de ser una máquina con un alma inmortal? El espíritu de la era tecnológica y el idealismo de
una visión religiosa no son del todo incompatibles: coincidieron hace cuatro siglos en un mismo precursor:
Descartes (1596-1650).
DIBUJO INCLUIDO EN EL TRATADO DEL HOMBRE, DE DESCARTES.
Por Marcelo Rodriguez
Atribuirle a Descartes la proeza de haber sido el primero en intuir que el organismo puede funcionar como
una máquina (el organismo humano, que es el que en este caso nos importa) tal vez no sea guardar fidelidad
estricta con los hechos, pero la verdad es que el autor de la frase más famosa de la historia de la Filosofía –
“Pienso, luego existo”, de popularidad sólo comparable a la socrática “Sólo sé que no sé nada”– hizo
suficientes méritos para ocupar ese lugar, aunque sea en el bronce.
Con su idea del sistema nervioso como una fina red de tuberías transparentes por donde fluía el “aliento vital”
–el spiritus animalis, según lo había postulado Galeno en el siglo II–, Renatus Cartesius, o René Descartes,
como lo llamaban en su lengua materna, dejó una huella muy profunda en Occidente. Tanto que hoy a nadie
le extraña que discursos tan dispares (médico, publicitario, biológico, sociológico, informático, empresarial)
equiparen cuerpo y máquina, cerebro y computadora, e inviertan constantemente los términos poniendo a
aquellos como modelos de éstos y viceversa.
Hay que decir que, pese a que se la pueda considerar como el punto de partida de un gran reduccionismo
mecanicista con consecuencias incalculables y duraderas, la intuición cartesiana sobre el cuerpo, expresada en
su Tratado del Hombre, publicado en París en 1662, rebosaba poesía e inventiva: el aliento vital podía fluir
por nuestros nervios en forma caótica y ruidosa, cuando el ánimo está alterado, siendo ésta la causa del
desorden en los movimientos, en las pasiones y en las ideas. Y cuando esos “vientos interiores” se
conminaban para fluir más coordinadamente, armonizando unos con otros en su tono y adquiriendo la
organización propia de un lenguaje sonoro y nítido, se daban el milagro del pensamiento, de las buenas
acciones, de la gracia y del talento. El cuerpo para Descartes era máquina, pero también era música.
EL ILUMINADO
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
60
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Por “cartesiana” se entiende la visión racionalista del mundo, aunque su mentor no fue tan fundamentalista de
la racionalidad como la posteridad lo pintó. También se llaman cartesianos los gráficos de coordenadas con
sus ejes X e Y, y es porque fue el propio Descartes (matemático también) el que inventó esa forma de
representar geométricamente las funciones aritméticas.
Intriga a ojos de hoy saber cómo se las arregló para hacer compatibles su materialismo radical y riguroso y su
subversivo espíritu científico con su inconmovible fe católica. Una tarde de noviembre de 1619, a los 23 años,
Descartes manifestó haber recibido la “iluminación” creadora que le reveló su misión como filósofo; sin
embargo marcó diferencia con la mayoría de los demás filósofos, cuando decidió dedicarse a desterrar para
siempre todo saber esotérico, toda alquimia y todo misticismo del campo del conocimiento verdadero
mediante un Método.
Después de graduarse como abogado en Poitiers, el joven René, católico devoto, se marchó a Holanda para
enrolarse en el ejército de Mauricio de Nassau; allí conoció a Isaac Beckman, quien lo inició en las pasiones
que hicieron tambalear sus cimientos: la física, las matemáticas y la geometría.
LO UNICO QUE YO SE
Todo conocimiento se podía y se debía contrastar en la práctica, pero Descartes estaba convencido de que no
era ése su trabajo: si su Método para pensar llegaba a ser correcto y universal, debía dar la seguridad
intrínseca (lógicamente deducible) de que la realidad concordaría con la teoría. Incluso, le interesaba más la
intuición, una percepción inmediata y absolutamente evidente de una verdad simple e indudable.
Pero cuando se lanzó a buscar tales verdades encontró que ninguna afirmación era lo suficientemente
indudable y autoevidente como para calificar en ese rango de “intuición primaria”. Ni siquiera la propia
existencia: nadie puede decir “yo existo” y estar seguro de que eso es verdad, porque todo podría no ser más
que una ilusión.
La noche lo sorprendió sentado junto al fuego, buscando una afirmación verdaderamente indudable en la cual
basar todas las demás. Y se encontró con que lo único realmente indudable era que él estaba pensando. Ni
siquiera podía asegurar que existiese, pero sí que estaba pensando, y se bastaba a sí mismo para saberlo. Y ahí
escribió su más famosa frase, reivindicación de la experiencia del ser por sobre cualquier otra forma de
conocimiento instituido. A partir de esa afirmación, por mera deducción lógico-matemática, surgía el resto:
una visión el mundo.
EL MAS MATERIALISTA Y EL MAS IDEALISTA
En Cogito, ergo sum resuena además la premisa bíblica (citada en el Evangelio de San Juan) de que “en el
principio fue el Verbo, y el Verbo se hizo carne”, y una toma de posición por la filosofía idealista, de modo
que los materialistas le endilgarán a Descartes el haber puesto el carro del espíritu por delante del caballo que
suda. Su concepción religiosa del mundo, dirán, traicionó a la rigurosidad de su espíritu científico.
Y eso hace más asombroso su Tratado del Hombre, publicado póstumamente en París en 1662. Allí dibujó
ojos con sus manojos de conexiones al cerebro, cortes longitudinales del encéfalo mostrando su interior,
manos evocando una trayectoria, corazones y pulmones conectados por un circuito de tuberías... Su
concepción del cuerpo humano como un sistema mecánico de manejo de fluidos con sus válvulas y esclusas
daba cuenta de un materialismo llevado hasta las últimas consecuencias. Y las ideas, siguiendo el modelo de
otra tecnología muy en boga en su época, eran “impresas” en el “órgano del sentido común” –en el cerebro–
mientras el corazón era una caldera en permanente combustión.
Descartes, que vivió la mayor parte de su vida en Holanda y Suecia –de hecho murió en Estocolmo, en 1650–
concibió al cuerpo humano como un autómata cuyo funcionamiento está regido enteramente por las leyes de
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
61
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
la naturaleza: “Supongo –escribió– que el cuerpo no es más que una estatua o una máquina, formada
expresamente por Dios para hacerla lo más semejante posible a nosotros”. En ese “nosotros”, desde luego,
identificaba al alma, esencialmente diferente del cuerpo y alojada en la glándula pineal, en el interior del
encéfalo. En el Tratado del Hombre y en el Discurso del Método, su obra más famosa (1637), prometió
ocuparse de congeniar esa idea del alma con su concepción mecanicista del cuerpo, pero nunca cumplió.
Algunos historiadores llegaron a sostener que sí lo hizo, pero en una supuesta segunda parte del Tratado del
Hombre que jamás fue publicada y finalmente se perdió. Pocos lo creen posible.
Descartes tuvo la deferencia de advertir que sus trabajos eran “sólo suposiciones”, y que no debían ser
tomados como verdad. Pero puede haber sido sólo un gesto de corrección política para que la Inquisición no
se pusiese pesada con él como lo había hecho con Giordano Bruno y como lo estaba haciendo con su
contemporáneo Galileo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-2784-2012-12-19.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
62
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Una máquina expendedora... ¡de libros usados!
Sarah Manzano 13 de diciembre de 2012 | 11:32
Tengo que reconocer que vi esta noticia hace ya varios días. Como me sucede de vez en cuando (ejem) apunté
todas las referencias, lo dejé todo guardado y después se me olvidó. El caso es que lo que os traigo hoy os va
a encantar, estoy segurísima. Y es que ¿Quién puede resistirse a una maquina expendedora de libros? Yo
no, y vosotros seguro que tampoco.
Se trata de Bibliomat, una original idea de el dueño de la librería The Monkey’s Paw en Toronto, Canadá. Y
es que Bibliomat no es una máquina de vending cualquiera sino que en su interior guarda libros
descatalogados. De esta manera, introducimos dos dolares en la máquina y esta nos dará un libro al azar.
No hay dos libros iguales por lo que podemos repetir la compra todas las veces que queramos sin temor a
tener un título repetido. La sorpresa está asegurada…
En este vídeo podéis ver cómo funciona la máquina y os prometo que ver los entresijos del Bibliomat me ha
encantado.
La idea básica es ir reduciendo ese stock de libros descatalogados o antiguos que siempre se quedan
colgados en las librerías. De esta manera tan original, todos ganan, tanto la librería, como los lectores. Dos
dolares es muy poco dinero y siempre nos podemos llevar una sorpresa muy agradable, o la decepción más
absoluta, que también puede ser… En cualquier caso, se trata de una curiosidad de esa que tantos nos gustan a
los bibliófilos. Yo la probaría, sin lugar a dudas.
Vía | Lea Noticias
http://www.papelenblanco.com/animacion-a-la-lectura/una-maquina-expendedora-de-libros-usados
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
63
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El sueño de la levadura multipróposito
LA FAMOSA SACCHAROMICES CEREVISEAE, LEVADURA DE LA CERVEZA, MARCADA CON
PROTEINAS FLUORESCENTES.
Por Jorge Forno
Así como los programadores y usuarios avanzados de computadoras aman las aplicaciones versátiles y
configurables, los biotecnólogos sueñan con construir sistemas biológicos a medida. Una disciplina en auge,
la biología sintética, tiene entre sus objetivos generar microorganismos que actúen como verdaderas fábricas
biológicas. Es decir que a partir de pequeños cambios en su configuración genética puedan convertirse en
herramientas para múltiples propósitos, que van desde la fabricación de medicamentos a la biorremediación
de ambientes contaminados.
En este terreno las levaduras son actualmente las estrellas de moda. Fieles compañeras de la Humanidad
desde hace siglos en la producción de bebidas, y siempre presentes en la cocina familiar y en panaderías y
pastelerías, algunas especies de este género de hongos –bautizado científicamente como Saccharomyces– han
despertado en los últimos tiempos el interés de un variopinto grupo de investigadores. Así, en la cocina de la
biología sintética también las levaduras se han convertido en ingredientes infaltables.
A decir verdad, estos hongos unicelulares tienen atractivos de sobra para que los biólogos sintéticos se
interesen en conocer íntimamente –científicamente hablando, claro– los secretos de sus genes. Para empezar,
sus células son eucariotas, por lo que tienen su información genética guardada dentro de una estructura celular
llamada núcleo. Asunto que las diferencia de las bacterias, y que las semejan –aunque salvando visibles
distancias– a organismos más complejos, como por ejemplo los seres humanos. Pero eso no es todo si de la
información genética se trata. El ADN de las células eucariotas tiene la particularidad de encontrarse asociado
a unas proteínas propias del núcleo celular, formando un complejo conocido como cromatina. Así las cosas, si
bien los científicos conocen bastante como para operar y efectuar cambios sobre el ADN de las bacterias, en
el caso de las levaduras la cuestión se hace mucho más compleja.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
64
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
LAS LEVADURAS EN SU SITIO (WEB)
Descifrar un genoma, aun de organismos aparentemente simples, es una labor que tiene sus bemoles. Para
localizar, secuenciar y ordenar, la biología sintética no está sola sino que cuenta con la ayuda de las
formidables capacidades de procesamiento que ofrece la informática moderna.
El secuenciamiento del genoma completo de la especie Saccharomices cereviseae –la tan conocida levadura
de cerveza– fue patrocinado por la Unión Europea e involucró a una centena de laboratorios. El trabajo duró
cuatro años y permitió que para 1996 se conociera a fondo toda la información genética de la levadura y que
esa información sea de dominio público. Es más, la levadura de cerveza goza de tanta popularidad entre los
científicos que hasta tienen un sitio de Internet: http://www.yeastgenome.org. La web se presenta como un
lugar que reúne la información biológica sobre la Saccharomyces cerevisiae, y además provee herramientas
de búsqueda y análisis para “comprender las relaciones funcionales entre secuencia y productos de genes en
hongos y organismos superiores”.
GENES A MEDIDA
Cambiar las instrucciones del código genético para que una célula modificada haga lo que los científicos
quieren que haga implica aplicar engorrosas técnicas como la introducción de múltiples inserciones,
sustituciones o eliminaciones en el ADN. En las últimas décadas se han logrado producir verdaderas fábricas
de sustancias, modificando parcialmente el genoma de bacterias. Un caso rutilante –pero no el único–- es el
de la bacteria Escherichia coli modificada para producir insulina. Cortar y pegar es un buen método para
agregar genes funcionales, utilizado en este y otros casos exitosos de la biotecnología.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
65
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Otro tema es fabricar un trozo del genoma de un organismo vivo y que este sea funcional. Y además que la
célula receptora sobreviva al experimento. Un hallazgo en ese terreno conmocionó al mundo en mayo de 2010
cuando un equipo liderado por el científico y empresario Craig Venter logró insertar un genoma bacteriano
sintetizado químicamente en otra bacteria del mismo género (Mycoplasma), pero de distinta especie. Algo así
como un trasplante de material genético, que permitió que la bacteria receptora restableciera sus funciones
vitales. Esta bacteria, pomposa y erróneamente bautizada como la primera bacteria artificial logró replicarse
formando colonias a partir las instrucciones del material genético insertado sin dejar rastros de las proteínas
de la célula original, utilizando un genoma construido en el laboratorio y generado por un potente programa
informático.
LAS MANOS EN LA MASA
En 2011, las levaduras protagonizaron una de las noticias más importantes acerca de la biología sintética. Un
equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, de los EE.UU.; publicó en la revista
Nature un artículo en el que anunciaba que había sintetizado un fragmento artificial de un cromosoma de
levadura, y que era funcional al incorporarse al organismo vivo. Este fragmento de cromosoma sintético no
tenía programada ninguna función específica, pero haber conseguido la fabricación íntegra del fragmento en
el laboratorio era todo un avance. Con el perfeccionamiento de la técnica utilizada, podría construirse en el
futuro un genoma completo de levadura totalmente optimizado para múltiples propósitos.
En boca de algunos economistas de triste fama, las características de este genoma darían miedo, ya que los
investigadores hablan de racionalidad y flexibilidad como premisas básicas a la hora de diseñarlo. Por suerte,
los científicos no se refieren a recortes salariales o de puestos de trabajo, sino a recortar fragmentos de
información genética que no son imprescindibles para la existencia de la levadura, y reemplazarlos por otros
que tengan utilidad para los fines humanos. El diseño se hizo con un sistema informático que permite dejar
marcas bioquímicas y programar modificaciones a medida para explorar en el futuro nuevas funciones sobre
el fragmento cromosómico.
El trabajo publicado en Nature el año pasado abrió una puerta gigantesca al diseño del genoma en organismos
complejos –la bacteria de Venter tenía un solo gen y la levadura dieciséis– y además a posibles aplicaciones
muy prometedoras. Las levaduras son viejas conocidas de la industria por uso en los procesos de
fermentación.
Para los panaderos, una levadura multipropósito es la que funciona de maravillas tanto para masas dulces
como saladas. En el campo de la biología sintética la cosa es bastante más complicada y estas levaduras
modificadas jugarían en las grandes ligas industriales para la fabricación de vacunas, medicamentos y
productos para el cuidado del ambiente. Y lo harían contando con decisivas ventajas sobre las bacterias
modificadas genéticamente ya que las levaduras carecen de patogenicidad y son más fáciles de aislar y menos
proclives a sufrir cambios genéticos naturales por mutaciones.
¿PUBLICO O PRIVADO?
En relación con la capacidad de programar el genoma de la levadura también se están amasando formidables
negocios. Para pasar de la teoría a la práctica, a principios de 2012 un consorcio de laboratorios privados y
públicos comenzó a trabajar en la síntesis de un brazo de cromosoma de levadura multipropósito totalmente
funcional y configurable. En agosto pasado, un laboratorio privado que fabrica una amplia gama de productos
biológicos y medicinales anunció que aportará una batería de costosas herramientas biotecnológicas para
lograr este cometido. Según el comunicado dado a conocer por el laboratorio Genscript, el Proyecto de
Síntesis del Genoma de Levadura tendrá como objetivo final “generar un organismo modelo ideal y diseñar
un sistema biológico sintético para la producción de fármacos, combustibles y otros materiales”.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
66
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La carrera por obtener innovaciones a partir de la síntesis del genoma de la levadura no sólo impacta en el
ámbito científico sino también en el mundo de los negocios. En ese juego de intereses, Genscript y las
empresas de Craig Venter no están solas. Muchos laboratorios dedicados a la biología sintética aspiran a
lograr patentes de alto rendimiento económico en el corto plazo. Todo un debate sobre la propiedad del
conocimiento que día a día acrecienta su vigencia, casi tanto como la levadura en los asuntos culinarios.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/futuro/13-2783-2012-12-19.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
67
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El cociente entre la masa del protón y del electrón es constante desde hace 7000 millones de años
emulenews @ 17:00
Mucha gente cree que las constantes fundamentales de la física podrían haber cambiado durante la expansión
del universo, desde los primeros instantes de la gran explosión (big bang). Las medidas cosmológicas pueden
restringir estas variaciones. Se publica en Science el mejor límite a la variación del cociente entre la masa del
protón y del electrón, sea μ=mp/me, obtenido gracias a observaciones radioastronómicas de gran precisión del
espectro del metanol (CH3OH) en la lente gravitatoria PPKS1830-211 (que tiene z=2,5), en concreto ∆μ/μ =
(0,0 ± 1,0) × 10−7 para corrimientos al rojo de z = z=0,88582, es decir, hace 7 mil millones de años. Este
límite significa que entonces el cociente entre la masa del protón y del electrón era igual que en la actualidad.
El metanol es muy abundante en el universo y en nuestra galaxia se han identificado más de 1000 líneas de su
espectro, pero las búsquedas de las líneas de absorción del metanol en galaxias muy lejanas ha sido
infructuosa, salvo en la lente gravitacional PKS1830-211 utilizada en este estudio (que no es el primero); en
la galaxia responsable de esta lente gravitacional se han observado las líneas de absorción moleculares de
unas 30 moléculas. La importancia de esta medida es que nos permite estudiar la evolución del cociente entre
las interacciones nuclear y electrodébil. Con anterioridad se habían tenido medidas de ∆μ/μ utilizando las
líneas espectrales del hidrógeno molecular (H2) y del amoniaco (NH3) pero el metanol ofrece una medida más
robusta ante errores sistemáticos y un límite más preciso. El artículo técnico es Julija Bagdonaite et al, “A
Stringent Limit on a Drifting Proton-to-Electron Mass Ratio from Alcohol in the Early Universe,” Science
Express, Dec. 13, 2012.
El modelo estándar de la física de partículas contiene más de 20 constantes fundamentales cuyo valor no tiene
ninguna explicación dentro de la teoría, por lo que han de ser medidos mediante experimentos. Por ello, el
modelo estándar no prohíbe que estas constantes fundamentales varíen con el tiempo durante la expansión del
universo. El problema de estudiar esta posible variación con el tiempo es que requiere utilizar un modelo
cosmológico, es decir, asumir la validez de la teoría de la relatividad general de Einstein hasta los primeros
instantes de la gran explosión. Bajo esta hipótesis se pueden estudiar muchos constantes fundamentales en el
pasado utilizando medidas de alta precisión de las
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
68
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Los más interesantes han sido los resultados de las medidas de la constante de estructura fina α. Para
corrimientos al rojo entre 0,2 < z < 3,7 se observa Δα/α = (-0,6 ± 0,1)×10-5, lo que algunos interpretan como
una variación lenta en el tiempo de (6,4 ± 1,4)×10 -16 al año, mientras otros recalcan que es un valor
compatible que la ausencia de variación (John K. Webb et al., ”Search for Time Variation of the Fine
Structure Constant,” Phys. Rev. Lett. 82: 884-887, 1999; M. T. Murphy et al., “Further evidence for a variable
fine-structure constant from Keck/HIRES QSO absorption spectra,” Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society 345: 609-638, 2003). También se han medido las variaciones espaciales de Δα/α,
apareciendo una estructura de tipo dipolo con amplitud (0,97 ± 0,22)×10 -5, en la dirección RA = 17,3 ± 1,0 h
y Dec. =−61°± 10°, con una significación estadística de 4,1 σ con respecto a un modelo monopolar (J. K.
Webb et al., “Indications of a Spatial Variation of the Fine Structure Constant,” Phys. Rev. Lett. 107: 191101,
2011; Julian A. King et al., “Spatial variation in the fine-structure constant – new results from VLT/UVES,”
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 42: 3370-3414, 2012).
http://francisthemulenews.wordpress.com/2012/12/14/el-cociente-entre-la-masa-del-proton-y-del-electron-esconstante-desde-hace-7000-millones-de-anos/
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
69
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
ALEJANDRO SOIFER HABLA DE SU LIBRO SOBRE EL NUEVO PODER DE LOS NERDS
El hobbie
Durante décadas, la búsqueda empecinada, el conocimiento exhaustivo y la dedicación obsesiva al submundo
de las historietas, los superhéroes, los juegos de rol, el fantasy y el cine bizarro forjaron un espécimen cultural
único: el nerd. Pero con la llegada de Internet, la circulación irrestricta de información y la mercantilización
de esos souvenirs de fetichismo feroz hicieron de ese ghetto adolescente sufrido un target, una industria y una
fuente de poder inesperado. En su libro Que la fuerza te acompañe, Alejandro Soifer explica cómo aquella
vida marginal hoy es uno de los epítomes de lo cool.
Imagen: Xavier Martin
Por Mariano Kairuz
Con seis exitosas temporadas y al mismo tiempo que Glee les permitió hasta a los más subnormales adictos al
musical sentirse un poco mejor consigo mismos, The Big Bang Theory entronizó al nerd fanático de las
historietas de superhéroes, del Dungeons & Dragons, las cartas Magic y la noche de insomnio frente a la
PlayStation, es decir, a todos aquellos dementes que se saben hasta el último “nombrecito” de cada enano
bautizado por J.R.R. Tolkien, a los acopiadores de cachivaches y trivia inútil. A los chicos sin vida social, ni
deportiva ni sexual cuyos fetiches hoy son material de consumo hipermasivo y millonario. Hace poco más de
30 años –hasta el Superman del ’78 y casi hasta el Batman del ’89–, las películas de superhéroes cotizaban en
baja en Hollywood; ahora son las únicas películas que los estudios quieren hacer. A mediados de los ’70, los
ejecutivos de la Fox le cedieron parte de los derechos del merchandising de La guerra de las galaxias a
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
70
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
George Lucas a cambio de un recorte de sueldo, dejando pasar, los muy perdedores, la que poco después sería
la tajada más interesante del negocio: vender muñequitos.
Las generaciones que crecieron alimentándose de estos productos ahora los convierten en lo más rentable del
mercado y la circulación de información que antes era privativa de conocedores y “especialistas” hoy está
básicamente por todos lados, a un par de wikipédicos clics de distancia. De todo esto, del ascenso de la
cultura nerd al centro de la industria de la cultura popular, trata el libro del periodista y escritor Alejandro
Soifer, Que la fuerza te acompañe. La invasión de las culturas nerd, geek y friki (Marea Editorial), editado
hace unos pocos meses y revalidado una vez más esta semana por el estreno de El Hobbit, exponente superior
del nerdismo elevado a objeto de consumo multitudinario.
Producto casi inexorable del mismo fenómeno que toma como objeto de estudio, Que la fuerza te acompañe
sirve de ejemplo de esta fase en la que el nerd pasó de espectador-consumidor a hacedor; de marginal a
marcador de tendencia. En su primer capítulo, Soifer rastrea las raíces del concepto “nerd”, definido por una
combinación de saberes específicos (a menudo inútiles), muchas veces cierta inteligencia y hábil manejo de la
tecnología, y una brutal carencia de habilidades sociales. A su vez, describe el contexto sociopolítico de su
aparición: “En una sociedad que avanzaba hacia la era del capitalismo de servicios o post-industrial y con la
Guerra Fría moldeando las subjetividades, el cine clase B, las ficciones literarias herederas de las pulp
fictions, la popularización de las historietas, la aparición de los juegos de rol y luego los videojuegos (todo lo
que en conjunto fue) forjando este tipo específico de subcultura amarrada, en un principio, por el fanatismo
del iniciado, el que tenía acceso, fascinación y pasión por esos nuevos objetos de consumo. Durante tres
décadas, los nerds no fueron otra cosa más que sujetos cuyo hobby era especializarse en alguno (o en varios)
de los objetos de consumo de los ya mencionados”.
En las siguientes 300 páginas, Soifer investiga las variantes argentinas de la expansión de este fenómeno a lo
largo de unos veinte años y reconstruye la historia de publicaciones pioneras como la XtremePC (donde
fanáticos “gamers” reseñaban juegos), la Comiqueando o La Cosa, así como de programas televisivos
dedicados a videojuegos y al animé. También visita espacios y eventos cada vez más masivos como el festival
de cine Buenos Aires Rojo Sangre, la Zombie Walk porteña, los intentos de Comic-Con criollos (la
experiencia convocante, pero luego malograda de Fantabaires) y las convenciones de fanáticos de Star Wars o
Harry Potter (y el cosplay: la participación de fans dis-fra-za-dos), o esa rareza que es la práctica de esgrima
medieval europea en Palermo (llegando a localizar a un forjador de espadas). Además, reflexiona sobre la
cultura popular contemporánea como un espacio de permanente referencialidad y reescritura de productos
previos, la actual zombificación de prácticamente todo (de los superhéroes de la Marvel a los personajes de
Jane Austen) y la explosión del mercado de la nostalgia, que permitió que más de 60 mil personas fueran a ver
en su reestreno argentino Volver al futuro (y explica fenómenos televisivos posteriores a este libro, como el
del programa Graduados, que termina esta semana, o la polémica publicidad de Mar del Plata que reunió a
David Hasselhoff, su Auto Fantástico y Emilio Disi).
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
71
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Que la fuerza te acompañe. Alejandro Soifer Editorial Marea 312
páginas
El punto de partida es el registro de una realidad cercana y cotidiana, en la que el mercado ya ha conseguido
cooptarlo y capitalizarlo prácticamente todo. Rafael Cippolini escribe en el prólogo: “Nadie podría ya dudar
de que en menos de una generación y media el próximo presidente (o presidenta) argentino/a será un acabado
ejemplar nerd (alguien que conoció sus primeros orgasmos acariciando una consola Nintendo). Si la Unión
Europea sobrevive estará dirigida por nerds. Lo mismo el país que inventó el término. La nerditud es viral”.
Hoy los nerds publican libros más o menos bien escritos (y hasta pueden ganar un Pulitzer, como Las
asombrosas aventuras de Kavalier & Clay, de Michael Chabon), realizan series de televisión y películas
exitosas (Tarantino) y hasta ganan el Oscar (Peter Jackson) o todos los elogios de la crítica (Nolan),
programan canales de cable, generan emprendimientos informáticos, montan sites millonarios, diseñan casi
toda la publicidad que vemos hoy en televisión. Tal vez falte un poco todavía para un presidente
genuinamente nerd-americano surgido de la generación de Bill Gates o de la de Zuckerberg, pero
definitivamente el país creador de la cultura nerd ya tiene sus propios sociópatas: el último fue el que unas
semanas atrás mató a tres personas en un campus universitario de Casper, Wyoming, con “algo parecido” a un
arco y flecha (como el de Kevin de Tenemos que hablar de Kevin, como el del superhéroe Flecha Verde,
revivido este año por la serie Arrow, como el de Katniss Everdeen, de la saga distópica para adolescentes Los
juegos del hambre); apenas unos meses después de que otro demente, disfrazado del Guasón, se cargara a
doce en un cine de Aurora, Colorado, en el que preestrenaban la última de Batman.
LA MUERTE DEL SUPERNERD
El ascenso del nerd y la masificación del que era su campo de especialista, dice Soifer, “tiene mucho que ver
con determinados desarrollos tecnológicos y comunicacionales, como la Internet colaborativa y su expansión,
los nuevos soportes de formatos. Antes, para poder leer una historieta que fuera parte de una serie, tenías que
ser un experto. Cuando tenía unos 12 años, y salió la publicitada Muerte de Superman, tuve que leerla porque
era todo un evento, pero a la vez me costaba mucho entenderla, porque cada personaje traía una historia
previa, y había que reconstruir todo lo que había pasado hasta llegar a ese punto en el argumento. Hoy podés
ir a Wikipedia y buscar la biografía de cada personaje secundario de la historieta que estás leyendo y tenés
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
72
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
como veinte páginas web. Si querés la información, está: lo que antes era súper especializado, privativo de un
grupo, ahora circula por todos lados, es gratis, toda la trivia de una película puede pasar a estar entre los extras
de un DVD, y hasta los videojuegos más viejos están disponibles en sus ediciones especiales”.
Esta pérdida de superpoderes exclusivos suele ser leída en dos sentidos: el año en que Los Vengadores fue
vista por millones y millones de personas está claro que todos somos nerds. O, por el contrario, ya nadie lo es:
el viejo nerd, que se definía por su marginalidad, no existe más.
EL COLONIALISMO CULTURAL
“El nerd –escribe Soifer– es claramente un sujeto hijo de la sociedad de consumo y del capitalismo post
industrial de servicios, y su aparición sólo era posible en un país como los EE.UU., una sociedad que reúne
las necesidades básicas satisfechas de una gran mayoría, a tal punto que habilita los lujos suntuarios.” En el
capítulo 3, titulado “La felicidad del 1 a 1”, recorre la invasión del animé, del comic estadounidense y del
coleccionismo que permitió en Argentina la convertibilidad. “Los años ’90 fueron desastrosos”, dice Soifer,
pero, también tiene presente que fueron el sueño del nerd con algún poder adquisitivo. Todo ese
merchandising al alcance justo en sus años de adolescente y por lo tanto los de buena parte de su “formación
sentimental”. Es todo un tema, admite, ese de por qué podemos identificarnos tanto con una producción
cultural tan ajena. “Podríamos preguntarnos por qué es que en nuestro país han funcionado los superhéroes.
Tiene sentido que se hayan originado en EE.UU.: tienen que ver con los pilgrims, los peregrinos que
defienden a la gente de los demonios y toda esa tradición. Después, tienen problemas psicológicos, y uno sólo
puede imaginarse lo que provocaría acá un héroe que sale de capa y máscara a la calle. Pero el superpoder
parte de un folklore propio de los norteamericanos y sus inmigrantes, ni siquiera funcionó en otros países.
Para nosotros son años y décadas de penetración cultural, en los que varias generaciones nos hicimos más
afines al western que a la gauchesca, al pop estadounidense que a la chacarera. Inevitablemente llega la crítica
que nos recrimina porque nos gusta lo yanqui, pero lo cierto es que se trata de un elemento constitutivo.
Cultura popular y show business norteamericanos están tan integrados que son arrasadores, y si te criaste en
una gran ciudad, de chico jugaste a que eras Superman. Los ’90 fueron una mierda en lo ideológico, yo vi a
mi viejo quebrar económicamente, pero estaban las puertas abiertas para todo eso que fue con lo que me
formé: vi las Tortugas Ninja, coleccioné figuritas Cromy, vi el Big Channel, estuve ahí durante la invasión del
animé y me la pesé adentro de casas de videojuegos y en los locales de historietas. Y eso es lo que soy.”
Cómo, entonces, se pregunta (e inclusive, por qué) luchar contra esa parte inescindible de nuestra identidad
pop. “Los cuentos que a mí me gustaría escribir tienen que ver con Stephen King. La cuestión de la
colonización cultural no me pesa realmente. Eso no quiere decir que yo no pueda leer Los hermanos
Karamazov y volverme loco, pero no creo que nuestra generación pueda crear una cultura nacional desde
cero.”
LA EDUCACION SENTIMENTAL
“Ponele El manual de no ponerla”, le sugirieron a Soifer sus amigos, como título para el apartado que
recapitula las noches de juegos de rol que compartieron mientras los otros chicos del colegio iban a fiestas o
salían con chicas, y lo cierto es que, más allá de la abundante información, la avasallante cronología y la
disgregación ensayística de la identidad nerd que propone en su libro, su mejor capítulo probablemente sea el
más genuinamente autobiográfico y confesional. En “Viernes por la noche en la vida de un nerd”, Soifer narra
los largos encuentros de rol, PlayStation y grande-de-muzza de su propia adolescencia nerd. “Pienso que esto
es un nerd: juntarse un viernes a la noche a comer pizza, jugar a un videojuego de Los caballeros del Zodíaco
en la Play 2 y, después, barrer el piso para apoyar las cartas de Bang! o algún otro card-game o juego de mesa
importado”, escribe. De la celebración actual del nerd y sus saberes, al recuerdo de una pubertad sufrida y
privada de algunas experiencias: “Ser introvertido de niño no es un problema: te encerrás en un mundo
imaginario y tenés una felicidad relativa. Pero en el momento en que tu cuerpo y tu cabeza empiezan a hacer
un click emocional-hormonal, todas esas incapacidades de relacionarte que fueron cultivadas con cierto fervor
secreto se vuelven intolerables. ¿Cómo se levanta uno a una mina? Esa es la gran pregunta del nerd
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
73
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
adolescente. Al no encontrar respuestas, el camino es de mayor ostracismo”. Soifer comenta que uno de sus
amigos de la adolescencia le plantea que “está muy enojado con la apropiación de lo nerd para el campo de lo
cool. Para ninguno de nosotros ser nerd fue una elección sino una necesidad, una consecuencia”. “Ser nerd no
es una bendición sino una especie de error, lo mejor que pudimos conseguir algunos rezagados sociales.
Ahora –dice Soifer– sentimos que superamos esa instancia e inclusive recordamos aquella época con afecto
porque estábamos con nuestros amigos nerds. Forma parte de nuestro folklore: la pasábamos bien porque
estábamos con amigos y mal porque si estábamos ahí era porque no estábamos cogiendo. Los efectos
residuales eran evidentes: cuando aparecía uno que sí ligaba una chica, enseguida se apartaba del grupo. O
que, como no tuviste una adolescencia de placeres carnales, cuando finalmente tenés una vida sexual querés
recuperar todo el tiempo perdido de golpe. Ahora que la cultura nerd es cool y da levante, es otra cosa. Hoy el
nerd y el geek pasaron de perdedor a sujeto exitoso de la nueva sociedad de conocimiento. Pero para muchos
de nosotros hubo un tiempo en el que sufrimos mucho, y qué se le va a hacer, era así.”
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-8463-2012-12-19.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
74
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
'La noche en que Frankenstein leyó El Quijote', de Santiago Posteguillo
Fausto Beneroso 18 de diciembre de 2012 | 22:41
Reconozco que desde que vi el título del libro que nos ocupa, sabía que algo interesante se escondía entre sus
páginas, y que por supuesto no tardaría mucho en echarle el guante. Y así fue, porque de hecho ya hace un
tiempo prudencial que lo acabé, pero por esas cosas que tiene la vida, no os había dado todavía mi opinión
sobre el mismo. Algo que tenía su razón de ser, ya que con La noche en que Frankenstein leyó El Quijote
de Santiago Posteguillo os puedo solucionar unos cuantos regalos de estas señaladas fechas.
Porque sí, todos tenemos a ese amigo o conocido del que sabemos que lee un montón, pero no exactamente
qué género o autor. Pues ya os puede decir que este es un regalo perfecto para todo lector que se precie de
serlo. Y es que este título está plagado de amor por la literatura, y de un buen puñado de historias muy
curiosas y heterogéneas.
Pero empecemos por el principio, que me pierdo un poco con eso de los regalos. La razón de ser de este ‘La
noche en que Frankenstein leyó El Quijote’ es la de descubrirnos qué se esconde detrás de las páginas de
los libros que leemos. Y es que sabemos la historia impresa en las mismas, pero no todos los secretos que
hay detrás ni el camino que tuvieron que recorrer para llegar a nuestras manos. Así pues, Santiago Posteguillo
se empeña en darnos a conocer muchas de esas curiosidades que cambiaron el curso de la literatura. Y lo hace
de una forma a la que es imposible resistirse, incluso aunque ya conozcas los hechos narrados.
Para que os hagáis una idea de lo que os estoy hablando, baste con citar alguno de los títulos de esos
capítulos, como ¿Escribió Shakespeare las obras de Shakespeare?, El asesinato de Sherlock Holmes o El
presidente Eisenhower y la rebelión de un hobbit, hasta un total de veinticuatro. Como os decía, un repaso
curioso a la literatura que resulta de lo más ameno y fácil de leer. Y es que ese es uno de los puntos fuertes de
este libro, ya que al ser cada historia de cuatro o cinco páginas, te durará bien poquito, entusiasmado por
conocer la siguiente. Además, lo puedes ir leyendo en cualquier huequecillo.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
75
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Mucha culpa de todo esto tiene por supuesto el amigo Santiago, ya que nos envuelve con su reposada prosa
para contarnos cada historia (ya de por si curiosa) como si de un relato se tratase, haciéndolo todavía
más especial. Y como os comentaba antes, poco importa que ya conozcamos lo que nos cuenta, porque sin
duda le aporta un extra con su forma de narrar. Además, toca unos temas que siempre están de actualidad en
nuestro mundillo, como los negros, la piratería, el libro electrónico o la necesaria casualidad.
Por supuesto, como suelo hacer en estos casos, me voy a mojar, y si tengo que quedarme con una sola de estas
historietas, conste que más difícil imposible, lo hago con Alejandro Dumas y la alargada sombra de
Auguste Maquet, donde nos acerca a la figura de mi adorado autor, siempre pegadito a la polémica y con
muchas dudas sobre la autoría de algunas de sus obras. Me parece muy divertida, como tendréis buena
muestra al final de este post. Lo que sí me vais a permitir en esta ocasión es que no elija la que menos me ha
gustado, porque ya sea por la historia en sí, por la curiosidad o porque aprendemos algo nuevo, ninguna tiene
desperdicio.
En cuanto a Santiago Posteguillo, no hace falta decir mucho porque todos le conocemos, ya que se ha ganado
a pulso una merecida buena fama, gracias entre otras cosas a sus cuatro aclamados títulos de novela histórica,
tales como Africanus, el hijo del cónsul, Las legiones malditas, La traición de Roma y Los asesinos del
emperador, su último título de ficción hasta la fecha.
Así pues, como habréis podido comprobar he disfrutado de lo lindo con ‘La noche en que Frankenstein leyó
El Quijote’, sin duda ideal para pasar un buen rato y descubrir las distintas vidas que encierran cada
uno de los libros que pasan por nuestras manos. Posteguillo me ha convencido sobremanera, y
sencillamente me ha encantado su manera de contar, por lo que aunque la novela histórica no sea el género
que más leo, sin duda lo voy a tener muy en cuenta, y ya veréis como me dejó llevar por algunos de sus otros
títulos. Por lo demás, ya sabéis, a regalarlo a discreción en estas fiestas.
Hay catálogos que cifran entre unas doscientas y trescientas las obras de Dumas. Corre por ahí incluso una
anécdota que, sea o no cierta, es ilustrativa de la forma en que Dumas trabajaba: un día Alejandro Dumas se
encontró por la calle con su hijo y le preguntó:
- ¿Has leído mi última novela?
- Sí, la he leído, ¿y tú? – respondió su hijo.
Editorial Planeta
240 páginas
ISBN: 978-84-08-00961-0
18 euros
Más información | Ficha en Planeta de Libros
http://www.papelenblanco.com/resenas/la-noche-en-que-frankenstein-leyo-el-quijote-de-santiago-posteguillo
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
76
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Secta sentido
Una secta que se suicida en masa, un cura cínico, dos hermanas atadas a una madre con delirios místicos, un
pueblo bonaerense, una investigación en marcha, cartas que van y vienen, cartas que no se mandan, crímenes
de paciencia y morbo, sangre, ratas, espectros, posesiones y el terror asordinado hasta la desesperación: con
ese repertorio desbordante pero delicadamente desplegado y dosificado, el jueves pasado, Me verás volver
ganó la segunda edición del Premio de Nueva Novela de Página/12, después de ser elegida entre las casi mil
enviadas. Su autor resultó ser un joven inédito de 24 años de Pehuajó. Antes de volver a su pueblo y a la
espera de la inminente edición del libro, Celso Lunghi habla con Radar de la feliz reivindicación que recibe el
terror, del secreto familiar que este libro rompe, de su relación con la carrera de Letras y de la tradición que
construyó en su biblioteca, de Stephen King y Manuel Puig a Silvina Ocampo y Beatriz Guido.
RADAR | CONTACTO: [email protected]
Por Liliana Viola
“¿Te has detenido a pensar en que, por lo menos una vez al día, pronunciamos la palabra miedo?” Esta
pregunta, con su simulacro de curiosidad estadística y su entrada libre a la desesperación, aparece en la
portada de Me verás volver, el manuscrito que ganó el Premio Nueva Novela 2012. Lo que sigue es, en
apariencia, un caso policial de provincia (“se produjo en Tábano, un caserío al oeste de Buenos Aires, el único
suicidio en masa del que se tenga registro en la historia criminal argentina”), a continuación, el intercambio de
cartas entre señoras con problemas de vida o muerte, “un caso” de esos que en los pueblos se derivan a los
curas o a los curanderos, dos hermanitas indefensas, el hospital, el campo, una laguna, no mucho más.
¿Cuándo aparece la primera víctima? Es discutible, pero lo cierto es que desde entonces, ya es demasiado
tarde: una novela que sonaba –sobre todo por la escena– a Manuel Puig, que hacía de caja de resonancia para
las locas de Silvina Ocampo (pero también hay mucho de Beatriz Guido, me acota el autor), tenía agazapada
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
77
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
una intriga sobrenatural comandada por unos intrigantes. El que quiere asustar resulta escandalizado, si no
muerto; las culpas en pena van y vienen pero nunca se retiran. Me verás volver es una novela de terror, “terror
con sordina”, como dijo María Moreno a leer el fallo del jurado, inscripta en la tradición de ese género que no
explota con vísceras y mutilaciones en el colmo del gore, pero que tampoco se conforma con el terreno de lo
extraño: asesina, oye pasos, y sobre todo, goza con la ambigüedad, con los malos pensamientos que van a
tener que correr por cuenta del lector.
Cuando la semana pasada se abrió el sobre donde se revelaría la identidad del ganador, corrió entre quienes
habíamos leído la novela el escalofrío que producen las coincidencias. Si hace cinco años ganaba una autora
desconocida de más de 80 años, ahora un joven desconocido de menos de 25, oriundo de Pehuajó. La broma
sobre Manuelita, abstenerse, se la hacen todos. En la primera conversación telefónica, Celso Lunghi fue
monosilábico, rozando lo misterioso. “Sí, sí. Ya leí en el diario que soy finalista. Allí estaré.” ¿Necesitás que
paguemos un pasaje, que te mandemos a buscar? “No, gracias. Yo voy a estar ahí, diez minutos antes, voy a
ser puntual.”
–Perdoname que te haya tratado así, habrás pensado que soy un maleducado o un loco. Es que estaba como
hablando en clave. Pasa que cuando me llamaste en mi casa estaban todos.
¿Quiénes son todos en tu casa?
–Mi vieja, que es enfermera, que está por jubilarse siempre y espero que ahora lo haga; mi viejo, jubilado de
la policía; y mis dos sobrinitas, hijas de mi hermana mayor, que no viven en casa, pero están todo el día.
Ahora sí, ya se lo conté, les dije que miraran el diario... están muy contentos, pero no entendían nada.
¿No querías que supieran que eras finalista?
–Lo que pasa es que mientras la escribía, no dije nada. Porque decir de pronto, “estoy haciendo una novela”,
no sé... ¿A quién se le iba a ocurrir?
Bueno, alguien que estudió Letras, que trabaja como corrector en el diario de su ciudad, que cuando no
está leyendo está escribiendo en la computadora...
–Lo del trabajo de corrector, entré hace poco y trabajo los sábados y domingos. Letras, dejé. Cuando terminé
el secundario me vine a estudiar a Buenos Aires, hice los dos primeros años muy convencido y en el tercero
se me hizo un click. Me volví a Pehuajó y me senté a escribir. Escribí una novela muy mala que tiré.
¿Qué es lo que te expulsó de Letras?
–Lo de que fuera tan autorreferencial. Leer los mismos escritores, que además muchos de ellos no me gustan,
siempre Aira, siempre Saer, ver demasiada teoría, demasiada crítica. No es que entré a Letras para hacerme
escritor, fui a aprender literatura, ampliar las lecturas, y me pareció que siempre estábamos hablando de lo
mismo.
Con más razón, con una larga tradición de autores que ganan la carrera antes de terminarla, bien
podrías haber estado escribiendo una novela...
–Bueno, además, cuando la presenté no me había quedado conforme. La había corregido pero, salvo una
amiga que me señaló cosas generales, no tengo con quién conversar sobre cuestiones puntuales de este
género. De hecho, me presenté al concurso porque no me animaba a ir a un taller, quería una devolución,
cuando vi en el jurado de preselección a Mariana Enriquez, que me encanta el terror que escribe, me animó.
¿Un poco de vergüenza porque piensen que te hacés el escritor?
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
78
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
–Un poco de eso, sí puede ser.
¿O hay otra palabra mejor?
–Bueno, sí, más que vergüenza es miedo. Largarme a decir algo, que no sabía si podía terminar... El miedo
principal era no llegar a nada.
El género mismo, más allá del chiste con que “da miedo”, ya te condena a cierta soledad.
–Sí. Digamos que le tengo miedo al miedo. Intimida la posible reacción porque es un género que no tiene
prestigio, no circula por academias, su contraste inmediato se da con el policial y a su vez no es lo mismo. El
que lee policial lo encuentra fácil en librerías. Nosotros ni siquiera tenemos un estante. Claro que están los
clásicos, y después la generación de Stephen King, también Clive Barker, al que me cuesta entrarle, y dos o
tres más. Pero si querés algo más moderno, el hijo Stephen King, Joe Hill, y poco, muy poco.
¿No se te ocurrió exhumar cuerpos, o partes de cuerpos, dentro de la literatura argentina?
–Bueno, si buscás encontrás algo en Lugones, algo en Quiroga, también en Las ratas de Bianco o en El mal
menor de Charlie Feiling, pero muy aislado. Me encanta Elsa Bornemann, ella tiene cuentos para chicos
donde pasan cosas tremendas. La leía ya de grande, y me impresionó que no subestimara a sus lectores y se
propusiera asustarlos en serio.
¿Sos miedoso?
–Sí, pero de cosas pavas. Leo literatura de terror y no me dan miedo los fantasmas ni nada sobrenatural.
Siempre les tengo miedo a cosas muy cotidianas, una tormenta me asusta, digamos que cosas de la casa.
Uno de tus personajes le tiene miedo al gas.
–¡Margarita! Sí, y eso es totalmente autobiográfico. Además, a propósito a la pobre la puse postrada en la
cama, y ésa es su mayor angustia, Margarita no puede controlar las hornallas. Yo, en mi casa, las reviso
siempre. Y es uno de mis mayores tormentos cuando duermo en casa ajena.
PISTAS NADA FALSAS
Los autores de terror suelen tener un sentido del humor agazapado, se ríen antes porque saben dónde dejaron
la sábana del fantasma, dónde la mueca muestra la falacia moral. Se ríen también por cierta impunidad que les
da el pertenecer a un género desestimado, con mayor libertad que nadie citan canciones o productos
mediáticos en sus títulos (Lunghi también se permite una asociación directa con la última gira de Cerati con
Soda Stereo). Incluyen amigos, colegas y pistas en todas partes. Stephen King, por ejemplo, dedica nada
menos que El resplandor a su hijito: “Es para Joe Hill King, quien brilla”, una historia donde el padre escritor
enloquece y tortura a su criatura, quien a su vez es uno de los niños poseídos más inquietantes del género: Hill
brilló, es cierto y hoy es uno de los referentes no sólo de Celso Lunghi.
¿Hiciste tus pequeñas maldades en esta novela? ¿Hay más referencias autobiográficas?
–Autobiográficas no, pero la imagen de las hermanitas Violeta y Nefer se me ocurrió porque enfrente de casa
vivía una mujer con dos hijas y como las paredes eran de papel se escuchaban los gritos que les pegaba, que
eran cualquier cosa. Les decía, por ejemplo, “inútiles”, “no sirven para nada”, y eran nenas de 4 y 6 años.
Después la veíamos en el ascensor y ahí las trataba bárbaro, siempre les acariciaba el pelo.
De algún modo las vengaste.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
79
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
–Sí, y dos veces. Primero escribí un cuento donde la nena más grande mataba a la madre, y con los años la
más chiquita mataba a la hermana porque le reclamaba que la había hecho crecer sin madre. Después las
vecinas éstas se fueron, no sé qué fue de la vida de ellas.
Cada parte de tu novela abre con un epígrafe, como un madrinazgo y también como indicio de lo que
debemos esperar. Están Silvina Ocampo, Stephen King y Beatriz Guido.
–La primera versión de esta novela es claramente Silvina Ocampo, después, menos. A Manuel Puig lo tuve
presente por la estructura, no tanto por las voces, de hecho no me preocupé por diferenciar una voz de otras,
me parece bien que hablen todos bastante parecido. También está Beatriz Guido, que me gusta mucho, creo
que es como Silvina pero con una vuelta de tuerca más perversita, lo que pasa es que es una escritora
despareja, pero los cuentos, por ejemplo, son muy buenos todos. No hice guiños con los nombres de los
personajes, pero la nena menor se llama Nefer por Enero, de Sara Gallardo, y Margarita es por Margaret
White, la mamá de Carrie, que también sufre un delirio místico.
La escena de la menstruación parece tomada de Carrie.
–No, no parece: es Carrie. Pero más que el libro, la película, porque en el libro está más cortado el encuentro
con la sangre. Viste que las compañeras gritan, le tiran tampones. En cambio en la versión de De Palma la
nena se está enjabonado, se frota las piernas y ve sangre, después también en las manos, yo hice eso. La
laguna la saqué de una película donde aparecía un hombre con pelo largo de espaldas y con un arma, y
después acá está también Cementerio de animales: viste que el protagonista, el médico, sueña o cree que
sueña que regresa el chico que esa tarde se le murió en su primer día de trabajo en el hospital, cuando se
despierta ve que tiene los pies embarrados. Las pisadas de barro que ve la nena las tomé de allí.
¿No le estarás dando demasiado crédito a la vida misma en la autoría de lo que escribís?
–Lo que pasa es que yo no tengo mucha imaginación. Voy mirando, siempre me van apareciendo situaciones
y las voy integrando. Por ejemplo, la sectas y la masacre no estaban al principio. Me llama mucho la atención
lo de las sectas, cómo un personaje de pronto puede darse vuelta, cómo una de las mujeres de pronto dice “He
contrariado a Dios” y entonces cambia toda su vida y la de los demás. Un día vi el documental sobre una secta
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
80
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
que se llamaba “Creciendo en gracia” y que decía cosas como por ejemplo “Jesucristo viene mañana”, ahí se
me ocurrió la idea y le puse a la mía “Descubriendo la Gracia”. La virgen que llora sangre la saqué de los
noticieros, es una cosa que siempre la dan como verdad y nadie se pregunta nada. También en Pehuajó hubo
una chica que decía que veía a la virgen y hacía reuniones en su casa. No fui, pero lo escuché comentar
muchas veces, decían que apenas te acercabas a la casa se olía un perfume de rosas. Y que no había ningún
rosal. Tábano es el campo de un amigo al que vamos de vez en cuando, me tomé licencias como poner una
laguna, pero es ése.
¿Sos obsesivo en la investigación de detalles técnicos? Por ejemplo eso de que el yeso es dulce, que dan
ganas de comerlo, ¿lo averiguaste?
–Eso me lo contaba una amiga del campo, que mataban así a los ratones, dándoles yeso y agua. Que yo sepa,
nadie lo ha probado. Yo tampoco. Por lo tanto, nadie puede decir lo contrario...
Diría que no sos tan obsesivo.
–La novela se iba a llamar Trigal, después me di cuenta de que yo no sabía nada de agricultura y entonces ni
siquiera explico de qué trabaja el padre de las nenas.
Los varones no tienen gran importancia en esta historia, son casi piezas útiles para la trama, siempre
tan callados.
–Siempre es más interesante la mujer. Si tengo que poner dos hombres a hablar, no sé qué pueden decirse el
uno al otro, salvo que al menos uno de ellos tenga un rasgo muy importante, como el cura, que es un chanta,
un zarpado.
¿Mujeres de tu vida que hayan pasado a la novela?
–Diría mi mamá y mi hermana... Pero más mi mamá y mi tía, ellas fueron para mí toda una producción de
historias. Las dos son enfermeras, llegaban juntas del hospital cuando yo era chico y casi sin darse cuenta se
ponían a hablar sobre lo que había pasado: cosas de los pacientes, que se habían involucrado mucho con tal
persona, me acuerdo que se quejaban por ejemplo de una pobre chica que estaba ahí tirada en la cama y el
marido afuera con su amante, sacándola a pasear.
Y a un papá policía, ¿no pudiste robarle nada?
–Mi viejo es más callado, reservado, jodón pero tranquilo. Además, hacía un trabajo más de oficina, se
encargaba de las citaciones, por ahí alguna guardia, pero nunca el trabajo duro de calle. Bueno, le agarraba las
citaciones y los documentos que traía a casa para ver si podía encontrar un registro, una voz. Te aseguro que
no hay nada, no podés robar nada de ahí.
Uno de los personajes más insólitos es el del cura, a quien conocemos por un texto atípico para un cura,
el diario íntimo, donde anota por ejemplo: “Resulta que a las dos y media me llamaron del hospital
para que fuera a dar la extremaunción a Jaime Tolosa. Me levanté a las puteadas. El único momento en
que puedo descansar. A las cinco religiosamente empieza el desfile de viejas”. No me dirás que fuiste a
un colegio de curas y te estás vengando de alguien...
—Me eduqué en un colegio católico primaria y secundaria y seguí yendo no por convicción sino por mis
compañeros, pero no sé si hay un gran cuestionamiento a la religión en la novela. Creo que dejé de creer en
Dios por hacer la contra y no hubo un cura que me llamara la atención, estaba el piola y también el cura
renegado. A mí me interesa mucho la imagen del cura o de la monja, siempre que aparecen en alguna ficción
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
81
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
me fijo especialmente, porque en general siempre son muy malos o muy buenos, por ahí aparece el cura que
se enamora, pero no salen de ahí. Mi cura es raro. Es un cura chanta.
¿Y en tu trabajo como corrector? Hay algo de detective, de cana y de obsesión quirúrgica en ese
trabajo. Debés encontrar bastantes cosas.
–Muchas veces no hay demasiadas noticias, hay que tirarles mano a historias secundarias. Pero bueno, sí, a
veces me encuentro con algunas que me llaman la atención, por ejemplo corrigiendo el horóscopo, leía:
“Pensará con razón que un amigo lo está traicionando”. Se me ocurrió hacer una novela donde si los
personajes hubieran leído el horóscopo habrían entendido muchas cosas o cambiado el rumbo. Era muy mala
y la tiré. Pero el horóscopo es buena idea como motor literario. Me queda para hacerlo.
Entre las muchas cosas que aparecen como fundamentales, pero a su vez quedan en suspenso, está la
culpa que siente la señora Porfiria por algo que le ha hecho a su tía anciana. Yo creo que la asesinó...
–¡Ah! Eso pasó en serio en mi familia. Fue a una tía abuela mía. Una prima se ofreció para cuidarla, estaba
siempre con ella y resulta que la tenía atada en el altillo y le cobraba la pensión. En la primera versión lo
contaba tal cual, después me pareció mejor no decirlo, que los lectores piensen lo que quieran.
EL TERROR DE LAS BIBLIOTECAS
¿Te acordás lo primero que leíste y cuántos años tendrías?
–Cuando era chico, tendría 8, leía una colección norteamericana que se llamaba Fantasmas de Fear Street, de
R. L. Stine. Las historias transcurrían siempre en la misma calle, eran todas de terror y tenían títulos como
“Escóndete y grita”, “¿Quién ha dormido en mi tumba?”, “Vómito cósmico” y “Aléjate de la casa del árbol”.
¿Cómo llegaste a esos libros? ¿Había una biblioteca en tu casa?
–Llegué porque los vi, supongo que en un kiosco, y me llamaron la atención las tapas. La biblioteca de mi
casa la armé yo. Yo desde chico pedía y me los compraban, ningún problema, mi viejo siempre decía: “Mejor
gastar en esto y no en remedios”. Y era plata, porque fueron como sesenta títulos que todavía los tengo, no los
he releído, pero los recuerdo a todos. Después miraba la televisión y ahí trataba de ver qué recomendaban.
Imaginate que lo primero que leí a esa edad fue Los siete locos, y no entendí nada. También La metamorfosis,
que entendí lo que pasaba, pero no el sustrato. Una de las primeras novelas de grandes que leí de chico, y que
entendí y me gustó por cómo estaba estructurada, es Boquitas pintadas, tengo muchas ediciones, es una
novela a la que siempre vuelvo, cuando parece que me la sé de memoria, encuentro algo. Las otras de Puig no
me interesan tanto. La traición... es la que más me cuesta.
¿Coleccionás algo?
–No colecciono nada, de hecho, tiro todo.
¿Pasado un tiempo prudencial o enseguida?
–Hay gente que guarda cosas de la escuela, yo apenas me lo dan lo tiro. Lo único que voy a guardar es el
número que me dieron en el diario cuando entregué la novela.
Pero tenés varias ediciones de Boquitas...
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
82
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
–Ah, sí, es que me gustan las tapas. Me parecen una parte importante. Por ejemplo tengo ediciones de El
incendio y las vísperas, de Beatriz Guido, que no me gusta la novela, pero la tapa me encanta. De Silvina
tengo varias ediciones, todas las que vienen con los dibujos de ella.
¿Tenés una biblioteca muy grande?
–Mirá, cuando volví de Buenos Aires tiré casi todos los libros que tenía. Ya no quería tener lo que no tenía
ganas de leer o de releer. Supongo que fue una reacción, pero también es verdad que cada vez tengo menos
paciencia con lo que leo, lo que no me interesa lo dejo.
¿Tiraste a Borges?
–Sí. Pero dejé El informe de Brodie.
Supongo que Saer también voló.
–Nadie nada nunca, Glosa y Cicatrices quedaron. Se fue Osvaldo Soriano, que me había gustado mucho
cuando era chico; Clarice Lispector, que no me gustó jamás. Poesía siempre tuve muy poco, pero Alfonsina y
Alejandra Pizarnik, obras completas, se quedaron, por supuesto. No leo mucho literatura de jóvenes, aunque
sí me interesa Incardona. De Marechal solamente quedó Adán Buenosayres. También se fue Cortázar, que me
gustó mucho, pero ahora me cuesta releer; se quedaron las obras completas de Roberto Arlt, en especial los
cuentos. Y uno de los que acaban de llegar, por suerte, es Bernardo Kordon, de quien también tengo muchas
ediciones repetidas, en especial sus cuentos “Hotel comercio” y “Un poderoso camión de guerra”. Me gusta
Claudia Piñeiro y sobre todo me gusta su novela policial Tuya. Otro que me interesa y que no suele ser muy
tomado en serio es Jaime Bayly.
Revolear miembros del canon y levantar otros que si bien no son denostados, se lucen por fuera, podría
ser visto como un gesto snob como mínimo.
–De Bayly y de Piñeiro me encanta la pose. La decisión valiente de ella de elegir llevar toda una novela con la
voz de una tonta. Y de él me gusta cómo sabe contar anécdotas que parecen insignificantes y frívolas, que
terminan siendo complejas e interesantes.
¿No sentiste pena por alguno?
–Sí. Apenas dejé los cuentos de Poe los volví a buscar.
Cuando estabas ahí, sentado entre el público, ¿confiabas en que ganabas?
–Tenía esperanzas, pero trataba de controlarlas, los indicios no eran tan fuertes. Está bien que me llamaste tres
veces para asegurarte de que venía, me pareció que era mucho, pero también pensé que podía ser que se
hiciera así. Trataba todo el tiempo de pensar que no ganaba para que la desilusión no fuera tan fuerte. Cuando
estaba ya en el teatro escuché a Edgardo Cozarinsky comentar que Juan Boido le había dicho que el premio de
este año era el terror. Primero me alegré, pero enseguida empecé a dudar: “¿Habré escuchado ‘de terror’?”. Al
rato, yo estaba sentado atrás, vino María Moreno y me invitó a sentarme en la primera fila. Me volví a
ilusionar. Pero enseguida vino alguien que me dijo que me fuera porque en esa fila se tenía que sentar la gente
del diario. Y ahí me volví a quedar tranquilo.
Lo primero que dijiste es que te volvías a Pehuajó.
–Nunca me acostumbré a estar acá. Ni al ritmo ni al trato. Esta es una de las razones principales por las que
me fui. El primer año estuve más tranquilo, pero después cada dos semanas me volvía a mi casa. No me
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
83
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
acostumbro a que todo esté lejos. Allá tengo todo y está cerca. Mi familia, mis amigos, que son los mismos
que en la secundaria. La novela que estoy escribiendo transcurre entre un grupo de ex compañeros de
secundario. Esa época es para mí, en la realidad y en la ficción, como un tiempo anhelado donde siempre
vuelvo, por el ambiente, el clima, el descubrimiento. Ellos se van a encontrar seis años después de la escuela y
descubren que a todos les ha ido mal. Como te podrás imaginar, mi experiencia en Letras y en Buenos Aires
la pienso usar.
¿Es de terror?
–Por supuesto. Ya estamos en el camino.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-8454-2012-12-19.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
84
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La vela de sebo
Por H. C. Andersen
Crujió y silbó cuando las llamas calentaron el crisol. Era la cuna de la vela de sebo, y de la cálida cuna surgió
una vela inmaculada, firme y fina y de un blanco resplandeciente. Estaba hecha de tal forma que hacía que
todo aquel que la mirara creyera que era la promesa de un futuro claro y radiante. Una promesa que
cualquiera que mirara la vela creía que ella realmente quería mantener y cumplir.
La oveja, una pequeña y delicada oveja, era la madre de la vela, y el crisol era su padre. La madre le había
dado un blanco cuerpo resplandeciente y cierta noción de la vida, pero de su padre adquirió una fuerte ansia
de fuego ardiente, que terminara corriéndole por todo el cuerpo y brillara en su interior la vida entera.
Así nació y fue creciendo, y con las mejores y más relucientes esperanzas se lanzó a la vida. Allí se topó y se
vio envuelta con cosas muy pero muy extrañas, y todo por querer conocer la vida, y quizá por buscar el sitio
donde mejor se sintiese. Pero tenía demasiada confianza en el mundo, que sólo se ocupaba de sí mismo y nada
le importaba la vela de sebo. Un mundo que no entendía el valor de la vela y que por eso quería usarla para
sus propios fines, tomándola de manera errada, con dedos negros que dejaban manchas cada vez más grandes
en su inmaculada y blanca inocencia, que al final desapareció del todo, completamente tapada por la suciedad
del mundo circundante que se había acercado demasiado, mucho más cerca de lo que la vela podía tolerar,
pues no estaba en condiciones de distinguir el hollín de la pureza, aun cuando en su interior había
permanecido íntegra y limpia.
Falsos amigos notaron que no podían llegar a su ser interior y se deshicieron de la vela como de algo inútil.
La sucia capa exterior mantenía alejados a los buenos (temían ensuciarse con el hollín y las manchas) y
ninguno se acercaba.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
85
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Así estaba entonces la pobre vela de sebo, sola y abandonada, sin saber qué hacer. Rechazada por los buenos,
se dio cuenta de que había sido una herramienta para los malos. Se sentía increíblemente infeliz por no haber
utilizado su vida para nada bueno; tal vez hasta había mancillado la mejor parte de su entorno. No podía
entender por qué había sido creada o adónde pertenecía. ¿Por qué la habían puesto sobre esta tierra? Quizá
para arruinarse a sí misma, y a los otros.
Pensó y pensó, más y más profundamente, pero cuanto más se observaba, más desahuciada se sentía. No
encontraba nada bueno, ningún sentido real para sí misma, ninguna auténtica meta para la existencia que le
habían conferido con su nacimiento. Como si la capa de oscuro hollín también le hubiera cubierto los ojos.
Pero luego se encontró con una llama pequeña, una cajita de yesca. Conocía a la vela mejor de lo que la vela
de sebo se conocía a sí misma. El mechero tenía la visión despejada, veía a través de la capa externa, y en el
interior de la vela encontró muchas cosas buenas. Se acercó y la vela resplandecía de esperanza; se encendió y
su corazón se derritió.
La llama estalló, como la antorcha triunfal de una espléndida boda. La luz se desparramó intensa y clara por
todo el contorno, bañando el frente del camino con luz para quienes la rodeaban –sus verdaderos amigos–,
que ahora podían buscar la verdad a la luz de la vela.
También el cuerpo era lo suficientemente fuerte como para dar vida a la llama ardiente. Una gota tras la otra,
como semillas de una vida nueva, corrían redondas y rechonchas hacia abajo, cubriendo el viejo hollín con
sus cuerpos.
Eran el resultado no sólo corporal, sino también espiritual de la boda.
La vela de sebo había encontrado su lugar en la vida, y demostrado que era una vela verdadera. Brilló por
muchos años, deleitándose a sí misma y a las cosas a su alrededor.
Este cuento inédito de Hans Christian Andersen fue encontrado la semana pasada por un investigador danés.
Calculan que, escrito en la década de 1820, es uno de los primeros del autor que después daría cuentos
infantiles como “El patito feo”, “La sirenita”, “Las zapatillas rojas”, “El traje nuevo del emperador”,
“Cenicienta”, entre otros muchos –muchísimos– más
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-8453-2012-12-19.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
86
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Lo que Galán ha unido...
En 1972, la televisión argentina marcaba un hito: el casamiento de dos enanos en un programa de alto
Rating. Ahora, por fin, se revela el montaje de lo que fue el inicio del morbo en pantalla.
Por Franco Torchia
!6 DE JUNIO DE 1972. Héctor y Teresita en plena celebración de su boda junto a Roberto Galán, artífice de
la unión catódica. (Archivo Atlántida)
Con Alejandro Agustín Lanusse al gobierno, Héctor Ricardo García al poder y Roberto Galán (19172000) al frente de la operación, el canillita chaqueño Héctor Ramón Sotelo y la interna de cotolengo
Teresita María Sauret se casan en directo desde una iglesia del barrio de Pompeya el viernes 16 de
junio de 1972. Los casa Teleonce. Los casa Galán. De algún modo, los casa la interminable Blackie
(1912-1977). Los empiezan a casar, un mes antes de la boda, los prometedores 40 puntos de rating de su
primer tête à tête en el exhortativo Yo me quiero casar, ¿y usted?
Y los terminan de casar los aplastantes 65 que alcanzó la transmisión de la ceremonia, marca
escasamente superada por la televisión de aire de la Argentina, incluso, 40 años después. El enanismo
en pantalla. Primera parte. Primera vez.
Teresita le tira copos de nieve a Héctor. Héctor sonríe. Invierno en Bariloche y una luna de miel
producida. Una casa equipada ya espera en Corrientes capital: mesa y sillas a la altura de las
circunstancias, modular pensado para el alcance de esas manos, cama matrimonial y silloncitos.
Mientras parece nomás que vuelve el General, Héctor y Teresita miniaturizan la comunidad
organizada. De novios repentinos a cónyuges involuntarios e ídolos nacionales, el devenir de los
flamantes esposos simula confirmar, a baja y extendida escala, que el hombre jamás destruirá lo que
Dios y la televisión han unido.
Pero el hombre, Dios, algunas mujeres y en el fondo, la televisión, logran destruir lo que Galán ha
unido. Héctor y Teresita llegan a convertirse en el matrimonio más renombrado del país por un cruce
de destinos que ilustra cómo funcionaba la estructura de producción en la que entre otros estaban
Blackie (para pocos, Paloma Efrón, figura total de la radio, el teatro y la televisión desde fines de los
años 30 hasta fines de los 70) e Inés “Galleta” Miguens, cantante inigualable de tangos reos, directora
general de los programas de Galán, esposa del conductor por más de 18 años y madre de su única hija,
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
87
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Florencia. Blackie fue criticada por varios al asumir ese puesto temporario, que ensuciaría, decían, una
trayectoria en general ligada al servicio de la improbable “televisión educativa”, y criticada también y
casi tanto como cuando produjo otra genialidad, Titanes en el Ring , el programa de lucha de Martín
Karadagian. Pero la producción del ciclo sólo reforzaba ideas que Galán imaginaba originalmente.
Yo me quiero casar, ¿y usted? debutó el lunes 15 de noviembre de 1971 a las 18:30 hs. por Teleonce,
con 52 puntos de rating . Solución emocional en vivo para millones, y siempre a mitad de camino entre
la insinuación sarcástica y la prestación real de servicios, el programa funda un tipo de desfiladero
social que, como corresponde, sólo significará una reprobable “avivada” para quienes decididamente se
sientan a salvo (afuera) de esos clasificados.
La camita de papá
Una tarde, Galán lee al aire la carta escrita por una monja de Tigre y muestra una foto: el documento
alerta sobre el estado de Teresita, oriunda de Temperley, enana, laica y de 24 urgidos años. “Al
programa de Galán anotaron a una enana”, le avisan a Héctor sus compañeros de balsa, con quienes a
diario cruza el río Paraná para repartir, entre Corrientes y Resistencia, diarios y revistas.
Con 14 hermanos y padre y madre en Puerto Bermejo (Chaco), Héctor asegura que él, en ese momento,
“estaba solo y soltero”. Y repite: “Solo y soltero. Y así estaba bien”. Pero uno de los balseros planea el
engaño. Héctor no quiere saber nada con presentarse; sin embargo, quien urde la trampa logra sacarle
una foto y de a poco, conocer al detalle sus datos personales para mandarlos al programa. En menos de
una semana, Héctor afloja y se sube a un colectivo que lo lleva directo hasta el Hotel Savoy, en
Congreso, y desde ahí, directo a la calle Matheu, en San Cristóbal. En el centro mismo de la peatonal de
Corrientes, a 40 años de esa iniciación, es domingo por la noche, frío, y mientras Héctor despacha sobre
todo revistas de crucigramas (en diez minutos, tres clientes piden sólo eso) su hijo mayor, Daniel,
sentencia, con una pertinencia terminológica que no dejará de asomar durante varias horas de
conversaciones: “Así le armaron la camita a papá”. La camita de Papá.
Novios a la hora, esposos en quince días y sagrada familia en apenas un mes: “Nos casamos
prácticamente sin conocernos. Yo sin conocerla a ella y ella sin conocerme a mí” dice, adusto, Héctor,
con la seguridad de quien juró no volver a confesar y es consciente de estar haciendo una dosificada
excepción. La resignación reinante resume y clausura la historia jamás contada del pico de audiencia.
Es que a Héctor, después de la primera unión, la producción lo dejó alojado un mes más en el Savoy, al
ritmo de la “buena vida” porteña “a lo Galán”, cumpliendo, mareado y feliz, con todas las salidas
programadas por las secretarias de Roberto (la confitería El Molino a la cabeza).
“Nos veíamos solamente de noche. Salíamos, y después volvíamos cada uno a nuestro lugar” asegura.
En el lapso de esos treinta días, Héctor y Teresita también fueron trasladados hasta un Registro Civil
de la calle Canning, y casi sin advertirlo, fueron unidos en matrimonio, mientras se aceleraban las
pruebas del traje de novia a medida para ella y el jaquet diminuto para él.
Teresita estaba exultante, peinada por el inefable estilista Miguel Romano. Los padrinos de boda
fueron la cantante Ramona Galarza, la novia del Paraná correntino, y el folclorista Roberto Rimoldi
Fraga. Todo muy lindo, pero, de vuelta: “4 semanas no es mucho para conocer a alguien”. Con el rating
ya normalizado, el matrimonio vuelve sin nada a Corrientes, “con una mano atrás y otra adelante”.
Empatados en altura pero jamás en afinidad, para Teresita su esposo siempre fue un misterio. Y desde
hace 25 años, Teresita es un misterio para todos.
“Quedó shockeada. Hizo el cable pelado y explotó”, dice Daniel (según él, el más bajo: “Para que te
acuerdes fácil de los tres, yo soy el mayor y soy el más bajo y el menor es el más alto”, recomendará). El
cable se pela, sigue, porque “una vez, mi vieja viene a la noche a la parada de diarios, agacha la cabeza
y ve algo. Viene caminando, y cuando se acerca por uno de los costados de la plaza, enfila hacia la parte
de atrás de la revistería y ve por un hueco. Sale corriendo en seguida, ya con un brote depresivo”. ¿Qué
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
88
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
ve Teresita? Mitología litoraleña hecha realidad, o creer y reventar en lo que Galán no alcanzó a
televisar, Teresita ve al “kurupí” Héctor dirigiendo su miembro hacia la cara de una señorita
arodillada. “Es que es cierto que los enanos la tenemos más ancha” aclara Daniel.
Del secuestro a la posesión sexual, el humanoide conocido como Kurupí anda en cuatro pies por
Corrientes, Misiones y Paraguay y tiene un miembro viril descomunal enrollado a la cintura con el que,
según la leyenda, atrapa a mujeres, las viola y mata. Una forma de salvarse de él es cortándole el pene.
Pero basta con tener la oportunidad de verlo de lejos para alcanzar el desquicio y deambular con temor
y locura por el resto de la vida. En la selva, el Kurupí protege únicamente a los sementales. Casi caso de
diccionario mitológico, Teresita –hoy incomunicada y semiperdida en las afueras de la ciudad, al leve
cuidado de una mujer que se apiadó– hizo más brotes e internaciones.
Con Héctor fueron y vinieron durante mucho tiempo, aunque desde hace más de diez años dejaron de
verse definitivamente. Si Teresita lo volvió a ver, en todo caso, fue para volver a brotar, aunque hizo el
esfuerzo de acompañarlo a Buenos Aires a un programa homenaje a Roberto Galán que Canal 13
produjo en 1997: para todos, la tarde en la que los Sotelo volvieron a ser marido y mujer. La tarde en la
que nadie contó ni una parte de la verdad.
La “altura” de Diego agota, para otros, la versión endemoniada de Héctor. De acuerdo: parece que
muchas le prestan todavía hoy favores sexuales al canillita más popular de la ciudad. Y viceversa. La
parada suele cambiar de empleadas, eso es cierto. Pero también parece que Teresita alguna vez se
confundió entre los 14 hermanos de Héctor y prefirió no dar marcha atrás. De allí que el menor sea,
extrañamente, no tan menor. Pero Diego, que tiene otra parada en otra esquina de la capital
correntina, desmiente la “infamia”. Su madre sufrió en serio y saberlo a Héctor tan caro a la
actualización incesante del mito del Kurupí, nunca la ayudó. “Acordate, si lo llega a ver, se desvanece y
se ataca”.
Quienes trataron a Teresita en el hospital y la clínica, prefieren otra versión, que es la de su
diagnóstico: hipersexualidad. Ninfomanía. Diego no lo discute. Y es que ya lo postulaba Galán: las
sociedades modernas, decía, deberán entregar un carnet para habilitar diez matrimonios. Menos,
enferma. Menos, es mentir.
“No atendía muy bien a sus hijos cuando eran chiquitos. Yo no sé por qué se enojó, pero no tendría que
haberlos abandonado. Yo solito me hice cargo”. Héctor se va. Al teléfono, Daniel, Gustavo y Diego
coinciden en el milagro de su autocrianza y de los tres, lo único que se escucha finalmente, es la
minuciosa recapitulación que los lleva a recordar que así, con la prisa torpe de un equipo de
producción interpelado por la certeza de un acontecimiento histórico y un récord garantizado, nadie se
quiere casar. ¿Y usted?
De la literatura fantástica al circo, del Lilliput de Jonathan Swift a la pista de Showmatch , el recurso
del enanismo invierte su sentido original. En la desmesura del espectáculo alevoso y en los códigos
empobrecidos de la pantalla, el enano es capaz de tapar la fuga de otras responsabilidades. Hay excesos
menos visibles y una economía desviada del mal gusto reinante allí donde la estrategia aumentativa o la
variable diminuta disimulan la angustia que experimenta el everydayman , consciente ya de su falsa
enormidad. Para el creador del ciclo y artífice de esta unión, las críticas al oportunismo televisado
tenían una sola respuesta: Galán solía cancelar cualquier atisbo de polémica con una máxima
conmovedora: “Estos son programas de pueblo, estos son programas de uso corriente”.
Cuando a fines de 1971, el diario Crónica anuncia el lanzamiento del nuevo ciclo de Roberto Galán, el
título elegido es “¡Galán será Cupido!” 30 años después, cuando en 2001 hago por primera vez el
programa de televisión Cupido –la idea más persistente de Gastón Duprat y Mariano Cohn,
responsables de una forma y un estilo de producción tan sencillo como disruptivo– soy el heredero de
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
89
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Galán. Ahora, en Corrientes, me interceptan inesperadamente Héctor y Teresita, cuatro décadas más
tarde, justo ahora que Cupido volvió a la televisión. Justo ahora que además de “heredero” de Galán,
soy definitivamente Cupido.
Antes del abrazo, dice el hijo Daniel: “¿No querés llevarme? Si tenés alguna como yo, llevame nomás al
programa que estoy soltero y solo”. ¿La historia, tragedia primero y comedia después, en forma de qué
se repetiría esta vez? Ahí están, en las fotos, minutos antes de la nigromancia de López Rega. Se los ve
muy contentos a Héctor y Teresita, parados en el jardín de una República nunca antes tan lindante con
el encantamiento.
http://www.revistaenie.clarin.com/escenarios/Roberto-Galan-television-argentina-biografiatorchia_0_833316706.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
90
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Todas las maneras posibles
Gachi Hasper inauguró con su obra el nuevo espacio de Zavaleta Lab, mientras sueña con una exposición en
la cual las obras cambien cada día de lugar
Por Julio Sánchez | Para LA NACION
Sin título, acrílico sobre tela, 2012.
Los orígenes de la abstracción del siglo XX estuvieron ligados a una búsqueda de lo trascendente. Fue un
"camino a lo absoluto", como titula John Golding el volumen que reúne sus ensayos sobre Piet Mondrian,
Wassily Kandinsky, Jackson Pollock, Barnett Newman, Mark Rothko y Clyfford Still. Con estos nombres, el
ensayista británico (fallecido en abril de 2012 a los 82 años) establece las líneas sucesorias de toda la
abstracción que perdura hasta bien entrado el siglo XXI y que sigue dando señales de vigorosa supervivencia.
En su célebre ensayo "Sobre lo espiritual en el arte", Kandinsky aconsejaba a los pintores guiarse por sus
impulsos internos y rechazar las formas concretas en favor de un lenguaje de ritmos abstractos.
Esas búsquedas cambiaron de rumbo hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, los artistas se
habían alejado de las utopías espirituales y se abrió la puerta hacia un arte formalista, donde no tenía lugar ni
la narrativa ni el símbolo. La pintura había dejado de ser una ventana a la realidad (como se quiso a partir del
Renacimiento) y se empezaba a mirar el ombligo: forma, color, espacio y línea eran los constitutivos del
nuevo arte. El péndulo de esta autorreferencialidad oscilaba entre el rigor geométrico -que tocó a los
minimalistas y a los ópticos- y a los sucesores sanguíneos de la escuela expresionista abstracta de Pollock.
Desde hace varios años una artista argentina nacida en Buenos Aires en 1966, Graciela Hasper, continúa
alimentando la línea de abstracción geométrica. La genealogía de su pintura se nutre de múltiples referentes
históricos, nacionales e internacionales; definir su aporte personal es difícil si se contabilizan los años de su
trayectoria, muestras y experimentaciones que van desde la fotografía intervenida hasta las instalaciones
urbanas.
La muestra en el nuevo espacio de Zavaleta Lab es más bien "de cámara": hay cinco telas de gran formato todas producidas este año- y un gabinete de acuarelas (desde 1995 hasta hoy). Fundamentalmente, Hasper es
una gran colorista. En sus obras, la combinación de forma y color provoca un movimiento virtual, ya que
triángulos, cintas y cuadrados -entre otras opciones- parecen sumergirse o emerger de la superficie pictórica,
flotar o desplazarse, oponerse y superponerse; hay casamientos y divorcios, entradas y salidas, sosiegos y
desasosiegos.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
91
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Los cuadros pueden y deben colocarse en las cuatro posiciones, pues no hay arriba ni abajo, izquierda ni
derecha. La muestra ideal, confiesa la artista, es aquella donde la obra puede disponerse de todas las maneras
posibles cada día. Si bien la espiritualidad de los fundadores de la abstracción le resulta ajena, ella admite que
en cada obra busca un "efecto benéfico, curativo, algo que haga bien, que provoque felicidad", lo que no es un
propósito menor considerando los tiempos violentos que vive nuestra sociedad.
Podría afirmarse que lo ha logrado, pues su pintura es expansiva como un coro de risas. La muestra de esta
artista abre un interrogante sobre el sentido de la pintura abstracta en nuestros días. Hay quienes dicen que,
alejada de sus fundamentos, se ha vuelto una mera combinación armoniosa de forma y color, puro deleite
retiniano; por otro lado sus defensores -especialmente los artistas argentinos seguidores del "arte light "plantean que la pintura actual no tiene por qué tener una función social, simbólica o metafísica, pues el
lenguaje plástico es autosuficiente. Quizá la disputa no tenga sentido, pues "sobre gustos y colores no han
escrito los autores".
ADN Hasper
Buenos Aires, 1966
Una de las artistas más destacadas de la escena porteña en la década de 1990, estudió en seminarios con base
en el taller de Diana Aisenberg. En 1991 participó de la Beca Kuitca. Realizó residencias en Estados Unidos
(1997/2000/2002) e Italia (2005), e integró el grupo impulsor de la Residencia Internacional de Artistas en
Argentina (RIIA). Expuso en la Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España y Francia.
Ficha: Graciela Hasper en Zavaleta Lab (Defensa 269, 2° piso), hasta el 28 de diciembre y del 15 al 26 de
enero. Curaduría y diseño de montaje a cargo de Roberto Amigo
zoom
Lux Lindner fue uno de los grandes protagonistas del año: además de integrar el grupo ganador del premio
arteBA-Petrobras, 120 dibujos suyos fueron comprados en la feria por Malba gracias a una donación de Citi.
Esta semana presentó un video en el Mamba y en febrero expondrá en la galería Del Paseo, en Uruguay.adn
hasperBuenos Aires, 1966Una de las artistas más destacadas de la escena porteña en la década de 1990,
estudió en seminarios con base en el taller de Diana Aisenberg. En 1991 participó de la Beca Kuitca. Realizó
residencias en Estados Unidos (1997/2000/2002) e Italia (2005), e integró el grupo impulsor de la Residencia
Internacional de Artistas en Argentina (RIIA). Expuso en la Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España
y Francia..
HTTP://WWW.LANACION.COM.AR/1538670-TODAS-LAS-MANERAS-POSIBLES
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
92
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La conquista también fue una guerra lingüística
UNA LECTURA ATENTA DE LOS TEXTOS QUE ESCRIBIERON HERNÁN CORTÉS Y CRISTÓBAL
COLÓN DEJA VER UNA MISIÓN COLONIAL DE SOMETIMIENTO POLÍTICO REFORZADA EN LO
DISCURSIVO.
POR CAROLINA TOSI
HERNAN CORTES. En él se lee la escritura como enfrentamiento.
LAS PALABRAS ESTÁN ALLÍ: ADORMECIDAS Y OCULTAS, HASTA QUE ALGUIEN LAS
DESPIERTA Y LAS SACA DEL LETARGO DEL DOCUMENTO ARCHIVADO.
EN ESTE CASO, VALERIA AÑÓN –DOCTORA EN LETRAS, INVESTIGADORA DEL CONICET Y
DOCENTE EN LAS UNIVERSIDADES DE BUENOS AIRES Y LA PLATA–, A TRAVÉS DE UN
EXHAUSTIVO TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, LOGRA LLEVAR A CABO ESTA TAREA Y
PROPONE UNA NUEVA MIRADA SOBRE ALGUNOS DE LOS TEXTOS FUNDANTES DEL
ARCHIVO LATINOAMERICANO. DESDE UN ENFOQUE CRÍTICO Y A PARTIR DE UNA
RIGUROSA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL, ANALIZA EL DISCURSO DE LAS
CRÓNICAS DE LA CONQUISTA DE MÉXICO.
RETOMANDO LAS LÍNEAS METODOLÓGICAS DE SUS TRABAJOS ANTERIORES –ENTRE
ELLOS, LA EDICIÓN Y REDACCIÓN DEL PRÓLOGO Y LAS NOTAS A LA SEGUNDA CARTA
RELACIÓN Y OTROS TEXTOS DE HERNÁN CORTÉS Y DIARIO, CARTAS Y RELACIONES .
ANTOLOGÍA ESENCIAL DE CRISTÓBAL COLÓN– EN SU RECIENTE LIBRO, LA PALABRA
DESPIERTA. TRAMAS DE LA IDENTIDAD Y USOS DEL PASADO EN CRÓNICAS DE LA
CONQUISTA DE MÉXICO (LOS TRES VOLÚMENES PUBLICADOS POR EDITORIAL
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
93
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
CORREGIDOR), LA AUTORA OFRECE UNA APROXIMACIÓN ORIGINAL RESPECTO DE LOS
TEXTOS COLONIALES Y RESIGNIFICA SUS ALCANCES.
LA INVESTIGACIÓN DEFIENDE EL POSTULADO DE QUE LA CONQUISTA NO ES UN PROCESO
QUE ATAÑE SOLAMENTE AL USO DE ARMAS O A LAS LUCHAS EMPÍRICAS, ES DECIR, LAS
LIBRADAS EN CAMPOS DE BATALLES “REALES”, SINO QUE TAMBIÉN INVOLUCRA LOS
ENFRENTAMIENTOS DISCURSIVOS, PRODUCIDOS MEDIANTE “ARTILLERÍA”
ARGUMENTATIVA.
DESDE ESTA PERSPECTIVA, EL DISCURSO PUEDE SER CONSIDERADO COMO UNA ZONA
BÉLICA, DONDE PARA PODER SOBREVIVIR ES NECESARIO EMPLEAR BIEN LAS ESTRATEGIAS
LINGÜÍSTICAS QUE, ENTRE OTROS FINES, PERMITEN CONSTRUIR UNA IMAGEN APROPIADA
DEL CRONISTA O UNA REPRESENTACIÓN DEL “OTRO” QUE JUSTIFIQUE SU SOMETIMIENTO.
DE ESTE MODO, LAS CRÓNICAS BRINDAN HERRAMIENTAS HISTÓRICO-LEGALES PARA LA
CONFORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL Y DELINEAN IDEALES DE OCUPACIÓN Y DE
GUERRA, INTENTANDO DEMOSTRAR LAS VENTAJAS DE UNA CONQUISTA NO AUTORIZADA,
ATRAVESADA POR ILEGITIMIDADES Y REBELIONES.
SE PRODUCEN, ASÍ, VERDADERAS LUCHAS POR EL SENTIDO A PARTIR DE INTERESES,
RECLAMOS, HERENCIAS Y LEGADOS. TAL COMO EXPLICA AÑÓN, “EL NARRADOR ASUME LA
ESCRITURA COMO ENFRENTAMIENTO; EN EL RIVAL QUE ELIGE PARA SUS DIATRIBAS SE
JUEGA TAMBIÉN SU VALENTÍA Y EL ENALTECIMIENTO DE SU PROPIA IMAGEN. ESTO ES ASÍ
TANTO EN LOS RELATOS DE BATALLAS COMO EN ESA OTRA BATALLA: LA DE LA
REESCRITURA DE LA HISTORIA”.
SI BIEN LAS CRÓNICAS REQUIEREN DE LA NARRACIÓN PARA CONSTRUIR EL RELATO DE LA
EXPERIENCIA PERSONAL, LA DIMENSIÓN ARGUMENTATIVA SE VUELVE FUNDAMENTAL
PARA SOSTENER LAS POLÉMICAS Y LOS RECLAMOS, QUE SE CONCRETA MEDIANTE LA
APELACIÓN A OTRAS TRADICIONES DISCURSIVAS Y TIPOS TEXTUALES –COMO EL
DISCURSO LEGAL, EL ESCATOLÓGICO, EL PROVIDENCIAL, LA BIOGRAFÍA, LOS ANALES, EL
RELATO DE VIAJE, ETCÉTERA–.
DE AHÍ QUE EL DISCURSO HISTORIOGRÁFICO PUESTO EN ESCENA EN LAS CRÓNICAS SE
ARTICULA EN EL CRUCE DE FÓRMULAS LEGALES, POLÍTICAS, RETÓRICAS Y LITERARIAS Y,
A LA VEZ, MUESTRA LA TENSIÓN ENTRE LOS POLOS DE LA NARRACIÓN Y LA
ARGUMENTACIÓN.
LA INVESTIGACIÓN PONE EL FOCO SOBRE LA TRAMA DE VOCES Y TRADICIONES QUE
CONFLUYEN, DIVERGEN E, INEVITABLEMENTE, ENTRAN EN TENSIÓN.
DE ESTA FORMA, COMO LOS HILOS DE UN QUIPU QUE SE ENTRELAZAN, LOS SENTIDOS
ENTRETEJEN LA TRAMA DEL DISCURSO DE LA CONQUISTA. EN ELLA CONVERGEN LAS
TRAMAS DE LA IDENTIDAD, DONDE SE BOSQUEJAN LAS FRONTERAS, LOS CAUTIVOS Y EL
PROBLEMA DE LA LENGUA; LAS TRAMAS DE LA VIOLENCIA, EN LA QUE EMERGEN LOS
PRIMEROS CONTACTOS, LA APREHENSIÓN DEL “OTRO” Y LAS MATANZAS; LAS TRAMAS
DEL ESPACIO CIMENTADAS EN LAS PRIMERAS FUNDACIONES URBANAS (VILLA RICA) Y LAS
ANTIGUAS CIUDADES INDÍGENAS Y, FINALMENTE, SE BOSQUEJAN LAS ZONAS TEXTUALES
DEL FRACASO EN TORNO A DOS HECHOS ESPECÍFICOS: LA EXPEDICIÓN A LAS HIBUERAS Y
LA DERROTA ESPAÑOLA EN LA NOCHE TRISTE.
SI EL PROCESO DE LA CONQUISTA CONSISTIÓ EN EL DESPLAZAMIENTO POR EL TERRITORIO
LATINOAMERICANO Y EL SOMETIMIENTO DEL “OTRO” INDÍGENA, LA ESCRITURA DE LAS
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
94
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
CRÓNICAS TAMBIÉN IMPLICA UN RECORRIDO DINÁMICO POR DIVERSOS TÓPICOS, ASÍ
COMO LA REPRESENTACIÓN DE UN “NOSOTROS” Y UN “OTRO” EN TÉRMINOS DE
MOVIMIENTO.
POR UN LADO, SE FUNDAN LAS CONCEPCIONES DE LA IDENTIDAD Y LA ALTERIDAD A
PARTIR DE LA DEFINICIÓN DE UN “YO” ENUNCIADOR, CUYA AUTORIDAD SE CONSTRUYE EN
VIRTUD DEL EXCLUIDO.
POR OTRO LADO, SE VISLUMBRAN LOS USOS DEL PASADO QUE CONFIGURAN LA MEMORIA
EN UNA DINÁMICA CONSTANTE; DE ESTE MODO, “MEMORIAS E HISTORIAS BUSCAN
VOLVER INTELIGIBLE EL PASADO, BRINDAR SENTIDO AL DESENCUENTRO, LA
DESTRUCCIÓN Y EL CAMBIO”. EN ESTE PUNTO Y RESPECTO DE LA REPRESENTACIÓN DEL
ESPACIO, SE OBSERVA CÓMO ES VITAL LA MIRADA RETROSPECTIVA, EN LA MEDIDA EN
QUE, EVOCANDO A CIUDADES ESPAÑOLAS O MESOAMERICANAS, LAS CRÓNICAS ERIGEN
DISTINTOS TIPOS DE URBES CON FUNCIONES TEXTUALES ESPECÍFICAS: LAS CIUDADES
ALIADAS (CEMPOALA), LAS CIUDADES DEL CASTIGO Y LA MATANZA (CHOLULA), LAS
CIUDADES DESEADAS Y DESTRUIDAS (TENOCHTITLAN).
VALE DESTACAR QUE LA INVESTIGACIÓN NO SÓLO INDAGA EL RELATO DEL
CONQUISTADOR –LAS EPÍSTOLAS DE HERNÁN CORTÉS Y LA “HISTORIA” DE BERNAL DÍAZ
DEL CASTILLO–, SINO TAMBIÉN LAS VOCES AUTÓCTONAS, QUE SOBREVIVIERON EN
SECRETO HUYENDO DEL SISTEMÁTICO PROCESO DE DESTRUCCIÓN. Y ESE ES OTRO GRAN
LOGRO DE LA PALABRA DESPIERTA : EVIDENCIAR LOS TEXTOS MESTIZOS, LA
CONFIGURACIÓN DEL ENUNCIADOR Y DEL “OTRO” ESPAÑOL Y LOS MECANISMOS DE
AUTOCENSURA DESPLEGADOS.
SIN DUDAS, LAS CRÓNICAS DE LA CONQUISTA SE ESCRIBEN “A PARTIR O EN CONTRA DEL
SILENCIO”, Y LA RECONSTRUCCIÓN CRÍTICA QUE REALIZA AÑÓN HABILITA UNA
NOVEDOSA INTERPRETACIÓN SOBRE LAS DISTINTAS TRAMAS DISCURSIVAS, ILUMINANDO
LO DICHO PERO TAMBIÉN LO INDECIBLE POR SER “RADICALMENTE OTRO”.
HTTP://WWW.CLARIN.COM/RN/IDEAS/CONQUISTA-GUERRA-LINGUISTICA_0_833316681.HTML
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
95
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
MUESTRA DE GIACOMETTI
"La impresión de algo vivo"
Fernando García
(desde Buenos Aires)
NO HAY MEJOR forma de decirlo. De frente a un conjunto escultórico de Giacometti que parece
multiplicarse, como en esos juegos de espejos que propone la arquitectura posmoderna, hay que tomar los
dichos de Jean- Paul Sartre y admitir que alguien pensó, antes, y mejor, por nosotros. Dijo Sartre: "Una
exposición de Giacometti es un pueblo. Esculpe unos hombres que se cruzan por una plaza sin verse; están
solos sin remedio y, no obstante, están juntos".
Esta exposición de Alberto Giacometti (Borgonovo, Suiza, 1901-París, Francia, 1966) que se puede ver en la
Fundación Proa de Buenos Aires hasta enero 2013 no es ni más ni menos que eso. En un despliegue inédito
para el Río de la Plata (la muestra pasó antes por Río de Janeiro), la Fundación Giacometti hizo viajar la
mayor parte de las 148 obras (esculturas sobre todo, claro, pero también sus sorprendentes pinturas y bocetos)
desde su sede en París. El resto del conjunto se completa con obras de colecciones privadas de Buenos Aires y
otras que pertenecen al acervo del Museo de Arte Moderno de Río. Cuando se abandona el edificio del barrio
de La Boca queda esa sensación sartreana. El observador siente que ha invadido la intimidad colectiva de un
pueblo detenido en el tiempo del arte. Una soledad de a muchos, que hace equilibrio entre la quietud hierática
de los hombres de Pompeya y el movimiento de las metrópolis del siglo XX.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
96
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Así, la obra ícono de Alberto Giacometti, "El hombre que camina", tan reconocible al ojo contemporáneo,
sugiere un hombre petrificado -lava del Vesubio- pero también, y esto es lo incómodo, parece echado a andar,
revivido como Frankenstein.
Recorremos el vacío que intermedia entre las obras de Giacometti junto a la experta francesa Véronique
Wiesinger, que lleva diez años como curadora jefe de la Fundación. Fue como una sutil excursión a una
humanidad hibernada, parte del capital simbólico más alto de Occidente en los últimos cien años.
LAS JAULAS DE BACON.
-¿Es Giacometti un puente entre la escultura académica y la contemporánea, o es un desvío?
-Giacometti no estuvo relacionado con la escultura clásica. En todo caso su obra puede ser un puente entre la
abstracción y la figuración. Lo más relevante es que nos mostró un modo distinto de lo que podía ser la
escultura. Y la pintura también.
-La pintura es como un lado B de Giacometti, ya que su nombre se identifica rápidamente como el de un
escultor. ¿Qué diría de la pintura de Giacometti en relación a sus esculturas?
-La pintura era igual de importante para él. Para esta muestra, como el espacio no era suficientemente grande,
tuve que hacer algunas selecciones. Decidí enfatizar la escultura y elegir pinturas muy específicas que
acompañan un cuerpo de esculturas en cada módulo. Por lo que cada pintura está ahí como un recordatorio de
lo que podía hacer pintando al mismo tiempo. Pero son piezas absolutamente independientes. Sus temas y
obsesiones son los mismos tanto en pintura como en escultura. Giacometti iba y venía de una cosa a la otra.
-¿Por qué entonces es más relevante como escultor que como pintor?
-Yo no diría relevante sino más conocido. Y eso es porque sus esculturas forman parte de las ilustraciones de
los libros de texto y, luego, porque algunas de sus esculturas trascienden el mundo del arte y están en la
memoria visual de la gente. Pero son pocas. Por eso traté de traer a la Argentina un panorama completo de su
obra escultórica desde la primera a la última.
-Algunas de las pinturas que usted trajo recuerdan mucho a la manera en que Francis Bacon enjaulaba a sus
retratados. ¿Ve ese vínculo?
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
97
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
-Por supuesto. Bacon siguió mucho la obra de Giacometti, en especial estas jaulas (N de R: Wiesinger señala
esculturas enmarcadas). Bacon decididamente utilizó este recurso de Giacometti y a través de él realizó una
obra personal y única.
-¿Qué cree que diría Giacometti sobre un escultor contemporáneo como Jeff Koons?
-Uh… Quién sabe… Habría que preguntarle a Giacometti, ¿no? Es muy difícil decirlo. Giacometti llegaba a
la obra después de una búsqueda filosófica, era muy serio acerca de esto y su objetivo final era que la vida de
la gente fuera más rica; trabajaba para que la gente pudiera entender mejor su interior. No hay que olvidar que
para él la obra se terminaba en el espectador, así que para eso quien viene a ver una obra de Giacometti tiene
que traer su cultura, su memoria, sus obsesiones. Esto no parece muy en el estilo de alguien como Jeff Koons.
-Asumo que la posmodernidad habría sido un terreno hostil para alguien como Giacometti.
-No estemos tan seguros. Hay artistas que plantean preguntas relevantes. Christian Boltanski, por ejemplo, es
alguien que prácticamente trabajaba sobre los mismos asuntos que desvelaban a Giacometti: qué significa
estar vivo, qué sabemos de la muerte, qué es la memoria.
-¿En qué escultor contemporáneo diría que vemos la huella de Giacometti?
-No se trata de esculturas sino de ideas. Boltanski hace instalaciones pero aún así veo el vínculo con
Giacometti. Un trabajo muy serio y filosófico para empezar. Creo que la única posibilidad de supervivencia
para el arte hoy es permanecer fuera del juego del consumismo. Giacometti era un artista políticamente
comprometido. Al final del día se trata de eso.
-¿Era un hombre de izquierda?
-Era un artista de izquierda que nunca usó su trabajo artístico como propaganda porque su concepción del
hombre se hace visible en la obra.
EL ENCUENTRO CON PICASSO.
-A Giacometti le tocó vivir la París que le inspiró una novela a Hemingway. ¿Qué marcas dejó en él? ¿Era un
artista metódico o un bohemio irredento?
-París, en primer lugar, era una ciudad donde podía encontrarse con gente muy distinta a discutir los asuntos
del mundo, fueran políticos, filosóficos o artísticos, y esto es lo que más amaba de la ciudad. París, más que
una ciudad, era un concepto: el lugar donde los intelectuales se encontraban.
-¿Cómo fue el vínculo entre Giacometti y Picasso?
-Picasso era mayor que Giacometti. Por lo que cuando Giacometti empezó se sintió muy atraído por la obra de
Picasso, que ya era famoso entonces. Pero Picasso fue muy gentil para con Giacometti. Tuvieron varios
encuentros y no se sabe bien quién lo propuso, pero tuvieron la idea de que Giacometti hiciera un retrato de
Picasso. Giacometti empezó a trabajar en la escultura pero decidió dejarla porque no quería que se viera como
si estuviera usufructuando el nombre de Picasso para sobresalir. Esta decisión es muy importante. Nos
muestra su respeto hacia otro artista, pero además su convicción por la originalidad, por definir un camino
propio. Y esa es la lección principal de Giacometti: definir un camino propio. No ir detrás de los demás.
-¿En qué año tuvieron este encuentro?
-Esto sucedió en 1947. Hay que tener en cuenta que para esa fecha Giacometti no era tan conocido. Su
primera muestra importante fue en 1948 en Nueva York.
-¿Fue ese su año bisagra?
-No, el gran cambio lo dio durante 1947, más allá de la anécdota con Picasso. Ese fue el año en el que decidió
estrechar lazos con Jean-Paul Sartre y alejarse de André Breton. Hizo su opción.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
98
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
CONFLICTOS SURREALISTAS.
-La relación de Giacometti con el surrealismo es bastante curiosa. ¿Cuál fue el episodio que le costó la
expulsión del movimiento?
-Es que para André Breton echar artistas del movimiento surrealista era como un deporte. Giacometti fue
expulsado dos veces y la última decidió que no regresaría. Y lo hizo por una buena razón, necesitaba hacer su
camino. El surrealismo empezó oficialmente en 1924 y si bien Giacometti ya estaba en París su vida estaba
totalmente alejada de la de los surrealistas. El era todavía un estudiante bajo la tutela de Bourdelle y no tenía
ninguna relación con los artistas avant-garde. De hecho llegó bastante tarde al surrealismo pero sucedió que
su búsqueda había resultado tan paralela a la de los surrealistas que devino inmediatamente en el escultor
surrealista. Su estilo era tan diferente que la idea de la escultura-objeto fascinó a Breton y su cenáculo. Pero se
sintió rápidamente atrapado en el dogma surrealista. Breton quiso forzarlo a hacer arte de propaganda y
Giacometti no quería hacer eso; el sentía que la obra de arte hablaba por sí misma y no debía ser explotada
para vender otro mensaje.
-¿Qué tipo de propaganda le reclamaban?
-Propaganda para las ideas del surrealismo. Hubo una exhibición muy importante en contra del colonialismo y
si bien Giacometti no estaba a favor del colonialismo entendía que la obra de arte no podía ser
instrumentalizada.
-Quizá porque su contribución fue africanizar el arte europeo.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
99
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
-Entendió el arte africano mejor que muchos otros porque capturó la cualidad mágica. Es por eso que se ve
todo tan violento y potente.
-¿Estuvo Giacometti en Africa?
-No, Giacometti no viajaba nunca. El estaba convencido de que aún desde una ventana podía verse todo el
mundo. Para él, una persona podía ser como miles de otras personas por dentro. Por eso es que a partir de los
mismos modelos podía realizar versiones absolutamente distintas de cada uno.
-¿Cómo reflejó su obra el pensamiento de Sartre?
-Sartre no influenció a Giacometti sino que tuvieron una serie de conversaciones y yo diría que fue al revés:
las ideas de Giacometti contribuyeron al pensamiento de Sartre. Sobre todo en esta idea de un hombre
genérico. Un hombre hecho de todos los demás, igual a cualquier otro. Una idea que Giacometti exploró
durante un largo período luego de la Segunda Guerra Mundial tanto en pintura como en escultura.
CAPTURAR EL ESPACIO.
-¿Cómo empezó con la idea de las jaulas?
-Empezó realmente durante su estadía en el movimiento surrealista con la obra "Bola suspendida", donde
define una especie de set teatral. La jaula no hay que tomarla en el sentido de una prisión sino como algo que
se dibuja en el espacio, que lo define. Esto lo siguió explorando luego del surrealismo en obras como "La
nariz". Como puede verse, la nariz se sale del perímetro de la jaula y entra en nuestro espacio, en el espacio de
la realidad. Trabajó dos años enteros en este tipo de piezas y luego las abandonó porque quería intentar
capturar el espacio intrínseco a la escultura antes que definir un escenario. Nos invita a entrar en el radio de la
escultura. Todo lo contrario.
-¿Qué metáforas diría que se alojan en el bronce, el material al que Giacometti consagró su vida?
-El bronce y Giacometti son indisolubles. Es un material contradictorio. Es algo por un lado sólido pero que
también se corrompe. Además él lo encargaba a una fundición: Giacometti no tenía control sobre ese proceso.
Y esta idea tiene raíces en la alquimia. El no podía tener control sobre la materia porque el bronce se
corrompe y en la acción de pasar los moldes a la fundición se da la evolución de la obra. La opción del bronce
en Giacometti es crucial.
-¿El bronce estuvo siempre?
-Prácticamente desde el principio. La primera vez que fue contratado por una galería en 1929 ya trabajaba el
bronce. No era un buen período para el mercado, estaba al borde de la gran crisis.
-¿Qué camino cree que le mostró Bourdelle?
-Creo que Giacometti aprendió de Bourdelle más de lo que él dijo. Porque Bourdelle trabajaba mucho sobre la
base y la base es muy importante para Giacometti. La otra cosa importante es que Bourdelle estaba totalmente
fascinado por las antiguas civilizaciones, de cualquier parte. Es probable que Giacometti haya visto libros,
cosas, en esas clases internacionales de Bourdelle donde se mezclaban estudiantes de todo el mundo.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
100
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
LA CABEZA PERDIDA.
-¿Es cierto que la primer compradora de una obra de Giacometti fue una coleccionista argentina?
-Absolutamente. Su nombre era Elvira, una mujer de la familia Alvear que simplemente entró a la galería
Pierre Colle y decidió adquirir una cabeza de Giacometti, que en ese momento era un total desconocido. Lo
curioso es que, al mismo tiempo, la familia Alvear había contratado a Bourdelle para que diseñara un
monumento al General Alvear para Buenos Aires. Fue una gran casualidad que la misma familia hiciera de
mecenas del maestro y su alumno.
-¿Consiguieron esa obra para esta muestra?
-Intentamos rastrearla pero no tuvimos éxito. En la muestra pusimos una de la misma serie pero no es la que
ella compró porque verdaderamente nadie sabe donde está. Quizás se quedó en París.
-¿De dónde viene la obsesión de Giacometti por fabricar cabezas?
-Empezó con las cabezas bien desde el principio. Su primera escultura fue la cabeza de su hermano. Esta
obsesión con las cabezas viene de su obsesión de interactuar con los demás. Cuando yo lo veo a usted no
puedo mirarlo a los pies, miro su cabeza y sus ojos. Los ojos y el frente de la nariz eran las cosas más
importantes para Giacometti. Y registrar la estructura de la cabeza. Pongámoslo así: Giacometti estaba más
interesado en la gente viva que en el arte. Por eso sus esculturas dan la impresión de algo vivo.
-¿Qué hay de cierto en esa leyenda de que Giacometti tenía visiones de cabezas flotando en el espacio?
-Es absolutamente cierto. No eran sueños sino que él percibía la realidad de forma muy intensa. Cuando
miraba a las personas podía intuir la calavera dentro de la cabeza; se había vuelto muy sensible y consciente
del vacío alrededor de cualquier cosa. Y tenía estos momentos alucinados de ver una cabeza en medio del
vacío. Tuvo que aprender a controlar estas visiones porque le provocaba vértigo tanta conciencia del vacío.
Eso fue entre 1946 y 1947. "The Nose", por ejemplo, fue una obra que se le apareció viendo la cara de un
muerto. Se sabe que las medidas del cuerpo cambian al morir, y Giacometti podía tener el don de registrar ese
cambio en las dimensiones y en el vacío. El vio la nariz de la persona muerta crecer, y lo representó.
-¿Todas las obras que se ven en esta muestra fueron hechas a partir de modelos?
-Hay una combinación de modelos vivos y memorias. Pues Giacometti nunca se proponía captar momentos
específicos sino algo que era más bien una acumulación de momentos. Por eso es tan difícil proponerse no
mostrar un gesto determinado sino el pasado de ese rostro, más el presente e incluso el futuro. Hay que decir
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
101
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
que la mayor parte de la gente en la que trabajó específicamente (no el hombre genérico) se volvió con el
tiempo muy parecida a lo que él vio en su momento. Es muy interesante que él pudiera captar esa energía
personal. Algo tan increíble como El retrato de Dorian Gray. La presidenta de nuestra fundación, que murió
hace poco, posó para Giacometti. Era una mujer muy hermosa que en ese momento tenía 28 años. Murió a los
80 y cuando uno ve el retrato que le hizo Giacometti… Es increíble pero se parece a como ella fue después,
con el tiempo.
Walking man
SEGUIMOS A la curadora tres pisos por escalera hasta el rincón donde se ha dispuesto la exhibición de "El
hombre que camina", obra símbolo de Giacometti y de la escultura moderna. La figura escuálida, de impronta
esquelética, soporta silenciosa una especie de autopsia estilística mientras la rodeamos.
-¿Qué cree que una obra maestra como "El hombre que camina" nos dice sobre la cultura de hoy?
-"El hombre que camina" es posiblemente la mayor proeza de Giacometti porque dejó un ícono del siglo XX
que sigue siendo absolutamente válido para hoy. Esta combinación de supervivencia y energía, vida y muerte
entremezcladas sigue siendo tan relevante hoy como cuando fue creada y permanece en la memoria de todos.
-También es como si esta obra hiciera equilibrio entre el primitivismo y el modernismo.
-Sí, porque ese es el modo en el que trabajaba. La manera en que resolvía las superficies, una manera muy
cruda. Esta crudeza, por cierto, es donde subrayaba el primitivismo.
-Es curioso pero la pose de la escultura me hace pensar en un hombre de ciudad, un urbanita del presente.
-Puede ser de ciudad o de cualquier lugar de la Tierra ya que está desnudo. No es una representación muy
realista. Es un signo de la energía. Es un signo de lo que la gente hace todas las mañanas: la energía de los que
se deciden a ponerse en marcha. Cuando la gente está viva pesa mucho menos porque esa energía es la que
nos hace más livianos para movernos. Si mira a la base, los pies están como saliendo desde el centro de la
tierra, como pegoteados al suelo. Es una base muy cruda.
-Insisto: uno asume por el conocimiento previo de esta obra que Giacometti pensó en un hombre primitivo.
Pero frente a la escultura es imposible no pensar en que esta es la manera que tiene la gente de caminar rápido
en las grandes ciudades…
-Sí, hay algo de eso. Avanzar.
-Podría estar saliendo de la escalera mecánica del subterráneo, por ejemplo…
-O podría estar saliendo de una casa de cambio muy preocupado porque perdió dinero.
-¿Qué nos dicen las proporciones de esta obra?
-Estaba pensado para ser un monumento en Nueva York que nunca se instaló. Por lo tanto está hecho para que
la gente entre al monumento y sea parte de la escultura. La altura de "El hombre que camina" es la altura de
una persona normal (N. de R.:debería estar al ras del piso pero pusieron la tarima por razones de seguridad).
Mide 1,70 cm. Las mujeres en cambio miden tres metros de altura. Creo que las concibió como un bosque por
donde transita este hombre común. Y las cabezas que vemos en el piso dan idea de piedras en el bosque…
http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/-la-impresion-de-algo-vivo-/cultural_682606_121221.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
102
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La guerra de los navegadores se libra ahora en los gadgets
Sundar Pichai, de Google, espera que el navegador Chrome puede continuar en los celulares el éxito de las
computadoras personales.
Los navegadores brindan a las compañías de internet más control sobre la manera en que la gente
utiliza sus productos, y datos sobre cómo la gente utiliza la Red.
Por CLAIRE CAIN MILLER
The New York Times
Los navegadores de internet se han convertido en un negocio crucial para compañías tecnológicas como
Google y Microsoft. Eso se debe a que ahora son el punto de entrada no sólo a la Red sino a todo lo que
está almacenado en línea, como las aplicaciones web y fotos.
Y al tiempo que la nube se vuelve más integral, tanto para los negocios como para las personas, las
compañías de navegadores libran una nueva batalla por ganarse nuestra lealtad que afectará la manera
en que utilizamos la internet.
Se trata de un eco de las llamadas guerras de los navegadores de los 90, cuando el Internet Explorer y el
Netscape Navigator lucharon por el dominio en la computadora personal.
Esta vez, sin embargo, la batalla se perfila a enfocarse en qué compañía controlará el mundo de los
dispositivos móviles --con navegadores en smartphones y tablets.
Los negocios arraigados están en juego. Las apps de negocios de Google basadas en navegadores, por
ejemplo, amenazan al software de escritorio de Microsoft, y las apps de Red de dispositivos móviles
amenazan a la App Store de Apple.
Los navegadores brindan a las compañías de internet más control sobre la manera en que la gente
utiliza sus productos, y datos sobre cómo la gente utiliza la Red.
Una navegación más rápida conduce a una mayor actividad en línea, lo que a su vez resulta en mayores
ingresos para las compañías de Internet.
El navegador Chrome de Google, por ejemplo, hace búsquedas en Google de manera más rápida y
sencilla porque los usuarios pueden teclear búsquedas directamente en la barra de direcciones.
En la mayor alteración en el mercado en 15 años, Chrome superó al Internet Explorer como el
navegador más popular del mundo, la primavera pasada.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
103
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Al ir en pos de ganancias, las compañías de navegadores rediseñan sus productos para seguir a los
consumidores a los dispositivos móviles, redes sociales y aplicaciones basadas en la nube.
Por ejemplo, los nuevos navegadores para dispositivos móviles permiten que la gente se desplace entre
pestañas con los dedos, cambie el tamaño o haga zoom automáticamente en las páginas para que se
adapten a la pantalla del teléfono o cargue páginas más rápido que los browsers móviles más antiguos.
Algunos de ellos también se sincronizan con otros dispositivos, de manera que cosas como los sitios más
visitados, las contraseñas y los números de tarjetas de crédito estén disponibles en todos lados.
Algunos tecnólogos dicen que los navegadores móviles mejorarán cuando HTML5, el nuevo conjunto
de herramientas para diseñar sitios de Internet que lleva años en desarrollo, se convierta en algo
generalizado.
Esto se debe a que sus tecnologías permiten que los sitios de Internet sean tan funcionales y visualmente
ricos como lo son las apps hoy en día, con funciones como video avanzado o la capacidad de leer una
página de Internet sin estar conectado a la Red.
Las compañías de navegadores dicen que su meta es hacer su trabajo tan bien que la gente se olvide del
navegador. "A la gente no le interesan mucho los navegadores", dijo Ryan Gavin, gerente general para
Internet Explorer. "Sólo le importa lo que está en la Red".
http://www.clarin.com/rn/ideas/tecnologia-comunicacion/La-guerra-de-los-navegadores-se-libra-ahoraen-los-gadgets_0_834516687.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
104
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
El extraño mundo de Aira
Adelanto de Entre los indios, la nueva novela del escritor argentino. En sus páginas, el creador de Ema, la
cautiva recupera la llanura, uno de sus paisajes predilectos, y da rienda suelta, por medio de un diablo
vernáculo, a la imaginación sin freno de su literatura
Por César Aira | Para LA NACION
Foto: María Elina
Más notas para entender este tema
César Aira: la aventura del relato
Las fantasías de la tribu
La cabeza de Pillán (el diablo) asomaba lentamente de la tierra, como un gran zapallo, apartando piedras y
pasto con un rumor de derrumbe. Iniciaba de ese modo su aparición en la cena de los indios, y su maldad
gozaba anticipando el terror que produciría entre esos primitivos supersticiosos, la desbandada, los gritos, las
escenas vergonzosas del "sálvese quien pueda", pisoteando a las mujeres y los niños. Había elegido la hora
más oscura de la noche, y, para lograr el efecto infalible de su presencia, el estadio de la velada en que las
mentes ya estaban lo bastante ofuscadas por el alcohol como para entrar en pánico sin más, aunque no tanto
como para no dar crédito a una horrenda visión sobrenatural. Echar a perder una velada no constituía una gran
hazaña, no se necesitaba ser el rey de los infiernos para hacerlo; pero para él no existían iniquidades chicas, y
era de los que no dejan pasar ocasión de practicar. Algo que saliera del suelo, lento y horrible, con
sugerencias de parto y sismo, sería infalible. Pero había descuidado un dato: la gran extensión de terreno en
que se ubicaban los comensales. No había tomado en cuenta ese detalle, seguramente porque estaba
demasiado acostumbrado a la contigüidad, que además de ser su arma más contundente era su hábitat; vivía
en lugares muy comprimidos, como la punta del cono que terminaba en el centro de la Tierra o el corazón de
los hombres. Los indios estaban dispersos en grupos sobre la gran explanada entre los toldos, y el punto de
emergencia del diablo ni siquiera estaba cerca de ningún grupo; al no haber previsto un acompañamiento
sonoro que lo anunciara, no había motivo alguno para percibirlo. Sobre todo por otra circunstancia no menos
adversa a su propósito: no se veía nada. Los pocos fuegos que todavía no se habían apagado languidecían sin
que nadie se ocupara de alimentarlos. Una medialuna pálida en el cielo no iluminaba más que las estrellas que
valsaban a su alrededor. La cabezota del diablo atraía apenas la luz suficiente para hacer brillar los ojos
desparejos, de loco, apenas sobre el nivel del suelo todavía y ya lanzando miradas bizcas en direcciones
contrarias, como si buscara presas. Un ojo era redondo como una moneda, el otro estaba de perfil y
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
105
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
sombreado por pestañas de pinchos. Al tiempo que emergía, le brotaba de la calva una pelambre rojiza. Ya
empezaban a aparecer, a los costados, las orejas, muy separadas, como aletas.
Pero su ascensión quedó detenida en ese punto porque una banda de niños que correteaba jugando a las
persecuciones en la oscuridad pasó por el lugar. Se le subieron encima y saltaron con frenesí, contentísimos,
sin verle la mitad de cara que había asomado. Y si la hubieran visto habría sido peor porque en su inocencia la
habrían tomado a risa, le habrían tirado de las orejas y metido los deditos en los ojos, perfectamente ajenos a
la majestad del Malo. La comba les encantaba como variación orográfica de la tediosa horizontal del suelo
pampeano. Tanto les gustó que se peleaban por subir, desalojando a empujones a los que lo habían hecho
antes. Cabían tres o cuatro sobre esa elevación oportuna y divertida. Como cada uno de los que conseguía
lugar sabía que la ansiedad de los otros lo expulsaría pronto, aprovechaba ese instante para saltar y patalear
todo lo que podía. La cabeza no sólo dejó de subir sino que volvió a enterrarse unos centímetros. Si había algo
que al diablo no le gustaba era perder terreno; sus ojos torcidos chispeaban torciéndose más que antes, y la
cara se le coloreaba de un violáceo de furia. Para colmo de escarnio, los niños habían descubierto que
frotando las plantas de los pies embarrados en el pelo naciente sentían unas deliciosas cosquillas.
Aira lleva publicadas ya más de sesenta novelas de extensión diversa, entre las que se cuentan Ema, La
cautiva, El sueño, Parménides y Cómo me reí. Foto: EFE / Acero
Pronto se cansaron del juego y siguieron sus carreras. Era un hecho verificado que cuando los adultos se
emborrachaban los niños, sin beber, se ponían como locos. Era una especie de contagio al que estaban
genéticamente predispuestos. En esta ocasión no les faltaba motivo. Sus padres estaban bebiendo desde la
caída de la tarde, y un curioso incidente los había obligado a seguir bebiendo en ayunas durante horas, lo que
potenció el efecto del alcohol. Bebían porque podían permitírselo, y porque de noche les daba lo mismo estar
sobrios que ebrios. A las atropelladas agresivas del comienzo les seguían los pasos tambaleantes, vaso en
mano, las sonrisas erráticas, una benevolencia generalizada que era la máxima expansión de la conciencia que
se permitían. Estaban habituados a las oscilaciones entre velocidades, de la precipitación a la lentitud
geológica, como que eran el pueblo de la piedra.
A las lentas y postergadas oscuridades de la llanura les habían seguido las horas profundas de la medianoche.
La Luna era un recorte delgadísimo en el cenit del firmamento. Seca, blanca, perdida entre las estrellas, que
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
106
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
no se quedaban quietas. Mal encendidos y peor mantenidos, los cinco o seis fuegos que seguían ardiendo en
los vagos espacios entre un toldo y otro soltaban un humo espeso, negro como el aire. Colgajos no comidos de
los costillares elevaban olores de grasa quemada, como incienso. Los indios no tenían ninguna necesidad de
ver. En caso de urgencia habrían encontrado a tientas el camino a la mañana siguiente. El paso a la lentitud
provocaba una especie de cortesía, que entre los indios era sueño o pesadilla. En la puerta de su toldo, que
hacía de punto de referencia del espacio abierto a espaldas de las surgentes, estaba el cacique, rodeado de sus
coroneles, inmóviles como estatuas, con la garrafa a mano, los huesos esparcidos a sus pies. Algunas voces
cruzaban la tiniebla, un ronquido, el llamado de la lechuza, los murmullos de las mujeres y los chillidos
lejanos de los niños. Los perros, en silencio, merodeaban buscando restos.
Pillán, humillado y ofendido, había renunciado a la emergencia desde las profundidades de la Tierra. Volvió a
hundirse, desapareció, pero sólo para volver a la carga. No dejó que el resentimiento del fracaso lo cegara,
aunque la furia era un estado en el que recaía regularmente. Se propuso planificar fríamente una aparición
verdaderamente horrenda, sin margen para la chacota, y adecuada al escenario en el que debía actuar. En el
primer intento había caído en la improvisación; ya le había pasado antes; confiando en sus poderes de
transformación, que no tenían límites, se apuraba a lanzarse a la acción sin tener en cuenta los elementos que
podían neutralizar sus maniobras. En efecto, las formas, esos espectros sin cuerpo que atravesaban la materia,
dependían de mil imponderables; eran oportunistas, efímeras, había que ponerlas en el lugar justo en el
momento justo. Era un trabajo de relojería. En su soberbia, el diablo no siempre se avenía a trabajar de
artesano de sus epifanías. Prefería rasgar el velo del mundo con un impulso sin cálculo, exponer su potencia
desnuda, adueñarse de un golpe del presente que le debía servidumbre y aprisionar a los hombres en el círculo
opresivo de ese presente, el de su manifestación que congelaba la vida.
Foto: LA NACION
Pero los repetidos fracasos, como el que acababa de sufrir, lo estaban volviendo más prudente. Desde el ojo
de una araña examinó la situación. Por lo pronto, los indios todavía gozaban de una aceptable lucidez, no
tanta como para resolver problemas matemáticos pero sí para discernir entre lo mundano y lo que no lo era.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
107
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Más aún, le pareció que era el momento ideal, mejor que el elegido por él para el intento anterior, cuando
todavía estaban disputándose mollejas y lomitos. Ahora había llegado el estadio de la languidez, previo a las
contracciones de la digestión que podían distraer. Si se les aparecía de golpe, de la nada, una figura que no
reconocieran pero pudieran identificar con las fuerzas apocalípticas de la Destrucción, el bienestar postprandial se volvería terror: estaba maduro para hacerlo. No podía asegurarlo, pero sospechaba que el grado de
alcoholización alcanzado a esa hora también era el ideal para su propósito. Justo antes del embotamiento, y
aún con restos de la excitación inicial, la borrachera tenía ese lapso de resignada clarividencia, en que el
hombre se convencía de una vez por todas de que el mundo era el mundo y nada más. Ningún terreno más
propicio para las visiones sobrenaturales.
Pillán no perdía de vista su objetivo, que era el de producir un efecto. Toda su larga vida, si es que podía
hablarse de vida en su caso, tan larga como la del universo, había estado dedicada a generar el mal, que era un
efecto. La bebida de alta graduación que habían estado bebiendo los indios también producía un efecto, sobre
el mismo órgano que se proponía afectar él: el cerebro. De modo que debía crear un efecto sobre otro,
cuidando que no se anularan.
La iluminación era la adecuada. O más bien: la falta de iluminación. La oscuridad se había endurecido en el
cielo, una hondura de piedra negra. Los fuegos, exhaustos pero no apagados, habían empezado a soltar
chispas que quedaban suspendidas un instante antes de morir. Vagos resplandores a ras de tierra dibujaban
aquí y allá, saliendo de la sombra compacta, un rasgo adormilado, una hilera de dientes enmarcada en labios
céreos, crenchas engrasadas, duras, más negras que la tiniebla. Torbellinos de oscuridad se desplazaban por la
gran explanada, en sus bordes un perro insomne en busca de un hueso. Pillán estudió el conjunto como desde
una platea en un teatro del que hubieran apagado las luces. Su espectáculo empezaría pronto. Se les aparecería
sobre un punto equidistante de todos los grupos. Ahora veía su error de emerger de la tierra. Se había dejado
llevar por el prejuicio de que el príncipe de las tinieblas vivía bajo tierra. Era cierto, no era un prejuicio, pero
para estos indios sí lo era. Él estaba en todas partes, ninguna puerta del espacio o del tiempo estaba cerrada
para sus intrusiones. Y venir de arriba, de donde venían las cosas buenas como la luz del sol o la lluvia, haría
un efectivo contraste, aumentaría la sorpresa y el espanto.
Foto: María Elina
Abandonó los ojos de la araña y se elevó, en un soplo mefítico. No fue muy alto, para no hacer muy larga la
procesión vertical, que sería lenta, majestuosa, con un suspenso de fin del mundo. Lo que sí, se apartó unos
cien metros del punto en que se proponía efectuar el descendimiento, al que iría a ubicarse cuando estuviera
preparado. Lo haría rápido, pero no tanto como para dar lugar a deficiencias. Una vez allí, empezó a
configurarse.
Con una poderosa aspiración, para empezar, creó un vacío. Era bueno en eso, casi podía decir que era su
especialidad. Por medio de la presión neumática congregó gelatinas gaseosas que hicieron de materia prima
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
108
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
para el modelado de su figura, que fue creciendo a su alrededor (se había reducido a un punto negro de
fabricación). Quiso hacer algo tremendo, digno de él: cabeza de sapo, patas de mula, tórax de cangrejo,
antenas, aletas. No exagerar, se dijo. La facilidad podía llevarlo a una acumulación puramente grotesca. Debía
imponerse limitaciones de artista. En los retoques se ocupó del jopo y de la boca, a la que le dio sugerencias
anómalas de bocina metálica. Hizo un movimiento de prueba y tuvo la satisfacción, entre estética y malévola,
de ver que el conjunto se animaba en ondulaciones ominosas, al tiempo que se encendía en reflejos violáceos,
los del fuego que recorre las venas de la piedra. Si eso no les ponía los pelos de punta a los indios, él no se
llamaba Pillán. Pero faltaba algo: brazos. Los formó con extensiones nauseabundas, largos y delgados como
para abrazar tribus enteras, brazos de pulpo pero peludos para que no parecieran de pulpo, aunque no renunció
a las ventosas. Lo único que retuvo de su figura consuetudinaria fueron los ojos, para poder lanzar su famosa
mirada fulminante, cuyo secreto era que los dos ojos eran el mismo repetido. Como operaba desde el interior
de su propia nube, negra como sus intenciones y flotando en el aire más negro, armaba los pedazos de su
autocreación al tacto, y metía una pata en la cabeza, otra en el ano, un brazo nacía de otro brazo, la cabeza
quedaba pegada al revés en la panza, y todo por el estilo: no le preocupaba, porque cuanto más deforme
quedara más efecto produciría.
Le habría salido bien de no ser por su perfeccionismo, al que tantas veces se había prometido renunciar. No
pudo con su genio. La gelatina gaseosa era demasiado inestable para consolidarse en los detalles, y él los
quería a todos bien precisos y marcados, de un expresionismo microscópico totalmente inapropiado para un
efecto global. Un trabajo gratuito, que lo revelaba más artista que diablo. De modo que siguió, entusiasmado,
olvidado de todo lo que no fuera su escultura aérea, agregando protuberancias, colas dentadas, barbas y
garras. Absorto, le dio tiempo para llegar y verlo a una de las pocas potencias eminentes que podían medirse
con él: la Gravedad. Ésta era un ente invisible y perfectamente omnipresente; confiada en esta última
propiedad, se dejaba actuar en forma automática mientras ella se paseaba por el mundo en perpetuas
vacaciones. Medio dormida, como una majestad vetusta habituada a un protocolo infalible, sólo se despertaba
e interrumpía sus vagabundeos para hacer una broma. Acertó a pasar por ahí justo en ese momento, y al ver al
monstruo traslúcido flotando en la noche entendió lo que se proponía el diablo: asustar a unos pobres diablos
que no le habían hecho nada. Típico de él. No quiso dejar pasar la ocasión de divertirse un rato. Aunque
ecuánime, ajena a las opciones entre el Bien y el Mal, la Gravedad se permitía algunas excursiones al reino de
los embrollados asuntos humanos. El diablo, por su parte, era presa fácil, porque su esencia era mental, y la
apreciación de las realidades prácticas le exigía un esfuerzo que no siempre se acordaba de hacer.
Oculta en la oscuridad nocturna como una gran tenaza, la Gravedad acechó a su presa. Podría haberlo hecho
desde el primer momento, pero, burlona, esperó hasta que Pillán hubiera trabajado bastante para tirarlo abajo,
con un envión formidable. Fue inesperado, y por ello doblemente humillante para él, que basaba su poder en
esperarlo todo.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
109
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Foto: LA NACION
Como se había apartado del centro de la escena, cayó en el borde externo de la explanada, frente a un
semicírculo de indias sentadas. La oscuridad allí era casi completa; el fuego más cercano estaba a cincuenta
metros, y ya era poco más que un montón de brasas humeantes. Las mujeres hacían una guardia esperando
que los niños se cansaran y pudieran meterlos en los toldos; si sus pequeños demonios se dormían al sereno,
además del mal del rocío, que ellas tenían por una vulgar superstición, estaba el peligro mucho más concreto
de los armadillos carnívoros. Como sabían que tendrían que esperar largo rato, dejaban pasar las horas
semidormidas, oyendo de lejos, con desdén, las conversaciones guturales de los hombres, sus hipos agudos y
la ocasional exclamación inarticulada. Ninguna de ellas notó la caída de Pillán; si alguna vio moverse algo en
la tiniebla, lo creyó un sueño; no se equivocaban mucho, pues no había otra cosa que pensar de un revoltijo de
nada aplastada. Furioso, el diablo no conseguía ni siquiera disolverse, tanta mezcla de sustancias había hecho
para componer su marioneta aérea; era como si se hubiera quedado con las ganas, y las ganas lo hacían
persistir contra su voluntad. Mordía la tierra de la rabia. Pero sus dientes, por estar hechos de una mezcla
inconclusa de gelatina gaseosa y helado derretido, se disolvían. Hubo un tirabuzón descorazonado. Si siendo
Pillán, el diablo, no conseguía lo que quería, menos lo iba a conseguir siendo otro, o nadie.
De todos modos, hubo un efecto, aunque no el buscado, y además quedó secreto. Las intervenciones
personales de la Gravedad nunca quedaban sin consecuencias marginales. Ella se alejaba riéndose, mientras el
diablo se escurría por los ventrículos subterráneos, ansioso por abandonar la escena de su segundo fracaso,
pero en la superficie de la tierra persistía una vibración rara, espasmódica. Las mujeres estaban sentadas en
calaveras de vaca, dispuestas en un arco irregular. La vibración hizo que las calaveras se animaran,
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
110
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
empezaron a castañetear las quijadas, y a levantar y bajar rítmicamente los arcos superciliares de vaca, al
tiempo que revoleaban los cuernos. Nada de esto era visible, ya que tenía lugar bajo las asentaderas de las
indias, que de por sí eran bastante carnosas pero además estaban envueltas en mantas de cuero crudo cuyos
pliegues caían por el suelo. El fenómeno quedó encerrado en la intimidad o la vergüenza de cada una, al
menos de las que se despertaron lo suficiente para notarlo y creer que eran sus vísceras las que se alborotaban.
Ninguna dijo nada, pensando que le sucedía sólo a ella. El fenómeno insólito de las calaveras risueñas no tuvo
otro testigo que los voluminosos traseros de las indias.
A una de ellas, la más gorda y la que más había parido, profundamente dormida, la vibración le produjo un
desprendimiento del útero. El órgano, que ya antes estaba de salida, se escapó por abajo y, más liviano que el
aire, se elevó en la oscuridad, como un negro murciélago en busca de alimento. Pero lo que buscaba el útero
era una explicación. Y, de más está decirlo, no la halló. En contacto con el gas tenebroso que bajaba de las
estrellas giró sobre sí mismo, cada vez más rápido. Abajo, en la llanura que era un mar de alquitrán, los
indios, algún contorno todavía dibujado con tiza mágica, eran puntos y comas.
El útero fue el efecto de un efecto de otro efecto, efecto a la tercera potencia de una superposición de causas
encadenadas y en buena medida ajenas a la cadena de causas naturales. De ahí que su postulación no pudiera
quedar en el marco del realismo costumbrista en el que se desarrollaba la vida invariable de los indios. La
constancia de la realidad los había hecho miopes a cualquier extrañeza. Sus vidas tenían lugar de día, cuando
las distancias entre las cosas y entre los hechos se mantenían fijas gracias a la luz. De noche dormían, todo lo
más se demoraban un rato en las sobremesas del asado y la botella, pero era como si durmieran, rodeados de
sombra inexpugnable. Lo ignoraban todo de las contigüidades de la oscuridad. Sabiendo que la mirada no
podía nada contra las tinieblas, no levantaban la vista. Pero un útero girando como loco en el firmamento no
era poca cosa. Si Pillán lo hubiera visto, podría haberlo aprovechado; estaba en su línea. Él tampoco prestó
atención, aunque por otro motivo: ya estaba planeando una nueva aparición. "La tercera es la vencida", se
decía. No es que fuera supersticioso, justo él, pero adhería, por pura cohabitación con el hombre, a ese
prestigio del número tres. Y en este caso venía bastante a punto, porque si había probado con aparecer desde
abajo, y desde arriba. ahora estaba cantado que lo que quedaba era hacerlo desde el nivel medio, por la
horizontal. No había que pensarlo mucho porque era cuestión de geometría elemental, y de sentido común.
Más de una vez, tomando distancia, se había extrañado de que él, ser de las tinieblas y transformista supremo,
razonara como cualquier hijo de vecino. Pero no era tan raro: el pensamiento era una corriente única que lo
atravesaba todo, y hacía de todos sus víctimas, hasta del pasto y las toscas.
El advenimiento por la línea horizontal podía ser lo más efectivo al fin y al cabo. Debería haber empezado por
ahí. La percepción de los indios estaba hecha para la mirada sobre el plano, y sólo lo que irrumpiera por el
plano les llamaría la atención lo suficiente para espantarlos. Siguiendo esa misma línea de razonamiento,
decidió no ir a lo monstruoso extremo, como había hecho antes; eso también había sido un error. Se aprendía
con la experiencia. Lo raro en exceso podía provocar sorpresa, curiosidad, intriga, pero no miedo. Éste
resultaba más bien de lo conocido y habitual que venía con un elemento, no importaba si era menor y
marginal, que volviera inquietante lo conocido. De ahí a pensar en un equino no había más que un paso. ¿Qué
más conocido y habitual para los indios que el caballo, su vehículo favorito y único? Y el animal, por su
tamaño, daba amplio campo para el injerto del elemento que lo hiciera pavoroso.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
111
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Foto: LA NACION
Se retiró a buena distancia, para trabajar tranquilo; no en dirección a lo alto ni a lo bajo, sino simplemente a lo
lejos, por las abiertas avenidas opcionales que ofrecía la pampa. Se transfiguró en una yegua blanca, de
proporciones normales para empezar, y en ese formato dio unos trotes en círculo para probar las cuatro patas.
Lo hacía bien. No había pensado todavía qué modificación efectuarle para que luciera diabólica, sin dejar de
ser una yegua. Esos pasos experimentales le dieron la idea, que puso en ejecución tan pronto se le hubo
ocurrido: le acortó las patas a la mitad. Muy satisfecho, se miró en el espejo de la noche: quedaba claramente
monstruosa, a la vez que todo seguía en su lugar y había que mirar dos veces para darse cuenta de lo que
faltaba o sobraba. Parecía un enorme perro salchicha, o un cerdo flaco. Tan simple, y era justo lo que buscaba.
Con eso habría bastado, pero no pudo con su genio de artista del mal, y le dio un toque más fantasioso: una
cabeza de cocodrilo. El conjunto se veía horrendo a más no poder, ¿pero no sería demasiado horrendo? Temió
que así fuera, pero no quiso renunciar del todo a su invención, así que se limitó a volver atrás un poco en la
transformación caballo-cocodrilo, como quien hace retroceder las agujas del reloj, hasta que la cabeza quedó a
medio camino, con igual proporción de rasgos de equino y de saurio. El resto del cuerpo quedó en yegua
común, salvo las patas de medio metro. Se dotó de vigor, pulmones poderosos, cascos reforzados, y probó un
trote, después un galope. Soltó un relincho de contento y partió sin más rumbo a la toldería.
A medida que tomaba velocidad iba anticipando con más claridad y maligna satisfacción el desparramo que
produciría entre los indios, cuando irrumpiera en su adormilada velada, como un ciclón proveniente de las
tinieblas, desproporcionado, inexplicable. Los golpes de los cascos en la tierra sonaban con un ritmo urgente y
sostenido, en la carrera el pelo de la yegua tomó un brillo fosforescente, era un meteorito vivo cortando la
negra noche, directo hacia la tribu, donde los indios no se imaginaban lo que se les venía encima. Pillán
exultaba, tragando la distancia, seguro de que esta vez nada se interpondría.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
112
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Pero, cuándo no, había un detalle que no había tomado en cuenta. Probablemente haber pensado a la yegua
como monstruo salido de su voluntad bloqueó en su mente la presencia de los caballos reales. Los indios no
podían vivir sin ellos, así que había una buena cantidad, sueltos, en la entrada de la toldería. Si dormían, se
despertaron, ya por el sonido del galope que se acercaba, ya por el olor, ya por el instinto. No había entre ellos
ninguna yegua. Los mapuches no criaban caballos: los robaban. Y las yeguas que robaban perecían al punto,
sacrificadas por la sangre. Entre los indios reinaba la convicción de que la sangre de yegua era un excelente
tónico, y no se privaban de beber cuanto podían. Para ellos, era todo ver una yegua y correr a cortarle una
vena y aplicar la boca como un ternero a la ubre de la vaca. De modo que sus tropillas eran de puro potro,
padrillo sin ejercicio, porque no habían aprendido a castrar. La aproximación de la yegua los alborotó. Ni que
se las mandara Dios (y era el Diablo). Le salieron al encuentro en avalancha. Nunca pudo llegar a la toldería.
Los atacantes eran unos doscientos. No los arredraron ni las patas cortas ni la cara de cocodrilo, al contrario;
quizás Pillán, buscando lo más feo para los parámetros humanos, había acertado sin querer con lo más bello
para los caballos. Desconcertado, sus poderes no le sirvieron de nada en el súbito revoltijo de los centenares
de sexos enhiestos. Se trenzaron como víboras, retorciéndose unos sobre otros en una montaña de músculos y
relinchos. Los indios ni se enteraron.
A esa hora, la bebida se acababa. Se había hecho un gran silencio. El chistido de una lechuza parecía una
burla lejana. Más lejanos todavía, en planos sucesivos que cortaban el gran volumen negro de la noche, el
croar de ranas o el canto de los grillos. Y todos estos sonidos los transportaba el aire, pesado y paciente. Una
oscuridad de pesadilla se difundía desde el centro de la oscuridad. Un viento quieto, más negro que lo negro,
los tragaba. La comunidad entera, esos seres curtidos por la intemperie, caía hacia adentro uno por uno, y en
la caída ya no sabían qué beberse. ¿Los restos? ¿Un agua que producía sueño? Estiraban los brazos, tratando
de tocar algo que no veían, tratando de ver, de ver y tocar, el nacarado amarillo de las cosas que se había
tragado el embudo negro.
Pero una llamita azul, del tamaño de un dedo, empezó a emigrar entre indios, por el aire, a media altura. Era
una llamita trémula, casi completamente azul pero con bordes rosados. Se mantenía erguida, aunque lo débil
de su combustión hacía que por momentos se inclinara su extremo superior, en punta. Su trayectoria era
errática: seguía una línea recta un rato, después hacía unos ochos, subía, bajaba, describía una larga curva,
volvía atrás. Iba rápido o lento, algunos tramos los hacía muy rápido, apurada, como si escapara de algo o
algo la atrajera, y entonces se adelgazaba por la fricción del movimiento, sus bordes se despeinaban hacia
atrás. O iba tan lento que se detenía y entonces quedaba muy recta, ingrávida. No era nada que se quemara,
nada la alimentaba: era puro fuego inmaterial, en su mínima expresión.
Sus idas y venidas por el vasto terreno donde se cabeceaba la sobremesa, que parecían sin objeto, produjeron
un efecto al fin, y fue el de atraer la atención de los indios. Al comienzo de su peregrinación nadie la notó, o
lo hizo alguno y descartó la visión como uno de esos brillos remanentes que se desplazan dentro del ojo. Pero
fue tanta su insistencia que a la larga uno tras otro fueron reconociendo que había una llamita volando en la
toldería. A pesar de su tamaño reducido, o quizás gracias a él, era fácil seguirla con la vista. Aliada con las
tinieblas, a las que no se proponía combatir, era como si no hubiera otra cosa que ella en el mundo.
Pensaron que era un chiste. ¿Pero quién lo habría hecho? ¿Quién se tomaría el trabajo de hacerles un chiste a
indios que no tenían sentido del humor, y ni siquiera sabían lo que era un chiste? Habría sido un anacronismo.
La llamita empezó a inflarse. Tomó poco a poco la forma de un hombrecito que flotaba, moviendo apenas los
miembros. Del tamaño de un muñeco al comienzo, siguió creciendo a estirones espasmódicos hasta alcanzar
el de un niño grande. Su aspecto era de hombre maduro, casi viejo, demacrado, flaco, lo único viviente en él
eran los ojos, que parecían bizcos pero no lo eran, y nadie acertaba a encontrar el motivo por el que eran tan
raros. Los labios se retorcían en una mueca lenta, como si amenazara con una sonrisa que borraría a la
humanidad de la faz de la tierra. Lo más logrado, aunque por casualidad, era la textura del embeleco: como
toda su materia era la de la llamita, su estiramiento la afinó hasta lo ultradelgado. Era como si a un guijarro se
lo inflara a la dimensión de una casa, sin agregarle materia; salvo que en este caso no era piedra sino luz tenue
y fuego frío. Si en su estado concentrado había sido apenas visible por contraste con la oscuridad en la que se
desplazaba, la expansión lo había vuelto un extracto transparente de lo opaco. La inercia de la llamita lo
seguía moviendo, algo más lento que antes. Y entonces hubo un gesto, tímido y trágico: cuando se acercaba a
los indios tendía la mano con la palma hacia arriba, pidiendo limosna.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
113
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Los misterios de Rosario
César Aira
Emecé
Publicada originalmente en 1994, Los misterios de Rosario transcurre en la ciudad junto al Paraná, pero hay
fuertes tormentas de nieve y el descalabro climatológico augura el fin del mundo. Una de las novelas más
delirantes del autor.
El Tilo
César Aira
Beatriz Viterbo
Situada en su Coronel Pringles natal, El tilo tiene mucho de engañosa crónica pueblerina, otro tanto de juego
autobiográfico (aunque con Aira nunca se sabe) y algo de historia, con los años del peronismo de fondo.
Entre los indios
César Aira
Mansalva.
http://www.lanacion.com.ar/1533779-el-extrano-mundo-de-aira
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
114
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Un vistazo por aquellas calles que no caminarás
Un vistazo por aquellas calles que no caminarás
Los nuevos fotógrafos de Google Street View; sobre el Apocalipsis que no fue; y el hombre que lee un libro
por día.
POR Andrés Hax
Un vistazo por aquellas calles que no caminarás
Muchos fotógrafos ya han empezado a usar Google Street View para hacer una especie de fotografía callejera
“encontrada”, pero por ahora las obras de Doug Rickard se destacan por sobre todas. Vamos un poco hacia
atrás para poner al tanto a los que no conocen la metodología. Desde el 27 de mayo de 2007, Google ha
mandado una flota de autos a recorrer todas las calles del mundo, comenzando por los Estados Unidos, para
sacar fotos a velocidad de metralleta y en 360 grados. Esas fotos están subidas y sincronizadas con los mapas
de Google, con lo cual ahora uno puede caminar virtualmente por todas las calles que han sido cubiertas por
este proyecto. Lo que hacen los “fotógrafos” de Street View es recorrer en las pantallas de sus computadoras
–obsesivamente y exhaustivamente– barrios, ciudades, autopistas y caminos rurales, para encontrar escenas
insólitas y o “momentos decisivos” como los definió Cartier Bresson. Sus fotos son, de hecho, capturas de
pantalla.
Un paréntesis más y volvemos a Rickard.
El inventor de Google Street View, Sebastian Thrun, además ha creado con su equipo de ingenieros un auto
que se conduce solo. En los estados de California y Nevada ya se han aprobado leyes que permiten su uso y
algunos han sido empleados para fotografiar para Street View. Estamos entrando en territorios muy extraños;
un momento crepuscular que es el fin de una cosa y el comienzo de otra. Estamos demasiado involucrados y
cercanos al momento para decir exactamente qué es lo que termina y qué es lo que empieza, pero está claro
que tiene que ver con los sistemas robóticos autónomos, con la sociedad de la híper vigilancia y con el
fenómeno de la sobreinformación. En este marco se instalan las melancólicas y conmovedoras imágenes
(¿fotos?) de Rickard que han sido reunidas en una monografía titulada A new american picture. Rickard
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
115
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
recorre, desde su escritorio, las calles de barrios pobres de los Estados Unidos en Detroit, Nueva Orleans,
Nueva York, Arkansas, Texas y Nueva Jersey. Son paisajes desolados y abandonados, por los cuales caminan
figuras solitarias. Este es el mundo profetizado por Philip Dick y George Orwell. Pero también es un mundo
nuevo que aún no tiene sus poetas y sus visionarios. Yo creo que Rickard es uno de ellos.
Un final con cuentagotas
Y al fin, el mundo sigue estando y nosotros en él, leyendo diarios y tomando café. El problema con el
Apocalipsis es que llega a gotas. El Apocalipsis no funciona como un evento singular que marca
definitivamente un antes y un después. Funciona como una corrosión. No viene a caballo con trompetas y
banderas como algo que podemos mirar, espantados, desde nuestros balcones, tomándonos las manos por una
última vez. Funciona por desidia y negligencia. Es nuestra cara envejeciendo día tras día en el espejo. Pronto
será la cara de un anciano que afeitas. Ya serán los dientes de un viejito que cepillas, pero no va ser mañana.
Eso sí, cuando suceda te parecerá que esa cara joven la tenías ayer. El Apocalipsis no es de Nostradamus o de
Oppenheimer; no es de Cormac McCarthy o de los mayas. El Apocalipsis es como el mal aliento o ese sonido
que hace tu computadora cuando la prendes en la mañana. Está siempre acompañándonos y nunca nos lo
sacaremos de encima. Este año se derritió un pedazo de hielo en el Artico del tamaño de los Estados Unidos
(11,83 millones de kilómetros cuadrados). Según algunos expertos se están agotando las reservas mundiales
de potasio y fósforo con lo cual la agricultura industrial moderna se terminaría abruptamente. El planeta está
completamente explorado. Fuimos a la Luna y nos aburrió. La revista Smithsonian nos informa que el ascenso
al Everest está repleto de cadáveres. El New York Times informa que las ballenas se están enloqueciendo por
el ruido industrial en el mar. No queda ninguna gran aventura para la humanidad. No hay nuevos mundos y no
parece haber un Plan B. No hace falta ponerle fecha al Apocalipsis. El Apocalipsis es un evento cotidiano. No
es una ráfaga de bombas que derrumban las ciudades en un tsunami de fuego. Es simplemente una puerta en
tu casa que se cierra de golpe, sola, en el súbito viento de una tarde gris con pinta de tormenta.
La lectura voraz de un hacker
Hace un mes estuvo en Buenos Aires el finlandés Pekka Himanen, famoso en ciertos círculos por haber
publicado La ética del hacker (2001) que lo convirtió en el vocero filosófico del movimiento de software de
código abierto. Hice la entrevista de rigor en el triste comedor de un hotel X. Hacia el fin de la charla
Himanen confesó que desde que está en la secundaria (tiene 39 años) lee un libro por día. Quise,
desesperadamente, profundizar el tema, pero él malinterpretó mi cara de sorpresa. Se retrajo como si lo
considerara un freak, pero era todo lo contrario. “Tengo mucho tiempo libre” dijo, minimizando el asunto y
despidiéndose.
http://www.revistaenie.clarin.com/edicion-impresa/Flora-y-Fauna-Doug-Rickard-Pekka-HimanenApocalipsis_0_833316667.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
116
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
100 CANTORES DE TANGO
Las voces imprescindibles
Álvaro Ojeda
CUANDO JULIO Argüelles irrumpe en la habitación, su esposa ya está muerta. Ventanas altas, el aire quieto
y pesado, un sofá con el cuerpo, una lámpara encendida. La escena corresponde a la película El día que me
quieras (1935) y Julio Argüelles es Carlos Gardel. La acción continúa con un acto prodigioso: Gardel se
sienta en un sillón y empieza a cantar "Sus ojos se cerraron". Allí, basculando entre el mal gusto y la tristeza
absoluta, Gardel es sublime. El puño crispado, los ojos demasiado abiertos, la boca tensa, el paso del tiempo
con su inexorable peaje, desaparecen arrasados por la voz. Y los cantores de tango son desde siempre, esa
voz.
EL MOTIVO.
Oscar del Priore (Buenos Aires, 1944), docente e investigador, propone un recorrido personal por la
trayectoria de cien cantores de tango. Así de simple y de arbitrario con alguna precisión finalista: "he
favorecido a los artistas que tienen una obra completa, es decir a los artistas de los tiempos pasados", lo que le
facilita en algo la tarea.
Respecto a la elección en sí misma, "reconozco que hay omisiones importantes, pero es imposible que esto no
ocurra en trabajos de este tipo." Si la primera precisión parece razonable, la segunda huele a justificación para
excluir a cantores que son clave en los albores del tango y en su desarrollo posterior. Por ejemplo, no hay
noticia sobre el montevideano Alberto Vila (1903-1981), miembro de la Troupe Ateniense y divulgador del
repertorio de Víctor Soliño y Ramón Collazo. Otro tanto sucede con el también uruguayo Carlos Olmedo
(1921-1976), con un estilo recio que recuerda y anuncia a Julio Sosa, y que cantó con las orquestas de
Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo. Brillan por su ausencia Alberto Mastra, Lágrima Ríos, Olga Delgrossi,
Alberto Rivero, Elsa Morán, Gustavo Nocetti, Daniel Cortez. Acaso la exclusión provenga de cierta
exclusividad que los porteños se arrogan respecto al tango -que también afecta a la otra ciudad del tango,
Rosario, Santa Fe- y que resulta por lo menos incongruente cuando se menciona, y con razón, al maragato
Francisco Canaro como el creador de la figura del cantor de orquesta típica en 1926.
Estos olvidos refulgen al reseñarse la trayectoria de una figura tan discutible como Cacho Castaña, o de
cantores que podrían haber quedado para una segunda edición ampliada: Fernando Soler, Hugo Marcel, la
sobrevalorada Amelita Baltar, Luis Cardei. Justo es decir que del Priore sorprende gratamente con la inclusión
de Juan "Tata" Cedrón, que rescató para la poética tanguera a Juan Gelman, Julio Huasi, Raúl González
Tuñón, Miguel Ángel Bustos, junto a cierta poesía desconocida de Homero Manzi.
FUNDADORES.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
117
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Sin orden aparente -cronológico o alfabético- el autor desgrana datos biográficos, anécdotas, número
aproximado de grabaciones realizadas y fotografías, no siempre nítidas, de sus cien cantores preferidos.
Cotejando los textos dedicados a cada cantor, asoma una clasificación somera: Carlos Gardel, Ignacio Corsini
(1891-1967) y Agustín Magaldi (1898-1938) serían -con el evidente carácter fundacional de Gardel- los
padres de la criatura "cantor de tangos". Los hubo antes: Ángel Villoldo (el autor del tango "El choclo"), el
uruguayo Alfredo Gobbi y la cancionista Linda Thelma, pero estaban inmersos en una etapa en donde los
géneros anteriores al tango todavía coexistían con el recién nacido.
Gardel y Corsini comparten sugestivas coincidencias: origen incierto, la relación de ambos con el campo
(Gardel con Salto y Tacuarembó, Corsini criado en una estancia de la provincia de Buenos Aires) y el canto
criollo que nunca abandonaron del todo al emigrar al tango. Esa infancia dura, de filiaciones dudosas, no poco
tiene que ver con el tono melancólico, pesaroso de Corsini y el magistral rendimiento de Gardel en los tangos
de tono dramático.
La semejanza perdura, aunque del Priore no la asuma plenamente, en Hugo del Carril (1912-1989),
abandonado por su familia y criado por una pareja de franceses. Esta última parece ser una tríada fundacional,
en donde el abandono familiar, el exilio amoroso, la pérdida, se adecuan al nuevo tópico poético inaugurado
con el tango "Mi noche triste" de Pascual Contursi. Resulta más difícil incluir en esta dinastía a Magaldi,
demasiado empeñado en mostrar la desgracia que lo abruma.
Entre las mujeres la tríada parece más clara: la impresionante Rosita Quiroga (1896-1984), que inaugura el
"seseo" reo del lunfardo al que no poco deben cantores como Alberto Castillo o Jorge Vidal; Mercedes
Simone (1904-1990), de voz dulce con un dramatismo acotado y elegíaco que se lució interpretando los
versos de Manzi, y Azucena Maizani (1902-1970), casi varonil, y de una popularidad impresionante. Nelly
Omar con sus 101 años y en actividad, está como Gardel, fuera de toda discusión.
LOS CANTORES DE TANGO, de Oscar del Priore. Losada, 2010. Buenos Aires, 302 págs. Dist. Océano.
Una voz y sus nombres
ACASO NADIE conozca a Enrique Inocencio Troncone. Nacido en Montevideo en 1913, fue criado en un
orfanato. Su vida encontró en el tango una suerte de exorcismo para la desgracia de un niño abandonado.
Debutó como cantor en un cine de Nueva Helvecia en 1935 y trabajó en radio con el nombre artístico de
Eduardo Ruiz. Cantó en la orquesta de Pintín Castellanos y en la que codirigían Félix Laurenz y Pedro
Casella, con la que consiguió su primer éxito, el tango "El adiós".
Viajó a Buenos Aires en 1943 y se probó en dos orquestas, la de Antonio Rodio y la de Ricardo Tanturi,
donde sustituyó con éxito al carismático Alberto Castillo. Para eludir la confusión con los cantores Floreal y
Ricardo Ruiz, pasó a llamarse Enrique Campos. El 6 de agosto de 1943 grabó su primer tango, "Muchachos
comienza la ronda". Permaneció en la orquesta de Tanturi hasta 1946. Luego de un breve período como
solista, en 1947 ingresó en la orquesta de Francisco Rotundo, de la que se alejó para intentar nuevamente una
carrera solista. Su declinación acompañó la declinación del tango como género popular y la sucesión de
agrupaciones que integró -Roberto Caló, Toto D`Amario, Graciano Gómez- hablan a las claras de una edad de
oro sin retorno.
http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/las-voces-imprescindibles/cultural_682607_121221.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
118
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Ariel Dorfman: “Relato experiencias que suelen callarse”
ALLENDE. A sus 22 años, Ariel Dorfman levanta el puño, en 1964, después de la derrota presidencial de
Salvador Allende, de quien seis años después sería colaborador.
El destierro, la imposibilidad de regresar a Chile, su infancia, su lucha con el idioma y sus otras batallas
personales, son algunos de los temas que analiza El escritor, a propósito de la publicación de sus memorias:
“Entre sueños Y traidores. Un striptease del exilio”.
Por Guido Carelli Lynch
Ariel Dorfman, a sus 70 años, hace lo que quiere, dice lo que piensa y con educación plantea sus exigencias.
Por ejemplo: “Prefería que la entrevista fuera por mail. Mientras más relacionadas con el nuevo libro, mejor”.
Y si hay repreguntas, nos avisa, sí tendríamos la chance del teléfono. Las entrevistas por mail son más frías y
en apariencia controladas, pero se dejan llevar por el tono intimista a la que la correspondencia obliga. “En
general, me gusta responder por escrito y luego podemos aclarar algunas cosas por fono, pero prefiero tener
certeza de que mis palabras serán reproducidas en forma fidedigna; más tratándose de un libro tan
controversial y posiblemente polémico y, creo, benditamente transgresivo”.
Quiere que la entrevista sea sobre su último libro Entre sueños y traidores. Un striptease del exilio ; en el que
relata sus años de exilio, la imposibilidad de regresar a Chile, aun con la democracia; pero al mismo tiempo es
también una bitácora de su infancia, de sus viajes, de su intimidad y, claro, de su fe política. Porque en la vida
y en las memorias de Dorfman hay tres patrias, varios exilios forzados que lo atraviesan, política nacional,
política internacional, una relación de amor/odio con los Estados Unidos, Buenos Aires y la incógnita del
peronismo. Hay muchos libros y entre ellos por supuesto Para leer al Pato Donald . También tiene fotografías
del sueño socialista que terminó en la pesadilla de Pinochet. Y enseña el drama maravilloso del idioma.
Porque Dorfman escribió sus memorias primero en inglés –el idioma al que había renunciado de una vez y
para siempre en 1969, por ser la lengua del imperio– y luego en español. Tiene una historia de amor
apasionada y en apariencia sin demasiados sobresaltos con Angélica a quien define como la “co–protagonista
del libro”, pero también dos trágicos 11 de septiembre.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
119
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Sobre todo eso entonces podemos preguntar y entre tantas dudas incluir algunas más que lo entrometan con el
presente. Sus respuestas son largas y vuelven con un nuevo pedido o advertencia. “Ruego que, habiéndome
tomado tanto tiempo en responderlas, me las publiquen en forma íntegra”. Lo intentamos.
1973. Poco antes del golpe, con su mujer Angélica.
¿Por qué considera que éste es un libro controversial y transgresor?
Salí de Chile en 1973, después del golpe, creyendo muchas cosas, tanto acerca del mundo como acerca de mi
persona y durante los casi veinte años que estuve afuera (con retornos intermitentes y frustrados) sufrí
transformaciones radicales, tanto políticas como personales y lingüísticas. Aunque a la larga no me arrepiento
de lo que viví ni de las decisiones que tomamos con la mujer de mi vida, Angélica, para lograr sobrevivir a
esos trances tan duros, me doy cuenta de que gran parte de esa historia es la de alguien que se contaminó,
quizás inevitablemente, durante el destierro, que de tanto combatir el mal perdió un poco la brújula. Mostrar
ese proceso, paso a paso, para que los lectores lo comprendan junto conmigo, es lo que anima estas memorias.
Se trata, sin embargo, de una narración que viene a ser, creo yo, descarnada, a la que no estamos
acostumbrados en América Latina, donde seguimos enamorados de la biografía heroica, fruto tal vez de un
resabio del honor que heredamos de España y, quizá más remotamente, de los moros. Puede chocar que
cuente incidentes incómodos que no me honran. De ahí el subtítulo de “striptease”, alguien que se va sacando
la ropa y, en mi caso, después de que cae toda la ropa, bueno, seguí con la piel y las tripas, despellejándome,
destripándome, hasta que queda, así lo espero, algo de verdad. Pero transgresor, también, porque se atreve a
una crítica cruda de la transición chilena y relata experiencias de exilio que suelen callarse.
¿Su mirada sobre esos años no disimula la culpa que sentía por su origen de clase y también por haber
sobrevivido?
Al contrario, esa doble culpa –que no podía sacudirme los privilegios de clase, y que no morí en La Moneda
junto a Allende pese a todos mis juramentos de lealtad– es el motor de mi existencia durante los primeros
años del exilio, me llevan a todo tipo de decisiones que eran claramente contraproducentes y especialmente
complicadas para mi pareja. Agradezco a Angélica que, pese a mis equivocaciones y a la vida difícil y errante
(en muchos sentidos de la palabra) a la que la llevé, ella nunca dejó de acompañarme, de darme nacimiento
una y otra vez con su confianza.
¿Si volviera el tiempo atrás, elegiría pedir asilo con los beneficios económicos que eso implicaba?
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
120
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
No me gustan las decisiones que tomé, pero no me arrepiento de ellas, porque entiendo (estas memorias me
ayudaron a ello) las razones profundas (aunque a veces perversas) que me animaban. Lamento el sufrimiento
que ocasioné a quienes amo, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis amigos. Pero hace tiempo que me di cuenta
de que la manera de reparar un pasado doloroso es tratar de que el futuro lo sea menos.
2010. Con Mandela, uno de los políticos que más admira.
¿Por qué dice que “perdió” tres países y no que los ganó? ¿Qué fue lo “positivo” del exilio?
Digo que los perdí, pero finalmente digo que, en efecto, los gané, pero la verdadera ganancia es liberarse del
nacionalismo provinciano y comprenderse como un ser humano donde se sobreponen muchas comunidades y
muchas identidades, comprender y aceptar que no es un problema pertenecer a muchos lugares y deberse a
muchas causas. De hecho, todos participamos de múltiples consonancias y tradiciones y es un error grave
suponer que hay que elegir entre ellas en vez de intentar, como la historia lo demuestra, una síntesis que
enriquezca. Creo que mi literatura se vio favorecida por los golpes hermosos de la distancia, el aprendizaje de
un mundo vasto y contradictorio, pero, claro, hay veces en que echo de menos no vivir en el sitio donde
crecimos, donde nos educamos, donde tuvimos las experiencias centrales y entrañables que todavía nos dan
forma.
¿Por qué no pudo reestablecerse en Chile?
De veras que hay que leer el libro para comprenderlo, pero voy a decir, falseando las cosas al reducirlas a una
fórmula, que el país había cambiado demasiado y que Angélica y yo también. Fundamentalmente, me di
cuenta de que necesitaba la lejanía para poder escribir. Es probable, por ejemplo, que estas memorias no
podría yo haberlas escrito de haberme quedado en Chile. Ni tampoco Konfidenz , ni Americanos , ni una obra
teatral como Purgatorio o mis crónicas y comentarios periodísticos. Acabo de terminar un libreto para una
ópera, Naciketa , basada en un cuento de los Upanishads. La vamos a estrenar en Mumbai el año que viene, y
estoy seguro de que no podría haberla concebido sin haberme alejado geográficamente de América Latina. A
la vez, está claro que esa ópera está inspirada por mis experiencias de latinoamericano.
¿Por qué le interesa tanto el género diario? No es su primer libro testimonial.
Parte del libro, por cierto, reproduce por primera vez –aunque con una reescritura posterior para darle una
forma más compacta– el diario de nuestro retorno a Chile en 1990, donde examino cómo Angélica y yo nos
desencantamos del país al que intentábamos ferozmente volver, contra viento y marea, durante tantos años de
destierro. Esto permite al lector sobrellevar junto a nosotros el día a día del retorno, sus glorias y tristezas, y le
da al libro mismo, espero, algo de suspenso, casi de “thriller”, género que me gusta mucho (de ahí La Muerte
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
121
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
y la Doncella ). El género, además, tiene algo de voyeurístico, asomándonos a una intimidad que el autor
quizás no previó que alguien iba a leer, aunque se me ocurre que cada persona que escribe un diario también
desea que alguien compartirá esas palabras algún día.
¿Qué cambió en el proceso de reescritura de estas memorias, del inglés al español?
Lo escribí en inglés porque ese idioma me permite distanciarme de los traumas que viví, tratarme a mí mismo
como otro, ( Je est un autre es el título de un famoso libro francés sobre la autobiografía). Me permite
exponerme como el castellano quizá no me lo hubiera permitido. Cuando lo reescribí, justamente, en
castellano, temblaba a veces preguntándome cómo me había atrevido a revelar tantos secretos, tanta
“deshonra” (por retomar una palabra de una respuesta anterior). Pero como ya estaba escrito en inglés, ya
estaba expresado el pensamiento, resultó más manejable y llevadero enfrentar la legitimidad de lo que estaba
ahí, desparramado en el papel o en la pantalla, y admitir que era necesario contar esa historia, con todas sus
profanaciones. Durante tanto tiempo pensé que ser tan bilingüe como lo soy era una maldición. Ahora
bendigo mi ser doble, mi bifurcada raíz.
También asegura que la izquierda norteamericana le permitió redescubrirse. ¿Es menos dogmática que la
latinoamericana?
Me refiero, en un largo capítulo, a mi evolución política con todos sus vaivenes y búsquedas, cómo fui
madurando, encontrando la manera de criticar las experiencias socialistas y a la vez reivindicar la necesidad
de seguir luchando contra la injusticia. En esa evolución jugaron un rol importante mis vínculos con una
izquierda norteamericana que, si bien débil en números, es rica en ideas y coraje moral. Relato en el libro
cómo, gracias a un grupo en Estados Unidos que abogaba por la paz y la justicia, fui a la Embajada polaca y
me enfrenté con el embajador, denunciando la forma en que se maltrataba y perseguía a los adherentes de
Solidarnosc. Le dije que como seguidor de Salvador Allende sentía como una afrenta que el gobierno
comunista polaco reprimiera a los trabajadores, nada menos, en nombre de un socialismo que no era tal. Me
enaltece que me hayan expulsado de aquella Embajada esa fría mañana en Washington. En cuanto a
comparaciones, hay enormes flaquezas e ingenuidad en sectores amplios de la izquierda norteamericana, así
como hay mucho pluralismo y rechazo de los dogmas en nuestra América del Sur, a la vez que considerable
confusión y retórica irresponsable. Pero no tenemos de qué avergonzarnos. Lo que subrayo en el libro es que
si yo hubiera sido militante de un partido político (como lo fui durante tanto tiempo) habría pedido permiso
antes de ir a esa Embajada o antes de entablar relaciones con Vaclav Havel y el club de jazz de Praga o antes
de denunciar violaciones a los derechos humanos en Cuba. Liberarme de esa chaqueta de fuerza mental fue
difícil para mí. Durante un tiempo me dejé convencer por el argumento de que no podemos “hacerle el juego
al enemigo”, un argumento que tiene mucha fuerza cuando el enemigo mata y exilia y desaparece y atormenta
a tu pueblo y a tus amigos. Pero llegué a la conclusión de que si no decía la verdad tal como la entendía, en
ese caso sí que le estaba haciendo el juego al enemigo. Y, de paso sea dicho, no me gusta mucho eso de
plantear el mundo como un enfrentamiento perpetuo con enemigos, dividiendo a los seres humanos entre un
“nosotros”, los que tenemos toda la razón y un “ellos” que están totalmente equivocados. Ese camino
deshumanizante es de perdición. Lo que no significa dejar de lidiar por aquello en que uno cree. Claro que no
fue mi fuerte la tolerancia durante muchísimos años y espero que haya logrado desmenuzar en el libro con
dolor y sinceridad cómo llegué a convertirme en la persona compasiva que ahora (creo que) soy.
Argentina, Chile y el eterno (no) retorno
Fascista dice –escribe– era el régimen que expulsó a su padre de su país natal, la Argentina en 1944. Como
contrapartida Dorfman ganó una nueva patria, los Estados Unidos, hasta que en 1954, tuvo que abandonar su
nuevo hogar tras la persecución a la que el senador John McCarthy sometió a su padre. Y entonces llegó
Chile. Y lo dicho: Allende, Pinochet, incertidumbre durante varios meses en la Embajada argentina hasta que
llegó el exilio forzado. Otra vez, como si fuera el principio, Dorfman regresó a Buenos Aires, otra vez
gobernaba Perón. Apenas aterrizó en Ezeiza, la Policía Federal se encargó de aniquilar la quimera que
Dorfman había pergeñado durante su larga espera en la Embajada: “la fantasía de que iba a poder permanecer
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
122
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
en mi país natal argentino el tiempo que me diera la gana”. Lo interrogaron durante horas hasta que por fin lo
largaron con un consejo: “será mejor, hijo de puta, que te portes bien”. “Esperaba que el Gobierno peronista,
por derechista que fuera, iba a facilitar mis actividades revolucionarias”, escribe. “Hacer el juego” en la
Argentina, donde todavía gobierna el peronismo, es una frase que goza de sugerente actualidad.
Usted dijo que nadie le había podido explicar razonablemente el peronismo. ¿Cómo se lo explicaría a un
tercero?
Si lo pudiera explicar a un segundo, a un tercero, a un cuarto, hubiera escrito un libro que sería un best-séller.
También recuerda en sus memorias sus encuentros con Cortázar. ¿Cómo recuerda su compromiso político? El
vivía en París y usted era un exiliado.
Tuve la inmensa suerte de tener como amigos y hermanos mayores a los dos escritores vivos que más me han
influenciado: Harold Pinter y Julio Cortázar. Con este último (como con el primero) desarrollamos Angélica y
yo una gran amistad. Parte de esa amistad (como lo indica la vasta correspondencia que tuve yo con él, de la
que se acaba de publicar una pequeña muestra) consistió en conversaciones políticas. Cortázar siempre fue un
hombre progresista, que se indignaba ante la mentira y el sufrimiento, y dispuesto a trabajar por otro tipo de
mundo, pero a la vez era algo ingenuo, porque nunca había participado como militante (¡gracias a los dioses
de la literatura y las musas!) en un movimiento de masas. Sus instintos, sin embargo, eran muy certeros y era
bastante astuto –la represión en el Cono Sur y, después, la revolución sandinista– lo forzaron a dedicar
muchas horas al trabajo cotidiano de solidaridad. Pero nunca se quejó, siempre estaba dispuesto a ayudar. Era
un ser angelical. Y me duele usar el pasado imperfecto para él. Sigue vivo, merodeando por ahí, por aquí
cerca, es –sí, ES– un ser angelical.
La dictadura argentina fue más sangrienta y la de Pinochet más larga. En Argentina está socialmente
condenado apoyar a Videla y en Chile todos tienen un vecino que reivindica a Pinochet.
Es una de las razones por las que no vivimos en Chile. Pero como me gusta resaltar las contradicciones
propias, vivimos en un país, Estados Unidos, donde hay vecinos (si bien cada vez menos) que reivindican a
George W. Bush y sus invasiones idiotas e imperiales. Pero la malignidad ajena es siempre más fácil de
sobrellevar que las del país de uno.
Se refiere a la muerte de Pinochet en 2006 y reflexiona sobre cómo será recordado. ¿Qué grado de legitimidad
tiene hoy?
Hay demasiados que, en Chile y en el extranjero, todavía consideran a ese criminal de guerra y torturador
como el que salvó a Chile del comunismo, y hay muchos que quisieran revivirlo y asustarnos con su retorno
bajo otro nombre y encarnación. Pero por lo general, su imagen está debilitada, ojalá irremediablemente. La
ironía es que lo que la derecha chilena no le perdona es que fuera ladrón. Sus violaciones de derechos
humanos les importa mucho menos (aunque chillen lo contrario).
Algunos países han elegido leyes del perdón –información a cambio de conmutación de penas– y otros
prefirieron otorgar duras penas a los represores. ¿Qué estrategia elegiría usted para lidiar con los crímenes de
lesa humanidad?
Prefiero la verdad al castigo. La verdad, asumida a fondo por un pueblo, es el peor castigo, la mejor manera
de superar el pasado. Ahora, si hay condiciones para castigar (siempre que no sea con pena de muerte),
bienvenida sea esa sanción, para que no haya impunidad.
Se ventilan diferentes críticas al proceso socialista de Allende, desde el enfrentamiento de clases, la seguridad
fallida de que el socialismo no tenía vuelta atrás, la falta de previsión...
Ventilar es una buena palabra, ya que hay mucho viento inútil que da vueltas por ahí. Por ejemplo, “por qué
no armamos el pueblo”, una y otra vez me hacen la pregunta. Y la respuesta es simple: primero, porque era
una revolución pacífica; y segundo, porque entonces el golpe hubiera venido antes. Las razones de nuestra
derrota son múltiples y complejas, pero en esencia: fuimos incapaces, en un momento internacional
increíblemente adverso, en que el mundo marchaba en la dirección opuesta (ahora podemos retrover la
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
123
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
tendencia que culminó en Thatcher y Reagan, y cuyos horrores neoliberales todavía padecemos), fuimos
incapaces, repito, de garantizar una coalición suficientemente amplia, en especial con sectores medios y con
la Democracia Cristiana, que nos permitiera enfrentar a la derecha golpista y aislarla. Pero eso, claro, no
explica mucho, porque si Allende hubiera propuesto esa alianza con la DC (y sectores de ese partido hubieran
rechazado tal asociación), si el presidente hubiera sugerido desacelerar la revolución para asegurar la
supervivencia de la democracia, yo mismo lo hubiera denunciado como traidor a la causa. Y yo no era para
nada ultra. Y hablando de lo ultra: hay que destacar el papel nefasto que jugó la extrema izquierda ilusa
durante los tres años de Allende, constantemente sobrepasando los límites de lo que ellos llamaban el “estado
burgués’ (y lo hacían sabiendo que Allende no los iba a reprimir). Con todo, recuerdo los tres años de la
Unidad Popular como los mejores de mi vida y de la vida de Chile, los más dignos, los más maravillosos, los
de mayor humanidad que he conocido.
¿Cómo vivió el debate sobre el suicidio o asesinato de Allende?
Yo creí durante muchos años que a Allende lo habían asesinado. Los militares mentían en todo, ¿por qué no
en eso también? Cabía, además, en un relato de heroicidad y simpleza que nos hacía falta en la lucha por
recuperar la democracia y rescatarlo a él de la desaparición en que Pinochet lo tenía sumido. Pero me fui
dando cuenta de que, en efecto, no sólo era verdad que se había suicidado, sino que aceptar que así había sido
volvía más compleja la realidad, menos mítica; nos forzaba a no vivir de ilusiones, por reconfortantes que
fueran. Humaniza a Allende.
¿Cómo compararía el socialismo que intentó instalar Allende con el denominado socialismo del siglo XXI en
la región?
Son momentos tan diferentes de la historia que toda comparación resulta inoportuna, Hay, sí, bastante que los
procesos sociales de hoy pueden aprender de nuestra revolución pacífica en Chile, sus logros y sus fracasos.
¿Por qué perdió la Concertación las últimas elecciones? ¿Cómo juzga el gobierno de Piñera?
Con ninguna modestia, digo que las razones de la pérdida de la Concertación se encuentran en mi libro.
Nuestra minuciosa experiencia de una clase política que llegó a un pacto con los poderes fácticos de la
dictadura (con la encomiable búsqueda de un consenso que nos ahorrara más conflicto y, posiblemente, otro
golpe militar), mi descripción de cómo fueron postergados los jóvenes y las mujeres y se torció el lenguaje y
el alma del país, explican mucho de lo que llegó a pasar veinte años más tarde. En cuanto a Piñera, una
calamidad, un bochorno, una pena.
En 2008 votó a Obama. ¿A quién votó ahora?
Obama, de nuevo, aunque con los ojos más abiertos a sus posibilidades reales de llevar a cabo cambios
profundos en una sociedad desoladoramente injusta. En el libro, hago un paralelo entre Obama y Allende, y
menciona las lecciones que podría aprender de Chile el presidente norteamericano.
Por último, “Para leer al Pato Donald” es un libro icónico. ¿Qué vigencia tiene hoy, a 40 años de su
publicación? ¿Era inocente o es que hoy somos cínicos?
En un sentido, ese libro no podría estar más vigente, ni podría ser más certero en sus análisis y profecías: el
mundo entero es como un simulacro de Disneylandia (o así se lo sueñan grandes mayorías humanas). Tengo
críticas, por cierto, que hacerle al texto, pero me enorgullezco de haberlo escrito, aunque no lo volvería a
escribir de esa manera hoy. Por otra parte, me han contado que hay guerrilleros que murieron en Colombia y
Centroamérica con ese libro en su mochila. Por lo que me toca, si acaso contribuí a esas muertes, pido perdón.
http://www.clarin.com/rn/ideas/Entrevista-Ariel-Dorfman_0_833316671.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
124
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Línea y letra
Presencias
Foto: LA NACION / Pablo Bernasconi
Esta noche ha sido tan rara que mi pelo
pareció erizarse en la cabeza.
Desde la puesta del sol soñé
con mujeres que reían, tímidas o salvajes,
en frufrú de encajes o de sedas,
mientras subían mi crujiente escalera. Habían leído
mis rimas sobre esa cosa monstruosa
del amor recíproco aunque no correspondido.
Se detuvieron en la puerta y quedaron entre
mi gran atril de madera y el fuego
hasta que oí latir sus corazones:
una es una ramera, otra una niña
que jamás miró a un hombre con deseo,
y la última, pudiera ser, una reina.
En: Antología poética , selección y traducción de Delia Pasini, Losada.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
125
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Yeats
Foto: LA NACION Dublín, 1885 - Roquebrune-CapMartin, 1939
Poeta, dramaturgo, ensayista, William Butler Yeats fue una de las figuras más relevantes de la literatura
irlandesa de fines del siglo XIX y principios del XX. Al margen del victorianismo, combinó en su poesía
simbolismo y mitología celta. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1923..
http://www.lanacion.com.ar/1538652-presencias
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
126
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Desprecio por la torre de marfil
El mayor problema con la educación superior es que no hay estándares significativos con respecto a la calidad
académica.
Por TOM BRADY
The New York Times
(ALEX WILLIAMS)
Con un crecimiento anémico del empleo en el mundo y jóvenes con formación académica que tienen
dificultades para iniciar sus carreras, algunos empiezan a preguntarse si vale la pena. Se refieren a toda esa
educación.
En lugar de completar una carrera de cuatro años, una cantidad cada vez más numerosa de estadounidenses
jóvenes recurre a grupos como UnCollege, que promociona un enfoque hágalo-usted-mismo con respecto a la
educación, o aprovechan el gran número de cursos abiertos online conocidos como MOOCS, que descargan
clases de las universidades de elite.
Y como lo hicieron algunos de los empresarios más famosos y ricos del mundo -Mark Zuckerberg, Steve
Jobs, Michael Dell, Bill Gates- abandonan el estudio después de aproximadamente un año.
"Aquí en Silicon Valley es casi una medalla de honor", dijo Mick Hagen, de 28 años, a The Times. Hagen
dejó la Universidad de Princeton en Nueva Jersey en 2006 y se mudó a San Francisco, donde creó Undrip,
una aplicación móvil. Ahora está reclutando trabajadores e insiste en que quienes abandonan la universidad
son librepensadores y amantes del riesgo.
"La universidad impone una serie de limitaciones y restricciones en cuanto a lo que se puede y no se puede
hacer", dijo Hagen a The Times. "Algunos, quieren moverse con más libertad, salir a crear más, hacer más".
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
127
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Si bien los estudios muestran que los egresados universitarios ganan más que quienes no tienen título, y que
son muy escasas las probabilidades de ser rico escribiendo una aplicación popular para iPhone, resulta
imposible disuadir a los verdaderos creyentes.
"La educación no está en una carrera de cuatro años", dijo a The Times Benjamin Goering, que dejó la
Universidad de Kansas hace dos años y se trasladó a San Francisco para trabajar como ingeniero de software.
"Es una mentalidad".
El mayor problema con la educación superior, escribió Kevin Carey en The Times, es que no hay estándares
significativos con respecto a la calidad académica. Carey describe la forma en que los atletas universitarios
-de los cuales, los mejores dejan de estudiar después de una temporada para llevar adelante carreras
profesionales- pueden ganar tres créditos por cursos de 10 días que ofrecen escuelas especiales para seguir
cumpliendo con los requisitos académicos necesarios. Él responsabiliza de esta laguna jurídica, que es legal,
al anticuado sistema estadounidense nacido después de la Segunda Guerra Mundial que mide el avance de un
estudiante por horas de crédito -para la graduación se necesitan generalmente 120 horas de crédito- y sirve
muy poco para evaluar el aprendizaje de un alumno. Un estudio publicado el año pasado, escribió Carey
"constató que muchos estudiantes en las universidades tradicionales no mostraron ningún progreso en
pensamiento crítico, razonamiento complejo y escritura, y se dedicaron a hacer sociales, trabajar o perder
tiempo en vez de estudiar".
Entretanto, en Florida, el gobernador Rick Scott y legisladores republicanos están exhortando a 12
universidades del estado de Florida a capacitar a los alumnos en áreas donde hay empleos, como ingeniería,
ciencia, salud y tecnología, informó The Times. Las carreras liberales, como historia, filosofía y letras, ya no
tienen tanta demanda.
Florida también propone disminuir la cantidad que debería pagar un alumno por un título en ingeniería o
biotecnología.
De todos modos, hay quienes están muy contentos con sus carreras liberales, pese a desarrollar una profesión
fuera de su área.
Calvin Kyrkostas, de 25 años, se graduó en historia en el Oberlin College de Ohio, y ahora trabaja en una
granja en el extremo este de Long Island. Se metió en la agricultura después de trabajar en una granja en
Missouri un verano durante la universidad y se sintió orgulloso del logro que significó para él ver -y comerlos frutos de su labor después de jornadas de 15 horas de trabajo. Y no debemos olvidar el tractor.
"Soy un chico de campo, o sea que fue genial poder subirme a un John Deere", dijo Kyrkostas a The Times.
"Conducir un tractor es el sueño de todos los chicos".
"Nadie se dedica a la agricultura por el dinero", agregó. "Se hace por amor a la tarea."
http://www.clarin.com/rn/ideas/Desprecio_por_la_torre_de_marfil_0_832716947.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
128
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
CARTAS DE JACK KEROUAC Y ALLEN GINSBERG
Una larga y compleja amistad
Elvio E. Gandolfo
UNO EN LA PROSA, el otro en la poesía, fueron
los protagonistas de lo que terminó por conocerse
como "la generación beat". Jack Kerouac (19221969) escribió un clásico, la novela En el camino,
que mezclaba la herencia de Mark Twain con el
registro directo del momento de cambio social y
cultural en que fue escrita; Allen Ginsberg (19261997) escribió otro clásico, el extenso poema
Aullido, que a partir de su primera lectura pública
se consideró el manifiesto de una generación.
Este volumen reúne las cartas intercambiadas por
los dos a lo largo de un cuarto de siglo. Las dos
terceras partes son inéditas. Comienzan a mediados
de 1945 y terminan con dos extensas cartas de 1963
(las únicas de ese año). La extensión de algunas las
convierte en registros minuciosos de la experiencia
del momento. Por ejemplo la larga narración que
hace primero Kerouac de una visita a Bill
Burroughs en México. La altura del estilo y el
carácter único de los hechos provocan una especie
de envidia en Ginsberg, que tiempo después visita
también México y escribe una carta de extensión
equivalente, pero con un tono completamente
distinto. La misma diferencia podía verse en las
cartas de Burroughs y Ginsberg recogidas en Las
cartas de la ayahuasca (Anagrama): una distancia
entre el registro de la experiencia del entorno o personal, absorbida de modo más directo por Kerouac o
Burroughs, y filtrada en cambio por el tremendo ego intelectual de Ginsberg.
Si Bill Burroughs es un vértice central de sus experiencias, un maestro aunque esté lejos (primero en México,
después en Tánger), el otro es esa figura impenetrable, pura energía física, sexual o en fuga que es Neal
Adams, personaje que aparece con nitidez en la obra de los dos. Como todo grupo de creadores que incluye el
enredo en crímenes de compañeros de ruta (el libro comienza con Kerouac en la cárcel por ayudar a su amigo
Lucien Carr después de matar a David Kammerer), o el sexo entre ellos o con la pareja de algún otro (en este
caso, Neal Cassady), han abundado los trabajos biográficos o de testimonio directo. En todos Neal Adams
aparece como un generador constante, por una parte, pero también como alguien que se sentía desdichado por
no poder escribir, condenado casi a ser un personaje importante, incluso clave, pero no más. De eso quedó un
registro abundante en las Cartas de amor ambiguo (Laertes), intercambiadas entre Ginsberg y él (tituladas más
sobriamente Como siempre, As Ever, en el original).
ADENTRO Y AFUERA.
Desde el principio mismo del volumen los dos corresponsales se muestran muy ocupados en ir tallándose un
lugar no solo en el mundo a secas, sino también, y acaso sobre todo, en el mundo editorial. Hay docenas de
datos sobre "editors", sellos, críticos o personajes influyentes, en especial poetas. En ese sentido el libro es
una mina de oro no solo sobre datos acerca de ellos, sino del modo en que fue variando el aprecio o el desdén
según el papel que cumplían. Con mirada lúcida, ambos veían el modo en que las costumbres y ritos
editoriales tendían a imponer una máquina no solo moderadora sino también modificadora, aplanadora de las
obras en sí. En ese sentido Ginsberg se muestra más dispuesto a aceptar presiones, sobre todo en la obra ajena
de Kerouac, que él solía manejar como agente. Complicaba las cosas que Carl Solomon, compañero de
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
129
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Ginsberg, estaba insertado por entero en el sistema de corrección y "editing" de una editorial. La tensión
máxima ocurre cuando Ginsberg opina muy francamente que En el camino es impublicable. Kerouac no se
queda corto, y le contesta con una intensa diatriba. Es otro rasgo compartido: los dos estaban seguros de lo
que hacían, y de su importancia.
Otra diferencia eran sus experiencias personales. Kerouac había tenido que acompañar la muerte del padre, y
estaba siempre pendiente de su madre, con la que solía convivir en largos periodos, en especial el último,
cuando lo fue destruyendo el aislamiento ante el éxito, y el alcohol. Ginsberg era hijo de un poeta reconocido,
Louis, y de Naomi, una madre comunista que, al enloquecer, dio origen a uno de sus poemas mayores,
Kaddish. En una de estas cartas, Kerouac le subraya hasta qué punto tiene que sentirse agradecido de ventajas
como ese padre que lo apoya en su circuito por un hospital psiquiátrico, o un hermano al que puede recurrir.
LA CAÍDA EN EL ÉXITO.
Mientras ayudan con otros a armar Almuerzo desnudo de Burroughs en Tánger, a partir de textos dispersos,
mientras comienzan a pensar en Europa (a la que al fin llegan), mientras siguen escribiendo, lanzando sus
cartas a la red material, nada digital, de los correos, estalla de pronto, y con un volumen inesperado, el éxito
de En el camino. Allí se produce el quiebre en la vida de Kerouac, primero encandilado por él, después cada
vez más cauto, hasta el retiro total. El libro va registrando ese péndulo entre la fascinación y el rechazo, que
terminaría por recluirlo en la casa de su madre. Un dato importante es que el tema, lejos de cambiar la
relación entre ellos provoca un intercambio de consejos mutuos, que, aunque relativamente inútiles, revela la
solidez de la amistad que los unía. Ya hacia finales de los años 50 Ginsberg muestra que él, en cambio, estaría
a la altura de cualquier desafío. A tal punto que con el tiempo se convirtió en una personalidad tan mediática
como Andy Warhol. En sus últimos años (a partir de fines de los 60) su zona creativa se expresaba tanto en un
buen reportaje como en sus poemas. Anotó o prologó además con minucia algunos de los libros editados,
reeditados o póstumos de su amigo Jack.
Respecto al tema del budismo, que ocupó durante un largo periodo a Kerouac, el libro ajusta y amplía el
panorama conocido. Mientras Jack está lejos, Allen le pide desesperado que le dé indicios de libros
fundamentales para mejor iniciarse en el tema.
Hasta el final Kerouac expresa un temor y un odio intenso ante su ex Joan Haverty, que en muchas de las
cartas provoca instrucciones precisas a sus amigos para fingir lugares o direcciones para enfrentar su
persecución legal.
Puede decirse que hasta cierto punto las recopilaciones de cartas están sobrevaloradas. A veces agotan a base
de datos triviales, o repetición temática. Cuando aparece una como ésta, en cambio, reactiva el circuito de
curiosidad para otras, porque construyen un verdadero libro.
La última carta de Kerouac (29-6-63) (desde Northport, Nueva York) a Ginsberg (en Kioto, Japón) es muy
extensa. Pero le dice: "Esta carta parece un cajón de sastre, no estoy poniendo el corazón en ella, cuando la
empecé tenía muchas cosas que decirte, bueno, de todos modos es para decirte que estoy contigo desde
siempre pero quiero que sepas que ya no me gusta escribir cartas, me estoy volviendo como Neal, no sé por
qué, seguramente preferiría verte a escribirte". La última de Ginsberg (6-10-73), ya de regreso en San
Francisco, le cuenta el impacto de Vietnam en sus viajes, anécdotas sexuales un tanto exhibicionistas, trata de
comunicarle su visión vitalista pro amor ("aquí estoy ya, en SF, deambulando y preguntando a todo el mundo
si puedo besarlo") y, como si el tiempo no hubiera pasado, como si siguieran interconectados como en los
viejos tiempos, muy cerca del final le propone: "Haré una película de Kaddishcon Robert Frank ¿me ayudarás
con los diálogos?".
CARTAS, de Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Anagrama, 2012. Barcelona, 589 págs. Distribuye Gussi.
http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/una-larga-y-compleja-amistad/cultural_682608_121221.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
130
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Cumbia y funk en clave política
Una cátedra analiza dos géneros musicales y “lee” allí los contextos en los que surgieron y los conflictos
sociales que exponen en sus letras.
Por Alejandra Varela
FUNK. En Río de Janeiro se disfruta más allá de las modas.
Se trata de internarse en el campo barroso de un mundo que descansa en los márgenes, allí donde la
ciudad se enmaraña en su paisaje favelado. Los jóvenes cantan como en cualquier otro lugar, como lo
han hecho siempre, para divertirse pero también para tomar la palabra, para plantarse en un mundo
que los mira con apasionada hostilidad.
Estudiar la cumbia villera y el funk carioca desde una cátedra libre de Estudios brasileños, supone no
dejarse llevar por los temas que se escuchan en una fiesta de clase media, que sorprenden en la
televisión o en la radio con su lenguaje descarnado, con su modo de contar sin filtro aquello que
también se muestra sin pudores en el cotidiano de una villa o una favela, sino tratar de entender estas
expresiones musicales dentro de un territorio que las envuelve y las hace posibles, que las descubre
como manifestaciones sociales.
“Me interesan por tratarse de cuestiones que no son objeto de un reconocimiento académico”, explica
Eduardo Corbo Zabatel, director del proyecto que se desarrolla en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA. “Me parece que vale la pena pensar, reivindicar porque tienen algo de una verdad, de una
subjetividad colectiva que exceden lo fenoménico de lo que podemos ver cuando escuchamos a alguien
cantando un tema de cumbia villera o de música funk. Cuando uno escucha con la cabeza abierta y
contextualiza en términos históricos, se encuentra con que ahí hay una racionalidad y una lógica,
bastante más compleja, que se articulan con otras cuestiones de menor densidad cultural como la
explotación económica de esta música”, agrega.
Esta música se filtra en los salones de otros sectores sociales a partir de diversos mecanismos de
consumo que despiertan cierta curiosidad morbosa pero también un encantamiento por su ritmo
fiestero y desvergonzado. En la Argentina nace con la crisis de 2001 donde la pobreza y la marginalidad
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
131
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
se habían convertido en un modo de nombrar lo nacional y se amoldan a ciertas producciones estéticas
que buscan en los chicos que toman cerveza en la calle y cantan cumbia a los protagonistas de sus
historias. “Cuando se llega a los medios ahí hay que retocar” –interviene Corbo Zabatel– “tanto en el
funk como en la cumbia hay un retoque de las letras. Eso que se potabiliza en los medios masivos se
mantiene en el espacio privado de la bailanta suburbana o de la favela, hay una adaptación que da
cuenta de cierta inteligencia”.
Surge el conflicto porque en esas voces desentonadas brotan palabras que son intolerables, prohibidas,
representaciones de una identidad que a veces parece jugar escandalosamente con el estereotipo, con la
construcción ingrata e insultante que la ideología del sentido común construye sobre los letristas de
cumbia.
“Sí, pero un estereotipo en el que el villero se reconoce y del que no reniega” y Corbo Zabatel recuerda
uno de sus papers donde resuenan las palabras subalterna, marginal y periférica “Es la apropiación del
adjetivo descalificador como elemento de identidad. La reivindicación de la condición de favelado o de
villero son fuertes, con todo lo que ello conlleva.
La reivindicación del delito como una forma de vida, incluso un trabajo, de una confrontación con la
autoridad que representa la policía, en el caso de las villas argentinas y el ejército en el caso carioca, son
un conjunto de cuestiones que le dan cierta comunidad a la cuestión y marcan una territorialidad. El
calificativo villero que usan los sectores medios, incluso los sectores bajos no villeros, es empleado por
los propios pibes en la escuela para descalificar al otro como villero, viviendo también en la villa. Son
esos significantes cuyos sentidos se van deslizando y no sabemos dónde terminan y dónde se resignifican
y se cargan de contenido. Yo lo pensaría como una categoría vacía que se puede llenar con lo que se
quiera”.
En esa actitud performática que tienen el funk y la cumbia se rastrea una lectura de lo político que
muchas veces desilusiona al espacio académico. Los jóvenes realizan una celebración de sí mismos que
no siempre admite la crítica, una voluntad de transformación o una aspiración a imitar las conductas
de otras clases.
¿Qué ocurre entonces cuando ese investigador es llevado a un límite frente a palabras que destilan
machismo, que inquietan su ideología de universitario progresista? “Se aborda desde el punto de vista
analítico descriptivo”, argumenta el profesor de historia y licenciado en psicología. “Son construcciones
de significado que se producen en un contexto determinado, tienen sentido y valor en ese contexto,
extrapoladas pierden sentido, me parece que todas las miradas contextualistas en el campo de la
psicología son bien interesantes para entender estas cuestiones. Cómo los significados están negociados
en una comunidad”.
Este trabajo comparativo, que se nutre de la experiencia de la Universidad Federal de Río de Janeiro,
se enfrenta a la disparidad de una forma dispersa, casi agonizante, como es el caso de la cumbia villera,
mientras que el funk carioca “está vivo y coleando”, afirma Corbo Zabatel ante ese ritmo que nace en
1985 –con el fin de la dictadura–, “en un momento donde la sociedad brasileña vive una de sus mayores
fisuras sociales. Tiene una vida que no tiene la cumbia villera.
En los territorios favelados ocupados por el narcotráfico, el funk tiene un peso muy grande y en las
canciones se explicita. Los modos de circulación de la cumbia villera y del funk son parecidos, cualquier
grupo sube su material a Internet, además de la circulación en el mercado pirata. El funk está en un
momento importante, fuerte, quizá porque no han cambiado las condiciones de vida en las favelas”.
Del mismo modo, las universidades cariocas y bahianas se interesan por este fenómeno como material
de estudio “Ellos tienen el tema de la afro descendencia como un componente fuerte que hoy es una
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
132
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
cuestión central, no se avergüenzan: basta escuchar buena parte de la música popular brasileña. No es
el caso nuestro, nosotros somos más vergonzantes.”
Etiquetado como:
http://www.clarin.com/rn/ideas/Cumbia-funk-clave-politica_0_829117123.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
133
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Ricardo Piglia: "La insistencia en la publicación no debe ser el horizonte de un escritor"
Recientemente premiado por el conjunto de su obra, el autor de Respiración artificial adelanta en esta
entrevista los pormenores de su próxima novela, que transcurre en Estados Unidos. Además, habla de su
trabajo crítico y de la intensidad de sus lecturas
Por Verónica Dema | LA NACION
El escritor está leyendo los diarios de Ernst Jünger y los Relatos de Kolimá de Varlam Shalámov. Foto: EFE /
Alberto Estévez
Por circunstancias que considera fortuitas, Ricardo Piglia pasó los últimos quince años viviendo la mitad de
su tiempo en Estados Unidos y otro tanto en la Argentina. Esta existencia en tránsito lo inspiró para la novela
que escribe en la actualidad y que tiene a Emilio Renzi, su álter ego, como narrador de la historia. "Es un
personaje del que me gustaría contar toda su vida en mis libros -dice Piglia de él-. Me interesa la idea de
acompañar hasta su muerte a un personaje que me resulta muy cercano", dice Piglia en su estudio en Buenos
Aires.
En la conversación con adncultura , el escritor, que acaba de recibir el Gran Premio de Honor de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) y el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes (FNA), autor de
Respiración artificial , La ciudad ausente , Plata quemada y Blanco nocturno , repasa su historia como
escritor. La cuestión de la extranjería aparece desde el comienzo, cuando a los dieciséis años su familia se vio
obligada a mudarse de Adrogué, donde nació, por problemas políticos de su padre luego de la caída de Perón.
Desde entonces, nunca más pudo decir que se sentía de otro lugar más que de Adrogué. Pero vuelve allí donde
también es, de alguna forma, extranjero.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
134
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
-¿Cómo reparte el día para poder escribir?
-Trabajo a la mañana desde siempre. La rutina como superstición; una especie de costumbre repetida, un poco
idiota, para asegurar la concentración. Levantarme temprano, desenchufar el teléfono y sentarme a trabajar
tres o cuatro horas todos los días a la mañana más allá de cómo funcione eso. No siempre los resultados son
buenos. Trato de ser lo más espontáneo posible en el momento de escribir pero manteniendo cierto hábito fijo
de trabajo.
-¿En qué está trabajando ahora?
-Estoy escribiendo una novela. Sucede en Estados Unidos, donde he estado viviendo cerca de quince años, y
está ligada a ciertas experiencias mías allá. Es una historia imaginaria pero tiene como base algunos hechos
reales y un acontecimiento extraño del que fui testigo.
-¿Cómo fue esto de vivir allá y acá alternativamente?
-Fue sucediendo, como pasa siempre. No fue deliberado. Empecé a ir como profesor visitante y fui
quedándome. Lo que más me gusta de esa experiencia es la fantasía de cambiar de vida. Uno llega allí y se
convierte en otro, tiene otros amigos, otras circulaciones, otros hábitos, y eso siempre es atractivo. Es
atractivo tener un lugar en el que uno imagina que es posible vivir de una manera distinta de como vive
habitualmente. Como si uno fuera el personaje de una novela? Un poco, si quiere verlo así. Pasar de una
trama a otra.
-¿Cada cuánto va a Estados Unidos?
-Ahora poco, muy esporádicamente porque estoy retirado. Durante mucho tiempo pasaba un semestre y
después acepté un cargo estable y estuve viviendo cerca de diez años. A veces pasaba dos años en Estados
Unidos y un año en Buenos Aires.
-¿Esta situación de tránsito lo inspiró para la novela?
-En un sentido, lo que más me inspira en la novela es la experiencia de ser un extranjero, eso me interesa
como situación narrativa. La cualidad diferente que adquiere lo cotidiano en la medida en que estás en un
lugar en el que te sentís cómodo, pero no sos de ahí. La novela intenta ver cómo se puede narrar esa sensación
de estar en un lugar y ser a la vez, en cierto modo, un hombre ajeno, casi invisible, también. Hay cierta
extrañeza y cierto desinterés en esa vida que no tiene la densidad cotidiana del lugar del que uno es. Tiene que
ver con emociones, sentimientos, recuerdos. Las personas te conocen relativamente, te conocen por lo que
estás haciendo ahí, casi no hay pasado. Hay entonces una distancia, cierta impersonalidad, que narrativamente
es muy atractiva.
-¿Se reflexiona sobre la extranjería que uno puede tener en su propio país?
-Es más difícil ¿no? Habría que encontrar una escena narrativa que no se restrinja a esa situación real. Ser un
extranjero es tratar de averiguar: qué quiere decir ser de un lugar, porque en definitiva creo que uno es del
lugar de la niñez. Si me pregunta de dónde soy, le digo que soy de Adrogué. Esos quince años que viví ahí.
Después de que me fui de ahí ya no encontré nunca más un lugar en el que dijera que me es propio. Incluso
cuando vuelvo a Adrogué, tengo sensaciones muy extrañas. Uno ve gente a la que cree reconocer, no sabe
bien de dónde, como si fueran apariciones.
-¿Cómo avanza en el proceso de escritura de esta novela?
-Habitualmente tengo una imagen. Por ejemplo, ahora es la imagen de alguien que llega a una casa que no es
la de él. Es muy habitual en Estados Unidos que uno alquile una casa que es de un colega que está en año
sabático o de viaje. Entonces uno entra en una casa que no es la suya y se instala en el lugar y empieza a
encontrar los rastros del otro, incluso hay llamadas para otra persona, llegan mensajes. Esa fue la imagen: lo
extraño que supone tener la llave y entrar en una casa que está amueblada, en la que uno se puede instalar y
están todos los rastros de alguien que no está ahí, que muchas veces ni siquiera conocés personalmente. Tengo
esa imagen inicial y sé cómo va a ser el final, sé que va a haber un viaje y que Renzi va a visitar a alguien que
está preso, en la cárcel en Sacramento.
-¿Se impone un ritmo de publicación?
-No. Pasan muchos años entre un libro y otro. Yo hago una distinción que es básica: no es la misma persona
la que escribe y la que publica. He tratado siempre de mantener una continuidad en la escritura sin estar
pensando en cuándo voy a publicar un libro, en qué momento, con qué ritmo. No soy de aquellos que creen
que tienen que estar siempre presentes, para no ser olvidado, como se dice. Al contrario, la idea de que un
escritor pueda ser olvidado me parece bien: debe ser olvidado de vez en cuando así en todo caso luego se
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
135
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
produce un reencuentro o un cambio. No me parece que la insistencia de la publicación deba ser el horizonte
de un escritor. El horizonte debe ser tratar de darle al texto que se está escribiendo la mayor cantidad de
tiempo para mejorarlo hasta donde se pueda. Lo que desde luego no garantiza nada.
-¿Por qué considera la novela una utopía?
-Hay una cuestión doble ahí. Por un lado, la novela tendría como utopía la aspiración a construir un mundo
paralelo que tiene las características de la realidad pero que no está en la realidad. En ese sentido es un viaje a
un universo imaginario que tiene todos los datos de la realidad pero en otro registro o con otra intensidad. Ése
me parece el punto inicial para asociar novela y utopía, ese movimiento. Como si hubieran nacido de la
misma aspiración a construir una realidad alternativa. Luego hay otras cuestiones, por ejemplo, qué quiere
decir construir no sólo una novela sino también una serie de novelas o de narraciones que suceden en un
espacio imaginario al que se vuelve o al que vuelven ciertos personajes. En ese sentido la novela, o la
literatura, puede ser vista como una utopía personal.
-¿Qué tiempo destina a la crítica literaria?
-Estoy preparando una edición de los cuentos completos de Rodolfo Walsh, en Ediciones de la Flor. He
escrito un largo prólogo sobre los relatos de ficción de Walsh. Después, en general trabajo en la preparación
de las conferencias que voy a dar; habitualmente son notas de lectura, pequeñas investigaciones. Ahora,
además, estoy escribiendo los prólogos para la colección que estoy haciendo en el Fondo de Cultura
Económica. Estoy reeditando algunos libros de literatura argentina que se han publicado hace un tiempo
oponiéndome un poco a la idea actual sobre qué es un libro antiguo y qué es uno contemporáneo. Cuando
empecé, un libro antiguo era del siglo XIX; ahora, uno publicado en 1980 parece que pertenece al pasado más
remoto. Entonces estoy haciendo una colección con obras narrativas que se publicaron en las últimas décadas,
a las que veo muy actuales. Trato también de enfrentar esa idea de la velocidad de circulación de los libros,
que me parece siniestra.
-¿Encuentra un conflicto de tiempos entre escritura y lectura?
-No, en general cuando uno está escribiendo lee menos, también porque no quiere que eso que está leyendo
interfiera en lo que escribe. Hay momentos en los cuales se lee más que en otros. No soy un lector que busca
estar al día, más bien tengo libros que leo con mucha intensidad y durante mucho tiempo. Ahora estoy
leyendo otra vez el diario de Ernst Jünger y por ahí me paso un año leyendo esos diarios. Por otro lado,
cuando me interesa un autor leo todo lo que ha publicado. No es que esté atento a todas las novedades que se
publican o que trate de manejarme con una cantidad de lecturas determinadas sino que más bien trato de
dejarme llevar por el azar y los encuentros inesperados. Otro libro que estoy leyendo ahora con mucho interés
son los Relatos de Kolimá de Varlam Shalámov, una especie de Chejov bolchevique metido en un campo de
trabajo de Stalin. Estoy leyendo también un libro de cuentos muy bueno de Germán Maggiori, Poesía
estupefaciente . Para mí la lectura funciona cuando lo que leo está ligado de algún modo a intereses
personales, aunque sean imaginarios; hay siempre una tentación de apropiación de lo que se lee.
-Como escritor, ¿cómo se sintió al explorar otros ámbitos, como la serie de programas que hizo en la
televisión pública?
-Me pareció que era importante que un escritor fuera a la televisión y llevara allí un contenido y un tipo de
discurso propio, que no aceptara a priori la forma en que la televisión habitualmente se refiere a esas
cuestiones. Me interesó llevar la clase, como un modelo bastante tradicional de discusión y de difusión, a la
pantalla y no reproducir lo mismo que la televisión ya hacía antes. Ahí me parecía que estaba la posibilidad de
comprometerme con la sociedad, como se dice, para usar la vieja nomenclatura. No cambiar de conversación
al ir a la televisión..
http://www.lanacion.com.ar/1538665-ricardo-piglia-la-insistencia-en-la-publicacion-no-debe-ser-elhorizonte-de-un-escritor
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
136
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
La universidad como laboratorio
DESERCION. No todos terminan sus estudios de grado.
La educación pública genera nuevos modos de pensar y una óptica diferente para ver el mundo, dice Sandra
Carli, educadora e investigadora del Conicet.
Por Ines Hayes
Qué significó estudiar en la Universidad pública durante el auge del neoliberalismo y la crisis de 2001? Para
responder a este interrogante, punto de partida de su último libro El Estudiante universitario (Siglo XXI),
Sandra Carli puso el foco en la experiencia concreta de los estudiantes que pasaron por las aulas universitarias
a fines del siglo XX y principios del XXI. Aquí, la autora analiza las vivencias de los estudiantes ‘anónimos’:
sus dinámicas de sociabilidad, sus acercamientos al saber y al conocimiento y la conformación de sus
identidades sociales y políticas configurando un exhaustivo mapa de la universidad pública como observatorio
y laboratorio del presente.
Usted afirma que el acceso y la permanencia en la Universidad pública, sobre todo a fines de los 90 y durante
la crisis de 2001, no daba cuenta de una movilidad sino de una inversión dramática, ¿Cómo está esa situación
hoy?
Bueno, si bien los índices pueden haber mejorado por la situación socio-económica y de las propias
universidades, sigue siendo una cuestión problemática la deserción universitaria, o en términos más precisos,
el desgranamiento. Es un tema que sigue estando en estudio y en la agenda de las políticas públicas
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
137
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
universitarias porque es un fenómeno que se manifiesta tanto en las instituciones públicas como en las
privadas y a nivel mundial.
No sólo analiza al militante sino al estudiante “anónimo”...
La idea fue un poco esa. En general los trabajos sobre estudiantes han estado centrados, sobre todo en la
Argentina, en la historia del movimiento estudiantil. Es una línea de trabajo muy importante en América
Latina y sigue teniendo mucha vigencia. Pero a mí me interesaba en particular intentar un acercamiento más
global a la vida cotidiana estudiantil y ver esa heterogeneidad de itinerarios, experiencias, historias. Me
resultaba atractivo indagar en la experiencia de ese estudiante anónimo que pasa muchos años por la
universidad y que la vive y transita de distintas maneras.
Aun estos estudiantes anónimos decían en las entrevistas que la universidad les había abierto la cabeza. Con
esa expresión hay un reconocimiento de que el paso por la universidad pública implica nuevos modos de
pensar, nuevas formas de ver el mundo por el contacto con el conocimiento. Pero también implica para los
estudiantes, que proceden en muchos casos de escuelas secundarias privadas, un aprendizaje de lo que
significa participar y formarse en una institución educativa de carácter publico. La experiencia de compartir
los estudios universitarios con jóvenes de distintos sectores sociales, que vivían en distintos barrios, que
tenían historias familiares muy diferentes, en términos generales es muy valorada, no sólo como experiencia
juvenil, sino como tránsito hacia la adultez.
Otro de los datos del estudio es que la crisis proletarizó o popularizó la universidad: en esos años coexistían
chicos en situación de calle con vendedores ambulantes y desocupados...
Ese es un rasgo de las universidades públicas que son ámbitos de puertas abiertas, que en facultades de
ciencias sociales y humanas como las que he indagado en particular, se combina con cierta resistencia a
controles de seguridad externos, sin derecho de admisión como puede funcionar en ámbitos privados. Uno
puede recordar en esos años la presencia de trabajadores desempleados o de movimientos piqueteros o de
otros actores sociales, que encontraban en la universidad un lugar donde expresar sus demandas y buscar
apoyo en los estudiantes.
En relación a la militancia política dentro de la universidad ,¿qué rescatan de los jóvenes reformistas del 18?
Creo que se rescata la defensa del co-gobierno estudiantil y de la autonomía universitaria aunque en torno a
ello hay un debate en curso: si esta última debe ser pensada en los términos del pasado o si debe ser revisada
en base a una mayor articulación con las políticas de Estado. Este debate, un poco clásico del siglo XX, es
interesante hoy en un momento donde hay políticas científicas activas, de promoción de un desarrollo
productivo y todo esto invariablemente revierte en una discusión sobre los significados y alcances de la
autonomía.
Su caracterización de universidad plebeya diferencia a la Argentina de países como Chile donde los
estudiantes tienen que endeudarse para poder estudiar...
Yo tomo la figura de lo plebeyo como otros autores. Es una expresión trabajada por los historiadores ingleses
que permite mirar el alcance social de las universidades públicas argentinas por las políticas de ingreso
irrestricto que se han instalado con el retorno a la democracia y también por las políticas de gratuidad. Esa
apertura de la universidad le ha dado una impronta particular, con antecedentes en las medidas del peronismo
de fines de los años 40 y principios de los 50 cuando se establece la supresión de los aranceles y de los
exámenes de ingreso, y en las luchas estudiantiles en los años 60 y 70 contra las medidas de limitaciones de
los gobiernos militares. Esto transforma a las universidades públicas en instituciones asentadas en un
principio de igualdad de oportunidades que permite la presencia de jóvenes de distintos sectores sociales, de
hijos de trabajadores, y un horizonte de inclusión interesante, no exento de problemas como la deserción o la
formación desigual de los jóvenes que ingresan, cuestiones que deben atenderse si hablamos de una
democratización real.
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
138
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Me parece que los rasgos plebeyos de la universidad argentina se perciben en particular al compararla con
experiencias universitarias de otros países, como el caso de Brasil donde los exámenes de ingreso seleccionan
estrictamente a aquellos jóvenes que tienen mayores competencias adquiridas en el secundario, procedentes
de medias y altas, o como en el caso de Chile donde el carácter arancelado de los estudios también opera
seleccionando la población estudiantil y lo que es peor, endeudando a las familias.
http://www.clarin.com/rn/ideas/Entrevista-Sandra-Carli_0_829117120.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
139
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
ECONOMÍA PLANIFICADA
Moscú era una fiesta
Rafael Rey
AFINALES DE LA década del 50 del siglo pasado, la economía soviética creció más que la de ningún otro
país en el mundo, con la excepción de Japón. Un cuarto de siglo antes, el Estado se había hecho con la
industria y las tierras, y comenzó a regular los precios que se pagaban por las cosechas, para alcanzar el
superávit necesario para invertir en las industrias pesadas. Además, el gobierno central tenía control sobre los
ingresos de sus ciudadanos, limitando lo que éstos podían destinar para el consumo, también en aras de
favorecer la inversión industrial. Cada fábrica tenía metas preestablecidas de producción que estaban
obligadas a cumplir, y cuyo volumen aumentaba año a año. El objetivo principal era transformar a ese gigante
tosco, lento y atrasado, en una superpotencia mundial… y socialista; un país con un crecimiento superior al de
las naciones capitalistas, lo que generaría una abundancia de los bienes de consumo con la que no soñaban ni
los propios americanos. Los dirigentes del Partido Comunista Soviético le llamaron "economía planificada".
LOS OJOS DE KRUSCHEV.
"En nuestro tiempo, los sueños que la humanidad ha albergado durante siglos, los sueños que narraban los
cuentos populares y que parecían pura fantasía, se han traducido en realidad merced a la mano del hombre",
gritó un pletórico Nikita Kruschev a las miles de almas que colmaban el Estadio Lenin de Moscú el 28 de
setiembre de 1959. Se refería, precisamente, a esa abundancia que prometía la economía planificada. Pero
más allá de eso, sus palabras reflejaban el genuino, sincero convencimiento de que ese sueño se estaba
convirtiendo en realidad.
Sobre ese convencimiento trata Abundancia Roja. Sueño y utopía en la URSS, del escritor británico Francis
Spufford. Con una particular mezcla de ficción y de ensayo político, el libro recorre el período de ilusión
soviética -especialmente durante la era de Kruschev-, hasta que lo único que se hizo realidad fue el
estancamiento y la paralización absoluta de la industria y la producción. Es una mirada honesta -y muy bien
escrita- sobre cómo funcionaba el régimen soviético desde los ojos de Kruschev, pero también desde la
cotidianeidad de algunos de sus científicos y economistas más destacados; de buscavidas que arriesgan su
vida con el contrabando, de los estudiantes y los artistas. Y sobre la ilusión y el desencanto con el que se vivió
entre las décadas del 50 y del 70 del siglo XX, en el país de las "iglesias coronadas con cúpulas como
cebollas".
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
140
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
TODO ES LO MISMO.
Puede decirse que el libro de Spufford son muchos libros. Pero en realidad son dos.
Por un lado, el autor británico toma acontecimientos reales y los novela. Utiliza personajes ficticios y utiliza
personajes reales en situaciones ficticias. Pone en boca de unos lo que dijeron otros; inventa situaciones o las
omite, y no tiene inconvenientes en "oportuna y sesgadamente" traer un caso a colación, "en aras de la tensión
dramática"; y reconocerlo.
Por el otro, traza un hilo conductor a través de las notas introductorias a cada una de las cinco partes en que
está dividido el libro, pequeños ensayos sobre la situación económica, política, social y cultural del país. Las
notas al pie, en tanto, complementan las dos caras de su trabajo. Allí el autor se confiesa, como un mago que
revela sus trucos, para que el lector sepa "cuándo los acontecimientos que aquí se narran son pura invención y
cuándo la explicación que ofrece está basada en la mentira".
Así, podemos ver a un Kruschev de visita en Nueva York, en 1959, fascinado con un carrito de hamburguesas
neoyorquino, pero más aun con el "talento singular" de los americanos "para sintonizar esa fructífera
producción en masa con los deseos del pueblo"; para producir "tanto cosas que uno deseaba como cosas que
uno solo descubría que deseaba al tener noticia de su existencia".
O a Galina, una komsomol (integrante de la juventud del PCUS) cuya tarea es boicotear la Exposición
Americana que tuvo lugar en Moscú ese mismo año, pero no puede evitar maravillarse con las imágenes que
emiten los proyectores sobre el estilo de vida americano. "Galina estaba… hipnotizada. Trató de visualizar el
confort que imaginaba para su futuro, pero la imagen de la vida sencilla y agradable que había planeado (…),
siempre tan cercana y al alcance de la mano, ya no estaba donde la había dejado. Las imágenes de las
pantallas la habían desplazado".
Spufford no se limita a la comparación lineal -y hasta predecible- con los Estados Unidos, aunque deja claro
que la nación estandarte del capitalismo era el fiel de la balanza; el espejo donde mirarse. Tampoco toma
partido, y mucho menos hace concesiones a la hora de mostrar los agujeros negros de la economía
planificada. "Hago que ocurra lo que supuestamente debe ocurrir (…). Ayudo a que las cosas se orienten en la
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
141
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
dirección establecida por el Plan", responde uno de los personajes del libro cuando le preguntan a qué se
dedica. "Puede llamarme agente de compras, puede llamarme facilitador, o puede ser grosero y llamarme
contrabandista. Todo es lo mismo".
EL ESCENARIO.
Aunque se trata de un libro enfocado desde la economía, es en la mirada a la vida diaria de los soviéticos
donde el escritor británico se luce. Es cierto que lo económico y lo político se presentan como una mezcla
indisoluble, pero el acierto de Spufford radica menos en las diáfanas explicaciones sobre su funcionamiento,
que en llevar esos aspectos a los detalles más nimios e imperceptibles, donde incluso hay abundante espacio
para la buena literatura.
En 1961, previo al Congreso del Partido, el clima en Moscú era de fiesta. Así lo expresaban los carteles de las
avenidas moscovitas, que hablaban de felicidad y esperanza, y así lo sentían sus habitantes, quienes "por una
vez, parecían sintonizar con el mensaje, en lugar de recibirlo con decepción, con expresión torpe y reservada".
El país se aprestaba a dar el gran salto y el Congreso del Partido "prometía un futuro no de sacrificio sino de
infinitas satisfacciones cotidianas que rodaban como una pelota de deseos alcanzables".
Pero la historia sería otra. El sueño nunca se convertiría en realidad y Moscú nunca sería "la capital del
mundo", como muchos -incluso en Occidente- pensaron que iba a ocurrir.
Uno de los personajes "reales" de Spufford, el compositor y dramaturgo Alexander Galich, recorre ese Moscú
de ensueño: "…al ver la ciudad (Galich) no podía dejar de fijarse en cómo sus fachadas tendían a volverse
hacia fuera, para ser contempladas, en lugar de hacia dentro, para ofrecer comodidad a sus habitantes. (…)
Moscú era un escenario y, como todo escenario, resultaba más convincente a una distancia media que visto de
cerca. Últimamente Galich había empezado a reflexionar sobre lo que había detrás de ese escenario; sobre lo
que encontraría si levantaba una esquina del decorado de cartón piedra".
ABUNDANCIA ROJA. SUEÑO Y UTOPÍA EN LA URSS, de Francis Spufford. Turner, 2011. Madrid, 455
págs. Distribuye Océano.
http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/moscu-era-una-fiesta/cultural_682610_121221.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
142
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Pensamiento
La ciencia de la deshonestidad
Con un enfoque original, Dan Ariely estudia en qué condiciones se miente y ofrece claves para no hacerlo
Por Ana María Vara | Para LA NACION
"Hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntándoselo. Si dice que sí, es un sinvergüenza." La
boutade de Groucho Marx sugiere que todos somos deshonestos: por eso Dan Ariely, profesor en la
Universidad de Duke, la eligió para abrir Por qué mentimos. en especial a nosotros mismos. El engaño no es,
como nos gustaría pensar, un recurso excepcional o un pecado de individuos desviados, sino una conducta
reiterada y estadísticamente previsible en personas perfectamente normales.
Ariely es doctor en psicología cognitiva y en dirección de empresas: el cruce disciplinario de su formación
define el horizonte de sus preocupaciones, relacionadas con el entorno laboral y el ejercicio de las
profesiones. El centro de su investigación es comprender en qué situaciones somos más proclives a engañar a
los demás y a nosotros mismos, desde una especialidad nueva: la economía conductual.
Su indagación parte de la crítica a la teoría dominante sobre la mentira, el modelo simple de crimen racional
(Smorc, por su sigla en inglés), que propone que, guiados por la fría razón, sólo buscamos maximizar nuestros
beneficios. Por eso, si no robamos, es sólo porque no queremos terminar presos. A través de una serie de
experimentos, Ariely y su equipo encontraron que algunos aspectos se cumplen: mentimos o robamos menos
si somos vigilados. Pero otros no: la mentira o el robo no es proporcional al botín en juego, por ejemplo.
Podemos exagerar nuestros resultados en un test para llevarnos una suma de dinero un poco mayor a la que
mereceríamos. Pero no nos llevamos el bol que contiene todos los billetes. Estas observaciones ponen de
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
143
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
manifiesto que un componente importante en el engaño es cómo nos vemos a nosotros mismos. No nos gusta
pensar que somos deshonestos. Nuevamente: podemos llevarnos una lapicera de nuestro lugar de trabajo, pero
no toda la caja, las resmas de papel y la abrochadora. Éste es un aporte clave del trabajo de Ariely: revelar el
componente de autoengaño en estas mentiras limitadas, que sistematiza en la teoría del factor de tolerancia.
También es destacable que sus hallazgos atraviesan las culturas, ya que valen para Estados Unidos, Israel,
Turquía, Canadá o Inglaterra.
Por qué mentimos. consiste en tres cuartas partes de experimentos contados de manera hábil, con
curiosidades, anécdotas personales y pausas de suspense antes de revelar los resultados. En esto, se acerca a
un libro de autoayuda, porque induce al lector a reflexionar sobre qué haría en cada uno de los ensayos,
realizados, en la inmensa mayoría, con estudiantes universitarios actuando como ratitas de laboratorio.
El costado más serio tiene que ver con las consecuencias de estas conductas en la vida pública. Dos capítulos
están dedicados al conflicto de interés y su impacto en las decisiones de los expertos: desde casos de mala
praxis médica inducidos por el afán de lucro hasta las manipulaciones de los economistas y las calificadoras
de riesgo que hicieron posible el colapso económico de 2008, todavía fuera de control. Su análisis muestra
que la medida más extendida para regular estas situaciones -la declaración de conflicto de interés, que
requiere que el experto haga público si ha recibido dinero para hacer una recomendación o un estudio- no
alcanza para controlar todos sus efectos.
Vale apuntar que el título del libro en español es engañoso. Ariely responde con detalle a la pregunta de
cuándo mentimos y, en menor medida, a qué hacer para evitarlo. Pero no dice nada sobre las causas. Tampoco
parece encontrar ningún aspecto positivo en la deshonestidad, aun cuando señala que hay mentiras altruistas.
En síntesis, un enfoque original y prometedor pero que todavía debe recorrer un largo camino.
Por qué mentimos
Dan Ariely
Paidós
Trad.: Joan Soler Chic
260 páginas
$ 72,90.
http://www.lanacion.com.ar/1538660-la-ciencia-de-la-deshonestidad
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
144
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Ajedrez
Kjell Askildsen
EL MUNDO YA NO es lo que era. Ahora, por ejemplo, se vive más tiempo. Yo tengo ochenta y muchos, y es
poco. Estoy demasiado sano, aunque no tenga razones para estar tan sano. Pero la vida no quiere desprenderse
de mí. El que no tiene nada por que vivir tampoco tiene nada por que morir.
Tal vez sea ese el motivo.
Un día hace mucho, antes de que mis piernas empezaran a flaquear seriamente, fui a visitar a mi hermano. No
lo había visto desde hacía más de tres años, pero seguía viviendo donde fui a visitarlo la última vez. "Sigues
vivo", dijo, aunque él era mayor que yo. Me había llevado un bocadillo y él me ofreció un vaso de agua. "La
vida es dura -dijo-, no hay quien la aguante". Yo estaba comiendo y no contesté. No había ido allí a discutir.
Acabé el bocadillo y me bebí el agua. Mi hermano miraba fijamente hacia algún punto situado por encima de
mi cabeza. Si me hubiera levantado y él no hubiese desviado la mirada antes, se habría quedado mirándome
directamente, pero sin duda la habría desviado. Mi hermano no se encontraba a gusto conmigo. O dicho de
otro modo, no se encontraba a gusto consigo mismo cuando estaba conmigo. Creo que tenía mala conciencia
o, al menos, no buena. Escribió una veintena de novelas muy largas, y yo solo unas cuantas, y además breves.
Está considerado como un escritor bastante bueno, aunque un poco guarro. Escribe mucho sobre el amor,
sobre todo el amor físico, no pregunto dónde lo habrá aprendido.
Mi hermano seguía con la mirada clavada en algún punto situado por encima de mi cabeza, supongo que se
sentía en su derecho por las veinte novelas que tenía en el fofo trasero. Me estaban entrando ganas de
largarme sin decirle el motivo de mi visita, pero pensé que después de la caminata que me había dado sería de
tontos, así que le pregunté si le apetecía jugar una partida de ajedrez. "Eso lleva mucho tiempo -dijo-, y yo ya
no tengo mucho tiempo que perder. Podrías haber venido antes". Debí levantarme y largarme en ese
momento, se lo habría merecido, pero soy demasiado cortés y considerado, esa es mi gran debilidad, o una de
ellas. "No lleva más de una hora", dije. "La partida sí -contestó-, pero a eso habría que añadir la excitación
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
145
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
posterior o el cabreo si la perdiera. Mi corazón, sabes, ya no es lo que era. Y el tuyo tampoco, supongo". No
contesté, no tenía ganas de discutir con él sobre mi corazón, así que dije: "de modo que tienes miedo a morir.
Vaya, vaya". "Tonterías. Lo que pasa es que mi obra aún no está concluida". Así de pretencioso estuvo, me
entraron ganas de vomitar. Yo había dejado el bastón en el suelo, y me agaché a recogerlo, quería que dejara
de presumir. "Cuando morimos, al menos dejamos de contradecirnos", dije, aunque no esperaba que
entendiera el sentido de mis palabras. Pero él era demasiado soberbio para preguntar. "No ha sido mi
intención herirte", dijo. "¿Herirme?", contesté levantando la voz. Era razonable que me irritara. "Me importa
un bledo lo poco que he escrito y lo poco que no he escrito". Me puse de pie y le solté un discurso: "Cada
hora que pasa, el mundo se libra de miles de tontos. Piénsalo. ¿Te has parado alguna vez a pensar en la
cantidad de estupidez almacenada que desaparece en el transcurso de un día? Imagínate todos los cerebros
que dejan de funcionar, pues es ahí donde se almacena la estupidez. Y sin embargo, todavía queda mucha
estupidez, porque algunos la han perpetuado en libros, y así se mantiene viva. Mientras la gente siga leyendo
novelas, ciertas novelas de las que tanto abundan, la estupidez seguirá existiendo. Y añadí, un poco
vagamente, lo confieso: "Por eso he venido a jugar una partida de ajedrez". Permaneció callado un buen rato,
hasta que hice ademán de marcharme, entonces dijo: "Demasiadas palabras para tan poca cosa. Pero les sacaré
partido, las pondré en boca de algún ignorante".
Exactamente así era mi hermano. Por cierto, murió ese mismo día, y no es improbable que me llevara sus
últimas palabras, pues me marché sin contestarle, y eso no debió de gustarle nada. Quería tener la última
palabra y la tuvo, aunque supongo que habría querido decir algo más. Cuando recuerdo lo que se irritó, me
viene a la memoria que los chinos tienen un símbolo en su grafía que representa la muerte por agotamiento en
el acto sexual. Al fin y al cabo éramos hermanos.
El autor
KJELL ASKILDSEN (Noruega, 1929) es considerado uno de los mayores cuentistas actuales de su país. Su
obra traducida al español incluye Un vasto y desierto paisaje, Últimas notas de Thomas F. para la humanidad,
Los perros de Tesalónica, Desde ahora te acompañaré a casa, Todo como antes. En 2010 la editorial Lengua
de Trapo, responsable de casi todas las ediciones de su obra en castellano, publicó un volumen de Cuentos
reunidos.
http://www.elpais.com.uy/suplemento/cultural/ajedrez/cultural_682614_121221.html
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
146
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Ensayo
El asombro ante la existencia
En dos libros recientes, John Berger se ejercita tanto en la escritura como en el dibujo y muestra que el acto
mismo de dibujar es para él una vía de conocimiento y de revelación
Por Diana Fernandez Irusta | LA NACION
Ver comentarios
Un hombre desciende al remoto silencio de las cuevas de Chauvet, imponente receptáculo de las pinturas
rupestres más antiguas que se conocen (realizadas 15.000 años antes que las de Lascaux o Altamira). El
hombre se llama John Berger y porta unas hojas de papel absorbente japonés y una lapicera con tinta negra.
Rodeado de una oscuridad sin tiempo, se para frente a dos renos dibujados sobre la roca e intenta copiarlos.
"Me pregunto mientras dibujo si mi mano, obedeciendo al ritmo invisible de la danza de los renos, no estará
bailando con la mano que los dibujó por primera vez", escribirá más tarde. Y es en ese gesto, el de
comunicarse, descubrir y entregarse a lo inefable del mundo a través de los trazos de un dibujo, donde reside
lo mejor del Berger escritor, pintor, poeta, activista. Esencia que se traduce en dos magníficos libros: Sobre el
dibujo y El cuaderno de Bento, compendio de artículos que giran en torno del acto de dibujar entendido como
ejercicio de develamiento de la mirada propia y la de los otros. Pero, también, apasionada celebración del
encuentro con aquello y aquellos que nos rodean.
Asi como en su incursión en las profundidades de Chauvet (relatada en Sobre el dibujo) el autor dibuja para
ver lo que vieron los ojos de un hombre de Cromagnon, en El cuaderno de Bento lo hará para establecer un
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
147
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
vínculo con el pensamiento vitalista de un filósofo del siglo XVII: Spinoza. A partir de un dato sencillo -el
creador del Tratado de la reforma del entendimiento y la Ética siempre llevaba con él un cuaderno de dibujo
que, al contrario de lo que ocurrió con sus cartas, manuscritos y notas, no pudo ser rescatado tras su muerte-,
Berger engarza textos y obras pictóricas propias con fragmentos de la Ética. Logra así un libro de ritmo cada
vez más ajustado que, hacia el final, recrea la "fusión" entre los dos autores bajo la forma de un diálogo
imaginario. "Vivo en un estado de confusión habitual. Enfrentándome a la confusión a veces alcanzo cierta
lucidez. Tú nos enseñaste a hacerlo así", le dirá a su interlocutor nacido cuatro siglos atrás.
Es que Berger escribe como dibuja: en un permanente estado de asombro ante la existencia. Su mirada se
detiene, con honda intensidad, tanto en el florecimiento de un lirio como en una chaqueta de bebé o en la
historia que encierra la bicicleta de un humilde trabajador de los barrios periféricos de París. Aun en sus
escritos más políticos, su modo de aproximarse a lo real siempre encierra conmoción, ternura, piedad y deseo.
Quizá por eso logra análisis de obra tan inspiradores como el del ensayo "Vincent" que se puede leer en Sobre
el dibujo. Allí se sumerge en Olivos en Montmajour, obra realizada por Van Gogh en 1888 que, para Berger,
encierra el secreto de la enorme pregnancia de los trabajos del pintor holandés. En el uso de los pigmentos, en
el manejo de las distancias, en los trazos y corrientes de energía de donde brotan matas de tomillo, arbustos,
rocas y olivos, encuentra gratitud y, fundamentalmente, la concreción de un acto de amor. Pronuncia sobre
Van Gogh palabras que podrían aplicarse a su propia relación con la plástica: "Para él el acto de dibujar o de
pintar era una forma de descubrir y de demostrar por qué amaba tan intensamente aquello a lo que estaba
mirando".
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
148
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
De modo similar, en El cuaderno de Bento analiza un aguafuerte de Käthe Kollwitz titulado Obrera (con
pendiente), 1910. Lo hace bajo el influjo de su amistad con Erhard Frommhold, un editor alemán atravesado
por las máximas tragedias del siglo XX, y por la voluntad spinoziana de distinguir entre lo adecuado y lo
inadecuado.
En el retrato plasmado por Kollwitz, entonces, Berger encuentra la luz que ilumina el rostro, los rasgos que le
otorgan nobleza, las líneas negras que salen de la oscuridad circundante y forman los rasgos de la mujer. Pero
también descubre, en el modesto aro de la retratada, "una pequeña declaración de esperanza". La misma que,
en su amigo Erhard, encarnaría la "entereza que era el resultado de asumir la Historia, una entereza que
garantizaba una continuidad pese a la obstinación de la Historia".
El acto de dibujar -tanto el propio como el que le devuelven los otros artistas- es, para Berger, un registro de
obra privada. A diferencia de las esculturas o las telas "acabadas", los bocetos o estudios tienen algo de
autobiográfico; dan prueba de una búsqueda, permiten reconocer el esfuerzo por aprehender aquello que se
está observando. Brindan, además, la oportunidad de poner en suspenso la frenética carrera del tiempo. Así
como Spinoza aseguraba que no había modo de entender aquello que sí se podía percibir (la unión del alma
con el cuerpo), Berger acepta que no hay modo de explicar el instante en que algo del mundo circundante
expresa una zona de enigma. Revelación a la que sólo se puede responder de modo visceral, intuitivo, por
fuera de la lógica habitual: a través de un lápiz y un papel. "[Cuando dibujo] soy consciente de una compañía
lejana y misteriosa -afirma-. Casi tan lejana como las estrellas."
Sobre el dibujo
John Berger
Gustavo Gili
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
149
Sistema de Infotecas Centrales
Universidad Autónoma de Coahuila
Trad.: Pilar Vázquez
152 páginas
$ 175
El cuaderno de Bento
John Berger
Alfaguara
Trad.: Pilar Vázquez
180 páginas
$ 99.
http://www.lanacion.com.ar/1538661-el-asombro-ante-la-existencia
Boletín Científico y Cultural de la Infoteca
No. 360 febrero 2013
150